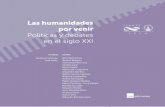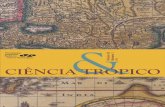LATINOAMÉRICA Y RUSIA - Biblioteca CLACSO
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of LATINOAMÉRICA Y RUSIA - Biblioteca CLACSO
Formato 15,5 x 22,5cm. | Solapas 9cm
Lomo 1,2cm.
5
La macro-región latinoamericana y caribeña es algo único en su género, teniendo en cuenta el predominio de coincidencias lingüísti-cas, confesionales, históricas, su pasado periférico en el contexto internacional. Pero al mismo tiempo, el desarrollo de esa macro-región proporciona amplia variedad de modelos y trayectos.La paradoja básica latinoamericana, a mi juicio, se refleja en la contraposición de cualidades que parecen mutuamente excluyentes. Dicho de otra manera, América Latina y el Caribe representan una unidad con variantes o, al revés, una variedad en los marcos de unidad. Recono-ciendo esta peculiaridad, el presente libro abarca parte de los denomi-nadores comunes y, con algunos ensayos, trata de mostrar la diversifi-cación de la problemática del desarrollo regional. Su objetivo no está vinculado con los intentos de abordar una perspectiva particular del desarrollo de los países concretos.
Del Prefacio.
Davydov
LATINOAMÉRICAY RUSIA
RUTAS PARA LACOOPERACIÓN
Y EL DESARROLLO
Vladimir Davydov
LA
TIN
OA
MÉ
RIC
A y
ru
sia
: RU
TAS
PARA
LA
CO
OPE
RAC
IÓN
Y E
L D
ESA
RRO
LLO
9 7 8 9 8 7 7 2 2 3 9 5 8
ISBN 978-987-722-395-8
Davydov, Vladimir Latinoamérica y Rusia : rutas para la cooperación y el desarrollo / Vladimir Davydov. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2018.
Libro Digital, PDF.
ISBN 978-987-722-395-8
1. Análisis Sociológico. 2. Análisis Histórico. I. Título. CDD 306.09
Otros descriptores asignados por CLACSO:Desarrollo / Globalización / Economía / Estado / Gobiernos / Producción / Historia / Cultura / Rusia / América Latina
CLACSO - Secretaría Ejecutiva
Pablo Gentili - Secretario EjecutivoNicolás Arata - Director de Formación y Producción Editorial
Núcleo de producción editorial y biblioteca virtual
Lucas Sablich - Coordinador Editorial
Núcleo de diseño y producción web
Marcelo Giardino - Coordinador de ArteSebastián Higa - Coordinador de Programación InformáticaJimena Zazas - Asistente de Arte
Creemos que el conocimiento es un bien público y común. Por eso, los libros de CLACSO están disponibles en acceso abierto y gratuito. Si usted quiere comprar ejemplares de nuestras publicaciones en versión impresa, puede hacerlo en nuestra Librería Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Biblioteca Virtual de CLACSO www.biblioteca.clacso.edu.ar
Librería Latinoamericana de Ciencias Sociales www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana
CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE.
Primera ediciónLatinoamérica y Rusia: rutas para la cooperación y el desarrollo (Buenos Aires: CLACSO, octubre de 2018)
ISBN 978-987-722-395-8© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.
CLACSOConsejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências SociaisEstados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | ArgentinaTel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | <[email protected]> | <www.clacso.org>
La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.
Patrocinado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional
Consejo Latinoamericanode Ciencias Sociales
Conselho Latino-americanode Ciências Sociais
ÍNDICE
PREFACIO .............................................................................................................9
PARTE I IDENTIDAD COMÚN Y MÚLTIPLE A LA VEZ
Enfoque civilizacional aplicado al espacio regional ........................................15
Metamorfosis a lo largo del camino histórico ..................................................23
Proyección hasta el presente .............................................................................33
Contradicciones inscritas en la identidad latinoamericana ...........................43
PARTE II TIEMPOS DE INFLEXIÓN. DOS SITUACIONES DETERMINANTES
Eco de una guerra subestimada ........................................................................53
El contexto de la Segunda Guerra Mundial. Región alejada pero involucrada.................................................................................................61
PARTE III PROBLEMÁTICA CLAVE DEL DESARROLLO ACTUAL
Agenda para hoy y mañana ...............................................................................71
BRICS como síntoma y como posibilidad alternativa .....................................87
PARTE IV LATINOAMÉRICA - RUSIA: LAZOS Y PERCEPCIONES
Interacción económica ......................................................................................99
Condicionamiento y vertientes de cooperación ...........................................113
Estudios latinoamericanos en la URSS y Nueva Rusia ..................................131
A modo de conclusión. Lo universal y lo regional en el contexto actual latinoamericano ................149
Bibliografía ........................................................................................................161
Sobre el autor ....................................................................................................171
9
PREFACIO
La macro-región latinoamericana y caribeña es algo único en su gé-nero, teniendo en cuenta el predominio de coincidencias lingüísticas, confesionales, históricas, su pasado periférico en el contexto interna-cional. Pero al mismo tiempo, el desarrollo de esa macro-región pro-porciona amplia variedad de modelos y trayectos.La paradoja básica latinoamericana, a mi juicio, se refleja en la contraposición de cuali-dades que parecen mutuamente excluyentes. Dicho de otra manera, América Latina y el Caribe representan una unidad con variantes o, al revés, una variedad en los marcos de unidad.
Reconociendo esta peculiaridad, el presente libro abarca parte de los denominadores comunes y, con algunos ensayos, trata de mostrar la diversificación de la problemática del desarrollo regional. Su ob-jetivo no está vinculado con los intentos de abordar una perspectiva particular del desarrollo de los países concretos.
Otra característica del libro está relacionada con la procedencia de su autor, quien es producto de cierto ambiente científico, cierta escuela ubicada en el contexto de la sociedad rusa de ayer y de hoy actual y anterior con su tradición y enfoque. Por supuesto, el análisis de un moscovita no puede estar libre de asociaciones y proyecciones, directas e indirectas, relacionadas con las realidades de Rusia.
Pero pienso que es entendible la inclinación del autor hacia el estudio de las relaciones ruso-latinoamericanas en diferentes épocas
10
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
y regiones, así como su intento de mostrar cómo se formaron los es-tudios latinoamericanos en los tiempos soviéticos y post-soviéticos. El intento de presentar las prioridades principales en el temario de investigación, la orientación de enfoques en la percepción y análisis de las realidades latinoamericanas y caribeñas.
Una parte de este libro está compuesto por los ensayos publica-dos oportunamente como artículos en la revista Iberoamérica –única edición científica que sale en español en Rusia. En 2016 fue publicada en Moscú la primera versión de esta obra. Actualmente está corregida, considerablemente ampliada y actualizada.
Naturalmente, un autor no es una cosa en sí misma. Es producto tanto del contexto social como de la actividad conjunta durante mu-chos años con colegas; en mi caso, los del Instituto de Latinoamérica de Academia de Ciencias de Rusia. Es un deber recordar los nombres de mis maestros en estudios latinoamericanos: Víctor Vólskiy, Yákov Máshbits y Kiva Maidánik, que ya se alejaron de este mundo, pero nos dejaron un gran legado. Estoy muy agradecido a mi amigo y coautor en varias obras, Aleksandr Bobróvnikov. Y por supuesto tengo que reconocer el papel especial en la motivación y confianza en mi trabajo de Tatiana Ryutova, mi esposa y fiel latinoamericanista.
Por otro lado, quiero confesar que considero como un gran pri-vilegio la generosa propuesta de CLACSO de editar mi libro. Gracias a esto, puedo llegar al lector latinoamericano, mi público preferido.
13
En la interpretación de los procesos del desarrollo social y económi-co, la ciencia moderna apela cada vez más a las peculiaridades civili-zacionales de los diversos países, regiones y pueblos. Esta tendencia encuentra buen fundamento en el material histórico y resulta bastan-te productiva en el plano científico. En combinación con los análisis tradicionales que aportan las diversas ciencias sociales, el enfoque ci-viliográfico permite presentar el objeto de estudio con más plenitud, en su dimensión integral, por así decir. De este modo se superan los vi-cios de unilateralidad y fragmentariedad del conocimiento. Vicios que se venían agravando a medida que se intensificaba –especialmente en el transcurso del siglo XX– el proceso de diferenciación y especializa-ción de las ciencias sociales. Incluso llegó a crearse una situación en que la ciencia había perdido en gran medida la capacidad de visión universal adecuada a la integralidad de los procesos reales de evolu-ción de las sociedades.
Otro factor que contribuye a la promoción del enfoque civiliza-cional en el marco de los estudios sociales son las nuevas realidades del desarrollo mundial. La confrontación político-ideológica propia del mundo bipolar parece haber cedido sitio a un conflicto motivado por los roces intercivilizacionales, que la globalización ha venido a agravar. Por lo demás, la práctica revela a la vez tanto los serios costos de la intrusión civilizacional como la productividad de la interacción
14
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
entre civilizaciones diferentes. E indudablemente hay que ver y te-ner presentes estas dos caras de la moneda. Por otra parte, en estos tiempos de poderosa expansión de la modernización y de la llama-da westernización, ora aquí, ora más allá —por paradójico que pueda parecer— dan nuevos brotes las raíces de civilizaciones autóctonas, lo que pone de manifiesto la enorme fuerza de inercia de la deter-minación civilizacional. Asimismo, pese al alto grado de unificación de los procesos económicos, el estilo del desarrollo económico en los países con una base civilizacional distinta sigue llevando el sello de la originalidad sociocultural. Esta originalidad que reconocen también aquellos que, tanto en América Latina y el Caribe (en adelante, ALC) como en los países postsocialistas de Europa, realizaron la reforma de los sistemas económicos, ateniéndose a los esquemas neoliberales y apelando a los efectos unificadores de la globalización (¿en el sentido del fin de la historia?)1.
No cabe duda de que el enfoque civilizacional reviste especial significación para la latinoamericanística. En primer lugar, porque nuestro objeto de estudio constituye un caso único en el marco de la práctica histórica mundial. Es un inmenso laboratorio mundial de articulación de civilizaciones, no ya en las tinieblas del tiempo, sino en el período de la historia escrita y, por tanto, cognoscible con criterio bastante objetivo. De ahí que contemos con la posibilidad excepcional de detectar y entender los mecanismos de culturogénesis y sociogéne-sis prolongadas. En segundo lugar, está la cuestión clave de la medida en que, “pasando página”, el proceso histórico pentasecular ha ido desembocando en una rama civilizacional latinoamericana con carac-terísticas distintivas propias. Y si aún no ha desembocado en ello y advertimos en el área situaciones bastante diferentes en el aspecto civilizacional, ¿habrá que ver si las trayectorias de desarrollo de esas distintas zonas de la región son convergentes o divergentes?
Es complejo que hoy por hoy se pueda dar respuestas exhaustivas a estos interrogantes. El propósito de este trabajo se limita a intentar aclarar algunas posiciones y tantear las vías por donde se podría avan-zar en la elaboración del tema.
1 1- En un libro de E. T. Gaidar (Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории. Moscú, 2005), a la par de reconocer la influencia determinante que ejercen las cualidades civilizacionales en el carácter del desarrollo de la economía y la orga-nización de la gestión en esta esfera, dichas cualidades con respecto a las sociedades no occidentales son consideradas como un obstáculo para el crecimiento económico moderno (pp. 107-124).
15
ENFOQUE CIVILIZACIONAL APLICADO AL ESPACIO REGIONAL
Hasta el momento no se ha llegado a una comprensión unívoca del concepto (o categoría) de civilización2. Inicialmente se utilizó en ca-lidad de antítesis de lo incivilizado, de la barbarie. Tal es precisamen-te el plano en que se desarrolló la polémica filosófica a la que hicie-ron un muy notable aporte los latinoamericanos Domingo Faustino Sarmiento y José Vasconcelos. En cierta medida, dicha polémica ha tenido proyecciones en la época contemporánea, como lo atestiguan los trabajos de Leopoldo Cea y Darcy Ribeiro, en cómo se perfilan y se afirman los fundamentos de la identidad latinoamericana. Otro punto de vista es el de quienes consideran la civilización en el eje del tiempo como resultado del avance hacia una fase más elevada en conexión con el cambio del paradigma tecnológico (civilización agraria, indus-trial, postindustrial).
En la interpretación del clásico de los estudios civilizacionales, Arnold Toynbee, podemos contemplar el flujo vivo del tiempo histó-rico, con las fuentes, afluentes y derivaciones de que disponen en el
2 B. N. Kusyk y Y. V. Yakovets, que publicaron en 2006 un estudio fundamental sobre teoría de las civilizaciones, estiman que “las escuelas civilizacionales moder-nas –tanto en Rusia como en el mundo entero– presentan una gama de conceptos e ideas extraordinariamente amplia, lo cual indica que el desarrollo de la ciencia de las civilizaciones o civiliografía aún no ha concluido, todavía no ha cristalizado el correspondiente paradigma universal” (Kusyk y Yakovets, 2006, énfasis original).
16
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
espacio planetario. Resulta muy difícil clasificar todas las facetas de esta realidad pluriforme. No es casual que el propio Toynbee, quien al comienzo de su Estudio de la Historia toma en considera-ción veintiuna civilizaciones, al final deja de lado ocho de ellas. En la enumeración de Toynbee figuran civilizaciones muertas (entre ellas, la mesoamericana y la andina), detenidas, vivientes, en auge y en decadencia. Para nosotros, en definitiva, se trata principalmente de valorar el cuadro civilizacional del mundo en el momento his-tórico actual.
Durante la última década han alcanzado gran difusión e in-fluencia los trabajos de Samuel Huntington, que reflejan nuevas realidades en el ser civilizacional del mundo contemporáneo. Pero los criterios de distinción de que se vale siguen resultando algo vagos. De hecho, pensamos que es poco probable que se pueda esta-blecer cierto criterio universal. Para Toynbee, una civilización (en cuanto concepto histórico-geográfico) es una comunidad de orden superior que descansa principalmente sobre el principio religioso-espiritual. Hungtinton, por su parte, estima: “Una civilización es la entidad cultural más amplia. Aldeas, regiones, grupos étnicos, na-cionalidades, grupos religiosos, todos tienen culturas distintas con diferentes grados de heterogeneidad cultural… Así una civilización es el agrupamiento cultural humano más elevado y el grado más amplio de identidad cultural que tienen las personas” (Hungtinton, 1996: 60-61). Pero, sea como sea, se trata en primer término de la cultura espiritual enraizada en el ser social y sus plasmaciones individuales. La tradición de la escuela francesa de los Anales, que desborda el marco de la interpretación sociocultural para adentrar-se en la problemática socioeconómica, es la más próxima a nuestra postura. Aunque hay quien dice que esta corriente ha entrado en crisis en el contexto del postmodernismo, tal diagnóstico resulta, cuando menos, prematuro.
De acuerdo con el criterio autorizado del científico belga de origen ruso Illya Prigogine y las ideas expuestas más recientemente por el crítico de los tabiques disciplinarios en la ciencia Immanuel Wallerstein, las interpretaciones que tienden a explicar las realidades civilizacionales poniendo máxima atención en la integralidad (viendo más que nada su articulación, sin contraponerle su diversidad inter-na), deben conjugarse con una visión integral del ser social, con re-curso a la óptica del conjunto de las ciencias sociales fundamentales. El planteamiento acerca del futuro de la ciencia de Marat Cheshkov, especialista metodólogo ruso en estudios de la globalización, es coin-cidente con nuestro punto de vista. A pesar de que este respetable
17
Vladimir Davydov
científico utiliza un lenguaje complicado, creemos que vale la pena citarlo: “Sigue habiendo fundamento —en forma de diferencia en los sustratos— para la existencia de diferentes disciplinas específicas, pero de tal modo, que cada una de estas adquiere carácter multi-disciplinario. Por eso en la nueva ciencia se conserva el principio de división en disciplinas, pero esta condición resulta triplemente más compleja debido a la vinculación existente entre las diversas disci-plinas (interdisciplinariedad), la existencia de un estrato no disci-plinario y el carácter multidisciplinario de cada disciplina concreta” (Cheshkov, 1999: 113-114). Señalamos, de paso, que tal enfoque es particularmente adecuado en lo que se refiere a los estudios regio-nales, incluida la latinoamericanística, puesto que esta pretende a la consideración de ciencia independiente. En ello radica uno de los sentidos de su existencia.
Desde el punto de vista en que pretendemos ubicarnos, conviene aplicar aquí la categoría que en muchos estudios del cuadro histórico contemporáneo se designa como civilización3. Pero, a nuestro enten-der, este calificativo restringe la significación real de lo que algunos autores califican de grande o mundial. De entrada, hemos de advertir que en nuestra interpretación nos referimos a macrocomunidades, a los grandes segmentos que integran la civilización humana global y que, en mayor o menor medida, son capaces de proyectarse al proceso histórico mundial.
Así pues, la civilización (en cuanto integralidad del ser de una macrocomunidad) debe entenderse, a nuestro juicio, a través de la cultura en su sentido más amplio, considerando sus esferas espi-ritual y material en conjunto y teniendo plenamente en cuenta los vectores de interconexión entre ambas. Además, preferimos hablar de su contenido no simplemente cultural sino sociocultural y, simul-táneamente, de sus bases económica e institucional. Por supuesto, el concepto de civilización (y el de cultura) resulta impensable sin su substrato étnico y la figura del individuo civilizacionalmente de-terminado. En calidad de principio sistémico, por regla general, in-tervienen las “grandes” religiones universales, que encierran el “có-digo genético” de cada civilización, conformando su eje ideológico y axiológico.
Es decir que los criterios que exponemos aquí se refieren a la ter-cera hipóstasis que B. N. Kusyk y Y. V. Yakovets destacan en el con-cepto de civilización y definen en los siguientes términos: “Grandes
3 Véase: Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Óp. cit.
18
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
comunidades de personas, etnias y pueblos, cimentadas por la unidad de sus valores socioculturales, trayectorias históricas, intereses econó-micos y geopolíticos, y que expresan la diversidad y mutabilidad por que se caracteriza la estructura de la civilización global y mundial” (Kusyk y Yakovets, 2006: 26).
Hoy día está bastante difundida la idea de que los países y pue-blos de las tierras que se extienden al sur de Río Grande constitu-yen un macizo sociocultural homogéneo. Así opina, por ejemplo, Samuel Huntington, quien, de acuerdo con sus antecesores, destaca cinco civilizaciones originales: la china o sínica, la japonesa4, la hin-dú, la musulmana y la cristiano-occidental (con eje anglosajón). Por otra parte, estima que para completar la lista convendría añadir las civilizaciones ortodoxa, latinoamericana y quizá también la africa-na (con referencia a los pueblos sudsaharianos). En suma, su campo visual abarca siete áreas socioculturales originales más una hipoté-tica (la africana). Huntington matiza, “a Latinoamérica se podría considerarla o bien como una subcivilización dentro de la civiliza-ción occidental, o bien como una civilización aparte, íntimamente emparentada con Occidente y dividida en cuanto a su pertenencia a éste” (Huntington, 2003: 54-57). Pero en definitiva se inclina a con-siderarla aparte, al concluir que “este último punto de vista es el más apropiado”. Una parte de los estudiosos rusos que trabajan en el campo de las investigaciones civilizacionales y admiten la afini-dad del área latinoamericana con la civilización occidental cristia-na, atribuyen a la región un estatus civilizacional particular. Pero al mismo tiempo opinan que la civilización latinoamericana es de tipo fronterizo, al igual, por cierto, que la ortodoxa (Shemiakin, 2001). La calidad de civilización fronteriza se manifiesta, según ellos, en el enfrentamiento y coexistencia conflictiva de los dos tipos fundamen-tales del desarrollo civilizacional mundial: el occidental y el orien-tal. En la opinión de Yakov Shemiakin, en el caso latinoamericano esto se manifiesta en dos direcciones: “En primer lugar, el papel del «Este» en el proceso civilizacional lo desempeñan las civilizaciones precolombinas autóctonas, que por sus características estructurales básicas son idénticas a las sociedades orientales, antes que nada, a las del Antiguo Oriente. Y, en segundo lugar, el principio occidental se manifestó de modo mediato a través de las culturas ibéricas: la es-pañola y la portuguesa” (Shemiakin, 2001: 10-11). Quizá podríamos convenir en este planteamiento, si no fuera por el hecho de que en
4 Algunos estudiosos del tema prefieren agrupar las civilizacio nes china y japonesa en un mismo conjunto.
19
Vladimir Davydov
la región hay diferentes combinaciones civilizacionales y la calidad de civilización fronteriza “occidental-oriental” se realiza a través de la herencia de culturas autóctonas de alto grado únicamente en las zonas andina y mesoamericana, que representan no más de un 40% del continente latinoamericano-caribeño cuando lo consideramos en conjunto.
Entendemos que hay argumentos de peso en favor de que se in-cluya a la comunidad sociocultural latinoamericana en la categoría de las principales civilizaciones del mundo contemporáneo, pero no por eso compartimos esta tesis. Nadie puede negar que ALC presen-ta no pocas características comunes, que la distinguen del resto del mundo: la unidad lingüística o parentesco lingüístico en un inmenso continente; la similitud sociocultural; el predominio de la religión uni-versal católica en la mayor parte del territorio; el pasado colonial y la pertenencia (en la mayoría de los casos) a la primera generación de los países descolonizados; la inserción periférica en la economía y la política mundiales.
Sin embargo, con echar un vistazo a la organización social, el tipo de cultura, el sistema de valores, el modo de vida, etc. de los diversos países advertimos fácilmente diferencias tipológicas. ¿Acaso cabe ha-blar de civilización común en el caso de un par de naciones geográ-ficamente distantes como lo son Argentina y Haití, o incluso vecinas, como Argentina y Bolivia? O tomemos otros ejemplos: Costa Rica y Guatemala, o bien Uruguay y la República Dominicana.
Para avanzar en nuestro razonamiento acerca de la correla-ción de similitudes y diferencias, volvamos al tema de las catego-rías básicas que yacen en la superficie de la bibliografía científica contemporánea sobre la problemática civilizacional. En este plano sería incorrecto pasar por alto las aportaciones contenidas en el mencionado trabajo realizado bajo la dirección de B. N. Kusyk y Y. V. Yakovets y en el que, quizá por primera vez, se ofrece una expo-sición sistematizada del material civiliográfico, incluyendo la defi-nición de las categorías y términos fundamentales de uso en esta rama de la ciencia. Sin atenernos estrictamente a su interpretación, sin copiarla, pero sí cotejando con ella nuestros planteamientos, es como hemos trazado el esquema del actual segmento histórico (véase Esquema 1) completándolo con dos conceptos operacionales indispensables en el marco de reflexión referida a la identificación civilizacional.
20
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
Esquema 1. Jerarquía de las categorías civilizacionales más usuales
Nivel sistémico superior
1. Civilización universal (socium planetario)2. Civilización epocal (determinada por el
paradigma tecnológico predominante)
3. Civilización en cuanto macrocomunidad(parte importante del socium mundial,
con proyección planetaria)
4. Civilización marginal o periférica(de significación limitada)
Suplementos del carácter operatorio
Matriz civilizacional Área civilizacional
Nivel sistémico medio
5. Estado-Nación (con sustrato etnocultural suficientemente homogéneo
y que se encuentra en el campo de una determinada civilización (3,4))
6. Pueblo (como vehículo de la cultura propia de una determinada civilización
(3,4))
7. Comunidad etno-histórica local con fisonomía sociocultural específica
Nivel elemental
8. Comunidad 9. Familia 10. Individuo
Fuente: elaboración propia.
Nuestra posición consiste en que toda discusión sobre la civilización (o rama civilizacional) latinoamericana en que se trate de caracterizar ade-cuadamente todo el macizo histórico-geográfico que se extiende desde Río Grande hasta Tierra del Fuego, resulta estéril si no se concreta el cuadro en uno u otro nivel. En el nivel operativo de la reflexión no se puede prescindir del recurso a categorías menos pretenciosas, pero más funcionales. Al menos dos de estas categorías revisten especial impor-tancia para entender la situación específica de Latinoamérica, en la que intervienen como factores determinantes la ruptura de la continuidad civilizacional y el inicio relativamente reciente del proceso de formación de las naciones (reciente en escala del ciclo vital de las civilizaciones).
La primera es la de matriz civilizacional5. Nos referimos a la arti-culación peculiar de los factores básicos de orden interno y externo,
5 D. Ribeiro opera con el concepto de matriz racial, es decir, con una categoría de contenido más estrecho.
21
Vladimir Davydov
que determina el medio sociocultural e institucional específico. La segunda es la de área civilizacional. Entendiendo este término como la zona de difusión de una comunidad sociocultural enraizada en una determinada matriz civilizacional. Así, correspondería que se ubique en el quinto nivel, después de “civilización periférica” (ver Esquema 1). Estas nociones, permiten juzgar la proximidad y el gra-do de uniformidad en la determinación de los procesos de desarrollo (dentro de lo que cabe, habida cuenta del factor de espontaneidad histórica).
23
METAMORFOSIS A LO LARGO DEL CAMINO HISTÓRICO
A nuestro modo de ver, podemos distinguir tres matrices fundamenta-les en función de la interacción del medio autóctono con los factores externos. Asimismo, esos matices afectan la forma en que se han ido combinando estos factores en el proceso de evolución histórica y, por último, el resultado con que nos encontramos en la actual desemboca-dura del río del tiempo, en palabras de Toynbee.
Veamos las premisas básicas que han incidido en la formación de la sociedad, la cultura y la economía en la región. La primera son las diferencias en el medio autóctono: nivel de cultura, nivel de organiza-ción social e institucional. La segunda es el tipo y el tiempo histórico de la colonización, la calidad del centro metropolitano. La tercera es el carácter de las modificaciones posteriores y la inserción en el de-sarrollo mundial. No podemos hacer abstracción del entorno natural que influye seriamente en la formación de la comunidad sociocultural y, por supuesto, en el tipo de economía6. El esquema 2 brinda una idea de la distribución de las sociedades autóctonas por fases de desarrollo y su propagación territorial.
6 Creemos que el historiador norteamericano Richard Pipes en un libro editado en 1971 ofrece una elaboración interesante de este tema, basada en documentos de la historia de Rusia. Véase en traducción al ruso: Пайпс Р. Россия при старом режиме (Rusia del régimen viejo). Moscú, 2004.
24
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
Esquema 2. Principales fases civilizacionales y sus areales en vísperas de la Conquista
Fases Areales
Formaciones estatal-comunitarias sobre la base de culturas desarrolladas
Mesoamericano:México (centro y Sur), Guatemala, Belice, Honduras, El SalvadorAndino:Perú (cordillera), Bolivia (cordillera), Ecuador (cordillera)
Sociedades transitorias
Fase superior – formaciones protoestatales:Colombia – zona centralFase inferior – alianzas tribales:Paraguay, Noreste de Brasil, parte andina de Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Panamá
Régimen comunitario primitivo
Tribus agrícolas – comunidades productoras:Litoral atlántico de Colombia y Venezuela, parte de las Antillas, zona central de ChileTribus nómadas – comunidades apropiadoras:Brasil (Amazonia y zona sur), Perú (selva), Ecuador (selva), Venezuela (selva y cuenca del Orinoco), Guyana, Guayana Francesa, Surinam, llanura de Argentina, Uruguay, parte sur de Chile
Fuente: Давыдов В.М. Латиноамериканская периферия мирового капитализма. Moscú, 1991, p. 74.
A partir de las diferencias en la combinación de las mencionadas pre-misas, podemos distinguir las situaciones más típicas. Ante todo está el caso de la combinación relacionada con una cultura autóctona de alto nivel y una forma de organización social que había alcanzado la fase de formación estatal. En las variantes mesoamericana y andina nos encontramos con el modelo estatal-comunitario. Se trata de áreas densamente pobladas donde la producción agraria generaba un con-siderable plusproducto y, por consiguiente, aseguraba la reproducción de la compleja pirámide social e infraestructura institucional.
Tras la etapa destructiva de la Conquista, la colonización de esos territorios entró en un cauce pragmático que conducía a la hibrida-ción de lo traído de afuera y lo autóctono, como puede verse a tra-vés de la institución de las encomiendas, la adaptación del sistema de comunidades al régimen colonial y por el propio hecho de que di-cho sistema haya subsistido hasta nuestra época. En tales situaciones históricas prácticamente se desconocía la esclavitud en su variante plantacionista. Las características de la trasplantación colonial eran determinadas por metrópolis que acababan de salir de la Edad Media. Los colonos trajeron consigo el ideario y las instituciones del feuda-lismo tardío que, conjugándose en cierta medida con las estructuras autóctonas, y en interacción con estas, se tornaban regresivos con res-pecto a los estándares de la metrópoli. En los países y naciones que se formaron sobre esta base, se percibe con especial claridad el sello
25
Vladimir Davydov
de la cultura precolombina debido, en primer término, al fuerte peso relativo de la masa indígena —heredera inmediata de esta cultura— en la composición étnica de la población. Y también de los herederos indirectos, la masa mestiza.
Otra situación típica estaba determinada por la ausencia de zonas densamente pobladas, una cultura agraria primitiva o el predominio de actividades apropiadoras (no agrícolas: caza, pesca, recolección de frutos silvestres). La población local no resistió (ni física ni cultural-mente) el choque con la civilización europea. No podía ser utilizada en gran escala en calidad de fuerza productiva, por lo que en definitiva se mezcló con la población trasplantada a la fuerza: la fuerza de tra-bajo esclava traída de África. Lógicamente, las zonas de colonización de este tipo siguen caracterizándose hasta el día de hoy por el elevado peso relativo de la población negra y mulata. Semejante situación sur-gía allí donde las condiciones naturales eran propicias para el cultivo de plantas tropicales particularmente preciadas en el comercio mun-dial de aquellos tiempos. En esas zonas también tenía lugar cierta regresión socioeconómica respecto a la fase histórica de la metrópoli, pero, por otra parte, tanto desde el punto de vista de la incorporación al mercado mundial (aun cuando fuera meramente superficial y ex-terna) como desde la afirmación de la organización comercial de los negocios, se iban formando elementos de la cultura de mercado.
Además, hay que tener en cuenta que la colonización llevada a cabo por el cauce de la esclavitud plantacionista se divide en dos ti-pos. Uno, cuando las metrópolis que actuaban eran los estados ibéri-cos, es decir, las formaciones tardofeudales. Y otro, cuando ese papel correspondía a estados en la fase capitalista temprana de desarrollo (Inglaterra, Holanda, Francia). En consecuencia, la evolución ulterior de esos territorios, incluyendo la etapa de la consecución de la sobera-nía estatal, presenta notables diferencias en los modelos instituciona-les, en los estándares culturales y axiológicos.
La tercera situación se da en las zonas de colonización tardía y libre migración. Se trataba de territorios marginales, escasamente poblados, que no presentaban interés para la primera ola de la colo-nización europea del Nuevo Mundo ni en cuanto a la búsqueda del vellocino de oro ni desde el punto de vista de su explotación agríco-la en forma de plantaciones orientadas a las demandas del mercado mundial. Las nuevas naciones cristalizan aquí en una fase en que ya poseen estatalidad propia, a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Precisamente estas zonas se caracterizan por tener una población eu-ropeoide homogénea, con mínima presencia de indígenas, mestizos, negros o mulatos.
26
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
Tales son, en una visión de conjunto, los contornos de las matri-ces civilizacionales en el momento de transición del pasado colonial a los inicios de la formación de nuevas naciones en el marco de la soberanía estatal.
Hasta el momento nos hemos abstenido intencionadamente de entrar en una descripción más concreta vinculada a las peculiarida-des de países concretos. Hay dos razones para ello. En primer lugar, porque en muchos casos las mencionadas matrices civilizacionales no se inscriben en los contornos actuales de fronteras estatales. Las matrices tienen retículas espaciales propias. En segundo lugar, porque en determinados países encontramos elementos de distintas matrices y, además, la realidad presenta notables diferencias con respecto a los prototipos señalados. En este sentido nuestra interpretación difiere de la que expone Darcy Ribeiro en su trabajo fundamental Las Américas y la civilización. Agreguemos que solo en parte podemos convenir con su tipología (pueblos testimonio, pueblos trasplantados, pueblos nue-vos y nacientes). Nuestras dudas tienen que ver con la composición del grupo de los pueblos nuevos, concepto en el que Ribeiro incluye casos con netas diferencias en lo que llamamos matrices civilizacio-nales (Ribeiro, 1992).
¿Qué datos fácticos pueden servirnos como puntos de referencia para la tipología y clasificación, cuando se trata de un proceso de evo-lución a lo largo de cinco siglos? Contamos con escaso material debido a la muy reducida amplitud del círculo de magnitudes que eran objeto de registro estadístico hasta comienzos del s. XX. Con respecto a las etapas históricas tempranas, en la mayoría de los casos solo podemos apoyarnos en las estimaciones de expertos. Y en tales casos, por su-puesto, hay que proceder a una selección crítica de las apreciaciones más próximas a las realidades de su tiempo. Este trabajo de recogida, revisión y sistematización de las estadísticas históricas lo efectuamos hace años, en una monografía titulada “La periferia latinoamericana del capitalismo mundial”, de 1991 (Davydov, 1991). De esa labor se infería una deducción predecible: en el análisis retrospectivo de ese proceso solo eran realmente asequibles y relativamente fidedignos los indicadores referidos a la distribución étnico-racial de la población.
En opinión de Huntington, “existe correlación entre la división de la gente en función de criterios culturales y su división en razas a partir de sus rasgos físicos. Sin embargo, no se puede poner un signo de igualdad entre civilizaciones y razas... Lo que distingue más pro-fundamente a los grupos humanos son sus valores, creencias, institu-ciones y estructuras sociales, no sus rasgos físicos, como la forma de su cabeza, su talla o el color de su piel” (Huntington, 2003: 50).
27
Vladimir Davydov
En este caso, sin embargo, cuando examinamos la formación his-tórica de las naciones y sociedades de ALC, no se puede negar la exis-tencia de una correlación muy sustancial entre el componente étnico y las aportaciones de los diversos componentes étnico-raciales al acer-vo civilizacional de la región, que se reflejan en su composición ac-tual. Es importante tener en cuenta asimismo otra correlación: la que existe entre la composición étnico-racial y la estratificación social en los países de la región. La existencia de tal correlación es demostrada de modo muy convincente en trabajos del científico alemán Manfred Kossok (Kossok, 1974: 69).
Claro está que el grado de correlación registrado en las postri-merías de la época colonial no se reproduce al término del segundo siglo de existencia soberana de los países latinoamericanos y caribe-ños. Efectivamente, la correlación se atenúa pero no desaparece. Es una circunstancia bien conocida. Como indicador indirecto de esta, puede servir la diferencia entre las tasas de personas que viven por debajo del nivel de pobreza entre los segmentos de población indígena y no indígena. En las estadísticas referidas al año 2000, en Bolivia esta cifra superaba en el primer caso el 64%, y en el segundo, el 48%; en Guatemala, las correspondientes tasas eran del 87% y 54%; en Perú, del 79% y 50%7.
Volviendo a la reconstrucción de la composición étnico-racial, los datos resultantes están reunidos en los esquemas 2 y 3, que dan una idea de lo que constituye la base autóctona (precolombina) civilizacio-nal de la ALC contemporánea, así como de su distribución espacial y poblacional en las principales fases civilizacionales antes y después de la Conquista, según tipos de sociedad colonial.
Por cuanto las estimaciones del número de habitantes en las di-versas zonas de la región en vísperas de la Conquista (véase Esquema 3) presentan diferencias muy acusadas, vemos en este cuadro las ci-fras máxima y mínima más o menos fundamentadas, suponiendo que en definitiva es cierta magnitud media la que más se aproxima a la verdad. Se puede juzgar el grado de fiabilidad cotejando la estima-ción del número de habitantes con las posibilidades de reproducción, teniendo en cuenta el nivel de la agricultura de entonces. Desde este punto de vista, las evaluaciones récord aducidas por Ribeiro (entre 70 y 90 millones de habitantes tan solo en las zonas de alta cultu-ra, la mesoamericana y la andina) (Ribeiro, 1992: 83) parecen poco realistas. Basta decir que, según la estimación de una autoridad en
7 Véase: Hopenhayn, M. y Bello, A. (2001). Discriminación étnico-racial y xenofobia en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile: CEPAL.
28
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
Estadística Histórica, como Angus Maddison, en esa misma época (1500) la población de Europa Occidental, que había alcanzado un ni-vel de producción agraria mucho más alto, era de apenas 57 millones de habitantes. En cuanto a la población mundial de aquel entonces, la estimación de Maddison es de 436 millones de personas (Maddison, 2001: 32 y 257). Que casi un 20% de esta cifra correspondiera a la región que nos interesa, no concuerda en absoluto con el peso de los demás componentes.
Por su extensión y por la proporción del macizo poblacional que abarcaba (cerca de la mitad del conjunto), predominaba entonces el tipo híbrido de sociedad colonial. Le seguía el tipo plantacional (en conjunto, algo más de un tercio: aproximadamente una cuarta parte en zonas plantacionales de corte tardofeudal y menos de una décima parte en las de corte burgués temprano). Las sociedades semihíbridas-semimigratorias (que evolucionaron posteriormente hacia el tipo mi-gratorio) eran las de menor peso poblacional, aproximadamente un 7 u 8% del total de habitantes de la región.
¿Qué características presentaban las sociedades híbridas? En pri-mer lugar, el evidente predominio numérico de los componentes indí-gena (por regla general, más de dos tercios de la población) y mestizo (entre el 25% y 50%). La tasa de la población criolla solo alcanzaba proporciones más o menos considerables (del 18% al 20%) en las zo-nas donde se ubicaban los antiguos centros de la administración colo-nial: en México y en Perú. En las sociedades híbridas que cristalizaron en zonas periféricas y marginales de las posesiones coloniales, la tasa de criollos era mucho más modesta (menos del 6%).
Esquema 3. Hipótesis de distribución de la población autóctona de la región según fases fundamentales del desarrollo civilizacional previo a la Conquista
Fase de desarrollo y tipo de sistema social
Peso relativo
(%)
Estimación en términos absolutos (millones de personas)
mínimo Máximo media
Régimen estatalcomunitario:
67,5 10,8 27,0 18,9
área mesoamericana 37,5 6,0 15,0 10,5
área andina 30,0 4,8 12,0 8,4
Sociedades transitorias 20,0 3,2 8,0 5,6
29
Vladimir Davydov
nivel alto 10,0 1,6 4,0 2,8
nivel bajo 10,0 1,6 4,0 2,8
Estructuras comunitarias primitivas 12,5 2,0 5,0 3,5
comunidades productoras 7,5 1,2 3,0 2,1
comunidades apropiadoras 5,0 0,8 2,0 1,4
Total 100,0 16,0 40,0 28,0
Fuente: Davydov, V. M. Óp. cit., p.76.
Esquema 4. Distribución de la población según los tipos de sociedad colonial previo a la obtención masiva de la soberanía (Hacia finales del primer cuarto del s. XIX)
Tipo de sociedad colonialPoblación
millones de personas % del total
Colonias híbridas 10,7 49,8
Colonias plantacionistas 7,2 33,5
– metrópolis tardofeudal– metrópolis burguesas tempranas
5,22,0
24,29,3
Colonias semihíbridas-semiplantacionistas 2,0 9,3
Colonias (a priori) semihíbridas-semimigratorias 1,6 7,4
Total 21,5 100,0
Fuente: Davydov, V. M. Óp. cit., p.101.
La proporción ínfima de la población negra y mulata (con excepción, quizá, de Honduras) evidencia la escasa significación del trabajo es-clavo y el régimen esclavista.
Los dos tipos de colonias plantacionistas se caracterizan por el predominio de población negra y el peso mínimo del segmento indí-gena. Sin embargo, en la variante iberoamericana es bastante alto el peso de los mestizos (en territorios continentales) y de los habitan-tes de origen europeo (más de una tercera parte en Cuba y Puerto Rico, y cerca del 25% en Santo Domingo). En las posesiones ingleses, holandesas y francesas, la población negra es mayoría abrumadora: por regla general, más de dos tercios, y sumando a los mulatos; más del 90%. Las diferencias entre las dos variantes cobran mayor relieve, si comparamos las tasas de población de condición esclava. Así, en Brasil, este segmento abarcaba a la mitad de los habitantes, mientras
30
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
que en la segunda variante, la proporción de esclavos oscilaba entre el 70% y el 90%, dato que evidencia una mayor polarización de la so-ciedad colonial.
En las sociedades de tipo mixto, la composición étnico-racial y el peso de la población esclava denotaban una difusión limitada. La tasa máxima de esclavos corresponde a Venezuela (hasta un 15% en 1800); en Colombia, la proporción de esclavos a finales del siglo XVIII no pasaba del 5%.
En la época colonial, los diversos grupos etnorraciales conserva-ron en mayor o menor medida su gen sociocultural, sobre todo aque-llos que tenían masa crítica. En muchos casos se daba una suerte de existencia paralela. Dentro de las comunidades indígenas de las zonas periféricas regían leyes y costumbres propias. Las diferencias de las proporciones etnorraciales en función del tipo de sociedad colonial constituyen una fuente de diversificación complementaria que se de-riva de las matrices autóctonas.
Esquema 5. Estimación de la composición etnorracial (%) de la población regional al término del primer cuarto del siglo XIX, dentro de las fronteras nacionales actuales
Tipo de sociedad colonial / País
Población de origen europeo
Población mezcladaPoblación indígena
Población negroide
% de la Población sometida
a esclavitudmestizos mulatos
1 2 3 4 5 6 7
Colonias híbridas
MéxicoGuatemalaHondurasEl SalvadorPerúBoliviaEcuadorParaguay
18,13,012,02,819,88,12,55,0
27,325,030,046,536,325,040,052,0
6,2…9,0………3,0…
54,473,040,050,243,866,354,035,0
4,0…9,00,5…0,61,5
8,0 (incl. mulatos)
…………0,50,41,31,0
Colonias semihíbridas-semiplantacionistas
ColombiaVenezuela
30,026,0
46,051,0
...
...20,015,0
4,08,0
5,415,0
31
Vladimir Davydov
Colonias plantacionistas: de metrópolis tardofeudales
Brasil 12,0 14,0 14,0 60,0 52,0
Cuba
Puerto Rico
36,6 … 21,3 ... 42,1 34,6
11,0
R. Dominicana 24,0 … … ...76,0 (incl. mulatos)
20,0
De metrópolis burguesas tempranas
JamaicaBarbadosGuayana (Ingl, Hol., Fr.)
6,215,03,5
………
10,015,010,0
...
...22,0
83,870,064,5
85,179,080,0
Haití 7,7 … 7,0 ... 85,3 90,0
Colonias migratorias y semimigratorias *:
ArgentinaUruguay
ChileCosta Rica
38,050,0
15,027,0
20,039,0
6360
5,039,0
6360
22,07,0
25,05,0
15,04,0
(incl. mulatos)
3,08,0
6,0…
3,0…
Nota: * – este cuadro se presenta a priori, teniendo en cuenta que en el deslinde de los siglos XIX y XX se produjeron cambios etnodemográficos. Fuente: Давыдов В.М. Óp. cit., p.233 (una de las principales fuentes consultadas para establecer este cuadro fueron los resultados de investigaciones desarrolladas por A. von Humboldt).
33
PROYECCIÓN HASTA EL PRESENTE
Por extraño que pueda parecer, determinar la actual composición ét-nicorracial de la población de los países latinoamericanos no es tarea más sencilla que la de aclarar sus proporciones al final de la época co-lonial. Incluso en fuentes autorizadas consta una gran disparidad en las apreciaciones. Así, los expertos de la CEPAL recogen las siguien-tes estimaciones de la tasa de población indígena en Bolivia en 1992: 59%, según el censo, y 81,2%, según los datos de una encuesta espe-cial. En el caso mexicano, el censo de 1988 arrojaba una tasa de 7,4%, mientras que una encuesta especial elevaba esta proporción hasta el 12,6% (Hopenhayn, M. y Bello, A., 2001:14).
A su vez, Darcy Ribeiro constata: “El análisis cuantitativo de la composición racial de los pueblos americanos en el pasado y en la actualidad presenta enormes diferencias y obliga a trabajar en cál-culos más o menos arbitrarios. Los mismos datos oficiales —cuan-do se encuentran disponibles— no merecen fe, tanto por la falta de definiciones censales uniformes de los grupos raciales, como por la interferencia de actitudes y preconceptos de las propias poblaciones censadas.
Esto conduce, por ejemplo, en el caso de los pueblos trasplanta-dos, a confundir en un solo grupo a los mestizos y mulatos; en el de los pueblos nuevos, a sumar al contingente blanco europeo todos los mestizos y mulatos claros; en el de los pueblos-testimonio a identificar
34
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
como mestizos a gran número de individuos puros desde el punto de vista racial, por el hecho de haberse incorporado a los estilos de vida modernos” (Ribeiro, D. 1992: 74, énfasis original).
A los factores que señala Ribeiro no estará de más añadir el fre-cuente deseo de los encuestados (sobre todo, entre la población ur-bana) a elevar su estatus social, que en realidad sigue estando en co-rrelación con la procedencia étnico-racial, y a alterar la pertenencia real a uno u otro grupo como reacción a la discriminación étnica. Últimamente se suman a ello los efectos de la corrección política, que dificultan formalizar la pertenencia étnico-racial. Todo eso da funda-mento para presumir que existe: 1) una tendencia a rebajar las tasas de población indígena y negra, y 2) una tendencia elevar las de la po-blación blanca y en cierta medida mestiza.
Si consideramos la composición étnico-racial, teniendo en cuen-ta esas alteraciones en la retrospectiva histórica, podemos constatar lo siguiente. En primer lugar, una brusca disminución de la masa poblacional indígena en los inicios de la época colonial, el incremen-to sustancial del estrato criollo y de la masa mestiza y la formación de un importante segmento afroamericano. En primer siglo de la estatalidad soberana (sobre todo en la primera mitad del S. XIX) se registra una nueva ola de incremento de la población de origen euro-peo (y, en menor proporción, asiática), la estabilización del proceso de reproducción en la masa mestiza y, posteriormente, también en el segmento de la población negra. Al mismo tiempo se intensifica el proceso de mezcla étnico-racial, que supera parcialmente los tabi-ques sociales.
El siglo XX se destaca por las consecuencias de la explosión de-mográfica. El proceso de urbanización, la difusión de normas sani-tarias modernas, la reducción de las epidemias, etc., surten notable efecto en la base de la pirámide social. Debido a la correlación de la pertenencia étnico-racial, esto se tradujo (durante la segunda mitad del siglo pasado) en que los índices de crecimiento de la población no blanca superaban los del segmento blanco.
Entre tanto, los desfases cronológicos en el pasaje de una parte mayoritaria de la población a un modo de vida urbano ponen de relie-ve las diferencias entre las áreas civilizacionales. El momento en que el segmento urbano supera el 50% del total de habitantes se registra antes, en el primer tercio del S. XX, en los países de libre migración. Luego, en el período que se extiende hasta los años sesenta del siglo pasado, alcanzan esa fase los países más avanzados de varios tipos (hí-brido, plantacionista y sus combinaciones). La transición más tardía, en el último tercio del pasado siglo, es característica para la mayoría
35
Vladimir Davydov
de las sociedades de tipo híbrido, así como para varios estados con una matriz inicial plantacionista situados fuera de la zona iberoame-ricana (Davydov, V., 1991: 23-235).
El proceso histórico de formación de los sociums y las correspon-dientes culturas (en sentido lato) en Latinoamérica y el Caribe describe diferentes trayectorias de desarrollo en una gama bastante amplia. Por otra parte, aún se deja sentir la delimitación de las áreas sociocultura-les. Para aclarar esta tesis, podemos actuar como los químicos que a partir de materiales naturales (mezclados con impurezas) separan una sustancia pura. En nuestro caso, la sustancia pura es el ejemplo de un país concreto en el que se observa el cuadro más típico, con más relieve de los rasgos básicos que emanan de la matriz civilizacional y predomi-nan en mayor o menor medida en un área civilizacional determinada.
El análisis del conjunto de los procesos socioculturales, socioeco-nómicos y demográficos, cotejándolos con la práctica de los diversos países, permite discernir, en primer término, el modelo guatemalteco-boliviano como el más típico en una serie de sociedades eminente-mente híbridas. En segundo lugar, el modelo cubano-dominicano, en el que se proyecta la matriz plantacionista. Por último, para los so-ciums de tipo migratorio, la variante más pura es la uruguaya.
Como señalamos antes, la elección del parámetro étnico-racial ha sido forzosa. No hay otro que pueda sustituirlo en la retrospecti-va pentasecular. Pero además presenta una ventaja sustancial: es poco sensible a las oscilaciones coyunturales. Dicho con otras palabras, es un parámetro rígido. En el contexto de una región relativamente joven, como lo es ALC (si contamos a partir de la Conquista, que trastocó el proceso histórico), sigue estando fuertemente vinculado a las raíces so-cioculturales iniciales. Y, por tanto, es plenamente representativo (véase Esquema 6). Indudablemente, a la larga, los procesos de mestización prevalecen y queda a la vista un proceso bastante intenso de asimilación de los grupos étnicos secundarios. Pero los componentes vertebrales si-guen ejerciendo, en mayor o menor medida, su misión civilizacional.
Obviamente, el examen de los casos particulares que se desvían de estas tres situaciones “puras” requiere comentarios circunstancia-dos. La situación en varios países de la región debe ser considerada como cierta combinación de modelos “puros”: en el caso de Brasil, de los modelos cubano-dominicano (principalmente) y uruguayo; en el de Chile, del uruguayo (principalmente) y el guatemalteco; en el de Colombia y Venezuela, del modelo cubano-dominicano y el guatemal-teco. Esto, por cierto, no hace sino confirmar nuestra tesis de que las áreas civilizacionales se hallan distribuidas a lo largo y ancho de la región, ignorando en muchos casos las fronteras estatales.
36
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
Con todo, conviene destacar los casos que de modo más evidente se apartan de los estándares más difundidos. Se trata, ante todo, de Haití. El haber sido el primero en independizarse y el carácter radical de su descolonización (erradicando la huella francesa), posteriormen-te su prolongado aislamiento desvió la trayectoria de desarrollo a tal punto que esta desembocó en la regeneración del principio africano, de los estereotipos civilizacionales africanos, inclusive en el ámbito de la religión. Entre los demás casos particulares figura también Costa Rica, debido a la aparición de migrantes libres, pioneros agricultores y al hecho de ser probablemente el único país de la región en que se formó una zona de agricultura granjera. Paraguay se destaca por el grado particularmente avanzado de mestizaje, que se explica por la eliminación más notable —en una fase temprana del desarrollo— de los tabiques étnico-sociales y la limitación de la propiedad latifun-dista, que levanta barreras tanto económicas como sociales. Guyana, Surinam, y Trinidad y Tobago se distinguen por las altas tasas de gente oriunda de la India e Indonesia, lo cual aportó una calidad totalmente distinta a la fisonomía sociocultural de estos estados.
Nos toca ahora confrontar los datos referidos a la distribución de la población según los tipos socioculturales de sociedad al finalizar el período colonial y al término del S. XX (véanse Esquemas 5 y 6). Esta tarea podemos realizarla de dos maneras: de modo formal, esto es, ateniéndonos al trazado actual de las fronteras nacionales, o bien a partir de la demarcación de las áreas socioculturales.
En la primera variante nos encontramos con el siguiente cua-dro. El peso numérico del tipo híbrido disminuyó, aproximadamente, desde la mitad hasta un tercio de la masa poblacional de la región. El peso relativo del socium enraizado en la matriz plantacionista au-mentó considerablemente, desde un tercio hasta casi el 40%. El caso haitiano lo dejamos al margen por ser el que más se aleja de las rea-lidades típicas de la región. Por lo que se refiere al tipo migratorio, que de hecho se conformó como tal en la época postcolonial, su peso numérico aumento de un 7-8% hasta un 11-12%. Se observa también cierto aumento de la tasa correspondiente a los sociums de aquellos países que hemos incluido en el grupo de tipo mixto (desde un 9% hasta aproximadamente un 13%).
Claro es que todas estas cifras son el producto de cálculos apro-ximativos y las damos a título ilustrativo. Pero, como ya se dijo antes, no disponemos de un método más apropiado. Por lo demás, es posi-ble que nuestra tarea no requiera una rigurosa exactitud estadística. Lo importante es captar la tendencia y revelar los cambios cardinales ocurridos en la retrospectiva a largo plazo.
37
Vladimir Davydov
Más preciso es el cuadro que obtenemos cuando desagregamos el peso de países en que se observa la articulación de matrices ci-vilizacionales heterogéneas (principalmente, en Brasil, Colombia, Venezuela y —con distinta composición— en Chile). En suma, vemos que el peso relativo del área híbrida ha disminuido, pero de modo no tan pronunciado como se desprende del cálculo formal (hasta alrede-dor de un 40%), el del área plantacional se mantiene aproximadamen-te al mismo nivel (no más de un tercio). Otra es la situación que se da en el área de población migratoria, donde observamos un brusco incremento de la tasa poblacional, hasta una quinta parte de la masa humana total de la región, frente al 10% registrado a principios de la época postcolonial.
El cambio de proporciones en el transcurso de este período bicen-tenario se explica más que nada por la ola migratoria de finales del s. XIX y comienzos del XX. La inyección de “sangre europea” en el “cuerpo” latinoamericano tuvo efectos sin precedentes, modificando la situación no solo demográfica, sino también socioeconómica en el Cono Sur de la región. De 1871 a 1900 llegan a países de ALC 4,3 mi-llones de inmigrantes, de los cuales 1,8 millones afluyen a la Argentina, y 1,7, a Brasil. En el pequeño Uruguay se establecen 360 mil europeos procedentes en su mayor parte de países mediterráneos, así como de Europa central y oriental. En el período de 1904 a 1930, el número total de inmigrantes que llegan a la región asciende a 8,7 millones. De este número, 4,3 arraigan en Argentina; 2,3, en Brasil, y 160 mil en Uruguay (Cosio-Zavala, M.E. y Lopez Carreri, 2004:25). Los argentinos y los uru-guayos suelen decir irónicamente que “los mexicanos descienden de los aztecas; los peruanos, de los incas, y nosotros, de los barcos”. En esen-cia, en Argentina y Uruguay tuvo lugar un cambio revolucionario de la fisonomía sociocultural y económica de ambos países. Mientras que en Brasil y en Chile (en una u otra medida) se implantó en el socium exis-tente una nueva matriz complementaria, una matriz migratoria.
Conociendo a ALC no solo de oídos, sino también por la lectura de fuentes bibliográficas y estadísticas, contando ya con cuatro dece-nios de investigación sobre la problemática de la región y una prolon-gada experiencia de trabajo y trato humano in situ en la mayoría de los países de esa región, podemos afirmar que las diferencias en las matrices iniciales entre las tres áreas civilizacionales son muy pro-nunciadas, con repercusiones en diferentes niveles y diversas esferas de la vida pública, creando en cada caso situaciones sui generis.
En los países con base híbrida, en cuya fisonomía sociocultural prevalece el factor ibérico, a nivel de la cultura y la conciencia de masas actúan estereotipos y patrones de conducta que se transmiten
38
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
de generación a generación desde las raíces precolombinas, y no solo entre la masa indígena o incluso la población mestiza. La cultura in-dígena autóctona se propaga a otros grupos étnico-raciales en las tra-diciones de la estética, la creación artística, la vida musical. El ser comunitario, la familia y el individuo asimilan esta herencia civiliza-cional y los estereotipos de percepción del mundo. Otro tanto cabe decir en lo que concierne a la ética laboral, las relaciones entre las personas, los sexos y las diversas generaciones. Al atento científico —o simplemente observador— no se escapa ese sello particular que marca la ética de los negocios, la actitud de los ciudadanos hacia las instituciones estatales y políticas, hacia el poder como tal.
Esquema 6. Composición etnorracial de la población al término del s. XX (según censos y encuestas 1980-2000) por grupos tipológicos de países (en %)
Población / País EuropeoideMezclada
Indígena Negroide OtrosMestizos Mulatos
1 2 3 4 5 6 7
Tipo de sociedad híbrida
México 9,0 60,0 — 30,0 — 1,0
Guatemala 2,0 55,0 — 43,0 — —
Honduras 1,0 90,0 … 7,0 2,0 —
El Salvador 9,0 86,0 — 5,0 — —
Perú 15,0 37,0 — 45,0 — 3,0
Bolivia 15,0 30,0 — 55,0 — —
Ecuador 7,0 55,0 (A) … 35,0 3,0 —
Paraguay 5,0 89,0 — 6,0 (B) … —
Sociedades de tipo combinado
Estructuras originarias: híbridas y plantacionistas
Colombia 20,0 56,8 14,0 2,2 4,0 3,0 (C)
Venezuela 21,0 67,0 2,0 10,0 —
Sociedades con predominio de la herencia plantacionistaa) variante iberoamericana
Brasil (D) 54,0 … 38,5 0,5 6,5 0,5
Cuba 37,0 — 51,0 — 11,0 1,0
Rep. Dominicana 16,0 — 73,0 — 11,0 —
b) variantes de herencia inglesa, holandesa y francesa
Jamaica 0,5 — 10,5 — 89,0 —
39
Vladimir Davydov
Barbados 4,0 — 3,0 — 92,0 1,0
Guayana 0,5 … 11,0 4,0 30,5 54,0*
Surinam 2,0 — 4,0 — 42,0 52,0**
Haití — — 5,0 — 95,0 —
Sociedades migratorias
Argentina 95,0 3,0 — 1,2 — 0,8
Uruguay 88,0 8,0 0,1 3,9 —
Costa Rica 89,0 7,0 — 1,0 3,0 —
Sociedades semimigratorias
Chile (E) (41,0) (47,0) — 10,0 — 2,0
Notas: A — incluyendo un pequeño segmento de población mulata; B — los datos referidos a la población indígena han sido minimizados, a cuenta del rubro “mestizos”; C — incluyendo a los afroindios; D — Brasil ha sido incluido en el tercer grupo por el predominio histórico del modelo planta cionista, aunque en su socium hay también un segmento de inmigración europea libre; E — entre paréntesis se dan cifras estimativas obtenidas mediante encuesta; * — incluyendo oriundos de la India; ** — incluyendo un 35% de oriundos de la India, un 15% - de Indonesia y un 2% - de China. … — número insignificante
Fuente: Elaborado y verificado según datos de diversos estudios especializados publicados en países de ALC. CEPAL/CELADE. Aspectos conceptuales de los censos del 2000. Santiago de Chile, 2001; CEPAL. Notas de población. Santiago de Chile (especialmente el Nº 79, 2005); IADB. Indigenous People and Poverty in Latin America. Washington, 1994; Statistical Abstract of Latin America. Los Ángeles, 2002; CIA. World Factbook. Washington, 2003; Hopenhayn M., Bello A. Discriminación étnico-racial en América Latina y el Caribe. CEPAL. Santiago de Chile, 2001; San Martino de Dromi L. Iberoamérica. Madrid, 2002; Arias, A. Las poblaciones indígenas. Un viejo fantasma recorre América Latina. - Vanguardia dossier. Barcelona, 2003. Nº 4.
A pesar de que aún prosigue el intenso proceso de mezcla y asimila-ción, el componente indígena sigue siendo uno de los componentes medulares en muchos países de la región. En las estimaciones de con-junto, su número total oscila entre 30 y 60 millones. La amplitud de estas oscilaciones no debe sorprender. Ya hemos explicado antes las causas de tamañas diferencias. Y partiendo de ello, nos inclinamos a pensar que la cifra real ronda el listón superior de esas estimaciones. Pero, además, queremos subrayar que sería un error imperdonable considerar que las etnias indígenas constituyen cierta masa homogé-nea con fondo sociocultural uniforme, ya que en conjunto se trata de unos cuatrocientos pueblos y grupos étnicos con sus propias lenguas, costumbres, su propia percepción del mundo y diferente grado de adaptación a las formas modernas de la vida económica. Los que son herederos directos de las culturas precolombinas, pueblos integrados por millones de personas dotados de fuerte resistencia al efecto de asimilación, representan aproximadamente la mitad en el conjunto de la masa indígena de la región. Se trata de los quechuas, la etnia más
40
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
numerosa, cuyo peso relativo es estimado en alrededor de un 27% de la población autóctona de la región, luego vienen los mayas (más del 14%) y los aimaras (5,5%). Son precisamente estos pueblos los que tienen chances, además de preservar sus raíces, de regenerar su cultu-ra. Esta tendencia se ve favorecida por el proceso de democratización política y la afirmación del planteamiento humanista de los derechos humanos y los de las minorías étnicas.
Precisamente estas etnias son las que con mayor probabilidad podrían en perspectiva no solo aportar reclutas al campo de la asimi-lación, sino también captar receptores (probablemente, dentro de la masa mestiza), a través del renacimiento de la autoconciencia y la cul-tura original, mediante su regeneración y propagación. Dentro de este contexto cabe situar los casos de, por un lado, Bolivia y Guatemala, por otro, Perú y Ecuador, y por último, el de México, donde pese a lo avanzado del proceso de mestización, la cultura indígena, el factor indígena es un elemento básico de lo que podríamos llamar proyecto o idea nacional.
Naturalmente, para que eso se realice es indispensable que se den premisas muy serias, tanto más en una época marcada por los avances de la estandarización globalista. Pero la práctica indica que esas pre-misas se están conformando. La primera es el cambio de las propor-ciones de crecimiento demográfico. Los indígenas han dejado de ser una masa decreciente. En la perspectiva de los próximos decenios su ritmo de crecimiento numérico superará, al menos, al de la población blanca. La segunda premisa es la incorporación de la masa indígena a las formas modernas de la vida política y social, cultural y económica, incorporación que ya no supone de modo unívoco asimilación y pér-dida de la identidad étnica, sino que con creciente frecuencia indica todo lo contrario: que los pueblos indígenas encuentran su lugar en el mundo contemporáneo. La tercera premisa es la percepción externa que se tiene de esos pueblos en el mismo país y que se torna bastante favorable. Veamos primero cómo va cambiando en el ámbito interior de los diversos países la actitud de otros grupos étnicos, de la opinión pública nacional hacia los indígenas. La tendencia es que el factor indígena deja ya de ser interpretado como algo marginal con respecto a la vida nacional. Por el contrario, se percibe como un elemento orgá-nico de la identidad nacional. La ideología tradicional del indigenismo se está transformando. El tono protector cede sitio al reconocimien-to del derecho de esas etnias a estar dignamente representadas en el sistema de la administración del Estado y las estructuras de partido.
Por lo que se refiere al ámbito internacional, en él también ob-servamos cambios sustanciales. Vale señalar al respecto que en 1982,
41
Vladimir Davydov
representantes de los pueblos indígenas obtuvieron acceso a la activi-dad de la ONU, en 1994 las Naciones Unidas proclamaron la celebra-ción del 9 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en 2006 el Consejo de la ONU para los Derechos Humanos aprobó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde por pri-mera vez en la práctica internacional se expone la tesis de su derecho a la autodeterminación.
Demás está decir que el camino para elevar el estatus de las et-nias indígenas, su papel en la política, la economía y la cultura de sus países, no está en absoluto allanado. Inevitablemente habrá ex-cesos tanto dentro de las etnias indígenas como en su entorno. Lo importante es encontrar un nuevo modus vivendi basado en el reco-nocimiento de las cambiantes realidades. En todo caso, hay cada vez más datos que confirman convincentemente el “renacimiento indíge-na” en América Latina.
Entre tanto, parece que la situación en el área con matriz inicial de tipo plantacionista presenta menos líneas de tensión. En la varian-te iberoamericana, la minoría negra, antes discriminada, se va inte-grando paulatinamente —aunque sea a paso lento— en la vida socio-política y económica moderna. La masa negra está menos vinculada al catolicismo, es más receptiva a la influencia de los cultos afroame-ricanos y las sectas protestantes. A pesar del proceso de mezcla racial, sigue existiendo la correlación del color de la piel con el estatus social y la situación económica del individuo. En Brasil, donde está concen-trado el mayor contingente de población negra y mulata de la región, sigue habiendo discriminación encubierta. Las medidas legislativas recientemente adoptadas para acabar con esta lacra y garantizar a la población negra acceso proporcional al sistema de educación supe-rior y a los órganos de poder legislativo y ejecutivo, por ahora no han surtido el efecto esperado. Incluso en Cuba, donde el régimen político proclamó hace tiempo el principio básico de la igualdad de derechos social y racial, la situación dista aún de ser perfecta. Fidel Castro se vio obligado a reconocer que la revolución cubana no había logrado resolver este problema.
Muchos expertos en cuestiones étnico-raciales consideran con razón que la situación actual de la población negra en los países ibe-roamericanos es en varios aspectos incluso más complicada que la de los indígenas. Sigue habiendo una diferencia notable relacionada con la cuestión del terreno originario, de las raíces (extra-americanas para la masa negra) y también, por lo visto, con una serie de prejuicios cuyos orígenes se remontan a las diferencias que existían en el estatus social de esos dos grupos étnicos en el contexto colonial.
42
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
Esta característica no atañe al estado de cosas en aquellos estados caribeños que entraron en la fase de descolonización con una mayoría abrumadora de ciudadanos negros en su composición poblacional. En esos países la simbiosis en forma de cultura afroamericana ocu-pó una posición dominante en la sociedad, a la par de la estructura institucional que, por regla general, se atiene al modelo de la antigua metrópoli.
En todo caso, el componente africano confiere directa o indirec-tamente rasgos específicos no solo a la parte folklórica de la cultura nacional. Da brotes en la cultura de las capas medias y de la élite social, con incidencia además de en la percepción del mundo, en la psicología social. Esto repercute de manera mediata en el sistema de valores, en la ética laboral y de negocios.
En el área de los sociums de tipo migratorio se reproducen de modo natural, principalmente, los estereotipos de naciones europeas, pero esta reproducción se efectúa en forma de simbiosis, mediatizada. La impronta más profunda viene determinada por las proporciones en la estructura nacional de las olas migratorias. En otras palabras, es principalmente el arquetipo de la Europa mediterránea católica. Con todo, en los sociums latinoamericanos de origen migratorio se repite el modelo del crisol de fundición y el espacio del multiculturalismo está bastante limitado. A pesar de la resistencia opuesta a la incorpo-ración de los inmigrantes en el socium local por parte de las estruc-turas socioeconómicas tradicionales (incluido el latifundismo), este flujo logró finalmente, cuando la inmigración adquirió masa crítica, abrir brechas en las barreras existentes.
Es significativo que los sociums de tipo migratorio, en compara-ción con otras áreas socioculturales de la región, se fueran adaptando de manera más orgánica al industrialismo, a las prácticas de la activi-dad empresarial. En sus territorios se reproducía también (adaptada en una u otra medida al contexto local) la cultura política de Europa en toda la gama fundamental de sus corrientes. Y esto se deja sentir hasta el presente.
43
CONTRADICCIONES INSCRITAS EN LA IDENTIDAD LATINOAMERICANA
Cabe ahora preguntarse si, sobre la base de las consideraciones y cál-culos que acabamos de exponer, podemos formular deducciones ge-nerales que respondan aunque sea parcialmente a las preguntas enun-ciadas en el preámbulo. Somos conscientes de que habrá que ampliar sustancialmente el campo de argumentación, ante todo en el plano de los parámetros socio-económicos, procurando calibrar su correlación con la dimensión sociocultural en la interpretación de la problemática civilizacional. Está claro que eso requiere mayor espacio y tiempo. Ahora bien, admitiendo que eso ya lo tenemos en cuenta, tratemos de aprovechar en calidad de apoyatura los argumentos que hemos ex-puesto más arriba.
Así pues, la tesis sobre la existencia de una “civilización latinoa-mericana” parece bastante discutible. En mi opinión, sería más legí-timo y más apropiado a la realidad hablar de un conjunto de áreas socioculturales afines entre sí, pero que presentan rasgos cualitativos originales y cuyas matrices civilizacionales básicas son de composi-ción sustancialmente distinta. Indudablemente hay un eje común. Es, por una parte, la presencia modificada de la cultura ibérica (ante todo, unidad o afinidad lingüística) y su impronta institucional, y por otra, el catolicismo. Si bien está claro que esta aseveración —cierta para la parte iberoamericana (predominante) de la región—, de ningún modo puede aplicarse a los demás casos. Lo que se ha dicho sobre la
44
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
existencia de una rama latinoamericana de la civilización cristiana occidental, sí es perfectamente aplicable al área de tipo migratorio, con ciertas correcciones relacionadas con la incidencia peculiar de la determinación geopolítica y económica exterior. Pero, a su vez, esta interpretación no funciona en el caso de un socium híbrido.
Esta tesis se ve confirmada indirectamente por la práctica de la migración internacional contemporánea (una especie de argumento a contrario). Quienes inmigran a España, o incluso a EE.UU. o Canadá, con procedencia de Argentina o Uruguay se integran más rápida y fá-cilmente en la sociedad local. Se asimilan de modo bastante orgánico y, por regla general, ascienden en el escalafón social. Les siguen (en términos de media estadística) los oriundos de países con matriz ori-ginaria plantacionista. Diferente es el caso de los inmigrados proce-dentes de sociedad híbrida, que se integran más lentamente y con más dificultad en el nuevo ambiente, y suelen estancarse en los peldaños bajos de la pirámide social.
Podríamos admitir el argumento de que, en la teoría de la civili-zación, lo prioritario es la integralidad y no los matices diferenciales intrarregionales. Pero ¿hasta qué punto? Si asumimos la idea de que ALC constituyen una civilización aparte, ¿tal vez convenga apuntalar la idea, aduciendo que simplemente no ha dispuesto de bastante tiem-po histórico para demostrar que en ella se da el grado de integralidad indispensable para tal calificación? En ese caso, entonces hay que de-mostrar que las trayectorias históricas de los diversos países son con-vergentes, y no divergentes.
¿Qué podemos decir al respecto? En nuestra opinión, las diferen-cias esenciales fueron fijadas por la historia en la propia base autóc-tona inicial, se fueron multiplicando y tornando más complejas en el proceso de metamorfosis socioeconómicas durante las tres centurias de existencia colonial, y aún se acentuaron en el transcurso de dos siglos de vida soberana.
Es muy difícil y, posiblemente, absolutamente irrealista buscar un indicador formal que permita seguir y cotejar la dinámica de desa-rrollo de los países de diferente tipo en el marco de esta región en una retrospectiva histórica duradera, que se corresponda con el tiempo ci-vilizacional. Pero si tomamos en consideración la dimensión económi-ca, podemos aprovechar los datos que reflejan la dinámica del PBI por habitante a lo largo del s. XX y que por cierto fueron reconstruidos por Angus Maddison. Su representación gráfica (véanse gráficos 1 y 2 en las páginas siguientes) permite ver que las trayectorias correspon-dientes a los diferentes países, que en la primera mitad del siglo pasa-do se mantenían cercanas, en la segunda mitad divergen claramente.
45
Vladimir Davydov
Quizá quepa decir que el s. XX ha dado lugar a una determina-ción externa del desarrollo más rígida para todos los estados latinoa-mericanos y caribeños, llevándolos de modo bastante parecido al cau-ce periférico. Esta hipótesis puede parecer más acertada a la luz de la globalización actual, pero de todos modos advertimos diferencias en las reacciones de los sociums de la región frente a este fenómeno. Para poder afirmar si las trayectorias son convergentes o divergentes, toda-vía tendremos que esperar algunos siglos. Sea, pues, el río del tiempo histórico el que nos dé la respuesta (?).
De momento apuntemos también lo siguiente. El hecho de que dudemos de que sea legítimo separar la región como una civilización aparte no supone en absoluto que se menoscabe la idea de la solidari-dad latinoamericana y la identidad latinoamericana. Lo más probable es que a la pregunta de “¿Quién eres?”, la mayoría de los pobladores de la región contesten casi automáticamente, primero, en función de su ciudadanía (mexicano, uruguayo, etc.), y luego: “latinoamericano”. Claro está, puede haber ciertas variaciones: centroamericano, suda-mericano, caribeño. El reconocimiento de la identidad latinoamerica-na está determinado (si no directamente, al menos de modo mediato) por el hecho de que la región está unida —en su mayor parte— por el parentesco lingüístico y religioso, la similitud de las trayectorias his-tóricas y su estatus geopolítico.
Otro dato importante a tener en cuenta es que la revolución infor-mativa y la tan mentada globalización están creando premisas favora-bles no solo para la ofensiva de la westernización, sino también para la formación de un espacio cultural latinoamericano, de un campo de información en lengua española. Una prueba de ello nos la brinda Internet. La cuota del español en la red mundial crece a un ritmo superior en comparación con la del inglés, que es la lengua franca de nuestra época. Como vemos, las dudas concernientes a la existen-cia de una calidad civilizacional cristalizada no suponen negación en cuanto a la existencia de otra calidad común.
46
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
Gráfico 1. Dinámica del PBI per cápita de siete países latinoamericanos en el s. XX (según paridad del poder adquisitivo, en precios constantes de 1990)
Fuente: Maddison A. Monitoring the World Economy: 1820-1992/OECD. – París, 1995, p. 202-203. World Bank. World Development Indicators, 1960-2015 (http://worldbank.org)
Se puede abordar la cuestión con un enfoque más amplio: desde las posiciones de la perspectiva iberoamericana, teniendo en cuenta la existencia de mercado iberoamericano de cultura y la posibilidad de que este se amplíe. Hoy día este mercado ya se está apoyando en la base institucional de la Comunidad Iberoamericana de Naciones (CIAN), que se ha convertido en un notable factor de la política mun-dial. Tanto la actividad de la CIAN como la intensificación objetiva de la comunicación entre países latinoamericanos e ibéricos pueden contribuir no solo a la reproducción de un eje vertebral de cultura, común a todas estas naciones, sino a propiciar también a largo plazo cierta convergencia cultural.
47
Vladimir Davydov
Gráfico 2. Desviación estadística media de la trayectoria de dinámica del PBI per cápita en siete países latinoamericanos (según paridad
del poder adquisitivo, en precios constantes de 1990)8
Fuente: datos aportados por Maddison, A. Óp. cit.
Tratar sobre la determinación del desarrollo de los países con dife-rente tipología por su originalidad civilizacional, no supone ni mu-cho menos asumir los principios del determinismo. La historia es demasiado multifacética y en gran medida espontánea. Pero sí hay suficiente fundamento para considerar que la afirmación del nue-vo paradigma tecnológico y la consiguiente globalización imprimen cierta directriz al desarrollo con mayor o menor rigidez. Por otra parte, las cualidades civilizacionales corrigen notablemente la tra-yectoria y el contenido del proceso desarrollista. Pasarlas por alto a la hora de diseñar la gestión estratégica a nivel de Estado se tra-duce en costos injustificados, deformaciones y pérdida de toda po-sibilidad de asegurar el desarrollo sostenible con signo de progreso real, cuando no en regresión histórica. Por el contrario, la combi-nación adecuada de una y otra “ingeniería” socio-económica en las proporciones correspondientes a la época dada imprime una diná-mica creativa a la sociedad y su sistema económico. En este sentido
8 Para el período de 1820 a 1870, datos referidos solo a Brasil y México; de 1870 a 1900, a tres países, incluida Argentina; de 1990 a 1994, a siete países, incluyendo Colombia, Chile, Perú y Venezuela.
48
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
quizá sea sintomático el ejemplo de Japón y, luego, los dragones del Sudeste asiático, donde la westernización se inscribió proporciona-damente en el contexto civiliacional específico.
¿Hasta qué punto puede la civiliografía reflejar adecuadamente las realidades de América Latina y el Caribe, además de la estructura del mundo contemporáneo? Cuenta con indudable ventaja en cuanto al potencial de reflexión universal, pero esto mismo entraña ciertos riesgos. Con frecuencia surge la tentación de recurrir a la abstracción de orden superior para explicar situaciones concretas, de enclaustrar la realidad polifacética en un esquema apriorístico (diseñado a partir del razonamiento teórico). Para superar semejante contradicción es necesario, como mínimo, completar el cuadro a un nivel más bajo (o menos alto) de abstracción.
Es significativo a este respecto el comentario de dos estudiosos rusos, Borís Koval y Serguey Semiónov, que han hecho un considera-ble aporte a la asimilación del enfoque civilizacional en nuestra prác-tica científica: “Con todo, la civilización no es una realidad concreta propiamente dicha, sino una categoría científica abstracta. Idealizar esta imagen resulta, como mínimo, poco razonable. Es más, valiéndo-nos de la terminología de Kant, la civilización debería ser incluida en-tre los conceptos «inteligibles», que no pueden ser conocidos de modo exhaustivo. Es una cosa en sí. Existe en la experiencia empírica de los sentidos, pero es inexpresable. Es un concepto infinito en el plano de la aprehensión: se manifiesta en miles y millones de fenómenos, de existencias, de eventos. Dicho de otro modo, no es un Estado, ni una etnia, ni una región, no es una cultura (aunque muchos identifican los conceptos de «cultura» y «civilización»), sino cierta plasmación de la realidad terrenal de las comunidades humanas. Aun así, la civiliza-ción no es su existencia colectiva, sino la imagen que tenemos de esta en nuestra conciencia. Una imagen que puede ser cierta o errónea” (Koval, B. y Semiónov, S., 1998:18)
El concepto de civilización fronteriza, sin duda tiene derecho a que se le otorgue carta de naturaleza en la ciencia. Pero, a diferen-cia de los autores que le han dado vida en el debate científico (Borís Koval, Serguey Semiónov, Yákov Shemiakin), creemos que el conteni-do debe ser reelaborado.
El objeto directo de este trabajo, ALC posee un carácter fron-terizo, que no es de tipo unilineal (Occidente-Oriente, según Yákov Shemiakin), sino multivectorial. En un caso puede que se manifieste en esa línea, en otro puede considerarse como una proyección o inclu-so un trasplante de la Europa mediterránea. Aquí es legítima una de las interpretaciones que expone S. Huntington la de la (derivación de
49
Vladimir Davydov
la civilización cristiana occidental. El tercer vector de socio y culturo-génesis se inscribe en el corredor caribe-brasileño, donde la simbiosis civilizacional se realiza con participación del principio afroamericano.
Todos estos elementos configuran en conjunto un marco contra-dictorio (con contraste posiblemente único en su género) para la prác-tica mundial contemporánea. Pero precisamente esta característica confiere especial potencial creativo al proceso histórico que se desa-rrolla en el suelo de ALC.
A los estudios civilizacionales les espera por delante un buen tre-cho para unir la comprensión de la comunidad abstracta a la de la diversidad concreta. Este camino pasa, en particular, por el desarrollo y enriquecimiento del corpus categorial. Por lo visto, la civiliografía tendrá que dar respuesta a la cuestión de cómo la matriz de la civiliza-ción postindustrial planetaria incide e incidirá en el futuro en las dife-rentes civilizaciones locales. ¿No podría ocurrir que en el contexto de la globalización y los crecientes flujos intercivilizacionales migrato-rios, la condición de fronteriza dejará de ser una cualidad excepcional para convertirse en rasgo dominante de las civilizaciones locales? De ocurrir así, el caso latinoamericano dejaría de ser único en su género.
53
ECO DE UNA GUERRA SUBESTIMADA
La historia del mundo está matizada por acontecimientos mayúsculos que, en esencia, resultaron cruciales para los destinos del desarrollo mundial, pero no comprendidos exhaustivamente, ni evaluados en su justa medida, a plenitud. Sin duda, entre estos cabe situar la guerra mexicano-norteamericana de 1846 a 18481. Por consiguiente, tenemos un motivo más que rotundo para que hoy incursionemos nuevamen-te en la evaluación de su relevancia, aunque post facto, pero con la comprensión de la lógica de la intercomunicación de los tiempos, del pasado y del presente, y que forma la composición geopolítica y geo-económica del mundo contemporáneo.
Otro motivo es axiomático, al recordar un aniversario imponente: hace ciento setenta años, finalizaron los sucesos bélicos decisivos que predeterminaron el desenlace de la guerra mexicano-norteamericana. Al mismo tiempo hemos pasado el centésimo septuagésimo aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo, suscrito el 2 de febrero de 1848 por representantes oficiales de México y EUA.
1 En la literatura de EUA no se le concede una atención adecuada a la victoria en la guerra con México, y cuando sucede, es a menudo con espíritu apologista. Mientras que en la historiografía mexicana, aunque parezca paradójico, escasean los comen-tarios, debido a, según todo parece indicar, los dolorosos recuerdos de este enorme trauma nacional. (Véase: Vázquez de Knauth. Mexicanos ante la Guerra del 47. Ed. SEP. México, 1972).
54
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
Por último, es importante abordar la evaluación de aquella guerra no formalmente, circunscribiéndonos a pormenores históricos, sino correlacionar sus resultados, su relevancia con las realidades del pre-sente y con el sentido contemporáneo de aquellos problemas jurídi-cos, morales y políticos.
Valga recordar al respecto que la historia continúa siendo, en cualquier caso, el criterio principal de lo correcto o incorrecto de las acciones en la esfera de las relaciones interestatales. Y ello, en-tre paréntesis, se corrobora por la tradición anglosajona del derecho precedente.
De la envergadura de la guerra mexicano-norteamericana dan cuenta hechos impresionantes. Como consecuencia de la provoca-ción del separatismo en Texas (1835-1836), y a continuación de las acciones expoliadoras del ejército norteamericano en 1845-1848, además de una serie de adquisiciones territoriales menudas, poco después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, los EUA anexaron en general unos 2 millones 400 mil kilómetros cuadrados (la superficie hasta el Oeste desde el meridiano cien y hasta el Sur, desde el paralelo cuarenta y dos). Se trata de los territorios que hoy día ocupan Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, partes de los estados de Colorado, Wyoming y Kansas. A México iban a quedarle menos de 2 millones de kilómetros cuadra-dos (más precisamente, 1 millón, 973 mil kilómetros cuadrados), o sea, considerablemente menos de la mitad de la superficie anterior del país.
Estamos lejos de interpretar los resultados del desarrollo de la posguerra de los dos países, más allá de la diferencia de las situa-ciones históricas concretas. Somos conscientes de las diferencias de la determinación del desarrollo social y económico en los casos mexicano y norteamericano. Pero, a manera de ilustración, hemos de evaluar la adquisición y las consecuentes pérdidas del presente. En los precios corrientes de 2016, el PBI de EUA sumaba 18 trillones y medio de dólares. De esa suma, según nuestros cálculos, 5 trillones 200 mil millones provenían del aporte de los territorios arrebatados a México en el s. XIX, esto es, el 28%. A manera de comparación, México, según el balance del año transcurrido, tenía un PBI de 1 trillón y mil millones de dólares. Aunque podría decirse que esta comparación mecánica es impropia.
En tanto, retornando a mediados del s. XIX, en el inicio capi-talista pujante de EUA, la expropiación de México fue uno de los impulsos clave de la aceleración del crecimiento económico, gracias a la saturación múltiple de recursos y a la explotación en gran escala
55
Vladimir Davydov
del vasto territorio y de la población anterior. La misma expropia-ción con un signo inverso, la ruina de posguerra y la reducción drás-tica del mercado interno ralentizaron la desaceleración del progreso socioeconómico en México.
A manera de ilustración remitiremos los cálculos de Angus Maddison: las categorías de peso de EUA y de México en el producto mundial sumario cambiaron de la siguiente manera. En 1820, eran valorados en 1,8% en el primer caso, y en un 0,7%, en el segundo. Hacia 1870, la cuota de EUA había crecido hasta un 8,9%, mientras que la de México decayó hasta un 0,6%. Al mismo tiempo, prestando atención a la correlación de los potenciales tiene sentido considerar los índices de la cantidad de la población. Para esos mismos años, Angus Maddison daba la siguiente evaluación: EUA – 9,98 millones y 40,24 millones de habitantes; México: 6,59 y 9,22 millones de habi-tantes (Maddison, A., 2002: 240).
Es importante subrayar entonces que el resultado históri-co de la guerra significó un viraje radical en el destino de ambos estados. En el caso de EUA, la guerra creó una de las más impor-tantes premisas para su transformación en potencia mundial y, posteriormente, en superpotencia. En el caso de México, la gue-rra iba a privarle la perspectiva de la transformación en potencia mundial, lo que condenó al país a una prolongada permanencia en estado de periferia de la economía y de la política mundiales. Los resultados de la guerra sentaron la base para la formación en EUA de un poderío económico y militar tal que le sirvió para hacer frente a la hegemonía de Gran Bretaña en el hemisferio occidental y desplazarla, ya en la segunda mitad del s. XIX, de sus posiciones dominantes en la región.
Por otra parte, la guerra agotó las fuerzas económicas y polí-tico-morales del Estado mexicano. Los 15 millones de dólares en plata que Washington se comprometió a pagar, según el Tratado de Guadalupe Hidalgo, como compensación (y que en EUA era tomado algo así como para quedarse con la conciencia limpia) no podían, ni siquiera en el grado más mínimo, considerarse compensatorios. Para una comprensión del significado real de esa cifra, resulta útil hacer la siguiente comparación: solo entre 1848 y 1850 (o sea, los tres siguientes a la guerra), en California, del antiguo territorio mexi-cano, fue extraído oro por una suma de 51,7 millones de dólares (Aléntieva, T., 2006: 116-120). Los hechos posteriores revelaron que México, debilitado por la guerra, iba a tornarse múltiples veces víc-tima de la intromisión más flagrante y de las intervenciones aventu-reras de los estados extranjeros.
56
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
Gráfico 3. Guerra estadounidense-mexicana 1846-1848
Al mismo tiempo, la guerra intensificó el campo conservador dere-chista en EUA. En primer lugar, se trata de la casta esclavista de la parte meridional del país. Se puede afirmar que, el motivo incentiva-dor fundamental de parte de EUA fue el malestar de los latifundistas del sur contra aquel “precedente y ejemplo peligroso” que había crea-do la prohibición en México de la esclavitud, en 1829. La demagogia, la doble moral, las intervenciones militares en el extranjero desde los tiempos de la guerra con México iban a engrosar, en gran escala, el arsenal de la diplomacia estadounidense y, en general, de la conducta política de Washington.
Ello no significa que en EUA no se alzaran las voces de los adver-sarios de la guerra, que no fueran desenmascarados los planes expo-liadores, entre otras, las voces de John Quincy Adams, de Abraham Lincoln, de Henry David Thoreau. Resulta sintomático asimismo que el Tratado de Guadalupe Hidalgo fuera ratificado por el Senado de por
57
Vladimir Davydov
treinta y ocho votos a favor y catorce en contra. Sin embargo, en aquel tiempo, la corriente principal estaba marcada por el expansionismo imperialista franco y por el complejo de superioridad en que se afir-maba. EUA libraba la guerra, animado por la consigna de “la defensa de la libertad”. Los autores de la Nueva historia mínima de México, del Colegio de México ironizaban sobre el particular. Ellos subrayan: “Los auténticos motivos estaban relacionados, por un lado, con el descon-tento por la proscripción de la esclavitud en México, y la «perniciosa» influencia de ese acto sobre los espíritus al norte de la frontera, y, por otro lado, por la introducción en México del control aduanero en la frontera norteña, que limitaba las arbitrariedades y abusos masivos en la esfera comercial de parte de los ciudadanos norteamericanos” (Escalante Gonzalbo, 2007: 160-161énfasis original).
Esencialmente, la guerra se llevó a cabo para restaurar y consoli-dar las libertades de la esclavitud. Valga señalar que la determinación del ataque norteamericano a México y, la consecuente ocupación del territorio, fueron dictadas por el creciente apetito imperial. Esto trae a la memoria el dicho mexicano: “Pobre México: tan lejos de Dios y tan cerca de los EUA”. Al mismo tiempo llama la atención el hecho de que, en vísperas, durante y después de la guerra, en los EUA se propa-laban muchas características despectivas de México. Pero, probable-mente, se puedan resumir según la fórmula del fabulista ruso Krylov: “Eres culpable ya, porque quiero comer”.
A la luz de lo anterior, hoy necesitamos adoptar un enfoque espe-cial para evaluar el fenómeno de la masiva inmigración de mexicanos a los EUA. Esta no encaja en el marco habitual del flujo de la pobla-ción de los países pobres a los ricos. Este tema fue considerado en un capítulo especial por Samuel Huntington en su último libro ¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad nacional americana. Huntington subrayaba que, en este caso, el flujo migratorio conduce, en primer lugar, al retorno a una especie de patria histórica. En segundo lugar, en términos cuantitativos, ha alcanzado una escala tal que ya no está sujeto a la influencia asimilativa de la “caldera de fusión”. En tercer lugar, crea una identidad nacional paralela, aportando una contribu-ción decisiva en la formación de la comunidad hispana en los EUA.
Esta situación, teniendo en cuenta las tendencias demográficas actuales, no solamente no se “resolverá”, sino que se consolidará más aún, acompañada incluso por la formación de enclaves mono-étnicos (Huntington, S. 2004:347-402). Tanto el s. XIX como el XX dieron mu-chos ejemplos de grandes y pequeñas anexiones, incluyendo aquellas que constituyen un fardo pesado para las relaciones internacionales modernas. Baste recordar la apropiación de las islas Malvinas en el
58
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
año 1833. Y esto es ahora un asunto no solo de las relaciones entre Argentina y el Reino Unido, sino una cuestión de la violación y afian-zamiento de la seguridad internacional en la estratégica región del Atlántico Sur.
En la historia y en la práctica moderna de los conflictos territoria-les internacionales y disputas no hay verdades ni reglas absolutas. Así, no se incluyen en estos los casos de contraposición del principio de integridad territorial y el derecho de las naciones a la autodetermina-ción. La verdad en este caso es concreta. Vitaly Churkin, representante ruso en la ONU, comentando los debates en el Consejo de Seguridad de la ONU, poco antes de su muerte prematura, señaló que cuestiones semejantes no pueden ser resueltas sin una evaluación objetiva de las circunstancias históricas concretas.
La guerra entre México y Estados Unidos, en cualquier caso, es única. Hay un precedente del despojo violento de la mayor par-te del territorio de un gran estado reconocido internacionalmente. Francamente hablando, es única la escala, pero también son únicas las consecuencias.
Parece insensato trasplantar las realidades y normas del s. XIX al s. XXI y viceversa. S. Huntington, siguiendo al científico marroquí Mahdi Elmandjra, habla sobre las guerras de nuevo tipo, las guerras entre civilizaciones, las guerras “a lo largo de la línea de falla”. Pero, corrigiendo a su homólogo marroquí, quien en calidad de primera gue-rra de este tipo consideraba la guerra en el Golfo Pérsico (la guerra del Golfo), Huntington atribuye esta cualidad a la guerra en Afganistán, en la cual estuvo involucrada la Unión Soviética (Huntington, S., 2003: 390).
De seguir la lógica de Huntington, entonces, su definición se re-lacione, tal vez, en mayor medida, a la distante guerra entre México y Estados Unidos. Pero Huntington vacilaba en las conclusiones fi-nales: por un lado, América Latina le parecía rama subsidiaria de la civilización cristiana occidental, y, por otro lado, una singular área civilizacional independiente. Si nos inclinamos por el segundo punto de vista (y para nosotros es precisamente así), entonces es imposible considerar la evaluación de la guerra mexicano-norteamericana como un acontecimiento local, un conflicto regional ordinario del s. XIX.
George Friedman, director de Stratfor, en el conocido libro El próximo siglo se inclina, aparentemente, más a la interpretación de Huntington de la guerra del s. XIX. Al mismo tiempo, él ve las contra-dicciones interculturales e intercivilizacionales en las relaciones entre los dos países y pronostica su agravación a lo largo del s. XXI hasta tal grado que, en el ocaso del siglo estima la probabilidad de una nueva
59
Vladimir Davydov
guerra de México y Estados Unidos (Friedman, G., 2009: 243-248). Nosotros no nos inclinamos a tal extremo. Estimamos que la comu-nidad internacional y la sociedad civil en ambos estados son capaces de evitar las incontrolables consecuencias de una fatal confrontación (incluso de carácter intercivilizacional).
El legado de la guerra entre México y EUA puede producir un efecto negativo si, teniendo en cuenta los desafíos a la coexistencia de uno y otro lado, no recibe una adecuada respuesta pacificadora, si no se encuentra una receta del desarrollo paralelo, si al norte del Río Grande no se consolida el reconocimiento de la legitimidad de la identidad mexicana, incluyendo sus formas institucionales, en primer lugar, en el espacio arrebatado a México en el s. XIX.
61
EL CONTEXTO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. REGIÓN ALEJADA
PERO INVOLUCRADA
Apreciando en retrospectiva el significado de la Segunda Guerra Mundial, de la gran victoria sobre el fascismo, se suele hacer hinca-pié en las características principales del enfrentamiento militar. No obstante, para un entendimiento adecuado de las causas, resultados y consecuencias, es necesario ver y comprender el fenómeno de la Segunda Guerra Mundial en toda su plenitud a nivel mundial.
América Latina, que, al parecer, estaba apartada del principal tea-tro de acciones militares, resultó siendo campo de la reñida confron-tación geopolítica y geoeconómica. Además, los países de la región fueron arrastrados, en una u otra medida, a las actividades bélicas.
¿Cómo se presenta la región en vísperas de y durante la guerra? Latinoamérica inicia los años cuarenta adquiriendo características nuevas. En muchos países de la región todavía sigue manteniéndose el sistema del estado oligárquico, pero ya se están notando realidades y rasgos diferentes. Se reafirman cada vez más las tendencias desa-rrollistas, nacional-reformistas, los regímenes de política populista, que se pronuncian a favor de una estrategia de industrialización por sustitución de importaciones. En condiciones de la desestabilización del mercado mundial, en condiciones de la guerra mundial, tal es-trategia era adecuada no solo al momento histórico, sino también a la creciente maduración de la economía y sociedad en los países latinoamericanos.
62
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
Debido a la coyuntura de los tiempos de guerra les favorecía el crecimiento de la demanda de artículos de exportación tradicional de la región, lo que les permitía acumular, mediante el saldo positivo del balance comercial, los recursos propios necesarios para solucio-nar las tareas de industrialización. Se agudizaba en aquellos años la lucha entre las potencias del eje y la coalición angloamericana por el acceso a los recursos estratégicos latinoamericanos. La rivalidad de las potencias mundiales les facilitaba a los latinoamericanos condi-ciones más favorables para el regateo.
En relación a tal hecho, ¿cuáles fueron los resultados del creci-miento económico?
Según los cálculos de Rosemary Thorp (Thorp, R., 1998:125), profesora de la Universidad de Oxford, en comparación con el año 1938, los resultados de los años 1944-1945 fueron los siguientes. El crecimiento del PBI en Argentina era del 22%; en Brasil, del 23%; en Chile, del 26; en Cuba, del 37%; en México, del 41%; y en Venezuela, del 42%. El incremento de las exportaciones (por valor) en Argentina fue del 61%; en Brasil alcanzó el 120%; en Chile, el 50%; en Cuba, el 195%; en México, el 195%; y en Venezuela, el 95%. Al apreciar estas cifras, es conveniente tener en cuenta que el sustancial aumento del valor de exportaciones con frecuencia venía acompañado por una reducción del volumen físico de tales exportaciones. O sea, tal situa-ción se debía al crecimiento de los precios.
A juzgar por la parte de la región en el comercio exterior y en el volumen sumario de las inversiones extranjeras, EUA y Alemania estaban en la delantera, mientras que el Reino Unido y Francia retrocedían. Yuri Grigorián ofrece la siguiente distribución de inversiones, acumuladas para el año 1938 (en miles de millo-nes de dólares): Inglaterra, 4,7; EUA, 4,1; Alemania, 1; Francia, 0,4 (Grigorián, Y., 1974: 25). Las posiciones de tres potencias (EUA, Inglaterra y Alemania), según su peso específico en las exportacio-nes e importaciones de los estados latinoamericanos, se presentan en la siguiente tabla.
63
Vladimir Davydov
Esquema 7. Peso específico de EUA, Inglaterra y Alemania en el comercio exterior de la región, en %
Exportaciones desde la región 1929 1938
EUA 34,0 30,2
Inglaterra 18,5 16,8
Alemania 8,1 10,5
Importaciones de la región
EUA 38,7 33,9
Inglaterra 14,9 11,7
Alemania 10,8 16,2
Fuente: Григорьян Ю.М. Óp. cit. P. 57.
En cuanto surgía en alguna parte de América Latina el mínimo de premisas, los servicios de inteligencia alemanes emprendían intentos de movilizar las fuerzas proalemanas con el fin de derrocar gobiernos y formar regímenes fieles. Todavía en mayo del año 1938 se intentó organizar un motín en dos países clave de la región: en México y en Brasil. En el primer caso se trataba del golpe de Estado contra el go-bierno de Lázaro Cárdenas, provocado y apoyado por agentes alema-nes, que organizó el general Saturino Cedillo. A pesar de las relaciones aparentemente amistosas del Tercer Reich con el gobierno de Getúlio Vargas, Berlín intrigaba activamente para reemplazarlo por una ca-marilla que estuviera bajo su control. Para ello, el movimiento profas-cista de los integralistas organizó un motín. En la noche del 10 al 11 de mayo del año 1938 los facciosos rodearon el palacio presidencial en Río de Janeiro e intentaron capturar al presidente. Durante cinco horas Vargas y sus pocos guardaespaldas rechazaban los ataques de los asaltantes y supieron resistir hasta que llegaron las tropas guber-namentales. El motín de los integralistas fue aplastado, pero conti-nuaron las actividades subversivas de los agentes alemanes, que se apoyaban en la multitudinaria casi millonaria diáspora alemana en Brasil (Grigorián, Y., 1974: 151).
Se puede presentar no pocos hechos que cuentan sobre la parti-cipación de los latinoamericanos en combates contra las tropas del eje. Sólo citaremos varios ejemplos. Como es sabido, México fue uno de los primeros países de Latinoamérica que se unió a la coalición antihitleriana. En las tropas norteamericanas, que desembarcaron en Normandía, había de 13 a 15 mil ciudadanos mexicanos. Después de haber renunciado Brasil a su neutralidad en el año 1942 y de haber declarado que entraba en la guerra del lado de la coalición antihitleriana, la propaganda de Goebbels ironizó que antes que un
64
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
brasileño aprendiera a combatir, una cobra aprendería a fumar pipa. En el año 1944, dos divisiones brasileñas con unos 25 mil soldados y oficiales desembarcaron en Italia. La insignia del contingente brasi-leño era una cobra fumando pipa. A pesar de que el gobierno argen-tino mantuvo su neutralidad hasta el final de la guerra, unos 4 mil voluntarios de ese origen participaron en combates contra las tropas de los países del eje.
En los años de la guerra, los ánimos antifascistas se manifesta-ban en la creciente influencia que tenían en la sociedad los partidos de izquierda, incluyendo los partidos comunistas. Precisamente tales partidos eran los iniciadores y los participantes más activos de las campañas de solidaridad con la Unión Soviética. En muchos países de la región adquiría un carácter masivo el movimiento de apoyo a la lucha contra el fascismo, de apoyo al ejército soviético. Sin embargo, en este sentido no todos los países ni todos los estratos sociales se mostraban unánimes. En Chile, Brasil y todavía más en Argentina, las fuerzas proalemanas, apoyadas por la numerosa diáspora alemana y por los agentes nazis, durante largo tiempo ejercían su influencia so-bre los círculos gubernamentales, para impedir que estos se unieran a la coalición antihitleriana.
Sin embargo, el porcentaje de participación de estados latinoa-mericanos en la conferencia instituyente de la ONU en San Francisco en el año 1945 es realmente impresionante: once de los cuarenta y dos. De los cincuenta países-fundadores de la ONU, veinte eran repre-sentantes de América Latina, lo que demostraba la incorporación de los países de la región a la política mundial.
Así, después de la guerra, los estados latinoamericanos parecían más fuertes económicamente e incorporados ampliamente a la polí-tica mundial. No obstante, de la manera más paradójica, el período de postguerra resultó poco esperanzador para la región. La potencia predominante del Norte obstruía muchos procesos de desarrollo inde-pendiente. Si bien es información conocida, subrayamos que a finales de los años cincuenta el círculo vicioso de sumisión y dependencia fue roto por la triunfante Revolución cubana.
Mientras tanto, en la segunda mitad del s. XX muchos países tan-to en Sudamérica, como en América Central, pasaron por dictaduras terroristas, que se llevaron decenas miles de vidas. Y al final del si-glo, estas dictaduras imponían “a sangre y fuego” la práctica neolibe-ral, como ocurrió en Chile después del golpe de Estado del año 1973. Evidentemente, las analogías completas son inoportunas, pero ciertos rasgos de semejantes regímenes demostraban la posibilidad de reinci-dencias de las prácticas fascistas en su esencia.
65
Vladimir Davydov
El desmantelamiento de los regímenes dictatoriales en los años ochenta y la reafirmación de los institutos democráticos en América Latina le abrieron camino a la real expresión del voto popular. Así, a comienzos del s. XXI esto llevó al primer plano a las fuerzas de izquierda y centroizquierda, las cuales, cuando llegaban al poder por vía electoral, tomaban el rumbo de desarrollo con bien manifestada orientación social. Entonces los radicales de derecha quedaron des-plazados del escenario político.
¿Cómo se presenta el momento actual de Latinoamérica y cómo se vincula con los tiempos de la Segunda Guerra Mundial? Como ya se ha dicho, recordando la vieja verdad, las analogías históricas son poco productivas, y a veces, simplemente engañadoras. En cada nue-va espira, el proceso histórico mundial crea su propia condicionali-dad del desarrollo de los acontecimientos. Sin pretender, desde luego, proyectar la matriz de los años cuarenta del siglo pasado a la con-temporaneidad, sería una imprudencia abstraerse de sus lecciones e ignorar, partiendo de ellas, los riesgos que acompañan la imposición a la comunidad mundial de resoluciones unilaterales camufladas por una política de dobles estándares.
Al evaluar la actual situación mundial en el contexto de los países latinoamericanos, es preciso tomar en consideración la sensible re-distribución de fuerzas e influencia en la palestra internacional y, de acuerdo a la regla general, la incapacidad y la falta de voluntad de la fuerza hegemónica de adaptarse adecuadamente a los cambios de la situación. Y, por otra parte, su predisposición para tomar decisiones, que acarrean la confrontación, que no solo proviene de una nueva for-ma de guerra fría, sino también de reincidencias de la caliente.
En tal situación, América Latina no puede y no se queda apar-tada de semejantes riesgos. Tomando en cuenta la indivisibilidad de la seguridad internacional en el mundo contemporáneo estos riesgos afectan a los países latinoamericanos directa e indirectamente. Pero en las nuevas condiciones esta región tiene una serie de ventajas, las cuales, en primer lugar, diferencian la situación actual de la de hace setenta años. En segundo lugar, refuerzan el potencial de los países de la región y en cierta medida su inmunidad contra los efectos destruc-tivos foráneos.
En la etapa actual, la imagen de la región se caracteriza por la no-tablemente crecida madurez de la economía y sociedad. En general, la región ocupa una situación intermedia en la jerarquía mundial según el nivel del desarrollo económico y del bienestar, lo que demuestra la indicativa igualdad de su parte en la población y en el producto mundial.
66
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
El comienzo del siglo actual coincidió con el sustancial mejora-miento de la coyuntura económica exterior para los países latinoa-mericanos. Hasta la crisis de los años 2008–2009, los precios del co-mercio exterior les eran favorables. En otras palabras, “las tijeras” de precios se formaban de manera inversa (no a favor de los centros de la economía mundial, sino a favor de las economías periféricas).
Hoy en día, los países más desarrollados de la región disponen de economías multisectoriales y son capaces de exportar una amplia nomenclatura de artículos industriales acabados. Se ha reducido notablemente la zona de la pobreza, ha crecido el peso específico de las capas medias de la población, se ha fortalecido el mercado interno en la mayoría de los países latinoamericanos. Ha crecido una generación de corporaciones transnacionales propias, que se basan en el capital acumulado por círculos empresariales latinoamericanos, las así llamadas multilatinas.
A diferencia de mediados del siglo pasado, América Latina está estructurada tanto dentro de la región, como a escala de toda la región. Vale la pena comenzar la lista de ejemplos de esta índole por la recién creada CELAC. Desde luego, la región tiene también sus diferencias, las cuales se revelaron, por ejemplo, al crearse la Alianza del Pacífico.
Sin embargo, resulta dominante la circunstancia de que los países de la región tienen hoy día en funcionamiento un mecanismo para concordar sus posiciones. Disponen ahora de una potencia de negociación colectiva, que aumenta las capacidades de negociación individuales de cada uno de estos países por separado.
Los países latinoamericanos, que integran la zona del Atlántico Sur, sienten inquietud por la creciente atención de los círculos militares de Occidente hacia esta área, que hasta ahora era pacífica. Es evidente que en este sentido América Latina se une a la mayoría de la comunidad internacional. En el mismo contexto tiene que ser considerada la declaración de Ernesto Samper, secretario general de UNASUR, en el encuentro cumbre de las Américas en abril de 2015 acerca de la necesidad de liquidar todas las bases militares extranjeras en América Latina (naturalmente, tiene que tratarse también de la base de Guantánamo).
Latinoamérica actualmente dispone no solo del crecido potencial colectivo de negociación. Tiene también la capacidad de hacer un aporte cada vez más ponderable a la solución de problemas comunes de la seguridad internacional, de modo de adquirir un acceso más amplio a los mecanismos de regulación global. Estados latinoamericanos trabajan activamente en las estructuras de la ONU, representados por Brasil, México y Argentina en el Grupo de los 20
67
Vladimir Davydov
y por Brasil –en el BRICS. La voz de América Latina se basa en el prestigio de las organizaciones regionales, ante todo de la CELAC, en el creciente potencial económico y espiritual de los países de la región. Y todo ello es un serio argumento a favor de la mirada optimista al futuro de Latinoamérica y al papel que desempeña en el contexto mundial.
71
AGENDA PARA HOY Y MAÑANA
Al examinar la problemática actual de los países de ALC y explorar las perspectivas del área, por una parte, sería del todo contraproducente enfocarse al margen de los contextos económico y político mundiales. En nuestro instituto, sin desprendernos de las raíces originales vincu-ladas a la latinoamericanística, desde mediados de los años noventa se adoptó el lema de salir del ghetto, es decir, quitarse las anteojeras que solo permiten ver a tal o cual país concreto como campo de estudio, o que lo limita a una introversión regional. Por otra parte, para alcanzar una percepción adecuada de la realidad actual y la realidad previsible en el espacio latinoamericano, es preciso mantener al mismo tiempo una visión retrospectiva, dotándola de un nuevo bagaje científico, que permita tener en cuenta las enseñanzas del pasado y refutar errores bastantes extendidos. Por último, aunque nos proponemos discernir los parámetros y problemas comunes de esta región, no puede desa-tenderse la paradoja latinoamericana, en que la gran variedad de las situaciones nacionales funciona como contrapeso del alto grado de identidad con los factores que determinan el desarrollo de la econo-mía y del socium de la región en su totalidad.
Hoy, los países del área nuevamente se encuentran enfrentados a los retos de la indeterminación, cuando parecía que en la primera década de este siglo la mayoría de ellos habían dado con una fórmula adecuada de desenvolvimiento por las vías del neodesarrollismo y la
72
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
orientación social. Vuelven a oírse voces de alarma, motivadas ahora por el peligro de marginación de las economías latinoamericanas a las que les será difícil insertarse en la reestructuración de la economía mundial. Muchas de ellas están por fuera de los megabloques actual-mente en formación, de los cuales podría decirse, desde una perspec-tiva previsible, que tendrán capacidad suficiente para determinar los procesos mundiales.
¿Acaso tal situación tiende a una regeneración de la condición periférica del área, y el retraso acumulado respecto a la corriente in-novadora trazada por los líderes de la economía mundial confirma las viejas tesis de los dependentistas? Sin pretensión alguna de impugnar la razón de que se apliquen tales definiciones al pasado latinoamerica-no, no podemos menos que prevenir contra su transposición mecáni-ca a la realidad contemporánea (y menos aún, al futuro).
¿Con qué argumentos productivos, si bien polémicos, contamos en este caso? En primer lugar, ya en el s. XIX, ALC se había conver-tido en el área más extensa del mundo donde se había instaurado el régimen republicano, mientras el mapa de la Europa “vanguardista” seguía teñido, en lo fundamental, con los colores del monarquismo. Pero ¿cómo encajar en este cuadro el coronelismo y el caciquismo, el sistema de clanes y el separatismo? Sin desatender esos aspectos, también es cierto que paulatinamente se iba formando la base insti-tucional del régimen republicano (y además en el plano jurídico, este proceso se inscribía fundamentalmente en el cauce de las tradiciones del derecho europeo continental, que no al de corte anglosajón, que estaba vinculado a los intereses particulares). Más aún, en el deslinde de los siglos XIX y XX, desde el punto de vista de la garantía de los derechos civiles y sociales, países como Chile, Argentina y Uruguay andaban, según algunos parámetros, por delante de muchos estados europeos. Y estos son otros datos que tampoco encajan en los estereo-tipos persistentes.
En el s. XX, ALC resultó ser la región más pacífica del planeta, le tocó en suerte evitar los efectos demoledores de las dos guerras mundiales, logró limitar el balance de pérdidas humanas en conflictos armados interestatales y, en definitiva, encontrar fórmulas de arreglo asentadas en el derecho internacional. Desde comienzos del siglo en curso se han encontrado ya soluciones políticas y jurídicas frente a los añejos conflictos entre Chile y Perú, entre Perú y Ecuador, entre Chile y Argentina. Recordemos que ALC,fundamentalmente por sí sola, ha sabido encontrar la clave apropiada para superar las prolongadas guerras civiles que abarcaron varios estados centroamericanos en los años setenta y ochenta del siglo pasado, mediante la creación de un
73
Vladimir Davydov
mecanismo pacificador conocido como el Grupo de Río. Constituido inicialmente por doce estados, el Grupo de Río se transformó poste-riormente en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que es ya un mecanismo de consulta y concertación de en-tidad regional, en el que están representadas todas las naciones del área incluida Cuba, pero del que no forman parte EUA y Canadá. En esencia, se trata de una antítesis a la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya reputación se ha visto dañada por los abusos de Washington. Un acto sin precedentes ha sido la reciente creación del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) adjunto a UNASUR1. Es comprensible que en tal esfera resulta difícil lograr el consenso. Pero ya están echadas las suertes y viene al caso decir que todo es cuestión de empezar. ¿En qué contexto de fondo transcurren estos procesos? Pareciera un contexto favorable, tomando en consideración los resul-tados serios conseguidos por los países del área en orden a la solución de los problemas de seguridad internacional en su espacio geopolíti-co. Nos referimos aquí al Tratado de Tlatelolco de 1967, que estableció la desnuclearización del territorio de los países signatarios (el primer acto jurídico de esta índole en la práctica mundial) y a la declaración de la ONU sobre la desmilitarización del Atlántico Sur, aprobada en 1986 por iniciativa de varios países de ALC.
Es conveniente extender esta argumentación a la dinámica eco-nómica. En este sentido, si bien son comprensibles las críticas mo-tivadas por los efectos negativos del neocolonialismo, también en el transcurso del siglo pasado la situación en buen número de países de la región distaba mucho de parecer insostenible. Basta recordar que en el s. XX Brasil llegó a ser líder mundial por el ritmo de creci-miento del PBI, entre otros ejemplos. Si, rehuyendo la pose del que se cree inteligente a posteriori, procuramos evaluar con criterio realista la experiencia de la industrialización por sustitución de importacio-nes y la integración regional, no podemos menos que reconocer que estas políticas reforzaron sustancialmente en su tiempo el potencial económico de toda una serie de países; creando las premisas para que actualmente puedan actuar en peldaños más altos de la jerarquía tec-nológica y conformar un “potencial negociador” colectivo en la pales-tra internacional.
En el escenario actual salta a la vista que un influyente factor del desarrollo económico de la región son las llamadas multilatinas, las cuales actúan casi de igual a igual con las corporaciones del “Occidente
1 Consejo de Defensa Suramericano (CDS). Disponible en: http://www.unasursg.org/es/node/21 (acceso 21/03/2016)
74
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
colectivo” (Yakovlev, P., 2013: 51-56). Ahora bien, consideremos otra esfera a la que pocas veces se extiende el campo de visión de los eco-nomistas y politólogos, pero que viene adquiriendo cada vez más sig-nificado tanto en lo económico como en lo político. Fijémonos en los impresionantes logros conseguidos en el terreno de la cultura: la litera-tura, la pintura, la música, disciplinas que han entrado con paso firme en la esferea internacional y con frecuencia han conformado la moda cultural en la altanera Europa. Tanto en Occidente como en el Este, la internacionalizada cultura de masas ha acusado la influencia del estilo de baile latino. Resulta, pues, que la América Latina y Caribeña tiene su propia fuerza suave, y no poca.
Vuelve a aparecer la pregunta sobre si se puede hablar con cri-terio sintético de una región de tal tamaño y con tantas situaciones dispersas. Tocamos aquí una circunstancia a la que hemos dado en designar como la paradoja latinoamericana. Por una parte, está la unidad determinada por una serie de parámetros básicos civilizacio-nales (o ya incluso de orden sociocultural). Por otra parte, encon-tramos diferencias cualitativas en las economías y los sociums. Para cortar este nudo gordiano conviene recurrir a categorías del nivel intermedio de abstracción: a las matrices (o arquetipos) civilizacio-nales (Davydov, V., 2006:52).
En este caso, interpretamos el concepto de matriz como el con-junto de factores básicos idénticos (exógenos o autóctonos) que de-terminan la evolución de la economía, de la sociedad y del Estado. Estos, a su vez, se combinan en proporciones diferentes en el marco de un determinado areal, lo cual a su vez se traduce en diferencias cualitativas y dispersa las trayectorias de desarrollo de los países an-dinos y centroamericanos con alto porcentaje de población indígena, las sociedades cuasi-europeas del Cono Sur y los sociums de la cuenca caribeña, cuyas raíces se remontan a la lejana época de la esclavitud.
Se dan también, por supuesto, diversas situaciones transitorias. Todo ello determina, a su manera, el proceso de desarrollo de la eco-nomía, de la sociedad, del Estado y, en definitiva, determina la iden-tidad nacional, la cual se proclama siempre en primer término, pero seguida inmediatamente por el reconocimiento de la identidad lati-noamericana, por la que se caracteriza la mayoría de los habitantes del área.
Por tanto, la región ha acumulado un potencial bastante fuerte y diversificado, que parecería proporcionarle premisas harto suficientes para un nuevo arranque por las vías del desarrollo.
Ahora bien, tras superar la prueba de la crisis económica mundial (2007-2009), los países latinoamericanos se encontraron de pronto
75
Vladimir Davydov
ante las circunstancias de la etapa subsiguiente, la etapa postcrisis. El debilitamiento de la dinámica económica mundial se tradujo en dis-minución de la demanda de commodities latinoamericanas. La diver-sificación de las exportaciones (en su geografía y en su nomenclatura) se reveló insuficiente. El proceso inversionista se trasladó a un cauce más estrecho. El mecanismo fiscal que se había logrado ajustar volvió a atascarse ora aquí, ora allá, y actualmente aporta menos recursos a los presupuestos públicos consolidados. Quedaron atrás los tiempos del superávit presupuestario, hoy corren tiempos de déficit, aunque en la mayoría de los casos este se mantiene dentro del margen de 3%, que establece la norma de Maastricht. Resulta mucho más difícil cumplir las obligaciones sociales, con las que en los años anteriores se habían acostumbrado a contar las grandes masas de la población desheredada.
Ha mermado el flujo de la financiación externa: está limitado el acceso a recursos crediticios baratos, ha disminuido el volumen de las remesas que los emigrados envían a sus países de origen, los actores de inversiones extranjeras directas se han vuelto mucho más pruden-tes y se abstienen de lanzar nuevos proyectos o prefieren poner rumbo a los puertos resguardados de los centros tradicionales de la economía mundial. Ahora bien, esta apreciación no puede hacerse extensiva a la China emergente, la cual sigue orientada a las inversiones que le permitan tener acceso a recursos naturales exteriores y desarrollar grandes proyectos infraestructurales.
El orden mundial unipolar (o cuasi-unipolar) ha resultado efíme-ro sin llegar a cuajar en una perspectiva a largo plazo. En cambio, los inicios del proceso de reestructuración policéntrica del sistema mun-dial han sido benéficos para los estados latinoamericanos, al ampliar su margen de maniobra en la economía y la política exteriores, for-taleciendo sus posiciones negociadoras y facilitándoles la opción por soluciones alternativas. Ha sucedido lo inevitable: en 2014, el PBI de China a paridad del poder adquisitivo superó al de Estados Unidos. En la actualidad crece el número de quienes admiten que en una perspecti-va previsible el PBI conjunto del BRICS podría superar al del G7. En el nuevo contexto, las fronteras entre la periferia y los centros se han vuel-to permeables. Pero, pese a la globalización, persisten las diferencias en calidad (como lo evidencia la actual coyuntura depresiva del mercado mundial). Desde luego, el cuadro real no se atiene a las tesis prebischia-nas y acusa mayor movilidad. Simultáneamente se observan procesos de diferenciación tanto de los centros, como de la periferia.
Por supuesto, sería erróneo sobreestimar el ritmo de avance ha-cia el orden mundial policéntrico. Prueba de ello es el freno que ha
76
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
experimentado el desarrollo del BRICS en los últimos años. Pero de todos modos tanto las estadísticas como la práctica económica deno-tan disminución del peso de Estados Unidos en el hemisferio occiden-tal, disminución que se concreta en una tendencia a la baja de la pre-sencia comercial e inversionista en los mercados latinoamericanos. EUA también ha dejado de ser líder en la ayuda oficial al desarrollo (campo este en el que ya ha sido adelantado por la Unión Europea).
Tanto en los años del gobierno de Bush junior como durante la pre-sidencia de Barack Obama ha subsistido la impresión de que ALC ha sido relegada por Washington a un segundo plano, pasando a ser objeto de atención residual. ¿Cómo explicar este cambio? Es comprensible que la atención se haya centrado en Oriente Cercano y Afganistán. Colegas estadounidenses han compartido muchas veces que últimamente el área latinoamericana presentaba menos riesgos que Oriente Cercano y Medio para la seguridad internacional y la seguridad nacional de EUA. De ahí, explicaban, que Washington esté ahora menos motivado que antes para mostrarse activo en la vertiente latinoamericana.
Hoy en día surge la impresión de que en las postrimerías del mandato de Barack Obama, la administración washingtoniana por fin volvió a dedicar la debida atención a sus vecinos del sur. La normali-zación de las relaciones norteamericano-cubanas, por su motivación de facto, viene a ser el reconocimiento del carácter irracional y con-traproducente de la política de constante presión y aislamiento de la isla insumisa, y supone de hecho una derrota de Washington, que no ha logrado cambiar el régimen establecido en Cuba. Por supuesto, el objetivo estratégico sigue siendo el mismo, pero de ahora en adelan-te se buscará lograrlo mediante el uso de la fuerza blanda. Aunque el monitoring electrónico total practicado actualmente respecto a las cúspides gobernantes de los países de la región y la manipulación de los flujos de información quizás no puedan considerarse un uso de tal fuerza blanda por EUA. En la práctica vemos cómo las descargas de material comprometedor, en que la denuncia de hechos reales se en-tremezcla con acusaciones fabricadas, se utilizan a menudo como un método de presión incisiva para forzar un comportamiento más leal.
Mientras tanto, en el camino hacia la normalización de las rela-ciones cubano-norteamericanas sigue habiendo muchos obstáculos. La Casa Blanca, por lo visto, durante la presidencia de Obama parecía estar dispuesta a seguir adelante y dar pasos encaminados al desmon-taje del embargo, dejando para más tarde la cuestión de la base de Guantánamo. De hecho, Washington se mostró interesado en impul-sar la apertura siempre que ello contribuyera a la erosión del sistema instaurado en la isla. Pero como puede verse por las resoluciones del
77
Vladimir Davydov
VII Congreso del Partido Comunista de Cuba y por sus diferencias respecto al anterior congreso, la dirección política de la isla ha reeva-luado los riesgos de la normalización y decidido ponerle cierto freno.
Paradojicamente, las acciones de Donald Trump en el campo de las relaciones con Cuba tienen un efecto coincidente, efecto de frena-je. No se trata de eliminar toda la herencia de Barack Obama, sino de su reducción. A fin de cuentas se mantiene la hostilidad que promete condicionamientos difíciles para la isla en los años venideros.
Algún tiempo atrás, los expertos norteamericanos expresaban su incertidumbre en cuanto a las posibilidades de EUA sobre su capa-cidad para retener la hegemonía alcanzada. Pero en los últimos tres años de la presidencia anterior su estado de ánimo ha cambiado. Dieron a entender que se ha encontrado la receta. Y a estas alturas ya es evidente que esa receta se basaba en la formación de dos megablo-ques: el del partenariado transpacífico y el del partenariado transat-lántico, que tenían que reforzar la estructura de sostén del liderazgo estadounidense. Queda por ver los efectos que ello pueda tener en la situación de los países latinoamericanos, hasta qué punto puede cer-cenar su autonomía de acción en la palestra mundial (Lavut, A., 2015: 56-79). Trump obstaculiza la realización de ambos megaproyectos, argumentando lo anteriormente expuesto de manera proteccionista y criticando los excesos de globalización.
En la Unión Europea, debido al freno postcrisis, la situación eco-nómica dista de ser óptima, en todo caso es peor que en los EUA. Ha decaído la actividad en la vertiente latinoamericana. Se ha atascado la construcción de puentes de comercio preferencial con los bloques subregionales o diversos países concretos, lo cual pudo verse clara-mente en la cumbre UE-CELAC celebrada en 2015 en Bruselas. En la mayoría de las posiciones expresadas, la Declaración Final de la cum-bre no pasaba de ser meramente declarativa. En el foro académico previo a la cumbre, se vio, por ejemplo, que los participantes europeos ponían énfasis en que se ampliara el acceso de los latinoamericanos al mercado europeo de los servicios de enseñanza y programas de in-vestigación, pero las grandes universidades de los países miembros de la UE propugnaron que esos servicios fueran pagos, mientras que los representantes de la CELAC sostenían que la educación es un bien público y que, por tanto, hay que oponerse a toda comercialización abusiva en esta esfera2.
2 Declaración Política, declaración de Bruselas y plan de acción de la segunda cumbre UE-CELAC. Disponible en: http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/11-eu-celac-summit-brussels-declaration/ (acceso 03/12/2015).
78
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
La cooperación de los países de ALC con los nuevos centros de la economía y la política mundiales viene siendo objeto de especial atención (Iglesias, E., 2006: 7-15). En la región se observa particu-lar interés por el proyecto BRICS, por el Nuevo Banco de Desarrollo instituido en este formato y por otras iniciativas del correspondiente quinteto, el cual ha creado un mecanismo sin precedente de coopera-ción estratégica. No vamos a repetir aquí lo que ya se ha expuesto en múltiples publicaciones sobre este tema. Pero sí conviene resaltar otra importante peculiaridad: a diferencia de lo que ocurría en un pasado todavía reciente, esta vez, más allá de la avanzada de nuevos centros de poder, no podemos menos que constatar la aparición de un segun-do contingente de actores novatos en el mercado latinoamericano. Entre ellos figura Irán que, ya durante el gobierno de Ahmadinejad, emprendió enérgicos esfuerzos para articular relaciones de coopera-ción con los países de regímenes de centroizquierda. En 2016 fue no-ticia la prolongada gira del presidente turco Erdogan por los países de ALC, donde logró éxitos en materia económico-comercial, pero no en-contró gran comprensión en lo tocante a los acontecimientos registra-dos estos últimos tiempos en torno a Siria e Irak. Entre tanto se han establecido cimientos complementarios para el desarrollo del polílogo interregional entre ALC y los estados árabes y africanos. Todo ello es muestra de que los países del área latinoamericana y caribeña, en el marco de aplicación de la estrategia orientada a la diversificación de las relaciones exteriores, modifican también su propia configuración tradicional. Se perfila así el abandono de un modelo eminentemente vertical mediante la transición a vínculos horizontales (en particular, en la línea Sur-Sur).
En este sentido podemos afirmar con seguridad que, desde los inicios del presente siglo, los países del área ya no se conforman con el papel de mero objeto de las relaciones internacionales y tienden a afirmarse cada vez más como sujetos de las mismas, que actúan inten-samente en la palestra mundial.
Las naciones latinoamericanas emprendieron la vía de la integra-ción económica hace ya más de medio siglo, después de que hubieran asumido ese rumbo Europa Occidental y los países de la comunidad socialista (CAME). A diferencia del prototipo europeo, las agrupacio-nes económicas latinoamericanas se atenían en mayor medida al mo-delo de integración desde arriba, es decir, promovida e impulsada por las administraciones y las decisiones de los círculos gobernantes. Eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, países que en el mapa aparecían como vecinos y podían parecer socios geográficamente próximos, en realidad, antes de que se pusiera en marcha el proceso de integración
79
Vladimir Davydov
carecían de suficiente enlace entre sí por vías de transporte y moder-nos medios de comunicación. Lamentablemente, todavía persiste la inercia del retraso en la infraestructura integracionista (que debe con-tribuir a la articulación física del espacio regional). No es de extrañar, por tanto, que los bloques integracionistas latinoamericanos no hayan logrado elevar a más del 25% la cuota de participación del comercio intrazonal en el total de comercio exterior de los países miembros (en comparación con el correspondiente indicador de la Unión Europea, que supera el 50%).
Los modelos latinoamericanos de integración, demasiado her-méticos no han podido competir con los modelos abiertos y flexibles que se han venido aplicando en el Sudeste Asiático. La recién cons-tituida Alianza del Pacífico se ha estructurado sobre principios dife-rentes, concediendo preferencia a las ideas del regionalismo abierto. Ciertamente, los primeros resultados son bastante positivos, pero es temprano todavía para que podamos formular juicios acerca de la efi-cacia que este bloque vaya a revelar a plazo mediano y largo.
Sin embargo, la cuestión que se plantea hoy es otra: ¿hasta qué punto los países de ALC están en condiciones de ocupar su lugar en el contexto de una nueva configuración del sistema de las relaciones internacionales? A juzgar por todo, este interrogante debe plantearse, por una parte, en términos de acceso a las nuevas formaciones de ca-libre transregional, y por otra parte, en el plano de modernización de las agrupaciones subregionales y regionales de ALC, dentro de una in-fraestructura renovada —física, financiera y telecomunicativamente. Habrá que acometer también la ardua tarea de adaptar los sistemas económicos nacionales a los nuevos retos y los nuevos requisitos que genera la economía mundial en constante renovación tecnológica. Es evidente que los países latinoamericanos deberán contar con una base propia para ubicarse en las vías de la innovación y establecer un nue-vo mecanismo de organización del proceso inversionista.
Como es sabido, el camino hacia el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad está sembrado de obstáculos difíciles de fran-quear. Uno de los obstáculos fundamentales, pero de los que todavía no hay suficiente conciencia, está relacionado con la criminalidad, cu-yas proporciones y alcance no hacen más que aumentar. Su capacidad de mimesis y de renovación tecnológica todavía supera la capacidad represiva de la fuerza pública que opera en los países de la región.
Es fácil de entender que este mal es producto de múltiples flage-los sociales y que la causa principal radica en la pobreza y la miseria. Pero estas lacras se están erradicando y en varios casos, con éxito. En el lapso de tres lustros, decenas de millones de latinoamericanos
80
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
han podido escapar del ghetto de la miseria y la pobreza y engrosar las filas de consumidores solventes y participantes activos en los pro-cesos electorales. No obstante, la situación sigue agravándose debido a la expansión del narcotráfico, el cual se vincula con la delincuencia ordinaria y, peor aún, con agrupaciones criminales transnacionales.
La expansión del crimen, a su vez, guarda relación con los pro-cesos migratorios. Así lo evidencian, en particular, los hechos de co-rrelación entre ambos fenómenos en las realidades de México y de Centroamérica, dando lugar a que se forme una especie de círculo vicioso. La pobreza y la miseria empujan a los varones jóvenes a emi-grar hacia el Norte, dejando muy a menudo en su patria a familias totalmente desamparadas. La descomposición de las familias expulsa a los niños a la calle, donde son víctimas fáciles del culto a la violen-cia. A su vez, la socialización callejera de gran número de adolescentes los conduce a las maras, nutridas pandillas criminales, que se dedican a la extorsión en pequeña escala y al comercio al por menor de mer-cancías del narcotráfico. Las maras se han convertido en un terrible flagelo que azota las ciudades y pueblos de El Salvador, Guatemala y Honduras (el llamado triángulo centroamericano). La joven gene-ración cuya formación se realiza en tal contexto es presa fácil de los narcos que reclutan en ella carne de cañón para sus comandos.
En los territorios controlados por los narcoclanes se erosionan los tejidos social e institucional, lo cual impulsa la expulsión de la población local. Este ciclo de factores y efectos puede experimentar intermitencias e incluso asomos de tendencias reversivas, pero en una apreciación de conjunto se desarrolla en ascenso. A su vez la transnacionalización del tráfico implica división del trabajo y la concreción de convenios trans-fronterizos entre los diversos cárteles. Se conforman así alianzas esta-dounidense-mexicanas en cuyo marco el hampa norteamericana provee de equipamiento técnico y armamento al hampa mexicana, que se encar-ga del trabajo con los proveedores de la mercancía (fundamentalmente en la subregión andina) y de la logística. Las dos partes asumen conjun-tamente el control de los canales de transporte de drogas a EUA.
Lógicamente surge aquí la cuestión del Estado y su eficacia, un Estado reducido a funciones mínimas y que en los años noventa toleró la acumulación de altos costos sociales, la polarización social y la agu-dización de la situación criminógena. Desde luego, no creo que esta sea una cuestión que ataña únicamente a los estados latinoamericanos. En mayor o menor medida, es un problema universal. Y es que, por extra-ño que parezca, el Estado ha revelado ser una institución más inerte sobre el telón de fondo institucional. El negocio privado ha experimen-tado enormes cambios a nivel de las grandes y medianas empresas,
81
Vladimir Davydov
imponiendo nuevos estándares incluso a la pequeña empresa. Se han modificado bruscamente las formas de organización y la práctica de la actividad electoral, propagandística e ideológica de los partidos y mo-vimientos políticos. El Estado, en cambio, mantiene en lo fundamental su matriz napoleónica, la de un Estado estructurado en torno a minis-terios. La práctica del gobierno electrónico (e-gobierno) cambia bien poco la situación, ya que suele duplicar la estructura burocrática.
Al percibir que el Estado se hallaba en crisis persistente, la cual en el contexto latinoamericano resultaba agravada por los efectos de la corrupción rampante y el nepotismo, Enrique V. Iglesias, destaca-do economista uruguayo de reconocimiento regional e incluso cabe decir que mundial, emitió una crítica de la institución del Estado. En ella fundamentaba la necesidad apremiante de proceder a su reestruc-turación. Por cierto, ello no ocurrió en una situación de coyuntura baja, sino en los tiempos de vacas gordas de principios del siglo en curso (2003-2007). No se puede decir que ese llamamiento de Enrique V. Iglesias (Iglesias 2009) quedara desatendido, como colgado en el aire. En el período del giro a la izquierda llegó a tener ecos en la vida política de la región, pero fueron ecos de alcance muy modesto. Es cierto que se reforzaron las funciones de las entidades encargadas de la educación, la ciencia y la situación ecológica. Lamentablemente, en las actuales condiciones de reversión de la corriente política tampoco podemos esperar un enfoque fundamental respecto al perfecciona-miento del mecanismo de administración estatal. Como ocurre a me-nudo, las motivaciones coyunturales inmediatas y las consideraciones de índole electoral interfieren en la visión estratégica de la perspectiva y de los correspondientes imperativos.
El cambio en la coloración del mapa político de ALC es elevado a veces al rango de un referéndum revocatorio de alcance panregional. Ahora bien, no estará de más señalar al respecto lo siguiente. En pri-mer lugar, es todavía temprano para entonar una marcha fúnebre en memoria del potencial de las fuerzas de izquierda. Esta cultura políti-ca ha demostrado reiteradas veces en los países latinoamericanos su vitalidad y su condición de factor objetivo. Además, en el marco de la realidad actual, en buen número de países latinoamericanos se man-tienen en el poder gobiernos con orientación de izquierda.
Otra cosa es que conviene ahondar en la esencia de lo que está ocurriendo. A nuestro modo de ver, asistimos hoy a cierto desliza-miento tanto desde la derecha como desde la izquierda hacia el cen-tro, hacia el eje mediano del espectro político. Al acceder hoy al poder, la derecha escorada ya no puede ignorar el tope establecido por la izquierda en cuanto a la solución de los problemas sociales. A su vez,
82
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
las izquierdas que se mantienen en el poder no pueden dejar de lado los estímulos al desarrollo empresarial, el uso de los mecanismos de mercado para impulsar el desarrollo económico. Así las cosas, es hora también de renunciar a la dicotomía simplista izquierda-derecha en la explicación de los procesos políticos que se operan en la región. Hora de echar mano de un instrumental más afinado.
Por cierto, quienes se resisten a afinar los instrumentos incurren en conclusiones muy discutibles respecto a la amplitud del marco de la cooperación ruso-latinoamericana en las condiciones del giro a la derecha en dicha región. Ya han quedado en el pasado los tiempos en que los parámetros del campo de cooperación venían determinados únicamente por la afinidad ideológica. Eso, en primer término. Y en segundo término, a juzgar por las observaciones de Vladímir V. Putin, el Estado ruso y su dirección política se atienen a valores conservado-res y una orientación centrista. En este sentido es muy significativo el reciente relevo del poder en Argentina. El gobierno de centrodere-cha no ha manifestado intención de restringir las relaciones con la Federación de Rusia (FR) y ha confirmado las obligaciones asumidas anteriormente por Argentina en el marco de múltiples acuerdos.
Ciertamente, se ha creado una situación muy compleja (práctica-mente, de dualidad de poderes) en Venezuela, donde Rusia ha inver-tido no pocos recursos. Pero se trata, más que nada, de proyectos de gran envergadura en el sector clave de la economía venezolana. Y a muchos influentes líderes de la oposición no les es ajeno un enfoque racional, pragmático hacia tales proyectos.
Por supuesto, causa fuerte preocupación la situación crítica que se ha creado en Brasil y que recuerda la que se vivió en Ucrania durante el Maidán. Sin embargo, las instituciones democráticas han echado fuertes raíces en la sociedad brasileña. Las fuerzas de la oposición distan mucho de estar consolidadas. El conflicto está enraizado en la situación política interna y en principio no afecta a la política exterior. En todo caso, el grupo BRICS representa para Brasil un peldaño muy importante en la consolidación de su papel como potencia mundial. Es poco probable que entre los líderes de antes o los nuevos haya alguno que esté dispuesto a prescindir de tal argumento. La sociedad brasileña no lo entendería. Además, cabe recordar que la Unión Soviética mantuvo relaciones cons-tructivas con gobiernos de derecha moderada, inclusive con las adminis-traciones militares que gobernaron Brasil durante casi veinte años.
Tanto a nivel oficial como en el ámbito académico, señalamos la afinidad de los enfoques que mantienen Rusia y la mayoría de los paí-ses de ALC con respecto a las cuestiones clave del desarrollo mundial: ambas partes son solidarias en el reconocimiento del alcance universal
83
Vladimir Davydov
y el carácter insustituible del sistema de la ONU, el riguroso respeto del derecho internacional, el rechazo al dictat unilateral en los asuntos inter-nacionales y a la práctica de sanciones que no hayan sido aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, como se ha venido haciendo en la política estadounidense con respecto a Cuba, y ahora en contra de Rusia. Es significativo que en este último caso los latinoamericanos no hayan cedido a las exhortaciones ni a las amenazas del Occidente colectivo.
Para nosotros, una importante esfera de entendimiento es la problemática de la seguridad internacional. Como ya se señaló más arriba, los estados de ALC pueden dejar constancia ante la comuni-dad internacional de una notable aportación al afianzamiento de la coexistencia pacífica de los países y pueblos. Parecería que, desde este punto de vista, la situación en el área es bastante saludable. Sin embargo, en el cuerpo de América Latina siguen patentes va-rias heridas sin restañar. Una de ellas es la usurpación de las islas Malvinas (Falkland) por la antigua soberana de los mares, que en 1833 se aprovechó de la debilidad del entonces todavía joven estado argentino. Manteniendo ilegalmente su dominio del archipiélago y tras sustituir a la población local con súbditos de la corona inglesa (algo más de mil), Londres, sin mínimo reparo, ha organizado un referéndum entre esos isleños trasplantados (todos ellos de nacio-nalidad británica), presentando los resultados de tal consulta como “libre expresión legítima del pueblo”. Cabe preguntarse entonces ¿por qué Londres deniega a los habitantes de Crimea el derecho a esa misma libre expresión de su voluntad? Contradicción sobre la cual, llamó atención no sin ironía Cristina Fernández de Kirchner, que era la presidenta de Argentina en el anterior ciclo político.
Pero no todo radica en ese conflicto bilateral. El problema es mucho más amplio: se trata de un nudo de peligrosas contradiccio-nes en una zona que los estados ribereños de uno y otro lado del Atlántico quieren ver convertida, con las correspondientes garan-tías, en un espacio desmilitarizado y seguro para la navegación y la cooperación internacionales. Tras la aprobación en la ONU, por la Comisión sobre Derecho del Mar, del fallo que extiende hasta 350 millas la soberanía argentina sobre el espacio acuático adyacente a su territorio (abril de 2016), adquiere nuevas facetas el problema de la explotación de los recursos naturales de la plataforma continental. A la luz de este fallo quedan más que dudosos los trabajos realizados por transnacionales en la plataforma de las Malvinas (desoyendo las protestas de Argentina). Téngase en cuenta, además, que el Atlántico Sur es el conducto por el que se llega a la Antártida, donde muchos estados (entre ellos, Rusia) tienen intereses propios.
84
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
Claro está que por antagónicas que sean las contradicciones exis-tentes, una paz frágil siempre es mejor que una guerra. En todo caso, el camino hacia el arreglo de la situación pasa por negociaciones bi-laterales, aún sea con mediación internacional. Londres, que, como es sabido, ha superado ya la percepción inerte que mantuvo cierto tiempo al término de la segunda ola de la descolonización, debería (aunque sea tarde y no temprano) moverse del punto muerto en que se encuentra respecto a una de las últimas recidivas del colonialismo, Es evidente que para Argentina no tiene sentido restringir sus esfuer-zos diplomáticos al enfoque bilateral. A nuestro juicio, sería lógico y conveniente vincular el conflicto de las Malvinas con otras situacio-nes similares, ante todo con los casos de Guantánamo y de Gibraltar, ampliando así el número de partes solidarias con sus demandas. En Rusia encontrará mucha comprensión el planteamiento con que se encara la proyección de la actividad de la OTAN al Atlántico Sur a través del Reino Unido, mediante la instalación de una infraestructu-ra militar en los territorios isleños esparcidos a lo largo de las costas latinoamericanas y africanas, incluidas las Malvinas. Y esto, a su vez, pasa a ser parte de un problema común, relacionado con los riesgos y las probabilidades de arreglo de las reclamaciones recíprocas que atañen a regiones no controladas o débilmente controladas del mundo (Atlántico Sur y cuenca del Pacífico, Ártico, Antártida). El diálogo so-bre este tema con los estados latinoamericanos responde plenamente a los intereses estratégicos de Rusia.
No consideramos idílicas las relaciones bilaterales y multilate-rales rusas con los estados latinoamericanos. Existen diferencias y una percepción distinta frente a una serie de problemas. Así lo ma-nifestó francamente el viceministro de asuntos exteriores Serguey A. Ryabkov. Entre las diferencias que mencionaba sobresalen: la postura excesivamente radical de una serie de estados de la región sobre los problemas del desarme nuclear, sus iniciativas sobre la aplicación de enfoques liberales con respecto a la propagación de drogas. Algunos estados latinoamericanos figuran como oponentes de Rusia en el tema de las minorías sexuales (Ryabkov, S., 2016: 22). No faltaron las disensiones en la interpretación de la política ecológica. Mucho se logró resolver, finalmente, con la elaboración de una plataforma de consenso, materializada en el Acuerdo de París de 20153.
3 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. FCCC –c p/2015/10. ADDI. Disponible en: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conven-tions/climate_framework_conv.shtml (acceso 10/05/2016).
85
Vladimir Davydov
En cualquier caso, en Rusia reconocen importantes logros de los países latinoamericanos en el análisis de los problemas económicos en relación con los valores espirituales de los pueblos autóctonos. Un índice importante de la última década fue el liderazgo de la región latinoamericana en la preservación de territorios ecológicamente va-liosos y vulnerables en calidad de parques nacionales singularmente protegidos.
Si bien en el contexto de las actuales relaciones internacionales existe y se manifiesta cierto complejo de inferioridad, es evidente tam-bién que los países latinoamericanos y caribeños se liberan cada vez más de aquel. Pero si existe un complejo de inferioridad, de acuerdo con las leyes de la naturaleza, debe existir también el complejo contra-rio, el de superioridad. A los latinoamericanos no hace falta explicarles la esencia de tal complejo. Han sufrido sus efectos a lo largo de toda su historia. Y hasta el día de hoy, los líderes del Occidente colectivo no solo siguen empleando la correspondiente retórica, sino que mantienen el mismo comportamiento. ¿Cómo interpretar, si no, las sentencias de presidentes norteamericanos acerca de la exclusividad de EUA y, por ende, el estatus especial que le corresponde en la palestra internacio-nal? En la realidad actual, puede verse cómo este complejo interviene de lleno en la provocación y la interpretación de la crisis de Ucrania.
Las raíces del problema yacen en un pasado remoto. Leopoldo Zea, eminente filósofo mexicano del s. XX (y puede decirse que no-table figura del pensamiento filosófico mundial), se refirió reiterada-mente a esta colisión en las interpretaciones del pasado y del pre-sente (Zea, L., 2000: 359). En particular, remontándose al año 1550, evocaba la llamada disputa de Valladolid entre el ilustrador religioso Bartolomé de las Casas y el teólogo Juan Ginés de Sepúlveda. Este último, en su apreciación de los derechos (o más exactamente, la au-sencia de derechos) de la población autóctona de las colonias ame-ricanas, procuraba apoyarse en las tesis de Aristóteles, atribuyendo cualidad humana a los helenos y negándosela a los demás, a los bár-baros. Trasplantando este enfoque y vulgarizando de paso los plan-teamientos del prestigioso filósofo griego, Sepúlveda los aplicaba a los conquistadores y a quienes eran objeto de la conquista. En aquel entonces prevaleció el enfoque humanista de Bartolomé de las Casas (que en muchos aspectos se anticipó a su época). A los indios de América se los declaró súbditos de la corona española. Por lo visto, en ese acto probablemente influyó la intención de la monarquía de preservar sus propios intereses frente a las ambiciones y el descon-trol de los colonos. A ello servía también la encomienda que limitaba el derecho de propiedad de las cúspides criollas.
86
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
Los tiempos nuevos ya no admiten tan vulgar división de la comu-nidad mundial puros e impuros. El pensamiento latinoamericano y la práctica de la política exterior brindan ejemplos de avance tesonero hacia un orden mundial policéntrico, que en una perspectiva previsi-ble tal vez presente aún una estructura jerarquizada, pero pone coto a la exportación de la democracia y el estilo de vida social acordes con los patrones del Occidente colectivo, ignorando las condiciones obje-tivas de todo ámbito civilizacional distinto.
87
BRICS COMO SÍNTOMA Y COMO POSIBILIDAD ALTERNATIVA
Estudiando a los nuevos líderes en el escenario mundial, su interacción, cuya manifestación más representativa es el fenómeno del BRIC/BRICS, nosotros, los especialistas del grupo del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, desde el inicio asumimos un pun-to de vista que difiere considerablemente del enfoque de los expertos de Goldman&Sachs, autores de la abreviatura mencionada. Mientras que dichos expertos al determinar el grupo BRIC y construir una con-cepción correspondiente, percibían a los países del cuarteto, ante todo, como un objeto (de la actividad inversionista, expansión de mercado, etc.), nosotros partimos de la noción de la subjetividad, trazando como meta evaluar las posibilidades del impacto activo de los países del BRIC (grupo de los gigantes ascendentes) sobre la situación mundial. Así, se ha formado una nueva configuración de la comunidad mundial sobre la coyuntura económica global y la seguridad internacional. Nuestro interés iba y sigue enfocándose en su capacidad de integrar filas de los sujetos líderes del desarrollo mundial, las condiciones y premisas de la realización de dicha meta con ayuda de los mecanismos de acción co-lectiva en el marco de la concepción de un mundo policéntrico.
Por supuesto, es evidente que el proceso de ascensión de los nue-vos centros, el fenómeno mismo del BRICS, no puede ser aceptado im-parcialmente. Así, sería ridículo esperar una reacción eufórica sobre este aspecto de aquellos que se ven obligados a ceder su posición en la
88
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
jerarquía mundial. En el mejor de los casos, es esperable una reacción realista, una percepción pragmática de la inevitabilidad de cambios y, por lo tanto, la aceptación del imperativo de la adaptación a estos. Resulta sintomático que en el pronóstico del desarrollo de la econo-mía mundial a largo plazo publicado hace varios años, los expertos de PricewaterhouseCoopers tranquilizaran a sus clientes de la zona del Oeste colectivo estableciendo que si bien los centros tradicionales de-bilitan sus posiciones en la jerarquía mundial, las corporaciones de los Estados Unidos, Unión Europea y Japón “van ganando un campo vasto y fructífero de actividad en la zona de nuevos centros” (PWH 2011: 8).
De vez en cuando en las prestigiosas ediciones o en los foros de alto nivel del Oeste colectivo se escuchan invectivas en contra de Rusia, o en contra de Brasil o Sudáfrica, de que se han incorpora-do el BRIC/BRICS sin ameritarlo. A la India la convencen de que no tiene nada en común con los regímenes autoritarios de la República Popular China y la FR. A Sudáfrica le reprochan su insuficiente poten-cial agregado en comparación con otros miembros del quinteto cada vez que no puede intervenir como un país del mismo nivel. La misma Sudáfrica y Brasil están reprochados por bajas tasas de crecimiento del PBI. Rusia, que experimentó una reducción de su PBI en 2009 y recesión durante últimos años, y en cuya estructura exportadora sigue prevaleciendo la materia prima, está considerada como una compa-ñía no apropiada para el dinámico gigante chino, al cual le aconsejan adoptar el rumbo del compromiso con los Estados Unidos, sin recar-gar su locomotora con los vagones de los socios “flojos” del BRICS.
Lo mencionado provoca una pregunta: ¿Acaso la condición de la equivalencia de los potenciales y de la coincidencia de las tasas de crecimiento es obligatoria para la historia de las coaliciones interna-cionales? La historia y la práctica de hoy no sustentan esta tesis, más bien lo contrario.
Es fuera de discusión que cada uno de los países conformantes del BRICS presenta su trayectoria del desarrollo histórico y se caracteriza por la situación política y social singular, y en términos generales, representa una civilización peculiar. En ciertos casos en las relaciones bilaterales se conservan secuelas de las disputas y de los conflictos pasados. Sin embargo existe un argumento a favor del BRICS, que resulta más convincente. Si no fuera por el denominador común en los intereses nacionales, el cual había madurado a principios del si-glo XXI, sería simplemente imposible la creación de una coalición de transcendencia tan grande (más del 40% de la población de la Tierra, más del 29% de la tierra firme sin contar la Antártida, más de la cuarta parte del PBI mundial según la paridad de poder adquisitivo , etc.).
89
Vladimir Davydov
En lo referente a la dinámica económica como criterio princi-pal, no hay que olvidarse de que la misma es bastante versátil y cam-biante en el transcurso del tiempo. Algunos centros muestran tasas de crecimiento más altos, luego otros pueden convertirse en líderes. Así, Brasil en el siglo XX fue un indudable líder del crecimiento eco-nómico, aunque a principios del siglo XXI sus ritmos disminuyeron. Según cálculos de los especialistas del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, el volumen del PBI de Brasil había aumentado durante el siglo pasado nada menos que setenta y ocho veces. Para comparar: el índice japo-nés (segundo lugar en el raking mundial) muestra un incremento de cuarenta veces (Korolev 2003: 505-506). Durante las últimas décadas, China lideraba indudablemente en el crecimiento económico. Pero so-lucionando los problemas sociales y perdiendo la ventaja de la mano de obra barata que había tenido, concentrándose más en la calidad del crecimiento económico, la República Popular China puede ceder su primacía en la tasa de crecimiento del PBI a India.
La transición a la estructura policéntrica del orden mundial se basa, ante todo, en la desigualdad del desarrollo. La dinámica eco-nómica por supuesto, tiene prioridad. Pero a la par de la misma es indispensable tomar en cuenta un amplio círculo de diversos índices que reflejan la presencia en el país de unas u otras reservas del pro-greso. Las diferencias en estas reservas no impiden que se llegue a un resultado similar: obtención, al sentar cuentas comunes, de una masa crítica de las ventajas comparativas y premisas del ascenso. En otras palabras, diferentes combinaciones de las ventajas comparati-vas y premisas del ascenso pueden asegurar la obtención de la masa crítica equivalente (casi en el sentido físico). A su vez, la diferencia en la combinación de los sumandos principales de la masa crítica a menudo resulta no en el alejamiento, sino en las premisas de com-plementación mutua de las economías nacionales y de su potencial innovador y de recursos.
Encontrándose hoy día en un ambiente inestable de transición a nivel mundial, percibiendo la incapacidad de las instituciones in-ternacionales existentes de proveer una regulación eficiente de la economía y política mundial, que han experimentado considerables cambios, en busca de concordar su autoridad internacional, su poten-cial negociador con el creciente peso de la economía nacional, o sea considerando todo lo indicado, los nuevos centros tienen un interés vital en la reconstrucción de los mecanismos de regulación global. Al mismo tiempo, estos perciben y reconocen la limitación de los esfuer-zos individuales para el cumplimiento de esta meta histórica lo que
90
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
conduce a los nuevos centros a la búsqueda de formas y mecanismos de la acción colectiva. A propósito, en este aspecto se sigue la línea de comportamiento de los centros tradicionales trazando otras tareas estratégicas apuntadas, básicamente, a la conservación o, en la actua-lidad, a la minimización de los daños causados por la pérdida de su estatus privilegiado.
El negociador ruso en los asuntos del BRICS, embajador de mi-sión especial Vadím B. Lúkov, ha calificado al BRICS como “alianza de reformadores”, sobreentendiendo la tendencia general apuntada a la reorganización del sistema de las instituciones internacionales cla-ve (sobre todo financieras y económicas) (Lúkov, V., 2011: 32), postura que consideramos argumentada.
Todo lo arriba indicado justifica la tesis de que el avance de los países del BRICS al proscenio del desarrollo mundial tiene carácter objetivo, por un lado, y , por el otro lado, posee objetividad y lógica en su coalición. Pero, siendo así, difícilmente se obtendría automática-mente el resultado buscado, esto es, la redistribución de las fuerzas e influencias en el club de la regulación global y la restructuración de la arquitectura económico-financiera mundial adecuadas a los cambios en las proporciones del desarrollo mundial.
En la evaluación de las perspectivas del BRICS, no se puede, por supuesto, dejar llevarse por este tipo de ilusiones. Es cierto que el mundo se encuentra en la transición a un orden nuevo, que sería po-licéntrico. Pero este proceso será de largo plazo histórico, o sea, pro-longado, duraría más de una década. El líder actual del Occidente colectivo sigue siendo la potencia rectora mundial en los aspectos eco-nómico, tecnológico y militar. A pesar de todo eso, hoy nadie se atreve-ría a afirmar que esta realidad ha sido dada de una vez para siempre.
Los procesos internos, sin duda, modificarán la sociedad y el Estado, sin hacer excepción para los” fuertes de este mundo”. Por ejemplo, ¿quién pudo predecir el fenómeno de Obama, quién pudo prever el movimiento “Occupy Wall Street”? ¿Y por fin, quién fue capaz de pronosticar el fenómeno de Trump? El Oeste colectivo probable-mente se defenderá a toda costa en unos aspectos, y tendría que retro-ceder en otros esperando obtener revancha en terceros. Y para evitar excesos, conflictos intransigentes, el Oeste colectivo mismo requiere de un socio-opositor que cuente con una autoridad suficiente a ni-vel mundial y con una reconocida representatividad. En este caso, se presentará un chance real de evitar riesgos fatales, ateniéndose a los principios democráticos en las relaciones internaciones, y actuando, por lo menos dentro del marco de las negociaciones civilizadas, para elaborar, y luego aplicar una hoja de ruta de reformas encaminadas
91
Vladimir Davydov
a la construcción de mecanismos para la regulación global en con-formidad con los requerimientos del s. XXI. En este papel, el BRICS simplemente no tiene sustitución.
RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPANueve años después del inicio de las cumbres, se constata un alto ritmo en la formación de una nueva coalición, comparando su ex-periencia con los precedentes históricos. Además, hay fundamentos para afirmar que la coalición internacional ya en el formato del quin-teto se ha conformado plenamente. Se ha conformado básicamente sobre la plataforma del reconocimiento de la necesidad de reconstruir la arquitectura económico-financiera mundial, considerando el cam-bio de la correlación de fuerzas en el mercado mundial. Y los países miembros no mostraron apuros de salir fuera de esta problemática. Desde el inicio, dentro del cuarteto devenido quinteto había bastante votos a favor del pragmatismo y moderación en el planteamiento de las metas para una nueva organización en contra de sobrecarga de la embarcación común con el exceso de la responsabilidad. No obstante, todos los temas clave actuales (empezando con los desvíos climáticos y terminando con el uso de la energía renovable) se iban incluyendo imperativamente en la agenda del BRICS. Y se quiera o no se quiera, había que reaccionar.
Realizando su denominador común, los líderes del BRICS han manifestado y demostrado reiteradamente que no tienen la intención de contraponer su coalición a otros grupos o foros. Este enfoque se debe a la postura común de no-confrontación por parte del quinteto. Su voluntad política colectiva tiene otro objetivo: la búsqueda de las posibilidades de minimizar los costos de transición a los nuevos es-tándares del comportamiento internacional, a nuevos esquemas de la regulación global.
El mecanismo de interacción dentro del BRICS se ha elevado en un plazo bastante corto hasta el máximo nivel jerárquico, o sea hasta la cumbre de los jefes de Estados y gobiernos. Pero el BRICS continúa siendo una estructura poco institucionalizada que actúa todavía en una plataforma no formalizada. Aunque al mismo tiempo se presenta-ba la diversificación de la agenda y de temas de coordinación y consul-ta de la coalición. En consecuencia, la problemática del BRICS invo-lucraba un círculo cada vez más amplio de los organismos del poder ejecutivo de los países integrantes, representantes de la comunidad académica y el empresariado. Aparte de las entidades diplomáticas, en las consultas multilaterales del BRICS intervinieron los ministerios de finanzas, economía, agricultura y organismos responsables de la
92
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
seguridad nacional. Simultáneamente en las cumbres y sus alrededo-res, se llevan a cabo de manera regular sesiones de los think tanks de los países integrantes y foros empresariales. Se ha determinado el me-canismo de interacción de los bancos del desarrollo de los cinco paí-ses. Se han programado para empezar las consultas entre los depar-tamentos a cargo de la Salud Pública. En las estructuras principales de la ONU y de otras organizaciones internacionales de importancia mundial se llevan a cabo las consultas grupales de los representantes oficiales de los países miembros del BRICS. En otras palabras, a esca-la de la interacción, la intensidad de los contactos van superando las expectativas iniciales.
Un hecho de gran importancia es la creación del nuevo Banco de Desarrollo, que cumple la función de plataforma de reservas de dinero largo para proyectos estratégicos.
La influencia de la colaboración multilateral en el marco del BRICS no surte efecto inmediato sobre el contenido de las relaciones bilaterales de los países miembros. Pero al fin y al cabo, el efecto acu-mulativo del acercamiento político y diplomático se va manifestando y favorece al intercambio comercial y económico bilateral. Si no fue-ra directamente, implícitamente podemos sustentar esta tesis con el cambio notorio de las tasas de crecimiento del intercambio comercial que recibió un obvio impulso durante la última década4.
Durante los años de crisis 2008-2009, el comercio binacional en-tre los países del BRICS no pudo no responder con pérdidas o re-tardación. Pero se recuperó mucho más rápidamente que los demás segmentos del mercado mundial.
A mediano y largo plazo, hay que considerar el incremento del vo-lumen de la clase media en todos los países del quinteto. No se trata
4 Las tasas anuales de crecimiento de exportación entre los países del BRICS en 2001-2010 superaron las tasas generales de crecimiento de exportación en todos los sectores. Los suministros brasileños a Rusia incrementaron el 15,9%; a India, el 32,1%; a China, el 36,3%; a Sudáfrica, el 13,4% (siendo la tasa general de crecimien-to del 11,9 %). La exportación rusa a Brasil llegó al 27,7%, a India, al 19,1%; a China al 15,1%; a Sudáfrica, al 25,4% (en general la exportación rusa se ha incrementado en 15,8%). La exportación de India a Brasil incrementaba en 25,5%, a Rusia estaba en el mínimo nivel de crecimiento, menor del 2%, mientras que a China presenta el nivel más alto (30,8%). En el caso de Sudáfrica, el referido índice es bastante conside-rable (22,0%), tomando en consideración que el aumento general de la exportación hindú fue del 16,7%. La dinámica de exportación china es aún más impresionante. La misma ha crecido hacia Brasil el 38,0%; a Rusia, el 30,4%; a India, el 40,7%; a Sudáfrica, el 29,6%/; y la exportación total en 21,9%. La exportación de Sudáfrica a Brasil creció el 11,4%; a Rusia, el 28,4%; a India, el 28,1%; y a China, el 37,6% (en promedio el 11,9%). Según datos de UNCTAD Stat, 2010; UN Contrade Database, 2010; Trade map: Trade statistics for international business development.
93
Vladimir Davydov
de millones o decenas de millones de consumidores solventes, sino de cientos de millones . Y en el futuro toda esta masa, este mercado, podrá compensar con creces la erosión de solvencia de la clase media en los centros tradicionales de la economía mundial o el proteccionismo de su parte en relación con nuevos centros de la economía mundial. Eso se convertirá en uno de los factores de mayor importancia, que sostendrá la dinámica del crecimiento económico en los países del BRICS.
No se puede hablar aún sobre la cooperación de gran envergadu-ra en los proyectos conjuntos dentro del quinteto. Hay cierta experien-cia, pero solo a nivel bilateral. La cooperación humanitaria cuya fina-lidad consiste en contribuir al acercamiento y mutua comprensión a nivel de la sociedad civil, aun tampoco es considerable.
¿Se puede considerar satisfactorios los resultados alcanzados en el proceso de formación del BRICS? ¿Se puede creer que estos ga-rantizarán la solidaridad de los países integrantes, la superación de discrepancias y conflictos remanentes heredados del pasado? Por otro lado, ¿acaso el resultado logrado es capaz de asegurar la eficiencia del BRICS, de reforzar su autoridad en el mercado mundial, su influencia en la política mundial?
Es difícil dar una definitiva respuesta a estas preguntas. Puede decirse que hasta el momento presente, los países del BRICS han efectuado todo lo que se puede considerar necesario para la primera etapa, pero están lejos de haber efectuado todo lo que se presen-ta realmente posible. Primero, no se puede decir que el BRICS se haya definido con su modelo institucional o por lo menos, sobre los lineamientos del diseño de una estructura institucional de la coali-ción. Segundo, no está debidamente definido el posicionamiento del BRICS dentro de las estructuras y los mecanismos de la regulación global o entre aquellos que durante los últimos diez años están emer-giendo a nivel de la regulación global. Tercero, no se han conforma-do todavía en el marco del BRICS los mecanismos que permitan ir forjando efectivamente la cooperación multilateral en los campos económico, tecnológico y científico.
POSIBLES PRIORIDADES DE LA SIGUIENTE ETAPADesde el punto de vista de una probable perspectiva y transcenden-cia de las tareas enfrentadas por la comunidad internacional y por la coalición BRICS en la nueva etapa, a pesar de todo, tenemos algunas dudas. En nuestra opinión, sin fortalecer el mecanismo de interac-ción, sin perfeccionar su fundamento institucional, es dudoso que el BRICS pueda cumplir la función determinada por el denominador común de la coalición, contribuir a la neutralización de los riesgos de
94
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
la seguridad internacional, proponer ideas constructivas de la recons-trucción de la arquitectura económico-financiera, encontrar respues-tas a los desafíos de la época de transición donde se pronostica una alta turbulencia.
Reflexionando sobre un posible papel del BRICS, sobre pers-pectivas de su posicionamiento a nivel mundial entre las estructuras internacionales de alto nivel, observamos las premisas convincentes para su inserción en el círculo de aquellas organizaciones que for-marán el club de la regulación global del s. XXI. El BRICS ya parti-cipa de hecho en la búsqueda de nuevas fórmulas de la regulación global en el G-20 que, a propósito, también pertenece a las estruc-turas poco formalizadas5. Mientras tanto la coalición del BRICS, la cual está entrando en la época de madurez, buscando aumentar la eficiencia de sus acciones, tendrá que prestar atención cada vez más grande a la extensión e intensificación de los contactos oficiales y de trabajo con las organizaciones internacionales formalizadas de alto nivel, sobre todo, con las del sistema de la ONU. Todo lo indicado se refiere no solo a la conveniencia, sino quizá también a la necesidad de encontrar una fórmula legal para formalizar su estatus y crear una plataforma institucional de interacción con un amplio número de los sujetos clave de relaciones internacionales que se desenvuel-ven en el formato multilateral.
Según sus objetivos actuales, el BRICS no pretende convertirse en la estructura tradicional de la integración económica. Eso no sig-nifica que la coalición no necesite instrumentos propios ni esquemas de la realización de los grandes proyectos multilaterales que impli-quen cooperación inversionista e industrial con metas innovadoras. Propiamente hablando, ya cuenta con un paquete de propuestas prometedoras de este tipo. Pero su implementación se ve impedi-da, no tanto por la ausencia de la voluntad política, sino por falta de un mecanismo de gestión y del sistema de apoyo financiero. En este caso creemos que sería preferible un mecanismo ad hoc. Un buen precedente lo encontramos en la práctica del Sistema Económico Latinoamericano (SELA). Los países integrantes de este organismo, no como conjunto, sino precisamente aquellos quienes en mayor me-dida estaban interesados en un proyecto concreto, conformaronn un comité de acción correspondiente a un mandato, que estuvo vigente durante la implementación del proyecto. Por otra parte, con base en la
5 Yendo a fondo, se entiende que en la plataforma del G-20 se encuentran dos ac-tores del G-7 y el BRICS. Pocos otros participantes, normalmente, se ven obligados a tomar una u otra parte.
95
Vladimir Davydov
decisión adoptada por los miembros del BRICS sobre la cooperación de los bancos nacionales del desarrollo, podrían ser encontrados los instrumentos de financiamiento que pueden añadir recursos a lo que ya está en las manos del Nuevo Banco del Desarrollo.
Hasta este momento, el secretariado del BRICS se turna para ser anfitrión de la siguiente cumbre, recurriendo para esta finalidad, normalmente, a los funcionarios de los departamentos diplomáticos. La posible diversificación de los temas y lineamientos de las activi-dades organizadoras, el volumen creciente de esta actividad requeri-rán, creemos, la creación de un organismo coordinador permanente que garantice la sucesión, operatividad, análisis sistemático y con-trol del cumplimiento de las obligaciones asumidas, comunicación y contactos directos entre países. Lo importante es que un organis-mo de este tipo quede compacto y móvil y tenga inmunidad contra la burocratización.
Como se ha indicado, es poco probable que el BRICS pueda evi-tar los desafíos de la seguridad internacional. La diversificación de la agenda en este aspecto se revelará también en la siguiente etapa. Sin embargo, no se puede esperar una plena uniformidad de todos los países miembros en sus enfoques, lo que presagia un trabajo intenso de coordinación. En este contexto, es importante reaccionar oportu-namente a todos los riesgos y desafíos que representan una amenaza vital. Entre estos problemas, un lugar especial corresponde a la nar-cotización transfronteriza que, por pérdidas humanas, es idéntica a los prolongados conflictos militares. Pero el asunto no se acaba con eso. Centenas de billones de narcodólares se integran en los sistemas bancarios, deformando los estímulos clave de la actividad crediticia e inversionista, alimentando las pirámides financieras, desestabilizan-do la circulación monetaria. Los narcodólares mantienen una corrup-ción masiva, que resulta en la erosión de las instituciones estatales. El terrorismo transfronterizo también se alimenta de ellos.
Los países del BRICS se encuentran en la zona de acción de dos centros principales de la producción y difusión de drogas: el afgano y el andino. Poca interacción entre países víctimas de la narcomafia y entre las estructuras profesionales que luchan contra el narcotráfico ilícito, podría resultar en la destrucción del Estado, la sociedad y la economía legal.
De eso se desprende la necesidad de coordinación sistemática en-tre las instituciones especializadas de los países del BRICS. El giro a la práctica efectuado hace años en la cumbre de Sanya (China) debe implicar en forma prioritaria también la lucha contra la narcomafia transfronteriza. Los países miembros cuentan con un gran potencial
96
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
económico y experiencia profesional en ese tipo de servicios, por lo que podrían aumentar considerablemente las posibilidades de com-batir la amenaza del narcotráfico, de manera de actuar sobre una pla-taforma colectiva solidaria.
Este aspecto de interacción se convierte en uno de los imperativos del BRICS en la próxima etapa, el cual se convertirá en un examen de la madurez, eficiencia, capacidad de contribuir un aporte constructivo en la conformación de un orden mundial policéntrico civilizado.
Finalmente, reiteramos que el crecimiento de la experiencia, la envergadura de la actividad y la autoridad del BRICS depende en ma-yor grado de la solución de la cuestión sobre una especie de autode-terminación de la coalición. Por lo visto, debe realizarse con base con-tractual en la formalización de la asociación estratégica en el formato del quinteto y la definición del marco de la plataforma común de la cooperación.
El significado de BRICS para Latinoamérica, por supuesto, está relacionado con la membresía de Brasil y el peso que tiene este país en la región. Los últimos años son difíciles económica y políticamente para el Estado y pueblo brasileño. Esta crisis se sobrepasa con grandes costos. Actualmente, la recuperación es lenta pero persistente. Brasil jugó un papel aglutinador para sus vecinos latinoamericanos e histó-ricamente mantiene esta capacidad. Al mismo tiempo está llamado a transmitir la voz, los intereses e inquietudes de los estados latinoa-mericanos al formato BRICS. A su vez, BRICS se presenta como peso alternativo, aportando al equilibrio internacional y, de esta manera, ampliando el margen de maniobra para los países latinoamericanos en el escenario mundial.
99
INTERACCIÓN ECONÓMICA
PREMISAS Y ANTECEDENTESNuestro análisis parte de las relaciones ruso-latinoamericanas de la proxi-midad o coincidencias en el campo de la política externa y la actuación en el ámbito internacional. La similitud de enfoques abarca el reconoci-miento de la supremacía del derecho en la política, el respeto de sobera-nía nacional y el principio de no interferencia en los asuntos internos de los estados. Se observa también cierta sintonía en el reconocimiento de la necesidad de transformación del sistema de regulación global existente, especialmente en la esfera económico-financiera. Al mismo tiempo, am-bas partes reconocen mutuamente el papel central e irreemplazable de la ONU en las relaciones internacionales contemporáneas.
Observamos coincidencias en el respeto tradicional del derecho internacional. En Latinoamérica está predeterminado por el predomi-nio del sistema jurídico continental romano-alemán, según el cual, las normas de derecho no se crean por precedentes, sino por los valores universales de justicia y moral (a partir de los dogmas católicos). Esta percepción del derecho internacional tiene mucho que ver con el re-chazo del culto de la fuerza y con el soporte de derecho internacional que ayudó a los países de la región a defender su soberanía en muchas circunstancias críticas durante los dos siglos de su independencia.
Tanto ALC como la Federación de Rusia (FR) optan actualmente por el mundo policéntrico, rechazando el unilateralismo en la solución
100
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
de los problemas internacionales. El concepto del orden policéntri-co (como se percibe en la FR) presupone la participación adecuada del país en la regulación global junto con otros centros ascendentes de la economía mundial y política internacional, incluyendo Brasil (como representante latinoamericano). Esto puede ser un paso decisi-vo para equilibrar la correlación de fuerzas en la arena internacional y sentar las bases para crear mecanismo de regulación global más representativa.
Para los países latinoamericanos, el movimiento hacia el orden multipolar significa la ampliación de su margen de maniobra en la arena internacional y mayores posibilidades para elegir proyectos al-ternativos para el desarrollo.
Vale la pena mencionar que la FR y sus antecesores (URSS e Imperio ruso) no tuvieron conflictos serios o tensiones prolongadas en la historia de sus relaciones con los países de la región latinoa-mericana. Además, en el tiempo presente están fuera de actualidad los prejuicios ideológicos que sí tenían influencia considerable en los tiempos de la URSS.
Todo eso crea un clima favorable político-moral para la colabo-ración mutuamente ventajosa de las partes y para el entendimiento mutuo en los asuntos internacionales.
Otras premisas están relacionadas con las tradiciones históricas en la inserción internacional. El actual Estado ruso hereda el acer-vo histórico del Imperio ruso y de la Unión Soviética (dos tercios de su territorio y la mitad de la población). Desde este punto de vista, sus relaciones con ALC de ninguna manera pueden ser consideradas como improvisación de la última década. Las relaciones diplomáticas oficiales con Brasil comenzaron en 1828, con Uruguay en 1857, con Argentina en 1885, con México en 1890.
Habitualmente se considera que la política externa de la URSS se basaba principalmente en preconceptos político-ideológicos. Esto es correcto pero solo parcialmente. Durante las tres últimas décadas de la URSS, el interés económico ocupó su lugar a la par del ideoló-gico y el político. A mediados de los años ochenta, la Unión Soviética participó en las exportaciones e importaciones de la región latinoa-mericana con una cuota alrededor de 3-4 % (1989: 101-102)1. Claro está que el grueso de ese intercambio se refería al comercio con Cuba. Según las estadísticas soviéticas, la porción cubana en el intercambio total con la región desde los años sesenta nunca disminuyó del 70%,
1 Латинская Америка в цифрах. ИЛА РАН СССР (América Latina en cifras. ILA ACR URSS). М.: Наука, 1989. С. 101-102
101
Vladimir Davydov
superando a mediados de la década el 80% del volumen agregado de Latinoamérica. Pero en aquel entonces no se trataba del intercambio comercial primitivo, sino de la realización de grandes proyectos de inversión. En primer orden en Cuba, por supuesto. Aunque al mismo tiempo no se puede olvidar obras de envergadura en Argentina, Perú, Nicaragua.
Hasta hoy, entre el 20 y 25% de la energía hidroeléctrica en Argen-tina se genera utilizando equipo suministrado por la URSS. Las em-presas soviéticas participaron en las obras de construcción de puertos en Bahia Blanca en Argentina y Paita en Perú. El equipo antigrani-zo soviético permitía evitar pérdidas climáticas en el agro argentino. Docenas de empresas industriales y de infraestructura fueron creadas con la asistencia soviética en Cuba y posteriormente en Nicaragua. Hoy en día en varios países de ALC todavía están en actividad laboral miles de profesionales graduados en los centros de enseñanza supe-rior de la URSS (Cuba, Perú, Ecuador, Nicaragua, Bolivia).
DIAGNÓSTICOCon la desintegración de la URSS, el intercambio comercial de Rusia con los países de ALC decae bruscamente. En 1992, el intercambio llega a representar solamente US$1,4 mil millones (vease Anexo, cua-dro 1), es decir, varias veces menor al nivel promedio anual alcanzado por la URSS en la década anterior. Es la consecuencia lógica de la destrucción del aparato económico del país, la casi desaparición del soporte estatal en las relaciones económicas externas, la incapacidad de la joven empresa privada rusa de operar eficientemente en el mer-cado mundial.
Desde mediados de los años noventa comienza la paulatina re-cuperación. El Estado en Rusia sale del campo de responsabilidad económica y social, incluso en la esfera de las relaciones económicas externas. Paradójicamente, en esta esfera se demora más en el em-prendimiento de las reformas creativas. Aquí los procesos destructi-vos sobrepasan los procesos creativos. La mayor víctima es la exporta-ción de máquinas y equipos. Por el contrario, la exportación primaria se adapta mucho mejor al cambio del ámbito vital.
Solamente en vísperas de la crisis de 2008-2009, el gobierno co-mienza a tomar algunas decisiones para apoyar la exportación no pri-maria. Se crea el Vnesheconombank (VEB)2 como principal respon-sable del apoyo de las empresas rusas en este rubro. Recibe para eso
2 Banco de desarrollo con capital estatal.
102
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
recursos financieros adicionales considerables. Desgraciadamente, la última crisis desvía la atención a la solución de otros problemas más urgentes.
A pesar de cuantiosas reservas líquidas acumuladas durante la primera década del siglo a base de correlación favorable de los precios en intercambio externo, la economía rusa no fue capaz de detener la brusca caída del PBI (7,9% en 2009). Fue acompañada por la reduc-ción del volumen del comercio exterior. En los primeros nueve meses de 2009, las exportaciones latinoamericanas a Rusia disminuyeron en un 26% (Davydov, V., 2010:11). Es un poco menor que el grado de reducción de las entradas al mercado ruso de todos los países del mundo. Pero de todas maneras se trata de pérdidas extraordinarias.
Otra cara de la moneda es la recuperación rápida del intercam-bio en 2010 y 2011 gracias a la capacidad vital de la mayoría de las económicas latinoamericanas (vease Anexo, cuadro 1, 2) y el restable-cimiento de la dinámica del crecimiento en la economía rusa. El volu-men del intercambio comercial ya sobrepasó el resultado de precrisis.
Los vaivenes del comercio ruso-latinoamericano son una mues-tra, por un lado, de la falta de bases sólidas en el intercambio (garan-tías directas) y, por el otro, del atractivo que de todas maneras repre-senta el mercado ruso para Latinoamérica y viceversa.
IMPERATIVOS DE CAMBIOLas lecciones de la crisis en muchos sentidos son coincidentes para ambas partes. La economía rusa, a pesar de la probabilidad de mante-nimiento a largo plazo de la alta coyuntura en el mercado mundial de hidrocarburos, no puede seguir el mismo patrón de desarrollo.
Hoy día en Rusia se repite desde las tribunas más altas que el país no tiene futuro sin la reindustrialización, sin modernización e inno-vación. El contenido de estas nociones puede variar pero lo principal en todas estas calificaciones es lo siguiente. Basándose en adelantos tecnológicos, la economía tiene que salir del círculo vicioso de la eco-nomía primaria y diversificarse.
Podemos decir que ya se acumuló y maduró la voluntad política al más alto nivel para el cambio en el modelo del desarrollo. Vladímir Putin, actual presidente de la FR, en los planteamientos preelectorales subrayó: “Rusia está obligada a ocupar un lugar digno en la división internacional del trabajo, no solamente en calidad de vendedor de materia prima y recursos energéticos, sino también como poseedor de tecnologías avanzadas en el proceso de permanente innovación, como mínimo en algunos sectores”(Ведомости, 20.01.2012). Putin enu-mera en este contexto: la química de alta tecnología, la farmacéutica,
103
Vladimir Davydov
materiales compuestos y no metálicos, la industria de la aviación, tec-nologías de información y comunicación, y nanotecnologías. En esta fila están también la energía atómica, actividades espaciales, el equipo hidro y termoeléctrico; esferas donde el país mantiene su competitivi-dad a pesar de las pérdidas de los años noventa.
Inmediatamente después de la toma de posesión como presiden-te, el 7 de mayo de 2016, Putin firma el decreto Nº596 “Acerca de la política económica estatal a largo plazo”3. Entre otras cosas en el do-cumento figuran los siguientes planteamientos:
- en el marco de la década venidera en Rusia tienen que crearse o modernizarse no menos de 25 millones de plazas de trabajo en sectores altamente productivos;
- a finales de la década, la cuota de inversiones en el PBI debe alcanzar la meta del 27% (subiendo del actual 20%);
- en comparación con 2011, la taza de los sectores de alta tecno-logía e intensivos en insumos científicos tiene que aumentarse en 2018 1,3 veces; la productividad del trabajo, 1,5 veces;
- otra meta consiste en elevar el posicionamiento de Rusia en el raking del BM en cuanto a las condiciones de negocios, incluso entrar en el Grupo de los 20 en 2018.
Dmitri Medvédev, actual primer ministro, en su discurso en Duma Estatal el 8 de mayo del año en curso reconoce completamente estos planteamientos. Pero al mismo tiempo señala los ya aparecidos ini-cios positivos de cambio4.
Medvédev declaró que a finales de la década en curso se propone sobrepasar la meta de 75 años en la esperanza de vida al nacer, dete-ner la desocupación por debajo del 5% y mantener el déficit presu-puestario por debajo del 1%.
Las posibilidades de Rusia en los mercados latinoamericanos, por supuesto, dependen del potencial de apoyo de las exportaciones rusas.
Tal mecanismo de apoyo de exportadores formalmente comenzó su funcionamiento en Rusia al inicio de la década pasada. Se trata de:
3 http://text.document.kremlin.ru/SESSION/PILOT/main.htm
4 http://blog.da-medvedev.ru/post/220/transcript.
104
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
1. garantías estatales (US$3 mil millones anualmente);
2. compensación de los gastos para el pago de intereses en el mar-co de préstamos para exportación (diciembre 2009-2011 repre-sentó 27 mil millones de rublos, o un poco menos de US$1 mil millón);
3. préstamos a largo plazo (en el marco de acuerdos interguber-namentales: los casos de Bielorrusia, Vietnam y Cuba);
4. apoyo a las pymes, incluso medidas para cofinanciar las activi-dades de exportación de las pymes; además con apoyo federal en muchas regiones de la FR se crean centros de apoyo para empresas que inician actividad económica externa.
Como se ve, no se trata de un sistema de envergadura. Hay algunos elementos, pero falta mucho para asegurar un apoyo eficiente y estí-mulos reales. Actualmente, las esperanzas están vinculadas con la re-cién creada Agencia de Seguro para Exportación. Como primer aporte al capital social de la agencia figura la asignación de 30 mil millones de rublos por parte de VEB. Las obligaciones de la agencia serán cu-biertas por garantías oficiales.
Por supuesto, las posibilidades de ampliación y enriquecimiento cualitativo de las relaciones económicas ruso-latinoamericanas de-penden del grado de dinamismo del desarrollo en ambos lados.
En relación con ALC podemos constatar que en la mayoría de los países de la región latinoamericana ya se cambió el paradigma de la política económica por una mayor responsabilidad del Estado, rechazo de excesos del fundamentalismo de mercado, a través del re-conocimiento y el pago de la deuda social ante las grandes masas de población. En varios casos se nota un aumento serio de gastos en la educación y la ciencia. La carga de endeudamiento externo y los défi-cits presupuestarios perdieron su relevancia como principales frenos de desarrollo sostenido de las economías latinoamericanas. Las em-presas provenientes de ALC, utilizando apoyo de los estados naciona-les, se ven mucho más hábiles en los mercados externos.
La coyuntura de los últimos dos o tres años no es favorable para la mayoría de los países de la región. Se adaptan con dificultades a los parámetros postcrisis en la economía mundial. Los modelos de desarrollo, formados en la primera década del siglo, permitieron pa-sar la crisis anterior (2008-2009) con costos menores en comparación con los centros del capitalismo avanzado. Pero después comenzaron a
105
Vladimir Davydov
perder una parte de sus avances económicos y sociales. El imperativo de cambios o modificaciones en el modelo de desarrollo se hace más insistente y requiere mayor hincapié en búsqueda de vínculos no tra-dicionales y relaciones alternativas.
La proyección del desarrollo de Latinoamérica y Rusia elaborada en el Instituto de Latinoamérica de ACR presupone durante las dos próximas décadas un esfuerzo considerable de ambas partes en la di-versificación de la nomenclatura del intercambio y el aumento de su volumen.
¿Cuáles son las condiciones de realización de tal perspectiva, partiéndose de los cambios por la parte rusa? A nuestro juicio, es-tán íntimamente relacionadas con la posibilidad de puesta en marcha del programa expresado en los planteamientos del pPresidente y pri-mer ministro al inicio del nuevo ciclo político. Esto quiere decir que primero debe ser emprendido el cambio en el modelo del desarrollo. Segundo, debe ser establecido el mecanismo de apoyo de la integra-ción orgánica de la economía rusa en la economía mundial, en primer lugar, en los pisos de mayor valor agregado.
La entrada en la OMC, para Rusia, es una medida estratégica in-dispensable, pero representa solamente el primer paso en su inserción en el sistema institucional de intercambio económico internacional. Están por adelante:
- el perfeccionamiento de las bases institucionales en relaciones económicas bilaterales;
- la creación de un mecanismo integral de estímulos y garan-tías (que por ahora no existe, salvo algunos elementos) para el avance en la ampliación y diversificación de las exportaciones no primarias (préstamos a largo plazo, seguro, preferencias fis-cales, etc.);
- el establecimiento de vínculos de cooperación real con or-ganismos multilaterales de corte regional y subregional en Latinoamérica;
- el ingreso directo o asociativo en los bancos multilaterales de desarrollo que actuan en la región (BID, CAF, Banco de Caricom);
- la conclusión de acuerdos, que establecen relaciones preferen-ciales con las agrupaciones económicas en la región;
106
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
- el estudio de posibilidades para los acuerdos de libre comer-cio con los principales socios en la región;5 no se excluye la posibilidad de acuerdos del mismo género entre agrupaciones de integración de ambos lados (incluso la Unión Económica Euroasiática, la Alianza del Pacífico, CARICOM, Mercosur, etcétera.).
PROSPECTIVAEn nuestro análisis a largo plazo para los países de ALC partimos de la probabilidad del mejoramiento (a partir de la tercera década del siglo) de las premisas para el desarrollo sostenido. A nuestro juicio, ALC como región, al pasar la recesión e incertidumbre de la segunda década del siglo, es capaz de mantener los ritmos de crecimiento del PBI, superando el índice medio mundial (pasando de 3 a 3,5/4,0%). Lo mismo se refiere al comercio y la presencia de la región en el mercado mundial. Tiene chances para crecer paulatinamente el peso de ALC en el PBI y comercio mundial. A lo largo de las dos próximas décadas, los países de ALC sin duda diversificarán más sus vínculos externos desde el punto de vista geográfico y por el contenido, elevando la cuota del valor agregado y del nivel tecnológico de las exportaciones.
En suma, podemos decir que la perspectiva de la colaboración económica ruso-latinoamericana se asocia con áreas tradicionales y no tradicionales. En las exportaciones rusas se mantendrá la presen-cia de productos químicos, del petróleo y sus derivados, metales fe-rrosos y productos derivados (véase Anexo de esta parte). El equipo bélico puede mantener su presencia.
Sin embargo, en general, el peso específico agregado de los rubros arriba indicados tendrá tendencia descendente a largo plazo. Durante el decenio venidero y con mayor probabilidad, en el siguiente, espe-ramos avances en las ventas de helicópteros, equipo energético, servi-cios y prestación de know-how en el transporte ferrocarril. Rusia está interesada en la cooperación en el campo de la pesca y acuicultura.
Hasta hoy, son muy raros y modestos los casos de inversión di-recta del capital latinoamericano en Rusia y viceversa. Es muy mo-desta también la práctica de cooperación productiva. Pero teniendo en cuenta la experiencia de los últimos años (sondeos de mercado, instalación de oficinas de representación, estudios de factibilidad para proyectos de envergadura, etc.), se puede concluir que la fase de acer-camiento y sondeo está pasando a la etapa de pruebas prácticas.
5 Este tipo de negociación ahora se efectúa con Nueva Zelanda; Vietnam firmó tal acuerdo con Alianza económica euroasiática.
107
Vladimir Davydov
Sin embargo, vale la pena mencionar que ya son cuantiosas las inversiones rusas en plantaciones de banano y flores en Ecuador. El gigante metalúrgico ruso Rusal ahora es uno de los mayores inversio-nistas en Guyana. Las empresas energéticas Silovye Machiny, Inter Rao y Energomashcorp actuan en Ecuador, Argentina y Brasil. Son prometedoras las ventas de helicópteros. La empresa Vertolety Rossii realiza planes para instalar bases de reparación y mantenimiento en la región. Roskosmos promueve en varios países de ALC proyectos vinculados con GLONASS (sistema de navegación satelital). Y ya apa-recen síntomas de interés de parte de Brasil. Rushidro propone pro-yectos de uso de energía mareomotriz.
Es factible una mayor presencia de empresas rusas en el ámbito de la industria extractiva de la región, comenzando con servicios de prospección geológica, basada tanto en la tecnología convencional, como en la espacial. Es viable también la colaboración en la metalur-gia ferrosa y no ferrosa. Existen campos de interés común en medici-na radiológica y el uso de equipo láser en los centros de salud pública.
Es bien conocido que, a partir de 2014, EUA y la Unión Europea emprenden sanciones contra Rusia. Como consideran en Moscú, la guerra de sanciones se desencadenó so pretexto de no adecuación a la realidad. En primer orden, se trata de la confrontación con Ucrania, concretamente nos referimos a Crimea y Donbass. Para Rusia, el caso de Crimea se explica ante todo por el traspaso ilegítimo, anticonstitu-cional y voluntarista de la península en 1954 de la República de Rusia a la República de Ucrania. En 2014, después del golpe de Estado en Kiev, en concordancia con el principio del derecho a la autodetermi-nación de los pueblos, se realizó el referéndum en el cual la población de Crimea se manifestó unánime en rechazar el poder golpista de Kiev y apoyó la reunificación con Rusia (así votó más del 95% de la pobla-ción peninsular). Sin mencionar que Crimea formaba parte de Rusia dos siglos antes de los sucesos de 1954.
Por otro lado, se trata de la zona oriental que se denomina Donbass (repúblicas autoproclamadas de Donéts y de Lugansk). La población de esta zona, predominantemente de origen étnico ruso, y rusoparlan-te, se levantó contra las persecuciones desatadas por el poder golpista de la identidad local, del uso de la lengua rusa, de la misma presencia cultural rusa en la zona. Al mismo tiempo, amenazando a Donbass, se levantaron los extremistas nacionalistas ucranianos, herederos de colaboradores del hitlerismo durante Segunda Guerra Mundial. El pueblo ruso no pudo ser indiferente frente a esa trágica situación y comenzó el apoyo humanitario, logístico y político-moral de las re-públicas autoprocalamadas. Surgió el movimiento de voluntarios que
108
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
solidariamente prestaron su ayuda a los defensores de Donbass. Frente a las sanciones por parte del Occidente colectivo, Rusia tomó medidas defensivas que incluyeron limitaciones equivalentes de importación desde los países participantes de sanciones antirrusas y medidas de sustitución de importaciones, en parte desarrollando producción pro-pia, en parte reemplazando suministros foráneos al mercado ruso por otras fuentes. Es sintomático que una serie de agroexportadores de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay en esta situación fueran capaces de sacar provecho de magnitud considerable.
Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en el comercio ruso-latinoamericano desde el nacimiento del nuevo Estado ruso (véase Anexo de esta parte), puede decirse que, a pesar de la tendencia ascen-dente (en promedio), el intercambio es inestable, es vulnerable frente a los impulsos destructivos de las crisis en el mercado mundial.
La economía de Rusia ya se modificó y pasó a los rieles de mer-cado, se insertó en la economía global. Eso se refleja en el grado de madurez institucional. La estabilidad y política adquiridas en la pri-mera década del siglo mejoraron las condiciones de funcionamiento del mecanismo económico. Por supuesto, se mantienen todavía varios vicios de ineficiencia, que muestran el imperativo de avance en la re-organización estructural. La confrontación con el Occidente colectivo y la presión prolongada por medio de sanciones complicó conside-rablemente las condiciones de desarrollo pata la economía rusa, fre-nando (pero no bloqueando) el crecimiento del PBI. En una situación adversa, Rusia era capaz de mantener su economía en equilibrio, dis-minuir la inflación a niveles historicamente mínimos, detener la des-ocupación y continuar modernizando varios sectores clave.
Al mismo tiempo, Moscú emprende una maniobra estratégica, volcando su vinculación económica externa en la dirección oriental, donde por supuesto se destaca el rol de China. Moscú considera tam-bién que en la situación internacional tensa Rusia debe y puede en-contrar mayores posibilidades en su cooperación con socios latinoa-mericanos, si diversifica seriamente las relaciones en cuanto a forma y contenido.
A mediano plazo se mantendrá, en general, la demanda de pro-ductos agropecuarios latinoamericanos en el mercado ruso. Aunque teniendo en cuenta las consecuencias de los avances en la economía rural rusa en los últimos años, los exportadores latinoamericanos tie-nen que modificar su orientación. Ya se notan los resultados del desa-rrollo en avicultura y ganadería porcina. Surge entonces la necesidad de diversificación de suministros, que es la entrada a los segmentos de mercado vinculados con productos más sofisticados.
109
Vladimir Davydov
A nuestro juicio, es más viable la venta de algunos equipos y tec-nologías agrícolas desarrolladas en Brasil, Argentina, Chile y algunos otros países de la región.
El concepto de la diversificación de los negocios de las empresas latinoamericanas en el mercado ruso comprende asimismo la nece-sidad de salida del círculo vicioso de Moscú y San Petersburgo y ex-pandirse al interior de Rusia, para abastecer más directamente las ciudades más ricas del área central y oriental del país.
Por supuesto, la diversificación se refiere también al ámbito ins-titucional ruso. La actividad de promoción de productos y búsqueda de socios presupone salir fuera del círculo de los socios habituales y participación más activa en las exposiciones internacionales sectoria-les, vínculos con sucursales provinciales de la Cámara de Industrias y Comercio de Rusia, con asociaciones empresariales federales como Delovaya Rossia (agrupación de empresas medianas), RSPP (Unión de los Industriales y Empresarios de Rusia), sus filiales locales.
Hablando de la parte rusa, a modo de conclusión, podemos cons-tatar que la imagen de las empresas latinoamericanas cambia con-siderablemente en Rusia. Ya no se las asocia tanto con algo exótico, sino con madurez empresarial, solvencia y competitividad. Se espera mayor avance en este sentido. Es decir, la percepción de negocios con empresas latinoamericanas y caribeñas en Rusia crea premisas bien positivas.
110
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
ANEXO
Cuadro 1. Comercio de FR con los países de ALC (millones de dólares estadounidenses a precios corrientes)
Año Exportación Importación Intercambio
1992 1382,0 540,8 1928,8
1995 2295,0 1059,7 3354,7
2000 4289,0 1210,7 5499,7
2005 5252,0 4237,1 9489,1
2006 5167,3 5632,7 10800,0
2007 5402,4 7423,4 12825,8
2008 6932,4 9030,8 15963,2
2009 3357,0 7024,0 10381,0
2010 4164,0 7999,5 12163,5
2011 6266,6 9332,8 15599,4
2012 6987,0 9369,8 16356,8
2013 8215,8 10616,6 18832,4
2014 6321,2 10062,1 16383,3
2015 4867,7 7687,2 12554,8
2016 5206,1 6928,7 12134,8
2017 6172,4 8244,0 14416,5
Fuente: Servicio Aduanero Federal – http/www.trademap.org
Cuadro 2. Principales destinos de exportación rusa y principales orígenes de importación a FR (2017, en % del volumen regional)
País Exportación País Importación
Brasil 32,9 Brasil 38,8
México 24,6 Ecuador 15,9
Trinidad y Tobago 11,8 México 11,5
Colombia 6,9 Chile 10,0
Cuba 4,5 Argentina 8,2
111
Vladimir Davydov
Perú 4,3 Paraguay 7,6
Ecuador 3,5 Uruguay 1,5
Argentina 3,4 Colombia 1,4
Chile 1,3 Perú 1,4
Venezuela 1,1 Costa Rica 1,3
Fuente: Elaboración con datos provenientes del Servicio Federal de Aduanas de la FR y UNCONTRADE Statistics.
Cuadro 3. Principales rubros de exportación e importación en el comercio de FR con socios de ALC (2017, en % del volumen regional)
Rubro (export.) Código % Rubro (import.) Código %
Productos químicos y caucho
28-40 35,9Productos alimenticios
y materia prima agrícola
01-24 74,9
Productos minerales 25-27 29,1Máquinas, equipo y
medios de transporte84-90 14,5
Metales y productos metálicos
72-83 24,1Productos químicos y
caucho28-40 4,5
Máquinas, equipo y medios de transporte
84-90 5,3Metales y productos
metálicos72-83 2,9
Productos alimenticios y materia prima agrícola
01-24 3,2 Productos minerales 25-27 2,0
Madera, celulosa y papel 44-49 1,8Productos textiles y
calzado50-67 0,5
Fuente: Elaboración con datos provenientes del Servicio Federal de Aduanas de la FR y UNCONTRADE Statistics.
113
CONDICIONAMIENTO Y VERTIENTES DE COOPERACIÓN
Como fue comentado, el brusco deterioro del clima geopolítico obli-gó a Moscú a reconsiderar su esquema de posicionamiento en la pa-lestra mundial. Ya se perfila claramente un vector de reorientación hacia el Este, al tiempo que adquiere manifestaciones más concre-tas la atención hacia la vertiente latinoamericana. Por una parte, se advierten ahí perspectivas de afianzamiento más productivo en mercados ya conocidos y de penetración en otros todavía sin explo-rar. Por otra, hay manifiesto interés en obtener ahí mismo fuentes alternativas de suministros en el marco del programa de sustitución de importaciones. Por último, la práctica enseñó que en ALC existen socios con quienes FR puede cooperar de modo constructivo en tor-no a cuestiones clave de la agenda internacional, incluyendo la temá-tica de la regulación global. Todo ello tiene plasmaciones concretas en la práctica de la política exterior y diplomacia económica rusas. Valga recordar al respecto la gira –sin precedente por su duración y amplitud– que en 2014 efectuó por América Latina el presidente Vladímir Putin.
Al apreciar el contexto general de los vínculos y la interacción entre la FR y ALC, partimos de que la etapa actual del desarrollo mun-dial presenta marcados indicios de transición. A saber:
- el fin del orden mundial bipolar;
114
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
- la efímera existencia de una situación cuasimonocéntrica y los primeros avances hacia un ordenamiento policéntrico;
- la activa remodelación de la base tecnológica de la economía y la sociedad en el marco de la globalización;
- la intensificación de los procesos de desigualdad del desarrollo económico con el consiguiente efecto up-down en el escenario mundial.
Como resultado, se producen cambios en la correlación de las fuerzas de interacción y en el escalafón mundial de rangos, lo que da inicio a una nueva estructuración del sistema de relaciones internacionales.
En la historia reciente y remota, semejantes períodos de tránsito solían ir acompañados de crecientes riesgos de confrontación, tan-to más por cuanto implican el relajamiento de los mecanismos de regulación global. Basta recordar la crítica con que los líderes del Occidente colectivo arremetieron unánimemente contra las institu-ciones de Bretton Woods en el apogeo de la última crisis económica mundial, las invectivas contra el sistema de la ONU, en que se criti-có su incapacidad para bloquear o neutralizar peligrosos conflictos y procesos destructivos en la arena internacional (aunque al mismo tiempo se reconoce el insustituible carácter universal de esta misma organización).
Es evidente que la situación actual se ve agravada por la con-frontación geopolítica directamente derivada de la crisis de Ucrania, pero que al mismo tiempo tiene un factor determinante más funda-mental, y es precisamente esa transitoriedad a la que nos referimos antes. Señalemos al respecto que se equivocan quienes piensan que la política confrontacionista implementada por el Occidente colectivo va enfilada únicamente contra Rusia. En esencia, el objetivo es más amplio: se trata de acciones destructivas dirigidas contra todo el gru-po BRICS en conjunto, en su condición de alianza de nuevos centros de la economía y política mundial. No es casual que, en vísperas de turbulencias en Brasil, en Washington no ocultaran su intención di-ciendo que, después de Rusia, el siguiente blanco sería Brasil, que últimamente “ha subido demasiado” en el raking mundial.
Ya está claro que, frente al ascenso de esos nuevos centros, EUA se propone contraponer la formación de nuevos megabloques, refor-zar la disciplina de bloque, consolidar la OTAN y ampliar su geogra-fía, incluyendo en ella zonas que hasta hace poco escapaban de su control (o permanecían poco controladas), como el Atlántico Sur, la
115
Vladimir Davydov
parte meridional de la cuenca del Pacífico, la Antártida, etc. Y a juzgar por los últimos acontecimientos, en Washington, además de la cam-paña de descrédito y bloqueo de Rusia, tienen la intención de recu-rrir al hostigamiento selectivo contra los gobiernos que son amigos de Moscú, ya sea en Asia, en Latinoamérica o en Europa.
Antes de proseguir advertimos que, en este artículo, teniendo en cuenta las discrepancias terminológicas existentes, nos abstenemos de usar el término “gobernanza global” (global governance) y preferimos-regulación global. La práctica mundial aporta poquísimos argumentos que permitan hablar de la gobernabilidad de los procesos mundiales, y en cambio muchísimos más que apuntan a su espontaneidad. Sin embargo, el examen ponderado, realista de la práctica mundial revela (siempre que contribuyan a ello las circunstancias del momento) la existencia y la posibilidad de una determinada regulación de los pro-cesos, de manera que permita evitar efectos destructivos en los niveles global y regional (Davydov, V. et al, 2015:283).
Conviene asimismo considerar la problemática de la regulación global en toda su amplitud. Tomado en el sentido estricto (como sue-le usarse en la mayoría de los casos), con ese término se designa al conjunto de las instituciones y acuerdos interestatales de nivel global o cuasiglobal, en el que se suele incluir a la ONU, sus estructuras re-gionales y especializadas, así como una serie de agrupaciones de alto nivel, aunque carentes de rango institucional (G-7, G-20, Comisión Trilateral, Club Bilderberg, Foro Económico Mundial, Foro Social Mundial de Porto Alegre, etc.). Y se podría añadir en esta enumera-ción a las organizaciones especializadas, tales como la OMS, Interpol, la OIAC, la OIT, la UNESCO y otras más. Pero a menudo nos olvida-mos incluso de actores históricamente antiguos tan notables como las religiones universales.
Sin embargo, todo eso no es más que punta visible del iceberg. En el resultado final de dichos procesos también intervienen de modo di-recto e indirecto algunos elementos de orden extraformal, entre los que se deben tener en cuenta diversos retos y factores no tradicionales (el crimen organizado transnacional, las actividades terroristas, el trabajo solapado de los servicios secretos, el control que estos ejercen sobre los torrentes de información y la manipulación de los datos obtenidos). Y hoy es ya un hecho admitido que el mimetismo de estos factores supera a menudo la capacidad de adaptación adecuada a tales circunstancias por parte de los sistemas de seguridad y ordenamiento legal.
La situación en el plano del trastorno (o amortización e inadecua-ción) de los anteriores mecanismos de regulación global, que resulta agravada por la confrontación geopolítica, promueve al primer plano
116
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
dos tareas estratégicas vinculadas entre sí. De un lado está el impera-tivo de crear nuevos mecanismos de regulación global o reformarlos a fin de adaptarlos a los nuevos retos mediante un amplio consenso internacional. Por otro, el de abandonar orientaciones mantenidas en el pasado (principalmente, la orientación al Occidente colectivo), de renunciar (corregir sustancialmente) el anterior esquema de priori-dades en la actividad internacional. A la par con la región de Asia-Pacífico, en la nueva interpretación de los lineamientos de orientación de la política exterior de la FR se inscribe, lógica y objetivamente, la vertiente latinoamericana.
¿A qué se debe ello? En primer lugar, al considerable grado de similitud en las posiciones que mantienen la FR y muchos países de ALC respecto a cuestiones clave de la agenda internacional. En segundo lugar, al también considerable nivel de complementarie-dad de las economías de la FR y un gran número de países de ALC; a la posibilidad de exportar a ese mercado productos y know-how de industrias de maquinaria. En tercer lugar, a la existencia de so-lidaridad, que en mayor o menor medida se ha visto confirmada cuando en la arena internacional surgían situaciones complejas para Rusia.
La región de ALC, que ocupa el 15% de la tierra firme, cuenta con un número de habitantes que representa entre el 8,3 y el 8,4% de la población del planeta y le corresponde una cuota del mismo orden en el PBI mundial (por PPA). De ahí se desprende directamente que, en conjunto, ALC ocupa un lugar intermedio en la jerarquía económi-ca mundial. Efectivamente, el PBI per cápita de Latinoamérica iguala hoy o es incluso algo mayor que la cifra media mundial (casi 12 mil dólares en precios corrientes). Por otra parte, según estimaciones de expertos, la región dispone de un quinto (20%) de la base mundial de recursos, incluyendo casi el 30% de las reservas de agua dulce y biodi-versidad existentes. Asimismo ALC cuenta con treinta y tres votos en la Asamblea General de la ONU y una considerable cuota de votos en otras instituciones intergubernamentales, incluido el Grupo de los 20, del que forman parte tres países de la región.
A los países latinoamericanos les corresponde el 18% de los ya-cimientos petrolíferos explorados, el 47% de la producción de cobre, el 41% de plata, el 97% de bauxitas. La región tiene una participa-ción del 10% en la producción de cereales, 52% en la de soja, más del 30% de carne vacuna y 34% de carne de aves. En el mercado mun-dial de alimentos, los países latinoamericanos (en primer término, Argentina y Brasil) ya han empezado a desplazar a los agroexportado-res estadounidenses.
117
Vladimir Davydov
Desde principios del s. XXI, los países del área vienen incremen-tando continuamente su presencia en la arena internacional. Es de señalar el notable aumento (de aproximadamente un tercio) del nú-mero de representaciones de estos países en el exterior. Y si antes los vínculos de los países de ALC eran principalmente verticales, ahora se hace cada vez más hincapié en los de tipo horizontal (en el marco de la antigua periferia de la economía mundial). Observamos una marcada diversificación de las relaciones económicas exteriores, con aprecia-ble fortalecimiento del segmento determinado por acuerdos sobre zo-nas o canales de libre comercio. En este plano, Chile y México poseen el récord, ya han concluido más de cincuenta acuerdos. En Chile y en Perú, los acuerdos firmados sobre ZLC cubren más del 90% de las exportaciones. Otro dato a tener en cuenta es que, probablemente por primera vez en la historia de esta región, se ha logrado reducir la tasa de pobreza del 45% de la población total a mediados de los años no-venta, hasta el 28% en los últimos años (Davydov, V., 2013:54).
Testimonio indirecto del creciente peso de ALC a nivel interna-cional es el buen número de representantes del área que han sido nombrados en puestos directivos máximos en prestigiosas organiza-ciones internacionales de nivel global; entre ellas: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, en la que desempe-ña el cargo de secretario general el mexicano José Ángel Gurría) y la Organización Mundial de Comercio (OMC, de la que ha sido elegido director general Roberto Azevedo, representante de Brasil). El brasile-ño José Graciano da Silva es director general de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el guatemalteco Fernando Carrera preside la Junta Directiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Tampoco está de más recordar que actualmente ocupa el trono papal el argentino Jorge Mario Bergoglio.
La percepción estereotipada de ALC se apoyaba durante largo tiempo en consideraciones sobre el atraso y la dependencia que se hacían extensivas a las características de la clase empresarial y al capital nacional de los países del área. Pero actualmente tanto en el mercado mundial de capitales como en el de bienes y servicios, ha cobrado cuerpo una nueva realidad: la aparición de una cohorte de las llamadas translatinas lo cual evidencia la aceleración del proceso de transnacionalización del gran capital en ALC. En el período de 2000 a 2013, el volumen de inversiones directas efectuadas por compañías latinoamericanas en el exterior aumentó seis veces: desde US$104 mil millones hasta US$647 mil millones (2015:3).
Aunque en un análisis de conjunto, las proporciones de la activi-dad innovadora en la región todavía dejan mucho que desear, se dan
118
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
también bastantes casos de producciones en que se han alcanzado los máximos peldaños de la pirámide tecnológica. Brasil es hoy uno de los mayores productores mundiales de técnica aeronáutica. Ha alcan-zado altos índices de sustitución de los combustibles minerales por recursos energéticos renovables de fuente biológica. Los científicos brasileños han logrado importantes avances en la organización del descifrado de genomas. Empresas brasileñas poseen tecnologías pro-pias de perforación en profundidad y utilizan ampliamente software nacional en la actividad bancaria y en el comercio. México ha logrado notable progreso tecnológico en la producción de equipos electróni-cos. En su listado de exportaciones, más del 70% corresponde a los artículos manufacturados. Por este indicador, México se sitúa en la clasificación mundial inmediatamente detrás de Francia, ocupando el honroso séptimo puesto. En Argentina se han alcanzado altos re-sultados en el sector agrotécnico, gracias al perfeccionamiento de la tecnología de dosificación de la siembra y el empleo de material de se-millas altamente productivo. En la práctica del Ecuador se destaca la implantación de altos estándares en la política ecológica. Ciertamente podríamos alargar esta enumeración, pero lo principal radica en otro plano: en constatar la madurez de muchos de los socios de la FR, el crecimiento de sus potenciales productivos y de exportación, la nue-va calidad de los vínculos recíprocos establecidos en el marco de los asuntos internacionales.
Hoy día en los documentos contractuales que determinan el ca-rácter de la cooperación rusa con varios países latinoamericanos figu-ra la fórmula de partenariado estratégico. Esta fórmula da cuenta de la diversidad cualitativa de la cooperación internacional. Dentro de esta categoría, en el campo de lo positivo figuran: la alianza, el partenaria-do estratégico y el partenariado privilegiado, el partenariado común (no privilegiado).
Además, por supuesto, están los vínculos que se inscriben en el campo de lo negativo, aunque desbordan los límites de este estudio. Así pues, la alianza está en el nivel superior. En lo que se refiere al partenariado estratégico, está claro que este tipo de interacción se distingue de lo que suponía la alianza, por la cual se caracterizaban a su tiempo las relaciones soviético-cubanas, con el correspondiente alto grado de coincidencia de los puntos de referencia ideológico-po-líticos y estratégico-militares; además de un amplio campo de coo-peración económica y de colaboración en los terrenos de la ciencia, la educación y la cultura. En ese caso hay que tener en cuenta tam-bién la pertenencia a un mismo bloque integracionista, el Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECON). El partenariado estratégico,
119
Vladimir Davydov
si bien implica también altos estándares de colaboración internacio-nal, no presupone tanta diversificación en las líneas de interacción ni tanta afinidad de las principales prioridades. No obstante, sí cabe y conviene hablar de los siguientes rasgos específicos: la coinciden-cia o proximidad de las posiciones respecto a cuestiones clave de la agenda internacional; el clima de mutua comprensión y confianza al más alto nivel estatal; cierto grado de solidaridad en la actuación de cada parte en la palestra internacional (particularmente, frente a situaciones críticas); la existencia de campos bastante amplios de colaboración económico-comercial y de vínculos políticos y huma-nitarios; y por último, la incorporación en la órbita de interacción bilateral de las líneas de cooperación técnico-militar y/o proyectos de alta tecnología (energía nuclear, aplicaciones para la industria aeroespacial).
¿Qué es lo que demuestra en estos últimos años la práctica de la colaboración entre la FR y ALC? En primer lugar, se ha llevado a cabo el proceso de ampliación de la esfera de sus relaciones diplomá-ticas: actualmente se han establecido con todos los países del área. En ALC, la FR cuenta con veintiuna representaciones exteriores (die-ciocho embajadas y tres consulados generales). Lo nuevo, en compa-ración con el período soviético, es el establecimiento de embajadas en Panamá y Guatemala. En El Salvador y la República Dominicana ejercen las funciones de representantes plenipotenciarios de la FR diplomáticos delegados desde países vecinos. En segundo lugar, ha crecido bruscamente la frecuencia de los contactos políticos y se ha enriquecido sustancialmente el contenido de los diálogos bilaterales (que se extienden cada vez más a diversos aspectos de la temática mundial). Las relaciones bilaterales con varios países se han tras-ladado al máximo nivel estatal. Si bien es lamentable la inercia en el contenido de las relaciones económicas, de todos modos, estas se han diversificado. El peso específico de los socios tradicionales de la FR (Argentina, Brasil, Cuba) ha disminuido debido a la promoción del grupo de socios no tradicionales. Entre los países con los que las cifras delintercambio comercial con la FR superaron en 2017 en mil millones de dólares o se acercan a esta cifra figuran ahora (además de Brasil y Argentina) Ecuador, Paraguay y México y Chile. Los vín-culos comerciales ya no se restringen al intercambio de materias pri-mas o productos semielaborados. Por una y otra parte, en el listado de exportaciones aparecen cada vez más artículos manufacturados. Por último, los países latinoamericanos han sabido resistir a las pre-siones ejercidas desde Washington y Bruselas para que se adhiriesen a las sanciones contra Rusia.
120
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
Asimismo, la situación que se creó en 2003, cuando se presionó tanto al Consejo de Seguridad de la ONU para que aprobara una re-solución que legitimara la invasión y la ocupación de Irak, México y Chile (miembros no permanentes) votaron entonces en contra, pese a la presión de los emisarios de Washington. Posteriormente, en el período de agudización de la crisis de Ucrania, la reacción de los paí-ses latinoamericanos ha sido más admisible para Moscú que la de los estados de otras regiones.
Es significativa la formulación adoptada en agosto de 2015 en la declaración del Foro de San Pablo, destacada plataforma que agrupa a noventa y tres partidos y movimientos de centro-izquierda e izquier-da de la región: “En el caso de la crisis en Ucrania hay una reacción del gobierno de Putin a rechazar las provocaciones de la OTAN, orga-nización militar de carácter agresivo y expansionista, realizando ma-niobras militares, afianzando su control en las fronteras con Rusia. En respuesta a las sanciones impuestas por EUA y la Unión Europea a Rusia, el gobierno de este país decidió embargar la compra de alimen-tos de estas economías. Esta medida afecta fuertemente a los agricul-tores de estos países y anima a nuevos proveedores, especialmente los países agroexportadores de América Latina”6.
Por otra parte, no se puede menos que tener en cuenta el entra-mado de dificultades y problemas que acompañan el desarrollo de las relaciones ruso-latinoamericanas en la presente coyuntura. Hay que superar las tradicionales barreras restrictivas levantadas por el empeño de la potencia hegemónica del Norte en preservar sus posi-ciones contra todo asomo de presencia o influencia rusa en el área. Medidas que fueron bastante rígidas mientras existió la URSS y que se relajaron un tanto en los años noventa. Pero en la actual atmósfe-ra de confrontación geopolítica fomentada por los órganos oficiales, los grandes medios de información, los servicios secretos y parte de las estructuras financieras y empresariales de Estados Unidos se per-ciben múltiples indicios de hostilidad y obstinación en aprovechar cualquier oportunidad para poner cortapisas al desarrollo de las re-laciones con Rusia.
Por supuesto, la política latinoamericana de Washington se ins-cribe en el programa general de mantenimiento y reforzamiento de la hegemonía, a la que nos referimos más arriba. Pero en el caso concreto de Latinoamérica adquieren particular relieve las acciones
6 Declaración Final del XXI Encuentro del Foro de San Paulo en la Ciudad de México DF. Disponible en: http://forodesaopaulo.org/declaracion-final-del-xxi-en-cuentro-del-foro-de-sao-paulo-en-la-ciudad-de-mexico-df (acceso 15/09/2015).
121
Vladimir Davydov
enfiladas contra aquellos países que mantienen relaciones amistosas con Rusia. Es significativo que en 2014 se lanzaran, de modo práctica-mente sincronizado, campañas de descrédito contra los regímenes y líderes de esos países. Por doquier estallan escándalos de corrupción, se lanzan acusaciones prefabricadas de abuso de poder, a través de los medios de información e Internet, se galvanizan movimientos de pro-testa. Mientras tanto la situación resulta agravada por el deterioro de la coyuntura para los exportadores de materias primas minerales, lo cual, cierto es, tiene efectos de signo contrario, dada la división de los países de ALC en exportadores e importadores de hidrocarburos. Pero es evidente que en la mayoría de los casos repercute negativamente el hecho de que hasta ahora no se haya elaborado una política adecuada de adaptación a la situación postcrisis.
La reacción de Washington y de Bruselas frente a la disidencia latinoamericana ha sido operativa y enérgica, con recurso a todas las palancas oficiales y extraoficiales. Sin embargo, por regla general, con escaso resultado. Una y otra vez, la dirección política de los países latinoamericanos se ha reservado el derecho de actuar a tenor de los intereses nacionales y normas establecidas del derecho internacional. Todos los países de ALC, sin excepción, censuran el uso de sanciones en las relaciones internacionales sin el correspondiente mandato del Consejo de Seguridad de la ONU.
Por supuesto, la política latinoamericana de Washington no siem-pre, ni mucho menos, funciona en régimen de presión. Está claro que necesita contar con cierto margen de maniobra para evitar una reac-ción de rechazo, como se ha visto recientemente a la luz del paso em-prendido por Washington de cara a la normalización de las relaciones con Cuba.
El hecho de que la Casa Blanca haya entablado diálogo con la di-rección cubana significa, de hecho, reconocer el fracaso de la política de embargo y bloqueo que con porfiada insistencia se ha venido apli-cando contra La Habana. Y al mismo tiempo es un gesto de reconci-liación dirigido a toda ALC, donde estos últimos años EUA ha dañado seriamente su reputación.
Moscú consideró que el rumbo de Washington a la normaliza-ción de las relaciones con La Habana a finales de la presidencia de B. Obama significó uno de los pocos pasos positivos en el marco de la po-lítica exterior norteamericana. En este contexto, la política de Donald Trump es un paso atrás, sin ninguna duda. Pero, al igual que la ma-yoría de los países latinoamericanos, se fija también en la inadmisible presión ejercida sobre Venezuela, a cuyo gobierno la Casa Blanca, sin dudar, ha declarado “una amenaza a la seguridad nacional de Estados
122
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
Unidos”. ¿Qué puede venir a continuación? Lamentablemente, cono-cemos de sobra la práctica de EUA que, antes de emprender acciones drásticas, suele desplegar las correspondientes campañas informati-vas de preparación psicológica.
De los encuentros y conversaciones que hemos tenido con repre-sentantes de las grandes empresas de países latinoamericanos y po-líticos que participan en la elaboración de medidas estratégicas, se desprende que, incluso en los casos más complejos, no se han cerrado ante Rusia las puertas para el desarrollo de una fructífera cooperación.
De ejemplo puede servir el caso de México que, como es bien sa-bido, se encuentra en el ambiente de rígido control desde el Norte. En los últimos años, a pesar de la tradicional inercia, por la que se caracterizaban las relaciones ruso-mexicanas, el intercambio comer-cial se ha multiplicado, varias veces con productos de altas tecnolo-gías. En México se viene realizando un auténtico proyecto de ruptura. La aerolínea Interjet ha concluido un contrato multimillonario para el suministro, primero, de veinte aviones Sukhoi Superjet, y después de otros diez más. La directiva de Interjet considera que este apara-to por sus características técnicas no tiene igual en el mundo. Cierto es que aún necesita mejoras en el plano del seguimiento comercial y financiero de las entregas. En opinión de J. Carral Escalante, presi-dente del Comité México-Rusia del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, debido a las circunstancias surgidas últimamente, varios sectores (como, por ejemplo, el de la energía nuclear) pueden resultar cerrados para las empresas rusas. Pero ello no significa la imposibilidad de conseguir altos resultados mediante una labor perse-verante y coherente. En ese sentido, es significativo que Interjet haya logrado resolver para una máquina rusa la tarea política y jurídica-mente compleja de certificarlo, con arreglo a los estándares del mer-cado norteamericano. Ahora, el Sukhoi Superjet se utiliza con éxito para cubrir las rutas que enlazan la capital y otras grandes ciudades mexicanas con los estados sureños de EUA. Asimismo, México lleva más de diez años explotando helicópteros rusos. Se han instalado ahí una base de reparación y un centro de formación de especialistas en mantenimiento técnico de esos aparatos. Y en total en América Latina son ya ocho los países que utilizan helicópteros de fabricación rusa7. Este es un resultado que conviene consolidar e incrementar, objetivo este que indudablemente merece amplio apoyo por parte del Estado (RIAC, 2015).
7 Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, México, Ecuador, Cuba, Nicaragua.
123
Vladimir Davydov
Al evaluar el estado actual de los mecanismos de regulación glo-bal y la posibilidad de que la FR y ALC logren un acceso más fiable a estos, constatamos cierta particularidad: la erosión de los regu-ladores de nivel máximo no ha motivado su reparación general. Si reparaciones ha habido en determinados sectores, han sido meros retoques cosméticos. Aunque, eso sí, en paralelo a los órganos for-males, han aparecido estructuras no institucionalizadas que, por su-puesto, no pueden actuar de modo directo y legítimo, pero sí pueden crear una atmósfera política e ideológica que favorezca la adopción de resoluciones internacionales de carácter obligatorio (por otras instituciones interestatales legítimas). Estos son frutos de la nueva estructuración de las relaciones internacionales. Y por cierto, este proceso transcurre actualmente con más intensidad a nivel regional que a nivel global. El último decenio se ha señalado en ALC por el surgimiento de varias influyentes instituciones de nivel regional y subregional, entre ellas la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Está claro que, salvo raras excepciones, a los países latinoameri-canos les resulta difícil acceder por sí solos a los mecanismos de regu-lación global. Recientemente, una de esas excepciones ha pasado a ser Brasil, que entró en el grupo BRICS, se ha promovido como líder del Grupo de los 77, se ha hecho con cierto margen de solidez geopolítica y geoeconómica, e inició la formación del bloque MERCOSUR. Brasil encabezó la operación pacífica desplegada en Haití y figura entre los actores que han desempeñado un papel decisivo en el arreglo de toda una serie de peligrosos conflictos en el espacio latinoamericano.
Si bien existe verbalmente un apoyo al nuevo papel de Brasil, Washington, en la práctica, ha bloqueado reiteradas veces sus inicia-tivas. Así ocurrió hace unos años, cuando el presidente brasileño con-juntamente con el de Turquía, en busca de una solución al anquilosa-do problema del programa nuclear iraní, consiguieron que Teherán firmara un acuerdo por el que este aceptaba depositar en el exterior gran parte de su uranio débilmente enriquecido, a cambio del ura-nio enriquecido al 20%, necesario para el funcionamiento de sus cen-trales nucleares. Pero Washington no permitió que Brasil y Turquía se incorporasen al club de quienes manejan la situación en torno a Irán. Sin embargo, de vez en cuando se da el caso de algunos estados de ALC que han logrado influir en la marcha de asuntos mundiales. Recordemos aquí una vez más el papel de México y de Chile, que sien-do miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se opusieron en 2003 a que este órgano aprobara una resolución que hubiera dado luz verde a la ocupación miliar de Irak.
124
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
No obstante, en el plano de la actuación colectiva surgen mayores posibilidades. En realidad, los procesos integracionistas que se ini-ciaron en esta área muy temprano (casi inmediatamente después de la firma de los Tratados de Roma), a más del estímulo al comercio intrazona y la protección del negocio en este mismo marco median-te la implantación de tarifas exteriores comunes, presuponían adqui-rir un potencial colectivo de negociación. Desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente, los latinoamericanos –no sin problemas ni titubeos– han aprendido a lograr consenso regional y desactivar situaciones explosivas. El Grupo de Río, creado como mecanismo de interacción política y diplomática, inicialmente integrado por doce estados latinoamericanos, se ha granjeado una alta valoración de su labor, especialmente en lo que concierne a la superación de dilatadas situaciones de confrontación armada en varios países centroamerica-nos (en los años setenta y ochenta). De hecho, precisamente sobre la base del Grupo de Río se constituyó la CELAC, la cual ha entablado sendos diálogos sustanciosos con la Unión Europea y el BRICS.
Teniendo en cuenta esas circunstancias, conviene que la diploma-cia rusa utilice de modo más activo el formato plurilateral, consonan-te con el amplio número de formaciones internacionales tradicionales o de nuevo cuño existentes en América Latina. Por cierto, la parte lati-noamericana ya se está moviendo en esa dirección, como lo atestigua, en particular, la decisión de la CELAC de ajustar líneas de interacción con el grupo BRICS.
Como ya señalamos antes, al valorar las perspectivas de coopera-ción de la FR con los países de ALC, podemos confiar en la compren-sión de la parte latinoamericana. Por otra parte, es evidente que tal comprensión tiene sus límites. Los latinoamericanos están interesa-dos en ampliar su autonomía en el área mundial y suelen considerar a Rusia (con su voz y su peso) como un factor positivo que ayuda a reforzar la autonomía de sus propios países. Es significativo que en Latinoamérica lamentaban, la desintegración de la Unión Soviética no solo en la izquierda sino también políticos de vertiente derechista, que eran conscientes de las consecuencias que iba a acarrear la desa-parición de la URSS en el escenario mundial: que estrechó el margen de maniobra de los estados latinoamericanos en el campo de las rela-ciones internacionales. Y el brusco descenso de la actividad exterior de dichos estados en el transcurso de los años noventa (en el período de cuasi-unipolaridad) es muestra fehaciente del estado de abatimien-to generado por la extinción de la superpotencia soviética.
Así pues, los estados latinoamericanos están objetivamente inte-resados en la existencia de una Rusia fuerte en calidad de contrapeso
125
Vladimir Davydov
de la hegemonía efectuada desde el Norte y como fuente de proyectos alternativos. Pero en su mayoría rehúyen entrar en confrontación con EUA. El distanciamiento respecto a Washington, el debilitamiento pau-latino de la presencia norteamericana en esta región (en el comercio, en las inversiones, en el campo de la influencia política) no significan desprecio de las posibilidades de comercialización y acceso a nuevas tecnologías y capital que les brinda el todavía más solvente mercado del mundo. Y es algo que conviene tener en cuenta al diseñar los progra-mas de cooperación, ya sea de carácter privilegiado o estratégico.
Al mismo tiempo hay que considerar la percepción que se tiene ahora de Rusia en la élite política y económica de los países del área. Por una parte, todavía perdura (aunque ya ha pasado un cuarto de siglo) la inercia perceptiva que hace ver a Rusia con vestimenta so-viética, lo cual suscita expectativas inadecuadas. Por otra parte, en las conversaciones con representantes de los círculos gobernantes y de la comunidad de expertos de los países del área surge a menudo una pregunta sobre el contenido del modelo ruso de desarrollo y orientación política. Esta pregunta aparecee lógica y naturalmen-te, ya que los latinoamericanos quieren tener una idea más clara y entender con quiénes han de tratar, en qué medida es previsible el comportamiento de la parte rusa, hasta qué punto puede uno fiarse de ella y contar con ella.
En la Rusia actual prevalece un discurso bastante impreciso res-pecto al proyecto nacional y la evolución del actual modelo de desa-rrollo, en la interpretación que se ofrece a la parte latinoamericana, debe valerse de una propia hipótesis de trabajo. Visto así, el camino de Rusia tiende hacia un modelo convergente, en el marco del cual se combinan mecanismos de mercado en la economía y la orientación social del Estado, con la particularidad de que la gestión administra-tiva estatal viene determinada por una rígida verticalidad ejecutiva. Tal hipótesis –a nuestro juicio, simplificada– de todos modos resulta bastante adecuada a las realidades históricas del país. Y en muchos casos satisface la curiosidad de sus interlocutores latinoamericanos.
¿En qué puntos de la agenda internacional relacionados con la temática de la regulación global existen posibilidades reales de inte-racción de la FR con los países de ALC? Desde luego, no pretendemos abarcar aquí todas las variantes posibles, pero sí podemos caracteri-zar algunas líneas clave. Ante todo conviene tener en cuenta que por efecto de la última crisis (2007-2009), se promovió a primer plano la problemática económica, el imperativo de reestructuración de la lla-mada arquitectura económico-financiera afectada por la erosión de las instituciones de Bretton Woods (el FMI, el Banco Mundial, la OMC).
126
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
En la mayoría de los países latinoamericanos prevalece una actitud crítica hacia la práctica de esas instituciones. Es significativo que, al cambiar a principios de los años 2000 el paradigma de sus respectivas políticas económicas y sociales en plan de rechazo al neoliberalismo vulgar, procuraron liberarse de la tutela del FMI, amortizando la deuda que tenían pendiente con esa entidad o reduciéndola al mínimo. Por otra parte, en el grupo de los grandes países del área se intensificaron las voces que reclamaban mayor acceso a los mecanismos de decisión en esas instituciones, para que se tuvieran en cuenta el acrecido poten-cial y los intereses legítimos de los mercados emergentes, que venían siendo ignorados. A los latinoamericanos los irrita el monopolio de fac-to que ostentan EUA y la UE para ocupar cargos máximos en el FMI y el Banco Mundial. No obstante, las presiones ejercidas por el Occidente colectivo están dispuestas a respaldar candidaturas alternativas, inclu-yendo las que sean promovidas por el BRICS.
La mayoría de los latinoamericanos apoya la resolución del año 2010 sobre la revisión del sistema de cuotas (por capital aportado y votos) en el FMI y de su fórmula de cálculo correctivo. Desde este pun-to de vista es de prever que se solidaricen con la posición de Rusia y los demás miembros del BRICS, los cuales exigen el cumplimiento de la resolución que estipulaba, con plazo hasta 2014, aumentar las cuo-tas de los países miembros del BRICS (hasta el 14,8% en su cuantía y hasta el 14,1% en cuanto a poder de votos), cumplimiento que viene siendo obstinadamente bloqueado por los legisladores estadouniden-ses, a pesar de que no traspasa el Rubicón del 15%, más allá del cual sería posible hacerse con el paquete bloqueador.
Además, como ya subrayamos antes, los países latinoamericanos, en su mayoría, se oponen a la práctica de sanciones económicas que eludan el Consejo de Seguridad de la ONU. Y así lo han demostrado pronunciándose a lo largo de más de medio siglo contra el bloqueo económico de Cuba por parte de Estados Unidos. Y tampoco se han adherido a las que van enfiladas contra Rusia, a pesar de las exhorta-ciones y amenazas de Washington y de Bruselas.
Con una presencia ya bastante representativa en los foros y agru-paciones de reciente creación, como el G-20 (del que forman parte Brasil, México y Argentina) y el BRICS, proyectando en esas estructu-ras posiciones concertadas a nivel regional, los países latinoamericanos encuentran comprensión en Moscú. Con todo, nos parece que no se aprovechan suficientemente las posibilidades de interacción en el for-mato del G-20, siendo este un grupo constituido de hecho, por un lado, por miembros del G-7 y por otro, por los del BRICS, más otros varios estados que pueden ser atraídos a uno u otro platillo de la balanza.
127
Vladimir Davydov
El mutuo entendimiento y cooperación actuales pasa en gran me-dida, por lado de ALC, a través de Brasil, habida cuenta de su perte-nencia al BRICS. No estará de más recordar aquí la tesis de la alianza de alianzas. Recordarla en el sentido de que, de momento, antes de lo-grar la consolidación y tal vez hasta la institucionalización correspon-diente del BRICS, no es oportuno ampliarla, pero al mismo tiempo sí resulta lógico y conveniente valerse del liderazgo que cada uno de sus miembros ejerce en su respectiva agrupación regional.
Tiene una importancia clave la cuestión de la reforma de la ONU, por cuyo fortalecimiento y perfeccionamiento se pronuncian en igual medida tanto la FR como los países de ALC. En este plano, el principal obstáculo es el de incrementar el número de miembros del Consejo de Seguridad, mediante la incorporación de estados que representan a las principales regiones del mundo en desarro-llo. Entre ellos hay miembros del BRICS: Brasil, India, Sudáfrica La dificultad radica en que la participación de Brasil y la India en el Grupo de los 4, a la par de Japón y Alemania, que reclaman el mismo estatus, impide que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad lleguen a un acuerdo sobre esta cuestión (China se opone activamente a la candidatura de Japón). Desde luego, para Rusia, que respalda las candidaturas de Brasil, India y Sudáfrica, sería más admisible que, en vez del G-4, se promoviera al primer plano una estructura como el BRICS, que no está sometido a la influencia de EUA y sus aliados occidentales. La creciente tenden-cia a marginar a la ONU en las relaciones internacionales por in-fluencia de Washington y otros integrantes del Occidente colectivo8 está generando ya en los círculos académicos de la India y Brasil comentarios sobre el posible decaimiento del “intenso deseo” de estos países de tomar parte más activa en las labores de dicho ór-gano. La pérdida de prestigio de la ONU ante los ojos de países que tradicionalmente le vienen dando prioridad en la política mundial, entraña efectos negativos para la paz y la seguridad mundiales. Por otra parte, ello contribuiría a que se realizara plenamente el de-seo de Washington de equiparar a la ONU en sus facultades con la OTAN o el G-7, o bien de sustituirla por estructuras propias. A nuestro modo de ver, en lo que concierne a la reforma de Consejo del Seguridad de la ONU se podría tomar como base la posición conciliatoria de Uruguay, que ingresó en el año 2014 en el Consejo
8 Pronunciándose por la reforma de la ONU, EUA propone empezarla desde “aba-jo” – con las estructuras poco significantes (comisiones, comités, etc.), lo cual dilata-ría indefinidamente la reforma del Consejo de Seguridad.
128
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
de Seguridad en calidad de miembro no permanente, y que propo-ne ampliar la membresía permanente del consejo, pero sin exten-der el derecho de veto a los nuevos miembros.
En muchos países latinoamericanos, la opinión pública es parti-cularmente sensible al problema de los derechos humanos, lo cual es fácil de comprender si tenemos en cuenta la memoria histórica de los estragos causados por las represiones en el período de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y otros varios países. Por otra parte, el persistente malestar social, la extrema des-igualdad en la distribución de la renta y en términos de acceso a los bienes no materiales, agravan los elementos conflictivos en la percep-ción de los derechos humanos. Por último, la percepción de los dere-chos humanos en los países de ALC está ineludiblemente vinculada a la problemática de la identidad nacional, la pertenencia socio-cultural y la dignidad nacional, teniendo en cuenta además los efectos de la hegemonía secular ejercida por el vecino del Norte.
Las normas y estándares fundamentales de los derechos huma-nos, que en actualmente se aplican, en particular, en la política del Occidente colectivo y en las actividades de sus organizaciones no gu-bernamentales, están basados en nociones que datan de la segunda mitad de los años cuarenta y el primer lustro de los años cincuen-ta (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Europea). La propia concepción del tema ha sido mantenida cons-cientemente sobre la plataforma de los valores europeos, dejando de lado las garantías sociales y el reconocimiento del derecho al mante-nimiento de la identidad étnica, lingüística y cultural respetando los derechos de la gente de estos orígenes.
Rusia, a la que mucho procuran convertir en “cabeza de turco”, Rusia, que ya está sufriendo los efectos de la crisis de Ucrania y con razón se preocupa por proteger a sus compatriotas en el exterior, tiene suficientes motivos para iniciar una revisión del concepto de derechos humanos. El diálogo con los países de América Latina en torno a esa temática tendrá resonancia constructiva al apoyarse, en particular, en el entendimiento del derecho a la identidad nacional y sociocultural, y ofrecerá perspectivas fructuosas, tanto más si tenemos en cuenta la abundante herencia filosófica acumulada a lo largo de dos siglos en di-versos países latinoamericanos, empezando por Domingo Sarmiento y Andrés Bello y hasta el recientemente fallecido gran pensador mexi-cano Leopoldo Zea.
Advertimos también la existencia de un amplio campo de coinci-dencias y proximidad de los enfoques en la apreciación de papel del de-recho internacional, en el reconocimiento de la necesidad de protegerlo
129
Vladimir Davydov
y desarrollarlo conforme a las condiciones del s. XXI. Por ejemplo, uno de los escollos con que se enfrenta la práctica internacional contemporá-nea consiste en la correlación entre el principio de integridad territorial y el derecho de autodeterminación de las naciones. El primer principio ha sido considerado tradicionalmente por los latinoamericanos como una vaca sagrada. Y se entiende el porqué: los países del área (en espe-cial, México y los estados centroamericanos) han sido objeto de grandes anexiones e intervenciones provocadas. La interpretación que actual-mente ofrecen de este principio los expertos en Derecho Internacional de países tales como Brasil y Argentina, brinda una buena oportunidad para resolver la arraigada contradicción entre esos dos enfoques. Esta consiste en concretar al máximo la situación, tomando en cuenta los condicionantes históricos de cada caso y analizando minuciosamente las posiciones de todas las partes interesadas, prescindiendo de toda prevención política o ideológica. Desde tal enfoque, el derecho de los dos millones de habitantes de Crimea a la autodeterminación parece mucho más natural que el de la población de Kosovo o de los mil ocho-cientos habitantes de las Malvinas, que se encuentran a más de 13 mil kilómetros de distancia de Londres.
Las naciones latinoamericanas hacen una apreciable contribu-ción intelectual y práctica a la garantía de la seguridad internacio-nal. Es de señalar que, pese a la tan difundida imagen de América Latina como continente volcánico, bien vistas las cosas, resulta que de hecho es el área más pacífica del planeta (comparemos el número de víctimas de acciones armadas en Europa, Asia y África, que se cifra en decenas de millones, mientras que en ALC la cifra se mide en decenas de miles).
En 1967 prácticamente todos los países de la región firmaron el Tratado de Tlatelolco, por el que se proclamó a Latinoamérica zona libre de armas nucleares. En 1968, todos ellos, salvo Brasil, que se adhirió posteriormente, firmaron el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares. En 1986, por iniciativa de Brasil, se creó la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, que tenía en gran parte carácter preventivo frente a inminentes planes de expansión de la actividad de la OTAN hacia el Sur y el incremento del potencial de la cuarta flora de la marina militar estadounidense, que apuntaba en esa misma di-rección. El conflicto de las Malvinas es no solo, ni tanto, un episodio del enfrentamiento de Argentina con el Reino Unido. En el mismo se manifiesta la contrariedad de posicionamientos y aspiraciones en-tre, por una parte, el Occidente colectivo y, por otra, los estados la-tinoamericanos, los cuales recelan de una posible militarización del Atlántico Sur.
130
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
Desde luego, en lo que se refiere al volumen conjunto de la coope-ración con Rusia, los países de ALC no se comparan con la región de Asia-Pacífico, y menos aún con el área específicamente asiática. Pero constituyen una importante alternativa para diversificar las relacio-nes económicas exteriores y la cooperación política, para encontrar puntos de apoyo complementarios en su marco de posicionamiento en la arena internacional. En las condiciones actuales, ello constitu-ye una circunstancia particularmente valiosa de significación estra-tégica para Rusia. Dada su adhesión (en mayor o menor grado) a la concepción del orden mundial policéntrico, que amplía su margen de maniobra en la palestra mundial y en la elección del modelo de de-sarrollo, los países del área se acercan objetivamente a Rusia en la comprensión del imperativo de reestructurar los mecanismos de re-gulación global, teniendo en cuenta las realidades del s. XXI. Estamos igualmente interesados en que se democratice el acceso a esos meca-nismos, se implementen líneas de interacción constructiva entre las instituciones globales y regionales. A la par del formato bilateral de coordinación de las posiciones en esas cuestiones, se desarrolla y se torna cada vez más sustancioso el diálogo a través de estructuras tales como la CELAC y, por otra parte, el grupo BRICS.
131
Vladimir Davydov
ESTUDIOS LATINOAMERICANOS EN LA URSS Y NUEVA RUSIA
Hoy en día los centros nacionales de investigación científica sobre problemática latinoamericana existen en unas siete decenas de países. En caso de algunos de ellos (tales como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia), no solo una entidad científica está a cargo de la latinoamericanística nacional, sino varios centros especializados. En la mayoría de los casos, su surgimiento y formación se remonta a las últimas tres o cuatro décadas, cuando la región latinoamerica-na se iba insertando con mayor ímpetu al sistema de las relaciones internacionales.
En este escenario, el Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia (ILA ACR) se ve como un verdadero veterano. Fue fundado por la Academia de Ciencias de la URSS en 1961, en vir-tud del decreto de las instancias directivas. Es obvio, que la decisión se tomó bajo la influencia de los acontecimientos en Cuba, caracte-rizados por el viraje inesperado del gobierno revolucionario cubano hacia la URSS y el campo socialista. Pero el asunto no se redujo so-lamente a esta circunstancia por más estratégica que fuera. En aquel entonces, los dirigentes soviéticos ya empezaron a percibir América Latina no solo como una zona de la activa lucha antiimperialista y del movimiento por la liberación nacional y luego, como una reserva para ampliar el sistema mundial del socialismo, sino también como un importante espacio de la cooperación económica y comercial, como
132
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
un mercado prometedor para la comercialización de mercadería so-viética: básicamente, productos de maquinaria pesada y servicios de ingeniería. En otras palabras, todavía en los tiempos soviéticos ideo-logizados, Rusia no era ajena a intenciones pragmáticas. Pero, por supuesto, sin el estudio sistemático de la lejana región era difícil espe-rar que pudiera acumular y consolidar su presencia en esta parte del mundo, que históricamente pertenecía a la zona del dominio tradicio-nal del imperialismo norteamericano.
Hoy parece una paradoja, pero en aquel momento el impulso cubano resultó tan fuerte que el ILA fue creado antes que los de-más institutos científicos del genero similar —Instituto del Lejano Oriente (1966), de los EEUU y Canadá (1967) y de Europa (1987); solo adelantado por el Instituto de África (1959), la fundación de la cual fue una reacción comprensible a la ola de la descolonización masiva.
Además, la mayoridad del ILA destaca a esta institución a nivel internacional, en la comunidad mundial de latinoamericanistas. El instituto se encuentra entre los pocos centros de investigación simi-lares, los cuales fueron como los padres fundadores de todas las aso-ciaciones internacionales líderes de latinoamericanística: la FIEALC (Federación Internacional de Estudios de América Latina y el Caribe), el CEISAL (Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina) y el CELAO (Consejo de Estudios Latinoamericanos de Asia y Oceanía). Los especialistas del ILA son los participantes infaltables de todos los congresos internacionales convocados por las citadas organizaciones, los representantes del instituto siempre forman parte de su presidencia. Por supuesto, no se trata solo de la mayoridad. Hoy destacamos que por la envergadura temática, la trascendencia de los problemas científicos abarcados, la eficiencia de la investigación, el peso específico de los trabajos a nivel de es-tándares mundiales, el ILA supera a la mayor parte de las entidades homólogas en el exterior.
Evaluando la trayectoria del instituto, que supera medio siglo, po-demos constatar que a pesar de la reducción de la base de latinoame-ricanística nacional (de cuadros, editorial, financiera) durante las úl-timas décadas, la escuela científica rusa sigue avanzando y afianzando su papel en el sistema de ciencias sociales y humanitarias, cumplien-do una importante función, que es la de generar conocimientos vera-ces sobre una gran región mundial, marcando los hitos comprobados para que la sociedad y el gobierno ruso estén al tanto de cómo viven las tres decenas de países latinoamericanos y caribeños, así como los puntos de partida para la interacción con estos. Mientras tanto, el ILA
133
Vladimir Davydov
sigue manteniendo la posición de liderazgo en la latinoamericanística nacional en calidad de su plataforma principal informativa, bibliográ-fica y de investigación, asimismo como su centro metodológico.9
La apertura del ILA hacia los logros científicos de sus colegas en el exterior, su afán de reaccionar de inmediato a nuevos problemas de la región y de desarrollo mundial se completa por el aprovecha-miento del patrimonio de las tradiciones fructíferas de las ciencias sociales nacionales. El trabajo del instituto se basa en los cimientos creados por las primeras generaciones de los latinoamericanistas ru-sos y soviéticos.
Las investigaciones y publicaciones incidentales de inicios del siglo pasado sobre problemas de los países de ALC fueron continua-das en los años treinta en los trabajos de especialistas relacionados con el Komintern. Aparte del típico doctrinarismo de aquel entonces, en la bibliografía soviética científica y socio-política se encontraban varias concepciones bien argumentadas de la historia y la realidad contemporánea de la región, lo que permitió a la primera generación de latinoamericanistas profesionales empezar su carrera científica desde una base, por más pobre que haya sido, pero no desde una hoja en blanco. Por lo demás, la escasez de información confiable y las aisladas nociones científicas acumuladas en aquella época y por supuesto, las anteojeras ideológicas del estalinismo habían genera-do inevitablemente serias dificultades para la primera generación de latinoamericanistas.
En la década del cincuenta, sus actividades se desarrollaban dentro de los muros de la Universidad Estatal de Moscú Lomonosov (facultades de geografía, historia y luego también de economía), Universidad Estatal de Leningrado (en primer lugar las facultades de historia y filología), Instituto de Relaciones Internacionales adjunto al MINREX de Rusia, y luego en los centros de investigación especiali-zados: el Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de la URSS, el Instituto de Investigación Científica de Coyuntura adjunto al Ministerio de Comercio Exterior de la URSS, el Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de la URSS. Una pléyade de especialistas prácticos obtuvo su preparación profesional en la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores y en la Academia de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior.
9 Evaluando los resultados del trabajo del instituto en la bibliografía al final se incluyen los datos de algunas publicaciones: monografías, colecciones, folletos.
134
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
El viraje de la Unión Soviética hacia América Latina, que tuvo lugar a fines de los años cincuenta y principios de los sesenta (sobre todo bajo la influencia de los eventos revolucionarios en Cuba), dotó al desarrollo de la latinoamericanística de un impulso potente, que fue emocional al principio (habiendo contagiado a los jóvenes con el ro-manticismo de los barbudos, motivando su orientación profesional), y se convirtió luego en institucional en vista de la fundación del nuevo instituto dentro de la Academia de las Ciencias.
A la formación del ILA y de la escuela nacional de latinoameri-canística mucho contribuyeron los primeros dirigentes del instituto: el Dr. en Ciencias Económicas Serguéy Mijáilov, un diplomático de carrera, quien ocupaba dicho puesto hasta 1964 y el miembro corres-pondiente de la Academia de Ciencias de la URSS, geógrafo y econo-mista Víctor Volsky, quien encabezaba el instituto hasta 1992.
Habiendo culminado en la década del setenta la etapa de la acu-mulación primaria de los conocimientos, del personal y los fondos bibliotecarios, el instituto amplió el alcance de sus trabajos científicos y comenzó a abarcar los aspectos económicos, sociales, culturales, de política exterior e interior de los países latinoamericanos. En otras palabras, entró en la etapa de la investigación integral propiamente dicha de la realidad regional.
En la siguiente década (los años ochenta), el instituto ya con-taba con la base para alejarse del consumismo, o sea del tratamien-to del material empírico que aplica únicamente los conceptos teó-ricos prestados de las ramas de ciencias sociales. En varios casos se registraron intentos de construir su propia plataforma teórica y metodológica (naturalmente, dentro del marco marxista), a lo que contribuyeron las dinámicas discusiones científicas sobre las parti-cularidades del desarrollo capitalista en los países de ALC. En aquel período se destacaron dos concepciones. La primera de ellas –so-bre el capitalismo dependiente– sustentada por el director del ILA de aquel entonces, Víctor Volsky, los jefes del departamento de estudios económicos, Lev Klochkovsky e Ígor Sheremétiev, y algunos otros economistas del instituto (Volsky1983). La segunda determinaba la sociedad y la economía de los países líderes de la región como pro-ducto del capitalismo del desarrollo mediano. Esta posición fue asu-mida por el grupo de los investigadores de problemas socio-políticos del ILA, encabezado por el historiador Anatoly Shulgovsky, también la compartían los destacados latinoamericanistas Borís Koval y Serguéy Semiónov (Koval, B. et al, 1974).
La discusión dio origen a una serie de estudios por países con un profundo análisis de la historia socio–económica y los procesos de
135
Vladimir Davydov
formación de los respectivos sistemas contemporáneos en las condi-ciones concretas de realidad nacional10. Al mismo tiempo (a cargo de A. Shulgovsky) se publicaron unos estudios sobre la estructura social de los países de ALC, que representaron un importante aporte teórico y analítico a la alcancía de la latinoamericanística, en particular, sobre el tema de las características tipológicas de las sociedades formadas en los países de ALC.
A pesar de las disposiciones vigentes de la disciplina ideológica, los trabajos de la década del ochenta marcaron un hito más en cuanto a la madurez teórica de la latinoamericanística rusa, ya que se había superado la esquematización habitual en la evaluación de la realidad latinoamericana. Apartándose del determinismo unilineal, ofreció una concepción de las múltiples versiones del desarrollo de los países de la región dentro del marco de su carácter periférico común, histó-ricamente condicionado (Davydov, V., 1991). Un hito importantísimo en la actividad del ILA constituyó la publicación de la enciclopedia de dos tomos América Latina11.
La entrada de Rusia en la etapa de la perestroika de Gorbachov, resultó en importantes cambios incluso en el discurso de latinoameri-canística. Sin embargo, una notoria desenvoltura, que apareció en las interpretaciones de la realidad latinoamericana, no tuvo un producto ni inmediato, ni suficientemente fructífero. El eclecticismo teórico y el subjetivismo impuesto por las simpatías o antipatías políticas inva-dieron el campo de publicaciones científicas por un lapso de tiempo. La búsqueda de su género en las nuevas condiciones no era una cosa fácil. Todo lo mencionado se había agravado por el deterioro repenti-no de la situación económica de la ciencia académica, la bajada del es-tatus social de los científicos, así como por la incertidumbre en cuanto a las perspectivas de la existencia de los institutos de la Academia de Ciencias de Rusia tal como eran antes.
Mientras tanto, dos líneas del trabajo científico de indudable tras-cendencia teórica, que se desarrollaban en el instituto, iban generan-do una base de creciente importancia. Se trata del enfoque civilizacio-nal propuesto por Borís Koval, Serguéy Semiónov y Yákov Shemiakin,
10 Véase también la serie de monografías colectivas de los años 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1989 y 1990 Tendencias del desarrollo económico y so-cio-político de Argentina, México, Perú, Brasil, Venezuela, El Caribe, Colombia, Ecuador y Bolivia, Moscú: Наука (Cерия коллективных монографий Тенденции экономического и социально-политического развития Аргентины, Мексики, Перу, Бразилии, Венесуэлы, стран Карибского бассейна, Колумбии, Эквадора и Боливии, 1980, 1982,1983, 1984, 1985, 1986, 1989, 1990, Москва: Наука)
11 Véase Volsky, V. 1983.
136
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
quienes partieron del concepto de la civilización fronteriza12. El otro planteamiento consistió en el análisis de los procesos del desarrollo económico de la región desde el punto de vista de la dinámica ma-croeconómica (Alexandr Bobróvnikov, Vladímir Davydov). Luego, di-cho estudio se coronó con la publicación de la obra fundamental de A. Bobróvnikov, quien extendió la teoría de ondas largas del famoso economista ruso Nikoláy Kondrátiev aplicándola a la periferia de la economía mundial (Bobróvnikov, A., 2004). En la segunda mitad de la década de los noventa, después de las innovaciones sustanciales en la integración regional y subregional, el instituto retomó el tema para su profundo desarrollo. Las investigaciones de nuevos fenómenos en la integración fueron encabezadas por Anatoly Glinkin, uno de los fundadores del Instituto (Glinkin1999).
Al mismo tiempo, el tema predominante del trabajo del ILA en la segunda mitad de los noventa fue el estudio de los procesos que determinasen el contenido de la transición de los países latinoame-ricanos a un nuevo paradigma del desarrollo. Se trataba, sobre todo, de la democratización de la vida política, el rechazo a las formas autoritarias de gobierno. En este ámbito se destacan los trabajos de Emil Dabaguián, Zbigniew Iwanowski, Liudmila Okuneva, Marina Chumakova. Otro tema clave fue la reestructuración del mecanismo económico según las recetas neoliberales. El estudio del tema tuvo envergadura dado que abarcaba la política económica, la tecnología de reformación, la experiencia de privatización, la reestructuración de los sistemas tributarios y de crédito bancario, la liberalización de las relaciones del comercio exterior, etc. Entre los autores de la materia indicada se encuentran Alexandr Bobróvnikov, Vladímir Davydov, Lev Klochkovsky, Zinaída Románova, Vadím Tepermán, Nikoláy Jolodkov, Igor Sheremétiev.
La coincidencia de los problemas del desarrollo de las regiones rusa y latinoamericana determinaba la demanda del producto cientí-fico del instituto tanto en forma de publicaciones científicas, como de reportes analíticos aplicados efectuados a solicitud de las autoridades federales interesadas, que tuvieron que ver con la toma de decisiones en asuntos estratégicos para la práctica del desarrollo de la Federación de Rusia y su posicionamiento a nivel internacional.
Haciendo paralelos entre los procesos transitorios en Rusia y otros estados post-socialistas, de una parte, y entre los países de ALC, de la otra, comparando las experiencias concretas, los especialistas
12 Véase Borís Koval y Serguéy Semiónov, 2998 y Yákov Shemiakin, 2001.
137
Vladimir Davydov
del instituto aportaron al desarrollo de la transitología nacional. Habiendo encontrado varias semejanzas y coincidencias, se sustentó la conveniencia de tomar en cuenta en la práctica rusa de reformas las lecciones tanto positivas como negativas de los países de ALC, los cua-les habían tomado mucho antes aquel rumbo, que luego siguió Rusia. La práctica posterior confirmó la justeza de nuestras conclusiones13.
Al parecer, la similitud del contenido del proceso transitorio se iba aclarando de manera paradójica en vista de la diferencia marcada de las situaciones de partida. Yendo al grano, en Rusia sucedió una transformación sistémica, mientras que, en el caso de los países lati-noamericanos, el proceso de cambio se circunscribió en el marco del cambio del modelo de desarrollo. No obstante, al final de la situación transitoria se obtuvo un resultado similar. En eso resultó visible una determinada regularidad relacionada con la onda de la globalización y la tendencia a la unificación de los estándares de la organización socio-económica bajo la presión de los todopoderosos en las condi-ciones de la seudounipolaridad, la cual, a propósito, se manifestó con mayor dureza en el caso latinoamericano. Esta se refiere a que los centros occidentales de economía y política mundial, el negocio trans-nacional, habiéndose liberado de su potente contrapeso (representado por la URSS), obtuvieron su oportunidad de limpiar el espacio perifé-rico. La aludida conclusión, probablemente, explica muchos aspectos en el cambio del paradigma de desarrollo de la región a fines de la década del ochenta y a principios de la del noventa, pero no todos. Los posteriores acontecimientos en los países de ALC demostraron que, a pesar de la estricta determinación impuesta por la globalización asi-métrica, empieza a activarse una tendencia opuesta, que actualmente va realizándose en varios países latinoamericanos donde se presenta una búsqueda activa de un modelo alternativo de desarrollo (una al-ternativa al proyecto neoliberal), que en mayor medida considera los imperativos sociales, los intereses nacionales y la identidad nacional.
La descripción eufórica inicial del avance glorioso de la demo-cracia en la región fue reemplazada por el sobrio análisis crítico ali-mentado en abundancia por la creciente disconformidad debida a los costos sociales del proyecto neoliberal. A pesar de la estabilidad macroeconómica, la mayoría de los países de ALC no ha logrado in-sertarse en el proceso de la globalización, no ha podido evitar con-flictos internos ni tampoco asegurarse contra las crisis. Expresando esta realidad, los especialistas del ILA, bajo la dirección de Marina
13 Véase Davydov, V. 2002 y Tepermán V., Sheremétiev I, 2002.
138
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
Chumakova ofrecieron la interpretación dialéctica del proceso de la modernización política habiendo indicado la posibilidad de los retro-cesos y el surgimiento de la zona de turbulencia (antes que nada, en los países de la región andina) (Chumakova, M., 2004).
El viraje a la izquierda (o deriva a la izquierda) en la vida política de varios países de ALC, en la primera década del siglo en curso, fue una reacción bastante objetiva ante los costos de la reformación que se llevó a cabo en los años ochenta y noventa, en el sentido del consenso de Washington, siguiendo las recetas del fundamentalismo de mercado. Los científicos del ILA prestaron una atención especial al fenómeno de la deriva a la izquierda, demostrando la heterogeneidad del referi-do movimiento. También hiciero lo propio con sus consecuencias con-tradictorias, cuando en unos casos observamos la estabilización ma-croeconómica, el mejoramiento de la situación social, aumento de la resistencia a la crisis de las economías nacionales, y en otros casos, la agudización de la confrontación política, la desestabilización del mer-cado interno y los perjuicios del populismo en la economía14.
Un nuevo enfoque de las relaciones internacionales de los países de ALC después de la Guerra Fría se propone en las obras de Borís Martynov, quien en sus estudios desarrolló de manera fructífera el concepto de la seguridad integral, así como en la obra colectiva de los investigadores del ILA bajo su dirección15. La revisión crítica de los planteamientos anteriores sobre el tradicional eje clave de las relacio-nes internacionales de los países de ALC con la hegemonía norteña se presenta en la monografía de Vladímir Súdarev. Su análisis llega hasta la duradera crisis del proceso de las negociaciones sobre el pro-yecto de creación del ALCA, la Zona Panamericana de Libre Comercio (Súdarev, V., 2006).
Una de las amenazas más terribles a la seguridad internacional, el narcotráfico transnacional, constituyó el objeto de un estudio de-tallado por el grupo de especialistas del ILA encabezado por Anatoly Glinkin. Los autores analizaron tanto la dimensión latinoamericana del problema, como su extensión y experiencias de la lucha contra la amenaza del narcotráfico en otras regiones del mundo y en Rusia. La monografía publicada por el ILA en 2002 resultó ser el primer trabajo científico sintetizado sobre el referido tema en Rusia (Glinkin 2002). Otro desafío relacionado con una rápida extensión del terrorismo transfronterizo y sus manifestaciones en los países de ALC se hizo
14 Véase Semiónov S. 1999 y Davydov V. 2007.
15 Véase Súdarev V. (Ed.) 2007 y Martynov B. 2000 y 2004
139
Vladimir Davydov
objeto de investigación a mediados de la década pasada. Los resul-tados de ese trabajo se plasmaron en una monografía fundamental publicada por la editorial Nauka en 2006 (Martynov 2006).
A fines de la década del noventa emergió un tema completamen-te nuevo entre los quehaceres del instituto: la península ibérica fue incluida dentro del ámbito de su investigación. La lógica era clara. Primeramente, los países latinoamericanos y los ibéricos comparten un patrimonio histórico común, en muchos casos cuentan con el pa-rentesco civilizacional. En segundo lugar, la situación actual muestra el acercamiento de las dos regiones después de una prolongada pausa histórica, su aproximación económica, política y cultural que se plas-mó en la Comunidad Iberoamericana de Naciones, que une a los paí-ses hispano y lusohablantes de América y Europa, y que se convirtió en un factor influyente de la política mundial. La tercera circunstancia es concreta y pragmática: la presencia en el instituto de numerosos es-pecialistas, profesionales aptos para encargarse del estudio de temas relacionados con España y Portugal. Considerando las alusivas cir-cunstancias así como la ausencia de las condiciones similares en otras instituciones académicas, el Departamento de Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias de Rusia tomó la decisión de desplegar en el ILA trabajos de investigación sobre problemas de España y Portugal. Se formó en el instituto el Centro de Estudios Ibéricos, encabezado actualmente por Petr Yákovlev. El personal del centro ya ha aportado lo suficiente como para llenar el vacío en la bibliografía científica na-cional sobre los problemas actuales de los dos países de la península Ibérica (Davydov V. 2006, Konstantínova N. (Ed.) 2006, Yákovlev P. (Ed.) 2005). En colaboración con diversas universidades españolas el centro lleva a cabo anualmente los simposios ruso-españoles (alterna-tivamente en Rusia y España).
Otra gran innovación en el trabajo del ILA consiste en el desarro-llo de los temas relacionados con el fenómeno de la ascendencia de los países gigantes en cuya base se van formando nuevos centros de influencia económica y política. Se trata ante todo de los países del grupo BRIC/BRICS, y en este caso el ILA por mucho se ha adelanta-do en cuanto a la bibliografía científica. Por supuesto, no se trata de los estudios generales de cada país por separado (lo que queda como prerrogativa de los respectivos institutos de la Academia de Ciencias de Rusia), sino en su análisis en conjunto, en vista del efecto de la desigualdad de su desarrollo que conllevó a la redistribución de las fuerzas e influencias a nivel internacional, a la formación de la base inicial de la orden mundial policéntrico (Davydov V. 2008; Davydov V., Bobróvnikov A. 2009; Davydov V., Moseikin Y. 2010; Davydov V. 2014).
140
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
Tratándose de la ampliación de los objetos del estudio científico, cabe mencionar también la problemática de las diásporas latinoa-mericanas en EUA, cuyo papel es significante en la política interna de la superpotencia y, en cierta medida, en su política internacional (Koval, B., 2013).
En los últimos años, el instituto ha procurado concordar estudios profundos de países de carácter integral con el análisis de los pro-blemas económicos y políticos palpitantes de la práctica mundial, a través del prisma latinoamericano o ibérico. Refiriéndose al estudio de países, antes que nada, vale destacar una serie de las publicaciones analíticas Summit. La serie consiste de mini-monografías, las cuales, metafóricamente hablando, ofrecen un diagnóstico del estado con-temporáneo de la economía, sociedad, de una nación dada y una espe-cie de recetas sobre la construcción de las relaciones entre Rusia y el país en cuestión. La serie ya comprende más de veinte publicaciones, incluyendo trabajos sobre algunos países de la región que por mucho tiempo permanecían fuera de la atención científica.
Los estudios tradicionales por países concretos están presentados por diversas obras de carácter integral sobre Argentina (Petr Yákovlev), Brasil (Borís Martynov), México (Anatoly Borovkov, Igor Sheremétiev), Perú (Yuri Lezguíntzev). Hace varios años fue editada una monografía dedicada a la especifidad y las consecuencias del proceso de moderni-zación en México (Davydov V. (Coord.) Súdarev V. 2013).
El equipo del Centro de Estudios Económicos (encabezado por Vadím Tepermán) completó el trabajo de investigación y publicó va-rias monografías fundamentales sobre los efectos de la liberalización en el ámbito crediticio-financiero (Nikoláy Jolodkov), así como sobre las experiencias en la participación de los países latinoamericanos en la Organización Mundial de Comercio (Ana Lávut). Se editaron los re-sultados del estudio de las particularidades de la manifestación de la última crisis económica mundial en los países de la región, asimismo del análisis de la implementación de la política anticrisis (Jolodkov N. 2009 y Klochkovsky L. 2008).
Los politólogos del ILA han resumido los resultados del trabajo analítico de varios años y publicaron una monografía de dos volú-menes sobre los efectos de la democratización y metamorfosis de la modernización política de los países latinoamericanos (Chumakova M. 2009 y Koval B. 2006). En la monografía se analizan los proce-sos comunes de la modernización a nivel regional y su manifestación particular en cada nación. Otro logro importante es una obra de en-vergadura que se dedica a los asuntos relacionados con un tema tra-dicional para la región: la pobreza, y ha sido publicada por un grupo
141
Vladimir Davydov
de autores encabezados por Borís Koval. Las cuestiones etnopolíticas constituyen un nuevo ámbito de investigación que ha sido abordado por el centro teniendo en cuenta que el factor étnico representa una potente fuerza en la vida política de varios países de la región, básica-mente, aquellos cuya población comprende un porcentaje considera-ble de los pueblos autóctonos. Los temas mencionados están tratados en una selección de artículos publicada por un grupo de investigado-res del Centro de Estudios Políticos, sobre todo, jóvenes.
Un amplio cuadro de las líneas generales en las relaciones inter-nacionales contemporáneas de los países de ALC, los cambios dentro de dicha esfera, que han tenido lugar durante las últimas décadas, la postura adoptada por muchos estados de la región como actores independientes en la política mundial, todo eso está abarcado en la monografía fundamental publicada en 2009 (coordinador Vladímir Súdarev).
El Centro de Estudios Culturológicos de ILA, cuya jefa es Natalia Кonstantínova, mantiene la tradición de los estudios lati-noamericanos y los combina con temas de cultura española y portu-guesa. Un balance de gran trabajo fue la edición, única en su géne-ro, de la Enciclopedia de la Cultura Latinoamericana. Hace varios años vieron la luz las obras únicas de musicólogos: el libro de Pável Pichugin sobre el fenómeno del tango como la quintaesencia de la cultura argentina, y el libro de Vladímir Dotsenko que contempla la historia de la música latinoamericana desde el s. XVI hasta el s. XX (Konstantínova N. 2000; Dotsenko V. 2012 y Pichuguin P 2010). Por su profundidad y profesionalismo, la obra póstuma de Pichugin supera inclusive a los análogos argentinos. Vale la pena destacar otro trabajo singular que también es una edición póstuma. Se trata de la traducción del español antiguo al ruso de la obra voluminosa del cronista peruano Felipe Guamán Poma de Ayala, efectuada por el fundador del sector culturológico del ILA, Vladímir Kuzmíshev (su anterior trabajo dentro del mismo género fue la traducción de las crónicas de Garcilaso de la Vega) (Súdarev V. 2009 y Gusman Pomo de Ayala 2011)
La producción de la latinoamericanística rusa por supuesto no se limita a las publicaciones del ILA, que se centra en los problemas actuales. Tradicionalmente, un porcentaje considerable de estudios culturológicos e históricos se llevan a cabo fuera de sus muros. La reducción de la base científica, que se ha dado en los nuevos tiempos de Rusia, afectó en mayor medida a otros centros de la latinoamerica-nística rusa. No obstante, durante las últimas décadas, aparte de las publicaciones del ILA, se presentaron varios trabajos destacados que,
142
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
indudablemente, enriquecieron la bibliografía histórica y culturoló-gica de latinoamericanística. Solo resaltamos aquí los hitos que, en nuestra opinión, son los más importantes de los últimos años.
En el Instituto de Historia Universal de la Academia de Ciencias de Rusia, un amplio grupo de especialistas a cargo de E.A. Larin, in-tegrado también por científicos del ILA, completó una obra que llevó muchos años, la publicación en cuatro volúmenes de la Historia de América Latina. Un nuevo enfoque sobre la historia política y en cierto grado económica de la región del siglo pasado se expone en el último trabajo de Alexandr Stróganov (Facultad de Historia de la Universidad Estatal de Moscú Lomonósov). Nikoláy Marchuk (Universidad de Rusia de la Amistad de los Pueblos) dedicó sus obras principalmen-te a la epopeya de las guerras de independencia en el contexto de la transformación de la vida social y económica según los principios del liberalismo en el marco de la transición mundial al capitalismo de libre competencia. Consideramos como un logro indudable las obras de Galina Ershova (Universidad Estatal Humanitaria de Rusia), que presentan la reconstrucción del mundo espiritual de la América pre-colombina dentro de la escuela creativa del destacado científico ruso Yury Knórozov, quien descifró la escritura maya.
Los colegas del Instituto de la Literatura Universal de la Academia de Ciencias de Rusia culminaron la edición de los cinco volúmenes de la Historia de Literatura de América Latina, compilada por Valery Zemskov, Vera Кutéishikova y Andréy Кofman. La problemática actual del proceso literario en el contexto general del desarrollo de la cultura latinoamericana está abarcada en la serie Iberica Americans, represen-tada por cinco colecciones temáticas.
De la década pasada, mencionamos una serie de proyectos más destacados. En primer orden se trata de la enciclopedia América Latina, que fue editada por ILA en 2013. Abarca todos los países y territorios sin soberanía propia en la región y las caractéristicas de las esferas de su vida económica, social y cultural. Salieron al públi-co los resultados del estudio multifacético de la crisis global (2008-2009), acerca de su mecanismo y consecuencias en Latinoamérica. Asimismo, se destaca el analisis de las experiencias en las políticas y estrategias de modernización.
La atención de los latinoamericanistas rusos se volcó a la pro-blemática sectorial en la palestra de desarrollo, incluso el problema alimenticio (aspectos de producción y participación en el mercado mundial), situación en el campo educativo y posibilidades de elevar su eficiencia social y profesional. En esta fila está un estudio voluminoso de sistemas de innovación en los países de la región que énfasis en
143
Vladimir Davydov
historias con cierto éxito en la práctica latinoamericana. Este estu-dio podemos calificarlo como realmente innovador por sí mismo. Eso también se refiere al comienzo del analisis de los procesos destructi-vos subterráneos. Se trata de un libro recientemente editado, dedica-do al estudio de la criminalidad organizada internacionalmente, que abarca con mayor envergadura y magnitud los espacios latinoameri-canos. Los estudiosos del instituto tratan de investigar los problemas políticos de la región con nuevos enfoques: un ejemplo de estos se expresa en la monografía de 2017 que describe mecanismos de forma-ción de conflictos políticos.
La demanda social y la demanda estatal de la producción cien-tífica no son conceptos similares. Aplicándola a los estudios latinoa-mericanos, la primera se determina por la creciente necesidad de los conocimientos, que van diversificándose para poder asegurar una interacción cada vez más amplia e intensa de Rusia con el mundo iberoamericano, o sea, de aquellos datos que permitan concebir ple-namente las tendencias trascendentales del mismo. Es una necesidad objetiva. Es originada por el avance de la internacionalización, la in-serción penetrante de Rusia en la economía y política mundiales. La segunda es una demanda de carácter objetivo y subjetivo a la vez, en el sentido de que se espera que la necesidad social objetiva sea reflejada en la política estatal, lo que, lamentablemente, no se da en la práctica, si se da por una decisión subjetiva. En este sentido, la realidad rusa presenta muchos ejemplos de la evasión subjetiva de la responsabili-dad de apoyar y promover la ciencia nacional.
La comercialización del producto científico de latinoamerica-nística en caso de Rusia (así como en la práctica mundial) está muy limitada. El sector de los conocimientos fundamentales en latinoa-mericanística ha prevalecido y seguirá prevaleciendo. Por lo tanto, su aseguramiento está comprendido dentro de las funciones del sector público (estatal). Lo mencionado no excluye la aplicación del princi-pio de la competitividad en el financiamiento de las investigaciones científicas, el aumento justificado del porcentaje de los productos de conocimiento aplicado.
Es preciso enfrentar de manera digna el imperativo de la diversi-ficación de las funciones de la ciencia académica. En otras palabras, tenemos que responder a la diversidad de las necesidades de la socie-dad, del Estado, del sistema educativo, del sector comercial dentro del ámbito de nuestra competencia científica y hasta que lo permitan los alcances de nuestra competencia profesional.
Partiendo de lo antes mencionado, últimamente el ILA ha enri-quecido notoriamente sus funciones. Siempre se mantiene y hasta se
144
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
acrecienta (en las circunstancias de la reducción paulatina del perso-nal científico, fuera de la voluntad del instituto) el volumen de la pro-ducción científica tradicional apuntando, primeramente, a la autorre-producción de latinoamericanística rusa y para conservar su aporte apropiado en las ciencias sociales del país, y en segundo lugar, para abastecer la escuela superior, la educación profesional superior con lo que completa la economía y política mundial, los estudios regionales y de los países.
Mientras tanto, hoy en día se trata no solo de un producto indi-recto (impreso o electrónico), sino también de la participación directa en el proceso educativo. Un lector versado diría que nuestra ciencia académica nunca se ha apartado de la escuela superior. Y esto es cier-to. La latinoamericanística tampoco es una excepción, ya que desde su origen y tradicionalmente fue representada por dos sectores prin-cipales: el académico y el universitario. En cuanto al ILA, sus colabo-radores principales siempre combinaban la práctica científica con la actividad educativa. Lo que hace la diferencia son las proporciones. En las condiciones actuales, la combinación de estos dos tipos de ac-tividad en el ejercicio profesional de un científico se observa muy fre-cuentemente. Otro aspecto: si hoy el científico realmente se ve obliga-do por la mera necesidad de sobrevivir a hacer dos cosas a la vez hasta el punto de convertirse en un catedrático-taxi, afecta negativamente la calidad de su trabajo tanto científico como educativo.
Una de las particularidades del período de la Rusia post-soviética en la historia de la latinoamericanística está relacionada con el hecho de que después de una reducción considerable de su personal y de su campo de acción en los años noventa, últimamente se observa el pro-ceso de su ampliación en el ámbito de la educación superior, o sea en el segmento universitario. Eso se explica por la descentralización de la formación de los profesionales en el entorno de las relaciones econó-micas internacionales, política mundial, estudios regionales del mundo exterior. Se va destruyendo el antiguo monopolio de un pequeño grupo de centros de estudios superiores en Moscú. Al parecer, es un proceso positivo en vista de la extensión improvisada del círculo de los objetos de las relaciones internacionales. Así, el proceso de descentralización resulta bastante objetivo, y al parecer, positivo, si cerrar los ojos a la ca-lidad de la preparación de profesionales en las facultades de economía mundial y relaciones internacionales en decenas de universidades pro-vinciales e inclusive en los centros de estudios superiores tecnológicos.
Probablemente, con el tiempo, la vida imponga sus criterios y el mercado, la demanda real, seleccione al personal altamente ca-lificado, lo cual moderaría las ambiciones exageradas de algunas
145
Vladimir Davydov
universidades. Pero dejando de lado las numerosas facultades, el con-siderable grupo de centros de educación superior necesitará, en todo caso, de cátedras especializadas que impartan conocimientos moder-nos de la economía, de los problemas socio-políticos y de la cultura de los países de ALC, de su papel en las relaciones internacionales.
Apreciando sensatamente la situación, se ha de entender que el estudio regional de América Latina no sería (y no debe ser) una pro-fesión masiva. En los tiempos soviéticos (la década del ochenta) la comunidad profesional de latinoamericanistas, integrada por los cien-tíficos de los institutos de investigación, catedráticos, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. y del Comercio Exterior, así como periodistas especializados en temas latinoamericanos, no supe-raba a las setecientas u ochocientas personas.
Hoy en Rusia el número de especialistas cuyo ejercicio profesio-nal está relacionado permanentemente con la latinoamericanística, según nuestra estimación, llega a unas trescientas cincuenta o cua-trocientas personas. Hablando en perspectiva, a plazo medio se puede esperar que el país necesite una comunidad profesional de especialis-tas en América Latina de unas quinientas personas, entre las cuales cien deberían estar en el sector netamente científico (en nuestro caso, dentro del ILA). Esta estimación corresponde a los estándares de los grandes estados que participan activamente en las relaciones interna-cionales del mundo de hoy.
Al parecer, ahora también estamos dentro del alcance de lo ópti-mo. Pero, lamentablemente, el problema consiste en el descenso de-mográfico en la ciencia en general y en la latinoamericanística, en particular, lo que significa que en los siguientes cinco a diez años se necesitará aumentar el número requerido de personal científico tanto a nivel de maestría como de doctorado.
Así, la dedicación a la actividad educativa está justificada por di-versas razones, y no solo porque la integración de la ciencia y la edu-cación se hace casi por moda. Pero eso no es más que una cara de la moneda. La otra (la que, desgraciadamente, depende del instituto en menor medida) es el aseguramiento de un empleo digno de la juven-tud científica. Los dirigentes del ILA hacen todo lo posible y hasta algo imposible para atraer a los jóvenes. No obstante, el efecto aún es moderado. No queda más que esperar que mejore la situación general en relación con el financiamiento de la ciencia, que el gobierno ruso reasuma la responsabilidad por su desarrollo.
Aunque es obvio que, a pesar de todo, después del receso de los años noventa, el campo para la aplicación de las fuerzas de latinoa-mericanística nacional va ampliándose. Prácticamente estable en el
146
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
sector de ciencia pura (donde se requiere más bien incrementar la eficiencia), este campo presenta un crecimiento en el sector de la edu-cación superior.
Otro incremento considerable se halla en el ámbito de estudios analíticos aplicados y servicios de consultoría. El mencionado campo no es muy favorable para la latinoamericanística, debido a la limitación relativa (todavía) de la demanda real, la cual, no obstante, presenta una tendencia ascendente, tanto en el sector estatal, que proviene particu-larmente de las autoridades de las unidades administrativas federales a cargo de las relaciones internacionales, como del sector empresarial que está madurando para poder consumir servicios profesionales.
Es en el campo de la consultoría donde aparece otro tipo de ser-vicio más originado por la diversificación de la actividad del centro científico de la latinoamericanística. El análisis objetivo imparcial es un privilegio importante del instituto científico en su labor de diag-nóstico y asesoría profesional para las autoridades gubernamentales. Los servicios de peritaje para el sector empresarial, que todavía mues-tran una incidencia moderada, podrían convertirse en un campo de la aplicación de los conocimientos y hábitos profesionales generados en el instituto. Obviamente, eso requiere una adecuada experiencia y un régimen legal favorable (pero no discriminante como ahora).
La diversificación de la actividad se traduce en la diversificación del producto científico. En este sentido, el instituto ya ha tomado di-cho rumbo. Aparte del tradicional género monográfico, en afán de di-fundir los resultados de sus estudios de inmediato, el instituto opta por la publicación de los avances previos de sus trabajos en Cuadernos Analíticos del ILA, que es una edición operativa continua. Desde 2004 viene saliendo la antes mencionada serie analítica Summit.
Indiscutiblemente es la revista mensual América Latina, donde se exponen los logros de latinoamericanística nacional, que sigue siendo el principal medio regular de difusión de los conocimientos en torno a los países de ALC, por lo cual se ha convertido en el eje de la unión de los especialistas rusos independientemente de la institución y ubicación geográfica a la que pertenezcan. Superando los desarreglos en las con-diciones laborales que han existido en los últimos veinticinco años, el equipo editorial encabezado por Vladímir Travkin mantiene la calidad científica y el atractivo cognoscitivo, conservando su público lector a pe-sar del crecimiento injustificado de las tarifas dictadas por los monopo-listas encargados de la difusión de suscripciones. La temática latinoame-ricana aparece también en algunas otras ediciones científicas regulares, en particular, en Новая и Новейшая История (Historia nueva y moderna), МЭиМО (MEyMO), Международная жизнь (Vida internacional).
147
Vladimir Davydov
La internacionalización de la ciencia influye también en el de-sarrollo de la latinoamericanística. Esta rama resultó mucho más organizada y activa a nivel internacional en comparación con otros campos de estudios regionales. La comunidad de latinoamericanistas que se reúnen en sus congresos y simposios (tanto a nivel mundial y regional como en foros locales) cuenta con más de diez mil científi-cos, profesores y postgraduados. Integrar esta comunidad como un miembro de mismo nivel no es tan fácil. Por lo menos, hay que contar con un significativo volumen de publicaciones en los idiomas de es-pecialidad (sobre todo en español, así como en portugués e inglés) y contribuir al prestigio de su bandera, o sea a destacar la presencia de los especialistas rusos en los congresos y jornadas internacionales. Es obvio que todo eso requiere muchos recursos. Pero a pesar de todo, el ILA ha sabido lograr una solución a este problema sumamente difícil en las actuales condiciones.
Como una tarjeta de presentación digna del ILA en la comunidad internacional de latinoamericanistas interviene la revista Iberoamérica (cuyo director es Anatoly Borovkov), una edición trimestral en espa-ñol que sale desde hace quince años. Es recibida de manera regular por doscientos cincuenta centros extranjeros de estudios latinoameri-canos. Publicando en sus páginas artículos tanto de los autores rusos como de otros países, la revista se ha convertido en una plataforma para discusiones, intercambio de opiniones y colaboración de los científicos latinoamericanistas de diferentes naciones.
La tarea inmediata consiste en encontrar la posibilidad de traduc-ción de los libros más destacados editados por el instituto. En relación con la calidad de conocimientos, la participación activa en los foros científicos internacionales a partir de la segunda mitad de los años noventa demuestra la competitividad del ILA.
El instituto demostró en forma imponente su potencial ante la comunidad internacional científica ya en 2001, cuando fue anfitrión del Congreso Mundial de Latinoamericanistas, el más concurrido y de mayor envergadura de toda la historia de la Federación Internacional de Estudios de América Latina y el Caribe (más de mil ochocientos participantes, entre los cuales mil trescientos eran de otros países).
Actualmente en cooperación con la Universidad Estatal de San Petersburgo (basándose en la facultad de relaciones internaciona-les) cada dos años el instituto coorganiza el Foro Internacional de Estudios Latinoamericanos, con amplia convocatoria. El próximo cuarto foro está programado para el octubre de 2019.
El instituto continúa estudiando el proceso de formación de los elementos de la economía de innovaciones en los países líderes de
ALC, así como la influencia producida y la que se va a producir sobre la región por los países ascendentes en su calidad de nuevos centros de economía global y política internacional. Seguimos centrando la atención en los problemas heredados de la crisis.
La especifidad de estudios latinoamericanos del tiempo actual y venidero, a nuestro juicio, está relacionada, en primer orden, con la capacidad de vincular adecuadamente el conocimiento de procesos globales y el conocimiento de las realidades regionales y locales. Para avanzar en el analisis y en muchas conclusiones, es indespensable entender el mecanismo mismo de articulación e interacción de fac-tores de ambos rangos. Esta tendencia, por supuesto, se perfila no solamente en el ámbito ruso, sino también en muchas otras comuni-dades científicas En ILA la tendencia indicada ya se pone en práctica de manera acentuada. Una última confirmación la da la monogra-fía “Latinoamérica en la inflexión de los trends globales y regiona-les”, editado en 2017 por varios autores con coordinación de Vladímir Súdarev y Liudmila Símonova. En los próximos planes está el proyec-to de estudio multidisciplinario “Latinoamérica en el camino hacia los horizontes de desarrollo sostenible”. Está programado para combinar los resultados de la investigación realizada por los economistas, po-lítologos y culturólogos del instituto en los últimos años y recibir así un resultado sintético, una visión multifacética capaz de proporcionar una proyección a largo plazo, teniendo en cuenta lo universal y lo re-gional conjuntamente.
Para la siguiente etapa del desarrollo de los estudios latinoame-ricanos en Rusia, existe un considerable potencial que provee un pa-norama de optimismo. Los objetos mismos de esta investigación, los países que estudiamos, dan el tono positivo por su creciente rol en la economía y política mundial abriendo los horizontes de la coopera-ción con la Federación de Rusia que, por su parte, también muestra un creciente interés comercial y cognitivo hacia los países iberoame-ricanos. Estamos seguros de que el trabajo de los latinoamericanistas rusos no padece de poca demanda.
149
A MODO DE CONCLUSIÓN. LO UNIVERSAL Y LO REGIONAL EN EL
CONTEXTO ACTUAL LATINOAMERICANO
En el mundo globalizado actual rige cada vez con mayor intensidad, el condicionamiento recíproco y el entrelazamiento de los factores clave del desarrollo del orden global y regional. Resulta evidente que los estudios latinoamericanos contemporáneos no pueden abstraerse de esta circunstancia decisiva.
Hablando de las nuevas tendencias arraigadas en los estudios sobre Latinoamérica, valga remitirse al congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe, FIEALC, celebrado en Belgrado en julio de 2017. El foro reveló con convic-ción que, la latinoamericanística mundial se vuelve cada vez más ha-cia la comprensión de la interrelación de los procesos globales y de los factores de relevancia regional y nacional. La mayoría de las po-nencias presentadas en el congreso, enmarcadas dentro de las confe-rencias magistrales, tuvieron este espíritu. Me remitiré a los trabajos de Álvaro García Linera, de Bolivia, de Riccardo Campa, de Italia, del chileno Alberto Van Klaveren, y mía. El segundo rasgo distintivo de las exposiciones fue el acento puesto en los aspectos interdiscipli-narios, como ejemplo citaremos el informe presentado por Eufemia Pavlakis (Grecia), en el que se manifiesta la correlación entre el proce-so literario y las realidades del desarrollo económico.
Resulta ilustrativo que, incluso aquellos que se ocupan de un tema histórico concreto reconocen hoy día la necesidad de ver el contexto
150
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
mundial de los grandes hechos históricos sobre el terreno latinoame-ricano. Y como una evidencia típica sirve la reciente publicación de latinoamericanistas alemanes (Krepp S., Moreli A. 2017).
Estructuralistas latinoamericanos, que parten en su lógica de las elaboraciones de Raúl Prebisch y su escuela, y los dependentistas, representados por una amplia gama de escuelas y movimientos, in-tentaron ya a su tiempo en las décadas de 1970 y 1980, remontar la mentalidad periférica1. En este sentido, el paso mayor hacia adelante lo dieron los “sistémicos del mundo”, una escuela teórica ideológica asociada con los nombres del norteamericano Immanuel Wallerstein, del egipcio Samir Amin, y el italiano Giovanni Arrigui, adeptos del en-foque “sistema – mundo”. Sin embargo, hasta en este caso que podría denominarse “punto superior”, la subjetividad evidente de los investi-gadores occidentales fue subvalorada. Hoy día, cuando la estrella del “Occidente colectivo” está patentemente eclipsada, cuando en el pri-mer plano surgen nuevos centros de influencia en el ejercicio global y regional, no hay forma de que podamos determinar la trayectoria resultante del desarrollo sin introducir la región en la dinámica mun-dial, por una parte, y por la otra, sin entender que el resultado común del desarrollo mundial es el balance de la influencia recíproca y de la interacción de todos los componentes de la comunidad global.
A fin de cuentas, tal criterio resulta del todo adecuado al carácter y al proceso de formación y de la evolución de la comunidad regional latinoamericana. Su nacimiento fue la última frontera que vendría a cerrar el “círculo” del mercado mundial, y más adelante la región tuvo que desempeñar el papel del mayor proveedor de circulante para cubrir el ejercicio comercial mundial creciente y, para la formación de los núcleos del gran capital. Posteriormente, como sabemos, la región devendría una suerte de “laboratorio mundial” para la formación y coexistencia de distintos régimenes socioeconómicos.
El sistema global de la economía mundial condiciona y determi-na la dinámica y evolución de algunos de sus componentes. Pero es-tos, a su vez, corrigen, refuerzan o atenúan la acción de la dinámica económica mundial. Entonces, en el terreno de los estudios latinoa-mericanos, como también en el de otras investigaciones regionales, es indispensable investigar en profundidad y tomar en cuenta la dialéc-tica indicada.
La percepción de las particularidades de la situación contem-poránea en la economía y la política mundiales, es asociada con un
1 Véase: Davydov V. 1991
151
Vladimir Davydov
período transitorio de relevancia histórica. La incertidumbre y tur-bulencia de la vida económica y política mundial es, a nuestro en-tender, consecuencia natural del estado actual de transición. Y no podría ser de otra manera. Los avances dominantes en la práctica económica mundial reflejan, en su conjunto, la transformación es-tructural multivectoral del sistema global de interrelaciones econó-micas y sociales.
A su vez, caracterizando el estado contemporáneo de la econo-mía mundial (la mejora coyuntural de 2017 no implica, por el momen-to, cambios de largo plazo), cabe señalar la dinámica ralentizada de la economía mundial, el déficit de la demanda y el exceso de liquidez, la separación de la esfera financiera del terreno de la economía real, el proceso inversor en la producción, el aumento de las restricciones ecológicas y de los riesgos climáticos, la sustitución de modelos de reproducción demográfica y, por último, el ahondamiento de la des-igualdad en sus distintas hipóstasis.
Se considera que, en la etapa actual, la perspectiva de arraigo del nuevo paradigma tecnológico está vinculada a cuatro campos: nanotecnología, biotecnología, tecnología informática y cognitivista, las que en su conjunto están llamadas a reportar un efecto sinergé-tico. Todo esto, montado sobre los rieles de la práctica innovadora, se torna un factor integrador poderoso que crea el cluster propulsor en las economías de vanguardia y, en general, dentro del sistema de la economía mundial. El reforzamiento de este cluster y su posterior expansión, contribuyen a una reorganización estructural de gran es-cala, durante la que saltan a primer plano nuevas ramas y macro estructuras económicas.
Con la mayor interdependencia de algunos eslabones de la eco-nomía mundial se constata una irregularidad creciente del desa-rrollo. Ésta se manifiesta en distintas dimensiones, incluido en el cambio en las proporciones de los distintos sectores de la economía mundial como efecto de una dinámica de distinta velocidad, de los altibajos en la correlación de la capacidad competitiva de los siste-mas económicos nacionales y del aumento de las diferencias en el nivel del bienestar económico y calidad de vida entre los Estados avanzados y atrasados. También es posible constatar esto en la dis-tribución extremadamente desigual entre los distintos estratos de la pirámide social.
Dentro del actual contexto mundial, la situación se agrava por la agudización de la desigualdad social; sobre este aspecto han teoriza-do tanto economistas como políticos y funcionarios internacionales. Pero, el problema no consiste solo en el aumento de la brecha entre el
152
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
sector social más poderoso y el menos, sino también en la erosión de las capas medias, las que devinieron un segmento realmente masivo en las sociedades del “Occidente colectivo”.
Por otra parte, la erosión progresiva del medio ambiente ca-tapulta la comunidad mundial a situaciones futuras de catástrofes irreversibles. Las esperanzas sobre la evolución favorable de este aspecto se cifran en el Convenio de París de 2015, que ha consoli-dado el balance de prolongados y ásperos debates sobre la respon-sabilidad proporcional y los aportes de cada nación desarrollada en el frente mundial de las acciones prácticas. El objetivo de dicho documento era el de no permitir, antes de fines del siglo XXI, un aumento de la temperatura mundial media más allá de dos gra-dos Celsius, con respecto a los parámetros preindustriales. El do-cumento de París ofrece una posibilidad de elaborar e implemen-tar un programa mínimo de consenso, sobre la base de una escala consensuada de valores humanos. La acción miope y egoísta de la administración de Donald Trump, que anunció que EUA abandona este convenio, es digna de un profundo pesar.
La posibilidad de lograr un amplio acuerdo la ofrece la com-paración de lo sucedido en dos rondas de conversaciones para la formación de un programa consensual de acción. En la primera se definió la asignación de ocho prioridades en calidad de los Objetivos del Milenio. En la segunda, la determinación de diecisiete priorida-des mundiales para el desarrollo sustentable. En el listado de las orientaciones estratégicas para el 2030, aprobadas en 2015 por la Asamblea General de la ONU, se imponen dos imperativos: el social y el ecológico. Como vemos, a pesar de las dificultades, se alcanzó un consenso mundial. Otro cantar es su implementación, que siempre ha sido y es un escollo.
Las ciencias sociales dedican no pocos esfuerzos a investigar, de la manera más exhaustiva y múltiple, las realidades económicas y so-ciopolíticas. Sin embargo, actualmente no parecían ser eficaces al eva-luar los sucesos y fenómenos formalmente registrados, y menos aún –porque se carece de los instrumentos indispensables para ello- de los procesos no registrados. Mientras tanto, un aspecto invisibilizado de la realidad, por cierto bastante amplio, se encarga de corregir muy sustancialmente los procesos formalizados. No son pocos los trabajos teóricos que analizan el sector informal de la economía. Un segmento creciente de la vida económica está ligado a la circulación criminal de los bienes y servicios ilícitos, incluyendo la “mercancía viva”: contra-bando, drogas, armas, órganos humanos y personas. La lucha contra el crimen organizado y la corrupción se ha tornado tarea prioritaria
153
Vladimir Davydov
y estratégica en muchos países, pero resulta poco efectiva cuando se realiza a niveles institucionales y nacionales ya que el crimen organi-zado tiene –de hecho- carácter transfronterizo2.
Hoy en día se depende demasiado del Estado, pero hay en este tema, una evolución en dos sentidos: por un lado la delegación de una parte de las prerrogativas hacia arriba, a un nivel supranacional, y por otro hacia abajo, a un local. Sin embargo sigue imponiéndose entre nosotros el modelo napoleónico, o sea, el Estado de los ministe-rios. Sin una modernización radical del Estado resulta inconcebible plantear la cuestión sobre la correlación del principio estatal y priva-do (del mercado) en el desarrollo económico, resulta absurdo hablar del afianzamiento de la soberanía, de la seguridad nacional, civil y económica.
La regularidad estadística verificada apunta, en el ocaso de la pre-sente década, a la probabilidad cíclica de una nueva crisis económica mundial. Y todo parece indicar que la misma va a revestir un carácter extraordinario, debido a que tanto a un nivel global, como regional y nacional no ha habido un verdadero aprendizaje de la crisis anterior, y no se han creado mecanismos de regulación nuevos y realmente eficientes.
Los centros tradicionales vivieron la última crisis mundial con costos máximos, mientras que los países de América Latina y el Caribe, con costos mínimos, ubicándose entre los Estados que representan los mercados emergentes de otras regiones. Es cierto que incidió la acu-mulación proveniente de recursos naturales, gracias a una coyuntura exterior prominente del período anterior a la crisis de productos pri-marios, bienes semiprimarios, y de los productos del complejo agroin-dustrial. Ello ayudó a librarse de la maldición de deuda externa cróni-ca, a equilibrar el presupuesto estatal y a neutralizar los riesgos de la inflación. Pero, otra causa importante fue el cambio del paradigma de la política económica y social. Ello fue precedido por el abandono de los extremos de la “moda” neoliberal; debido a sus desmesurados cos-tos sociales, los platillos de la balanza electoral se inclinaron a favor de los movimientos y líderes orientados a la izquierda. Pero al mismo tiempo, este viraje político iba a revelar numerosas variantes.
Los países de América Latina y el Caribe lograron aprovechar esa suerte de descentralización de la economía mundial (la aparición
2 Véase: Martynov B. (Ed.) 2017 El crimen organizado actual en América Latina y el Caribe (Moscú: Весь мир) p. 270. (En idioma original: Современная организованная преступность в Латинской Америке и странах Карибского бассейна. Отв. ред. Мартынов Б.Ф (Москва:. ИЛА РАН) (. Ed. Martynov B. ILA ACR). М.: Весь мир, 2017. – 270 с.
154
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
en los escalones superiores de la jerarquía mundial de nuevos pro-tagonistas) y diversificar la geografía de sus vínculos externos. En este sentido, la globalización tuvo un efecto bastante positivo. Pero, la diversificación afectó también el contenido de las exportaciones. Países como México, Chile, Brasil, Colombia y varios otros, gracias a los estímulos estructurados en la política económica, gracias a los actuales mecanismos financieros, logísticos y políticos de apoyo a las exportaciones lograron enriquecerlas ponderablemente con artículos de un mayor valor agregado.
De una u otra manera, en los años de la ola de izquierda (ya sea en un plano político o pragmático), los países latinoamericanos lograron un avance histórico sin precedentes. En general, como fue subrayado en los capítulos anteriores, la pobreza en la región se redujo, de un 44% a mediados de los 90, a un 28%, en el 2014. Decenas de millones de habitantes obtuvieron acceso a estándares modernos de consumo (en los hechos, unos 50 millones). De forma menos patente, pero sin embargo notable, comenzó en la primera década del nuevo siglo a disminuir la polarización en la distribu-ción de los ingresos. Desgraciadamente, después este proceso tan esperado, se detuvo.
En el período postcrisis, las tasas del crecimiento económico co-menzaron a decrecer en general en la región. En los últimos años, el indicador regional descendió, incluso, por debajo del límite de la tasa promedio mundial de crecimiento del PIB. Todo parece indicar que, en los países de América Latina y el Caribe resultó, en primer lugar insuficiente el colchón de seguridad, creado en los años de “vacas gordas”. Y en segundo lugar, resultó insuficiente la diversificación de la economía, de las exportaciones y, a fin de cuentas, de la participa-ción en la división internacional del trabajo.
Es posible afirmar con certeza que, la problemática regional, en las condiciones actuales, repite en gran medida (aunque de ninguna manera en todo), la problemática global. En otras palabras, el nivel de correlación entre lo regional y lo global es bastante elevado. A su vez, las diferencias a nivel regional están vinculadas con el grado de gravedad de problemas diversos. América Latina y el Caribe, encon-trándose en un piso intermedio de la jerarquía mundial (el 8% y un poco más de la cuota del PIB sobre paridad de capacidad adquisiti-va, y del 8% y pico de la cuota de la población del planeta, cerca del 10% de la cuota en el total de la clase media, etc.) está muchísimo más abrumada por los imperativos sociales. A pesar de los resultados “pujantes” de la primera década del nuevo siglo en la superación del límite de pobreza, y de una cierta atenuación de la polarización en la
155
Vladimir Davydov
distribución de los ingresos, los Estados de la región, en su mayoría, se mantienen líderes, lamentablemente, en la estratificación patrimo-nial para un futuro previsible. Y es indudable que ello va a presionar los ánimos electorales.
Las economías de los países de América Latina y el Caribe expe-rimentan una influencia externa en grado determinante. La inclina-ción a las materias primas en la especialización de la economía crea, con la actual coyuntura de precios, una suerte de “grilletes”. Pero así es y así será en condiciones de inercia y desarrollo ralentizado de las ramas extractivas de la economía. De ahí que en muchos países de la región suene ahora como un estribillo el llamado a una industrializa-ción enérgica del sector primario, a la creación sobre su base de una vertical de producciones transformadoras, o sea, hacia la reindus-trialización. Además, la coyuntura de precios actual en el mercado de la producción de materias primas no puede ser una constante con la diversificación progresiva de la producción industrial, tanto en los centros como en la periferia de la economía mundial. En la mayoría de los casos, a las condiciones objetivas de la región se les impone un modelo de modernización transformadora, a la que puedan ser in-corporados los imperativos generales determinados en la ONU en las diecisiete prioridades del desarrollo sostenido. Se trata de la moder-nización “transformadora”, en el sentido de la transformación de las ramas tradicionales, de su pertrechamiento con equipos modernos y con una administración de avanzada. A diferencia del “sobresalto”, es decir, del tránsito de la agricultura arcaica a la producción mi-croelectrónica, como sucedió en el Sureste de Asia. Una perspectiva parecida existe, en gran medida también en Rusia, a raíz de la exis-tencia de condiciones similares en la estructura sectorial, y debido al carácter inerte de la economía rusa que todavía se mantiene. Pero, hablando del futuro, se puede afirmar que, a nuestro entender, lo más adecuado para Latinoamérica y para Rusia será la combinación de los dos modelos.
La política encaminada a superar la dinámica ralentizada está asociada hoy día al avance ulterior por la senda de la diversificación de la economía y de las exportaciones, de la atracción selectiva del ca-pital foráneo, apto para la trasferencia eficaz de la tecnología que vaya a cultivar sus clústeres, fomentando la mayor capacidad competitiva de las economías nacionales. Además, es necesario echar mano a las reservas de la integración regional y subregional, eludiendo los esque-mas excesivamente cerrados, continuar la experiencia de la creación de las zonas de libre comercio sobre una base individual (con algunos países, o con agrupaciones económicas comerciales).
156
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
En el plano tecnológico, América Latina y el Caribe mantienen el retraso frente a los centros tradicionales. Pero también aquí, el grupo de avanzada de la región revela sus logros progresistas, los que están condicionados por la superación de la enajenación de la esfera de in-vestigación y desarrollo científico-técnico (I+D) de la economía real, y por el tránsito a la práctica innovadora. Resulta trivial hablar de la ne-cesidad del desarrollo de la esfera propia de I+D, de la modernización del sistema de educación. Pero, con respecto a los países de la región (sobre todo en la categoría de los menos desarrollados), como regla general es necesario comenzar con la calidad de la escuela primaria y de la secundaria. Valga tan solo subrayar que, a menudo, más impor-tante que la forma, es el contenido: el proceso de enseñanza debe ser depurado de las concepciones arcaicas y enriquecido con informacio-nes y métodos probados por la ciencia y la práctica contemporáneas.
En los países de América Latina y el Caribe se ha alcanzado un progreso ponderable en el desarrollo de la base institucional de la so-ciedad, han sido consolidados los institutos y procedimientos de la democracia. Ellos están lejos aún de la perfección, pero el mecanismo es operante. Como ya se mencionaba, la situación está peor aún con el núcleo del medio institucional, léase, con el Estado. Sin su moder-nización constructiva resulta inconcebible la realización de altos ob-jetivos, expuestos en las prioridades del desarrollo sostenible, las prio-ridades para el 2030. Otro cantar es la combinación, dentro de la cual solo es posible un avance serio. Los autores del informe pragmático del 2016 de la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe plantean, como condición obligatoria de la implementación de lo fijado, la combinación del mercado, del Estado y de la sociedad civil, una fórmula que, según ellos, está ligada a las soluciones y a las acciones políticas3.
Los intentos de nueva estructuración de la economía mundial y del mercado mundial, por la línea de los megaasociaciones, a primera vista, podría crear una situación cualitativamente nueva que aparen-tamente fortalezca la hegemonía estadounidense y las posiciones del “Occidente colectivo” en general. Donald Trump por ahora interrum-pe esta tendencia por motivo opuesto a la globalización liberal que fue la bandera de la administraciñon anterior. Sin embargo, hasta es-tos megainventos, al ser puestos en práctica, no cortan en absoluto y no pueden cortar proyectos alternativos. Y estos proyectos se perfilan en la zona de influencia de China, en la zona del liderazgo de Rusia
3 Véase: CEPAL 2016 Horizontes 2030 (México).
157
Vladimir Davydov
y de otros miembros del BRICS. En principio, el “quinteto” puede implementar el proyecto de la “alianza de alianzas” (que se estuvo debatiendo en los últimos foros académicos de este grupo de actores), apoyándose en las construcciones regionales que se han venido crea-do en torno a cada miembro de la alianza. Sin embargo, son posibles también, las soluciones individuales, condicionadas por las dificul-tades que se observan en las líneas tradicionales de la cooperación internacional. Una evidencia de ello fue la aparición del presidente de México en la última Cumbre del BRICS en China en 2017 y de los presidentes de Argentina y Turquía en la Cumbre de 2018. Erdogán, en la conferencia de prensa que ofreció en Johannesburgo declaró que su país está dispuesto a formar parte del BRICS.
Al hablar de las megaalianzas es necesario reconocer que se tra-ta de un invento afortunado y ambicioso, del ente hegemónico tradi-cional de los tiempos de la presidencia de Barack Obama. Pero, este invento tampoco es “final de la historia”. Estos esquemas son flexi-bles y no cerrados. En ellos es posible encontrar lugares vulnerables, aprovechar indirectamente los nichos en la zona de su acción. Es im-portante que, a nivel global y regional se encuentre el equilibrio con la aparición de nuevas estructuras alternativas, fuera de la zona del “Occidente colectivo”. El tiempo introduce serias correcciones tanto en la práctica como en nuestras concepciones teóricas sobre la lógica de la estructuración de la economía mundial. En sus centros tradi-cionales, en los círculos gobernantes y en la sociedad se descubren y amplían las fracciones, estrechadas por los procesos contradictorios globalizantes. Y entonces, sus representantes, que obtuvieron acceso al poder, recurren a los frenos proteccionistas, como lo ocurrió en EUA con la llegada de la administración de Donald Trump4. Estoy le-jos de no tomar en cuenta la perspectiva de la globalización ulterior, es preciso considerarla y ver –como sostiene García Linera (2017)- que opera también en dirección contraria. Los cambios actuales de la co-yuntura y de los derroteros de índole económico y político en América Latina y el Caribe son acompañados por el resurgimiento de las discu-siones, que pareciera que hace tiempo habían pasado a mejor vida, de los alegatos entre “optimistas” y “pesimistas”. Al podio saltó la nueva generación de los neo-desarrollistas, de los neo-schumpeterianos y neo-keynesianos. Los optimistas (latino-optimistas) consideran que la región ha alcanzado un progreso relevante, favorecido por los avances
4 Véase: Yakovlev P. 2017 “El efecto Trump” o el fin de la globalización (Moscú: РУСАИНС) p. 144. Яковлев П.П. «Эффект Трампа» или конец глобализации М.: РУСАИНС, 2017. – 144 p.
158
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
tectónicos en el trasfondo mundial. Pero, esa coyuntura elevada fue sustituida por una inferior; la dinámica general del desarrollo se vio frenada. No está claro cómo avanzarán las cosas en adelante: momen-to propicio para el surgimiento de los latino-pesimistas.
Llama la atención la semejanza paradógica de la lógica de los dos puntos de vista. El primero, aquel que nos remachaban en las décadas de 1960 y de 1970. La dependencia y el atraso (el atraso y la dependen-cia) son vicios congénitos de la economía y la sociedad de los países latinoamericanos y cuyo círculo vicioso impide el desarrollo. Su su-peración está condicionada por la demolición revolucionaria del régi-men anterior. A esta fase le sucede otra (democrático-revolucionaria) hacia las transformaciones socialistas. Por consiguiente, en un cierto sentido, los optimistas se tornaban pesimistas, con respecto a las po-sibilidades de un régimen evolutivo (reformistas). Los pesimistas (en un cierto sentido conformistas), al no creer en las posibilidades pro-pias de la modernización y del desarrollo “catching-up” de los países de América Latina y el Caribe (coincidiendo en este punto con los optimistas) se inclinaban, a fin de cuentas, hacia el “entreguismo”, la rendición a la misericordia del poder hegemónico, presumiblemente del vencedor económico. Naturalmente, que todo esto se ofrecía con una salsa de llamamientos al pragmatismo y al realismo.
Mientras tanto, la evolución de la región mostraba otro panora-ma. Con todo el carácter periférico, el atraso y la dependencia, ya sea en una o en otra dirección, se percibían los empujes y los avances serios por la senda de la superación del “nefasto atraso”. Se elevó el grado de madurez social de las sociedades latinoamericanas en gene-ral, y en la hipóstasis de las sociedades civiles. La realidad latinoame-ricana revela no solo la experiencia negativa sino también la positiva en la solución de los problemas del desarrollo contemporáneo.
La problemática latinoamericana se entrelaza de una u otra mane-ra con la rusa. Está claro que ambas tienen distintos puntos de partida, pero, en las últimas tres décadas, históricamente Rusia ha marchado de-trás de los países latinoamericanos, que habían entrado antes en la franja del neoliberalismo vulgar. En la Rusia de los noventa fueron tomadas como modelo las reformas neoliberales que se habían implementado en una serie de países de América Latina y el Caribe. Valga recordar la visita hecha a Chile por el viceprimer ministro Borís Nemtzov, en 1997, quien confiaba en una reunión con Augusto Pinochet para entender mejor los “secretos” neoliberales. Más tarde iba a viajar a Moscú Domingo Cavallo (padre del modelo neoliberal argentino) en vísperas del default ruso en 1998. El final deplorable, en 2001-2002 de las reformas de Cavallo en Argentina puso, como se sabe, los puntos sobre las íes.
159
Vladimir Davydov
La dependencia de las materias primas es un rasgo congénito de muchas economías latinoamericanas, pero su nivel no siempre puede, ni mucho menos, rivalizar con el indicador ruso, a excepción, quizás, de Venezuela. Al mismo tiempo, en la región hay no pocos ejemplos positivos del alejamiento de la maldición de materias primas. Entre ellos están México y Chile, los que han diversificado sustancialmente la producción y las exportaciones. Una experiencia positiva del incre-mento del agronegocio y de la agroexportación exhiben, sobre la base de las innovaciones, Brasil y Argentina. En ambos casos, en el centro de la modernización del agronegocio han estado poderosos centros estatales de investigación científica.
Dentro de los logros registrados en la práctica de las innovaciones, cabe situar el ascenso de la “Embraer”, de Brasil, al tercer reglón en la construcción de aviones para distancias intermedias. Por su parte, la empresa estatal LAN de Chile figura dentro mejores compañías aéreas del mundo. La compañía “América Móvil”, de la que es propietario el mexicano Carlos Slim, hasta hace poco el empresario más opulento del planeta, devino una de las mayores operadoras de telefonía celular del continente americano. Las corporaciones brasileñas “Vale” –meta-lurgia- y “Camargo Corea” en la ingeniería de la construcción figuran entre las transnacionales líderes de su especialidad. Los productores cubanos de fármacos y exportadores de servicios médicos contra las enfermedades más graves, están entrando en el mercado mundial en un grado cada vez más ponderable.
Todo ello significa que en la región latinoamericana se han gene-rado las premisas para el surgimiento de socios maduros no solo en el terreno comercial, sino también en el de la cooperación productiva, para la implementación conjunta de grandes proyectos infraestructu-rales y su incorporación en promisorios programas innovadores.
Últimamente en los modelos del desarrollo económico y social de los Estados de la región se registran cambios significativos. Dichos cambios se ajustan cada vez más a aquellas transformaciones estruc-turales que se llevan a cabo, a escala mundial, en la etapa contempo-ránea de transición. Cada vez resulta más evidente esta interconexión e interdependencia. Tal es el desafío clave de la época contemporánea, premisa válida para cualquier país del mundo en desarrollo que re-quiere una respuesta adecuada, tanto a escala de un Estado indivi-dual, como a nivel mundial.
161
BIBLIOGRAFÍA
Aléntieva, T. 2006 “Guerra con México en 1846-1848 y la opinión pública estadounidense” en Preguntas de la historia. Nº 8. (En idioma original: Алентьева Т.В. Война с Мексикой в 1846-1848 годах и американское общественное мнение Вопросы истории, 2006, №8. C. 116-120).
Bobróvnikov, A. 2004 Los macrociclos en la economía de los países latinoamericanos (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Латинской А. 2004 Бобровников А.В. Макроциклы в экономике стран, Москва: ИЛА РАН).
Bobróvnikov, A., Tepermán, V. y Sheremétiev, I. 2002 La experiencia latinoamericana de la modernización: resultados de las reformas económicas de la primera generación (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Бобровников А.В., Теперман В.А., Шереметьев И.К. 2002 Латиноамериканский опыт модернизации: итоги экономических реформ первого поколения, Москва: ИЛА РАН).
Borovkov, A. y Sheremétiev, I. 1999 México en el nuevo viraje del desarrollo económico y político (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Боровков А.Н., Шереметьев И.К. 1999 Мексика на новом повороте экономического и политического развития, Москва: ИЛА РАН).
Campa R. 2017 “Participación política y expectativas sociales” Ponencia presentada en el XVIII Congreso de la Federación
162
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC) 25 al 28 de julio, Belgrado, Serbia.
Cosio-Zavala, M.E. y Lopez Carreri, V. 2004 “Changements démographiques en Amérique Latine”, en Cahiers des Amériques Latines. (Paris) Nº 3, p. 25.
Chéshkov, M. 1999 El contexto global de la Rusia postsoviética (Moscú: Sociedad científica). (En idioma original: Чешков М.А. Глобальный контекст постсоветской России, Москва: ОБЩЕСТВ. НАУЧ).
Chumakova, M. 2002 El drama colombiano: división de la sociedad, escalada del terror, búsqueda de paz (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Чумакова М.Л. 2002 Колумбийская драма: разлом общества, эскалация террора, поиски мира, Москва: ИЛА РАН).
Chumakova, M. (ed.) 2004 Teoría y práctica de la modernización política (la experiencia de América Latina) (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Чумакова М.Л. - Отв. ред.- 2004 Теория и практика политической модернизации (опыт Латинской Америки) Москва: ИЛА РАН).
Chumakova, M. (ed.) 2009 América Latina: pruebas para la democracia. Vectores de la modernización política (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Чумакова М.Л. - Отв. ред.- 2009 Латинская Америка: испытание демократии. Векторы политической модернизации, Москва: ИЛА РАН).
Dabaguián, E. 2000 Venezuela: la crisis del poder y el fenómeno de Hugo Chávez (génesis, evolución, perspectivas) (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Дабагян Э.С. 2000 Венесуэла: кризис власти и феномен Уго Чавеса (генезис, эволюция, перспективы) Москва: ИЛА РАН).
Davydov, V. 1991 La periferia latinoamericana del capitalismo mundial (Moscú: Nauka). (En idioma original: Давыдов В.М. 1991 Латиноамериканская периферия мирового капитализма, Москва: Наука).
Davydov, V. 2002 Efectos de las reformas adaptativas. Experiencias de América Latina y de Rusia (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Давыдов В.М. 2002 Эффект адаптационного реформирования. От Латинской Америки к России, Москва: ИЛА РАН).
Davydov, V. 2006 Civiliografía e identificación civilizacional de Latinoamérica y el Caribe (Moscú: Ozon). (En idioma original: Давыдов В.М. 2006 Цивилиография и цивилизационная идентификация Латино-Карибской Америки, Москва: ИЛА РАН).
Davydov, V. (ed.) 2006 España: la trayectoria de modernización en las postrimerías del siglo veinte (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Давыдов В.М. - Отв. ред.- 2006 Испания: траектория модернизации на исходе двадцатого века, Москва: ИЛА РАН).
163
Vladimir Davydov
Davydov, V. 2007 La alternativa izquierdista en América Latina y el Caribe: condicionamiento, referencias principales y proyección internacional (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Давыдов В.М. 2007 Левая альтернатива в Латино-Карибской Америке – обусловленность, основные ориентиры и международная проекция, Москва: ИЛА РАН).
Davydov, V. 2011 “Rusia en América Latina (y viceversa)”, en Nueva Sociedad (Moscú) Nº226, marzo-abril, p. 11.
Davydov, V. 2013 Latinoamérica y el Caribe en el contexto moderno y las directrices de la Federación de Rusia en las relaciones con los países de la región (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Давыдов В.М. 2013 Латино-Карибская Америка в современном контексте и ориентиры РФ в отношениях со странами региона, Москва: ИЛА РАН).
Davydov, V. (ed.) 2014 BRICS - Latinoamérica: posicionamiento e interacción (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Давыдов В.М. -Отв. ред.- 2010 БРИКС – Латинская Америка: позиционирование и взаимодействие, Москва: ИЛА РАН).
Davydov. V. 2015 “América Latina” en Baranovsky, V. e Ivanova, N. (comps.) Gestión global: posibilidades y riesgos (Moscú: Imero Ras). (En idioma original: Глобальное управление: возможности и риски. Отв. ред. Барановский В.Г. и Иванова Н.И. (.Ed. Baranovsky V., Ivanova N. Москва: ИМЭМО, 2015, p. 283).
Davydov V. 2017 “Contexto global e imperativos propios de desarrollo latinoamericano” Ponencia presentada en el XVIII Congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC) 25 al 28 de julio, Belgrado.
Davydov V. y Bobróvnikov A. 2009 El papel de los gigantes ascendentes en la economía y política internacional (chances de Brasil y México en dimensión global (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Давыдов В.М., Бобровников А.В. 2009 Роль восходящих гигантов в мировой экономике и политике (шансы Бразилии и Мексики в глобальном измерении, Москва: ИЛА РАН).
Davydov, V., Bobróvnikov, A. y Tepermán, V. 2000 El fenómeno de la globalización financiera. Procesos universales y el fenómeno de los países latinoamericanos (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Давыдов В.М., Бобровников А.В., Теперман В.А. 2000 Феномен финансовой глобализации. Универсальные процессы и феномен латиноамериканских стран, Москва:ИЛА РАН).
Davydov, V. y Moseikin, Y. (ed. y coord.) 2010 BRIC: las premisas del acercamiento y perspectivas de cooperación (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Давыдов В.М., Мосейкин Ю.Н. - Отв. ред. - 2010 БРИК: предпосылки сближения и перспективы взаимодействия.Москва: ИЛА РАН).
164
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
Davydov, V. (coord.) y Súdarev, V. 2013 México: paradojas de modernización (Moscú; ILA ACR).
Dirección Ejecutiva de Invest in Spain. ICEX España Exportación e Inversiones 2015 España, plataforma para las inversiones y sedes de empresas multilatinas en Europa, África y Oriente Medio. (Madrid: ICEX).
Dotsenko, V. 2010 Historia de la música de América Latina de los siglos XVI-XX (Moscú: Музыка). (En idioma original: Доценко В.Р. 2012 История музыки Латинской Америки XVI-XX веков, Москва: Музыка).
Escalante Gonzalbo, P. (comp.) 2007 Nueva Historia Mínima de México (DF: El Colegio de México).
Friedman, G. 2009 The Next 100 Years. A Forecast for 21st Century (Nueva York: Anchor Books).
García Linera, A. 2017 “Globalización y desglobalización, el estado del mundo y América Latina. Conferencia magistral”, Ponencia en Congreso de FIEALC, Belgrado.
Gaydar, E.T. 2005 Un largo tiempo. Rusia en el mundo: ensayos de historia económica (Moscú: Delo). (En idioma original: Гайдар Е.Т.Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории, Москва: Дело).
Glinkin, A. (ed.) 1999 La integración en el hemisferio occidental en el umbral del siglo XXI (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Глинкин А.Н. -Отв. ред.- 1999 Интеграция в Западном полушарии на пороге XXI века, Москва: ИЛА РАН).
Glinkin, A. (ed.) 2002 El narcotráfico transnacional: una nueva amenaza global (Moscú: Nauka). (En idioma original: Глинкин А.Н. - Отв. ред.- 2002 Транснациональный наркобизнес: новая глобальная угроза, Москва: Наука).
Grigorian, Y. 1974 El imperialismo alemán en América Latina (Moscú: Nauka). (En idioma original: Григорьян Ю.М. 1974 Германский империализм в Латинской Америке, Москва: Наука).
Guzmán Pomo de Ayala, F. 2011 Primera nueva crónica y buen gobierno, traducido por (Moscú: Kuzmischev V. Kudeyarova N.). (En idioma original: Гусман Помо де Айала, Фелипе. 2011 Первая новая хроника и доброе правление (доколумбовый период). Пер. Кузьмищев В.А. Отв. ред. Кудеярова Н.Ю. Памятники исторической мысли).
Hopenhayn, M. y Bello, A. 2001 Discriminación étnico-racial y xenofobia en América Latina y el Caribe (Santiago de Chile: CEPAL).
Huntington, S. 2004 ¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad nacional (Barcelona: Paidós).
165
Vladimir Davydov
Huntingnton, S. 2005 El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial (Barcelona: Paidós). (Хантингтон С. 2005 Столкновение цивилизаций. Москва: АСТ издательство).
Iglesias, E. 2006 “El papel del Estado y los paradigmas económicos en América Latina” en Revista de la CEPAL (Santiago de Chile: CEPAL). Nº 90, pp. 7-15.
Iwanowski, W. (ed.) 2000 América Latina y el Caribe. Instituciones y procesos políticos (Moscú: Nauka). (En idioma original: Ивановский З.В. - Отв. ред.- 2000 Латинская Америка и Карибы. Политические институты и процессы. Москва: Наука).
Jolodkov, N. 2009 América Latina: liberalización financiera y la reforma de los sistemas nacionales bancarios. Resultados y problemas (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Холодков Н.Н. 2009 Латинская Америка: финансовая либерализация и перестройка национальных банковских систем. Итоги и проблемы, Москва: ИЛА РАН).
Karaváev, A. 1987 El capitalismo en Brasil: pasado y presente (Moscú: Nauka). (En idioma original: Караваев А.П. 1987 Капитализм в Бразилии: прошлое и настоящее, Москва:Наука).
Klochkovsky, L. (ed.) 2008 Los países de América Latina y el Caribe en la OMC (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Клочковский Л.Л. - Отв. ред.- 2008 Страны Латинской Америки и Карибского бассейна в ВТО, Москва: ИЛА РАН).
Konstantínova, N. (ed.) 2006 Cultura de la España contemporánea (Moscú: Nauka). (En idioma original: Константинова Н.С. - Отв. ред.- 2006 Культура современной Испании, Москва: Наука).
Konstantínova, N. (ed.) y Pichuguin, P. 2000 Cultura de América Latina. Enciclopedia (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Константинова Н.С. Пичугин П.А. - Отв. Ред.- 2000 Культура Латинской Америки. Энциклопедия, Москва: ИЛА РАН).
Kossok, M. 1974 “El contenido de las revoluciones de independencia en América Latina” en Historia y Sociedad. Segunda Época (Moscú) Nº 4, pp. 284-308.
Koval, B. (ed.) 1968 El proletariado de América Latina (Moscú: Nauka). (En idioma original: Коваль Б.И. - Отв. ред.- 1968 Пролетариат Латинской Америки, Москва: Мысль).
Koval, B. (ed.) 2003 Las diásporas latinoamericanas en EUA (Moscú: Nauka) (En idioma original: Коваль Б.И. - Отв. ред.- 2003 Латиноамериканские диаспоры в СШАM. Москва: Наука).
Koval, B. (ed.) 2006 América Latina del siglo XX: antropología social de la pobreza (Moscú: Nauka). (En idioma original: Коваль Б.И. -Отв. ред.- 2006 Латинская Америка XX века: социальная антропология бедности,Москва: Наука).
166
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
Koval, B. y Semiónov, S. 1998 “La identificación civilizacional de Rusia y las paralelas iberoamericanas”, en Cuadernos analíticos del Instituto de Física (Moscú: Academia Rusa de Ciencias). (En idioma original: Коваль Б.И., Семенов С.И. 1998, Цивилизационная идентификация России и ибероамериканские параллели. Москва: Аналитические тетради ИЛА РАН).
Koval, B., Semiónov S. y Shulgovsky A. 1974 Los procesos revolucionarios en América Latina (Moscú: Nauka). (En idioma original: Коваль Б.И., Семенов С.И., Шульговский А.Ф. 1974 Революционные процессы в Латинской Америке, Москва: Наука).
Krepp S., Moreli A. 2017 “Quebrar el bloqueo hemisférico: América Latina y lo global” en Iberoamericana. America Latina, España, Portugal (Berlin) No 65, pp. 245-250.
Kusyk, B. N. y Yakovets, Y. V. 2006 Civilización: teoría, historia, futuro (Moscú: Instituto de Estrategias Económicas). (En idioma original: Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. 2006 Цивилизации: теория, история, диалог, будущее, Москва: Институт экономических стратегий).
Lávut, A. 2015 “Asociación Transatlántica, conceptos de «Más Amplio Atlántico» y América Latina” en Revista Iberoamérica (Moscú) Nº 4, pp. 56-79.
Lezguíntsev, Y. 2008 El Perú: los rasgos típicos de la economía contemporánea (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Лезгинцев Юрий 2008 Перу: особенности современного хозяйственного комплекса, Москва: ИЛА РАН).
Lúkov, V. 2011 “BRICS: factor de la importancia global”, en Revista Interaffairs (Moscú: ИЛА РАН) Nº6, p.32. (En idioma original: Луков В. 2011 БРИКС-фактор глобального значения en Международная жизнь) № 6. C. 32.
Maddison, A. 2001 The World Economy. A Millennial Perspective (Paris: OECD).
Maddison, A. 2002 La economía mundial. Una perspectiva milenaria (Madrid/Barcelona/México: Ed. Mundi-Prensa).
Martynov, B. 2000 La seguridad: enfoques latinoamericanos (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Мартынов Б.Ф 2000 Безопасность: латиноамериканские подходы, Москва: ИЛА РАН).
Martynov, B. (ed.) 2004 ¿La fuerza del derecho o el derecho de la fuerza? Seguridad internacional (contexto latinoamericano) (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Мартынов Б.Ф - Отв. Ред- 2004 Сила права vs право силы. Международная безопасность (латиноамериканский ракурс).
Martynov, B. 2006 Terrorismo transfronterizo: amenazas a la seguridad e imperativos de la cooperación internacional (vector
167
Vladimir Davydov
latinoamericano) (Moscú: Nauka) (En idioma original: Мартынов Б.Ф. - Отв. ред.- 2006 Трансграничный терроризм: угрозы безопасности и императивы международного сотрудничества (латиноамериканский вектор) Москва: Наука).
Martynov, B. 2008 Brasil - el gigante en el mundo globalizante (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Мартынов Б.Ф. 2008 Бразилия – гигант в глобализирующемся мире, Москва: ИЛА РАН).
Ókuneva, L. 1994 El pensamiento político del Brasil contemporáneo: teorías de desarrollo, modernización y democracia (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Окунева Л.С. 1994 Политическая мысль современной Бразилии: теории развития, модернизации, демократии,Москва: ИЛА РАН).
Pandis Pavlakis E. 2017 “Literatura y economía. Revelación de conceptos, ideas y temas económicos en la novela latinoamericana: Cajambre de Armando Romero y la mujer que buscó dentro del corazón del mundo de Sabina Berman” Ponencia presentada en el XVIII Congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC) 25 al 28 de julio, Belgrado.
Pichuguin, P. 2010 El tango argentino (Moscú: Музыка). (En idioma original: Пичугин П.А. 2010 Аргентинское танго, Москва: Музыка).
Pipes, R. 2016 La revolución rusa, (Madrid: Debate) . (En idioma original: Пайпс Р. 2004 Россия при старом режиме, Москва: Захаров).
Ribeiro, D. 1992 Las Américas y la civilización (La Habana: La casa de las Américas).
Románova, Z. 1985 El desarrollo del capitalismo en Argentina (Moscú: Nauka). (En idioma original: Романова З.И. 1985 Развитие капитализма в Аргентине Москва: Наука).
Russian International Affairs Council 2015 Relaciones ruso-mexicanas: fundamentos tradicionales e imperativos de renovación (Moscú: RIAC) P. 48.
Ryabkov, S. 2016 “Nuevas realidades de Iberoamérica y cómo se las toma en cuenta en la actividad internacional de Rusia” en Revista América Latina (Moscú) Nº 6, p.22. (En idioma original: Рябков С.А. 2016 Новые реалии Иберо-Америки и их учет в международной деятельности России en Латинская Америка, № 6. C. 22).
Semiónov, S. 1999 La mutación de la cultura política izquierdista en el contexto civilizacional de América Latina (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Семенов С.И. 1999 Мутация левой политической культуры в цивилизационном контексте Латинской Америки, Москва: ИЛА РАН).
168
LATINOAMÉRICA Y RUSIA: RUTAS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
Shemiakin, Y. 2001 Europa y América Latina. Interacción de civilizaciones en el contexto de la historia universal (Moscú: Nauka). (En idioma original: Шемякин Я. Г. 2001 Европа и Латинская Америка. Взаимодействие цивилизаций в контексте всемирной истории, Москва: Наука).
Shulgovsky, A. (ed.) 1972 Los trabajadores del campo de América Latina (Moscú: Nauka). (En idioma original: Шульговский А.Ф. -Отв. ред.- 1972 Сельские трудящиеся Латинской Америки, Москва: Мысль).
Shulgovsky, A. (ed.) 1974 La clase media urbana de América Latina (Moscú: Nauka). (En idioma original: Шульговский А.Ф. - Отв. ред.- 1974 Средние городские слои Латинской Америки, Москва: Мысль).
Shulgovsky, A. y Merin, B. (eds.) 1978 Las clases dominantes de América Latina (Moscú: Nauka). (En idioma original: Шульговский А.Ф., Мерин Б.М. - Отв. ред.- 1978 Господствующие классы Латинской Америки. Москва: Наука).
Súdarev, V. 2006 Dos Américas después de la guerra fría (Moscú: Nauka). (En idioma original: Сударев В.П. 2006 Две Америки после окончания холодной войны, Москва: Наука).
Súdarev, V. (ed.) 2007“El giro a la izquierda” en América Latina (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Сударев В.П. - Отв. ред.- 2007 «Левый поворот» в Латинской Америке, Москва: ИЛА РАН).
Súdarev, V. 2009 América Latina en la política mundial contemporánea (Moscú: Nauka). (En idioma original: Сударев В.П. 2009 Латинская Америка в современной мировой политике, Москва: Наука).
Tepermán, V. y Sheremétiev, I. (eds.) 2002 Los países menores de América Latina: cambio del modelo económico (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Теперман В.А., Шереметьев И.К. - Отв. ред.- 2002 Малые страны Латинской Америки: смена экономической модели, Москва: ИЛА РАН).
Thorp, R. 1998 Progreso, pobreza y exclusión. Una historia económica de América Latina en el siglo XX (Nueva York: Banco Interamericano de Desarrollo).
Toynbee, A. Y. 1998 Estudio de la historia (Madrid: Alianza Ed.).Van Klavern A. 2017 “Regionalismo en América Latina” Ponencia
presentada en el XVIII Congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC) 25 al 28 de julio, Belgrado.
Volsky, V. (ed.) 1983 El capitalismo en América Latina. Ensayos sobre el génesis, la evolución y crisis (Moscú: Nauka). (En idioma original: Капитализм в (ред.) 1983 Латинской Америке. Очерки генезиса, эволюции и кризиса, Москва: Наука).
169
Vladimir Davydov
Yákovlev, P. (ed.) 2005 España: tiempo de pruebas y de una nueva opción (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Яковлев П.П. 2005 Испания: время испытаний и нового выбора, Москва: ИЛА РАН).
Yákovlev, P. 2008 La economía argentina frente a los desafíos de la modernización (Moscú: ИЛА РАН). (En idioma original: Яковлев П.П. 2008 Аргентинская экономика перед вызовами модернизации, Москва: ИЛА РАН).
Yakovlev, P. 2013 “«Multilatinas»: el despegue del negocio transfronterizo” en Revista América Latina (Moscú) Nº 6, pp. 51-56. (En idioma original: Яковлев П.П. 2013 «Мультилатинас: трансграничный рывок латиноамериканского бизнеса» en Латинская Америка № 6. C. 51-56).
Yakovlev, P. 2017 “El efecto Trump” o el fin de la civilización (Moscú: Ed. Rusains). (En idioma original: Яковлев П.П. 2017 «Эффект Трампа» или конец глобализации, Москва: РУСАИНС).
Zea, L. 2000 Fin de Milenio. Emergencia de los marginados. (México: Fondo de cultura económica).
171
SOBRE EL AUTOR
Vladimir M. Davydov es Miembro-correspondiente de la Academia de Ciencias de Rusia (ACR), Director Académico del Instituto Latinoamérica de la ACR y jefe del Departamento de Estudios Iberoamericanos en la facultad de Economía de la Universidad de Amistad de los Pueblos. Es conocido por sus obras que interpretan la problemática económica y política global y regional vinculada con el desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños. El acervo de las publicaciones científicas de Vladímir Davydov abarca más de 370 artículos, ensayos y libros. Las traducciones de sus obras están publi-cadas en 16 países. Como reconocimiento de sus méritos se destacan condecoraciones con órdenes de Argentina, Brasil y Chile, así como el título de “Doctor honoris causa” otorgado por la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas.
Formato 15,5 x 22,5cm. | Solapas 9cm
Lomo 1,2cm.
5
La macro-región latinoamericana y caribeña es algo único en su género, teniendo en cuenta el predominio de coincidencias lingüísti-cas, confesionales, históricas, su pasado periférico en el contexto internacional. Pero al mismo tiempo, el desarrollo de esa macro-región proporciona amplia variedad de modelos y trayectos.La paradoja básica latinoamericana, a mi juicio, se refleja en la contraposición de cualidades que parecen mutuamente excluyentes. Dicho de otra manera, América Latina y el Caribe representan una unidad con variantes o, al revés, una variedad en los marcos de unidad. Recono-ciendo esta peculiaridad, el presente libro abarca parte de los denomi-nadores comunes y, con algunos ensayos, trata de mostrar la diversifi-cación de la problemática del desarrollo regional. Su objetivo no está vinculado con los intentos de abordar una perspectiva particular del desarrollo de los países concretos.
Del Prefacio.
Davydov
LATINOAMÉRICAY RUSIA
RUTAS PARA LACOOPERACIÓN
Y EL DESARROLLO
Vladimir Davydov
LA
TIN
OA
MÉ
RIC
A y
ru
sia
: RU
TAS
PARA
LA
CO
OPE
RAC
IÓN
Y E
L D
ESA
RRO
LLO
9 7 8 9 8 7 7 2 2 3 9 5 8
ISBN 978-987-722-395-8