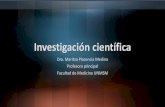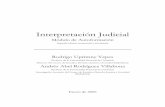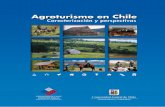Las cerámicas. Caracterización y contenido
Transcript of Las cerámicas. Caracterización y contenido
ISBN: 84-922344-4-XDepósito Legal: M-19367/2011
Copyright: Los autores
Manero Digital S.L.Madrid, 2011
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 1 I. LOS YACIMIENTOS 3
I.1. El yacimiento de Camino de las Yeseras. Jorge Vega y Roberto Menduiña 5
I.2. El yacimiento de Humanejos. Raúl Flores 9
I.3. La fase Campaniforme del yacimiento de La Magdalena. César M. Heras, Virginia Galera y Ana B. Bastida 17
I.4. Nuevos yacimientos campaniformes en el entorno de Cuesta de la Reina.Juan Sanguino y Pilar Oñate 23
II. EL MEDIO FÍSICO. ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS RECURSOS NATURALESDEL III MILENIO EN LA REGIÓN DE MADRID. Patricia Ríos 29
III. LA CRONOLOGÍA: NUEVAS FECHAS PARA EL CALCOLÍTICO DE LA REGIÓN DE MADRID. APROXIMACIÓN CRONO-CULTURAL A LOS PRIMEROS POBLADOS ESTABLES. Patricia Ríos 71
IV. ARQUEOLOGÍA, RESTAURACIÓN Y ARQUEOMETRÍA: PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UNA COLABORACIÓN EFICAZ. Ana I. Pardo, Joaquín Barrio y Lucía Gutiérrez 87
V. ANTROPOLOGÍA 99
V.1. Los protagonistas. José Luis Gómez Pérez, Concepción Blasco, Gonzalo Trancho, Ingrid Grueso, Patricia Ríos y Marisol Martínez-Ávila 101
V.2. Reconstrucción paleonutricional de la población del Camino de las Yeseras. Gonzalo Trancho y Beatriz Robledo 133
V.3. ADN antiguo: estudio de relaciones familiares en el yacimiento calcolítico de Camino de las Yeseras. Gonzalo Trancho, Beatriz Robledo, Marisol Martínez-Ávila y José Luis Gómez 155
V.4. Sedimentología aplicada al estudio de una tumba del Área Funeraria 2: caracterización antrópica o natural. Carlos Arteaga 161
VI. ESTUDIOS ARQUEOFAUNÍSTICOS EN CAMINO DE LAS YESERAS 165
VI.1. La Arqueozoología, un elemento clave en la concepción espacial de Camino de las Yeseras. Corina Liesau 167
VI.2. Los mamíferos de estructuras de carácter doméstico y funerario. Corina Liesau 171
VI.3.Paleogenetic analysis of bovine remains from Camino de las Yeseras and Humanejos. Eva-María Geigl, Silvia de Guimaraes, Corina Liesau 199
VI.4. Los depósitos de perros. Arantxa Daza 211
VI.5. Las aves. Laura Llorente 223
VI.6. Estudio preliminar de los quelonios. Adán Pérez-García, Xabier Murelaga, Corina Liesau, Arturo Morales y Laura Llorente 226
VI.7. Los peces. Eufrasia Roselló 235
VI.8. Los ácaros subfósiles en la reconstrucción paleoambiental. Mª José Luciáñez, Andrea González y David Cerdán 237
VII. PALEOBOTÁNICA EN CAMINO DE LAS YESERAS 249
VII.1. Análisis palinológico. José Antonio López 251
VII.2. Los macrorrestos vegetales. Leonor Peña-Chocarro, Mónica Ruíz-Alonso y Diego Sábato 261
VII.3. Los fitolitos de silíceo. Dan Cabanes, Raquel Aliaga y Ester Moreno 277
VIII. LOS EQUIPOS MATERIALES 289
VIII.1. La Arqueometalurgia. S. Rovira, C. Blasco, P. Ríos, I. Montero, J. Chamón 291
VIII.1.1. Los enmangues de objetos de cobre. Mónica Ruíz, Raquel Aliaga, Felipe Cuartero, Concepción Blasco y Raúl Flores 311
VIII.2. La cerámica: caracterización y contenido. Patricia Ríos, Rosario García, Raquel Aliaga y J. Francisco Blanco 319
VIII.3. Aproximación al macroutillaje en piedra de Camino de las Yeseras. Ana Escobar e Irene Ortiz 347
VIII.4. Elementos de adorno simbólicos y colorantes en contextos funerarios y singulares. Patricia Ríos y Corina Liesau 357
VIII.5.1. Estudio preliminar de la industria ósea de Camino de las Yeseras. Fernando Cirujano 371
VIII.5.2. Camino de las Yeseras’ ivory collection: advances in analysis technology used in identifying raw material. Corina Liesau, Arun Banerjee y Jens-Oliver-Schawrz 381
IX. NUEVAS DIMENSIONES EN ARQUEOLOGÍA: APLICACIONES 3D PARA LA DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICODaniel Rubio y José Martínez 387
P. Ríos, R. García, R. Aliaga y J. F. Blanco
319
VIII. 2. Las cerámicas: caracterización y contenido
Patricia Ríos Mendoza, Rosario García Giménez, Raquel Aliaga Almela y Juan Francisco Blanco García
Resumen
Este trabajo presenta las posibilidades, limitaciones y resultados de diversos análisis de caracterización- mineralógicos, químicos y microscópicos- aplicados a un conjunto de muestras cerámicas procedentes de Camino de las Yeseras. La documentación de ajuares cerámicos destacados en el yacimiento despierta el interés por caracterizar las producciones más singulares, campaniformes de todos los estilos y otras piezas decoradas, con el objetivo de reconocer en su manufactura composiciones o tratamientos que de-noten su importancia dentro de la vajilla calcolítica. Se han aplicado 4 técnicas analíticas: Microscopio Petrográfico, Difracción de Rayos-X, Análisis Químico por ICP/MS y Microscopio Electrónico de Barrido (SEM). Además, incluimos los primeros resultados de 5 análisis de contenidos a partir de Cromatrografía de Gases. Los resultados obtenidos demuestran que estamos antes producciones locales, caracterizadas por pastas eminentemente silicatadas con desgrasantes orgánicos e inorgánicos de tamaños medios y gruesos y cocciones mayoritariamente reductoras a bajas temperaturas. Las superficies son cuidadas, generalmente bruñidas, aunque las pastas presentan oquedades y son bastante heterogéneas. Los contenidos de los vasos estudiados, por el momento, sólo apuntan a la presencia de algún tipo de aceite.
Abstract
We present, the limitations, possibilities and results of some characterization, mineralogical, chemical and microscopic analyses applied to various pottery samples coming from Camino de las Yeseras site. The discovery of important pottery grave goods in the site arouses the interest because they represent the most singular productions, bell beakers from every style and other decorated pieces, with the aim of recogniz-ing compositions or treatments used in their elaboration, that show their importance among chalcolithic pottery dishes. Four analithic techniques have been applied: petrographic microscope, x-ray diffraction, chemical analysis by ICP/MS and SEM. Also, we include the first results of five contents analyses through gas chromatography. The results obtained show that we are facing local productions, characterized by sili-cate pastes with organic and inorganic degreasing agents of medium and big in size with mostly reduction firing at low temperatures. Surfaces are neat, generally polished though pastes show holes and are quite heterogeneous. The contents of the studied vessels, for the moment, only point toward the presence of some kind of oil.
Por el momento, no contamos con estudios globales sobre el material cerámico recuperado en Camino de las Yeseras ni en el resto de yacimientos estudiados en esta monografía. Los análisis que aquí se presentan constituyen el primer acercamiento a la composición de cerámicas singulares procedentes de Camino de las Yeseras.
El conjunto cerámico estudiado formado por 41 muestras procede de recipientes de contextos funerarios y domésticos, la mayor parte son cerámicas campaniformes (31 frente a 10) y una pesa de telar (Tabla 1). El objetivo del estudio fue, en principio, poder distinguir estrategias de producción en la manufactura de los ejemplares
campaniformes acorde con sus ricas técnicas decorativas y su presencia en las tumbas más singulares. Además, como viene sucediendo con estos vasos desde el siglo XIX, la universalidad de sus tipos formales, pautas y técnicas ornamentales hacía pensar en la posibilidad de una procedencia más o menos lejana de alguno de ellos.
Esta circunstancia sería esperable, aunque, por otro lado, al tratarse de un producto frágil, es difícil imaginar que sufriera traslados masivos. Dentro del conjunto de recipientes campaniformes contamos con ejemplares de todos los estilos, gran parte de los cuáles aparecieron en un mismo contexto funerario (A21), seguramente resultado de diversos actos rituales de compleja interpretación
VIII. 2. Las cerámicas: caracterización y contenido
320
(Blasco et al., 2007, 2009; Liesau et al., 2008). La presencia de diferentes estilos planteaba, a su vez, nuestro interés por distinguir la manufactura de las producciones de estilo Internacional e Impreso Geométrico, decoradas con técnica impresa e interpretadas tradicionalmente como productos que circularían de forma más o menos intensa a través de las redes de relaciones sociales extraregionales; de las de estilo inciso Ciempozuelos, decoradas mediante incisiones e interpretadas como productos locales, quizá evolución y/o imitación de los anteriores, y de cronología más reciente.
Sobre este último aspecto, los estudios de caracterización de las materias primas de las cerámicas, habituales en la bibliografía desde finales de los años 80, pese a las carencias y lagunas cualitativas y cuantitativas de los mismos1, indican como hemos comentado que, de forma general, se trata de producciones locales, independientemente de las adscripción morfo-estilística, del contexto o del transcurso del tiempo, hechas con tierras que se pueden encontrar en los alrededores inmediatos de los yacimientos estudiados (Aliaga et al., 1992; Clop, Álvarez y Marcos, 1996; Gallart, 1980). Junto a este rasgo general se constata la presencia en algunos lugares de un cierto número, pequeño, de productos hechos con tierras de origen foráneo (Clop, 2007: 347). Se suman a la muestra analizada 7 recipientes no campaniformes decorados con diversas técnicas (bruñidos, pastillas repujadas o incisos) (Tabla 1), por ser también un conjunto excepcional dentro de la vajilla cerámica que aparece en éste y en el resto de yacimientos calcolíticos, que es en su mayor parte lisa. Su análisis permitiría la comparación de éstas con las producciones campaniformes, teniendo en cuenta la convivencia de ambos tipos durante gran parte del III milenio a.C. La asociación cronológica de las producciones cerámicas analizadas es otro de los aspectos que pretendíamos observar en la caracterización, al contar con un amplio abanico de dataciones del yacimiento (vid cap. III) y varias muestras cerámicas que podemos asociar a fechas o intervalos concretos.
Paralelamente hemos tratado también de aproximarnos a algunos aspectos técnicos que nos permitieran conocer otros datos del proceso de elaboración y la posibilidad de detectar supuestos talleres o alfareros, pues su asociación a prácticas
1. Dada la variabilidad en el número y en el contexto de procedencia de las muestras, así como en la variabilidad de las técnicas analíticas utilizadas.
rituales y, en concreto, a manifestaciones funerarias, pudo implicar tratamientos más singulares y la existencia de especialistas. La mezcla de estilos ornamentales y diferencias de factura a nivel macroscópico permitían priorizar la hipótesis de que estábamos ante materiales realizados en diferentes talleres o por alfareros distintos. El resto del conjunto analizado lo componen una pesa de telar procedente de una cabaña de zanja perimetral que se halló con los materiales de su último uso in situ sellados bajo su derrumbe; y un recipiente cuya superficie interior presenta una serie de marcas –aparentemente digitaciones- que la cubre por completo y que, lejos de ser un motivo decorativo, pensamos que pueda tratarse de alguna solución técnica o, más bien, de una impronta producida cuando la arcilla presentaba dureza de cuero y aún sin cocer (Tabla 1). Además de las muestras cerámicas comentadas, en el conjunto de análisis se incluyen 5 muestras de arcillas del entorno del yacimiento, concretamente procedentes de un punto de la margen derecha del Jarama frente al yacimiento, en el interfluvio Jarama-Manzanares, que nos sirven de muestreo para la caracterización de las arcillas de la región junto a los datos que conocemos a través de los mapas geológicos y litológicos. La dinámica particular del proceso de análisis y estudio del yacimiento hace que no hayamos podido completar todas las analíticas propuestas en las 41 muestras cerámicas, sin embargo, en función de los objetivos comentados y las posibilidades de cada analítica, podemos hacer una reflexión sobre las técnicas de análisis existentes y señalar las realizadas en nuestro estudio.
Por último, y como primer avance, hemos realizado análisis de contenidos orgánicos de algunos vasos, tanto de Camino de las Yeseras como del yacimiento de Humanejos, con el objetivo de completar la caracterización de estos recipientes y reconocer su posible uso en las ceremonias funerarias, tal y como se ha interpretado en otros yacimientos a partir de la identificación de restos de bebidas y alimentos (Bueno et al., 2005; Guerra, 2006; Rojo et al., 2006, 2008).
P. Ríos, R. García, R. Aliaga y J. F. Blanco
321
Tabl
a 1.
Rel
ació
n de
reci
pien
tes c
erám
icos
ana
lizad
os c
on su
con
text
o ar
queo
lógi
co y
el t
ipo
de a
nális
is.
VIII. 2. Las cerámicas: caracterización y contenido
322
Tabla 1 (cont.). Relación de recipientes cerám
icos analizados con su contexto arqueológico y el tipo de análisis.
P. Ríos, R. García, R. Aliaga y J. F. Blanco
323
Tabl
a 1
(con
t.). R
elac
ión
de re
cipi
ente
s cer
ámic
os a
naliz
ados
con
su c
onte
xto
arqu
eoló
gico
y e
l tip
o de
aná
lisis
.
VIII. 2. Las cerámicas: caracterización y contenido
324
Tabla 1 (cont.). Relación de recipientes cerám
icos analizados con su contexto arqueológico y el tipo de análisis.
P. Ríos, R. García, R. Aliaga y J. F. Blanco
325
Tabl
a 1
(con
t.). R
elac
ión
de re
cipi
ente
s cer
ámic
os a
naliz
ados
con
su c
onte
xto
arqu
eoló
gico
y e
l tip
o de
aná
lisis
.
VIII. 2. Las cerámicas: caracterización y contenido
326
Tabla 1 (cont.). Relación de recipientes cerám
icos analizados con su contexto arqueológico y el tipo de análisis.
P. Ríos, R. García, R. Aliaga y J. F. Blanco
327
Tabl
a 1
(con
t.). R
elac
ión
de re
cipi
ente
s cer
ámic
os a
naliz
ados
con
su c
onte
xto
arqu
eoló
gico
y e
l tip
o de
aná
lisis
.
VIII. 2. Las cerámicas: caracterización y contenido
328
Tabla 1 (cont.). Relación de recipientes cerám
icos analizados con su contexto arqueológico y el tipo de análisis.
P. Ríos, R. García, R. Aliaga y J. F. Blanco
329
1. Las técnicas de análisis en las pastas cerámica
Las técnicas empleadas en el estudio de las cerámicas tratan de resolver dos tipos de problemas: los relativos a la naturaleza de las materias primas utilizadas en la manufactura, que implican un estudio de los conocimientos tecnológico; y los relacionados con la procedencia de dichas materias primas. La elección de la técnica o técnicas de análisis debe estar condicionada por la naturaleza de las cuestiones que se pretenden resolver.
Un primer problema que se presenta en estos estudios analíticos es el valor de la pieza como cerámica histórica cuya integridad, en principio, debe ser conservada. Es por esta razón por la que en muchos casos se debe optar por una serie de análisis no destructivos que proporcionarán datos superficiales que, en algunas ocasiones, serán suficientes.
Los análisis directos, y por tanto no destructivos en el caso de las cerámicas, sólo sirven a modo de técnicas orientativas. La lupa binocular y los métodos radiográficos aportarán indicios sobre la naturaleza y contenido. Sin embargo, las técnicas más empleadas son las de carácter destructivo proporcionando datos de manera indirecta mediante variables mensurables que ofrecen análisis cualitativos y cuantitativos. A favor del empleo de éstas últimas contribuye la escasa muestra necesaria para su realización, pudiéndose en muchas ocasiones amortizar algún fragmento poco significativo de la pieza que se desea analizar para tal fin.
Teniendo esto en cuenta, la primera pregunta a resolver será qué tipo de análisis se precisan, mineralógicos y/o geoquímicos, y cuál es la disponibilidad de material para su identificación.
En el caso de utilizar sólo técnicas mineralógicas, se debería iniciar el estudio por la identificación de los componentes minerales en la pasta cerámica aplicando técnicas petrográficas como, por ejemplo, la lámina delgada, que mediante la observación microscópica permite la identificación de los minerales, así como de su textura, defectos y recubrimientos en la cerámica (engobes, barnices). La microestructura se estudia mediante el Microscopio Óptico de Luz Transmitida, que requiere la preparación de las láminas delgadas de la cerámica, por lo que habrá que considerar si se dispone de muestra suficiente y cuánto material podemos sacrificar para elaborarlas.
La microscopia óptica de cerámicas permite conocer la procedencia del material originario cuando la geología es relativamente uniforme y no hay significativas diferencias en la manufactura local, distinguiendo las piezas locales de las importadas (Vigil de la Villa y García Giménez, 2008). Mediante esta técnica se han identificado incluso microfósiles integrados en las rocas calizas de procedencia (Bernal y García Giménez, 1999) o ciertos contenidos (García y Valiente, 2009).
La microscopía electrónica se reserva para temas puntuales como el reconocimiento morfológico de microestructuras minerales, principalmente presentes en el componente arcilloso o determinables en pigmentos, al llevar acoplado el microscopio un analizador puntual (EDX).
Por otro lado, con la Difracción de Rayos-X se intentan reconocer los componentes mineralógicos cristalinos de la pasta y lograr un análisis semicuantitativo. Es la técnica más común en los análisis de pastas cerámicas.
Por último, el análisis de minerales pesados ayuda a la identificación del área fuente en cuanto a la fabricación de la cerámica y así lo han puesto de manifiesto García y otros (2006) y Bong y otros (2010), entre otros. Incluso las técnicas dilatométricas pueden indicar temperaturas de cocción en las que se ha desarrollado la actividad de fabricación (Vigil de la Villa et al., 1998; Zuluaga et al., 2010)). Con todo ello se podrán obtener datos de gran interés, tanto desde un punto de vista tecnológico (selección de materiales, temperatura de cocción, composición de pigmentos o barnices, etc.), como de procedencia de materias primas, aunque en este segundo aspecto la precisión en la localización de un punto concreto en la producción a partir de una determinada composición mineralógica estimada en un conjunto cerámico es directamente proporcional a la diversidad geológica que presenta la zona de estudio. El conocimiento de las fuentes potenciales de materia prima de la zona es, en este sentido, necesaria.
El segundo grupo de técnicas destructivas son las geoquímicas, que comenzaron a utilizarse con posterioridad en los estudios de caracterización. No siempre se han empleado como complemento a la información obtenida con técnicas mineralógicas, aunque puede afirmarse que, en la actualidad, dichos métodos son de uso común (Barrios et al., 2004; Fermo et al., 2008; Molina et al., 1999; Salanova, 2000; Tiequan et al., 2010). Con ellos se determina la composición química
VIII. 2. Las cerámicas: caracterización y contenido
330
del fragmento analizado en elementos mayores (concentraciones superiores al 1%), menores (entre 0.2 y 1%) y trazas (inferiores a 1000 ppm = 0.1%). En los estudios de procedencia, los análisis se centran en la determinación de los oligoelementos, ya que son los que contribuyen a la discriminación de grupos geoquímicos característicos, partiendo del supuesto de que su presencia en una cerámica es única e irrepetible dependiendo de la génesis y origen de su material originario.
Algunas técnicas precisan de la puesta en solución de la muestra, o de una preparación previa de la misma para adecuarla al sistema de medida. Así mismo, unas son multielementales y otras proporcionan datos elemento a elemento. Las más utilizadas son la Activación Neutrónica, la Espectroscopía de Absorción Atómica, la Fluorescencia de Rayos X y la Espectroscopía de Plasma de Acoplamiento Inductivo. Unas se emplean para resolver problemas puntuales, como la Espectrofotometría Infra-roja (IR), que determina la energía de vibración de ciertos grupos atómicos presentes en la muestra; o la Espectrometría Mössbauer (MS) (Molera y col., 1998; Ricciardi y col., 2008), que se centra en conocer los estados de oxidación y el entorno cristalino de los átomos de hierro.
Los grupos composicionales proporcionados por el análisis químico de los oligoelementos ayudan a distinguir tipos de producción aún dentro de un mismo yacimiento, además de diferenciar fabricaciones de distinto origen.
2. Metodología empleada en las muestras de Camino de las Yeseras
Se han realizado 4 tipos de análisis sobre las muestras cerámicas (Tabla 1), además de un quinto realizado para el estudio de contenidos:
- Microscopio Petrográfico: El estudio de las muestras mediante el microscopio de polarización permite definir las características comunes de las mismas. El microscopio utilizado ha sido un Orto Plan POL ZEISS. El método natural para observar las preparaciones es el examen con lupa binocular, sin embargo, da poca información sobre los granos y es preciso identificar con más detalle los minera-les y los fragmentos de rocas presentes en la pasta, empleando para ello este microscopio de luz pola-rizante, método muy empleado en petrografía.
- Difracción de Rayos X: Los difractogramas se han realizado en un difractómetro SIEMENS
D-5000. Los espectros de polvo desorientado se han registrado desde 3 a 65 grados con una velo-cidad de barrido de 2 grados por minuto. El tubo generador de Rayos X utiliza como cátodo un fi-lamento de wolframio y como ánodo una placa de cobre (CuK2). La intensidad de corriente y voltaje aplicados al tubo generador de Rayos X ha sido de 30 mA y 40 Kv y las rendijas de divergencia y re-cepción de 1 y 0,18 grados, respectivamente.
- Análisis químico semicuantitativo por disolu-ción de la muestra y medida en ICP/MS: En la totalidad de los análisis químicos por vía húmeda se requiere una puesta en solución de la muestra que, al tratarse de materiales silicatados, precisan de la utilización de ácido fluorhídrico, el disgre-gante más adecuado para la destrucción de la sílice por volatilización como tetrafluoruro de silicio. El método utilizado es la Espectrometría de Masas con Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP/MS). El espectrómetro empleado ha sido ICP-MS Elan 6000 Perkin Elmer Sciex con autosampler AS91.
- Microscopio Electrónico de Barrido (SEM): El examen de las muestras en este microscopio nos ha permitido la realización de análisis químicos pun-tual y la observación de la microestructura mineral de la cerámica (arcilla y desgrasantes).
Como indicamos en la tabla 1, las prime-ras muestras (1-23) son las que han podido some-terse a todos los análisis, mientras que en el resto la caracterización básica la hemos obtenido por Difracción de Rayos-X (24-37) y, en algún caso a partir de SEM (38-41).
Por último se ha realizado el análisis de Cromatografía de Gases para la identificación de compuestos orgánicos dentro de los recipientes ce-rámicos.
Las muestras han sido individualmente tratadas con metanol, poniendo en contacto y con agitación durante un cierto tiempo las muestras sólidas con el disolvente orgánico, con objeto de extraer todos aquellos compuestos solubles. A con-tinuación todas ellas han sido filtradas para separar el residuo sólido (raspados) del liquido (metanol) que contiene los posibles compuestos orgánicos. Seguidamente, las muestras líquidas han sido de-rivatizadas. Esto consiste en tratar en cada caso el extracto orgánico con el compuesto m-trifluorome-tilfenil trimetil amonio hidróxido en metanol para convertir los posibles ácidos orgánicos presentes en sus respectivos metil esteres para una mejor de-terminación cromatográfica posterior.
P. Ríos, R. García, R. Aliaga y J. F. Blanco
331
La determinación de los compuestos or-gánicos derivatizados se ha llevado a cabo con el cromatógrafo de Gases 3800 con detector de masas Varian 1200 Quadrupole MS (fase estacionaria: co-lumna capilar Factor Tour VF-5ms de dimensiones 30m largo x 0.28mm diámetro interno x 0.25µm de espesor de película. Gas portador: He a 1.3 mL/min. Temperatura del inyector: 250ºC. Inyección de 1 µL de muestra en modalidad de split 1:10).
Ya que los espectros de masas son fácil-mente reproducibles en condiciones de ionización estandarizadas, se han ido compilando en biblio-tecas de espectros de masas registrados en distin-tos laboratorios, que con la ayuda de los soportes informáticos actuales, permiten la identificación rápida de los picos desconocidos, aun sin disponer de los correspondientes patrones. En nuestro caso se utilizan dos bibliotecas: NIST 98 y Wiley.
3. Resultados de los análisis microscópicos y de composición.
Los análisis por difracción de rayos X proporcionan en todas las muestras resultados si-milares en los que únicamente varía la concentra-ción de los diversos componentes (Tabla 2). Así se puede decir que todas las muestras presentan una composición eminentemente silicatada (cuarzo, feldespatos y filosilicatos) con escasa aportación de carbonatos, sobre todo calcita y, ocasionalmen-te, dolomita. Los tipos de filosilicatos se han dis-tinguido en algunos casos, pudiendo indicarse si se trata de cristobalita, moscovita, ilita o esmectita.
Si observamos el gráfico que refleja estas composiciones, percibimos cómo los feldespatos sódicos y potásicos son los que diferencian unas muestras de otras, siendo las proporciones de cuar-zo y filosilicatos más homogéneas (Figura 1). Sin embargo, no hemos encontrado asociación alguna de la proporción de estos feldespatos con los tipos cerámicos, las decoraciones, la cronología asocia-da o el contexto al que pertenecen. Al contrario, observamos como las muestras 16 y 20 que per-tenecen a la misma cazuela campaniforme Ciem-pozuelos; las 12 y 27, de un vaso campaniforme inciso; y las 15 y 25, de un vaso marítimo, pre-sentan proporciones de los minerales notablemente diferentes en algunos casos. Esta circunstancia es indicativa de que las diferencias en las proporcio-nes minerales que hallamos al analizar las muestras cerámicas en conjunto no deben interpretarse como composiciones diferentes, al menos mientras no presenten minerales claramente distintos. Muestras diferentes de una misma pieza pueden variar en los porcentajes de los minerales que la componen, te-
niendo en cuenta que estamos antes pastas bastante heterogéneas y manufacturas rudimentarias. Ade-más, la selección de muestras para analizar en este tipo de pastas que, como veremos, presentan siem-pre desgrasantes medios a gruesos distribuidos de forma heterogénea en su interior, también nos va a determinar la composición mineralógica según sea su presencia mayor o menos en el fragmento tomado para la muestra. Un ejemplo claro de esta circunstancia queda representado en la muestra 30, que presenta un 93% de cuarzo que no sería repre-sentativa de la composición de la pieza, sino de los desgrasantes de cuarzo incluidos en la muestra. Por tanto, pese a las diferencias cuantitativas que se ob-servan, estamos ante un conjunto bastante homo-géneo a nivel mineral.
La correspondencia de estas composicio-nes con la geología de la zona la hemos examinado a partir del análisis de 4 muestras de arcillas del entorno sedimentario madrileño (interfluvio Jara-ma-Manzanares), 3 pertenecen a niveles terciarios y una a las arcillas depositadas en el cuaternario dispuestas más cerca de la superficie y, por tanto, más accesibles.
Comparando los patrones de las cerámi-cas con los de las arcillas naturales del Terciario, éstos varían entre mezclas silicatadas y carbonatos, incluso algunos de ellos son altamente arcillosos. No obstante, las arcillas que presentan una elevada concentración de esmectita, variedad saponita, no se ha reconocido en los ejemplares cerámicos estu-diados (Tabla 3 y Figura 2).
La muestra perteneciente a las arcillas cuaternarias (RLEII) es la que muestra mayor co-rrespondencia con las cerámicas al presentar los mismos componentes mayoritarios, que no están en el resto de arcillas, aunque tampoco existe una correlación exacta y no podemos descartar que exista algún pequeño aporte de arcillas terciarias a la mezcla de barro realizada para la elaboración de las cerámicas. Del mismo modo es posible que las muestras de otros depósitos naturales de la Región introdujeran cierta variación en los minerales. Lo que queda claro con esta comparativa es la perfecta relación de las muestras cerámicas con la geología de la Región de Madrid.
El mayor problema con el que se enfrenta la interpretación de estos “análisis de procedencia” es la dificultad de discriminar elementos indicati-vos específicos de las arcillas y desgrasantes, de las posibles zonas de aprovisionamiento.
VIII. 2. Las cerámicas: caracterización y contenido
332
Tabla 2. Composición mineralógica semicuantitativa de las muestras cerámicas a partir de difracción de rayos X.
P. Ríos, R. García, R. Aliaga y J. F. Blanco
333
Figu
ra 1
. Com
posi
ción
min
eral
ógic
a de
las m
uest
ras c
erám
icas
.
VIII. 2. Las cerámicas: caracterización y contenido
334
Figura 2. Com
posición mineralógica de las m
uestras de arcillas naturales.
Tabla 3. Com
posición mineralógica sem
icuantitativa de las muestras de arcillas naturales a partir de difracción de rayos X
.
P. Ríos, R. García, R. Aliaga y J. F. Blanco
335
La información para discernir los com-ponentes de la arcilla de los añadidos como des-grasantes y así dar sentido a estas composiciones mineralógicas, nos la ha proporcionado el estudio de lámina delgada (LD) a través del Microscopio Petrográfico y Electrónico de Barrido. Por su parte, los análisis químicos han contribuido a definir las características geoquímicas de las muestras y su comparación con las arcillas naturales.
El estudio de las láminas delgadas pro-porciona información de la textura y manufactura de las pastas. La mayoría de ellas son pastas grose-ras con desgrasantes abundantes y de tamaño me-dio a grueso, consistentes sobre todo en feldespatos aristados (procedentes de una incipiente trituración somera del material inicial), insertos en una pasta oscura heterogénea con alto contenido en materia orgánica mezclada con arcillas ilíticas (Tabla 4 y Figura 3).
La naturaleza de estas arcillas ilíticas de-termina una gran necesidad de añadir desgrasantes debido a su dificultad para dilatarse y, por tanto, su tendencia a fracturarse durante el secado (Clop, 2007: 29). La inclusión de los desgrasante, que ob-servamos tanto a nivel tanto macroscópico como microscópico, suponen, por tanto, una mejora téc-nica para la manufactura, sobre todo en el proceso de secado y cocción, a pesar de que, muchas veces, la existencia de desgrasantes visibles en la superfi-cie de los recipientes se ha interpretados como sig-no de tosquedad. En este sentido, cuanto mayor es el desgrasante, mejor para los problemas de fractu-ra y encogimiento (Bohigas,1993).
En la tabla 4 podemos comprobar que la mayor parte de los desgrasantes de tamaño con-siderable son de cuarzo y feldespato –aristados o redondeados- (Figura 3: d-h), y todas las pastas presentan materia orgánica. En pocos casos se ha detectado la presencia de chamota (fragmentos de cerámica triturados), y en algunos calcita. Las mi-cas son muy frecuentes, pero en cristales de peque-ño tamaño, salvo algunos casos como la muestra 9 que presenta algunos grandes.
El cuarzo, uno de los desgrasantes más frecuentes, aparece de forma abundante en todas las muestras. Su presencia contribuye a reducir la contracción de las tierras durante el secado y la cocción. Aparece en fracciones medias y gruesas, redondeadas y también aristadas, indicativo de que muchos de ellos pudieron añadirse como desgra-santes a la masa arcillosa junto a feldespatos.
Los feldespatos disminuyen la plastici-dad de los componentes arcillosos y actúan como
fundentes. Son poco sensibles a los cambios de temperatura, como le ocurre a los cuarzos, pero al contrario que éstos son fácilmente alterables con el proceso de transporte. Esta circunstancia indica que todos los feldespatos aristados que observamos en las muestras cerámicas han sido añadidos, algo que no se puede asegurar con los cuarzos (Clop, 2007:30-31). En cualquier caso, ambos tipos de desgrasantes aparecen de forma natural en las arci-llas que forman la matriz de las muestras, muchas veces con tamaños considerables (medios a grue-sos).
La naturaleza de ambos materiales –fel-despatos y cuarzos-, junto a las micas, es indica-tiva del origen geológico de los sedimentos, que proceden de la erosión de las rocas metamórficas, mayoritariamente graníticas, presentes en la sierra de la Región de Madrid y formadas por estos tres minerales (vid cap. II). Con estas mismas rocas se fabricaron útiles de molienda y machacado cuyos restos y desperdicios, resultado de la acción mecá-nica de trituración sobre éstos, pudieron añadirse como desgrasantes a las arcillas que de forma natu-ral ya los contenían.
La utilización de carbonatos (calcita) como desgrasantes añadidos es muy frecuente en cerámicas de cualquier época (Rice, 1987; Clop, 2007: 348). En Camino de las Yeseras, sin embar-go, aparecen de forma puntual, como pequeños cristales, pese a ser una materia frecuente en la geología de la zona y en la que también se fabri-caron objetos de molienda y machacado, una cir-cunstancia también documentada en otras regio-nes del noreste peninsular (Clop, 2007), en Suiza (Convertini, 1996) y en sitios campaniformes del entorno de París (Billard et al., 1998). Aunque no existe un consenso sobre la utilidad de la calcita, muchos autores coinciden en señalar su adecuación en contenedores que tienen contacto directo con el fuego, dada su capacidad para favorecer el choque térmico y aumentar así la resistencia del recipiente. Quizá, como algunos han apuntado, pueda tratarse de una tradición específica de cada zona (Ibídem).
También es posible que los cristales de carbonatos sean componentes originales de las ar-cillas, algo que deberíamos contrastar ampliando las muestras de arcillas naturales a otros depósitos en vegas cercanas, como la del río Henares, en la que abundan los sedimentos calizos.
VIII. 2. Las cerámicas: caracterización y contenido
336
Tabla 4. Descripción de las muestras a partir del estudio de lámina delgada.
P. Ríos, R. García, R. Aliaga y J. F. Blanco
337
Tabla 4 (cont.) Descripción de las muestras a partir del estudio de lámina delgada.
VIII. 2. Las cerámicas: caracterización y contenido
338
Tabla 4 (cont.) Descripción de las muestras a partir del estudio de lámina delgada.
Otras veces, como hemos podido com-probar en algunas de las muestras de Camino de las Yeseras, la causa de la presencia de carbona-tos en las cerámicas responde a procesos postde-posicionales, como por ejemplo la infiltración de agua, que ocasiona adherencias de carbonatados en la superficie (Figura 3), las grietas e, incluso, la decoración de las cerámicas. Este hecho, apre-ciable macroscópicamente, es importante tenerlo en cuenta a la hora de valorar los resultados de los análisis mineralógicos, tal y como comentábamos con el caso de los desgrasantes gruesos.
La chamota, detectada en la muestra 21 (Figura 3n), es reconocida como uno de los mejo-res desgrasantes junto al cuarzo (Echalier, 1984),
ya que no puede ser alterado en el proceso de se-cado o cocción (si no se supera la temperatura a la que fue cocida de forma original).
Las coloraciones oscuras de la mayoría de las pastas, recogidas también en el estudio de la lámina delgada que se resume en la tabla 4, delatan una cocción a temperaturas bajas. Empleando los minerales de las cerámicas como geotermómetros, se puede apuntar como rango térmico de cocción el comprendido entre los 500ºC, temperatura de transformación de la caolinita, y los 600ºC, tempe-ratura de eliminación de la materia orgánica, pre-sente en todas las muestras.
P. Ríos, R. García, R. Aliaga y J. F. Blanco
339
Figura 3. Imágenes de Microscopio Petrográfico con Luz Polarizada (x46, en color) y de Microscopio Electrónico de Barrido (blanco y negro) de las muestras estudiadas.
VIII. 2. Las cerámicas: caracterización y contenido
340
En algunos ejemplares se reconoce la es-tructura en bocadillo típica de cocciones irregulares, con calefacción superior en la superficie, posiblemen-te debido a una mayor proximidad al foco térmico. Los análisis permiten observar, en cuanto a la manufactura, pastas estiradas con un ligero tratamiento en la capa externa. Se trata de capas de igual naturaleza que el resto de la masa pero de granulometría más fina y compactada debido al bruñido. El tratamiento de la superficie mediante alisado o bruñido produce un movimiento de mi-gración de las partículas más finas hacia la super-ficie, formando esa película periférica de la pared (Clop, 2007: 53). Además la zona externa presenta frecuentemente una tonalidad más clara debido a la diferencia de temperatura de cocción (Figura 3i y 3m).
Hemos observado que la decoración inci-sa de los ejemplares Ciempozuelos se realiza sobre esta fina capa (Figura 3a-c) que compacta la super-ficie y aplana las partículas de la misma aumentan-do la resistencia a la abrasión2 (Ibídem), lo cual se-guramente favoreció el desarrollo de los esquemas incisos de estos recipientes, que eran bruñidos cui-dadosamente antes de decorarse. Esta circunstancia queda comprobada en al caso de algunos de estos recipientes de estilo inciso Ciempozuelos, como el correspondiente a la muestra 12 (Tabla 1), cuya superficies no fueron bruñidas, lo que produjo un resultado final menos resistente y, con el paso del tiempo, un deterioro importante de la pasta, exfo-liándose la capa en la que se realizaron las incisio-nes de la decoración (Figura 3j-k). Quizá también en el caso del ejemplar de la muestra 12 influyó en su deterioro un proceso de cocción irregular o una pasta con imperfecciones (muy porosa), que se refleja en la presencia de grietas (Figura 3l).
Otra circunstancia que puede haber contri-buido a mejorar la calidad de los recipientes es el proceso de cocción. Los ejemplares más deterio-rados presentan superficies de coloración irregular (muestras 11, 12, 15, 25 y 40), más claras, de ten-dencia marrón o rojiza, que evidencian cocciones oxidantes, al menos en su fase final. Para que este intercambio de atmosferas de reducción no cause problemas en las cerámicas es necesario que la pasta sea permeable a lo largo de todo el proceso. Al con-trario, <<es decir en el caso de pastas cerradas, la superficie puede perder (…) su permeabilidad al en-friarse>>. Cuando este fenómeno se produce muy rápido, <<la franja periférica reoxidada, a menudo poco gruesa, muestra una clara separación del res-
2. El alisado de las superficies cerámicas mejora la porosidad, se hace más permeable y a su vez transmite mejor el calor (Clop, 2007: 54).
to (…)>> (Clop, 2007: 55), tal y como documen-tamos en los ejemplares citados de Camino de las Yeseras (vid muestra 40 en Tabla 1).
Además, teniendo en cuenta las tempe-raturas de cocción identificadas en las muestras de Camino de las Yeseras, entre 500º y 600ºC, es normal que las cerámicas cocidas en ambientes reductores presenten mejores calidades (partien-do de pastas semejantes) ya que se necesita menos temperatura para la fusión de las pastas, resultando cerámicas más consistentes y resistentes.
Una última observación que nos permite la lámina delgada es que la mayoría de las pastas presentan frecuentes oquedades, dispuestas, gene-ralmente, siguiendo la dirección de trabajado de la misma, ocasionadas por el escaso amasado de la pasta y por la heterogeneidad del material (Figura 3p-r).
Respecto a la composición química, los análisis realizados muestran una gran homogeneidad entre las muestras, ya que los elementos mayoritarios se presentan en proporciones semejantes en todas ellas (Figuras 4 y 6). Sólo si observamos el resto de elementos minoritarios percibimos 3 proporciones de oligoelementos llamativas:
- Destaca la proporción de Bario (Ba) presente en la muestra 4 (Figuras 5 y 7). Este dato no es determinante en cuanto a la naturaleza de la matriz de esta cerámica porque podría deberse a la presencia de un mineral de Bario como la baritina (sulfato de Ba), a modo de desgrasante, ya que aparece asociado frecuentemente a granitos y está presente en la geología madrileña. Además, se trata de un fragmento cerámico recuperado en superficie, por lo que pudiera estar contaminado.
- En algunas muestras destaca la presencia de mercurio (Hg) (Figura 8), posiblemente como transferencia de las impregnaciones de cinabrio ejecutadas sobre los cuerpos de los enterramientos campaniformes (vid cap. VIII.4).
- También son de destacar las asociaciones de elementos de tierras raras (Figura 9), atribuidas a la presencia de monazite, fosfato que se encuentra asociado a granitos entre otros, de los cuales, como se ha visto, se pudieron nutrir los ceramistas de la zona para incluir cristales de sus minerales como desgrasantes.
P. Ríos, R. García, R. Aliaga y J. F. Blanco
341
Figu
ra 4
. Pro
porc
ión
de lo
s com
pone
ntes
quí
mic
os m
ayor
itario
s en
las m
uest
ras c
erám
icas
.
Figu
ra 5
. Pro
porc
ión
de b
ario
(Ba)
pre
sent
e en
las m
uest
ras c
erám
icas
.
VIII. 2. Las cerámicas: caracterización y contenido
342
Figura 6. Dendrograma a partir de análisis de conglomerados jerárquicos sobre los componentes químicos mayoritarios en las muestras cerámicas.
Figura 7. Dendrograma a partir de análisis de conglomerados jerárquicos sobre los componentes químicos minoritarios en las muestras cerámicas, donde destaca la muestra 4 fuera del grupo dada la presencia de bario.
Figura 8. Proporción de mercurio (Hg) en las muestras cerámicas.
Figura 9. Proporción de tierras raras presentes en las muestras cerámicas.
P. Ríos, R. García, R. Aliaga y J. F. Blanco
343
Figura 10. Ejemplo de dos cromatogramas de las muestras analizadas con indicación de los compuestos identificados (muestra a: Camino de las Yeseras, muestras b: Humanejos).
VIII. 2. Las cerámicas: caracterización y contenido
344
Por tanto, los análisis químicos confirman los datos de los mineralógicos y nos advierten de la presencia de cinabrio en alguna de las piezas, un dato que sólo habíamos detectado visualmente en otros contextos de piezas campaniformes y no campaniformes (vid cap. VIII.4).
4. Primera aproximación a los contenidos de cinco recipientes: determinación de compuestos orgánicos en los residuos interiores.
Con este epígrafe queremos presentar los primeros resultados del análisis de contenidos de 5 recipientes procedentes de Camino de las Yeseras y Humanejos.
Por el momento se han analizado los contenidos de dos vasos, una cazuela y un cuenco de estilo Ciempozuelos procedentes de una tumba doble de Humanejos (1853, nº inventario 27 en cap. V), que incluía un rico ajuar formado por los recipientes campaniformes citados y por varias armas metálicas y un conjunto de cuentas y botones posiblemente de marfil (vid cap. VIII.4); y el contenido de un cuenco liso de Camino de las Yeseras, depositado en una tumba colectiva en la que se inhumaron 7 individuos, dos de ellos adultos, cuyas edades podrían indicar que se trata de un grupo familiar (nº inventario 1 en cap. V).
Las muestras, en todos los casos, fueron recogidas del sedimento interior pegado a las paredes de los vasos.
Los resultados obtenidos y reflejados en los cromatogramas (Figura 10) muestran que los compuestos identificados son: ester metílico del ácido pelargónico, ester metílico del ácido laúrico, ester metílico del ácido palmítico y ester metílico del ácido esteárico. Además, en la muestra 5 se ha identificado el ester metílico del ácido cáprico (García Giménez. 2010; Gregg y Slater, 2010). Todo esto podría inducir a la presencia de algún tipo de aceite, aunque no de oliva (Koh y Betancourt, 2010). No obstante la traza del cromatograma induce a pensar en la existencia de hidrocarburos alifáticos, por lo que hace necesario el análisis por otra técnica complementaria como podría ser HPLC (Petit Domínguez y col., 2003).
Por otro lado, sabemos por los análisis de fitolitos de sílice, aunque procedentes de vasos de otros contextos funerarios campaniformes y no campaniformes de Camino de las Yeseras (vid cap. VIII. 3), que algunos vasos entregados como ajuar en las tumbas contenían restos de gramíneas y cereales.
Aunque por el momento no podemos concretar los alimentos a los que corresponden los compuestos detectados, la presencia de aceites en vasos cerámicos está constatada en otros yacimientos de la Prehistoria Reciente peninsular, como Fuente Álamo, donde los aceites eran de tipo vegetal (Tresserras, 2004), o en la necrópolis campaniforme del Valle de las Higueras en Huecas, donde se detectó grasa animal (Bueno et al., 2005: 75).
En resumen podemos concluir que los análisis de caracterización de cerámicas realizados suponen un importante avance para la reconstrucción de la cadena operativa cerámica en varias cuestiones como la procedencia, la tecnología y el uso.
Los resultados obtenidos demuestran que estamos antes producciones locales, caracterizadas por pastas eminentemente silicatadas con desgrasantes orgánicos e inorgánicos de tamaños medios y gruesos y cocciones mayoritariamente reductoras a bajas temperaturas. La manufactura permite observar pastas estiradas, heterogéneas y con frecuentes oquedades, y se observa un tratamiento especial de las capas externas de las piezas, que presentan una granulometría más fina y compactada, producto del bruñido que empuja los desgrasantes más gruesos hacia el interior de la pieza. Todos los análisis reflejan el uso de granito como desgrasante.
Los contenidos de los vasos estudiados, por el momento, sólo apuntan a la presencia de algún tipo de aceite.
BIBLIOGRAFÍA
ALIAGA, S., GARCÍA VALLÉZ, M., PRADELL, T. y VENDRELL SANZ, M. (1992): “Anàlisis mineralògiques de ceràmiques del Nelitíc Antic de NE de Catalunya”, 9è Coloqui Internacional dÀrqueologia de Puigcerdà. Estat de la investigación sobre el neolitic a Catalunya. Puigcerdá: 144-146.
BARRIOS NEIRA, J., LUCENA MARTÍN, A. M., MARTÍN DE LA CRUZ, J. C. Y MONTEALEGRE CONTRERAS, L. (2004): “Análisis de pastas cerámicas: métodos, problemas resueltos y utilidades”, Revista de arqueología, año nº 25, nº 273: 38-45.
P. Ríos, R. García, R. Aliaga y J. F. Blanco
345
BERNAL CASASOLA, D. y GARCÍA GIMÉNEZ, R. (1999): “Microfósiles en pastas cerámicas: viabilidad y potencialidad de su estudio aplicado a materiales arqueológicos”, Arqueometría y Arqueología: 295-303, Granada.
BLASCO C., DELIBES, G., BAENA, J., LIESAU, C. Y RÍOS, P. (2007): “El poblado calcolítico de Camino de las Yeseras (San Fernando de Henares, Madrid). Un escenario favorable para el estudio de la incidencia campaniforme en el interior peninsular” Trabajos de Prehistoria, 64 (1): 151-163.
BLASCO, C., LIESAU, C., RÍOS, P., BLANCO, J. F., ALIAGA, R., MORENO, E. y DAZA, A. (2009): “Kupferzeitliche Siedlungsbestattungen mit Glockenbecher- und Prestigebeigaben aus dem Grabenwerk von el Camino de las Yeseras (San Fernando de Henares, prov. Madrid).Untersuchungen zur Typologie des Grabritus und zu dessen sozialer Symbolik“. Madrider Mitteilungen, 52: 40-70
BILLARD, C., QUERRÉ, G. y SALANOVA, L. (1998): “Le phénomene campaniforme das la vasse vallée de la Seine: chronologie et relation hábitats-sépultures”, Bulletin de la Société Préhistorique Française, 95 (3): 351-363.
BOHIGAS, M. (1993): Curs de tecnologia ceràmica. Martorell; inèdit (citado en Clop, 2007).
BONG, W.S.K., MATSUMURA, K., YOKOYAMA, K., NAKAI, I. (2010): “Provenance study of Early and Middle Bronze Age pottery from Kaman-Kalehöyük, Turkey, by heavy mineral analysis and geochemical analysis of individual hornblende grains”, Journal Archaeological Science 37: 2165-2178.
BUENO, P., BARROSO, R. y BALBÍN, R. (2005): “Ritual campaniforme, ritual colectivo: la necrópolis de cuevas artificiales del Valle de las Higueras (Huecas, Toledo)”, Trabajos de Prehistoria, 62 (2): 67-90.
CAPEL, J., MOLINA, F., CABALLERO, E., JIMÉNEZ DE CISNEROS, C. y GUARDIOLA, J. L. (1999): “Identificación de la procedencia de materiales cerámicos mediante la técnica de Espectrometría de Masas de Isótopos Ligeros Estables y estudio petrológico en Lámina Delgada”, en Capel, J. (coord): Arqueometría y Arqueología: 89-105.
CLOP GARCÍA, X. (2007): Materia Prima, Cerámica y sociedad. La gestión de los recursos
mienrales para manufacturar cerámicas del 3100 al 1500 ANE en el Noroeste de la Península Ibérica. BAR I. S., 1660.
CLOP, X., ÁLVAREZ, A. y MARCOS, J. G. (1996): “Estudio petrológico de las cerámicas cepilladas del Neolítico Antiguo Evolucionado del Penedès”, Rubricatum I, Actas del Primer Congreso de Neolítico de la Península Ibérica. Formación e implantación de las comunidades agrícolas. Gavá: 207-214.
CONVERTINI, F. (1996): Production et signification de la céramique campaniforme à la fin du 3ene millènaire av. J. C. dans le Sud et le Centre-Ouest de la France et en Suisse Occidentale. BAR Int. Series, 656, 1ª ed. Oxford.
ECHALIER, J. C. (1984): Elements de technologie céramique et d’analyse des terres cuites archéologiques. Documents d’Arqueologie Méridionale; Methods et Tecniques, 3, 1ª ed; Association pour la Diffusion de l’Arquelogie Méridionale; Lambsec.
FERMO, P., DELNEVO, E., LASAGNI, M., POLLA, S., DE VOS. M. (2008): “Application of chemical and chemometric analytical techniques to the study of ancient ceramics from Dougga (Tunisia)”, Microchemical Journal 88: 150–159.
GALLART, Mª. D. (1980): “La tecnología de la cerámica neolítica valenciana. Metodología y resultados del estudio ceramológico por medio de microscopía binocular, difractometría de rayos x y microscopía electrónica”, Saguntum, 15: 57-91.
GARCÍA GIMÉNEZ, R. (2010): “Contenidos inorgánicos y orgánicos de Ratinhos. Análisis mineralógicos y químicos”, en Berrocal y Silva (eds): O Castro dos Ratinhos (Barragem do Alqueva, Moura). Escavaçoes num povoado proto histórico do Guadiana, 2004-2007. Suplemento 6: 402- 408.
GARCIA, R., VALIENTE, S. (2009): “Estudio de las muestras cerámicas documentadas en Salinas de Espartinas y de las tierras de su entorno”, La explotación histórica de la sal: investigación y puesta en valor. SEHA (Sociedad Española de Historia de la Arqueología: 193 – 206.
GARCÍA GIMÉNEZ, R., VIGIL DE LA VILLA, R., PETIT DOMÍNGUEZ, M.D., RUCANDIO, M.I. (2006): “Application of chemical, physical and chemometric analytical techniques to the study of ancient ceramic oil”. Talanta 68(4): 1236- 1246.
VIII. 2. Las cerámicas: caracterización y contenido
346
GREGG, M.W., SLATER, G.F. (2010): “A new method for extraction, isolation and transesterification of free fatty acids from archaeological pottery”, Archaeometry 52, 5 (2010): 833-854.
GUERRA DOCE, E. (2006): “Sobre la función y el significado de la cerámica campaniforme a la luz de los análisis de contenidos”, Trabajos de Prehistoria, 66 (1): 69-84.
KOH, A. J., BETANCOURT, P. P. (2010): “Wine and olive oil from an early Minoan I hilltop fort”, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 10, 2: 15-23.
LIESAU, C. y BLASCO, C. (2006): “Depósitos de fauna en yacimientos del Bronce Medio en la Cuenca del Tajo”, Actas do IV Congresso de Arqueología Peninsular (Faro, 14-19 de sept. de 2004), 81-92.
LIESAU, C., BLASCO, C., RÍOS, P., VEGA, J., MENDUIÑA, R., BLANCO, J. F., BAENA, J., HERRERA, T., PETRI, A. y GÓMEZ, J.L: (2008): “Un espacio compartido por vivos y muertos: El poblado calcolítico de fosos de Camino de las Yeseras (San Fernando de Henares, Madrid). Complutum, vol 18 (1): 97-120.
PETIT DOMÍNGUEZ, M. D., GARCÍA GIMÉNEZ, R. y RUCANDIO, M. I. (2003): “Chemical Characterization of Iberian Amphorae and Tannin determination as Indicative of Amphora contents”, Microchimica Acta, 141 (1-2): 63-68.
ROJO GUERRA, M., GARRIDO PENA, R. y GARCÍA MARTÍNEZ DE LAGRÁN, I. (2006): Un brindis con el pasado: la cerveza hace 4500 años en la Península Ibérica. Universidad de Valladolid, col. Arte y Arqueología, 20.
ROJO GUERRA, M., GARRIDO PENA, R. y GARCÍA MARTÍNEZ DE LAGRÁN, I. (2008): “No sólo cerveza: nuevos tipos de bebidas alcohólicas indentificados en análisis de contenidos de cerámicas campaniformes del valle de Ambrona (Soria)”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada,18: 91-105.
RICE, P. (1987): Pottery Analysis. A sourcebook. The University Chicago press; 1ª ED; Chicago y Londres.
SALANOVA, L. (2000): “Mecanismes de diffusion des vases campaneiformes: les liens franco-portugais”, en Vítor Oliveira Jorge (coord.): Pré-história recente da Península Ibérica. 3º Congresso de Arqueología Peninsular: UTAD, Vila Real, Portugal, setembro de 1999 (Vol. 4): 399-410.
TIEQUAN, Z., CHANGSUI, W., HONGMIN, W., ZHENWEI. M. (2010): “The preliminary study on kiln identification of Chinese ancient Qingbai wares by ICP-AES”, Journal Cultural Heritage 11, 482-486.
TRESSERRAS, J. (2004): “Fuente Álamo (Almería): Análisis de contenidos de recipientes cerámicos, sedimentos y colorantes procedentes de tumbas argáricas”, Madrider Mitteilungen, 45:132-9.
VIGIL DE LA VILLA MENCÍA, R., y GARCÍA GIMÉNEZ, R. (2008): “Cerámica y su caracterización”, La Ciencia y el Arte. Ciencias experimentales y conservación del Patrimonio Histórico: 223-233, Madrid, Secretaría General Técnica. Ministerio de Cultura.
VIGIL DE LA VILLA, R., GARCÍA GIMÉNEZ, R., CUEVAS RODRÍGUEZ, J., BERNAL CASASOLA, D. (1998): “An assay on simulation of the late Roman amphoric ceramic raw materials”. Thermochimica Acta, 322: 9-16.
ZULUAGA, M. C., ORTEGA, L. A y ALONSO OLAZABAL, A. (2010): “Influencia de la Composición de las Arcillas en la Estimación de las Temperaturas de Cocción Cerámicas Arqueológicas en Base a la Mineralogía”, Macla (Revista de la Sociedad Española de Mineralogía), 13: 229-230.