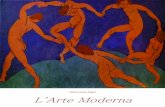La visión médica del monstruo en la España Moderna
Transcript of La visión médica del monstruo en la España Moderna
EDITORIAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA
COMERCIO Y CULTURA EN LA EDAD MODERNA
Juan José Iglesias RodríguezRafael M. Pérez García
Manuel F. Fernández Chaves(eds.)
Contiene los textos de las comunicaciones de la XIII Reunión Científi ca de la Fundación Española de Historia Moderna
Juan José Iglesias RodríguezRafael M. Pérez García
Manuel F. Fernández Chaves(eds.)
COMERCIO Y CULTURA EN LA EDAD MODERNA
COMUNICACIONES DE LA XIII REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA FUNDACIÓN
ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA
Sevilla 2015
Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro pue-de reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier alma-cenamiento de información y sistema de recuperación, sin permiso escrito de la Editorial Universidad de Sevilla.
Serie: Historia y GeografíaNúm.: 291
Obra editada en colaboración con la Fundación Española de Historia Moderna
Motivo de cubierta: Vista de Sevilla en el siglo XVI, por A. Sánchez Coello
© Editorial Universidad de Sevilla 2015 C/ Porvenir, 27 - 41013 Sevilla. Tlfs.: 954 487 447; 954 487 451; Fax: 954 487 443 Correo electrónico: [email protected] Web: <http://www.editorial.us.es>
© POR LOS TEXTOS, SUS AUTORES 2015
© JUAN JOSÉ IGLESIAS RODRÍGUEZ, RAFAEL M. PÉREZ GARCÍA Y MANUEL F. FERNÁNDEZ CHAVES (EDS.) 2015
Las comunicaciones presentadas en la XIII Reunión Científica de la Fun-dación Española de Historia Moderna e incluidas en formato digital en la presente obra han sido sometidas a la evaluación de dos expertos, por el sistema de doble ciego, según el protocolo establecido por el comité organizador del congreso.
Impreso en papel ecológico Impreso en España-Printed in Spain
ISBN: 978-84-472-1746-5 Depósito Legal: SE 929-2015 Impresión: Kadmos
Comité editorial:Antonio Caballos Rufino (Director de la Editorial Universidad de Sevilla) Eduardo Ferrer Albelda (Subdirector)
Manuel Espejo y Lerdo de TejadaJuan José Iglesias RodríguezJuan Jiménez-Castellanos BallesterosIsabel López CalderónJuan Montero DelgadoLourdes Munduate JacaJaime Navarro CasasMª del Pópulo Pablo-Romero Gil-DelgadoAdoración Rueda RuedaRosario Villegas Sánchez
Comité CientífiCo del Congreso
María de los Ángeles Pérez SamperEliseo Serrano MartínMónica Bolufer Peruga
Virgina León SanzFrancisco Fernández Izquierdo
Félix Labrador ArroyoIsidro Dubert García
Francisco García GonzálezMiguel Luis López-Guadalupe Muñoz
María José Pérez Álvarez
Comité organizador del Congreso
Juan José Iglesias Rodríguez (director de la XIII Reunión Científica)
Francisco Núñez RoldánCarlos Alberto González Sánchez
Juan Ignacio Carmona GarcíaMercedes Gamero RojasJosé Antonio Ollero PinaJosé Jaime García Bernal
Fernando Javier Campese GallegoRafael M. Pérez García
(secretaría científica)Antonio González Polvillo
Manuel F. Fernández Chaves (secretaría ejecutiva)
Clara Bejarano Pellicer
la Visión méDica DEl monstruo En la EsPaÑa moDErna
the medicaL Point oF vieW oF the monSter in the SPaniSh earLy modern age
mª alejandra Flores de la FlorUniversidad de Cádiz
resumen: el monstruo, entendido como persona con determinada defor-midad física, fue estudiado desde múltiples puntos de vistas en la edad moder-na. Los médicos, al igual que naturalistas, filósofos, clérigos, juristas, mostraron interés por lo monstruoso, intentando definirlo y conocer sus causas. no obs-tante, estos favorecieron un proceso llamado de “medicalización” que permitió no sólo una mejor comprensión de los mismos, sino también la creación de una rama de la medicina en el siglo XiX, teratología, que empezó a ver a los mons-truos como seres con discapacidades biológicamente conocidas y que, más aún, podían ser tratados para alargar la vida. el proceso de medicalización, pues, hay que entenderlo como un periodo transitorio fundamental para la evolución en el cambio de visión hacia el monstruo.
Palabras clave: monstruos, medicina, Literatura médica, regia Sociedad de medicina y otras ciencias de Sevilla.
abstract: the monster, who was understood as a person with certain phy-sical deformity, was studied from multiple points of view in the early modern age. doctors, naturalists, philosophers, clerics, lawyers, showed interest in the monstrous being, whom they tried to define and understand how they were produced. however, doctors promoted a process called “medicalization” that allowed a better understanding of monsters and also the creation of a branch of medicine in the nineteenth century –teratology– which began to consider monsters as beings with disabilities that could be treated in order to get a longer life. the process of medicalization must be understood as a period of transition that promoted the change of the vision of the monsters.
Keywords: monsters, medicine, medical Literature, royal Society of me-dicine and other Sciences in Seville.
mª aLeJandra FLoreS de La FLor - Universidad de Cádiz2698
el monstruo, entendido como aquello que no se ajusta a los patrones es-tablecidos y que por lo tanto se sale de lo común en la naturaleza1, es
algo que ha causado fascinación en diferentes campos del conocimiento: fi-losofía, historia, teología, medicina, etc. el ser monstruoso fue considerado en la edad moderna como algo que debía de ser abordado desde diferentes ángulos, y que solo podía conocerse de forma aproximada. a nivel europeo, el interés médico en asuntos teratológicos se manifestó en diferentes obras destacando: Des Monstres et prodiges (1573) de ambroisé Paré, De Ortu Monstrorum Commentarius (1595) de martin Weinrich, De monstrorum causis, natura et differentiis (1616) de Fortunio Liceti, etc. en españa, ya en los siglos Xvi y Xvii, podemos ver antecedentes claros del llamado proceso de medicalización del monstruo a través de diferentes textos. cabe destacar los autores: Luis mercado (1525-1611) quien escribió un capítulo sobre la concepción de seres monstruosos en su tratado ginecológico De mulierum affectionibus (1579); Pedro garcía carrero (1555-1630) que dedicó la Dis-putatio LXXii de sus Disputationes medicae (1605) a la misma cuestión; y gaspar Bravo de Sobremomente con Opera Medicinalia (1654-1684) que se centró en cuestiones relacionadas con el hermafroditismo. incluso en rela-ciones de sucesos de la época podemos encontrar descripciones anatómicas y disecciones de seres monstruosos2.
no obstante, un punto de inflexión fue la obra de José de rivilla Bonet y Pueyo, Desvíos de la Naturaleza o Tratado de el origen de los monstros (1695), escrita tras el nacimiento de un monstruo bicípite en Lima en 1694. Se trata de la primera obra en castellano dedicada exclusivamente al estudio de los monstruos, siendo la contribución más importante de la literatura mé-dica del siglo Xvii al conocimiento de las anomalías congénitas. en ella se combina una serie de nociones puramente médicas de tradición galénica, con otras de tipo teológicas y conservando ciertos elementos de la literatura de maravillas. tras esta obra, los seres monstruosos empezaron a tener un papel más predominante en la literatura médica, siendo estudiados como deformi-dades biológicas sin el halo de la superstición que tan presente había estado en siglos pasados.
1. antonio Lafuente, nuria valverde, “¿Qué se puede hacer con los monstruos?” en vvaa, Monstruos y seres imaginarios en la Biblioteca Nacional, madrid, ed. algete, 2000. p. 11.
2. anónimo, Relación verdadera de un parto monstruoso nacido en la ciudad de Tortosa de una pobre mujer, conforme se ve en las dos figuras de arriba y en la descripción siguiente, madrid, herederos de la viuda de Pedro de madrigal, 1617.
La viSión médica deL monStruo en La eSPaÑa moderna 2699
1. la mEDicina y la anatomía DiEciocHEsca, El uso DEl monstruo como moDElo anatómico
en el siglo Xviii se produce una renovación en la medicina española y que parte de finales del siglo Xvii en las llamadas “polémicas”, que en-frentaron a aquellos que aún permanecían fieles al dogmatismo galénico y a quienes se les ha dado el nombre de novatores3. el surgimiento del llamado movimiento novator, supuso la sustitución del galenismo por la iatroquímica o los sistemas iatromecánicos, así como el surgimiento de las dos actitudes que caracterizaron a la medicina del siglo Xviii: escepticismo y eclecticis-mo4. también impulsó el florecimiento de instituciones independientes del ámbito universitario, que tuvieron su base en las “sociedades” y “tertulias” marginales que sí corrían al ritmo de la realidad social y científica del resto de europa. un ejemplo, fue la regia Sociedad de medicina y demás ciencias de Sevilla, cuyo origen estuvo en la “venerada tertulia hispalense, médica-chí-mica, anathómica y mathemática” que se reunía en el hogar de su presidente, el doctor Juan múñoz y Peralta5. Lo mismo puede decirse de la real acade-mia médica de madrid, fundada en la corte en 1732, cuyo arranque se sitúa en las reuniones de un grupo de médicos, cirujanos y boticarios en la casa de Joseph ortega. ambas favorecieron no sólo al desarrollo de una investigación médica moderna, sino que influyeron favorablemente en la formación del mé-dico. y, por último, este movimiento supuso la separación entre la medicina y la cirugía, impartiéndose ésta en los llamados reales colegios de cirugía los cuales amplificaron e intensificaron la labor de renovación de los saberes médicos, siendo los más importantes el colegio de cirugía de cádiz (1748) y el colegio de cirugía de Barcelona (1760).
Ligado a la dignificación, científica y social, de la cirugía fue el auge de la enseñanza de la anatomía y la práctica regular de disecciones, que fue propiciado principalmente por la llegada de profesionales extranjeros a es-paña con el séquito del primer monarca borbónico. no obstante, el desarrollo de ciencia anatómica dependió en gran medida de sociedades como la regia Sociedad de medicina de Sevilla, cuyos estatutos fundacionales disponían que se hicieran al menos tres anatomías generales en los hospitales todos los
3. Sobre los novatores y la renovación de la medicina: José mª López Piñero, Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII, Barcelona, ed. Labor, 1979; José Pardo tomás y Álvar martínez vidal, “medicine and the Spanish novator movement: an-cients vs. moderns, and Beyond”, en v. navarro Brotons y W. c eamon, (eds.), Más allá de la Leyenda Negra: España y la Revolución Científica (Beyond the Black Legend...), valencia, instituto de historia de la ciencia y documentación López Piñero, 2007, pp. 335-356.
4. rafael Ángel rodríguez Sánchez, Introducción de la medicina moderna en España, Sevilla, ed. alfar, 2005.
5. antonio hermosilla molina, Cien años de medicina sevillana, Sevilla, diputación provincial, 1970.
mª aLeJandra FLoreS de La FLor - Universidad de Cádiz2700
años; o de los reales colegios, cuyos “estatutos y ordenanzas generales” establecían que de los cinco “maestros de cirugía” que compondrían los claustros de los colegios de cádiz y Barcelona, uno daría la anatomía sobre los cadáveres que fueren menester para ella6.
el llamado proceso de medicalización de los monstruos fue favorecido por los avances en esta ciencia. Los estudios anatómicos contribuyeron, sin duda alguna, a cambiar la percepción que se tenía de ellos. Las disecciones de seres deformes en este período tuvieron como objetivo el de extraer co-nocimientos sobre las funciones del organismo normal, debido al cambio de interés de los anatomistas. Si bien en siglos anteriores éstos habían mostrado curiosidad por la rareza o singularidad de los monstruos, ahora parecía tener más importancia las regularidades que revelaban. esta nueva visión anatómi-ca se correspondía con una nueva mirada particular del orden natural como algo absolutamente uniforme y no sujeto a excepciones, por lo que aquéllos pasaron a ser considerados como “excepciones que confirmaban la regla”7. consecuentemente, se produjo un cambio en el valor de los mismos, que ya no residía en la cualidad de seres únicos, sino que anidaba en el hecho de que eran útiles para las investigaciones anatómicas y fisiológicas8.
el “monstruo como evidencia” se convirtió en protagonista de nume-rosos artículos teratológicos en las publicaciones de sociedades eruditas extranjeras como la Philosophical transactions o Journal des Savants. asimis-mo pasaron a ser objetos muy deseados por los anatomistas, hasta el punto de que se originaron discrepancias entre ellos en el momento de decidir qué fin debían tener los mismos, bien objeto de investigación, o bien de exhibición. aunque las verdaderas disputas se produjeron entre padres y médicos, pues los primeros se negaron a dar su autorización para proceder con la disección, insistiendo en un entierro convencional9.
en el contexto europeo, el uso del monstruo como modelo de in-vestigación anatómica permitió, por ejemplo, confirmar el proceso de respiración fetal por parte del anatomista francés Jean mèry o desarrollar la teoría epigenetista de la generación de manos del embriólogo alemán caspar Friedrich Wolff. en el contexto español, también pudo hacerse uso de las disecciones en cadáveres con ciertas condiciones monstruo-sas, con el fin de explicar determinados aspectos de la medicina aún no
6. Luis S. granjel, Anatomía española de la Ilustración, Salamanca, Seminario de la historia de la medicina española, 1963.
7. Katherine Park y Lorraine daston, Wonders and the Order of Nature, nueva york, zone Books, 1998. pp. 203-205.
8. Javier moscoso, “monsters as evidence: the uses of the abnormal Body during the early eighteenth century” en Journal of the History of Biology, 31 (1998), p. 362.
9. michael hagner, “utilidad científica y exhibición pública de monstruosidades en la época de la ilustración”, en vvaa, Monstruos y seres imaginarios... p. 111.
La viSión médica deL monStruo en La eSPaÑa moderna 2701
aceptados en su totalidad. un ejemplo fue la disección practicada por martín martínez a un niño que había sufrido una anomalía cardíaca, cuya descripción fue publicada en 1723 bajo el título Observatio rara de corde in monstruoso infantulo10 de apenas unas 30 páginas. en ella se dice que en 1707 había nacido en madrid un niño monstruoso, que presentaba en la parte anterior del pecho una gran abertura por la cual salía una protuberancia carnosa, que se contraía y dilataba alternativamente. Sin saber exactamente qué podría ser, tras apretar aquella masa, martínez se dio cuenta que el niño se sofocaba y que volvía en sí cuando cesaba de comprimirla, por lo que decidió que tal deformación carnosa era el cora-zón. tras dedicar varios capítulos breves a la disección, al análisis de las posibles causas y a la reflexión de las probabilidades que habría tenido el infante de vivir con tal anomalía cardíaca, es en el último donde expone la doctrina harveyana de la circulación sanguínea, manifestando su personal criterio sobre la misma. esto debió ser realmente importante, pues de las treinta páginas que dedica al examen del infante monstruoso, casi la mitad lo consagra precisamente a ello. Por tanto, resulta verosímil pensar que tras dicha disección, además de un interés personal por investigar en profundidad tal deformación, había también una función demostrativa y pedagógica.
2. El monstruo En la litEratura méDica EsPaÑola DEl siGlo XViii
La literatura médica del siglo Xviii completó y actualizó todo el pro-ceso de renovación y la formación científica de médicos y cirujanos, al mismo tiempo que hizo posible el conocimiento de la medicina europea y difundió los logros alcanzados por los médicos españoles. Sin intención de abarcar los más de mil títulos que la conforman11, nos hemos centrado en el tratamiento de los monstruos en las obras de cuatro autores, que en nuestra opinión son lo más representativo de este período: martín martínez (1684-1734), pa-dre antonio José rodríguez (1703-1777), Lorenzo de hervás y Panduro (1735-1809) y Benito Feijoo (1676-1764).
Lo que caracteriza al tratamiento de los monstruos en este tipo de lite-ratura, con respecto a otras anteriores, es que no encontramos una reflexión sobre el concepto de “monstruo”. ninguno de los cuatro autores dedican un apartado a definir qué es, bien porque es un concepto tradicionalmente
10. este texto podemos encontrarlo en martín martínez, Noches anatómicas ó Anatomia compendiosa, madrid, por don miguel Francisco rodríguez, 1750. pp. 223-253.
11. Luis S. granjel, La medicina española del siglo XVIII, Salamanca, Servicio de Publicaciones de la universidad de Salamanca, 1979. p. 73.
mª aLeJandra FLoreS de La FLor - Universidad de Cádiz2702
asimilado, bien porque no se llegó nunca a un consenso sobre ello, o bien porque simplemente no era de interés para los autores, como parece ser el caso. este hecho, además, nos incita a pensar que el monstruo se había nor-malizado y ya no debía ser tratado en capítulo aparte, sino que debía formar parte de la concepción humana en sí misma12.
una segunda característica es que en ninguna de estas obras vemos un catálogo de monstruos, no se trata ni de un continuo citar ejemplos ni tam-poco autores, aunque en ocasiones se recurra a algunos de ellos de manera puntual. también es cierto que la catalogación de éstos se había convertido en una tarea cuanto menos ardua, debido al incremento de su número. La monstruosidad en este periodo se identificaba por ser cualquier desviación accidental de la estructura normal. el avance de las disecciones anatómicas hizo que el individuo que sufriera una deformidad en cualquier parte del cuerpo, –bien externa, bien interna– fuera considerado monstruoso. asimis-mo, se ignoran todos los prejuicios de la imaginería popular, tales como la capacidad pronosticadora de los monstruos o su consideración de designio divino para castigar algún mal. no obstante se siguen manteniendo ciertas creencias y se continúa reflexionando sobre algunos asuntos más propios de la literatura de maravillas, tales como el poder de la imaginación. Se tratan, por tanto, cuestiones concretas y temas que han quedado sin resolver de épo-cas anteriores y a los que se le pretende dar un cierto aire de cientifismo. el monstruo está presente en las reflexiones sobre la generación del hombre, en el debate sobre el influjo de la imaginación materna en el feto, en la discusión en torno a la existencia del hermafrodita verdadero, y por último, en la pro-blemática del bautismo en los monstruos híbridos.
desde el punto de vista embriológico, los seres monstruosos jugaron un papel esencial en la exposición y refutación de las teorías de la genera-ción predominante en este periodo13. el sistema generacional principalmente aceptado y al que se subscriben los autores mencionados fue el preformacio-nismo, sobre todo, en su tendencia ovista. el padre rodríguez, por ejemplo, dedicó 90 páginas a explicar la generación de vegetales, animales y del hom-bre y en todos ellos se mostró partidario de dicho sistema14. en cuanto a la causa de los monstruos, tanto él como hervás y Panduro parecieron defender
12. en la obra de martín martínez, las monstruosidades del cuerpo humano se in-cluían en los diversos tratados, en apartados titulados como “casos raros”. martín martínez: Anatomía completa... p. 152.
13. Francisco Pelayo López, “Las teorías de la generación en españa (1668-1767)” en Javier echeverría ezponda y marisol de mora charles (coord.), Actas del III Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias : San Sebastián, 1 al 6 de octubre de 1984, San Sebastián, editorial guipuzcoana, 1986, vol. 1. pp. 327-344.
14. antonio José rodríguez, Palestra crítico-médica, zaragoza, imprenta de Francisco moreno, 1738. tomo iii. discurso i. p. 81.
La viSión médica deL monStruo en La eSPaÑa moderna 2703
la teoría del “accidente”. Según ésta, en oposición a la del “dios hacedor” que hacía a dios responsable de la creación de los seres deformes, el mons-truo se generaba por accidentes en los “huevos” bien por aplastamiento, bien por cualquier otra circunstancia externa o interna que no dependía más que de los padres15. La aceptación de este planteamiento, por tanto, eximía a la divinidad cualquier responsabilidad en la creación de las monstruosidades, una responsabilidad que para hervás y Panduro era inadmisible y una opi-nión en sí misma monstruosa16.
no obstante, el sistema ovista se vio cuestionado en más de una ocasión. Quizás el ejemplo más representativo fue la disputa entre el padre rodrí-guez y Feijoo, a raíz del hallazgo de un embrión humano en el vientre de una cabra muerta. Para éste último, los monstruos híbridos como el men-cionado, contradecían toda la idea del ovismo por la que el ser nacido debía pertenecer a la misma especie de la madre y no, como ocurría en ocasiones, pertenecer a una tercera especie. asimismo, este suceso había probado, se-gún él, que el embrión podía formarse sin la necesidad de huevo17. en este sentido, el ilustrado español no se distanciaba mucho de las dudas ya exis-tentes en europa a raíz del descubrimiento de los espermatozoides en 1677 por parte del científico neerlandés anton van Leeuwenhoek, que supusieron un avance a supuestas teorías epigenetistas. no obstante, sus dudas fueron fuertemente criticadas por el padre rodríguez quien no sólo defendió el sis-tema ovista contra aquellos “sectarios” que defendían el animaculismo, sino que expuso su idea de que lo hallado en el vientre de la cabra no era sino un feto de la especie caprina, respaldando, por tanto, la idea de que lo nacido era del mismo género de la madre, tal y como explicaba el sistema ovista. y para ello no sólo recurrió a una extensa descripción del monstruo sino que además se apoyó en la opinión de unos pastores a los que consultó, quienes decían que el cabrito, unos meses antes de nacer, “causa espanto de verlo, porque parece niño”18.
en lo que se refiere a la hipótesis imaginacionista, por la que se creía que la imaginación podía tener suficiente poder para infligir al feto cualquier deformidad, alcanzó una gran popularidad en el siglo Xviii hasta el punto
15. una explicación más extensa de ambas teorías la encontramos en dudley Wilson, Signs and portents. Monstruous birth from the Middle Ages to the Englightenment, Londres/nueva york, routedge, 1993. pp. 157-158.
16. Lorenzo de hervás y Panduro, Historia de la vida del hombre, madrid, imprenta de aznar, 1789. tomo i. L. ii. cap. iii. pp. 159-160.
17. Benito Feijoo, Cartas eruditas y curiosas, madrid, en la imprenta real de la gaceta, 1750. tomo iii, carta XXX “reflexiones Filosóficas, con ocasión de una criatura humana...”, edición digital en http://www.filosofia.org/bjf/bjft000.htm [consultado 17, enero, 2014]
18. antonio José rodríguez, Carta-respuesta a un ilustre prelado sobre el feto monstru-oso hallado poco hà en el vientre de una cabra... madrid, 1753.
mª aLeJandra FLoreS de La FLor - Universidad de Cádiz2704
de que se convirtió en casi la única justificación para una amplia variedad de anomalías y malformaciones19. en el caso de los autores que aquí analizamos, la actitud general fue la de aceptarla o al menos la de tolerarla. en el pri-mer caso, nos encontramos a martín martínez y hervás y Panduro, quienes se proclamaron creyentes del poder de la imaginación en la generación de monstruos20, e incluso éste último afirmó ser ésta la actitud general de los médicos de su época21.
no obstante, este entusiasmo no fue compartido ni por el padre rodrí-guez ni por Feijoo. el primero se mostraba tolerante con respecto a la teoría de la imaginación, aceptándola por no tener argumentos para poder negarla 22. en el segundo la duda fue mayor. Si bien al principio de su relato pare-ce rechazarla fundamentándose en la obra de James Blondel23, hacia el final parece aceptar los efectos de la misma en los casos de similitud y durante el tiempo de la “operación prolífica” pero negándola después, al contrario que los imaginacionistas que prolongaban su efecto durante los nueve meses de embarazo24.
La popularidad de la hipótesis imaginacionista residía en que daba una explicación a la monstruosidad sin afectar a la teoría del preformacionis-mo. asimismo, la imaginación maternal podía solventar un conjunto de problemas religiosos despertados por la ciencia embriológica general y, más concretamente, por el papel que se debía asignar a dios en la producción de deformidades. ya hemos mencionado que el preformacionismo daba a pen-sar que éste pudiera haber creado a los monstruos ya desde los orígenes del mundo. La imaginación maternal permitía exonerarlo de cualquier responsa-bilidad en la producción de rasgos aberrantes. en este sentido, no es extraño que autores tan eruditos como martín martínez, el padre rodríguez o her-vás y Panduro, aceptaran la teoría del influjo materno como causa posible en la generación de los monstruos.
el hermafroditismo pareció ser otro tema de interés dentro del campo de la teratología. en este sentido, los hermafroditas sufrieron un “destierro” de
19. dos trabajos fundamentales en este tema son: dennis todd, Imagining Monsters, miscreation of the self in eighteenth-century England, chicago, university of chicago Press, 1995; Javier moscoso, “Los efectos de la imaginación: medicina, ciencia y sociedad en el siglo Xviii” en Asclepio, vol. 53, Fasc. 1, (2001), pp. 141-172.
20. martín martínez, Anatomía completa...p.204.21. Lorenzo de hervás y Panduro, Historia de la vida ...tomo i. Lib. ii. cap. iii p. 164. 22. antonio José rodríguez, Palestra crítico-médica... tomo iii. discurso i. p. 86 y ss. 23. James Blondel fue un médico inglés de principios el Xviii, que se hizo especial-
mente popular tras la publicación de The Streght of Imagination in Pregnant Women exam-inated (1727) donde negó la tesis imaginacionista.
24. Benito: Feijoo, Cartas eruditas... tomo i, carta iv, “Sobre el influjo de la imagi-nación...”
La viSión médica deL monStruo en La eSPaÑa moderna 2705
lo maravilloso en el periodo dieciochesco, al ser considerados seres que su-frían una malformación genital más o menos anómala25. esta exclusión llevó a que muchos tratadistas anatómicos negaran la existencia de hermafroditas verdaderos, de hecho de los cuatro autores aquí tratados sólo uno de ellos –hervás y Panduro– llegó a dedicar un capítulo a esta condición, únicamente para negarla como posible26. no obstante, la tónica general fue la de aceptarla como una malformación del cuerpo humano más. Para ello fue fundamen-tal la obra del profesor austríaco Joseph Jacobo von Plenk (1738-1807) quien consideraba el hermafroditismo como monstruosidad que afectaba a los genitales, por lo que en parte parecían masculinos y en parte femeninos. disintiguió, además, tres clases de hermafroditas, especificándolos según sus rasgos anatómicos y fisiológicos, los caracteres secundarios, y las inclinacio-nes sexuales27. una actitud que alcanzó su cenit con el surgimiento de la medicina Legal, que estableció que fuera el médico el que asignara el sexo adecuado en los casos de sexualidad “dudosa”.
La desmitificación del hermafroditismo vino acompañada con el rechazo a los casos de transmutación sexual, sobre todo a raíz del triunfo del “bio-logismo dicotómico”, por el que se consideraba a los órganos masculinos y femeninos diferentes tanto en su posición como en su función. este hecho llevó a martín martínez a hablar de “Fabula vulgar de la mutación de sexos”, que se había originado a raíz del hecho de que el clítoris, en ocasiones, pudie-ra endurecerse y aumentar de tamaño de manera similar al pene, permitiendo a las mujeres “abusar” de ello28. La dicotomía sexual condujo a considerar las metamorfosis sexuales como meras fábulas. asimismo el hermafroditismo fue, cada vez con más asiduidad, calificado como aparente admitido única-mente como una posibilidad remota dentro de sus taxonomías.
Por último, en lo que se refiere a los monstruos híbridos productos del bestialismo, los autores parecieron admitir sin reservas la posibilidad bioló-gica de que éstos pudieran darse a excepción de hervás y Panduro que lo rechazaba de manera rotunda29. La principal preocupación en torno a éstos fue la cuestión del bautismo, que debía administrarse sobre aquellos seres que poseyeran alma racional, es decir, de padres humanos. La cuestión se saldó con soluciones realmente enrevesadas en los que se admitían bautismos
25. richard cleminson y Francisco vázquez garcía, Hermaphroditism. Medical science and sexual identity in Spain 1850-1960, cardiff, university of Wale Press, 2009.
26. hervás y Panduro, Lorenzo de: Op. Cit. tomo i. cap. iv. p. 186.27. Joseph J. von Plenk, Medicina y cirugía forense ó legal, madrid, imprenta de la
viuda e hijo de marín, 1796. pp. 135-140. 28. martín martínez, Anatomía completa... tratado i, Lección v, cap. ii. p. 188.29. Para este autor, admitir este tipo de monstruos como verdaderos suponía admitir que
“el mundo en su vejez chochea, y ha mudado totalmente de naturaleza...” Lorenzo de hervás y Panduro, Historia de... tomo i. cap. ii p. 41.
mª aLeJandra FLoreS de La FLor - Universidad de Cádiz2706
absolutos o sub conditione en función de los casos. Por ejemplo, el padre rodríguez y Feijoo admitieron el bautismo absoluto en los casos en que la madre fuera humana y el padre bruto, y bajo condición en caso de que el padre fuera humano y la madre animal30.
3. El tratamiEnto DE los monstruos Por los miEmbros DE la rEGia sociEDaD DE mEDicina y otras ciEncias DE sEVilla
La regia Sociedad de medicina y otras ciencias de Sevilla fue una ins-titución que surgió de manera independiente a las universidades médicas, con el fin de promover la renovación médica en españa. Son muchas las labores que llevó a cabo dicha sociedad para impulsar la ciencia médica, no obstante, la principal fue la de celebrar “actos literarios” en los que se exponían los trabajos realizados por los socios, que posteriormente eran publicados en el volumen de “disertaciones” o en el de “memorias”31.
el que los monstruos fueron de interés para los distintos socios que con-formaban dicha sociedad, lo podemos apreciar en las propias disertaciones. en algunas de ellas, los mismos autores dan constancia de ello. José garcía noriega, por ejemplo, señalaba cómo el hombre solía mostrarse interesado por todas aquellas cosas que no eran normales en la naturaleza32, y Juan de Pereira resaltaba el valor y la utilidad que el conocimiento de estos temas podía tener para el médico, sobre todo en relación a la prevención de partos monstruosos33. Lo que nos hace pensar que los asuntos teratológicos debie-ron tener cierta utilidad, por lo que fueron tratados desde un punto de vista puramente médico, pero también desde un enfoque legal y teológico.
en lo que se refiere a cuestiones puramente médicas, los socios pare-cieron mostrarse interesados en los monstruos bicípite, en el poder de la imaginación, la tipología de los monstruos y su posible prevención, e incluso, en la hibridación. Sobre la primera materia encontramos dos disertaciones, una fechada en 1767 y escrita por Bonifacio Jiménez de Lorite sobre un examen físico-teológico de un monstruo bicípite nacido en Sevilla ese mismo año. y la segunda, es una carta que José Pascual dirige a la regia Sociedad en relación a un monstruo bicípite que había nacido sin pulmones, ni corazón
30. antonio José rodríguez, Nuevo aspecto de theología médico-moral, y ambos derechos, o paradoxas physico-theologico legales. madrid, imprenta real de la gaceta, 1763. p. 51 y ss. Benito Feijoo, Teatro crítico... tomo vi. discurso i, Paradoja 14 “deben ser bautizados...”
31. antonio hermosilla molina, Cien años...p. 127.32. José garcía noriega, De los monstruos y sus distintas clases, Sevilla, academia de
medicina leg. 1775.33. Juan de Pereira, De los partos monstruosos y forma de precaverlos. acta. 28 de nov-
iembre de 1776.
La viSión médica deL monStruo en La eSPaÑa moderna 2707
y con el hígado deforme. el principal interés de este socio en relación al monstruo no era éste en sí mismo y su generación, sino la duda de si hubiera podido vivir sin corazón34.
ya hemos visto que la influencia del influjo prenatal –la imaginación– fue considerada una causa cuanto menos probable de cualquier tipo de mons-truosidad que se dieran en los niños, de ahí que en determinadas consultas el médico incluyera algunas preguntas relacionadas con ello. un ejemplo ilus-trativo es el que recoge Francisco robles, quien comparte la observación de una niña que nació mutilada en la villa de aracena. con el fin de averiguar las causas de tal malformación, el doctor procedió a hacer a la madre un cuestio-nario de trece preguntas, de las que cabe destacar aquéllas que la vinculaban con algún tipo de maldición, deseo, susto o la imaginación de algo defectuo-so35. ciertamente, esta cuestión debió ser un tema controvertido en dicha institución. ya en 1748, Pedro garcía Brioso había argumentado “sobre las fuerzas de la imaginación en orden a variar el feto”, y una disertación similar presentó Julián garcía Blanco unos años después, con el fin de establecer qué eficacia podía atribuirse justamente a la imaginación de la madre para transformar al feto. en ella concluía que si bien algunos casos eran evidentes que pertenecían al poder de la imaginativa, otros eran dudosos, por lo que recomendaba cautela para saber distinguir aquellos en los que había verdade-ra influencia de la imaginación, de aquellos totalmente falsos o fingidos por parte de las madres para esconder sus pecados36.
La prevención pareció ser también un tema de interés con respecto al ser deforme, de ahí la necesidad de conocer la tipología de los monstruos. con tal fin, José garcía noriega escribía su disertación: “de los monstruos y sus distintas clases”; no obstante, ésta bien puede considerarse un resumen de los muchos tratados teratológicos de siglos pretéritos. más interesante, sin embargo, fue la exposición realizada por Juan de Pereira en 1776. en ella no sólo define el término monstruo, sino que explica la taxonomía de los mismos y los consejos que debía dar el médico para la prevención de partos monstruosos37.
34. José Pascual, de José Pascual a la Sociedad sobre el nacimiento de un monstruo (siamesas), informes y Servicios de consulta. 1739
35. Francisco robles, observación i “Sobre una niña, que nació mutilada, por don Francisco robles, medico de la villa de arazena, y Socio honorario” en Memorias académicas de la real sociedad de medicina y demás ciencias de Servilla, Sevilla 1766. tomo i, 593-598. un cuestionario similar lo encontramos en las consultas manuscritas del colegio de cirugía de cádiz, ver manuel Bustos, Los cirujanos del Real Colegio de Cádiz en la encrucijada de la Ilustración (1748-1796), SS.PP. universidad de cádiz, 1983. p. 85.
36. Julián garcía Blanco, Que eficacia pueda atribuirse justamente a la imaginación de la madre para transformar al feto. 26 de mayo de 1757. Legajos 1757
37. Juan de Pereira, De los partos monstruosos...
mª aLeJandra FLoreS de La FLor - Universidad de Cádiz2708
en lo que respecta a la hibridación, las opiniones de los socios fueron muy diferentes, si bien algunos, como manuel Pérez, se mostraban totalmen-te reacios a aceptar tal posibilidad38. otros, no obstante, parecían admitirla. Fray Fernando de valderrama, por ejemplo atribuía estos tipos de monstruos más a la imaginación que al bestialismo, pues su condición de ovista le im-pedía aceptar el hecho de que se pudiera producir un ser híbrido a raíz de esta práctica, ya que si la madre era humana la criatura también debía serlo39.
desde un punto de vista legal, los socios se mostraron especialmente interesados en dos asuntos: el matrimonio entre hermafroditas y el bestia-lismo. en lo que respecta al primero, Pedro de Silva y cortés escribió una disertación donde concluía que éste debía darse por válido siempre y cuan-do se realizara entre dos “equaliter potentes”40. no obstante, esta cuestión no siempre fue tan fácil de resolver y la preocupación sobre el matrimonio hermafrodita es algo que se mantuvo hasta el siglo XiX. La raíz de esta con-flictividad estaba en la importancia de evitar el matrimonio entre personas del mismo sexo y la confirmación de potencia, hasta el punto de que éste podía ser anulado si el sexo no había sido identificado correctamente. en el periodo decimonónico, con el nacimiento de la medicina Legal, los médi-cos jugarían un papel esencial a la hora de establecerse el sexo del individuo en los casos de sospecha de hermafroditismo, a través de una identificación puramente biológica en el que se palpaba el sexo para decidir cual predomi-naba41. concerniente al bestialismo, el ya mencionado padre Fray Fernando valderrama se preguntaba si la mujer que daba a luz un monstruo de especie animal debía ser castigada por ello. Su conclusión era que, debido a las dudas existentes en este tema, la mujer debía ser considerada inocente pues en los casos dudosos se debía proceder a favor de la persona42.
Por último, desde el punto de vista teológico, la principal preocupación fue la del bautismo. ya hemos mencionado que la administración de este sacramento estaba fuertemente reglamentada y el hecho de que se realizara de forma correcta era algo que preocupaba a los religiosos, pero también a médicos y comadronas que en ocasiones se veían forzados por las circuns-tancias a administrarlo. no es extraño, por tanto, que ciertas disertaciones se
38. Carta de Francisco Muñoz a la sociedad sobre la falsedad del nacimiento... Bollullos. 1739. informes y Servicios de consulta.
39. Fray Fernando valderrama, “Si la mujer que pare un monstruo especie de bruto se debe presumir reo de feo crimen y como proceder contra ella” en Memorias académicas de la real sociedad de medicina y demás ciencias de Sevilla, Sevilla, 1787. tomo 5, discurso 13, pp. 108-120.
40. Pedro de Silva y cortés, Sobre la validez del matrimonio de los hermafroditas. 24 de mayo 1753. acta.
41. richard cleminson y Francisco vázquez garcía, Hermaphroditism... pp. 78-110.42. Fray Fernando valderrama, “Si la mujer que pare un monstruo...
La viSión médica deL monStruo en La eSPaÑa moderna 2709
dedicaran a este tema como, por ejemplo, la de Fray José de govea y agreda que provee los instrucciones físicas necesarias en orden al bautismo de los monstruos43. e igualmente ilustrativo es el escrito de martín guzmán sobre los seres bicípites, en cuya opinión debían ser bautizadas de manera absoluta ambas cabezas si éstas demostraban ser independientes mediante acciones opuestas, pero en caso de subordinación debía ser bautizada de manera ab-soluta aquélla que mostrara una mayor independencia, administrándose el bautismo sub conditione sobre la otra44.
4. conclusión
isidore geoffroy Saint-hilaire (1805-1861), padre de la teratología y autor de Histoire générale et particulière des anomalies de l’organisation chez l’homme et les animaux (1832-1837), consideraba que la historia de los monstruos se dividía en tres partes: el primero, que termina a finales del siglo Xvii, dominado por la superstición y el prejuicio; el segundo, mitad del Xviii, es un periodo de observación exacta y minuciosa, pero asociado a la curiosidad más que al progreso del conocimiento científico. Solo en el tercer periodo, que llega hasta nuestros días, es cuando en su opinión se produce la verdadera ciencia, pues solo entonces hay una asociación real entre obser-vación y desarrollo de ideas filosóficas capaces de permitir un progreso de la ciencia. ciertamente, el proceso de medicalización no fue sino un paso más en el camino que concluyó en el siglo XiX, cuando se produce el cambio de la etimología latina monstruum a la griega teras, dando lugar a la terato-logía como estudio de las anomalías del organismo. La literatura médica y las disertaciones de la regia Sociedad estudiadas en este trabajo deben ser vistas como algo transitorio, en que viejas ideas, tales como el influjo de la imaginación materna o la posibilidad de hibridación, convivían con los nue-vos avances médicos, tanto en el campo de la embriología –epigenetismo–, así como en el campo de la biología –dicotomía sexual–. el surgimiento de la ciencia teratológica no hubiera sido posible sin este periodo de transi-ción, que permitió algo mucho más importante que lo puramente médico: el cambio de visión hacia el ser monstruoso, que pasó a ser considerado sim-plemente como un ser humano con anomalías físicas conocidas y explicadas biológicamente.
43. Fray José de govea y agreda, Conocimientos físicos necesarios en orden al bautismo de los monstruos, Sevilla, 1803, leg. 1803.
44. martín guzmán: “Si los monstruos en que se notan duplicados algunos de sus princi-palísimos miembros deban creerse informados con una o más almas para proceder con respec-to a esto la celebración del bautismo” en Acta, 11 de abril de 1755.