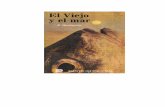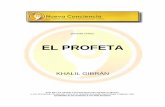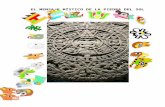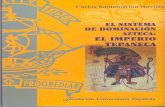La vía azteca. El camino entre el Valle de México y el centro de Veracruz durante el Posclásico...
Transcript of La vía azteca. El camino entre el Valle de México y el centro de Veracruz durante el Posclásico...
ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DIVISIÓN DE POSGRADOS
POSGRADO EN ARQUEOLOGÍA
INAH SEP
La vía azteca. El camino entre el Valle de México y el centro de
Veracruz durante el Posclásico tardío
TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE MAESTRO EN ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS
PRESENTA
Adrián Hernández Santisteban
DIRECTOR DE TESIS: Dr. Stanislaw Iwaniszewski
Investigación realizada gracias al apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT)
MEXICO, D.F. 2014
2
Al primer anacoreta de la Nueva España, a Andrés por traducir su biografía y a Jorge por darle seguimiento a esta amistad.
Agradecimientos Al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia –especialmente— a la Jefatura del Posgrado en Arqueología por la oportunidad de aprender sobre un campo en el que no estaba familiarizado y enriquecer mi formación. Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el apoyo económico que me brindó durante dos años para la realización de esta investigación. A mi familia: Adriana, Venancio, Juan Venancio, Teresita, Adolfo, Miguel y Tania; a mis abuelos, Elda, Arnulfo, Leonila y Venancio. A Mercedes, porque la idea de esta tesis surgió en su casa al pie del volcán. Al Dr. Stanislaw Iwaniszewski por levantarme el interés sobre el mundo mesoamericano y haberme dejado montañas de lectura sobre paisaje y arqueología. A la Dra. Annick Daneels por su paciencia y disciplina para mostrarme el conocimiento arqueológico del centro de Veracruz, por las discusiones sobre el crecimiento del algodón en el Posclásico y la obsidiana, además de hacerme ver la costa con unos ojos completamente distintos, informarme sobre las fronteras del imperio azteca y haberme enseñado la verdadera arqueología de campo. Al Dr. Sergio Suárez Cruz por su tiempo y conocimiento del Valle de Puebla. Además de los recorridos múltiples por caminos y barrancas. A la Dra. Patricia Fournier García por el rigor de sus clases y por introducirme de lleno al conocimiento arqueológico y antropológico. Al Dr. Rubén Manzanilla López por compartir su conocimiento y la lectura de la tesis. A la Mtra. Erika, a la Lic. Miriam y a la Mtra. Azul por el apoyo desde la Jefatura y a los maestros del Posgrado. A mis compañeros de la maestría por el buen tiempo que pasamos juntos y los cafés turcos en Xochimilco. A Sergio y Adriana por acompañarme en una parte del recorrido por el sur del Popocatépetl. A mis compañeros de estos últimos años: Mauricio, Emilio, Santiago, Fabián, Ernesto, María, Pablo, Nadjeli, Satya, Alfredo, Adriana, Diego, Emilio, Jaime, Lucía, Daniela y otros. A mis compañeros de trabajo en el Centro de Colaboración Cívica por todo el aprendizaje de los últimos meses. Al Dr. Jorge A. Vivó por la inspiración.
3
Índice Índice ....................................................................................................................... 3
Prólogo .................................................................................................................... 8
1. Introducción ....................................................................................................... 10
1.1 Planteamiento ...................................................................................................... 10
1.2 Arqueología de los caminos: estado reciente de la cuestión ................................ 12
1.2.1 Creación y consolidación de caminos en la región central de Mesoamérica . 13
1.2.1 Aspectos para interpretar la creación y consolidación de caminos en la
arqueología mundial contemporánea ...................................................................... 17
1.3 La ruta del Valle de México al Golfo durante el Posclásico tardío: estado de la
cuestión ...................................................................................................................... 23
2. La construcción de los caminos ......................................................................... 26
2.1 El paisaje en la arqueología ................................................................................. 26
2.2 Arqueología del vínculo: paisajes, senderos y caminos ....................................... 30
2.2.1 Lugares y paisajes vinculantes ...................................................................... 30
2.2.2 Tipología de los paisajes que forman vínculos .............................................. 31
2.2.3 Tipología de los vínculos ................................................................................ 32
2.2.4 La consolidación de un camino: la generación de paisajes ........................... 35
2.2.5 Tipología de los paisajes formados por los vínculos ...................................... 36
2.3 El camino como artefacto arqueológico: paisajes en movimiento ........................ 36
3. La vía azteca ..................................................................................................... 38
3.1 Características generales de la ruta en el Posclásico tardío ................................ 38
3.2 Llanuras y lomeríos de la costa del Golfo ............................................................ 43
3.2.1 Características de la región paisajística ......................................................... 43
4
3.2.2 El patrón de asentamiento de los sitios del Posclásico para la cuenca baja del
Cotaxtla - Jamapa ................................................................................................... 47
3.2.3 Etnohistoria versus arqueología ..................................................................... 51
3.2.4 Posible paso del camino ................................................................................ 58
3.3 Las laderas y cimas de barlovento de la Sierra Madre Oriental ........................... 59
3.3.1 Características de la región paisajística ......................................................... 59
3.3.2 El paso de la barranca del río Metlac ............................................................. 62
3.3.3 Sal por obsidiana ........................................................................................... 64
3.3.4 Posible paso del camino ................................................................................ 65
3.4 Las laderas y cimas de sotavento de la Sierra Madre Oriental: el cruce al Altiplano
................................................................................................................................... 66
3.4.1 Características de la región paisajística ......................................................... 66
3.4.2 Los caminos y rutas de intercambio del Valle de Maltrata ............................. 68
3.4.3 La obsidiana de las minas del Valle de Ixtetal ............................................... 71
3.4.4 La inercia, evolución y transformación del legado de las rutas del Clásico .... 71
3.4.5 Pinomes y aztecas en el Valle de Maltrata .................................................... 72
3.4.7 Posible paso del camino ................................................................................ 73
3.5 El Valle Oriental de Puebla .................................................................................. 73
3.5.1 Características de la región paisajística ......................................................... 73
3.5.2 La cerámica de la región y las rutas de intercambio ...................................... 76
3.5.3 El camino hacia Tecamachalco ...................................................................... 77
3.5.4 Posible paso del camino ................................................................................ 79
3.6 El Valle Central de Puebla ................................................................................... 79
3.6.1 Características de la región paisajística ......................................................... 79
3.6.2 Los obstáculos naturales, las rutas posibles y las referencias de orientación
que brinda la región ................................................................................................ 81
5
3.6.3 El patrón de asentamiento para el Posclásico ............................................... 84
3.6.4 Las rutas y linderos de los mapas de Cuauhtinchan ...................................... 86
3.6.5 Los asentamientos dominantes ...................................................................... 90
3.6.6 Pruebas cerámicas de unión regional ............................................................ 91
3.6.7 Posible paso del camino ................................................................................ 92
3.7 El Valle de Atlixco ................................................................................................. 93
3.7.1 Características de la región paisajística ......................................................... 93
3.7.2 El paso al Valle de México durante el Posclásico .......................................... 95
3.7.3 La cerámica y la lítica del Posclásico ............................................................. 99
3.7.4 Posible paso del camino .............................................................................. 101
3.8 El sur de la Sierra Nevada y el noreste del Valle de Cuautla ............................. 102
3.8.1 Características de la región paisajística ....................................................... 102
3.8.2 La Triple Alianza en el noreste de Morelos .................................................. 106
3.8.3 Las rutas comerciales en la región durante el Posclásico tardío y la Colonia
.............................................................................................................................. 108
3.8.4 Posible paso del camino .............................................................................. 110
3.9 El poniente de la Sierra Nevada y el Valle de México ........................................ 111
3.9.1 Características de la región paisajística ....................................................... 111
3.9.2 La transición a los lagos y el puerto de embarque ....................................... 115
3.9.3 Posible paso del camino .............................................................................. 116
3.10 Los nuevos trazos de la Colonia ...................................................................... 117
3.10.1 La secularización del espacio y el cambio de la cartografía ...................... 117
3.10.2 El nuevo orden sociopolítico y las dos rutas en disputa ............................. 117
3.10.2 La ruta de los arrieros por Orizaba para finales del siglo XVIII .................. 120
4. La antropología de los caminos ....................................................................... 123
6
4.1 Los usuarios ....................................................................................................... 124
4.1.1 Por frecuencia de uso y conocimiento del espacio ...................................... 124
4.1.2 Por actividades realizadas y objetivos ......................................................... 125
4.1.3 Por su relación con el entorno ..................................................................... 126
4.2 El cuerpo del usuario .......................................................................................... 126
4.3 La caminata ........................................................................................................ 128
4.3.1 Identidad y cambio durante la caminata ....................................................... 130
4.3.2 La medición del tiempo en el camino: la jornada ......................................... 131
4.3.3 Los lugares y senderos de la caminata ........................................................ 132
4.3.4 El vínculo y la vigencia del camino ............................................................... 134
4.4 La caminata como etnografía ............................................................................. 135
4.5 El camino como un texto .................................................................................... 139
5. La antropología de la vía azteca ...................................................................... 142
5.1 Los usuarios ....................................................................................................... 143
5.1.1 Militares ........................................................................................................ 143
5.1.2 Comerciantes, mensajeros y espías ............................................................ 144
5.1.3 Los conquistadores y los usuarios coloniales .............................................. 151
5.2 Tiempo y espacio en la vía ................................................................................. 153
5.2.1 Jornada a jornada ........................................................................................ 154
5.3 Etnografía de la vía azteca ................................................................................. 171
5.3.1 Los caminantes y sus cuerpos (investigadores) ........................................... 171
5.3.2 La concepción del paisaje de los caminantes .............................................. 172
5.3.3 Principales cambios perceptivos .................................................................. 174
5.3.4 Los senderos de los caminantes .................................................................. 176
5.3.5 Los obstáculos para la caminata .................................................................. 178
7
5.4 Vigencia y permanencia del camino ................................................................... 182
6. Algunas aportaciones a los estudios de otros caminos y conclusión .............. 184
7. Fuentes ............................................................................................................ 186
8
Prólogo Las aficiones por ciertos temas de investigación son generalmente parte de una
inclinación a los hábitos y costumbres de aquellas personas que los realizan. En
este caso, el estudio de paisajes y caminos no es una excepción. Disfrutaba
caminar porque era una actividad que me alejaba de mis actividades cotidianas,
especialmente cuando lo hacía por lugares que desconocía y recorría por vez
primera. Decidí llevar dicha actividad más allá y preguntarme el porqué del gusto
por hacer dicho ejercicio y qué aportaba a mi conocimiento del mundo inmediato.
Una rutina de placer paulatinamente terminó convirtiéndose en un objeto de
estudio y, aunque quizás pareciera darle fin a un pequeño gusto, no fue así porque
hasta donde estoy consciente nunca he sabido tomar vacaciones. El descanso se
torna en trabajo, un proyecto toma el lugar de otro y así en adelante. Si para mí el
acto de recorrer un camino poseía valor e importancia, algo debería generar
también en los demás individuos y a lo largo de la sociedad. Me propuse
investigarlo, desde mi experiencia y desde la de los demás para poder proponer
de primera fuente mi contribución a una antropología que me es cercana, la que
es un producto del movimiento: la de los caminos.
Por lo anterior, parte de este trabajo se basa en referencias sobre la
percepción del cuerpo humano en movimiento, sus efectos en las sociedades
humanas y sobre estudios de personas que usan los caminos pero la otra parte
forzosamente es consecuencia de una reflexión personal sobre el tema, bajo la
óptica de mis años de caminante y los caminos que he recorrido. Me atrevo a
contrastar aquí arqueología, etnografía y práctica personal para realizar un esbozo
de una antropología del camino necesaria para mi investigación. La vía azteca
sirve entonces como un pretexto para realizar dicho trabajo y como un magnífico
estudio de caso. Al recorrer el camino mi concepción de los paisajes y de la
naturaleza del paisaje entre el Valle de México y el Golfo se modificó
completamente. No puedo ver más a la Sierra Nevada, al Serrijón de Amozoc o al
Pico de Orizaba sin pensar en las características sagradas del paisaje o en sus
funciones como indicadores de ruta. Aprendí a contextualizar el camino y a
9
dividirlo por jornadas. No puedo circular ya por una de las autopistas que
atraviesan el área de la vía sin pensar como en fracciones de hora se recorren
distancias que antes tomaban días enteros. Terminé llevando mi concepción del
Altiplano Central nuevamente a una escala humana y aprendí a respetar el
paisaje. Ya no soy el mismo después de este viaje, aprendí a viajar lento, a
caminar jornada a jornada:
Cuando inicies tu viaje a Ítaca,
ruega que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de conocimiento.
[…]
Ruega entonces que el camino sea largo.
Que sean muchas las mañanas de verano,
en que entres a puertos por primera vez vistos
¡con qué placer, con qué alegría!
[…]
Mantén siempre Ítaca fija en tu mente.
Llegar allí es tu meta última.
Pero no apresures el viaje para nada.
Es mejor dejarlo durar por largos años;
e incluso anclar junto a la isla cuando ya estés viejo,
rico con todo lo que has ganado en el camino,
sin esperar que Ítaca te dé riquezas.
Fragmentos del poema “Ítaca” de Constantin Cavafis
10
1. Introducción
1.1 Planteamiento Esta tesis trata sobre un camino. En un principio estaba diseñada para enfocarse
a la ruta que se utilizó de México a Veracruz al inicio de la Colonia, pero tras el
estudio de la información arqueológica y documental lentamente se decantó a la
ruta que cumplía la misma función justo antes de la creación de aquella durante el
Posclásico tardío. La comunicación entre el Valle de México y la costa de Veracruz
se ha realizado por diferentes lugares según el contexto político de cada
momento. Para el periodo finalmente escogido, ésta se convirtió en un
indispensable vínculo para los habitantes del Valle de México, principalmente para
el imperio mexica. Es por eso que en vez de asignarle un nombre al camino desde
la geografía física, se escogió uno cultural, la vía azteca. Esta fuerza social y
política no creó la ruta, pero sí la adaptó para poder acceder a los recursos de la
llanura costera del Golfo y a las rutas de intercambio de mercancías. Además
cumplió una función fundamental en su geopolítica y en la lógica organizativa del
Posclásico, por lo tanto, este nombre pareció el más adecuado.
Un camino transciende los elementos materiales que lo conforman, es una
construcción multifactorial de ideas, percepciones, objetos e intenciones. Es tanto
un reflejo de la conducta individual como de la colectiva, muestra la generación de
las prácticas nuevas y la transformación de las antiguas. A través del camino
fluyen los cambios de las estructuras de la sociedad, pero a través de ellos
también se tienden obstáculos por parte del conservadurismo de las mismas para
frenar los cambios. La necesidad de utilizar una unidad de análisis integradora es
fundamental, por eso se dio la elección del paisaje. Observando a los caminos
desde aquí, podemos considerarlos como uno de los resultados de la necesidad
de vinculación entre paisajes. Es necesario establecer metodologías propias para
lograr estos objetivos, por lo que en este trabajo se propuso una adaptación de la
ya existente arqueología del paisaje en un marco teórico lo más coherente posible
para el caso de estudio. El camino estudiado es uno cuya formación completa se
11
llevó a cabo uniendo senderos y rutas de diferentes horizontes prehispánicos y el
estudio de éste por sí mismo no generaría más allá de un análisis descriptivo si no
se le realiza una pregunta adecuada, así que a través del estudio de los paisajes y
sus transformaciones a través del camino formado por los múltiples senderos que
se encuentran entre el Altiplano Mexicano y la llanura costera del Golfo de México
surgió la duda:
¿Cómo se consolidó el camino del Valle de México al Golfo (vía azteca) durante el
Posclásico tardío?
La hipótesis con la que se trabajó fue que la vía azteca se consolidó mediante la
vinculación de paisajes anteriores a la existencia de la Triple Alianza pero que se
asociaron a su geopolítica. Se decidió acotar la investigación a un periodo
restringido para hacer posible la revisión bibliográfica, éste fue básicamente el
Posclásico tardío más algunos referentes de la Nueva España del siglo XVI. En
cuanto a la escala espacial, ésta comprende la del Valle de México, un fragmento
de las laderas al sur del volcán Popocatépetl, parte del Valle de Cuautla, la región
central del de Puebla-Tlaxcala, las elevaciones tanto del poniente como del
levante de la Sierra Madre Oriental a la altura del Valle de Maltrata, parte del
cañón del Río Blanco y su paso por los Valles de Orizaba y Córdoba hasta
terminar finalmente en la zona comprendida por las llanuras costeras del Golfo de
México siguiendo el curso de la cuenca del río Cotaxtla-Jamapa hasta su
desembocadura en el mar. Es por estas regiones por donde cruzó la vía azteca de
finales del Posclásico tardío a la que haremos referencia y donde aconteció su
transformación en los caminos reales de la Colonia que se construyeron
posteriormente. Se realizó una consulta tanto de los trabajos realizados por
arqueólogos anteriormente como recorridos de campo y una caminata por toda la
ruta para comprender las diferencias paisajísticas. Sin todas las obras citadas a lo
largo del texto y sin la información que éstas aportaron a la comprensión del
problema, los objetivos cumplidos hubieran sido inasequibles. La mayor
originalidad del trabajo se encuentra en el desarrollo teórico formulado y en la
síntesis de la información del caso de estudio. Los aportes a la arqueología que se
12
puedan presentar se habrán generado por la perspectiva utilizada para analizar los
datos ya existentes, no por la generación de nuevos.
Las cuatro partes principales en las que se divide esta tesis son a) el
acercamiento teórico al camino como artefacto de estudio por parte de la
arqueología del paisaje (capítulo 2), b) la historia del caso de ejemplo, la vía
azteca (o el camino México – Veracruz o conexión Valle de México – llanura del
Golfo) a través de la evidencia arqueológica y documental existente para finales
del Posclásico (capítulo 3), c) el acercamiento teórico-antropológico a las
características de los caminos y sus efectos en los grupos humanos (capítulo 4) y
d) el estudio del caso de ejemplo a través de la arqueología del paisaje y la
respuesta que ésta da a la pregunta de investigación (capítulo 5). Además se
agregó un breve estado de la cuestión de los temas tratados (capítulo 1) y algunas
aportaciones que de aquí pueden obtenerse para estudiar otros caminos en el
futuro (capítulo 6).
1.2 Arqueología de los caminos: estado reciente de la cuestión Los arqueólogos han desarrollado a lo largo de los años múltiples formas de
acercarse a los caminos conforme a las posturas teóricas vigentes en sus
momentos. En este breve recuento sobre los estudios realizados dentro de la
arqueología de los caminos durante los últimos quince años podemos ver cómo
algunos enfoques todavía tienen un tinte de corrientes del pensamiento del siglo
XX. Hay enfoques aún procesuales que buscan construir generalizaciones a
través de datos cuantitativos obtenidos por experimentación y leyes científicas.
Construyen redes y procesos de influencia. Así como éstos, también existen
enfoques posprocesualistas que ya no ven la cultura como un proceso
extrasomático de adaptación (Binford 1965:205) sino que buscan que a través de
la experiencia del cuerpo, la subjetividad y la fenomenología se muestren las
conductas y prácticas. Ya no serán solamente los factores y leyes económico-
demográficas las responsables de la construcción vinculante en sus múltiples
formas (senderos, caminos, vías, pistas, calzadas, etc.) sino que las prácticas
humanas tendrán un papel fundamental. Aquí es donde la arqueología del paisaje
entró de lleno a proponer su metodología.
13
Se verá que en los estudios que consideran al paisaje como su herramienta
de análisis, éste brinda un enfoque integrador y vinculante que utiliza tanto
elementos objetivos como subjetivos para construir un todo de las sociedades.
Dice Iwaniszewski (2011:26) que el paisaje es una relación que se configura por
los elementos materiales y perceptivos que los diferentes individuos aportan.
Desde los “investigadores que lo convierten una categoría analítica” hasta “los
habitantes que no saben que su medio es el paisaje”. Los estudios que consideran
este concepto son relativamente recientes, por lo tanto, la arqueología de los
caminos tiene aún un terreno fértil del cual podrá beneficiarse a través de las
metodologías paisajísticas.
1.2.1 Creación y consolidación de caminos en la región central de Mesoamérica La primera impresión que obtiene uno al observar la bibliografía y hemerografía
disponible sobre el estudio de los caminos mesoamericanos es que ésta se
encuentra enfocada a comprender la lógica de distribución de los productos
comerciales. No por nada a algunos volúmenes que recogen la información de
estos temas se les agrega en el título la frase “rutas de intercambio”. Es de
esperar que el pensamiento arqueológico observe así las rutas ya que son los
productos que fueron transportados a través de éstas los que dan la información
correspondiente. Debido a la existencia de literatura gris sobre el tema y a las
notas aisladas que se encuentran en algunas revistas, se le dio preferencia a los
estudios publicados en compendios especializados. Los trabajos recopilados son
aquellos que abordan rutas en el área central del Altiplano. Se descartó la zona
maya y el contacto con Aridoamérica.
Sin querer encasillar totalmente a los trabajos que se mencionarán en una
categoría específica, se intentó ordenarlos de la mejor manera posible a través del
marco teórico y el estilo de las inferencias que realizan al abordar la creación y la
consolidación de los caminos. Probablemente más de uno pueda acomodarse en
más de una categoría:
A) Aquellos que utilizan explicaciones de tipo histórico-cultural
14
La mayoría de los trabajos anteriores a 1980 utilizan este marco epistemológico.
Algunos de ellos se pueden encontrar en el compendio editado por Thomas A. Lee
y Carlos Navarrete (1978). Por ejemplo, el estudio de Ulrich Köhler (1978) en el
Soconusco que se basa en documentos y fuentes para establecer el difusionismo
del poder azteca. También está el de Clinton R. Edwards (1978) sobre el comercio
marítimo prehispánico que busca órbitas de difusión.
B) Aquellos que utilizan explicaciones economicistas-materialistas
Al parecer, esta epistemología se ha utilizado más de una vez en los estudios
mesoamericanos. Existen trabajos como el de Daniel Schavelzon (1980) que
realizó un recuento de las pruebas que existen sobre la importancia de la costa del
Pacífico como una ruta de intercambio entre Centro y Sudamérica. Utiliza el
estudio de los medios de producción de las sociedades del área para explicar la
existencia de las rutas. En su artículo hace una petición pública a no utilizar más
los métodos difusionistas.
Jesús Narez (1980) abordó la región de Oriental, Puebla y utilizó
nuevamente la lógica económica de los tributos. Diana López de Molina y Eduardo
Merlo Juárez (1980) analizaron el área central de Puebla también de la misma
forma. Algunos como Konrad Tyrakowski (1980) se especializaron en los aspectos
meramente económicos. Merlo Juárez (1980) toma la postura de los comerciantes,
pero no sólo de la élite que se encargaba de los tributos, sino también de aquellos
menores y locales que han sido olvidados.
Diana López de Molina (1980) realizó una recopilación sobre las
perspectivas con las que se habían enfrentado los investigadores al tema hasta la
década de 1980 y dijo que “se ha dado más énfasis al estudio de la estructura
interna del sistema comercial, desde el punto de vista de los mecanismos que
requiere y las características de los agentes de intercambio. A pesar de que sí hay
algunos trabajos en los que se ubica al comercio en el contexto general de la
economía prehispánica, son pocos los que intentan esclarecer las particularidades
o la especificidad de esa articulación en regiones específicas” (López de Molina
1980:246).
15
Los modelos producidos por este tipo de autores parten de la lógica
económica aunque llevan ésta a veces más lejos para explicar las migraciones y
los controles políticos regionales, como en la propuesta de Thomas H. Charlton
(1980). Otro estudio de tinte económico que hay que destacar es el de William L.
Rathje, David A. Gregory y Frederick M. Wiseman (1978).
C) Aquellos que utilizan explicaciones procesualistas-sistémicas, de intercambio
interregional y los sistemas – mundo
Jaime Litvak King (1978) utilizó redes y sistemas para explicar la lógica de las
conexiones en el Altiplano. Estas explicaciones parecen más cercanas a las
teorías de los sistemas. El modelo de Frances Frei Berdan (1978) sobre puertos
de comercio en Mesoamérica es otro ejemplo. También se encuentran los
modelos de comercio que propone Barbara J. Price (1978) para toda
Mesoamérica. Kenneth Hirth (1998) volvió a abordar el estudio de los mercados,
pero ahora ya bajo una lógica de distribución espacial. Aquí se utilizaron modelos
estadísticos sobre la distribución de la cerámica para dar otro tipo de explicaciones
sobre las rutas de comercio.
Evelyn Childs Rattray (1998) utilizó los modelos centro-periferia que están
inspirados en los sistemas mundiales cuya lógica de explicación política ya no es
sólo la de los mercados. Robert D. Drennan realizó la crítica al modelo: “La
atención arqueológica reciente a las relaciones interregionales se ha concentrado
en las ideas de centro, periferia y sistemas globales [en comillas en el original]”
(Drennan 1998:24). Dice este último autor que algunas generalizaciones han sido
simplistas, por lo tanto, el estudio del intercambio e interrelaciones debe obtener
información también de otras variables de la complejidad social. Y así se ha hecho
también.
Otro estudio de interés para esta tesis es el que realizó Robert S. Santley
(1991) sobre la estructura de la red de transporte azteca para el Posclásico tardío.
Utilizó modelos de jerarquía de sitios, realizó un análisis topológico conforme a la
clasificación asignada para cada nodo (sitio) y determinó los senderos más cortos
16
entre un punto y otro. Concluyó que existía una organización dendrítica que
facilitaba el comercio e influía en el patrón de asentamiento.
D) Aquellos que utilizan explicaciones posprocesuales
El estudio de José Evaristo Aguilar, Félix Julián Sabina y William J. Folan (1980)
empezó a romper el esquema de explicaciones económicas y empieza a
establecer aspectos religiosos y rituales para justificar la existencia de caminos.
Así explican la existencia de largas rutas de peregrinación del pueblo de
Huamango para llegar a ciertos sitios alejados.
Johanna Broda (1980) dejó las rutas en un segundo plano para enfocarse al
valor social de lo que es intercambiado por éstas. Cabe destacar que aquí la
explicación para la generación de redes de intercambio está basada en la
estratificación política y en las distintas costumbres de cada uno de los estratos
que crean lazos y uniones para cumplir acuerdos sociales.
Rubén Cabrera Castro (1998) abordó el tema de la creación de rutas para
la difusión de la ideología teotihuacana. A pesar que esta ciudad del Altiplano sí
exportaba productos a otros sitios, éstos no eran su principal objeto de
exportación. Las redes se tejían para llevar consigo modelos, ideas y poder
político.
También se han realizado proyectos de investigación recientemente desde
la arqueología del paisaje, por ejemplo, el de Traci Ardren y Justin Lowry (2011)
en la zona maya. Se utilizaron las experiencias de las personas que mueven la
mercancía para construir un mejor contexto.
Existen perspectivas que buscan otros elementos dentro de los caminos
asociados a la cultura material, éstos son los estudios que los observan como
moradas de peregrinos en su camino ritual a algún punto. Aquí están las
caravanas dirigidas a los lugares de culto. Se encuentran los estudios sobre las
peregrinaciones a Ixchel en la isla de Cozumel que han recabado estudios como el
de Victor Turner y Edith Turner (1978) o el de Jennifer Mathews (2001) que realiza
inferencias sobre las procesiones en la península de Yucatán a través de los
caminos blancos en la península de Yucatán. También Kathryn Reese-Taylor
17
(2012) estudia las conexiones simbólicas entre el paisaje y los puntos o
marcadores de los sacbé mayas.
Una perspectiva para entender las peregrinaciones a Chalma en el México
central ha sido expuesta por María J. Rodríguez Shadow y Robert D. Shadow
(1990, 2000). En sus trabajos caminaron personalmente con grupos de peregrinos
modernos a través de los diferentes retos, contextos y símbolos que se
encuentran a lo largo de los caminos a Chalma, por ejemplo, las barrancas, las
montañas y los puntos de descanso. Cada contexto y paisaje presenta diferentes
retos. Se le debe pedir permiso al señor de la barranca o se debe aventar piedras
para avisar a los moradores sobrenaturales sobre el paso de las personas.
1.2.1 Aspectos para interpretar la creación y consolidación de caminos en la arqueología mundial contemporánea Un camino –en arqueología— puede ser visto en términos generales como un
vinculador de espacios. La necesidad de su creación está ligada al desarrollo y a
la apropiación del espacio que realizan los diferentes grupos humanos, por lo
tanto, es normal que existan diferentes formas de concebirlo. Como se mostrará a
continuación, los diferentes arqueólogos que se han dedicado a preguntarse sobre
ellos están de acuerdo en observarlos como construcciones humanas. Así que
como cualquier pieza de cerámica, lítica o metal, su estudio puede realizarse
desde las diferentes posturas teóricas que existen a lo largo de la disciplina. Por lo
tanto, analizaremos cuáles han sido los enfoques al estudio de su creación y
consolidación desde el compendio de artículos sobre caminos antiguos realizado
por Charles D. Trombold en 1991 hasta el número 43:3 de la revista World
Archaeology dedicado exclusivamente al tema.
Para poder comprender las diferentes concepciones que se han tenido
sobre la idea de camino y los caminos en general, debemos considerar que los
elementos materiales que los conforman no son más que una parte, estos
artefactos son una construcción multifactorial de ideas, percepciones, objetos e
intenciones. Podemos observar en ellos tanto reflejos de las conductas
individuales como colectivas ya que muestran el desarrollo de las prácticas, sus
cambios y la creación de nuevas. Estas construcciones sociales permiten el flujo
18
de las variables dinámicas que alteran las estructuras y también de aquellas que
impiden las transformaciones.
Christopher Tilley (1994) hace especial énfasis en que este tipo de estudios
debe incluir el concepto de movimiento desde la arqueología ya que como también
dice otro autor “la arqueología se ha enfocado tradicionalmente en los inicios y
finales de los viajes, trabajando desde la evidencia de objetos de comercio
encontrados, la difusión y la influencia de estilos artísticos y arquitectónicos y
tomando como base lecturas comparativas de tradiciones sociales y culturales”
(Reynolds 2011). Otras perspectivas más recientes –como las paisajísticas— nos
permitirán ver qué es lo que sucede en la mitad de ellos. La sección intermedia
probablemente sea más reveladora que los puntos de partida y término. Además
de ver el desarrollo de los estudios de los caminos se hará una breve exposición
de los trabajos que han utilizado el paisaje como unidad de análisis en su
acercamiento a ellos.
James E. Snead (2011) dice que las discusiones arqueológicas sobre
caminos, senderos y pistas han sido generalmente pocas ya que estos rasgos de
la actividad humana son difíciles de identificar, fechar y conceptualizar a través de
los marcos tradicionales de referencia que se han utilizado en la disciplina a lo
largo de las décadas. A pesar de esto, el mismo autor aclara que en los últimos
veinte años se han desarrollado aproximaciones creativas y novedosas para
enfrentarse al problema que perfila la evaluación de los datos arqueológicos en el
estudio de estos rasgos de comunicación y movimiento. Más que estudios sobre la
teoría específica de los caminos, se han realizado investigaciones concretas
enfocadas a ciertas rutas en particular. Algunos ejemplos recientes son los
estudios de Clark L. Erickson (2001) sobre los caminos prehistóricos en la región
amazónica, los de Peter J. Fowler (2000) en el Reino Unido, el compendio de
Leonor Herrera y Marianne Cardale de Schrimpff (2000) sobre caminos
precolombinos en el América del Sur, los de Justine M. Shaw (2008) que se
enfocan en los caminos ‘blancos’ que se encuentran en los paisajes mayas de la
Península de Yucatán, los de James E. Snead (2009, 2011) desde la arqueología
del Suroeste de los Estados Unidos y algunos otros ejemplos en la arqueología
19
mundial que se exponen en el dossier realizado por el ejemplar 43:3 de la revista
World Archaeology (2011) recientemente. Entre éstos se encuentra el trabajo de
Richard E. Blanton y Lane F. Fargher (2011) que habla del papel de los caminos
como una respuesta a la necesidad del movimiento de las sociedades y que
retoma ejemplos de urbanismo, el de Edward Pollard (2011) que analiza pasos
acuáticos y caminos por el agua en la costa del Índico que se encuentra al Sureste
de Asia o el de Heldaas (2011) que busca el surgimiento de las rutas comerciales
en los mares que circundan el Medio Oriente buscando la optimización de estas
mismas al tener que sortear y defender el tránsito de los diferentes agentes
agresivos del medio natural que lo impiden.
Regresando a Snead (2011) podemos también hacer énfasis en los
desarrollos tecnológicos que han permitido caracterizar y hacer modelos de
formas más eficientes de estos fenómenos, por ejemplo los Sistemas de
Información Geográfica (SIG) que permiten llevar a cabo cálculos de costos de
tránsito a través de paisajes complejos o los sistemas LiDar (Light Detection and
Ranging) que permiten identificar senderos que aún existen pero que no son
distinguibles a simple vista en las zonas de estudio.
A continuación se expondrá una breve tipología sobre algunos aspectos
que los diferentes autores han utilizado como eje para de sus explicaciones sobre
la construcción y consolidación de los caminos a los que se han enfrentado:
a) Comunicación entre ciudades y demografía
Cuando una población crece, se urbaniza y se caracteriza como altamente
dinámica, los costos de comunicación aumentan por lo que los Estados intentan
aumentar la eficiencia a través de la construcción de nuevas conexiones. El
movimiento potencial es analizado entre los espacios más importantes –
considerados puntos de integración— y los demás espacios públicos que reciben
el movimiento. Según Richard E. Blanton y Lane F. Fargher (2011) la economía
del movimiento es fomentada cuando existen rutas lineales que maximizan la
posibilidad de conexiones visuales entre los diferentes puntos de integración.
Estos rastros en línea recta permiten incluso el fácil seguimiento entre los puntos
20
de integración aunque existan límites topográficos que orienten las visuales de las
personas.
Otros estudios que explican con argumentos demográficos y económicos el
desarrollo de caminos, es el de Frances Joan Mathien (1991) para la red regional
Chaco-Anasazi en Nuevo México y el de Thomas C. Windes (1991)
específicamente para el cañón del Chaco.
b) Facilidad y seguridad de tránsito
Cuando el tránsito de los pasajeros y las mercancías necesitan ciertas
seguridades, se crean caminos acorde a ellas para desarrollar con éxito el flujo. El
estudio de Edward Pollard (2011) que habla de los caminos acuáticos y costeros
en la sección Kilwa-Lindi de la costa Swahili se enfoca en estos senderos que han
sobrevivido más de 500 años la erosión costera y que muestran construcciones de
roca en la franja ubicada entre los cambios de marea. Éstos no son tan famosos
como las construcciones de comunicación terrestre que se encuentran en la
cercanía que le otorgan identidad a los Kilwa, pero sí son una muestra de las
actividades a las que se destinaban los recursos de los asentamientos.
De acuerdo con Pollard, la explicación más convincente sobre su
construcción es aquella que los contempla como artefactos auxiliares a la
navegación que buscaban proteger la ruta de comercio Kilwa-Sofala durante el
periodo de poder creciente de los Kilwas en el siglo catorce que se enfocaba en
oro y materias similares. Ya que este pueblo recibía barcos de lugares tan al norte
como la Península Arábiga, estos caminos tenían que responder de alguna
manera a los peligros constantes de los viajes marinos: plataformas costeras
cortadas por las olas o librar arrecifes peligrosos.
c) Caminos como rutas para evitar fenómenos naturales
Estudios como el realizado por Eivind Heldaas Seland (2011) se enfrentan a los
caminos antiguos como construcciones realizadas en función de los fenómenos
naturales que afectan al tránsito de pasajeros y mercancías. Ella establece que los
movimientos de larga distancia realizados en el mundo premoderno estuvieron
21
altamente ligados a los efectos de los cambios de estación en los vientos y las
precipitaciones. Aclara la autora que este hecho no implica que se detuviera el
flujo. Da el ejemplo de las posibilidades de viajar por el Nilo. Establece que
existían épocas mejores que otras, y que aunque ésta es posible incluso en el
inicio del verano si se utiliza un bote pequeño, era mejor esperar una inundación
para realizar un viaje más seguro en un barco de mayor tamaño. También era
factible cruzar el Océano Índico en cualquier estación e ignorando el ciclo de los
monzones y utilizando brisas diurnas y vientos locales, pero tal hecho no
significaba que fuera aconsejable o usual. Los viajeros del Mediterráneo podían
navegar en invierno, pero lo evitaban si les era posible. También era posible que
una caravana de camellos pudiera cruzar del Golfo Pérsico a Palmyra en el inicio
del otoño, pero la temporada ideal para el tránsito de los animales era ciertamente
a finales del invierno y principios de la primavera cuando los nómadas
desplazaban usualmente sus rebaños hacia el norte. Afirma el autor de este
estudio que este tipo de patrones debe considerarse en las causas para
comprender a los viajeros y su toma de decisiones referente a su seguridad y a la
de sus propiedades. Esto también influye en las respuestas a las preguntas de por
qué un camino se trazó por un lugar y no por otro.
Hay otro elemento que es necesario destacar, el paisaje. Esta tesis
abordará un camino desde el estudio de sus paisajes, por lo tanto, hay que
entender también su lugar dentro del estudio de los caminos. Cheryl Claasen
(2011) escribió que en los últimos veinte años el interés de los arqueólogos por
éste ha sido ya sea por querer preguntar cómo las personas transforman los
espacios en lugares o por estudiar cómo se construye la memoria cultural a través
de la manufactura de lugares. Ninguno de los dos es excluyente, el camino es
tanto una fuente de transformación como parte un vestigio cultural de las
sociedades.
James E. Snead (2009) explicó que el surgimiento del paradigma del
paisaje en la arqueología ha tenido un impacto dramático en nuestra habilidad de
comprender los senderos, pistas y caminos como fenómenos culturales distintos
que tienen contextos complejos y que según este mismo autor deberían llamarse
22
los paisajes del movimiento. El conjunto de la información etnográfica y
etnohistórica que se obtiene a través del uso del paisaje en el movimiento brinda
oportunidades nuevas. Algunos ejemplos recientes del enfoque paisajístico
aplicado a la arqueología de los caminos son los siguientes:
• Otro artículo del propio Snead (2011) donde, al no querer concebir los
senderos como objetos mudos y pasivos, tuvo la necesidad de introducir a
las personas. El autor estudió los senderos de guerra en el este de los
Estados Unidos, buscó los simbolismos espaciales y explicó cómo se
construyó un paisaje de conflicto. Estableció que las múltiples asociaciones
que se realizan con estos caminos sugieren dos interpretaciones
principales: una como senderos que se encontraban en la mente de los que
transitaban por éstos y otra, como trazos físicos que se podían encontrar en
el bosque. Aunque no se pueda caminar los senderos como lo hicieron las
personas del pasado, sí se puede experimentar la forma en la que se vivía
el viaje. Las emociones se reflejan en el paisaje de conmemoración que se
desarrolla.
• El trabajo de Traci Ardren y Justin Lowry (2011) sobre el intercambio
comercial costero que realizaba la sociedad maya antigua donde las élites
dependían crucialmente de los bienes exóticos que les otorgaban prestigio
y otros insumos es otro ejemplo. No se ha solido ver quiénes eran los
encargados de realizar tal comercio y resguardarlo. Dicen las autoras que la
ruta que se encuentra entre Chichén Itzá y la costa fue una de las más
transitadas durante el periodo Clásico y que los asentamientos antiguos lo
demuestran. Un estudio de las condiciones geológicas y de algunos
refugios señalan que la ubicación de los sitios antiguos facilitaba el viaje a
pie por la región. Si se añaden las experiencias diarias de los especialistas
que movían la mercancía a través del área maya se obtiene una nueva
dimensión para el estudio de las economías antiguas. El paisaje a través
del cual se movían los comerciantes no era ni un factor determinante ni un
componente invisible de las actividades económicas, más bien fue un
23
artefacto moldeado culturalmente y entendido por mercaderes individuales
que poseían un conocimiento profundo y especializado del entorno.
• Erin Gibson (2007) buscó darle prioridad al paisaje entre sitios más que a
los sitios mismos en el Mediterráneo. Además de realizar un estudio
sistemático de la cultura material de caminos y senderos, realizó su
investigación a través de la premisa de que estos últimos encarnan las
experiencias y las relaciones sociales con los cuales fueron construidos,
utilizados y mantenidos.
• Robert Witcher (1998) realizó un acercamiento a los caminos romanos
desde una perspectiva de la conquista simbólica del paisaje, no sólo la
territorial. Curiosamente este poder simbólico podía cambiar de manos y,
aunque los romanos construían la infraestructura, ésta podía ser utilizada
después por los rebeldes para organizar su propia resistencia al imperio.
1.3 La ruta del Valle de México al Golfo durante el Posclásico tardío: estado de la cuestión La vía azteca como tal no ha sido estudiada como un todo, aunque sí han sido
investigadas algunas partes de su trazo. Ésa fue una de las motivaciones para
hacer esta tesis, juntar las partes faltantes y mostrar un panorama global de la ruta
que utilizó la Triple Alianza para vincular sus lagos con la llanura costera del Golfo
de México. Se hablará aquí de algunos trabajos previos en el área.
Para el sur oriente del Valle de México existen trabajos de patrón de
asentamiento y varias fuentes documentales, por ejemplo:
• Peter Gerhard (1972) reconstruyó las provincias aztecas a través de
documentos coloniales.
• Luis González Aparicio (1973) realizó una reconstrucción de los lagos y los
asentamientos a su alrededor.
• Jeffrey R. Parsons, Elizabeth Brumfiel, Mary H. Parsons y David J. Wilson
(1982) analizaron el patrón de asentamiento.
Para las laderas al sur de Popocatépetl y parte del Valle de Cuautla:
24
• Raúl Francisco González Quezada (2008) analizó el patrón de
asentamiento y la dinámica poblacional en la región de Ocuituco.
• Druzo Maldonado Jiménez (1990) estudió la etnohistoria regional.
• Carlos Martínez Marín (1984) escribió la historia prehispánica de Tetela del
Volcán.
• Scott H. O’Mack (2003) investigó la región de Yecapixtla.
Para el Valle de Atlixco:
• Patricia Plunket Nagoda (1990) realizó el estudio de la etnohistoria y
arqueología de este valle.
• Elvia Cristina Sánchez de la Barquera Arroyo (1996) analizó la lítica.
Para el Valle de Puebla:
• Alejandra Gámez Espinosa (2003) compiló la arqueología y etnohistoria de
Tecamachalco.
• Hildeberto Martínez (1984) reconstruyó el señorío de Tepeaca.
• En sus diferentes temporadas de campo, el proyecto Tepeaca-Acatzingo
(James J. Sheehy, Nancy Gonlin, Miguel Medina Jahen y Kenneth Hirth
1994, 1995, 1997 y J. Heath Anderson 2009) obtuvo información sobre el
patrón de asentamiento de una parte central del Valle de Puebla.
• Sergio Suárez Cruz y Raúl Martínez Vázquez (2008) indagaron el área de
Cuacnopalan, Puebla.
• Keiko Yoneda (1981, 1994 y 2000) contribuyó de manera decisiva al
conocimiento de las rutas del Valle Central-Sur de Puebla tras sus análisis
de los mapas de Cuauhtinchan.
• Patricio Dávila (1977) estudió materiales del área de Cuauhtinchan y una
ruta teotihuacana al sur de Puebla desde la perspectiva de los productos
intercambiados. Utilizó una perspectiva histórico-cultural y da pruebas de
que el corredor al sur del Serrijón de Amozoc es ciertamente más antiguo
que la llegada de los grupos nahuas al Valle de Puebla-Tlaxcala.
• Ángel García Cook y Beatriz Merino Carrión (1977) destacaron varios
apuntes sobre las rutas de intercambio al este del Valle de México. Entre
otras, ellos plantearon una terminología para ubicar los asentamientos
25
detectados en estudios de patrón de asentamiento y ligar con ellos los
centros regionales y provinciales. Propusieron el corredor teotihuacano
como la principal vía de comunicación durante el Clásico y que desde
Tlaxcala unía la Cuenca de México con el Golfo, Cholula y Oaxaca (vía
Tehuacán). Además aclararon que, aunque durante el apogeo de
Teotihuacán fue de interés especial, ésta fue utilizada desde tiempos
anteriores e incluso después de la caída de esta ciudad. También
remarcaron que para el Posclásico tardío surgen por ese corredor varios
sitios defensivos para contrarrestar las incursiones de los texcocanos.
Para la Sierra Madre Oriental:
• Yamile Lira López (2004 y 2005) analizó los senderos y rutas en el Valle de
Maltrata.
Para el centro de Veracruz:
• Agustín García Márquez (1989 y 2004) realizó la etnohistoria de la región.
• Annick Daneels (2002) realizó el estudio del patrón de asentamiento de la
cuenca baja del Cotaxtla.
• Michael A. Ohnersorgen (2006) interpretó las fuentes para la antigua
provincia de Cotaxtlan, desarrolló un recorrido de superficie y el
levantamiento del sitio.
• Alfonso Medellín Zenil (1960) se embarcó en un primer acercamiento a la
cultura azteca en el centro de Veracruz.
Para el estudio de la modificación de la ruta en el periodo colonial existen también
algunos trabajos como el de Sergio Florescano Mayet (1987), el de Guillermina del
Valle Pavón (1999) y el de Clara Elena Suárez Argüello (1997). También Blanca
Lara Tenorio (1980) trabajó sus acercamientos a las rutas de intercambio en
Puebla en el siglo XVI desde la perspectiva de los monopolios y sus efectos en el
comercio. Ésta es una visión similar a la de Valle Pavón.
26
2. La construcción de los caminos Si pensamos los caminos como construcciones humanas, como artefactos, no es
claro por dónde debe uno acercarse a ellos. No es fácil llevarlos a un museo, no
son un objeto fácil de transportar como los que se encuentran en las salas de lítica
y cerámica. Un camino es una diversidad de estos que no pueden separarse de
las experiencias, percepciones y sensaciones que sus usuarios experimentan en
ellos. Es por eso que se decidió escoger una estrategia integral para acercarse a
los caminos, la paisajística.
En la primera parte de este capítulo se hablará sobre el concepto de
paisaje, en la segunda se formulará una teoría sobre los caminos como un tipo
especial de vínculo según el enfoque paisajístico desarrollado y, por último, se
explicará la relación paisaje-camino a través de un punto de unión, el movimiento,
y con esto se demostrará la importancia del camino en la investigación
arqueológica.
Se podrá notar que a partir del inciso 2.2.2 hay menos citas y fuentes
directas ya que fue necesario desarrollar tipologías y una concepción general
propia sobre los caminos como vínculos paisajísticos que fuera acorde a lo
postulado en la primera parte. La tercera sección será la síntesis.
2.1 El paisaje en la arqueología El desarrollo del conocimiento ha construido diferentes clasificaciones para las
teorías y metodologías de la investigación. Unas de las etiquetas comunes que se
han utilizado son las que hacen referencia a los acercamientos y a las formas de
establecer una relación con lo que se estudia: subjetivo/objetivo. Parece ser que
en la actualidad existe mayor flexibilidad dentro de las disciplinas y, por lo tanto, se
han empezado a proponer enfoques integradores que vinculen las bondades que
solían enfrentarse. Hay una explicación coherente para esto, cada día
constatamos más la complejidad de la realidad y las limitaciones de abordar su
estudio a través de sólo un modelo sin realizarle críticas correspondientes ni
vincularlo con otras construcciones teóricas compatibles. Al parecer depende del
27
objeto de estudio y la formación del investigador, pero he aquí un acercamiento al
estudio de los caminos desde una aproximación integradora: el paisaje.
Existen concepciones distintas del paisaje en diferentes disciplinas. La
palabra por sí misma resulta confusa si no la precisamos. ¿Queremos el paisaje
del artista? ¿El del urbanista? Es más, ¿qué rama del conocimiento se enfoca
precisamente a éstos? ¿Qué ventaja tiene utilizar esta unidad de análisis en lugar
de una más tradicional como área cultural? Hay que resumir estas inquietudes en
una última pregunta, ¿por qué estudiar paisajes en la arqueología? Porque la
realidad es compleja y, tal como lo resume Kurt F. Anschuetz et al. (2001:162) en
su trabajo sobre el tema, el uso del paisaje aporta el gran potencial de dejar de
estudiar sitios aislados cuyos restos no son compatibles con patrones o tipologías
ya existentes por la falta de información y coherencia de los datos que se tiene
sobre ellos. La arqueología necesita un paisaje que funcione como una unidad
integradora para vincular las diferentes fuentes de datos que se identifiquen. Dicen
estos mismos autores (Ibíd., 176) que hasta las diferentes posturas teóricas dentro
de la disciplina pueden vincularse aquí ya que son necesarias todas las visiones
sobre el pasado para construir un todo. Por último, hay que mencionar los cuatro
postulados fundamentales para acercarse al paisaje (Ibíd., 160):
a) Hablar de paisaje no es lo mismo que hablar de ambiente natural.
b) Los paisajes son producidos culturalmente a través de actividades,
creencias y valores que otorgan significados a los espacios.
c) En los paisajes se desarrollan todas las actividades de una comunidad ya
que son también el medio en el cual la población sobrevive y se mantiene a
sí misma.
d) Los paisajes son dinámicos ya que cada comunidad le impondrá sus
términos propios y coherencia.
Según Julian Thomas (2001:181) existen dos maneras de entender el paisaje
desde la arqueología. Una de éstas es entenderlo como un territorio que puede
ser aprehendido visualmente, o bien, concebirlo como un conjunto de relaciones
entre las personas y los lugares que provee un contexto para la conducta
cotidiana. Ambas definiciones son compatibles cuando se estudia el paisaje como
28
un todo socialmente construido. El paisaje se configura por los elementos
materiales y perceptivos que los diferentes individuos aportan. Desde los
“investigadores que lo convierten una categoría analítica” hasta “los habitantes
que no saben que su medio es el paisaje” (Iwaniszewski 2011:26), todos aportan
una contribución a éste.
Tim Ingold (2000:190) construye su definición de paisaje empezando por
explicar lo que éste no es. No es un territorio porque el paisaje es cualitativo y
heterogéneo, no es sinónimo de naturaleza porque entonces tendría una
separación con el humano que lo percibe. No es lo mismo que espacio porque en
éste los significados se encuentran atados al mundo y en el paisaje éstos son
recolectados del mundo. Con lo anterior dicho afirma finalmente que “el paisaje es
el mundo tal como es conocido para aquellos que moran en él, que habitan sus
lugares y viajan por los senderos que los conectan” (Ibíd., 190-193). Éste es el
enfoque que en términos generales se ha pretendido utilizar en esta investigación.
El paisaje es la percepción de la morada de las personas y al trasladarse dentro
de ella entablan comunicación y forjan vínculos con otras moradas, con otros
paisajes.
Existen términos similares al paisaje que es importante diferenciar,
principalmente el concepto de entorno. Este último representa un espacio familiar
para el hombre, en él se encuentran todos los artefactos necesarios para el
desarrollo de las personas, pero según Heidegger (1971:143-159) no es
necesariamente la morada del hombre. El ejemplo que este filósofo utiliza es el de
un puente que aunque es un lugar “aparece como un objeto en una posición, esta
última puede ser ocupada en cualquier tiempo por algo más o ser reemplazada
por un marcador” (Ibíd., 151-152). En contraste, el paisaje abarca un territorio
más amplio, con algunos vacíos donde no necesariamente habita directamente el
hombre. Dentro del paisaje, el entorno del que es parte el puente puede cambiar,
pero sigue en los mismos confines del paisaje. El paisaje une lugares y entornos
con artefactos humanos o vacíos en un todo, permite proteger y preservar. “Morar,
significa permanecer en equilibrio dentro de la esfera de libertad que protege cada
29
objeto en su naturaleza” (Ibíd., 147). Los objetos cambian, pero el equilibrio se
restablece. Esta armonía es el punto central del paisaje.
Ahora enfoquemos el concepto al tema de estudio. ¿Qué utilidad tiene el
paisaje en la arqueología de los caminos? El paisaje es una unidad integradora y
si consideramos que estas vías son fenómenos de contacto entre elementos
similares, los caminos son una categoría jerárquicamente superior que integra a
las unidades en un conjunto funcional. Podemos conocer los paisajes aislados,
pero éstos por sí solos no pueden revelarnos información suficiente sobre la
conformación social si no sabemos cómo éstos se integran entre sí para
responder a las necesidades y funciones de la sociedad que los construye.
Debemos dar un paso atrás en nuestro marco conceptual y entender que
antes de hablar de caminos hay que comprender el fenómeno de la vinculación.
Así que para hacer arqueología de los caminos primero debemos tener claro cuál
es el papel del camino en una arqueología más general que describiremos a
continuación –basándonos en los postulados anteriores— como la arqueología del
vínculo.
Desde esta perspectiva, se apelará sobre la creación implícita de los
caminos una vez que se han creado paisajes que exigen su vinculación. No
debemos dejar a un lado el hecho de que una vez planteada la necesidad social
de la ruta de contacto, el camino construirá también paisajes propios para
satisfacer la demanda de los usuarios y que algunos agentes verán también la
creación de la ruta como una oportunidad para desarrollar nuevas actividades y
conductas a través de ella que tendrán –a su vez— como consecuencia la
generación de paisajes alternos no previstos (Figura 2.1).
30
Figura 2.1 Los caminos como vinculadores de paisajes.
2.2 Arqueología del vínculo: paisajes, senderos y caminos En su primer libro teórico sobre la fenomenología del paisaje, Christopher Tilley
(1994:29) comienza con una analogía sobre los senderos y la escritura.
Argumenta que ambos producen rastros de actividades y que a la vez establecen
formas para poder seguirlas. Por supuesto, éstos se crean como respuesta a una
práctica que necesita vincular un lugar con otro. Lo interesante aquí es que
cualquier tipo de sendero responde a esta necesidad, pero la diversidad de
actividades que pueden desarrollarse en ellos varía, todo depende lo que
represente cada uno de los lugares por los que éste transite. Así podemos tener
senderos cuya relevancia en las actividades de un grupo humano en su
generalidad sea menor y otros que desempeñen una función rectora y puedan
incluso llegar a influir en el tránsito de senderos menos trascendentes.
2.2.1 Lugares y paisajes vinculantes La construcción de un vínculo parte del interés de unir diferentes lugares y
paisajes por parte de una sociedad. El vínculo se realiza a través del tránsito de
individuos que comienza a otorgarle valor y significado a la práctica del traslado.
Éste se configura primero como una red de lugares –el lugar antropológico de
Augé (1992)— que a la vez construye y modifica otros lugares (una especie de
estructura –estructurada y estructurante— para Anthony Giddens 1986:396) y no
31
busca necesariamente la optimización de la ruta o cumplir alguna función
específica. Tales uniones son fundamentales, porque como dice Tilley (1994:27):
Los lugares son siempre leídos o entendidos en relación con otros. Como los lugares y el movimiento entre ellos se encuentran íntimamente ligados a la formación de biografías personales, se puede decir que los lugares adquieren una historia, capas sedimentadas de significados por medio de las acciones y los eventos que tienen lugar en ellos. Las biografías personales, las identidades sociales y la biografía de un lugar están íntimamente conectados.
En otras escalas, con el tiempo –además de los lugares— estas redes también
logran unir los paisajes donde se integran de manera indiferenciable elementos
cercanos y distantes. Así las diferentes moradas o paisajes se conectan también a
través del tránsito por los diferentes lugares.
El trazo de estos vínculos suele observarse de manera lineal ya que
percibimos el cambio de espacios de manera secuencial (Tilley 1994): uno viene
después de otro aunque también se puedan incorporar otros a su tejido.
2.2.2 Tipología de los paisajes que forman vínculos No es difícil constatar que entre todos los paisajes que construyen sociedades
humanas hay algunos más influyentes que otros. Si logramos comprender cuál es
el papel de cada uno respecto a los demás, entonces podemos tener una idea de
cómo empezó la formación de los vínculos entre ellos. Describamos a
continuación cuáles son las características de los paisajes influyentes:
• Tienen el monopolio de cierta función, recurso o valor social que hará
que otros paisajes se generen, orienten o se transformen por su
esfera de influencia.
• Los grupos humanos que los constituyen reconocen la importancia
de estos paisajes y por lo tanto exportarán su influencia a otros
espacios a través de las prácticas propias del primero para terminar
construyendo un paisaje secundario.
Existe un acuerdo colectivo sobre la valoración e importancia de estos paisajes.
Difícilmente su estatus es cuestionable, aunque son dependientes de las diversas
variables que transforman constantemente a las sociedades. Según su capacidad
32
y grado de influencia (de mayor a menor) podemos considerarlos genéricamente
así:
a) Paisajes de origen y destino de influencia primaria, como aquellos que rigen
el trazo inicial del vínculo y el área aproximada de influencia.
b) Paisajes de origen y destino de influencia secundaria, que son capaces de
alterar el trazo de la ruta primaria por su contenido, función, valor o
significado de reconocida importancia para los usuarios del vínculo. Estos
paisajes pueden desempeñar papeles de negociación e incluso competir
con algunas características de los paisajes de influencia primaria.
Estos paisajes se clasifican aquí tanto como de origen como de destino sea cual
sea su esfera de influencia ya que esta división está considerada desde su función
de vinculación. Esta lista se realizó con una analogía a la teoría de los sistemas
mundiales de Wallerstein que examina Nick Kardulias (2008) en su artículo. Los
paisajes de influencia primaria corresponden a las de las zonas/estados núcleo y
los de influencia secundaria a las regiones periféricas, aunque existe una
diferencia. Las jerarquías de los vínculos no son homologables a la configuración
social del sistema mundo. Un vínculo une paisajes que son dependientes de
alguna forma, ya sea por un recurso, una práctica humana, un valor simbólico o
incluso sólo por el hecho de reconocer que existe tal paisaje porque se puede
comparar con otro diferente. Tomemos el ejemplo de la metrópoli y su colonia en
términos de los vínculos, si ambas construyen mutuamente los paisajes de
influencia primaria, entonces ambas tienen la misma jerarquía vinculatoria. El
simple hecho de reconocerse una como metrópoli y la otra como colonia surge
porque ambas forman un vínculo de gran calibre completamente interdependiente
aunque las características de cada paisaje sean distintas. Así que aunque
tengamos paisajes diferentes, entre el origen y el destino el vínculo es el mismo
jerárquicamente.
2.2.3 Tipología de los vínculos Para poder relacionarse entre sí, los paisajes –así como los lugares— crean
vínculos. Éstos han sido nombrados con una diversidad de nombres que los
diferentes grupos humanos les han asignado: ruta, sendero, camino, vereda, vía,
33
brecha, pista y carretera, entre otros. Vale la pena acotar algunos de estos
términos para su uso en este trabajo conforme al grado de consolidación1
• Sendero, que es un vínculo inicial entre dos paisajes cuyo origen y trazo
son difíciles de determinar ya que normalmente es una consecuencia
directa del habitus de exploración, comunicación y comercio que se
remonta casi al momento inicial de construcción de los paisajes o de los
primeros encuentros entre ellos. No cuenta con un objetivo claro y su trazo
no es seguro, puede cambiar o ser borrado. No siempre se tiene claridad de
a qué lugar se puede llegar si uno decide seguirlo. Arqueológicamente no
debe ser rico en artefactos elaborados propiamente con la finalidad de
optimizar su trazo, aunque éste debe darnos información sobre la
configuración inicial del espacio y los elementos que desencadenaron la
construcción de prácticas y significados.
de las
prácticas humanas que se realizan en ellos (Figura 2.2):
• Camino, que es un vínculo entre paisajes ya consolidado por el tránsito y la
interacción cotidiana de los individuos –en su totalidad o sólo por partes—
que realizan diferentes prácticas y por lo tanto colaboran con la
actualización de los paisajes y la conservación del vínculo. Su objetivo es
claro y específico, cumple funciones bien establecidas. Además garantiza y
da seguridad de que al transitarlo se puede llegar de un punto A a uno B.
Puede ser construido por la unión de senderos ya existentes y su
resignificación, y/o con la construcción de nuevos que rápidamente se
convierten en puentes entre otros y son asimilados por los propios paisajes.
Arqueológicamente, éstos son los más ricos en cuanto a agencias y
prácticas. Además son una matriz fértil para el desarrollo de nuevos
paisajes, funciones, necesidades y para la transformación de las
estructuras sociales. Aunque en términos prácticos se hace diariamente lo
mismo en un camino, éste cambia a través de las prácticas y puede ser
comparado con aquella metáfora clásica de Heráclito: Nadie cruza el mismo
1 Entiéndase como aceptación y recurrencia de uso.
34
río dos veces porque las aguas cambian, Nadie transita por el mismo
camino dos veces porque las prácticas se transforman.
• Atajo o vía optimizada de interconexión, estos vínculos son de construcción
posterior a los senderos y caminos iniciales ya que buscan optimizar la
comunicación entre dos paisajes mediante el mejoramiento de la eficiencia
de alguna o algunas variables vinculantes. Funcionan a través de objetivos
claros y da seguridad a los que transitan de que se llegará a cierto destino
con mayor facilidad. Estas vías pueden desarrollarse cuando un camino ya
demasiado consolidado hace más largo el recorrido entre diferentes
paisajes o espacios dentro de uno mismo porque responde a otras
prácticas que no necesariamente son las de mejorar esas variables. Se
construyen nuevos senderos paralelos o se reciclan antiguos generalmente
con el desarrollo de obras de infraestructura (puentes, mejoramiento del
terreno, túneles y libramientos de paisajes que afectan las variables que se
desean optimizar). Arqueológicamente, es probable que en este tipo de vías
podamos encontrar restos materiales de artefactos desarrollados
explícitamente para la construcción de estos vínculos e incluso grandes
obras de infraestructura, pero las prácticas que se realizan en él podrían ser
más limitadas por ser un aislamiento de ciertas variables sociales y, por lo
tanto, se deja menos margen inferencial para la construcción teórica en
rangos superiores. (Por ejemplo, para optimizar la variable tiempo de
traslado se han construido atajos, vías cortas, libramientos de ciudades o
autopistas para vehículos de alta velocidad o para optimizar la variable
facilidad de tránsito de vehículos, mercancía y animales se han construido
nuevos senderos más amplios y que pasan por terrenos topográficamente
menos complicados.)
35
Figura 2.2 Tipos de vínculos
Si queremos entender los vínculos en el contexto más amplio de la sociedad en su
conjunto, hay que enfocarse en los caminos. Los senderos aislados otorgan
información de bajo perfil y las vías optimizadas son imágenes reduccionistas que
muestran un paisaje distorsionado de la red vinculatoria. Un camino es llamado así
por sus mismos usuarios una vez que perciben su trazo entre diferentes paisajes y
le otorgan un valor y significado. El término se asigna posteriormente al flujo de los
usuarios aunque varios de los senderos que terminarán constituyéndolo ya hayan
existido previamente con una tipología jerárquicamente menor. Resumiendo en
una frase, el camino es lo ya caminado.
2.2.4 La consolidación de un camino: la generación de paisajes ¿Cuándo los senderos dejan de serlo y se transforman en un camino? Siguiendo
los puntos que se plantean en el inciso anterior, podemos ver dos cuestiones: a)
los senderos son imprecisos y difusos en términos paisajísticos y b) los caminos
poseen elementos propios que le dan su dinamismo y se identifican en él prácticas
propias específicas a tal grado que pueden existir en ellos personajes
especializados en recorrerlos, por ejemplo, los pochtecas. ¿Entonces cuál será el
momento en el que se consolida un camino? Cuando las prácticas establecidas
que le permiten transformar sus paisajes y crear nuevos puedan ser identificadas.
36
2.2.5 Tipología de los paisajes formados por los vínculos La siguiente lista es producto de aplicar los principios sobre el paisaje que se
expusieron en la primera parte de este capítulo a la tipología propia generada para
los vínculos. Sea a través de la modificación o fusión de paisajes anteriores o a
través de la generación de nuevos, podemos enlistar los siguientes:
a) Paisajes de reabastecimiento de los usuarios, comercio intermedio y
renovación de los flujos migratorios, que son aquellos donde los individuos
se encuentran con el camino para transitar o salirse de él, cambiar a otro,
intercambiar productos o contribuir de alguna forma al flujo migratorio.
b) Paisajes de servicios especializados para los usuarios y/o medios de
transporte, que se generan para cumplir cierta necesidad específica, por
ejemplo, el descanso, reparación del medio de transporte, alimentación o el
suministro de otros insumos.
c) Paisajes autosustentables generados por el camino y de creación posterior
a éste, que pueden estar constituidos por comunidades e incluso ciudades
nuevas que se desarrollaron a través de la explotación de un recurso, una
función o una necesidad de la sociedad. Éstos generaron las suficientes
prácticas y dinámicas internas como para funcionar como entes aislados –
en términos generales—sin depender del camino pero cuya creación es un
producto exclusivo de éste ya que gracias a él se descubrió el espacio, el
recurso, la necesidad o la causa de su creación.
d) Paisajes turísticos, que son aquellos que aportan cierto valor estético de
interés a los usuarios y que tienen la suficiente fuerza para atraerlos a él
para percibirlo ya sea a través de un viaje realizado sólo para ese fin, la
parada momentánea de los viajeros o simplemente captando su atención.
Debido a la naturaleza del camino y a las múltiples prácticas que los usuarios
puedan desarrollar dentro de él es probable que la mayoría de los paisajes tengan
rasgos de más de una categoría y, por lo tanto, se consideren mixtos.
2.3 El camino como artefacto arqueológico: paisajes en movimiento Christopher Tilley (1994:31) afirma que mientras se da el movimiento en un
sendero que atraviesa el paisaje, “algo siempre se aleja y algo siempre se gana en
37
nuestro mundo de relacionales táctiles de las impresiones, signos, vistas, olores y
sensaciones físicas”. Para él, comprender un paisaje es sentirlo, así que durante
el proceso de movimiento éste se desdobla y se muestra ante el observador.
“Detrás de una cadena montañosa se revela otra, la vista desde un lugar hace
sentido de su posicionamiento” (Ibíd., 31), según el punto de referencia el paisaje
cambia. Aquí hay una clave que tenemos que considerar cuando queremos
realizar investigaciones arqueológicas en contextos amplios, una sociedad es más
que el conjunto de sitios excavados. Si queremos obtener información sobre el
desarrollo global es necesario utilizar unidades integradoras, especialmente si
queremos hacer inferencias con datos fragmentados.
Para este estudio se escogió el paisaje porque en él se desarrolla la
construcción de vínculos (senderos, caminos, atajos) a través de un fenómeno
propio de éstos: el movimiento. Wendy Ashmore y Chelsea Blackmore (2008)
explican que el movimiento es un factor crítico en el conocimiento del paisaje y es
éste el que les asigna significados. Si unimos esta idea con el concepto de (Op.
Cit. 1994:32) de que un sendero puede ser, además de un símbolo de
interconexión y relaciones sociales, uno de movimiento por la vida, entonces
podemos considerar estos vínculos entre paisajes como una maquinaría de
producción de significados que a través del movimiento realiza transformaciones y
genera contextos para las sociedades humanas.
Si hace un par de siglos la arqueología se dedicó principalmente a la
búsqueda de artefactos, en el fondo hoy lo continúa haciendo pero con otras
herramientas y perspectivas. El camino es –en esencia— un artefacto complejo y
dinámico.
38
3. La vía azteca
3.1 Características generales de la ruta en el Posclásico tardío El tránsito por los distintos valles y cordilleras que conforman el Altiplano Central
mexicano para llegar a la planicie costera del Golfo de México es uno que ha
perdurado a través de los diferentes periodos del México prehispánico y colonial.
Los grupos humanos extienden redes entre las diferentes áreas y Mesoamérica no
fue una excepción, “[…] dependía de la existencia de una red general de comercio
capaz de transportar un flujo constante, multidireccional y cuantitativamente
grande de personas, mercancías e ideas“ (Litvak King 1978:115). Esta red de la
que habla Jaime Litvak King debió haber cambiado también según las épocas.
Podemos saber con mayor certidumbre que en el Clásico el corredor teotihuacano
fue fundamental, pero en la antesala de la llegada de los españoles el flujo no
podía continuar por ahí ya que
[…] para existir, esta red debía cumplir ciertos requisitos. Alguno de éstos es la presencia de mercados que funcionen tanto a niveles intra como interregionales que permitan la distribución de productos dentro o fuera de su lugar de origen. Estos funcionarían dentro de una red como centros de distribución con valores propios que dependían en su posición a lo largo de las líneas. También son necesarios sitios para puntos de contacto y bodegas para el almacenamiento de objetos de intercambio (Ibíd.).
El Posclásico fue distinto. La necesidad de comunicación entre regiones era más
apremiante que nunca, pero los puntos de contacto tuvieron que modificarse y, por
lo tanto, también los centros de distribución. Tlaxcala fue un obstáculo real para el
tránsito de los miembros de la Triple Alianza del Valle de México y sus
subsidiarios. No podían trazar una nueva ruta por cualquier sitio porque tenían el
obstáculo montañoso de la Sierra Nevada, así que encontraron la forma de darle
la vuelta. En sus mismas observaciones generales, el autor citado en el párrafo
anterior al parecer lo tenía claro:
Las condiciones históricas que permitían o restringían el uso de una ruta o que la hacían más preferible para unos que para otros, eran importantes sin duda. Igualmente son las circunstancias económicas, políticas y militares. Finalmente, la disponibilidad de trazos alternos y sus ventajas también tenían que ser consideradas (Ibíd.).
39
No fueron las variables de facilidad de tránsito las que definieron el trazo de la vía
azteca, lo fue el balance de las alianzas políticas, económicas y de interés de los
grupos humanos. Para finales del Posclásico, los Valles de Cuernavaca y
Oaxtepec al sur del Valle de México ya se encontraban totalmente bajo dominio de
la Triple Alianza por lo que las rutas meridionales serían las más naturales y
seguras.
Podemos comprender entonces que la ruta que aquí vamos a recorrer no
podía ser la línea que unía –a escala humana— en menor distancia y tiempo a un
lugar con otro. Nuestro camino será aquel que unía de manera más efectiva no
lugares, sino paisajes, y lo hará de la forma que parecía más preferible conforme a
la escala social del momento. “Incluso las líneas en la red deben cumplir ciertas
condiciones geográficas de golpe como la pendiente, el terreno, la disponibilidad
de agua y la presencia de un hinterland capaz de brindar servicios de apoyo y
mantenimiento a la ruta” (Litvak 1978:115). La escala social definirá la
combinación de estos factores. El camino fue producto de una red, por lo tanto
tuvo que utilizar los puntos dentro de ella. Así que desde un principio se esperó
encontrar una línea que se extendería por los territorios bajo el control del Valle de
México y ésta es la que se expone. Ahí se podría dar apoyo a los transeúntes,
alimentación y seguridad, además de facilitar la expansión de los rasgos culturales
por el territorio utilizando el dominio regional que se tenía.
La ruta comprende más de 300 kilómetros en línea recta, así que fue
necesaria dividirla en ocho regiones paisajísticas para facilitar su estudio. Éstas
fueron diseñadas a través de las características geográficas y los rasgos
poblacionales propios que dieron pie a los paisajes propios de la ruta. Cada uno
de ellas exigirá condiciones distintas al camino y por lo tanto el paso de los
usuarios será distinto. De oriente a poniente la clasificación de las regiones es la
siguiente:
I) Llanuras y lomeríos de la costa del Golfo, que comprende desde el área
aledaña a la desembocadura del río Cotaxtla-Jamapa en el municipio actual
de Boca del Río, Veracruz y el área de escurrimiento en su recorrido hacia
el oeste hasta la presencia de las primeras elevaciones notorias que
40
resaltan en el paisaje localizadas al oriente de la actual ciudad de Córdoba,
Veracruz. El camino tendrá su punto de partida en el sitio de Cotaxtla, no en
la costa, ya que –como se explicará en los siguientes capítulos— no había
necesidad de llegar hasta el mar.
II) Laderas de barlovento de la Sierra Madre Oriental, que comprende desde el
inicio de la presencia visual de las elevaciones al este de Córdoba hasta la
región occidental de la ciudad de Orizaba antes de la entrada a los Valles
de Maltrata y Acultzingo donde empieza la transición paulatina de la
vegetación de trópico bajo a la del Altiplano.
III) Laderas y cimas de sotavento de la Sierra Madre Oriental, que comprende
los diferentes cruces al Altiplano desde los Valles de Maltrata y Acultzingo
donde se percibe el término tanto de la vegetación, el relieve y el clima
propio de Veracruz y comienzan las características propias del Valle de
Puebla-Tlaxcala.
IV) El Valle Oriental de Puebla, que comprende desde el límite oriental del
Altiplano hasta el extremo septentrional de la serranía de Tecamachalco,
Puebla donde se encuentra la ciudad actual que porta el mismo nombre.
V) El Valle Central de Puebla, que se extiende desde la actual población de
Tecamachalco hacia el noroccidente rumbo a Tepeaca y de ahí al oeste
hasta la región meridional de la ciudad de Puebla donde se encuentran las
elevaciones y lomeríos que forman la divisoria con el Valle de Atlixco.
VI) El Valle de Atlixco, que el camino atraviesa en dirección suroccidente desde
la división con el Valle de Puebla-Tlaxcala hasta la región del actual
poblado de Tochimilco al sureste del volcán Popocatépetl.
VII) El sur de la Sierra Nevada y el noroeste del Valle de Cuautla, que cruza los
lomeríos y barrancas que conforman la ladera sur del volcán Popocatépetl
hasta la región al norte de las localidades actuales de Yecapixtla y Ocuituco
que marca la transición entre las características geográficas de Tierra
Caliente y las del clima templado del Valle de México.
VIII) El poniente de la Sierra Madre Nevada y el paso hacia el Valle de México,
que comprende desde la franja limítrofe entre las entidades políticas
41
actuales de Morelos y el Distrito Federal al noreste del Valle de Cuautla,
sus dos pasos intermontanos al Valle de México y el paso por la región
occidental de la Sierra Nevada hasta el lago de Chalco donde se presencia
la transición paulatina al medioambiente lacustre.
Figura 3.1 Mapa de las regiones paisajísticas propuestas.
Otro aspecto a considerar son las condiciones de infraestructura y logística
desarrolladas para facilitar el paso. El camino del Posclásico tardío tenía las
características mínimas necesarias para el tránsito de personas en el mundo
prehispánico. Podían movilizarse grandes contingentes humanos sin necesidad de
las calzadas más amplias que necesitaban los españoles. El trazo del camino tuvo
que modificarse necesariamente en el siglo XVI, “[…] parece que en Mesoamérica
generalmente se utilizó la vereda que cruzaba planicies y montañas en línea recta
recorrida por cargadores a pie llamados tameme” (Florescano Mayet 1987). A
partir de la conquista:
[…] el uso de animales [generó nuevos condicionantes, se] necesitaban pastos, agua y lugares de descanso apropiados a lo largo de la ruta y que podían cambiar según las estaciones del año, además de que las bestias sólo podían utilizarse en vías más amplias, con menor inclinación y con pisos más sólidos para las carretas que arrastraban (Lira López 2005:90).
42
En cuanto a las fuentes de la investigación, se tomaron en cuenta los resultados
de las investigaciones arqueológicas desarrolladas en las áreas recorridas así
como las fuentes documentales y pictóricas existentes para el Posclásico tardío
que son generalmente de origen colonial. Los trabajos de patrón de asentamiento
ayudaron a dar una idea de la integración de los lugares poblados en el periodo
los cuales se debían encontrar al menos a una jornada de distancia para que los
usuarios pudieran detenerse. La Historia de las indias de Nuevas España e islas
de tierra firme de Diego de Durán (1951) brindó información sobre la conexión
azteca al Valle de Puebla, el Mapa de Cuauhtinchan 2 lo hizo sobre las rutas que
atravesaban este último y conectaban con la Sierra Madre Oriental y la
arqueología y etnohistoria (principalmente Lira López 2005, Daneels 2002, 2012,
Daneels y Miranda Flores 1998 y García Márquez 1989, 2005) desarrolladas en
las últimas tres décadas explicaron el paso por el Valle de Maltrata y las
conexiones con Cuauhtochco y Cotaxtla. Algunos pasos inciertos del camino hubo
que descifrarlos a través de la observación de cartas topográficas y el recorrido
presencial para descubrir las rutas más probables.
Como se verá, también existen referencias a las transformaciones de la ruta
en la Colonia, pero éstas sólo fueron auxiliares para entender las interrelaciones
humanas que acontecieron en los paisajes. Tales referencias se encuentran
ligeramente sesgadas, tal como lo resume Lira López en su investigación
documental:
[…] el estudio de las vías de comunicación del periodo colonial ha sido un tema desarrollado básicamente con documentos de archivo y generalmente se enfoca a las políticas de estado, los intereses económicos involucrados y el impacto de las tecnologías del transporte y de la construcción de caminos (2005:86).
Suárez Argüello (1997) realizó un trabajo que fue útil sobre la articulación de las
redes de transporte en la Nueva España durante el siglo XVIII y al final del periodo
colonial. Toca aspectos de la ruta, su logística e infraestructura. Habla de caminos
con poco mantenimiento que no fueron remozados hasta casi la Independencia,
aun así el auge económico que se experimentó en el territorio los necesitaba para
el flujo de sus mercancías. Así que en esta etapa será posible rastrear el camino
más por lo que se transportaba, que por quiénes lo hacían. En sus palabras:
43
[…] el transporte no aparece con un cuerpo documental autónomo en las fuentes coloniales; puede abordarse en función del producto o mercancía que se transporta. […] Por ello, los registros en los archivos quedan condicionados, en buena medida, a menciones sólo cuando [el transporte] representó un problema a resolver (Ibíd., 11).
3.2 Llanuras y lomeríos de la costa del Golfo
3.2.1 Características de la región paisajística El mar y sus llanuras aledañas conforman lugares definitivamente distintos a los
que se presentan en el Altiplano. Además de los recursos propios del trópico bajo,
la llanura costera del Golfo de México tiene la particularidad de permitir el tránsito
norte-sur sin grandes obstáculos orográficos que la interrumpan. Sea por tierra o
realizando cabotaje, esta región ha sido una por la que diferentes grupos humanos
han migrado y el Posclásico no fue una excepción a este fenómeno. El contacto y
la influencia del Altiplano la transformaron. Primero en “[…] la parte sur del centro
de Veracruz, la tradición que evolucionó localmente desde el 1000 a.C. fue
reemplazada de repente por un montaje de elementos completamente nuevo con
vínculos claros con la Mixteca-Puebla del Altiplano Central aunque su punto
específico de origen es aún indefinido” (Daneels 2012:361, traducción propia).
Después ésta estaría en la mira de los pueblos del Valle de México en su
expansión hacia el sureste.
En el Posclásico tardío los pueblos del Valle de México extendieron sus
dominios por extensas regiones mesoamericanas. García Márquez (2005:13)
determinó los límites y territorios de las tres provincias aztecas que se
encontraban en el centro de Veracruz a través del Códice Mendoza y la Matrícula
de tributos: Cuauhtochco, Cotaxtla y Cempoala. Las primeras dos son las que se
encontraban sobre la ruta de comunicación con el Valle de México y, por lo tanto,
la información sobre su dinámica puede revelar datos para el periodo. La ruta de
conquista azteca probablemente también fue la del camino que ya existía desde el
Posclásico temprano. Siguió el paso de las fortificaciones que éstos edificaron
para mantener el control de la zona. Cuauhtochco es un caso claro de
asentamiento-fuerte del Valle de México: “la estructura ahora visible del teocali
principal de Quauhtochco está inspirada en la arquitectura contemporánea de la
44
cuenca de México, y tal vez dirigida por arquitectos texcocanos” (Medellín Zenil
1960:143-144). Y aunque en Cotaxtla no queda del todo claro, también puede
intuirse:
No fue posible identificar alguna evidencia encima de la mesa de Cuetlaxtlan, pero las murallas u otros características que limiten el acceso desde el pie de monte podrían hallarse en sitios no explorados aún en la base de la mesa. Hay que destacar que las laderas de pendiente pronunciada proveían una defensa natural y que restringen el acceso al sito enormemente. […] Cuetlaxtlan […] pudo haber sido fácilmente resguardado durante la época prehispánica (Ohnersorgen 2006:19).
Este tipo de construcciones fueron comunes en el centro de Veracruz,
especialmente en las laderas al oriente del Pico de Orizaba y el origen de muchas
de éstas es anterior a la presencia de la Triple Alianza en el área según las pocas
investigaciones cerámicas que se han realizado (Bravo Almazán 2011). Tras
cruzar el Valle del Maltrata, la vía azteca recorría los valles intermontanos hasta
Ahuilizapan, de ahí el camino seguía a Cuauhtochco y Cotaxtla. En el primero de
los tres sitios reunieron los ejércitos para las primeras avanzadas hacia las zonas
orientales y probablemente continuó siendo un baluarte para dicho fin:
[…] en 1424 con la primera conquista de los tlatelolca en Ahuilizapan y Matlatan […] marca el inicio de las conquistas aztecas y la lucha entre los pueblos del valle [sic] Puebla-Tlaxcala y los del valle [sic] de México por el control del centro-sur de Veracruz, que finaliza hasta 1463 con la conquista azteca de Cotaxtla (García Márquez 2005:50).
Ya con Ahuilizapan habían logrado penetrar a la Sierra Madre Oriental, no se
detendrían. Se encontraron con un nuevo medio y los aztecas terminarían
modificando el paisaje. Así se extendieron las nuevas redes que dominaron el
Posclásico tardío. Con “la atención que le dedican los relatos mexicas a la
conquista de Cotaxtla podemos pensar que tenía una significativa importancia
dentro del sistema de provincias tributarias organizadas por la Triple Alianza”
(García Márquez 1989:17). Con ésta concluían el control de un corredor al sur de
Tlaxcala que los conectaba con la región costera y sus recursos además de
acrecentar su poder sobre la región. Estaban ya bajo su poder los dominios por los
cuales podía correr el camino, la vía azteca. La primera provincia azteca de esta
región fue Cuauhtochco, en la que:
45
[…] se distinguen tres regiones, la primera de tierra caliente, de [temperatura] media anual de 25ºC, donde está Cuauhtochco [el sitio], con praderas en declive, y escasez de agua, con 813 mm de precipitación media anual […] La segunda región corresponde a la del Volcán Pico de Orizaba donde están reunidos Coscomatepec, Itzteyocan y Tochzonco. […] se caracteriza […] por profundas barrancas formadas por la acción de los ríos que bajan del volcán como el Jamapa, en cuyo fondo debió encontrarse Tochzonco. […] La tercera y última región en la provincia de Cuauhtochco, es la del valle [sic] donde ubicamos […] a Ahuilizapan y Atzacan. La abundancia del agua distingue esa parte de la región y Ahuilizapan significa precisamente “alegría en el agua” (García Márquez 2005:174).
La segunda provincia es la de Cotaxtla cuyo paisaje es más homogéneo. El
territorio se encuentra compuesto por algunas mesetas y lomas, así como por
varios flujos intermitentes y perenes de agua que corren hacia su desembocadura
en el mar alrededor de una zona de dunas.
Los grupos del Valle de México llegaron ahí definitivamente y, si es que no
se asentaron, existe también la posibilidad de que trasplantaran población para
que radicara en sus nuevos territorios (Garraty y Ohnersorgen 2009:119). Si
habían dominado la región a través de conquistas militares, la mantendrían
también con éstas. Era un área de importancia no sólo para el tránsito sino para
asegurar el abastecimiento de recursos en sus territorios. García Márquez habla
de recursos agrícolas producidos ahí que eran necesarios:
[…] la triple Alianza quiso controlar la región llamada Totonacapan con el objetivo de asegurar las fuentes de maíz dado el carácter cíclico de las crisis agrícolas […] fundaron guarniciones, pusieron colonias, seleccionaron campos de cultivo y mantuvieron graneros […] Después de la hambruna uno conejo los primeros objetivos militares fueron Cuauhtochco y Cotaxtla (García Márquez 1989:61).
También argumenta que es posible que el acarreo de alimentos a través de la
Sierra Madre Oriental y por el Valle de Puebla genere dudas dado que una
persona podía transportar por sí misma una cantidad limitada de éstos, pero no se
descarta la posibilidad de que haya sucedido. Aunque no haya sido así, lo cierto
es que “desde ahí establecieron un área de influencia que les sirvió como corredor
entre el Altiplano y la costa del Golfo” (Ibíd.).
Las investigaciones cerámicas también son congruentes al menos para la
cuenca media (Cuauhtochco). El mismo autor establece que “el Posclásico Tardío
46
de 1350 a 1519 [está marcado] por las cerámicas aztecas” (Ibíd., 50).
Especialmente en las fortalezas o puestos de control azteca, por ejemplo “el sitio
arqueológico de Cuauhtochco ha llamado la atención por la fuerte presencia de
restos materiales del Valle de México, tanto de la cerámica como de la
arquitectura y la escultura” (Ibíd., 1989:90). También realizó comparaciones con
los datos de Medellín Zeníl (1952) sobre la cerámica proveniente del Valle de
México encontrada en la zona. Aquí la información es contundente, existe un 20%
aproximadamente (Medellín Zenil 1952:81). En Cotaxtla los hallazgos son
diferentes, lo que nos permite intuir que el primero tuvo una importancia mayor en
la presencia azteca (García Márquez 1989:91).
Figura 3.2 Fotografía de una pared en la zona arqueológica del Castillo de Zentla,
una de las fortificaciones en el camino.
Figura 3.3 Fotografía de la región de Cotaxtla.
47
3.2.2 El patrón de asentamiento de los sitios del Posclásico para la cuenca baja del Cotaxtla - Jamapa El estudio de la distribución y de las características de los sitios del Posclásico es
fundamental para reconstruir la ruta en esta región. Daneels (2002) realizó un
estudio del patrón de asentamiento de la cuenca baja de los ríos Cotaxtla y
Jamapa donde encontró homogeneidad en algunos aspectos constructivos y de
distribución. Veamos las generalidades.
La cantidad de sitios hallados en la cuenca baja del Cotaxtla tiene un
máximo muy claro en el Clásico medio y comienza su disminución paulatina
posteriormente. Se presenta sólo la mitad de este número para el Posclásico
temprano y menos de la quinta parte para el Posclásico tardío. Los números son
muy notorios y, aunque la autora reconoce que se necesitan más indicadores para
poder tener una información estadísticamente confiable, existe una tendencia
visible a la baja (Ibíd., 133).
La localización de los sitios se centraliza paulatinamente en las riberas de
los ríos perennes hasta llegar al menor número de asentamientos y más
concentrados de todos para el Posclásico tardío. Al sólo tener como cerámicas
diagnósticas –cronológicamente— tipos polícromos de escasa representación
estadística –son vajillas de lujo— es probable que el sesgo influya
considerablemente, aún así se puede pensar que existió un reacomodo espacial
en el transcurso del Posclásico durante todo el periodo y un desplazamiento de la
población hacia sitios centrales que ofrecían seguridad y recursos, ya sea por su
propia voluntad o por obligación.
Con las dos variables expuestas en mente, exploremos la información
específica para las subfases del horizonte Posclásico:
Posclásico temprano La disminución de sitios es evidente. Ésta empieza desde el Clásico tardío y
continúa posteriormente (Ibíd., 146). Las pruebas materiales propias del periodo
son pocas ya que “no está representado por un complejo específico en la zona. Se
identifica más bien por medio de cerámicas aisladas que aparecen en asociación
con materiales del Clásico Tardío” (Ibíd., 148). Aunque la información se
48
encuentra sujeta únicamente a la cerámica, aún así es posible inferir datos sobre
la distribución y el alcance de las relaciones:
El plano de distribución de los 52 sitios generados a partir de las colecciones descritas […] [hace pensar] que fueran (todos o algunos) aún parcialmente contemporáneos de los asentamientos con Complejo Cotaxtla del Postclásico Medio […] Esta distribución refleja el asentamiento mínimo, puesto que puede haber sitios de tradición Clásica que hayan sobrevivido hasta tarde, sin que hayan adquirido piezas de importación, o donde no las encontramos (Ibíd., 151).
Además se pueden plantear algunas conjeturas para el abandono paulatino de los
sitios, la autora propone:
[…] dos alternativas de interpretación. La primera, derivada de los datos de ocupación confirmados […] sería que el ritmo de abandono fue progresivo, con una tendencia a intensificarse al paso del tiempo. Esto implicaría que las diferentes tradiciones culturales, la del final del Clásico Tardío y las del Postclásico (Complejo Paraje y Complejo Cotaxtla) convivieron largo tiempo […] La primacía de la tradición del Complejo Cotaxtla se iría entonces imponiendo poco a poco, mientras el abandono de los altos podría deberse posiblemente a factores naturales (como un agotamiento del suelo p.ej.). La segunda interpretación, basada en la ocupación posible, sugiere que los altos permanecieron densamente poblados hasta 1000/1100 d.Cr. […] y que la aparición del Complejo Cotaxtla interrumpe abruptamente esta tradición cultural, causando un rápido abandono de los sitios Clásicos (Ibíd., 153-154).
Posclásico medio Hay una particularidad de este horizonte que es “la aparición del Complejo
Cotaxtla, que corresponde a una tradición totalmente nueva en cuanto a
asentamiento (preferencia por ubicar los centros en promontorios, cercanos a ríos
mayores)” (Ibíd., 154). Aunque éste es mayoritario en los sitios, existen 12 de 45
que no produjeron una presencia vigorosa de este complejo por lo que éstos
“podrían representar sitios de tradición Clásico Tardío que continúan hasta el inicio
del Postclásico Medio. Por su parte, el Complejo Cotaxtla que caracteriza al
Postclásico Medio continúa hasta el Postclásico Tardío sin cambios significativos”
(Ibíd., 133).
La aparición del complejo Cotaxtla es verdaderamente un rompimiento con
los horizontes anteriores ya que trae consigo cambios de fondo: “implica un
cambio radical en la tradición cultural. Pero definir si este cambio fue progresivo o
abrupto es tarea a futuro. […] Este cambio tan integral con respecto a la tradición
49
milenaria Clásica sugiere que los portadores de este complejo fueron ajenos a la
región” (Ibíd., 154).
Posclásico tardío Éste es el periodo de mayor interés para este trabajo, lamentablemente es
también del que existe menos material diagnóstico, por lo que la Dra. Daneels pide
tomar ciertas precauciones:
[…] se puede deber como hemos dicho a que los diagnósticos del periodo son tipos escasos de ambiente de elite, y no deben interpretarse necesariamente como una baja drástica en la densidad de población con respecto al periodo anterior. Hay que recordar que al momento del contacto los españoles describen el área como altamente poblada, y que la lista de tributo de la provincia de Cotaxtla, de la que nuestra área de estudio formó parte, indica una producción que implica una población considerable (Ibíd., 158).
Las sospechas apuntan que, aunque no se haya identificado el registro material de
la población del momento, el área debió ser altamente poblada. La misma Daneels
ha aportado pistas para tal hipótesis a través de trabajos más recientes:
In the southern part of Central Veracruz, the tradition that had evolved locally since 1000 bc was suddenly replaced by a completely new assemblage, with clear ties to the Mixteca-Puebla assemblage of the Central Highlands, though its specific point of origin is as yet undefined […] three-fourths of the Classic-period territory is abandoned. And yet these provinces paid a heavy cotton tribute at the time of the Conquest (Daneels 2012:361).
La ausencia de material del Valle de México en la cuenca baja se ha justificado a
través de la etnohistoria y otros trabajos sobre la política imperial azteca en los
que nos adentraremos en la siguiente sección, por ahora sólo es importante dejar
un punto claro:
La ausencia de cerámica correspondiente a los tipos Aztecas parece deberse al control indirecto que ejercieron los aztecas en la parte baja del río Cotaxtla derivado del poco interés comercial que representó esta zona de médanos y tierras anegables en comparación con las regiones más centrales y con un mayor potencial agrícola para la cosecha del algodón, producto básico y el más importante para la manufactura de las mantas tributadas a los Aztecas (Maldonado Vite 2005:93).
50
Figura 3.4 Mapa del patrón de asentamiento de la cuenca baja del río Cotaxtla
para el Posclásico tardío según Daneels (2002).
Preferencias por ciertos accidentes del relieve Para poder exponer espacialmente la configuración de las sociedades durante el
Posclásico, hay que considerar los relieves predilectos de los pobladores para
asentarse. En el contexto centro-veracruzano existen –entre otros— mesetas,
llanuras aluviales, terrazas, planicies anegables y paleodunas:
[…] las terrazas aluviales están ocupadas de manera continua desde el Preclásico hasta el Postclásico, por lo que la arquitectura de los centros de este nicho ecológico podría reflejar patrones de los tres periodos. […] Por otra parte, las paleodunas y mesetas se vienen a ocupar de manera significativa solo [sic] durante el Clásico, por lo que los patrones arquitectónicos deben reflejar conceptos de este periodo en particular (Daneels 2002:162).
Para finales del Posclásico las únicas áreas de las que se mantiene registro de
asentamientos son los sitios de arquitectura formal ubicados en puntos elevados
(lomas o mesetas) en las terrazas aluviales. Esta constante es una prueba de que
habrá casi siempre ciertas áreas preferidas respecto a otras.
Tanto los sitios arqueológicos de Cuauhtochco y Cotaxtla se encuentran
sobre elevaciones. Sólo falta ubicar puntos intermedios en la ruta desde estos
sitios hacia la región de Orizaba. El sitio arqueológico de Palmillas probablemente
sea el lugar de parada entre Cuauhtochco y Ahuilizapan por el sur. Éste
51
[…] se localiza entre los municipios de Yanga y Cuitláhuac, a unos 150 ms. al lado de la carretera México-Veracruz […] El terreno en donde se encuentra el sitio arqueológico, en general, es plano solamente hacía el río se nota un desnivel que termina en una barranca. En la cercanía, a unos 5 Kms. al nor-este, se levanta una sierra de formaciones cársicas. Esta sierra es de un particular interés para nosotros, en las grutas, —típicas para formaciones cársicas— encontramos una cerámica que caracteriza un complejo Post-clásico tardío Mexica, complejo que no aparece en la excavación de nuestro Sitio Palmillas (Brüggemann 1969:106).
Que la cerámica del Valle de México aparezca en la elevación cumple con el
patrón de asentamiento para el momento. La habitación de la parte baja
probablemente dejó de ser cotidiana para el Posclásico tardío ya que ahí no se
encontró prácticamente ningún material indicativo.
En la probable ruta norte, el sitio de Zentla –descrito por Bravo Almazán
(2011)— o alguno cercano a él funcionó como punto intermedio hacia Huatusco o
Ixhuatequilla. Lamentablemente, la investigación arqueológica de esta área no ha
sido tan abundante como en las zonas de planicies. Lo que sí es posible es
realizar inferencias según las distancias que se pueden recorrer a pie en el área y
éstas arrojan tanto a Zentla como a los restos reportados en Ixhuatequilla como
lugares de probable paso. Falta aún realizar excavaciones y recorridos intensivos
de superficie en estas áreas para poder comprobar esta propuesta.
3.2.3 Etnohistoria versus arqueología Si la Triple Alianza dominó la región y organizó las cosechas en la región de
Cotaxtla para evitar las hambrunas o la escasez de algodón en el Valle de México,
¿dónde están los restos? ¿Dónde se asentaban los campesinos? ¿Cuáles eran
sus conjuntos habitacionales? Ésta es una incógnita importante porque la mayor
parte del material recolectado para el periodo sólo se encuentra diagnosticado
para las élites y además es más cercano a los complejos cerámicos del Valle de
Puebla-Tlaxcala que a los del Valle de México. Además aún resta saber cuál
corresponde a grupos impuestos por los aztecas ya que no es posible
diferenciarlos del complejo local del Posclásico medio. Hay aquí un gran problema.
Daneels (2002:157) lo reconoce e incluso añade la posibilidad de realizar más
trabajo de campo y una reclasificación del material en el futuro. De lo que sí no
52
hay duda es de la presencia de asentamientos junto a los principales flujos de
agua. Ahora hay que comprender cuál era la dinámica de estos sitios respecto a
las tierras de cultivo. ¿La población los abandonaba durante el día para realizar la
labor agrícola y regresaba antes de la noche sin dejar mayores rastros
arqueológicos de su tránsito? O bien, ¿había grupos asentados en la periferia que
se dedicaban a la agricultura cuyos restos no ha sido posible identificar?
Como un punto adicional habría que destacar también que si se
acumulaban grandes cantidades de recursos para ser transportados
posteriormente al Altiplano, debería existir alguna presencia de infraestructura. Es
por eso que si quisiéramos establecer la correlación uno a uno entre las fuentes
documentales y las pruebas arqueológicas probablemente nos encontraríamos
ante una tarea imposible. La disparidad permanece por más que se realicen
investigaciones, por lo tanto hay que tomar otros enfoques para observar qué
información en verdad se necesita.
Si asumimos que sí existió un corredor que conectaba al Valle de México
con la costa del Golfo —vía los Valles de Puebla, Maltrata y Córdoba— y que éste
descendía por los señoríos de Cuauhtochco y Cotaxtla, entonces debemos
encontrar en la cuenca baja de la región del Cotaxtla-Jamapa una lógica espacial
propia de la comunicación. Ésta tenía su base en el traslado rutinario del tributo
que exigía la Triple Alianza durante el periodo de su dominación en el centro de
Veracruz. ¿Cómo debió realizarse este transporte? Probablemente con una
combinación tanto de medios terrestres como fluviales, así como en una
orientación nororiente-surponiente. Si se observa el mapa de distribución de sitios
para el Posclásico tardío que propone Daneels (2002) en la lámina 30 del capítulo
5 de su trabajo se puede observar tal patrón sin ninguna dificultad. El control
regional de los aztecas debió realizarse a través de la misma ruta. García Márquez
(2005) habla de un probable sitio defensivo con materiales del Valle de México en
la cuenca media del Cotaxtla: Cuauhtochco. Bravo Almazán (2011) habla de otros
en las cercanías del Pico de Orizaba, a los que se puede llegar trasladándose río
arriba. La lámina 31 de Daneels (2002) muestra al menos dos sitios con mayor
densidad de material del Posclásico distribuidos río abajo. Colocándolos a todos
53
sobre el mismo mapa, resalta claramente la posibilidad de la existencia de una red
de infraestructura –quizás administrativa, quizás defensiva— a lo largo de los ríos
principales.
Para buscar el funcionamiento y el patrón de la vía azteca en la región
central de Veracruz se deben considerar los siguientes aspectos:
a) El paso de las caravanas de comerciantes y ejércitos debió obligar al
uso de ciertos puntos establecidos de parada y descanso. Éstos se
deben encontrar distribuidos proporcionalmente sobre la ruta conforme a
las distancias posibles de recorrer en un día. Según caminatas
realizadas personalmente en la región, se llegó al cálculo aproximado de
30 a 35 kilómetros por día. En la temporada de lluvias el paso debió ser
más lento por la crecida de los ríos y la humedad en el terreno, por lo
tanto, la distancia posible de recorrer debió disminuir por lo menos en
una tercera parte según estos mismos datos empíricos (20 km).
b) Ya que no se han encontrado vestigios de la Triple Alianza más que en
los sitios principales de la élite, las relaciones con los aztecas en esta
región debieron ser a través de un control hegemónico de la clase
gobernante local. Así que el patrón de la vía debe ser también el patrón
de las élites.
c) Cabe la posibilidad de que una parte importante de la población se haya
concentrado en los núcleos principales y otra haya huido de la
dominación de la Triple Alianza como sucedió en el suroriente del Valle
de México (Parsons et al. 1982). También debió cambiar el patrón de
asentamiento del campesinado ya que el control externo los obligaba a
trabajar bajo la lógica de la producción del tributo. No hay que buscar
cerámicas Azteca III en el área, más bien hay que encontrar las huellas
de adaptación de la población nahua del centro de Veracruz a los
mandatos del Altiplano. La Matrícula de tributos establece que cada
ochenta días en la provincia de Cuetlaxlan:
[los] pueblos entregaban cuatrocientas cargas de uipilli y cueitl o faldas, cuatrocientas cargas de mantas mitad blancas y mitad cacamoliuhqui, cuatrocientas cargas de mantas blancas con bordes
54
labrados, cuatrocientas cargas de mantas labradas de cuatro brazas cada una, cuatrocientas cargas de mantas de cuatro brazas cada una, ocho por veinte cargas de mantas ixnextlacuilolli y tres por cuatrocientos cargas de mantas tlilpapatlauac (Anders et al. 1997:145).
Si algo les pedían eran productos de algodón, por lo tanto la distribución
de los campesinos debía responder a esta demanda. A la vez en la
matrícula “aparecen los glifos de los pueblos de Cuetlaxtlan,
Mictlanquauhtla, Tlapanic ytlan, Oxichan, Acozpan y Teociucan” (Anders
et al. 1997:145), por lo menos seis localidades cuyos habitantes debían
tributar al Valle de México a través de su cabecera de provincia. El
trabajo de Daneels (2002) muestra cuatro sitios asentados junto a los
ríos en lo que se encontraron al menos siete unidades de restos
cerámicos en cada uno, aunque no todos poseen arquitectura
monumental propia del horizonte, tal es el caso del sitio Colonia Ejidal.
Cotaxtla sería el quinto y faltaría uno más que bien pudiera corresponder
a alguno donde se encontraron menor número de tepalcates o a uno
que se encuentre entre Cotaxtla y el sitio Rancho El Carmen, área no
abarcada en su totalidad por su estudio. No se descarta también la
posibilidad de que la parte más baja de la cuenca haya sido despoblada
y la mayor parte de los campesinos de la provincia se hayan
concentrado en la zona aledaña a la cabecera. Tal hecho iría acorde con
la tendencia de pérdida de población encontrada en el trabajo de
Daneels, pero nos obligaría a realizar otro estudio de patrón de
asentamiento en el resto de la provincia para constatarlo.
Estudiemos lo anterior con mapas. Primero veamos los posibles pasos de la vía y
las distancias máximas que se podían caminar durante un día desde Cotaxtla
(Figura 3.5):
55
Figura 3.5 Recorrido propuesto de la vía azteca por el centro de Veracruz. Las
líneas punteadas representan los posibles pasos aproximados del camino
siguiendo los principales cauces. Las líneas roja y morada son las distancias
aproximadas máximas que se podían recorrer en tiempo de secas.
Si desde Cotaxtla se caminaba hacia la costa, se deberían encontrar los puntos de
parada y de descanso. Uno estaría aproximadamente a 20 kilómetros de Cotaxtla
para los tiempos de lluvias y otra aproximadamente a 30-35 kilómetros para los de
seca. El estudio de la distribución de los sitios del Posclásico cumple este patrón.
Obsérvese la medición de las distancias sobre el mapa realizado por esta autora
(Figura 3.6):
Figura 3.6 Distancias de 10 kilómetros medidas desde la costa. El sitio indicado al
norte con un círculo verde sería el lugar posible de descanso al que se pudiera
llegar desde Cotaxtla en un solo día en temporada de secas combinando medios
terrestres y fluviales de transportación. El sitio indicado al sur sería el lugar
56
correspondiente para la temporada de lluvias. (Tomado y modificado de la lámina
30 de Daneels 2002.)
El Posclásico tardío fue una época de inestabilidad política y de lucha entre los
diferentes grupos del Altiplano que repercutió en el centro de Veracruz. Se
construyeron edificaciones-fortalezas y los habitantes se resguardaron en las
zonas altas. La mayor parte de la producción se debió realizar junto a los ríos y
sus asentamientos principales. Quizás la densidad de población respondía a
esquemas de centralización donde más de la mitad de los habitantes de la
provincia residían en la cabecera y los demás en asentamientos menores
igualmente concentrados, pero aún no se cuenta con información para dar
certeza. No se ha realizado un estudio de patrón de asentamiento en torno a
Cotaxtla. Además agrupar a los habitantes en áreas reducidas era también una
forma de tenerlos bajo control. Los españoles utilizaron un esquema similar a
través de las reducciones de indios en regiones diversas de la Nueva España
(Gerhard 1972:342).
Existen terrazas de inundación y planicies anegables a lo largo de la ruta.
Integrando esta información con estudios de suelo a menor escala (la clásica carta
edafológica 1:50 000 es bastante imprecisa para definir sitios), podríamos
encontrar más rasgos de los asentamientos que definieron la administración
provincial. En estas áreas la agricultura del algodón o del maíz pudo haberse
realizado incluso durante todo el año ya que en algunas regiones del trópico bajo
el ciclo marceño aún se utiliza y Daneels también lo postula como una posibilidad,
al menos para el periodo Clásico (2002:80).
57
Figura 3.7 Zonas donde pudieron haberse realizado las actividades agrícolas que
producían el tributo en la cuenca baja del Cotaxtla. (Elaboración propia tomando
como base la lámina 8 de Daneels 2002.)
Figura 3.8 La línea roja es el río Cotaxtla, la verde, el Jamapa. Se muestran los
sitios a las márgenes del río Cotaxtla con material identificado para el Posclásico,
ya sea por tener más de 7 unidades de recolección o arquitectura monumental.
Las líneas amarillas muestran las fronteras de las zonas de cultivo asociadas a
cada sitio medidas al considerar una distancia de 5-7 kilómetros desde éstos.
(Conforme a datos reportados en el Anexo 5 de Daneels 2002.)
58
La vía azteca indica que en estas regiones es en donde se debe buscar la
información para completar el patrón. ¿Cómo se integra esta lógica espacial a la
información obtenida por Daneels? Tomemos los cuatro sitios en los que se
encontró al menos siete unidades de material diagnosticado para el Posclásico
tardío. Éstos son Col. Ejidal, Copital, Juan de Alfaro Norte y Dos Bocas.
Descartemos el primero por la falta aparente de arquitectura monumental para el
Posclásico y en su lugar situemos el sitio Rancho El Carmen, que se encuentra
aproximadamente a 3.6 km al suroeste de aquel. Considerando únicamente la
información obtenida por Daneels (2002), estos cuatro serían los lugares de
administración de la población campesina. Como no hay campamentos ni restos
diagnosticados en otras áreas, tendríamos que asumir que los habitantes salían
diariamente de los núcleos a las tierras de cultivo. Para hacer eficiente la labor
agrícola, supongamos que estas áreas de trabajo no se encontraban a distancias
mayores de 5-7 kilómetros. Esta cantidad equivaldría a la distancia promedio que
se puede recorrer en una hora –o 1:20 máximo— de desplazamiento a pie según
estudios experimentales realizados personalmente. Así se invertirían a lo máximo
dos horas para el traslado ida y vuelta que le permitiría al campesino aún un
número considerable de horas para sus labores. Veamos estas distancias
medidas en otro mapa (Figura 3.8):
Trasladándonos río arriba desde Rancho El Carmen hasta Cotaxtla,
tenemos 17 kilómetros aproximadamente donde podríamos suponer –siguiendo
esta lógica— que existía otro sitio intermedio aproximadamente a la mitad con el
que se distribuían las tierras de cultivo, o bien, que los campesinos en las áreas
cercanas a la cabecera de la provincia abarcaban áreas mayores de cultivo que
los de otras localidades.
3.2.4 Posible paso del camino Retomando las evidencias halladas en los trabajos sobre el área, se propone aquí
el paso de la vía azteca por el corredor Cotaxtla – Cuauhtochco – Ahuilizapan.
Este trazo recorre el territorio desde la llanura costera del Golfo de México
ascendiendo por la cuenca baja del río Cotaxtla – Jamapa hasta las laderas de
59
barlovento de la Sierra Madre Oriental. Una parte del camino podía realizarse
fluvialmente si la cantidad de agua de los ríos durante la época lo permitía. Entre
Cotaxtla y Cuauhtochco no hay duda de la ruta a seguir, pero no es así de ahí en
adelante. Se proponen aquí dos trayectos, la sur y la norte. La primera se dirige
hacia la actual población de Cuitláhuac donde se encuentra el sitio arqueológico
de Palmillas. De ahí continuaba hacia la barranca del Metlac y finalmente hasta el
Valle de Orizaba. El segundo trazo propuesta seguía la línea de fortificaciones al
norte. El avance aquí debió ser más lento por la orografía. El trazo sigue las
curvas de nivel más probables y hace escala en centros arqueológicos de posible
ocupación Posclásica.
Figura 3.9 Mapa del recorrido de la vía azteca por la región paisajística
denominada llanuras y lomeríos de la costa del Golfo.
3.3 Las laderas y cimas de barlovento de la Sierra Madre Oriental
3.3.1 Características de la región paisajística El ascenso altimétrico que comienza desde la costa continúa aquí hacia el este a
través de un conjunto de valles intermontanos que facilitan el tránsito por la Sierra
Madre Oriental. Los pisos climáticos comienzan a ser notorios y por lo tanto la
diversidad orográfica y biológica aumenta. En su extremo occidental se nota ya la
transición hacia la vegetación del Altiplano por la presencia de climas áridos en las
laderas secas del conjunto montañoso. Oscilan también las temperaturas máximas
60
y mínimas dentro de un intervalo más amplio y se puede percibir la imponente
cima nevada del Pico del Orizaba en los momentos menos nublados. Toda la
región conforma sin duda uno de los pasos naturales más óptimos para realizar el
cruce aunque se encuentre interrumpido en algunos puntos por barrancas muy
profundas como la del río Metlac.
Tras realizar investigaciones documentales, Gerhard (1972:83) –
refiriéndose a la región de Córdoba— afirma que hubo presencia azteca a través
de tres guarniciones en Atzacan, Cuauhtochco e Itzeyocan. Además de la
existencia de un granero (Coscomatepec) en uno de los lados del volcán donde se
almacenaba maíz. Al parecer los asentamientos importantes que existían al inicio
de la Colonia (García Márquez 2004:154) eran Ahuilizapan (Orizaba), Oztotípac y
Matlatlan (Maltrata), siendo el primero la cabecera de los tres. Éstos formaron una
alianza pero –según este autor y tal como él lo encontró y fue constatado en las
crónicas de Bernal Díaz del Castillo (1992) y las Cartas de Hernán Cortés (1866)–
la cabecera fue Ahuilizapan. Reclama este nombre la ciudad de Orizaba,
Veracruz, el problema es que el asentamiento actual es un producto de la
reubicación y la concentración de la población indígena en la zona. Al parecer el
único asentamiento de los tres cuya localización actualmente se conoce con cierta
certidumbre es Matlatlan.
61
Figura 3.10 Imagen del Valle de Córdoba.
Figura 3.11 Imagen de la barranca del río Metlac en la cercanía de Fortín de las
Flores, Veracruz, uno de los obstáculos más notorios del paisaje.
Figura 3.12 Imagen del Valle de Orizaba.
62
3.3.2 El paso de la barranca del río Metlac El obstáculo más notorio que se encuentra en esta región paisajística es la
barranca que forma el paso del río Metlac entre las ciudades actuales de Córdoba
y Orizaba, Veracruz. Al no encontrar un estudio arqueológico sobre dicho
accidente del relieve, se realizó un estudio topográfico de los posibles pasos y se
consultó con los habitantes actuales de la región –principalmente campesinos
dedicados a la caña de azúcar y al cultivo de hortalizas— para obtener así la
mayor cantidad de información posible. El primer acercamiento mostró tres
posibilidades que se exponen en el mapa (Figura 3.13).
El paso septentrional, que se muestra en color amarillo, se encuentra cerca
de la localidad de Chocamán. Éste no es sencillo, ya que obliga a descender y
volver a ascender por las laderas de la barranca y además cuenta con varios
obstáculos montañosos. No obstante, pudo haberse utilizado por las personas que
se dirigían a Ahuilizapan desde la región de Huatusco.
El paso central, en color anaranjado, es el que sigue el camino de los valles
intermontanos. Actualmente por él atraviesa tanto el ferrocarril como las carreteras
modernas. Sin los senderos y los puentes contemporáneos, el paso por este lugar
parece ser todavía más complicado que la propuesta que se encuentra al
septentrión (nótese la existencia de laderas pronunciadas y vegetación abundante
en la figura 3.11). No obstante, en las encuestas realizadas a los habitantes de la
zona éste se mostró como el más apropiado en la actualidad y la mayoría
desconocen otros lugares de cruce.
63
Figura 3.13 Posibles pasos de la barranca del río Metlac.
Figura 3.14 Paso austral del río Metlac entre Córdoba y Orizaba.
Figura 3.15 Paso del río Metlac al suroeste de Córdoba junto a la comunidad de
Zapopan. Nótese la práctica desaparición de las laderas pronunciadas.
64
El paso austral, en color verde, es de mayor facilidad de tránsito. Desde
Córdoba, uno puede llegar al río sin dificultad y vadearlo. Posteriormente se
avanza por la ribera norte del río Blanco hacia Orizaba. El único obstáculo que
existe es una montaña de poca altura en la cual existen senderos al occidente de
la localidad actual de Campo Chico donde se encuentra una planta generadora de
electricidad. Algunos campesinos entrevistados en Zapoapan afirmaron haber
hallado restos cerámicos del color natural del barro con características similares a
los Azteca III. Lamentablemente, no los mostraron. Esta ruta también fue utilizada
en algún momento de la época colonial, ya que algunos tramos aún son conocidos
popularmente como camino real en Campo Chico. Los habitantes de los
asentamientos que se encuentran por este paso reconocen que sería práctico
construir un camino que conecte Córdoba y Orizaba por aquí y que han existido
iniciativas en torno a esta propuesta que no se han concretado.
3.3.3 Sal por obsidiana Hay pruebas arqueológicas de contacto e interacción con zonas del Altiplano
gracias a ciertos productos de intercambio: la sal y la obsidiana. Aunque el estudio
de Castellón Huerta (2005) –según este mismo autor— no es una investigación
exhaustiva de las posibles rutas de comercio, se aventura a hacer algunas
observaciones que resultan pertinentes a este trabajo. De Orizaba hacia el
suroeste –por medio de la Sierra de Zongolica— y hacia el este –el Valle de
Córdoba— debieron haber existido intercambios. Al parecer, la obsidiana extraída
de la zona del Pico de Orizaba la delata, “la sal debió ser un valor de intercambio
con el que se traficó desde el Valle de Tehuacán hacia la sierra [sic] de Zongolica,
y de aquí, hacia los Valles de Orizaba y Maltrata en la zona de Veracruz” (Ibíd.,
75). Aquí la sal muestra un problema, los habitantes de la sierra también podían
conseguirla en la costa donde existía producción salinera entorno a la laguna de
Mandinga. El trabajo de Castellón Huerta no tiene pruebas de la procedencia
predilecta, pero podemos aventurar una respuesta. En el Altiplano había grandes
productores que se encontraban a una jornada o máximo dos de distancia, que
acostumbraban enviar los bloques de sal por las rutas tradicionales controladas
65
por los centros de poder –la vía azteca— y que además querían su obsidiana. La
costa pudo haberles resultado un lugar más alienado y distante.
3.3.4 Posible paso del camino La gran urbanización que existe hoy en día en estos valles no permite realizar
estudios de patrón de asentamiento a fondo, pero al parecer el camino se
encuentra naturalmente marcado por las montañas. Existen algunos sitios
estudiados, por ejemplo, el de San Francisco Toxpan donde la cerámica más
tardía que se encontró es la del Posclásico Temprano (Melo Martínez et al.
2008:76). Si en éste, que es uno de los sitios arqueológicos más relevantes en los
alrededores de Córdoba, no se ha hallado material del Posclásico tardío,
podemos pensar que la ruta de tránsito iba por los terrenos más planos y directos
hacia Ahuizilapan y que de llegar a existir otros puntos de parada en el valle, éstos
ya fueron desplazados por la mancha urbana.
Basta con seguir el camino con menos obstáculos aunque aún así habrá
que librar la barranca del Metlac de alguna manera. Aún no se ha realizado un
estudio exhaustivo en este río y por lo tanto desconocemos con certeza lo que se
hacía en el México prehispánico para atravesarlo. Se trazó aquí la ruta propuesta
en la figura 3.14 tratando de hacer coincidir el paso por algunos de los sitios del
Posclásico tardío registrados y con la lógica topográfica del territorio rumbo al
último de los valles de esta región, el de Maltrata, al que se le asignó un tipo de
paisaje por sí mismo.
Tal como se explicó en la descripción de la región paisajística I, se
propusieron dos pasos para llegar a Ahuilizapan: el que viene desde Palmillas
debe forzosamente atravesar el Metlac en la región entre las villas de Orizaba y
Córdoba. El otro pudo haber seguido otras barrancas y elevaciones al norte.
66
Figura 3.16 Mapa del recorrido de la vía azteca por la región paisajística
denominada laderas de barlovento de la Sierra Madre Oriental.
3.4 Las laderas y cimas de sotavento de la Sierra Madre Oriental: el cruce al Altiplano
3.4.1 Características de la región paisajística Esta región paisajística se localiza en dirección oriente-poniente desde la zona
occidental del Valle de Orizaba, cruza por el de Maltrata, asciende a las cimas de
las cordilleras y termina en el descenso al Altiplano. La principal característica que
la diferencia del resto de la Sierra Madre es la transición a los climas semiáridos
del Valle de Puebla –Tlaxcala. En algunos puntos la vegetación es como en el
Valle de Córdoba, pero después empiezan a convivir las coníferas con las
cactáceas y hay cerros en los que contrasta la vegetación exuberante de la ladera
húmeda con la escasa de la seca. Hasta el Valle de Maltrata el ascenso altimétrico
continúa siendo constante y se puede avanzar por zonas relativamente llanas
hasta toparse con las últimas barreras serranas. Aquí las decisiones pueden variar
según la preferencia del viajero. Hoy en día existe una sola autopista que
atraviesa por el norte del valle y cruza las emblemáticas cumbres de Maltrata, pero
existe una variedad de senderos de diferentes periodos y algunos que se
continuaron utilizando a lo largo del tiempo para realizar el cruce. Los trabajos
arqueológicos realizados en los últimos años por la Dra. Yamile Lira López (2004 y
67
2005) y su equipo nos dan una idea de la complejidad de redes y sus
dimensiones. Lo cierto es que este cruce final a las tierras altas y planas de
Puebla se realizaba rápidamente. No por nada esta ruta para atravesar la
cordillera sigue siendo utilizada en la actualidad. Los Valles de Córdoba y Orizaba
facilitan el tránsito y disminuyen la cantidad de bajadas y subidas a menos de 10
kilómetros en todo el trayecto. Uno podía fácilmente atravesar esta última región
en un solo día.
Figura 3.17 Fotografía del Valle de Maltrata visto desde el este.
Figura 3.18 Fotografía de la transición entre tipos de vegetación en el camino de
Cruztitla que conecta el Valle de Maltrata con el Altiplano Poblano.
68
3.4.2 Los caminos y rutas de intercambio del Valle de Maltrata Para ascender al Altiplano existen varias rutas. Las más convencionales son las
que siguen los ejes mayores de los Valles de Maltrata y Acultzingo y otra por la
sierra hacia el sur. Las de Maltrata serán abordadas en los siguientes párrafos. La
de Acultzingo se descarta porque la línea que sigue el río conduce hacia
Tehuacán más que hacia el centro de Puebla. También hay que destacar que el
material cerámico del Posclásico se encuentra al norte del Valle de Maltrata (Lira
López 2004), en los caminos al sur se hallaron materiales de otros periodos.
Además se cuenta con respaldo de fuentes en la parte poblana (véase 3.5 y 3.6).
Por último, Castellón Huerta (2005) da algunas ideas de una posible tercera ruta
hacia el Altiplano no comúnmente considera, ésta es la que va desde el Valle de
Tehuacán hacia el de Orizaba por Zongolica y la Sierra Negra. “Esta última posible
ruta es la que presenta mayores interrogantes. […] parece que la sal podría haber
sido enviada desde Zapotitlán, Chilac, Altepexi y Coxcatlán, hacia el área serrana
de Zoquitlán. Desde aquí podía haber continuado a través de Eloxochitlán, Mixtla,
Zongolica, Tequila, Izthaltl (Río Blanco) y Ahuilizapan (Orizaba), pero es posible
que hayan existido otras rutas alternativas” (Ibíd., 79).
A estos arqueólogos que han trabajado el área les parece claro que el Valle
de Maltrata era el paso predilecto en esta región para finales del Posclásico. Lira
López afirma: “los pueblos del valle [sic] de México conocieron la ruta de Maltrata
desde el periodo Preclásico, pero fueron los aztecas quienes la controlaron
políticamente al final de la época prehispánica.” (Lira López 2004:120) así como
también el historiador regional de las fuentes: “a la Triple Alianza le interesaba la
ruta que pasaba por Matlatlán debido a que por ahí transitaban los productos que
obtenían mediante el tributo de los pueblos sometidos y el comercio de tierra
caliente, pero también por las reservas de granos en prevención de los ciclos de
malas cosechas y hambruna que afectaban periódicamente al valle [sic] de
México” (García Márquez 2004:152). Para estar seguros de tal información, entre
las múltiples calzadas y senderos que atraviesan el valle debe existir al menos una
con vestigios aztecas del Posclásico tardío por la cual se pueda proponer el paso
de la vía.
69
Otro punto a considerar es que algunas calzadas prehispánicas conviven en
partes con las coloniales. Las rutas nuevas se abrieron sobre las antiguas, pero
donde el paso fue imposible para las carretas hubo que desviarlos. Las pruebas
materiales lo confirman, “por las características de las calzadas coloniales, parece
que preferentemente fueron utilizadas por los viajeros acompañados por animales
de carga, aunque las veredas no dejaron de utilizarse seguramente por quienes
viajaban a pie o se dirigían a lugares más cercanos. La variedad de cerámica
demuestra que su uso fue continuo durante todo el dominio colonial,
posteriormente y aún hoy en día cuando vemos a los arrieros transitar por los
pocos vestigios que perduran“ (Lira López 2005:90).
En la temporada 1999, Lira y su equipo recorrieron caminos y veredas en el
Valle de Maltrata. Ya que los asentamientos del Posclásico se concentran en la
zona norte del valle y en esta región se encuentra el camino más rápido –aunque
no sencillo— al Altiplano se considera que la vía azteca cruzó por aquí. Debió
haber partido del noroeste de la actual villa, cruzar las Cumbres de Maltrata y salir
a Puebla.
70
Figura 3.19 Mapa de las rutas en el Valle de Maltrata tomado de Lira López
(2009).
Probablemente ya en la Colonia el camino elegido fue por el sur del valle:
[…] con respecto a las probables rutas seguidas en la época prehispánica definidas por la presencia de material cerámico, consideramos que el actual camino que inicia al suroeste, en el cementerio de Maltrata, pasando por Cruztitla, es el más ligero para el Altiplano, pero más largo en relación con las rutas seguidas por las calzadas que pasan por terrenos muy accidentados entre las barrancas. Este camino además nos comunica con el valle [sic] de Acultzingo, el cual inicia desde Ciudad Mendoza y es otra ruta para el Altiplano utilizada posiblemente desde la época prehispánica hasta la actualidad (Lira López 2004:125).
Siguiendo la línea de las investigaciones, este planteamiento es aún hipotético ya
que no se han descartado la totalidad de las opciones. Lo que sí se puede inferir
es que –así como hoy existe más de una ruta para llegar al Golfo— en aquel
momento debió haber sido similar. “De acuerdo con el material obtenido y con su
71
ubicación se puede decir que el camino al Altiplano no es uno solo, éste varía
según la época y posiblemente existan algunos caminos secundarios que
comunicaban con lugares cercanos, ya fueran unidades habitacionales localizadas
en las laderas, con los puestos de vigilancia o con regiones cercanas como
Acultzingo” (Ibíd.).
3.4.3 La obsidiana de las minas del Valle de Ixtetal Existió otro recurso en esta región que a la Triple Alianza probablemente le
interesó controlar: la obsidiana. Cobean y Stocker (2002), según sus trabajos en
las minas de la ladera norte del Pico de Orizaba y sus lecturas basadas en
Gerhard (1972), establecieron que
[…] que durante el Postclásico Tardío las minas del valle [sic] de Ixtetal fueron explotadas por personas con lazos al estado Azteca. Estas minas pudieron haber estado bajo control azteca directo. Las Relaciones geográficas españolas del siglo XVI indican que existió un cuartel imperial azteca y un granero cerca de Coscomatepec, sólo veinte kilómetros montaña debajo de las minas. […] El control azteca de las minas no debió haber sido muy largo, no obstante, ya que su conquista de esta parte de Veracruz fue tarde [1469-1481] (Cobean y Stocker 2002:161).
La obsidiana gris fue otro producto que viajaba por la vía. El lugar de su extracción
pudo haber sido dependiente de este paso de valles intermontanos que hemos
descrito. Tener control sobre ella era también tener control sobre parte de la
economía de la zona costera ya que su presencia hacia la costa (Cuauhtochco y
Cotaxtla) es considerablemente superior que en el Altiplano, en esta última región
había más competencia de procedencias (Daneels y Miranda Flores 1999).
3.4.4 La inercia, evolución y transformación del legado de las rutas del Clásico Las rutas de intercambio a larga distancia a través del Valle del Maltrata no son un
producto del Posclásico. Son parte de la interacción constante que existió
probablemente desde tiempos del Formativo. En este apartado se añade a las
evidencias que durante el periodo Clásico la región ya era un paso obligado y era
parte de una de las vertientes del corredor teotihuacano. Por algo después los
grupos de Tlaxcala y Huejotzingo se interesaron en la región, hasta que finalmente
la Triple Alianza se adueñó de ella.
72
En el valle [sic] de Maltrata, durante una parte del Clásico, las evidencias se relacionan claramente con Teotihuacán y el valle [sic] de Atlixco […] a través del tipo cerámico Anaranjado Delgado y figurillas moldeadas con rasgos teotihuacanos. Es posible que alfareros teotihuacanos ensañaran a la población local la elaboración de formas semejantes a las teotihuacanas con arcillas locales (Lira López 2004:113).
Más que los rasgos teotihuacanos, lo importante aquí son los de Atlixco que es
otro nodo de la ruta. Este hecho podría demostrar que ya había interacción a
través de un corredor que conectaba por el sur las regiones orientales y
occidentales del Valle de Puebla. Este trazo permanecerá hasta el Posclásico y el
Valle de México lo continuaría utilizando para contrarrestar la inaccesibilidad que
tenían por la región tlaxcalteca.
3.4.5 Pinomes y aztecas en el Valle de Maltrata Ya se han descrito evidencias de contacto con la costa del Golfo, ahora falta
añadir alguna con el Altiplano. Para esto hay que remontarse a los pinome, un
grupo que estuvo en la región antes de la conquista de la Triple Alianza. Ellos
[…] mantuvieron una política de alianzas muy compleja. Son originarios de Coaixtlahuaca, resultado de un mestizaje de chochos (muy emparentados con los mixtecas), popolocas y nahuas. Se establecieron en el sureste de Puebla y fundaron Tepeyacac, Tecamachalco y Quecholac entre otros pueblos. Su contacto con el valle [sic] de México ocurrió mediante los tlatelolcas, cuando éstos estaban subordinados a los tepanecas y mantuvieron una posterior alianza con los aztecas hasta la conquista española (Ibíd., 119-120).
Esta información es relevante porque Tepeyecac (Tepeaca) tomará un papel
rector en la región (véase 3.6) y será uno de los puntos reguladores del camino del
Posclásico. Si ya la población que existía en la zona oriental del Valle Central
Poblano (Quecholac, Tecamachalco y Tepeaca) se encontraba ligada al Valle de
Maltrata, el paso sería todavía más natural entre iguales. Además estos grupos
conservarán su lealtad a la Triple Alianza incluso tras la caída de Tenochtitlán,
tanto que la caída de Ahuilizapan tuvo que ser ordenada posteriormente para
someter a la población.
73
3.4.7 Posible paso del camino Empezando en el occidente del actual Valle de Orizaba, el camino penetra a la
región de Maltrata por su ladera norte, posiblemente por el área donde se localiza
el sitio Rincón Brujo, y continua su ascenso hacia el noroccidente hasta llegar al
Altiplano.
Figura 3.20 Mapa del recorrido de la vía azteca por la región paisajística
denominada laderas de sotavento de la Sierra Madre Oriental.
3.5 El Valle Oriental de Puebla
3.5.1 Características de la región paisajística Los primeros kilómetros que se encuentran al occidente de la Sierra Madre
Oriental aún presentan características de transición, principalmente climáticas. El
Pico de Orizaba gobierna el paisaje y su estructura volcánica puede percibirse
aunque sea de manera fragmentada a pesar de las nubes y los cambios del
tiempo. Se avanza con facilidad, sin presencia de barrancas importantes que
generen obstáculos hasta una cordillera de poca altura al oeste que se percibe
74
como un conjunto de lomeríos de fácil paso. Es posible percibir en el trayecto
montículos aislados en el área como el que se muestra en la Figura 3.22. Tras
atravesar estos lomeríos se percibe un cambio climático, hay menos humedad y el
ambiente es más seco. De ahí uno posee al frente como referente la serranía de
Tecamachalco que debe ser seguida hacia el noroeste hasta la actual localidad
del mismo nombre. Aquí conviven tres caminos hoy. A la mitad del valle está la
autopista, posteriormente la carretera federal y por último el camino real que aún
existe en las cercanías de la localidad de La Purísima, el más cercano a las
montañas. No hay visibilidad total de los grandes volcanes, pero las sierras locales
permiten una rápida localización en el terreno.
Es posible pensar que el patrón de asentamiento que Anderson (2009)
determinó para la región de Tepeaca-Acatzingo (véase 3.6), que es contigua a
ésta, sea semejante al de aquí. No se encontró reportes de un estudio similar en
esta área. Por lo tanto, las localidades del Posclásico tardío probablemente se
encontraban también sobre los cerros y los españoles las bajaron a los valles para
formar las de hoy. Las huellas de los caminos posclásicos deben hallarse en las
cercanías de las elevaciones.
Figura 3.21 Fotografía del Valle de Puebla en las cercanías de la localidad de
Esperanza, Puebla.
75
Figura 3.22 Fotografía de un montículo hallado junto a la carretera federal entre
las localidades de Esperanza y Cuesta Blanca, Puebla.
Figura 3.23 Fotografía del cruce de pequeños lomeríos al occidente de la localidad
de Cuesta Blanca, Puebla.
Figura 3.24 Fotografía del Valle de Puebla entre las localidades de Cuacnopalan y
Tecamachalco.
76
3.5.2 La cerámica de la región y las rutas de intercambio Para esta región nos basaremos en la información de Castellón Huerta (2005)
para la zona norte del Valle de Tehuacán que colinda con esta región, la
investigación realizada por el Proyecto Tepeaca-Acatzingo que cubre
Tecamachalco y su cercanía (Sheehy et al. 1995) y los trabajos de factibilidad
realizados recientemente para la construcción de la autopista Cuapiaxtla-
Cuacnopalan (Suárez Cruz y Martínez Vázquez 2008). Empecemos con Castellón
Huerta (2005) que indica que en:
[…] el caso del sur de Puebla parece haber una estrecha relación con Cholula y la zona de Tepeaca – Cuauhtinchan desde finales del periodo Clásico, pues las cerámicas descritas son comunes aquí, así como una distribución amplia de los tipos polícromos de esas zonas en el sur de Puebla, donde a veces se confunden con los polícromos de la zona Mixteca […] en el corredor natural que conduce a la zona de Orizaba hay claramente una presencia constante de las cerámicas antes citadas, que seguramente correspondió a una ruta natural de intercambio (Ibíd., 71).
Tal corresponde con la supuesta hegemonía política y étnica que Tepeaca tenía
en la región y que llegaba hasta el Valle de Maltrata. En el mapa que realizaron
Suárez Cruz y Martínez Vázquez (2008:10) se muestra una gran concentración de
sitios y eso que sólo siguieron las áreas aledañas al paso de la autopista. El
porcentaje de cerámica del Posclásico registrada ahí no es mayor del 5% (Ibíd., 5)
pero se puede suponer que tal hecho se debe a que se levantó en la parte baja del
valle que no corresponde al patrón de asentamiento que se ha encontrado en
otras regiones del Valle de Puebla-Tlaxcala para el periodo (Anderson 2009).
Por último, el extremo norte de esta región paisajística fue uno de los
vértices de la poligonal trazada por el estudio de patrón de asentamiento realizado
por el equipo de la Universidad de Pennsylvania durante la década de 1990. Se
transcribe aquí el reporte sobre el sitio que ellos consideran ser Tecamachalco:
Hemos hecho 139 colecciones alrededor de las estructuras y el espacio entre ellos [sic]. Análisis de la cerámica de las colecciones nos indica el periodo de ocupación. Hemos encontrado en alguna de las colecciones pocos tiestos de cerámica del periodo Formativo […] Sin embargo, la mayoría de tepalcates encontrados encima de la mesa pertenecen al periodo Postclásico […] La cerámica más común parece ser la de Coxcatlan Rojo sobre Naranja y algunas variaciones de este tipo que no hemos encontrado en los demás sitios más cerca de Tepeaca y Xochiltenango. De
77
todos modos es claro que la ocupación más importante de esta mesa corresponde al periodo Postclásico. La presencia de variación en la cerámica parecido a Coxatlan [sic] sugiere la posibilidad que estamos tratando con diferencias étnicas entre la región de Tecamachalco y las regiones al oeste y noroeste (Sheehy et al. 1995:27-29).
3.5.3 El camino hacia Tecamachalco La ruta natural hacia el noroeste se dirige hacia la región de Tecamachalco,
Puebla. Las serranías alrededor forman un camino natural, especialmente la del
oeste donde uno encontraría el centro regional en el extremo norte. La localidad
actual no corresponde a la prehispánica. Los pueblos fueron bajados de las cimas
de las serranías y lomeríos a las partes bajas. Ésta fue una necesidad de los
españoles, por lo tal, los asentamientos actuales que comparten los nombres con
los antiguos se encuentran a cierta distancia de los prehispánicos. Esto lo explica
Gerhard (1972:280) respecto a lugares como Tecamachalco y Tepeaca que serán
sitios de cruce del camino del Posclásico. El sitio antiguo del primero de éstos ya
fue localizado:
La zona arqueológica de Tecamachalco Viejo se localiza a dos kilómetros y medio aproximadamente, al noroeste del actual pueblo de San Simón Yehualtepec […] Tecamachalco Viejo es el sitio arqueológico que la tradición oral menciona como la antigua cabecera de la población prehispánica del señorío de Tecamachalco. Después, en la colonia fue trasladada (Gámez Espinosa 2003:119).
Este punto era un lugar de importancia y de control antiguo en la ruta, ya que
aunque cuenta con habitantes de origen popoloca desde inicios del Posclásico,
“Tecamachalco-Quecholac fue creado por un grupo popoloca procedente de la
región de Coixtlahuaca, asentado en Cuauhtinchan a principios del Posclásico”,
también “los estudios lingüísticos y arqueológicos sugieren que habitaron el área
desde tiempos muy antiguos” (Ibíd., 24). Después vendrían las conquistas de la
Triple Alianza y terminarían dividiendo la región en cuatro cabeceras.
Tecamachalco sería una de éstas (Ibíd.).
Cerca se encuentra también el sitio de Quecholac, pero según Gámez
Espinosa era parte del mismo señorío. “La documentación histórica dice que los
mexicas dividieron el antiguo señorío de Cuauhtinchán en cinco cabeceras porque
se considera a Tecamachalco y Quecholac como dos señoríos distintos; sin
78
embargo, hay datos que sugieren que se trata de un señorío, propuesta que
comparto” (Ibíd., 32). Si los usuarios de la vía azteca no se detenían en la primera
localidad, podían hacerlo en la segunda según su conveniencia. Ambas se
encontraban lo suficientemente cerca.
Además los lugares de asentamiento del Posclásico parecen ser escogidos
por las necesidades logísticas de los ataques y prevención de invasiones
enemigas. El proyecto Tepeaca-Acatzingo registró que la pequeña mesa que se
encuentra al norte de la ciudad actual –que ellos registraron como el sitio PAT
1009— cumple estas características:
El rasgo más impresionante de este sitio es el hecho de que en esta mesa se da una vista panorámica de todos los terrenos al sur, oeste y al norte. La configuración topográfica de esta mesa toma la forma de tres lóbulas: uno al norte llamada Cerro el Águila en la carta topográfica, otro al poniente inmediatamente al este de San Mateo Tlaixpan y otro al sur llamada Cerro Techcalrey (véase la carta topográfica E14B54, Tepeaca). La mesa propia toma una forma de un cono truncado con su superficie más alta a un nivel de 2220 m mientras al poniente hay una pendiente abrupta que baja a un contorno de 2040 m dentro de un kilómetro, una diferencia de 180 m. Al este, la pendiente es más suave. La superficie de la mesa varía de aproximadamente 1.4 km este a poniente hasta 2.2 km norte-sur. Dentro de este espacio se encuentran varios focos de estructuras. (Sheehy et al. 1995:27-29)
Y finalmente para respaldar la importancia comunicativa de la región y el posible
paso del camino se retoma nuevamente a Gámez Espinosa (2003:245). Ella
afirma que existía el intercambio de productos de la costa del Golfo con
Tecamachalco desde tiempos de los chichimecas, “había un tianguis de relativa
importancia, el cual se hacía cada domingo.” Retoma trabajos de Hildeberto
Martínez (1984) para sustentar la llegada de personas que no vivían en la región.
“Los mercaderes extranjeros no sólo se establecieron en Tepeaca. Se han
localizado barrios [entre comillas en el original] de éstos en Acatzingo y en la zona
de Tecamachalco, lo que hace sospechar que los mexicas organizaron en realidad
toda una red de tianguis alrededor de Tepeaca, que debió ser la más importante”
(Gámez Espinosa 2003:245). Así que los caminos debieron haber pasado por la
serranía de Tecamachalco para ir hacia el centro regional de control que será el
punto eje de la siguiente región paisajística: Tepeaca.
79
3.5.4 Posible paso del camino En dirección oriente-occidente, el camino entra al Altiplano en las cercanías de la
actual localidad de Esperanza, Puebla para atravesar un primer valle hasta
Cuacnopalan y de ahí cambiar a un rumbo noroccidental –lo más cercano posible
a la serranía— hasta el área de Tecamachalco-Quecholac, probablemente
cruzando más el primer sitio que el segundo.
Figura 3.25 Mapa del recorrido de la vía azteca por la región paisajística
denominada Valle Oriental de Puebla.
3.6 El Valle Central de Puebla
3.6.1 Características de la región paisajística El área central sur del Valle de Puebla es un área relativamente plana con varias
serranías en su interior. El relieve es generalmente plano y permite la visibilidad
adecuada para permitir la orientación. Diversas localidades de importancia para el
Posclásico tardío tuvieron su asiento en esta región. Empezando por Cholula y
siguiendo hacia el este por Totimehuacan, Cuauhtinchan, Tecali y Tepeaca. Ésta
última fue uno de los puntos militares estratégicos para el control del área y se
puede entender la razón. Se encuentra enclavada como un faro en la mitad
oriental del valle y desde ella se podía observar los movimientos de todas las rutas
de interés de la Triple Alianza. Este corredor debió haber sido un eje desde el sur
para contrarrestar el poderío de Tlaxcala. Gerhard, que trabajó en archivos, dice
80
[…] al momento del contacto [con los españoles] existieron tres unidades políticas aquí, todas bajo la hegemonía de la Triple Alianza en mayor o menor grado. Cholollan quizás fue de las más independientes de todas. Totomihuacan fue un estado bastante beligerante que fue derrotado por Tepeaca como consecuencia de una guerra desastrosa en el siglo XV. Cuauhtinchan fue una comunidad autónoma que paga tributo al cuartel azteca de Tepeyacac (Gerhard 1972:220).
Según se fueron fortaleciendo, los pueblos del Valle de México comenzaron la
conquista de este valle desde el suroeste, por la región de Atlixco. Por lo visto
obligaban a los tlaxcaltecas a trasladarse cada vez más hacia el norte. Justo antes
del contacto, toda la región ya estaba bajo su mando. Incluso Cholula “que una
vez fue aliada de Tlaxcala [cuando llegó Cortés] apoyaba a la Triple Alianza”
(Gerhard 1972:114).
Figura 3.26 Fotografía del Serrijón de Amozoc desde Cuauhtinchan.
Figura 3.27 Fotografía del Valle Central-Sur de Puebla desde Cuauhtinchan hacia
el oriente.
81
Debido a la topografía, la concentración de la población para el Posclásico
en las serranías y partes altas de los cerros (véase 3.6.4) y a las grandes planicies
del valle, es posible pensar que este paisaje se regía por ciertas localidades
centrales. Si uno controlaba éstas, el valle era suyo.
Resumiendo, el Valle Central de Puebla a fines del Posclásico tardío ya era
prácticamente un valle azteca y se expandía hacia el norte pretendiendo
conquistar la totalidad del Valle Puebla-Tlaxcala para la Triple Alianza.
3.6.2 Los obstáculos naturales, las rutas posibles y las referencias de orientación que brinda la región El trazo de las posibles rutas de comunicación dentro del valle debe considerar los
pasos y barreras naturales que forma el relieve. Hasta la región de Tecamachalco-
Quecholac las serranías obligan a una circulación noroeste-sureste, pero a partir
de aquí hay que tomar otro tipo de decisiones. El camino Tepeaca-Cuauhtinchan
parece ser culturalmente el más natural, aunque si uno se quiere dirigir hacia la
región de Atlixco lo más corto sería caminar directamente hacia el oeste sin hacer
escala en otros poblados de importancia. El terreno presenta llanuras extensas,
lomeríos y vados poco profundos, no se puede deducir el paso tan fácilmente. Se
pudo haber caminado por cualquier lado. Las tres rutas principales que el relieve
permite son las siguientes:
a) A Tepeaca y Cholula vía Amozoc, que sería la ruta norte más cercana a los
territorios tlaxcaltecas y que no haría escala en ninguna de las localidades
que tanto las fuentes materiales como las escritas remiten para el
Posclásico, por lo tanto se descarta. El estudio del patrón de asentamiento
que realizó el equipo de la Universidad de Pennsylvania y que fue
sintetizado por Anderson (2009) no encontró sitios posclásicos en la parte
abarcada de esta área.
b) De Tecamachalco a Atlixco vía Tecali, que sigue la topografía del terreno
hacia el occidente. Si bien esta última población fue habitada en la época,
no poseyó la importancia regional del corredor Tepeaca-Cuauhtinchan
(Gerhard 1972). Hay un problema con las fuentes materiales necesarias
para encartar/descartar este trazo, la construcción del embalse de la presa
82
Manuel Ávila Camacho (Valsequillo) interrumpió al menos la tercera parte
del trayecto.
c) Hacia Atlixco vía el corredor Tepeaca-Cuauhtinchan-Totimehuacan, que
culturalmente fue influyente. Aquí habría que preguntarse si el camino
además hacía escala en Cholula, pero para llegar rápidamente al Valle de
México no podría ser el caso ya que obligaría a realizar una desviación
hacia el norte.
Figura 3.28 Mapa que muestra las tres posibles rutas para atravesar el Valle
Central de Puebla. En amarillo se encuentra la ruta a), en rojo la c) y en verde la
b).
Figura 3.29 Serrijón de Amozoc donde se encuentra representado Cuauhtinchan
en un extremo y Tepeaca en el otro. (Fragmento del Mapa de Cuauhtinchan núm.
2)
83
El estudio del relieve es fundamental en esta región porque además puede
aportarnos pistas de viejos caminos olvidados. Al parecer algunas barrancas que
podemos encontrar hoy antes fueron caminos. Varios resultados y productos de
las actividades humanas en este valle se encuentran ocultos en la geomorfología:
[…] de una manera muy general puede decirse que aquí [la cuenca de
Puebla-Tlaxcala] la formación de barrancas es muy reciente y que se
encuentra en estrecha relación, o bien parcialmente en directa
dependencia, de la explotación agrícola de la región respectiva. Es
sorprendente que frecuentemente la formación de barrancas se llevó a cabo
siguiendo el curso de caminos antiguos o que caminos, que hasta hace
pocos años eran aún transitables, actualmente se encuentran cortados por
los brazos de barranca que se van extendiendo. La formación de barrancas
es aquí reciente, y una gran parte de las cárcavas de erosión –incluso de
las más grandes, de varios kilómetros de longitud— no parece tener una
edad mayor de unos siglos (Heine 1991:67-68).
Por último, el relieve es clave para la orientación. El Valle de Puebla-Tlaxcala, a
pesar de permitir fácilmente la visibilidad por sus grandes extensiones planas,
contiene en su interior varias series de serranías y lomeríos que se convierten en
un referente paisajístico. Éstas adoptan actualmente el nombre de algunas
localidades principales que se encuentran enmarcadas por ellas. Tal es el caso del
Serrijón de Amozoc o la Sierra de Tecamachalco. Los grandes volcanes no
siempre son visibles, por lo que las elevaciones menores son los indicadores más
eficaces para el tránsito por el territorio. Además la densidad de la vegetación
poco abundante –a veces incluso ausente— permite mantenerse orientado. La
distancia entre un conjunto de lomeríos y otro suele ser abarcable en menos de
una jornada de caminata, por lo tanto es fácil plantear los segmentos de un
camino según la distancia entre cerros.
Este tipo de referentes van de acuerdo a la conceptualización del espacio
en Mesoamérica. Prueba de ello es que en el Mapa de Cuauhtinchan número 2,
las localidades del valle poblano se encuentran asociadas a elevaciones. Un
84
poblado se encuentra a la mitad de una cordillera, otro en uno de sus extremos.
Así en adelante.
3.6.3 El patrón de asentamiento para el Posclásico No existe un estudio particular enfocado a la totalidad del área de estudio, no
obstante, el Proyecto Tepeaca-Acatzingo realizado por la Universidad de
Pennsylvania en la década de 1990 da información sobre parte de la región,
principalmente las periferias de Tepeaca y el Serrijón de Amozoc. Se utilizó
información de los informes realizados en las diferentes temporadas de campo y la
tesis de doctorado publicada casi una década después donde finalmente se
revelan los patrones de asentamiento desde el Formativo hasta el Posclásico
(Anderson 2009). Primero hay que aclarar las generalidades:
El periodo Posclásico tardío es una de las etapas más problemáticas de los asentamientos prehispánicos porque la cronología para este periodo está basada exclusivamente en cerámica polícroma. Así que las estimaciones de población para los asentamientos individuales y el área recorrida son significativamente menores a los que debieron ser […] es razonable asumir que algunas de las comunidades menores debieron ser mayores y que algunas de las mayores debieron serlo todavía más (Anderson 2009:185, traducción propia).
Se registró una cantidad de población menor a la que existió, pero algo es claro
según el mapa resultante (véase figura 3.30), las mayores concentraciones se
encontraban hacia el área de Tepeaca y en el oriente del valle. De esta región
hacia el noroccidente –el sur del volcán La Malinche y la zona tlaxcalteca— no
hubo asentamientos relevantes. Quizás hasta fue una zona franca, o de nadie,
una frontera entre territorios enemistados. Tal hecho descarta la posibilidad de una
ruta al norte del Serrijón de Amozoc y la desplaza hacia el mediodía. Analicemos
ahora los alrededores de Tepeaca:
[…] sugerimos que uno de los patrones que debemos encontrar en la zona del proyecto es un patrón de asentamiento disperso durante el Postclásico, vinculado a la fundación de tlahtocayos, o casas nobles, alrededor del centro dominante de Tepeaca. Los datos que hemos coleccionado hasta la fecha parecen soportar este modelo pero con alguna variación.
El patrón de asentamiento se puede describir como una serie de zonas concéntricas. La zona central contiene el sitio más grande e importante, la segunda zona tiene sitios más pequeños y localizados muy cerca entre sí, la tercera zona representa los sitios todavía más pequeños y
85
más separados entre sí. En la región que hemos recorrido en la primera temporada parece que existen tres o cuatro de estas zonas. Una está representada por Tepeaca (PAT 1) […] sabemos que Tepeaca, al fin del Postclásico Tardío incrementó su importancia gracias a la ayuda de los Aztecas […] fue designado como un centro administrativo, económico y político […] recibió el tributo destinado a Tenochtitlán y estableció el mercado más grande en la región (Sheehy et al. 1994:23-24).
Hablan aquí de un punto central a través del cual se organizó territorialmente la
región y se concentró la población. Esta información aporta un dato al camino
estudiado, existían nodos por los cuales se organizaba el territorio que a la vez
podían atraer al camino hacia ellos. Los rasgos culturales podrían generar desvíos
en las rutas locales que los apartaban de las rutas orográficamente más cortas.
Otro punto central fue Cuauhtinchan. El asentamiento actual fue también
reconstruido en las partes bajas del valle como una reducción de indios en el siglo
XVI, el prehispánico debió haber estado sobre el Serrijón. La población actual lo
localiza cercano al sitio registrado como PAT 1508:
Se encuentra en una zona alta y plana del Serrijón de Amozoc (2450-2500 msnm), colindando con las laderas que bajan hacia la zona de Cuauhtinchan […] Este sitio constituye el asentamiento Postclásico más grande en esta área, ocupando una superficie aproximada de 1300 x 700 m, pero muestra un patrón muy disperso y parece obedecer a asentamientos de tipo rural, quizá relacionados con el señorío de Cuauhtinchán […] Únicamente se registró un horno, posiblemente para cerámica postclásica (Sheehy et al. 1997:18).
El Proyecto Tepeaca-Acatzingo también da pistas sobre lo que sucedió al suroeste
de Tepeaca aunque ya se encuentre fuera de su polígono. Si bien del otro lado
tenemos asentamientos sobre elevaciones, en las laderas sur de la Sierra de
Tepeaca, “hacia el área de Cuauhtinchán […] presentó una reocupación menor en
el Postclásico a juzgar por el material de superficie; no obstante parecen dominar
las ocupaciones del Formativo” (Sheehy et al. 1997:16). Las áreas de actividad del
Posclásico pudieron estar aquí ya sobre el valle. Esto implicaría un área con
mayor estabilidad política que correspondería al corredor Tepeaca-Cuauhtinchan-
Totimehuacan. Por último se anexa el mapa resultante del estudio de patrón de
asentamiento para el Posclásico tardío del área propuesto por Anderson (2009).
Tecamachalco y Tepeaca concentran el material del periodo, en el paso de la ruta.
Hasta aquí está demostrado arqueológicamente que la unión de estos dos puntos
86
es congruente y que el corredor por Amozoc es una hipótesis débil ya que la
presencia de asentamientos del Posclásico en esa región es menor. Faltaría un
estudio de patrón al sur del Serrijón para comprobar fehacientemente la mayor
viabilidad supuesta de las otras rutas.
Figura 3.30 Áreas de asentamiento del Posclásico tardío para la región de
Tepeaca - Acatzingo según Anderson (2009:187). Nótese el tamaño de los
asentamientos en Tecamachalco y Tepeaca y la notoria ausencia de ellos al
noroccidente del Serrijón de Amozoc (región de Ocotitlán).
3.6.4 Las rutas y linderos de los mapas de Cuauhtinchan Existe una fuente documental del siglo XVI que abarca toda la región del Valle
Central de Puebla y su periferia conocida como los Mapas de Cuauhtinchan. Por
fortuna para esta investigación, en estos códices se pueden observar toponímicos,
linderos y caminos en los primeros años de la vida colonial que aún mantienen
parte de la tradición histórica y espacial de los habitantes del Posclásico tardío. No
es trivial comprender la lógica de los mapas, aunque algunos rasgos
occidentalizados –como nombres en alfabeto latino— y los grandes referentes del
paisaje –el caso de los volcanes— permiten que uno se oriente en ellos y pueda
entender las relaciones del mundo prehispánico sobre su territorio. En este trabajo
se utilizaron los mapas de Cuauhtinchan número 2 y 4 para obtener información
de los caminos que atravesaron el valle y sus lugares de cruce.
Dice Yoneda que el Mapa de Cuauhtinchan núm. 2:
87
[…] se produjo en el siglo XVI, después de la Conquista española. Puesto que los hechos históricos originalmente registrados abarcan los siglos XII al XV, se puede pensar lo siguiente: a)Probablemente en el siglo XV ya existía una versión “original prehispánica”, con el contenido similar al MC2 [mapa de Cuauhtinchan número 2] que conocemos actualmente; y que b) en la época colonial temprana el o los autores del MC2 lo produjeron, puesto que tenían la necesidad de fundamentar los derechos sobre un determinado territorio con base en los antecedentes históricos ocurridos durante los siglos XII al XV (Yoneda 2000:121).
El problema es que más de uno de estos linderos tiene modificaciones coloniales y
los intereses de mediados del siglo XVI eran distintos. No se pueden tomar estos
mapas literalmente, pero sí reflejan una herencia territorial prehispánica que
adquirieron los españoles.
Empecemos por el suroriente. Tanto el lindero I del MC2 y el VI del MC4
separan Quecholac y Tecamachalco de la región al norte donde se encuentran
Acatzingo, Tepeyacac, Cuauhtinchan y Tecali. Son señoríos diferentes de origen
prehispánico según Yoneda (2000:136) y existe una correlación parcial entre las
líneas que nos puede dar una idea entre la transición de una región a otra. La
pregunta aquí es, ¿qué tantas escalas deseaban realizar los viajeros? De
Tecamachalco o Quecholac uno puede dirigirse a Tepeaca vía Acatzingo o sólo a
Tepeaca, si el interés de la vía azteca era comunicar rápidamente al Golfo
probablemente se fueran directo a Tepeaca o aún más directo al este, hacia
Tecali.
Siguiendo los significados de los topónimos descritos en Yoneda (1981,
2005) se propone el siguiente cruce de oriente a poniente: Tecamachalco,
Oxtotipan, Tepeaca, Tecali, Malacatepec. (véase figura 3.31) En cuestiones de
relieve, desde Tecamachalco habría formas ligeramente más cortas de unirse con
Tecali, pero en ninguno de los mapas estudiados se encontraron senderos
registrados para esta hipótesis. La importancia regional de Tepeaca puede hacer
pensar que el paso por ella, o al menos por una de sus periferias, era necesario.
88
Figura 3.31 Cruce propuesto de la vía por el Valle Central de Puebla según los
senderos del Mapa de Cuauhtinchan número 2.
Ahora recorramos el camino que atraviesa el Valle Central a través del Mapa de
Cuauhtinchan número 4. Éste abarca una superficie considerablemente menor al
número 2 y resulta más sencillo de comprender tanto por sus trazos ya más
occidentalizados como por los toponímicos en español. Además cuenta con una
orientación espacial más cartesiana, es decir, es similar a un mapa renacentista.
El Mapa de Cuauhtinchan número 4 es el único que se propone como meramente
cartográfico, a diferencia del 2 y los demás que son también históricos (Yoneda
1994:25). Algunos poblados principales ya se encuentran en los lugares
españoles, por ejemplo Cuauhtinchan y Tepeaca, pero los demás aún respetan
89
posiblemente sus sitios originales. Por lo anterior, es conveniente para entender
por donde atravesaban los senderos.
Hay una característica especial que llama la atención en este mapa y que lo
convirtió en un referente necesario de incluir en esta tesis: diferencia los caminos
españoles de los indígenas. Para el Mapa de Cuauhtinchan número 4, dice
Yoneda que los:
[…] trazos de los poblados y los signos de los conventos están conectados por medio de caminos representados por líneas paralelas, ya sea en combinación con huellas de pies descalzos alternando con herraduras, o únicamente con huellas de pies descalzos, o sin huellas de pies o herraduras. Al analizar la forma de indicar los caminos, se puede observar que únicamente los caminos que conectan Cuauhtinchan y Tepeaca; Tepeaca, Amozoc y Puebla; y Amozoc y Nopalucan, están señalados con huellas de pies con herraduras, indicando quizá el hecho de que eran frecuentemente transitados por los españoles.
Esta prueba ayuda a descartar la ruta por el norte del Serrijón de Amozoc. Es sin
duda un paso por terrenos más llanos pero, además de la cercanía a los rivales de
la Triple Alianza y la menor abundancia de restos materiales para el periodo, éste
parece ser un camino español que fue trazado a través de asentamientos
coloniales.
El cruce del Valle Central Poblano a través de este mapa se puede realizar
por dos formas. La ruta que proviene ya sea desde Quecholac o Tecamachalco
hacia Tepeaca, luego Cuauhtinchan y por último Totimehuacan. O bien desde
Tecamachalco o Tepeaca se puede dirigir uno directamente hacia Santiago
Tecalco, continuar hacia el occidente y cruzar al sur de Totimehuacan por el norte
de la Sierra del Tentzo. Éste parece ser similar al propuesto en el mapa número 2.
90
Figura 3.32 El camino por el norte del Serrijón de Amozoc según el Mapa de
Cuauhtinchan número 4. Nótese aquí que las herraduras marcan un camino por el
que pasan los españoles, además de cruzar por la localidad de Amozoc que no es
del Posclásico.
Figura 3.33 Caminos marcados en el Mapa de Cuauhtinchan número 4 y el trazo
de la ruta propuesta. Los punteados presentan herraduras y pies y los de línea
continúa sólo pies. Adaptado de Yoneda (1994:89).
3.6.5 Los asentamientos dominantes No deja de resaltar en las fuentes la importancia del centro de poder por
excelencia de esta región:
La conquista de Tepeaca fue un evento muy importante para el imperio mexica. Implicó introducir enclaves en áreas colindantes a sus enemigos de
91
Tlaxcala, Huejotzingo y Cholula, y esto abrió la posibilidad de una ruta más segura a la Mixteca y la costa del Golfo, así como la diversificación de rutas de comercio y la reducción de distancias (Gámez Espinosa 2003:197).
Además, los mexicas cambiaron la sede del poder en la región de Cuauhtinchan
hacia Tepeaca. Desarrollaron estructuras comerciales nuevas y cambiaron la
dinámica económica de la región. “La inauguración del mercado fue en 1486 y de
inmediato atrajo a gran cantidad de mercaderes de todas partes de Mesoamérica.
Tepeaca se convirtió así en una gran ciudad donde concurría gente de todas
partes” (2003:198). Era la localidad leal para la Triple Alianza, y por lo tanto el
centro intermedio y rector de la vía azteca.
Peter Gerhard también lo respalda en su Geografía histórica, afirma que el
“estado dominante era Tepeyacac, su gobierno era compartido entre tres tlatoque
emparentados. Ésta era una fortaleza en la cima de una montaña y el centro para
la recolecta de tributos de la Triple Alianza para el área comprendida entre el
Popocatépetl y el Citlaltépetl. Acatzinco [al oriente] tenía –al parecer— un
gobernante subordinado a los dirigentes de Tepeyacac. Al norte se encontraba la
frontera con la hostil Tlaxcallan” (Gerhard 1972:278).
3.6.6 Pruebas cerámicas de unión regional Hay dos zonas que el Valle Central-Sur de Puebla vincula según las pruebas
cerámicas que existen por ahora para el Posclásico. Ésta es la del occidente del
mismo valle (Cholula) – Valle de México y la otra es la del suroriente (Tehuacán).
Hacia el occidente tenemos los estudios realizados durante el año 2004 en
Cuauhtinchan viejo por parte del equipo de Fash. Según sus informes sobre la
cerámica, el “Posclásico Tardío (ca. 1350 – 1519 d.C.) tiene representación en
este lugar por la cerámica Policromada Nila y Catalina y Azteca III” (Fash et al.
2005:5). Además concluye que en términos generales “Cuauhtinchan parece estar
fuertemente ligado a patrones regionales más amplios ya que la cerámica es
idéntica o muy parecida a la que se producía en Cholula y áreas aledañas, desde
el Preclásico Medio en adelante.” (Ibíd., 6) Coincide además con los resultados del
Proyecto Tepeaca-Acatzingo que vinculan también la región con el suroriente:
En cuanto al Postclásico Temprano y Tardío hay presencia de varios tipos de cerámicas policromas incluyendo la Policroma Cholula y otras
92
variedades […] Otra cerámica policroma que se ve en muchos sitios pero en pocas cantidades es la de Coxcatlan, típico de Tehuacan (MacNeish et al. 1970), y anotado también por Dávila (1974) en su discusión sobre la cerámica de Cuauhtinchan (Sheehy et al. 1994:16).
Entre Amozoc y Cuauhtinchan, a ambos lados de la serranía hay por lo menos
tres sitios con material del Posclásico que registró el proyecto de Sheehy et al.
(1997). En la segunda temporada del mismo proyecto se investigó la zona del sur
de Tepeaca hasta Tecamachalco:
Otra cerámica muy importante, y muy común en nuestra zona es la cerámica Negro sobre Anaranjado. Esta cerámica es conforme generalmente a la categoría de cerámica Negro sobre Anaranjado Azteca que se encuentra en todas partes de México Central. Hay diferencias entre el Negro sobre Anaranjado de nuestra zona y la de Cholula. Hemos visto en las colecciones del centro regional de Puebla, que la cerámica Negro sobre Anaranjado de Cholula es muy diferente de la cerámica que estamos encontrando en el Proyecto Acatzingo-Tepeaca. Por ejemplo, la de Cholula lleva la decoración en el cuerpo alto interior, mientras que la cerámica de nuestra zona lleva la decoración en el borde exterior. También, en la cerámica de Cholula se ve una acanaladura debajo de la orilla que no se ve en la cerámica dentro de nuestra zona. Además, los perfiles de cajetes son diferentes con los de nuestro proyecto siendo un poco restringido [sic]. Tal vez, este tipo de cerámica nos va a ayudar a trazar una frontera Postclásica entre el reino de Cholula y la de Tepeaca (Sheehy et al. 1995:22).
Aún falta extender los estudios y contrastar las tipologías, no obstante, esta región
parece ser tanto un puente cerámico entre oriente y occidente como un área
independiente a Cholula con su propio poder regional.
3.6.7 Posible paso del camino A partir del área de Tecamachalco-Quecholac, el camino avanza hacia el
noroccidente hasta llegar a las cercanías de la Tepeaca colonial y ahí se desvía
hacia Tecali. Continúa por las zonas bajas al norte de la Sierra del Tentzo hacia el
Valle de Atlixco. El punto de cruce más probable es por la localidad de Santa
María Malacatepec, aún se encuentra ahí un camino de terracería que fue
registrado.
Existieron varias variantes en esta región según los deseos de los usuarios.
El camino mostrado y descrito es probablemente el más corto, pero pudo haber
existido tanto un desvío a Cholula como a Cuauhtinchan. El paso del corredor fue
definitivamente al sur de la Serranía de Amozoc, para la Triple Alianza ésta era
93
además la ruta más segura y consolidada para avanzar entre el Valle de México y
la costa. Los usuarios pudieron haber también ascendido a alguno de los
asentamientos en las partes altas de las sierras para descansar en lugares
protegidos o realizar intercambios de productos. No debió existir una ruta única,
pero las variaciones debieron haber sido respecto a la ruta propuesta y regresado
en algún punto a ella.
Figura 3.34 Mapa del recorrido de la vía azteca por la región paisajística
denominada Valle Central de Puebla.
3.7 El Valle de Atlixco
3.7.1 Características de la región paisajística Probablemente este valle fue el más inestable del todo el recorrido debido a las
características políticas de finales del Posclásico tardío. Es un área de tamaño
menor en comparación con los de Puebla-Tlaxcala y México, pero aún así nunca
pudo ser controlado por un solo grupo durante el Posclásico. Terminó
representando múltiples funciones, desde un paso crucial entre el oriente y el
occidente hasta un territorio exclusivo para practicar la guerra. Los habitantes en
este periodo fueron dos comunidades de nahuahablantes, Calpan y
Cuauhquechollan. El territorio entre ellos se denominaba Huehuecuauhquechollan,
que solía ser el antiguo asentamiento del segundo grupo mencionado que fue
desplazado por el primero (Gerhard 1972:55-56). Los del norte hicieron alianza
94
con Huejotzingo y los del sur se subordinaron a la Triple Alianza. Un gran número
de enfrentamientos entre estas fuerzas se realizaría aquí.
Figura 3.35 Vista del Valle de Atlixco hacia el oriente visto desde el cruce por
Malacatepec.
Figura 3.36 Fotografía del Valle de Atlixco desde la actual cabecera moderna.
Figura 3.37 Fotografía del Valle de Atlixco hacia la región de Tochimilco y la ladera
sur del volcán Popocatépetl desde la actual cabecera moderna.
95
Desde el punto de vista superficial, es una de las regiones paisajísticas
menos extensas que atraviesa el camino. Posee poco más de 20 kilómetros de
este a oeste, una dimensión fácilmente abarcable en un día por un caminante. Así
que muchos transeúntes bien pudieron utilizar el Valle de Atlixco únicamente como
una región de paso. Se encuentra bien resguardado al sur y al oriente por
cordilleras, pero al norte y al poniente los pasos son sencillos, hecho que facilitó el
paso de los ejércitos antagónicos.
3.7.2 El paso al Valle de México durante el Posclásico El gran referente paisajístico que se encuentra en el borde oriental del Valle de
Puebla es la Sierra Nevada. Ésta emerge como la barrera natural que forma la
línea divisoria con el Valle de México. Así que siempre está la interrogante de
cómo atravesarla. Hay cuatro rutas principales y cada una ha sido utilizada en
diferentes momentos y épocas según los contextos políticos y geográficos (véase
figura 3.39). ¿Cuál utilizaba la vía azteca? Al parecer no hay duda entre los
arqueólogos, el cruce más austral:
Sin embargo, todos sabemos [para el Posclásico] de la ruta primaria interregional existente hacia el Sur de los Volcanes; la que pasando por Chalco-Amecameca, cruzaba por el extremo sur del Popocatépetl para entrar por Huaquechula-Atlixco hacia Cholula y Valle Poblano en general. De esta manera, esta ruta [la del norte que utilizaban los teotihuacanos] Calpulalpan-Valle Poblano, sí parece existir, pero se trata más bien de una ruta con carácter secundario y la principal o de mayor afluencia es la otra mencionada, que aún cuando es más larga, es también más segura por conectar lugares dependientes y controlados completamente por los Mexicas-Tezcocanos (García Cook 1977:78).
El contexto político fue más importante que el geográfico. Al rodear la Sierra
Nevada por el sur, la vía azteca recorría (según cálculos propios) entre 50 y 60
kilómetros más para llegar al Golfo –una o dos jornadas más de viaje— pero era
un retraso necesario. Además permitió el fortalecimiento de los dominios en el sur
y sureste. En palabras de Jaime Litvak (1978):
Algunos aspectos interesantes de la red son encontrados en el centro de
México después de este tiempo [la caída de Teotihuacan]. […] El
renacimiento de la ruta México – Morelos – Puebla – Oaxaca – Veracruz es
uno, esta vez debido al bloqueo efectivo de la línea México – Puebla a
96
través de Tlaxcala por las condiciones políticas y militares. Otra es el desvío
de contactos entre el sur y el norte de Puebla por las mismas razones (Ibíd.,
122).
Según las fuentes documentales, principalmente en la revisión de los papeles de
Bernandino Vázquez de Tapia, Gerhard encontró que:
Los primeros españoles que visitaron el área fueron Pedro de Alvarado y
Bernandino Vázquez de Tapia, que fueron mandados por Cortés en
septiembre de 1519 como embajadores desde Huexotzinco hasta
Cuauhquechollan y a través de la ladera sur del volcán Popocatépetl desde
Tochimilco hasta Tetelan (Gerhard 1972:56).
Por último, hay además una fuente etnográfica que respalda el hecho. Diego
Durán registró el paso de los ejércitos de la Triple Alianza también por el sur:
Los mensageros [sic] vinieron a México y propusieron à Monteçuma [sic] la
demanda de los cholultecas el qual [sic] no pudiendo hacer otra cosa
mandóles á los mensageros [sic] que se volviesen y aparejasen todo lo
necesario para el exército porque á tercer día amanecerian [sic] todos en el
campo; y luego por otra parte envió sus mensageros [sic] al rey de Tezcuco
y al rey de Tacuba á mandalles [sic] que luego enviasen sus gentes á los
llanos de Atlixco, muy bien aprecibidos [sic] y armados de todas armas,
porque los cholultecas le auian [sic] enviado á desafiar y á pedir batalla; y
que estrechísimamente le mandasen que á tercer día amaneciesen todos
en el campo […] y él mandando en México apercibir sus gentes y en toda
su prouincia [sic], mandó saliesen luego y que caminasen toda la noche sin
parar hasta llegar á los valles de Atlixco, donde estaua [sic] situada la
batalla; los quales sin osar hacer otra cosa salieron de México, Y
caminando todo el día y la noche llegaron todos, así los mexicanos como
los tezcucanos y tecpanecas, chalcas y xuchimilcas [sic], y todos los de las
chinampas, con los de tierra caliente, á amanecer á Cuauhquechula y á
Atzitziuacan [sic], donde los recibieron muy bien y proveyeron de todo lo
necesario, porque siempre las fronteras estauan proveydas [sic] de muchos
bastimentos par semejantes tiempos y cuyunturas [sic]” (Durán 1581:510).
97
Figura 3.38 Fragmento de las láminas IX-X del Códice Xólotl donde se encuentra
marcado el sendero que atraviesa al norte del Popocatépetl, por el paso de
Cortés.
Figura 3.39 Posibles pasos a través de la Sierra Nevada: a) Por los llanos de Apan
(norte/color morado), b) Río Frío, colonial (centro-norte/color amarillo), c) El paso
de Cortés (centro-sur/color verde) y d) Ladera sur del Popocatépetl (sur/color rojo).
En consecuencia a lo anterior, la región de este apartado cumplió diversas
funciones que la convirtieron en un punto estratégico en la Mesoamérica del
Posclásico. Su relieve lo facilitó. “La fisiografía del valle [sic] de Atlixco permitió
98
fácil acceso al ejército de la Triple Alianza, que entraba por Chalco, Tetellan y
Tochimilco” (Sánchez de la Barquera Arroyo 1996:30).
Las fuentes marcan –sin duda— la preferencia por la ruta propuesta, pero
hay que aclarar que el paso de Cortés fue utilizado frecuentemente también
durante el Posclásico y que éste pudo funcionar en algunas ocasiones como un
cruce alternativo. Se puede leer en Durán (2002) que los habitantes del sur del
Valle de México escaparon por él para no someterse a las manos de la Triple
Alianza. Además existe otra fuente documental que muestra el uso prehispánico
del camino, el códice Xólotl. Las planchas IX y X muestran como desde Texcoco
se podía rodear el Popocatépetl por el sur y así trasladarse al Valle Poblano. Estos
testimonios documentales mezclan la geografía con la historia de los linajes, aún
así los rasgos que corresponden con los accidentes del territorio son claros. Se
puede ver en la sección del códice que se muestra en la figura 3.38 como el
camino cruza la sierra por la mitad. La descripción del códice es
desproporcionadamente más rica para el Valle de México que para el de Puebla,
de este último sólo se muestran los poblados más cercanos que eran de interés.
Cabe notar que el volcán Popocatépetl se muestre aún con lava. Veamos ahora
las generalidades históricas:
En la parte superior de la plancha número nueve se ve la mitad de la cadena de montañas; la otra mitad aparece en la plancha número diez. Las dos montañas que sobresalen son Ixtaccihuatl y Popocatépetl. Se nota cómo la lava sale del volcán Popocatépetl. […] Las dos planchas nos dan las peregrinaciones y aventuras de Nezahualcoyotl durante los años en que le persiguieron los tepanecas. […] Parece que Nezahualcoyotl moraba en sus palacios de Zinlan, sobre el lago de Texcoco. Cuando llegaron los tepanecas, estaba jugando a la pelota con uno de sus criados llamado Coyohuatzin. Sabemos por los ojos representados que Nezahualcoyotl vió [sic] llegar a estos capitanes, quienes fueron recibidos por Coyohuatzin, a quien interrogaron acerca de Nezahualcoyotl. Coyohuatzin les condujo a una sala frente al palacio (Dibble 1980:109-110).
Cuenta el códice que el texcocano escapó, así que Maxtla, el tepaneca, lo
persiguió. No sólo mandó la instrucción de apresarlo a todos los señores de la
región, sino que él mismo fue a hablar con los líderes locales del Valle de México.
Este recorrido punitivo se dirige a la Sierra Nevada y cruzó por el paso de Cortés.
99
Gracias a él podemos asegurar la existencia del cruce prehispánico hacia el Valle
de Puebla:
Las huellas entonces dan vuelta hacia las montañas y pasan por Chalco, lugar que inferimos por el glifo de Cacamatzin, señor de dicho lugar. Pasando por el Popocatépetl, que hizo erupción por aquel tiempo, llegó el tepaneca a Huexotzinco donde dió [sic] el mismo mensaje a Xayacamachan. […] El tepaneca pasó a la plancha nueve donde habla con Chichimecatlacpayantzin de Cholula. El último señor con quien habla es Cuauhatlapal de Tlaxcalla (Dibble 1980:112).
3.7.3 La cerámica y la lítica del Posclásico Veamos que dicen las fuentes. “A partir de la segunda mitad del Siglo XIV
empiezan una serie de guerras entre los grupos que habitan el valle [sic] de
Atlixco, los cuauhquecholtecas y varios de los señoríos del Valle Poblano” (Plunket
Nagoda 1990:9). Al parecer Huexotzingo y Calpan se quedaron con la mitad norte
del valle y los antiguos pobladores con el sur. Luego llegaron los grupos del Valle
de México, “para inicios del Siglo XV […] el Valle de Atlixco se convierte en una
zona de guerra. […] A consecuencia de estos conflictos se abandonan los
asentamientos en el centro del valle e inclusive con el tiempo se deja de cultivar
en esta zona entre los asentamientos de Cuauhquechollan [cuauhquecholtecas y
la Triple Alianza] y Huexotzinco/Calpan. La región queda dividida en dos mitades
antagónicas” (Ibíd.). Se han buscado las pruebas arqueológicas. Para la cerámica
se consultó el estudio de Plunket Nagoda (1990) y para la lítica el de Sánchez de
la Barquera Arroyo (1996) que trabajaron con material de los mismos sitios.
Veamos primero el mapa de distribución de sitios (Figura 3.40). Los del
norte deben representar la región de la antigua Huaquechula más cercana a la
actual Atlixco, y los del sur al de la Huaquechula posterior que se convirtió en
dominio de la Triple Alianza.
100
Figura 3.40 Mapa de localización de los sitios arqueológicos realizado por Plunket
Nagoda (1990:5). El material de los sitios al noreste está ligado en su mayoría al
Valle de Puebla para el Posclásico tardío y el del sur, al Valle de México. En la
región de Tochimilco, al centro-oeste, hay pruebas mixtas. Según Sánchez de la
Barquera Arroyo (1996) aún falta realizar labores de reconocimiento de superficie
más extensivas.
La cerámica respalda la teoría. En el cruce norte por San Baltasar (sitio TG-1) que
enlaza al sitio con el corredor de Cholula-Huexotzingo, más del 40 % de la
cerámica que encontró Plunket Nagoda está ligada a Cholula. En el centro del
valle casi no hay material del Posclásico tardío, por lo tanto se reafirma que pudo
haber sido abandonado. En el sur, lo de Valle de Puebla prácticamente
desaparece y hay mayor presencia proporcional de material del Valle de México
aunque tampoco en grandes cantidades. Aquí pudieron haberse refugiado los
viejos habitantes del valle que se convirtieron en tributarios de la Triple Alianza
(Plunket Nagoda 1990:11-13).
En cuanto a la lítica, para el Posclásico tardío se encontró poca cantidad
por lo que no es posible realizar aún inferencias. Los estilos de figurillas
presentados tanto en el sur como en el norte son de mayoría cholulteca pero no
existe ni un 10% de diferencia con las aztecas (Sánchez de la Barquera Arroyo
1996:249-250).
101
Falta realizar aún investigaciones en el área. Lo que sí es seguro es que los
grupos de Huejotzingo y Cholula no se encontraban en el sur del valle y que éste
era territorio de la Triple Alianza. La región entonces sí podía funcionar tanto como
un campo de batalla como zona de cruce.
3.7.4 Posible paso del camino De oriente a poniente, el camino entra siguiendo la bajada de los cauces de agua
por el camino proveniente de Malacatepec y atraviesa el Valle de Atlixco hasta la
ladera sur del Popocatépetl cerca del actual poblado de Tochimilco. Es una
distancia corta, alrededor de 20 kilómetros. Ahí se une con el corredor Hueyapan-
Tetela-Ocuituco hacia el Occidente. Ésta era la vía más rápida, aunque
probablemente no la menos problemática ya que más adelante se encontrarían
con nuevos barrancos. Los ejércitos que venían a pie podían atravesar con
rapidez, pero probablemente hubo rutas de cruce situadas más al sur que
conducían al Valle de Cuautla. Si los mercaderes venían de Cholula entonces
utilizaban el corredor al norte del valle paralelo a la autopista federal actual.
Figura 3.41 Mapa del camino por la región paisajística denominada Valle de
Atlixco.
102
3.8 El sur de la Sierra Nevada y el noreste del Valle de Cuautla
3.8.1 Características de la región paisajística La entrada al Valle de México por el sur del volcán Popocatépetl puede realizarse
por distintas rutas. Hay dos factores importantes que se deben considerar:
primero, la facilidad del terreno al que se quiere uno enfrentar y, segundo, la
distancia adicional que se esté dispuesto a recorrer con tal de atravesar por
terrenos con menos obstáculos. Al abandonar finalmente los Valles de Puebla y
Atlixco, las barrancas, lomeríos y cambios de altura del terreno son más
frecuentes, además de las extensiones cubiertas con ceniza volcánica. El cambio
paisajístico es notable. Hacia el sur y oeste comienzan a visualizarse el Valle de
Cuautla y las montañas del sureste del estado de Morelos, hacia el norte el volcán
Popocatépetl domina la región. Este último es el referente más notable y controla
la orientación dentro de la región. El objetivo de la vía azteca en esta región será
justamente librar el volcán y poder visualizar su ladera occidental que marca los
límites del Valle de México. De este a oeste, el paso más corto es por Tochimilco-
Hueyapan-Tetela del Volcán-Ocuituco. Se eleva a prácticamente 2400 metros
sobre el nivel del mar. Debieron haber existido también otros senderos que
conducían a Tierra Caliente y que facilitaban el tránsito de mercancías. El camino
real de la Colonia prefirió desviarse alrededor de 10 kilómetros más al sur por
Xochiteopan-Zacualpan, tal como se constató en campo. Lamentablemente para
la investigación, la mayor parte de las veredas ya fueron alteradas con maquinaria
o se han convertido en parte de carreteras así que no es posible distinguir
materialmente un camino indígena pero sí tratar de comprender las inercias de la
herencia territorial en la Colonia.
Una vez en la vertiente occidental del Popocatépetl sólo se atraviesa
momentáneamente la esquina nororiental del Valle de Cuautla hasta finalmente
entrar a la última parte del trayecto. La ruta militar debió seguir hacia Amecameca-
Chalco vía Ecatzingo, cerca del volcán. Pero también se podía entrar por
Yecapixtla-Tepetlixpa si había interés en detenerse en el primero de estos dos
sitios, que fue un punto de intercambio regional.
103
Figura 3.42 Fotografía del volcán Popocatépetl en las cercanías de Tochimilco.
Figura 3.43 Fotografía del Valle de Cuautla desde el cruce en la ladera sur del
volcán Popocatépetl.
Figura 3.44 Fotografía de empedrados que formaron parte del camino real en las
cercanías de Tlacotepec, Morelos.
104
Figura 3.45 Fotografía de barrancas atravesadas por el camino real en las
cercanías de Zacualpan de Amilpas, Morelos.
Figura 3.46 Fotografía del volcán Popocatépetl desde el costado suroccidental en
una región despoblada entre Ocuituco y Yecapixtla, Morelos.
Para hablar de esta región durante el Posclásico tardío es necesario remontarse a
la historia de la Triple Alianza y sus conquistas. Diego Durán es una fuente
etnográfica obligada para la región porque habitó en ella, en Hueyapan
(Maldonado Jiménez 1990:29). Además hace constantes alusiones al paso de los
ejércitos por el corredor Ocuituco – Tochimilco. Estableció que primero estuvo bajo
105
el control de los de Xochimilco cuyos habitantes se asentaron en el límite entre los
dos valles:
Los xochimilca habrían llegado –al menos como posibilidad— a partir de
mediados del siglo XII a la región meridional de los lagos de la Cuenca de
México, momento en que el supuesto “imperio tolteca” llegaba a su fin
(González Quezada 2008:8).
Y que después incursionaron hacia el sur y sureste:
Los xochimilcas […] en Morelos se establecieron en el área noreste:
Tepoztlán, Tlayacapan, Totolapan, Xumiltepec, Tlamimilulpan, Hyeyapan,
Tetela [del Volcán] y Ocuituco; y hacia las laderas sur del Popocatépetl,
donde quedaban comprendidas: Tlacotepec, Zacualpan y Temoac
(Maldonado Jiménez 1990:30).
Aún así, fueron tiempos muy dinámicos y la región no fue inmune a los
acontecimientos del Valle de México:
Ya en 1430, el poder de la novísima Excan Tlatoloyan entre México-
Tenochtitlán, México-Tlatelolco, Texcoco y Tlacopan, habría penetrado por
primera vez como tal, en el sur de la Cuenca de México y hasta el territorio
del actual Estado de Morelos (González Quezada 2008:9).
Según el estudio sobre Tetela del Volcán que realizó Martínez Marín (1984), la
ruta por el sur del volcán se encontró bajo control de la Triple Alianza incluso antes
de dominar toda la región del hoy estado de Morelos. Era un paso crucial que
necesitaban para tener salida al Valle de Puebla-Tlaxcala y cuyas otras
alternativas se encontraban en poder de sus enemigos:
Sabemos que Cuauhnáhuac fue definitivamente conquistada hacia 1439 y
antes habían penetrado los tlatelolcas hacia el Valle de Puebla por el sur
del volcán, cuando conquistaron Cuauhquechollan la Vieja, es decir, Atlixco,
que así se llamaba, en 1432, y que de aquí siguieron avanzando dentro del
valle hasta que se apoderaron de Cuauhtinchan en 1438 […] Así pues,
Tetela fue conquistada tempranamente para la Triple Alianza y no hasta el
principio del reinado de Moctezuma II en 1503, época muy tardía cuando
106
había amainado, por razones de política interior, el empuje conquistador de
la Triple Alianza (Ibíd. 22).
3.8.2 La Triple Alianza en el noreste de Morelos No se sabe certeramente –según Maldonado Jiménez (1990)— si el territorio del
noreste del actual estado de Morelos pertenecía formalmente al imperio mexica,
pero los
[…] datos explorados nos permitieron concluir que estas empresas [guerras de expansión y/o guerras floridas] de nuestra zona se dirigían principalmente en contra de los señoríos de la región Tlaxcala-Huexotzingo-Atlixco, con los que como es sabido, los mexicas mantenían las guerras floridas. Resulta importante observar que los señoríos de Morelos tuvieron como enemigos tradicionales en los siglos XV y XVI a los mismos enemigos contra quienes los mexicas emprendían la guerra florida (Ibíd., 267).
Con esto en mente veamos la historia de los puntos de paso en la región:
A) Tochimilco. Según Gerhard (1972) el poblado actual coincide con el
prehispánico y que “probablemente se llamó primero Ocopetlayocan o
Acapetlayocan y que éste era un puesto de los xochimilca gobernado por
dos tlatoque subordinados a la Triple Alianza que se encontraban
enfrentados a Calpan y Huexotzinco” (Ibíd., 328). En el apartado del Valle
de Atlixco (véase 3.7) se mostró que las pruebas materiales son mixtas
para el Posclásico. En algunos momentos los conflictos debieron llegar
hasta estos territorios.
B) Tetela del Volcán. Después de reafirmar que los ejércitos del Valle de
México cruzaban a Puebla por la ruta Tetela-Tochimilco-Cuauhquechollan,
Martínez Marín afirma “que Tetela era un pueblo sujeto a los xochimilcas en
primera instancia en cuanto a gobierno, pues en última, los gobernantes
tenían que ser aprobados por Tenochtitlan; que era un puesto avanzado
hacia territorio enemigo; que contribuía con soldados en los conflictos
bélicos de la Triple Alianza” (Martínez Marín 1984:23).
También se sabe que Tetela tributó a la Triple Alianza de forma
secundaria y que no estuvo en las manos de la provincia de Huaxtepec al
sur. Los habitantes “practicaron la guerra contra los pueblos fronterizos
tlatepotzcas (del otro lado de la Sierra Nevada) de Cholula, Huexotzinco y
107
Atlixco y participaron en las guerras floridas a veces activamente, enviando
guerreros a las filas de la Triple Alianza, y en otras pasivamente,
permitiendo el paso de las tropas de la confederación a través de su
territorio cuando iban a enfrentarse a los tlaxcaltecas” (Ibíd. 25).
C) Ocuituco. “Podemos inferir que, si bien pudieron haber sido los habitantes
de Ocuituco de origen xochimilca y estar obligados a entregar tributos a
Xochimilco, al ser sometidos desde Izcóatl primariamente y definitivamente
desde Moctezuma I, el poder de Xochimilco se plegó hasta la orilla sur de la
Cuenca de México, Ocuituco pasó a ser tributario vía Xochimilco de la
hegemonía central” (González Quezada 2008:29).
D) Yecapixtla. “Dado que Yacapitztlan aparecía como un importante centro
mercantil a inicios del Posclásico Tardío, la conquista de esta ciudad-estado
no puede considerarse una simple maniobra ofensiva por parte de los
mexicas, sino un esfuerzo consciente dirigido a alcanzar el control sobre las
rutas comerciales que se encajonaban en el paso de Amecameca. […] Los
mexicas, incapaces de sojuzgar toda la región de Chalco de un solo golpe,
reconocieron la importancia de Yacapitztlan como un punto de partida
desde el que podrían iniciar su control de la ruta comercial que se dirigía
hacia el sureste de la cuenca” (O’Mack 2003:159).
Contradicción de fuentes y materiales
Las pruebas materiales recolectadas en la última década ofrecen pruebas que nos
deben hacer dudar de la certidumbre de las fuentes etnohistóricas. Por ejemplo,
ya se realizó un estudio de patrón de asentamiento en la región de Ocuituco y al
menos por la evidencia material es un hecho que fue un lugar poblado durante
esta época: “La presencia de materiales cerámicos pertenecientes al Posclásico
Tardío en la región se puede observar en todas las categorías de sitios
registrados” (González Quezada 2010:229). El problema es la definición étnica de
los grupos que ahí habitaron. Las crónicas de Durán (1581) establecen que era
una región hasta donde se extendía el dominio de los xochimilcas, pero lo
encontrado entra aquí en una contradicción,
[…] sería de esperar que algunos elementos cerámicos eventualmente fueran compartidos [con los xochimilcas], no porque se trate de la única
108
posibilidad de observar en los efectos arqueológicos tal situación, sino porque es una posibilidad más. Sin embargo, tipos cerámicos tan relevantes para el sur lacustre de la Cuenca de México como el Blanco Xochimilco […] no se encuentran presentes, mientras que en sitios como Yautepec, hacia el centro del Estado de Morelos sí cuentan [con éstos] aunque sí tenemos elementos de la Cuenca como los tipos cerámicos Tenochtitlan (González Quezada 2010:228).
También está la teoría que la influencia más fuerte aquí era la de Tepeaca.
Podemos pensar entonces en un mayor control directo de la Triple Alianza sobre
el área, más que en un subsidiario de Xochimilco.
Hay un hecho que destacar en todo lo anterior. El paso sur del Popocatépetl
era una zona de excepción. No puede incluirse en los modelos tradicionales de
gobierno ni de control que se han construido para la Triple Alianza. Los viajeros, el
paso de ejércitos, la cercanía con el enemigo y las dificultades del relieve
terminaron por generar ahí un dinamismo distinto.
3.8.3 Las rutas comerciales en la región durante el Posclásico tardío y la Colonia El vínculo entre los Valles de México y Puebla-Tlaxcala ha sido constante, lo que
ha cambiado es la forma de hacerlo. Probablemente durante el Posclásico el cruce
por Ocuituco-Tochimilco tuvo uno de sus flujos más activos. Tras la Conquista,
éste rápidamente se perdió y fue reemplazado tanto por el de los llanos de Apan
como por el de Río Frio que era además el más corto y directo. Implicaba al
menos 40 kilómetros adicionales, terminó siendo únicamente un cruce local y
perdió su categoría de regional. Cada época tiene su dinámica y la del Posclásico
benefició a esta región:
La caída de Teotihuacán trajo probablemente uno de los cambios más grandes en el sistema mesoamericano a través de toda su secuencia. Los sistemas regionales, alineados a la red general, tuvieron que reordenarse en direcciones completamente nuevas tanto localmente como en relación a los centros nuevos. Los sitios que se encontraban muy cerca de Teotihuacán y sus rutas perdieron importancia, otros nuevos o ya existentes, más acordes al estado de la red, la adquirieron (Litvak King 1978:120).
109
Ésta fue la historia del sur de la cuenca de México y obligó a volver a trazar las
rutas por el sureste. Algunas pruebas materiales del camino aún permanecen, por
ejemplo, González Quezada que recorrió Ocuituco y sus alrededores dice que:
Realizamos un reconocimiento del Camino Real de Tetela del Volcán a
Ocopetlayuca (actual Tochimilco) […] aparentemente aún existen porciones
del camino empedrado que era análogo desde la época virreinal, pero no se
puede saber con precisión (González Quezada 2008:s/n).
Este tipo de camino fue el mismo que se encontró diez kilómetros más al sur cerca
de Tlacotepec. Poseen características de senderos prehispánicos (en algunos
segmentos) que fueron adaptados en la Colonia. Incluso algunos puentes siguen
en pie (Figura 3.47).
El comercio local siguió utilizando estas rutas durante la Colonia. Se
llevaban productos de la región a Puebla y a México. Ya no vendrían de sitios más
alejados ni del Golfo. Maldonado Jiménez (1990) ofrece pruebas etnohistóricas y
documentales de indios que salen de Atlatlahucan (cercano a Yecapixtla) en el
siglo XVI a vender algodón adquirido en la región de Huaxtepec (Guastepeque) a
Chalco. Habla también de fuentes del XVII que marcan la región de Chalco (por
esta ruta) como la entrada de los productos de tierra caliente (Ibíd., 244).
Hacia Puebla el mismo autor aclara que “desafortunadamente, no
disponemos de más información para trazar la ruta seguida por estos
comerciantes de la zona norte de Morelos hacia la zona poblana” (Ibíd. 250). Lo
que sí tiene es información de la miel producida en la cercanía a Tetela del Volcán
(Nepopoalco) y que se vendía en Puebla para el año de 1552.
110
Figura 3.47 Fotografía de un puente sobre una barranca cerca de Ocuituco.
Actualmente se encuentra en desuso ya que se construyó otro posteriormente.
Figura 3.48 Camino colonial que atraviesa la barranca del río Amatzinac entre
Hueyapan y Tetela del Volcán, Morelos. Actualmente se encuentran construyendo
una carretera pavimentada sobre el empedrado.
3.8.4 Posible paso del camino Tras abandonar el Valle de Atlixco, la vía azteca cruza la ladera sur del volcán
Popocatépetl desde la localidad de Tochimilco, avanza por Hueyapan y Tetela del
Volcán hasta llegar a Ocuituco y Yecapixtla según el rumbo que se desee utilizar
para penetrar al Valle de México. La ruta más corta sería por Ecatzingo rumbo a
Amecameca, aunque también se puede ir vía Tepetlixpa si se realiza escala en
Yecapixtla.
111
Figura 3.49 Paso de la vía azteca por la región paisajística sur de la Sierra Nevada
y noreste del Valle de Cuautla.
3.9 El poniente de la Sierra Nevada y el Valle de México
3.9.1 Características de la región paisajística La entrada al Valle de México por el sureste es un corredor natural delimitado al
oriente por la Sierra Nevada y al poniente por la del Chichinautzin. Aquí se
encuentra una transición gradual entre los bosques de pinos de las laderas del
Popocatépetl y el ecosistema de lago que aún permanece a las orillas de Chalco.
Es un trayecto que se camina con facilidad y en él se encontraron asentados los
dominios de la Triple Alianza para el Posclásico tardío que permitieron mantener el
control de la región lacustres. Aún queda la herencia territorial en la sucesión de
los nombres nahuas que conservan los pueblos actuales sobre la ruta que la vía
azteca atravesaba, además de la posibilidad de realizar comparaciones con el
trazo del camino real español que circuló en la Colonia. Gran número de las calles
por las que este último atravesaba conservan el nombre y es posible notar que su
trazo buscaba los mejores puntos para atravesar el lago, además que utilizaba las
partes altas para avanzar por tierra lo mayor posible antes de embarcarse
definitivamente hacia los islotes de Tenochtitlan y Tlatelolco. Es necesario
observar el Plano reconstructivo que realizó González Aparicio (1973) para
comprenderlo (Figura 3.50).
112
Figura 3.50 Área abarcada por esta región paisajística según la reconstrucción de
la cuenca de México realizada por González Aparicio (1973).
Antes de la conquista azteca, la región ya se encontraba bajo la influencia de la
órbita de Xochimilco que:
Hacia el ocaso del siglo XV y en los albores del XVI, la sociedad nahua había colonizado casi por completo la cuenca de México. […] El asentamiento meridional de Xochimilco fue el escenario del desarrollo de lo que bien podría denominarse como una revolución lacustre. Una revolución tecnológica que desarrolló exponencialmente la productividad agrícola basada en la tecnología chinampera, probablemente sus inicios se puedan fechar hacia el Posclásico Temprano entre el 900 y el 1200 d.n.e., el desarrollo tecnológico permitió colonizar el espejo lacustre de agua dulce que era el gran lago de Xochimilco. Se trata quizá de un periodo de expansión y colonización de tierras por parte de Xochimilco. […] Es decir, Xochimilco mantenía estrechos vínculos, quizá de colonización de tierras altas, diversificaba así el ecotono al que tenía acceso en la Cuenca de México. En caso de que esto fuera así, el poder xochimilca abarcaba tierras altas del oeste de la Sierra Nevada, la Sierra del Ajusco, Sierra de Yecapixtla y Jumiltepec y las tierras de aluvión de Tlacotepec (González Quezada 2008:23-24).
Los lagos dulces del sur de la cuenca dieron pie a una explotación más extensiva
de los recursos lacustres que incluso hoy aún existen en la región. Gracias a estas
113
características podía haber fertilidad constante y productos para intercambiar. A
esto se sumaron las mercancías que provenían del sur y de Tierra Caliente que
con el tiempo se convirtieron en una fuente de abastecimiento relevante para los
pueblos del Valle de México. Dice Parsons et al. que “en términos generales, los
Mexica debieron haber sido atraídos por los recursos naturales [de la región], las
rutas de intercambio y la mano de obra adicional que podían obtener de las
comunidades del sur [de la cuenca]. Su sometimiento enriqueció en verdad a los
nobles y gobernantes de Tecnochtitlan” (Parsons et al. 1982:85).
Una vez dominado Xochimilco, continuaron hacia al este, a los dominios de
Chalco.
Tal como en la guerra Mexica-Xochimilca, las hostilidades empezaron cuando los mexica solicitaron materiales de construcción para un templo en Tenochtitlan y los Chalca se negaron a servirlos. […] La ofensiva comenzó en la Península de Ixtapalapa pero para el 1443 D.C. los mexica empujaron la batalla a la periferia sur de la planicie de Chalco en el área de Itztepantepec-Tlalmanalco […] Según Chimalpahin la guerra Mexica-Chalca continuó por más de 20 años hasta que terminó finalmente en el 1465 D.C. con la captura de Amecameca (Ibíd., 1982:87).
Figura 3.51 Patrón de asentamiento de la región sureste del Valle de México
tomado de Parsons et al. (1982:354).
El mismo estudio recolectó información para generar el patrón de asentamiento de
toda la región. Gracias a éste podemos distinguir cuáles eran los puntos donde se
hacía escala durante el Posclásico tardío. Aquí los asentamientos pueden dividirse
114
en (a) los que fueron dominados por la Triple Alianza a través de sus conquistas,
(b) los que esta última mandó erigir –o que crecieron— tras conquistar el área y (c)
las aldeas pequeñas para aumentar la producción agrícola. Se mencionan los
principales:
a) Amecameca y Chalco que fueron dos escalas de la vía dominadas a través
de la guerra. Chalco todavía se encontraba sobre tierra firme, según
González Aparicio (1973):
El gran edificio del Convento Franciscano marca el sitio de lo que fue el centro ceremonial ubicado en el eje del antiguo camino de Tenochtitlan que cruzaba Chalco y proseguía hacia los demás pueblos ubicados en la margen sur del lago. Convergían a ese centro dos caminos diagonales uno que venía desde el Valle de Puebla por el Puerto de Río Frío, y otro que llegaba de la Tierra Caliente pasando por Amecameca (Ibíd., 90).
Además Chalco era la entrada formal al corredor que se dirigía al sur y a
Amecameca, el centro regional de control. La población en estos centros
creció durante el periodo (Parsons et al. 1982:362).
b) Tlalmanalco, que fue un asentamiento de probable creación en el periodo –
o expansión desproporcionada— donde los restos materiales se ligan
directamente a Tenochtitlan, especialmente la cerámica que es
predominantemente tardía (Ibíd., 160). Al parecer el asentamiento moderno
se encuentra sobre el antiguo, por lo que no ha sido sencillo obtener más
información.
c) Asentamientos dispersos en la costa oriental y sur del lago de Chalco, que
mantenían a las poblaciones dedicadas a la producción de alimentos que
se necesitaban en el resto del Valle de México (Ibíd., 373).
115
Figura 3.52 Fotografía del camino en los alrededores de Amecameca.
Figura 3.53 Vista del lago de Chalco a la distancia.
3.9.2 La transición a los lagos y el puerto de embarque Antes de la llegada de las carretas, los caminos que provenían del sureste hacían
parada en Chalco. Después para el paso hacia la Ciudad de México, el tráfico de
mercancías partía de Chalco, pasaba por “la acequia Real de Mexicaltzingo
conocida más tarde como canal de Xochimilco o de la Viga” (Maldonado Jiménez
1990:244). A la vez algunos recursos del mercado de México viajaban hacia el sur,
por ejemplo, la sal. ¿Por qué puerto entraban al lago? Los españoles –según traza
Miralles Ostos (2010)— preferían rodear a caballo los lagos y cruzar a los islotes
116
principales por donde la distancia era menor, por Chapultepec. La carga más
ligera y expedita no tenía necesidad de dar la vuelta. Podía embarcarse desde el
lago de Chalco y continuar vía Mexicaltzingo hasta Tenochtitlán.
Había otros puntos tanto al oeste como al sur que se podían utilizar para
internarse en los lagos. Todo depende a dónde se dirigían. También se podía
avanzar por tierra sobre las laderas de la Sierra de Santa Catarina (Península de
Ixtapalapa) y llegar prácticamente hasta Mexicaltzingo sin contratiempos.
3.9.3 Posible paso del camino El camino seguía primero el corredor Amecameca-Tlalmanalco-Chalco primero
con un rumbo norte-noroeste y luego uno oeste-noroeste hasta el área de
Culhuacan-Mexicaltzingo donde se embarcaba finalmente a Tenochtitlan. Existió
al menos una variante según el punto de embarque. Se podía atravesar
directamente la región desde Amecameca hacia Ayotzingo y bordear el lago de
Chalco hasta Xochimilco o bien buscar otro puerto en la Península de Ixtapalapa.
Sea que se embarcara uno en Chalco o no, el último tramo se realizaba
forzosamente sobre el lago.
Figura 3.54 Paso de la vía azteca por la región paisajística denominada el
poniente de la Sierra Nevada y el Valle de México.
117
3.10 Los nuevos trazos de la Colonia
3.10.1 La secularización del espacio y el cambio de la cartografía La vía azteca fue una ruta del México prehispánico. Con eso en mente, se debe
considerar que las partes de ella que se llegaron a utilizar posteriormente
atravesaron paisajes diferentes y que la lógica de aquellos que transitaban era
también distinta. No había más caravanas de pochtecas en busca de tianguis, ni
ejércitos amenazados por los señoríos enemigos. La representación renacentista
del espacio a través de cartas y mapas que intentaban mantener proporciones
geométricas comenzó a utilizarse y la vía antigua perdió vigencia. “A través de la
experiencia colonial […] el paisaje fue transformado en una abstracción
(cartografía y geografía) en el que entidades aisladas del mundo físico podían ser
catalogadas sobre papel” (Arnold 2001:203).
Así tenemos los primeros mapas con el nuevo orden del mundo que en
parte se puede observar en el de Cuauhtinchan 4. “Los españoles necesitaban
que los artistas retrataran una vista literal del ambiente siguiendo la tradición
ilusionista del Renacimiento […] El resultado fue una tradición pictórica
marcadamente distinta que la de los textos precolombinos” (Ibíd.).
Los rumbos comenzaron a ser geométricamente precisos y los rasgos
históricos-culturales fueron eliminados. También se buscó eficiencia en las rutas y
pasos por donde pudieran pasar las carretas y caballos, por lo tanto, el espacio
sufrió transformaciones. Darle la vuelta al Popocatépetl por el sur era un desvío
innecesario, ese paso no volvería a ser utilizado como ruta para el Golfo, se abrió
un nuevo paso más recto por la Sierra Nevada. La Sierra Madre Oriental podía ser
librada más fácilmente por Perote y Xalapa, por lo tanto, el camino se desvió al
norte. Con la pérdida de las variables religiosas y políticas, las nuevas rutas al
Golfo se harían ahora considerando factores occidentales, tanto de ideología
como de mercado. Aunque con el tiempo cambiarían de nuevo.
3.10.2 El nuevo orden sociopolítico y las dos rutas en disputa La vía azteca sufrió el mismo destino que la Triple Alianza tras la conquista
española. El balance político, social y tecnológico la encontró como una ruta no
118
adecuada para las necesidades de comunicación y transporte de principios de la
Colonia. Se necesitaba un paso sencillo y rápido que comunicara el nuevo puerto
novohispano, Veracruz, con el Valle de México. Además la tecnología carretera
obligaba a buscar los pasos más óptimos. Llegaron las carretas, los caballos y las
ruedas. Se debía cruzar el menor número de barrancas posibles e intentar evadir
los ríos más caudalosos y complicados de la costa. Además los conflictos políticos
del Posclásico tardío perdieron validez, el camino se trasladó al norte, por Tlaxcala
– Perote – Xalapa:
Sin embargo, las dos rutas de descenso a la costa atlántica no siempre gozaron de igual importancia. La ruta por Jalapa tuvo, durante casi todo el periodo colonial, preeminencia sobre la que cruzaba por las villas de Orizaba y Córdoba. Los factores que favorecían a la primera inclinaban la balanza. Favorecían a la ruta por Jalapa: 1) la distancia […], 2) el ascenso de la costa a la mesa central […] 3) La abundancia de poblaciones, de pastos y aguas […] 4) la cantidad de ríos que presentaban un obstáculo era mucho mayor por el camino de las villas de Orizaba y Córdoba (Florescano Mayet 1987:40).
Hay que aclarar que los españoles jamás desconocieron esta ruta, sólo que
mientras los intereses económicos no la beneficiaron, ésta fue relegada a una
escala local:
La ruta por Orizaba, en los principios del período colonial, sólo conectaba con Huatusco al norte y Veracruz al oriente. Esta antigua ruta –al parecer conocida ya desde la época prehispánica, puesto que Cortés la utilizó para emprender su expedición contra Pánfilo de Narváez en 1520, y también fue aprovechada en 1521 por Gonzalo de Sandoval cuando fue a someter a la población de Ahuilizapan (la futura Orizaba), sublevada después (Ibíd.).
El cruce regional por Orizaba-Córdoba cayó en desuso y para finales del siglo XVI
prácticamente todo el comercio se realizaba por Xalapa. Los obstáculos
orográficos que se encontraban presentes en el México prehispánico fueron aún
problemas en la Nueva España. La Sierra Madre Oriental podía librarse
claramente por el norte del Cofre de Perote o por el sur del Pico de Orizaba sin
generar mayores desvíos, pero para la Sierra Nevada hubo que plantear
alternativas. Tanto el cruce del Corredor Teotihuacano (cercano a los llanos de
Apan), como el de la vía azteca (al sur del Popocatépetl) y el paso de Cortés
tenían desventajas. Los primeros dos obligaban a realizar una vuelta innecesaria
de al menos 40 kilómetros adicionales para salir del Valle de México, el último era
119
un paso complicado y peligroso que ni el propio conquistador que le dio el nombre
decidió repetir. La solución fue construir un camino entre el Iztaccíhuatl y el cerro
Telapón en el área de la actual localidad de Río Frío. Este nuevo cruce
novohispano terminó siendo el más corto y el más utilizado hasta el día de hoy.
Figura 3.55 Este mapa fue trazado según el diario de un virrey recién llegado a la
Nueva España. La ruta por Río Frío aún aparece en construcción. En él también
se pueden observar los cruces preferidos de la Sierra Nevada y la Sierra Madre
Oriental en el periodo colonial. El mapa se encuentra invertido. (Instituto
Geográfico Militar, Madrid, España)
Otra modificación de importancia se realizó en el Valle de Puebla-Tlaxcala. Los
españoles fundaron Puebla de los Ángeles, una nueva ciudad de importancia que
alteró el trazo. Guillermina del Valle Pavón (1999) narra los conflictos que
existieron entre los consulados de comerciantes de la Ciudad de México y la de
Puebla por el trazo de la ruta. Los primeros preferían la vía por Tlaxcala, también
llamada de las ventas, pero los segundos querían recibir parte del flujo económico
y terminaron desviando el recorrido hasta su ciudad.
También la necesidad de mano de obra indígena para el mantenimiento del
camino y su abastecimiento generó dificultades:
El nuevo trazo de los caminos hecho por los recién llegados pobladores tuvo como resultado inmediato la separación o el aislamiento de las antiguas poblaciones que hacían contacto con los caminos indígenas. Dos factores entraron aquí en juego para provocar esa separación: 1) la situación que guardaban los caminos indígenas a la llegada de los españoles […] y 2) las protestas de los indios de los daños y perjuicios que se les ocasionaría con el paso de los nuevos caminos por sus comunidades.
120
Así, pues, trazados nuevamente los caminos, éstos carecían, entre los extremos que conectaban, de una serie de poblaciones situadas a corta distancia […] De ahí la necesidad que surge, una vez realizados los nuevos trazos, de construir ventas y de fundar pueblos a lo largo de sus rutas.
El camino México-Veracruz no constituyó una excepción en ese aspecto. Desde los años inmediatos a sus iniciales reparaciones y a su primera gran construcción en 1531, un número considerable de ventas y pequeños pueblos empezaron a surgir a lo largo de su ruta (Florescano Mayet 1987:48-49).
Cambió la dinámica del Valle Poblano-Tlaxcalteca. El paso por Puebla obligó a
desviar al sur el trazo del camino y lo alejó cada vez más de Tlaxcala. Tal hecho
se sumó a los nuevos centros económicos que surgían al sur del Pico de Orizaba
y que favorecieron al nuevo trazo:
Es sólo a fines del siglo XVIII cuando el crecimiento de las haciendas azucareras y la creación del estanco real del tabaco empiezan a proporcionar mayores estímulos al camino por Orizaba y Córdoba que aquellos que favorecían al que pasaba por Jalapa. Los intereses económicos que se conjugan para llevar a cabo la moderna construcción del camino México-Veracruz por esta parte (los comerciantes –encargados de la construcción—y el Estado –en calidad de monopolista del tabaco—) fueron a la postre más poderosos que los factores geográficos que dificultaban el transporte (Ibíd., 40-41).
Dos siglos después, el paso de la vía azteca por el del sur del Pico de Orizaba,
volvería a utilizarse con varias modificaciones:
El nuevo camino México-Orizaba-Córdoba-Veracruz fue concebido para favorecer el comercio de exportación e importación, pero además, también como medio para fortalecer el desarrollo de las regiones azucareras y tabaqueras de intereses de los comerciantes, dispuesto a encargarse de su construcción, y los del Estado en su condición de monopolista del tabaco (Ibíd., 32).
3.10.2 La ruta de los arrieros por Orizaba para finales del siglo XVIII Suárez Argüello (1997) tomó la información del “Asiento de Arrieros” del año 1800
para obtener datos sobre la red de distribución del tabaco. Gracias a éste, registró
las rutas, el número de días requeridos según el mes del año y la cantidad de
mercancía transportaba. Con esta información se puede comprender la dinámica
de la sociedad novohispana en cuanto a las comunicaciones entre el Valle de
México y la costa del Golfo por el camino de las villas.
121
Las distancias y los lugares de paso son útiles para los fines comparativos
de esta investigación y –por lo tanto— se transcriben literalmente:
De México a Puebla 28 ½ leguas
A Amozoc 4
A San Bartolo 3 ½
A Acacingo 3 ½
A Agua Quecholac 3
A San Agustín del Palmar 4
A Cañada de Ixtapa 4
A Puente Colorado 2 ½
A Aculcingo 3
A Orizaba 6
Total a Orizaba 62 leguas
A Córdoba 4 leguas
Total a Córdoba 66 leguas
A El Potrero 2 ½
Al Chiquihuite 3 ½
Al Paso del Macho 1 ½
Al Paso Ancho 1 ½
A El Camarón 2 ½
A El Temascal 2
Al Paso de la Soledad 5
A La Pulga 3
A Veracruz 6
Total a Veracruz 93 ½ leguas El camino de México a Puebla se abrevia porque ya es por Río Frío: De México a Ayotla 7 leguas, a Venta de
Ixtapaluca 1 ¼ leguas, a Venta de Córdoba 2, a Río Frío 4, a Puente de Texmelucan 3, a San Martín
Texmelucan 3 ¾, a la Hacienda de San Bartolo 1 ½, a Río Prieto 2, a Puebla 4. Total 28 ½ leguas. Promedio
anual de días de viaje: 8.6.
Aquí se registran nuevamente modificaciones españolas. El camino ya no se
realizaba por el sur del Serrijón de Amozoc en el Valle de Puebla, sino por el
norte, tal como se demostró en el Mapa de Cuauhtinchan 4. Además, los antiguos
asentamientos de importancia para la Triple Alianza como Tepeaca y
122
Tecamachalco son reemplazados por Acatzingo y Quecholac. La ruta se traslada
al este. También se puede notar que el cruce de los arrieros se realiza por
Acultcingo y no por el Valle de Maltrata. Las áreas son colindantes, aunque cada
época prefirió senderos distintos.
123
4. La antropología de los caminos A veces se suele dar por sentada la existencia de la mayoría de los caminos y se
les ve como construcciones sociales que han surgido para unir ciertos espacios
según las necesidades de transporte. Los hay de materiales distintos, de tamaños
e infraestructuras diversas, de peaje, libres, rápidos, directos, seguros e inseguros.
Se encuentran en casi todos los paisajes. Viajan por ellos estructuras y prácticas
de la vida cotidiana a través de los fenómenos que transcurren a su paso. Se han
erigido caminos a diferentes escalas y para satisfacer distintas rutinas, a la vez se
han construido alternativas viales para poder llegar de múltiples formas a un
destino. También se han transformado los antiguos haciéndolos más transitables u
optimizando el tiempo de traslado y así evitar el congestionamiento que genera la
cantidad excesiva de medios de transporte que se utilizan en el presente. ¿Por
qué se va por un lugar y no por otro? ¿Por qué existe una segunda, una tercera o
cuarta forma de llegar al mismo punto? No es trivial dar una respuesta. Estas
construcciones se han incorporado con tal poder al imaginario social que los
tomamos como estructuras dadas y las utilizamos como tales. A la vez poseen
dinamismo propio. Funcionan como objetos de conocimiento construidos por las
prácticas, y si se retoma que en la
[…] teoría de la práctica en cuanto práctica recuerda […] que los objetos de conocimiento son construidos, y no pasivamente registrados y […] que el principio de dicha construcción es el sistema de las disposiciones estructuradas y estructurantes que se constituye en la práctica, y que está siempre orientado hacia funciones prácticas (Bourdieu 2007:85).
Se puede pensar entonces que el hecho de atravesar rutinariamente el paisaje o
los paisajes que se encuentran entre el origen y el destino de un camino es la
orientación de las funciones prácticas que construyen las estructuras y que a la
vez éstas ayudan a construir.
Ahora, ¿quién hace uso, recrea, transforma y percibe los caminos? Sus
usuarios. Cualquier individuo o grupo de ellos que decida transitar por él se
convierte en uno. Por lo anterior, este capítulo se encuentra dividido en las
siguientes partes: a) el análisis de la figura del usuario de un camino, b) el papel
124
del cuerpo del usuario durante el recorrido, c) el concepto de caminata como la
acción que realizan los usuarios y su poder de vinculación, d) el uso de la
caminata como una herramienta de investigación antropológica y por último e) el
porqué la caminata convierte al camino en un texto y nos obliga a abordarlo con
una hermenéutica específica.
4.1 Los usuarios Un camino existe sólo si hay quien lo transite. Es el movimiento de personas a
través de él lo que logra romper la dicotomía objeto/sujeto entre los restos
materiales que lo constituyen y las sociedades que lo utilizan. Por lo tanto,
podemos caracterizar a los usuarios a través de la frecuencia de su interacción, el
conocimiento del paisaje por el que transitan, las actividades que realizan en el
paso y los objetivos que persiguen durante el recorrido.
4.1.1 Por frecuencia de uso y conocimiento del espacio Según el número de trayectos realizados a lo largo del tiempo, su periodicidad y el
conocimiento del entorno es posible distinguir al menos tres tipos de usuarios:
a) Usuarios esporádicos, aquellos que lo recorren por primera vez o muy
pocas veces tal que no se encuentran lo suficientemente familiarizados con
el trayecto ni con sus paisajes, ni generan una imagen mental completa de
su recorrido ni aprehenden la estructura del camino, así que dependen de
indicaciones provistas por usuarios más especializados como guías o bien
fuentes de información auxiliares como mapas, instrucciones orales o
letreros.
b) Usuarios habituados, aquellos que lo recorren habitualmente y construyen
una imagen mental del camino y los lugares de su interés para realizar el
trayecto. Aunque están totalmente familiarizados con las estructuras a las
que se enfrentan, no conocen más fuera de ellas ni a profundidad los
paisajes por los que atraviesan.
c) Usuarios especializados, aquellos que han generado una imagen total no
sólo del camino sino de los paisajes por el que éste transita, por lo tanto,
son capaces de crear atajos, desvíos, alternativas para la obtención de
125
recursos, la satisfacción de las necesidades de los transeúntes y el
cumplimiento de sus objetivos. Realizan los trayectos de manera individual
o colectiva, pueden ser guías de otros usuarios o redactores del material
auxiliar necesario.
4.1.2 Por actividades realizadas y objetivos Conforme a las actividades que realizan durante el traslado, podemos caracterizar
a los usuarios como:
a) Interesados fundamentalmente en el destino, aquellos que realizan un
trayecto completo entre el punto final y el de destino con el objetivo de
llegar en cuanto sea posible al final y sólo detenerse en los puntos
necesarios para cumplir tal objetivo.
b) Viajeros o interesados fundamentalmente en el trayecto, aquellos que
además de transitar hasta su punto final, realizan actividades comerciales o
laborales durante el traslado e incrementan su interés por el espacio
circundante.
c) Peregrinos, que buscan una transformación de sí mismos durante el viaje.
Atraviesan procesos de resignificación internos y externos. Sienten que el
hecho de recorrer un camino con ciertas características es esencial para
trascender o alcanzar ciertas metas:
Un peregrinaje no es sólo un viaje, también incluye la confrontación de los viajeros con los rituales, objetos sagrados y la arquitectura sagrada. […] el peregrinaje es también el hecho de regresar a casa con los souvenirs y las narrativas del viaje del peregrino. […] El viaje físico a través del tiempo y el espacio, que es una parte esencial de la peregrinación, también puede tener efectos metafóricos en otros niveles. Un peregrinaje puede ser un rito de paso que involucra transformaciones del estado interior y exterior de un individuo, puede ser una búsqueda por un objetivo trascendente (Coleman y Elsner 1995:6).
El viaje se convierte entonces en un pretexto pero también en una
obligación para alcanzar una meta. Un comerciante o pochteca que
caminaba por vez primera como aprendiz podría estar también en esta
categoría. También se pueden incluir los viajeros de ocio, curiosos del
paisaje, personas sin prisa o realizando un gran tour por el mundo y viajeros
126
diletantes –aunque tienen cabida, a la vez, en las categorías anteriores—.
Hay peregrinos que caminan para cumplir mandas religiosas, Turner y
Turner (1978) lo ejemplificaron con las procesiones cristianas. Rodríguez
Shadow y Shadow (1990) lo vivieron en carne propia cuando siguieron una
peregrinación del Valle de Puebla a Chalma.
4.1.3 Por su relación con el entorno Por la relación que establece el sujeto con su entorno durante la realización de sus
actividades, se pueden encontrar dos posturas:
a) El usuario naturalista y pragmático, donde el sujeto que experimenta la
espacialidad a través de su cuerpo es reducido a su corporeidad. Aquí
existe la división sujeto/objeto y se divide el entorno en sus elementos.
b) El usuario como morador, donde el sujeto mora en el paisaje y no puede
diferenciar su cuerpo de los demás elementos que integran el recorrido.
4.2 El cuerpo del usuario De manera general, lo que transita por un camino es transportado. Se desplaza
dentro de un paisaje o a través de la transición hacia otro y no es sólo un objeto
físico el que se mueve, con él va también su influencia, su poder de atracción, sus
significados, el contexto de quién lo creó o del lugar donde se formó. En los
estudios de transporte, se puede llegar a priorizar la mercancía que es conducida
a través de los caminos desde sus lugares de origen hasta los sitios donde se le
encuentra o se le sabía preciada, pero es la otra carga que lleva con sí el
transportista la que mantiene el dinamismo de los paisajes, por la que transitan las
ideas, los conceptos de orientación y la ampliación de los horizontes de las
sociedades. Un usuario con cierto grado de conocimiento del camino sabe que
aunque en esa ocasión sólo llega a un punto, el trayecto continúa y más adelante
puede encontrarse otros espacios donde las prácticas cambian y son diferentes al
punto donde se encuentra. Con la rutinización de su caminata, lo ajeno se
incorpora a su propia rutina individual. La pregunta ahora es, ¿dónde podemos
encontrar estas huellas propias del caminante? ¿Qué estructura se encuentra
asociada a él? ¿Dónde se reflejan las prácticas de un individuo y su pertenencia a
127
un grupo social? En el cuerpo. La unión de conocimientos, prácticas,
disposiciones, adscripción étnica y filiación al imaginario social se mezclan:
Todos los órdenes sociales sacan partido sistemáticamente de la disposición del cuerpo y del lenguaje para funcionar como depósitos de pensamientos diferentes, que podrán ser detonados a distancia y con efecto retardado por el solo hecho de volver a colocar el cuerpo en una postura global apropiada para evocar los sentimientos y los pensamientos que le están asociados, en uno de esos estados inductores del cuerpo que, como bien lo saben los actores, hacen surgir estados del alma (Bourdieu 2007:112).
El cuerpo, al caminar, deja de ser un simple medio de transporte físico. Es el
representante de una escala que va más allá de la individual. Al interactuar con él,
también nos encontramos forjando un vínculo con prácticas distintas a las que
éste se ha enfrentado con anterioridad. Pensándolo en términos metafóricos, el
cuerpo lleva un imaginario como si fuera un zapato polvoso que mientras avanza
por un sendero va dejando una marca. La mayoría de los individuos sólo dejan
huellas imperceptibles y efímeras, pero con la rutinización de las prácticas, su
asimilación y el refuerzo constante que hagan de ellas los agentes influyentes
terminarán por dejar una prueba de su existencia de mayor resistencia. Cuerpo y
paisaje tejen una relación de interdependencia:
Si el cuerpo es la forma con la que una creatura se encuentra presente como un ser en el mundo, entonces el mundo en el que está se presenta en la forma del paisaje. Como organismo y ambiente, el cuerpo y el paisaje son términos complementarios, cada uno implica el otro, alternadamente como figura y fondo (Ingold 2000:193).
Hay un punto más que se debe destacar en el cuerpo. Es gracias a éste que se
puede construir un conocimiento del paisaje adecuado y un reordenamiento del
espacio que se atraviesa. El cuerpo da la pauta de los lugares donde se deberá
hacer descanso, sobre la división del espacio entre los sexos, sobre las
desviaciones o atajos que se pueden tomar según las características propias de
cada usuario. El paisaje tendrá significados distintos basados en la relación de
cada cuerpo con su usuario. Algunos aprehenderán algunas características en
respuesta a sus propias necesidades fisiológicas y gustos culturales, otros se
negarán a hacerlo. No es usual que todos los viajeros coman en el mismo sitio y
hasta un usuario habituado puede desconocer lugares y recursos que se
128
encuentran en el paso pero de los que no tiene necesidad. La imagen mental del
camino variará, se deja aquí esta idea finalmente en unas palabras más tomadas
de Bourdieu:
Calificar socialmente las propiedades y los movimientos del cuerpo, es al mismo tiempo naturalizar las opciones sociales fundamentales y constituir el cuerpo, con sus propiedades y sus desplazamientos, como un operador analógico que instaura todo tipo de equivalencias prácticas entre las diferentes divisiones del mundo social, divisiones entre los sexos, entre las clases de edad y entre las clases sociales o, más exactamente, entre las significaciones y los valores asociados a los individuos que ocupan posiciones prácticamente equivalentes en los espacios determinados por esas divisiones (Bourdieu 2007:115).
El cuerpo ayuda a modelar al camino según las identidades sexuales, religiosas,
étnicas, políticas y económicas en general. El movimiento por espacios y paisajes
cargados de significados no puede pasar en vano. Se dejan marcas y se es
marcado. ¿Cuál es el proceso por el que se realizan estas alteraciones,
creaciones y transformaciones? El que ocurre durante el movimiento, aquí se le
denominará caminata.
4.3 La caminata Si un paisaje es “el mundo tal como es conocido por los que moran en él, que
habitan sus lugares y viajan por los senderos que los conectan” (Ingold 2000:193),
la caminata sería desde esta perspectiva un acto de morar –dwelling— de las
personas que transitan. Caminar es parte del presente pero también permite
recobrar el testimonio de la vida y las prácticas de personas que han vivido en el
pasado. Este testimonio vivo y dinámico es el paisaje. En palabras de Ingold,
“según la perspectiva de morar el mundo [dwelling], el paisaje es un registro y
testimonio duradero de las vidas y trabajos de las generaciones pasadas que lo
han morado, y por lo tanto, han dejado en él algo de sí mismos” (Ibíd., 189). Este
antropólogo utiliza esta visión para romper tanto con la visión naturalista del
paisaje –que lo considera inerte— así como con la cultural –que considera cada
uno como un orden cognitivo y simbólico particular—. Tal hecho es necesario,
porque los resultados de la caminata varían según los agentes en cuestión y las
interrelaciones entre los elementos identificadores, relacionales e históricos con
129
los que Marc Augé (1992:58) describe a los lugares antropológicos. Los paisajes
pueden ser prácticamente inmunes al paso de algunos individuos, pero totalmente
erosionables por otros. Aún así, lo que se mantiene es la interacción siempre y
cuando la vía esté vigente.
La caminata por el camino es poderosa en términos paisajísticos porque a
través de ella se consigue una encarnación del paisaje, su personificación en el
caminante:
[…] experimentamos los contornos del paisaje al movernos por él […] Así es probablemente como uno puede invocar los senderos y huellas que se encuentran visibles en el momento, después de todo, uno debe haber viajado a lo largo de al menos algunos de ellos para llegar al sitio donde se encuentra parado ahora (Ingold 2000:203-204).
Los estímulos que los usuarios reciben son múltiples. Enriquecen sus
sensaciones, aprehenden las formas y los colores de su entorno, generan ideas
de seguridad, inseguridad, confort y placer según su desplazamiento. Al ser el
camino un producto dinámico, coloca enfrente de los individuos retos según los
cambios. El paso por una línea recta visual y geométrica no suele ser el más
óptimo para la caminata a escala humana y por lo tanto, la interacción termina
siendo una de creatividad e ingenio para cumplir los objetivos y arribar al destino.
Además, al hacer la caminata, también se construyen identidades. Es un acto que
define y ayude a definir.
Las necesidades cambian conforme se avanza. Se produce cansancio, se
recupera de él, se pospone la fatiga. Los reflejos y el estado de ánimo pueden
cambiar según las condiciones meteorológicas, los materiales que se encuentren
en el suelo, el contacto con la flora y los encuentros con la fauna. El caminante y
su cuerpo son los que obligan a ajustar el camino a su propia escala. Los lugares
de descanso se encontrarán al final de cada jornada así como los puntos para
reabastecerse de recursos. El camino tendrá que dar vueltas más prolongadas
para evitar pendientes demasiado pronunciadas, o se llenará de puentes para
atravesar las barrancas. En los lugares lodosos se tendrán que colocar piedras y
diques para evitar la desaparición del trazo.
Caminar implica movimiento y transición, es un proceso creador y
transformativo. Nada humaniza más un espacio, nada ayuda más a la apropiación
130
y a la consolidación del status de morador de una sociedad. Morar es un proceso
de construcción. A diferencia del habitante, el que mora “ya sea en su imaginación
o en el terreno, se levanta dentro de la corriente de las actividades en las cuales
se involucra, en los contextos relacionales específicos de su vínculo práctico con
sus alrededores” (Ibíd., 189). El que mora tiene poder dentro del paisaje porque “el
paisaje toma sus formas a través de un proceso de incorporación, no de
inscripción” (Ibíd., 198). Nos incorporamos al paisaje tanto como él se incorpora a
nosotros. La caminata termina siendo tanto una práctica de los individuos en
estudio como del investigador. Veamos ahora su poder transformador.
4.3.1 Identidad y cambio durante la caminata
Los usuarios y los lugares de un camino sufren transformaciones a lo largo de la
caminata cuyas huellas pueden ser encontradas en el paisaje. Algunos cambios
se producen sólo en algunas jornadas, otros permanecen durante todo el tránsito y
unos perduran posteriormente. El primer cambio evidente es el de la identidad.
Todo usuario que emprende el trayecto se convierte en caminante. Cada uno de
éstos podrá diferenciarse conforme a sus orígenes, rasgos culturales y prácticas
que ejerza.
Además de las personas, también los asentamientos experimentan
transformaciones identitarias. Si el trazo del camino pasa por un poblado o si este
último se traslada para acercarse al primero o si se crea un nuevo sitio a lo largo
del trayecto, surge una categoría identitaria que se denominará sobre el camino.
Los asentamientos que adquieren tal categoría adquieren con ella un universo de
referencias. Los usuarios pueden designarlos como puntos de inicio y término de
sus jornadas, como paradas establecidas o lugares de intercambio. La lógica
misma del tránsito genera en varios casos la necesidad de crear lugares que
porten esta identidad. En las regiones más despobladas deben existir al menos
asentamientos mínimos donde se puedan realizar las paradas de abastecimiento y
descanso conforme a las necesidades tecnológicas del transporte. Un caminante a
pie necesitará un lugar donde descansar cada 30 o 40 kilómetros, uno que viaje a
caballo quizás cada 60-80 kilómetros. Si la ruta es frecuentada por mercaderes
131
probablemente las distancias sean más cortas. En todos estos lugares deberá
haber asentamientos sobre el camino notoriamente visibles en el paisaje.
Cuando las trayectorias sufren cambios y los lugares antiguos que se
encontraban sobre el camino dejan de estarlo, nuevamente existen
transformaciones identitarias que pueden aprehenderse en los territorios. Los
asentamientos pierden población, se desplazan a otro sitio, tienen la necesidad de
buscar actividades económicas que suplan a las que se alejaron. Las huellas son
claras en el resultado paisajístico. Por ejemplo, algunas ciudades pelean su
incorporación a las rutas, tal fue el caso de Puebla de los Ángeles que con el
tiempo logró desplazar la ruta principal a Veracruz hacia el sur para que hiciera
escala en ella y finalmente influyó en la preferencia del camino por las villas de
Orizaba y Córdoba frente al que hacía escala en Perote y Xalapa (Florescano
Mayet 1987).
El cuerpo también tiene sus ciclos, y no es lo mismo uno fresco y
descansado que enfrenta al camino que uno ya agotado por la jornada y que debe
reponerse. El cuerpo es el límite de la magnitud del espacio que se puede
atravesar en cierto tiempo y a la vez exige recursos, alimento, agua, refugio así
como tiempo la digestión y el reposo bajo la sombra. El movimiento va a estar
limitado por las capacidades del cuerpo y, por lo tanto, el trayecto se configurará
de tal manera que se puedan resolver sus obstáculos. Un punto que a simple vista
puede parecer habitación para unos, se convierte en un lugar para el trasnoche de
otros que llegan exhaustos a un sitio.
El paso de los usuarios, sea constante o esporádico y según como puedan
éstos vivir el paisaje, marca la fortaleza de los enlaces que se forjan en el camino.
La caminata termina convirtiéndose en el proceso de generación y modificación de
identidades, así como la materialización del movimiento que forja los vínculos
sobre el camino.
4.3.2 La medición del tiempo en el camino: la jornada Otro elemento que aporta información sobre la influencia de los usuarios en el
camino es el tiempo. La unidad de medición propuesta para éste es la jornada,
que consiste en las actividades que realiza un usuario durante su avance por el
132
camino en un ciclo natural diario de su cuerpo. Es decir que todo lo que hace un
individuo a través de su movimiento por el camino desde que empieza a caminar
hasta que deja de hacerlo durante un día es la jornada (véase Figura 4.1). Al
finalizar ésta, el cuerpo del usuario necesita un descanso obligado y
reabastecerse de recursos para poder continuar el trayecto en la jornada
siguiente. Puede realizar varias paradas durante el día pero éstas son sólo
interrupciones temporales y resultados del movimiento de ese ciclo. La jornada
continúa siendo la misma ya que el desgaste y el uso del cuerpo son
acumulativos.
Figura 4.1 Unidad de medición temporal durante la caminata: la jornada.
4.3.3 Los lugares y senderos de la caminata Marc Augé (1992:58) se refiere al lugar antropológico como aquel donde existen
elementos que marcan una identidad, un contexto histórico y las relaciones con
otros. No cualquier lugar es uno antropológico, pero los que se encuentran a lo
largo de los senderos y caminos lo son. En ellos se sitúa la maquinaria paisajística
que permite la recolección y transmisión de significados. Es por eso que durante la
caminata no sólo se conectan paisajes sino también lugares a una escala local.
Estas conexiones forman los primeros trazos de movimiento, inferiores
jerárquicamente a los caminos, que en el capítulo 2 fueron denominados
senderos.
133
En sus viajes a lo largo de los senderos, las personas también se mueven de un lugar a otro. Para alcanzar un lugar, uno no necesita atravesar frontera alguna pero debe seguir algún tipo de sendero. Entonces no pueden existir lugares sin senderos a lo largo de los cuales las personas lleguen y se vayan, y no pueden existir senderos sin lugares que constituyan sus lugares de destino y los de partida (Ingold 2000:204).
Las características de los lugares van a permitir o restringir las actividades de los
usuarios. En algunos se instalarán grandes tianguis –como entre Tepeaca y
Cuauhtinchan— donde algunos usuarios se detendrán durante varias jornadas
para participar en el comercio, en otros se viajará rápidamente para evitar a los
enemigos. No en todos se recibirá con el mismo agrado a los extranjeros,
especialmente a algunos de ellos. Los lugares y sus senderos adquieren un
conjunto de identidades conforme al paso del camino. Se les llamará seguros,
peligrosos, fáciles de transitar, con dificultades en la temporada de lluvias.
También pueden adquirir los nombres de las personas que suelen utilizarlos y el
de las actividades que se realizan en ellos, por ejemplo, los caminos de las
peregrinaciones, las rutas de los virreyes, los caminos reales del comercio o los
caminos de la plata. Una práctica que se ejerza a lo largo del camino que posea
una identidad distinta y se encuentre relacionada a elementos ajenos y hostiles al
paisaje probablemente no encuentre un terreno fértil fácilmente. Esto se ve con
claridad en el terreno de lo imaginario. En La colonización de lo imaginario, Serge
Gruzinski (1991) explica los motivos por los cuales la transición de la concepción
indígena del paisaje prehispánico por el occidental fue lenta y paulatina. Por más
que los misioneros intentaron modificar los rituales y las prácticas de los indígenas
en el Valle de México, el reemplazo del imaginario tardó prácticamente tres siglos.
¿Cómo iba a perder la identidad un espacio que estaba asociado a una geografía
sagrada de la noche a la mañana? Las montañas eran seres animados y había
que respetarlos. El espacio cartesiano era un concepto demasiado ajeno.
El contexto histórico también tiene peso en el trazo del movimiento. La
lógica de un camino difícilmente será constantemente la búsqueda de la vía más
corta. Un sendero puede seguir las huellas de otro sendero más antiguo y así
pasar por asentamientos que antes marcaban puntos de origen y destino.
134
Por último, las relaciones de los lugares son indicadores de la fortaleza
vinculante de los senderos. ¿De dónde vendrán las mayores influencias? ¿Con
quién comerciarán más? ¿A quién le pagarán tributo? ¿Su relación es parte de un
mismo paisaje o es interpaisajística?
4.3.4 El vínculo y la vigencia del camino Así que los vínculos que se producen durante la caminata son producto del
tránsito de los usuarios por los senderos, sus interrelaciones por los espacios o
lugares antropológicos por los que camina y las jornadas que utiliza para
recorrerlos. Estos tres elementos ayudan a construir los significados y dinamismos
de la caminata. Mientras estén interactuando, es decir mientras exista alguien
recorriendo la ruta, un camino se encuentra vivo.
Debemos también considerar que como todo producto social, no es estático
ni eterno. Los caminos pueden abandonarse o rehacer sus trazos como respuesta
a necesidades posteriores. Así se empieza a hablar de caminos antiguos y
nuevos, de los caminos que utilizaban los habitantes de otras sociedades y los
que usan los de hoy. La cuestión aquí se centra en las prácticas del momento, la
vigencia del camino.
¿Por qué por aquí sí y por qué por allá no? ¿Por qué el camino antiguo
hace aquella curva que el nuevo no necesita? ¿Por qué se realizó un trazo
alternativo para llegar a un pozo de agua o por qué dar una vuelta más larga para
incluir en el paso a un asentamiento? Las respuestas a las preguntas
demográficas y tecnológicas de las estructuras del camino pueden enfrentarse
acorde a las características y necesidades del vínculo que se realiza. Los usuarios
exigen las modificaciones pertinentes según las circunstancias y el camino tiene
que cumplirlas o terminaría su uso. Sin duda alguna, el poder vinculatorio lo tienen
los usuarios y éstos tienen la última palabra respecto a los trazos. Mientras existan
caminantes, el camino permanecerá vigente. Cuando deje de ser transitado, será
olvidado.
Otro punto a considerar es la legitimidad de un camino. Si existe más de
una manera para llegar de un sitio a otro, ¿por qué se prefiere cierta vía? La unión
más corta entre un punto A y B no siempre es la preferida por una comunidad,
135
sino aquella donde se sienta más cómoda, porque también hay otros factores
políticos y culturales que tienen importancia. También se puede buscar que las
rutas atraviesen áreas importantes para la identidad de las personas, así se
pueden desviar los trazos para que la línea de caminata se encuentre cerca de
lugares religiosos. La legitimidad procede del uso que le dan los usuarios. Cuando
una sociedad utiliza un camino sobre otro, esta misma lo legitima y le otorga la
importancia que busca. Tal es el caso de la vía azteca. No era la más práctica,
pero sí la que prefirieron los pueblos del Valle de México durante el Posclásico
tardío por conveniencia. También se debe hacer referencia a la legitimidad de los cambios. No
cualquier alteración prospera. La sociedad en su conjunto debe aceptarla. Puede
ser desde la aparición de un elemento religioso intangible, un santo o la necesaria
peregrinación por el lugar donde sucedió un milagro, o bien por cuestiones
económicas. Si en otro lugar los productos son menos costosos que en otro,
probablemente algunos usuarios prefieran desviarse. También hay elementos
propagandísticos que pueden alterar la vigencia. En ciertas fiestas religiosas, la
Triple Alianza prohibía el paso de personas por algunas calzadas so pena de
muerte (Sahagún 2000, Arnold 2001). También hay caminos que dejaron de
utilizarse porque adquirieron fama de ser moradas de bandidos.
4.4 La caminata como etnografía Una herramienta característica para la obtención de información antropológica es
la etnografía. Para poder estudiar los fenómenos humanos que dan vigencia y
dinamismo a los caminos así como a las prácticas de sus usuarios es necesario
otorgarle un giro a este recurso para que pueda registrar un elemento central y
constante: el movimiento.
Tomando a Geertz (1973:21):
En antropología o, en todo caso, en antropología social lo que hacen los que la practican es etnografía. […] Corresponde advertir enseguida que ésta no es una cuestión de métodos. Desde cierto punto de vista, el del libro de texto, hacer etnografía es establecer relaciones, seleccionar a los informantes, transcribir textos, establecer genealogías, trazar mapas del área, llevar un diario, etc. Pero no son estas actividades, estas técnicas y procedimientos los que definen la empresa. Lo que la define es cierto tipo
136
de esfuerzo intelectual: una especulación elaborada en términos de, para emplear el concepto de Gilbert Tyle, descripción densa.
Y esto es precisamente lo que se necesita hacer ante un camino. Hay que
entender qué es lo que se está buscando y así poder construir en conformidad a lo
anterior ese “objeto de la etnografía: una jerarquía estratificada de estructuras
significativas atendiendo a las cuales se producen, se perciben y se interpretan”
(Ibíd., 22).
Además de los métodos tradicionales de realizar entrevistas y observar las
actividades de los individuos y de la sociedad actual en su conjunto, la etnografía
del movimiento exige al investigador realizar también el tránsito que estudia, es
decir, hacer una caminata:
Una caminata es una combinación de lugares y tiempos, tiempos estacionales y sociales. […] El movimiento a través del espacio construye historias espaciales, forma de un entendimiento narrativo. Esto involucra la presencia constante de experiencias previas en contextos presentes. […] Caminar es un proceso de apropiación del sistema topográfico […] Caminar es un movimiento que hace referencia a series distintas de lugares (Tilley 1994:28).
No se pretende realizar una recreación u obtener información homóloga a las
condiciones del pasado de una manera experimental, si no entender la magnitud
de los procesos y sus interrelaciones con las estructuras a las que se enfrentan.
Por ejemplo, hay lugares que permiten el tránsito con mayor facilidad que otros,
¿cómo interpretar los obstáculos? Indudablemente, los usuarios especializados
buscarán maneras de sortearlos, ¿cómo realizar inferencias sobre las soluciones
posibles sin comprender la escala y las características generales de los
fenómenos? Uno tiene que sentir la ansiedad por querer llegar a cierto punto y que
aún falten kilómetros por recorrer, o bien, dejarse engañar por las ilusiones de los
terrenos planos y poco sinuosos que tienen ocultas barrancas y suelos con ceniza
que alentan considerablemente la marcha. Nuevamente se insiste en que no es
una reproducción de los hechos del pasado, porque las soluciones que construya
el que lo recorre en el presente serán acorde a las ideas y la tecnología de su
tiempo. El sistema de orientación, el calzado, los medios de transporte, la manera
de portar la carga y las formas de medir el tiempo y la escala espacial serán
distintos. Lo que se comparte es el hecho de tener que trasladarse de un lugar a
137
otro y con eso es más que suficiente para comprender también la magnitud del
movimiento que se debe realizar y los retos para un individuo que la cruza a
escala humana. Analicemos las características del movimiento:
El movimiento en el mundo siempre involucra una pérdida de lugar, pero la obtención de un fragmento de tiempo. Establece una serie de expectativas para los senderos del futuro. Los recuerdos proveen cambios al sentido de lugar que nunca puede ser el mismo lugar dos veces aunque existan intentos ideológicos para otorgar estabilidad o una fijación perceptual o cognitiva a un lugar para reproducir conjuntos de significados dominantes, entendimientos, representaciones e imágenes (Ibíd., 28).
Al estudiar el movimiento a través de la caminata obtenemos un panorama físico,
psicológico y espacial de las sociedades. Recuperamos esos recuerdos y
fragmentos de tiempo de los que habla Tilley en la cita anterior. “Un arte de
caminar es simultáneamente un arte de conciencia, hábitos y prácticas que está
delimitada por el lugar y el paisaje. […] Caminar es el medio y el resultado de una
práctica espacial, un modo de existencia en el mundo” (Ibíd., 29). La etnografía –
enfocada a observar estos “modos de existencia”— obtiene información propia de
toda la morada de la sociedad: del paisaje.
Dentro de esta actividad, nuestro cuerpo es el mejor informante, ya que con
en él se realiza una recreación del paisaje. “Considero el acto de representar con
el cuerpo –embodiment— como un movimiento de incorporación más que de
inscripción, no una transcripción de la forma en algo material, pero un movimiento
en el que las formas por sí mismas son creadas” (Ingold 2000:193). Caminando se
muestran nuevamente las interrelaciones y aparecen los significados del paisaje.
Se incorporan a nosotros, como si se volvieran a crear nuevamente a través del
movimiento.
Durante el desplazamiento, experimentamos el espacio vivencial que “se
constituye mediante sus emociones, intuiciones, percepciones y acciones”
(Iwaniszewski 2011:28). Retomando las ideas que este autor construye después
de su acercamiento a la fenomenología, el cuerpo experimenta el suelo con “un
carácter absoluto, se convierte en el único referente fijo” (Ibíd., 31). Uno se mueve
por el paisaje y los demás elementos –montañas, ríos, barrancas— lo hacen
también con uno. Surgen los significados paisajísticos. Caminando podemos saber
138
qué elementos son más relevantes y su jerarquía de importancia durante el
tránsito.
Hay ciertos requisitos que se deben cumplir para poder llevar a cabo una
mejor recolección de la información. Sin duda alguna, no se debe caer en la
comodidad de los medios de transporte modernos ya que su velocidad permite
captar imágenes aisladas del paisaje y sentir que las necesidades en todos los
puntos del camino son las mismas. Se construyen puentes para cruzar a alta
velocidad las barrancas, túneles para atravesar las montañas sin necesidad de
rodearlas, carriles adicionales para repartir el tráfico durante las subidas y curvas
con peralte para permitir el descenso de las laderas a velocidad constante. Los
obstáculos se reducen a su mínima expresión y si bien los cambios paisajísticos
siguen presentes, éstos no parecen relevantes para el tránsito de los usuarios.
Viajar lento en cambio, además de permitir la percepción paulatina de los cambios
permite adquirir un conocimiento del camino de mayor profundidad y durabilidad.
Los nombres de los pueblos por los que se atraviesa se aprenden, se conocen las
rutas alternas y las señas particulares que les otorgan los habitantes y el medio
que forma esa estructura que altera nuestro tránsito y que –a la vez—es alterada
por nuestro paso.
Obliga a hacer preguntas sobre el cambio constante al que uno se enfrenta.
Y las respuestas tendrán que ser expuestas en los términos del presente del
investigador, pero sólo así se podría revisar las demás alternativas. Viajar lento
también permite que no se atraviese el camino en línea recta. Uno puede
perderse, realizar trayectos más largos o simplemente subir a un cerro para
observar la perspectiva. No hay prisa de llegar al destino, porque lo que interesa
es lo que está en el camino, tal como lo expresó alguna vez el poeta Constantino
Kavafis en su elogio al viaje de Odiseo:
Ten siempre a Ítaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años
y atracar, viejo ya, en la isla,
139
enriquecido de cuanto ganaste en el camino
sin aguardar a que Ítaca te enriquezca.
Los lestrigones, las sirenas, los cíclopes y las mujeres bellas como Circe son
también contratiempos del antropólogo al estudiar el movimiento. No faltarán los
obstáculos, las veredas alternas, los lugares de descanso, los cambios
atmosféricos, de percepción y sensibilidad que el cuerpo experimente durante el
camino. En efecto debemos pedir que nuestro camino sea largo, pero también
diverso y complejo. Una etnografía que responda a este tipo de preguntas permite
desplazar la investigación fuera de la línea recta que suele caracterizarla, la lleva
más allá del espacio euclidiano y geométrico de la academia procesual y
positivista y la conduce a la perspectiva relacional donde el camino es la unión y la
interacción de paisajes, espacios, actividades y prácticas.
4.5 El camino como un texto El camino que se obtenga a través de la realización de la caminata compartirá
elementos de las distintas sociedades que lo han utilizado. Como un ejemplo de
esto, sólo basta considerar que el caso de estudio de este trabajo –el contacto
entre el Valle de México y el Golfo de México— es uno sumamente antiguo que
probablemente existió desde el periodo Formativo. Así que algunos rasgos serán
compartidos desde aquel entonces hasta el presente, pero otros que se puedan
localizar serán propios de ciertos momentos en específico. El grado de
urbanización de la región central de México ha alterado sustancialmente los
paisajes, por lo tanto, lo que se pueda aprehender caminando hoy la ruta se
encontrará sesgado por el contexto social actual. El camino es un texto y permitirá
diferentes lecturas: la del comerciante, la del viajero esporádico o la del
investigador, entre otras.
Si se le ve como texto, es necesario realizar también un acercamiento
hermenéutico para entender las diferentes variables que componen la
investigación. No es un objetivo de esta investigación profundizar más en el
mundo de la interpretación, pero sí dejar algunos detalles claros. Desde su
perspectiva del morar –dwelling— Ingold afirma que
140
[…] los arqueólogos no estudian el significado del paisaje a través de la interpretación de las capas múltiples de su representación (añadiendo además más capas en el proceso), lo hacen penetrando más en ésta. El significado se encuentra en el paisaje listo para ser descubierto, pero debemos saber cómo acercarnos. Cada característica [del paisaje] es una pista en potencia, un medio para el significado más que un vehículo para transportarlo. Este procedimiento de descubrimiento en el que los objetos del paisaje se convierten en pistas para el significado es lo que distingue a la perspectiva del morar [dwelling] (Ingold 2000:208).
Cada caminata será distinta a la anterior y por lo tanto puede permitir el
acercamiento a significados distintos. El paisaje es un texto abierto que permite a
cada usuario recolectar en él experiencias y transmitir las que sean necesarias.
“Gracias a su solidez, las características del paisaje permanecen disponibles para
ser inspeccionadas tiempo después que el movimiento que las hizo surgir ha
cesado” (Ibíd., 198).
Una de las herramientas más legítimas para poder adquirir información de
las múltiples lecturas que ofrece un camino es aquella que utilice el cuerpo
humano como base y como escala, ya que el camino es un texto con múltiples
dimensiones, tal como los paisajes que lo constituyen. Hay olores, colores,
sensaciones y percepciones que deben ser registrados. “Los seres humanos –en
sus movimientos— no inscriben las historias de sus vidas sobre la superficie de la
naturaleza tal como lo hacen los escritores sobre una hoja, más bien éstas
historias son tejidas en la textura de la propia superficie junto con los ciclos de vida
de plantas y animales” (Ibíd.).
Si la información sobre el tránsito humano genera una textura entonces el
resultado es un gran tejido con hilos múltiples y nudos que conforman su
diversidad. Hagamos ahora una analogía. Al realizar una caminata uno no puede
caer en el análisis ingenuo de fuentes como el que se realizó durante mucho
tiempo con los textos mesoamericanos. La lectura de un texto no puede basarse
sólo en lo que dice el papel,
[…] en el caso de los aztecas, un vínculo con el texto se forma a través de conocimiento interior o del cuerpo, para así poder dibujar las conexiones necesarias que existen entre el texto y el cosmos al que hace referencia. […] Irónicamente, en los estudios mesoamericanos el rechazo de entender el trabajo del académico como el de un intérprete activo y creativo, hace que sea reemplazado por el de un intérprete objetivo y autorizado que
141
ofusca la actividad hermenéutica de cualquier conexión con el cosmos a través de los textos precolombinos. […] Es irónico que mientras que estos textos son más próximos al mundo mesoamericano que los produjo y que en este sentido son vistos como más autorizados que aquellos producidos posteriormente, nunca pueden ser comprendidos totalmente desde nuestra ventaja hermenéutica actual. […] Mientras que los textos han permanecido iguales, los lectores primarios han cambiado (Arnold 2001:204).
Debemos aprender a leer el camino y su texto para poderlo entender dentro de la
sociedad que lo produjo. La lectura completa de la ruta se realiza juntando la
mayor cantidad de variables de su tiempo y entendiendo con claridad desde donde
nos encontramos observando nosotros, los caminantes. El paisaje que debemos
buscar no debe ser el de la pintura occidental, sino aquel que se recrea en la vida
cotidiana a través de las sensaciones del cuerpo, los obstáculos para el
movimiento a escala humana y los elementos religiosos. Retomemos por última
vez a Ingold, con base en analogías que realizó en el estudio de sociedades
tejedoras en el Pacífico se dio cuenta que seguir las instrucciones que le daban y
obtener información visual no era suficiente, había que realizar la actividad que se
disponía a estudiar una y otra vez para poderla comprender y descubrir otro tipo
de inercias que se encuentran en la interacción con el cuerpo humano:
Parecía que nos encontrábamos casi literalmente capturados en un doble nudo, desde el cual la única salida era a través de un paciente ejercicio de prueba y error. Por supuesto que hemos recurrido a las instrucciones, pero más allá de dirigir nuestros movimientos, lo que éstas proveen es una serie de marca en el territorio que nos sirven para revisar si aún continuamos sobre la pista (Ingold 2000:358).
Las fuentes documentales, los restos materiales y las entrevistas que se puedan
realizar a lo largo del camino constituyen una especie de instructivo. Gracias a
éstos, podemos tener una generalidad de los paisajes que se están investigando,
pero la verdadera interpretación se realiza a través de la hermenéutica que se
aplica al texto/camino a través de la caminata.
142
5. La antropología de la vía azteca Un camino admite múltiples lecturas. Lo que para unos caminantes es un
obstáculo de poca relevancia, para otros puede ser un verdadero retraso conforme
a sus necesidades de infraestructura vial o por el contexto político que atraviesan.
Por periodos los caminos se pueden llenar de enemigos o bandidos por lo que los
usuarios se ven obligados a transitar con miedo, en otros tiempos reina la
seguridad. Hay una vía azteca a mediados del siglo XIV cuando se consolidaba la
dominación del Altiplano por parte de los grupos aliados del Valle de México, otra
justo antes de la Conquista de los españoles y una posterior al contacto. Si un
usuario del siglo XXI atraviesa sus senderos hoy en día, no podría imaginar las
razonas para tomar esta ruta para realizar un recorrido que en este momento
parece evidente que debería realizarse por otro lado. La lectura del camino es una
lectura también de su contexto, del conocimiento del mundo por parte de la Triple
Alianza y su orientación en el mundo.
Si consideramos que las diferentes características del paisaje conforman el
cuerpo del texto, cada una de ellas se convierte entonces en una posible fuente de
información. Para poder descifrarla necesitamos tener disponibles los diferentes
códigos de interpretación de los usuarios. Por eso la antropología de un camino
debe escribirse desde la escala humana de los grupos e individuos que lo
caminan. Después el investigador debe realizar la propia caminata por sí mismo
para comprender la dinámica espacial y sus efectos sobre el cuerpo. Al juntar
estos datos con la información arqueológica y documental del recorrido, se obtiene
una interpretación de los vínculos paisajísticos creados y su vigencia. Ésta es la
lectura que la arqueología del paisaje aportará aquí al estudio de un fenómeno del
Posclásico tardío, la vía azteca.
Para cumplir los objetivos expuestos aquí, este capítulo se encuentra
dividido en cuatro partes principales. La primera habla de los usuarios que hacían
uso del camino durante los tiempos de la Triple Alianza y la Conquista. La
segunda hace referencia a las variables espaciales y temporales de la ruta y las
expone a través de un elemento que vincula al cuerpo del caminante con el
143
camino: la jornada. La tercera parte explica la caminata etnográfica realizada
sobre la ruta y los resultados perceptivos detectados a través de ésta, por último
se explica la vigencia del camino y la permanencia de sus transformaciones
conforme a la interrupción o la continuidad de uso de sus senderos.
5.1 Los usuarios Cada usuario influye en el camino según las características de sus actividades.
Las escalas varían conforme al caminante, así como el tiempo necesario para el
tránsito. En la vía azteca, los comerciantes hacían escalas en ciertos lugares para
intercambiar sus productos, paradas que no realizaban forzosamente otros
usuarios. Podían desviarse al menos veinte kilómetros para llegar a Cholula y
esperar el día del tianguis en Tepeaca. Viajando lento se hacían más ricos. Los
mensajeros probablemente tenían la necesidad de llegar lo más rápido posible a
su destino así que evitaban estas escalas innecesarias. Es probable que ellos
fueran los usuarios de la ruta más corta. Los militares también tenían su propio
ritmo de traslado. Las generalidades del camino eran las mismas para todos, pero
cada quien le imprimía ligeras modificaciones al camino, construyendo así las
múltiples vías aztecas.
5.1.1 Militares La Triple Alianza constituyó un poderío militar mesoamericano que tenía la
necesidad de movilizar grupos enteros de soldados por el territorio. Narra Diego
Durán (1951) de los envíos de ejércitos compuestos por individuos de las
diferentes partes del Valle de México para someter rebeliones y reprender las
insubordinaciones. Dentro de las regiones que abarca la vía azteca hubo que
someter al menos una vez a Tepeaca y enviar constantemente guerreros a luchar
al Valle de Atlixco. El paso al sur del Popocatépetl fue el punto de conexión entre
los Valles de Puebla y México.
La historia va haciendo mencion [sic] en tiempo deste rey [Moctezuma] auerse [sic] movido los tlaxcaltecas y vexotzincas cholultecas y tliliuhquitepecas á no dexallos [sic] descansar, sino siempre pedilles guerra, y así quenta la historia en este lugar […] él mandando en México apercibir sus gentes y en toda su prouincia [sic], mandó saliesen luego y que caminasen toda la noche sin parar hasta llegar á los valles [sic] de Atlixco,
144
donde estaua situada la batalla; los quales sin osar hacer otra cosa salieron de México, y caminando todo el dia [sic] y la noche llegaron todos, así los mexicanos como los tezcucanos y tecpanecas, chalcas y xuchimilcas, y todos los de las chinampas, con los de tierra caliente, á amanecer á Cuauhquechula y á Atzitziuacan, donde los recibieron muy bien y proveyeron de todo lo necesario, porque siempre las fronteras estauan proveydas [sic] de muchos bastimentos para semejantes tiempos y cuyunturas [sic] (Ibíd., 464-465).
Con la conquista de Cholula y el fortalecimiento del corredor al sur del Serrijón de
Amozoc, los grupos del Valle de México pudieron asegurar el paso y el control de
sus provincias. Los guerreros abrían las rutas, después era papel de los
comerciantes mantenerlas vigentes. Ambos grupos eran usuarios y dependientes
entre sí. Había individuos que cumplían ambas funciones:
Los dichos mercaderes de Tlatilulco se llaman también capitanes y soldados disimulados en hábitu [sic] de mercaderes, que discurren por diversas partes, que cercan y dan guerra a las provincias y pueblos. (Sahagún 2000:796)
El papel de los guerreros o militares sobre la vía azteca era el de usuarios
habituados al camino que generalmente se dirigían a las cabeceras de las
provincias y a los puntos en conflicto en la región. Funcionalmente,
desempeñaban el papel de defensores de la vía y aseguraban su continuidad. Si
ésta llegaba a ser interrumpida, éstos eran convocados nuevamente para
reabrirla.
5.1.2 Comerciantes, mensajeros y espías El grupo especializado que dominaba el comercio a larga distancia era el de los
pochtecas. “El nombre de pochteca se debió a los propios mexicas, que llamaron
así a los habitantes de Pochtlan, barrio de Tlatelolco, que se dedicaban al
intercambio de productos de tipo suntuario” (Cruz Godínez 2001:33).
Constituyeron un grupo de peso dentro de la Triple Alianza y poseían el monopolio
del comercio suntuario.
El intercambio a largas distancias es la actividad más representativa de los pochteca, es en ella donde se beneficiaron económicamente con el producto de los intercambios que establecían con varios pueblos (Ibíd., 60).
Fue un oficio bien remunerado y de importancia vital para el control de las
provincias ya que desempeñaba dos funciones. Una primera de unión:
145
El comercio a larga distancia permitió establecer una intrincada trama de relaciones y vínculos entre todos los participantes, las relaciones entre los pillis y los pochteca del valle [sic] de México, entre los propios comerciantes de diferentes ciudades, los pochteca con los nobles de las ciudades que visitaban (Ibíd., 65).
Y una segunda de comunicación y espionaje:
Otra faceta de los pochteca era que fungían como espías al servicio del Estado llevando informes de las diferentes zonas o regiones que visitaban, dichos informes podían ser de las riquezas con las que contaban, número de poblados, pueblos con los que se relacionaban, sobre el número y condición de los caminos, entre otros datos (Ibíd., 68).
El desempeño de su actividad se enfrentaba a un número enorme de
complicaciones y obstáculos durante el tránsito. Ningún territorio era
completamente seguro, además de los conflictos sociales se encontraban las
circunstancias del medio ambiente. Tenían un concepto del mundo
mesoamericano desde la perspectiva del movimiento. Sahagún registró las
siguientes palabras dichas al final de un convite otorgado a un grupo de
pochtecas:
Mejor te será, hijo, que mueras en algún páramo o en algunas montañas, o al pie de un árbol, o a par de un risco, y allí estén tus huesos derramados y tus cabellos esparcidos, y tus mantas rasgadas, y tu mastle podrido, porque ésta es la pelea y la valentía de nosotros los tratantes […] Persevera, hijo, en tu oficio de caminar. No tengas miedo a los tropezones del camino ni a las llagas que hacen en los pies las ramas espinosas que nacen en el camino (Sahagún 2000:823).
Como parece en esas palabras, la labor de los comerciantes tenía características
comunes a los guerreros. Y –como ellos— también tenían que prepararse en otros
terrenos. Sahagún imprime un tono profético y místico en su etnografía. Parecen
más cruzados que van a Jerusalén que comerciantes de larga distancia
prehispánicos, aún así destaca el valor del mundo ritual de su actividad. Había
ceremonias de tipo religioso que tenían que realizar e incluso tenían su propio
tonámatl, su libro de cuentas, para saber en qué fechas era conveniente salir y
cómo debía ser su relación con lo sobrenatural. Por último hay que aclarar que
cuando se habla de los pochtecas siempre se hace en plural, porque los viajes no
se realizaban en solitario. “El intercambio a larga distancia no se daba entre
particulares o en forma individual, sino que siempre era realizado de manera
146
grupal” (Cruz Godínez 2001: 69). El comercio se realizaba a través de caravanas
que atravesaban los confines mesoamericanos jornada a jornada.
Al ser una clase social privilegiada dentro de la estructura del Posclásico,
los mercaderes fueron también duros consigo mismos y con sus costumbres:
[…] no se levantaban a mayores con sus haciendas, mas antes se abajaban y humillaban; no deseaban ser tenidos por ricos ni que su fama fuese tal mas antes andaban humildes, inclinados, no deseaban honra ni fama; andábanse por allí con una manta rota, temían mucho a la fama y a la honra, porque como se dijo arriba el señor de México quería mucho a los mercaderes y tratantes, que trataban en esclavos, como a sus hijos.
Y cuando se altivecían y desvanecían, con el favor y honra de las riquezas, el señor entristecíase y perdíales el amor, y buscábales algunas ocasiones falsas y aparentes para abatirlos y matarlos, aunque sin culpa, sino por odio de su altivez y soberbia; y con las haciendas de ellos proveía a los soldados viejos de su corte (Sahagún 1984:503).
Dentro de todos los usuarios que la vía azteca llegó a tener, los pochtecas fueron
los más especializados de todos. Modificaban la ruta según su propia
conveniencia, definían las localidades en las que querían detenerse o su
participación en algún tianguis. Probablemente no tenían prisa en llegar a su
destino siempre y cuando se enriquecieran en el camino. La ruta que vinculaba el
Valle de México con el Golfo era una corta para ellos en comparación con otras
que llegaban a realizar. Un viaje de 15 o 20 jornadas parece poco complicado para
grupos capaces de caminar meses enteros hacia destinos centroamericanos.
5.1.2.1 El inicio de la caminata para los pochtecas
Comenzar a caminar no era una decisión que se tomara precipitadamente.
Bernardino de Sahagún logró obtener un panorama general de estas actividades
previas a su partida. No sólo se tenían que preparar mental y físicamente, también
cuidaban su imagen:
[…] cuando los mercaderes querían partirse de su casa para ir a sus trabajos y mercaderías, primeramente buscaban el signo favorable para su partida y, habiendo tomado el que mejor les parecía para se [sic] partir, un día antes de su partida transquilábanse las cabezas y jabonábanse en sus casas, para no se [sic] lavar más las cabezas hasta la vuelta; y todo el tiempo que tardaban en este camino, nunca más se trasquilaban, ni se jabonaban las cabezas, solamente se lavaban los pescuezos cuando querían, pero nunca se bañaban. Todo el tiempo del viaje se abstenían de lavarse y bañarse, salvo el pescuezo, como está dicho (Ibíd., 493).
147
Para el momento de la partida todos los arreglos debían estar ya listos: “y llegando
a la media noche de este día en que se habían de partir, cortaban papeles como
tenían costumbre, para ofrecer al fuego, al cual llamaban Xiuhtecutli: la figura de
los papeles que cortaban tenía la figura de bandera, y atábanla en una asta teñida
de bermellón” (Ibíd., 493). Hacían dibujos en los papeles, pintaban rostros que a
Sahagún le parecieron los de personas. Ofrecían un segundo papel a Tlaltecutli y
unos terceros a Yiacatecutli, el dios de los mercaderes. La lectura que los ojos
occidentales pueden hacer de esta parte de la Historia de Fray Bernardino da una
sensación como si estos mercaderes se encontraran haciendo las banderas de
sus regimientos. “Estos papeles ataban a un báculo de caña maciza, por todo él, y
a este báculo después de empapelado le adoraban como dios, y cuando se
partían los mercaderes a tratar llevaban sus báculos y levaban sus papeles
pintados con ulli que era el atavío u ornamento del báculo” (Ibíd., 493).
Ya con todos los papeles organizados, los reunían como ofrenda y la
acompañaban con descabezamientos de codornices. Hacían también sangrías –
dice Sahagún— de orejas y lengua y echaban la sangre hacia el cielo y salpicaban
los papeles que estaban ordenados en el patio. La etnografía que transcribió el
equipo del fraile se asemeja más a un acto de contrición cristiano donde los que
los realizaban quieren limpiarse sus pecados. En las justas proporciones con el
mundo prehispánico, podemos decir que sí era un estilo de limpia a través de la
cual se preparaban para el viaje. Luego venían los discursos, tanto palabras
dirigidas por los que se encaminaban a la caminata como por los que
permanecían en el sitio.
Los primeros decían: “Sea mucho en hora buena la venida a esta pobre
casa; quiero que oigáis algunas palabras de mi boca, pues que sois mis padres y
mis madres, haciéndoos saber de mi partida…”, los segundos:
Está muy bien dicho lo que habéis dicho; en vuestra presencia habemos oído y entendido vuestras palabras, deseamos los que aquí estamos que vuestro camino que ahora queréis comenzar sea próspero y que ninguna cosa adversa se os ofrezca en vuestro viaje; id en paz, y poco a poco, así por los llanos como por las cuestas conviene empero que vayáis aparejado para lo que quisiere hacer en vos nuestro señor que gobierna los cielos y la tierra, aunque sea destruiros del todo, matándoos con enfermedad o de otra manera.
148
Rogamos empero a nuestro señor que antes muráis en la prosecución de vuestro viaje, que no que volváis atrás, porque más querríamos oír que vuestras mantas y vuestros maxtles estuviesen hechos pedazos por esos caminos, y derramados vuestros cabellos, para que de esto os quedase honra y fama, que no que volviendo atrás diésedes deshonra a nos y a vos; y si por ventura no permitiese nuestro señor que muráis, sino que hagáis vuestro viaje, tened por honra el comer sin chilli y sin templameinto de sal, y el pan duro de muchos días, y el apinolli mal hecho, y el maíz tostado y remojado (Ibíd., 495).
Como también la ceremonia servía para juntar a los mercaderes experimentados
con los jóvenes que viajaban por vez primera, había palabras con las que unos se
encomendaban a otros. Finalmente se reunía toda la mercancía y las provisiones
que se llevarían con sí y que se repartirían entre los diferentes cacaxtles. El líder
del grupo decidía quiénes llevarían más peso que otros. Sahagún le denomina a
este individuo capitán, como si se tratara de un regimiento militar. No parece ser
un término completamente exacto, pero lo que sí es cierto es que había jerarquías
y un sistema de orden donde las generaciones más experimentadas les
enseñaban a las nóveles. Era una combinación donde tomaban de un ejército el
orgullo, la disciplina y las banderas, pero que se mezclaban con las tradiciones
mercantiles prehispánicas. Había cierta élite dentro de la caravana que no cargaba
cacaxtles pesados, más bien tenía responsabilidades administrativas. Finalmente
se expresaban las palabras últimas de despedida antes de partir: “Aquí estáis
presentes, señores y señoras, ancianos honrados cuya ancianidad es tanta que
apenas podéis andar; quedaos en hora buena ya nos vamos porque hemos oído
los buenos consejos y avisos que teníades guardados en vuestro pecho, para
nuestro aviso y doctrina, palabras que con lágrimas recibimos”. Los que
escuchaban esto respondían
[…] hijos nuestros, está muy bien lo que habéis dicho, id en paz, deseamos que ninguna cosa trabajaos se os ofrezca; no os dé pena el cuidado de vuestras casas y de vuestra hacienda que acá haremos lo que debemos; ya os habemos dicho lo que no nos cumple como a hijos, con que os habemos esforzado, exhortado y avisado, y castigado […] mirad […] que esos mozuelos […] que los habéis de llevar como por la mano; serviros heis de ellos, para que donde llegáredes, os hagan asentaderos de heno y aparejen los lugares donde habéis de comer y dormir (Ibíd., 495-497).
149
A partir de este momento, se levantaban y cada uno tomaba una tajada de copal
que echaba en el fuego. Nadie podía mirar hacia atrás, no importaba si había
olvidado algo, tampoco se hablaba más con los que se quedaban. Estos últimos
permanecían también en su sitio, no los debían seguir ni siquiera un paso. Si
alguien no respetaba estos usos, se interpretaba como un mal agüero (Ibíd., 497).
5.1.2.2 Las relaciones del calendario con la caminata
Así como otros sectores del mundo mesoamericano, los pochtecas también regían
sus actividades a través del uso de fechas calendáricas. Están se encontraban
registradas en su propio libro de cuentas llamado el Tonalámatl de los pochtecas o
Códice Fejérváry-Mayer que contiene las fechas de las festividades de sus
deidades y los días en los que debían salir hacia los diferentes rumbos.
Lamentablemente no aporta información específica de las rutas que se recorrían
en específico. El único lugar que posiblemente se encuentra representado es
Tuxtepec, Oaxaca en la página 34, según los comentarios al pie que realizó
Miguel León Portilla (1985).
También hay que aclarar que, en la introducción que este último autor
realiza al códice, se considera que el origen del documento no es precisamente el
Altiplano, sino la Mixteca. Por lo tal no es posible realizar correlaciones directas
con la ruta que conectaba el centro de Veracruz con el Valle de México pero sí hay
algunos detalles que se pueden considerar. Primero entendamos cómo se
estructuraban las fechas calendáricas:
La estructuración del tonalpohualli implicaba el empleo de 20 signos distintos, uno para denotar cada día y también de los numerales del 1 al 13. La palabra pohualli significa “cuenta”, y tonalli, “día, destino, signo del día” [En comillas en el original]. Los trece numerales y los veinte signos de los días se combinaban en secuencia no interrumpida de tal suerte que, si a los trece primeros signos correspondían los numerales del 1 al 13, con el signo decimocuarto volvía a hacerse presente el número 1 y así sucesivamente, hasta que la series de los 13 números se combinaban con todos los 20 signos y formaba las veinte “trecenas” que integran una cuenta de días o tonalpohualli. En el contexto del xíhuitl –año solar de 365 días— se incorporaba la cuenta del tonalpohualli. Ella era la que daba nombre a cada uno de los días del xíhuitl. Como es obvio, siendo 260 los días del tonalpohualli, en el xíhuitl entraba una de estas cuentas completas y otros 105 días de la siguiente (Ibíd., 19).
150
Ahora analicemos más las relaciones calendáricas con otros factores como el
“acompañamiento” en la ruta y la fecha de salida:
Además, según puede verse en códices como el Borbónico y el Tonalámatl de Aubin, a cada una de las trecenas del tonalpohualli, acompañaban otras cuentas complementarias, la de los “Nueve señores de la noche” y la de los “Trece señores del día”. […] Para mejor comprender lo más sobresaliente en el gran conjunto de implicaciones del tonalpohualli hay que añadir que a cada uno de los días que lo integraban correspondía un destino (tonalli) que podía ser aciago, venturoso o indiferente. También debe tomarse en consideración que cada signo de los días tenía un dios patrono y cada uno de los numerales un signo variable. Algo semejante ocurría con cada grupo de trecenas, y cada cuarta y quinta partes del tonalpohualli. […] eran asimismo elementos de suma importancia la orientación cósmica de sus trecenas y las otras divisiones, los atributos (aciagos, venturosos o indiferentes) (Ibíd., 19-20).
Además era de importancia para ellos hacer coincidir sus fechas de salida con el
inicio de una trecena en específico para salir “venturoso” en el viaje. Existía una
relación de alta dependencia con los eventos del calendario para llevar a cabo el
desarrollo de sus actividades. Analicemos estos detalles, curiosamente algunos de
ellos tuvieron relación con algunos de los fenómenos experimentados durante la
caminata descrita en el capítulo siguiente de la tesis:
A) La fecha de salida. Según el rumbo al que se dirigían, los pochtecas
debían esperar la llegada de una trecena en específico para dirigirse
hacia él. Saliendo de Tenochtitlán debían coincidir con algunas de las
trecenas hacia el oriente. En cambio, para el regreso hacia el poniente
coincidían probablemente algunas de las trecenas: 1 cuetzpallin, 1 cóatl,
1 calli, 1 miquiztli y 1 mázatl.
B) La importancia del número 13. Las trecenas eran unidades específicas
para agrupar los días en el calendario mesoamericano durante el ciclo
de 260 días, el tonalpohualli. Curiosamente, el ejercicio de caminata
realizado durante esta tesis demostró que es posible realizar el viaje
entre Tenochtitlán y Cotaxtla en 13 días. Se buscó si existía alguna
relación en específico dentro del Códice, no se encontró. Es preferible
no realizar inferencias con pocos datos o a través de hechos que
pudieron ser coincidencias fortuitas. Se deja aquí registrado este dato
151
para el futuro. ¿Será que justo en el tiempo de una trecena se podía
llegar a la costa de Veracruz y de esta manera utilizar también este
número como unidad de viaje? Es necesario realizar otro tipo de
recorridos para asegurarse que las distancias hacia otros puntos
también podían ser divididas en trecenas o sus múltiplos, por ejemplo, el
viaje al Socnonusco o a Tuxtepec. En la revisión bibliográfica no se
encontró información sobre estas comparaciones, no obstante es un
dato que debe recuperarse en investigaciones futuras.
Se debe avanzar con pies de plomo al momento de realizar inferencias con base
en códices, fuentes calendáricas y ejercicios modernos de caminata. Es por eso
que estas relaciones detectadas sólo se mencionan para queden anotadas. Son
necesarios otros estudios para confirmar su veracidad y el alcance de las
hipótesis.
Figura 5.1 Representación de un pochteca en el códice Fejérváry-Mayer.
5.1.3 Los conquistadores y los usuarios coloniales Existieron otros usuarios de la vía de los cuales tenemos evidencia en las fuentes
documentales: los conquistadores europeos. Su presencia en la ruta fue corta y
pronto dejaron de utilizarla ya que les fue más práctico y cómodo transitar por
Tlaxcala. Gracias a los cronistas que detallaron algunas de las hazañas de estos
individuos podemos conocer también algunas características del camino.
152
El usuario más destacado de la vía azteca durante el periodo de la
Conquista fue el mismo Hernán Cortés. Él utilizó más de una ruta para viajar entre
el Valle de México y el naciente puerto de Veracruz durante su estancia en
México. El segundo viaje que realizó probablemente fue a través de la vía. La
información detallada de la ruta exacta es escasa ya que parece que los cronistas
estaban más interesados en los puntos de origen y destino que en los intermedios.
Lo que sí queda claro es que se trasladaron por el sur del Popocatépetl por
territorios que se encontraban bajo el poder de la Triple Alianza y así llegaron por
el sur de la antigua Villa Rica de la Veracruz para combatir a Pánfilo de Narváez
que venía con la encomienda de Diego de Velázquez de encabezar una
expedición punitiva para castigar a Cortés. El conquistador ya se encontraba en
México – Tenochtitlan para ese entonces por lo que se trasladó con un grupo de
soldados con mucha rapidez y tomó por sorpresa al enemigo. Queda claro que
decidió no volver a cruzar por el paso montañoso de la Sierra Nevada que lleva su
nombre y que pudo no haber cruzado territorios tlaxcaltecas por lo que habría
utilizado la vía azteca.
Sin embargo, las fuentes son contradictorias. Bernal Díaz del Castillo y
(1992) y Francisco López de Gómara (1985:147) afirman que la ruta fue por
Cholula y Tlaxcala. Aquí Moctezuma al parecer le extendió la oferta: “le daría
guías que le llevasen hasta el mar siempre por sus tierras, y mandaría que le
sirviesen por el camino y le mantuviesen” (Ibíd., 147) pero Cortés no quiso y se fue
por Tlaxcala nuevamente.
Cortés no hace referencia del camino tomado en sus Cartas de relación y
Durán habla de una entrada al campamento de Narváez por el sur, siguiente otra
ruta desde el Valle de México. Dice que el
Marqués, como hombre astuto y mañoso, […] partió con cien hombres de los suyos á Zempoala y caminando de noche y de día […] y así aunque Pánfilo tuvo nueva de su ida, no hizo caso confiando en su valor y en la buena gente que traya y en que estaba muy bien reforzado, pues tenía toda su artillería á punto puesta y asestada á las puertas de los aposentos, y los suyos muy avisados; pero como al Marques del Valle le importaba tanto aquel negocio, no curó de dormirse ni descuidarse, de suerte que cuando Pánfilo de Narvaez [sic] pensó que salía de México, estaba ya á la puerta de los aposentos con algunos de los suyos (Durán 1951:39-40).
153
Los historiadores modernos tienen hoy otra versión, Juan Miralles está muy
seguro del tránsito de Cortés por la vía:
Salió Cortés a enfrentar a su rival. Estamos frente a una segunda ruta, pues en esta ocasión, una vez que llega a Amecameca, en lugar de seguir de frente para cruzar entre los volcanes, realiza un desvío para rodearlos, por lo que se echa de ver que no quería repetir la experiencia anterior. Cruza por Ozumba, Tetela y Atlixco hasta llegar a Cholula […] Cortés sólo es explícito al mencionar la llegada a Cholula […] El siguiente punto del que se tiene certeza que cruzaron fue Huatusco (Miralles Ostos 2010:193).
No se puede hablar de usuarios coloniales en referencia a la vía azteca ya que
éstos adoptaron el paso por Apan – Tlaxcala – Perote. Como ya se explicó en el
capítulo 3, tardaron casi dos siglos en regresar al paso por Orizaba y Córdoba,
aunque nunca más se usaría el paso del sur de la Sierra Nevada para llegar a
Veracruz. Sólo algunos fragmentos permanecerán vigentes, hechos que se
discutirán más adelante.
5.2 Tiempo y espacio en la vía En términos de la concepción del espacio occidental, la vía azteca es una ruta de
más de 450 kilómetros de distancia que conecta un valle del Altiplano Central con
la planicie costera del Golfo de México. De poniente a oriente, ésta rodea por el
sur una sierra montañosa orientada norte-sur, atraviesa la parte sur-central del
Valle de Puebla, avanza por los caminos naturales flanqueados por serrijones y
cordilleras de altura media hasta llegar a la Sierra Madre Oriental donde después
de una breve subida hacia los 2400 msnm comienza un paulatino descenso hasta
el nivel del mar siguiendo las partes bajas y planas de los valles intermontanos.
En términos de la concepción del espacio mesoamericano, la vía azteca es
un conjunto de senderos que vinculan localidades que se encuentran en diferentes
linderos, que atraviesa paisajes acompañados de cerros con cuevas que a la vez
funcionan como indicadores del camino y como referentes de ubicación de los
caminantes. La vía es un conjunto de al menos trece jornadas que se recorren
diariamente a razón aproximada de 30 kilómetros diarios con 30 kilogramos de
carga. Transita cerca de los sitios donde se puede encontrar agua, los puntos de
inicio y término de cada jornada se encuentran en lugar definidos para que puedan
descansar los caminantes. Es una ruta por la que fluye el tributo y el tráfico de
154
mercancías a larga distancia y por la que avanzan los guerreros que tienen la
encomienda de abatir a las provincias insurrectas. Es una ruta que diseñó la Triple
Alianza para administrar sus dominios y que después los conquistadores utilizaron
en su contra.
El tiempo que se necesitaba para atravesar el espacio ayudó a marcar la
concepción de cada grupo. En el mundo mesoamericano los trayectos se
realizaban a pie. Es ésta la división que se utilizará para explicar la antropología
del camino. Después de la Conquista, las circunstancias cambiaron. El paso de
caballos y vehículos con ruedas aumentaron la capacidad de carga y modificaron
las comunicaciones. Para la época colonial existen registros sobre las medias de
días que se necesitaban para recorrer el camino desde la Ciudad de México hasta
Orizaba según la temporada del año. Éstas se obtuvieron de documentos que
registraban el comercio de productos controlados por la Corona. En la época seca,
fue de 18.5 días para Marzo y de 17 días para abril; en junio asciende a 20; para
la temporada formal de lluvias se tiene 25 días para agosto, 24.5 para septiembre
y 26 para octubre; por último en diciembre el promedio descendía a 20 (Suárez
Argüello 1997).
5.2.1 Jornada a jornada Según el avance promedio que es posible realizar a pie y considerando los
posibles obstáculos que se encuentran sobre el camino, describiremos a
continuación el tránsito de los usuarios por el camino, jornada a jornada. La
distancia aproximada de caminata para zonas planas es de 30 kilómetros, en
zonas montañosas se reduce a 20. Se intentó ajustar el inicio y término de cada
jornada a un asentamiento del Posclásico, por lo tal algunas jornadas pueden
varias hasta 5 kilómetros del promedio.
Nota 2: Los mapas que ilustran los recorridos de cada jornada varían en escala y
calidad de detalle ya que no fue posible localizar los senderos precisos en cada
Nota 1: La exposición del recorrido comenzará formalmente a partir de la
cabecera de Cotaxtla, ya que es a partir de este punto donde se encuentran
mayores pruebas de la presencia de la Triple Alianza. Se adjuntó el resto del
camino que se debe seguir para llegar al mar por si es de interés.
155
región. Donde se llegó a obtener más precisión, se utilizaron fragmentos de cartas
topográficas a escala 1:50 000 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(cada cuadrado azul representa 1 kilómetro por lado). Donde no fue posible, se
trazó la ruta aproximada –utilizando los senderos caminados como base— sobre
cartas topográficas a diferente escala obtenidas del sistema Google Engine.
156
La vía azteca
Descripción general del camino Jornada Origen Destino Coordenadas destino Kilómetros
aproximados* Observaciones y estado actual de los senderos X (N) Y (W)
INICIO / Desembocadura Ríos Jamapa - Cotaxtla 19°06'10.57" 96°05'57.59" - Punto de inicio
0 Desembocadura Ríos Jamapa - Cotaxtla Cotaxtla 18°50'05.14" 96°24'11.04" 30-40 Senderos en uso junto al río y algunos pavimentados
1 Cotaxtla Cuauhtochco 18°49'20" 96°33'40" 25 Senderos rurales de posible uso también en periodos prehispánicos
2 Cuauhtochco Palmillas 18°51' 96°44' 25 Es posible seguir algunos tramos por senderos.
3 Palmillas Ahuilizapan 18°50' 97°05' 30 No fue posible hallar senderos prehispánicos.
4 Ahuilizapan Maltrata 18°49' 97°16' 25 Gran parte del camino se encuentra hoy urbanizado, pero quedan senderos entre Ciudad Mendoza y la entrada al Valle de Maltrata
5 Maltrata Cuacnopalan 18°49' 97°28 24 La salida al Altiplano fue realizada por los senderos que empiezan en la región norte del valle, probablemente son de origen colonial y moderno. En el Altiplano se puede caminar de forma paralela a las carreteras. Se registró un montículo en el camino.
6 Cuacnopalan Tecamachalco 18°52' 97°42' 30 Se siguió el camino real, también conocido como camino nacional en la región. Se encuentra en buen estado de conservación con la excepción de algunas barrancas que ya se formaron.
7 Tecamachalco Tecali 18°54' 98°00' 30 Camino rurales y pavimentados.
8 Tecali Malacatepec 18°56' 98°16' 32 No existen estudios sobre el patrón de asentamiento en la zona de Malacatepec, además la construcción del embalse de la presa sepultó una cantidad importante de información paisajística. El camino se recorrió en lo que fue posible, pero es una aproximación y suposición.
9 Malacatepec Tochimilco 18°53' 98°34' 30 La entrada al Valle de Atlixco se realiza por una terracería moderna, pero es probable que haya seguido parte de los trazos de los senderos antiguos. El Valle de Atlixco se encuentra urbanizado, no fue posible rastrear senderos.
10 Tochimilco Ocuituco 18°52' 98°46' 20 El camino antiguo ya se encuentra pavimentado, pero aún quedan algunos pasos en las barrancas que los pobladores narraron han sido utilizados al menos desde tiempos de la Colonia.
11 Ocuituco Amecameca 19°07' 98°47' 30 Región urbanizada, pero entre algunos puntos aún quedan caminos antiguos sin pavimentar que los habitantes identifican como de mayor antigüedad.
12 Amecameca Chalco 19°15' 98°54' 25 Caminos urbanizados, en algunos puntos quedan empedrados coloniales y placas que recuerdan el paso del camino real.
157
13 Chalco Tenochtitlán 19°26' 99°07' 30 Se siguió el camino a Tláhuac hasta que la urbanización destruyó el resto de los trazos. Lo demás fue recreado a través de cartas reconstructivas.
Jornadas adicionales de la ruta norte hacia Ahuilizapan
1 Cuauhtochco Zentla 19°06' 96°50' ¿30? No se recorrió. Esta jornada es una aproximación proveniente del análisis cartográfico.
2 Zentla Ixhuatequilla / / ¿25? No se recorrió, sólo se visitaron algunos puntos. Esta jornada es una aproximación proveniente del análisis cartográfico.
3 Ixhuatequilla Ahuilizapan 18°50' 97°05' ¿20? No se recorrió, sólo se visitaron algunos puntos. Esta jornada es una aproximación proveniente del análisis cartográfico.
Jornadas adicionales de la ruta comercial por Tepeaca y Cholula 1 Tecamachalco Tepeaca 18°58' 97°54' 25 Aproximación
2 Tepeaca Cholula 19°03' 98°18' 35 Aproximación
3 Cholula Tochimilco 18°53' 98°34' 35 Aproximación
*Nota: Las distancias en kilómetros son aproximadas ya que la condición actual de los caminos y senderos no permite realizar caminatas sin interrupciones. Varios de estos se encuentran fragmentados por autopistas modernas y asentamientos urbanos que rompen el trazo de los recorridos. Se utilizaron los cálculos de campo y se utilizó como apoyo el análisis cartográfico.
Cuadro 5.1 Descripción general de la vía azteca.
159
5.2.1.1 Primera jornada: De la región de Cotaxtla a Cuauhtochco
El recorrido comienza en las llanuras y lomeríos del Golfo de México, en la antigua
provincia de Cotaxtla. El caminante avanza siguiendo el cauce del río que es
utilizado como eje de referencia para el traslado. Las montañas a las que se dirige
se encuentran río arriba. Se puede empezar en la línea costera, o bien en alguna
de las poblaciones que fueron parte de la provincia de Cotaxtla. Una vez en la
cabecera de la provincia se avanza paralelamente al río por la ribera norte hasta el
asentamiento de Cuauhtochco (20 kilómetros aproximadamente). El recorrido es
relativamente sencillo si se realiza en las horas de menos calor. Existe aún un
sendero entre ambos sitios arqueológicos.
Figura 5.3 Ruta desde los sitios registrados en las riberas del río Cotaxtla.
Figura 5.4 Primera jornada: Cotaxtla - Cuauhtochco
160
5.2.1.2 Segunda jornada
5.2.1.2.1 De Cuauhtochco a Palmillas
Ésta es la ruta sur hacia Ahuilizapan. Tras abandonar Cuauhtochco, se dejan de
utilizar los flujos de agua como referencia y se dirige uno a las primeras
elevaciones en el horizonte. Justamente sobre ellas se encuentra el sitio de
Palmillas que será la siguiente escala de la vía.
Figura 5.5 Segunda jornada (a): Cuauhtochco - Palmillas
5.2.1.2.2 De Cuauhtochco a Zentla
La ruta norte es la de los fuertes prehispánicos que se encuentran al este del Pico
de Orizaba. El problema de esta región es que no se encuentra estudiada en su
totalidad, por lo tanto hubo que recrear el paso a través de ella de la manera
geográficamente más lógica. La región posee una alta densidad de barrancas, así
que no hay demasiados pasos. Probablemente se necesitaba una jornada extra
para realizar el trayecto, pero no se posee información a ciencia cierta porque la
caminata se realizó por la ruta sur.
161
Figura 5.6 Segunda jornada (b): Cuauhtochco - Zentla
5.2.1.3 Tercera jornada
5.2.1.3.1 De Palmillas a Ahuilizapan
Esta jornada se realiza ya dentro de la región paisajística de las laderas de
barlovento de la Sierra Madre Oriental. Aquí la urbanización no permite caminar
por senderos inalterados. Por lo tanto hubo que deducir la ruta preguntando a las
personas de los lugares alrededor de la barranca del río Metlac y observando la
topografía del terreno. Primero se pensó que el cruce era al norte de Fortín de las
Flores, pero el punto más idóneo es al usar, por Campo Grande. Ésta es una
jornada larga, casi de 40 kilómetros, pero debió haberse realizado de manera más
eficiente con los senderos de la época. La lógica de tránsito aquí responde a una
variable: sortear la barranca del Metlac.
162
Figura 5.7 Tercera jornada (a): Palmillas - Ahuilizapan
5.2.1.3.2 De Zentla a Ahuilizapan
Esta ruta no es sencilla de caminar, pero pasa por regiones agrícolamente fértiles
y sigue el paso de las curvas de nivel que los ríos de la zona trazan. Bien podría
denominarse este trayecto como el de los fuertes al oriente del Pico de Orizaba ya
que sigue justamente su distribución hacia Ahuilizapan. Hace falta realizar mayor
investigación arqueológica en los diferentes sitios para obtener una cronología
adecuada, mientras tanto se siguieron tanto los trabajos de Medellín Zenil (1960) y
el de Bravo Almazán (2011). La distancia sería prácticamente asequible en un día
si no fuera por las diversas barrancas que hay que atravesar. Por lo tanto se
marcan aquí las dos jornadas propuestas.
163
Figura 5.8 Tercera jornada (b): Zentla – Capulapa – Ixhuatequilla
Figura 5.9 Probable jornada adicional: Ixhuatequilla - Ahuilizapan
5.2.1.4 Cuarta jornada: De Ahuilizapan a Maltrata
Este trayecto se realiza siguiendo la línea natural que forman los valles hacia el
poniente. El grado de inclinación del terreno no es muy pronunciado con la
excepción de las lomas que se encuentran antes de acceder al Valle de Maltrata.
Aquí la parada se hacía probablemente en la parte norte de la cabecera municipal
donde se encuentran los asentamientos del Posclásico. No es posible obtener
información adicional de senderos ya que el paisaje se encuentra totalmente
transformado por la mancha urbana. La actual ciudad de Orizaba está conurbada
con Cd. Mendoza y sólo queda un pequeño claro en las cercanías con Maltrata.
Figura 5.10 Cuarta jornada: Ahuilizapan - Maltrata
164
5.2.1.5 Quinta jornada: De Maltrata a Cuacnopalan
Los primeros diez kilómetros de recorrido se realizan por las montañas al norte del
valle cuyos senderos estudiados por Lira López (2004) ascienden rápidamente al
Altiplano. Sin carga este trayecto puede realizarse en dos horas, con carga al
menos el doble. Posteriormente, la caminata es de poca dificultad a través de un
terreno plano enmarcado por elevaciones de poca altura. El Pico de Orizaba es el
referente máximo del paisaje y uno debe continuar en línea recta hacia el
poniente. A través de estos pasos montañosos y barrancas de gran profundidad
de la Sierra Madre Oriental uno accede finalmente al Altiplano.
Figura 5.11 Quinta jornada: Maltrata - Cuacnopalan
5.2.1.6 Sexta jornada: De Cuacnopalan a Tecamachalco
Este trayecto se acerca más a los 30 kilómetros porque se realiza sobre un valle
con algunas barrancas poco profundas que deben sortearse. El camino se
encuentra rodeado de dos hileras montañosas y uno debe seguir la que se
encuentra al occidente hasta su punta más norte donde se encuentra el siguiente
punto de descanso, Tecamachalco. El sitio –descrito en el capítulo 3—se
encuentra sobre la serranía.
165
Figura 5.12 Sexta jornada: Cuacnopalan - Tecamachalco
5.2.1.6.1 Jornada intermedia: Tepeaca
Aquellos usuarios que desearan pasar por el centro provincial de la zona se
dirigían a Tepeaca. Los pochtecas probablemente estuvieron interesados en ser
partícipes del tianguis semanal que era uno de los principales de la región. Si uno
tenía interés en llegar rápidamente al Valle de México, esta escala era una vuelta
innecesaria. La caminata se realizaba por una sección plana del Valle Central
Poblano y podía concluirse en mediodía.
Figura 5.13 Jornada optativa: Tecamachalco-Tepeaca
166
5.2.1.7 Séptima jornada: De Tecamachalco a Tecali
Según los senderos descritos en el Mapa de Cuauhtinchan 2, se pudo inferir este
trayecto. Ésta es una de las jornadas más largas en cuanto a distancia, no
obstante la ruta cruza terreno generalmente plano y se rodean las barrancas
cercanas a Tecali. Probablemente fue ruta utilizada por militares o personas que
desearan llegar con rapidez. La caminata es sencilla.
Figura 5.14 Séptima jornada: Tecamachalco - Tecali
5.2.1.7.1 Recorrido alterno: Tepeaca-Cuauhtinchan-Cholula
Los comerciantes seguían los centros de comercio y, después de parar en
Tepeaca, el siguiente en importancia era Cholula. Como es probable que no
tuvieran prisa para llegar al destino, éstos realizaban dos jornadas más: de
Tepeaca a Cuauhtinchan (o algún sitio próximo) y de ahí a Cholula. Después
tenían que regresar al camino en otra jornada desde Cholula hacia el Valle de
Atlixco.
167
Figura 5.15 Trazo alternativo: Tepeaca - Cuauhtinchan – Cholula – Valle de Atlixco
5.2.1.8 Octava jornada: De Tecali a Malacatepec
Ésta jornada es la que más distancia en línea recta recorre. Atraviesa la zona sur-
centro del Valle de Puebla desde el asentamiento de Tecali hasta la sierra que lo
divide con el Valle de Atlixco. El sendero existe en el Mapa de Cuauhtinchan 2,
lamentablemente se perdió con la creación de la presa Manuel Ávila Camacho
(Valsequillo).
Figura 5.16 Octava jornada: Tecali - Malacatepec
5.2.1.9 Novena jornada: De Malacatepec a Tochimilco
La serranía –de poca altura— para entrar al Valle de Atlixco se recorre
rápidamente a través de un sendero que todavía existe junto al cañón del río que
168
llega a la planta hidroeléctrica. De ahí se atraviesa el valle hasta llegar a la ladera
sur del Popocatépetl, específicamente al poblado de Tochimilco que las fuentes
marcaron como un punto de parada fronterizo. Existen algunas barrancas, pero el
cruce no es complicado siempre y cuando uno mantenga la visual con el volcán.
Figura 5.17 Novena jornada: Malacatepec a Tochimilco
5.2.1.10 Décima jornada: De Tochimilco a Ocuituco
En línea recta la distancia es de 20 kilómetros aproximadamente, pero se recorren
varios más para librar las pequeñas elevaciones y barrancas. Existe además un
cambio de clima evidente al ascender y descender por la ladera sur del volcán.
También existe ceniza en algunos tramos que alentan el avance.
Figura 5.18 Décima jornada: Tochimilco - Ocuituco
169
5.2.1.11 Onceava jornada: De Ocuituco a Amecameca
Este recorrido se realiza prácticamente a través de bosques de pinos y encinos y
es una combinación de zonas planas y barrancas de poca profundidad. El avance
se reduce a 20 kilómetros por las características de la sierra. El crecimiento de la
urbanización también es un problema para el seguimiento de los senderos, la
mayoría se interrumpe.
Figura 5.19 Onceava jornada: Ocuituco - Amecameca
5.2.1.12 Doceava jornada: De Amecameca a Chalco
Ya no hay necesidad de recorrer más montañas, ahora el camino se realiza en
una superficie relativamente plana que disminuye en altura hasta llegar a los lagos
de la cuenca de México. Hay varios cuerpos de agua en el camino y conforme se
aproxima uno al lago de Chalco aumenta la humedad en el suelo. Probablemente
no se necesite la jornada entera para realizar el trayecto (son poco más de 20
kilómetros) pero Chalco es oficialmente la entrada a los lagos, es un buen punto
de parada para cambiar de forma de transporte. Además fue también un punto
comercial. Los militares pudieron haber avanzado un poco más rápido y haberse
detenido el día anterior en Tlalmanalco y haber llegado hasta Iztapalapa en la
jornada 12.
170
Figura 5.20 Doceava jornada: Amecameca - Chalco
5.2.1.13 Treceava jornada: De Chalco a Tenochtitlán
Este trayecto se podía realizar tanto por el lago como rodeándolo por la Península
de Iztapalapa y posteriormente utilizar la calzada homónima. El avance es
continuo ya que se realiza por zonas planas y desaparecen las barrancas
relevantes. Existían diversos puntos intermedios, por lo que se podía alterar el
recorrido si se deseaba sin ninguna dificultad.
Figura 5.21 Treceava jornada: Chalco – Tenochtitlán. (Se tomó como mapa base
el de González Aparicio 1973)
171
5.3 Etnografía de la vía azteca La caminata etnográfica –como se explicó en el capítulo 4— es una herramienta
para la obtención del conocimiento de los paisajes. Las huellas del camino no se
encuentran en los paisajes en sí, sino en cómo leemos éstos. Utilizando de nuevo
la analogía con la hermenéutica de las fuentes documentales afirmamos que “el
factor significativo del conocimiento azteca no estaba codificado en un artefacto
textual, pero sí en la manera en que éste era leído” (Arnold 2001:202). En
palabras de la vía azteca, el significado de los paisajes no se encuentra sólo con
su descripción y estudio, se necesita caminarlos para poder comprenderlos. Por
eso fue que una vez detectado el trazo del camino, se decidió recorrerlo. En esta
sección se mencionarán las generalidades de la caminata, las características
principales de los paisajes registrados, los cambios percibidos y los obstáculos
detectados.
5.3.1 Los caminantes y sus cuerpos (investigadores) Esta sección requiere un cambio narrativo. Utilizaré aquí la primera persona
porque fui yo, en mi calidad de persona más que como investigador, el que realizó
el recorrido. Lo realicé por secciones y en algunas partes me acompañaron otras
personas. Los objetivos que teníamos al caminar eran diferentes al de los usuarios
tradicionales de esta vía, teníamos en mente la investigación arqueológica e
histórica, no la necesidad práctica de desplazarnos de un lugar a otro para llevar
mercancías o castigar insurrectos. No cargamos con un chiquihuitl de 30
kilogramos en la espalda ni llevábamos un mastle. Nuestra fisionomía corporal es
diferente a la de los habitantes del México prehispánico, nuestras mochilas eran
ergonómicas y utilizamos zapatos de tela y plástico. Por todo lo anterior, no fue un
estudio de arqueología experimental, fue uno de cambios perceptivos. Como
explicamos en el capítulo anterior, el poder de la caminata etnográfica se
encuentra en que el investigador que la realiza avanza con la misma escala
humana que tenían los hombres del pasado. Por lo tanto, los cambios que
experimenta el cuerpo son similares así como las transiciones entre paisajes.
No se detallará la caminata detalle a detalle porque entonces habría
también que realizar una hermenéutica de los caminantes del siglo XXI. Se decidió
172
dejar sólo las generalidades y los aportes a la investigación de la vía azteca. Se
utilizaron 12 jornadas para realizar el recorrido, se recorrieron 400 kilómetros
aproximadamente tanto en senderos que se presumen prehispánicos como en
actuales y se pernoctó en asentamientos modernos.
5.3.2 La concepción del paisaje de los caminantes Éste es el punto de mayor discrepancia entre los caminantes actuales y los del
pasado. Nuestro concepto del paisaje se encuentra enmarcado por el mundo
occidental y su acercamiento al espacio como un gran contenedor donde todo se
encuentra inmerso. En varias ocasiones nos encontrábamos pensando el lugar
con las curvas topográficas del mapa o buscando puntos de referencia cartesiana
conforme a la lectura del GPS. Así que hubo que compensar este bagaje previo
con la lectura de documentos etnohistóricos, el entendimiento de los mapas de
Cuauhtinchan y preguntando las referencias asociadas al paisaje por los
campesinos y la gente que habita las diversas regiones. Además tuvimos la
necesidad de generar un tipo diferente de entendimiento del espacio, ya no de tipo
contenedor, sino relacional. Teníamos que entender las funciones y las
interrelaciones de los cerros, barrancas y volcanes que estaban en nuestro
camino. El paisaje se tenía que convertir en un ente dinámico del cual nosotros
mismos no podíamos separarnos ni distanciarnos. Solo así se podía ser más
receptivo a lo que queríamos estudiar. Tomemos la idea de Arnold:
Un concepto precolombino de un paisaje interactivo en el que cada elemento tiene una relación con todos los otros elementos como si se tratara de un organismo vivo, [que] fue transformado estilísticamente a través de la Conquista en el concepto de naturaleza (Arnold 2001:203).
Además el paisaje no podía ser neutral. Tenía que generar auténticas sensaciones
en nuestros cuerpos: angustia, cansancio, miedo, alegría, satisfacción y orgullo.
Después de las primeras jornadas éste ya no fue un simple lugar por el que nos
desplazábamos para llegar a otro sitio. Se convirtió en nuestro aquí y ahora, y
teníamos que resolver los retos a los que nos enfrentábamos. Sahagún registró
unas palabras pronunciadas en un convite de mercaderes que expresan la
sensación del día a día con los paisajes del camino. Si omitimos las referencias al
Dios cristiano y las vemos como frases que hacen clara referencia a lo
173
sobrenatural y al factor religioso involucrado en el hecho del viaje, podemos
comprenderlo. Dice él que una vez sentados los pochtecas se escuchó lo
siguiente:
[…] aquí estáis todos juntos, los señores y principales de los mercaderes. Habéis tomado trabajos y fatiga en venir a este lugar, siendo las personas que sois. Tú, que eres fuerte y valiente, que eres acostumbrado a los trabajos de los caminos, por los cuales pones a riesgo tu vida y salud atreviéndote sin temor a subir y descendir [sic] riscos y barrancas y montes y páramos con fatigas y trabajos, buscando los regalos y delicadezas de nuestros Señor Dios, veis aquí el fruto de los trabajos de pasar sierras y barrancas (Sahagún 2000:829).
Había que pasar por trabajos y fatiga, había que ser fuerte y valiente, había que
poner en riesgo la vida y la salud, atravesar barrancas, cruzar páramos, subir y
descender montañas. ¿Cómo se podía vivir en el paisaje de una forma neutral si
uno formaba parte de sus redes? Un viaje exitoso se realizaba cuando todos los
elementos estaban a favor de los comerciantes. Nuestra caminata, la de los
viajeros del siglo XXI, tuvo que también ser parte de las redes del paisaje. Éste se
ha transformado principalmente por la urbanización, pero los retos de atravesar
dos cordilleras y pasar de las llanuras costeras al Altiplano se mantuvo vigente.
Figura 5.22 Cambios en la concepción del paisaje. A la izquierda se encuentra el
volcán Popocatépetl según los ojos del español Alonso de Mata en una solicitud
realizada en 1591 (Archivo General de la Nación, México/MX09017AGNCL01SB01FO178MAPILUUS2162)
y a la derecha según los tlacuilos de Cuauhtinchan 2. En el primero destacan los
elementos renacentistas y cartesianos; en el segundo, los elementos míticos,
identitarios y rituales.
174
5.3.3 Principales cambios perceptivos De oriente a poniente se registraron 4 cambios perceptivos principales durante la
caminata:
5.3.3.1 Transición Costa del Golfo – Sierra Madre Oriental
El paisaje desde el mar hasta el inicio del pie de monte es bastante uniforme. Pero
desde que se empiezan a visualizar las primeras elevaciones la perspectiva
cambia. Empieza a surgir una montaña tras de otra. Dicen los locales que los días
completamente despejados la visibilidad es prácticamente total y que se puede
observar el Pico de Orizaba desde las llanuras, pero durante la caminata la niebla
y las nubes fueron ocultando las elevaciones por etapas y sólo se descubrían las
siguientes al continuar avanzando. Sucedió lo mismo en visitas posteriores. El
terreno adquiere una ligera pendiente, pero no es muy relevante. Saber que la
llanura costera no se prolongará más genera una sensación de alivio y orientación.
A partir de ahora sólo hay que seguir el camino natural que forman los valles
intermontanos.
Otro hecho que incide sobre el caminante es que a partir de la transición
uno deja de caminar siguiendo a los ríos y comienza a cruzarlos. El Cotaxtla y el
Jamapa fueron referencias durante las llanuras y lo seguirán siendo si uno opta
por el camino de los fuertes (vía Zentla), pero mientras más se adentra uno en la
Sierra éstos ya no son puntos de referencia ni guías sobre el terreno. Los ríos
comenzarán a ser obstáculos, tal es el caso del Metlac.
5.3.3.2 Transición Sierra Madre Oriental – Altiplano
La Sierra Madre lo acompaña a uno incluso en los primeros kilómetros de
caminata sobre el Altiplano. Sus vientos pegan fuerte en el rostro y continúan
hasta atravesar la primera serranía del Valle de Puebla justo antes de
Cuacnopalan. Aquí ya no hay barrancas, y la vegetación del trópico bajo
desaparece en su totalidad no sin antes experimentar mezclas de biodiversidad.
Me sobresaltó mucho ver la primera cactácea mientras ascendía desde Maltrata,
lo más impactante es que ésta se encontraba completamente húmeda aunque era
tiempo de secas en el Altiplano. Después se convirtieron en elementos comunes
175
del paisaje, pero su densidad comenzó a disminuir cada vez más y más. Cuando
los vientos del Golfo dejaron de soplar al llegar a Cuacnopalan, la sensación en la
piel fue de sequedad inmediata. Ahora la sensación era de calor – seco y el
territorio podía ser visible prácticamente sin obstáculos.
Otro cambio que tarda uno en asimilar es que después de tanto subir ya no
se baja en altura. Empieza enfrente una extensión plana y sin nubes que
entorpezcan el horizonte. Quizás por mi condición de habitante del Altiplano me
sentí relajado. Una sensación parecida a la que Siemens (1990) detectó con los
extranjeros que partían del puerto de Veracruz hacia la ciudad de México en el
siglo XIX. La vegetación abundante de la Sierra, la visibilidad limitada por la
neblina y la presencia de grandes barrancas y montañas me hacían percibir que la
situación no estaba bajo mi control. A partir de este momento entendí el paisaje
con mayor naturalidad porque empezó a parecerme menos ajeno.
Figura 5.23 Fotografía del paisaje en la transición Sierra Madre Oriental –
Altiplano.
5.3.3.3 Transición Valle de Puebla – Valle de Atlixco
El paisaje del Valle de Puebla refleja fielmente lo que significan las temporadas de
secas y lluvias en el Altiplano. Mientras caminé por él me encontraba grandes
extensiones planas con algunas barrancas no muy difíciles de atravesar en el
medio. Seguí las serranías para la orientación y avancé hacia el oeste por el sur
del Serrijón de Amozoc. Hubo que rodear el vaso de la presa Manuel Ávila
176
Camacho que probablemente interrumpió la ruta prehispánica y finalmente llegué
a otra sierra de poca altura que era el fin propiamente de este viaje. Al empezar el
cruce encontré un camino de terracería que va junto a un río que desemboca en el
siguiente valle, en el de Atlixco. A partir de aquí los flujos de agua permanente
continuaron y a la distancia percibí un valle verde incluso en la temporada de
secas. Fue un cambio muy agradable porque además ya se podían distinguir
claramente la Sierra Nevada que era el siguiente obstáculo principal de la vía. Con
el agua también comenzaron los caminos sombreados y árboles de gran altura
donde se podía detener uno a descansar.
No me quedó duda el porqué se consideraba el Valle de Atlixco como un
campo de pelea en el Posclásico tardío. Uno puede tener visibilidad de la totalidad
del área y prever las sorpresas. Me sentía más en una de las entradas a Tierra
Caliente que en el Altiplano propiamente.
5.3.3.4 Transición Laderas de la Sierra Nevada – Valle de México
Al rodear la Sierra Nevada por el sur uno avanza por pisos climáticos que van
desde la Tierra Caliente hasta el bosque de pinos-encinos. Cuando se empieza a
visualizar el Valle de México los pinos son constantes hasta la región de
Amecameca pero después se percibe más humedad en el ambiente por la
presencia de las reminiscencias del lago de Chalco. Tal sensación debió tener
mayor fuerza cuando existieron los cinco lagos. Además los pinos dejan de ser
comunes al alejarse de las faldas del Popocatépetl. También comienza una
sensación térmica más elevada. Sin duda no se percibió la entrada que describió
Bernal Díaz del Castillo (1632) que le recordaba a Venecia, pero al menos el
hecho de saber que ya estaba uno en el final del viaje fue reconfortante. Aún así
todavía había que atravesar la mancha de cemento.
5.3.4 Los senderos de los caminantes En términos generales se puede agrupar el origen de los senderos caminados en
tres grandes grupos: prehispánicos, coloniales y de reciente creación. Sólo a
través de los tres fue posible realizar el recorrido completo ya que las
transformaciones del paisaje interrumpen algunos caminos u obligan a rodear
177
ciertos obstáculos. Además hay que recordar que probablemente no existió un
solo sendero, por lo que hubo que registrar el mayor número posible.
Los senderos de uso probable desde tiempos prehispánicos fueron
determinados por tres aspectos: los centros de población que enlazan, su
presencia en los mapas de Cuauhtinchan o por la presencia de fragmentos de
material cerámico en superficie que se presumen prehispánicos (en estudios de
patrón de asentamiento o que se observaron accidentalmente y no fueron
tocados). Estos fueron los siguientes:
a) De Amecameca a Ocuituco
b) De Malacatepec a Atlixco
c) Algunos fragmentos del camino entre Tecamachalco y Cuacnopalan
(aunque las modificaciones evidentes son coloniales)
d) De Cuacnopalan a Maltrata
e) De Cuauhtochco a Cotaxtla
Los senderos de uso probable desde tiempos coloniales fueron determinados por
tres aspectos: el claro reconocimiento de ellos como caminos reales por parte de
la población que actualmente habita el territorio, por la presencia de elementos
característicos de los caminos reales españoles como los puentes de piedra, las
bajadas empedradas hacia las barrancas o la presencia de árboles en ambos
lados del camino y por la existencia de sus trazos en mapas y documentos
coloniales (Suárez Argüello 1997). Los más característicos y sus vertientes se
enlistan a continuación:
a) De Iztapalapa a Tláhuac (Al sur de la Sierra de Santa Catarina).
b) De Chalco a Amecameca vía Tenango y Temamatla.
c) De Amecameca a Ocuituco vía Yecapixtla (Los caminos reales de Cruz
de Tila y a Ocuituco).
d) De Yecapixtla hacia Atlixco vía Zacualpan de Amilpas y Tlacotpec
(Fragmentos del camino real del Comercio).
e) De Atlixco a Cholula (Es carretera, pero queda en la memoria de los
habitantes que por el centro de Atlixco cruzaba el camino que se dirigía
hacia Oaxaca).
178
f) De Tepeaca hacia Tecamachalco.
g) De Tecamachalco hacia Maltrata vía Palmar de Bravo. (Existía la
vertiente hacia Maltrata conocida como el Camino de los 12 puentes por
los habitantes actuales y el camino real que luego se convirtió en
Camino Nacional que cruzaba por la actual localidad de La Purísima,
Puebla y que se dirigía hacia Acultzingo. Éste último fue el de los
arrieros y al menos varios kilómetros se encuentran en un extraordinario
estado de conservación ya que continúan siendo utilizados por carretas
tiradas por mulas y las autopistas modernas los han respetado.)
h) De Cuacnopalan al Valle de Maltrata vía Esperanza y Boca Nopal.
Por último, se utilizaron también algunos senderos de reciente creación cuando
nos vimos obligado a ello por la mancha urbana, el cercado de la propiedad
privada o la desaparición de los caminos antiguos. Estos fueron principalmente
carreteras libres y caminos construidos durante el siglo XX:
a) Entre Chalco y Tenochtitlán. (Aún permanece un fragmento del camino real
al sur de la Sierra de Santa Catarina que unía Tláhuac con Iztapalapa.)
b) Entre Tochimilco y Ocuituco, se utilizó principalmente la carretera existente
cuyo trazo no puede ser muy distinto ni alejado de los caminos
prehispánicos debido a la topografía.
c) Entre Tecali y Malacatepec. (La creación del vaso de la presa Manuel Ávila
Camacho, Valsequillo, interrumpió los senderos.)
d) Entre Tecamachalco y Tepeaca (aunque se asume que es el mismo trazo
del camino antiguo, no fue comprobado).
e) De Orizaba hasta la elevaciones anteriores a la entrada al Valle de Maltrata.
f) Fragmentos entre Cuauhtochco y Orizaba (principalmente el uso de la
carretera antigua hacia el puerto de Veracruz).
g) Fragmentos entre Boca del Río, Veracruz y Cotaxtla, Veracruz.
5.3.5 Los obstáculos para la caminata Los que realizamos este recorrido en pleno siglo XXI, ya no teníamos que
preocuparnos por la interrupción de la vía por los tlaxcaltecas o por la sublevación
179
de alguna provincia al poder de la Triple Alianza. Los problemas del siglo XXI para
la investigación antropológica están asociados a la modificación radical del paisaje
que la urbanización y las vías de comunicación han producido en el centro de
México. También se encuentran los impedimentos sociales que interrumpen la
caminata, como el cercado del territorio para convertirlo en privado y la presencia
de grupos armados, pero se decidió no incluirlos intencionalmente. Enumeraremos
aquí los cuatro que nos afectaron más.
5.3.5.1 Urbanización
Las diferentes rutas que hoy parten del Golfo de México al Valle de México se
encuentran enmarcadas por una expansión de la mancha urbana que se lleva con
sí los pocos rastros que los caminos del pasado pudieron haber dejado. Por lo
tanto, en prácticamente todas las urbanizaciones hubo que modificar el recorrido
para atravesarlas y posteriormente reanudarlo a la salida.
5.3.5.2 Barrancas
Hay dos tipos de barrancas: las que se crean por la conformación natural del
terreno y las que crea el camino. Las primeras fueron un elemento constitutivo del
paisaje, principalmente al llegar al Altiplano. Las referencias que nos daban los
campesinos se encontraban enlazadas a éstas, por ejemplo, al pasar la tercer
barranca, tome el camino de la derecha. Fueron verdaderos obstáculos naturales
ya que algunas contaban con puentes destruidos y había que caminar más tiempo
para buscar el mejor lugar para cruzarlas. Algunas son proporcionalmente tan
profundas que probablemente constituyen paisajes por sí mismas. Llegaron a
generar retrasos hasta de una hora, además para alguien que no conoce del todo
el terreno aparecen de sorpresa. A la distancia un terreno puede parecer de lo
más plano, pero puede tener una barranca cada dos kilómetros. En la ladera sur
del Popocatépetl la frecuencia fue de las más altas. Cabe destacar que la
barranca natural más profunda a la que nos enfrentamos fue la del río Metlac en
Veracruz. Puede tomar hasta mediodía cruzarla. Los habitantes la refieren como
un obstáculo de relevancia todavía en el siglo XX mientras fue mejorando la
infraestructura de comunicaciones.
180
Las barrancas también generan una sensación de incertidumbre y peligro.
Nosotros temíamos caernos o pisar rocas sueltas, pero las referencias literarias
hablan de usuarios que querían atravesarlas lo más pronto posible para evitar a
los bandidos. Manuel Payno habla de ellas como lugares de asalto en su novela
Los bandidos de Río Frío (1964) en la ruta a Veracruz que iba por Perote y
Xalapa. Alfred Siemens (1990) también las refiere como sitios predilectos por los
malhechores –junto con los cruces de ríos— en un capítulo de su libro que
jocosamente llamó “Hay que armarse para viajar”. Por cada barranca de éstas que
nos encontrábamos, nosotros también teníamos que prepararnos y no
desesperarnos si llegábamos a tardar horas buscando la salida.
El otro tipo de barranca es consecuencia del paso de los usuarios por los
caminos. En el capítulo 3 se hizo referencia a las palabras de Klaus Heine (1991)
acerca de este fenómeno. Los caminos –a través de su uso constante—
comienzan a formar barrancas en algunas partes de sus trayectos. Por lo menos
en el Valle de Puebla tal situación se encuentra reflejada. Este fenómeno debió
suceder en más de un sendero y sorprendió durante el recorrido encontrarse
caminos interrumpidos por estos obstáculos. No había necesidad de atravesarlas,
rodeándolas se encontraba la continuación del camino más adelante.
181
Figura 5.24 Fotografía de un camino real transformado en barranca en los
alrededores de La Purísima, Puebla. A la izquierda se encuentra el paso de
reemplazo.
Figura 5.25 Identificación de un camino rural como el antiguo Camino Nacional.
5.3.5.3 La obtención de información en campo
Mientras no fueren investigadores o cronistas, los habitantes de las diferentes
regiones paisajísticas no asociaban senderos actuales con los prehispánicos.
Únicamente los caminos reales y el Camino Nacional quedaron grabados en la
memoria popular. En algunos casos se han puesto letreros que conservan estos
nombres, en otros no. Cuando se hacían preguntas sobre los senderos para llegar
a algún sitio, la mayoría no entendía porque queríamos ir por los caminos más
abandonados y largos si las carreteras y autopistas se encontraban a un paso.
También hubo que corroborar la información más de una vez, principalmente en
182
las laderas sur del Popocatépetl donde cada persona que nos topábamos en el
camino nos quería enviar por un lugar diferente. A pesar de todas las
complicaciones, esta información fue de vital importancia. No hubiésemos
descubierto las variantes del camino real entre Tecamachalco y Cuacnopalan sin
los informantes in situ.
5.3.5.4 Las alteraciones a los senderos realizados por las rutas modernas y el
cambio de la lógica espacial
Las lógicas espaciales han cambiado más de una vez durante los últimos 500
años especialmente con la creación de nuevos medios de transporte. Las mulas y
las carretas cambiaron la dinámica prehispánica, el ferrocarril empezó a necesitar
pendientes menos pronunciadas y túneles para cruzar las montañas, luego las
autopistas exigieron mayores espacios para realizar sus trazos ya que no podían
existir variaciones del terreno mayores a ciertos rangos si se quería mantener una
velocidad mínima de traslado. Se dinamitaron cerros, se retiró la vegetación.
Senderos completos fueron borrados del mapa o pavimentados.
No sólo estas circunstancias provocaron problemas durante nuestra
caminata, también una consecuencia de ellas: la modificación del tiempo de viaje.
Si hoy se llega del puerto de Veracruz a la Ciudad de México en 4 horas, ¿para
qué quedarse a pernoctar en el medio? Los lugares que antes funcionaron como
puntos intermedios perdieron su dinámica, fue difícil hallarlos. Por ejemplo, el Valle
de Maltrata es hoy un lugar aislado. Antes los usuarios lo cruzaban por su centro y
hasta permanecían ahí durante la noche. Hoy los caminos atraviesan por las
partes altas para seguirse sin escala hacia Orizaba y no interactúan con las
comunidades del valle.
5.4 Vigencia y permanencia del camino Tomemos aquí una de las ideas expuestas en el capítulo anterior. Si la caminata
es un proceso de generación y modificación de identidades, así como la
materialización del movimiento que forja los vínculos sobre el camino, entonces de
ésta depende la existencia de los vínculos. La caminata une paisajes y también les
da valor identitario. Los mexicas unieron los fragmentos existentes de los
183
senderos locales para crear su propia vía. Antes de ellos, algunos trayectos eran
sólo caminos locales, ya que no había una necesidad específica de trasladarse de
Tenochtitlán hasta Cotaxtla. La comunicación existente con anterioridad entre el
Valle de México y el centro de Veracruz se realizaba por otras rutas. La vía azteca
fue un camino vigente durante el Posclásico tardío. Con la llegada de los
españoles, los cambios espaciales fueron de peso y los caminantes se vieron
forzados a migrar a otras rutas. Por lo tanto, la vía azteca tuvo un declive paralelo
al de la misma fuerza política que le dio su nombre. Ésta se mantuvo vigente
mientras hubo grupos interesados en transitarla. En resumen, la vía azteca existió
mientras la utilizaron sus usuarios.
Gracias a las huellas que dejó en el paisaje podemos reconstruirla en su
mayor parte. Algunos segmentos sobrevivieron con menos alteraciones que otros
el transcurso de los siguientes 500 años, aún así podemos darnos una idea
general de lo que significó antropológicamente.
Fue un camino bastante consolidado durante el Posclásico, pero la
dinámica carretera del mundo occidental y el fin de las hostilidades en Tlaxcala
permitió el rediseño de la ruta más óptima al actual estado de Veracruz. Se podría
discutir si la vía azteca llegó a su fin durante la Conquista o si se conservó por
fragmentos. En términos territoriales se readaptó. El paso por el Valle de Maltrata
cobró fuerza dos siglos después nuevamente y actualmente es tan transitado
como el de Xalapa. El problema es que en términos sociales, o más bien, de un
estudio de antropología viva, la vía fue sepultada. Lo que queda son sus paisajes
y gracias a la arqueología del paisaje aún podemos rescatarlos.
Partes del camino obtuvieron nuevas identidades novohispanas, cambiaron
los nombres de los poblados y se hicieron reducciones de indios. También los
cerros perdieron lentamente su carácter religioso. A pesar de todo, estos
elementos continúan presentes, disponibles para quién quiera interpretarlos. Es
por eso que no existió una sola vía azteca, aquí sólo se presentó una
interpretación de ella.
184
6. Algunas aportaciones a los estudios de otros caminos y conclusión Retomemos la pregunta inicial de investigación que se postuló en el capítulo I de
esta tesis: ¿cómo se consolidó el camino del Valle de México al Golfo (vía azteca)
durante el Posclásico tardío? La hipótesis con la que se trabajó fue que la vía
azteca se consolidó mediante la vinculación de paisajes anteriores a la existencia
de la Triple Alianza pero que se asociaron a su geopolítica. Si se entiende
consolidación como recurrencia de uso, la hipótesis sería cierta ya que una vez
que la Conquista transformó el marco geopolítico mesoamericano, este camino
quedó abandonado. Los fragmentos que se llegaron a retomar más adelante –
como el paso por los Valles de Córdoba y Orizaba— lo hicieron dentro de un
nuevo contexto sociopolítico. La ruta a Veracruz en el siglo XVIII tampoco era la
más óptima por estos sitios, pero tal como se expuso en la tesis, la
comercialización del tabaco y las gestiones del Consulado de comerciantes de
Puebla fueron desplazando el camino cada vez más al sur. La geopolítica importa.
Por lo tanto, para el Posclásico tardío y para los intereses de la Triple Alianza, la
hipótesis planteada podría considerarse certera.
Algunas aportaciones para el estudio de otros caminos
Por último, se enlistan algunas sugerencias que destacaron en este trabajo para el
estudio de los caminos a través de la arqueología del paisaje:
• Un camino es también una estructura política. Tanto las necesidades de
dominación como de sometimiento de la población y el territorio interfieren
en la ruta. Es necesario realizar primero un mapa de las sociedades que
han utilizado un camino para poder entender su trazo.
• La impresión a primera vista que uno obtiene al observar un paisaje no
siempre es correspondiente a la realidad del caminante. Un valle puede
parecer completamente plano pero puede contener un gran número de
barrancas que disminuyan el ritmo de viaje.
185
• Los grandes accidentes del paisaje no siempre son referentes del
movimiento. El ejemplo más claro fue el de los volcanes. Su visibilidad no
era constante y uno puede fácilmente desorientarse si sólo se fía de ellos.
Los indicadores de la ruta deben ser las serranías locales, los ríos y las
pequeñas elevaciones. Uno se guía por lo local dentro de un contexto
global.
• Cada usuario define su camino. No existe una ruta única, cada persona o
colectivo que transita tiene diferentes objetivos, viaja a una velocidad
distinta y se interesa por diferentes puntos intermedios. Hay tantas
variaciones de un camino como caminantes.
• Para el estudio de otros caminos mesoamericanos surgió la hipótesis del
uso de la trecena como unidad de medida. En el caso de la caminata de
esta tesis, resultó que la vía rápida utiliza trece días. ¿Podría medirse la
distancia hacia otros sitios a través de este mismo número? Probablemente
se tendría que revisar la ruta a Tuxtepec y al Soconusco. No se desea
hacer arqueología ficción, pero queda registrado el hecho para
investigaciones futuras.
186
7. Fuentes Aguilar, José Evaristo, Félix Julián Sabina y William J. Folan
1980 Huamango: Routes of Commerce and Pilgrimage. En Rutas de intercambio
en Mesoamérica y el norte de México, vol. 2, pp. 109-117. Sociedad
Mexicana de Antropología, Saltillo.
Anders, Ferdinand, Maarten Jansen y Luis Reyes García 1997 Matrícula de Tributos o Códice de Moctezuma. Manuscrito pp. 35-52
Biblioteca Nacional de Antropología del INAH, México. Akademische Druck
und Verlagsanstalt, Fondo de Cultura Económica, México.
Anderson, J. Heath
2009 Prehispanic Settlement Patterns and Agricultural Production in Tepeaca,
Puebla, Mexico, AD 200 – 1519. Tesis inédita de doctorado, Pennsylvania
State University.
Anschuetz, Kurt F., Richard H. Wilshusen y Cherie L. Scheick
2001 An Archaeology of Landscapes: Perspectives and Directions. Journal of
Archaeological Research 9(2):157-211.
Ardren, Traci y Justin Lowry
2011 The Travels of Maya Merchants in the Ninth and Tenth Centuries AD:
Investigations at Xuenkal and the Greater Cupul Province, Yucatan, Mexico.
World Archaeology 43(3):428-443.
Arnold, Philip P.
2001 Eating Landscape. Aztec and European Occupation of Tlalocan. University
Press of Colorado, Estados Unidos.
Ashmore, Wendy y Chelsea Blackmore
2008 Landscape Archaeology. En Encyclopedia of Archaeology, editado por
Deborah M. Pearsall, pp. 1569-1578. Academic Press.
Augé, Marc
1992 Los no lugares. Espacios del anonimato. Gedisa, Barcelona.
Binford, Lewis R.
1965 Archaeological Systematics and the Study of Culture Process. American
Antiquity 31(2):203-210.
187
Blanton, Richard E. y Lane F. Fargher
2011 The Collective Logic of Pre-modern Cities. World Archaeology 43(3):505-
522.
Bourdieu, Pierre
2007 El sentido práctico. Siglo XXI, Argentina [1980].
Bravo Almazán, Verónica
2011 Una aproximación al estudio de las fortificaciones prehispánicas en el
centro de Veracruz. Estudios Mesoamericanos 10:69-79.
Broda, Johanna
1980 Intercambio y reciprocidad en el ritual Mexica. En Rutas de intercambio en
Mesoamérica y el norte de México, vol. 1, pp. 81-99. Sociedad Mexicana de
Antropología, Saltillo.
Brüggemann, Jurgen
1969 El sur del centro de Veracruz: un área de transición. Tesis inédita de
maestría, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Universidad
Nacional Autónoma de México, México.
Cabrera Castro, Rubén
1998 Teotihuacan. Nuevos datos para el estudio de las rutas de comunicación.
En Rutas de intercambio en Mesoamérica. III Coloquio Pedro Bosch-
Gimpera, pp. 57-75. Universidad Nacional Autónoma de México, México.
Castellón Huerta, Blas Román
2005 Algunos elementos arqueológicos comunes entre el sureste de Puebla y el
área de Orizaba – Córdoba. En Estudios sobre la arqueología e historia de
la región de Orizaba editado por Carlos Serrano Sánchez y Yamile Lira
López, pp. 67-83. Universidad Nacional Autónoma de México, México.
Charlton, Thomas H.
1980 Modelos de producción e intercambio en Mesoamérica. En Rutas de
intercambio en Mesoamérica y el norte de México, vol. 1, pp. 325-330.
Sociedad Mexicana de Antropología, Saltillo.
Claassen, Cheryl
188
2011 Waning Pilgrimage Paths and Modern Roadscapes: Moving through
Landscape in northern Guerrero, Mexico. World Archaeology 43(3):493-504.
Cobean, Robert H. y Stocker, Terrance L.
2002 Obsidian Sources on or Near the Slopes of Pico de Orizaba Volcano. En A
World of Obsidian, editado por Robert H. Cobean, pp. 132-183. Instituto
Nacional de Antropología e Historia, University of Pittsburg, México.
Coleman, Simon y John Elsner
1995 Pilgrimage. Past and Present in the World Religions. Harvard University
Press, Boston.
Cortés, Hernán
1866 Cartas y relaciones de Hernán Cortés al emperador Carlos V. Imprenta
central de los ferrocarriles, París.
Cruz Godínez, Faustino
2001 Vínculos entre el estado mexica y los pochteca. Tesis inédita de
licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
Daneels, Annick
2002 El patrón de asentamiento del periodo Clásico en la cuenca baja del río
Cotaxtla, Centro de Veracruz. Un estudio de caso de desarrollo de
sociedades complejas en tierras bajas tropicales. Tesis de doctorado
inédita, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de
México, México.
2012 Developmental Cycles in the Gulf Lowlands. En The Oxford Handbook of
Mesoamerican Archaeology, editado por Deborah L. Nichols y Christopher
A. Pool, pp. 348-371. Oxford University Press, Oxford.
Daneels, Annick y Fernando A. Miranda Flores
1998 Cerro del Toro Prieto. Un centro ceremonial en el Valle de Córdoba. En
Contribuciones a la historia prehispánica de la región Orizaba-Córdoba,
editado por Carlos Serrano Sánchez, pp. 73-86, Cuadernos de divulgación
2, UNAM/IIA y H. Ayuntamiento de Orizaba, México.
1999 La industria prehispánica de la obsidiana en la región de Orizaba. En: El
valle de Orizaba. Textos de Historia y Antropología, editado por Carlos
189
Serrano Sánchez y Agustín García Márquez, pp. 27-60, Cuadernos de
divulgación 3, Universidad Nacional Autónoma de México, Museo de
Antropología de la Universidad Veracruzana, H. Ayuntamiento de Orizaba,
México.
Dávila, Patricio
1974 Cuauhtinchan: estudio arqueológico de un área. Tesis de maestría inédita,
Universidad Nacional Autónoma de México, México.
1977 Una ruta “teotihuacana” al sur de Puebla. En Comunicaciones. Proyecto
Puebla-Tlaxcala 14:53-57, Fundación Alemana para la Investigación
Científica, México.
Díaz del Castillo, Bernal
1632 Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Imprenta del reino,
Madrid. [Edición digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León
disponible en http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020006693/1020006693.html]
1992 Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Espasa-Calpe,
Madrid.
Dibble, Charles E.
1980 Códice Xólotl. Universidad Nacional Autónoma de México, México.
Drennan, Robert D.
1998 ¿Cómo nos ayuda el estudio sobre el intercambio interregional a entender
el desarrollo de las sociedades complejas?. En Rutas de intercambio en
Mesoamérica. III Coloquio Pedro Bosch-Gimpera, pp. 23-39, Universidad
Nacional Autónoma de México, México.
Durán, Diego
2002 Historia de las indias de Nuevas España e islas de tierra firme. Cien de
México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México. [1581]
1951 Historia de las indias de Nueva-España y islas de Tierra Firme. Editora
Nacional, México.
Edwards, Clinton R.
1978 Pre-Columbian Maritime Trade in Mesoamerica. En Mesoamerican
Communication Routes and Cultural Contacts, editado por Thomas A. Lee y
190
Carlos Navarrete, pp. 199-210, New World Archaeological Foundation,
Utah.
Erickson, Clark L.
2001 Pre-Columbian Roads of the Amazon. Expedition 43(2):2, pp. 1-30.
Fowler, Peter J.
2000 Landscape Plotted and Pieced: Landscape History and Local Archaeology
in Fyfield and Overton. The Society of Antiquaries, London.
Fash, William, Ann Seiferle-Valencia y Barbara Fash
2005 El Sitio Arqueológico de Cuauhtinchan Viejo: Una evaluación preliminar.
Informe presentado al Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, pp. 20-235, Archivo técnico de la Coordinación
Nacional de Arqueología, Instituto Nacional de Antropología e Historia,
México.
Florescano Mayet, Sergio
1987 El camino México-Veracruz en la época colonial. Universidad Veracruzana,
Xalapa.
Frei Berdan, Frances
1978 Ports of Trade in Mesoamerica: A Reappraisal. En Mesoamerican
Communication Routes and Cultural Contacts, editado por Thomas A. Lee y
Carlos Navarrete, pp. 187-199. New World Archaeological Foundation,
Utah.
Gámez Espinosa, Alejandra
2003 Los popolocas de Tecamachalco-Quecholac. Historia, cultura y sociedad de
un señorío prehispánico. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Puebla.
García Cook, Ángel y Beatriz Leonor Merino Carrión
1977 Notas sobre caminos y rutas de intercambio al este de la Cuenca de
México. En Comunicaciones. Proyecto Puebla-Tlaxcala 14:71-82,
Fundación Alemana para la Investigación Científica, México.
García Márquez, Agustín
191
1989 Los aztecas en el centro de Veracruz. Tesis inédita de maestría,
Universidad Nacional Autónoma de México, México.
2004 Historia antigua y novohispana del Valle de Maltrata. En Arqueología del
Valle de Maltrata, Veracruz. Resultados preliminares, editado por Yamile
Lira López. Universidad Nacional Autónoma de México, México.
2005 Los aztecas en el centro de Veracruz. Universidad Nacional Autónoma de
México, México.
Garraty, Christopher P. y Michael A. Ohnersorgen
2009 Negotiating the Imperial Landscape. The Geopolitics of Aztec Control in the
Outer Provinces of the Empire. En The Archaeology of Meaningful Places,
editado por Brenda J. Bowser y María Nieves Zedeño, pp. 107-131. The
University of Utah Press, Salt Lake City.
Geertz, Clifford
1973 La interpretación de las culturas. Gedisa, México.
Gerhard, Peter
1972 A Guide to the Historical Geography of New Spain, Cambridge University
Press, Cambridge.
Gibson, Erin
2007 The Archaeology of Movement in a Mediterranean Landscape. Journal of
Mediterranean Archaeology 20(1):61-87.
Giddens, Anthony
1986 La constitución de la sociedad. Amorrortu, Buenos Aires.
González Aparicio, Luis
1973 Plano reconstructivo de la región de Tenochtitlan. Instituto Nacional de
Antropología e Historia, México.
González Quezada, Raúl Francisco
2008 Informe final de campo temporadas 2006 y 2007 del proyecto de
investigación arqueológica Ocuituco, Morelos. Patrón de asentamiento y
dinámica social hacia el Horizonte Posclásico Tardío y el Colonial
192
Temprano. Archivo técnico de la Coordinación Nacional de Arqueología 16-
172. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.
Gruzinski, Serge
1991 La colonización de lo imaginario. Fondo de Cultura Económica,
México.
Heidegger, Martin
1971 Poetry, Language, Thought. Harper Colophon Books, New York.
Heine, Klaus
1991 Observaciones morfológicas acerca de las barrancas en la región de la
cuenca de Puebla-Tlaxcala. En Tlaxcala, textos de su historia, editado por
Ángel García Cook y Beatriz Leonor Merino Carrión. Gobierno del Estado
de Tlaxcala, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México.
Heldaas Seland, Eivind
2011 The Persian Gulf or the Red Sea? Two axes in ancient Indian Ocean trade,
where to go and why. World Archaeology 43(3):398-409.
Herrera, Leonor y Cardale de Schrimpff, Marianne
2000. Caminos precolombinos: las vías, los ingenieros y los viajeros. Instituto
Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá.
Hirth, Kenneth
1998 La identificación de mercados en contextos arqueológicos: una perspectiva
sobre el consumo doméstico. En Rutas de intercambio en Mesoamérica. III
Coloquio Pedro Bosch-Gimpera, editado por Evelyn Childs Rattray, pp. 41-
54. Universidad Nacional Autónoma de México, México.
Ingold, Tim
2000 The Perception of the Environment. Essays on Livelihood, Dwelling and Skill.
Routledge, New York.
Iwaniszweski, Stanislaw
2011 El paisaje como relación. En Identidad, paisaje y patrimonio, Iwaniszweski,
editado por Stanislaw y Silvina Vigliani, pp. 23-37. Instituto Nacional de
Antropología e Historia, México.
Kardulias, Nick
193
2008 World Systems Theory. En Encyclopedia of Archaeology, editado por
Deborah M. Pearsall, pp. 2219-2221. AP.
Köhler, Ulrich
1978 Reflections on Zinacantan’s Role in Aztec Trade with Soconusco. En
Mesoamerican Communication Routes and Cultural Contacts, editado por
Thomas A. Lee y Carlos Navarrete, pp. 67-73. New World Archaeological
Foundation, Utah.
Lara Tenorio, Blanca
1980 Dos aspectos del comercio en Puebla durante el siglo XVI. En Rutas de
intercambio en Mesoamérica y el norte de México, vol. 1, pp. 125-132.
Sociedad Mexicana de Antropología, Saltillo.
Lee, Thomas A. y Carlos Navarrete
1978 Mesoamerican Communication Routes and Cultural Contacts. New World
Archaeological Foundation, Utah.
León Portilla, Miguel
1985 Tonalámatl de los pochtecas (Códice mesoamericano “Fejérváry-Mayer”).
Celanese Mexicana, México.
Lira López, Yamile
2004 Arqueología del Valle de Maltrata, Veracruz. Resultados preliminares.
Universidad Nacional Autónoma de México, México.
2005 Arqueología de los caminos coloniales en la región de Maltrata, Veracruz.
En Estudios sobre la arqueología e historia de la región de Orizaba, editado
por Carlos Serrano Sánchez y Yamile Lira López, pp. 85-102. Universidad
Nacional Autónoma de México, México.
2009 El Valle de Maltrata, Veracruz. Ruta de comunicación y comercio durante
más de 3000 años. En Caminos y mercados de México, editado por Janet
Long Towell y Amalia Attolini Lecón, pp. 129-151. Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.
Litvak King, Jaime
1978 Central Mexico as a Part of the General Mesoamerican Communications
System. En Mesoamerican Communication Routes and Cultural Contacts,
194
editado por Thomas A. Lee y Carlos Navarrete, pp. 115-122. New World
Archaeological Foundation, Utah.
López de Gómara, Francisco
1985 Historia general de las Indias. Orbis, Barcelona.
López de Molina, Diana
1980 Consideraciones generales sobre las rutas de comercio en Puebla durante
el Clásico y Postclásico. En Rutas de intercambio en Mesoamérica y el
norte de México, vol. 1, pp. 243-250. Sociedad Mexicana de Antropología,
Saltillo.
López de Molina, Diana y Eduardo Merlo Juárez
1980 El comercio en el área central de Puebla. En Rutas de intercambio en
Mesoamérica y el norte de México, vol. 1, pp. 257-264. Sociedad Mexicana
de Antropología, Saltillo.
MacNeish, Richard Stockton, F. A. Peterson y Kent V. Flannery
1970 The Prehistory of the Tehuacan Valley. University of Texas, Austin.
Maldonado Jiménez, Druzo
1990 Cuauhnáhuac y Huaxtepec (Tlalhuicas y xochimilcas en el Morelos
prehispánico). Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias,
Universidad Nacional Autónoma de México, Cuernavaca.
Maldonado Vite, María Eugenia 2005 Una ofrenda Postclásica en Ixcoalco, Veracruz. Tesis inédita de maestría,
Escuela Nacional de Antropología e Historia, México.
Martínez, Hildeberto
1984 Tepeaca en el siglo XVI, tenencia de la tierra y organización de un señorío.
Ediciones de la Casa Chata num. 21, Centro de Investigación en
Antropología Social, México.
Martínez Marín, Carlos
1984 Tetela del Volcán. Su historia y su Convento. Universidad Nacional
Autónoma de México, México.
Mathews, Jennifer
195
2001 The Long and Winding Road: Regional Maya Sacbe, Yucatán Peninsula.
Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies, México.
Mathien, Frances Joan
1991 Political, economic, and demographic implications of the Chaco road
network. En Ancient Road Networks and Settlement Hierarchies in the New
World, editado por Charles D. Trombold, pp. 99-110. Cambridge University
Press, Cambridge.
Medellín Zenil, Alfonso
1952 Exploraciones en Quauhtochco. Departamento de Antropología, Gobierno
del Estado de Veracruz, Xalapa.
1960 Cerámicas del Totonacapan. Exploraciones arqueológicas en el centro de
Veracruz. Universidad Veracruzana, Xalapa.
Melo Martínez, Omar, Fernando Miranda Flores, Sergio Vázquez Zárate, Héctor
Cuevas Fernández y María Luisa Martell Contreras
2008 Proyecto Salvamento Arqueológico San Francisco Toxpan, Córdoba,
Veracruz. 29-408, Archivo técnico de la Coordinación Nacional de
Arqueología, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.
Merlo Juárez, Eduardo
1980 Las rutas de intercambio en el sur de Puebla. En Rutas de intercambio en
Mesoamérica y el norte de México, vol. 1, pp. 265-269. Sociedad Mexicana
de Antropología, Saltillo.
Miralles Ostos, Juan
2010 Las cinco rutas de Hernán Cortés. Fomento Cultural Grupo Salinas, México.
Narez Z., Jesús
1980 Algunas aportaciones para el estudio de las rutas de intercambio en Puebla:
la región de Oriental. En Rutas de intercambio en Mesoamérica y el norte
de México, vol. 1, pp. 81-99. Sociedad Mexicana de Antropología, Saltillo.
O’Mack, Scott H.
196
2003 Yacapitztlan. Etnohistoria y etnicidad en el México central durante el
Posclásico. Unidad Central de Estudios para el Desarrollo Social,
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca.
Ohnersorgen, Michael A. 2006 Aztec Provincial Administration at Cuetlaxtlan, Veracruz. Journal of
Anthropological Archaeology 25:1-32.
Parsons, Jeffrey R., Elizabeth Brumfiel, Mary H. Parsons y David J. Wilson
1982 Prehispanic Settlement Patterns in the Southern Valley of Mexico. Memoirs
of the Museum of Anthropology (14), University of Michigan, Michigan.
Payno, Manuel
1964 Los bandidos de Río Frío. Porrúa, México.
Pérez Blas, Delfino 2002 Conchal Norte: Representación singular del desarrollo regional en la cuenca
baja del río Cotaxtla a fines del periodo Clásico. Tesis inédita de
licenciatura, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México.
Plunket Nagoda, Patricia
1990 Arqueología y etnohistoria en el Valle de Atlixco. Notas Mesoamericanas
12:3-18.
Pollard, Edward
2011 Safeguarding Swahili Trade in the Fourteenth and Fifteenth Centuries: A
Unique Navigational Complex in South-East Tanzania. World Archaeology
43(3):458-477.
Price, Barbara J.
1978 Commerce and Cultural Process in Mesoamerica. En Mesoamerican
Communication Routes and Cultural Contacts, editado por Thomas A. Lee y
Carlos Navarrete, pp. 231-246. New World Archaeological Foundation,
Utah.
Rathje, William L., David A. Gregory y Frederick M. Wiseman
1978 Trade Models and Archaeological Problems: Classic Maya Examples. En
Mesoamerican Communication Routes and Cultural Contacts, editado por
197
Thomas A. Lee y Carlos Navarrete, pp. 147-176. New World Archaeological
Foundation, Utah.
Rattray, Evelyn Childs
1998 Rutas de intercambio en el periodo Clásico en Mesoamérica. En Rutas de
intercambio en Mesoamérica. III Coloquio Pedro Bosch-Gimpera, editado
por Evelyn Childs Rattray, pp. 77-100, Universidad Nacional Autónoma de
México, México.
Reese-Taylor, Kathryn
2012 Sacred Places and Sacred Landscapes. En The Oxford Handbook of
Mesoamerican Archaeology, editado por Deborah L. Nichols y Christopher
A. Pool, pp. 752-763. Oxford University Press, Oxford.
Reynolds, Andrew
2011 The Archaeology of Travel and Communication: Introduction. World
Archaeology 43(3):343-344.
Rodríguez Shadow, María J. y Robert D. Shadow
1990 Símbolos que amarran, símbolos que dividen: hegemonía e impugnación en
una peregrinación campesina a Chalma. Mesoamérica 19, México.
2000 El pueblo del Señor: las fiestas y peregrinaciones de Chalma, México.
Universidad Autónoma del Estado de México, México.
Sahagún, Bernandino de
1984 Historia de las cosas de la Nueva España. Porrúa, México.
2000 Historia de las cosas de la Nueva España. Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes, Cien de México, México.
Sánchez de la Barquera Arroyo, Elvia Cristina
1996 Figurillas prehispánicas del Valle de Atlixco, Puebla. Serie Arqueología,
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.
Santley, Robert S.
1991 The Structure of the Aztec Transport Network. En Ancient Road Networks
and Settlement Hierarchies in the New World, editado por Charles D.
Trombold, pp. 198-210. Cambridge University Press, Cambridge.
Schavelzon, Daniel
198
1980 La costa del Pacífico: ruta prehispánica de intercambio con centro y
Sudamérica. En Rutas de intercambio en Mesoamérica y el norte de
México, vol. 1, pp. 75-79. Sociedad Mexicana de Antropología, Saltillo.
Shaw, Justine M.
2008 White Roads of the Yucatan: Changing Social Landscapes of the Yucatec
Maya. University of Arizona Press, Tucson.
Sheehy, James J., Nancy Gonlin, Miguel Medina Jahen, Kenneth Hirt
1994 Informe técnico sobre la primera temporada del proyecto Acatzingo-
Tepeaca en 1994. 20-80, Archivo técnico de la Coordinación Nacional de
Arqueología, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.
1995 Informe técnico sobre la segunda temporada del proyecto Acatzingo-
Tepeaca en 1995. 20-89, Archivo técnico de la Coordinación Nacional de
Arqueología, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.
1997 Informe técnico sobre la cuarta temporada del proyecto Acatzingo-Tepeaca
en 1997. 20-138, Archivo técnico de la Coordinación Nacional de
Arqueología, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.
Siemens, Alfred H.
1990 Between the Summit and the Sea. Central Veracruz in the Nineteenth
Century. University of British Columbia Press, Vancouver.
Snead, James E.
2009 Trails of Tradition: Movement, Meaning, and Place. En Landscapes of
Movement: Paths, Trails, and Roads in Anthropological Perspective, editado
por J. E. Snead, C. L. Erickson y J. A. Darling. University of Pennsylvania
Museum Press, Philadelphia.
2011 The ‘Secret and Bloody War Path’: Movement, Place, and Conflict in the
Archaeological Landscape of North America. World Archaeology 43(3):478-
492.
Suárez Argüello, Clara Elena
1997 Camino real y carrera larga. La arriería en la Nueva España durante el siglo
XVIII. Centro de Investigaciones en Antropología Social, México.
Suárez Cruz, Sergio y Raúl Martínez Vázquez
199
2008 Proyecto “Estudio de factibilidad mediante prospección arqueológica de la
autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan y ramal a Ciudad Serdán, Puebla”.
Archivo de la Coordinación Nacional de Arqueología, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, México
Thomas, Julian
2001 Archaeologies of Place and Landscape. En Archaeological Theory Today,
editado por Ian Hodder. Polity Press, Cambridge.
Tilley, Christopher
1994 A Phenomenology of Landscape Places, Paths, and Monuments, Berg,
Oxford.
Trombold, Charles D. (editor)
1991 Ancient Road Networks and Settlement Hierarchies in the New World.
Cambridge University Press, Cambridge.
Turner, Victor y Edith Turner
1978 Image and Pilgrimage in Christian Culture. Columbia University Press,
Nueva York.
Tyrakowski, Konrad
1980 ¿Quién sale ganando en el tianguis de Tepeaca? Observaciones acerca del
nivel de precios y de beneficios en el mayor mercado semanal del estado
de Puebla. En Rutas de intercambio en Mesoamérica y el norte de México,
vol. 1, pp. 75-79. Sociedad Mexicana de Antropología, Saltillo.
Valle Pavón, Guillermina del
1999 El camino de Orizaba y el mercado de Oriente, sur y sureste de la Nueva
España a fines del periodo colonial. En El Valle de Orizaba. Textos de
historia y antropología, editado por Carlos Serrano y Agustín García, pp. 81-
105. Universidad Nacional Autónoma de México, México.
Windes, Thomas C.
1991 The Prehistoric Road Network at Pueblo Alto, Chaco Canyon, New Mexico.
En Ancient Road Networks and Settlement Hierarchies in the New World,
editado por Charles D. Trombold, pp. 111-131. Cambridge University Press,
Cambridge.
200
Witcher, Robert
1998 Roman Roads: Phenomenological Perspectives on Roads in the
Landscape. En TRAC 97: Proceedings of the Seventh Annual Theoretical
Roman Archaeology Conference, editado por Colin Forcey, pp. 60-70.
John Hawthorne & Robert Witcher, Nottingham.
Yoneda, Keiko
1981 Los mapas de Cuauhtinchan y la historia cartográfica prehispánica. Archivo
General de la Nación, México.
1994 Cartografía y linderos en el Mapa de Cuauhtinchan no. 4. Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Instituto Nacional de Antropología e
Historia, Puebla.
2000 Linderos señalados con líneas negras y rojas en el Mapa de Cuauhtinchan
num.2. En Códices y documentos sobre México. Tercer Simposio
Internacional editado por Constanza Vega Sosa, Serie Historia, pp. 121-
141. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.
2005 Mapa de Cuauhtinchan num. 2. Centro de Investigaciones en Antropología
Social, Porrúa, México.