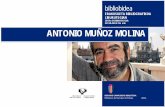“La Revolución Mexicana en la narrativa breve de dos autores: El Dr. Alt y Rafael F. Muñoz”
-
Upload
guadalajara -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of “La Revolución Mexicana en la narrativa breve de dos autores: El Dr. Alt y Rafael F. Muñoz”
1
“La Revolución Mexicana en la narrativa breve de dos autores: El Dr. Alt y Rafael F. Muñoz” Dra. Carmen V. Vidaurre
Nuestro trabajo se centra en diversos aspectos presentes en algunos de los cuentos
en los que el Dr. Atl y Rafael F. Muñoz abordan el tema de la Revolución Mexicana.
El Doctor Atl, suele ser presentado como: pintor, escritor, político y
vulcanólogo. Su vida ha sido difundida en sectores relativamente amplios, pero en
forma parcial y un tanto estereotipada. Sus escritos son hoy poco conocidos; pese
a que su poesía en prosa y algunos de sus relatos fantásticos merecen estudios
más profundos, además de que cultivó la novela, el periodismo y el ensayo, con
variable destreza. Se trata, además, de una figura que jugó un papel importante en
la vida cultural y política del país. La aportación que ofrecemos aquí es muy limitada;
por ello referimos al trabajo realizado por Arturo Casado Navarro1 quien ha buscado
una comprensión integral del artista. Sobre su vida hacemos referencia sólo algunos
datos biográficos que han sido comprobados, pues se han hecho abundantes
afirmaciones que provienen de sus textos de ficción, muchas veces citados como
fuentes históricas.
José Gerardo Murillo Cornadó, cuyo seudónimo era Alt y a quien Leopoldo
Lugones agregó el título de “doctor”, nació el 3 de octubre de 1875, en el barrio de
San Juan de Dios, en Guadalajara, Jalisco. A los 15 años ingresó al taller de Felipe
Castro. Posteriormente viajó a Aguascalientes, donde asistió al Instituto de Ciencias
y conoció a Alberto J. Pani2. Desconocemos la fecha de su regreso a la capital de
1 Arturo Casado Navarro, Gerardo Murillo el Dr. Atl, México, UNAM, 1984. 2 De acuerdo con Arturo Casado Navarro, Op. Cit., p. 16.
2
Jalisco, pero sabemos que en 1895 había llegado a Guadalajara el artista brasileño
Félix Bernardelli3, quien estableció un taller4, del que formó parte Gerardo Murillo.
En los primeros años del siglo XX, asistió a la Academia de San Carlos en la ciudad
de México y, como Roberto Montenegro, Diego Rivera y Alfredo Ramos Martínez,
en la última década del Porfiriato consiguió también una beca para estudiar en
Europa: viajó a Italia donde se inscribió en cursos como oyente de filosofía; después
estuvo en Francia, donde se dedicó a pintar y a escribir artículos en algunas
publicaciones periódicas de limitada distribución. Roberto Montenegro Nervo nos
ofrece en sus memorias algunos datos sobre la situación que vivían los pintores en
su estancia europea, mientras en México tenía lugar la Revolución. Al respecto
Montenegro relata:
3 Las tendencias del arte europeo que Bernardelli demostraría en sus trabajos fueron el orientalismo
y el modernismo (puede verse en el óleo sobre tela de 1892 titulado Chapala y en su Estudio de anciano), experimentó también con juegos lumínicos más libres, próximos a los postimpresionistas (Figura en el jardín de 1900), con las posibilidades de la acuarela y con la adaptación de tipos y colores mexicanos a su iconografía. En sus cuadros, lo mismo hay retratos, escenas cotidianas, manolas, gitanas, odaliscas y personajes orientales; tiene también estudios anatómicos y paisajes, temas religiosos y detalles arquitectónicos, en los que hay huellas de un romanticismo intimista. Bernardelli también llevó a cabo la decoración mural de iglesias, casas particulares y establecimientos comerciales. A finales del siglo XIX diversos artistas realizaron este tipo de decoraciones en distintos templos y casas señoriales (como la Casa Larriátegui, por ejemplo). Cornejo Franco señala que el pintor se ocupó de la decoración de la cúpula de la Iglesia de la Soledad, hoy demolida, de la cual se conservan bocetos y un cuadro al óleo de un ángel que debía decorar una de las pechinas de la cúpula. Existen también los bocetos a la acuarela de dos figuras femeninas al estilo Art Nouveau que decoraban las jambas de la puerta de la papelería “El Libro de Caja”. 4 “El taller debía ocupar algunos de los cuartos de la Casa Remus, donde vivía Fanny Bernardelli de Remus. Esta casa estaba ubicada en la esquina de Juárez y Colón, antes Carmen y Aduana.” José Cornejo Franco, “Guadalajara”, Monografías de arte, no. 7, agosto de 1946, Guadalajara, ilustración no. 98. Los talleres estaban en principio instalados a la manera de las academias libres de Roma y París y se impartía dibujo artístico, tanto del yeso como del natural. También había clases de pintura al óleo, a la acuarela y técnicas de gouache y pastel, así como: “Pintura de flores y paisajes. Enseñanza de la pintura recreativa sobre seda, porcelana, marfil y terracota, con todos los procedimientos modernos [...]. Retratos del natural al óleo, acuarela, y lecciones a domicilio a precios convencionales.” "Academia de Pintura y Dibujo para Señoras y Señoritas. Calle del Carmen núm. 54", en El Correo de Jalisco, Guadalajara, 21 de marzo de 1897, p. 1. Aunque estaba dirigida, por motivos económicos a damas de sociedad, asistían a ella los pintores que eran miembros de su taller. En 1905, se incendia el taller del pintor, en el que también impartía cursos. “Incendio”, en per. Diario de Jalisco, Guadalajara, 24 de marzo de 1905, Guadalajara, p. 3.
3
… era el Dr. Atl […] me dijo: -Vengo a que me invites a desayunar y entretanto te contaré cosas interesantísimas […] Huerta se había adjudicado el poder y seguía en una lucha terrible contra los que levantaban el pendón de Madero. El usurpador cometía toda clase de crímenes […] Mi situación no era de lo más brillante, trabajaba en algunos periódicos y la remuneración era escasa […] El doctor […] me contaba hechos salpicados de perfectas mentiras, que a fuerza de repetirlas llegaba a creerlas. Su constante pasión por la libertad, su eterno anhelo por la lucha, lo hacían alejarse temporalmente de su sino, que era el arte […] me llevaba a unos pequeños cafés que estaban a la espalda del panteón, donde una turba de rusos desterrados hablaban a gritos de la situación de Rusia […] Otras veces me llevaba a la isla de San Luis para oír los discursos enardecidos del gran Jaurès, y después volvíamos acompañados de desconocidos, cantando La Internacional, hasta que la policía desbarataba los grupos...5
La perspectiva que nos ofrece Montenegro no excluye cierta distancia crítica,
aunque manifiesta también un afecto honesto demostrado al Dr. Atl en numerosas
ocasiones (lo mismo ocurre con Diego Rivera, Siqueiros y José Clemente Orozco).
Sus palabras nos permiten observar que si en escritos posteriores el Dr. Atl se define
como un artista claramente afiliado al fascismo6 y en otros al anarquismo7, hubo
momentos en que no fue ajeno a simpatías por el movimiento socialista. Nos habla
también de las condiciones económicas en las que él se encontraba, y alude al
“alejamiento” del Dr. Atl de la producción artística, para involucrarse en reuniones
“políticas” diversas.
5 Roberto Montenegro, Planos en el tiempo, Op. Cit., pp. 67-68. 6 Aunque éste es uno de los temas y aspectos de la vida del autor que muchos de sus biógrafos evitan tratar, algunos investigadores se han referido a ellos en forma más amplia. Consultar: Arturo Casado Navarro, Gerardo Murillo el Dr. Atl, México, UNAM, 1984. 7 En 1913, el intelectual André Colomer, Gérard de Lacaze-Duthiers y Marcel Say fundaron el grupo y las publicaciones francesas (un periódico que tuvo dos épocas y una revista) llamadas L’Action d’Art, que aparecieron en forma esporádica entre 1913 y posteriormente en 1919, con una interrupción importante entre 1914 y 1918. En estas publicaciones, que eran de unas cuantas páginas, se publicaron trabajos de muy diversos escritores y artistas que simpatizaban con el anarquismo, entre ellos del propio André Colomer, Paul Vaillant Couturrier, Robert Desplace, Paul Dermée, René Morand, Gérard de Lacaze-Duthiers, Manuel Devaldes, etc., a este grupo se han asociado también colaboradores, en alguna de las publicaciones, como la escritora anarco-individualista Dora Marsden, Felix Dantée, el alemán Max Stiner, el periodista satírico Zo d'Axa (Alphonse Gallaud de la Pérouse), Benjamin Tucker y Gerardo Murillo. Consultar sobre el tema: Jesse S. Cohn, Anarchism and the Crisis of Representation, s. c., Rosemont Publishing & Printing Corp, 2006.
4
Atl volvió a México y poco después regresó a Europa, para volver luego
definitivamente al país. Sobre algunas de las actividades que realizaría entonces,
se ha señalado:
… en 1913 volvió a México y se incorporó al movimiento carrancista, del que fue jefe de propaganda. Fundó diversos periódicos […] y reorganizó la Casa del Obrero Mundial; en Orizaba (Veracruz) editó El Imparcial, publicado en la colaboración de Orozco y Siqueiros. Al establecerse el gobierno de Carranza en la capital del país, fue director de Bellas Artes y de la Academia de San Carlos. Al concluir la lucha armada se dedicó a la pintura y al estudio [autodidacta] de la vulcanología. Durante los años veinte […] escribió Las artes populares en México (1922), y con Manuel Toussaint, Iglesias de México (1924-1925), obra dedicada al arte colonial y editada en seis volúmenes […] Dentro de su producción de caballete destaca el retrato de Nahui Ollín (Carmen Mondragón) y la serie Cómo nace un volcán […] Dejó sin concluir una serie […] en el Hotel Casino de la Selva, en Cuernavaca, Morelos, y un anteproyecto de mural para el actual Museo de la Ciudad de México.8
Aun no se ha realizado un catálogo completo de su obra visual, más variada de lo
que se podría suponer, pues cultivo diversas técnicas y de manera importante la
gráfica, sus obras murales, casi en su totalidad, fueron destruidas; sin embargo, se
han publicado algunos estudios de sus trabajos plásticos que se ocupan, sobre todo,
de su plástica posterior a 1940, centrada en el tema de los volcanes, asociado a un
fuerte nacionalismo.
Por lo que respecta a las producciones literarias del Dr. Atl, hay que señalar
que, después de publicar La sinfonías del Popocatépetl, que es también su obra
más vinculada a la estética modernista y en la que utiliza el poema en prosa, el Dr.
Atl dio a conocer sus cuentos9, vamos a detenernos en esos tres tomos de relatos
que reunió bajo el título de Cuentos de todos los colores. De estos relatos del Dr.
8 Laura Argüelles Icaza (coordinadora), “Gerardo Murillo (Dr. Atl)”, en Premio Nacional de Ciencias y Artes. 60 años de historia plástica, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Dirección General de Vinculación Cultural-Fondo Nacional para la Cultura y las Artes-Programa de Creadores en los Estados Unidos, 2005, p. 154. 9 En 1930, se publicarían, los Cuentos bárbaros, volumen del que formarían parte una serie de relatos que luego se incorporaron a las colecciones publicadas entre 1933, 1936 y 1941: “La limosna”, “El niño ke’andaba por aí”, “El robo sacrílego”, “El soldado y su mujer, “El ahorcado” y “La muchacha del abrigo”.
5
Atl se han hecho afirmaciones que no tienen fundamento objetivo, lo que ya otros
estudiosos han denunciado con precisión y gentileza, al afirmar que es “inexacto”
que se les considere como muestra de que el Dr. Atl es uno de los “mejores
cuentistas de la Revolución”; y semejante afirmación no es sólo inexacta o
exagerada; es falsa, porque con exactitud y como observa Arturo Casado Navarro,
en los tres tomos de relatos del Dr. Atl “el tema de la Revolución es minoritario”10;
pero no sólo se trata de lo cuantitativo, pues la forma específica en la que se aborda
el hecho histórico -aunque podemos identificar alguna excepción- dista mucho de
ofrecer una visión profunda o analítica de los acontecimientos. En la mayoría de los
casos, en estas narraciones la Revolución se reduce a una anécdota chusca y
simplificada, por lo que no llega a ser siquiera motivo de parodia –lo que ya tendría
una función crítica más aguda. Tampoco se trata de escritos que resulten
innovadores o que posean cualidades técnicas destacadas, pero la influencia que
tuvieron en ciertos contextos y la falsa imagen que de ellos se ha difundido los
convierten en objetos culturales que merecen una mayor atención.
El primer volumen de Cuentos de todos los colores está constituido por treinta
y dos narraciones de variables dimensiones pero en su mayoría breves, sólo tres
abordan el tema de la Revolución. En el segundo volumen, de un total de veintitrés
10 Arturo Casado Navarro, Op. Cit., p. 72. Jaime Erasto Cortés realizó una selección temática de los Cuentos bárbaros y de todos los colores, México, CONACULTA (Col. Tercera Serie de Lecturas Mexicanas, no. 7), 1990. En esta obra considera algunos relatos en el apartado titulado “La Revolución Mexicana” que no corresponden al tema pues agrupa los siguientes títulos: “Nomás tres”, “El hombre que se quedó empeñado”, “El velorio”, “El Chacal”, “La flor y el general”, “La judía”, “Goyo” y “El niño y el general”. Además de reunir las historias cristeras y la de la Revolución y de considerar en el apartado, relatos que no son relatos sobre la Revolución (o que sólo la menciona en forma tangencial), debido a que su selección es temática y sólo considera seis temas en el total de relatos, se produce la falsa impresión de que el tema de la Revolución es más importante de lo que en realidad es el conjunto.
6
cuentos, sólo uno lo trata. Lo mismo ocurre en el último volumen. Es decir que, en
el total de tres volúmenes cuentos, más de setenta relatos, hay sólo cinco que
abordan el tema de la Revolución, y tres de ellos lo hacen como punto de anclaje
histórico a la anécdota principal, centrada en otros asuntos.
El Dr. Atl trata también el tema de las luchas religiosas, con un enfoque
ideológico claro que se inclina a favor de los cristeros (extraño en quien se afirmaba
como ateo y anticlerical); aunque no sin contradicciones importantes y como tema
también minoritario en el conjunto de sus cuentos11 (cuatro relatos cristeros en total).
El tratamiento de las luchas cristeras hace manifiesta en su obra una problemática
de la secularización que adopta modalidades propias del contexto social
conservador del que formaba parte el artista, pues no podemos olvidar que
Zacatecas y Jalisco fueron estados muy involucrados en esos conflictos religiosos12.
Debemos precisar también que, uno de sus cuentos refiere una anécdota que
tiene como contexto un movimiento armado, pero resulta sumamente difícil
identificar a cuál nos remite, se trata del relato titulado: “La judía”. Si lo consideramos
como relato de la Revolución, el máximo de narraciones que sobre el tema escribió
11 “El niño y el general” es de manera clara un relato cristero y la misma temática es tratada en “El velorio”, aunque en este cuento no son tan evidentes los referentes precisos, y, sólo de manera muy tangencial, “El ahorcado” se relaciona también con la situación social de pequeñas rancherías durante la lucha cristera. 12 Muchas de los comentarios moralistas que incluyen algunos cuentos hacen igualmente manifiesta esta ideología dominante. En “El niño y el general”, relato cristero, podemos leer: “Sobre los tres cadáveres se movía la sombra de un destino inexorable” (Dr. Atl, Op. Cit., p. 26), como si algo trascendente determinara acontecimientos en los que el ser humano no tuviera posibilidad de determinación y de cambio; en “Todos murieron”, fábula moralista sobre la ebriedad, leemos: “Así murieron todos, deshechos por vicios estúpidos, amparados criminalmente por la madre consentidora, descuidados por el padre falto de energías […] Así murieron todos entre las plegarías estériles de la familia, entre las bendiciones de Nuestra Santa Madre la Iglesia” (Dr. Atl, Op. Cit., p. 35). Aunque la última frase tiene un matiz irónico, la “reverencia” no se elimina del discurso mediante el cual se hace referencia tácita a la impasibilidad del clero frente a los problemas sociales, que no son analizados por el narrador, sólo son objeto de una censura moral.
7
el Dr. Atl serían seis –lo que sólo podría afirmarse siendo muy flexibles-; pero si se
le considera como relato cristero, como algunos elementos parecen sugerir (pues el
título alude a lo religioso), tendríamos que considerar sólo cinco relatos cristeros y
cinco cuentos que refieren a la Revolución, en el total de cuentos.
Dado que en algunas ocasiones sus textos cristeros han sido considerados
como relatos de la Revolución, vamos a detenernos brevemente a comentar
algunos de sus rasgos generales.
“El niño y el general”, cuento del que existen dos versiones, relata en tercera
persona una historia cuya anécdota nos indica el enfoque que adopta el narrador,
pues nos ubica en un población en la que mujeres, hombres y niños, de muy
escasos recursos, del pueblo de Acatlán: “querían cumplir con sus deberes
religiosos por encima de la prohibición oficial”13 y rezaban el rosario por algunos
difuntos recientes en casa de Francisco Espinosa, por lo que el general Reyes
Márquez se dirige a la casa y mata al dueño de la misma. Entonces, el hijo de
Espinosa, un niño pequeño que juega y ha sido testigo del hecho, abraza llorando
el cadáver de su padre, toma la pistola que éste portaba a la cintura y mata al
general, siendo asesinado inmediatamente por los “ayudantes” del militar, con una
ametralladora.
En “El ahorcado”, encontraremos la misma perspectiva ideológica, aunque
ahora asumida por un narrador protagonista que refiere la forma en que el narrador,
viajando a pie por San Pedro Analco, encuentra a un joven muy pobre que huye de
militares que desean robarle su carga, se salvan juntos de la balacera causada por
13 Dr. Atl, “El niño y el general”, en Cuentos de todos los colores, vol. I, México, Botas, 1946, p. 23.
8
soldados que defienden una: “ley que tiene la apariencia de justicia y de fuerza”14.
El narrador continúa su marcha, buscando una veta mineral, pero al día siguiente,
cuando ya cree que el muchacho se encuentra a salvo, descubre su cadáver
colgado de un árbol y comenta: “Nada pudo salvarlo –ni su juventud, ni su agilidad,
ni su valor- lo precedía la fatalidad: un burro cargado de maíz. Eso era lo que los
soldados querían…”15
En ambos relatos, ubicados además en zonas de luchas cristeras, los
miembros del ejército son caracterizados como los agresores que asesinan gente
pobre que desea continuar con sus hábitos de vida. El narrador evita la reflexión
sobre los hechos, para preferir presentar el conflicto ideológico armado como un
conflicto entre el bien y el mal arquetipificados, apelando a la empatía derivada de
la pobreza de quienes son presentados como víctimas inocentes, y no como
miembros de un grupo específico en el conflicto armado que la Iglesia sostuvo
contra el gobierno. El narrador, además, aparenta limitarse a registrar los hechos,
censurando la muerte injusta y absurda de las “víctimas”; aunque es evidente que
se inclina por un bando a partir de sus valoraciones y de la caracterización
arquetípica de los personajes.
En “Goyo”, aunque los cristeros son presentados como un grupo que parece
tener más razones y justificación que los revolucionarios, se percibe una
ambigüedad mayor. Las múltiples contradicciones que se manifiestan en todo el
cuento, se pueden ejemplificar a partir de un detalle: la caracterización de los
cristeros que forman el grupo de Goyo, pues aunque el narrador afirma que son
14 Dr. Atl, “El ahorcado”, en Cuentos de todos los colores, vol. I, Op. Cit., p. 100. 15 Dr. Atl, “El ahorcado”, en Cuentos de todos los colores, vol. I, Op. Cit., p. 102.
9
ladrones y asesinos por gusto16, también los asimila con ángeles, cuando dice que:
“parecía que aquellos hombres tenían alas” (p. 175), para señalar su inexplicable
velocidad. Este rasgo se torna más importante en el cuento si consideramos que
ahí se aclara: “Contra la costumbre de la gente de Jalisco, que siempre y a todas
partes va a caballo, la partida de Goyo Ponce, compuesta de veinte hombres iba
siempre a pie” (ídem), pues tomando esto en consideración, el rasgo de la
impresionante movilidad de los cristeros de Jalisco contribuye a mitificarlos y
presentarlos como seres no sólo singulares sino, también como combatientes que
gozan de un poder extraordinario y con los que el gobierno se ve incluso obligado a
pactar.
Otras de las contradicciones del cuento afectan a la caracterización misma
del protagonista, pues de Goyo se expresa lo siguiente:
Goyo era un católico ferviente, un fanático que ignoraba la existencia de Dios como entidad divina, pero que lo concebía como una entidad de madera colgada de una cruz y a quien todo el mundo veneraba como al Señor de Chalma. Además, creía que Dios se había hecho cura de Tenamaxtlán.17
Pudiéramos pensar a partir de la cita que el narrador asume una perspectiva
paródica y que la intención es burlarse de las convicciones que defiende Goyo con
las armas; sin embargo, lo que el narrador hace es separar y distinguir las
convicciones del cristero, de los postulados teológicos de la Iglesia, y destaca la
identificación de la figura de la divinidad con la de las imágenes y el clero rural,
además que no olvida señalar que tanto Goyo como sus hombres, veían: “en aquel
16 “Era gente bragada, con el alma en la boca del cañón de su pistola, dispuesta siempre a matar en nombre de Cristo Rey… o de cualquier otra cosa”. Ídem. 17 Dr. Atl, “Goyo”, en Op. Cit., p. 173.
10
movimiento una salvación de sus cuerpos y una futura redención de sus almas”18,
aspecto que busca justificar, hasta cierto punto, algunas de sus acciones en el
cuento.
En “El velorio” se nos describe un cadáver que:
… tenía los pies amarrados con una cuerda y las manos ligadas con una mascada roja, muy apretada, para que no dejasen escapar el pequeño Cristo de bronce que había de acompañarle a la tumba.19
Un grupo irrumpe en un jacal mientras se vela al hombre, le deshacen la cabeza a
culatazos y luego fusilan el cadáver golpeado, los familiares de éste llegan armados
y se inicia una balacera. Cuando llega el ejército, para que no queden “cuentas
pendientes”, mata a los sobrevivientes del conflicto y ordena que velen a todos los
muertos juntos.
En “La judía”, es imposible saber si el conflicto que se describe es entre
revolucionarios, entre cristeros y soldados, o de otro tipo. En este texto se narra, a
manera de un cuento dentro del cuento, una balacera, cuya moraleja final dirige su
censura hacia un militar que obtiene como beneficio pasearse en coche con una
“vieja ke disk’es su mujer” y a la que refiere en forma despectiva el título del relato,
“la judía”, responsabilizándola indirectamente de la situación de los personajes.
Dejando aquí vislumbrar, el anti-judaísmo que manifestaría Atl en algunos de sus
ensayos políticos.20
18 Dr. Atl, “Goyo”, en Op. Cit., p. 174. 19 Dr. Atl, “El velorio”, en Op. Cit., p. 88. 20 Dr. Atl, Los judíos sobre América, México, Ediciones La Reacción, 1942; La victoria de Alemania y la situación de América Latina, México, s. e., 1941; Paz, neutralidad y guerra, México, s. e. (Col. Acción Mundial, s. n.), 1939. El Dr. Atl llegó a citar a Hitler y a considerar en sus escritos antijudíos, fuentes documentales como las revistas Look y Selecciones de Reader’s Digest.
11
En los textos que tratan sobre la Revolución, la postura del narrador, no es
dominantemente “escéptica”; es francamente sínica, permisiva, tolerante y
resignada -incluso con matices de complicidad- ante situaciones que exigirían una
posición más crítica y distanciada21. Ejemplo de esto lo encontramos en el cuento
titulado “Felipe”, uno de los relatos en los que la Revolución forma parte del
contexto. Aquí, la anécdota principal es la amistad del narrador con su guía indígena
de la montaña, el trasfondo histórico sólo sirve, al principio, para caracterizar al
narrador protagonista como partidario de Carranza y como enemigo de los
zapatistas y, hacia el final del relato, para explicar la muerte del guía, que el narrador
refiere como daño colateral. Este narrador protagonista llega a involucrar a uno de
los grupos responsables de la muerte de un indígena, los carrancistas, como los
auxiliares en el entierro de la víctima inocente, lo que implicaría que se trata de
personajes menos “negativos” que los del bando opuesto; pero, en el cuento, este
auxilio sólo se realiza debido a las influencias y simpatías de que el narrador
protagonista goza entre ellos, y no responde a ninguna otra causa (piedad, sentido
humanitario, sentimiento de culpa, etc.), por lo que el recurso no resulta suficiente
para dignificar a los carrancistas, aunque el narrador no parece darse cuenta de
ello.
21 Respecto a la postura política del Dr. Atl frente a la Revolución, Arturo Casado Navarro ha señalado que se corresponde, por un lado con la burguesía aliada a Carranza y en muchos puntos con la que formula Adolfo Gilly sobre los pequeñoburgueses de esa época: … –mientras oculta y disimula el carácter cruel y asesino de sus jefes, Carranza el primero […]; odiaban, despreciaban y temían a Villa y a Zapata. Alzaban […] una barrera pequeñoburguesa entre los campesinos villistas y zapatistas y el proletariado, barrera que completaban del otro lado los dirigentes sindicales […]. Los más corrompidos vivían en el lujo abandonado por la burguesía, los más ilusos vivían en las nubes”. Arturo Casado Navarro, Op. Cit., pp. 160-161.
12
El Dr. Atl trata también el tema de la Revolución en el cuento titulado “La flor
y el general”22, relato que refiere la forma inverosímil en que un prisionero salva su
vida, gracias a una flor que le entregó la mujer que ama, y que nos ubica en un
contexto social en el que “El maravilloso pueblo de Xochimilco –Sementeras
Floridas- estaba en pleno estado de guerra: los zapatistas lo cercaban”23.
En “El Chacal”, otro de los relatos de la Revolución, el texto no se detiene en
abordar las razones de los conflictos, las posturas ideológicas o políticas, las
situaciones concretas que viven las gentes, nos ofrece simplemente el retrato de un
singular personaje que sobrevive a dos intentos de fusilamiento, uno de ellos en
forma totalmente increíble24, personaje que, además, es considerado por el
narrador como un “buen hombre”, a pesar que su vida gira en torno a ajustes de
cuentas y acciones irreflexivas. La idealización se hace visible cuando se le
describe:
Era el Chacal un muchacho extremadamente fuerte, grande de estatura y de alma, con aspecto de gladiador romano. Todo se había desarrollado en él poderosamente […] le encantaba “la bola”, los balazos, los asaltos en la madrugada a los poblados guarnecidos por las fuerzas de bandos en armas; y más le gustaba, después de cualquier zafarrancho, en los que se metía por pura diversión, perdonarles la vida a cuanto soldado capturaba y darles dinero a las viejas y a los niños.25
Se trata de un personaje metido en conflictos con generales, cuyo autoritarismo es
visto y presentado sin ningún asomo de crítica por de parte de quien refiere la
22 Dr. Atl, Cuentos de todos los colores, vol. III, México, Botas, 1936. 23 Dr. At., “La flor y el general”, vol. III, Op. Cit., p. 401. 24 “Ocho balas se incrustaron en su gran tórax musculoso. Borbotones de sangre mancharon sus ropas.
Un soldado se le acercó, le dio un puntapié y el tiro de gracia. Empezó a llover. Los soldados que lo habían fusilado se alejaron, y el Chacal se quedó
tendido en el llano. Pocas horas después abrió los ojos y trató de incorporarse”. Dr. Atl, “El Chacal”, vol. I, Op.
Cit., p. 49. 25 Dr. Atl, “El Chacal”, en Op. Cit., p. 45.
13
historia, como si se tratara de algo muy natural. El Dr. Atl aprovecha el relato para
presentar a los zapatistas nuevamente como los “villanos” y no precisamente porque
se trate de gentes oriundas de las villas de México sino, por ser los “asesinos” que
atacan el convoy en que viaja el idealizado protagonista.
Sobre el antizapatismo en la postura ideológica del Dr. Atl, Raquel Tibol ha
señalado:
En una conferencia pronunciada el 4 de febrero de 1915 en el Teatro Ideal, Atl comenzó difamando a Francisco Villa y a Felipe Ángeles con frases groseras, y arremetía después contra el zapatismo, diciendo que “se ha convertido rápidamente en un peligroso elemento de reacción por la ayuda directa que presta a la División del Norte”. Atl invitaba abiertamente a la destrucción del monstruo Villa y del monstruo Zapata, los Atilas del norte y del sur. Este apelativo contra Zapata lo venía utilizando desde 1911 en periódicos como El Imparcial o El Mañana.26
Sobre esta posición política específica que asume abiertamente, tanto en sus actos,
como en sus escritos el Dr. Atl, Adolfo Gilly ha observado lo siguiente, al estudiar la
postura ideológica adoptada por la burguesía mexicana que participaba de vínculos
con Carranza y que asumió espacios de poder luego del triunfo de Carranza:
… odiaban, despreciaban y temían a Villa y a Zapata. Alzaban […] una barrera […] entre los campesinos villistas y zapatistas y el proletariado, barrera que completaban del otro lado los dirigentes sindicales anarcosindicalistas que veían perspectivas de carrerismo con Obregón...27
Raquel Tibol, a partir de las investigaciones realizadas por Lavror en los archivos
de la Casa del Obrero Mundial y en el Archivo General de la Nación de México,
denuncia el papel de activo al servicio de Carranza y de espía que el Dr. Atl llegó a
desempeñar al servicio de los sectores opuestos a la liberación del campesinado,
al ofrecer informes en los que Atl revelaba la ubicación de los zapatistas. La
investigadora señala además:
26 Raquel Tibol, “Cuando Atl espió a Zapata”, en Proceso, no. 144, a. 3, 6 de agosto de 1979, México, p. 54. 27 Adolfo Gilly, La revolución interrumpida, México, El Caballito, 1972, pp. 150-251.
14
La actividad del Dr. Atl no pasó desapercibida por los zapatistas, el tribunal revolucionario del Ejército Libertador del Sur lo condenó a muerte por espionaje.28
Estos temas han sido también ampliamente abordados por Arturo Casado Navarro,
pero hay otros aspectos sobre el papel que desempeñaría el Dr. Alt en el ámbito de
las artes y la cultura que Alicia Azuela de la Cueva29 considera en su estudio sobre
las instituciones culturales y educativas transformadas en medios de difusión al
servicio de Carranza y el papel específico que en ese proceso desempeñó el Dr.
Atl, como director de Bellas Artes y de la Academia de San Carlos, así como las
alianzas que Atl establecería con Álvaro Obregón, debido a la influencia que ejercía
en las Casas del Obrero.
Para identificar los trazados ideológicos presentes en los cuentos del Dr. Atl
no se requiere un detallado estudio, debido a su carácter casi panfletario, pero para
comprender su apoyo a Carranza y su aversión a zapatistas y villistas es aquí muy
importante tomar en consideración lo que ha señalado Robert E. Quirk sobre la
imposibilidad de hablar del movimiento revolucionario como algo uniforme, o como
un único movimiento:
… para integrar al carrancismo y al zapatismo dentro de una misma Revolución habría que considerar a ésta como simple oposición al régimen porfirista”.30
Tenemos que recordar que el grupo conservador estaba representado por los
carrancistas, en tanto que Flores Magón representaba una postura más radical, así
como de reivindicación de las clases trabajadoras, por su parte, los zapatistas
28 Raquel Tibol, “Cuando…”, Op. Cit., p. 53. 29 Alicia Azuela de la Cueva, Arte y poder, Zamora, El Colegio de Michoacán-Fondo de Cultura Económica, 2005, pp. 38 y ss. 30 Robert E. Quirk, “Liberales y radicales en la Revolución Mexicana”, en Historia Mexicana, vol. II, no. 4, México, El Colegio de México, 1953, p. 510.
15
representaban un movimiento agrario auténtico y con un programa, y los villistas
aspiraban a la renovación de los cuerpos de seguridad y de justicia, así como a una
autonomía respecto a los Estados Unidos, y aunque sus postulados no fueran tan
claros como los de los zapatistas, también defendían derechos de trabajadores del
campo, relacionados con la ganadería y la agricultura. Esto implicaba luchas
sociales diferenciadas que entraban en conflicto, especialmente si consideramos
los intereses “neoliberales” de los carrancistas, y hablo de neoliberalismo para
diferenciarlo del liberalismo del siglo XIX en México.
Pero volviendo a la narrativa de Atl. En “Nomas tres” el narrador nos ubica
claramente en el conflicto armado, y en él se exponen posturas específicas sobre
los grupos en conflicto que nos confirman la dominante ideológica que se manifiesta
en estos cuentos del Dr. Atl. En “Nomas tres” podemos leer:
Cuando empezó la bola por el asesinato del Presidente Madero, Julián del Real armó a sus amigos, formó una partida de revolucionarios y empezó a saquear pueblos y a disputarse en batallas campales el amor de las mujeres […] Cuando la bola se hizo grande, y Francisco Villa apareció en la escena de la Revolución, saturando con su barbarie la República entera, los rancheros que tenían alguna injuria que vengar, los soldados de fortuna y los hombres audaces que habían vivido siempre en el campo, subyugados, y llenos de rencor contra las instituciones o contra el patrón o contra algún enemigo personal, se unieron al guerrillero.31
El papel proselitista de algunos pasajes es evidente, el texto aspira a ofrecernos, no
otra versión de la historia sino, una versión que coincide con la de los grupos en el
poder: los carrancistas.
Sin embargo, no debemos pensar que la producción literaria de una figura
tan contradictoria, como la del Dr. Atl, excluye contradicciones ideológicas, pues si
Carlos Rojas Juanco ha observado que el Dr. Atl asumió ante los carrancistas una
31 Dr. Atl, “Nomás tres”, en Cuentos de todos los colores, vol. I, Op. Cit., p.172.
16
postura; mientras que ante los zapatistas intentó asumir otra32, también en sus
relatos sobre la Revolución hay un texto titulado “Amanecer” en el que el narrador
hace una representación muy distinta del movimiento armado y adopta una posición
claramente identificada con algunas de sus causas sociales agrarias, al mismo
tiempo que denuncia algunas de las injusticias concretas que la motivaron, poniendo
también en evidencia que el apoyo de algunos hacendados a la Revolución
constituyó una estrategia de supervivencia, y no un acto guiado por una toma de
conciencia social y acorde con sus principios. Éste es también uno de los relatos en
los que no se adopta la modalidad de narrador protagonista, sino el de la narración
en tercera persona, que en algunos momentos se manifiesta como narrador
omnisciente.
Sobre los aspectos formales de los cuentos del Dr. Atl debemos señalar que
poseen características que nos permiten identificar en ellos la mezcla de elementos
modernistas y cierto naturalismo, con un lenguaje conversacional directo; aunque
algunas de las narraciones exponen incluso ciertos elementos todavía románticos y
costumbristas, y en otras emplea incluso algunos elementos afines a los primeros
esperpentos de Ramón de Valle Inclán.
Deseamos señalar que coincidimos con Arturo Casado Navarro, quien
considera que mientras el Dr. Atl fue muy severo en su evaluación de Las sinfonías
del Popocatépetl; debió ser más autocritico con algunos de sus cuentos, pues
algunos de ellos, los menos logrados, manifiestan incluso leves descuidos que
pudieron corregirse con relativa facilidad.
32 Carlos Rojas Juanco, “El Dr. Atl, vagabundo iluminado”, en “El Gallo Ilustrado”, Suplemento dominical de El Día, no. 112, 23 de agosto de 1964.
17
En sus cuentos el autor juega con los efectos de realidad, al proporcionar
datos históricos y otros aparentemente autobiográficos, para narrar anécdotas
cuyos aspectos ficticios involucran la recuperación de temas y ciertos elementos
distintivos de géneros como la fábula moral, la leyenda popular, y la narración
paródica, o la nota roja, a lo que añade un enfoque dominantemente subjetivo, la
mezcla de tonos y de recursos literarios que atañen principalmente a ciertos tropos
o figuras literarias de tipo metafórico, la recuperación del habla popular, empleada
como efecto sonoro y de verosimilitud, sobre todo en enunciaciones que
corresponden a los parlamentos de algunos personajes, llegando a transcribir
fonéticamente las frases populares. Otra constante del conjunto de cuentos es el
uso dominante de un narrador protagonista que se confunde con el autor del texto,
o el empleo de un narrador testigo, mediante el cual se encubre, con cierta
frecuencia, un narrador omnisciente que expone su perspectiva sobre lo narrado y
descrito.
Un enfoque y una narrativa distinta la ofrecen los relatos de Rafael F. Muñoz,
quien nació en Chihuahua en 1899. Se trasladó a la Ciudad de México para estudiar
en la Escuela Nacional Preparatoria, pero a raíz de los hechos ocurridos luego del
asesinato de Francisco I. Madero, estuvo obligado a regresar a Chihuahua, donde
conoció a Villa. Se inició como periodista en febrero de 1914, con una crónica sobre
la Decena Trágica, publicada en el diario Vida Nueva, del que también fue redactor
y traductor, publicó, a partir de 1916, cuentos en los periódicos: El Heraldo, El
Universal, El Universal Gráfico y El Nacional. Cultivó también la novela. De sus
experiencias personales durante la Revolución derivan: Memorias de Pancho Villa
(1935), ¡Vámonos con Pancho Villa! (1931) y Se llevaron el cañón para Bachimba
18
(1941). Escribió también un ensayo titulado Santa Anna el dictador resplandeciente
(México, Botas, 1938).
Simpatizó con Obregón y durante el gobierno de Carranza se autoexilió a
California. A su regreso a México en 1920, colaboró en los diarios: El Heraldo, El
Universal, El Universal Gráfico; de este último llegó a ser jefe de redacción. En 1930
fue director de El Nacional. Elegido como miembro de la Academia Mexicana de la
Lengua, en octubre de 1970, la muerte le impidió leer su discurso de ingreso sobre
el derecho a la información y la responsabilidad de la prensa ante sus lectores.
Rafael F. Muñoz publico tres libros de relatos: El feroz cabecilla (1928), El
hombre malo (1930) y Si me han de matar mañana (1933). El primero es
contemporáneo a los cuentos del Dr. Atl. La mayoría de los escritos, un poco más
de treinta en los tres libros, son escenas y anécdotas de la Revolución, en las que
el autor emplea un estilo en el que mezcla la descripción casi periodística y el lirismo
modernista, patente en la dominante visual, pero también abarcadora de todo lo
sensorial y que se hace manifiesta sobre todo en el paisaje y en la descripción de
ciertas acciones, escenarios y detalles, patente también en el empleo de ciertos
recursos poéticos. Hay en algunos de sus cuentos elementos naturalistas y en otros
elementos tremendistas. Los temas de sus cuentos son muy variados, pese a que
todos se sitúan en la lucha armada y la involucran como parte fundamental de las
anécdotas. Aborda historias que están centradas tanto en los rebeldes villistas,
como en personajes del ejército, ninguno de ellos arquetipificado, aunque los hay
más simplificados que otros. La forma en que los elementos ideológicos y
evaluativos de los hechos se introduce en los textos es sutil y exige el análisis
atento, pues el narrador deja que sea el lector el que saque conclusiones. La
19
perspectiva del narrador se manifiesta, en ocasiones, en las adjetivaciones y
principalmente en la selección y organización de datos y de las anécdotas referidas.
Se puede notar que Rafael F. Muñoz observa a los protagonistas como seres
complejos, con contradicciones, motivados por diversos aspectos; pese a ser
observados desde afuera o desde cierta distancia que no excluye la crítica, pues
asume la tercera persona dominantemente; aunque se focaliza en cierta medida en
la interioridad de los personajes dejando entrever su tragedia, motivaciones o
situación cognitiva y emocional respecto a lo que ocurre. En algunos momentos,
pese al esfuerzo de parecer objetivo, el narrador expresa una perspectiva de
admiración dirigida principalmente a la figura de las mujeres, a ciertos actos y
formas de ser de los personajes de ambos bandos, aunque se percibe una mayor
distancia hacia los que son miembros de los grupos de poder. En sus textos se hace
patente un conflicto notable entre la deshumanización y la humanización, entre la
cosificación y la vitalización de los seres. La lectura de sus historias tiende a
propiciar una reflexión, en ocasiones incluso mediante el recurso de eludir hacer
explícitas las motivaciones de ciertos hechos, en otras mediante la exposición clara
de la contradictoria valoración que hacen los personajes de las cosas o mediante la
narración externa de acciones que sólo el lector conoce y otros de los personajes
ignoran, pero que informan más ampliamente de lo ocurrido y del sentido que lo
narrado tiene.
Para ejemplificar lo aquí señalado, y que contradice las generalizaciones más
difundidas sobre este autor33, vamos a centrarnos sólo en algunos textos, de los
33 “Max Aub siente que Muñoz no toma partido, y la lectura parece confirmar tal suposición […] Se tiene la impresión de que Muñoz busca una literatura testimonial del hecho ocurrido, mas no una
20
que abordaremos aspectos generales y principalmente de estructura narrativa, pues
el estudio del nivel del lenguaje implicaría una exposición mucho más extensa de la
que podemos hacer ahora.
El relato “Agua”, contenido en El feroz cabecilla y otros cuentos de la
revolución del Norte, nos ubica en la siguiente situación inicial:
La columna de soldados avanzaba lentamente por el desierto implacable. Cuatro días llevaba caminando en aquella llanura blanca y polvosa […] los rebeldes habían caído como una tormenta; cuatro días de caminar sin rumbo fijo, sin más guía que el sol […] Trescientos soldados, restos de un brillante regimiento y de un batallón de línea, caminaban unos en caballos de cabeza inclinada; otros, a pie, arrastrando los zapatones de “munición”, en el arenal; muchos iban heridos, y se veían sus uniformes de paño azul, cortados para un desfile de día de fiesta patria, manchados de sangre; todos fatigados por los cuatro días sin descanso […] No tenían agua desde cuarenta y ocho horas antes, cuando habían llegado a la orilla del desierto, pero tenían que avanzar, avanzar, avanzar, porque el que se cayera en tierra no se levantaría más…34
La descripción centrada en los elementos visuales hace también uso de juegos de
repeticiones que crean un marcado ritmo narrativo y que contribuyen a hacer
patente el estado de cansancio, reforzado por la prolongación e invariabilidad de la
situación, en que se encuentran los soldados, y la situación apremiante de la
carencia de agua, a lo que se suma la descripción contrastada del desfile festivo y
la procesión doliente de sobrevivientes del ejército.
Con los soldados del ejército constitucionalista viajan algunas mujeres, entre
ellas la esposa del sargento Urrutia, Victoria, quien va a pie cargando el arma de su
esposo como soldadera. Cuando el grupo de sobrevivientes logre llegar a un aguaje
en el que hay un riachuelo, Victoria, luego de beber, tomará un jarro enorme para
llevarle agua a su marido, pero los soldados se encuentran cercados por los
definición de las motivaciones de ese hecho.”Federico Patán, Los nuevos territorios, México, UNAM, 1992, p. 241. 34 Rafael F. Muñoz, “Agua”, en Relatos de la Revolución, México, Grijalbo, 1985, p. 26.
21
rebeldes y Urrutia es herido en la frente, en medio de la balacera, por lo que no verá
lo que ocurre:
Victoria corrió, avanzando el pecho firme, con los cabellos al viento; repentinamente se detuvo al oír un golpe seco y sentir la pierna húmeda; una bala le había quebrado el jarro y en su mano derecha quedaba solamente el asa, inútil. -¡Me lleva… el diablo…! Y luego, ahí mismo donde estaba la arena húmeda, se recostó Victoria para siempre, con una flor roja en la blusa cubierta de polvo.35
Este hecho ignorado por el sargento Urrutia, adquiere enorme importancia luego,
cuando los soldados que logran huir comentan:
A la media noche, los soldados derrotados en el aguaje se habían detenido a descansar en la orilla de la sierra […] Urrutia herido en la frente, descansaba silenciosamente bajo una encina, envuelto en un largo capote gris. Todavía hasta ahí le seguía la burla de sus compañeros: -¿Dónde está Victoria, mi sargento…? -¿Ya estará haciendo la cena? -Se me hace que la Victoria fue de los rebeldes… -Claro, ya tendría ganas de agua… -… y debe haber quedado muy satisfecha, por cierto… El sargento siguió silencioso bajo la encina. Un oficial que se acercó al grupo comenzó a cantar: Me abandonaste, mujer, Porque soy muy probe…
Y los soldados corearon: Qué l’e deacer, Si yo soy el abandonado… El capote gris apagó un sollozo.36
La situación descrita nos permite observar que el sargento ignora el destino final de
su mujer (muerta en el cruce de balas), y el narrador no aclara si los soldados hacen
sus comentarios con conocimiento de la muerte de la muchacha o ignorando
también el hecho, lo cual no sólo involucra una posible doble interpretación sino
también una distinta caracterización de los soldados que se burlan del sargento.
Pero, más importante que esa doble interpretación posible del drama personal del
sargento, simplemente burlado, o engañado y burlado por sus compañeros, es otra
35 Rafael F. Muñoz, “Agua”, Op. Cit., p. 29. 36 Rafael F. Muñoz, “Agua”, Op. Cit., pp. 29-30.
22
lectura, la lectura simbólica que la anécdota permite, debido al nombre de la
muchacha, y que el enunciado de uno de los personajes anónimos orienta en el
texto, cuando el personaje dice: “Se me hace que la Victoria fue de los rebeldes…”,
porque el lector tiene claro que en esa batalla fue ganada los rebeldes y de este
modo, el nombre de la muchacha se revela como un signo pluriacentuado que
amplía su espectro semántico para referirnos simultáneamente a la joven y al triunfo
en la batalla, lo cual involucra una interpretación más profunda de la anécdota, pues,
entonces podemos observar que, a partir del doble significado que se le da a la
muchacha, como personificación o símbolo humanizado del triunfo: mientras los
soldados creen que la “victoria” ha sido de los rebeldes, los rebeldes asesinan esa
“victoria” en medio de la confusión de la batalla, y todos ignoran lo que ha quedado
muerto en la tierra húmeda del campo. Esta otra lectura del cuento, no puede
hacerla ninguno de los personajes que protagoniza la anécdota, no la hace tampoco
explícitamente el narrador, que deposita una enorme confianza en la capacidad de
interpretación de su lector para darle un sentido más amplio a lo que él se limita a
sugerir, a orientar con sus palabras y mediante las informaciones que le proporciona
en forma privilegiada, al receptor del cuento.
En “El feroz cabecilla”, desde nuestro punto de vista muy personal uno de los
mejores cuentos de la Revolución escrito en la época, Rafael F. Muñoz nos presenta
al inicio de nuevo un paisaje definido por sus colores y otra procesión doliente bajo
el sol, aunque ahora se trata de combatientes rebeldes derrotados. El paralelismo
que establece el narrador entre uno y otro grupo en la lucha, se vuelve evidente al
leer en este otro cuento lo siguiente:
23
Por la llanura silenciosa, de tierra blanca y suelta, manchada a trechos del verde oscuro de los mezquites, caminaba bajo el sol ardiente del verano una caravana extraña; diez o doce hombres cubiertos de polvo, andrajosos, jadeantes […] tiraban de varios animales, caballos y mulas, también sudorosos, cubiertos de polvo blanco, manchados de sangre; sobre los animales, un cargamento espantable: moribundos. Aquellos hombres eran rebeldes; campesino que luchaban por la posesión de sus tierras; acaban de combatir por tres días, defendiéndose con sus armas viejas, en la sierra…37
Pese al paralelismo que se produce por las dos descripciones muy similares, con
que inician los dos cuentos, se puede observar también que el narrador contrasta
aquí a los personajes, con la imagen de un desfile festivo que la marcha de heridos
parodia; el hecho mismo que señale de manera expresa las razones de la lucha de
estos otros hombres hace manifiesta su perspectiva y la diferencias entre los dos
grupos: uno lucha por un sentido heroico y patriótico promovido por los desfiles; los
otros por la posesión de sus tierras.
La anécdota narrada aquí es muy distinta, pues el protagonista no es una
muchacha llamada Victoria; es un herido de guerra, un hombre que ha perdido las
dos piernas por la bala de un cañón, descrito como “fardo”, “un pedazo de hombre
metido en un costal”, abandonado sobre el piso cubierto de restos de pastura y
estiércol de una iglesia en ruinas, porque cargarlo a él y a otros heridos
representaba la imposibilidad de salvar la vida de quienes estaban en condiciones
de huir.
Sin detenernos con mayor atención en este texto, vamos a analizar sólo las
técnicas narrativas que emplea Rafael F. Muñoz para explorar en lo irracional y en
la psicología alterada del personaje, y para hacer una dura crítica a los mandos del
ejército, a la prensa y a la historia.
37 Rafael F. Muñoz, “El feroz cabecilla”, Op. Cit., p. 13.
24
Para la exploración en lo irracional y en la psicología alterada del personaje,
el narrador se vale de la narración en tercera persona del delirio del herido,
narración que se alterna con la descripción de una tormenta:
Comenzó la tormenta, las nubes que se habían amontonado en el cielo lanzaron torrentes de lluvia; las descargas eléctricas se sucedían con rapidez, abatiendo los álamos de la orilla del río; una cayó sobre la torre encalada de la vieja iglesia y derribó la chueca cruz de hierro y unos cuantos adobes; otra abrió un boquete en la techumbre apolillada; la lluvia continuaba incesante, y pronto los heridos tendidos en el estiércol quedaron empapados; muy pocos, tres o cuatro, se quejaban ya; los demás habían quedado inmóviles, con los ojos abiertos y los dedos agarrotados, sobre la basura sangrienta.38
La narración nos ubica primero en el exterior del paisaje y describe los efectos de
la lluvia, se centra luego en el exterior del edificio religioso hasta conducirnos al
interior y en seguida, se focaliza totalmente en la interioridad del personaje y nos
describe el delirio del mutilado, pasaje que citaremos, a pesar de su extensión, por
los elementos significativos que involucra:
Se veía con unas piernas enormes, caminando horizontalmente por los muros de adobe encalado; salía a la llanura y de dos pasos llegaba hasta la Sierra Azul, donde los campesinos estaban todavía combatiendo; iba de un lado a otro con una velocidad increíble, recorriendo la línea de tiradores; luego las piernas se le iban encongiendo, encongiendo: ya eran del mismo tamaño que las de los demás hombres, y luego más chicas, más chicas, hasta que los pies le quedaron pegados a la cintura; entonces, apenas podía andar, y daba saltitos balanceándose sobre los brazos, apoyadas las manos en el suelo; a poco, las piernas le volvían a crecer, y corría, corría por la llanura, alcanzaba a un grupo que llevaba varios heridos sobre unas bestias, y se reía de los que iban despacio, sudorosos y cubiertos de polvo; en cuatro pasos llegó a la orilla del río y se puso a derribar los álamos a puntapiés, aplastándolos como si fueran cañas de maíz; de un golpe derribó la torre de una iglesia, de otro un muro, de otro un altar… La tempestad era cada vez más violenta; los rayos habían derribado la mayor parte de la iglesia […] El herido vio de pronto cómo le desaparecían las piernas y sintió los pies dentro del cuerpo, bailando horriblemente; le pisaban el estómago y el corazón, le pisaban los pulmones para que no respirara, le presaban la lengua […] entonces los pies se salieron y se le colgaron de los brazos, creciéndole de la punta de las manos y se echaron a correr por el madero […] llegaron a una casa de adobes situada en una hondonada, de donde había salido cuatro días antes […] esos pies no habían sido nunca de hombre de armas, siempre de labriego […] y ahí se quedaron, despedazados por la metralla, sangrientos…39
38 Rafael F. Muñoz, “El feroz cabecilla”, Op. Cit., p. 16. 39 Rafael F. Muñoz, “El feroz cabecilla”, Op. Cit., pp. 16-17.
25
En algunas ocasiones se ha hecho referencia a este pasaje del cuento calificándolo
como “surrealista”; sin embargo, consideramos importante ubicar el recurso
utilizado en el contexto del desarrollo de las técnicas narrativas exploradas en la
tradición hispánica inmediata anterior y contemporánea a la escritura de este
cuento.
Diversos estudiosos40 han identificado un elemento importante en la poética
y las concepciones artísticas de los modernistas, una especie de estética de la
distorsión que dará lugar a modalidades diversas de inclusión de lo subjetivo y a la
manifestación de una representación de lo real como afectado por una diversidad
de transformaciones, y que involucran la inclusión de lo extraño, lo grotesco y de lo
alejado de lo real empírico, a través de recursos que incluyen la ensoñación, lo
onírico o la valoración subjetiva e interior de los personajes. Las manifestaciones de
esta estética distorsionante han sido estudiadas sobre todo en las obras de
Leopoldo Lugones, a partir del Lunario sentimental, relacionada con lo
funambulesco, y en las obras de Ramón del Valle Inclán, a partir de Luces de
bohemia, pese a que otros estudiosos se dirigen a obras precedentes en las que
encuentran ya elementos del llamado esperpento41. Esta estética se puede localizar
en textos de muchos otros autores modernistas (Julio Herrera y Reissig, Horacio
Quiroga, José Juan Tablada, Manuel Gutiérrez Nájera, en la narrativa de Amado
Nervo, etc.), que no le dieron una denominación específica a la misma. Las
40 Se puede consultar por ejemplo: María Golán García, “El grotesco modernista en Lugones y Valle Inclán”, en Literatura modernista y tiempo del 98. Congreso Internacional Lugo 1998, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2000. 41 Se puede consultar el trabajo de Miguel Díez R., ―Ramón del Valle-Inclán, Jardín umbrío y "El miedo" en Espéculo. Revista de estudios literarios, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2006.
26
definiciones de las denominaciones reconocidas, funambulesco y esperpento, no
son tampoco totalmente precisas y en parte, esto se debe a que las obras mismas
y sus autores así lo plantearon, no eliminando nunca ciertas ambigüedades42. Ahora
bien, las diferencias entre lo funambulesco y el esperpento, aunque perceptibles en
ciertos casos, en otras ocasiones se borran del todo; no en vano, el propio Ramón
del Valle Inclán hablaría del esperpento, identificándolo con lo funambulesco, lo que
es comentado por Amalia Iriarte Núñez43. Sin embargo, lo que a nosotros nos
interesa de momento es que al enumeran ciertos rasgos definitorios de la estética
de lo grotesco de los modernistas se señalan aspectos que figuran en el cuento de
Rafael F. Muñoz, como son: la deformación grotesca, la degradación del personaje,
que puede involucrar su reificación, el uso del contraste, la mezcla de lo real y lo
onírico, la distorsión subjetiva (en ocasiones justificada por una alteración de los
sentidos), elementos caricaturescos, uso de la intención crítica, la presencia de la
muerte como elemento textual importante. Se hace referencia también a ciertos
ambientes y tipos característicos (espacios marginales, interiores míseros;
personajes adictos, fracasados, inusuales, etc.).
Otros puntos que nos permite relacionar el pasaje del cuento de Rafael F.
Muñoz, con la estética distorsionante de los modernistas es que en esa estética
distorsionante se destaca también: por una parte, el uso de una perspectiva
42 Por este mismo hecho muchos autores prefieren, antes que definir, hablar de los antecedentes y de su relación con tradiciones hispánicas populares (mojigangas, teatro de marionetas, prácticas carnavalescas) y cultas (la obra de Rojas, Cervantes, Francisco de Quevedo, Ros de Olano e incluso Rabelais; los trabajos de El Greco, Francisco de Goya, pero también de Gutiérrez Solana y Zuloaga).
Así como la obra del poeta francés Théodore Faullain de Banville, y más precisamente a Odelettes et Odes Funambulesques (1857). 43 Amalia Iriarte Núñez, ―El problema de las definiciones‖, en Tragedia de fantoches. Estudio del esperpento valleinclanesco como invención de un lenguaje teatral, Santa Fé de Bogotá, Plaza & Janés, 1998
27
distanciada desde la cual se observa al personaje actuar, sufrir e imaginar; por otra,
el efecto y la creación de imágenes que producen los espejos cóncavos o convexos,
y de las lentes que agigantan o reducen las dimensiones de las cosas y los seres;
y ambos aspectos figuran también en el texto de Rafael F. Muñoz, pues en el delirio
del personaje sus pies se agigantan o se empequeñecen, se vuelven autónomos,
enemigos, verdugos, escapan a su hogar, para finalmente quedar separados y
muertos, transformándose en signos que permiten una lectura ideológica-simbólica
del pasaje en la que el ser es representado como fragmentado, como ajeno a sí
mismo, como desdoblado, como víctima y verdugo de su propio ser (lo que faculta
a una interpretación metafórica del personaje como representación del ser nacional
envuelto en un conflicto armado).
Al leer el texto, puede observarse también que, desde las primeras líneas en
que se hace referencia al edificio religioso, la problemática de la secularización se
hace presente en la obra de Rafael F. Muñoz e involucra una distancia crítica hacia
la institución religiosa, mediante la imagen de ese edificio convertido en ruinas que
se desmorona poco a poco y en el que, el piso está cubierto de estiércol y basura,
de cadáveres abandonados, ante un cruz verde de palo que representa a una
divinidad indiferente e incluso ausente del drama humano: una “cruz de madera
verde abriendo sus brazos al vacío” (p. 16), a la que se abraza en su delirio el
mutilado, y a la que volverá a hacer referencia al final del pasaje:
Cesó la tempestad; de la vieja iglesia no quedaba sino un muro en pie, la cruz verde cubriendo la hornacina, y un pedazo de hombre abrazado al madero.44
44 Rafael F. Muñoz, “El feroz cabecilla”, Op. Cit., p. 17.
28
El herido asimilado a la figura de una imagen religiosa, una Magdalena o una
Dolorosa abrazada a la cruz, será poco después asesinado por el jefe de la patrulla
avanzada del ejército, que antes de ejecutarlo le pregunta su nombre: Gabino
Durán; sin que el herido obtenga ningún tipo de piedad o de auxilio (divino o
humano).
El empleo de la estética de la distorsión de los modernistas sirve aquí, como
en las obras de muchos autores del movimiento, para hacer una crítica social, al
mismo tiempo que contribuye a la exploración en lo onírico y lo irracional, y está
vinculada también a una problemática de la secularización que se manifiesta
mediante una crítica a la Iglesia y una asimilación de las víctimas a figuras religiosas
sufrientes. Tales aspectos estaban totalmente excluidos de la estética surrealista,
al menos del primer manifiesto de 1924, que defendía el automatismo psíquico y el
alejamiento de todo compromiso ideológico y de toda intención crítica, y sólo serían
propuestos en el manifiesto de 1929, para ser revocados muy poco después, en el
tercer manifiesto nuevamente, debido a las inconformidades que se suscitaron entre
la mayoría de los miembros del movimiento. Incluso en el cine de un autor como
Luis Buñuel, estos elementos no figuran sino hacia 193345, pues sus filmes
anteriores se orientan marcadamente a la exploración de lo irracional46.
El narrador del cuento de “El feroz cabecilla” se vale en seguida de otro
recurso para hacer una dura crítica de los mandos militares, la prensa oficial y la
historia, pues lo que nos presenta a continuación son los partes militares que rinden
45 Un perro andaluz es de 1929, pero el sentido de crítica social se hace manifiesto en Las hurdes, tierra sin pan, de 1933. 46 Un perro andaluz y La edad de oro.
29
los distintos niveles de mandos ascendentes del ejército, y en los ese hombre que:
“había dejado el surco en que había trabajado muchos años para unirse a los
alzados” se va transformando en una leyenda, y el encuentro de los cadáveres y
heridos de rebeldes se convierte en una batalla campal de enormes dimensiones,
en una narración en la que los hechos se convierten en una mentira de proporciones
inimaginables.
Para que el lector se forme una idea más precisa de lo que afirmamos vamos
a considerar sólo algunos de los datos de esos partes militares, que no son
comentados por el narrador, sólo son “transcritos” y dejados a la evaluación del
lector.
En el parte que rinde el jefe de patrulla avanzada se informa:
“Hónrome en poner en conocimiento de usted que durante la noche pasada dimos alcance a la orilla del río, a un grupo de rebeldes dispersos del combate de la Sierra Azul […] después de media hora de nutrido tiroteo, durante el cual hicimos al enemigo doce muertos y capturamos vivo al feroz cabecilla Gabino Durán […] que se hace llamar Mayor de los campesinos rebeldes. Después de un consejo de guerra sumarísimo, que lo condenó a muerte, el cabecilla Durán fue ejecutado.47
El lector sabe que este parte está falsificando la información, pues, no hubo tiroteo
alguno, la patrulla encontró unos cuantos cadáveres abandonados y a un moribundo
mutilado abrazado a una cruz, al que antes de dispararle el tiro de gracia le
preguntaron su nombre. No hubo juicio alguno. Pese a esto, en el siguiente parte
que rinde ahora el coronel jefe del regimiento de caballería, al general de brigada,
señala:
“Hónrome en comunicar a usted que anoche […] me dieron parte de que un grupo como de trescientos campesinos rebeldes, prófugos […] Inmediatamente di las órdenes para que el regimiento a mi mando tomara dispositivos de combate […] el tiroteo […] se prolongó por espacio de dos horas […] lo que causó la muerte de muchos de ellos […] los soldados de mi regimiento consiguieron capturar al jefe de la partida, […] el feroz
47 Rafael F. Muñoz, “El feroz cabecilla”, Op. Cit., p. 18.
30
cabecilla Gabino Durán, quien se hacía llamar Coronel de los campesinos rebeldes; inmediatamente ordené que se le formara consejo de guerra sumarísimo, integrado por mí y los demás jefes del regimiento, y después de comprobar debidamente la culpabilidad de Durán en varios asaltos de trenes y desperfectos en las vías férreas, se le condenó a muerte, cumpliéndose la sentencia inmediatamente.48
Podremos constatar la distorsión de la noticia en forma gradual ascendente y en el
parte del general de brigada, al generalísimo jefe del ejército, se va a registrar una
nueva serie de “distorsiones” informativas:
“Hónrome en participar a usted que durante todo el día de ayer hemos estado empeñados en rudo combate con los campesinos rebeldes […] que pudieron reunir más de dos mil hombres […] ordené que dos batallones y dos regimientos presentaran combate […] haciendo a los rebeldes más de doscientas bajas entre muertos y heridos. Cayó prisionero el feroz cabecilla Gabino Durán, que se hacía llamar General de los campesinos rebeldes y que fue el jefe del núcleo de agraristas que nos pusieron resistencia […] se comprobó que Durán fue quien mandaba a los rebeldes durante el saqueo de los pueblos de Encinillas, Pueblo Viejo, La Piedad, etc., etc., además de ser directamente responsable de varios asaltos a trenes y desperfectos en las vías férreas. Se le condenó a muerte y la sentencia fue cumplida…49
Finalmente, y ya haciendo manifiesto el recurso de la hipérbole, en el parte que el
generalísimo rinde al ministro de Guerra se consigna:
“Hónrome en participar a usted que las tropas que a mi mando están […] continúan su cadena de triunfos, pues durante los días lunes, martes y miércoles de la presente semana hemos obtenido sobre las hordas un triunfo […] pues logramos capturar al jefe supremo del movimiento de insurrección, el feroz cabecilla Gabino Durán, que se hacía llamar General de División, y después de un consejo de guerra fue pasado por las armas […] habiéndose reunido algunos centenares de campesinos a quienes los agitadores radicales han estado excitando a la rebelión, podían calculársele el número de ocho y diez mil hombres […] con no menos de cincuenta ametralladoras, manejadas en su totalidad por filibusteros extranjeros […] Para no cansar a usted, le referiré únicamente que al amanecer el campo estaba materialmente cubierto de cadáveres de insurrectos […] puedo asegurar que no bajaron de mil. Los oficiales de mi estado mayor, que portaron brillantemente, capturaron durante la confusión que siguió a nuestro ataque simultáneo, al jefe de los rebeldes, que se hacía llamar General de División, Gabino Durán, que con un grupo de hombres de su escolta personal opuso tenaz resistencia, hasta que fue personalmente desarmado y aprehendido por mi ayudante […] estuvo prisionero mientras se integraba rápidamente un consejo de guerra, que después de oír la cínica relación que hizo el feroz cabecilla de todos los crímenes que ha cometido […] lo condenó a muerte.50
48 Rafael F. Muñoz, “El feroz cabecilla”, Op. Cit., p. 19. 49 Rafael F. Muñoz, “El feroz cabecilla”, Op. Cit., pp.19- 20.
50 Rafael F. Muñoz, “El feroz cabecilla”, Op. Cit., pp. 21-22.
31
El lector observa crecer las dimensiones de los partes y los datos ofrecidos, hasta
llegar a la información que ofrece la Gaceta Nacional en un tono amarillista,
afirmando además ser poseedora de una entrevista exclusiva hecha al feroz
cabecilla en prisión y antes de ser fusilado. Sin un comentario, el narrador ofrece
una crítica implacable al ejército y a la prensa, que se extiende a la historia, cuando
al final relato nos señala:
La historia, dentro de cincuenta años o cien: “Este movimiento insurrecto fue planeado y dirigido por Gabino Duran, sin duda el más sanguinario bandolero que habido en el Continente.”51
Sin embargo, y sin demerito alguno de todas las otras críticas implícitas en el texto,
una de las instituciones más cuestionadas, a través de los partes militares, la noticia
de la prensa y el registro de la historia, es justamente la condena a los aparatos de
justicia, uno de los aparatos de Estado más cuestionados y denunciados por los
villistas, grupos de los que, hasta la fecha, numerosos historiadores, que incluso no
pretenden demeritar a los rebeldes del norte, siguen consignando que se trataba de
grupos integrados por delincuentes perseguidos por la justicia, cuáqueros y
ladrones, que nada tenían que perder, y a los que no les quedaba más que sumarse
a las luchas por las reivindicaciones campesinas (un delincuente tiene diversas
opciones, con frecuencia, y no deja de ser significativo que ellos optaran por una
que involucraba empatías con los grupos más desprotegidos). Podemos indagar
hasta qué punto tales afirmaciones han sido fomentadas por algunos historiadores
norteamericanos y por el odio, aparentemente inexplicable, que diversos, pero
específicos, sectores de la sociedad norteamericana le profesa al villismo.
51 Rafael F. Muñoz, “El feroz cabecilla”, Op. Cit., p.25.
32
Podemos así observar que, se equivocan rotundamente los autores que
como Federico Patán52 afirman que Rafael F. Muñoz no toma partido, y no ofrece
una razón de las motivaciones de los hechos, confundidos ante la ausencia de
comentarios explícitos y frente al estilo, “casi periodístico” del autor”.
Aunque sólo hemos logrado ofrecer comentarios generales sobre dos de los
cuentos de Rafael F. Muñoz, el lector podrá encontrar en sus relatos breves y
extensos una visión más profunda que la que nos ofrecen algunas de las novelas
consagradas por los críticos por abordar el tema de la Revolución, desde
perspectivas mucho más conservadoras, el análisis de sus relatos nos permite
acercarnos a algunas de las abundantes contradicciones ideológicas que las
historias oficiales han pretendido borrar, tanto en lo político y social, como en el
ámbito meramente literario, pues el legado modernista no sólo podrá identificarse
en los escritos sobre la Revolución de Rafael F. Muñoz sino, en la mayoría de los
textos sobre el tema producidos hasta 1940 y de ello ya han dejado testimonio los
estudios que se han ocupado de los trabajos de Mariano Azuela y de José Luis
Martínez, para sólo citar dos casos destacados. El tema de la Revolución Mexicana
no abolió la vigencia del modernismo, Alicia Azuela de la Cueva y Fausto Ramírez,
entre otros estudiosos, han demostrado su importancia en las artes plásticas
posteriores a la Revolución y a la Escuela Mexicana, es tiempo que nos ocupemos
de esos aspectos en las letras, de una manera más seria y profunda.
52 “Max Aub siente que Muñoz no toma partido, y la lectura parece confirmar tal suposición […] Se tiene la impresión de que Muñoz busca una literatura testimonial del hecho ocurrido, mas no una definición de las motivaciones de ese hecho.” Federico Patán, Los nuevos territorios, México, UNAM, 1992, p. 241
33
Analizar el pasado nos permite comprender mejor el presente y la forma en
que ese pasado ha sido objeto de reinterpretaciones e incluso de manipulaciones
ideológicas que ciertos grupos sociales se encargan de promover, consciente o no
conscientemente, y los objetos culturales jamás estarán excluidos de dichos
procesos y efectos, las historias de la literatura nos alejan con frecuencia de los
textos mismos, pero en las obras quedan huellas que debemos seguir para
reencontrar el verdadero espacio y el verdadero rostro de ese pasado.