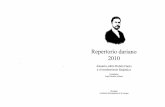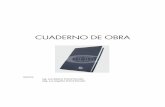La paratextualidad en la obra poética de Jaime Sabines
Transcript of La paratextualidad en la obra poética de Jaime Sabines
UU NN II VV EE RR SS II DD AA DD AA UU TT ÓÓ NN OO MM AA DD EE YY UU CC AA TT ÁÁ NN FF AA CC UU LL TT AA DD DD EE CC II EE NN CC II AA SS AA NN TT RR OO PP OO LL ÓÓ GG II CC AA SS
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines:
lo conversacional-cotidiano, lo judeocristiano,
y lo paratextual
TT EE SS II SS
PARA OPTAR AL TÍTULO DE
LICENCIADO EN LITERATURA LATINOAMERICANA
PRESENTA:
BR. David Anuar González Vázquez
ASESOR: Dra. María Dolores Almazán Ramos
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
2013
Capítulo IV
La paratextualidad
en la obra poética
de Jaime Sabines
Estamos haciendo un libro,
testimonio de lo que no decimos.
Reunimos nuestro tiempo, nuestros dolores,
nuestros ojos, las manos que tuvimos,
los corazones que ensayamos;
nos traemos al libro,
y quedamos, no obstante,
más grandes y más miserables que el libro.
Jaime Sabines, “Prólogo” de Tarumba
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
315
El objetivo principal de este capítulo es hacer un análisis paratextual de los títulos e
intertítulos de la obra poética de Sabines, estudio diacrónico enfocado en un periodo de
tiempo de 23 años: de 1950 a 1973239
. La propuesta de análisis busca comprobar o refutar si
en los títulos e intertítulos de la obra poética de Sabines puede verse una influencia entre
dos formas epistemológicas e históricas de pensamiento: el moderno y el posmoderno. Es
nuestra hipótesis que los títulos e intertítulos de la obra poética de este autor, se configuran
como un puente que muestra la transición entre las dos lógicas de pensamiento antes
citadas.
4.1 Posmodernidad, intertextualidad y paratextualidad
¡Aleluya!
¿Qué pasa?
Hay una escala de oro invisible
en la que manos invisibles ascienden.
Llevo una flor de estaño en el ojal de la camisa.
Estoy alegre.
Me corto un brazo y lo dejo señalando el camino.
Jaime Sabines
Mucho se ha hablado y se ha dicho sobre la Posmodernidad y la Modernidad, muchas son
las posturas ideológicas y los sentimientos que se encuentran empeñados240
. En términos
generales, podemos decir que la Posmodernidad, no como momento histórico, sino como
forma de pensamiento, es una deconstrucción del pensamiento moderno. En otras palabras,
podemos decir que la Modernidad alimentó la sacralización de metarrelatos –entendiendo a
éstos como producciones ideológicas que buscaban otorgar sentido a la vida humana– que
contenían una serie de valores e ideales como: Progreso, Razón, Ciencia, Libertad, e
Historia. 239 Periodo de tiempo en que se publicaron los ocho poemarios que aquí se estudian. 240 Para ahondar más sobre este tema consultar el Capítulo I de la presente investigación.
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
316
Con el advenimiento de la Posmodernidad, los metarrelatos son puestos en duda y
las ideologías carecen ya de fuerza para crear cohesión social; por ende, los valores e
ideales que antes habían sido rectores son remplazados por unos nuevos, dictados por la
lógica posmoderna reflejada en el individualismo narcisista (Lipovetsky 2010)241
. Antonio
Cruz (2003) y Ana Taravella y William Daros (2002), han hecho un concentrado de los
valores posmodernos y modernos242
, y muestro a continuación una síntesis de los tres
cambios que yo considero centrales de un pensamiento a otro, tomando como base a los
autores antes mencionados:
Cuadro 17: Cambios del pensamiento moderno-posmoderno
Modernidad Posmodernidad
1) Fe en los metarrelatos
2) Fundamentación del ser
3) Individualismo prometeico
1) Caída de los metarrelatos
2) Desfundamentación del ser
3) Individualismo narcisista
Fuente: Cuadro de elaboración propia a partir de la bibliografía consultada.
Trataré de explicar brevemente cómo funcionan estas tres características generales. En
primer lugar, en la Modernidad el hombre es el centro del pensamiento, pero no el hombre
cotidiano y concreto, sino el hombre como idea, el hombre como colectivo, es decir, la
humanidad. Así pues, se creía en las ideologías como medios de llevar al hombre a una
superación de sí mismo y de su entorno a través de los metarrelatos. Ahora bien, esta serie
241Entendemos por individualismo narcisista aquel individualismo que corresponde a la época posmoderna,
pues bien es cierto que el individualismo inicia en la Modernidad, pero éste era limitado por los ideales de
bien común y por las filiaciones ideológicas. Con la caída de los metarrelatos y de las ideologías, el
individualismo se ve libre de encasillamientos y acudimos a la génesis de un individualismo centrado
completamente en el sujeto del aquí y ahora. 242 A los cuales remito y que se pueden consultar en el “Capítulo 1: Una máscara llamada Posmodernidad”, en
el sub-apartado “1.2.2 El perfil semántico”, de la presente investigación.
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
317
de metarrelatos llevaba incluidas ideas que respondían al porqué del hombre, es decir, a su
razón de ser, y por lo tanto daba respuestas prefabricadas que otorgaban sentido y
fundamentación al ser, lo cual propiciaba un individualismo prometeico o limitado, es
decir, un individualismo restringido por la idea de bien social o sumisión ideológica.
En la Posmodernidad, con la caída de los metarrelatos, con el resquebrajamiento de
las grandes ideologías, el ser humano concreto pierde el sentido y se ve enfrentado a toda
una serie de preguntas existencialistas, es decir, el yo de cada día se encuentra ante un
vacío, ante su propia desfundamentación, ante la cual se vuelca aún más hacia sí mismo, y
es entonces el momento del individualismo narcisista: “aparece Narciso, mascarón de proa
de La era del vacío, sujeto cool, adaptable, amante del placer y de las libertades, todo a la
vez. Es la fase jubilosa y liberadora del individualismo, que se vivió a través del
alejamiento de las ideologías políticas, del hundimiento de las normas tradicionales, del
culto al presente y de la promoción del hedonismo individual” (Charles 2006, 26).
Por otra parte, al hablar de Posmodernidad y Modernidad como pensamiento y
discurso, es también importante hacer notar que ambas han afectado los discursos y las
formas de pensar de otras disciplinas. Uno de los primeros lugares en que se empieza a
sentir un cambio cultural notable es en la arquitectura de los años sesenta con dos
expositores que iniciaron una deconstrucción de la arquitectura moderna: Robert Venturi y
Aldo Rossi243
. El pensamiento posmoderno empieza así un viaje importante a través de la
filosofía, como ya se ha indicado en el Capítulo I de este trabajo, en el inciso “1.1.2 La
243 Para más información, remito a los trabajos de Sainz Gutiérrez (1997); Alfonso Raposo y Marco Valencia
(2005) y Melantoni Cortabarría (2005). Asimismo, ver el sub-apartado “La máscara arquitectónica” del
Capítulo I de la presente investigación.
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
318
máscara filosófica”, donde se resalta una filosofía contradictoria o light, pues se abandona
la búsqueda de esencias y fundamento; en cambio, se nota una marcada tendencia hacia la
sociología por parte de la filosofía (Vattimo 2004).
Siguiendo con los desarrollos del pensamiento posmoderno, es notable el influjo
sobre los estudios literarios, como ya se ha dado cuenta de ello en el subapartado “1.1.4 La
máscara literaria”. Es posible ver en la Intertextualidad un desarrollo de ideales
posmodernos, sobre todo en la forma de entender e interpretar el texto; cabe recordar que
en el Estructuralismo, y antes de ellos en el Formalismo Ruso, el texto era concebido como
inmanencia, y su interpretación debía estar sujeta a las pautas estructurales y formales que
el mismo texto presentaba; sin embargo, la Intertextualidad, identificada con el
posestructuralismo, viene a dar un vuelco a la idea de texto, al poner de relieve la pluralidad
intrincada de relaciones que configuran al texto como una especie de laberíntica red o
madeja de hilos: “En su mayor amplitud, la intertextualidad se contempla como una
propiedad o cualidad de todo texto, concebido como un tejido de textos; el texto remitiría
siempre a otros textos, en una realización asumidora, transformadora o agresora” (Martínez
Fernández 2001, 10).
Con esta apertura del texto, otros elementos que antes no eran tomados en cuenta
vienen a llamar la atención de los investigadores y se les comienza a dedicar publicaciones.
De cierta forma, la Intertextualidad hace traer elementos periféricos del texto al centro de la
interpretación, al menos ese es el caso de una rama de la Intertextualidad conocida como
Paratextualidad, la cual ha sido definida como: “un conjunto de producciones, del orden del
discurso y de la imagen, que acompañan al texto, lo introducen, lo presentan, lo comentan y
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
319
condicionan su recepción. Ahí entran el título de la novela, las ilustraciones que figuran en
la portada, las informaciones relativas a la edición, la casa editorial…” (Sabia 2005, [s/p]).
El estudio del presente capítulo se centra en los elementos paratextuales, títulos e
intertítulos de la obra poética de Jaime Sabines244
; ahora bien, para su estudio, Gerard
Genette, en Umbrales (2001), y Saïd Sabia en su artículo “Paratexto. Títulos, dedicatorias y
epígrafes en algunas novelas mexicanas” (2005), hacen propuestas metodológicas sobre
cómo abordar los paratextos. El primero hace una propuesta que vale para cualquier
paratexto, y que abarca cinco criterios: “definir un elemento de paratexto consiste en
determinar su emplazamiento (¿dónde?), su fecha de publicación (¿cuándo?), su modo de
existencia, verbal o no (¿cómo?), las características de su instancia de comunicación,
destinador y destinatario (¿de quién?, ¿a quién?) y las funciones que animan su mensaje:
¿para qué?” (Genette 2001, 10). El segundo, en cambio, se enfoca en los títulos, y comenta
que: “las relaciones entre el título y el texto son complejas […]. [Y] Su estudio puede
emprenderse siguiendo tres enfoques diferentes y complementarios: el sintáctico, el
semántico y el pragmático” (Sabia 2005).
244 Cabe aclarar en este punto varios factores. En primer lugar, el presente estudio parte de una noción parcial
y delimitada de la paratextualidad, pues no nos enfocamos en la totalidad de elementos paratextuales, sino
sólo en los que nos competen: los títulos e intertítulos. En segundo lugar, la propuesta analítica conjuga las
posturas de Genette (2001) y Sabia (2005), por lo cual ambas son tomadas de manera parcial, pues se escogen
de cada una de ellas los aspectos metodológicos en función del análisis de los títulos e intertítulos como
elementos paratextuales. De lo anterior se desprende el hecho de que no se consideren en su totalidad los
enfoques de estos autores para los fines de este capítulo, ejemplo de ello lo podemos ver al no tomar en cuenta
todo el criterio paraliterario de la propuesta de Genette. No obstante, sí se emplean significativamente
elementos analíticos de estas propuestas, de Genette se toma principalmente todo lo vinculado al ¿cuándo? y
al ¿para qué?, a la fuerza ilocutoria de los títulos e intertítulos, y a conceptos como título temático, título
remático, título mixto, subtítulo, indicación genérica, paratexto oficial y paratexto oficioso. Por lo cual, si bien
se retoman varias nociones de la propuesta paratextual de Genette, la interpretación no está guiada
únicamente por sus postulados, sino que también se analizan en el presente capítulo aspectos intertextuales e
intratextuales (Martínez Fernández 2001, Sabia 2005).
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
320
Para nuestros propósitos de estudio, nos enfocaremos en el ¿cuándo? y ¿para qué?
de Genette, que entra en relación directa con el enfoque sintáctico y semántico de Sabia, ya
que el ¿para qué? de Genette es una pregunta por la fuerza ilocutoria del texto, es decir, por
su categoría semántica y pragmática245
. Ambos enfoques de análisis paratextual nos
permiten ir trazando el cambio semántico del sentido de los títulos e intertítulos de un
poemario a otro, e ir estableciendo bloques cronológicos (aquí entra en juego el ¿cuándo? de
Genette), y de esta forma dibujar el puente de transición entre el pensamiento moderno y
posmoderno. Para ello analizamos el título general del libro donde está reunida la obra
poética completa de Jaime Sabines, 8 intertítulos que en realidad son los títulos de los
poemarios, y algunos intertítulos que corresponden a las secciones del poemario o a los
nombres de los poemas. Debemos hacer una aclaración respecto a los intertítulos, ya que
algunos de éstos son de origen autoral y otro son de origen editorial246
. Los editores, para
distinguirlos en la edición que usamos, emplean corchetes para señalar aquellos que no son
de origen autoral, aquí se respeta esa misma lógica; a pesar de ello, ambos tipos de
intertítulos siguen siendo válidos y, por lo tanto, paratextos oficiales247
.
245 Para los fines de nuestro estudio, nos centramos mayormente en la categoría semántica de la fuerza
ilocutoria del texto (la intención de lo enunciado). Genette nos dice al respecto que la “última característica
pragmática del paratexto es […] la fuerza ilocutoria de su mensaje” (2001, 15), dentro de la cual avizora
cinco aspectos que un paratexto puede comunicar: una información, una intención o interpretación, un
compromiso, un consejo, o un acto performativo. En nuestro caso nos enfocamos en el segundo aspecto, es
decir la intención o interpretación de los títulos e intertítulos de los poemarios aquí analizados. 246 Sabia comenta que los paratextos pueden organizarse en “dos bloques según si son responsabilidad del
autor, en cuyo caso se definen como ‘paratexto autorial’, o del editor, por lo que vienen a llamarse ‘paratexto
editorial” (2005). 247 Genette distingue legalmente dos tipos de paratextos, el paratexto oficial: “todo mensaje paratextual
asumido abiertamente por el autor y/o el editor y del que no se puede rehuir la responsabilidad”; y el paratexto
oficioso: “la mayor parte del epitexto autoral, entrevistas, conversaciones y confidencias, de las que puede
desembarazarse de responsabilidad con denegaciones…” (2001, 14).
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
321
4.2 De títulos e intertítulos
El título general del libro donde se encuentra la obra poética completa de Jaime Sabines,
donde están reunidos los 8 poemarios que aquí se analizan, y que tuvo la aprobación autoral,
es: Recuento de poemas 1950 / 1993 [1997] (2002)248
. Ahora bien, Genette ha dividido los
títulos en tres elementos principales: el título, el subtítulo249
y la indicación genérica250
, y
aclara que el primero es el único indispensable, mientras que los otros dos son opcionales
(2001, 52-53). De igual forma, clasifica los títulos en tres posibles clases: temáticos,
remáticos251
y mixtos252
. Así pues, respecto al título antes citado de Sabines, en primer lugar
es notorio el carácter remático de éste. Es decir, que no hay una alusión temática, sino una
genérica, en primera instancia esto lo encontramos a través del lexema “poemas” que se ve
reforzado por “recuento” en el sentido de “compilación” o “conjunto de”. Por ende,
podemos decir que nos encontramos ante un libro de poesía, pues el título remático se
autodefine, genéricamente hablando, y en este sentido son tanto el autor como el editor los
que orientan tal nombramiento y lectura.
248 A partir de ahora se da por sentado que cada vez que se cite este texto se conoce al autor y el año de
publicación (Sabines 2002), y sólo se citará entre paréntesis el número de página. 249 Al respecto, Genette nos dice que: “el subtítulo sirve frecuentemente para indicar más literalmente el tema
evocado simbólicamente o crípticamente por el título” (2001, 75). 250 “La indicación genérica es un anexo del título […], y por definición remático, en tanto destinado a hacer
conocer el estatus genérico intencional de la obra. Este estatus es oficial, en el sentido que el autor y el editor
quieren atribuir al texto, y ningún lector puede ignorar esta atribución…” (Genette 2001, 83). 251Genette menciona que “Los títulos que indican, de la manera que sea, el “contenido” del texto serán
llamados temáticos […]: los otros podrían ser calificados de formales, y muy a menudo genéricos [o
remáticos]…” y un poco más adelante puntualiza “la oposición entre tema (de lo que se habla) y rema (lo que
se dice)” (2001, 70). En este sentido, lo temático se relaciona con el contenido semántico del título y la obra;
lo remático con la forma, con la textualidad del título y la obra, por ello, en lo remático se engloba las
nominaciones genéricas y lo autorreferencial, como por ejemplo: Compilación de poemas, Antología poética,
o Cancionero. 252“Los títulos mixtos, es decir, los que llevan (claramente separados) un elemento remático (a menudo
genérico) y un elemento temático…” (Genette 2001, 78).
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
322
La segunda parte, 1950 / 1993, se puede considerar como un subtítulo, una especie
de aclaración o información extra respecto al título, que da una idea de temporalidad al
ubicar los poemas entre dos fechas 1950 y 1993. Ahora bien, lejos de ser este un dato sin
relevancia, se vuelve vital para nuestro análisis, pues tanto el autor como el editor lo han
considerado importante, tan es así, que lo ubican en un lugar privilegiado, junto al título y,
por ende, en la portada del libro y sus consecuentes reapariciones253
. Entonces, ¿qué
significa la referencia temporal y cuál es su trascendencia? Pues bien, proponemos que la
presencia de los años hace alusión, número uno, a que la obra de Sabines ha ido cambiando
con el tiempo, por ello también es de notar la presencia de las fechas de publicación de cada
poemario, fecha que aparece debajo del título de éstos; número dos, a que el factor temporal
define o influye de alguna forma en los poemas que aparecen en este recuento…, es posible
resumir los dos anteriores puntos en la idea de transición temporal254
. El título, pues, evita
las cuestiones temáticas y en cambio redunda en las categorías remáticas, lo cual es
explicable al tratar de dar coherencia a un conjunto de poemarios independientes, cada uno
con sus propias características temáticas que a continuación exploramos.
253 “El título ocupa cuatro lugares de emplazamiento casi obligatorios: la primera de cubierta (o portada), el
lomo de la cubierta, la portadilla y la anteportadilla…” (Genette 2001, 59). 254 Con esto nos referimos a que existe un cambio de estado, modo o ser en relación con el transcurso
temporal; la RAE define transición como: “acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto”
(RAE online). Enfocado en nuestro análisis, dicho cambio de estado, modo o ser, se refleja a lo largo de cada
uno de los ocho poemarios que aquí se analizan.
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
323
4.2.1 La trinidad metafísica: Horal, La Señal, y Adán y Eva
Al amanecer ha de irse. Pero no olvidarás
lo que te dijo desde la dura sombra.
Jaime Sabines
Recuento de poemas 1950 / 1993, presenta los poemarios de Jaime Sabines en orden
cronológico. El primer poemario de este libro, así como de la obra publicada por Sabines, es
Horal (1950). A nivel morfosintáctico, Horal es una palabra inventada, en la cual se reúnen
distintos lexemas como: “hora”, “orar”, “oral”; esta conjunción de lexemas produce una
indeterminación y multiplicación del sentido. Además de esas tres lexías, también queda otra
opción, que la crítica ya ha señalado, como “conjunto de horas”255
:
el título del libro nos trae a la mente un conjunto de horas, la sucesión del
tiempo y, como corolario, la importancia del tiempo. El poeta nos dice que el
título “no fue ninguna búsqueda ni ningún afán de originalidad; simplemente
un subconsciente activo, una hallazgo, una gratitud. Estaba pensando en el
Libro de las horas, horas, horas y salió Horal (Armengol 1988, 50)*.
Por otro lado, en la tradición católica, “horal” también hace referencia tanto a un libro de
oraciones como a la Liturgia de las horas: “en lenguaje eclesiástico, significa ciertas
oraciones a ser rezadas a determinadas horas del día o de la noche por sacerdotes, religiosos
o clérigos, y, en general, por todos aquellos obligados por su vocación a cumplir con este
deber; incluyendo a los fieles laicos” (Cabrol 1999). Así pues, el título de Horal, está
saturado de polisemia y se vincula con distintos campos semánticos como temporalidad,
255 Formado al conjuntar “hora” con el sufijo “al”, que denota lugar en que hay cierta cosa, conjunto, o
abundancia de algo.
* Cada vez que aparezca este símbolo se da a entender que el texto citado se encuentra dentro de la
compilación de Mónica Mansour, Uno es el poeta. Jaime Sabines y sus críticos (1988), por lo cual no
aparecen dentro de la Bibliografía de esta investigación ni sus nombres ni sus textos, sino sólo se refiere la
compilación y su autora.
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
324
textualidad, sacralidad y religiosidad. En este sentido, es importante resaltar la posible
connotación religiosa que, inevitablemente, nos lleva a lo trascendente. Siguiendo la misma
línea, hay versos del poemario que aluden a la idea de Dios así como a cuestiones
trascendentes:
Lento amargo animal
que soy, que he sido
amargo desde el nudo de polvo y agua y viento
que en la primera generación del hombre pedía a Dios. (11)
En este sentido, los versos nos remiten a una fundación del ser, en un sentido mítico que al
final se articula con el metarrelato cristiano y su correlato genésico: Dios crea al hombre del
polvo (Génesis 2:7), pero al mismo tiempo hay un alejamiento de dicho metarrelato en el
último verso, pues era la “primera generación” la que tenía esa necesidad de Dios, de
fundamento, y entonces se crea un contraste desde la posición del yo lírico.
Los intertítulos, es decir, los títulos de los poemas de Horal, también presentan la
búsqueda de unicidad, fundación, y la idea de estructuras abarcadoras, entre ellos tenemos:
“El día”, “[Uno es el hombre]”, “Los amorosos”, y “Así es”. No obstante, también hay duda,
increencia, quiebre de unidad: “[Sombra, no sé. La sombra]”, “[Yo no lo sé de cierto]”, “[Es
la sombra del agua]”, y “[Nada, que no se puede decir nada]”. Cada uno de los intertítulos
anteriores llevan en sus núcleos semas como “indeterminación”, “vacilación”,
“incorporeidad”, e “imposibilidad”, lo cual va configurando el discurso de Sabines en Horal
como un discurso bi-isotópico donde por un lado tenemos “lo fundante” y, por el otro, “lo
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
325
dudante”, a pesar de ello, los poemas de ambas isotopías se mueven entre dos polos, lo
cotidiano y lo trascendente:
Es mi cuarto, mi noche, mi cigarro.
Hora de Dios creciente.
Obscuro hueco aquí bajo mis manos.
Invento mi cuerpo, tiempo,
y ruinas de mi voz en mi garganta.
Apagado silencio. (17)
En general, el discurso de Horal, con sus conexiones temporales y religiosas, nos lleva a
temas como finitud, eternidad, permanencia, y trascendencia. A pesar de que ya hay indicios
de duda, increencia, cotidianidad, y de un ligero alejamiento de los metarrelatos, todos ellos
referentes del pensamiento posmoderno, éstos aún permanecen en estado embrionario. Así
pues, hay una tendencia en Horal hacia un pensamiento moderno que, no obstante, ya se ve
asediado en los márgenes por valores deconstructivos característicos del pensamiento
posmoderno, ejemplo de ello son las ideas nihilistas que recorren de pies a cabeza el
poemario, tómese como ejemplo el poema de “Horal”256
, donde se habla directamente de la
fundamentación del mundo y del hombre respecto a la nada.
El segundo poemario, La Señal, fue publicado por primera vez en 1951, un año
después de Horal. Contradictorio y germinal, en este poemario se va perfilando el posterior
desarrollo de la poética de Sabines que se concreta en su libro cumbre Tarumba (1956)257
.
256Para consultar el poema ver Anexo 1. 257 Jaime Sabines considera a éste uno de los mejores poemas que ha escrito: “pues Tarumba es uno de los
mejores poemas que haya yo escrito nunca. La verdad es que desorienté a los críticos, ya que no entendían de
qué se trataba. Era una nueva manera de decir las cosas” (en Plasencia Saavedra 2007, 30). Asimismo, en el
presente trabajo de investigación se plantea que es en este poemario donde se produce la ruptura y el vuelco
hacia el pensamiento posmoderno en su obra, es por ello que le hemos dado el epíteto de cumbre.
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
326
La señal, como título, tiene una función temática; la RAE, en una de las definiciones de
señal, dice: “cosa que representa o sustituye a otra”, lo cual nos remite siempre a esa otra
cosa que no se manifiesta directamente sino a través de otros elementos, es decir, La señal
implica una búsqueda trascendente-metafísica de aquello que es intangible pero que se
presenta a través de otros objetos que funcionan como señales o índices.
En La señal, asistimos a un poemario dividido en tres partes: “I. La Señal”, “II.
Convalecencia”, “III. El mundo”. Proponemos que los tres intertítulos antes citados
funcionan como señales de una transición, de un viaje a nivel de pensamiento que también
tiene un correlato estético-temático. En la primera parte, encontramos ocho poemas
sintéticos que presentan títulos temáticos con la siguiente estructura sintáctica: “preposición
[de] + artículo + sustantivo”; como ejemplo tenemos: “De la esperanza”, “Del dolor”, “De la
noche”, “De la ilusión”. Raúl Leiva ha dicho al respecto que son “ocho poemitas de tono
más o menos filosófico” (1988, 121)*. El tono de los poemas va de lo proverbial a lo
sentencioso y, por momentos, se tornan definiciones del concepto que desarrollan como en
“Del adiós”:
No se dice.
Acude a nuestros ojos,
A nuestras manos, tiembla, se resiste. (53)
Desde nuestra óptica, estos poemas se encuentran bajo una lógica moderna, ya que la
definición busca crear una certeza y la instauración de la estabilidad a través de la reducción
de la multiplicidad, es decir, la definición tiende a buscar el orden, ideal por excelencia de la
ciencia y la filosofía moderna: “el saber de la ciencia se centra en el cómo de la naturaleza y
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
327
de las cosas. El de la filosofía en su significado inmanente y racional, que se traduce,
frecuentemente, como búsqueda de su esencia e intento de definirla racionalmente” (Estrada
2003, 39).
El segundo intertítulo, “Convalecencia”, es una lexía que tiene una función temática
al hacer alusión a la rehabilitación o recuperación de un estado decaído. Muchos de los
poemas que se encuentran en esta sección abordan temáticas recurrentes como la soledad y
la tristeza, como ejemplos: “[Quiero apoyar mi cabeza]”, “[No lo salves de la tristeza,
soledad]”, y “[En los ojos abiertos de los muertos]”. Ahora bien, la soledad y la tristeza son
estados emocionales que sólo pueden ser discernidos una vez que se ha conocido su opuesto,
es decir, la compañía, la felicidad. El primer poema del conjunto se vuelve significativo pues
insinúa ese cambio y el porqué de la convalecencia:
Nadie sabía qué hacíamos,
nadie, qué hacemos.
Estábamos hablando, moviéndonos,
yendo de un lado a otro,
las arrieras, la araña, nosotros, el perro.
Todos estábamos en la casa
pero no sé por qué. Estábamos. Luego el silencio. (55)
Se observa en el poema que hay una situación idílica y de inocencia, pues ésta se relaciona
con la falta de conocimiento, “Nadie sabía qué hacíamos / nadie, qué hacemos”; esto,
sumado a las imágenes siguientes, nos remiten al paraíso, ya que se percibe una comunión
muy estrecha entre seres humanos y animales; empero, es en el último verso donde se
anuncia el cambio de estado, encabezado por el lexema "pero", que es una conjunción
adversativa que sirve para contraponer un concepto a otro, en este caso se contrapone la idea
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
328
de comunión e inocencia a la de la presencia del dolor, la soledad, la tristeza, la expulsión,
que se insinúa en el remate del verso: “Luego el silencio”. Así pues, el silencio corresponde
al estado decaído de la humanidad, y de ahí el desprendimiento de la convalecencia como
estado ontológico del hombre.
Siguiendo nuestra lectura, el último intertítulo asienta la entrada del hombre decaído
en “El mundo”, y es en esta tercera parte donde la referencia a lo cotidiano y a lo íntimo, al
hombre concreto, hace explosión. Tenemos intertítulos altamente significativos: “La caída”,
“A estas horas, aquí”, “Carta a Jorge”, y “Tía Chofi”. El primer intertítulo refuerza la lectura
relacionada al metarrelato cristiano de la caída del hombre que hasta ahora hemos llevado, el
segundo sitúa al sujeto lírico en un aquí y ahora, el tercero abre el espacio de lo íntimo a
través de la lexía “carta”, pues esta modalidad genérica implica un intercambio entre dos
personas y, por ende, una confidencialidad e intimidad; sobre este último, es importante
destacar que comienza con el vocativo “Hermano” seguido de dos puntos [:], lo cual recrea
la estructura de una carta y, de hecho, Sabines tenía un hermano mayor llamado Jorge
Sabines258
. El cuarto sigue la misma línea de desarrollo que el anterior, al introducir lo
íntimo en el poema a través de referencias familiares.
En conjunto, es posible trazar marcas o señales del cambio que se produce del primer
intertítulo al último, lo cual también queda patente por los números romanos, elementos
remáticos, que acompañan a los intertítulos, y que sugieren una idea de sucesionalidad y
avance. En “La señal”, tenemos la añoranza de la definición, del orden, de lo fundante,
258 “Jaime fue el menor de tres hermanos: Jaime (1926), Jorge (1923) y Juan (1920). Entre los tres había una
diferencia de tres años y los tres fueron bautizados con nombres que comenzaban con la letra J. Una
costumbre o superstición, ya no sé, que el poeta repetiría con sus ocho hijos” (Zarebska 2006, 27-28).
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
329
identificado por antonomasia con el pensar moderno. En “Convalecencia”, nos enfrentamos
con soledad, angustia, tristeza, un estado decaído de transición donde aún hay una añoranza
por el orden metafísico: “Quiero apoyar mi cabeza / en tus manos, Señor” (57). Finalmente,
en “El mundo”, hay un abandono de lo metafísico, que no de la angustia, y se vuelca el yo
lírico a la cotidianidad-intimidad, donde las referencias extratextuales se multiplican. Así, a
pesar del abandono de lo metafísico, la incertidumbre y el desencanto se fortalecen259
, y la
cotidianidad se levanta como refugio ante la ausencia del orden metafísico, lo cual queda
delineado en los últimos versos del poema que cierra todo el poemario, “Epílogo”, que por
cierto es un título remático que tiene un doble sentido semántico, el de “conclusión” y el de
“recapitulación” o “síntesis”; así pues, en este poema se marca el aparente “final” del
metarrelato cristiano del paraíso-caída que se ha ido construyendo a lo largo del poemario, y
se aprecia el consiguiente brinco al campo de lo privado-íntimo-cotidiano, característico del
narcisismo posmoderno; configurándose así una síntesis del poemario:
Primordial, tú, arquitecto,
me tomas a juego.
Me compadeces, vengador,
mientras ríes en silencio.
Tú estás mirando un mar de sombras
definitivamente abierto. (114)
259 Ver “[No quiero paz, no hay paz]” (84), “[Con ganas de llorar]” (98), “[Amanece el presagio]” (102), “[Es
un temor de algo]”(104-107):
Es un temor de algo, de cualquier cosa, de todo
Se amanece con miedo. […]
Alguien se refugia en las pequeñas cosas,
el libro, el café, las amistades,
busca paz en la hembra,
reposa en la esperanza,
pero no puedo huir, es imposible… (104).
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
330
“Definitivamente abierto” marca el cambio de la lógica moderna de racionalización,
clasificación y definición, por la visión posmoderna de apertura, mezcla, indeterminación, y
heterogeneización de la realidad. Un paralelo se puede establecer entre la visión de texto
cerrado o inmanente del estructuralismo, y la abierta e intertextual del posestructuralismo.
El tercer poemario es Adán y Eva, publicado en 1952. A nivel sintáctico, se establece
como un sintagma nominal coordinado, es decir, hay dos nombres propios coordinados por
la conjunción y; dicho sintagma tiene dos palabras llenas260
, Adán y Eva. Estas dos palabras
–pasando al nivel semántico– nos remiten a nombres cargados de significación por su
contenido cultural, ya que su “significado base” tiene raíz en la tradición judeocristiana,
específicamente en el libro de “Génesis”; así pues, el título se posiciona como temático por
las connotaciones culturales de los nombres propios que lo componen.
Así pues, nos encontramos con un nuevo acercamiento al metarrelato cristiano, y
nada más y nada menos que con su texto/mito fundacional. Como bien ha señalado Mónica
Mansour en su estudio sobre este poemario, “todo el texto es una progresión de conciencia y
conocimiento frente al mundo, como algo externo…” (1988, 74)*. Esta progresión de
conciencia frente al mundo es una toma de conciencia de la cotidianidad y de su
trascendencia en el ser. César Bonilla Bonilla menciona, en su tesis de licenciatura, que en
Adán y Eva “Sabines logra desmitificar el tiempo y lo transforma en un tiempo cotidiano,
medible, que registra lo anecdótico de la vida, pero sobre todo, que da certeza del origen y
finitud de la existencia” (2006, 106). Concuerdo plenamente en que Sabines logra crear
260“Hay ciertas construcciones morfológicas o lexemas que tienen un sentido o significado base ya sea
convencional o motivado por el receptor, éstas son las palabras llenas, las cuales significan por sí mismas aun
sin estar dentro de un contexto de referencia” (Rosado García, 2010: 1).
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
331
certeza y, por lo tanto, fundamentación ontológica en este poemario a través de recurrir al
mito cristiano; no obstante, no coincido en su expresión de “desmitificar el tiempo”, al
contrario, creo que Sabines logra cambiar la mirada al poner como tema central la
cotidianidad, la cual es mitificada y fundamentada a través del peso mítico que por tradición
tiene la figura de Adán y Eva, lo cual es logrado al suprimir en buena medida lo divino,
como el mismo Bonilla atestigua: “en este mito bíblico la presencia de Dios es básica, pues
se vuelve un juez omnisciente que juzga y rige la conducta moral de Adán y Eva. En
cambio, para Sabines ese Dios omnipresente y poderoso es sólo es [sic] un atisbo, una
remembranza del lector sensible, ya que casi desaparece sin dejar huella” (2006, 89). En
Adán y Eva, hay, pues, un intento de enraizar la cotidianidad en el mito, es decir, crear una
cotidianidad mítica.
En general, estos tres poemarios tienen una orientación metafísico-trascendente, y
están fuertemente influenciados por el metarrelato cristiano, por momentos matizado por el
nihilismo, sobre todo en el caso de Horal. En La Señal, tenemos un poemario contradictorio
y germinal, o mejor dicho, un viaje de transición donde se deja ver el paso de un
pensamiento moderno con anhelos de fundamentación correspondiente a “I: La señal”, a uno
posmoderno en “III: El mundo”, donde aflora la cotidianidad, y entre ambos un etapa
intermedia con anhelos metafísicos pero a la vez con el decaimiento y la angustia: “II:
Convalecencia”. Finalmente, en Adán y Eva, Sabines dialoga de forma directa con la
tradición judeocristiana al quitar de en medio a Dios y poner en el centro a la cotidianidad,
encarnada en las figuras míticas de Adán y Eva, creando así una cotidianidad mítica.
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
332
4.2.2 La ruptura poética: y Tarumba descendió del suelo…
¡Ayúdame, Tarumba, a no morirme,
a que el viento no desate mis hojas
ni me arranque de esta tierra alegre!
Jaime Sabines
Y Tarumba descendió del suelo en 1956, año en que fue concebida por el espíritu de
Sabines y traída al mundo desde el polvo. En principio, Tarumba desorientó a los fariseos
de la crítica, fue un libro incomprendido y rechazado en el horizonte interpretativo de su
época, como bien lo atestigua su autor: “pues Tarumba es uno de los mejores poemas que
haya yo escrito nunca. La verdad es que desorienté a los críticos, ya que no entendían de
qué se trataba. Era una nueva manera de decir las cosas” (Sabines en Plasencia 2007, 30).
Así como el texto desorientó a la crítica, su título no fue menos controvertido, al
respecto Raúl Leiva dijo: “el autor, creemos, ha inventado el término que le da título a su
obra: Tarumba. Con él se identifica a sí mismo, o a su doble, y, también, a sus semejantes.
Tarumba, por eso, parece ser una especie de comodín pronominal que el poeta utiliza para
dialogar consigo mismo –autodesdoblamiento– o con los demás” (1988, 122)*. En este
sentido, la palabra Tarumba no fue inventada por Sabines, sino que es un coloquialismo
cuyo significado es tonto, loco, atolondrado, confundido. Es de notar, pues, que ya desde el
título se anuncia la realidad estética del poemario, esa “nueva [tonta, loca, atolondrada]
manera de decir las cosas”, lo conversacional-coloquial, que “ponen en entredicho el
concepto de poesía como lenguaje exclusivamente sentimental y fervoroso. El
“cotidianismo” es una manera de negar el concepto tradicional de poesía, de negar todo
trascendentalismo que pierda de vista la situación real del hombre latinoamericano o de
cualquier país” (Alemany Bay 1997, 12-13).
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
333
Lo conversacional se configura en Tarumba, primeramente, a través de una poesía
donde hay un yo, un tú, y un mensaje compartido en el que ambas partes están implicadas:
“Todos vamos a vendernos, Tarumba” (139); “Ay, Tarumba, tú ya conoces el deseo. / Te
jala, te arrastra, te deshace” (140); “A caballo, Tarumba, / hasta el vertedero del sol” (143);
y “¿Y por qué varón? ¡Tarumba!” (158). Hay un fortalecimiento del circuito de
comunicación al implicar dentro del poema tanto al emisor, yo lírico o enunciador, como al
receptor, Tarumba, y ambos toman parte del mensaje-poema. De igual forma, hay un
cambio de código al abandonar la poesía retoricista de las generaciones anteriores
(trascendentalistas, surrealistas) y crear un abajamiento o kenosis261
en el código lingüístico
al acercarlo a la referencialidad cotidiana, es decir, el poema ya no está centrado sobre sí
mismo (autorreferencialidad)262
sino sobre la cotidianidad (referencialidad). Al final, pienso
que Raúl Leiva acierta al decir que: “Tarumba es sólo un pretexto inventado por el poeta
para comunicarse con la realidad” (1988, 123)*.
Con excepción del título del poemario, es significativo que ninguno de los 35
fragmentos de Tarumba posea este elemento paratextual, sino sólo un símbolo que semeja
ser una hoja, o una fruta como la manzana o la fresa, ubicado en la parte superior de los
fragmentos poéticos, ocupando el lugar que normalmente posee el título; y, aparentemente,
261 Utilizo este concepto desde la perspectiva de Gianni Vattimo que se ha explorado en el Capítulo 3, en el
sub-apartado “3.1.4 De lo ontológico a lo óntico: el pensamiento débil de Gianni Vattimo”. 262 En este sentido, lo que distinguía o distingue tradicionalmente a la poesía, desde la perspectiva de Roman
Jakobson, es el autocentramiento en el mensaje, en sí misma, en su función poética: “la orientación […] hacia
el MENSAJE como tal, el mensaje por el mensaje, es la función POÉTICA del lenguaje” (1986, 358). Ahora
bien, en la poesía conversacional la función poética se ve debilitada por un fortalecimiento de la función
referencial y conativa, en el sentido de estar orientada hacia el receptor-lector. Aclaramos que la poesía
conversacional no significa o conlleva la negación de la función poética, sino como bien lo dice Sabines: “por
lo general yo uso el lenguaje cotidiano, el lenguaje de todos los días, pero lo transformo con pequeños
matices, le doy calidad literaria” (en Plasencia 2007, 25).
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
334
este símbolo indica una especie de suspensión momentánea en el discurso poético, o mejor
dicho, una frontera discursiva que señala el inicio y el final entre fragmento y fragmento. A
primera vista, el poemario parece no tener un hilo temático conductor, sin embargo,
releyendo de una forma minuciosa, planteamos que el hilo conductor de Tarumba es la
cotidianidad, el diario vivir del hombre, y cada fragmento del poemario se consolida como
una anotación respecto a un día, convirtiendo el libro de poemas en un diario de vida, tanto
de Tarumba como del yo lírico.
La búsqueda de lo metafísico-trascendente queda desacralizada y relegada en este
poemario, donde hay una reacción de protesta contra los órdenes inamovibles. La actitud de
Sabines ante Dios demuestra mucho de este tono contestatario: “Quiero que tu divina
presencia, Comecaca, / apuntale mi espíritu eterno” (170). Se observa la inversión de
valores, a través de la cual es abajada la figura de Dios, al nombrarlo “Comecaca”, y en
contraparte se sacraliza al hombre al referirse a éste como “espíritu eterno”. El valor
máximo queda entonces referido en el hombre y en su cotidianidad, como Sabines ya venía
anunciando desde Adán y Eva (1952). Y no sólo hay un alejamiento de la divinidad,
metarrelato cristiano, sino también del socialismo, uno de los discursos ideológicos
vigentes en la década de los 50 en América Latina, tan sólo cabe recordar la Revolución
Cubana que se dio en el 59263
:
Nadie, desde hoy, podrá decirme
poeta vendido. […]
263 Podría decirse que la Revolución Cubana sólo fue la punta del iceberg, pues “a partir de 1959, se inició una
época de gran efervescencia social y política en todo el continente, dominada por significativos combates
revolucionarios y antimperialistas, poderosas luchas obreras, el despertar de importantes sectores campesinos
e indígenas, la elevación del espíritu combativo de las masas marginales y las amplias movilizaciones
estudiantiles” (Guerra Vilaboy y Maldonado Gallardo 2005, 18).
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
335
Estoy en la República de China Popular.
Le curo las almorranas a Neruda,
escupo a Franco.
(Nadie podrá decir que no estoy en mi tiempo.)
Detrás del mostrador soy el héroe del día. (171)
Si bien no hay una negación del socialismo, sí hay un alejamiento, pues el yo lírico se
incluye dentro de la lucha socialista al hacer referencia a China y a Neruda264
, y su
oposición ante la dictadura de Franco. Lo importante a remarcar es el último verso, su lucha
no es, pues, desde el activismo político o militar, sino desde su cotidianidad, detrás del
mostrador, del trabajo de todos los días: Tarumba “lo escribí –dice Sabines– en 1954, en la
parte posterior de la tienda […]. Era una protesta y una rebeldía feroz contra el tiempo que
estaba viviendo” (en Zarebska 2006, 83)265
. En este sentido, viene muy a modo la reflexión
de Michel de Certeau sobre cómo es en la cotidianidad donde se reformulan las
representaciones hechas por las instituciones dominantes, pues “la presencia y la
circulación de una representación […] para nada indican lo que esa representación es para
los usuarios. Hace falta analizar su manipulación por parte de los practicantes que no son
sus fabricantes” (2000, XLIII). Así pues, Jaime Sabines manipula la representación
fabricada por el socialismo, y a partir de su discurso poético (su práctica poética), deja
264 Cabe recordar que Pablo Neruda fue una de las figuras emblemáticas del socialismo en América. Tan sólo
basta recorrer su obra poética y ver la iteración de temas relacionados con el socialismo en América Latina.
Como ejemplo tómese el Canto General (2006 [1950]), con el poema “A mi partido” (441); de igual forma
téngase en cuenta el poemario Canción de gesta (2003 [1960]), el cual habla sobre la Revolución Cubana y la
lucha por la liberación imperialista de América Latina. También en Odas elementales (2003 [1954]), y en Los
versos del Capitán (2006 [1952]), podemos encontrar esta temática. 265El poeta Marco Antonio Campos dice sobre la vida laboral de Sabines en el prólogo al libro Habla Jaime
Sabines (Plasencia 2007), que: “Jaime trabajó cosa de siete años en su natal Tuxtla Gutiérrez en una tienda de
ropa llamada El Modelo (1952-1959) y a su regreso a Ciudad de México laboró arduamente diecisiete años en
SAHNOS, una fábrica de alimentos para animales, propiedad de la familia, de la cual era socio minoritario
(1959-1976), para inmediatamente después ser diputado por el PRI (1976-1979). Regresó a Tuxtla Gutiérrez
como asesor de su hermano Juan, quien era gobernador de Chiapas, luego se fue a trabajar a su rancho
(Yuria), muy cerca de las lagunas de Montebello, en el municipio de Las Margaritas, y volvió a la ciudad de
México como diputado del PRI (1988-1991)…” (12-13).
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
336
huella de cómo hay una apropiación, al mismo tiempo que un alejamiento, de la
representación del discurso socialista, es decir, Sabines recibe el discurso socialista pero no
lo acepta tal cual (pasivamente), sino que lo reformula desde su cotidianidad (recepción
activa), desde su lucha “detrás del mostrador”.
Después de ver algunas características importantes de Tarumba, podemos decir que
éstas coinciden con los valores posmodernos, es decir, hay una caída de los metarrelatos:
desacralización de Dios, alejamiento del socialismo y su consecuente reformulación desde
la cotidianidad. La duda existencial desaparece, pero la angustia del diario vivir permea
todo el poemario: “Quebrado como un plato / quebrado de deseos, de nostalgias, de sueños”
(157), o “Qué puedo hacer si puedo hacerlo todo / y no tengo ganas sino de mirar y mirar”
(146). Finalmente, hay una exacerbación de la cotidianidad, a tal punto que se ironiza sobre
la misma o se muestran sus incongruencias: “Yo voy con las hormigas / entre las patas de
las moscas” (138), o “El cojo le dice al idiota: Te alcancé. / El boticario llora por
enfermedades” (141). Todo esto nos lleva a plantear que el poemario responde a una
vertiente de la estética conversacional conocida como antipoesía266
, cuyo principal
exponente es Nicanor Parra267
. El crítico literario Niall Binns, en un ensayo titulado “Poesía
hispanoamericana entre la modernidad y la posmodernidad (Nicanor Parra y Enrique Lihn).
266 Carmen Alemany Bay, al comentar un libro de Daniel Torres en su ensayo, “plantea que nada impide la
existencia de una antipoesía conversacional latinoamericana. Por tanto estamos ante una mezcla terminológica
que nos hace pensar en la posibilidad de que entre la poesía conversacional o coloquial y la antipoesía no
existen tantas barreras como propuso Fernández Retamar […]. No olvide el lector que estamos hablando de
un mismo tipo de poesía y que entre un autor y otro, aunque parten de estilos diferentes, tienen un mismo
proyecto común que es romper con el hermetismo reinante en la poesía latinoamericana desde comienzos de
siglo, y elaborar un tipo de poesía que realmente los identifique con lo que quieren expresar y comunicar al
lector” (Alemany Bay 1997, 29-30). 267 Paul Borgeson dice que la poesía de Nicanor Parra es “una poesía de estética combativa, antirretoricista,
antielitista” (1982, 385). Elementos que podemos detectar en los fragmentos poéticos que conforman
Tarumba (1956), la estética combativa en el alejamiento de los metarrelatos, la antirretoricista en el empleo
de lo conversacional, y lo antielitista al emplear temáticas cotidianas.
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
337
Parte I”, relaciona la antipoesía de Parra con el pensamiento posmoderno y señala las
coincidencias:
El prefijo anti es indicativo de la intención destructiva de la antipoesía,
demoledora de los mitos y de las instituciones autoritarias de la sociedad.
[…] Existe, en este sentido, un paralelismo entre la antipoesía y las ideas de
Lyotard sobre el des-cubrimiento postmoderno del carácter narrativo y
mítico del saber moderno […]: la postmodernidad de Lyotard y la antipoesía
de Parra constituyen sendos esfuerzos para desenmascarar las pretensiones y
los peligros de la modernidad ([s/a]1).
Tarumba es un poemario situado en la realidad nuestra de todos los días. Un poemario que
se configura a través de una estética conversacional, pero que al mismo tiempo coincide
con la postura de la antipoesía268
, al levantarse de forma contestataria en contra de los
paradigmas metafísicos del pensamiento moderno, encarnados tanto en la figura de Dios,
metarrelato cristiano, y en el alejamiento del metarrelato marxista-socialista. Finalmente,
asistimos a la instauración de la cotidianidad como alternativa –igualmente contradictoria,
de ahí la ironización de sí misma– de la existencia y de la fundamentación, dicho en otras
palabras, hay una ontología light fundada en el pragmatismo cotidiano.
268 “La antipoesía de Parra no es […], una definición. Es una posición” (Vargas Portugal 2010, 161).
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
338
4.2.3 Y después de Tarumba ya nada fue igual…
Nada queda de mí después de este amor.
Jaime Sabines
Después de 1956, Jaime Sabines publica cuatro poemarios: Diario semanario y poemas en
prosa, en 1961; Yuria, en 1967; Maltiempo, en 1972; y Algo sobre la muerte del mayor
Sabines, en 1973. En general, la obra publicada después de Tarumba continúa
desarrollando el camino poético que había iniciado desde “III: El mundo” en La señal
(1952), es decir, continúa desarrollando una estética conversacional, centrada en lo
cotidiano, y tendiendo cada vez más hacia lo íntimo, hacia un sujeto narcisista
desencantado que busca en la relación de pareja, de familia, en el sentimentalismo, una
forma de superarse, de sobrevivirse, como bien lo refleja el primer poema de Diario
semanario…: “No hay lugar para la desesperación, ni para la fatiga, ni para la alegría.
Pendiente sólo de la pierna que duele, de la hora de ir al trabajo, de la acidez, del dinero
gastado, de la hora de acostarse; se resucita a veces, por un momento, con el juego del hijo,
con el relámpago del deseo…” (177).
Diario semanario y poemas en prosa (1961), es un título mixto que imbrica de una
forma profunda lo temático y lo remático, lo cual crea una polisemia ambigua que hace
difícil definir una tendencia predominante. En realidad, por un lado, “Diario semanario”
podría ser una referencia temática a la crónica de los siete días de la creación en el génesis
bíblico, lo cual insinuaría un contenido mítico-cotidiano. Sin embargo, pienso que el
poemario no explora lo mítico-cotidiano como sí lo hace Adán y Eva, sino más bien la
experiencia cotidiana en la ciudad moderna, así pues, para mí todo el título es remático,
pues “diario” remite al género literario de la autobiografía, en donde resalta el carácter
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
339
intimista-cotidiano del discurso, y al mismo tiempo puede pensarse en un periódico de
publicación diaria. La segunda lexía, “semanario”, alude tanto a la temporalidad, algo que
ocurre cada siete días, como a la edición de un periódico o revista semanal. Sabines
comenta sobre este poemario que: “Después de siete años de encierro en Tuxla regresé a la
ciudad de México. Le escribí un canto a la ciudad, un enorme canto. Pero no es un canto
ex-plícito, no es un canto dedicado a la ciudad. Es un canto escrito en, por y para la ciudad:
Diario Semanario. Lo escribí en veinte días, en un mes a lo sumo. Por eso lo nombré
‘diario’” (en Zarebska 2006, 111). Finalmente, “poemas en prosa” remite a un subgénero
poético del cual Carolina Depetris ha dicho:
el poema en prosa es, como todo género mixto, un espacio denso de
contradicciones […][,] un espacio de licencia tanto para la poesía como para
la prosa, porque cada uno transgrede sus normas de género en la recepción
de las normas del otro; pero también […] preserva las cláusulas de género de
sus dos formas constitutivas para que pueda ser efectivamente una forma
artística mixta (2004, 50).
Así pues, hay una doble cuestión de hibridez implicada en el discurso del título, respecto a
su tipología como paratexto (temático-remático), y en uno de sus elementos constitutivos,
siendo éste un indicador remático de un género literario mixto: el poema en prosa269
. La
hibridez es un valor exaltado por el pensamiento posmoderno, ya que ésta busca romper con
las esencias y con los esquemas tradicionalmente monolíticos, por ende, la utilización del
poema en prosa es muy significativa, pues busca acercar la poesía al uso cotidiano de la
269 Históricamente, el poema en prosa surgió en el contexto literario del siglo XIX francés; por lo tanto esta
forma poética poema no es posmoderna como tal. Sin embargo, en el contexto de la poesía de Jaime Sabines,
el poema en prosa puede ser leído y reinterpretado bajo la luz del pensamiento posmoderno, específicamente
por su estatuto de hibridez y la problematicidad genérica que ello implica. Cabe recordar que el hibridismo es
un valor exaltado o privilegiado por el pensamiento posmoderno, en contraposición de los valores de
identidad y mismidad.
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
340
escritura en su forma más común, la prosa; además, experimenta con la creación de un diario
poético, idea que ya se perfilaba en Tarumba. Finalmente, en este poemario hay un doble
juego entre objetividad, encarnada en el entorno que se recrea en los poemas (la función
referencial del lenguaje), y la subjetividad, función emotiva del lenguaje, vinculada a los
estados sentimentales del poeta: “el poema, entonces, tiene una doble imagen, una realidad
con dos caras: la subjetiva, del escritor, del hombre, creada a base de revelar sus emociones
y sentimientos, y la objetiva del medio ambiente que actúa constantemente sobre él” (García
Ponce 1998, 146)*.
Yuria (1967), a primera vista, es un título vacío, es decir, que no remite a nada. No
obstante, hay una especie de dedicatoria o aclaración, hecha por Sabines, al inicio del
poemario: “Yuria no quiere decir nada. Es todo: es el amor, es el viento, es la noche, es el
amanecer. Podría ser también un país: ustedes están en Yuria. O bien una enfermedad: hace
tiempo que padecen Yuria” (262). Además de esta polivalencia semántica que Sabines
otorga a la palabra, existe información de que un rancho en posesión del poeta lleva ese
nombre: “luego se fue a trabajar a su rancho (Yuria), muy cerca de las lagunas de
Montebello, en el municipio de Las Margaritas” (Campos en Plasencia 2007, 12). Así pues,
hay dos lógicas que conviven en el seno de esta palabra, por un lado, se crea una palabra
abierta, múltiple y diversa (valores posmodernos), y por otro, se ancla a un referente
extratextual que formó parte de la vida cotidiana del autor, el rancho de su propiedad donde
trabajó algún tiempo, acercándonos a la categoría de lo conversacional-cotidiano.
José Luis Esquinca escribe que Yuria es, estéticamente hablando, “el medio hermano
de Tarumba y el medio hijo de Diario Semanario y poemas en prosa” (1988, 195)*. De
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
341
nueva cuenta, podemos hablar sobre cómo lo múltiple se hibridiza dentro de la propia obra
de Sabines, es decir, Yuria es múltiple y diversa, estética y temáticamente hablando, por unir
verso (Tarumba) y prosa (Diario Semanario), en un conjunto de 44 poemas que reúnen y
articulan la multiplicidad dentro de un solo poemario al abordar temas que antes ya habían
sido esbozados en sus otros poemarios, pero que ahora cobran mayor fuerza, a tal punto de
dedicarles una sección completa. Yuria se compone de cuatro partes: “I: Cuba 65”, “II:
Juguetería y canciones”, “III: Autonecrología”, y “IV: Vuelo de noche”.
Nos advocaremos a dos de los títulos, “I: Cuba 65” y “IV: Vuelo de noche”, por
tener títulos y poemas con una inclinación temática más acentuada hacia la subversión y
desmitificación de las instituciones totalizadoras y sus respectivos metarrelatos, que las otras
dos secciones de Yuria. En el primero, tenemos un canto dividido en nueve partes, que nos
remite a un tiempo-espacio concreto, vinculado con el auge del socialismo después de la
revolución de dicho país. La actitud de los cantos es oscilatoria entre la alabanza y el
alejamiento indiferente, los versos del poema I sintetizan en gran medida el conjunto:
No sé, a estas alturas, cómo decir las cosas que suceden.
Soy un poco apagado, un poco triste,
un poco incrédulo y vacío.
Dejé pasar tres meses a propósito
para mirar en mí, mirarte lejos,
sano y salvo de ti, Cuba caliente. […]
No acostumbro meterme con la poesía política
ni trato de arreglar el mundo.
Más bien soy un burgués acomodado a todo,
a la vida, a la muerte y a la desesperanza. (263)
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
342
Por otra parte, en “IV: Vuelo de noche”, la subversión es ácida y contundente en contra de
las normas de las instituciones religiosas vinculadas al cristianismo y, más concretamente, al
catolicismo. Los poemas que mejor expresan esta actitud irónica son “[Canonicemos a las
putas]” y “[Cantemos al dinero]”, en que dos elementos tenidos como antivalores en el
cristianismo, la lujuria y la avaricia, son exaltados a través de un discurso que se anuncia
desde los títulos, que usa elementos propios del cristianismo-catolicismo, y los vincula con
sus antivalores. En el primer caso, la canonización se relaciona tradicionalmente con un
proceso en que se examina la santidad y devoción de una persona muerta para su inclusión
dentro del canon de los santos de la Iglesia Católica. “[Canonicemos a las putas]” se
configura entonces como una paradoja al vincular semas disímiles como santidad y lujuria,
muerte y vida. El segundo poema inicia así: “Cantemos al dinero / con el espíritu de la
navidad cristiana” (308), de lo cual se desprende una relación clara con el villancico
(canción-poesía-navidad); así pues, a pesar de que Sabines no usa el estribillo o la estructura
métrica tradicional, el tono de regocijo y festividad del poema sí hacen alusión a esta
práctica discursiva. Ahora bien, la historia del villancico como práctica discursiva es
altamente significativa ya que, como bien ha sintetizado Egberto Bermúdez:
Al mencionar hoy la palabra villancico, es inevitable evocar inmediatamente
la música de las festividades navideñas. Algo similar ocurre en España, en
toda América Latina y en las comunidades hispánicas de otros países del
mundo, notablemente la de Estados Unidos. Sin embargo, los villancicos
durante el período anterior al siglo XIX no estaban exclusivamente
asociados a la Navidad. Desde el siglo XIV la palabra villancico se refiere a
una canción o composición poética con música inspirada en los cantos y
bailes de los campesinos y labradores, llamados en ese entonces villanos, por
ser quienes vivían en las villas y aldeas, en oposición a los más refinados
habitantes de los centros urbanos ([s/p] 2005).
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
343
Es interesante notar que a lo largo del poema se usa una especie de envoltura religiosa para
el discurso, pero los temas tratados son totalmente seculares, principalmente vinculados a la
lógica capitalista en que todo es susceptible de ser mercancía y, por lo tanto, de comprarse:
Si quieres una mujer y otra y otra, cómpralas,
si quieres una isla, cómprala,
si quieres una multitud, cómprala.
(Es el verbo más limpio de la lengua: comprar). (308)
A través de este poema podemos ver un vaciamiento del discurso tradicional del villancico,
con un objetivo religioso-trascendente, normalmente de loa divina, para resignificarlo y
reorientarlo hacia sus orígenes populares y seculares, lo cual se aprecia en el contenido
económico y hedonista del fragmento del poema de Sabines antes citado. Así pues, se crea
un abandono del eje religioso-trascendente-metafísico, y hay un acercamiento al eje
pragmático-secular-hedonista-económico.
Se observa cómo en este poemario se continúa con el alejamiento de los
metarrelatos, al mismo tiempo que se experimenta con hibridaciones a nivel lingüístico
(Yuria), poético (verso-prosa), y discursivo (discurso religioso-discurso secular). Podemos
hablar entonces de una hibridez a nivel intratextual270
, pues para entenderla es necesario
tener la referencia de los poemarios anteriores y de la obra en sí misma, como bien plantea
Martínez Fernández: “en no pocos autores la intratextualidad es sutil y su análisis requiere
270 “Hablo de intratextualidad cuando el proceso intertextual opera sobre textos del mismo autor. El autor es
libre de aludir en un texto a textos suyos pasados y aun a los previsibles, de autocitarse, de reescribir este o
aquel texto” (Martínez Fernández 2001, 152).
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
344
lecturas y relecturas que capten matices y variaciones que, […] son índice frecuente de
cambios leves o grandes en la visión del mundo que esa obra sustenta” (2001, 166).
Finalmente, los dos últimos poemarios de Sabines: “Maltiempo” (1972) y “Algo
sobre la muerte del mayor Sabines” (1973), los cuales no se analizan a profundidad por
cuestiones de espacio y que se dejan para posteriores investigaciones. Sin embargo, es
importante mencionar que entre ambos hay una tendencia hacia el intimismo, lo cotidiano, y
lo testimonial. En Maltiempo, la tercera parte, “III: Testimonios”, está dedicada a los
sucesos de Tlatelolco 68, por ello, entra en el rubro de lo testimonial. Un elemento que une a
ambos poemarios indisolublemente son los cantos elegíacos de corte intimista que Sabines
escribe a su madre y a su padre. A la primera dedica “I: Doña Luz”, en Maltiempo, y al
segundo dedica íntegramente el poemario de Algo sobre la muerte del mayor Sabines.
Concluyendo, podemos categorizar la obra poética de Sabines en tres bloques
temporales, el primero de 1950 a 1952 (Horal, La señal, Adán y Eva), caracterizado por la
búsqueda metafísico-trascendente, fase identificada con el pensamiento moderno; a pesar de
que en esta etapa creativa ya se incubaban las semillas que darían su fruto en Tarumba. El
segundo bloque corresponde a 1956, con el poemario de Tarumba, clave en la poética de
este autor, ya que es en este texto donde hay una ruptura respecto a sus anteriores búsquedas
metafísico-trascendentes –que en realidad nunca abandonó en su totalidad, sino que
permanecen residuos de ese anhelo de trascendencia, encarnado en el metarrelato cristiano,
en el discurso de sus siguientes poemarios271
– y hay una reorientación hacia la cotidianidad
271 Es de notar que el último poema que Sabines escribió y publicó se titule “Me encanta Dios” (1993), una
especie de reconciliación con la trascendencia, bien señala Gabriel Zaid que: “lo mejor de Sabines tiene
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
345
como alternativa ontológico-fundante, es decir, hay un vuelco hacia el pragmatismo del aquí
y ahora característico de la filosofía light enmarcada e identificada con el pensamiento
posmoderno. Después de Tarumba, tenemos cuatro poemarios que forman el tercer bloque,
de 1961 a 1973, cuya lógica es tendiente a la subversión de los metarrelatos (cristiano,
socialista), a la hibridación-heterogeneización, a la exaltación de la cotidianidad, derivando
en lo testimonial (Cuba, Tlatelolco), y en lo intimista-autobiográfico (Diario Semanario y
poemas en prosa, “Doña Luz” y Algo sobre la muerte del mayor Sabines).
…
En general, podemos ver que sí existe un cambio de pensamiento en la obra poética de Jaime
Sabines, que va desde un estadio moderno a uno posmoderno. No obstante, la estética
conversacional, el anhelo por comunicar y de conectar con el lector, presentes desde el
primer poemario, le dan unidad y coherencia estética a la poesía de Sabines, pues “la
<<obra>> es, por así decir, una continuidad de textos, retomar lo que se ha dicho ya es una
manera de dar coherencia al conjunto textual, a nivel formal y semántico; es una forma de
lograr que el texto sea un verdadero <<tejido>>” (Martínez Fernández 2001, 152). También
a nivel temático hay continuidades en la poesía de Sabines, como la cotidianidad presente
desde La Señal y Adán y Eva, y que se continúa desarrollando a través de Tarumba, Diario
Semanario y poemas en prosa, y que se reconfigura hasta llegar a lo testimonial como en
Yuria, y lo intimista en Algo sobre la muerte del mayor Sabines. Lo importante es
puntualizar que el tratamiento del tema es lo que va modificándose a través de la obra.
siempre algo de lucha bárbara con Dios. Con ese padre terrible que se ama y se odia” (en Zarebska 2006,
137).
La posmodernidad en la poesía de Jaime Sabines… David Anuar González Vázquez
346
Para finalizar, me gustaría regresar al principio, al epígrafe que encabeza este
capítulo: “Estamos haciendo un libro, / testimonio de lo que no decimos” dice Sabines en el
“Prólogo” a Tarumba, y creo que la obra poética de este autor es eso, un gran libro donde
conviven, coinciden y se superponen temáticas, dentro de las cuales hay algo que no se dice
pero que está ahí, palpitante, presente, bajo las letras, lo que no decimos, los cambios
epistemológicos e históricos que cambian la manera de ver, entender, y decir el mundo:
Modernidad y Posmodernidad.