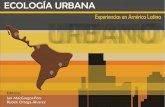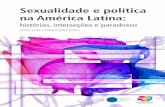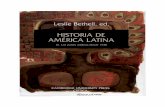La democracia de América Latina
Transcript of La democracia de América Latina
“La democracia en Latinoamérica: aLcances y
Límites en eL caso mexicano”.
Por: Raul Anthony Olmedo Neri
La democracia continúa siendo –sin duda- el común
denominador de la gran mayoría de las cuestiones
políticamente relevantes dentro de los debates
sobre la configuración del actual orden mundial.
Germán Pérez.
Introducción.
América Latina (específicamente la zona sur) en las últimas décadas ha tenido
cambios importantes en el ámbito político, ya sea tanto en su aspecto interno
(nacional) como en el externo (relaciones internacionales), que le han permitido
mostrarse como una zona estable geopolíticamente hablando. Parece que
aprendieron de sus errores en el siglo pasado (especialmente por los golpes de
Estado, las dictaduras y los procesos de intromisión que Estados Unidos realizó por
fines de control) y en la actualidad se encuentran marcando, en un vaivén de
aciertos y errores, su propio camino para consolidar lo que muchos de ellos llaman
el “Socialismo del siglo XXI”.
En este paradigma, México se encuentra en un estado de latencia y de cambios
importantes dentro de una crisis de legitimidad, por ello que el presente trabajo
tenga como objetivo principal dar un panorama sobre el proceso de desarrollo de
estas nuevas formas de acción política en esta zona del continente para poder
analizar cuáles son las características que han permitido que se dé este cambio a
la vez que revisemos los alcances y las limitantes con las que se encuentra México
para poder tener un proceso parecido.
La conformación de los Estados-Naciones en Latinoamérica.
Entrar en la teoría del Estado para tratar de definirlo por sí sólo resulta una tarea
compleja, por lo que sólo mencionaremos que lo entendemos como “un conjunto de
instituciones legales y relaciones sociales (casi todas ellas sancionadas y
respaldadas por el sistema legal de ese estado) que normalmente penetran y
controlan la población y el territorio que ese conjunto delimita geográficamente” (O´
Donnell, 2004, pág. 12), lo que sí podemos analizar es la relación que existe entre
el Estado con la Nación. Esta relación surge desde el punto de vista histórico con la
ruptura con el sistema feudal, es decir, es a partir de la caída de este sistema en
que se da una nueva forma de organización y por qué no decirlo, de un nuevo
reparto del mundo, esta vez no a partir de los procesos de concentración de tierra,
sino a través de la construcción de una identidad grupal que permite hacer frente a
la otredad grupal con la cual no me identifico y con la que estoy en peligro.
Esto es muy parecido a lo que LeShan (1995) menciona respecto a la construcción
ideológica para la guerra; por un lado debemos reconocernos y reconocer a los
nuestros, debemos saber qué somos para identificarnos. Y además debemos
conocer eso que no somos, es decir, se complementa la identidad con la otredad,
aquello que no somos. Esta construcción de identidad colectiva se ve consolidada
con la creación de símbolos que expresan a la propia Nación (bandera, himno,
comida, lengua, historia, cultura, etc.) y estos símbolos son los que se adquiere el
Estado para poder representarlos ante las otras Naciones.
Así tanto el Estado como la Nación se complementan, transforman y deforman en
este juego de la identidad común a ellos. “El Estado no sólo expresa la forma la
forma en que se presentan las relaciones internas y externas que configuran la
nación. A partir de los intereses que representa o interpreta, confiere a la sociedad
nacional ésta o aquélla dirección” (Ianni, 1997, pág. 91). Sin embargo hay que
mencionar que pueden existir naciones sin Estado, y un ejemplo de esto es Puerto
Rico al ser un Estado Libre Asociado, es decir que un Estado administrado por otro,
en este caso Estados Unidos.
Este caso resulta interesante desde la perspectiva de que los puertorriqueños tienen
una identidad que no se refleja en el Estado. Aunque ellos hablan español y tienen
idiomas nativos de esa zona, el idioma que ellos utilizan para fines administrativos
es el inglés. Esto nos da la idea de la relación que debe existir en el concepto de
Estado-Nación.
Para el caso de América, desde el punto de vista de la consolidación de Estados-
Naciones se da una construcción de identidad a partir de la luchas por su
independencia ante los países europeos (España y Portugal). Una vez
independizados, no obstante, surgieron problemas en la creación y conformación
de procesos democráticos debido a que estuvieron permeados por relaciones
antidemocráticas que aún en la actualidad persisten: las relaciones clientelares,
corporativistas y asistencialistas aunadas al nepotismo o compadrazgo dieron que
los Estados-Naciones recién creados tuvieran problemas para insertarse en la
democracia. Es decir, los sujetos identitarios se vieron ante un problema de
organización y ejecución de su propio Estado, lo que llevó a que por un lado se
instaura un Estado fuerte y por otro, una ciudadanía débil.
Formalmente, la independencia condujo a la formación de nuevas repúblicas, en las
que se abolió la esclavitud y la servidumbre y se estableció la igualdad entre los
ciudadanos. No obstante, estas transformaciones permanecieron, en lo fundamental
en el papel. Ni las nuevas repúblicas eran repúblicas, ni los ciudadanos lograron
alcanzar por decreto el umbral de la ciudadanía necesario para ejercer sus derechos
(Sobrado & Rojas Herrera, 2004, pág. 26)
Ante el continente tenemos entonces: la construcción de Estados-Naciones a partir
de su independencia, pero aún con problemas de corte político que culminan en un
Estado fuerte y autoritario en contraposición de una sociedad civil débil que no se
opone (en su totalidad) a la dirección que el primero le pone, más bien se mantiene
en la reproducción de la identidad nacional, se aísla de las otras responsabilidades
que conlleva el Estado-Nación. No es de sorprendernos que en el continente se
haya dado con mucha facilidad y frecuencia la intromisión de otros Estados como
Estados Unidos que a lo largo del siglo XX hicieron de Latinoamérica un campo de
lucha ideológica.
Los Estados fallidos en Latinoamérica durante el siglo XX.
Siguiendo con la exposición de los aconteceres de los regímenes políticos en
Latinoamérica, no cabe duda que la época más conflictiva para los Estados-
Naciones fue el siglo XX, debido a los hechos internacionales que se estaban
llevando a cabo en el mundo. En el siglo XX presenciamos el inicio de la lucha
ideológica más controvertida, y de la cual nosotros somos producto, entre el
Socialismo y el Capitalismo que inició con la Revolución Rusa en Octubre de 1917
y que terminó en 1989 con la caída del Muro de Berlín.
Durante este periodo Latinoamérica se convirtió en una zona vulnerable y
potencialmente peligrosa para Estados Unidos, es por ello que en este periodo se
dan los hechos más violentos en la América independiente. Y por violentos nos
referimos a una lucha entre dos tipos de Estado: el primero caracterizado por una
constante violación a los tratados internacionales de paz, y el segundo está
caracterizado por ser aquellos Estados que son víctimas de los primeros.
A los que ejercen la violación de los tratados internacionales se les llama Estados
Canallas, mientras a los que son víctimas de esas violaciones son conocidos como
Estados fallidos1; el término de Estado Canalla “tiende dos usos: un uso
propagandístico, aplicado a determinados enemigos, y un uso literal que se aplica
a los Estaos que n se consideran obligados a actuar de acuerdo con las normas
1 Debemos hacer una aclaración debido a que el concepto de Estado fallido no sólo va enmarcado en aquellos Estados que están caracterizados por ser víctimas de las acciones de otros, sino que también aplica a los Estados que son considerados peligrosos incluso para su propia población y por la cual es necesario que sea intervenidos.
internacionales” (Chomsky, Estados canallas, 2001, pág. 9). Para el presente
trabajo, Estados Unidos funciona como un Estado canalla a partir de la guerra de
baja intensidad llevada a cabo en el siglo pasado para evitar la propagación
ideológica del socialismo de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS).
Ya sea a través de revoluciones, contrarrevoluciones, golpes de Estado y dictaduras
militares, Estados Unidos mantuvo un control sobre el continente a través de su
política de “seguridad nacional” y a la par con el letargo de los procesos electorales
democráticas.
Por otro lado están los Estados fallidos quienes se caracterizan, entre otras cosas,
por la “falta de capacidad o voluntad para proteger a sus ciudadanos de la violencia
y tal vez incluso de la destrucción” (Chomsky, Estados fallidos, 2007, págs. 7-8), es
decir aquellos Estados que eran incapaces de mantener la seguridad. No es de
sorprendernos que los movimientos guerrilleros, y sociales se vieron entorpecidos
por acciones ajenas a los del propio Estado; el caso de Allende en Chile representa
un claro ejemplo sobre la pertinencia del Estado canalla. Si bien, el ascenso de
Allende a la presidencia de Chile representa el primer, y el único, caso en que la
corriente socialista tomaba el poder de manera pacífica (a través de los procesos
electorales), también representa el más claro ejemplo de la intervención
estadounidense en un país latinoamericano. Así Chile pasó de ser el ejemplo
democrático de la alternancia ideológica a nivel internacional al laboratorio social
donde se implementaron los principios neoliberales y que a la fecha siguen
permaneciendo.
Otro ejemplo es el caso de Colombia en el que no se habló de un cambio estatal
transformador, más bien fue el caso de una implementación de corte militar por parte
de Estados Unidos bajo el pretexto de apoyo a favor de la eliminación de la guerrilla
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Se llegó al
establecimiento de bases armadas en Colombia para entrenar al ejército
colombiano. Como estos ejemplos podemos decir que en el siglo XX,
particularmente después de la crisis de los misiles con Cuba en 1962, el papel de
Estados Unidos como un Estado canalla le bastó para modificar a sus propios
intereses la dirección del continente latinoamericano.
Prácticamente así se mantuvo el escenario político latinoamericano por casi 40
años, empezando con la intervención de tropas mercenarias en Guatemala
respaldadas por EU y la United Fruit Company en 1954 y hasta 1990 cuando este
país invadió Panamá. Después de la caída del Muro de Berlín, los procesos
democráticos en Latinoamérica tomaron otro rumbo.
De los conceptos en la democracia latinoamericana.
Para abordar este apartado, primero debemos hablar de las corrientes teóricas
sobre cómo definir al sujeto que está inmerso dentro de un Estado o un Estado-
Nación. Los dos conceptos que predominan son el de ciudadanía propuesta por la
teoría política occidental y el de agente propuesta desde la producción
latinoamericana.
Desde la concepción de ciudadanía podemos decir que ésta ha tenido diferentes
definiciones con el paso del tiempo; por ejemplo “la ciudadanía era un estatus de
eminencia por el cual se le reconocía a una clase privilegiada de individuos un
interés especial… en la comunidad política” (O´ Donnell, 2004, pág. 21), y es que
de acuerdo al desarrollo de papel de la ciudadanía en el continente, podemos decir
que cuenta con mucha más amplitud que en el siglo XIX en el que, por ejemplo, se
atribuían los derechos de ciudadano a aquellos que supieran leer y escribir (como
en el caso mexicano) o como en otros casos que tuvieran un cierto status como en
el ecuatoriano (en el que para ser ciudadano se debía tener la nacionalidad además
de un valor en bienes alrededor de 300 pesos ecuatorianos). Esta corriente, sin
embargo, en la actualidad “toma fuerza a lo largo de todo el espectro político la idea
de que el concepto de ciudadanía debe desempeñar un papel normativo
independiente en toda teoría política plausible, y que la promoción de la ciudadanía
responsable es un objetivo de primera magnitud para las políticas públicas”
(Kymlicka, 1997, pág. 23). Es por ello que ahora se han creado instituciones
especializadas en la consolidación de una ciudadanía que permita desarrollarse y
crecer a la par del propio aparto estatal en el cual está inmerso.
Por otro lado se encuentra el concepto de agente, el cual es entendido como “un
ser dotado de razón práctica: usa su capacidad cognitiva y motivacional para elegir
opciones que razonables en términos de su situación y sus objetivos, para las
cuales, excepto prueba concluyente en contrario, es considerado el mejor juez” (O´
Donnell, 2004, pág. 30). Este concepto generado desde Latinoamérica implica una
revisión crítica respecto a los papeles que le permitirían tomar una nueva ruta en el
ámbito político. No obstante existen algunas críticas que son necesarias abordar
para ambos casos.
Para el concepto de ciudadano se habla de una “identidad, la expresión de la
pertenencia a una comunidad política” (Kymlicka, 1997, pág. 24), no obstante la
comunidad política en el caso latinoamericano aún no permite que se establezca
una integridad entre las comunidades políticas que se encuentran dentro de la
Nación. Es decir, cada comunidad intenta alcanzar sus objetivos mediante la
obtención de poder en un proceso integrador, por ello dentro de las propias
propuestas democráticas sigue habiendo, por lo menos en el caso mexicano, serias
desigualdades que permiten una relación de negociación y a veces de
subordinación entre estas comunidades políticas. Bajo esta línea es por la que
también el concepto de agente no se puede emplear como real en todo la
democracia latinoamericana, ya sea por su inclinación weberiana hacia la
racionalidad práctica, la cual Habermas (1980) resume en los tres tipos de
racionalidad que postula Max Weber: la acción racional con fines (acción
teleológica), la racionalidad normativa (los valores) y la racionalidad electiva
(elección de los medios); o más bien la dinámica de las relaciones que se generan
en las condiciones tan ad hoc en Latinoamérica. Si seguimos la línea weberiana
podremos encontrar que el agente no cumple con la racionalidad normativa al no
concluir con el propio proceso de abstracción de los valores, esto permea que se
guíe por los intereses2 y no por loa valores.
2 Retomando el análisis de Habermas (1980), el interés tiende a cambiar por el propio proceso de las circunstancias en las que se encuentra el sujeto, mientras que el valor tiende a permanecer constante en periodos de tiempo más prolongado, es por ello que a través de la abstracción de éstos es como se crea un comportamiento influido por el propio valor.
Ya que el problema no es que tome decisiones de acuerdo a su condición presente,
sino que se debe pensar más en la situación en que se llevan los procesos
democráticos y las implicaciones que conlleva ejercer un voto para elegir a un
personaje que pretende llegar al poder porque representa una parte de la población
(llámese comunidad política)..
Por lo anterior el sujeto político latinoamericano lo caracterizamos dentro de un
agente en un estado incipiente porque si bien elige de manera pragmática, no lo
hace con una dirección a futuro ni en su individualidad ni en los diferentes grupos
sociales en los que se desarrolla. No es ciudadano ya que la polarización en que se
encuentra la sociedad le impide relacionarse de tal manera que pueda solventar las
nuevas diferencias ideológicas y políticas que permitan no la integración de una
comunidad política, sino la conformación de una nueva.
Una vez visto al sujeto, se debe ver los grupos políticos que también entran en el
juego de la democracia; los partidos políticos son esos grupos políticos que dentro
de la propia democracia se consolidan en primera instancia como veladores de las
normas institucionales y luego pasan a ser entes actuantes que pueden modificar
dichas normas en beneficio no sólo de los conformantes del grupo, sino de los que
coincidan ideológicamente con éste, es decir, su nacimiento y expansión está
“vinculado al problema de la participación, esto es, al continuo incremento de la
petición de estar activamente presentes en el proceso de formación de la política
por parte de distintos sectores de la sociedad” (Dutrénit & Valdés, 1994, pág. 20).
El propio término de partido nos remite a una parte, ésta sin embargo, desde los
comienzos de la teoría política tiende a sustituir al término de facción, aunque desde
el punto de vista de Bolingbroke los partidos tienden a convertirse en facciones, por
ello, “como el gobierno de los partidos terminan siempre en el gobierno de las
facciones, y como los partidos surgen de las pasiones y de los intereses y no de la
razón y la equidad, de ello se sigue que los partidos socavan y ponen en peligro el
gobierno constitucional” (Sartori, 1992, pág. 23). Sin embargo, en el propio
desarrollo que Sartori realiza, llega a la conclusión que los partidos políticos o son
lo que son o son facciones. No se pueden confundir ya que “un partido es una parte
de un todo que trata de servir a los fines del todo, mientras una facción no es sino
una parte consagrada de sí misma. Claro que los partidos pueden ser
disfuncionales, y por eso también los partidos están sometidos a fuertes críticas;
pero no a la crítica aplicable a las facciones” (Sartori, 1992, pág. 52).
Entonces un partido, aunque sea se parte del todo, debe actuar para el todo y en
beneficio de éste; en estos casos se debe mencionar el papel de la ideología, ya
que la forma en que ellos llegan al poder es a través de lo que proponen y el nivel
de persuasión que tengan en los votantes. La persuasión es la causa de las
propuestas de los partidos, e inevitablemente esta persuasión está ligada a la
ideología entendida como “el ruedo donde la gente donde en claro y justifica sus
acciones cuando persiguen intereses divergentes” (Eccleshall, 2011, pág. 30).
Una ideología que se ha propuesta alternativas de representación y democracia en
los procesos políticos de Latinoamérica, específicamente en el cono sur; el llamado
“Socialismo del siglo XXI” ha conducido a una serie de posturas en diferentes países
de esta región para consolidar una autonomía en materia económica y propiamente
política ante el papel hegemónico que intenta preservar Estados Unidos. Si
entendemos la hegemonía como la “capacidad de dirección política que supone la
capacidad de interpretar y de representar eficazmente los intereses de los grupos
afines y aliados, cuya confianza y apoyo se conquistan de este modo” (Giménez,
1981, pág. 21), podremos encontrar que el Noroeste, como lo define O´Donnell, se
ha encargado de establecer una alianza sobre los países que antes eran colonias.
Hemos hablado tanto del sujeto como del colectivo que participan dentro del
proceso democrático, no obstante es necesario mencionar el desarrollo del proceso
en el cual ambos están presentes. Nos referimos a los proceso de elecciones y
teniendo en cuenta esto, es necesario mencionar que dichas elecciones deben ser
en primera instancia limpias, es decir “aquellas que son competitivas, libres,
igualitarias, decisivas e inclusivas” (O´ Donnell, 2004, pág. 22). Este tipo de
elecciones sólo llevan a crear legitimidad entre la Nación y consolida de una manera
eficaz el concepto de democracia (o régimen democrático) en donde se permea que
estas elecciones se dan e todos los cargos de gobierno, excluyendo el sector militar,
el judicial y algunos puestos en bancos centrales. Si hablamos en términos
generales sobre el significado de democracia, se debe mencionar que si es un
gobierno del pueblo, es necesario saber qué pueblo, porque debería ser un gobierno
de la Nación. Temas que hemos mencionado en los apartados anteriores.
El análisis entre México y la corriente latinoamericana.
Hasta el momento hemos dado un panorama de construcción teórica respecto a los
procesos llevados en cualquier régimen que se considere democrático; hemos visto
también el proceso histórico de la conformación de los Estados-Naciones en
Latinoamérica y su potencialidad en las nuevas rutas que ellos están trazando.
Toca el turno de hacer un análisis grosso modo sobre los procesos democráticos
que han llevado en los países de América del Sur y México para contrastar las
posibilidades de que éste último pueda llegar a tener un rumbo parecido.
En el caso latinoamericano hemos encontrado que la acción de los agentes en
formación ha sido eficaz y efectiva al dejar de lado la historia de la cual van
surgiendo alternativas ideológicas con sus respectivos resultados: Brasil, Ecuador,
Uruguay, Venezuela y Bolivia han cambiado en las nuevas formas de hacer política;
las instituciones dentro de los tres poderes existentes aunado a la participación de
sus poblaciones respectivamente ha dado como resultado el poder político debido
a su “capacidad de englobarlos, de remodularlos en su conjunto o de neutralizarlos
parcialmente en vista de la reproducción/transformación de las relaciones sociales
vigentes” (Giménez, 1981, pág. 28). Lo que ellos están construyendo es el
“Socialismo del siglo XXI”, es decir una nueva forma de ejercicio político que cae en
un capitalismo de Estado y que tiende a una nueva forma de apropiar las relaciones
estatales e internacionales para el desarrollo social. No obstante hay que hablar de
los procesos en los cuales ahora se encuentran inmersos: en la mayoría de estos
países se ha dado un viraje a la ejecución de la presidencia, ya que varios de los
presidentes se han mantenido en el poder en periodos consecutivos y otros casos
llegado a convertirse en presidentes, si no vitalicios, sí en paranoicos en su intento
por salvaguardar la Revolución que están realizando en sus respectivos países; otra
características es que la participación de los agentes en formación ha sido
mayoritaria en todos los casos, hablamos de más del 70% de la población;
finalmente diremos que sus políticas internacionales les han valido la consolidación
de bloques económicos con el fin de poder contraponer los intereses de EU.
En el caso mexicano encontramos otras características que contrastan con los
procesos de emergencia que se están dando en los países del sur: la elección a
presidente de México anterior (2012) contó con el 63.08% de participación (IFE,
2012); en México sigue vigente la no reelección y los periodos siguen siendo
sexenales; y la postura frente a EU ha sido de subordinación en varios ámbitos,
destacando el económico y el político. En sí, el propio sistema político mexicano se
ha generado de una manera particular, mientras que en los otros países, como lo
hemos visto, se gestaron procesos antidemocráticos surgidos desde afuera, en el
caso mexicano se gestaron desde adentro. Ya sea desde su propia historia desde
la independencia o específicamente desde el Porfiriato (desde los fraudes) y con el
Lázaro Cárdenas (1934-1940) en la consolidación del corporativismo mexicano.
Este es el punto más importante y característico que media en el siglo XX dentro de
la política mexicana.
“La historia del corporativismo fue vista con especial criticismo, porque correspondió
a la de la presidencia omnímoda del Estado autoritario en el que todo se canalizó a
través de la presidencia en turno” (Pérez Fernández del Castillo, 2009, pág. 150).
Incluso en la actualidad se ha dado paso a una nueva forma de coerción del voto,
esta vez a partir de lucrar políticamente con las necesidades de las personas3.
Resulta interesante ver que en los casos latinoamericanos se está dando un
proceso diferente: en ambos casos se utiliza dentro del discurso la transformación
de la situación de la población, no obstante en el caso de los países del sur se ha
forjado un respaldo social, mientras que en el caso mexicano existe un creciente
desencantamiento por el proceso democrático, el abstencionismo cobra caro a la
democracia mexicana.
3 Por eso es que dentro del concepto de agente, es necesario fijar los límites entre bajo qué circunstancias se puede afirmar que existe una razón práctica y qué implicaciones tiene un voto bajo relaciones de subordinación dentro de un proceso electoral.
Ahora bien, los propios procesos electorales en México han estado impregnados de
corrupción y escepticismo debido a la larga lucha interna respecto al control del
poder, por lo que el concepto de elecciones limpias es nulo o escaso para el caso
mexicano. Tal vez en los casos de países como Bolivia, Ecuador y Venezuela
puedan catalogarse como elecciones limpias, sin embargo, las condiciones
sociodemográficas no se comparan con las de México; los tres países antes
mencionado congregan en conjunto a poco más de 55 millones de personas, es
decir, menos de la mitad de población en México (122 millones). Bajo este contexto,
Brasil también se encuentra en un proceso de transformaciones debido a que su
población ha dejado en claro que Dilma no ha hecho un papel como el que hizo
Luna da Silva.
Ante estas situaciones podemos ver que México presenta rasgos particulares que
le han permitido consolidar un tipo de democracia sui géneris, ya sea por lo que en
su momento fue nombrado como “la dictadura perfecta”, o por las relaciones
bilaterales tan fuertes con EU que lo fuerzan a implementar medidas que van acorde
con el beneficio de la Nación mexicana. Estos rasgos son los que debe disminuir
México para poder llegar a hablar de un cambio en el rumbo del país, empezando
con una consolidación de agentes en formación que tengan la oportunidad de elegir
a partir de otras circunstancias que influyan de una manera mínima y no se preste
el acto de elección en una forma de condicionamiento a ideologías de facción.
El caso mexicano representa un Estado fallido falto de una responsabilidad con la
Nación con la que se construyó y como se afirma “si no hay un gobierno
constitucional y responsable, ello no conduce en absoluto a una comunidad política
basada en los partidos: en un sistema de partidos” (Sartori, 1992, pág. 48). Por lo
tanto no se puede hablar realmente de partidos políticos en México, ni de un Estado
fuerte y responsable.
Conclusión.
Hemos visto que los procesos democráticos en Latinoamérica surgen después de
un recorrido lleno de tropiezos. En el caso mexicano nos encontramos con desafíos
prácticos como la consolidación de un agente que pueda votar bajo circunstancias
que no le permitan ser objeto del condicionamiento del voto, la regulación y
ejecución de elecciones limpias que lejos de convertirse en un circo político refleje
realmente las problemáticas del país y los métodos para poder cambiar el rumbo
del mismo a través de recobrar la confianza en los procesos y las instituciones; y
finalmente y no por ello menos importante, se encuentra la reconstrucción el diálogo
entre la sociedad y el gobierno. Los partidos políticos en México no han servido más
que para dejar de lado ese todo y ver sólo a la parte, se han enclaustrado en
facciones funcionales al sistema y a las relaciones de poder que ejerce con Estados
Unidos.
Para el caso latinoamericano, concluiremos que aunque aún están dando pasos y
retrocesos en sus nuevas formas de hacer política, lo cierto es que significan una
nueva forma de abordar las problemáticas de una realidad común a ellos, las cuales
permiten una retroalimentación entre el gobierno y la sociedad, entre la Nación y el
Estado.
Bibliografía
Chomsky, N. (2001). Estados canallas. Barcelona: Paidós.
Chomsky, N. (2007). Estados fallidos. Barcelona: Paidós.
Dutrénit, S., & Valdés, L. (1994). El fin de siglo y los partidos políticos en América
Latina. México: UAM-I.
Eccleshall, R. (2011). Ideologías políticas. Madrid: Tecnos.
Giménez, G. (1981). Poder, estado y discurso. México: UNAM.
Habermas, J. (1980). Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Taurus.
Ianni, O. (1997). El laberinto latinoamericano. México: FCPyS-UNAM.
INE. (15 de Diciembre de 2012). Histórico de las elecciones en México. Obtenido
de Presidente 20012: http://siceef.ife.org.mx/pef2012/SICEEF2012.html#
Kymlicka, W. (1997). El retorno ciudadano. Una revisión de la producción reciente
en teoría de la ciudadanía. La Política, 5-39.
LeShan, L. (1995). La psicología de la guerra. México: Andrés Bello.
O´ Donnell, G. (2004). Notas sobre la democracia en América Latina. En P. d.
desarrollo, La democracia para América Latina (págs. 11-82). Buenos Aires:
Alfaguara.
Pérez Fernández del Castillo, G. (2009). Los límites de la política enla
globalización. México: UNAM-FCPyS.
Sartori, G. (1992). Partidos y sistemas de partidos. Madrid: Alianza Editorial.
Sobrado, M., & Rojas Herrera, J. J. (2004). América Latina: crisis del estado
clientelista y la construcción de Repúblicas ciudadanas. México: Cámara de
diputados LIX Legislatura.