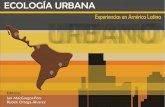El desarrollo ganadero en América Latina
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of El desarrollo ganadero en América Latina
C*AGP123
¡ desarrolloganadero en..mérica atina
- tM del Banco Mundial
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
Pub
lic D
iscl
osur
e A
utho
rized
El desarrollo ganaderoen América Latina
Lovelí S. Jarvis
Publicado para el Banco Mundialpor
EDITORIAL AGROPECUARIA HEMISFERIO SUR
Montevideo, Uruguay
Copyright © 1986 Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento/Banco Mundial
1818 H Street, N. W., Washington, D.C. 20433, EE.UU.
Reservados todos los derechos. Ninguna porción de esta publicación podrá ser
reproducida, almacenada en sistemas de recuperación ni transmitida en forma
alguna por medios electrónicos, mecánicos, de fotocopia, de grabación u otro
cualquiera sin permiso previo del Banco Mundial.
Las comprobaciones, interpretaciones y conclusiones expresadas en el presenteestudio son los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por el Banco Mun-dial, pero son enteramente las del autor y no deben atribuirse en manera alguna alBanco Mundial, a sus organizaciones afiliadas, o a los miembros de su Directorio Eje-cutivo ni a los países que representan. Los mapas que acompañan al texto se han
preparado únicamente para comodidad de los lectores. Las denominaciones y presen-
tación del material que aparece en ellos no suponen juicio alguno por parte del
Banco Mundial, sus instituciones afiliadas, su Directorio Ejecutivo o sus países
miembros con respecto a la situación jurídica de ningún país, territorio, ciudad
o zona, de sus autoridades, o referente a la delimitación de sus fronteras o su
afiliación nacional.
Publicado originalmente en inglés con el título
Livestock Development in Latin America
Texto traducido del inglés por
Carmelo Saavedra Arce
La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos ha catalogado la
edición en inglés de esta obra de la manera siguiente:
Jarvis, Lovell SLivestock Development in Latin America.
Bibliography: p.Includes index1. Animal industry - Latin America. 2. Livestock - Latin America. I. Title.
HD9424.L29J37 1986 338.'76'0098 86-22378ISBN 0-8213-0576-8
Editorial Agropecuaria Hemisferio Sur S.R.L.Alzáibar 1328 - Tel. 95 44 54Montevideo - Uruguay
CONTENIDO
PREFACIO ........................................... VII
ABREVIATURAS ........ . ......... . .A................. . XI
1. EL CONSUMO DE CARNE Y LECHE EN AMERICA LATINA. . ..... 1La estructura del consumo .. 2.2...............:.......... . 2Características del consumo de carne en los países desarrollados. ..... 18La demanda y la producción de carne y leche .................. 18Consecuencias en materia de política ..... 2.................. 22Notas de pie de página ................................. 29
2. LA PRODUCCION GANADERA EN AMERICA LATINA ......... 31La estructura de producción ........... . ................. 31La teoría económica y la producción ganadera ................. 55Notas de pie de página ....... . .............. : .......... 81
3. EL COMERCIO INTERNACIONAL EN PRODUCTOS GANADEROSLATINOAMERICANOS ............................... 84El comercio ganadero: importancia, estructura y tendencias ........ 85Segmentación del mercado en el comercio internacional de carne de
vacuno. .o....................................... . 110El mercado internacional de la carne de vacuno: comportamiento reciente 118Las estructuras cambiantes de los mercados internacionales ......... 126Las políticas contracíclicas relacionadas con la carne de vacuno y la
creciente inestabilidad del mercado ....................... 130Notas de pie de página ................................. 145
4. FINANCIAMIENTO DEL BANCO MUNDIAL PARA PROYECTOSGANADEROS ................. . ................... . 149Datos históricos ..................................... 149Estrategias y resultados del financiamiento para la ganadería . . ...... 155Problemas en la ejecución de proyectos ....c.t.o. . ............ 163Notas de pie de página ......... . ....................... 176
5. EL GOBIERNO Y EL SECTOR GANADERO ................. 178Normas de acción del sector público y análisis de política ganadera .... 178Razones para la intervención del gobierno .................... 180Intervenciones en el mercado ....................... . ..... 182
Lovell S. Jarvis
Intervenciones para proporcionar bienes públicos . . . . . . . . . . . . . . . 194Campos apropiados para la acción gubernamental . . . . . . . . . . . . . . . 200Notas de pie de página . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 201
6. CUESTIONES EN EL DESARROLLO DEL SECTOR GANADERO .. 203Protección, incertidumbre e inestabilidad en los mercados mundiales de
la carne de vacuno .................................. 203La interacción entre el bienestar del productor y el del consumidor .... 204La producción interna de leche y las importaciones de ella ......... 205Producción de ganado con doble finalidad .................... 208Lucha contra la fiebre aftosa y su erradicación ................. 210Actividades de investigación ............................. 212El mejoramiento de pastos .............................. 215El desarrollo ganadero en la región del Amazonas ............... 217Administración y asistencia técnica ......... . .............. 219Clasificación del animal y del producto ...................... 220Notas de pie de página ................................. 221
APENDICE. DEFINICIONES DE COEFICIENTES TECNICOS ......... 223
CUADROS DEL APENDICE ........................ . ....... 227
BIBLIOGRAFIA ................ . ...................... . 243
INDICE ANALITICO ..................................... 251
PREFACIO
EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RU-RAL del Banco Mundial me pidió en 1982 que emprendiera un estu-dio del desarrollo ganadero latinoamericano. Dicho estudio tenía elpropósito de:
* Proporcionar información y un marco analítico para el sector ga.nadero latinoamericano que con el tiempo pudieran incorporarsea un .documento de política sectorial del Banco Mundial sobre laganadería a escala mundial.
* Ofrecer una visión global de cuestiones clave del sector que sir-
viera de ayuda al personal de operaciones del Banco (principal-mente a los que no fueran especialistas en ganadería) en sus de-
liberaciones de política ganadera con los gobiernos latinoame-ricanos.
" Ayudar a formular estrategias del sector para países individuales.
* Identificar problemas importantes en el sector ganadero que de-
mandan se les dedique atención adicional analítica y en materiade política.
Este libro es el resultado de ese estudio.América Latina es una región heterogénea donde se advierten
grandes diferencias tanto dentro de los países como entre ellos. La
cultura, el ambiente y el contexto económico varían sustancialmente
y la generalización es peligrosa. Dentro de la región se producen, con-
sumen y comercializan numerosos artículos ganaderos, de suerte quela gama de cuestiones pertinentes a la ganadería es inmensa. Había
que poner en práctica cierto grado de selectividad.El. estudio trata de identificar tanto amplias similaridades co-
mo diferencias entre situaciones de países y, en consecuencia, busca
iluminar características que forman y restringen las decisiones en
materia de política. Aunque inicialmente consideré la conveniencia
de ocuparme del diseño de las políticas nacionales apropiadas a las
necesidades de los países individuales, esto resultó imposible de lle-
var a la práctica en el tiempo de que se disponía. En cualquier caso,
VIII Lo vell S. Jarvis
ese análisis puede que no hubiera sido de gran utilidad, ya que larápida mutación de las circunstancias da lugar a que se produzcancambios en el diagnóstico y en el remedio y, por lo tanto, es proba-ble que a largo plazo sea de mayor beneficio el proyectar el enfoquesobre los principios generales.
Habida cuenta de que el libro se ha escrito desde la perspectivade un economista, no de un especialista en producción ganadera, abor-da principalmente cuestiones de política económica. Ahora bien, dadala importancia económica de numerosas cuestiones de producción,por supuesto se ha prestado atención a éstas. Casi todas estas cuestio-nes fueron identificadas con la asistencia de especialistas en produc-ción ganadera, por lo común personal del Banco.
El informe se concentra en el ganado vacuno para carne y el le-chero debido a la importancia económica que el ganado reviste enAmérica Latina. Además, la asistencia prestada en el pasado por elBanco Mundial se ha dirigido sobre todo a la producción de carnede vacuno y productos lácteos y las deliberaciones sostenidas con per-sonal del Banco dan a entender que es probable que continúe eseinterés.
Dado que la atención principal se enfoca hacia el ganado vacu-no, se hace menos hincapié en los vínculos potenciales entre la gana-dería y la agricultura que si el tema más importante lo constituyeranel ganado porcino y las aves de corral. En América Latina la cría yengorde de ganado vacuno se lleva a cabo de manera casi exclusivaen pastizales y con forraje. Habida cuenta de los recursos existentes,de la demanda de ganado y de las relaciones de precios esperadas, enel futuro previsible continuará el sistema de producción pecuaria ba-sado en los pastizales. Por consiguiente, la intensificación de la pro-ducción de ganado deberá concentrarse en el mejoramiento de lospastizales. En contraste, el ganado porcino y en especial las aves decorral se producen de manera principal y creciente a base de racio-nes equilibradas de granos forrajeros. Así, la producción de ambostipos de animales estimula la utilización de granos forrajeros, lo queincrementa las presiones en favor de las importaciones y de una ma-yor producción interna de esos granos. Ahora bien, las vinculacionesagrícolas creadas por el nivel más elevado de producción de aves decorral y de ganado porcino no entran en el ámbito del presente es-tudio.
Casi toda la información de que se dispone con facilidad acer-ca de la producción pecuaria latinoamericana se relaciona con losproductores comerciales en gran escala. Aunque los propietarios defincas ganaderas más pequeñas y ranchos producen cantidades signi-
El desarrollo ganadero en América Latina IX
ficativas de carne de vacuno y leche y obtienen mucho de su ingresode esa producción, es mucho menos lo que se sabe acerca de sus re-cursos, de sus tecnologías de producción, de su potencial para incre-mentar su producción (e ingreso) y de las intervenciones específicastecnológicas y gubernamentales necesarias para prestarles ayuda. Lastecnologías adecuadas para los ranchos grandes difieren de las quese precisan en otros más pequeños, y las políticas gubernamentalesconvenientes para ayudar a los primeros puede que no sean apropia-das o incluso útiles para los segundos. En este estudio no fue posibleanalizar en medida adecuada la situación de los ranchos pequeños,pero se señala a la atención la necesidad de llevar a cabo una laboradicional de investigación en este campo.
Deseo expresar mi agradecimiento a quienes me prestaron asis-tencia y estimularon en la realización de este trabajo. Isabelle Girar-dot-Berg sugirió el estudio, ayudó en el diseño, proporcionó útil apo-yo logístico y ofreció enjuiciamientos críticos sustantivos. Aprecioen alto grado su respaldo y flexibilidad. Otros miembros del personaldel Banco, en especial Graham Donaldson, John Glenn, Robert Mil-ford, Dennis Purcell, Don Sutherland y Michael,Walshe, brindaronideas que constituyeron aportaciones importantes al estudio. Resul-tó útil sobre todo el trabajo preparado para el Banco Mundial porDennis Purcell acerca de la estrategia ganadera para América Latina.
En el curso del estudio pasé una semana en el Centro de Inves-tigación de Agricultura Tropical (CIAT), que tiene un programa deinvestigación activa sobre pastos tropicales y producción de ganadovacuno en América Latina. Fueron provechosas las deliberacionessostenidas con numerosos miembros de su personal, en particularcon Gustavo Nores y Carlos Seré, y he recurrido en gran medida a lostrabajos de investigación del CIAT. Libardo Rivas, también del CIAT,así como Nores y Seré, ofrecieron comentarios detallados y de granutilidad.
Entre otros amigos y colegas que brindaron ideas y asistenciadeseo mencionar a John De Boer, Alex McCalla, Ralph Lattimore,Roderich von Oven, Osvaldo Paladines, Lucio Reca y Alberto Val-dés. Ricardo Silveira proporcionó una asistencia excelente en la ta-rea de investigación. Me complace expresar mi agradecimiento a cadauno de ellos.
El estudio incluye materiales e ideas tomados de numerosas per-sonas. He citado las fuentes principales, pero esas menciones no indi-can en grado suficiente mi deuda intelectual. Yo soy el único respon-sable de los errores de hecho e interpretación.
ABREVIATURAS
BID Banco Interamericano de DesarrolloCATIE Centro Agronómico Tropical de Investigación y EnseñanzaCEE Comunidad Económica EuropeaCIAT Centro de Investigación de Agricultura TropicalCREA Consorcios Regionales de Experimentación AgrícolaDINACOSE Dirección Nacional de Contralor de Semovientes, Frutos
del País, Marcas y Señales y Aspectos Conexos (Uruguay)ECIEL Estudios Conjuntos sobre Integración Económica Latino-
americanaFA Fiebre aftosaFAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la AlimentaciónFIPE Fundación Instituto de Pesquisas Económicas.GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
IFPR[ Instituto Internacional de Investigaciones sobre PolíticaAlimentaria
IIDAC Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícolas del Ca-ribe
ILCA Centro Internacional de Producción Pecuaria de AfricaINAC Instituto Nacional de la Carne de UruguayIVUM Indice del valor unitario de las manufacturasOCDE Organización de Cooperación y Desarrollo EconómicosPIB Producto interno brutoPNB Producto nacional brutoUA Unidad animalUSDA Departamento de Agricultura de los Estados UnidosVER Limitación voluntaria de las exportaciones
1
EL CONSUMO DE CARNE Y LECHE
EN AMERICA LATINA
UN ANALISIS DETALLADO del consumo de carne y leche puedeparecer fuera de lugar en un estudio que se concentra en políticaspara lograr una mayor producción pecuaria. Sin embargo, la impor-tancia política y económica del consumo de carne y leche en Amé-rica Latina a menudo no se aprecia de manera cabal. Ambos produc-tos representan una porción sustancial de los presupuestos latinoame-ricanos a todos los niveles de ingreso. Las elasticidades del ingreso conrespecto a la carne y la leche son elevadas, lo que indica que la de-manda de esos artículos se elevará con rapidez a medida que prosigueel desarrollo económico. Debido a la preferencia demostrada de losconsumidores por la carne y la leche, la disponibilidad y los preciosde esos productos tienen repercusiones importantes para el bienes-tar del consumidor, las demandas de salario real y las presiones in-flacionarias.
Aunque América Latina sigue siendo un exportador neto im-portante de productos ganaderos, el consumo interno en toda laregión ha absorbido una proporción creciente de la producción du-rante los últimos decenios, a causa en gran medida de que los gobier-nos han contenido los precios a fin de favorecer a los consumidoresurbanos. El incremento de la producción ganadera ha sido lento en re-lación con su potencial. Los gobiernos de América Latina se encaranahora a un dilema: deben dejar que los precios se eleven a fin de es-timular la producción pecuaria para satisfacer la demanda de expor-taciones y el creciente consumo, pero los precios más altos pueden
tener efectos regresivos sobre el bienestar y exacerbar tensiones so-ciopolíticas que ya son significativas.
Habida cuenta de este conflicto natural entre las metas de pro-ducción y consumo, es importante comprender la función que desem-peña el consumo de carne y leche con objeto de elaborar y poner enpráctica directivas de desarrollo ganadero políticamente factibles.
2 Lovell S. Jarvis
La estructura del consumo
Aunque hay muchas semejanzas en las modalidades de consu-mo de carne y leche entre los países latinoamericanos, también hayvariaciones importantes. Algunas de éstas reflejan la estructura delos precios relativos de la carne, los que a su vez reflejan la disponi-bilidad y los costos de oportunidad de diferentes tipos de recursosen una zona. Así, el adaptar directivas a las características y necesi-dades específicas de un país es importante prestar atención a las mo-dalidades de consumo.
Niveles per cápita y proporciones porcentuales
En el cuadro 1-1 se muestra el nivel de consumo de carne en lamayoría de los países latinoamericanos en los períodos de 1964-66a 1975-77. En el cuadro 1-2 se han reordenado los datos para quemuestren el consumo per cápita de toda la carne en 1975-77 y laproporción de cada tipo de carne. El consumo total de carne varíaampliamente, ya que oscila de alrededor de 13 a 141 kilogramos, loque refleja diferencias sustanciales en ingreso y recursos agrícolas en-tre países. Con respecto a la región, el consumo total de carne pro-media unos 45 kilogramos, inferior al de los países desarrollados,pero es de dos a tres veces más elevado que el alcanzado en la mayo-ría de los demás países en desarrollo. El promedio correspondientea América Latina acusa un sesgo alcista en razón del elevado consu-mo de la Argentina y el Uruguay, superior a 100 kilogramos per cápita.
La carne de vacuno es la que se consume principalmente en Amé-rica Latina y representa en peso alrededor del 50% del total (inclui-do el pescado). La importancia de ésta entre las otras carnes y entretodos los alimentos llama la atención y, comparada con otros paísesen desarrollo, constituye un aspecto poco común del consumo decarne en América Latina. La carne de vacuno es la más importanteen todas partes, salvo en el Perú y los países del Caribe, y represen-ta más del 70% del consumo total de carne en Colombia, Costa Ricay Uruguay, entre el 60 y el 70% en Argentina, Guatemala, Nicara-gua y Panamá, entre el 50 y el 60% en Brasil, Bolivia, Chile, Hondu-ras y Paraguay, y más del 40% en todos los demás países exceptoMéxico y la República Dominicana (el 36% en cada uno de ellos)y Guyana, Haití, Jamaica, Perú y Trinidad y Tobago (que promedianalrededor del 20%).
La carne de porcino y las aves de corral siguen a la carne de va-
El desarrollo ganadero en América Latina 3
Cuadro 1-1. Consumo medio anual de carne en 1964-66 y 1975-77(kilogramos per cápita).
De Carnero Aves devacuno y cordero Porcina corral Pescado Cabra Otra
1964 1975 1964 1975 1964 1975 1964 1975 1964 1975 1964 1975 1964 1975País -66 -77 -66 -77 -66 -77 -66 -77 -66 -77 -66 -77 -66 -77
A mérica Latina tropicalBolivia 9.2 16.3 3.0 4.5 3.1 5.5 0.6 1.0 1.0 0.9 2.5 1.5 3.5 0.1Brasil 18.2 19.3 0.5 0.5 8.2 7.5 2.6 5.3 3.0 5.1 0.3 0.2 ... 0.1Colombia 23.9 23.9 0.1 0.4 3.3 4.1 2.1 2.9 2.4 2.4 0.1 0.1 ... 0.1Costa Rica 20.8 18.8 ... ... 3.5 3.3 1.7 1.6 3.0 2.9Cuba 26.6 16.7 0.1 ... 6.1 5.9 3.8 8.1 6.7 10.1 ... ... 1.9 ...Dominicana,
República 8.9 7.6 3.0 3.6 3.7 6.9 4.4 3.1 ... 0.1 ... ...Ecuador 110 11.6 1.9 2.0 6.4 4.0 1.6 2.4 4.7 8.1 0.1 0.1 ... 0.1El Salvador 8.0 5.9 ... 1.2 3.1 2.7 1.5 2.2 2.4 1.7 ... ... ... ...Guatemala 9.6 8.5 ... 0.5 2.7 1.4 3.8 2.3 0.5 0.6 ... 0.1 ... ...Guyana 5.6 7.1 0.1 0.6 0.9 2.7 1.5 12.9 24.4 20.9 ... 0.2 4.3 ...Hait: 3.2 4.2 ... 0.1 3.2 5.5 0.5 0.9 0.7 1.1 1.1 1.0 0.7Honduras 7.0 7.3 ... ... 5.6 1.7 1.6 3.3 0.4 0.5Jamaica 9.3 11.6 ... 1.0 3.0 4.0 4.5 18.9 19.1 13.6 1.5 0.6 ... ...México 8.8 9.5 0.6 0.2 7.4 7.2 2.0 4.6 2.8 3.6 0.8 0.3 0.5 1.2Nicaragua 15.2 22.2 ... ... 4.3 4.9 1.0 2.9 2.0 4.3 ... ... ... ...Panamá 19.4 28.5 ... ... 2.3 3.6 3.8 5.7 8.5 4.4 ... ... 4.5 0.2Paraguay 42.3 36.2 0.5 0.8 15.8 22.2 3.0 3.8 0.5 1.0 ... 0.1 3.4 0.6Perú 10.0 6.7 2.7 1.9 4.2 3.7 2.6 8.0 20.2 12.1 1.7 0.8 2.9 2.5Trinidad yTobago 4.8 6.7 0.8 0.5 5.5 3.5 11.0 20.4 14.0 6.6 0.1 0.6 3.1 1.9
Venezuela 22.5 25.4 ... 0.2 6.3 5.5 6.6 14.0 1.5 9.4 0.2 0.7 ... ...
América Latina templadaArgentina 82.5 93.8 6.6 25.4 7.7 10.2 1.5 8.7 3.9 0.9 0.5 ... 1.5 1.5Chile 18.2 23.0 2.5 2.7 5.9 3.2 2.1 4.2 11.6 8.2 0.9 0.6 0.3 0.2
Uruauay 90.2 81.1 22.8 11.0 9.0 5.6 2.2 5.3 4.6 4.1 ... ... ... 0.6. . Cero o insignificante.Nota: Incluye menudencias.Fuente: CIAT (1983).
cuno en importancia. Cada uno tiene aproximadamente una propor-ción porcentual del 18% en el consumo regional, pero su importan-cia relativa varía en medida sustancial entre países. En varios de ellos(Guyana, Jamaica, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela) se consu-me más del doble de aves de corral que de carne porcina, en tantoque en otros (Bolivia, Costa Rica, Haití y Paraguay) esa relación seinvierte.
La proporción de carne de cordero y camero es pequeña engeneral en América Latina -alrededor del 2% con respecto a la re-gión-, aunque es más del 5% en siete países (Argentina, Bolivia, Chi-
4 Lo vell S. Jarvis
Cuadro 1-2. Proporción de varias carnes en el consumo total de carne, 1975-77(porcentajes).
Cantidad total de carne De va- Aes dePs (kilogramos per cápita) cuno Porcina corral Pescado
A nérica Latina tropicalBolivia 31.4 51.9 17.5 3.2 2.9Brasil 38.0 50.8 19.7 13.9 13.4
Colombia 33.9 70.5 12.1 8.6 7.1
Costa Rica 26.6 70.7 12.4 6.0 10.9
Cuba 40.8 40.9 14.5 19.9 24.8
Dominicana, Rep. 21.3 35.7 16.9 32.4 14.6
Ecuador 28.3 41.0 14.1 8.5 28.6
El Salvador 13.7 43.1 19.7 16.1 12.4
Guatemala 13.4 63.4 10.4 17.2 4.5
Guyana 44.4 16.0 6.1 29.1 47.1
Haití 13.5 31.1 40.7 6.7 8.1
Honduras 12.8 57.0 13.3 25.8 3.9
Jamaica 49.7 23.3 8.0 38.0 27.4
México 26.6 35.7 27.1 17.3 13.5
Nicaragua 35.1 63.2 14.0 8.3 12.3
Panamá 42.1 66.7 8.6 13.5 10.5
Paraguay 64.7 56.0 34.3 5.9 1.5
Perú 35.7 18.9 10.4 22.4 33.9
Trinidad y Tobago 40.2 16.7 8.7 5.1 16.4
Venezuela 55.2 46.0 10.0 25.4 17.0
América Latina templada
Argentina 140.5 66.8 7.3 6.2 0.6
Chile 42.1 54.6 7.6 10.0 19.5
Uruguay 107.7 75.3 5.2 4.9 3.8
Fuente: Cuadro 1-1.
le, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay). La proporción de carnede cabra es de menos del 1% con respecto a la región, pero es mayordel 5% en Bolivia y Haití. La proporción de pescado es de alrededordel 13% para la región, pero varía mucho de un país a otro. En cinco
países (Cuba, Ecuador, Guyana, Jamaica y Perú) la proporción de
pescado en el consumo de carne excede del 25%; en seis países (Ar-gentina, Bolivia, Guatemala, Honduras, Paraguay y Uruguay) la pro-
porción es de menos del 5%, y en los doce países restantes esa propor-ción oscila entre el 5 y el 25%. El pescado, tanto el procedente delmar como el de la acuicultura del interior, presenta una alternativaviable a los productos ganaderos producidos en tierra en numerosos
países y debe tenerse en cuenta su potencial cuando se elaboran es-trategias para el desarrollo pecuario.
El consumo de leche per cápita también difiere en gran medida
El desarrollo ganadero en América Latina 5
entre países, ya que de alrededor de 12 kilogramos en Bolivia as-ciende a más de 200 en Argentina y Uruguay, con un promedio apro-ximado de 100 kilogramos. El consumo es más elevado en las zonastempladas que en las tropicales, pero gran parte de la variación seexplica en razón de las diferencias en el ingreso. El nivel medio deconsumo en la región es de dos a tres veces el de otras regiones endesarrollo. Alrededor de la mitad de la leche se consume en formalíquida y la otra mitad como productos lácteos. (En el cuadro 1-3se muestra el consumo de leche fresca.) Alrededor del equivalenteal 5% del total de la leche consumida se importa en forma de polvoy es reconstituida. El porcentaje de la leche total consumida que seimporta varía sustancialmente entre países, del 1 al 87%, y las im-portaciones se han venido incrementando con rapidez en los últimosaños (,véase el cuadro 1-4).
Cuadro 1-3. Consumo aparente medio mundial de lecherecién ordeñada en los períodos de 1964-66 y 1975-77(kilogramos per cápita).
Pais 1964-66 1975-77
Améri¿a Latina tropicalBolivia 2.9 6.7Brasil 65.5 58.8Colombia n.d. 55.2Costa Rica 74.3 87.1Cuba 24.9 29.6Dominicana, Rep. 46.5 54.1Ecuador 56.8 72.4El Salvador 21.1 27.7Guatemala 25.4 28.9Guyana 24.9 14.9Haití 3.9 8.4Honduras 26.4 29.3Jamaica 21.8 23.5México 35.8 61.8Nicaragua 42.7 45.9Panamá 20.3 15.1Paraguay 39.4 43.3Perú 17.0 19.2Trinidad y Tobago 18.3 18.6venezuela 21.7 27.0
América Latina templadaArgentina 75.5 67.9Chile 48.4 36.9Uruguay 187.2 154.4
n.d. No disponible.
Fuente: CIAT (1983).
Cuadro 1-4. Comercio de leche en polvo en los períodós de 1966-70, 1976-80 y 1981(miles de toneladas).
Exportaciones oExportacions Importaciones importaciones netas (-)
País 1966-70 1976-1 1981 1966-70 1976-80- 1981 1966-70 1976-80 1981
Brasii 1 1 1 20 30 15 19 29 14
Méxice 1 1 0 26 90 154 25 89 154
Total parcial 2 2 1 46 120 169 44 118 168
Bolivia 0 0 0 3 7 8 3 7 8
Colombia 1 0 0 10 11 7 9 11 7
Cuba 0 0 0 37 41 30 37 41 30
Dominicana, Rep. 0 0 0 7 6 8 7 6 8
Ecuador 0 0 0 2 6 6 2 6 6
Paraguay 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Perú 0 0 0 14 25 30 14 25 30
Venezuela 0 0 0 23 90 94 23 90 94
Total parcial 1 0 0 97 187 184 96 187 184
Costa Rica 1 1 0 1 3 2 0 2 2
El Salvador 1 1 0 5 10 13 4 9 13
F4
Guatemala 1 1 0 3 6 8 2 5 8Honduras 0 1 0 3 4 6 3 3 6Nicaragua 1 4 0 2 2 6 1 -2 6Panamá 0 0 0 2 4 3 2 4 3
Total parcial 4 8 0 16 29 38 12 21 38Barbados 1 0 0 1 2 1 0 2 1Guyana 0 0 0 2 2 5 2 2 5Haití 0 0 0 1 3 3 1 3 3Jamaica 1 1 0 8 12 14 7 11 14Trinidad y Tobago 1 1 0 7 10 13 6 9 13
Total parcial 3 2 0 19 29 36 16 27 36América Latina tropical 10 12 1 178 365 427 168 353 426
Argentina 1 11 10 3 12 4 2 1 -6Chile 0 1 0 11 13 13 11 12 13Uruguay 0 3 0 1 1 1 1 -2 1
América Latina templada 1 15 10 15 26 18 14 11 8
Total de América Latina 11 27 11 193 391 445 182 364 434
Fuente: CIAT (1983).
8 LoveU S. Jarvis
Tendencias en el consumo de carne
En el cuadro 1-5 se muestran los cambios en el curso del tiempoen el consumo per cápita de carnes. El consumo total de carne percápita (excluido el pescado) en América Latina se elevó del períodode 1960-64 al de 1978-80 en alrededor del 14%, o sea casi el 1% anual.
Toda vez que el consumo per cápita de carne de vacuno y porcinase mantuvo esencialmente constante, al consumo de aves de corral
cabe atribuir casi todo el aumento. El consumo de carne de vacu-no decayó en los primeros años del decenio de 1970 y se elevó a
finales de él, experimentándose poco cambio neto desde 1960 hasta
1981. La zona templada registró la mayor variación cíclica, ya quepasó de 51 a 79 kilogramos en los primeros años del decenio de1970. En la región de América del Sur tropical el consumo per cápi-
ta de carne de vacuno ha permanecido casi invariable durante los dosdecenios enteros. América Central tampoco mostró cambio en el
curso del período más largo pero manifestó una variación cíclicasustancial durante los años de 1970, al pasar de 8 a 12 kilogramos.La región del Caribe reveló un descenso significativo en el consumode carne de vacuno, en su mayor parte representado aparentementepor Cuba.
Entre 1964-1966 y 1975-77 el consumo per cápita de carne
de vacuno aumentó en catorce países, disminuyó en ocho y se man-tuvo constante en uno, en tanto que la proporción de consumo devacuno se elevó en solo siete países, decayó en catorce y permane-ció constante en dos. Los precios de la carne de vacuno en el mun-do entero se deprimieron en grado acentuado en 1975-77, pero alelevarse los precios a los niveles de 1981 la proporción de dicha car-ne se redujo en menos del 7% en nueve países latinoamericanos, eincluso se elevó en cuatro, en especial en Nicaragua y en la Repúbli-ca Dominicana. Estos datos reflejan la acentuada preferencia del con-
sumidor por la carne de vacuno e indican que la proporción de esa
carne se mantendrá grande a largo plazo.El consumo per cápita de aves de corral ha crecido con rapi-
dez, en especial en toda la zona tropical, incluidas América Centraly la región del Caribe. Entre 1975-77 y 1981, la proporción de avesde corral aumentó en todos los países salvo en uno, donde su pro-
porción se mantuvo constante. Con frecuencia el incremento fue
muy grande, como se observó en Brasil, Chile, Guatemala, Honduras
y Venezuela. La mayol proporción de aves de corral en 1975-77 se
registró en la República Dominicana y Perú (44% en cada uno de es-
tos países), y aun en éstos su proporción continuó en aumento.
Cuadro 1-5. Consumo estimado per cápita de productos ganaderos, períodos seleccionados(kilogramos).
Producto y América del Sur América del Sur América Región del Caribe
período templada tropical Central Cuba Otros Todos América Latina
Carne de vacuno1960-64 631 15 12 35 6 18 221970-74 51- (51b) 15 (13) 8 (8) (29) (6) (15) 18 (18)1974-77 66b 16 10 n.d. n.d. 5 221975-77 79c 16 10 n.d. n.d. 4 24198 72b 16 12 n.d. n.d. n.d. 231978-80 68, 14 12 24 6 13 211981 68d 16 11 n.d. n.d. n.d. 22
Aves de corral
1969-71 6.82 4.0 1.9 n.d. n.d. 6.3 4.41970-72 8b (7)c 3 (4) 2 (2) n.d. n.d. 6 (14) 4 (4)1972- 74 8.1 3.8 2.1 n.d. n.d. 8.0 4.31975-78 8.1a 4.5 2.3 n.d. n.d. 9.2 5.91977-79 8b 6 4 n.d. n.d. 9 61978-80 liC 7 4 n.d. n.d. 22 7
Carne de porcino1960-64 7a 5 3 n.d. n.d. 3 51970-74 8a 6 3 n.d. n.d. 3 71975-78 7- 6 4 n.d. n.d. 4 61981 8b 7 2 n.d. n.d. 2 8
n.d. No disponible.Nota: Los países incluidos en cada categoría geográfica no son siempre idénticos de una publicación a otra. Usualmente los cambios
en los países incluidos no ejercen gran efecto en el promedio regional. Las letras de subíndice indican, con respecto a cada producto decarne por separado, conjuntos idénticos de países. Los paréntesis indican niveles medios de consumo para distintos grupos de países.
Fuentes: CIAT (1980, 1981b, 1982 y 1983).
10 Lovel S. Jarvis
En contraste, el consumo regional per cápita de carne de por-
cino, que se había acrecentado en medida significativa en los años
del decenio de 1960, se incrementó muy poco en el decenio de 1970.
La proporción de esa carne aumentó en cinco países, disminuyó en
ocho y se mantuvo constante en dos; de éstos, disminuyó sustancial-
mente en la República Dominicana, El Salvador y Nicaragua y se in-
crementó en grado significativo sólo en Chile.La proporción de aves de corral en el consumo ha estado ex-
pandiéndose con rapidez en América Latina debido en gran parte
a la difusión de tecnologías mejoradas (alimentos equilibrados, aves
híbridas, controles sanitarios y operaciones en gran escala), lo que
se ha traducido en un producto mejorado a un costo unitario más
bajo. El descenso en los precios de insumos como granos, soya y ha-
rina de pescado y la producción interna en rápido crecimiento de
esos insumos en varios países (en Brasil, por ejemplo) han hecho su-
mamente rentable la adopción de esa tecnología. En otros países
en los que se ha elevado con rapidez la proporción de las aves de co-
rral, la expansión de la industria se ha basado principalmente en los
granos forrajeros importados. Los países en que esa proporción de
aves de corral es todavía pequeña son primordialmente exportado-
res de ganado (Argentina, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay
y Uruguay) en los que el precio de la carne de vacuno, tanto tradi-
cional como recientemente, ha sido bajo, incluso inferior al costo
de las aves de corral por unidad. En esos países las preferencias es-
tablecidas del consumidor y la estructura de precios relativos han
desacelerádo el desarrollo de la industria de las aves de corral.
Aunque en los últimos años también se ha introducido tecno-
logía mejorada en la industria del ganado porcino en medida limi-
tada en numerosos países, su efecto ha sido sustancialmente menos
acentuado que en la industria de las aves de corral. La industria del
ganado porcino latinoamericana está dividida entre los granjeros que
utilizan tecnología tradicional -principalmente productos de dese-
cho de la granja- y producen un animal de costo relativamente bajo
y baja calidad y granjeros que utilizan tecnología moderna y produ-
cen un animal de costo más alto y calidad más elevada. El principal
problema a que se encara la industria tradicional del ganado por-
cino en las zonas tropicales es la falta de fuentes baratas de pro-
teínas que se pueden producir en granjas pequeñas para propor-
cionar un alimento equilibrado de proteínas y energía (Nores y Gó-
mez, 1979). El CIAT analizó en fecha reciente sistemas de produc-
ción en este sector con la esperanza de identificar tecnologías que
pudieran permitir la expansión a bajo costo del subsector de ganado
El desarrollo ganadero en América Latina 11
porcino. El que no pudiera identificar un enfoque prometedor fueun factor que hizo que abandonara su programa de investigaciónporcina.
Consideraciones dietéticas y presupuestarias
Al evaluar la importancia nutricional de los productos pecua-rios, deben considerarse sus efectos tanto directos como indirec-tos. Por ejemplo, la carne es una fuente importante de calorías yproteínas en la mayoría de los países latinoamericanos. El CIAT(1983) estima que diez países (Bolivia, Colombia, la República Do-minicana, Ecuador,. El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Pana-má y Perú) tienen un déficit calórico estricto, es decir, una ingestiónmedia diaria per cápita de menos de 2.400 calorías. Debido a que elingreso se distribuye de manera desigual entre los países, es induda-ble que los grupos de ingreso más bajo de cualquier país sufren undéficit calórico. Los productos de carne (excluido el pescado) y deleche proporcionan conjuntamente del 10 al 15% de la ingestión decalorías en la mayoría de los países, en una escala que va del 7% enHaití al 33% en Uruguay. Esta aportación es pequeña en relacióncon los cereales, raíces y tubérculos, azúcar y miel, pero de todosmodos es significativa. Los productos de carne (excluido el pesca-do) y de leche proporcionan en forma mancomunada una propor-ción mucho más elevada de ingestión de proteínas, alrededor del33%, que va desde el 13% en Haití hasta el 62% en Uruguay. La carney la leche juntas aportan aproximadamente el mismo monto de pro-teínas como cereales, pero la calidad es más elevada. La aportaciónde proteínas procedentes de la carne y la leche rebasa la que propor-cionan raíces, tubérculos y legumbres en todos los países excepto enHaití (CIAT, 1983). Con respecto a la región, la carne representa al-rededor del 50% más de calorías y proteínas en las dietas del consu-midor de las que aporta la leche.
Los productos de carne y de leche también ejercen un efectonutricional indirecto importante debido a que representan una pro-porción amplia del total de los gastos del presupuesto del consumi-dor. Las acentuadas preferencias del consumidor dan por resultadoun gasto de importancia en carne y leche, lo cual reduce necesaria-mente el monto gastado -en otros alimentos, incluidas fuentes másbaratas de proteínas y calorías (CIAT, 1983). Así, cuando se elevanlos precios de los productos ganaderos, es probable que los consumi-dores compren menos carne, leche y otros alimentos y que en con-secuencia mengüe la nutrición global.
Lovell S. Jarvis
En gran parte del mundo, en particular en el mundo en desarro-llo, la carne de vacuno se considera un bien suntuario de alto precio.En América Latina, sin embargo, se ve con más frecuencia como unalimento básico. El suministro abundante de recursos pastorales debajo costo ha dado lugar a una tradición de elevado consumo de car-ne de vacuno por todos los niveles de la población. La carne de vacunosigue siendo el artículo más importante consumido de esa índole. Detodas las carnes, la de vacuno es la que más contribuye al suministrotanto de calorías como de proteínas y constituye el gasto más gran-de en artículos alimentarios en los presupuestos de los consumidoresde casi cada país. En las zonas urbanas en particular, donde viven enla actualidad alrededor de dos tercios de la población de América La-tina, la carne de vacuno constituye el gasto más importante en ali-mentos con respecto a cada nivel de ingreso.
Estos hechos fueron documentados en un estudio sobre el con-sumo de la carne de vacuno y leche en doce ciudades latinoamerica-nas grandes (Muchnik de Rubenstein y Nores, 1980).1 Los autoresargumentan, en consecuencia, que la investigación acerca de los sis-temas de producción de carne de vacuno beneficiaría a los consumi-dores de bajos ingresos y así podría justificarse por razones tantode equidad como de eficiencia. En ese estudio los consumidores fue-ron estratificados por cuartilas de ingreso, desde I (el más pobre) has-ta IV (el más rico). La carne de vacuno, como porcentaje del gastototal de la familia (no justo el gasto en alimentos), varió desde elbajo nivel del 3% (cuartila IV en Caracas) hasta el elevado del 16%(cuartila I en Cali). La proporción media de carne de vacuno en losgastos de la familia (para todas las cuartilas) varió desde el 5% enSao Paulo hasta el 12% en Barranquilla y promedió alrededor del8%. Dicha carne representó un porcentaje aún mayor de los gastosen alimentos, desde el 20 hasta el 37%, en las doce ciudades.
Aunque la cantidad de carne de vacuno consumida y el gastoefectuado en ella se elevaron en cada ciudad con el ingreso, comocabía esperar, en todas las ciudades la carne de vacuno representóuna proporción más elevada del total de los gastos de la familia enla cuartila de ingreso más bajo que en cualquiera otra. En siete delas doce ciudades ese porcentaje excedió del 10%, y en las ciudadesrestantes excedió del 5%. Lo que resulta todavía más impresionan-te es que la carne de vacuno tuvo el peso más elevado de cualquierartículo alimentario en los gastos totales de la familia de la cuarti-la de ingreso más bajo en toda América Latina. La importancia dela carne de vacuno para la unidad familiar urbana hace naturalmenteque el precio y la disponibilidad de carne de vacuno sea una cuestiónpolíticamente'delicada.
El desarrollo ganadero en América Latina 13
Muchnik de Rubenstein y Nores también analizaron los gastosefectuados en leche y productos lácteos. Estos constituyeron del 3al 12% del total de los gastos de la familia para todas las ciudades ycuartilas de ingreso y registraron un promedio del 6, 5, 5 y 4% en lascuartilas I, II, III y IV, respectivamente. En la cuartila de los máspobres los productos lácteos representaron entre el 3% (en Santiago)y el 11% (en Maracaibo) de los gastos totales de la familia.
. La carne de vacuno y la leche de vaca juntas representaron, enpromedio, casi el 14% del total de los gastos de la familia y el 30%del total de los gastos en alimentos en las doce ciudades estudiadas.Otras carnes absorbieron un 8% adicional de los gastos de la familiay el :18% de los gastos en alimentos. Las cifras expuestas muestranla gran importancia de la carne y la leche en América Latina y jus-tifican que se asigne alta prioridad al desarrollo de este sector.
Elasticidad del ingreso
¿Qué ocurre con el consumo y los desembolsos presupuestariosa medida que varían los ingresos o que cambian los precios de losproductos pecuarios? Estas preguntas se pueden abordar a través deestimaciones del ingreso y de las elasticidades de la demanda con res-pecto al precio de los productos pecuarios. 2 Muchnik de Rubensteiny Nores (1980) estimaron las elasticidades del ingreso para el con-sumo de carne de vacuno y leche utilizando datos transversales co-rrespondientes a los grupos de ingreso de cada ciudad. Las elasti-cidades medias del ingreso con respecto a esa carne para todas lascuartilas de ingreso fueron entre 0,4 y 0,7 en nueve de las doce ciu-dades. Fueron más altas en las cuartilas de ingreso más bajo en lassiguientes escalas: de 0,8 (en Caracas y Asunción) a 1,3 (en Quitoy Cali) en la cuartila I, y de 0,5 (en Caracas) a 1,2 (en Sao Paulo ySantiago) en la cuartila II. Por consiguiente, los incrementos en elingreso correspondientes al 50% más bajo de la población en Amé-rica Latina es probable que conduzcan a incrementos casi proporcio-nales en los gastos en carne de vacuno.
Las proporciones del total del gasto nacional en carne de vacunopor las cuartilas I, II, III y IV fueron de alrededor del 10, 20, 30 y40%, respectivamente, lo que indica que las cuartilas de la poblaciónmás próspera representan el grueso de la demanda de carne de vacu-no, pero que las dos cuartilas más bajas hacen una aportación sig-nificativa.
Los datos sobre el consumo de carne de vacuno en las zonasrurales son difíciles de obtener, pero en lo que respecta a los con-
14 Lovell S. Jarvis
sumidores rurales la proporción de dicha carne es usualmente más
baja que para los consumidores urbanos debido en gran parte a las
dificultades de comercialización. Los problemas de transporte y los
sistemas de distribución al por menor deficientemente desarrollados
hacen que las compras de pequeñas cantidades de carne resulten di-
fíciles para las familias rurales. Dado que las familias individuales no
pueden consumir una res entera sacrificada, tienden a utilizar ganado
más pequeño para el consumo del hogar. Pero debido a la emigración
de las zonas rurales a las urbanas, la proporción de población del sec-
tor urbano continúa incrementándose, lo cual eleva el promedio na-
cional de consumo de carne de vacuno.Muchnik de Rubenstein y Nores estimaron las elasticidades del
ingreso con respecto a los productos lácteos en las doce ciudades
estudiadas. Los promedios estimados alcanzaron los niveles más altos
en la cuartila más pobre- (I) -alrededor de 1,0, çon una fluctuación
entre 0,8 y 1,2- y fueron de aproximadamente 0,8 en las cuartilas
II y III y de 0,4 en la cuartila IV.
Las elasticidades del ingreso estimadas por la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)a partir de datos de series cronológicas son similares a las obteni-
das por Muchnik de Rubenstein y Nores (cuadro 1-6). Las elastici-
dades del increso estimadas por la FAO con respecto a la carne de
vacuno oscilaron de 0,1 (Argentina y Uruguay) a alrededor de 1,0
(Bolivia, Ecuador y Guyana); en doce de diecinueve países las elas-
ticidades del ingreso fueron entre 0,5 y 0,8. Las estimaciones de la
FAO indican que el consumo de carne de vacuno debería crecer menos
en aquellos países que son exportadores tradicionales de esa carney que, debido a los precios relativamente bajos de ella, ya tienen ni-
veles elevados de consumo per cápita. En contraste, en países donde
la carne de vacuno es tradicionalmente. cara y el consumo bajo, la
elasticidad del ingreso con respecto a esa carne es alta y se puedeesperar que el consumo se eleve sustancialmente con el ingreso. Las
elasticidades del ingreso estimadas por la FAO con respecto a la le-
che también oscilaron entre 0,1 y 1,1, entre 0,4 y 1,1 para quince de
diecinueve países.En el caso de la carne de ganado porcino las estimaciones de la
FAO fluctuaron entre 0,2 y 0,8, y para quince de diecinueve países
fueron entre 0,5 y 0,8. Los países con elasticidades del ingreso ele-
vadas con respecto a la carne de porcino (mayores de 0,8) tienen
todos bajos niveles de consumo de vacuno y elevados precios de esta
carne de acuerdo con los estándares latinoamericanos. A su vez, lospaíses con elasticidades del ingreso bajas para la carne de porcino
El desarrollo ganadero en América Latina 15
Cuadro 1.6. Elasticidad-ingreso estimada de la demanda de carne de va-cuno, porcina, aves de corral y leche.
Carne de Aves dePaís vacuno Porcina corral Leche
América Latina tropicalBolivia 1.0 0.5 0.6 0.5Brasil 0.6 0.5 1.0 0.9Colombia 0.7 0.3 1.2 1.1Costa Rica 0.7 0.6 1.0 0.3Dominicana, Rep. 0.8 0.7 1.0 0.7Ecuador 1.0 0.8 1.2 0.6El Salvador 0.8 0.5 1.0 1.0Guatemala 0.8 0.5 1.0 1.0Guyana 1.1 0.8 1.5 0.9Honduras 0.8 0.5 1.0 0.3México 0.6 0.6 1.0 0.9Nicaragua 0.7 0.5 1.0 0.8Panamá 0.7 0.5 1.0 1.0Paraguay 0.2 0.4 0.5 0.4Perú 0.9 0.6 1.0 0.7Venezuela 0.5 0.8 0.7 0.7
América Latina templadaArgentina 0.1 0.8 1.0 0.7Chile 0.6 0.2 0.6 0.1Uruguay 0.1 0.4 0.8 0.1
Nota: Los deficientes datos acerca del consumo y los precios de la carne en la mayo-ría de los países latinoamericanos dificultan estimar con precisión las elasticidades-pre-cio e ingreso de la demanda. Estas estimaciones, por lo tanto, son solo aproximacionesimprecisas.Fuente: CIAT (1980).
(menos de 0,4) todos tienen niveles de consumo de carne de vacunorelativamente altos.
Las elasticidades del ingreso estimadas por la FAO con respectoa las aves de corral fueron significativamente más altas que las co-rrespondientes a las carnes de vacuno y porcino; oscilaron entre 0,5y 1,5, y en catorce de diecinueve países las elasticidades excedie-ron de 1,0. Estás elasticidades del ingreso estimadas, sin embargopueden ser demasiado elevadas hoy. Hasta hace poco el precio delas aves de corral era relativamente alto en la mayoría de los paíseslatinoamericanos, y los niveles medios de consumo eran compara-tivamente bajos. Los cambios tecnológicos en la cría de aves de co-rral están alterando con rapidez la situación en casi todos los países,según ya se ha mencionado, y es probable que las elasticidades delingreso sean más bajas ahora.
16 Lo vell S. Jarvis
Elasticidades de los precios
La información disponible sobre las elasticidades de los pre-
cios de la carne en los países latinoamericanos, y en particular con
respecto a la elasticidad-precio cruzada, es más limitada, lo que difi-
culta hablar con precisión acerca del efecto esperado de un cambio
en los precios de la carne en los niveles y proporciones de consumo.
Las estimaciones de la elasticidad del precio con respecto a la carne
de vacuno en varios países productores importantes de esa carne os-
cilan de alrededor de -0,5 a -1,0 (véase el cuadro 1-7). Las elastici-
dades de los precios son más pequeñas (en valor absoluto) en países
donde el consumo per cápita de carne de vacuno es más elevado y
donde los precios de esa carne son bajos pero varían en grado con-
siderable. Esos países son los principales exportadores de este tipo
de carne. Las fluctuaciones de los precios internacionales, la inter-
vención gubernamental y las imperfecciones del mercado de capi-
tales han impuesto ciclos acentuados de los precios (Jarvis, 1977c;
Sapelli, 1984). Parece que las pronunciadas variaciones cíclicas en
los precios de la carne de vacuno en esos países ocurren en el lapso
de un período demasiado breve para permitir mucha reacción en
la producción ya sea de carne de ganado porcino o vacuno. La elas-
ticidad-precio refleja la sustitución a corto plazo de artículos no cár-
nicos por carne de vacuno en lugar de la sustitución a largo plazo en-
tre carnes, lo que pudiera ocurrir si persistiera un cambio en la es-
tructura de precios relativos.En Brasil, Lattimore (1974) estimó la elasticidad de la sustitu-
Cuadro 1-7. Elasticidad-precio de la demanda de carne de vacuno.
Easticidad-pre-cio propia (carne Elasticidad-pre-
bis Período de vacuno cio cm¿zada &tudioArgentina 1935-61 -0.48 n.d. Gualdagni y Petrecolla
(1966)1960-70 -0.43 n.d. Nores (1971
Brasil 1947-72 -0.55 0.06 Lattimore (1974)
Colombia 1953-75 -1.00 0.20-0.80 Hertford y Nores (1983)
Chile 1955-70 -0.70 n.d. Barros (1973)
México yAméricaCentral 1960-70 -0.40 0.10 Regier (1978)
Uruguay 1960-76 -0.50 n.d. Jarvis (1977a)
n.d. No disponible.
El desarrollo ganadero en América Latina 17
ción entre la carne de vacuno y porcina en alrededor de 0,06. En Co-lombia, Hertford y Nores (1983) estimaron que la elasticidad de lasustitución entre la carne de vacuno y otros productos cárnicos (paralo que se utilizó un promedio ponderado de los precios de la carneporcina y de pollo) fluctuaba entre 0,2 y 0,8.
En la mayoría de los países latinoamericanos, el empirismo casualindica que el consumo de carne de vacuno es relativamente indepen-diente de los precios y del consumo de otras carnes. La expansión delconsumo de aves de corral y pescado parece haber ocurrido a costaprincipalmente del consumo de carne porcina. En algunos países eldescenso continuado del precio de las aves de corral se ha asociadocon un incremento sustancial en la proporción de las aves de corralen el consumo, pero debido a que la proporción de las aves de co-rral fue pequeña, el aumento absoluto en el monto consumido fuerelativamente pequeño y las repercusiones en el consumo de la carnede vacuno han sido menores. Es probable que en el futuro se intensi-fique la competición procedente de otras carnes, en especial la de lasaves de corral.
Si se parte del supuesto de que la elasticidad-precio de la de-manda es de alrededor de -0,5, se pueden sacar dos corolarios nor-*mativos contrapuestos. (1) Aunque la demanda de carne de vacunoes inelástica con respecto al precio, la elasticidad de todos modoses todavía lo bastante grande para que un incremento en los preciosde la carne de vacuno pueda reducir el consumo interno y en conse-cuencia permitir un incremento en las exportaciones de esa carne.(2) Debido a que la demanda de los consumidores de carne de va-cuno es relativamente inelástica, cualquier cambio en la oferta o enla demanda interna o de exportación exigirá introducir un cambiosustancial en el precio interno para conseguir que haya un equilibrioen el' mercado (Gustavo Nores, comunicación personal), y ese cam-bio de precio puede que sea inaceptable políticamente.
Cada una de estas perspectivas tiene una validez considerablepara los encargados de formular las normas de actuación pública enAmérica Latina. Por una parte, si, por ejemplo, un país exporta el10% de su producción de carne de vacuno y la elasticidad-precio de lademanda de esa carne es de -0,5, un aumento del 20% del precio re-ducirá el consumo en el 10% y permitirá en consecuencia un incre-mento del 90% en las exportaciones sin ningún aumento en la pro-ducción. Una reacción positiva de la producción al precio más altodaría lugar a un incremento mayor en las exportaciones. 3 Por otraparte, las fluctuaciones en el precio interno de la carne de vacuno seincrementarán directamente con la proporción de carne de vacuno
18 Lovell S. Jarvis
exportada a menos que el gobierno intervenga. (Esta cuestión se exa-
mina con más amplitud en los capítulos 2 y 3.)
Características del consumo de carneen los países desarrollados
En los Estados Unidos y el Canadá la carne de vacuno consti-
tuye el 54% del total del consumo de carne, la porcina el 24%, las
aves de corral el 21% y la carne de ganado ovino y caprino el 1% (Sha-
piro, 1980, datos del USDA). Estas proporciones, dada su sorpren-
dente semejanza con las observadas en la actualidad en América La-
tina, indican que las características latinoamericanas del consumo
de carne puede que no cambien mucho con el desarrollo económi-
co. La proporción de carne de vacuno en el consumo total de carne
en los Estados Unidos y el Canadá excede del 50%, aun cuando la
carne de vacuno es considerablemente más costosa en relación con
otras carnes que en la mayorla de los países latinoamericanos. El
consumo norteamericano de carne de vacuno es aparentemente sen-
sible a los cambios en el ingreso: las estimaciones publicadas de la
elasticidad del ingreso con respecto a la carne de vacuno, en el monto
global, son de la escala de 0,4 a 0,8 (Reeves y Hayman, 1975). Los
consumidores en los Estados Unidos y el Canadá hacen sustituciones
entre carnes con base en los cambios en los precios relativos, pero
los estudios econométricos han revelado que el consumo de la carne
de vacuno en general es mucho más sensible a los cambios en los pre-
cios de ésta que los cambios en los precios de otras carnes (Reeves y
Hayman, 1975). Parece, por lo tanto, que el consumo de carne en
América Latina es probable que siga incrementándose a medida que
prosigue el desarrollo, y que la carne de vacuno va a desempeñar una
función de importancia en ese aumento. Solo un aumento claramen-
te espectacular en los precios de la carne de vacuno es probable que
modifique esta conclusión mediante el estímulo de una mayor pro-
ducción de sustitutos de esa carne de vacuno como aves de corral,carne porcina y pescado.
La demanda y la producción de carne y leche
La demanda de carne y leche en América Latina ha venido cre-
ciendo con rapidez durante los dos últimos decenios como resultado
de los rápidos aumentos del ingreso per cápita, de la población y
la urbanización. Los aumentos de la demanda interna han supera-
El desarrollo ganadero en América Latina i9
do en un monto sustancial a los aumentos en la producción interna.El CIAT (1980, 1981b, 1982 y 1983) ha estimado la demanda decarne y leche en el curso de diferentes períodos como funciones delos cambios anuales en población e ingreso per cápita, dando porsupuesto que son válidas las estimaciones de las elasticidades del in-
Cuadro 1.8. Carne de vacuno: tasas de crecimiento anual de la demanda yproducción internas, clasificadas por país, 1970-81(porcentaje).
País Demandaa Producción
América Latina tropical 5 .2b,c 2.3b,cBolivia 4.9 4.9Brasil 6.1 1.5Colombia 4.9 3.5Cuba 4.5 -2.6Dominicana, Rep. 6.0 3.4Ecuador 8.9 5.3México 4.4 3.3Paraguay 4.4 -1.1Perú 3.0 -1.3Venezuela 4.2 5.4
Total parcial 5 .3b 2.2
Costa Rica 4.8 6.3El Salvador 3.9 3.4Guatemala 5.2 3.9Honduras 3.6 5.2Nicaragua 1.6 -1.1Panamá 3.5 1.3
Total parcial 4 .0 b 3.3
Guyana 1.5 -1.1Haití 4.5 2.7Jamaica -0.6 2.0Trinidad y Tobago 5.1 2.3
Total parciald 3.2b 2.0
América Latina templada 1.7b 3.2Argentina 1.7 3.6Chile 2.1 2.0Uruguay 0.6 0.7
Toda América Latina 5 .0 b 2.6
a. Estimada utilizando d = P + eTY + YP, en que d = tasa de crecimiento anual dela demanda interna, P = tasa de crecimiento anual de la población, Y = tasa de creci-miento anual del ingreso, y ey = elasticidad de la demanda en función del ingreso.
lb. Promedio ponderado por población.c. Estimación del autor basada en el CIAT (1983).d. Incluye Barbados.Fuente: CIAT (1983).
20 Lovell S. Jarvis
greso hechas por la FAO (1971a). (En los cuadros 1-8 hasta 1-10
se muestran ejemplos ilustrativos.) Los resultados del CIAT indican
que la demanda de carne de vacuno se desplazó hacia arriba durante
1960-80 a alrededor del 5% anual, en tanto que la producción de esa
carne creció a aproximadamente el 2,6% anual. (En las estimaciones
Cuadro 1-9.Leche fresca: tasas de crecimiento anual de la demanda y produc-ción internas, clasificadas por país, 1970-81(porcentaje).
País Demandaa Producción
América Latina tropical 5 .0 b.c 3 .5b,c
Bolivia 4.6 4.3Brasil 6.1 3.9
Colombia 4.2 0.8Cuba 3.6 6.1Dominicana, Rep. 5.6 2.7Ecuador 7.2 0.9México 4.6 6.0Paraguay 8.2 6.8Perú 3.1 -0.5
Venezuela 4.0 3.2
Total parcial 5.0b 3.7
Costa Rica 3.6 5.0El Salvador 4.1 5.7
Guatemala 2.6 -5.5Honduras 3.6 2.2
Nicaragua 5.6 1.8
Panamá 3.7 3.4
Total parcial 4.2b 1.8
Guyana 1.5 -3.6
Haití 4.0 0.5
Jamaica -0.6 0.6
Trinidad y Tobago 4.0 -4.0
Total parciald 2.8b -0.2
América Latina templada 1 .7 b 1.1
Argentina 1.7 1.1
Chile 2.2 1.1
Uruguay 0.3 1.4
Toda América Latina 4.7b 3.1
a. Estimada utilizando d = P + eTY + YP, en que d = tasa de crecimiento anual de
la demanda interna, P = tasa de crecimiento anual de la población, Y = tasa de creci-
miento anual del ingreso, y ey = elasticidad de la demanda en función del ingreso.
b. Promedio ponderado por población.
c. Estimación del autor basada en el CIAT (1983).d. Incluye Barbados.Fuente: CIAT (1983).
El dearrollo ganadero en América Latina 21
Cuadro 1-10. Tasas estimadas de crecimiento anual de la demanda y produc-ción de carne de vacuno, porcina, aves de corral y leche, en períodos selec-cionados(porcentajes).
Producto Demanda ProducciónCarne de vacuno
1960-74 5.1 2.21970-78 5.4 3.61971-79 5.4 3.71970-80 5.0 2.61970-81 5.0 2.6
Carne porcina
1960-75 n.d. 4.11970-78 4.5 2.4
Aves de corral
1963-70 n.d. 13:31970-78 6.1 9.51970-80 n.d. 11.41963-80 n.d. 12.2
Leche
1961-70 n.d. 3.11971-79 5.5 4.51970-80 3.7 4.81970-81 4.7 3.1
n.d. No disponible.Nota: Tendencia lineal estimada por el método de mínimos cuadrados.Fuente: CIAT (1980, 1981b, 1982 y 1983).
de la demanda se da por supuesto que los precios relativos se mantie-nen constantes.) 4 Las estimaciones del crecimiento de la demanda deleche parecen menos estables -oscilaron de 3,7 a 5,5% durante 1970-80- pero parece que la demanda de leche también está creciendocon más rapidez que la producción.
Las pruebas documentales acerca de los aumentos en los pre-cios de la carne de vacuno también indican que la demanda está ele-vándose con más rapidez que la oferta. Los precios han estado eleván-dose en países que no tienen grandes excedentes para exportacióny en los que las presiones de la demanda interna deberían ser muyvisibles. En el gráfico 1-1 se presenta una visión global de los movi-mientos de los precios reales al consumidor con respecto a la carnede vacuno en Brasil, Colombia y Venezuela entre 1965 y 1980. Losprecios se han elevado con mucha rapidez -aproximadamente el4,7% anual- en Brasil, con más lentitud en Colombia -1,3% anual-y alrededor del 1,8% en Venezuela.
En contraste con la carne de vacuno y la leche, con respecto
22 Lovell S. Jarvis
a las cuales se tienen disponibles estimaciones del crecimiento de
la demanda para varios períodos, sólo se dispone de una estimación
del CIAT para comparar tendencias pasadas en la demanda y pro-
ducción de carne de ganado porcino y de aves de corral (cuadro 1-10).
Durante el período de 1970-78 el crecimiento de la demanda de car-
ne porcina (4,5%) fue superior al crecimiento de la producción (2,4%).
El crecimiento de la demanda de aves de corral (alrededor del 6%)
fue inferior al crecimiento de la producción (alrededor del 12%). Las
estimaciones de esa demanda indican que, al no haber cambios de
precios y dándose por supuesta la exactitud de las elasticidades uti-
lizadas del ingreso, la demanda de aves de corral en América Latina
debería haberse elevado alrededor del 6% anual. En realidad, el con-
sumo se incrementó con rapidez mucho mayor durante ese período
-aproximadamente el 12% anual- debido en gran parte a la baja
sustancial de los precios de las aves de corral. El descenso relativo
de esos precios y el alza en los precios de las carnes de vacuno y por-
cina restringierón el crecimiento del consumo de las carnes de vacu-
no y porcina.Las pruebas adicionales indican que la demanda de ganado está
creciendo con más rapidez que la producción. Durante el período de
1971-80 la balanza comercial ganadera neta correspondiente a la re-
gión descendió en escala en términos reales, como se muestra en el
cuadro 1-11. (Esta cuestión se examina de nuevo en el capítulo 3.)Es interesante observar que una correlación lineal transversal
entre las estimaciones del CIAT en lo atinente a la producción y la
demanda de cada país con respecto a la carne de vacuno y leche pro-
duce una correlación positiva de 0,76 para la carne de vacuno y de 0,02
para la leche, lo que indica que la producción y la demanda de car-
ne de vacuno están correlacionadas, pero la producción y demanda
de leche no lo están. En ese caso, las fuerzas de la oferta y la deman-
da puede que estén reflejadas con más validez en los mercados de la
carne de vacuno que en los de la leche, lo cual es un descubrimiento
sorprendente dada la sustancial intervención del gobierno en los mer-
cados de la carne. Los controles de precios, sin embargo, puede que
sean incluso más severos para la leche. Es necesario hacer trabajos de
investigación acerca de los mercados de la leche.'
Congecuencias en materia de política
Las elasticidades estimadas del ingreso con respecto a varias
carnes arrojan un promedio aproximado de 0,6. Aunque esas estima-
ciones deben utilizarse con prudencia, cuando se combina con los
El desarrollo ganadero en América Latina 23
Gráfico 1-1. Precios reales al consumidor de la carne de vacuno: Brasil,Colombia y Venezuela, 1965-1980.
Dólares por tonelada
1,700 - Venezuela
Brasil1,500 -
1,300 -
1,100 -Colombia
900 -
700-
500 -
1965 1970 1975 19802
Nota: Los precios están deflactados por el Indice de precios al por mayor.a. Primer semestre.
Fuente: CIAT (1981).
Cuadro 1-11. Exportaciones netas de productos pecuarios, por categoría prin-cipal, 1971 y 1980(dólares).
Producto 1971a 1980 1 98 0 b
Carne fresca 496 903 488Productos bárnicos 327 756 409Productos lácteos -216 -1,012 -547Huevos -8 -35 -19
Total 599 612 331a. Dólares constantes.b. Cifras ajustadas a fin de reflejar el alza del 85% en el índice de precios al consumi-
dor en los Estados Unidos entre 1971 y 1980.Fuente: FAO (1982b)..
incrementos proyectados en los ingresos per cápita y la poblaciónlatinoamericana, indican que continuará aumentando con rapidezla demanda de carne y leche. Dándose por supuesto que el ingresoper cápita y la población crecerán el 3,0 y 2,2% anual, respectiva-mente, la demanda debería duplicarse con creces durante los pró-
24 Lo Vell S. Jarvis
ximos veinte años. La demanda se incrementará con más rapideztodavía si mejora la distribución del ingreso, debido a que las elas-ticidades del ingreso son más altas en las cuartilas de ingreso másbajo. Aunque las proporciones de las aves de corral parecen tenerprobabilidad de crecer con rapidez ligeramente mayor que las pro-
porciones de carne de vacuno o porcina, las proporciones de consu-mo de carne se mantendrán constantes en gran medida a menos quelos precios relativos cambien en escala espectacular. El consumo decarne y leche es moderadamente sensible al precio; las elasticidadesestimadas del precio con respecto a los varios productos promedianalrededor de -0,5. Un aumento de precio reduciría el consumo me-nos que en grano proporcional y el gasto total relacionado con elproducto se elevaría. Así, un alza del 30% en el precio de la carne
de vacuno reduciría la proporción de ésta en el consumo de la mayo-ría de los países en alrededor del 10%.
Los precios relativos cambiarán espectacularmente, sólo si seproduce una modificación significativa en la demanda internacio-nal de carne de vacuno, leche o granos forrajeros (que suponen cos-tos importantes en la producción de aves de corral y carne porcina).Toda vez que parece más probable un aumento grande en la demanda
de carne de vacuno y leche que de granos forrajeros, puede que laspresiones de la demanda futura así como las oportunidades de pro-
ducción sean mayores con respecto a los primeros productos.Habida cuenta de la importancia que tienen en la nutrición y
el gasto, los productos bovinos -en especial la carne de vacuno, perotambién la leche- deben constituir el punto focal del análisis de lasdirectrices. Anteriormente el desarrollo de la carne de vacuno en Amé-rica Latina se justificaba en gran parte por la expectación de unaintensa demanda de exportaciones. El interés por la producción des-tinada a la exportación ha decaído en el pasado decenio como resul-tado del cierre de varios mercados tradicionales y el surgimiento decompetidores más dinámicos. En algunos países latinoamericanos
las prioridades de las autoridades se han modificado alejándose dela ganadería y en particular del subsector de la carne de vacuno, peroes importante reconocer que se necesita una mayor producción decarne de vacuno a fin de satisfacer los aumentos de la demanda inter-na y que hay una necesidad constante de analizar las directrices ge-nerales.
. En determinados marcos hipotéticos plausibles, los mercadostradicionales de exportación de carne de vacuno tienen un potencialsignificativo a plazos de mediano a largo, lo que exige que se pongaun interés acentuado en el desarrollo ganadero. Como pusieron de
El desarrollo ganadero en América Latina 25
relieve por primera vez Valdés y Nores (1980), el rápido crecimientode la demanda interna de carne en América Latina tiene repercusionesimportantes para el mercado de exportación. En la actualidad, Amé-rica Latina exporta sólo alrededor del 6% de su producción de carnede vacuno. Según las proyecciones de Valdés y Nores, para 1990,a menos que se eleven los precios de la carne de vacuno, AméricaLatina se convertirá en un importador neto de esa carne (véanse enel gráfico 1-2 los países específicos).
Aunque convengo con Valdés y Nores en su insistencia en quelos mercados internos de carne de vacuno sean más estrictos, creoimprobable qus América Latina vaya a convertirse en un importa-dor neto de dicha carne, debido simplemente a que la región tieneun potencial tan grande de producción de carne de vacuno a bajocosto. Los gobiernos latinoamericanos han aprovechado su exceden-te de exportación para restringir los precios internos de la carne devacuno. Han subsidiado el consumo interno mediante la aplicaciónde medidas como la sobrevaloración del tipo de cambio, la imposi-ción de gravámenes a la exportación de carne de vacuno y el esta-blecimiento de precios tope a la carne de vacuno a niveles de pro-ductor,, venta al por mayor o al por menor. Esas normas de acciónhan inhibido el crecimiento de la producción, y a medida que el con-sumo interno crece y que las exportaciones se contraen, esas nor-mas de acción se vuelven menos viables. La producción asumirá nece-sariamente prioridad más elevada en razón de las presiones del con-sumo interno. Los precios de la carne de vacuno se han venido ele-vando de manera gradual en muchos países latinoamericanos debidoa que la demanda está creciendo con más rapidez que la produccióny continuarán elevándose en el futuro. Los precios más altos de esacarne brindarán mayores oportunidades para el desarrollo de la carnede vacuno y de otros productos pecuarios. El crecimiento del consu-mo se desacelerará, pero la sensibilidad de los consumidores ejercerápresiones en los gobiernos para evitar aumentos grandes y súbitos enlos precios de la carne de vacuno.
Dada la sensibilidad política de los precios de la carne de vacunolos gobiernos latinoamericanos procederían con buen juicio antici-pándose a los efectos de la creciente demanda interna y ofreciendoahora mayor estímulo al desarrollo de la ganadería. Los incrementosmás graduales en los precios y la producción crearán menos pertur-bación que las escaseces y las alzas abruptas de los precios. Se podríanfortalecer los trabajos de investigación y el suministro de otros servi-cios esenciales y de infraestructura.
El que la producción de carne de vacuno deba o no alentarse
26 Lavel S. Jarvis
Gráfico 1.2. Dirección potencial proyectada del comercio de carne de vacunoen países latinoamericanos, 1990.Tasa de crecimiento de la producción que se precisa para satisfacerla demanda de 1990 (porcentajes)a
14.0-Trinidad y Tobago
13.0 -
12.0 -
11.0 IMPORTADORESI Línea de autosuficiencia10.0 -
9.0 -
8.0-•,Surinam
7.0 - Ecuador.
6.0 - Jamaica . Panamá5.0 - Brasil •
México. •Peru• Venezuela
4.0 - El Salvador. • Rep. Dominicana4.0r. Blivia
Colombia* uyana3.0 - C Guatemala
Chile. Haití2.0 - CubaParaguay u Nicaragua
1.0 - Costa Rica • Honduras
0 .Argentina
-1.0 Uruguay EXOTADORES
-2.0
-3.0 -2.0 -1.0 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0Tasa histórica de crecimiento de la producción, 1961-76 (porcentajes)
Nota: Se utilizan precios constantes.a. Variantes del ingreso medio.Fuente: Valdés y Nores (1980).
específicamente para beneficiar al segmento pobre de América Lati-na depende sobre todo del mecanismo por el cual se determinan losprecios internos. Toda vez que la carne de vacuno se comercializainternacionalmente, en los precios internos de ella en casi todos lospaíses latinoamericanos ejercen gran influencia los precios internacio-nales de la carne de vacuno y divergen de ellos sólo por los costos detransporte o como resultado de la intervención gubernamental. La
El desarrollo ganadero en América Latina 27
mayor producción de esa carne reduciría en grado significativo susprecios internos únicamente si el país se desplazara de una posiciónde impor,tación neta a otra de exportación neta. Este desplazamientoes posible en el caso de varios países durante los dos decenios veni-deros (por ejemplo, Brasil y México), pero una mayor producción
en la mayoría de los países debería afectar solo en grado moderadoa los precios internos. Ese nivel más alto de producción podría per-mitir obtener mayores ingresos por concepto de exportación, locual contribuiría al crecimiento del ingreso nacional y proporciona-ría divisas para hacer frente a los cuantiosos pagos de la deuda ex-terna de muchos países de la región.
En numerosos países se han hecho esfuerzos por incrementarla producción de aves de corral, carne porcina y pescado con la es-peranza de reducir la importancia de la carne de vacuno en los pre-supuestos de los consumidores. En la medida en que esos artículosse pueden producir de manera más económica que la carne de va-cuno y son preferidos por los consumidores, esas maneras de proce-der son juiciosas. Las tecnologías y la administración mejoradas hanreducido los- costos de esos productos y la producción de aves decorral y carne porcina estimula la producción interna de granos fo-rrajeros y en consecuencia propicia la utilización más intensiva dela tierra. En ocasiones, sin embargo, los gobiernos han alentado laproducción ineficiente de sustitutos de la carne de vacuno a travésde la concesión de subsidios a la importación y el establecimientode tipos cambiarios sobrevalorados o concesionarios para los granosforrajeros. Esas normas de proceder hacen recaer una carga crecien-te en la balanza de comercio y en el sector agrícola interno. Aunquelas aves de corral y el ganado porcino transforman los granos forra-jeros en carne de modo más eficiente que el ganado vacuno, es proba-ble que la mayoría de los países de América Latina tengan una ventajacomparativa no en las aves de corral ni en la carne porcina sino en lacarne de vacuno y la leche debido a sus sustanciales recursos pastorales.
Es necesaria una perspectiva que abarque todo el sistema gana-dero en lugar de productos individuales. Los gobiernos deben elabo-rar principios normativos que satisfagan las aspiraciones contrapues-tas de consumidores y productores pero que también estén en con-sonancia con otras consideraciones. Por ejemplo, pudiera ser prove-choso permitir un incremento en el precio de la carne de vacuno conobjeto de estimular la producción y las exportaciones (reduciéndoseen consecuencia el consumo de carne de vacuno) al propio tiempoque se alienta la producción de aves de corral y carne porcina. Elincremento esperado en las exportaciones netas de carne de vacuno
28 LoveU S. Jarvis
podría proporcionar las divisas que compensarían con creces las ma-yores importaciones de granos forrajeros (Reca, 1981).
La producción de aves de corral está expandiéndose con rapi-dez sobre la base de una tecnología estandarizada bien conocida quese transfiere con facilidad de un país a otro. La principal restricciónque actúa sobre la expansión de las aves de corral es el desarrollo deinsumos alimentarios y la estructura de los precios relativos de otrascarnes. Aunque en este estudio no se hace tanto hincapié en el sub-sector de las aves, de corral, debido a que sus problemas parecen másfáciles de solucionar por los elementos privados cuando lo permitenlas directrices del gobierno, el incrementar la producción de aves decorral y carne porcina requiere desplegar esfuerzos adicionales paraexpandir la producción interna de alimentos. Los precios de las avesde corral y la carne porcina serán determinados cada vez más por elcosto de los granos forrajeros. La labor adicional de investigaciónde las técnicas de producción de ganado porcino se puede justificarpara alcanzar una expansión de la producción comparable a la de lasaves de corral. En varios países se espera incrementar la producciónde carne de cordero y carnero, principalmente para exportación.
También la demanda de leche está creciendo con rapidez. Esteartículo no solo proporciona una fuente menos costosa de proteínasque la carne de vacuno, sino que en muchas partes de América Latinase puede producir en escala competitiva con base en los recursos depastizales. Sin embargo, al igual que acontece con la carne de vacuno,la tendencia generalizada de los gobiernos a controlar los precios dela leche a los niveles de venta al por menor y de precios al productorocasiona reducciones en los precios que benefician a los consumido-res urbanos pero perjudican a los productores. Las importaciones deleche de bajo costo han hecho que resulte económicamente más via-ble la aplicación de medidas de precios bajos, las que desalientanel aumento de la producción y dan por resultado un exceso crecien-te de la demanda. Sin embargo, a menos que se disponga continua-mente de importaciones a bajo precio, los consumidores podrían re-sultar perjudicados en última instancia por esas medidas.
En la mayoría de los países es necesario llevar a cabo un exa-men concienzudo de las directrices aplicables al subsector lechero.La leche se consume de muchas maneras y al formularse las direc-trices pertinentes debe considerarse la posibilidad de que sea sus-tituida por diferentes productos. Por ejemplo, habida cuenta de quemuchos consumidores están dispuestos a pagar una prima significa-tiva por comprar leche fresca en lugar de reconstituida (en polvo),esos mercados se pueden separar en parte. Una proporción sustancial
El desarrollo ganadero en América Latina 2
de la leche se consume en forma de productos manufacturados (co-mo helado, yogurt, mantequilla y queso) de los que sólo algunos sepueden preparar a base de leche en polvo. Otra consideración que de-be tenerse presente es que los consumidores de algunas zonas hier-ven tradicionalmente la leche antes de utilizarla. Esto ha alentadoel establecimiento de un flujo organizado con escasa cohesión degrandes cantidades de leche que va directamente de los producto-res a los consumidores y ha restado estímulo a la inversión en insta-laciones costosas de manipulación y elaboración para el proceso depasterización (Frankel, 1982).
Notas de pie de página
1. Las ciudades estudiadas fueron Asunción, Barranquilla, Bogotá, Cali,Caracas, Guayaquil, Lima, Maracaibo, Medellín, Quito, Santiago y Sao Paulo.Todos los estudios, menos uno, se llevaron a cabo como parte del estudio encolaboración realizado por Estudios Conjuntos sobre Integración EconómicaLatinoamericana (ECIEL), coordinado por la Brookings Institution, entre 1966y 1969. El estudio restante (con respecto a Sao Paulo) lo realizó la FundaciónInstituto de Pesquisas Económicas (FIPE) en 1971-72. Las ciudades omitidasincluyen Buenos Aires y Montevideo, en las que el consumo de carne de vacunoes más alto.
Alberto Valdés fue el primero en sugerir la importancia de la carne devacuno en los presupuestos de las familias latinoamericanas (CIAT, 1975).
2. La elasticidad-ingreso da el cambio porcentual en la demanda del pro-ducto asociada con un cambio porcentual en el ingreso; la relación es general-mente positiva. Por ejemplo, una elasticidad-ingreso de 0,9 con respecto a lacarne de vacuno indica que para un 10% de incremento en el ingreso, se esperaque la demanda de carne de vacuno aumente en el 9%. La elasticidad-precio essimilar, pero el efecto es negativo. Por ejemplo, una elasticidad-precio de lacarne de vacuno es -0,5; significa que si los precios de esa carne aumentan enel 10%, la cantidad demandada decrecerá en el 5%. Las elasticidades-precio cru-zadas indican la posibilidad de sustitución entre, por ejemplo, carnes. Una elasti-cidad-precio cruzada entre la carne de vacuno y la porcina de 0,2 indica que siel precio de la carne de vacuno se eleva en el 10%, habrá una demanda del 2% másde carne porcina.
3. Muchos gobiernos se han mostrado reacios a aceptar los precios másaltos que se precisan para obtener un incremento significativo en las exportacio-nes y en su lugar han introducido varios métodos de racionamiento de la carnecon objeto de reducir la absorción interna y así permitir un incremento en lasexportaciones. Esos métodos pueden prohibir la venta de carne de vacuno du-rante determinados días, semanas o meses, o prohibir el que se sirva carne en losrestaurantes. Los mecanismos utilizados pueden perjudicar relativamente más alos pobres que a los ricos, quienes tienen mayor acceso a servicios de refrigera-ción o a los canales del mercado negro. El efecto de tales medidas es limitadousualmente, pero no sin importancia. Por ejemplo, Nores (1972) estimó que elimponer la supresión de carne de vacuno dos días a la semana durante todo un
30 Lovell S. .arvis
año en la Argentina en el decenio de 1960 podría haber reducido el consumo
de esa carne en alrededor del 7% anual, lo cual hubiera incrementado las expor-
taciones en aproximadamente el 25%. Sin embargo, dado que los días sin carne
dieron lugar a controversias de índole política, se hicieron cumplir sólo durante
breves períodos.
4. Las estimaciones acerca de la producción utilizan como datos represen-
tativos los del ganado sacrificado. La matanza no es un verdadero indicador de
producción toda vez que no tiene en cuenta la creación de la cabañia ni la liquida-
ción de ésta en el curso del ciclo ganadero (véase el capítulo 2). Por lo tanto, las
estimacionés citadas del crecimiento de la producción varían considerablemente
durante el ciclo ganadero, como se puede apreciar examinando la variación en las
estimaciones de la producción correspondientes a diferentes períodos (véase el
cuadro 1-10). De todos modos, las estimaciones con respecto a la demanda y
producción de carne de vacuno muestran una estabilidad considerable durante
el período más largo. Los datos correspondientes a los sacrificios en muchos paí-
ses son de fiabilidad dudosa debido al gran número de mataderos sin registrar.
5. La correlación lineal del crecimiento de la demanda de carne de vacunoy leche correspondiente a veintitrés países es de 0,40, lo que indica que están re-
lacionadas sólo débilmente. La correlación lineal de las tasas de crecimiento de la
producción de carne de vacuno y leche es de 0,42.
2LA PRODUCCION GANADERA
EN AMERICA LATINA
EN ESTE CAPITULO SE EXAMINA la estructura de la producciónganadera en América Latina, las recientes tendencias de dicha pro-ducción y sus repercusiones más importantes para los principios nor-mativos del sector, así como las características principales de variossistemas ganaderos latinoamericanos. Se desarrollan y analizan loselementos básicos de una teoría de la producción ganadera, con refe-rencia específica a América Latina, y sé presentan las pruebas empí-ricas que apoyan la teoría.
La estructura de producción
Toda vez que la producción ganadera latinoamericana se desti-na primordialmente al consumo interno, la estructura de producciónde la mayoría de los países sigue muy de cerca las característicasde consumo esbozadas en el capítulo 1. En el cuadro 2-1 se mues-tran la producción de carne y datos relacionados correspondientesa regiones del mundo y países latinoamericanos.
Niveles per cápita y proporciones porcentuales
La carne de vacuno representa el 58% (en términos de peso) deltotal de la producción de carne latinoamericana, excluido el pesca-do. Le siguen en importancia las aves de corral (28%), la carne por-cina (17%), la carne de cordero y carnero (2%) y de cabra (1%). Laproducción de leche y huevos también es importante (véase el cua-dro 2.2). Cuando se ponderan los productos por los precios interna-cionales, el valor de la carne de vacuno es alrededor del doble del si-guiente producto más importante, la leche. Así, el subsector ganade-ro es a todas luces el más importante. El ganado aporta producciónadicional en forma de pieles, tracción y abono. El subsector de lasaves de corral figura en segundo lugar cuando se incluye la produc-ción de huevos que, por sí sola, es tan valiosa como la carne porci-na. El subsector de esta carne es tercero en importancia,ty el subsec-
Ni
Cuadro 2-1. Producción mundial de carne, población, producción de carne per cápita y producto nacional bruto per cápita,1980.
Producción de carnea Población Producción de
Región y Miles de Porcen- Porcen- carne per cápita PNB per cápita
país t métricas tajes Millones tajes Kilogramos Indice Dólares Indice
Mundo 139,596 100 4,381.8 100 31.9 100 2,590 100
Estados Unidos y Canadá 27,023 19.4 251.6 5.7 107.4 358 11,243 434
Europa Occidental 26,836 19.2 337.8 7.7 79.4 267 9,616 371
Nueva Zelanda y
Australia 3,793 2.7 17.8 0.4 213.1 700 9,473 366
Japón 3,060 2.2 116.8 2.7 76.2 100 9,890 382
U.R.S.S. 14,991 10.7 265.5 6.1 56.5 188 4,550 176
Asia (excliidos el Japón
y el Oriente Medio) 28,706 20.6 2,285.2 52.1 12.6 42 335 13
Norte de Africa yOriente Mediob 3,760 2.7 240.1 5.5 15.7 52 2,246 87
Africa al sur del Sahara 5,485 3.9 377.2 8.6 14.5 49 640 25
Europa Oriental 10,470 7.5 140.2 3.2 74.8 234 n.d. n.d.
América Latina 14,051 10.7 351.6 8.0 40.0 133 1,886 73Argentina 3,721 2.7 27.7 0.6 34.3 448 2,390 92Bolivia 156 0.1 5.6 0.1 27.9 93 570 22Brasil 4,439 3.7 118.7 2.7 37.4 125 2,050 79Chile 344 0.3 11.1 0.2 31.0 103 2,150 83Colombia 764 0.5 26.7 0.6 28.7 95 1.180 45Costa Rica 95 0.1 2.2 0.1 43.2 144 1,730 61Dominicana, Rep. 127 0.1 5.4 0.1 19.8 78 1,160 45Ecuador 210 0.1 8.0 0.2 26.0 87 1,270 49El Salvador 57 0.1 4.5 0.1 12.7 42 660 25Guatemala 150 0.1 7.3 0.2 20.6 69 1,080 42Honduras 74 0.1 3.7 0.1 20.0 67 560 22México 1,662 1.2 69.8 1.6 23.8 79 2,090 81Nicaragua 78 0.1 2.6 0.1 30.0 100 740 29Panamá 66 0.1 1.8 0.1 36.7 122 730 28Paraguay 213 0.1 3.2 0.1 66.6 222 1,300 50Perú 364 0.3 17.4 0.4 20.9 70 930 36Uruguay 403 0.3 2.9 0.1 139.0 463 2,810 108Venezuela 679 0.5 14.9 0.3 45.6 152 3,630 140
n.d. No disponible.Nota: Los datos correspondientes al mundo y a América Latina no son sumas de las columnas.a. Excluye el pescado.b. Argelia, Egipto, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Túnez y Turquía.Fuentes: Producción de carne, FAO (1981a); población y PNB, Banco Mundial (1982).
34 Lovell S. Jarvis
tor de ganado ovino, incluidas la carne de cordero, carnero y lana, esel cuarto.
Dado que en América Latina el ganado utiliza pastizales y sub-
productos agrícolas que tienen un costo de oportunidad bajo, con-tribuye proporcionalmente más al valor agregado que las aves de co-
rral y la carne porcina. Aunque en la producción. de aves de corral
y cerdos caseros también se utilizan insumos de bajo costo, esosinsumos son limitados en oferta y calidad, y la producción moder-na en gran escala de ganado porcino y aves de corral se basa en ali-
mentos para ganado de alto costo.Todos los productos pecuarios mencionados arriba se produ-
cen en toda América Latina, excepción hecha de la carne de corde-
ro, carnero y lana en América Central. De todos modos, hay varia-
ciones importantes en la producción por países y subregional. La
proporción de la carne de vacuno en el total de la producción decarne varía entre países del 24 al 85%. En lo que se refiere a la car-ne porcina, la proporción es del 1 al 36%, en cuanto a la de cordero
y camero oscila de 0 al 13%, y en lo atinente a las aves de corral, del
4 al 61%. La proporción de carne de vacuno es elevada en países con
extensos recursos pastorales, los que se encuentran usualmente donde
la proporción entre tierra y población es relativamente elevada, ya
sea tropical o templada la zona. Las proporciones de carne porcina
y de aves de corral, en contraste, son elevadas en países con limita-
dos recursos pastorales. La oferta de granos internos por sí misma noes un determinante tan importante de las características de produc-
ción como la disponibilidad de recursos pastorales.En los cuadros 2-3 a 2-6 se muestra la importancia del número
y producción de cabezas de ganado de América Latina en relacióncon los totales mundiales. Esta región, que cuenta con el 22% delganado mundial, produce el 18% de la carne de vacuno del mundoy el 8% de su leche. La región tiene el 9,4% del ganado porcino mun-dial y produce el 4% de su carne, el 10% de su ganado ovino y pro-
duce el 5% de su carne de carnero y cordero y el 11% de su lana, el 14%de sus aves de corral y produce el 12% de su carne y el 9% de sus hue-vos. La dotación ganadera per cápita de América Latina excede del
promedio mundial en cada categoría, pero es relativamente más baja
en lo que se refiere a la carne porcina y ovina y especialmente alta pa-
ra el ganado vacuno.La productividad animal -carne producida por animal- es la
más baja en lo que se refiere al ganado porcino y la correspondiente
a otros tipos de ganado se acerca a los promedios mundiales.' Pero aun
cuando América Latina tiene una productividad superior a la prome-
Cuadro 2-2. Producción de productos pecuarios en América Latina, 1980(mile's de toneladas métricas).
Carnes
De vacuno Carnero y Aves de HuevosPaís y ternera Porcina cordero Cabra corral (gallina) Leche Lana
América Latina 8,320 2,436 284 95 3,410 2,692 33,867 514Argentina 3,000 255 116 6 362 267 5,155 254 2Bolivia 86 32 20 6 7 17.5 60 13Brasil 2,250 980 29 23 1,416 850 10,500 50Chile 172 58 16 5 122 65 1,163 31Colombia 576 114 9 3 129 214 2,600 2Costa Rica 80 10 ... 5 17 308 ...Dominicana, Rep. 46 1 ... 1 75 31 360 ...Ecuador 95 69 8 1 21 60 765 5El Salvador 28 13 ... ... 14 36 293 ...Guatemala 95 17 3 ... 49 41 325 ...Honduras 51 10 ... 9 12 209 ...México 601 490 16 20 524 627 6,885 13Nicaragua 36 13 ... 10 30 153 ...Panamá 41 7 ... ... 14 17 59 ...Perú 81 56 21 10 172 64 790 19Uruguay 400 16 37 ... 20 18 855 121Venezuela 341 96 3 10 241 127 1,385
... Cero o insignificante.Fuente: FAO (1981a).
o3
Cuadro 2-3. Producción mundial de ganado, carne de vacuno y leche, 1980.
Ganado Carne de vacuno Leche (fresca)
Porcen- Miles de Porcen- Miles de Porcen-
Re_gión Miles tajes t métricas tajes t métricas tajes
Mundo 1,209,833 100 45,548 100 428,213 100
Estados Unidos y Canadá 12,789 10.5 11,350 24.9 68,186 15.9
Europa 132,463 10.9 10,373 22.8 177,619 41.5
Oceanía 34,330 2.8 1,993 4.4 11,889 2.8
U.R.S.S. 115,057 9.5 6,690 14.7 88,000 20.5
Africa 170,930 14.1 2,870 6.3 10,516 2.4
Asia 362,771 30.0 3,952 8.7 38,134 8.9
América Latina 267,494 22.1 8,320 18.3 33,869 7.9
Nota: Los totales se dan en cifras redondas, lo que explica las variaciones que pueda haber en las sumas de las columnas.
Fuente: FAO (1981a).
o3
Cuadro 2-3. Producción mundial de ganado, carne de vacuno y leche, 1980.
Ganado Carne de vacuno Leche (fresca)
Porcen- Miles de Porcen- Miles de Porcen-
Re_gión Miles tajes t métricas tajes t métricas tajes
Mundo 1,209,833 100 45,548 100 428,213 100
Estados Unidos y Canadá 12,789 10.5 11,350 24.9 68,186 15.9
Europa 132,463 10.9 10,373 22.8 177,619 41.5
Oceanía 34,330 2.8 1,993 4.4 11,889 2.8
U.R.S.S. 115,057 9.5 6,690 14.7 88,000 20.5
Africa 170,930 14.1 2,870 6.3 10,516 2.4
Asia 362,771 30.0 3,952 8.7 38,134 8.9
América Latina 267,494 22.1 8,320 18.3 33,869 7.9
Nota: Los totales se dan en cifras redondas, lo que explica las variaciones que pueda haber en las sumas de las columnas.
Fuente: FAO (1981a).
Cuadro 2-5. Producción mundial de ganado ovino, carne de carnero y cordero y lana, 1980.
Carne de cameroGanado ovino y cordero Lanaa
Porcen- Miles de Porcen- Miles de Porcen-Región Miles tajes t métricas tajes t métricas tajes
Mundo 1,130,751 100 5,984 100 4,509,432 100Estados Unidos y Canadá 13,424 1.2 1,121 2.7 77,945 1.7Europa 137,109 12.1 1,121 18.7 441,843 9.8Oceanía 204,603 18.1 1,193 19.9 1,747,512 38.7U.R.S.S. 141,573 12.5 816 13.6 726,400 16.1Africa 184,301 16.3 731 12.2 314,670 7.0Asia 335,035 29.6 1,679 28.1 687,434 15.2América Latina 114,707 10.1 284 4.7 513,609 11.4
Nota: Los totales se dan en cifras redondas, lo que explica las variaciones que pueda haber en las sumas de las columnas.a. Lana grasienta y lavada.Fuente: FAO (1981a).
Cuadro 2-6. Producción mundial de aves de corral y huevos, 1980.
Aves de corrala Carne Huevos (gallinas)
Porcen- Miles de Porcen- Toneladas Porcen-Región Miles. tajes t métricas tajes métricas tajes
Mun¯do 6,760,064 100 28,696 100 29,209.636 '100Estados Unidos y Canadá 494,871 7.3 7,516 26.2 4,444,990 15.2Europa 1,289,316 19.1 7,372 25.7 7,223,344 24.76Oceanía 65,236 1.0 343 1.2 281,773 1.0U. R. S.S. 1,029,300 15.2 2,300 8.0 3,893,000 13.3Africa 609,874 9.0 1,241 4.3 958,936 3.3Asia 2,314,537 34.2 6,514 22.7 9,715,513 33.3América-Latina 956,933 14.1 3,410 11.9 2,692,080 9.2
Nora' Los totales se dan en cifras redondas, lo que explica las variaciones que pueda haber en las sumas de las columnas.a. Pollos, patos y huevos.Fuente: FAO (1981a).
COw
w5
40 Lovell S. Jarvis
dencias de la producción ganadera son sensibles usualmente a la elec-
ción de puntos finales cronológicos.
CARNE DE VACUNO. El el cuadro 2-7 aparecen las tenden-
cias de la producción de carne de vacuno en América Latina (esti-
madas por el CIAT que utilizó las cintas grabadas de datos de la FAO).Con respecto a los períodos de 1960-70 y 1970-80, dicha produc-
ción parece haberse elevado a una tasa bastante estable de alrededor
del 2,6%. Sin embargo, un ligero cambio en la elección de puntos fi-
nales cronológicos -por ejemplo, la utilización de 1971-78 o de 1971-79-- produce cambios diferentes en grado significativo (4,5 y 3,7%,
respectivamente). Este fenómeno también es evidente en los datos
correspondientes a varios países individuales. De todos modos, inclu-
so después de efectuar ajustes para tener en cuenta tales factores, la
tendencia de crecimiento de la producción de carne de vacuno varia:
seis países muestran un crecimiento medio de más del 4% anual en
1970-80 y diez (incluidos todos los países del Caribe) revelan un cre-
cimiento menor del 2%. Es importante determinar las causas subya-
centes de estos rendimientos diferentes: los factores pueden incluir
disponibilidad de recursos naturales, acceso a los mercados externos,directrices económicas gubernamentales y apoyo de la investigación.La investigación comparada acerca de este tema es escasa, pero pa-rece claro que los incentivos económicos son un determinante prin-
cipal de la tasa de crecimiento de la producción.En lo que se refiere a América Latina como región, la produc-
ción de carne de vacuno por cabeza de ganado ha promediado 31
Cuadro 2-7. Tasa media de crecimiento anual de la producción de carne devacuno, períodos seleccionados.
Regi6n o país 1960-70 1970-80 1971-78 1971-79 1970-81
América Latina 2.7 2.6 4.5 3.7 2.6
América Latina templada 2.3 3.5 6.3 5.5 3.2
América Latina tropical 3.1 3.5 3.3 2.5 2.2
América Central 5.5 3.8 4.1 3.7 3.3
Argentina 2.8 3.8 6.5 6.1 3.6
Brasil 3.2 1.7 3.5 1.7 1.5
Colombia 2.2 4.0 3.0 4.4 3.5
México 4.5 1.3 9.3 8.1 3.3
Paraguay 0.7 0.2 3.2 -2.0 -1.3
Uruguay -1.2 1.3 4.7 1.7 0.7
venezuela 4.9 4.9 4.1 3.9 5.4
Nota: La producción se define como sacrificio, no como sacrificio más cambio en el
inventario.Fuente: CIAT (1980, 19Sb, 1982 y 1983).
El desarrollo ganadero en América Latina 41
kilogramos durante los dos decenios pasados (véase el cuadro 2-8),en tanto que en los Estados Unidos y en la Comunidad EconómicaEuropea (CEE) la producción creció durante el mismo período de
Cuadro 2-8. Ganado vacuno: producción media anual, 1966-81(kilogramos por cabeza de ganado).
Tasa de creci-miento anual Producción(porcentajes)
País 1966-81 1966-70 1976-80 1981
]Brasil 0.37 23.5 24.6 24.2
México 0.23 18.9 19.5 18.9Total parcial 0.34 22.4 23.3 22.8
3olivia -0.42 22.0 20.8 21.0Colombia 1.201 20.3 23.1 23.8Cuba -1.29b 28.9 25.0 24.9
Dominicana, Rep. -1.931 27.0 21.4 21.3
Ecuador 3.10a 21.9 29.4 31.4
Paraguay -2.64a 27.5 20.3 21.5
Perú -0.96a 23.7 21.4 20.5
Venezuela 2.301 24.3 30.8 31.5
Total parcial 0.44c 23.4 24.3 25.0
Costa Rica 3.63a 26.1 39.7 35.2
El Salvador 2 .8 0b 15.8 23.1 23.0
Guatemala 2.68a 37.1 48.6 54.7
Honduras 3.331 16.6 24.7 22.0
Nicaragua 0.31 22.1 27.2 15.7
Panamá -0.01 28.8 31.1 25.4Total parcial 2.191 24.1 31.9 28.9
llarbados -4. 9 7 b 25.7 12.8 21.1
Guyana -0.41 14.1 13.2 13.6
Haití -0.10 23.5 24.4 20.8
Jamaica -0.72 45.8 42.1 41.3
Trinidad y Tobago -1.30 26.0 21.3 25.6
Total parcial -0.29 25.6 25.3 23.2América Latina tropical 0.49 22.8 24.2 23.9
Argentina 0.48 52.1 51.5 55.3
Chile -0.98 55.8 49.5 45.9
Uruguay -0.66 36.5 32.2 36.5América Latina templada 0.26 50.1 48.5 51.8
Toda América Latina 0.23 30.6 30.8 31.1
Nota: La tasa de crecimiento medio anual es una tendencia lineal obtenida por regre-
sión de mínimos cuadrados.a. P < 0.005.b. P < 0.01.c. P < 0.05.Fuente- CIAT (1983).
42 Lovell S. Jarvis
alrededor de 70 a 90 kilogramos. Aunque la situación en AméricaLatina difiere en gran medida de un país a otro y todas las estima-ciones deben utilizarse con cautela debido a los efectos distorsio-nadores de los movimientos cíclicos, la impresión general es que nilos precios más altos ni la difusión de tecnología han producido unaliciente para intensificar la producción en el margen.
Otras medidas de producción están establecidas todavía conmenos firmeza, pero en conjunto los incrementos en la produc-tividad han sido moderados. Históricamente la producción ganade-ra colombiana ha crecido sobre todo a través de la expansión delas zonas de pastizales y de un aumento en el número de granjas ga-naderas y no por medio de un incremento en la carga ganadera delas granjas existentes (Hertford y Gutiérrez, 1974). La experienciahabida en el Brasil fue similar antes del decenio de 1960, pero la pro-ducción por hectárea aumentó con lentitud en el decenio de 1970.Las tasas de parición en la Argentina se elevaron en forma gradual yconstante desde los años de 1930 hasta fines de los de 1960, desdealrededor del 64% hasta aproximadamente el 74% (Jarvis, 1969).La productividad de la cabaña aumentó sustancialmente en el Uru-guay entre 1963 y 1974, sobre todo como resultado de las inversio-nes efectuadas para el mejoramiento de los pastizales. Los indica-dores técnicos que mostraron el mayor incremento fueron la capaci-dad de carga y la tasa de producción, pero dichos indicadores descen-dieron después de 1974, cuando los bajos precios de la carne de vacu-no contribuyeron a que se redujera la superficie de los pastizales me-jorados (Jarvis, 1982a). (Véanse en el apéndice las definiciones de losindicadores que se examinan aquí.)
Los datos de la FAO (cuadro 2-9) indican que la superficiedestinada a los pastos permanentes se ha venido incrementando ensólo el 4% durante un decenio en comparación con un aumento del9% por decenio en la superficie dedicada a cultivos anuales y perma-nentes. La fiabilidad de esos datos es dudosa: si son ciertos, ¿cómopodría haber estado incrementándose la producción de carne de va-cuno en alrededor del 29% por decenio?
LECHE. La producción de leche creció a una tasa ligeramentemás alta que la de carne de vacuno (más del 3%), pero el rendimiento,de nuevo en este caso, varió de un país a otro (véase el cuadro 1-9).En doce de veintitrés países (incluidas casi todas las naciones islasdel Caribe) la producción de leche .creció a menos del 2% anual, entanto que en seis países ese incremento fue de más del 4% anual. Es-ta diferencia puede depender en parte de si la orientación del país
El desarrollo ganadero en América Latina 43
Cuadro 2-9. Superficie en pastos permanentes y cultivos anuales y permanentes,1966-80(miles de hectáreas).
Cultivos anualesPastos permanentes y permanentes
País 1966-70 1976-80 1966-70 1976-80Brasil 137,783 157,000 52,949 60,928México 74,499 74,499 23,274 23,240
Total parcial 212,287 231,499 76,220 84,168
Bolivia 27,020 27,090 1,970 3,335Colombia 30,000 30,000 5,049 5,551Cuba 2,570 2,609 2,155 3,153Dominicana, Rep. 1,270 1,490 1,100 1,230Ecuador 2,230 2,559 2,541 2,616Paraguay 14,300 15,400 934 1,644Perú 27,120 27,120 2,694 3,371Venezuela 16,236 17,087 3,498 3,660
Total parcial 121,566 123,355 19,942 24,579
Costa Rica 1,239 1,558 488 490El Salvador 610 610 631 700Guatemala 964 880 1,530 1,796Honduras 3,400 3,400 1,529 1,737Nicaragua 3,384 3,394 1,420 1,510Panamé 1,081 1,101 549 567
Total parcial 10,678 11,003 6,152 6,800
Barbados 4 4 33 33Guyana 999 999 367 379Haití 625 517 780 880Jamaica 241 210 246 265Trinidad y Tobago 9 11 137 158
Total parcial 1,878 1,741 1,563 1,715
América Latinatropical 340,409 367,598 103,878 117,262
Argentina 145,078 143,400 32,138 35,084Chile 10,670 11,800 4,748 5,464Uruguay 13,845 13,662 1,829 1,909
América Latinatemplada 169,413 168,863 38,713 42,457
Total de América Latina 515,821 535,174 146,335 159,719
Fuente: CIAT (1983).
era hacia la importación de leche en polvo o seguía la norma de pro-teger la producción interna. La producción por vaca se ha elevadoen general sólo de manera lenta (véase el cuadro 2-10).
44 Lovell S. JaruiE
Cuadro 2-10. Leche entera de vaca: producción media anual por vaca lechera,1966-81(kilogramos).
Tasa de creci-miento anual Producción(porcentajes)
País 1966-81 1966-70 1976-80 1981
Brasil -0.41 777.7 739.4 739.4México 2.83 553.5 737.3 782.4
Total parcial 0.81 684.7 783.2 755.9
Bolivia 0.32 1,262.2 1,324.9 1,304.3
Colombia 0.72 902.8 980.2 931.1Cuba 3.69 948.2 1,365.0 1,440.2
Dominicana, Rep. 1.48 1,315.4 1,582.4 1,469.4Ecuador -0.46 1,368.8 1,359.3 1,214.3
Paraguay 0.03 1,703.5 1,908.2 1,909.1Perú -1.29 1,276.9 1,141.1 1,074.8
Venezuela 1.72 972.0 1,196.1 1,152.2
Total parcial 1.05 1,029.4 1,166.9 1,140.6
Costa Rica 0.94 947.3 1,047.4 1,045.0
El Salvador 2.35 760.3 995.0 960.7Guatemala -0.07 907.3 897.6 904.7
Honduras 0.93 532.4 579.5 627.4
Nicaragua -0.92 1,003.2 950.5 850.0Panamá 0.37 955.7 983.4 1,081.1
Total parcial 0.60 832.7 894.4 876.5
Barbados 2.29 1,041.5 1,276.5 1,485.5
Guyana -0.45 773.4 742.6 730.3
Haití 1.15 184.3 216.6 200.0
Jamaica 0.00 1,000.1 1,000.0 1,000.0
Trinidad y Tobago 0.92 1,533.2 1,700.0 1,621.6Total parcial 0.53 521.8 549.8 552.4
América Latinatropical 0.73 771.7 830.4 840.3
Argentina -0.24 1,895.5 1,872.1 1,856.3Chile 0.34 1,432.8 1,418.7 1,550.0Uruguay 0.44 1,564.9 1,661.8 1,628.6
América Latinatemplada -0.04 1,764.5 1,765.8 1,770.1
Toda América Latina 0.36 906.4 941.6 947.2
Fuente: CIAT (1983).
GANADO PORCINO. La tasa de crecimiento de la producciónde carne porcina descendió de alrededor del 4% en 1960-70 hastaaproximadamente el 2% en 1970-80, pero su rendimiento de nuevo
El desarrollo ganadero en América Latina 45
varía en gran escala. Durante el período de 1960-70 la producciónde carne porcina aumentó menos del 2% al año en nueve países ymás del 6% en otros nueve.
AVES DE CORRAL. La producción de aves de corral ha cre-cido con rapidez más considerable que la de carne de vacuno y lade ganado porcino (véase el cuadro 2-11). Las tasas son más eleva-das en los países tropicales y más bajas en los de la zona templada,excepto en Chile. La tasa de crecimiento de la producción de avesde corral fue superior al 8% anual en seis países. El Brasil se convir-tió en un importante exportador de pollos durante 1970-80.
Características de los sistemas de producción
América Latina es una región tropical en gran parte y la ma-yoría de sus poblaciones humana y ganadera se encuentra ubicadaen las zonas tropicales. 2 La distinción entre zona tropical y tem-plada es importante aquí debido sobre todo a las diferencias exis-tentes entre las dos subregiones en lo que se refiere a la oferta yla demanda ganaderas, a los tipos de sistemas ganaderos utilizadosy a las restricciones a la producción.
El crecimiento de la producción de carne y leche ha seguidotendencias similares en el crecimiento de la población y el econó-mico; ha sido más alto en los países tropicales que en los templa-dos. Los primeros tienen, en general, superficies mayores de pasti-zales no utilizadas o subutilizadas que podrían usarse para expandirla producción. Sus sistemas de producción pecuaria son relativa-mente no tan bien desarrollados y sus niveles de productividad ga-nadera son más bajos. Por consiguiente, las zonas tropicales ofre-cen un potencial considerable de desarrollo, aunque los obstáculos,en particular las restricciones naturales, son más complejos.
Sin embargo, hay un grado considerable de heterogeneidad enel rendimiento entre los países tropicales. Diferencias importantesen el clima, pastizales, especies agrícolas, enfermedades prevalentesy parásitos animales, así como las interacciones entre sistemas agrí-colas y ganaderos dan lugar a que se produzcan diferencias entre lostipos de animales y en sus usos.
Inicialmente abrigaba la esperanza de clasificar -por lo menosa un nivel agregado- los principales sistemas de producción de carnede vacuno, leche, ganado porcino y aves de corral en América Lati-na. Los ambientes de producción, no obstante, varían mucho y elnúmero de sistemas correspondientes a cada tipo de ganado es
Cuadro 2-11. Carne de aves de corral: producción en 1971-82(toneladas métricas).
Total,Costa Dominica- América
AñoArgentina Brasil Chile Colombia Rica na, Rep. Jamaica México Panamá Perú Uruguay Venezuela Latina
1971 211,806 376,225 45,000 44,000 2,859 30,000 19,870 228,200 8,540 63,610 15,250 100,398 1,285,868
1972 204,646 431,870 61,100 46,000 2,856 31,000 16,160 270,990 8,143 92,551 17,535 115,645 1,449,835
1973 207,090 518,790 50,800 48,536 3,008 32,000 21,284 308,000 8,123 102,472 20,546 131,872 1,616,0751974 282,294 543,780 55,800 62,460 3,084 30,000 21,000 356,000 8,878 127,592 18,555 147,699 1,828,8311975 277,990 546,525 43,300 63,043 3,170 36,000 22,000 317,000 8,417 129,915 15,563 163,738 1,808,4271976 262,870 615,821 38,000 69,836 5,415 37,000 23,000 346,000 10,819 140,002 16,570 181,535 1,941,7891977 293,540 703,395 44,227 79,141 5,427 39,200 24,000 358,000 9,969 143,000 17,070 187,270 2,118,1891978 299,050 871,190 58,572 89,348 5,589 47,000 25,200 392,000 11,457 118,600 17,588 196,130 2,375,533
1979 353,488 1,110,180 78,854 102,751 5,590 53,600 26,400 407,000 12,117 118,400 17,894 214,016 2,775,9011980 371,541 1,341,040 102,000 113,026 5,850 66,100 27,600 477,060 13,000 143,500 13,296 229,942 3,195,8701981 361,700 1,415,600 122,400 128,349 5,000 72,700 28,800 524,000 13,500 182,600 19,604 242,768 3,417,5001982 361,900 1,516,030 134,640 179,200 5,200 70,000 29,500 546,000 14,000 195,000 20,110 249,852 3,629,296
Fuente: Impresos de computadora de la FAO, enero de 1983, procedentes del CIAT.
El desarrollo ganadero en América Latina 47
grande. Aunque las obras escritas sobre los sistemas de explotaciónpecuaria -y la cantidad de información que hay que digerir- au-mentan constantemente, muchos de estos sistemas todavía estánpor analizarse. 3 Por consiguiente decidí hacer hincapié en otros te-mas en lugar de elaborar una clasificación detallada de los sistemasde producción.
De todos modos debería hacerse algún examen de esto debido aque el análisis de los sistemas mencionados es sumamente útil paramejorar el concepto de la investigación agropecuaria. Sólo mediantela identificación de las principales características (técnicas, econó-micas y socioculturales) de los diferentes aspectos de una empresaganadera y la revelación de sus vinculaciones podemos reconoceroportunidades para incrementar la producción. Cuanto más com-plejo es el sistema de explotación pecuaria, más útil es el análisis.Este, debido en particular a que las granjas más pequeñas tiendena tener sistemas de producción más complejos, podría ser crucialen cuanto a lograr avances significativos en investigación aceptablespara los propietarios de granjas pequeñas.
En esta sección la información que se presenta se limita a aque-llas características de producción que son útiles para la comprensióngeneral del examen que sigue. Se dedica atención especial a la carnede vacuno.
CARNE DE VACUNO. La gente en general se imagina con mu-cha frecuencia que la cría de ganado vacuno para carne en AméricaLatina tiene lugar en grandes ranchos que utilizan extensos pastiza-les naturales, grandes cabañas y unos pocos vaqueros para producircarne de vacuno de alta calidad a bajo costo. En realidad, la ventajacomparativa tradicional de América Latina en la producción de esacarne procede de esos ranchos. De todos modos, hay variaciones im-portantes entre ranchos en América Latina, tanto entre países comodentro de ellos. Esa carne se produce en granjas y ranchos que com-prenden desde unas pocas hectáreas hasta decenas de miles de ellas.Muchas granjas pequeñas de América Latina mantienen unas pocascabezas de ganado para tiro, ordeño, cría o engorde. Por consiguien-te, los sistemas de producción abarcan desde el rancho grande hastala granja pequeña con una sola vaca.
Casi todos los esfuerzos por lograr una mayor producción decarne de vacuno se han concentrado en los ranchos de tamaño me-diano y grande -los que controlan el grueso de los recursos, in-cluso el ganado- partiéndose del supuesto de que todo efecto deimportancia en la producción necesariamente los haría participan-
48 Lovell S. Jarvis
tes en él. También se creía que las tecnologías disponibles se podríanaplicar con el mayor provecho a los ranchos grandes. Sin embargo,la preocupación por conseguir una mayor equidad en la distribucióndel ingreso dentro del sector pecuario ha dado por resultado que sepreste mayor atención a los pequeños granjeros. Cada vez se recono-ce más que las granjas pequeñas producen carne de vacuno, que suproducción se puede expandir, y que la carne de vacuno puede con-tribuir en grado importante a que los pequeños propietarios percibanmayores ingresos.
Es claro que hay más granjas pequeñas que ranchos de tamañomediano o grandes. ¿Pero cuál es su importancia en términos de lacarne de vacuno producida? En la mayoría de los países se disponede datos sobre la distribución por tamaño de granjas y ranchos yacerca del número de cabezas de ganado para cada categoría de ta-maño, lo cual permite hacer por lo menos estimaciones imprecisasde la producción por tamaño de rancho. Valdés y Nores (1980) in-dican que las granjas pequeñas, medianas y grandes producen, cadacategoría, alrededor de un tercio de toda la carne de vacuno en Amé-rica Latina y que los gobiernos que quieren incrementar la produc-ción y la equidad deben interesarse tanto por los ranchos pequeñoscomo por los medianos y grandes. (Lo que se califica como grandeo pequeño difere entre países. Por ejemplo, el denominado ranchogrande pudiera ser uno de más de 600 hectáreas en Chile, 2.500 hec-
táreas en el Uruguay, o 10.000 hectáreas en el Paraguay; una granjapequeña puede significar 10, 150 ó 400 hectáreas, según el país.)
El tamaño es importante en cuanto a determinar la rentabili-dad de la producción de ganado a través de economías de escala o lautilización de la tecnología apropiada. Las economías de escala exis-ten en la explotación pecuaria y son fuente potencial de ineficien-cia para las granjas más pequeñas que se especializan en la produc-ción de carne de vacuno. Ahora bien, las granjas más pequeñas pue-den ser capaces de producir carne de vacuno competitivamente si laganadería se combina con la agricultura de manera complementa-ria. En las granjas pequeñas, por ejemplo, el ganado puede ser uncomponente de un sistema de explotación agraria diversificado y efi-ciencia en el que el ganado y la rotación de cultivos actúan de ma-nera recíproca para mantener la fertilidad del suelo y hacer uso desubproductos agrícolas que, de otro modo, tendrían poco o ningúnvalor. Además, los costos de la mano de obra se pueden distribuiren grado eficiente en las actividades tanto ganaderas como agrícolas.Desde esta perspectiva se aprecia con claridad porqué el ganado secría en una gama tan amplia de tamaños de granjas en América La-
El desarrollo ganadero en América Latina 49
tina. Lo cual es posible, sin embargo, debido en gran parte a quegranjas de distintos tamaños emplean tecnologías diferentes. Lasinnovaciones tecnológicas concebidas para incrementar la produc-ción y el ingreso en las granjas de un tamaño puede que no resul-ten económicas en granjas de tamaño diferente. Si se quiere prestarasistencia a las granjas pequeñas, la labor de investigación debe orien-tarse hacia tecnologías que se adapten a sus sistemas de produccióny sus recursos disponibles. Por ejemplo, en muchas granjas peque-ñas de América Latina el ganado se podría beneficiar de subproduc-tos agrícolas, pero a menudo apacienta por el contrario en tierrasmarginales inadecuadas para el cultivo. Esas granjas pequeñas, enlugar de integrar la producción ganadera y agrícola, utilizan méto-dos extensivos de producción de carne de vacuno similares a los delos ranchos grandes, los que se caracterizan por bajos insumos, ba-jos costos y bajo nivel de producción por hectárea. (Osvaldo Paladi-nes, comunicación personal.) No se sabe si el enfoque extensivo seha copiado de las granjas más grandes o si están actuando otras res-tricciones. El desarrollo de sistemas de producción más intensivos,incluido la mayor integración agropecuaria, es un camino para in-crementar la producción en las granjas pequeñas.
Von Oven (1971) ha descrito y comparado aspectos importan-tes de la producción de carne de vacuno en varios países sudameri-canos con base en estudios sobre el terreno llevados a cabo en 1968.Aunque la información ya tiene ahora dieciocho años de antigüedad,los métodos de producción ganadera se mantienen casi en el mismoestado en la mayoría de las zonas. El estudio describe bien asimismola situación en la época en que el Banco Mundial iniciaba sus princi-pales esfuerzos de desarrollo ganadero en América Latina.
Von Oven, al analizar las posibilidades de inversión en la explo-tación de ganado en América Latina, se concentró en el impacto po-tencial de las mejoras en la administración aunadas a la inversióncomplementaria en infraestructura. Sus conclusiones se presentanen forma resumida a continuación y en el cuadro A-1 del apéndice.
• Un rancho "típico", o representativo, comercial "grande"en diferentes regiones oscila en tamaño de 500 a 2.000 hectáreasy de 375 a 5.330 unidades animales. Las cargas ganaderas y las den-sidades, de carga de los ranchos varían sustancialmente, desde 0,1hasta 1,0 unidades animales por hectárea y por año y, en casos excep-cionales, a 2 ó.3 unidades animales por hectárea.
. • Se utilizan pocos insumos no territoriales, no de capital. Latierra representa casi el 50% del total de los bienes del rancho, el ga-nado alrededor del 40%, y otros bienes de capital (como cercas, co-
50 Lo veU S. Jarvis
rrales, estructuras, abrevaderos, maquinaria y vehículos) aproxima-damente el 10%. Los insumos variables, incluidas la mano de obra yla administración, también se mantienen a un nivel bajo.
o Los precios de la carne de vacuno recibidos por los propie-
tarios son bajos, en particular en relación con los precios de los .in-
sumos. Los precios bajos son el resultado de factores de la ofertay la demanda, comprendida la intervención del gobierno. El bajonivel y la índole cíclica de los precios de la carne de vacuno alien-
tan los sistemas de bajos insumos y bajos costos unitarios. Los pre-
cios al productor son los más bajos en los países exportadores decarne de vacuno.
o La productividad varía entre países y regiones. Las tasas de
producción fluctúan del 8 al 35% y promedian alrededor del 20%;las tasas de parición oscilan del 45 al 60%; la edad de procreación
de las vaquillonas abarca de dos a tres años y la edad de sacrificiode los novillos va de dos a cinco años.
o La tasa media de rentabilidad de la inversión en el rancho
parece ser baja, y las estimaciones típicas indican una tasa de ren-
tabilidad real de alrededor del 3 al 4%. Esa rentabilidad, sin embar-
go, se puede incrementar por la apreciación del valor real de la tie-rra, la que ha sido considerable en muchos países. Incluso así, larentabilidad de la inversión en el rancho es baja en relación con lainversión en actividades fuera de la granja.
o La calidad de la administración está fuertemente asociada
con la rentabilidad del rancho. Cuando se comparan los ranchos con
"buena" administración con los que tienen una administración "co-rriente", se observa que los primeros obtienen tasas de rentabilidadsobre el capital total casi dos veces mayores (6,3 contra 3,4%), tienen
densidades de carga de alrededor del 35% más altas, y obtienen utili-
dades por animal de aproximadamente el 40% más elevadas. La buena
administración rinde una utilidad de operación neta anual media de
unos $ 20.000 (en dólares de 1968); la administración corriente pro-
duce alrededor de $ 10.000. Los ranchos grandes, bien administra-
dos, generan ingresos que resultan atractivos de acuerdo con los es-tándares regionales.
o Hay una acentuada correlación positiva entre la buena admi-nistración y la inversión total. Después de tenerse en cuenta el valor
de la tierra, la inversión total es casi el 50% más elevada en ranchoscon buena administración, el valor del ganado es el 35% más alto,y el valor de otros bienes (no territoriales, no de ganado) es casi el
100% más alto que en ranchos cuya administración es corriente.O La tasa media estimada de rentabilidad ex ante sobre las in-
El desarrollo ganadero en América Latina 51
versiones marginales propuesta por von Oven es de alrededor del17%, en una escala que va del 13 al 22%. Tales inversiones deman-daban un incremento considerable -en promedio del 21%- enla capitalización del rancho. En el caso de proyectos a los que pres-taba asistencia el Banco (los que se examinan en el capítulo 4), queen su mayoría incluían inversiones similares en tipo y concepto alas descritas por von Oven, los rendimientos medios económicos yfinancieros ex post han sido más bajos que los estimados ex antepor von Oven y el Banco. El rendimiento obtenido por producto-res individuales varía ampliamente y muestra un grado considera-ble de sensibilidad a factores tanto internos como externos. Esasinversiones, por consiguiente, han sido moderadamente arriesgadas.
En el trabajo de investigación acerca de los ranchos que vienerealizando el CIAT en las regiones de la sabana de Brasil, Colombiay Venezuela no se han detectado efectos positivos claros de buenaadministración. Según manifiesta Carlos Seré, en una comunicaciónpersonal, esto puede deberse a que el CIAT ha estado estudiandogranjas más pequeñas cuyos suelos son más pobres y se carece detecnología para incrementar la productividad. La aplicación de tec-nología para mejoramiento de los pastizales debe incrementar sus-tancialmente el rendimiento de la administración.
Es poco el engorde en corrales que se lleva a cabo en AméricaLatina, ya que el ganado más bien se engorda en los pastizales y sevende directamente del rancho al matadero. La cantidad y calidadde los pastos fluctúa sustancialmente de una estación a otra en lamayoría de las zonas. Los productores se ajustan a esas fluctuacio-nes desechando animales para matanza justo antes de los períodosesperados de bajo nivel de forraje, dejando determinados pastos sinapacentar durante períodos de abundancia a fin de poderlos utilizar(a un nivel más bajo de productividad) durante períodos de escasez,plantando pequeñas cantidades de forraje y de pastos mejorados pa-ra pastoreo suplementario, almacenando heno y granos y semillas(pero sólo en zonas de producción más intensiva), y suministrandoa los animales raciones de subsistencia durante las estaciones de bajonivel de forraje. Así, pues, una razón importante de la reducida pro-ductividad animal es el imperfecto equilibrio entre las necesidadesnutricionales de los animales y la disponibilidad de forraje.
LECHE. Seré (1981b) ha clasificado los sistemas de produc-ción lechera en las regiones tropicales por altitud (zonas situadas porencima y por debajo de los 2.000 metros) y por intensidad tecnoló-gica (extensiva, semiintensiva e intensiva). (Véase el cuadro A-2. en elapéndice.) Sus principales conclusiones se enuncian como sigue.
52 Lovell S. Jarvis
e Las razas lecheras europeas, en particular las Brown Swiss
y Holstein Friesian, se pueden utilizar en las zonas de elevada alti-tud. La producción se basa en pastos de gramíneas y leguminosasintroducidos de zonas templadas y es continua durante todo el año,ya que no hay estacionalidad bien definida. La producción por ani-mal es alta. Estos sistemas se encuentran principalmente en los An-
des, pero también en América Central y México. La elevada densi-
dad de población en esas zonas crea una demanda de leche que lepermite competir con cultivos para obtener tierras relativamente
escasas. La leche fresca es el principal producto.* Las zonas de baja altitud se adaptan mal a las razas lecheras
europeas. Los suelos son ácidos con frecuencia, los pastizales tie-
nen baja capacidad de carga, la producción es estacional en alto gra-
do, y las enfermedades, los parásitos internos y externos y la inten-
sa luz del sol ejercen una tensión significativa en los animales. El ga-
nado que mejor se adapta a la región es el criollo y el cebú, pero
se utilizan de manera predominante para carne en sistemas extensi-
vos y sólo producen cantidades pequeñas de leche (menos de 350kilogramos por vaca y hectárea), la cual se transforma en queso. En
sistemas semiintensivos e- intensivos las especies de criollo y cebú se
cruzan con animales lecheros europeos a fin de obtener un potencial
más alto de producción lechera, unos 1.500 kilogramos por vaca y650 kilogramos por hectárea en sistemas semiintensivos y alrededor
de 2.500 kilogramos por vaca en sistemas intensivos. A estos anima-
les se les alimenta con cantidades sustanciales de productos concen-
trados y granos y semillas ensilados. En estas difíciles condiciones
tropicales, las cruzas (hasta el 75% de razas europeas) son mejoresproductoras que las razas europeas puras o casi puras.
* En las zonas tropicales bajas, donde la producción es esta-
cional y las densidades de población bajas, el queso es el principal
producto lácteo. Es menos perecedero, tiene mayor valor unitario
y es más fácil de transportar que la leche fresca. Esta exige que
haya una densidad suficiente de población (demanda), carreteras
mejoradas y sistemas desarrollados de comercialización de la leche.
GANADO PORCINO. Nores y Gómez (1979) elaboraron uncuadro preliminar de características de sistemas de producción deganado porcino en América Latina sobre la base de cinco estudios(relacionados con Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y Para-guay) llevados a cabo en el CIAT (véase el cuadro 2-12). En ellosse señala que la producción de ganado porcino en América Latina,
Cuadro 2-12. Sistemas de producción de ganado porcino en cinco países latinoamericanos
Integración en el mercadoIntegración en lagranja o en otras Insumos Venta de Consumo de Ubicación
Sistema actividades conpdos productos la famüia (ejemplos)Comercial + ++++ ++++ 0 Colombia: Valle; Antioquía
Ecuador: Guayas
Semiintegrado +++ ++ +++ + Bolivia: Santa Cruz; regiones septentrionaly oriental
Ecuador: Guayas; Los RíosColombia: Risaralda; Quindio; Valle
Intermedio integrado ++++ + ++ ++ Paraguay: región orientalBolivia: ChuquisacaEcuador: región andina
Integrado pequeño + 0 ++++ 0 Colombia: costa septentrional; región orientalEcuador: región andinaGuatemala: región septentrional
0 ++ ++ Bolivia: menonitas
Nota: Los países estudiados son Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y Paraguay. La integración se define como la interrelación con elresto del sistema. 0, no hay integración; ++++, el grado más elevado de integración.
Fuente: Nores y Gómez (1979).
Lovell S. Jarvis
en particular en las zonas tropicales, se caracteriza por la baja pro-
ductividad. Casi toda la producción proviene de operaciones de
tamaño pequeño e intermedio en las que se utilizan razas nativas a
las que no se proporciona la alimentación adecuada. Los sistemas
de producción de ganado porcino definidos fueron los siguientes.
* Las empresas comerciales se especializan en la producción
de ganado porcino, compran casi todos los alimentos, en general en
forma de raciones equilibradas, y venden su producto a las plantas
elaboradoras de carne en las grandes ciudades.
o Las empresas semiintegradas son similares a las comerciales
en lo que se refiere a organización y productividad, pero casi todo
el alimento se produce en la granja o se compra de otras de las cer-
canías, en tanto que se compran los suplementos de proteínas, mi-
nerales y vitaminas. La producción se vende a las plantas elaboradoras.
* Son empresas de tamaño intermedio, plenamente integradas
aquellas en las que la producción de ganado porcino se halla integra-
da a otras operaciones agropecuarias. Casi todos los insumos alimen-
tarios se producen en la granja (lo que no se produce redunda en gran
parte en deficiencia de la dieta). Los suplementos se compran sólo
en cantidades limitadas, pero se hace uso general de vermífugos y
vacunas. La producción se vende en el mercado regional para la ma-
tanza.
* Las empresas pequeñas, integradas -de índole doméstica-
constituyen el tipo más común en las zonas tropicales. Los desechos
de la cocina y los residuos de las cosechas se utilizan para alimentar
a los cerdos. Prácticamente no se compran insumos adicionales, sal-
vo para la utilización ocasional de vermífugos y vacunas. Casi toda
la producción se destina al consumo de carne porcina por la familia,aunque también se venden cerdos en vivo.
AVES DE CORRAL. La producción de aves de corral se ha
expandido con rapidez en América Latina debido a la propagación
de grandes empresas comerciales que adquieren prácticamente todos
los alimentos para ganado y venden toda la producción a las plantas
elaboradoras de carne en las zonas urbanas. La empresa tradicional
de tamaño medio que utiliza los alimentos producidos en su mayor
parte en la granja ha disminuido muchísimo en importancia, pero la
producción doméstica basada en los residuos dejados por la familia
y en los subproductos agrícolas sigue siendo importante para muchas
unidades familiares agropecuarias. Aunque la producción se destina
El desarrollo ganadero en América Latina 55
primordialmente para el consumo familiar, se venden localmentepequeñas cantidades de aves de corral.
La teoría económica y la producción ganadera
En esta sección se dedica atención especial a la economía de laproducción ganadera y en particular a la producción de carne. Se ela-bora un marco analítico sencillo para la formulación de normas deactuación, se sacan corolarios normativos con respecto a la produc-ción de carne de vacuno en América Latina y se examinan aspectosde la reciente experiencia en materia de producción de varios paísesde América Latina. (En el capítulo 5, al tratar de la función del go-bierno, se examinan con más amplitud cuestiones de línea de con-ducta en materia ganadera.)
Elaboración de modelos económicos
Se han elaborado varios modelos económicos a fin de analizarla reacción a plazos corto y largo del sacrificio del ganado a los cam-bios en los precios y las repercusiones racroeconómicas de esas reac-ciones para importantes consumidores y exportadores de carne devacuno:: (Jarvis, 1969 y 1974). Los modelos fueron ampliados mástarde para permitir hacer el análisis de decisiones de producción don-de otros productos y beneficios intangibles (como leche, potenciade tiro, abono, y utilización del ganado como inventario de valoro indicación de prestigio social) son consideraciones importantes(Jarvis, 1981 y 1982b).
Los modelos se basan en el reconocimiento de que el gana-do representa tanto un bien de consumo como de capital. El ganadose puede sacrificar y comer y obtenerse sus pieles, o bien se puedeutilizar como'un bien productivo para transformar alimentos en car-ne (adicional), leche, potencia de tiro, abono, pieles, inventario devalor o prestigio social. Juzgados desde esta perspectiva, los produc-tores son gerentes de valores de cartera que buscan la combinaciónóptima de diferentes categorías de animales a fin de complementarsus activos no ganaderos (tierra, mano de obra, maquinaria y otros),dadas las condiciones existentes de producción -como precios, cos-tos y tecnología-- y las expectaciones referentes a las condicionesfuturas.. La economía indica que los productores retendrán deter-minados animales mientras su valor de capital (en producción) ex-cede de su valor de sacrificio. El determinar si se va a retener o ven-
56 Lovell S. Jarvis
der un ternero, vaquillona, novillo o vaca es una decisión im portan-
te para la producción, y esas decisiones, agregadas en el conjunlo de
productores, afectan crucialmente el suministro de carne de vacunc
tanto a corto como a largo plazo.Los modelos se concentran en cómo es probable que los pro.
ductores cambien sus decisiones en cuanto al momento apropiadc
para sacrificar un animal si, por ejemplo, el gobierno ajusta el tipc
de cambio y se elevan los precios de la carne. Los gobiernos poseer
una amplia variedad de instrumentos económicos que pueden apli.
carse para alcanzar las metas deseadas: pueden influir en los precios,fijar impuestos, pagar subsidios, construir infraestructura, llevar Ecabo trabajos de investigación, poner en práctica medidas y servicioi
veterinarios y ofrecer asistencia técnica. El análisis de las norma.
de actuación trata de predecir las probables repercusiones de las dife.
rentes directrices del sector ganadero y de comprender porqué dE
determinadas normas de acción pudieran derivarse ciertas consecuen
cias. La investigación empírica ha confirmado que los modelos pre
dicen bien las repercusiones de las fuerzas estudiadas. Las repercu
siones se perciben en el tipo de ganado (edad, sexo y raza) utiliza
do, en la cantidad y tipo de los insumos usados, en la edad a la qu(
los productores deciden vender o sacrificar los animales, en la produc
tividad del ganado -por ejemplo, la producción por hectárea de tie
-rra utilizada- y en el sendero de la producción de carne de vacuno
leche en el curso del tiempo.Al examinar la utilización que hace del ganado el productor e:
esencial reconocer que los animales no son homogéneos sino qui
producen diferentes productos -por ejemplo, leche, carne o .poten
cia de tiro-, según su raza, sexo y edad. En el rendimiento tambiér
influyen con fuerza las condiciones ambientales, como clima, en
fermedades, parásitos, alimentos (incluidas sus variaciones estacio
nales), y el cuidado de los animales. Como resultado, los ganaderoi
que operan en diferentes ambientes de producción encontrarán al
gunos tipos de animales más económicos que otros. Las diferente;
estructuras de precios, que reflejan la demanda variable de produc
tos finales, como la carne, y de productos intermedios como po
tencia de tiro animal, también afectan en grado importante tant<
al tipo de animales seleccionados por los productores como a su utilización.
En América Latina las principales variaciones en las condiciones de producción incluyen el clima (por ejemplo, templado o tropical), el nivel de precios de la carne de vacuno (alto o bajo en relación con los insumos de producción y los productos agropecuarioi
El desarrollo ganadero en América Latina 57
opcionales), la disponibilidad de crédito para producción (por ejem-plo, la utilización de animales como reserva de riqueza donde losmercados crediticios son débiles), las Condiciones del suelo (comofertilidad, topografía y drenaje), la tenencia de la tierra y la cali-dad de la administración (tamaño de la granja, grado de instruc-ción y edad del propietario, y administración de dueño ausente o re-sidente), y las enfermedades (por ejemplo, la ausencia o presenciade fiebre aftosa). En el precio recibido por los ganaderos indivi-duales pueden influir con fuerza la ubicación del rancho y la infra-estructura de transporte. Todos estos factores afectan a la raza delanimal seleccionado, ya sea que se produzcan leche o carne de va-cuno, o ambas cosas, a las tecnologías utilizadas, a la productividadanimal resultante y a la reacción del productor a las normas de accióndel gobierno.
Los micromodelos
Considérese en primer lugar un modelo sencillo en el que elvalor de un ternero al nacer, 7r (0), es determinado por la diferen-cia entre los valores presentes de la carne producida en la matanza yel,costo de criar el ternero.4 Se parte del supuesto de que este ter-nero se cría sólo para la producción de carne, como ocurre en muchasgranjas y ranchos en América Latina. Entonces se tiene,
(2-1) (9) = p(i,9)w(i,9)e-' - ci fe e-, dt
en que p es el precio unitario que se va a recibir de la carne cuardosea sacrificado el animal, w es el peso del animal muerto, c es el cos-to unitario de los insumos proporcionados al animal durante su vida,i es el monto de los insumos proporcionados por unidad de tiempo,r es la tasa de interés, lo que refleja las diferentes oportunidades deinversión, y 0 es la edad a la que se sacrificará el animal. Obsérveseque las variables se definen de manera general: los insumos, i, pro-porcionados al ternero durante su vida pueden incluir leche o sus-titutos de ésta, pastos forrajeros, heno, vacunas y alojamiento. Aquí,por razones de simplicidad analítica, se combinan todos en un insumogeneral, Debido a que las variaciones en i pueden causar diferenciasde calidad en la carne, el precio de ésta es una función de los insu-mos que recibe un animal.
Con objeto de maximizar las utilidades los productores nece-sitan saber cuánto tienen que alimentar al ternero y durante cuán-
58 Lovel S. Jarvis
to tiempo han de engordarlo antes de la matanza. El modelo de una
solución matemática a este problema: el valor máximo del ternero
al nacer, ir(5), se logra eligiendo la corriente óptima de insumos, 7,y la edad óptima de sacrificio, 6, sujetas a las condiciones p, c y r
a que hay que enfrentarse en el mercado (Jarvis, 1974). Los resul-
tados matemáticos que determinan estos óptimos no se obtienen
aquí, pero la condición de primer orden para optimizar la edad de
sacrificio rinde un resultado que es útil para comprender las reac-
ciones del productor a las varias perturbaciones del mercado: la
edad óptima de sacrificio para un novillo es cuando la tasa de cre-
cimiento de éste (en términos del valor en carne) es igual a la, tasa
de interés más el costo de alimentar al animal (como porcentaje de
su valor) o cuando el valor del producto marginal es igual al costo
marginal.
(2-2)pw pw
en que p es el precio de mercado en el momento de la venta y w es
el peso. [El punto se refiere a la tasa de cambio- w = d(pw)/dt.]
Dado que los animales transforman los alimentos en carne de la
manera más eficiente a una edad temprana, con los precios constan-
tes la tasa de ganancia en valor (flw/pw) comenzará a descender en
alguna edad. Los novillos se sacrifican cuando su tasa de ganancia
ha descendido lo suficiente para satisfacer la ecuación 2-2, el resul-
tado de cuyas aplicaciones se examina más abajo.
El valor de una ternera al nacer que se puede utilizar para re-
cría o bien venderse para carne, p(0), está dado por
9(2-3) C(i,t) dt +
p( (1 +r - cif9 +
en que EC(i,t)/ (1 + r)t es el valor presente esperado de la corrien-
te de terneras que nacerán de esta ternera durante su vida, partién-
dose del supuesto de que se le da la corriente de insumos i. La con-
dición de primer orden indicadora de la edad óptima de sacrificio
para las terneras incluye la contribución actual a la producción fu-
tura de terneras así como a la producción de carne. Los produc-
tores retienen las vacas de un año para el otro debido primordial-
mente a este primer término de la ecuación 2-3, no porque las vacas
en sí vayan a adquirir más peso y. producir más o mejor carne (el
último término de la ecuación 2-3).Si una vaca es una alta productora de leche, el valor de ésta puede
El desarrollo ganadero en América Latina 59
justificar una corriente de insumos sustancialmente más elevada y unaedad más tardía de sacrificio que si la vaca sólo estuviera produciendoterneras. De manera análoga puede ser económico para un produc-tor retener un animal que se utiliza para tiro (un buey) bastante másallá de la edad en que sería apropiado el sacrificio si se utilizara sólopara carne. Se pueden agregar términos adicionales al lado derechode la ecuación 2-1 o de la ecuación 2-3 para que representen el valorde los servicios de tiro proporcionados por un animal o el valor de,la leche producida y no utilizada por una ternera. Los términos seríande forma similar en cada caso:
(2-4) V fo m{«, t)e-" dt
en que, por ejemplo, v es el valor unitario de la leche (o del serviciode tiro) y m(i,t) es la cantidad de leche (o de servicio de tiro) produci-do por un animal de edad t al que se proporciona una corriente deinsumos i en el curso de su vida. La condición de primer orden paraelegir la edad óptima de sacrificio ahora incluye la contribución ac-tual del animal a la producción de leche (o servicio de tiro) en el cur-so de la vida.
Las declaraciones generales resultantes de la optimización nece-sitan evaluarse a la luz de los conocimientos acerca de la produc-ción. Por ejemplo, se puede conservar a una vaquillona porque to-davía está desarrollando la capacidad de producir leche en el futu-ro, o bien una vaca vieja cuya producción de leche está menguandopuede valorarse más por la carne que por la leche.
Los modelos se pueden utilizar para obtener no sólo la edadóptima de sacrificio sino también el nivel óptimo de alimentación,si se tiene información acerca del ambiente de producción, por ejem-plo, la capacidad del animal para transformar en carne la alimenta-ción disponible, el precio de la carne y de los insumos de produc-ción y la tasa de interés. Si aumenta el precio de los alimentos, porejemplo, los modelos pronosticarán a. menudo que los productoresreducirán la alimentación (insumos) suministrada a los animales yaceptarán un crecimiento más lento y pesos más bajos en la matan-za. De manera similar, un precio más alto para la carne aumentaráusualmente la edad óptima de sacrificio de los animales.
La edad óptima de sacrificio no dice nada directamente acer-ca de la rentabilidad del ganado en el sistema agrícola. Y un sistemacon muchos animales viejos tampoco es por su propia naturalezamenos eficiente económicamente que un sistema con muchos ani-males jóvenes. Por ejemplo, la edad media de los novillos sacrifica-
60 Love¡ S. Jarvis
dos en la Argentina es más elevada que en los Estados Unidos, sinembargo, el costo marginal de la producción de carne es a todasluces más bajo en la Argentina.
La edad óptima de sacrificio -la edad a la que los producto-res encuentran rentable reemplazar sus bienes de capital- dependedel potencial de crecimiento del animal dentro del contexto par-ticular físico y económico. La rentabilidad global del ganado serefleja en la tasa de interés (r) obtenida sobre los activos ganaderos,incluidos los costos incorporados de los alimentos. Ahora bien, pa-ra examinar los cambios en la rentabilidad del ganado, debe estudiar-se el sistema ganadero como un todo en un contexto de equilibriogeneral.
Supóngase por el momento que todos los productores tienenacceso a recursos idénticos, incluidas las aptitudes directivas. Dadoel contexto (p, c y r, condiciones ecológicas y tecnología) y el su-puesto de que los mercados funcionan razonablemente bien, elnúmero de equilibrio de terneras -aquel número en el que ya nohay incentivo para la expansión o contracción de la cabaña- da porresultado un valor esperado para cada ternero al nacer de ir(0) talíndole que se obtiene un rendimiento económico esperado de r so-bre ese valor inicial y sobre los insumos subsiguientes utilizados ensu producción. También hay en equilibrio un número de terneras,cada una con un valor p(6) que da un rendimiento de r. Pero debi-do a que p(O) depende directamente de 7r(6) (ecuación 2-3), un in-cremento en la demanda de terneras ejercerá un efecto más que pro-porcional en el valor de capital de los animales de recría. Por con-siguiente, un alza en el precio de la carne, p, hará más rentable elengorde de animales, incrementará el valor de las terneras y hará másrentable la cría de vacas. Es decir, un rendimiento mayor que r seobtendrá temporalmente en el sistema ganadero al tiempo que seelevan los precios de novillos, terneras, vaquillonas y vacas. Enton-ces se movilizan recursos adicionales -tierras, estructuras, fertili-zantes, maquinaria, mano de obra y aptitudes directivas-- para larecría de ganado, y las cabañas se expanden hasta que todos los ac-tivos utilizados en el sistema ganadero de nuevo obtienen un rendi-miento igual a r.
Debido a que es igual aproximadamente el número de anima-les machos y hembras que nacen, todo cambio en la forma en quese utilizan los animales de una edad y sexo determinados tiene re-percusiones en la estructura edad-sexo de la cabaña. El número devacas debe ser suficiente para producir las terneras deseadas, hem-
El desarrollo ganadero en América Latina 61
bras para reemplazo de la cabaña de recría, y vaquillonas y novillosengordados para carne. Si mejoran las tecnologías de reproducción,se elevan las tasas de parición y la producción de terneras se hacemás rentable y se expande. La distribución edad-sexo de la cabañase desplaza hacia un porcentaje más pequeño de vacas y un porcen-taje más alto de vaquillonas y novillos para sacrificio.
Los modelos también proyectan luz sobre la ubicación regio-nal dentro de un sistema ganadero. Algunas zonas tienden a especia-lizarse en la cría de animales de engorde y en venderlos a zonas quese especializan en el engorde. Aunque la especialización regional seve limitada por los costos de transporte y la adecuación de tipos deraza para diferentes usos finales como la producción de leche o elservicio de tiro o para diferentes condiciones ambientales (clima,enfermedades o parásitos), 5 la especialización es esencial para laeficiencia del sistema. Toda vaz que durante gran parte del año lasvacas precisan un nivel más bajo de nutrición que los animales a losque se engorda para la matanza, la recría ocurre usualmente en zonasen las que se dan condiciones de apacentamiento menos nutritivas ymás variables desde el punto de vista estacional. La especializaciónen la recría o el engorde, sin embargo, se produce en un continuoy algunos granjeros se dedican a ambas actividades. Además, la ren-tabilidad de un subsector es afectada por un cambio en la rentabi-lidad del otro. Casi todos los esfuerzos latinoamericanos de des-arrollo ganadero se han concentrado en incrementar la producti-vidad en la recría. Si se dispone de un número mayor de terneraspara engorde a precios más bajos, se aumenta la rentabilidad del en-gorde. Ahora bien, un decremento en el costo de los forrajes para en-gorde incrementaría el valor de capital de una ternera y, por lo tan-to, aumentaría la rentabilidad de la recría.
Así,. pues, los micromodelos arrojan luz sobre algunos fenó-menos observados con frecuencia asociados con la industria cár-nica en América Latina. Además, esos efectos micro, cuando se agre-gan de manera apropiada, producen una explicación macroeconó-mica del comportamiento del sector ganadero y permiten estudiarlos efectos de distintas normas de acción de los gobiernos. Los mo-delos teóricos pueden ser de utilidad considerable para los planifi-cadores del sector ganadero en cuanto a interpretar datos y elabo-rar modelos econométricos para someter a prueba distintos prin-cipios normativos, como se ilustra más abajo.
62 LOVell S. Jarvis
La reacción "irracional" al sacrificio de ganado
Uno de los fenómenos más importantes que se registran enel sector ganadero latinoamericano es la reacción irracional a cortoplazo al sacrificio de ganado ante los cambios en el precio de la car-ne: es decir, cuando aumenta el precio de la carne, disminuye elnúmero de animales sacrificados usualmente, y viceversa. Toda vezque en economía rara vez se encuentra una reacción negativa a laoferta, quienes formulan los principios normativos pueden llegara la conclusión de que los productores de carne de vacuno carecende lógica y son insensibles a los incentivos económicos y puede quedecidan imponer controles y regulaciones para forzar a los produc-tores a que actúen de una manera "esperada". Esos controles, porlo común, son perjudiciales para la productividad ganadera. 6 Aun-que la reacción negativa al sacrificio del ganado puede crear pro-blemas sustanciales en cuanto a las normas de acción a seguir (esdecir, un descenso a corto plazo en el sacrificio de ganado en reac-ción a un incremento en los precios de la carne), los modelos ela-borados arriba indican que esa reacción a corto plazo es completamenteracional para la industria cárnica como un primer paso necesario paraincrementar a plazo más largo la oferta de la carne. Debido a queel ganado es un insumo principal que entra en su propia producción,la oferta fija de animales en cualquier momento dado exige que lacantidad suministrada a los consumidores se reduzca si se desea quese incremente la inversión.
* En el caso de los novillos a los que se engorda para el sacrifi-cio, un precio más alto eleva el valor del producto marginal de to-dos los insumos y hace que resulte rentable engordar al animal duran-te más tiempo (ecuación 2-2). Los productores aplazan la matanzadurante sólo unos pocos meses, hasta que desciende la tasa de ganan-cia de peso del animal, pero se reduce la matanza agregada duranteel período de engorde continúado. Sin embargo, en la nueva edadóptima de sacrificio la oferta de carne es mayor de la que hubierasido debido a que se envía al mercado el mismo número de animalesque ahora son más pesados.
* El precio más alto de la carne incrementa más que propor-cionalmente el valor de capital de los terneros, tanto de los que seengordarán para carne como de las hembras que producirán más ter-neros. En consecuencia, los productores expanden la producción de
terneras que, eventualmente, se traducirá en un número mayor de
novillos. Es probable, por lo tanto, que el perfil cronológico del sa-
El desarrollo ganadero en América Latina 63
Gráfico 2-1. Perfil cronológico característico del sacrificio de ganadoen reacción a un aumento en el precio de la carne.
S,
¡ 1
lo t
crificio de novillos tenga un aspecto semejante al del gráfico 2-1. (Elaumento de precios ocurre en to.)
El perfil cronológico de la reacción al sacrificio de otras cate-gorías de animales es similar pero muestra una variación más pro-nunciada. El valor acrecentado de los terneros afecta de maneradirecta el valor de las terneras como animales potenciales de recría.A medida que aumenta el valor de las terneras también se incre-menta el valor de capital de las vacas y vaquillonas (ecuación 2-3).Los productores retienen más tiempo las vacas más viejas y mantie-nen más vaquillonas para la cabaña de reproducción. Es decir, redu-cen el nivel actual de sacrificio a fin de incrementar el número futu-ro de terneras para carne.
Los cambios de productividad, bien sea que afecten a la tasa deparición, a la tasa de mortalidad o a la tasa de ganancia de peso, sehan registrado a un ritmo muy gradual en la mayoría de los paíseslatinoamericanos.7 Gran parte de la variación en la producción decarne de vacuno en América Latina ocurre a través de los cambios enel tamaño de la cabaña, es decir, el mayor efecto en la producción fu-tura procede de los cambios en el número de terneras nacidas, lo quedepende de si se retienen hembras para reproducción o se venden.Debido a que el ganado tiene un período de gestación relativamente lar-go (más de nueve meses) y debe madurar antes de que se le destineal sacrificio, la reacción negativa a corto plazo puede durar varios añosantes de que entre en funciones la reacción positiva a largo plazo.
64 Lo veU S. Jaruis
Aunque el precio es el factor primario que afecta a la decisión
de los productores en lo que se refiere a la matanza, el precio impor-
tante es el que prevalece cuando se vende el ganado. Por consiguiente,
la reacción del productor depende más de las expectaciones relativas
al precio que del precio vigente. Los productores formulan expecta-
ciones de precios sobre la base de alguna función de los precios
pasados, de ritmo actual del cambio de precios y de otra infor-
mación, incluidos los cambios en el mercado internacional de la
carne vacuna, las declaraciones del gobierno en cuanto a las tasas
esperadas de inflación interna o los planes de devaluación monetaria,
y los precios de sostén del gobierno. La reacción a corto plazo ante
el sacrificio de ganado se produce casi siempre en dirección opuesta
al cambio actual en el precio interno al productor.
Elasticidad-precio en el sacrificio de ganado
Las estimaciones econométricas de las elasticidades de la oferta
a plazos corto y largo varían de un país a otro, pero en general apoyan
las conclusiones de que la reacción a corto plazo en el sacrificio de ga-
nado es negativa tanto para animales machos como hembras y de
que la variación a largo plazo es positiva (cuadro 2-13).8 Toda vez
que la elasticidad a corto plazo es moderadamente grande -usual-
mente de -0,2 a -0,4- es probable que un cambio de precio tenga
repercusiones significativas inversas inmediatas en el sacrificio de
ganado. Las estimaciones de elasticidad acumulativa correspondien-
tes a la Argentina y el Brasil indican que la reacción irracional a un
aumento de precios puede durar de tres a cuatro años. La magnitud
de la elasticidad-oferta del sacrificio de ganado a largo plazo tam-
bién es elevada (entre 1,00 y 1,60), lo que representa que un incre-
mento en los precios reales de la carne ocasionará eventualmente
un aumento del 10 al 16% en el sacrificio de ganado. (Dado que esas
elasticidades a largo plazo se han estimado a través del ciclo gana-
dero, se les podría dar un sesgo alcista. Sin embargo, toda vez que
en la mayoría de los estudios no se han podido explicar los efectos
del cambio técnico, es posible que las elasticidades verdaderas exce-dan a las estimaciones.) .
Los resultados indican que la producción de carne es sumamen-
te sensible al nivel de los precios al consumidor de ese artículo y los
gobiernos deben percatarse de las importantes interacciones involu-
cradas. Aunque una norma de restringir los precios de la carne po-
dría beneficiar a los consumidores a corto plazo, reduciría la pro-
R
Cuadro 2-13. Estimaciones de las elasticidades-oferta del sacrificio de ganado a plazos corto y largo con respecto al pre-cio de la carne de vacuno.
Argentina Brasil Chile UruguayTodo Todo Todo todo
Elasticidad Machos Hembras ganado Machos Hembras ganado Machos Hembras ganado ganadoCorto plazo 0.071 -0.05* - -0.11b _0.58 b _0.23c 0.11C - -0.70d
-0.67t -0.95e - - - - - - -1.03f
Largo plazo 1.00a 1.382 1.151 1 .6 0 b 1.54b
Acumulativa(por período)
0 0.08 -0.06 - -0.11 -0.58 - - - - -1 0.02 -0.37 - -0.04 -0.46 - - - - -2 0.05 -0.41 - 0.04 -0.35 - - - - -3 0.37 0.12 - 0.11 -0.24 - - - -4 0.66 0.53 - 0.17 -0.15 - - - - -5 0.73 0.69 - 0.24 -0.05 - - - -6 - - - 0.30 0.03 - - - -7 - - - 0.36 0.12 - - - -8 - - - 0.41 0.19 -
Largo plazo 1.00 1.38 - 1.60 1.54 - - - -
- No aplicable o no calculada.a. Yver (1971).b. Lattimore y Schuh (1979).c. Barros (1973).d. Jarvis (1977a).e. Nores (1972). Las elasticidades se refieren sólo a novillos jóvenes y vaquillonasf. Sapelli (1984).
c)
66 Lo vell S. Jarvis
ducción de carne a largo plazo y daría lugar a que se produjeran
escaseces y alzas de precios. 9
En general, las elasticidades-precio del sacrificio difieren por
categoría de edad y sexo y son más altas en el caso de animales de
recría y más jóvenes que para los novillos maduros (Jarvis, 1969 y
1974). El conocer esas diferencias permite hacer una interpretación
más precisa de las estadísticas relacionadas con el sacrificio de ga-
nado y comprender mejor las decisiones de los productores (véase
el cuadro 2-13).
Otros factores
Hay otros factores, aparte del precio -por ejemplo, las con-
diciones meteorológicas, las tasas de interés, los cambios en la tec-
nología ganadera, el transporte y la infraestructura de comerciali-
zación mejorados y las actividades agrícolas competidoras- que
también influyen en las variaciones a corto y largo plazo del sacrifi-
cio de ganado.
CONDICIONES METEOROLOGICAS. Los costos de la ali-
mentación en América Latina dependen en gran medida de las con-
diciones de los pastizales, los que a su vez dependen de las lluvias
y la temperatura. Una sequía, por ejemplo, puede dar por resulta-
do pastizales deteriorados y nutrición insuficiente y, por lo tanto,
edad y rentabilidad óptimas reducidas de sacrificio, ya que los ali-
mentos adicionales deben comprarse. (En la ecuación 2-1, i dis-
minuye y c aumenta.) los productores también tenderán a vender
los novillos en una fase sin terminar, pero retendrán el ganado de
reproducción si le es posible. Pero debido a que las repercusiones
del tiempo inclemente se consideran transitorias, no debe haber cam-
bio a largo plazo en la producción de la cabaña.
TASAS DE INTERES. El sector ganadero es de utilización in-
tensiva de capital, en especial en América Latina, donde la produc-
ción utiliza cantidades extensas de capital y ganado, pero montos
limitados de infraestructura, mano de obra y otros insumos varia-
bles y administración. Si se elevan las tasas de interés real, el ren-
dimiento sobre los activos ganaderos también debe aumentar para
lograr que haya equilibrio económico. Esto es más probable que
se consiga mediante un incremento en los precios de equilibrio de
la carne, un decremento en los costos de los insumos, o ambas co-
sas, lo que dependerá de la elasticidad de la demanda de carne de
El desarrollo ganadero en América Latina 67
vacuno. Así, pues, las tasas más altas de interés reducirán usual-mente el valor de capital de los animales de todas las edades, au-mentarán el sacrificio a corto plazo y decrecerán la producción alargo plazo.
CAMBIOS EN LA TECNOLOGIA GANADERA. La introduc-ción de nuevas tecnologías ganaderas, como la utilización de pastosmejorados y vacunas, medicamentos y baños para ganado, puedetraducirse en costos más bajos (c) y productividad animal más alta,crecimiento más rápido a pesos mayores [w(i, 0)], carne de mejorcalidad y precios más altos [p(i, 0)] y mayor fecundidad animal [C(i, t)].La mayor productividad en relación con los costos de los insumosacrecienta el valor de las terneras y vacas como bienes de capital yen reacción se expanden las cabañas. Debido a que esos cambios ocu-rren sólo de manera gradual, puede ser difícil percibir el efecto enel sacrificio a corto plazo, pero a largo plazo la producción de carnedebe incrementarse en grado significativo.
INFRAESTRUCTURA MEJORADA. La introducción de mejorasen el transporte y en la estructura de comercialización pueden condu-cir a que se incremente la producción a través de precios más altosal productor, costos reducidos de los insumos y un flujo más rápidode información que acelere la adopción de nuevas tecnologías (An-tle, 1983).
ACTIVIDADES AGRICOLAS COMPETIDORAS. En la mayo-ría de los países latinoamericanos se viene produciendo por lo menosalgún ganado en tierra que potencialmente es adecuada para otras ac-tividades, cultivos u otro ganado. Si aumenta el precio de un productoalternativo (o mejora su tecnología), los productores transferirán al-guna tierra utilizada previamente para ganado y la destinarán a la pro-ducción de otro producto. De hecho aumentan los costos (c) (de opor-tunidad) de los insumos. El sacrificio aumentará a corto plazo al liqui-darse las cabañas, en tanto que las vacas mostrarán el mayor incremen-to proporcional en el sacrificio, el que a largo plazo descenderá.
Ciclos ganaderos
Casi todos los países productores de carne exhiben ciclos gana-deros, es decir, el sacrificio y los precios de la carne oscilan a travésdel tiempo en torno a alguna tendencia. Cuando aumenta el preciode la carne los productores tratan de incrementar la producción fu-
68 Lo ven s. jarvis
tura expandiendo sus cabañas. El retiro de animales -con lo que sereduce la oferta de carne- eleva aún más los precios a corto plazoy ocasiona una reducción acumulativa en el sacrificio. Cuanto másintensa es la reacción del productor, mayor es el decremento en el sa-crificio a corto plazo, y los precios más altos ascenderán. El proceso
termina sólo cuando las cabañas aumentan lo suficiente para hacerque los productores reduzcan sus expectaciones a plazo más largoen lo que se refiere a precio. Por supuesto, el proceso acumulativofunciona precisamente de manera opuesta cuando los precios des-
cienden. Una baja de precios conduce a mayores ventas, 1o cual da
lugar a precios más bajos, lo que provoca mayores ventas, y así suce-sivamente, hasta que la liquidación ha ido lo bastante lejos comopara que los precios toquen el nivel más bajo y comiencen la recu-peración.
Los productores de ganado necesitan usualmente un flujo mí-
nimo de fondos para financiar las necesidades de consumo e inver-
sión (amortización). Las amplias variaciones en el precio al produc-
tor en el curso del ciclo ganadero significan que los ingresos en efec-
tivo variarían significativamente si se mantuviera constante el nú-
mero de animales sacrificados. La matanza no se incrementa a corto
plazo cuando los precios descienden y los productores desinvierten
en ganado, pero la elasticidad-precio del sacrificio es usualmente de -1.Así, cuando los precios están descendiendo, a menos de que se dis-
ponga de crédito con facilidad, los productores tienen que vender
a menudo más animales de lo que harían de otro modo para obte-
ner el ingreso necesario y esto exacerba el ciclo ganadero (Doran,Low y Kemp, 1979;-Jarvis, 1977c, y Sapelli, 1984). Sapelli mues-
tra que si los mercados de capital se deterioran como resultado de
la inflación y de la intervención gubernamental (como ha ocurrido
en varios países latinoamericanos), los ganaderos pueden utilizar
los animales como una reserva de riqueza, es decir, pueden retener
gran número de cabezas de ganado durante las alzas de precios con
objeto de tener animales adicionales que vender durante el ciclo des-
cendente. De ese modo se exacerba aún más la reacción de los precios
al sacrificio.Aunque los ciclos ocurren con regularidad considerable, no se pue-
den pronosticar ni evitar con facilidad. En los Estados Unidos y enotros países desarrollados, no nada más en los países en desarrollo,ocurren ciclos ganaderos importantes. Por ejemplo, en el gráfico 2-2
se muestra una correlación negativa entre cambios en la cabaña gana-
dera de los Estados Unidos (una imagen reflejo del sacrificio) y la re-lación entre la carne y los precios de maíz. Este grano es un insumo
El desarrollo ganadero en América Latina 69
Gráfico 2-2. Número de cabezas de ganado y relación precio-novillo alimentadocon maíz, Estados Unidos.
Relación precio-novilloMillones de cabezas de ganado alimentado con maíz
130 - Número de cabezas de ganado -26------- Relación precio-novillo
120- alimentado con maíz 24
110- -22
100- -20
90- -18
80- A-16
70 - -14
1 1260-11 1 / O -12
50- -10
T 1 1 1 1 1 1 »1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980
Fuente: Reeves (1981).
de importancia en la producción de carne en los Estados Unidos.Los ciclos ocurren debido a que (1) el ganado, al igual que el capitaly los bienes de consumo, es un insumo importante en su propio pro-ceso de producción, lo que causa una reacción negativa a corto pla-zo al sacrificio que intensifica las fluctuaciones de los precios; (2) losperíodos de gestación y crecimiento hasta la comercialización sonrelativamente largos para el ganado y hay un desfase sustancial en-tre la asignación inicial de recursos y el acrecentamiento de la pro-ducción; (3) las expectaciones de los productores en lo que se re-fiere a la rentabilidad de las inversiones ganaderas a menudo apa-recen elásticas con respecto a los cambios de precio, es decir, ex-trapolan los cambios de precio actuales llevándolos a precios futurosen una escala sustancial, y (4) a que el almacenar carne durante .lar-gos períodos es tan costoso y poco práctico que la oferta no se puedetransferir con facilidad de un período a otro. Debido a que los impac-tos externos al sistema -ya sean producidos por los cambios climá-ticos, la intervención del gobierno, o los cambios en la demanda ex-tranjera- son difíciles de predecir, los ciclos se inician inesperada-mente.
70 Lovell S. Jarvis
Problemas del sector
El factor temporal y la magnitud del ciclo ganadero son afec-tados por las condiciones del mercado internacional e interno y lasmeteorológicas y por las acciones del gobierno. Las incertidumbresdel ciclo dan por resultado especulaciones, dificultades en la coor-
dinación de las ventas y a un riesgo considerable en la inversión (véa-
se también Jarvis, 1977c).
ESPECULACIONES. Las decisiones de comercialización son
a menudo más importantes que las decisiones sobre producción para
el éxito económico de un rancho. Cuando los precios del ganado
cambian con frecuencia y con amplias oscilaciones, los productorestienen un gran incentivo para especular con la esperanza de comprar
barato y vender caro. La retención de animales con fines especulati-
vos, agregada a la retención por razones de producción, pueden ha-
cer aun mayor el descenso total en sacrificio a corto plazo.
La especulación no es improductiva en sí misma, ya que pue-de sumarse a los ingresos de los ganaderos y estabilizar los precios
con el tiempo (si los ganaderos prevén correctamente los movimien-
tos de los precios) mediante la transferencia de las ventas de perío-dos en que los precios son bajos a períodos en que son altos. Perolas condiciones que hacen las especulaciones lucrativas pueden re-
ducir el bienestar nacional desviando de la producción energías yrecursos.
Habida cuenta de que la especulación es usualmente un re-
sultado más bien que una causa de los mercados inestables, es pro-
bable que se incremente cuando factores ajenos al control de los ga-
naderos, (como la demanda cambiante de exportaciones o la inter-vención del gobierno en los mercados) den por resultado grandesfluctuaciones en los precios. En lugar de tratar de impedir que los
productores especulen (lo cual es imposible), los gobiernos proce-
derían mejor reduciendo los factores externos que conducen a lasgrandes oscilaciones de los precios y eliminarían así los incentivosa la especulación.W El evitar cambios importantes en las normas
de acción de los gobiernos y el suministrar menor información a to-dos los productores acerca de la evolución esperada de los merca-dos permitiría adoptar mejores decisiones y limitar las ganancias delas personas que tienen acceso a información especial.
COORDINACION DE LAS VENTAS. Toda vez que los pro-ductores desarrollan sus cabañas (reduciendo el sacrificio) cuando
El desarrollo ganadero en América Latina 71
los precios se elevan y después las reducen (incrementando el sacri-ficio) cuando los precios bajan, la industria ganadera de algunos paí-ses tiende a vender una proporción indeseablemente elevada de susanimales a precios bajos en lugar de elevados y de ese modo obtienenmenos ingresos que si las ventas fueran mejor coordinadas. Las en-tradas por concepto de exportación también son menores que si se me-jorara la coordinación. En el Uruguay, por ejemplo, los ingresos porexportación de carne de vacuno fueron el 12% más bajos durante1951-60 de lo que hubiera sido si el sacrificio hubiese sido constan-te en todo el período.
RIESGO DE LA INVERSION. Los productores invierten confrecuencia cuando los precios están elevándose sólo para percatarsede que los precios vuelven a bajar antes de que ellos puedan venderla producción aumentada. Dado que los pagos de amortización eintereses sobre las inversiones financiadas con crédito continúan auncuando las ventas hayan decaído, los productores necesitan vendermás cuando los precios son bajos para mantener el mismo flujo defondos, pero el mayor volumen de ventas deprime todavía más losprecios. Por consiguiente, a fin de sobrevivir durante los períodosde precios bajos, los ganaderos necesitan amplias reservas en efecti-vo, obtener acceso a crédito adicional para fines de operación, o bieningreso del exterior a fin de que no tengan que descapitalizar acentua-damente o incluso tener que vender sus ranchos.1
Los granjeros pequeños y medianos se encuentran en situaciónespecialmente vulnerable y deben proceder con lentitud con cual-quier desarrollo del rancho que aumentaría su salida de efectivoy en consecuencia su vulnerabilidad. Su falta de crédito suficienteaumenta el riesgo y les fuerza a vender animales adicionales duranteperíodos de precios bajos, lo cual exacerba los ciclos ganaderos. Laíndole sumamente cíclica de los precios del ganado en algunos paí-ses alienta a los productores a trabajar fuera del sector para, garanti-zar un ingreso continuado y obtener mejor información acerca delas condiciones cambiantes del mercado. En países donde la infor-mación pública fluye con lentitud, los contactos personales puedenser cruciales para prever los acontecimientos. De ese modo los ciclosganaderos desalientan la inversión al incrementar el riesgo, en parti-cular para los pequeños productores, y puede inducir a la ausenciahabitual cuando los ganaderos buscan información y otras fuentes op-cionales de ingreso.
72 Lovell S. Jarvis
Los efectos más amplios de los ciclos
Los ciclos ganaderos pueden ejercer efectos importantes en otros
aspectos de la economía, como la distribución del ingreso, las utili-
dades en el matadero y en las industrias elaboradoras de carne, y enlos ingresos y medidas económicas del gobierno (Jarvis, 1977c y 1982a).
DISTRIBUCION DEL INGRESO. Los aumentos en el precio .de
la carne desplazan el ingreso de los consumidores de carne a los pro-
ductores de ésta, desplazamiento que en la mayoría de los países lati-
noamericanos puede ser regresivo, dada la estructura de tenencia
de la. tierra, los hábitos de consumo de la población y la estructuraimpositiva vigente. Por ejemplo, un aumento del 30% en el precio de
la carne podría significar una merina del 2 al 3% en el ingreso real de
los consumidores y, en la medida en que se percibe ese descenso,puede dar por resultado demandas de salarios nominales más altos
y en que se ejerza presión adicional en favor de la inflación.
INDUSTRIAS EMPACADORAS DE CARNE Y OTRAS. Los
ciclos pronunciados aumentan la relación entre la producción má-
xima y media de las instalaciones de sacrificio, en la inversión media
de capital que se necesita y, posiblemente, en la fuerza laboral que
se precisa. En consecuencia se incrementa el costo medio de la ela-
boración de la carne, puede que se reduzca el precio pagado a los pro-
ductores y tal vez se aumente el costo neto de la carne para los con-
sumidores. En el Uruguay, que tiene grandes ciclos cárnicos, los car-
gos del matadero son de unos $ 150 por tonelada y el valor de los
subproductos se queda en la planta empacadora. Estos altos costos
hacen bajar los precios al productor en alrededor del 20%. (En con-
traste, los productores de Nueva Zelanda retienen el valor de la piel
y otros subproductos, equivalentes en general al costo de la matanza,de modo que reciben aproximadamente el valor de la carne de sus
animales sacrificados.) La reducción en la magnitud de los ciclos cár-
nicos en países donde los efectos son acentuados contribuiría a la
eficiencia del matadero y beneficiaríá a los productores. 2
En condiciones competitivas los mataderos disfrutan de gran-des beneficios cuando el volumen es elevado y su necesidad de so-
licitar animales es baja, porque entonces la utilización de la capaci-
dad y el margen por animal son grandes. La situación se invierte du-
rante períodos de bajo nivel de sacrificio, cuando los precios del ga-
nado son altos. Los períodos de alto nivel de matanza tienden a ocu-
rrir cuando los productores están liquidando sus cabañas -cuando los
El desarrollo ganadero en América Latina 73
precios están descendiendo- de modo que las plantas empacadorasobtienen utilidades sustanciales en tanto que los ganaderos estánganando poco, y viceversa. Estos buenos períodos para los mataderostienden a coincidir con malas épocas para los ganaderos y, a la in-versa, ha contribuido a la creación de tensiones entre esos gruposy ha dado lugar a maniobras políticas ya que cada sector trata dehacer recaer en el otro sus dificultades económicas. Pero la inter-vención del gobierno ha ido usualmente en detrimento de la efi-ciencia de ambos sectores.
Otras industrias que utilizan subproductos ganaderos, comocuero, también son afectadas desfavorablemente por la disponibi-lidad y el precio cambiante de sus principales materias primas en elcurso del ciclo ganadero.
INGRESOS Y MEDIDAS ECONOMICAS DEL GOBIERNO. Elciclo ganadero también afecta a los ingresos fiscales del gobierno y,a través de su efecto en las importaciones, a la cantidad de divisasdisponibles. En países exportadores importantes de carne, los es-fuerzos desplegados para hacer frente a las presiones macroeconó-micas creadas por los ciclos ganaderos han distorsionado los tiposde cambio e incluso la política monetaria. También puede ocurrirlo inverso. Lattimore y Schuh (1979) han mostrado que el Brasiltendió a devaluar el cruceiro en los años de 1960 al descender elnivel de reservas en divisas, ante la expectación de incrementar lasexportaciones, incluidas las de carne de vacuno.
Magnitudes de los ciclos
Todos los países productores de ganado atraviesan por ciclos,pero su magnitud y duración varían sustancialmente (véase gráficos2-3 y 2-4). Argentina y Uruguay tienen ciclos más pronunciados quelos países centroamericanos, Colombia o Brasil, cuyos ciclos son mássemejantes a los de la CEE y los Estados Unidos. Australia, aunquees un país desarrollado, tiene ciclos ganaderos pronunciados. En al-gunos países oscilan tanto los precios del ganado como su sacrificio,en otros sólo las variaciones en la matanza parecen importantes. Senecesit;an estudios adicionales de los factores que causan diferentesmagnitudes de ciclos en distintos países. Algunos factores que pue-den incrementar los ciclos son:
* La mayor variabilidad en la demanda como resultado de lasnormas de acción económicas internas o de la demanda cam-biante de exportaciones.
Lovell S. Jarvis
Gráfico 2-3. Desviaciones de las tendencias en el número de cabezas y produc-ción de carne de vacuno en países seleccionados, 1961-79.
Número de cabezas de ganado Producción de carne
AUSTRALIA
Tendencia: 3,8% Tendencia: 5,5%
20-20
0 -0
-20- -20
NUEVA ZELANDA
Tendencia: 2,4% Tendencia: 4,7%
20- 20
C . 0
-20-
ARGENTINA
Tendencia: 2,0% Tendencia: 1,6%
20..- 20
o- 0
-20-20
AMERICA CENTRAL Y ME>íICO
Tendencia: 2,9% Tendencia: 6,3%
20- -20
0- 0
-20-20
1961 1965 1970 1975 1979 1961 1965 1970 1975 1979
El desarrollo ganadero en América Latina 75
Número de cabezas de ganado Producción de carne
SECTOR DE PRODUCCION DE CARNE ALIMENTADO SIN PIENSOS, U.S.A.
Tendencia: 1,9% Tendencia: 1,4%20- A - 20
0oo
-20- Número de vacas y reemplazos -- 20de producción de carne
SECTOR DE PRODUCCION DE CARNE ALIMENTADO CON PIENSOS, U.S.A.
Tendencia: 2,6% Tendencia: 3,1%
20- -20
-20- Número de cabezas de -- 20ganado alimentado con piensos
CANADA
Tendencia: 1,1% Tendencia: 2,6%
20- -20
--20- ŸY--20
CEE
Tendencia: 0,9% Tendencia: 1,7%20- - 20
o- 0
-20- -- 20
1961 1965 1970 1975 1979 1961 1965 1970 1975 1979
Nota: Tendencias lineales estimadas.
Fuente: Reeves (1981).
76 Lovell S. Jarvis
Gráfico 2-4. Ciclos ganaderos en países sudamericanos seleccionados.
Porcentajes Argentina140 - r'
r-r
120 -100-
80 -
Colombia
120-
100-
8/ \
120-Brasil
100- 1 '1
80-
1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975
Variación del precio medio.
------- Variación del monto medio de sacrificio.
Fuente: Rivas y Nores (1976).
El desarrollo ganadero en América Latina 77
1 Los mayores cambios climáticos.41 La especialización en la producción de carne -en oposición
a la finalidad doble (carne-leche)-, lo que conduce a una ma-yor variación en los valores de capital de las hembras y la ma-tanza.
lo La eficiencia técnica ganadera más baja (determinada por lafecundidad efectiva de las vacas y por las tasas de crecimientoy mortalidad de todos los animales), lo que da lugar a una ma-yor variación en el sacrificio de hembras en reacción a los cam-bios en la rentabilidad del grado.
co La mayor proporción de proJucción exportada (de modo quese necesitan mayores variaciones en la absorción interna a me-dida que cambia la demanda externa).
el La demanda menos elástica del consumidor, lo que significamayores cambios de precios para equilibrar los desplazamien-tos de la demanda y un impacto más amplio en la producción.
el El número mayor de imperfecciones en los mercados de capi-tal que induce a la venta o la retención de animales para hacerfrente a las necesidades de efectivo.13
Dados los problemas económicos impuestos por los ciclos gana-deros, se plantea cierta duda en cuanto a si los gobiernos pueden odeben interferir con objeto de aliviar estos ciclos. A fin de aclararesa duda es menester cuantificar mejor las r,.rdidas potenciales de-rivadas de los ciclos ganaderos, hacer un examen de las formas que pu-diera asumir esta intervención, y hacer una evaluación de la viabili-dad política de que la intervención resulte satisfactoria. Estas cuestio-nes se examinan con más detalle en el capítulo 5, donde se trata de lafunción del gobierno.
Producción de doble finalidad
Los modelos presentados arriba también sirven para el análi-sis de la producción de doble finalidad (carne-leche), la cual es eco-nómica, en particular en las zonas tropicales. Valdés y Nores (1980)citan estudios en los que se muestra que se ordeña del 70 al 80% detodas las vacas lactantes en Nicaragua y que del 35 al 50% de la lecheconsumida en Brasil y Colombia, respectivamente, se produce en ca-bañas de ganado vacuno para carne. La producción de leche revisteimportancia especial en las granjas más pequeñas y es crucial que losgobiernos consideren tanto la carne como la leche al elaborar los prin-cipios normativos de su acción.
78 Lovell S. Jarvis
El ganado no requiere la misma calidad de raciones para todoslos fines, pero la producción especializada, en escala intensiva, de
carne y en especial de leche exige raciones más altas y más regula-res de piensos. En la medida en que al ganado se le proporcionansuplementos nutritivos compite más directamente con los humanospara la obtención de alimentos y el costo de la carne y la leche es
más alto. Presto (1977) subrayaba que el clima y las restricciones
nutricionales en la mayoría de los países en desarrollo tropicales ha-
cen que la producción especializada sea ineficiente. Las regiones tro-
picales producen grandes cantidades de materia seca de valor nutri-
tivo sólo moderado que se adapta mejor para tasas moderadas de pro-
ducción que para operaciones especializadas con altas demandas nutri-
tivas. Además, los animales especializados usualmente tienen menos
capacidad para soportar los estreses ambientales en las regiones tro-
picales: calor, parásitos y enfermedades. Preston calcula que en los
trópicos un sistema de doble finalidad es más eficiente en la utiliza-
ción de energía porque puede producir una combinación de carne y
leche similar a las proporciones consumidas por los humanos (3,6kilogramos de leche y un kilogramo de carne) a un costo significa-
tivamente menor en energía del que podrían hacerlo sistemas se-
parados especializados de carne y leche cada uno de los cuales uti-
lizara costosa alimentación suplementaria. Por consiguiente, los sis-
temas de doble finalidad deben ser más económicos en las condicio-
nes tropicales.El ordeño de ganado para carne tiene algunas desventajas: la
capacidad de producción de leche del ganado para carne es baja, los
costos de la mano de obra son sustanciales porque el ganado para
carne es más difícil de ordeñar, y el ordeño reduce el crecimientode las terneras. De todos modos, von Oven (1969) encontró que en
Venezuela el ordeñar el ganado para carne era más rentable que la
producción especializada de carne siempre que existiera un mercado
para la leche. La producción de doble finalidad era económica in-
cluso para establecimientos bastante grandes (500 vacas), aunque
la rentabilidad era sumamente sensible a las tasas de salarios preva-
lecientes. Los resultados de von Oven se han confirmado en otras
zonas. Además, el ganado estudiado por von Oven era específica-
mente desarrollado para carne. La cruza cuidadosa llevada a caboen los últimos años era ganado criollo o cebú y razas lecheras (Hols-
tein, Brown Swiss) ha creado un mejor animal de doble finalidad,ha elevado la productividad lechera en muchas zonas tropicales y ha
incrementado la rentabilidad de la producción de doble finalidad.Los modelos teóricos ofrecen conocimientos más cabales de
El desarrollo ganadero en América Latina 79
los aspectos económicos de la citada producción, como el efectoque tiene el ordeño en los precios relativos del ganado de diferen-tes edades y sexo y en la cabaña y composición del sacrificio (véaseJarvis, 1982b). Resulta económico ordeñar si el valor de la leche esmayor que los costos del ordeño más la reducción en el valor pre-sente de las terneras futuras. La existencia de un mercado renta-ble de la leche aumenta el precio relativo (rentabilidad) de las hem-bras, y los productores de ganado incrementan la proporción de hem-bras en la cabaña. Las vacas de desecho constituyen una proporciónmás alta de los animales sacrificados, y una proporción mayor decarne es de calidad para elaboración, enlatado, congelado y otrasespecialidades. (La producción de doble finalidad tiende a incre-mentar las tasas de parición de manera directa, ya que si una vacaproduce leche además de terneras resulta económico proporcionarmejor forraje y administración.) Debido a que los terneros y las ter-neras nacen en número aproximadamente igual, la oferta de terne-ros también se incrementa. Si la demanda de carne de vacuno sevuelve inelástica, el valor de los terneros desciende ya que aumentala oferta de carne. En el punto extremo, si el precio de los ternerosdesciende a cero, casi todos ellos se sacrifican al nacer, pero si losanimales que se crían son en verdad de doble finalidad, los ternerosse destetan y se venden como animales de engorde. A medida quebaja el precio de la carne, debido a un acrecentamiento de la ofertacon una demanda fija, el precio de los terneros cae por debajo delde las,terneras y se estabiliza al precio que proporciona el rendimien-to normal, r, sobre el capital invertido en el ternero más la alimen-tacióný y otros insumos. El precio relativo de las vacas (que suminis-tran leche) se eleva, pero sólo hasta que se obtiene un rendimientode r sobre ellas también.
El hecho más importante aquí es que la producción de carnese beneficia de la producción de leche: la producción de carne seexpande y ésta se produce y vende a un costo más bajo (si la de-manda no es perfectamente elástica) debido a que parte de los costosde criar y mantener la vaca para producir la carne ahora los sufraganlas ventas de leche.
En las zonas templadas la producción especializada tiende a sermás rentable que la de doble finalidad. Los modelos analíticos pue-den mostrar esto a través de la diferencia en la ganancia de peso y lastasas de producción de leche. Los animales especializados están dota-dos genéticamente para tener ya sea un w o un m elevados (ecuacio-nes 2-3 y 2-4); los esfuerzos por obtener tanto leche como carnede este tipo de animal dan como resultado un monto considerable-
80 Louel S. Jarvis
mente menor de cada producto. Los cambios en el precio de la car-
ne o de la leche, si se consideran permanentes, pueden inducir a los
productores a cambiar los tipos de animal, de carne a leche o vicever-
sa. Así, pues, la producción de carne y de leche son ampliamente
competitivas en las zonas templadas.En los trópicos, en especial en los húmedos, es genéticamente
difícil, debido al estrés ambiental y a la calidad del pienso disponi-
ble, obtener un animal que pueda lograr ya sea un w o un m eleva-
dos, y resulta más rentable un animal con w y m intermedios. Aun-
que las modificaciones en los precios de la carne o la leche pueden
cambiar la rentabilidad global de la operación ganadera y el interés
relativo que los productores ponen en la carne y la leche, el tipo de
animal utilizado tiende a seguir siendo el mismo. Además, un incre-
mento en el precio de la carne o de la leche puede expandir la pro-
ducción de ambos artículos.La producción de doble finalidad ofrece ventajas adicionales.
En comparación con la producción especializada de carne, ofrece
un ingreso regular más bien que altamente estacional. Esto es im-
portante para los pequeños productores con una base limitada de
efectivo y capital y escaso acceso a los mercados crediticios estruc-
turados. La producción de leche, debido a que utiliza mano de obra
en escala más intensiva, ofrece empleo y un rendimiento a la fuerza
laboral que de otro modo estaría empleada menos plenamente. La
producción agropecuaria diversificada reduce los riesgos de los pre-
cios de mercado, y la producción lechera puede utilizar piensos o
subproductos agrarios que tienen poco uso alternativo y puede pro-
porcionar subproductos que son útiles en otras actividades agrícolas,como abono de establo para los cultivos y suero de queso para ali-
mentar a los puercos, por ejemplo.
Otras especies de ganado
La teoría de la producción esbozada para el ganado de carne,lechero y de doble finalidad se puede extender a otros tipos de ga-
nado. Debido a los períodos más breves de gestación del ganado por-
cino, ovino y caprino, los ciclos ganaderos serán usualmente menores
en tamaño y duración. Es poco el análisis económico que se ha lleva-
do a cabo con respecto a otras especies de ganado en América Latina.
El desarrollo ganadero en América Latina 81
Notas de pie de página
1. La carne producida por animal es una función de la tasa de extraccióny del peso en canal (BIH = BIS • S/H, en que B es la producción de carne, H elnúmero de animales en la cabaña, y S es el número de animales sacrificados).No hay nada inherentemente eficiente en cuanto a lograr una elevada produc-ción por animal o por unidad de tierra, también deben considerarse los costos.La productividad se utiliza aquí simplemente para indicar los logros físicos ypor consiguiente el potencial para incrementar la producción a través de insu-mos adicionales, incluidas la administración y tecnologías mejoradas, tal comolo justifiquen las condiciones económicas.
2. Dos países grandes, Brasil y México, están clasificados en forma apro-piada como de zona mixta templada-tropical. Si el 75% del ganado (por ejemplo,ganado vacuno) de cada país se clasifica como tropical, la América Latina tropi-cal contiene aproximadamente el 60% de todo el ganado de la región. No obs-tante, la producción ganadera anual por animal es más del doble en las regionestempladas que en las tropicales, alrededor dé 52 kilogramos en contraste con unos24 kilogramos. Toda vez que una proporción significativa de la carne en Brasily México se produce en las regiones templadas, la carne total producida en éstassupera de todos modos sustancialmente a la producida en las regiones tropicales.No es sorprendente, pues, que la región templada represente el grueso de las ex-portaciones latinoamericanas.
3 Entre los estudios más concienzudos acerca de la ganadería y los siste-mas de producción agropecuaria en América Latina figuran los de Osuji y Paras-ram (1982), Paladines (1980), Ruiz (1982), Seré (1981b), Seré y Estrada (1982),y Seré,, Schellenberg y Estrada (1982). Se encuentran en vías de ejecución va-rios programas detallados de investigación sobre los sistemas agropecuarios enAmérica Latina, por ejemplo en el CIAT (carne, productos lácteos y ganado dedoble finalidad en zonas tropicales), en el Centro Agronómico Tropical de Inves-tigación y Enseñanza (CATIE) y en el Instituto de Investigación y DesarrolloAgrícola (IIDAC) (acerca de sistemas agropecuarias en granjas pequeñas) y enWinrock International (sobre rumiantes pequeños) y en numerosos centros na-cionales.
4. Los modelos que se. examinan en esta sección son abstractos y revisteninterés principalmente para los economistas. Los lectores que no se interesen pormodelos específicos pueden pasar a la siguiente sección.
5.' Por ejemplo, el norte de México es una zona de cría de ganado que nocuenta con pastizales suficientes de alta calidad para engordar todas las ternerasproducidas. Aunque México tiene zonas tropicales que necesitan ganado adicio-nal, los'animales producidos en el norte del país se adaptan de manera deficientea los trópicos, en particular a las garrapatas y a las enfermedades transmitidaspor ellas. Las terneras producidas en el norte de México se venden usualmentea los Estados Unidos, pese a las incertidumbres impuestas por las fluctuacionesdel tipo de cambio.
6. Una narración apócrifa ilustra este punto. El gobernador de una pro-vincia grande productora de ganado de América Latina había hecho algunos es-tudios de economía, de modo que cuando observó que el precio al menudeo delganado era fijo, que los suministros de la carne de vacuno eran escasos, decidióque se necesitab,an precios más altos para inducir una mayor oferta. Se quedó
82 Lovell S. Jaruis
consternado al descubrir que los precios más altos de la carne daban por resulta-
do una baja significativa en la oferta de carne de vacuno en lugar de un incre-
mento. En la creencia de que los productores estaban reteniendo animales con
la esperanza de conseguir precios más altos aún, el gobernador volvió a impo-
ner un bajo precio a la carne para dar una lección a los productores y encontró
que la oferta de carne de vacuno pronto recuperaba su pujanza. Más tarde au-
mentó de nuevo los precios de la carne en la expectación de que los producto-
res ahora se comportarían de "manera más eficiente". La matanza, sin embar-
go, volvió a decaer. Cuando, varios años más tarde, la provincia tuvo que impor-
tar carne de vacuno y consumir otras carnes debido a que la producción, local
de carne de vacuno no se podía mantener al ritmo de la demanda, el goberna-
dor argumentó que los ganaderos eran simplemente irracionales y que sólo las
medidas enérgicas del gobierno (impuestos, requisa de los animales y reforma
agraria) podían compesar su falta de reacción a sus incentivos del mercado.
7. En el Uruguay, entre 1969 y 1973, los precios en alza constante de
la carne, los precios decrecientes de la lana y las nuevas tecnologías relaciona-
das con los pastos propiciaron la expansión de la cabaña de ganado vacuno de
aproximadamente 8,5 millones de cabezas a 10 millones. Aunque la producción
total anual de ganado vacuno (sacrificio más cambios en la cabaña) aumentó cer-
ca del 30% en esos cuatro años, los productores uruguayos estaban reteniendo
tanto ganado para incrementar la cabaña que el sacrificio en el período de 1971-74,
promedió menos que en 1967-70. El sacrificio descendió el 31% en 1971 (enreacción a los aumentos en los precios de la carne de vacuno en 1970) y no re-
basó su nivel de 1970 hasta 1976.
8. Se han elaborado modelos econométricos del sector de la carne de vacuno
para varios paises latinoamericanos, entre los que se incluyen: para la Argenti-
na, Jarvis (1969, 1974), Nores (1972) e Yver (1971); para Brasil, Lattimore (1974)
y Lattimore y Schuh (1979); para Chile, Barros (1973); para Colombia, García
(1980), Hertford y Nores (1983) y Rivas y Valdés (1978), y para Uruguay, Jar-
vis (1977a) y Sapelli (1984). En esos modelos se trata de explicar los cambiosen la magnitud de la cabaña, el número y peso de los animales sacrificados, el
consumo interno y las exportaciones de carne de vacuno y el precio interno de
esta carne en reacción a conmociones exógenas al sector de la carne de vacuno
como las variaciones climáticas, la devaluación del tipo de cambio, los precios de
cultivos competitivos o de insumos importantes como fertilizantes o créditos
para desarrollo, el ingreso interno o la población cambiantes y las elasticidades-ofer-
ta a largo plazo de la carne de vacuno.
9. Se ha estimado que la elasticidad del sacrificio de hembras de ganado va-
cuno con respecto al precio de la leche es negativa (-0,07) en el Brasil (Lattimore
y Schuh, 1979) y positiva (0,18) en Chile (Barros, 1973). Aunque la producción
de leche y carne de vacuno puede ser competitiva o complementaria, debe ser
más complementaria en condiciones tropicales; véase supra, "Tendencias en la
producción de carne y leche", y también Preston (1977) y von Oven (1969).
Independientemente de la elasticidad del sacrificio de ganado con respecto alprecio de la leche, la producción de ésta en América Latina por lo común parece
muy sensible al precio de la leche porque la producción por animal es sensible
a los insumos de piensos, los que pueden ser variados en medida significativa.
Son escasos los estudios de la reacción de la oferta de leche en América Latina.
10. El gobierno uruguayo trató de detener la especulación en 1977 me-
El desarrollo ganadero en América Latina 83
diante la creación de una estructura doble para los novillos. El precio al produc-tor de novillos mayores de tres años se fijó en términos nominales de modo que,con la inflación, descendió en forma gradual y constante. La intención era for-zar a los productores a sacrificar novillos maduros que el gobierno creía se esta-ban reteniendo previéndose un aumento de precios. El precio para los novillosmenores de tres años se liberó a fin de proporcionar un incentivo para aumentarla producción. El plan fracasó en los dos aspectos. Los productores continuaronreteniendo del sacrificio a los novillos más viejos hasta que el gobierno aumentóel precio, y dado que los productores no estaban convencidos de que el preciode los novillos jóvenes se mantendría libre en el futuro, no destinaron nuevos re-cursos importantes a la producción ganadera.
11. La diversificación de la producción a doble finalidad (carne-leche) tam-bién proporciona protección contra las fluctuaciones cíclicas de los precios, y al-gunos productores citan esa protección como una razón en favor de la diversi-ficación.
12. Durante el último período de elevados precios internacionales (1969-74), Colombia creó una infraestructura de exportación que todavía hoy se utilizasólo en grado limitado.
13. Sapelli (1984) muestra que el último factor es más importante de lo quese había creído previamente.
3.EL COMERCIO INTERNACIONAL
EN PRODUCTOS GANADEROS LATINOAMERICANOS
TANTO HISTORICA COMO RECIENTEMENTE, el comercio en pro-ductos ganaderos ha sido una fuente importante de divisas para nume-rosos países latinoamericanos y la región tiene potencial para producirun excedente mucho mayor de carne de vacuno para exportación.El ritmo al que se desarrolle el sector ganadero en varios países depen-derá en medida significativa del estímulo procedente de los mercadosde exportación.
En los primeros años del decenio de 1970 los precios internacio-nales de la carne de vacuno se elevaron con rapidez y, al propio tiem-po, las proyecciones relativas al comercio indicaban un veloz incre-mento en las importaciones de esa carne por los países desarrollados.Varios países latinoamericanos se prepararon para hacer frente a lamayor demanda, pero las importaciones de carne por los países des-arrollados descendieron después de 1975 debido a la recesiór eco-nómica y a la creciente protección de la producción interna, y laoferta ampliada de carne latinoamericana se tuvo que vender en losmercados secundarios a precios señaladamente más bajos.
La recuperación de los precios internacionales de la carne devacuno desde 1975 ha sido lenta y parcial. Según las proyeccionesde algunos observadores, las exportaciones de carne de vacuno cre-cerán con lentitud durante el siguiente decenio, otros indican quelos mercados internacionales de la carne serán cada vez más inesta-bles debido a las directrices contracíclicas de la importación en lasprincipales naciones importadoras. En consecuencia existe un gra-do considerable de pesimismo e incertidumbre con respecto al po-tencial de América Latina para efectuar exportaciones de carne devacuno.
Los países latinoamericanos se enfrentan a dos cuestiones prin-cipales de política comercial:
* ¿Cómo es probable que se desarrolle el comercio ganaderomundial en bl futuro, y deben los países latinoamericanostratar de expandir o contraer sus exportaciones de carne alresto del mundo?
El desarrollo ganadero en América Latina 85
* ¿Hasta qué punto deben proteger los países latinoamerica-nos el comercio ganadero o interferir en él? Los mercadosinternacionales de la carne y los productos lácteos están su-jetos a un grado considerable de intervención gubernamentalpor las naciones desarrolladas. ¿Debe América Latina reaccio-nar (o ejercer represalias) contra los grandes subsidios a la pro-ducción y exportación de los países desarrollados?
En este capítulo se presentan datos acerca de los principales as-pectos del comercio ganadero en América Latina y sobre el comerciomundial en productos pecuarios. Se describen en forma breve losmercados mundiales, prestándose atención a la segmentación e ines-tabilidad de los mercados, se identifican los recientes cambios estruc-turales en los mercados internacionales de la carne y se analizan lastendencias de los precios. A seguido se analizan también las directri-ces contracíclicas de la importación de carne de los principales paí-ses desarrollados importadores en términos de sus efectos en los ex-portadores latinoamericanos; se señalan las diferencias importantes enel comportamiento de los exportadores de carne en América Latinay Oceanía durante la última fluctuación ascendente del precio de lacarne y se consideran posibles estrategias para obtener mayor accesoa los mercados extranjeros.
El comercio ganadero: importancia, estructura y tendencias
En 1977-78 la agricultura fue el sector de exportación más impor-tante para América Latina, ya que aportó más de la mitad (el 52%)del total de las exportaciones en doce países principales (Valdés, n.d.).(En el mismo período las importaciones agrícolas ascendieron a sóloel 11% del total de las importaciones regionales.) Los productos ga-naderos (sobre todo carne de vacuno) representaron nada más del 6al 7% de las exportaciones agrícolas, pero fueron de gran importan-cia para algunos países, ya que en Uruguay y Argentina los produc-tos ganaderos constituyeron más del 50 y el 25%, respectivamente,de las exportaciones agrícolas.
En el cuadro 3-1 se muestra el valor de las exportaciones, im-portaciones e importaciones netas en 1971-80 correspondientes acarne fresca, otros productos de carne, productos lácteos y huevos.(Estos datos se presentan en forma resumida en el cuadro 1-11.) Elbalance neto regional del comercio en productos ganaderos se man-tuvo esencialmente constante en dólares corrientes, pero descendióen casi el 50% en dólares constantes, baja que cabe atribuirla a ex-
86 Lovel S. Jarvis
portaciones esencialmente constantes de carne fresca y productosde carne, sobre todo de vacuno, e importaciones en rápido creci-miento de productos lácteos. Si estas tendencias continúan duranteel decenio venidero, el valor de las importaciones netas de produc-tos lácteos excederá en monto significativo del valor de las expor-taciones netas de la carne fresca y productos de carne y AméricaLatina se convertirá en un importador- neto de productos gana-deros. En estas cifras no se incluye el comercio en piensos ganaderos. Las exportaciones de granos alimentarios se han expandidocon rapidez en unos pocos países, en otros, el crecimiento de la in-dustria de aves de corral ha dado lugar a que se aumenten las impor-taciones de piensos.
Los productos de carne y la carne fresca representan cada unoalrededor del 50% de las exportaciones de productos ganaderos. Lasexportaciones de productos de carne están elevándose con más ra-pidez que las de carne fresca. Una ventaja de los productos de carnees que no están sujetos a las restricciones sanitarias impuestas por lasnaciones importadoras a la carne de vacuno procedente de paísesdonde la fiebre aftosa es una enfermedad endémica. Además, el mer-cado de esos productos se ha expandido considerablemente al creceren los países desarrollados la demanda de alimentos listos para con-sumo. De todos modos, sólo Argentina y Brasil exportan cantidadessignificantes de carne enlatada (sus proporciones en el mercado sonaproximadamente iguales); Uruguay y Paraguay también exportancarne enlatada, aunque menos que los dos países que figuran a la ca-beza (véase el cuadro 3-2). Brasil puede que haya sido un importa-dor neto de carne de vacuno en los últimos años del decenio de 1970,ya que importó carne fresca de Uruguay y de otros países vecinosy exportó carne elaborada. Sus plantas empacadoras de carne fuerondiseñadas para la exportación, antes de que el consumo interno ex-cediera a la producción y se han mejorado en forma continua. Cubaes el único importador regional significativo de carne enlatada.
En los cuadros 3-3, 3-4 y 3-5 se proporcionan datos acerca delas exportaciones e importaciones de carne fresca clasificados porpaís. La carne de vacuno domina en el comercio de carne fresca, conel 71% de las exportaciones de carne regionales, el 47% de las impor-taciones regionales y el 83% de las exportaciones netas. Las aves decorral constituyen el segundo renglón más importante, con el 16%de las exportaciones regionales, el 35% de las importaciones regiona-les y el 7% de las exportaciones netas. Desde 1971 han crecido conrapidez las exportaciones e importaciones de aves de corral. Al Bra-sil corresponden casi todas las exportaciones de aves de corral, pero
El desarrollo ganadero en América Latina 87
muchos países importan cantidades pequeñas. La carne de caballoes la tercera en orden de importancia de las comercializadas y lascabañas de estos animales están liquidándose gradualmente en mu-chos países latinoamericanos. El comercio en carne de ganado ovinoy caprino no es significativo. La carne de ganado porcino es la únicaen que América tiene un déficit (pequeño) de comercio regional.
América Latina representa una proporción significante de lasexportaciones mundiales de productos ganaderos: el 11% de las ex-portaciones mundiales de carne de vacuno, el 10% de aves de corral,el 30% de carne de caballo y el 4% de carne de carnero, cordero ycabra (véase el cuadro 3-1). Esas cifras se duplican aproximadamentesi se hacen cálculos para obtener cifras netas del comercio entre lospaíses de la CEE.
El comercio en productos lácteos en América Latina consisteen su mayor parte en importaciones y lo dominan la leche en polvo,condensada y evaporada, la mantequilla y crema. Las importacionesde leche en polvo y crema crecieron en casi 400% entre 1971 y 1980al tiempo que numerosas naciones. llegaron a depender en grado cre-ciente de la leche en polvo barata de los países desarrollados, vendidaa menudo a precios subsidiados (cuadro 3-6). Aunque las importacio-nes representan sólo el 5% del consumo total regional de leche, sietepaíses (cinco en el Caribe) importan más del 20% de los productoslácteos consumidos, y otros once importan más del 10%. Los hue-vos representan sólo una pequeña cantidad en el comercio latino-americano de productos ganaderos y la región muestra un déficitcada vez mayor.
Variaciones en el comercio ganaderodentro de América Latina
La diversidad del comercio ganadero en América Latina la ilus-tran los datos correspondientes a carne fresca de vacuno y terneraen el cuadro 3-3. Alrededor de la mitad de todos los países latino-americanos han sido exportadores de carne fresca de vacuno durantelos dos últimos decenios, alrededor de un tercio han sido importa-dores de esa carne y el resto ha sido autosuficiente esencialmente.En 1981 los exportadores de carne fresca de vacuno eran Argentinay Uruguay -a los que en conjunto correspondió el 77% del total re-gional-, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua yParaguay. (Los datos relativos a Colombia y Paraguay incluyen trans-ferencias de animales vivos no registrados de Colombia a Venezuela-véase García, 1980- y de Paraguay a Brasil.) Los países centro-
00Go
Cuadro 3-1. Comercio en productos ganaderos en América Latina, 1971 y 1980(millones de d6lares corrientes).
Proporción Proporción de lasde las expor- exportaciones
Exportaciones taciones mun- agrícolas lati-netas o impor- diales del pro- noamericanas,
Exportaciones Importaciones taciones (- ducto, 1980 1980Producto 1971 1980 1971 1980 1971 1980 (porcentajes) (porcentajes)
Carnea 602 1,348 106 445 496 903 9.5 4.4Vacuno y ternera 538 963 57 209 481 754 11.0 3.1Carnero, cordero y cabra 16 51 9 23 7 28 3.6 0.2Carne porcina 1 ... 21 59 -20 -59 ... ...
Aves de corral ... 215 19 154 -19 61 10.1 0.7Caballos y otro ganado equino 47 119 ... ... 47 119 30.4 0.4
Productos de carne 437 1,161 110 405 327 756 3.8Menudencias comestibles 17 83 6 53 11 30 9.8 0.3Aves de corral (hígado, menuden-
cias comestibles, carne) 6 22 4 12 2 10 4.9 0.1Carne curada, salada y
ahumada 1 ... 14 37 -13 -37 ...Carne enlatada 207 528 43 151 164 377 19.0 1.7Extractos y jugos de carne 21 33 3 9 18 24 57.9 0.1Salchichas .. . 6 5 18 -5 -12 1.5 ...Otra carne preparada 185 489 35 125 150 364 21.1 1.6
NI
aProductos lácteos
Leche y crema 7 19 167 763 -160 -744 0.4 0.1Fresca ... ... 2 12 -2 -12 ... ...
Conservada, concentrada ysuero de queso ... ... ... 2 ... -2 ... ...
En polvo 6 12 132 640 -126 -628 0.4 ...Evaporada y condensada 1 7 32 114 -31 -107 0.7 ..
Mantequilla 8 6 51 198 -43 -192 0.2Queso y requesón 7 29 20 105 -13 -76 0.7 0.1
HuevosEn la cáscara 1 5 9 40 -8 -35 0.5 ...Líquidos, congelados y en polvo ... ... ... 1 -8 -34 0.5 ...
.. Cero o insignificante.a. Fresca enfriada o congelada.Fuente: FAO (1972, 1980).
Cuadro 3-2. Comercio en carne enlatada(miles de toneladas).
Exportaciones o importa-Exportaciones Importaciones ciones netas (-)
País 1966-70 1976-80 1981 1966-70 1976-80 1981 1966-70 1976-80 1981
Barbados 1 1 1 2 2 1 - 1 - 1 0Bolivia 0 0 0 1 1 1 - 1 - 1 - 1Brasil 14 64 101 1 1 1 13 63 100Colombia 1 1 0 1 1 1 0 0 1
CostaRica 1 2 3 1 2 2 0 0 1
Cuba 0 0 0 21 30 33 -21 -30 -33Dominicana, Rep. 0 1 1 1 1 1 - 1 0 0
Ecuador 0 1 0 1 1 1 - 1 0 - 1ElSalvador 1 1 1 1 2 2 0 - 1 - 1Guatemala 1 3 1 1 1 1 0 2 0Guyana 0 0 0 1 1 0 -1 - 1 0
Hiití 0 0 0 1 1 1 -1 - 1 - 1Honduras 1 1 0 1 1 2 0 0 - 2
Jamaica 1 1 0 3 3 5 -2 - 2 - 5México 1 1 0 2 2 2 -1 - 1 - 2Nicaragua 1 1 0 1 1 1 0 0 - 1Panamá 0 1 0 2 3 3 -2 - 2 - 3Paraguay 17 7 0 1 0 0 16 7 0
Perú 0 1 0 1 1 1 - 1 0 - 1TrinidadyTobago 1 1 1 2 3 3 - 1 - 2 - 2
América Latina tropical 42 89 109 47 60 64 - 5 29 45
Argentina 113 132 65 1 2 2 112 130 63Uruguay 4 4 3 0 1 1 4 3 2
América Latina templada 117 136 68 2 4 6 115 132 62·
Total de América Latina 159 227 177 51 60 70 108 167 107
Fuente: CIAT (1983). Ó
Cuadro 3-3. Comercio en carne fresca de vacuno y ternera(miles de toneladas).
Exportaciones o impor-Exportaciones Importaciones taciones netas (-
País 1966-70 1976-80 1981 1966-70 1976-80 1981 1966-70 1976-80 1981Barbados 1 1 0 2 4 3 - 1 - 3 - 3Bolivia 1 1 0 0 0 0 1 1 0Brasil 50 13 47 1 68 61 49 -55 -14Colombia 5 16 19 1 1 0. 4 15 19Costa Rica 14 31 34 1 1 0 13 30 34Cuba 5 0 0 0 3 0 5 -3 0Dominicana, Rep. 4 3 4 1 1 1 3 2 3Ecuador 1 5 1 1 1 1 0 4 0El Salvador 10 14 13 1 1 1 9 13 12Guatemala 1 1 0 1 0 0 0 1 0Guyana 1 1 2 1 1 1 0 0 1Haití 9 24 23 0 1 0 9 23 23Honduras 0 0 0 3 5 2 -3 -5 -2Jamaica 31 21 2 1 1 2 30 20 0México 18 29 15 1 1 0 17 28 15Nicaragua 2 2 3 1 1 1 1 1 2Panamá 3 3 1 0 0 0 3 3 1Paraguay 0 0 0 9 4 11 -9 -4 -11Perú 1 1 1 3 7 .8 -2 -6 -7Trinidad y Tobago O . 0 0 1 17 12 - 1 -17 -12
América Latina tropical 157 166 165 29 118 104 128 48 61Argentina 359 270 220 0 0 0 359 270 220Chile 1 1 0 13 6 8 -12 - 5 - 8Uruguay 90 101 140 0 0 0 90 101 140
América Latina templada 450 372 360 13 6 8 437 366 352Total de América Latina 607 538 525 42 124 112 565 414 413
Fuente: CIAT (1983).
Cuadro 3-4. Valores y volúmenes de exportación de aves de corral en países seleccionados latinoamericanos.
Exportaciones 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
ArgentinaToneladas métricas 1 20 236 4 448 4,763 10,402 1,259 203 ... ... ...Miles de dólares 1 13 254 1 423 4,361 9,276 1,342 172 ... ... ...
BrasilToneladas métricas 14 ... 30 46 3,573 19,645 32,936 50,937 81,672 170,395 294,812 350,000Miles de dólares 7 ... 31 54 3,406 19,574 31,720 47,064 82,054 209,315 355,730 485,000
ChileToneladas métricas ... ... ... 17 220 ... ... ... ... ... ...Miles de dólares ... ... ... 23 155 ... ... ... ... ...
ColombiaToneladas métricas ... ... ... 54 174 64 ... ... ... ... ...Miles de dólares ... ... ... 69 220 116 ... ... ...
El SalvadorToneladas métricas 60 58 152 109 95 145 581 308 255 188 200 210Miles de dólares 64 87 188 154 154 219 650 413 450 352 370 390
GuatemalaToneladas métricas ... 142 261 527 745 327 102 165 44 102 95Miles de dólares ... 105 222 558 877 369 134 190 61 130 1002
n
MéxicoToneladas métricas ... 78 43 22 1 ... 49
Milesdedólares . . . 54 ... 49 35 1 ... 217 ...Perú
Toneladas métricas ... ... ... ... 82 377 119 ... ... ...
Miles de dólares ... ... ... 87 291 147 ... ... ...Santa Lucía
Toneladas métricas ... ... 51 14 12 8 62 17 ...
Miles de dólares · ·. 22 4 9 3 38 14 ... ... ... ...Trinidad y Tobago
Toneladas métricas 45 39 38 36 87 36 78 41 72 40 40 40
Miles de dólares - 42 40 44 54 123 57 95 59 102 61 63 65Uruguay
Toneladas métricas 503 ... 686 1,009 2,379 2,895 3,997 6,113 ...
Miles de dólares .... 176 ... 651 921 2,432 3,263 6,603 8,344 ...
Total de América Latina
Toneladas métricas 258 466 942 1,277 5,357 26,130 45,389 55,590 85,336 174,770 301,309 350,250Miles de dólares 226 402 1,129 1,048 5,325 25,648 43,112 51,994 86,388 216,509 364,824 485,455
... Cero o insignificante.a. Cifra estimada.Fuente: CIAT (1983).
Cuadro 3-5. Valores y volúmenes de importación de aves de corral en países seleccionados latinoamericanos.
Importaciones 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
ArgentinaToneladas métricas 304 ... ... 67 92 ... 78 78 7,958 16,532 11,000- n.d.
Miles de dólares 156 ... 92 116 ... 106 109 10,267 25,583 16,5002 n.d.
ChileToneladas métricas 1,750 4,288 8,452 6,099 159 53 966 807 1,028 3,105 4,800a n.d.
Miles de dólares 1,327 2,651 7,396 4,841 146 91 1,082 889 1,380 4,700- 6,7002
ColombiaToneladas métricas 102 19 ... ... 13 104 110 18 243 8002 n.d.
Miles de dólares 77 15 ... ... ... 19 91 118 30 291 8502 n.d.
Costa RicaToneladas métricas 47 93 8 10 ... 15 64 45 180 20 n.d. n.d.
Miles de dólares 61 103 19 14 ... 38 104 90 280 17 n.d. n.d.
CubaToneladas métricas ... ... 2,000a 13,5002 14,000a 10,000a 5,724 10,291 15,382 20,036 25,0002
Miles de dólares ... ... 2,0002 16,000 16,5002 12,0002 7,615 12,874 18,927 29,588 35,0002
Dominicana, Rep.Toneladas métricas 84 124 47 802 601 402 31 46 1,817 6,075 1,095 1,100
Miles de dólares 58 75 34 401 30a 20a 13 42 1,955 7,511 1,361 1,400
El SalvadorToneladas métricas 19 24 51 275 434 218 84 30 25 255 3002 n.d.
Miles de dólares 16 20 45 318 500 246 113 59 41 405 4502 n.d.
GuatemalaToneladasmétricas ... 27 45 31 112 101 53 110 118 644 674 n.d.
Miles de dólares ... 41 67 53 151 107 63 157 199 900 900a n.d.
HaitíToneladas métricas 4 6 10 99 29 25 29 19 32 1601 2301 n.d.Miles de dólares 2 4 10 102 34 37 49 26 31 175a 230a n.d.
JamaicaToneladas métricas 7,148 6,232 7,785 10,096 15,658 18,722 19,022 19,599 14,824 22,721 24,822 26,200 .Miles de dólares 1,600 1,386 2,544 3,866 5,632 7,159 5,386 6,092 6,091 8,527 13,868 13,900'
MéxicoToneladas métricas 11 1,666 477 829 717 338 358 531 824 1,838 14,896 14,900Miles de dólares 5 748 219 524 544 160 172 323 630 1,099 4,561 ...
NicaragúaToneladas métricas 154 129 335 417 353 473 263 295 165 3,384 3,100a 3,100Miles de dólares 131 125 287 470 438 398 308 362 258 4,884 4,000- 4,000
PanamáToneladas métricas 64 151 95 68 102 81 108 124 222 246 5001 510Miles de dólares 93 197 176 140 168 149 212 266, 456 497 1,000- 1,000
Trinidad y TobagoToneladas métricas 187 156 165 155 153 303 461 1,295 4,126 4,243 4,200- 4,200Miles de dólares 181 148 265 265 238 424 702 1,831 4,998 6,283 6,000- 6,000
Venezuela
Toneladas métricas 11 23 11 100 35 756 10,147 35,412 32,704 11,312 22,307 18,000Miles de dólares 15 24 17 74 56 891 19,189 38,070 34,560 12,416 23,722 19,000
Total de América LatinaToneladas métricas 31,269 34,617 37,815 52,176 52,854 55,464 61,993 97,522 111,211 123,328 140,184 103,480Miles de dólares 18,232 21,114 31,848 46,617 47,083 47,296 62,053 96,606 124,529 151,174 161,232 92,810
n.d. No disponible.... Cero o insignificante.a. Cifra estimada.
Fuente: CIAT (1983).
Ci
96 Lovell S. Jarvis
Cuadro 3-6. Importaciones y producción de leche(miles de toneladas).
Importaciones (M) Producción (Q) MIQ (porcentajes)
País 1966-70 1976-80 1966-70 1976-80 1966-70 1976-80
Barbados 1 2 5 7 44.4 53.3
Bolivia 3 7 33 55 26.7 34.0
Brasil 20 30 7,127 10,276 1.1 1.7
Colombia 10 11 2,116 2,351 1.9 1.8Costa Rica 1 3 173 305 2.3 3.8Cuba 37. 41 594 1,117 19.9 12.8
Dominicana, Rep. 7 6 245 376 10.3 6.0Ecuador 2 6 659 807 1.2 2.9El Salvador 5 10 161 269 12.4 12.9Guatemala 3 6 238 316 4.8 7.1Guyana 2 2 20 13 61.5 38.1Haití 1 3 18 22 18.2 35.3Honduras 3 4 158 198 7.1 7.5Jamaica 8 12 38 48 48.6 50.0México 26 90 3,601 6,220 2.8 5.5Nicaragua 2 2 326 388 2.4 2.0
Panamá 2 4 74 90 9.8 15.4
Paraguay 1 1 87 148 4.4 2.6Perú 14 25 754 813 6.9 11.0
Trinidad y Tobago 7 10 8 6 77.8 87.0América Latina tropical 178 365 17,236 25,091 4.1 5.8
Argentina 3 12 4,505 5,395 0.3 0.9
Chile 3 13 957 1,032 4.4 4.8
Uruguay 1 1 713 774 0.6 0.5América Latina templada 15 26 6,175 7,201 1.0 1.4
Total de América Latina 193 391 23,410 32,292 3.2 4.6
Nota: Las importaciones se expresan en toneladas de leche en polvo, la producciónen toneladas de leche líquida. Una tonelada de leche en polvo equivale a cuatro tone-
ladas de leche líquida.Fuentes: FAO (1981); CIAT (1983), y cálculos del autor.
americanos exportaron casi el 70% de su producción en los años de1970. Brasil y México exportaron cantidades significativas de carnede vacuno antes de 1981 y se bastaban para cubrir sus necesidadesa principios del decenio de 1970. La recesión económica los convir-tió de nuevo más tarde en países exportadores. Los principales ¡i-portadores son Chile, Perú, Venezuela y las naciones islas del Caribe(excepto Haití).
Según ya se ha indicado, la producción ganadera latinoameri-cana está creciendo con mayor lentitud que la demanda, con el re-sultado de que están descendiendo las exportaciones regionales y lasimportaciones están elevándose. Aunque se ha desacelerado el creci-
El desarmlo ganadem en América Latina 97
miento de la población y la región se encuentra en la actualidad enun estado de recesión, se pronostica un vigoroso crecimiento conti-nuado del ingreso durante los decenios de 1980 y 1990. Tambiéndebe crecer la demanda de productos ganaderos. Las exportacio-nes pecuarias se incrementarán sólo si el crecimiento de la produc-ción es superior al crecimiento del consumo y si existen mercadosatractivos para las exportaciones. Esto pudiera exigir que se elevenlos precios pecuarios para estimular la producción y restringir elconsumo. También deben desarrollarse nuevas tecnologías y difun-dirse al sector con objeto de alentar la producción. Es necesario re-visar los principios directivos si se desea que los países latinoameri-canos suministren a los mercados internos y logren excedentes deexportación. El restringir los precios a los niveles de productor yconsumidor (práctica que aplican muchos gobiernos latinoamerica-nos) desalienta la producción y estimula el consumo, lo opuesto alefecto deseado. Además, es necesario reforzar la investigación gana-dera para ayudar a incrementar la producción.
Comercio ganadero mundial
En 1980 el comercio mundial en carnes frescas ascendió a al-rededor de $ 36.000 millones. Para otros productos pecuarios (co-mo las carnes enlatadas y preparadas) esas transacciones represen-taron $ 9.000 millones, las de los productos lácteos sumaron $ 17.000millones y las correspondientes a la lana ascendieron a $ 4.000 mi-llones (FAO, 1981b). El comercio total fue de unos $ 70.000 millo-nes. Los productos de carne fresca más importantes son, en términosde la proporción del mercado, carne de vacuno y ternera (55%), deporcino (20%), carnero y cordero (11%), aves de corral (10%), y carnede caballo (1%). Dado el predominio de la carne de vacuno en el co-mercio mundial y su importancia para América Latina, hay dos cues-tiones a las que debe prestarse atención:
40 La tendencia esperada a largo plazo en la demanda mundialtotal de productos ganaderos y la demanda de carne de va-cuno de países exportadores individuales, la que varía de acuer-do con las restricciones sanitarias y los acuerdos comercialesa largo plazo.
o La índole esperada de las fluctuaciones cíclicas en la deman-da de carne de vacuno por los importadores y en la oferta porparte de los exportadores, incluidas las distorsiones introduci-das por la intervención del gobierno.
98 Loveil S. Jarvis
Proyecciones de la producción y la demandamundiales de carne de vacuno
Las fuentes de datos sobre la producción, el consumo y el co-mercio mundiales ganaderos no siempre están de acuerdo. Por ejem-plo, Shapiro (1980), al citar publicaciones del Departamento de Agri-cultura de los Estados Unidos (USDA), declara que la producciónmundial de carne de vacuno se elevó a la tasa media anual del 4% entre1961 y 1978 y que las exportaciones de esa carne crecieron en el 11%al año, a un ritmo considerablemente más rápido que la producción.Duncan (1982), quien utiliza cintas grabadas del Anuario de Produc-ción y del Anuario de Comercio de la FAO, encontró una tasa de cre-cimiento medio anual del 2,4% con respecto a la producción y dealrededor del 5% para las exportaciones. Dado que las cintas de co-mercio de la FAO parecen ser las más completas y contener los da-tos más recientes, el examen que sigue se fundamenta principalmen-te en ellas, pero las declaraciones deben interpretarse con cautela.
La producción, el consumo y al comercio mundiales en carne devacuno se concentran en las naciones desarrolladas: los Estados Uni-dos y Canadá, la CEE, la U.R.S.S. y Europa Oriental, y Oceanía (véaseel cuadro 3-7). El consumo japonés está creciendo con rapidez, perotodavía es comparativamente bajo. Duncan (1982) observa que lospaíses de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos(OCDE) representan en conjunto el 45% de la producción mundialde carne de vacuno, el 75% de las exportaciones y el 66% de las im-portaciones. Los principales importadores netos son los Estados Uni-dos y la U.R.S.S. (véase los cuadros 3-7 a 3-11). El Japón tambiénes un país importador neto, al igual que las regiones de Asia y Afri-ca. Los exportadores netos incluyen la CEE, otros países de EuropaOccidental, Europa Oriental, Oceanía y América Latina. La CEEfue un importador neto principal en 1970 y su transformación en ex-portador neto ha tenido repercusiones de importancia para los expor-tadores latinoamericanos.
El comercio se ha incrementado con más rapidez que la produc-ción, pero de todos modos representa sólo una pequeña proporciónde la oferta total. Las exportaciones de carne de vacuno se expandie-ron del 4% del total de la producción mundial en 196-1 al 7% en 1980.Mucho del comercio en productos pecuarios se efectúa dentro o en-tre bloques de países desarrollados. En general, las cantidades comer-cializadas son pequeñas en relación con la producción y el consumoen los países importadores y exportadores, pero hay varios países
El desarrollo ganadero en América Latina 99
que exportan (o podrían exportar) una fracción importante de suproducción y así se enfrentan a problemas especiales de política.
Las estimaciones de la demanda, el comercio y los preciosfuturos de la demanda ganadera mundial dependen en general de pro-yecciones más bien sencillas hechas sobre la base de las elasticida-des de la demanda con respecto al precio y al ingreso en las regionesconsumidoras, del crecimiento esperado del ingreso per cápita y lapoblación y (por lo menos implícitamente), de la existencia o au-sencia de controles del gobierno. Las fluctuaciones cíclicas en la pro-ducción, consumo y comercio de la carne de vacuno con frecuencia
dominan las tendencias seculares subyacentes (véase el cuadro 2-7).Esas fluctuaciones (en datos deficientes, hay que admitir) significanque los pronósticos relativos al mercado ganadero son más bien ine-xactos, lo que hace que resulte difícil para quienes formulan las nor-mas de acción del gobierno y los productores adoptar las decisionesapropiadas con respecto a la evolución espérada del mercado.
Se prevé que la demanda mundial de carne de vacuno crecerácon más lentitud entre 1980 y 1995 que la registrada entre 1961y 1981) (Duncan, 1982, y cuadro 3-9), debido a la recesión econó-mica <le principios del decenio de 1980, al crecimiento menguantede la población y a las elasticidades-ingreso descendentes en los paí-ses desarrollados, a las políticas gubernamentales (por ejemplo, elapoyo de precios en los países desarrollados, lo que tiende a restrin-gir la demanda) y a la mayor competición de las aves de corral. Seespera que este crecimiento más lento de la demanda en los paísesdesarrollados sea contrarrestado sólo en parte por el crecimientomás rápido de la demanda en los países en desarrollo. (Duncan seña-la que su proyección puede ser baja si a mediados del decenio de1980 ocurre una recuperación económica rápida en los países des-arrollados.)
Proyecciones como las de Duncan dependen en particular delos supuestos utilizados con respecto a las tasas futuras de creci-miento del ingreso per cápita y a las políticas del gobierno. Un cre-cimiento un tanto mayor del ingreso, ya sea en los países desarro-llados o en desarrollo, podría dar lugar a que se elevara con rapidezel exceso de demanda mundial, o podrían cambiar las medidas del
gobierno en los países importadores, lo que ejercería efectos sus-tanciales en los mercados internacionales. Por ejemplo, el incre-mento gradual y constante de la producción de carne de vacuno enla CEE depende de la protección y de los subsidios al productor,los que incluyen altos subsidios a los productos lácteos que esti-
100 .ovel S. .arvis
mulan una mayor producción de carne de vacuno como subproduc-
to. Debido a que el costo fiscal de esos subsidios es elevado y sigue
en alza, se viene sosteniendo un intenso debate dentro de la CEE
en cuanto a someterlos a control. En caso de que se llegue a un acuer-
do en lo que se refiere a reducir los subsidios al productor, o inclu-
so en lo atinente a restringir su crecimiento, la CEE podría conver-
tirse de nuevo en un importador neto.Entre las regiones menos desarrolladas, Asia, el norte de Afri-
ca y el Oriente Medio tienen déficit en el comercio de carne y Africa
al sur del Sahara tiene sólo un pequeño superávit. Parece probable
el crecimiento de esos déficit. En contraste, América Latina tiene un
superávit comercial y, lo que es más importante, posee un potencial
notable de exportación si se desarrollan los mercados. Considérese,como ejemplo impreciso, el efecto esperado de un incremento del
50% en el precio real interno de la carne de vacuno en el curso de
un período de diez años (4,1% anual) como resultado del mejora-
miento de los mercados internacionales de esa carne. Supóngase que
la región exporta ahora el 10% de su producción, que la elasticidad
de la demanda interna con respecto al precio es de -0,5, que la elas-
ticidad de la oferta interna con respecto al precio a largo plazo es de
1,2, y que la demanda interna se incrementa al 4% anual. (Esta úl-
tima tasa se fundamenta en una tasa de crecimiento de la población
del 2,5% anual, una tasa de crecimiento del ingreso per cápita del
2% anual, y una elasticidad de la demanda con respecto al ingreso
de 0,8.) Entonces la producción total (sacrificio) se expandiría en
el curso del período de diez años en el 60% (4,8% anual), el consu-
mo total se ampliaría en el 11% (el consumo per cápita desciende
en el 14%), y las exportaciones se expandirían en el 500%. Esta can-
tidad aumentaría al doble las exportaciones mundiales actuales (ex-
cluido el comercio entre los países de la CEE) sin incremento alguno
proveniente de los demás exportadores. Aunque cualquier ejemplo
de este tipo es sumamente sensible a la elección de parámetros, los
supuestos que se emplean aquí no están fuera de lo razonable. Su-
puestos menos optimistas también indican la existencia de un po-
tencial impresionante para aumentar las exportaciones.Se argumentó arriba que la demanda de exportaciones lati-
noamericanas de carne de vacuno pueden elevarse con más rapidez
de la proyectada y que se dispone de un potencial considerable para
incrementar la oferta de América Latina. Pero independientemente
de lo que ocurre en otras regiones, casi todos los países latinoame-
ricanos tienen ante sí una demanda interna de carne de vacuno en
rápido crecimiento (véase el capítulo 1). Esa demanda viene cre-
Cuadro 3-7. Producción, consumo aparente y comercio mundiales de carne de vacuno y ternera.
Reales Proyectados Tasa de crecimiento medioRubro y tipo (millones de t) (millones de t) anual (por¿entajes)ade economía 1961 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1961-80 1970-80 1980-85 1985-90 1990-95
ProducciónIndustrial 14.9 19.1 22.2 21.0 22.6 24.8 27.9 2.3 1.7 1.5 1.8 2.4De planificación centralizada 4.0 7.5 8.9 9.2 10.3 11.9 13.7 4.0 2.6 2.2 2.8 3.0En desarrollo 10.9 18.6 14.6 16.4 18.9 20.9 24.1 2.3 2.7 2.8 2.0 2.9
Mundo 29.6 45.2 45.7 46.7 51.8 57.5 65.7 2.6 2.2 2.1 2.1 2.7Consumo aparente
Industrial 14.8 19.6 22.1 20.6 22.4 24.2 27.0 2.1 1.2 1.6 1.6 2.2De planificación centralizada 4.4 7.6 9.2 9.5 10.5 12.1 14.0 4.1 2.8 2.2 2.8 3.0En desarrollo. 10.4 13.0 15.5 16.5 18.9 21.2 24.7 2.6 3.3 2.8 2.3 3.1
Mundo 29.6 40.2 45.8 46.6 51.8 57.5 65.7 2.6 2.2 2.2 2.1 2.7Exportaciones
Industriales 0.5 1.1 18 2.5 3.4 3.4 4.8 8.2 9.0 6.2 0 7.1De planificación centralizada 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 2.0 8.0 6.2 7.3 4.4En desarrollo 0.4 0.9 0.4 0.6 0.8 0.9 1.0 0.1 -3.0 7.7 1.5 1.7
Mundo 1.1 2.1 2.4 3.4 4.6 4.8 6.4 5.0 5.3 6.4 1.0 5.9Importaciones
Industriales 0.8 1.6 1.7 2.1 3.2 2.8 3.8 4.4 2.7 8.6 -2.7 6.3De planificación centralizada 0.1 0.2 0.5 0.5 0.7 0.9 1.1 4.8 10.5 7.2 4.9 4.3En desarrollo 0.1 0.3 0.3 0.6 0.8 1.2 1.6 9.0 11.5 6.0 8.0 7.0
Mundo 1.0 2.1 2.5 3.2 4.7 4.9 6.6 5.2 4.9 7.9 0.6 6.1
a. Tendencia de mínimos cuadrados para períodos históricos (1961-80); punto final cronológico para períodos proyectados (1980-95).Fuentes: Reales: FAO, cintas grabadas del Anuario de Producción y del Anuario de Comercio; Proyectados: Duncan (1982).
0-.
Cuadro 3-8. Producción de carne de vacuno y ternera.
Real Proyectada Tasa de crecimiento medio(millones de t) (millones de t) anual (porcentajes)a
Tipo de economía 1961 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1961-80 1970-80 1980-85 1985-90 1990-95
Industrial 14,487 19,071 22,190 21,009 22,600 24,750 27,920 2.3 1.7 1.5 1.8 2.4
América del Norte 8,056 10,907 12,338 10,839 12,450 12,760 14,800 2.0 0.6 2.8 0.5 3.0
Estados Unidos 7,812 10,021 11,253 9,857 11,320 11,600 13,450 2.0 0.4 2.8 0.5 3.0
CEEb 4,893 5,837 6,731 6,963 7,300 8,320 9,100 2.0 2.2 0.9 2.7 1.8
Francia 1,462 1,624 1,868 1,960 2,060 2,340 2,560 1.6 2.0 1.0 2.6 1.8
Alemania, Rep. Fed. de 955 1,305 1,334 1,520 1,690 1,900 2,100 2.1 1.6 2.1 2.4 2.0
Oceanía 835 1,397 2,076 2,042 1,950 2,300 3,000 5.3 6.3 -0.9 3.4 5.5
De planificación centralizada 4,345 7,541 8,908 9,240 10,320 11,850 13,740 4.0 2.6 2.2 2.8 3.0
U.R.S.S. 2,849 5,331 6,392 6,673 7,370 8,540 9,900 4.5 2.7 2.0 3.0 3.0
Europa Oriental 1,180 1,749 2,157 2,187 2,390 2,700 3,150 3.5 3.0 1.8 2.5 3.1
En desarrollo 10,758 13,579 14,601 16,449 18,900 20,850 24,050 2.3 2.7 2.8 2.0 2.9
Asia 2,880 3,398 3,663 4,197 4,720 5,260 5,890 1.9 2.3 2.4 2.2 2.3
China 1,812 1,953 2,053 2,359 . 2,660 2,900 3,200 1.2 2.1 2.4 1.7 2.0
Africa 1,972 2,439 2,595 2,993 3,370 3,790 4,270 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4
América Latina 5,304 6,851 7,183 8,080 9,140 10,340 11,700 2.3 3.0 2.5 2.5 2.5
Argentina 2,181 2,645 2,439 2,927 3,000 3,400 3,800 1.4 3.9 0.5 2.5 2.2
Brasil 1,378 1,852 2,159 2,221 2,575 2,840 3,210 3.3 1.9 3.0 2.0 2.5
Mundo 29,590 40,191 45,700 46,698 51,820 57,450 65,710 2.6 2.2 2.1 2.1 2.7
a. Tendencia de mínimos cuadrados para períodos históricos (1961-80); punto final cronológico para períodos proyectados (1980-95).b. Incluida Grecia.Fuentes: Real: FAO, cintas grabadas del Anuario de Producción y del Anuario de Comercio; proyectada: Duncan (1982).
Cuadro 3-9. Consumo aparente de carne de vacuno y ternera.
Real Proyectado Tasa-de crecimiento medio(millones de t) (millones de t) anual (porcentajes)a
Tipo de economía 1961 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1961-80 1970-80 1980-85 1985-90 1990-95
Industrial 14,776 19,538 22,108 20,628 22,380 24,170 26,950 2.1 1.2 1.6 1.6 2.2América del Norte 8,804 11,439 12,920 11,424 13,060 13,475 15,590 2.1 0.6 2.7 0.6 3.0 1
Estados Unidos 7,565 20,539 11,789 10,435 11,950 12,325 14,250 2.0 0.5 2.7 0.6 2.9CEEb 5,115 6,259 6,604 6,663 7,040 7,660 8,370 1.5 1.0 1.1 1.7 1.8
Francia 1,376 1,582 1,736 1,924 2,050 2,250 2,480 1.9 2.3 1.3 1.9 2.0Alemania, Rep. Fed. de 1,023 1,435 1,393 1,384 1,450 1,570 1,710 1.4 -0.4 0.9 1.6 1.7
De planificación centralizada 4,380 7,602 9,151 9,454 10,540 12,100 14,030 4.1. 2.8 2.2 2.8 3.0U.R.S.S. 2,832 5,425 6,730 6,998 7,840 9,080 10,620 4.8 3.1 2.3 3.0 3.2Europa Oriental 1,232 1,774 2,024 2,097 2,200 2,600 2,980 3.0 2.5 1.9 2.5 2.8
En desarrollo 10,405 13,006 14,520 16,474 18,900 21,180 24,730 2.6 3.3 2.8 2.3 3.1Asia 2,837 3,499 3,748 4,333 4,950 5,600 6,430 2.1 2.8 2.7 2.5 2.8
China 1,813 1,953 2,077 2,366 2,640 2,910 3,220 1.2 2.2 2.2 2.0 2.0Africa 1,970 2,396 2,576 3,117 3,540 4,060 . 4,670 2.4 3.0 2.6 2.8 2.8América Latina 4,952 6,192 6,979 7,766 8,730 .9,750 11,300 2.7 3.7 2.4 2.2 3.0
Argentina 1,909 2,293 2,363 2,723 2,890 3,040 3,400 2.0 4.6 1.2 1.0 2.3Brasil 1,363 1,754 2,178 2,280 2,640 3,060 3,550 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0
Mundo 29,561 40,166 45,779 46,555 51,820 57,450 65,710 2.6 2.2 2.2 2.1 2,7
a. Tendencia de mínimos cuadrados para períodos históricos (1961-80); punto final cronológico para períodos proyectados (1980-95).b. Incluida Grecia.
Fuentes. Real: FAO, cintas grabadas del Anuario de Producción y del Anuario de Comercio; proyectado: Duncan (1982).
co
Cuadro 3-10. Exportaciones de carne de vacuno y ternera.
Reales Proyectadas Tasa de crecimiento medio(millones de t) (millones de t) anual (porcentajes)a
Tipo de economía 1961 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1961-80 1970-80 1980-85 1985-90 1990-9'
industrial 518 1,128 1,765 2,528 3,410 3,410 4,800 8.2 9.0 6.2 0 7.1
CEEb 265 523 1,115 1,585 2,480 -2,510 3,480 9.7 11.4 9.4 0.2 6.8
Dinamarca 50 70 129 139 210 210 300 4.3 8.6 8.6 0 7.4
Francia 103 114 292 290 450 450 600 6.4 8.0 9.2 0 5.9
Alemania, Rep. Fed. de 11 95 138 336 620 620 760 24.0 22.7 13.0 0 4.2
Irlanda 75 140 270 344 450 570 700 9.8 9.6 5.5 4.8 4.2
Países Bajos 24 114 137 211 320 320 400 9.1 6.2 8.7 0 4.6
Reino Unido 2 10 115 152 230 250 380 27.1 24.5 8.6 1.7 8.7
Oceanía 233 506 609 736 700 767 1,032 6.8 6.7 - 2.5 1.8 6.1
De planificación centralizada 112 132 211 281 380 540 670 2.0 8.0 6.2 7.3 4.4
Europa Oriental 51 35 130 253 290 390 540 7.0 11.7 2.8 6.1 6.7
En desarrollo 445 861 417 569 825 - 890 970 0.1 - 3.0 7.7 1.5 1.7
Africa 44 103 104 55 85 100 110 3.8 - 5.8 9.2 3.3 1.9
América Latina 271 708 272 428 650 700 770 - 0.5 - 3.2 8.7 1.5 1.9
Argentina 271 352 75 204 310 350 400 - 3.9 - 1.3 8.7 2.5 2.7
Uruguay 43 131 77 95 110 130 150 2.7 - 2.3 3.0 3.4 2.9
Mundo 1,076 2,121 2,393 3,378 4,615 4,840 6,440 5.0 5.3 6.4 1.0 5.9
Nota: Todas las exportaciones se dan en cifras brutas.a. Tendencia de mínimos cuadrados para períodos históricos (1961-80); punto final cronológico para períodos proyectados (1980-95).
b. Incluida Grecia.Fuentes: Reales: FAO, cintas grabadas del Anuario de Comercio; proyectadas: Duncan (1982).
Cuadro 3-11. Importaciones de carne de vacuno y ternera.
Reales Proyectadas Tasa de crecimiento medio(millones de t) (millones de t) anual (porcentajes)a
Tipo de economía 1961 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1961-80 1970-80 1980-85 1985-90 1990-95
Industrial 807 1,615 1,633 2,146 3,240 2,830 3,840 4.4 2.7 8.6 - 2.7 6.3América del Norte 266 588 616 695 730 825 910 5.0 2.2 1.0 2.5 2.0
Estados Unidos 258 527 557 642 700 790 870 4.5 2.4 1.7 2.4 1.9CEEb 487 945 988 1,286 2,220 1,850 2,750 3.8 2.7 11.5 - 3.6 8.3
Francia 11 72 160 253 440 370 550 17.3 13.1 11.7 - 3.4 8.3Alemania, Rep. Fed. de 34 135 197 200 350 290 370 4.6 0.2 11.8 - 3.7 5.0Italia 54 290 320 350 650 600 900 5.3 - 0.1 13.2 - 1.6 8.4Reino Unido 292 265 196 233 450 370 430 - 1.8 - 0.6 14.1 - 3.8 3.1
De planificación centralizada 147 192 454 495 700 890 1,100 4.8 10.5 7.2 4.9 4.3U.R.S.S. 43 82 406 333 500 500 730 10.1 12.9 8.5 0 7.9Europa Oriental 104 110 48 162 200. 390 370 - 0.5 7.4 4.3 14.3 -1.0
En desarrollo 92 288 335 594 795 1,170 1,640 9.0 11.5 6.0 8.0 7.0Asia 8 18 39 162 260 380 580 19.3 34.1 9.9 7.9 8.8Africa 42 61 85 178 230 300 430 8.8 12.9 5.2 5.5 7.5Europa Meridional 19 151 85 124 100 110 130 5.1 2.7 - 4.2 1.9. 3.4
Mundo 1,046. 2,095 2,422 3,235 4,735 4,890 6,580 5.2 4.9 7.9 0.6 6.1
Nota: Todas las importaciones se dan en cifras brutas.a. Tendencia de mínimos cuadrados'para períodos históricos (1961-80); punto final cronológico para períodos proyectados (1980-95).b. Incluye Grecia.Fuentes: Reales: FAO, cintas grabadas del Anuario de Comercio; proyectadas: Duncan (1982).
'-i
106 Lovell S. Jarvis
ciendo con más rapidez en los trópicos, y la oferta interna tal vezno pueda mantenerse a ese ritmo en todos los países. En consecuen-cia, el comercio intrarregional se podría expandir significativamente,en particular de la región templada a la tropical.2 Cabría esperar quecasi todos los importadores latinoamericanos renunciaran a las res-tricciones derivadas de la fiebre aftosa, y pudieran, haciendo menoshincapié en las políticas anticíclicas, ofrecer mercados más establesque las naciones desarrolladas. La proximidad es una ventaja adi-cional.
La mayor demanda latinoamericana intensificará las presionesen los mercados mundiales y el aumento del comercio intrarregionalharía que la inestabilidad de los mercados mundiales fuera motivode preocupación más generalizada en la región. Si las fluctuacionesde la demanda dentro de los países desarrollados se reflejan en lasfluctuaciones del mercado mundial, resultarían afectados el consumoy los precios en los países importadores y exportadores de toda laregión, es decir, los países desarrollados podrían incrementar las ex-
portaciones sólo desarticulando los precios y el consumo en todaAmérica Latina, la que se vería forzada a elegir entre exportar a lospaíses desarrollados que pagan precios más altos, o retener la carnepara consumo local. Tales aspectos menos atractivos delos mercadosinternacionales de la carne de vacunó quedan opacados por las pro-yecciones a largo plazo en las que no se presta la atención suficientea la complejidad estructural de los mercados mundiales de la carne,incluida la índole. cíclica de la oferta y la demanda. En las proyec-ciones no se destaca el equilibrio precario de fiel de la balanza delos mercados ganaderos que se encuentran segmentados a través dela intervención del gobierno por razones comerciales y de salud ani-mal (véase la. sección siguiente). En tanto que el crecimiento de laoferta y la demanda quede comprendido dentro de una escala rela-tivamente pequeña, las proyecciones se. ajustan a la realidad, perosi el auge de -la demanda de carne es más rápido que el de la ofertaen los mercados importadores de alto precio, la demanda de impor-taciones puede llegar a ser explosiva.
La elasticidad-oferta de la producción de carne de vacuno enpaíses importadores desarrollados es más baja que en los principa-les exportadores de carne debido a que la oferta de ésta en los paí-ses importadores es en gran parte un subproducto de la producciónde leche (terneras y vacas de desecho) y es costoso expandir las fuen-tes de terneras. Además, dado que una porción significativa de la car-ne de vacuno en las naciones desarrolladas se compone de granos ali-mentarios y concentrados, un aumento en la demanda .de esa carne
El desarro2lo ganadero en América Latina 107
da lugar a un incrémento sustancial en la demanda de piensos y alconsiguiente aumento en los precios tanto de los granos como de lacarne. Parece, por lo tanto, que todo incremento significante enla demanda de piensos y al consiguiente aumento en los precios tan-to de los granos como de la carne. Parece, por lo tanto, que todoincremento significante en la demanda de carne en los países des-arrollados llevará a ejercer una presión sustancial para obtener ma-yores importaciones.
Por consiguiente, la demanda futura de carne latinoamericanaes incierta. El crecimiento de la demanda de exportaciones podríaser lento, como lo muestran casi todas las proyecciones. Sin embar-go, conforme a otro marco hipotético no tan- poco plausible, el cre-cimiento de la demanda de exportaciones podría ser elevado y ofrecerun incentivo considerable para expandir la producción. Es necesa-rio prestar más atención a la sensibilidad de las proyecciones de lademanda.
Un crecimiento drástico de la demanda de carne de vacunoaumentaría probablemente la intervención del gobierno tanto enlos países importadores como en los exportadores. El espectacularcrecimiento de la demanda a principios del decenio de 1970 creósustanciales tensiones económicas y políticas en los dos tipos de paí-ses. Más tarde, la recesión mundial, aunada a.la intervención del go-bierno en los países importadores y exportadores, dio como resul-tado un exceso de oferta que deprimió los precios. Muchos gobier-nos no se percatan lo suficiente de los problemas a los que es pro-bable que tengan que encararse. No sólo ha habido demasiado pocapreparación para abordar los problemas del desequilibrio, sino quela preparación habida favorece vigorosamente al país importadora expensas del exportador.
Aun en el caso de que la producción ganadera reaccionara demanera normal a los cambios de precios en el plazo corto, los, mer-cados internacionales de la carne tendrían. un potencial explosivo,pero el comportamiento irracional a corto plazo de la producciónempeora la situación. Debe comprenderse esta dinámica si se quiereque surjan normas de acción sensatas.
Por último, las proyecciones usuales no iluminan los efectosde la intervención del gobierno,. sino que dan por supuesto de ma-nera implícita que esa intervención continuará esencialmente sincambios en el futuro. Aunque este supuesto puede estar justificado,merece ser objeto de un análisis cuidadoso y detallado. Toda vez quela intervención en el mercado es .de tan gran alcance y profundidad,las negociaciones entre los gobiernos pueden ser por lo menos tan
108 Lo ell S. Jar vis
importantes como las fuerzas económicas subyacentes en cuanto
a determinar los efectos de los mercados. La intervención debe ana-
lizarse en los contextos económico y político, incluidas las interre-laciones económicas y políticas de toda acción.
El sendero angosto
Las proyecciones del monto y el precio de la carne comerciali-zados internacionalmente encuentran la dificultad de seguir un sen-dero angosto a lo largo del cual la oferta y la demanda se encuentranen equilibrio. El mercado es estable dentro de límites muy restrin-gidos y cualquier movimiento que se desvíe de ese sendero -por ejem-plo, cualquier tendencia de la oferta y la demanda internacionales decarne de vacuno a divergir- da lugar a crecientes desequilibrios delmercado durante varios años por lo menos. Los precios y las cantida-
des comercializadas 'pueden fluctuar en grado acentuado en reaccióna perturbaciones relativamente pequeñas. Esta situación la crean ca-
racterísticas especiales del mercado de la producción de carne devacuno:
* El comercio en carne representa sólo una pequeña propor-ción de la producción mundial.
* Los mercados internacionales de la carne son acentuadamen-te segmentados debido a las medidas de gobierno, incluidas las res-
tricciones sanitarias y comerciales, y como resultado las estructurasde precios difieren mucho entre países.
* Los ciclos ganaderos -las fluctuaciones en la producción decarne de vacuno- están asociados con fluctuaciones relativamentebruscas en los precios de la carne. La reacción (sacrificio) de la ofertaa corto plazo de carne de vacuno a un choque exógeno inicial refuer-za (profundiza) el ciclo.
o Las elasticidades relativamente bajas de la demanda de carnede vacuno significan que los precios deben cambiar en medida más
bien sustancial a fin de equilibrar una modificación en la oferta.• Los gobiernos de los países desarrollados importadores utili-
zan medidas contracíclicas de importación que tienen por mira ad-mitir mayores importaciones cuando los precios internos están ele-
vándose y, a la inversa, para aliviar fluctuaciones en los precios y can-tidad internos.
o Cambios proporcionales relativamente pequeños en la produc-ción o el consumo por importadores principales de países desarro-
llados dan lugar a que se introduzcan modificaciones en las im-
portaciones de carne de vacuno que son grandes en relación con
El desarrollo ganadero en América Latina 109
el comercio total y, lo que es más importante, en relación con la pro-ducción y el consumo en los países exportadores. Así, pues, las fluc-tuaciones en el comercio de carne de vacuno tienen un efecto mu-cho más acentuado en los exportadores que en los importadores.Por ejemplo, un incremento súbito en la demanda de importacio-nes que se traduce en precios más altos de la carne de vacuno puedecontribuir a reducciones a corto plazo en el sacrificio de ganado enlos países exportadores, a una baja en las exportaciones y a la con-siguiente intensificación de las presiones de la demanda. Los impor-tadores de los países desarrollados pueden reaccionar a una ofertafija o menguante de los exportadores ofreciendo precios atractivospara obtener carne de -vacuno de los consumidores de los paísesexportadores o de los importadores secundarios (países en desarro-llo); esta reacción acentúa el alza en los precios de la carne de vacuno.
os Si las importaciones de un país desarrollado decrecen -comosucede durante la fase descendente del ciclo ganadero- se crea unexcedente de carne de vacuno para los consumidores de los paísesexportadores y en los mercados secundarios no sólo en razón de labaja en las exportaciones sino también a causa del mayor sacrificiode ganado debido a la liquidación de la cabaña ante los precios des-cendentes. De nuevo, la reacción a corto plazo -la liquidación de lacabaña- exacerba el ciclo.
Cabe concebir que la inestabilidad del mercado pudiera ayudaren lugar de perjudicar a los exportadores (véase, por ejemplo, Tur-novsky, 1978). Si la curva de la oferta fuera constante y lineal, lademanda fluctuante daría por resultado ingresos medios más altosde los que produciría la demanda constante. Pero si la curva de laoferta a corto plazo se desplaza hacia la izquierda en reacción a lademanda acrecentada, como cuando se reduce el sacrificio paraaumentar las cabañas, la curva de la oferta de exportación a cortoplazo puede incluso tener una pendiente negativa. En este caso lainestabilidad de la demanda daría por resultado ingresos más bajosen lugar de más altos para los productores y los países exportado-res.3
rPor consiguiente, el que los ingresos de un país exportadoraumenten o disminuyan por la inestabilidad del mercado es una cues-tión empírica. Parece, sin embargo, que la inestabilidad del mercadoes, en la práctica, perjudicial para las naciones exportadoras de carnede vacuno, en particular cuando se consideran cuestiones como laspresiones inflacionarias internas, cambios en la distribución del ingre-so y dislocaciones agroindustriales relacionadas con la carne de vacu-no (Jarvis, 1982a). Irónicamente, aquellos países que tienen la mayorventaja comparativa en la producción de carne de vacuno para ex-
110 Lovell S. Jarvis
portación son los que se enfrentan a las mayores dificultades: deben
optar entre explotar su potencial (y sufrir la inestabilidad asociada)
o renunciar a los beneficios a fin de lograr estabilidad.En las principales naciones exportadoras de carne de vacuno
de América Latina, en particular Argentina y Uruguay, los gobier-
nos han venido utilizando desde hace tiempo varias medidas de po-
lítica con objeto de aislar parcialmente al mercado interno de la car-
ne de vacuno de las fluctuaciones internacionales (Jarvis, 1977c y
1982a). Aunque esas medidas ocasionaron ineficiencias en las asigna-
ciones, por razones políticas se prefirieron a la inacción.Otras políticas, como el establecimiento de programas estruc-
turados de estabilización de precios de carne de vacuno, que pudie-
ran ofrecer resultados mejorados, fueron técnica o políticamente
difíciles de poner en práctica. Australia y Nueva Zelanda han exa-
minado y aplicado medidas para aliviar el efecto interno de los ci-
clos de precios internacionales al tiempo que han estimulado las
exportaciones (Farm Incomes Advisory Committee, 1975 y Bureau
of Agricultural Economics, 1979). Se han sugerido medidas similares
para Uruguay (Jarvis, 1977b,c y 1982a). En fin de cuentas, sin em-
bargo, los países latinoamericanos no podrán desarrollar sectores
ganaderos con base en las ventas de exportación hasta que estén en
condiciones de negociar un acceso sustancialmente mejor a los mer-
cados de importación de los países desarrollados.
Segmentación del mercado en elcomercio internacional de carne de vacuno
Las consecuencias que tienen -para el bienestar los mercados
segregados son complejos. Los principales factores institucionales
que afectan al comercio internacional en productos de la carne de
vacuno son las restricciones comerciales y sanitarias.
Las restricciones comerciales
Aunque el comercio en carne de vacuno es sustancial, sería mu-
cho mayor si se eliminaran las restricciones en cuanto a precio y can-
tidad. .Las naciones importadoras imponen restricciones comerciales
a fin de proteger a los productores internos y reducir los gastos
en divisas derivadas de las importaciones de carne de vacuno, pe-
ro esto eleva el costo de dicha carne para los consumidores inter-nos y ocasiona una transferencia sustancial de bienestar de ellos a los
productores internos. Esas políticas al alentar la producción interna
El desarrollo ganadero en América Latina 111
y reducir el consumo interno reducen el monto y el precio de la car-ne de vacuno comercializada y de ese modo favorecen también a losconsumidores y perjudican a los productores de las naciones expor-tadoras. El bienestar global tanto de las naciones importadoras comoexportadoras se podría mejorar atenuando las restricciones comer-ciales. Las naciones importadoras podrían transferir recursos de laproducción de carne de vacuno a otros bienes, los que a su vez sepodrían intercambiar internacionalmente por carne de vacuno a unprecio inferior al costo de producirlo bajo protr.-ión. Mientras tan-to las naciones exportadoras podrían produci, carne de vacuno adi-cional y obtener un rendimiento adecuado sobre los recursos utiliza-dos en la producción.
Las restricciones sanitarias
La segmentación adicional del mercado es el resultado de lasrestricciones sanitarias impuestas por algunos importadores a la car-ne fresca de vacuno procedente de países en los que la fiebre aftosa(FA) es una enfermedad endémica. (Esta enfermedad se puede trans-mitir a través de la carne fresca y convertirse en una amenaza paralas cabañas de los países importadores.) Las restricciones sanitariastienden a hacerse más rigurosas durante períodos de exceso de ofer-ta de carne de vacuno y se atenúan durante períodos de oferta esca-sa. Esto indica que en ocasiones se aplican en lugar de las restriccio-nes comerciales las que, en virtud de los acuerdos comerciales, sonmás difíciles de poner en práctica. Es cierto, sin embargo, que el costoesperado de la infección de fiebre aftosa en relación con los benefi-cios esperados de un incremento en la oferta de carne de vacuno dis-minuye cuando esa carne es escasa. Cualquiera que sea su justificación,las restricciones sanitarias separan al mundo en dos mercados, el exen-to de fiebre aftosa y el de la zona de fiebre aftosa endémica. La zonaexenta de fiebre aftosa incluye, entre los importadores, los EstadosUnidos, Canadá, Japón y otros países del este de Asia y, entre losexportadores, Australia, Nueva Zelanda, México, América Centraly partes de Europa Occidental y Africa meridional. La zona de fie-bre aftosa endémica incluye, entre los importadores, partes de Amé-rica del Sur (en especial Brasil y Venezuela), partes de Africa, el Orien-te Medio y el Cercano Oriente, la U.R.S.S., y partes de Europa Occi-dental y, entre los exportadores, partes de América del Sur (en es-pecial Argentina, Uruguay y Colombia), partes de Europa Occiden-tal y Oriental, y partes de Africa. Los países en que la fiebre aftosaes endémica exportan sobre todo a los mercados de precio más bajo,
CORRIENTES PRINCIPALES DE COMERCIO DE CARNE DE VACUNO, 1979
To JWpS-T R -
Ar bEgy EAS4~o Eg s
$ AFRICA
CORRIENTES DE COMERCIO DE CARNE DE VACUNO (miles de toneladas)20-o C= > 201-300
F eR s 9M d51-100
Fuente. Reeves (1981) 1120Msd 0
El desarrollo ganadero en América Latina 113
lo que hace menos rentable la producción y exportación de carnede vacuno.
El mapa que antecede muestra las corrientes de comercio en carnede vacuno que son el resultado de la ventaja comparativa diferentey las restricciones comerciales y sanitarias. Alrededor del 50% dela carne de vacuno mundial se consume en los Estados Unidos, Ca-nadá, la CEE y Japón y otro 20% en Europa Oriental y la U.R.S.S.Cada una de estas regiones es autosuficiente en gran medida en laproducción de carne de vacuno debido en gran parte a las políti-cas proteccionistas. En Europa tiene lugar un volumen sustancialde comercio de carne de vacuno al amparo del arancel común (den-tro de la CEE y entre varios países de Europa Oriental y la U.R.S.S.).El grueso del comercio restante se desplaza hacia Oceanía (Austra-lia y Nueva Zelanda) a los Estados Unidos, Canadá, Japón, este deAsia (Singapur, Hong Kong, la República de Corea y Taiwán), y elOriente Medio y Cercano; desde México y América Central a losEstados Unidos y el Caribe; desde Colombia y Venezuela y, en can-tidades menores, a otros países sudamericanos y del Caribe, y desdeArgentina y Uruguay a Europa Occidental (incluidos algunos paísesde la CEE), la U.R.S.S., Brasil, el Oriente Medio y Cercano, los Es-tados Unidos (casi exclusivamente en forma enlatada y preparada),y Africa (una pequeña cantidad). También tiene lugar un comercioganadero significante dentro de Africa, desde donde se exportan pe-queñas cantidades a Europa y el Oriente Medio.
Intereses discrepartes en América Latina
Las naciones latinoamericanas están divididas entre zonas exen-tas de fiebre aftosa y endémicas de fiebre aftosa. Esta última propor-ciona casi tres cuartos de las exportaciones latinoamericanas de car-ne de vacuno, pero un número significante de países, incluidos algu-nos exportadores, están dentro de la zona exenta de fiebre aftosa.Los intereses de los exportadores e importadores latinoamericanosdifieren (lo que depende de la zona en que se encuentren), al igualque ocurre con los intereses de los exportadores e importadores en la"misma zona. Algunos ejemplos concretos ilustrarán la variedad de si-tuaciones que se dan en América Latina.
• Las cabañas de las zonas tropicales de México se han expan-dido con rapidez en los últimos años, pero no han podido equiparar-se con el crecimiento de la demanda interna y México ha pasado gra-dualmente de ser un exportador neto a bastarse a sí mismo en el su-ministro de carne de vacuno. México también exporta a los Estados
114 Lovell S. Jarvis
Unidos, de su región templada del norte, terneras de engorde que se
adaptan mejor al sistema de ganado de los Estados Unidos que al sis-
tema tropical mexicano. Si México necesita importaciones de·carne
de vacuno, es casi seguro que éstas provendrán de las naciones cen-
troamericanas vecinas exentas de fiebre aftosa.O Hasta mediados del decenio de 1970 América Central ex-
pandió con rapidez su producción de carne de vacuno y sus expor-
taciones, las que se destinaron primordialmente al mercado estado-
unidense. Las exportaciones de esa carne procedentes de 'Guatemala
y Honduras crecieron a alrededor del 15% entre 1960 y 1974, pero
descendieron bruscamente después. Si América Central no puede in-
crementar una vez más las exportaciones a los Estados Unidos o ex-
portar al Japón o Europa, tal vez tenga que vender más carne de va-
cuno a la región de fiebre aftosa endémica a un precio más bajo y en
competencia con los exportadores sudamericanos cuyo ganado padece
fiebre aftosa endémica.o Una pequeña parte del noroeste de Colombia, con 50.000
cabezas de ganado, ha estado exenta de fiebre aftosa por espacio de
varios años, pero sería difícil eliminar esa enfermedad en el resto de
Colombia debido a los constantes movimientos interregionales de los
animales. Por lo tanto, Colombia sólo puede exportar a importadores
en cuyos países hay fiebre aftosa, primordialmente a Venezuela, des-
tinándose montos más pequeños a otros países andinos y a las nacio-
nes islas del Caribe. Colombia posee varias zonas relativamente grandes
y poco desarrolladas que ofrecen un potencial considerable para la
producción ganadera pero puede expandir las exportaciones sólo a
los mercados secundarios (de precio más- bajo) que sufren de fiebre
aftosa endémica.o Argentina sigue siendo la principal nación exportadora de
carne de vacuno en América Latina, pero desvió una proporción cre-
ciente de la producción de esa carne hacia el consumo interno du-
rante los últimos años del decenio de 1970 después de que la pro-
tección cada vez mayor desplazó a este país de varios de sus merca-
dos tradicionales europeos. También está vendiendo una mayor vo-
lumen de producción como carne de vacuno enlatada y preparada
y exportando más a mercados no tradicionales, incluidas grandes
cantidades por contrato a largo plazo a la U.R.S.S. El desarrollo agrí-
cola en la región de las Pampas puede dar por resultado algún des-
plazamiento de ganado (Reca, 1982). De todos modos Argentina
posee un gran potencial para aumentar la producción ganadera, tan-
to en las Pampas como en otras regiones, si se llegan a tener merca-
dos disponibles. Este país tendrá que vender carne fresca de vacuno
El desarrollo ganadero en América Latina 115
a mercados con fiebre aftosa endémica, a menos que pueda erradicaresa enfermedad.
* Uruguay es una nación de pastoreo con limitado potencial agri-cola y menos flexibilidad que Argentina en cuanto a cambiar de laproducción de carne de vacuno a la agricultura, aunque podría cam-biar de la producción de carne de vacuno a la de ovino o tal vez a lade leche. Tiene potencial técnico para incrementar sustancialmentela producción de carne de vacuno, pero las inversiones de importan-cia serían rentables sólo si pudieran encontrarse mercados más atrac-tivos. Uruguay también perdió sus mercados tradicionales europeosa rmediados del decenio de 1970 y ulteriormente vendió sobre todoen los mercados secundarios afectados por la fiebre aftosa. Vendiócantidades significativas a Brasil hasta que el consumo de este paísse redujo después de 1982. (La CEE fue de nuevo el principal clientede Uruguay en 1984.) Uruguay ha tenido la oportunidad poco comúnde eliminar la fiebre aftosa debido al gran control interno sobre losmovimientos de animales logrado por un organismo estatal, la Direc-ción Nacional de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcasy Señales, y Aspectos Conexos (DINACOSE). La erradicación comple-ta, sin embargo, precisaría probablemente la asistencia de los veci-nos de Uruguay, en especial de Brasil y Argentina, para asegurarsecontra la reinfección, y puede que estos países no tengan un interéseconómico en eliminar la fiebre aftosa en Uruguay.
* De los importadores regionales, Brasil y Venezuela son losmayores productores y consumidores de carne de vacuno. Venezue-la ha incrementado su producción con bastante rapidez y tiene po-tencial para desarrollo ulterior, pero debido a que sus precios inter-nos de la carne de vacuno son más altos que los de la mayoría de losdemás países latinoamericanos, es improbable que llegue a ser unpaís exportador. En calidad de importador, Venezuela padecería deun menor bienestar si Colombia u otros exportadores latinoamerica-nos encontraran mejores mercados en países desarrollados. Brasilimporta carne de vacuno procedente de Uruguay, Paraguay y enocasiones de Bolivia, y exporta carne de vacuno elaborada a Euro-pa y los Estados Unidos. Una fase descendente en el crecimientoeconómico, que reduciría el consumo interno, podría convertir aBrasil en exportador neto que estaría en condiciones de vender enmercados con fiebre aftosa endémica en competición con Argenti-na y Uruguay. Brasil tiene una vasta región interior -el Cerrado yla Amazónica- en la que se incrementará la producción futura decarne de vacuno. Aunque es difícil determinar si el crecimiento alargo plazo de la producción de Brasil será superior a su crecimien-
116 Lo vel S. Jarvis
to en el consumo, el país posee potencial para llegar a ser un expor-
tador importante de carne de vacuno.O Casi todos los países andinos y del Caribe importan carne
de vacuno, pero de diferentes mercados, los primeros principalmen-te de países que padecen de fiebre aftosa endémica, y los segundos
de países exentos de esa enfermedad. En consecuencia, sus intereses
son un tanto diferentes con respecto a la erradicación de la fiebre
aftosa, pero sí tienen un interés común. Toda vez que la creciente
demanda mundial de carne de vacuno se satisface mediante una ma-
yor producción intensiva de granos alimentarios por los países des-
arrollados importadores en lugar de que los exportadores de produc-
ción ganadera, se necesitarán muchos más piensos de granos. Debido
a que las naciones andinas y del Caribe producen y consumen una
mayor proporción de carne porcina y aves de corral alimentadas con
granos, prefieren precios más bajos de grano. Por lo tanto, la expan-
sión de la producción y las exportaciones en la región endémica de
fiebre aftosa debe ser atractiva para ellos en el sentido de que reduce
la demanda mundial de granos alimentarios.
Vinculaciones entre los mercados segmentados
Aunque los mercados exentos de fiebre aftosa y los que padecenesa enfermedad endémica están separados con respecto al comercioen carne de vacuno en canal, se fusionan por lo menos parcialmenteen dos sentidos. En primer lugar, las restricciones sanitarias no ex-cluyen todo el comercio en carne de vacuno entre los exportadoresde zonas endémicas e importadores de zonas exentas de la enferme-dad. Algunos de éstos aceptan la carne fresca deshuesada, que se creees menos probable que transmita la fiebre aftosa ya que no hay dese-cho (huesos) para eliminar. Además, las restricciones sanitarias no pro-híben el comercio en carne de vacuno enlatada o cocinada, y ese co-mercio se ha incrementado sustancialmente durante el pasado de-cenio.
En segundo término, la mayor producción de los exportadoresde zonas exentas de fiebre aftosa, en particular Australia y la CEE,ha creado excedentes de exportación que no son enteramente comer-cializables dentro de los mercados de importación exentos de fiebreaftosa. La producción australiana de carne de vacuno se elevó con len-titud durante la década de 1960, y con rapidez en la siguiente; las ex-portaciones se triplicaron con creces entre 1963 y 1973, en tanto queel consumo interno aumentó en sólo alrededor del 15%. Las exporta-
ciones australianas de carne de vacuno se destinaron tradicionalmen-
El desarrollo ganadero en América Latina 117
Cuadro 3-12. Precios reales de exportación de carne de vacuno de AméricaCentral y Argentina y precios internos australianos, 1954-84(dólares).
América Central(precio de i ación Argentina
Año de Itados Unidos) Seie Ab Serie Bb Australiad1954 269.1 187.8 n.d. 143.11955 250.8 182.9 n.d. 125.41956 221.7 155.4 n.d. 117.11957 228.6 159.9 n.d. 121.91958 229.9 150.7 n.d. 135.61959 267.4 163.3 n.d. 176.71960 267.0 154.4 165.7 183.31961 245.3 149.6 148.2 157.61962 260.6 121.5 146.6 140.91963 242.6 129.8 146.0 157.11964 298.2 202.1 211.6 170.91965 310.6 256.3 229.1 190.11966 340.7 220.7 189.7 201.01967 342.4 190.5 174.5 207.61968 380.7 179.0 210.9 228.41969 424.7 161.4 193.4 228.81970 411.7 177.6 229.7 223.71971 391.3 233.7 . 261.7 216.31972 392.6 275.3 287.2 218.81973 446.9 315.8 358.5 266.91974 280.5 262.8 351.2 137.91975 207.0 122.5 128.2 68.11976 242.1 125.7 138.4 95.11977 213.3 134.6 168.0 80.31978 257.6 115.3 140.1 93.41979 308.1 192.7 213.7 180.41980 276.0 219.2 201.3 168.51981 258.4 196.4 221.3 148.01982. 254.0 158.8 n.d. 128.01983 267.3 158.4 n.d. 171.01984 264.5e 193.Oe n.d. 184.0e
n.d. No disponible.as. Congelada sin hueso, 90% de carne magra visible; f.o.b.; a diciembre de 1975, el
85% de carne magra química.ti. Valor unitario f.o.b. de las exportaciones a la CEE de manufacturas de carne de va-
cuno congelada sin hueso.c. Cuartos refrigerados.d. Bueyes australianos, 301-350 kilogramos, con hueso, venta al por mayor, Brisbane.e. Estimaciones del autor basadas en el índice del valor unitario de las manufacturas
(IVUM) correspondientes a los años indicados.Fuente: América Central, Argentina serie A y Australia: Banco Mundial, Commodity
Trade and Price Statistics (Washington, D.C., 1985); Argentina serie B: CIAT (1982).
118 Lovell S. Jarvis
te a los Estados Unidos, el Reino Unido y Japón, pero la demandaen cada uno de esos mercados decayó en 1974. En reacción des-
cendieron los precios internos australianos y aumentaron el sacrifi-cio y el consumo interno, pero de todos modos hubo un gran exce-
dente. Para eliminarlo, Australia desarrolló otros mercados, princi-
palmente en la U.R.S.S., Europa Oriental, el Oriente Medio y Cer-
cano y el este de Asia (aparte del Japón) en competencia con expor-tadores sudamericanos. La liquidación de las cabañas australianasen los últimos años indica, sin embargo, que muchos productores
australianos se muestran escépticos acerca de la rentabilidad de una
expansión dinámica en los mercados afectados por la fiebre aftosa. 4
En contraste, la CEE ha expandido sus exportaciones dentro de esos
mercados a través de altos subsidios gubernamentales en un esfuer-
zo por reducir las existencias internas.En resumen, es probable que a los mercados importadores en-
démicos (secundarios) se les ofrezca poca carne de vacuno a precios
costeables durante la fase descendente. Toda vez que las fluctuacio-
nes en los precios y la disponibilidad de carne de vacuno ocasionan
desarticulaciones en el mercado interno para los productores del país
y consumidores de carne de vacuno y otras, los importadores de las
zonas endémicas puede que busquen mayor protección contra las
veleidades del comercio internacional. Pero esa protección es pro-
bable que haga el comercio más inestable y posiblemente menos
atractivo.
El mercado internacional de la carne de vacuno:comportamiento reciente
Los productores latinoamericanos de carne de vacuno estaban
eufóricos a principios del decenio de 1970 ya que los precios de esa
carne se elevaron espectacularmente. El mayor incremento fue para
los países que exportaron a la CEE, ya que los precios fueron casi
tres veces más altos que los de principios del decenio de 1960. Los
países que exportaron a los Estados Unidos recibieron un aumento
de alrededor del 50%. Muchos creyeron que la demanda de carne de
vacuno se había elevado a un nivel sostenible más alto,5 pero los mer-
cados de exportación empeoraron súbitamente durante 1974 y losprecios de la carne de vacuno se desplomaron después. Los pronósti-cos a largo plazo se volvieron pesimistas. Se previó que las exporta-ciones aumentarían con lentitud y que los precios se mantendríanbajos.
El desarrollo ganadero en América Latina 119
Fluctuaciones cíclicas en los precios
¿Hay alguna prueba clara de un cambio estructural en los mer-cados de la carne de vacuno detrás del cambio del optimismo al pesi-mismo? Esta pregunta es difícil de contestar con precisión ya quecualesquiera conclusiones con respecto a las tendencias deben teneren cuenta las fases del ciclo ganadero y pueden ser sensibles al índiceelegido para la deflación de precios nominales. También debe tenerseen cuenta cualquier cambio en la demanda hacia carne de vacuno decalidad más alta o más baja.
En el cuadro 3-12 se dan varias series de precios de carne de va-cuno y se trazan en el gráfico 3-1. Los precios nominales, expresadosen dólares de los Estados Unidos, se han deflactado por el índice delvalor unitario de las manufacturas (IVUM), uno de los varios índicesampliamente utilizados para eliminar los efectos de los cambios en elnivel general de precios. El IVUM ha mostrado desde el punto devista histórico tasas relativamente más alevadas de aumento de pre-cios que otros índices y por lo tanto es más probable que muestreun descenso en los precios reales en el curso del tiempo.6 Esto si-gue siendo cierto pese a una ligera baja en el índice desde 1980.
Los datos que se muestran en el cuadro 3-12 indican que losprecios reales de la carne de vacuno han fluctuado en torno a un ni-vel relativamente constante durante los veinticinco a treinta añospasados. A fin de someter a prueba la presencia de una tendenciacronológica sencilla, esos datos se adaptaron a modelos tanto linea-les como exponenciales. Ninguno de los coeficientes estimados so-bre la tendencia cronológica fue estadísticamente diferente de cero.Los precios de fin del período presentan una imagen mixta pero pa-recen quedar bien comprendidos dentro de una escala normal. En1980-83 el precio de exportación centroamericano (precio de impor-tación de Estados Unidos) fue del -12% inferior a su promedio co-rrespondiente a 1955-79 y el precio de exportación de Argentina (ala CEE -serie A) fue superior en el 1% a ese promedio. Así, aun cuan-do se utiliza el IVUM como deflactor, los precios ganaderos no mues-tran tendencia.
Otro enfoque entraña adaptar una curva (matemáticamente oa ojo) a través de los puntos céntricos de recientes ciclos ganaderosen Argentina y Estados Unidos. (Los ciclos ganaderos estadouniden-ses afectan los precios pagados por las importaciones de carne de va-cuno.) Esto tampoco produce una tendencia obvia a largo plazo (grá-fico 3-1). Los movimientos de los precios en los Estados Unidos y laArgentina no son idénticos pero sí sumamente similares. Desde me-
120 Lovell S. Jarvis
Gráfico 3-1. Precios medios anuales de exportación de la carne de AméricaCentral y Argentina.
Dólares por kilogramo
4.60-
4.00
3.00 Estados Unidos
1I \
2.00 -¡ \
- Argentina 1
1y J
1.00 - 1 T'-T--7 "T--1954 1960 1965 1970 1975 1980 1984
diados del decenio de 1950 se elevan de manera gradual hasta llegara una cota máxima en 1973, descender a una depresión en 1975, yrecuperarse ligeramente a un nivel en los primeros años del deceniode 1980 similar al de fines del decenio de 1950. En Argentina laprimera cota máxima después del colapso de 1975, en 1980, fue sig-nificativamente más baja que la de cualquiera de las dos cotas ante-riores. Esto indica que los precios llegaron a su nivel máximo en losaños de 1970 y descendieron. La siguiente depresión, sin embargo,en 1982-83, fue similar a la de 1969 y más alta que la depresión deArgentina en 1962. Debido a que tanto la cota máxima como la de-presión del último ciclo están limitadas por los extremos previos, losprecios parecen estar manteniendo su tendencia a largo plazo esencial-mente constante.
El ciclo ganadero reflejado en cada serie parece haber sido espe-cialmente pronunciado en el decenio de 1970. De todos modos, losprecios a que se enfrentaron los exportadores centroamericanos a losEstados Unidos y los exportadores argentinos a la CEE durante la
El desarrollo ganadero en América Latina 121
crisis de la carne de vacuno de 1975-77 fueron similares a los quehabían recibido a principios del decenio de 1960, el período anteriorde precios bajos. Esto da a entender que la crisis de 1975 afectó se-veramente a los exportadores latinoamericanos debido principalmen-te a que la baja de los precios fue rápida, grande e inesperada y seprodujo después de un incremento sostenido de las cabañas, no acausa de que los precios internacionales descendieran a niveles sinprecedentes. 7
Las series de precios examinadas arriba se refieren a las expor-taciones a mercados primarios de carne de vacuno manufacturaday clasificada. Se pueden sacar otras conclusiones si la demanda enuno o más de los mercados primarios se desplaza hacia carne de va-cuno de calidad más baja, de modo que incluso si los precios recibi-dos por cada tipo de carne de vacuno se mantienen constantes supromedio ponderado desciende, o si la demanda total de carne devacuno en los mercados primarios baja, de suerte que una cantidadcada vez mayor de carne de vacuno comercializada internacional-mente se vende en los mercados secundarios a precios más bajos.¿Qué pruebas se tienen acerca de estas cuestiones?
La serie correspondiente a los precios medios de exportaciónargentinos para cuartos refrigerados (Argentina serie B en el cuadro3-12) refleja ambas influencias. Da el precio para la carne de vacunode calidad más alta, promediado a través de todos los mercados. Estaserie asciende y desciende de manera más espectacular a fines del de-cenio de 1960 y principios del de 1970 que la serie A, pero no mues-tra la tendencia ascendente o descendente a largo plazo. Antes de po-der extraer conclusiones claras se necesitan más datos y análisis, pe-ro la tendencia a largo plazo quizá sea menos pesimista de lo que sehabía pensado. Si los precios durante el último ciclo cayeron a nive-les no más bajos que en ciclos previos, pese a un grado creciente deintervención gubernamental en los países importadores, menos in-tervención debería dar por resultado una tendencia alcista de losprecios. (El reducir la intervención no será, sin embargo, una tareadesdeñable. Este punto se examina en los capítulos 5 y 6.)
Los datos también indican que aunque los movimientos de pre-cios en los países exportadores o importadores están correlaciona-dos -como debe ocurrir si los mercados están unidos por el comer-cio-, la correlación es más alta dentro de mercados separados porbarreras sanitarias que entre ellos. Por ejemplo, un análisis de co-rrelación simple para los precios en el cuadro 3-12 indica que cadaserie es significativa y positivamente correlacionada, pero que loscorrespondientes a Australia y los Estados Unidos guardan correla-
122 LovelU S. Jarvis
ción más estrecha, como cabía esperar. Los coeficientes de corre-
lación apareados son Estados Unidos-Argentina 0,63; Argentina-Aus-
tralia 0,63; Estados Unidos-Australia 0,88.En los datos no es aparente un cambio a largo plazo en la dife-
rencia de precios entre los mercados exentos de fiebre aftosa y los
que padecen la enfermedad. El precio de exportación centroame-
ricano (precio de importación de los Estados Unidos) fue de alrede-
dor del 45% más alto que el precio de exportación de la Argentina
(precio de importación de la CEE) en el decenio de 1950. Esa dife-
rencia aumentó durante los años de 1960 a alrededor del 75%, des-
cendió en los primeros años de 1970 al 50% aproximadamente, se
volvió a elevar en los últimos años del decenio de 1970 a alrededor
del 80%, y en los comienzos del decenio de 1980 se situó en alrede-
dor del 45%, la misma que en los años de 1950. En general, esas di-
ferencias cambiantes de los precios simplemente reflejan movimien-
tos en los precios internacionales. Cuando los precios de la carne de
vacuno elevan el precio en el mercado que padece la fiebre aftosa,
aumenta sólo ligeramente más que en el mercado exento de la en-
fermedad, y viceversa.
Expectaciones del exportador y análisis del mercado
Aunque estas tendencias indican que los precios de la carne
de vacuno se sostuvieron mejor durante la última crisis de lo quese cree en general, el análisis de la producción de esa carne en los
primeros años de 1970 da a entender que los productores de los paí-
ses exportadores, en especial en Australia, Nueva Zelanda, Argenti-
na y Uruguay, puede que hayan tenido expectaciones alejadas dela realidad con respecto a la demanda internacional. Sus esfuerzospara ampliar las cabañas e incrementar las exportaciones parecenhaber excedido a la capacidad de absorción de los mercados tra-dicionales.
En 1970 Australia estaba exportando alrededor del 50% dela producción y Argentina y Uruguay aproximadamente el 30% dela suya, cuando ésta (sacrificio más cambio de la cabaña) comenzóa expandirse con rapidez, del 6 al 7% anual, por espacio de cuatroo cinco años. Dada esa tasa de crecimiento, y partiéndose del supues-to de que el consumo interno se había mantenido constante a losniveles de 1970 y de que el acrecentamiento de la cabaña se habíadetenido en 1974, el total de las exportaciones podría haberse ele-vado en alrededor del 79%.* Habida cuenta de que el precio inter-no de la carne de vacuno se incrementó en promedio, en alrededor
Cuadro 3-13. Precios reales al productor y exportador de la carne de vacuno en países seleccionados, 1969-76(1970 = 100).
Argentina Uruguay Panamá Australia Nueva Zelanda CEE,Produc- Expor- Produc- Expor- Produc- Expor- Produc- Expor- Produc- Expor- Estados Unidos pro-
Año tor tador tor tador tor tador tora tadorb torc tadord productorc ductorf1969 909 99 87 97 n.d. n.d. 101.3 95.3 89.3 97.5 102 99.21970 100 100 100 100 100 n.d. 100.0 100.0 100.0 100.0 100 100.01971 138 138 125 127 100 n.d. 97.3 96.3 95.1 97.3 103 100.71972 134 144 169 158 107 n.d. 93.7 100.8 94.6 106.7 114 112.01973 130 171 148 181 114 n.d. 97.0 101.8 105.8 107.0 138 112.91974 97 132 137 176 93 155 95.5 101.7 116.1 62.4 103 94.61975 52 77 79 88 79 124 34.9 53.7 50.4 64.68 85 100.11976 60 70 59 78 79 128 32.6 53.0 61.2 70.58 85 102.7
n.d. No disponiblea. Precios medios de venta en el corral, datos del Bureau of Agricultural Economics (1979).b. Precio medio de exportación f.o.b., datos de la misma fuente que (a).c. Precios de lista de los productores, datos tomados del New Zealand Official Yearbook(Wellington, 1972-77).d. Datos tomados de la FAO, Production Yearbook (1974-77).e. Datos tomados del USDA, Agricultural Statistics (1971-77).f. Precio interno en Francia, datos tomados de EUROSTAT, Agrarpreisstatistik((1 969-79).g. Cifras estimadas.
No
124 Lovelí S. Jarvis
del 50% en los tres países entre 1970 y 1973 (cuadro 3-13), el con-sumo decayó en aproximadamente el 25%, lo que proporcionó unexcedente adicional para exportación. Así, pues, las exportacionesde esos tres países podrían haberse duplicado con facilidad y tal veztriplicado. Esto no ocurrió (véase el cuadro 3-14) debido a la rece-sión mundial de 1974.9 De haberse vendido esta carne de vacuno ex-clusivamente a los mercados de los países desarrollados, las importa-ciones en estcs últimos se hubieran elevado en alrededor del 7% aaproximadamente el 30% del consumo total en un plazo muy breve.Incluso con la demanda en rápido crecimiento de carne de vacunoen esos mercados, ese incremento en la penetración del mercadoprobablemente hubiera resultado ser políticamente inaceptable yhubiera exigido nuevas restricciones a la importación.
Los productores de los países exportadores de carne de vacu-no no parecen haber considerado el efecto de la oferta adicional.En lugar de eso reaccionaron a los aumentos de precios de princi-pios del decenio de 1970 como si hubieran esperado que continua-ran ese camino indefinidamente. Tales incrementos podían ocurrirsólo si la carne de vacuno se destinaba a los países desarrollados, yaque esa carne no podría haberse vendido en los mercados secunda-rios a precios tan altos. Es claro que los productores estaban reci-biendo información inadecuada o carecían de experiencia en cuantoa interpretar la información que poseían.
Desde entonces los gobiernos australiano y neocelandés hancreado un grado sustancial de capacidad técnica para analizar lastendencias de- los mercados mundiales de la carne de vacuno y ela-borar estrategias comerciales que comprenden determinación de pre-cios, comercialización y negociaciones. Argentina y, en especial, Uru-guay también han logrado avances importantes en este campo, aunquesu capacidad institucional sigue siendo más débil, en general, que lade Australia y Nueva Zelanda. Casi todos los demás países latinoame-ricanos tienen menos capacidad de análisis de las tendencias gana-deras internacionales. La formulación de una política ganadera, in-cluida una actitud internacional cooperativa y afirmativa, tal vezse ha elaborado con lentitud en América Latina debido a los inte-reses divergentes existentes entre los países, lo que hace que resul-te difícil la cooperación. La situación, sin embargo, está mejorando. 0
Delegaciones de institutos nacionales de la carne de los princi-pales exportadores de carne del hemisferio meridional -Argentina,Australia, Nueva Zelanda y Uruguay- se han reunido anualmentedesde 1973 con objeto de intercambiar información relativa a laproducción internacional y Ia evolución de los mercados. Brasil haasistido a esas reuniones en calidad de observador especial.
Cuadro 3-14. Sacrificio y exportaciones de carne de vacuno en países seleccionados, 1969-76(miles de toneladas métricas).
Argentina Uruguay Panamá Australia N. Zelanda Estados Unidos CEE-6a
Añoc1969 2,883 404.6 3 2 1b 106.5 33 1.3 1,010 256.1 376 133.2 9,888 7.8 470.2 -462.4 4,132 283.3 606.3 -323.11970 2,624 351.5 3 3 9 b 130.8 34 2.4 1,055 327.9 393 177.7 10,088 9.1 527.1 -518.0 4,584 302.6 610.1 -307.51971 2,017 230.7 269 80.3 37 1.2 1,047 339.1 397 180.8 10,167 14.9 517.6 -502.7 4,660 332.7 677.7 -345.11972 2,198 385.3 27.9 104.9 41 2.4 1,168 402.1 413 186.2 10,363 20.1 602.3 -582.2 4,218 313.6 856.1 -542.51973 2,159 288.1 284 99.1 39 1.0 1,438 582.7 449 202.7 9,813 32.8 611.6 -578.8 4,301 363.8 957.6 -593.81974 2,163 105.1 331 99.9 41 1.2 1,301 493.3 405 183.4 10,716 22.2 490.4 -468.2 4,936 531.7 658.4 -126.71975 2,439 75.4 345 78.6 45 1.2 1,547 416.5 508 192.4 11,272 20.9 557.3 -536.4 4,833 601.2 751.3 -150.11976 2,811 227.0 405 143.0 48 3.0 1,840 549.5 628 228.1 12,166 36.6 606.6 -570.0 4,887 584.3 752.4 -168.0
Nota: Los datos de sacrificio corresponden a la carne de vacuno y ternera, peso medio en playa de res muerta. Los datos de importación yexportación corresponden a carne de bovino fresca, congelada y refrigerada, con hueso y sin hueso.
a. Bélgica, Francia, República Federal de Alemania, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos.b. Cifras estimadas.Fuentes: Sacrificio, FAO, Production Yearbook (1971-77). Exportaciones e importaciones, FAO, Trade Yearbook (1974-77).
013
126 Lovel S. Jarvis
Desde el 1 de enero de 1980 ha estado en vigor un "Acuerdo
relativo a la carne de bovino" que opera en el marco del Acuerdo Ge-
neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y cuyos ob-
jetivos son promover la expansión, una mayor liberalización, y laestabilización y estabilidad del mercado internacional de la carne
y el ganado facilitando la eliminación progresiva de obstáculos yrestricciones al comercio mundial en carne de bovino y animales vi-vos y mejorando el marco internacional del comercio mundial parabeneficio tanto del consumidor como del productor, del importa-dor y el exportador (Acuerdo General sobre Aranceles Aduanerosy Comercio, 1985).
Las principales naciones exportadoras de carne de vacuno delhemisferio meridional creen que el marco del GATT ha alcanzadosus objetivos en el intercambio de información pero ha resultado depoco valor práctico en cuanto a liberalizar el comercio en carne yganado (Instituto Nacional de la Carne de Uruguay -INAC- 1983).La CEE ha continuado protegiendo sus mercados internos y cada vezse ha mostrado más resuelta en cuanto a subsidiar las exportacionesde carne, en competición principalmente con los países latinoame-
ricanos. Por ejemplo, la CEE convino con Australia en que no entra-
ría en determinados mercados del sur de Asia a los que ha abaste-
cido Australia tradicionalmente, aunque más tarde inició exporta-ciones a esas zonas, para lo que afirmó que sus existencias tenían quereducirse.
Las estructuras cambiantes de los mercados internacionales
En el decenio pasado han ocurrido cambios estructurales impor-tantes en los mercados internacionales de la carne de vacuno.
o La CEE intensificó en grado señalado la protección de la car-ne de vacuno, incluyendo, en especial, mayores restriccionesa las importaciones de carne fresca de vacuno procedente dezonas afectadas por la fiebre aftosa, e incorporó nuevos miem-bros que habían sido importadores netos de carne de vacunoprocedente de América Latina. Esas naciones se convirtieronen clientes para la carne de vacuno dentro de la CEE. Los in-centivos a la producción incrementaron la de carne de vacu-no de la CEE y redujeron el consumo. Después, a fines deldecenio de 1970, la CEE comenzó a subsidiar las exportacio-nes de carne de vacuno con objeto de reducir las existencias,lo cual la llevó a una situación de competición con exporta-
dores cuyos precios internos eran mucho más bajos.
El desarrollo ganadero en América Latina 127
" Durante los años de 1970 surgieron nuevos mercados impor-tantes de carne de vacuno, entre ellos Japón, Corea, otrospaíses del este de Asia, el Oriente Medio y el Cercano, laU.R.S.S. y, en menor escala, varios países africanos y Brasil.
* Australia se convirtió en el mayor exportador mundial decarne y, por lo menos temporalmente, se expandió a los mer-cados afectados por la fiebre aftosa donde compitió en formamás directa con los exportadores latinoamericanos. Pareceque la menor producción australiana puede reducir esa com-petición en el decenio de 1980.
Los principales factores que determinarán el comercio futurolatinoamericano en carne de vacuno son:
" Las tasas de crecimiento de la población mundial y el creci-miento económico mundial y el efecto de ese crecimiento, através de la elasticidad del ingreso, en la demanda de carne devacuno.11
* El desarrollo ganadero de naciones competidoras, incluidoslos Estados Unidos y la CEE así como Australia y Nueva Ze-landa.
* La eliminación de la fiebre aftosa endémica de América delSur o innovaciones tecnológicas que permitan hacer ventasprocedentes de zonas afectadas por esa enfermedad en todoslos mercados.
* Las políticas gubernamentales relativas a la producción y elconsumo internos de carne de vacuno en las principales na-ciones desarrolladas importadoras. (Las políticas a largo plazoy contracíclicas son importantes.)
Los dos primeros puntos ya se han examinado, pero se justificanalgunas advertencias adicionales.
El crecimiento de la demanda
Ya se examinó antes la incertidumbre de las proyecciones rela-tivas a la demanda futura de carne de vacuno, y es poco más lo quese puede decir sin un análisis más detallado. Merece la pena señalar,sin embargo, que el consumo per cápita de carne de vacuno en lospaíses de la OCDE, considerados como grupo, decreció ligeramenteentre 1970-72 y 1980-82. En los Estados Unidos, que tiene el con-sumo per cápita más elevado, el descenso fue del 8%, y en la CEE
128 Lo vel S. Jaruis
fue del 2,5%. En otras regiones aumentó el consumo per cápita, aunquepor lo común muy ligeramente.
Se ha sugerido que la fase descendente en el consumo estado-unidense de la carne de vacuno ocurrió (1) porque los consumidores,preocupados cada vez más por el colesterol, redujeron su consumo
de carne, en particular la de vacuno, y (2) debido a que el precio delas aves de corral ha estado descendiendo y éstas han desplazado a lacarne de vacuno. Si los gustos del consumidor han cambiado, y si otros
países desarrollados experimentan modificaciones similares en cfuturo, la demanda de carne de vacuno puede aumentar con máslentitud de la proyectada. De ello podría resultar un estancamien-to a largo plazo en los mercados internacionales. La investigaciónen este campo es importante para los productores de carne de va-
cuno. De manera análoga también se necesita hacer un análisis más
amplio con respecto a la tendencia de los precios de las aves de corral
y carne porcina a bajar en relación con los de la carne de vacuno y enlo que se refiere a la sustitución de ésta con las otras carnes. En los
Estados Unidos un rápido incremento en el consumo per cápita deaves de corral -de 22,3 kilogramos a 28,3 kilogramos, o sea el 27%entre 1970-72 y 1980-82- fue asociado con una baja en el consumotanto de carne de vacuno como porcina. En contraste, aunque du-rante ese período el consumo per cápita de aves de corral se elevóincluso más en otras naciones de la OCDE -el 39% en la CEE y el65% en Oceanía- el consumo de la carne porcina también se incre-mentó. ¿Seguirán descendiendo los precios de las aves de corral yde la carne porcina? ¿Qué cambios tendrán lugar en los precios delos granos y la tecnología? Estas son las principales incógnitas.
El desarrollo ganadero en las naciones competidoras
Las principales naciones importadoras no cuentan con las re-servas de piensos que permitirían lograr rápidos incrementos en laproducción de carne de vacuno con la tecnología existente, pero laintroducción de cambios técnicos en las industrias de la carne de va-
cuno y lechera podría acrecentar su producción considerablemente.English y otros (1983) pronostican que la creciente adopción de tec-nologías ganaderas introducidas en los últimos decenios permitiránobtener un aumento considerable en la productividad por animal.Sobre la base de este estudio y de otra información, Simpson (1984)arguye que nuevas tecnologías permitirán una reducción gradual ysustancial en los costos unitarios y un desplazamiento hacia el ex-terior en la curva de la oferta mundial. de la carne de vacuno. Dado
El desarrollo ganadero en América Latina 129
que Simpson también cree que la demanda ganadera en las nacio-nes de la OCDE aumentará sólo a un ritmo lento y llega a la con-clusión de que los precios ganaderos descenderán y en particular quelos países con excedente de carne se enfrentarán a mercados en pro-ceso de deterioro.
Parecen pertinentes tres ampliaciones al argumento de Simp-son. Primero, si los cambios ocasionados tecnológicamente en la pro-ducción fueran a ocurrir a ritmos iguales en todos los países y exis-tiera el libre comercio internacional en carne de vacuno, el resultantedescenso igual en los precios de la carne de vacuno en todos los mer-cados de todos modos perjudicaría más severamente a los producto-res pastorales que a los de los lotes de engorde y tendería así a favo-recer a los importadores sobre los exportadores. Las exportacionesse basan principalmente en la producción pastoral. Los productorespastorales son dueños en general de su tierra, cuyo valor -como de-manda derivada- disminuiría. Los productores de los corrales deengorde por lo común no son dueños de la tierra que produce losconcentrados que suministran como alimento y no sufrirían esa pér-dida particular. Con los precios más bajos es probable que se incre-mentaran la demanda y el consumo de carne de vacuno. Los cria-dores de los países importadores absorberían así la mayor parte delas pérdidas en esos países. Segundo, cabe esperar que las nuevastecnologías de incremento de la productividad se adopten con lamayor rapidez donde son más elevados los precios del ganado y laproductividad animal. En ese caso, la curva de la oferta de las princi-pales naciones importadoras se desplazará hacia afuera con más ra-pidez que la de las principales naciones exportadoras y situará a lasúltimas en una posición de mayor desventaja debido a que descende-rá su proporción del mercado y el precio de éste. Tercero, si la pro-ducción de leche se expande a las tasas esperadas en la actualidad,pueden esperarse grandes excedentes de leche y los precios de éstabajarán. Se necesitarán menos vacas lecheras para satisfacer la de-manda, lo que supone una reducción sustancial en las cabañas deganado lechero en la mayoría de los países desarrollados durantelos dos decenios venideros. El sacrificio de ganado lechero incre-mentará los suministros de carne de vacuno durante ese período,pero una vez que se haya logrado la reducción de la cabaña, una ca-baña más pequeña proporcionará un nivel señaladamente más bajode producción sostenida de carne de vacuno y podría eventualmen-te dar lugar a una producción más baja de carne de vacuno en la CEE.
130 Lovel S. Jarvis
Eliminación de la fiebre aftosa
La eliminación de la fiebre aftosa en América del Sur benefi-
ciaría a las naciones exportadoras sólo en la medida en que las na-
ciones importadoras no reaccionaran levantando barreras comerciales
adicionales. En la medida en que la demanda internacional fuera de
otro modo igual, los exportadores sudamericanos deberían esperar
ganar una proporción del mercado en las zonas importadoras exentas
de la enfermedad, pero tal vez sólo de manera gradual. Los países que
ahora tienen acceso al mercado de los Estados Unidos, por ejemplo,se resistirán a cualquier pérdida de cuotas y parece improbable que
los países sudamericanos vayan a estar en condiciones de incremen-
tar rápidamente sus precios de exportación mediante la eliminación
de la fiebre aftosa.Debido a que el acceso a los mercados de los países desarrolla-
dos es la cuestión principal para los exportadores latinoamericanos
de carne de vacuno, en la siguiente sección se examina la política gu-
bernamental en las naciones importadoras.
Las políticas contracíclicas relacionadas con la carne
de vacuno y la creciente inestabilidad del mercado
La magnitud en que desarrollan sus exportaciones de carne de
vacuno determinados países latinoamericanos depende de las polí-
ticas que sigan los países desarrollados importadores. Cuando los
importadores de esos países protegen a sus productores internos de
carne de vacuno a través de medidas que incrementan la producción
interna, en consecuencia reducen las importaciones y el precio a que
se comercia internacionalmente esa carne. Además, los importadores
han adoptado en medida creciente políticas contracíclicas relaciona-
das con la importación-exportación que hacen recaer mucha de la car-
ga del ajuste en los exportadores de carne de vacuno y aumentan la
magnitud de las fluctuaciones en el precio de la citada carne y el sa-
crificio en torno a los niveles más bajos de precios y sacrificio. Por
último, las restricciones sanitarias inducen diferencias de precio en
el comercio entre países que exportan a los mercados exentos de
fiebre aftosa y los que padécen esa enfermedad. El establecimientode vínculos entre esos mercados aliviaría tales diferencias.
El desarrollo ganadero en América Latina 131
Políticas proteccionistas en los paísesdesarrollados importadores
Todos los países principales importadores de carne de vacunoimponen restricciones de alguna manera a las importaciones de esacarne. Los sistemas, utilizados solos o en combinación, incluyen aran-celes, cuotas, la amenaza de cuotas, gravámenes variables a la impor-tación, barreras sanitarias y subsidios a la producción y exportación.Esas medidas difieren en sus repercusiones en el bienestar.
La CEE combina derechos aduaneros, gravámenes variables, li-cencias y suspensión de licencias bajo una cláusula de salvaguardiapara proteger a los productores internos de carne de vacuno. Las im-portaciones de esa carne y de ternera procedentes de fuera de la CEEestán sujetas en principio a aranceles relativamente estables, pero seimponen aranceles adicionales según la relación existente entre el pre-cio del mercado interno (precio de referencia) y el precio que la CEEdesea que reciban los productores (precio indicativo). Cuando el mer-cado está severamente deprimido -es decir, cuando el precio de re-ferencia es bajo en relación con el precio indicativo- puede invocar-se la cláusula de salvaguardia (en virtud de la cual se suspenden las li-cencias para importar carne de vacuno), como se hizo desde fines de1974 hasta principios de 1977 para casi todas las categorías de carnede vacuno y ternera. Igualmente, o más importante todavía, la CEEcompra y almacena carne de vacuno y subsidia las exportaciones deesas existencias a través de lo que se denominan pagos de indemniza-cion. Entre 1974 y 1978 la CEE mantuvo las importaciones esencial-mente constantes, tanto en magnitud como en porcentaje del consu-mo, inició exportaciones subsidiadas y pasó de una posición de impor-tación neta a exportación neta (véase el cuadro 3-15). Al propio tiem-po se hicieron más rigurosas las restricciones sanitarias a las importa-ciones de carne de vacuno. Durante los primeros años del deceniode 1980 la CEE incrementó sus importaciones de carne de vacunode alta calidad en tanto que aumentó mucho más sus exportacionesde carne de vacuno de calidad más baja.
Antes de 1964 los Estados Unidos impuso un arancel y, además,restringió las importaciones de carne de vacuno procedente de zonasafectadas por la fiebre aftosa.1 Una ley aprobada en 1964 permitióa los Estados Unidos imponer cuotas de importación si las entradasde carne fresca, refrigerada o congelada excedían de un nivel esta-blecido, el que se fundamentó originalmente en las cantidades deimportación de 1959-63 y el cual se incrementó gradualmente a me-dida que se expandía la producción interna. El Presidente estaba
Lovell S. Jarvis
Cuadro 3-15. Consumo de carne de vacuno en las principales naciones impor-tadoras, 1974-78(miles de toneladas métricas).
País 1974 1975 1976 1977 1978
Estados Unidos
Consumo 11,454 V2,080 13,028 12,751 12,223Importaciones 747 808 953 890 1,053Importaciones (porcentaje del
consumo) 7 7 7 7 9
Comunidad Europea
Consumo 6,432 6,473 6,570 6,679 6,836Importacionesa 429 286 464 454 430
Importaciones (porcentaje delconsumo) 7 7 7 7 6
Japón
Consumo 381 411 436 478 536Importaciones 77 64 130 121 143
Importaciones (porcentaje del
consumo) 20 16 30 25 27
a. Excluye el comercio dentro de la CEE.Fuentes: USDA, FAS, Foreign Agriculture Circular: Livestock and Meat, FLM 9-78
y 10-78, septiembre de 1980, y FLM 2-80, febrero de 1980; Shapiro (1980); con respec-to a las importaciones de la CEE, Schnittker Associates (1979).
obligado a invocar la cuota si las importaciones excedían en el 10%la base ajustada (el nivel de activación), pero podía suspender la cuo-ta o elevar la base de acuerdo con circunstancias especiales, comoen 1972-74, cuando los precios internos de la carne de vacuno eranaltos y seguían en alza. El nivel de activación colocó a los países pro-veedores en la posición de restringir "voluntariamente" las expor-taciones a los Estados Unidos; es decir, al retener el suministro decarne de vacuno evitaban la imposición de la cuota y en consecuen-cia recibían una cuasi renta del precio más alto que resultaba (Allen,Dodge y Schmitz, 1983; Reeves, 1981).13
Japón trata de mantener los precios internos de la carne de va-
cuno dentro de una gama llamada la zona de estabilización a cuyoefecto limita las importaciones a través de cuotas e impone arance-
les ad valórem y gravámenes variables adicionales a las importacio-
nes. Las importaciones de carne de vacuno de Japón son grandes en
relación con la producción interna (véase el cuadro 3-15). Aunqueese país prohibió temporalmente las importaciones de carne de va-
cuno en 1974, entre este año y 1978 las importaciones crecieron
sustancialmente, tanto en magnitud absoluta como en porcentajedel consumo interno.
El desarrollo ganadero en América Latina 133
La protección reduce el comercio en carne de vacuno. Los aran-celes y las cuotas tienden a incrementar el bienestar neto del país im-portador pero reduce los precios internos en los países exportadoresy perjudica a los productores de esos países. La limitación voluntariade las exportaciones (VER) y los aranceles a la exportación incremen-tan el bienestar neto del país exportador y permite a los exportado-res de carne de vacuno obtener una renta del mercado de precio másalto.
La cantidad exportada conforme a la VER no es necesariamentela cantidad que induciría un impuesto óptimo. Allen, Dodge y Schmitz(1983) estimaron que la dependencia de los Estados Unidos de VERen lugar de un arancel óptimo para reducir las importaciones de carnede vacuno reducía el bienestar neto de los Estados Unidos en unos$ 35 millones y aumentaba el de los países exportadores en alrede-dor de $ 8 millones, un resultado diferente del atribuido por lo co-mún a las restricciones a la importación. (Los autores sugieren quela VER es más aceptable desde el punto de vista político que los aran-celes o las cuotas porque permiten a los Estados Unidos mantenerexteriormente una postura de libre comercio y reduce el antagonis-mo del consumidor a las restricciones al comercio.) La Junta de laCarne de Australia reaccionó limitando las exportaciones a los Es-tados Unidos a montos en una relación fija a exportaciones en otrosmercados, de precios más bajos, enfoque que incrementó la ofertade carne de vacuno a los mercados secundarios y redujo el precioallí (Allen, Dodge y Schmitz, 1983). El bienestar en los países ex-portadores se podría haber maximizado estableciendo un impuestoóptimo a la exportación o equivalente a la limitación voluntaria de lasexportaciones en cada mercado, es decir, ateniéndose a la discrimina-ción del mercado en lugar de una política vinculada a las ventas, comoen Australia. Después de 1978 este país cambió de una política deexportación vinculada a las ventas a un sistema de licencias de cuotade exportación en el que se restringieron los embarques, incremen-tándose así los precios de la carne australiana de vacuno para todoslos importadores.
La política de los Estados Unidos, en contraste con la de la CEE,no redujo las importaciones de la carne de vacuno ni en magnitud ab-soluta ni como proporción del consumo durante la crisis de dichacarne durante 1975-77; por el contrario, las importaciones fueron ma-yores que en 1975 (véase el cuadro 3-15). Al propio tiempo se elevóel nivel de sacrificio en los Estados Unidos y las cabañas disminuye-ron de unos 130 millones a 110 millones de cabezas. El sistema decuotas vinculado al sacrificio de los Estados Unidos permitió que se
134 Lovell S. Jar vis
incrementaran las importaciones y de ese modo se exacerbó la situa-
ción interna de excedente de carne de vacuno y bajos precios.
Como resultado en gran parte de las presiones políticas genera-
das por esa experiencia, los Estados Unidos enmendaron en 1979
la Ley de Importación de Carne de 1964 con objeto de introducir
un elemento contracíclico. Las cuotas se reducen ahora siempre que
el sacrificio de vacas alcanza un nivel relativamente elevado, como
se espera cuando los precios bajos inducen a la liquidación de la ca-
baña. Aunque se garantiza una cuota mínima de importación de
567.000 toneladas -aproximadamente la mitad del total de impor-
taciones de 1978- la nueva ley tiene por función el forzar un grado
mayor de ajuste en los exportadores y, en consecuencia, su ajuste a
ciclos futuros resultará probablemente más difícil.' 4
México y América Central son afectados por la limitación vo-
luntaria de las exportaciones a través de las cuotas negociadas de ac-
ceso al mercado de Estados Unidos, y Argentina y Uruguay se en-
frentan a cuotas y aranceles en la CEE. Es claro que beneficiaría a
los países exportadores como grupo negociar la limitación volunta-
ria de las exportaciones en lugar de cuotas y aranceles, pero las ga-
nancias resultantes de esa limitación en los países exportadores ten-
drían que eliminarse a través de impuestos o transferirse a los pro-
ductores de tal modo que no se alentara el exceso de producción.
Efectos de la protección en la eficiencia estática
Valdés (1982) estimó los efectos en las restricciones del co-mercio de la OCDE en los ingresos anuales de exportación, en la fac-
tura de las importaciones de alimentos y en las ganancias y pérdidasasociadas con el ingreso real de los países en desarrollo, prestándoseinterés especial a América Latina. Utilizó las elasticidades de la ofer-
ta y la demanda de estimaciones existentes en los escritos sobre eco-
nomía y dio por supuesta una reducción del 50% en las barreras co-merciales, aranceles y equivalentes no arancelarios sobre una base de
nación más favorecida. La reducción hipotética incrementará el co-
mercio mundial en $ 8.500 millones anuales (en precios de 1977).América Latina percibiría aproximadamente $ 1.800 millones en
ingresos de exportación, o sea alrededor del 13% de sus actuales ex-
portaciones agrícolas. El precio de exportación de la carne de vacunoaumentaría en alrededor del 7% y el valor de las exportaciones de
carne de vacuno y ternera se incrementaría en $ 230 millones, es
decir, un aumento del 75%. Las exportaciones de la mayoría de los
productos agrícolas latinoamericanos se expandirían en reacción a
El desarrollo ganadero en América Latina 135
la liberalización del comercio de la OCDE. El incremento en el valorde las exportaciones de carne de vacuno cedería el primer lugar sóloal azúcar, ya que las exportaciones latinoamericanas de esa carne seelevarían del 18 al 24% del total de las exportaciones mundiales deella. Así, América Latina recibiría el 90% de todas las ganancias delos países en desarrollo derivadas de la expansión de las exportacio-nes de carne de vacuno, y esos beneficios se distribuirían bastante am-pliamente dentro de América Latina. (La carne de vacuno fue uno delos tres principales contribuyentes a la ampliación de los ingresos porconcepto de exportación en seis de los doce países considerados en elejemplo de Valdés.)
Políticas contraciclicas y ajuste del mercado
Varios expertos ganaderos (por ejemplo, Reeves, 1981, y Shapi-ro, 1980) han comentado que el efecto que producen los ciclos gana-deros lo exacerban su creciente sincronización entre los países. Lasincronización ocurre cuando los mercados de la carne de vacuno enmás de un país actúan en la misma fase entre sí, por ejemplo, cuan-do el nivel de sacrificio se eleva en cada país de manera simultánea.Si la sincronización es completa, muchos mercados separados se con-vierten en uno. La sincronización no es completa todavía (véanse elcuadro 3-16 y el gráfico 3-2). De todos modos, la creciente sincroni-zación presenta problemas de importancia para las naciones expor-tadoras.
Si los sectores ganaderos de todos los países están sincroniza-dos, se produce en el mundo entero una reacción irracional a cortoplazo del sacrifico al precio. Un aumento en la demanda mundialhace que los productores retengan animales para incrementar la ca-baña, de lo que resulta una reducción en el sacrificio (oferta) mun-dial, de suerte que aunque se eleve la demanda, el consumo debe
decrecer (gráfico 3-2). Los licitantes fuertes en el mercado a cortoplazo tomarán una porción acrecentada de la oferta disponible restán-dola a: los demás países. En un mundo sincronizado la CEE puedeconseguir incrementar las importaciones sólo mediante la reduccióndel.consumo en otras partes. Esa situación se exacerba cuando los mer-cados se encuentran segmentados y se introducen políticas contra-cíclicas.
En el gráfico 3-3 las curvas de la oferta y la demanda internaspara países exportadores (como Argentina y Uruguay) se denominan
D, y Sx; las curvas de la oferta y la demanda internas para paises im-portadores (como los de la CEE) se denominan Dm y Sm. Dado un
136 Lovell S. Jarvis
Cuadro 3-16. Cambio porcentual en los precios al productor de carne de va-cuno, el sacrificio y las exportaciones, 1969-76.
País 1969-73 1970-72 1970-73 1970-76
Argentina
Precio 44 34 30 -40
Sacrificio -25 -16 -18 7Exportaciones -29 10 -18 -35
Uruguay
Precio 70 69 48 -41
Sacrificio -13 -22 -19 19Exportaciones -7 -20 -24 9
Panamá
Precio n.d. 7 14 -21
Sacrificio 18 21 15 41
Exportaciones -23 0 -58 25Australia
Precio -5 -6 -3 -67
Sacrificio 42 1 36 74
Exportaciones 128 23 78 67
Estados Unidos
Precio 35 14 38 -15
Sacrificio -1 3 -3 20
Exportaciones __a _ _a _a
CEEPrecio (Francia) 14 12 13 3
Sacrificio (CEE)b 4 -7 -6 7Exportaciones (CEE)b a _.a a a
Nueva Zelañda
Precio 18 -5 6 -39
Sacrificio .19 5 14 60Exportaciones 52 5 14 28
n.d. No disponible.
a. No aplicable porque este país o grupo fue importador neto de carne de vacuno.
b. Bélgica, Francia, República Federal de Alemania, Italia, Luxemburgo y los Países
Bajos.Fuentes: Las mismas que las del cuadro 3-1 S.
nivel específico de protección en los mercados importadores y au-sencia de impuesto a la exportación en los países exportadores, elprecio de éstos, P,, es igual al precio internacional. La diferenciaentre P, y el precio en los países importadores, Pm, es el arancel,o el equivalente al arancel si hay una cuota. Las exportaciones soniguales a las importaciones.
Supóngase, primero, que el crecimiento del ingreso en los paí-ses importadores ocasiona un desplazamiento ascendente en su cur-va de la demanda de carne de vacuno y, si las importaciones son cons-
El desarrollo ganadero en América Latina 137
Gráfico 3-2. Efecto de un cambio en la demanda en el precio y la oferta mun-diales de carne de vacuno con ciclos ganaderos sincronizados.
Precio Do D1 SSR SLR
pl
-1 O Cantidad
tantes, un aumento de precios. Debido a que la reacción a corto plazode los -precios al sacrificio es baja o negativa, -la curva pertinente de laoferta interna es la de corto plazo, S, SR. Suógsraoaqe,aCEen reacción a la mayor demanda interna, decide permitir que se incre-menten las importaciones a fin de atenuar el aumento del precio in-terno. A medida que aumentan las importaciones se elevan los pre-cios internacionales. Si las funciones de la oferta a corto plazo de losexportadores tuvieran una pendiente positiva (como en la función dela oferta a largo plazo, S.LR ), se tendrían como resultado inmediatomayores exportaciones porque el consumo interno de los exporta-dores se reduciría y la producción aumentaría. En lugar de eso, elprecio internacional más alto da lugar a una brusca reducción en elsacrificio que se viene ejecutando entonces ya que los productoresexpanden las cabafias en previsión de un incremento de la demanda alargo plazo, de acuerdo con SPR , no SPR. Como resultado, el pre-cio en el país importador debe elevarse en medida espectacular an-
138 Lovell S. Jarvis
tes de que el país importador .pueda obtener un nivel más alto de
importaciones.La reducción de las restricciones en las cuotas por el país im-
portador implica que el precio en el país exportador aumentará tan-
to como sea necesario (hasta que los dos mercados se unan plena-
mente) para conseguir las importaciones deseadas. En el gráfico 3-3
las exportaciones se expanden en el 50%, pero sólo después de que
P, casi se duplica; Pm se incrementa sólo un monto pequeño.Los mercados se equilibran al nivel más alto de importaciones
debido a que el país importador ofrece precios atractivos para obte-
ner suministros de carne de vacuno de los consumidores del país ex-
portador con más rapidez de la que reducen el sacrificio los produc-
tores. Si el sacrificio desciende con más rapidez que el consumo, lasexportaciones (y las importaciones de la CEE) disminuyen y el incre-
mento en el precio inicial de los países importadores es exacerbado
en lugar de atenuado por el relajamiento de la cuota.En resumen, los precios en el país exportador aumentan de
manera espectacular en reacción a la mayor demanda mundial de car-
ne de vacuno por las siguientes razones: (1) El precio en el país expor-
tador es mucho más bajo que en el importador y por consiguiente hay
potencial para ofrecer un precio más atractivo. (2) Si el consumo en
el país importador es grande en relación con la producción, el consumo
y las exportaciones en el país exportador, variaciones relativamente
pequeñas en la demanda del importador darán por resultado incremen-
tos grandes en la demanda en el país exportador. (3) La reacción de
la oferta a corto plazo en cada país es negativa, y en la medida en que
los mercados están unidos, el efecto de repercusión reduce el sacrifi-
cio total mundial. (4). Los consumidores del país importador obtie-
nen mayores suministros sólo absorbiéndolos con sus precios más
atractivos de los consumidores de los países exportadores. (5) Debi-do a que la elasticidad de la demanda con respecto al precio en lospaíses exportadores es relativamente baja (-0,5), los precios internos
deben elevarse sustancialmente antes de que el consumo descienda lo
suficiente para proporcionar un mayor excedente exportable.Cuando desciende la demanda de carne de vacuno en los paí-
ses importadores (de D,, a D' en el gráfico 3-3) el precio del país
importador bajará bruscamente si no se reducen las importaciones.En el gráfico 3-3, en que se da por supuesto que el sacrificio a cortoplazo es completamente inelástico, Pm desciende a P'. Si la reaccióndel precio a corto plazo es negativa, el precio baja todavía más antes
de que los mercados se equilibren. Si esa baja del precio es política-mente inaceptable, el país importador puede reducir a cero su cuota
Gråfico 3-3. Efectos de las politicas contracelicas relacionadas con la importación.
Precio S SR
D
P, \m
x 0
-- - - - -- pi,= P,
SSR1'
Iani pd
Qý Q Q Cantidad
140 Lovel S. Jarvis
de importación y mantener su precio interno en P"t. Entonces loscostos principales del ajuste se transfieren al país exportador, don-de el sacrificio se eleva en reacción al precio descendente. La curvade la oferta de carne de vacuno en el país exportador se desplazaa la derecha, SID (fase descendente a corto plazo), si se da por su-puesto que el aumento de la inversión y la retención de animalesdurante la fase de ascenso conducen a la expansión de la cabaña alo largo de la curva de la oferta a largo plazo y que la liquidación dela cabaña comienza a partir de este punto. Debido a la cuota ceroimpuesta por el país importador, la oferta y la demanda de carne devacuno en el país exportador deben equilibrarse internamente, lo queimplica que los precios reales de la carne de vacuno descenderán demanera espectacular a P.' Si la reacción de la oferta neta a corto plazoen el país exportador tiene una pendiente negativa, como en el grá-fico, se comercializa menos producción y se exporta menos carne devacuno a precios más altos que a más bajos, y los productores delpaís exportador pierden debido a la inestabilidad del mercado ocasio-nada por los cambios en, la demanda, resultado contrario al esperadousualmente cuando la demanda es cambiante (Turnovsky, 1978).1
Políticas neutralizadoras de fenómenos contracíclicos
Los exportadores tienen relativamente pocos métodos de pro-tegerse de las políticas contracíclicas de los países importadores. Laspolíticas neutralizadoras de fenómenos contracícicos -introducidasen varios países y examinadas en otros- en general tratan de estabili-zar los precios al productor interno absorbiendo parte del cambio enel precio internacional y de ese modo evitar los cambios contrapro-ductivos a corto plazo del sacrificio. Por ejemplo, cuando desciendenlos precios internacionales, el gobierno puede reducir los impuestosa la exportación, aumentar los subsidios a la exportación de carnede vacuno, o apreciar el tipo de cambio. La finalidad principal es ven-der menos carne de vacuno, no más. Si se puede evitar el aumento delsacrificio cuando bajan los mercados externos, se fuerza menos ofer-ta en un mercado ya deprimido y los precios se sostienen a nivelesmás altos. Debido a que se mantienen las cabañas de reproducción,son menores los costos de expansión de éstas durante el siguienteciclo ascendente. La divergencia entre los precios internacionales ylos internos y las pérdidas de eficiencia asociadas son sin duda acep-tables sólo a corto plazo y si se espera que los mercados internacio-nales se recuperen con rapidez. Se necesitaría otra alternativa -unfondo de estabilización al que afluyen ingresos durante una fase as-
El desarrollo ganaderg en América Latina 141
cendente de los precios y los desembolsa en el curso de una fase des-cendente- con objeto de administrar grandes cantidades de dineroy estaría sujeta a dificultades técnicas y políticas (véase Bureau ofAgricultural Economics, 1979; Farm Incomes Advisory Committee,1975, y Jarvis, 1977b,c).
Las políticas neutralizadoras contracíclicas serían más eficacessi todos los mercados extranjeros no están cerrados, si, por ejemplo,sólo un importador impone restricciones contracíclicas. Los paísesexportadores pueden entonces diversificarse hacia otros mercados.Cuanto más elástica sea la demanda, menos bajará el precio y me-nos severo será el ajuste. Además, un subsidio a la exportación po-dría sostener el precio interno facilitando al mismo tiempo las ven-tas a otros países.
En medida limitada los países exportadores podrían almace-nar carne de vacuno en forma enlatada y manufacturada para su ven-ta subsiguiente. El almacenamiento de la carne de vacuno es costo-so, sin embargo, y la calidad de la carne se deteriora con el tiempo.(También se puede retener a los animales para sacrificio ulterior,pero no es económico apacentarlos pasada la edad a la que loscostos de los piensos exceden al valor de la carne de vacuno pro-ducida.)
Los países exportadores deberían suministrar a los productoresmejor información acerca de la evaluación de los mercados, incluidospronósticos.
Un país exportador, o grupo de países, podría tomar medidastan drásticas como el bloquear las exportaciones durante un cicloascendente de los precios a fin de presionar a los países importa-dores a entablar negociaciones para tener mejor acceso al mercadodurante todo el ciclo. Un esfuerzo de esa índole sería ineficaz sinun alto grado de coordinación entre los exportadores. El prohibirlas exportaciones al elevarse los precios probablemente sería inacep-table para la mayoría de los productores de carne de vacuno en lospaíses exportadores y por consiguiente políticamente difícil inclusocon una preparación de antemano sustancial. Una reacción frecuenteen los países exportadores latinoamericanos ha sido imponer un ma-yor gravamen a la exportación cuando están en auge los mercados deexportación y se elevan los precios internacionales, a fin de amorti-guar el impacto de los precios internacionales ascendentes en losprecios internos y de ese modo en los consumidores internos. Comoresultado, con respecto a cualquier incremento en los precios inter-nacionales, el consumo desciende menos en los países exportadores,dando lugar a menores exportaciones. Los impuestos, sin embargo,
142 Lovell S. Jarvis
también reducen el aumento en los precios al productor en los países
exportadores, decreciendo la retención de la cabaña y esto permite
un mayor sacrificio. El efecto neto en el cambio a corto plazo en las
exportaciones es probablemente pequeño, pero puede ir en un senti-
do u otro, lo que depende de las elasticidades relativas a corto plazo
del sacrificio y el consumo con respecto al precio. Esa intervención,
sin embargo, no es compensada en general por subsidios a la expor-
tación cuando los precios bajan y por lo tanto se reduce el precio
medio de la carne de vacuno pagado a los productores internos a
través de todo el ciclo. Esto desalienta la producción y reduce el
comercio. Parece probable que la creciente intervención en los paí-
ses importadores, que produce ciclos internacionales más fuertes
con respecto a la carne de vacuno, dé lugar también a una creciente
intervención en los países exportadores y probablemente a un co-
mercio reducido en carne de vacuno.La solución óptima a largo plazo, que sería beneficiosa para los
países exportadores e importadores, es un comercio de carne de va-
cuno expandido en lugar de reducido. Para esto sería preciso llevar
a cabo negociaciones detalladas en las que los exportadores tendrían
que asumir la mayor parte de la iniciativa. Es importante que tanto
las partes exportadoras como importadoras reciban corrientes mejo-
radas de información con objeto de hacer más eficiente el funciona-
miento del mercado.
Asimetr(as en el comportamiento delos países exportadores
Los ciclos de la carne de vacuno no están siempre sincronizados
como en los modelos que se han examinado antes. Durante el últi-
mo de esos ciclos (1969-78) aparecieron diferencias importantes y
un tanto sorprendentes entre los países. Primera, en la medida en que
los sectores de la carne de vacuno en los distintos países no estuvie-
ron sincronizados disminuyó la magnitud del ciclo (aunque fuera se-
vera). Segunda, algunos países exportadores tuvieron más éxito que
otros en lo que se refiere a mantener las exportaciones y, por lo tan-
to, los ingresos durante el ciclo (véase el cuadro 3-16). Es importan-
te determinar si su éxito relativo fue el resultado de esfuerzos espe-
cíficos (por ejemplo, información más completa o mejor reacción
a la misma información), accidental o si se debió a otras causas.
Argentina y Uruguay reaccionaron al ciclo de manera radi-
calmente diferente a como lo hicieron Australia y Nueva Zelanda
(cuadro 3-16). Los productores sudamericanos redujeron sustancial-
El desarrollo ganadero en América Latina 143
mente el sacrificio y las exportaciones entre 1969 y 1973, en tantoque los productores de Oceanía incrementaron ambas. Estos, ade-más, vendieron la producción durante la fase de ascenso del cicloganadero en lugar de retenerla para invertir como hicieron los produc-tores latinoamericanos. Entre 1969 y 1976, Australia, Nueva Zelanda,Uruguay y Argentina exportaron el 52, 43, 37 y 22%, respectivamen-te, de su producción. El acentuado aumento en la producción y ex-portaciones de Oceanía proporcionó carne de vacuno para satisfacerla creciente demanda en los países importadores, en tanto que la pro-ducción y exportaciones decrecientes de América Latina exacerba-ron el creciente exceso de la demanda neta mundial. Así, pues, elcomportamiento de los países latinoamericanos corresponde en granmedida a lo que se esboza en el gráfico 3-3; no es así lo que corres-ponde al comportamiento de Oceanía. Hay varias explicaciones plau-sibles, pero no todas están apoyadas por la información disponible.
a Hay algunas pruebas documentales en el sentido de que lasregiones se encontraban simplemente en diferentes fases del cicloganadero cuando la fase ascendente internacional comenzó en 1969,de suerte que una se encontraba en mejor situación de aprovecharlas oportunidades de comercialización que la otra. En 1969 tanto Nue-va Zelanda como Australia se hallaban en medio de una expansión alargo plazo de la producción de carne de vacuno; la producción ha-bía estado elevándose alrededor del 7% anual desde principios deldecenio de 1960. Toda vez que el consumo era constante o descen-dente, los incrementos marginales en la producción se canalizabandirectamente hacia las exportaciones. Esta expansión de la produc-ción y las exportaciones fue facilitada en gran parte por las crecientesimportaciones de los Estados Unidos, en particular de carne manu-facturada de vacuno de calidad. En contraste, Argentina y Uruguayhabían estado en la fase de liquidación de un ciclo ganadero a causaen gran medida de que las importaciones europeas habían descendi-do después de 1966. Cuando se incrementó la demanda europea en1969, los países latinoamericanos pasaron abruptamente de una si-tuación de liquidación a expansión de las cabañas y el nivel de. sacri-ficio decreció sustancialmente.
* Los productores australianos y neocelandeses -mejor orga-nizados e informados con respecto a la evolución del mercado mun-dial que sus contrapartes latinoamericanos- puede que reaccionaranmejor a los precios más altos del mercado vendiendo más carne devacuno que menos toda vez que creyeron que la oportunidad que ofre-cía el mercado era temporal y justificaba el hacer ventas inmediatas.Si los productores se percatan en realidad de que los cambios en los
144 Lovell S. Jarvis
precios de la carne de -vacuno son ciclos -fluctuaciones temporalesen torno a una tendencia más estable- la adopción racional de deci-siones debe inducir al arbitraje para eliminar los ciclos por completo.La información del mercado a que tienen acceso los productores de
Oceanía, en especial la suministrada por la -Dirección de EconomíaAgrícola (Bureau of Agricultural Economics) de Australia, es máscompleta y sofisticada de la que tienen a su disposición los produc-tores sudamericanos. Parece más probable, sin embargo, que el nivelmás elevado de sacrificio en Oceanía y el mayor volumen de expor-taciones después de 1969 ocurrieron debido a que los precios inter-nos al productor aumentaron poco o. incluso descendieron entre 1969y 1973, de modo que estuvieron ausentes las señales para reducir elsacrificio del ganado. En Australia, aun cuando los precios de expor-
tación se elevaron en el 7% entre 1969 y 1974, al parecer esos pre-cios más altos no se transfirieron a los productores. Las diferenciasen las normas de acción del gobierno, más que las diferencias en in-formación o en el comportamiento del productor, parecen ser más
importantes en cuanto a explicar este ejemplo de falta de sincroni-zación. Un caso ilustrativo es el de Panamá que, al igual que Ocea-
nía, exportaba a los Estados Unidos. Panamá redujo bruscamentelas exportaciones después de 1969 no para incrementar las cabañas,como en Argentina y Uruguay, sino porque la política interna redu-jo el precio a los productores, indujo un nivel más elevado de sacri-
ficio y canalizó la mayor oferta a los consumidores en lugar de a losmercados extranjeros.
o Los productores de doble finalidad, cuya carne de vacuno es
un subproducto de la producción de leche, atravesaron por fluctua-
ciones cíclicas más pequeñas que los países productores especializa-
dos en carne de vacuno debido a que los mercados de la leche eranmás estables. El incremento de la cabaña y la subsiguiente liquida-
ción en Nueva Zelanda, donde casi toda la carne de vacuno proviene
de las operaciones de doble finalidad, fueron más pequeñas que en
Australia, Argentina y Uruguay, donde la producción se deriva en
grado sumo de las cabañas de ganado vacuno.Después de 1974 se produjo un mayor paralelismo entre Ocea-
nía y América Latina al derrumbarse los precios en 1975-76 y elevar-se el nivel de sacrificio. (En Australia continuó la tendencia existenteal sacrificio creciente.) Argentina, Uruguay, Australia y Nueva Ze-
landa aumentaron el sacrificio en el 30, 22, 40 y 55%, respectiva-
mente, entre 1974 y 1976 (véase el cuadro 3-14). Una causa prin-cipal de que se incrementara con más rapidez la tasa de sacrificio
de Oceanía fue que Estados Unidos aceptó que aumentaran las im-
El desarrollo ganadero en América Latina 145
portaciones de Oceanía, en tanto que la CEE no solo redujo las impor-taciones procedentes de América del Sur, sino que comenzó a sub-sidiar sus propias exportaciones a terceros mercados. Por lo tanto,Argentina y Uruguay encontraron sumamente difícil vender inter-nacionalmente su carne de vacuno en 1975. Tal vez fueran no sólomás lentos en cuanto a desarrollar mercados no tradicionales, sinoque además se habían impuesto restricciones alimentarias a sus ex-portaciones. (Estas aumentaron en 1976.)
Otra indicación de la dificultad de los problemas de ajuste delos exportadores aparece en sus cifras de consumo. Australia y NuevaZelanda, que tanto habían expandido las exportaciones antes de 1974,de súbito tuvieron que incrementar el consumo interno con objetode equilibrar la oferta y la demanda: el consumo de Australia seelevó en el 74% entre 1974 y 1976, el de Nueva Zelanda en el 55%.Mientras tanto, Argentina y Uruguay expandieron dicho consumointerno en el 26 y el 13%, respectivamente.
Notas de pie de página
1. La CEE fue importador neto de unas 422.000 toneladas de carne devacuno en 1970 y exportador neto de alrededor de 300.000 toneladas en 1980.Las exportaciones mundiales de carne de vacuno se expandieron de unos dosmillones de toneladas a alrededor de tres millones entre 1970 y 1980. La mayorprotección y subsidios de exportación de la CEE absorbieron mucho de ese incre-mento, y otras naciones exportadoras expandieron las exportaciones en sólo alre-dedor de 300.000 toneladas.
2. La Argentina tiene potencial para expandir en grado espectacular laproducción ganadera, pero se especializará cada vez más en cultivos -que sonmás rentables- a menos que los precios le la carne de vacuno aumenten en me-dida significativa (Reca, 1982). El Uruguay tiene mucha menos tierra arable ypondrá interés especial en la producción de carne de vacuno y lana.
3. Véase en el capítulo 2 un examen de los ciclos de la carne de vacuno.Si éstos se previenen en forma adecuada, se podrían aliviar teóricamente mediantecambios compensadores en la producción, pero es difícil lograr tal grado de pre-visión. Lo que parece ex post un proceso bastante regular a menudo no es tanaparente cuando deben comprometerse recursos y errores pequeños en la secuen-cia cronológica pueden ocasionar grandes pérdidas económicas. De todos mo-dos, el suministro de mejor información a los productores debe atenuar el em-peoramiento del ciclo por sus reacciones a corto plazo, aunque de todos modosse producen conmociones exógenas imprevistas que ejercen algún efecto.
4. La expansión de la producción en Australia a principios del decenio de1970 se fundamentó en gran medida en los elevados precios recibidos en el mer-cado norteamericano como resultado de los controles "voluntarios" de las ex-portaciones negociadas con los Estados Unidos. Los exportadores recibían dere-chos a exportar a este. mercado favorecido en proporción a sus exportaciones aotros mercados no tradicionales menos atractivos; los productores recibían un
146 Lo vel S. Jaruis
precio medio ponderado a través de todos los mercados en lugar de un precio
marginal (Allen, Dodge y Schmitz, 1983). El precio recibido por los productores
excedía al precio marginal y esto creaba incentivos para producir bastante más
allá del punto de rentabilidad máxima.
5. Dentro del comercio privado éstas eran las expectativas generales y fueron
reforzadas por las proyecciones elaboradas por organismos influyentes internacio-
nales y nacionales que se ocupaban de la producción ganadera como la FAO, el
Banco Mundial y el USDA.
6. Véase el Monthly Bulletin of Statistics de las Naciones Unidas, y el Banco
Mundial (1985). La utilización de un deflactor vinculado a la economía de los Es-
tados Unidos, como el índice de precios al consumidor, el índice de precios al por
mayor, o un deflactor implícito del producto interno bruto (PIB), indica mejor
el poder adquisitivo dentro de los Estados Unidos, en tanto que el índice del valor
unitario de las manufacturas (IVUM) indica mejor el poder adquisitivo de la carne
de vacuno como producto básico primario en el comercio internacional.
7. Este aserto no es cierto en el caso de Australia, la que se vio forzada a
vender carne en los mercados secundarios durante 1975-79 a precios muy por
debajo de los que había recibido durante hondonadas anteriores. Los producto-
res australianos se enfrentaron a precios más bajos al menos en parte debido a que
decidieron liquidar una proporción mayor de sus cabañas después de 1973 que los
productores latinoamericanos, y una proporción amplia del incremento resultan-
te en exportaciones tuvo que venderse en los mercados secundarios. Las expor-
taciones australianas a los mercados secundarios están reduciéndose. Así, los pre-
cios internacionales de la carne de vacuno se han recuperado en parte debido a
que la reducción en la oferta ha compensado la reducción en la demanda.
8. Las relaciones siguientes son válidas: el sacrificio es igual al consumo
más las exportaciones (s = c + x), y la producción anual de carne de vacuno es
igual al sacrificio más el cambio en la cabaña durante el año (q = s + dH). Por
lo tanto, el consumo más las exportaciones es igual a la producción menos el cam-
bio en la cabaña (c + x = q - dH). Supóngase que inicialmente dH = 0, q = s =
100, c 67, y x = 33. Entonces, si la producción crece al 6% anual, en el cuarto
año q = 100 - (1,06)4 = 126. Si no se produce un incremento adicional de la caba-
ña después del año 4 -es decir, dH = 0- entonces las exportaciones potenciales
son 59 (x = 126 - 67), un incremento del 79% sobre el nivel inicial de expor-
taciones.
9. En realidad, la Argentina y el Uruguay redujeron las exportaciones en
1971-73 para incrementar las cabañas, pero justo cuando las exportaciones debe-
rían haber comenzado a elevarse, encontraron sus exportaciones reducidas por
el cierre del mercado de la CEE en 1974 y 1975. Australia expandió sus expor-
taciones hasta 1974, pero entonces también se vio forzada a reducir las exporta-
ciones (en una coyuntura en que estaba elevándose el nivel de sacrificio interno)
en 1974 y 1975. Las exportaciones en los tres países aumentaron acentuada-mente en 1976 pero se encauzaron cada vez más hacia los mercados secunda-rios a precios espectacularmente más bajos (cuadros 3-13 y 3-14). Lo que se tra-
ta no es de mostrar que las exportaciones se comportaron de manera diferente
a como se había previsto, sino poner de relieve que, aunque el cierre estaba ofi-
cialmente justificado en los países importadores por la recesión económica, era
probable que en cualquier caso se hubiera impuesto alguna restricción. Las nor-
mas de actuación ulteriores han mostrado que la razón principal para las restric-
El desarrollo ganadero en América Latina 147
ciones fue el deseo de proporcionar a los productores precios más altos de ma-nera permanente.
.10. En Santiago, Chile, tuvo lugar 'en septiembre de 1983 una Consultade Expertos sobre Comercio de Ganado y Carnes patrocinada por la FAO conobjeto de promover un intercambio de experiencias entre los países latinoame-ricanos. En esta reunión se buscó estimular el interés por la política ganaderadentro de la región.
11. La distribución regional del crecimiento es importante. Aunque pu-diera parecer que América Latina podría beneficiarse más del crecimiento enlos países en desarrollo que en los desarrollados, ya que éstos imponen las res-tricciones más acentuadas al comercio y tienen la elasticidad-ingreso más bajapara la carne de vacuno, los países en desarrollo fuera de América Latina no con-sumen ni importan mucha de esa carne. Por lo tanto, los aumentos significantesen el comercio mundial de la carne de vacuno durante el próximo decenio ten-drán que provenir principalmente del incremento de las importaciones por lospaíses desarrollados.
12. El gobierno de los Estados Unidos estimuló y contribuyó a financiarcampañas para erradicar la fiebre aftosa en México, América Central y el noro-este de Colombia a fin de ayudar al desarrollo ganadero en esos países y de pro-teger a las cabañas de los Estados Unidos de la reinfección. En consecuencia secreó una pequeña oferta adicional de carne de vacuno a los Estados Unidos.
13. La proporción negociada de Australia ha promediado alrededor del50% de las importaciones estadounidenses casi todos los años. Esa proporciónse elevó a fines del decenio de 1970 debido a que otros países, México en par-ticular., no pudieron mantener los embarques. Nueva Zelanda suministra másdel 20% del total de las importaciones de los Estados Unidos de carne de vacu-no, y América Central y Canadá suministran la mayor parte del resto.
14. Simpson (1982) arguye que la nueva ley puede que sea menos con-tracíclica en realidad de lo que se pretende. Otras regulaciones de los EstadosUnidos que podrían afectar a las importaciones de ese país de carne de vacunoincluyen la Ley de Derechos Compensatorios, que impone la aplicación de de-rechos compensatorios a las importaciones cuya producción o exportación essubsidiada, y la Ley Antidumping, que prevé el pago de derechos cuando lasimportaciones se venden a menos de su "valor justo" (Reeves, 1981). Esas re-gulaciones podrían afectar a las exportaciones procedentes de países que tratende subsidiar las exportaciones de carne de vacuno durante la fase descendentedel ciclo.
15. La colocación de esta curva está en consonancia con la experiencia re-ciente. Desde 1969 hasta 1973, al tiempo que se elevó la demanda de carne devacuno en los Estados Unidos y la CEE, se incrementaron los precios internosde esa carne y el tonelaje de sacrificio de ese ganado descendió el 1% en cadaregión. Entre 1970 y 1973 el tonelaje de sacrificio descendió el 3% más en losEstados Unidos y el 6% más en la CEE, y el sacrificio total de ganado en el mundodeclinó el 2%.
16. 0 para acumular riqueza (Sapelli, 1984).
17. Se puede hacer que el modelo se ajuste más a la realidad incluyendolos terceros mercados. Si éstos son sólo consumidores, alivian los ciclos del mer-cado al producir carne de vacuno al consumidor dominante durante la fase as-
148 Lovell S. Jarvis
cendente del ciclo de esa carne y absorber la carne de vacuno liberada durante
la fase descendente. Si esos terceros mercados son también productores y su
producción a corto plazo es sensible inversamente al precio, su inclusión estabi-
liza los mercados mundiales de la carne de vacuno en tanto que la pendiente de
su curva de la demanda sea más baja en valor absoluto que el de su curva de la
oferta neta a corto plazo.
4FINANCIAMIENTO DEL BANCO MUNDIAL
PARA PROYECTOS GANADEROS
EN ESTE CAPITULO SE EXAMINAN los esfuerzos del Banco Mun-dial por alentar el desarrollo ganadero en América Latina, proporcionadatos acerca de la aportación de recursos del Banco para esa finalidad,de la cronología y distribución de su financiamiento y de su atenciónespecial a los subsectores. Se esboza y analiza la estrategia del Bancoen el campo del desarrollo ganadero y se señalan sus éxitos y fracasosprincipales. Por último se examinan los problemas de importanciaque surgen en la ejecución de los proyectos ganaderos en AméricaLatina.
Datos históricos
El primer proyecto del Banco en cualquier región enfocado es-pecíficamente hacia la ganadería tuvo lugar en el Uruguay en 1959.En 1963 se creó una división de ganadería en el Banco. Durante eldecenio siguiente se iniciaron proyectos ganaderos en casi todo paísde América Latina. Para 1983 el Banco había financiado aproxima-damente setenta y cinco proyectos con importantes componentes dedesarrollo ganadero en veinte países latinoamericanos diferentes. Deese número se han terminado- cincuenta y dos y veintitrés están envías de ejecución.'
En el cuadro A-3 del apéndice se proporcionan datos básicossobre proyectos en América Latina que tienen importantes compo-nentes ganaderos. En ese cuadro se muestran las fechas de aproba-ción y cierre del préstamo, el costo total del proyecto, el monto apro-ximado dedicado al desarrollo ganadero y el número de subsectoresganaderos a los que se prestó asistencia. En los cuadros 4-1 y 4-2 sepresentan sinopsis de esta información por país y año, y en los gráfi-cos 4-1, 4-2 y 4-3 se ilustran tendencias.
Para 1983 el Banco había concedido setenta y cinco préstamosrelacionados con la ganadería a países latinoamericanos. El montototal de los préstamos ascendía a $ 2.300 millones (en dólares co-rrientes), y alrededor de $ 1.000 millones fueron asignados al sector
150 t eul S. Jaruis
Cuadro 4-1. Proyecto del Banco Mundial y financiamiento para ganadería, porpa ís(millones de dólares corrientes).
Año del Total de fon- Número Total de fon-primer dos del de dos pam
País préstamo préstamoa proyectos ganadería
Argentina 1967 15.0b 2b 15.0Bolivia 1967 38.9 7 17.0Brasil 1967 102.5 2 65.6Chile 1963 80.6 4 33.5Colombia 1966 161.6 7 72.5Costa Rica 1968 30.0 3 19.0Dominicana, Rep. 1971 5.0 1 5.1Ecuador 1967 50.7 5 27.1Guatemala 1971 4.0 1 4.0Guyana 1970 2.2 1 2.2Honduras 1970 58.4 5 22.0Jamaica 1970 8.1 2 4.9México 1965 1,484.0 12 473.2Nicaragua 1973 8.5 1 6.8Panamé 1973 12.7 2 12.7Paraguay 1963 108.2 7 89.4Perú 1973 25.0 1 12.5Trinidad y Tobago 1967 5.0 1 2.0Uruguay 1959 95.7 8 86.1Venezuela 1972 3.1b 2c 3.1
Total 2,299.2 75 986.3
a. Utilizado o comprometido.b. Se aprobaron dos préstamos; el segundo fue cancelado a solicitud del gobierno an-
tes de que se iniciara la ejecución.c. Se aprobaron dos préstamos, ambos fueron cancelados a solicitud del gobierno;
parte del primer préstamo se aplicó y nada del segundo.Fuente: Banco Mundial.
ganadero. El costo total de los proyectos (incluidas todas las fuentes,el Banco, los gobiernos, los bancos comerciales y los productores)fue de aproximadamente $ 7.000 millones; el monto total gastadoen ganado fue de unos $ 3.000 millones. Los montos prestados porel Banco, cuando se miden en dólares constantes de 1980, son alre-dedor del 50% más altos -unos $ 1.500 millones- y el costo totalde las inversiones en ganadería con asistencia del Banco es de aproxi-madamente $ 4.500 millones.
Después del proyecto ganadero inicial en el Uruguay en 1959,el Banco financió proyectos en Chile y Paraguay en 1963, en Méxicoen 1965, y en Colombia en 1966. En 1967 se emprendieron proyec-tos ganaderos en otros cinco países y para 1973 se había iniciado
El desarrollo ganadero en América Latina 151
Cuadro 4.2. Préstamos del Banco Mundial para ganadería en América Latina,por ano.(millones de dólares, corrientes o de 1980, según se especifique).
Valor, Amé-rica Latina
Número Valor Valor excluido Valor, Mé-Año aprobado (corriente) (1980) México (1980) xico (1980)1959 1 7.0 19.1 19.1 0.01960 0 0.0 0.0 0.0 0.01961 0 0.0 0.0 0.0 0.01962 0 0.0 0.0 0.0 0.01963 2 22.6 54.2 54.2 0.01964 0 0.0 0.0 0.0 0.01965 2 25.2 56.7 28.6 28.11966 2 24.2 52.8 52.8 0.01967 5 62.1 131.0 131.0 0.01968 1 2.7 5.5 5.5 0.01969 3 59.4 117.6 53.3 64.31970 8 26.8 51.2 51.2 0.01971 5 60.4 111.7 42.4 69.41972 4 40.3 72.1 72.1 0.01973 6 111.6 193.1 97.9 95.21974 6 45.3 74.3 38.2 38.11975 4 33.3 48.9 48.9 0.01976 4 74.4 100.4 16.1 84.41977 6 64.1 82.1 62.5 19.61978 5 117.5 141.0 3.0 138.01979 4 34.0 37.4 37.4 0.01980 5 119.1 119.1 24.5 94.61981 1 30.0 27.3 27.3 0.01982 1 26.3 21.8 0.0 21.8
Total 75 986.3 1,517.3 865.8 651.5
Fuente: Banco Mundial.
financiamiento para ganadería en veinte países latinoamericanos (grá-fico 4-1). El Banco prestó asistencia primero a países de la zona tem-plada (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay), donde la tecnología quese iba a transferir parecía aplicable más directamente, y a otros paí-ses que tenían sectores ganaderos grandes e importantes (Colombia,México y Paraguay), pero se hicieron esfuerzos por reconocer y po-ner en práctica proyectos ganaderos en casi cada país de la regióndentro de un período relativamente breve. Durante 1965-73 se pu-sieron en marcha proyectos ganaderos en dieciséis países, o sea dospaíses al año. Como se muestra en el cuadro 4-1, en catorce de veintepaíses latinoamericanos el proyecto inicial fue seguido por lo me-nos por un proyecto subsiguiente. El número del personal ganadero
152 Lo vell S. Jarvis
Gráfico 4-1. Financiamiento para ganadería en América Latina, 1959-80.
Número de-países
20-Nicaragua, Panamá, Perú
18-- Venezuela
16 Rep. Dominicana, Guatemala
14- Guyana, Honduras, Jamaica
12--- Costa Rica
10- Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Trinidady Tobago
8-
6-Colombia
4- MéxicoChile, Paraguay
2
Uruguay0 1
19591960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980
del Banco aumentó en consecuencia, en particular en el curso demediados del decenio de 1970, a fin de permitir la identificación,preparación y evaluación de nuevos proyectos y la supervisión dela creciente cartera del Banco.
Aun cuando gran número de países ha recibido por lo menosalgún apoyo, el financiamiento para ganadería se ha concentradoen unos pocos países. Alrededor de la mitad del financiamiento to-tal del Banco para el desarrollo ganadero latinoamericano se ha des-tinado a México. 2 Brasil, Colombia, México, Paraguay y Uruguayrepresentan en conjunto el 80%.
La actividad y financiamiento de proyectos aumentó con ra-pidez en términos reales en el curso de 1973 (se utiliza una mediamóvil de tres años a fin de suavizar las variaciones anuales), perodespués declinaron gradualmente (gráfico 4-3). El descenso es untanto más acentuado cuando se excluye a México; el financiamientoallí pareció haber llegado a su cota máxima en 1978.
Hay varias razones que explican la desaceleración del financia-miento ganadero del Banco en América Latina después de 1973. Losprecios internacionales de la carne de vacuno alcanzaron su nivel máselevado en 1973, descendieron abruptamente en 1974-75 y se man-
El desarrollo ganadero en América Latina 153
Gráfico 4-2. Número de proyectos del Banco Mundial con inversiones impor-tantes relacionadas, con la ganadería aprobados anualniente para América La-tina, 1959-80.
Número
8-
7-
6-
5-
4-
3-
2-
. 1 --
1959 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982
tuvieron a niveles relativamente más bajos durante todo 1982 (conuna ligéra recuperación temporal en 1979 y 1980). La baja de losprecios de la carne de vacuno redujo gravemente la rentabilidad dela producción de esa carne, desalentó la inversión e indujo tanto alBanco como a los gobiernos a asignar prioridad más baja al sectorde la carne de vacuno, al menos temporalmente.
EL Banco puso interés particular inicialmente en el desarrolloganadero en ranchos comerciales relativamente grandes en AméricaLatina en la creencia de que las técnicas e inversiones específicasque se recomendaban eran las más rentables en esos ranchos y que conese enfoque se podría lograr con rapidez un efecto significativo en laproducción nacional y las exportaciones. En los comienzos del dece-nio de, 1970, sin embargo, cuando el Banco comenzó a poner mayorinterés en el efecto distributivo de su financiamiento, los DirectoresEjecutivos, la administración y el personal, comenzaron a poner entela de juicio si el financiamiento ganadero debería recibir prioridadtan alta si se destinaba principalmente a los ganaderos grandes y ensituación económica desahogada. Como resultado el Banco restóun tanto de interés al financiamiento ganadero salvo para granjasganaderas relativamente pequeñas. Este cambio en estrategia des-
154 Lovel S. Jarvis
Gráfico 4-3. Monto de préstamos del Banco Mundial para ganadería aprobadosanualmente para América Latina, 1959-82.
Millones de dólares de 1980
200-
180-
160-
140-
120-
100-
80-
60-
40-
20-
019591960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982
plazó el interés de la producción especializada de carne de vacunohacia la producción ganadera de doble o triple finalidad en un sistemade fincas pequeñas más complejo y dio a menudo como resultadoel que se prestara asistencia ganadera como parte de programas másamplios, por ejemplo, como componente de un proyecto de desarro-llo rural. Inicialmente por lo menos, el financiamiento a los produc-tores más pequeños exigió mayor esfuerzo y costos del personal y laintroducción de mayores alteraciones en tecnología y, por lo tanto,se pudieron absorber menos fondos de préstamos. (Debido a que po-cos de los componentes de proyectos se han terminado y evaluadohasta la fecha, esta exposición retrospectiva se refiere principalmentea los primeros proyectos ganaderos.)
Otra posible razón de la desaceleración del financiamiento es queen 1972 el Banco fue reorganizado de conformidad con líneas regio-nales en lugar de sectoriales. Se disolvió la división de ganadería ysu personal fue asignado a las divisiones regionales de reciente crea-ción. Dentro de este nuevo marco puede que a la ganadería por símisma se le haya dado más baja prioridad.
El desarrollo ganadero en América Latina 155
Estrategias y resultadosdel financiamiento para la ganadería
La asistencia financiera del Banco para la ganadería se ha desti-nado principalmente a la producción de carne de vacuno (alrededordel 60% del total de los recursos). En los veinte países receptoresde la asistencia por lo menos algo del financiamiento se encauzó haciala producción de carne de vacuno. En segundo lugar figuró la explota-ción de ganado lechero, que recibió alrededor del 30% del financia-miento total en dieciséis países. En nueve países el diseño del pro-yecto permitió flexibilidad para financiar empresas de doble finali-
dad (carne de vacuno-leche). Aproximadamente el 5% del total de losfondos se destinó al ganado ovino en ocho países, principalmente enlugares dondë las ovejas apacientan a menudo conjuntamente conel ganado vacuno; alrededor del 4% se dedicó al ganado porcino enseis países, y aproximadamente el 1% fue para aves de corral en cua-tro países. Se han concedido préstamos por cantidades más peque-ñas para ganado caprino, camélidos (alpaca, llama y vicuña), conejosy abejas. Ningún proyecto fue diseñado específicamente para promo-ver la producción de ganado de tiro pero varios proyectos financiaroncantidades pequeñas de esas inversiones.
Carne de vacuno
El Banco puso interés particular inicialmente en la carne de va-cuno debido a que ya constituía la actividad ganadera más importan-te en términos de producción, consumo y exportación y porque losabundantes pastizales de la región, su clima favorable, buen ganado
de reproducción y prolongada tradición ganadera le daban un poten-cial considerable de producción. También parecía que se iba a incre-mentar la demanda internacional de la producción latinoamericana
de carne de vacuno. El nivel de productividad ganadera en la regiónera ccnsiderablemente inferior al potencial. Las tasas de paricióneran bajas, ya que mostraban un promedio de 60-70% en las regionestempladas y de 40-50% en los trópicos. Las tasas de mortalidad, enespecial las de terneras, eran relativamente elevadas, de 5-20%, según
la subregión. Las tasas de crecimiento de los animales eran bajas: las
vaquillonas parían a los tres años y los novillos se sacrificaban de lostres a los cinco años.4 En casi toda la región el apoyo gubernamen-tal para el sector ganadero era débil en términos de prestación de
asistencia técnica, trabajo de investigación, financiamiento y polí-tica económica. Los productores se mostraban escépticos en cuanto
a hacer inversiones importantes y a las nuevas tecnologías.
156 LOve1 S. Jarvis
El Banco llegó a la conclusión de que podían lograrse incre-mentos significativos en la producción-y un rendimiento favorablepara las inversiones de los productores mediante la introducciónde nuevas tecnologías y técnicas de administración, siempre y cuan-do se disbusiera de crédito en condiciones razonables, de que las in-versiones fueran bien elegidas y puestas en práctica y de que se redu-jera la discriminación económica en contra del sector ganadero.
TECNOLOGIA. La tecnología en que se fundamentaba la ma-yoría de los proyectos de desarrollo de la carne de vacuno compren-día varios elementos. Toda vez que se creía que la baja productividaddel ganado en América Latina era resultado principalmente de la de-ficiente nutrición animal, se puso interés especial en establecer pastosmejorados y en hacer más eficiente la ordenación de los pastizalesexistentes. Entre las medidas adoptadas figuraron la introducciónde nuevas especies de pastos y combinaciones de pastos de gramí-neas y. leguminosas, el uso de fertilizantes fosfatados, rotación me-jorada de pastizales y lucha más eficiente contra las malas hierbas.También se estimuló la utilización de suplementos minerales esen-ciales para el desarrollo animal y en particular para la reproducción.En los casos en que fue necesario se proporcionaron infraestructu-ra y equipo -cercas, corrales, abrevaderos y maquinaria- para elestablecimiento de pastizales, preparación de forrajes y lucha contralas malas hierbas.
La cuestión de la salud animal se abordó principalmente me-diante el mejoramiento de la infraestructura de los ranchos (bañosy pasadizos de vacunación) y el adiestramiento de los ganaderos enla aplicación de mejores métodos para combatir las enfermedadesinfecciosas y parasíticas. No se encontraron en la región enferme-dades infecciosas graves que mataran al ganado. La fiebre aftosa eraendémica en la región y ocasionaba pérdidas significativas de pro-ducción, pero las cabañas habían adquirido un grado considerablede resistencia natural y las pérdidas por muerte eran bajas. La apli-cación de medidas más amplias de salud animal, principalmente cam-pañas de vacunación contra la fiebre aftosa fue apoyada sobre todopor el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de conformidadcon una división tácita de responsabilidades con el Banco Mundial.No se hizo hincapié amplio en el mejoramiento del ganado de re-producción para los proyectos de carne de vacuno debido a que lascabañas existentes fueron consideradas genéticamente bien adapta-das para las condiciones de producción fijadas como meta. En casitodos los proyectos se proporcionaron fondos para la expansión de
El desarrollo ganadero en A mérica Latina 157
la cabaña por los ganaderos individuales a fin de poder tener tasasmás altas de carga ganadera y de utilizar plenamente las inversionesplanificadas en pastizales y capital físico. La importante tarea decapacitar a productores en la utilización apropiada de sus inversio-nes fue emprendida en parte por el personal del proyecto pero ensu mayoría estuvo a cargo de los organismos existentes de presta-ción de asistencia técnica ganadera, consultores del sector privado,como veterinarios, y los propios productores, mediante el métodode aprender haciendo.
Los proyectos se concentraban usualmente en el sector de re-producción ganadera debido a que se esperaba que las inversionespropuestas y las técnicas de administración tuvieran el mayor efec-to en las tasas de parición y en consecuencia proporcionaran un ma-yor número de animales menos costosos para el engorde. En muchosproyectos se esperaba que los novillos fueran sacrificados con mayorespesos y a edades más tempranas.
INSTITUCIONES. En los proyectos se buscaba asignar fon-dos y fortalecer-instituciones tanto públicas como privadas de cré-dito ganadero y agrícola con objeto de facilitar y mejorar la eficien-cia del desarrollo privado en la finca. En todo proyecto latinoame-ricano se incluía un componente crediticio. Por lo común los fon-dos eran prestados por el Banco Mundial al banco central y despuésse canalizaban por los bancos de fomento gubernamentales o los ban-cos comerciales a los productores individuales. En los esfuerzos porreforzar el sistema de crédito ganadero se incluyó personal de adies-tramiento para evaluar los préstamos propuestos con base en razonestécnicas que comprendían corrientes de fondos proyectadas en lugarde disponibilidad de garantías, la indización de subpréstamos conobjeto de mantener tasas positivas reales pese a la inflación y la vigi-lancia de las moras en los préstamos. Se utilizó el redescuento de lossubpréstamos a fin de inducir a los bancos comerciales privados y a losbancos públicos a incrementar el financiamiento para la ganadería. Se es-tablecieron unidades ténicas para proporcionar asistencia a los ganade-ros en la planificación, diseño, ejecución y operación de inversionesfinanciadas por el proyecto.
POLITICA ECONOMICA. El Banco estimuló en todo momen-to a los gobiernos a suprimir los impuestos a la exportación de carnede vacuno y los controles a los precios de esa carne y a fijar tasas po-sitivas de interés real sobre los préstamos ganaderos (a menudo a tra-vés de la indización estructurada) para mejorar la asignación de re-cursos.
158 Lovel S. Jarvis
INFRAESTRUCTURA PUBLICA. En la mayoría de los paíseslos gastos en infraestructura fueron mínimos debido a que el interésinicialestaba puesto en las principales zonas productoras a las que yase atendía por lo menos por una infraestructura moderada. En aque-los casos en que importantes zonas productoras de ganado vacunoprecisaban el desarrollo de obras de infraestructura como carreterasy puentes, las inversiones se ponían usualmente en práctica por mediode proyectos de transporte separados. El Banco también proporcio-naba montos limitados de financiamiento para programas de asisten-cia técnica, investigación ganadera, adiestramiento en economía pe-cuaria e instalaciones agroindustriales (de comercialización y elabo-
ración). Sólo un proyecto financió una unidad paraestatal de produc-ción ganadera y no tuvo éxito.
Productos lácteos
La asistencia del Banco para el desarrollo de la industria leche-ra se prestó después y fue resultado en parte de los esfuerzos de des-arrollo de la producción de carne de vacuno. El segundo proyectoganadero en América Latina estuvo constituido por un amplio pro-yecto lechero en Chile en 1963. En otros países donde se llevarona la práctica grandes programas ganaderos en fecha anterior -Boli-via, Colombia, Ecuador, México y Uruguay- los proyectos que se
concentraron primero en la producción de carne de vacuno gradual-
mente se extendieron a los productos lácteos. En América Centraly el Caribe, donde muchos de los productores llevaban a cabo opera-ciones de doble finalidad, los proyectos fueron concebidos inicial-
mente con la mira de incrementar la producción de carne de vacuno
o de esta carne y leche conjuntamente. En estos proyectos el interés
para la producción de leche fue aumentando con el paso de los años.El reconocimiento de que la demanda regional de leche estaba
intensificándose con rapidez alentó el desarrollo lechero, al igual que
la preocupación cada vez mayor del Banco por la distribución delingreso. El Banco canalizó una proporción creciente de su asisten-cia hacia las fincas pequeñas durante el decenio de 1970, lo que tam-
bién dio lugar a que se acentuara el interés por las operaciones leche-ras con respecto a las de producción de carne de vacuno.
Aunque en varios países latinoamericanos hay zonas aisladasde explotación intensiva moderna de ganado lechero, el sistema pre-
dominante y de crecimiento más rápido en la región es la operaciónde doble finalidad (carne de vacuno-producto lechero),5 ya que se
adapta bien a los recursos alimentarios disponibles y al clima, y su
El desarrollo ganadero en América Latina 159
flexibilidad de producción reduce el riesgo. Las estrategias utilizadasen los proyectos de desarrollo de productos lácteos fueron similaresa las aplicadas para el desarrollo de la carne de vacuno, aunque sehizo más hincapié en el mejoramiento genético de la cabaña, en el me-joramiento de los pastos, en el almacenamiento del forraje excedentepara mantener durante todo el año niveles más elevados de nutricióna bajo costo. En las zonas tropicales las razas ciollo y cebú (Bos indi-cus) fueron cruzadas con Bos taurus (usualmente Holstein o BrownSwiss) con objeto de aumentar la producción de leche y al mismotiempo mantener la resistencia al clima, enfermedades y parásitos.
A fin de producir leche a bajo costo, se alentó a los ganaderosa que adoptaran un sistema de Nueva Zelanda en el que la alimenta-ción se basa en pastos y forraje mejorados y sólo se utilizan en esca-la limitada los concentrados de alto costo. Este sistema da por re-sultado grandes variaciones estacionales en la oferta de leche, peroproduce un mayor suministro total por un costo determinado. Enmuchos países la oferta total es menor que la demanda y la lecheimportada se puede elaborar y reconstituir para utilizarla duranteel período de baja oferta a fin de cubrir la demanda del mercado.Sería costoso lograr niveles elevados durante todo el año de produc-ción de leche fresca, a lo cual insta en ocasiones la industria elabora-dora de leche.
En la mayoría de los países el Banco suministró poco financia-miento para manipulación de la leche e instalaciones de elaboración.Las que ya existían, construidas en gran parte en los decenios de 1950y 1960, eran suficientes. Frankel (1982) señala que la preferenciageneralizada por la leche cruda (hervida por el consumidor antes deconsumirla) permite la distribución directamente a los consumidoresa través de mecanismos no estructurados, sin haber sido elaborada.Observa, sin embargo, que los actuales establos lecheros tendrán queampliarse a medida que va creciendo la demanda, en particular en aque-llos casos en que los consumidores dependen de pequeños ganaderosque se encuentran lejos de las zonas urbanas o de las redes de recogidade leche. Los precios de ésta, al igual que los de la carne de vacuno,se mantienen bajos a menudo por el gobierno, pero esos controles hansido menos eficientes cuando son grandes las ventas directas del gana-dero al consumidor a través del mercado no estructurado.
No se han elaborado estrategias detalladas para otro tipo de ga-nado en América Latina, aunque la producción de ganado ovino se be-nefició considerablemente en algunos países de las inversiones hechasen pastos similares a las efectuadas para ganado vacuno. El apoyo deproyectos para aves de corral, ganado porcino y otras especies pe-
160 Lovell S. Jarvis
queñas se diseñó usualmente para adaptarse a las necesidades y prác-ticas locales.
Interdependencia de la inversión y la administración
Las inversiones en capital físico y la administración para incre-mentar la producción por hectárea y animal pueden tener éxito só-lo si forman parte de un conjunto de medidas bien coordinado. Porejemplo, el mejorar las cercas y los corrales permitiría aprovecharcon más eficiencia los pastos existentes, pero la mayor producciónpuede que sea demasiado pequeña para justificar la magnitud delgasto de capital, en tanto que sería rentable una inversión más pe-queña para mejorar la administración de la cabaña. Las inversionesmás grandes pueden llegar a ser rentables si primero se mejoran los pas-tizales con especies más productivas de pasto o mezclas de pastos degramíneas y leguminosas fertilizadas de modo que pueda ser másdensa la carga ganadera por unidad de superficie; después la infraes-tructura mejorada, que permite elevar el nivel de la economía pecua-ria, producirá rendimientos más elevados. Pero los pastizales másproductivos (sobre todo las combinaciones de pastos de gramíneasy leguminosas fertilizadas) significan costos variables más altos y exi-gen que la administración sea más sofisticada para que resulten renta-bles. La expansión de la cabaña es necesaria para utilizar al máximola mayor producción de pastos y justificar el acrecentamiento de losgastos, y deben comprarse los animales adicionales, ya que el cre-cimiento natural de la cabaña lleva varios años y el aguardar todo esetiempo para tener una mayor producción reduciría en escala acentua-da la rentabilidad de la inversión. Debido a que las pérdidas por enfer-medad son más perjudiciales para la rentabilidad en una operación dealta producción, es menester aplicar prácticas mejoradas de salud.Deben descartarse las prácticas tradicionales consagradas por el tiem-po y aprenderse otras a fin de obtener la productividad deseada delnuevo conjunto de medidas. Por consiguiente, la introducción en elsector ganadero de cambios de gran alcance y estrechamente vincula-dos hace que la producción sea cada vez más compleja.
Problemas encontrados
Aunque el enfoque del Banco estuvo justificado desde los pun-tos de vista técnico y económico, inicialmente se subestimó la gra-vedad de los problemas.
• El contexto económico en la mayoría de los países resultó
El desarrollo ganadero en América Latina 161
ser menos favorable de lo esperado. La intervención del gobiernoen los mercados ganaderos dio por resultado precios más bajos dela carne de vacuno y menor rentabilidad para inversiones que se ha-bían concebido para incrementar la producción. Los precios de la car-ne de vacuno también fueron sumamente variables, lo que entrañómayor riesgo para los productores y desalentó el que se hicieran gran-des inversiones. La fase descendente internacional en los precios dela carne de vacuno después de 1973 perjudicaron aún más la renta-bilidad.
* La producción ganadera en América Latina ha sido tradicio-nalmente una actividad de bajos insumos y baja productividad. Porlo tanto, los productores de ganado se mostraron reacios a introdu-cir cambios radicales en tecnologías y estilos de administración y aefectuar inversiones sustanciales de capital. Muchos proyectos fue-ron aceptados por los ganaderos con mayor lentitud de la esperada.
o En muchos, si no en la mayoría de los países, un problemade importancia lo han constituido los sistemas y procedimientos deprestación de servicios bancarios, incluida la evaluación inadecuadade inversiones en las fincas y la insuficiente asistencia técnica.
o Aunque la planificación económica y técnica se considerónecesaria para asegurar que las inversiones fueran rentables en lamayoría de los proyectos del Banco, la mayoría de los ganaderos deAmérica Latina no estaba acostumbrada a tal planificación ni siquie-ra al mantenimiento de registros relativamente básicos de produc-ción y financieros. En los diseños de proyectos se tenía que preverlo necesario en general para el adiestramiento de técnicos guberna-mentales en materia de planificación física y financiera. El personaldel Banco tenía luego que convencer a los ganaderos (y a menudoa los banqueros comerciales) acerca del valor de las aptitudes deaquellos.
* Por lo. común la asistencia técnica fue más débil de lo espe-rado. Los miembros del personal técnico de las unidades del proyec-to y de los bancos comerciales usualmente estaban tan ocupadoscon la planificación, evaluación y aplicación de las inversiones enlas granjas ganaderas que tenían muy poco tiempo para dedicarlo ala asistencia técnica que estaba prestándose. Los agentes regularesministeriales de extensión ganadera usualmente no eran eficaces ono eran llevados a los proyectos.
o Muchas de las tecnologías ganaderas introducidas fueron to-madas de Nueva Zelanda y Australia y con frecuencia funcionaronpeor de lo que se había esperado, aunque encerraban promesa sus-tancial a largo plazo. En algunos casos, para que la transferencia tu-
162 Lovell S. Jarvis
viera éxito, se nécesitaban adaptaciones técnicas relativamente sen-
cillas, en otros, en que las adaptaciones eran más complejas y exi-
gían cambios y mejoramiento significativos en el personal directivo,no resultaban lo bastante rentables para inducir los cambios precisos
a fin de que el desempeño fuera óptimo. La interacción que se refor-
zaba a sí misma entre precios bajos, deficientes administración y
desempeño técnico contribuyó a que las tasas de adopción fueran más
bajas.o El enfoque tecnológico no tuvo en cuenta en grado suficien-
te el contexto socioeconómico que determinaba las decisiones de
los ganaderos. Muchos hacendados se encontraban ausentes la mi-
tad del tiempo, con una cartera diversificada de inversiones. A me-
nudo se conservaba la granja como una protección contra la infla-
ción y una cuenta de ahorros flexible. Cuando la corriente de fon-
dos era alta, el dinero se podía invertir en ganado adicional que se
volvía a vender cuando se necesitaba dinero en efectivo. Esta flexi-
bilidad era especialmente atractiva donde los mercados de capital
se encontraban subdesarrollados. El sistema tradicional entrañaba
sólo riesgos limitados, no exigía grandes insumos en administración
y a veces permitía a los hacendados obtener préstamos subsidiados.
Se han hecho intentos por controlar la desviación de fondos de los
proyectos mediante la inspección de las inversiones financiadas, pero
éste es un proceso que absorbe mucho tiempo y en el que es difícil
la verificación completa. Por ejemplo, es fácil para un ganadero ven-
der parte de su ganado, sacar el dinero fuera del sector y despuéssolicitar crédito subsidiado para situar de nuevo la granja al nivel
de plena ocupación (o ampliada) de animales. En casi la mitad de
los proyectos las compras de ganado representaron una proporción
mayor de inversiones en la granja de la que se había planificado.
Evaluación de resultados de los proyectos
Pese a los resultados que se acaban de mencionar, el financia-
miento para ganadería en América Latina ha sido razonablemente
satisfactorio. Se tienen estimaciones ex post de la tasa de rendimien-
to económico con respecto a treinta y dos proyectos terminados.
Aunque los rendimientos ex post estuvieron en todo momento por
debajo de las tasas previstas al hacerse la evaluación del proyecto,arrojaron un promedio del 13% en términos reales. Dos tercios de
los proyectos tuvieron una tasa de rendimiento económico superior
al 10% y cuatro proyectos tuvieron rendimientos iguales a cero o me-
nores. Los rendimientos se han considerado suficientes, en especial
El desarrollo ganadero en América Latina 163
habida cuenta de que muchos de los proyectos fueron esfuerzos preli-minares o experimentales. 6
En casi todos los países latinoamericanos en los que el Bancofinanció proyectos ganaderos, han tenido lugar mejoras instituciona-les significativas y adquisición de conocimientos tecnológicos, bene-ficios que deben incluirse en el cálculo del rendimiento global delas inversiones en un proyecto. Los proyectos incorporaron una ampliavariedad de ideas nuevas al sector ganadero: se examinaron de nuevotradiciones consagradas por el tiempo, las instituciones financieraselevaron el nivel de los procedimientos para la evaluación y desembol-so de préstamos, los organismos de asistencia técnica contrataron másmiembros de ese personal y mejor adiestrados y se mostraron másactivos, los gobiernos analizaron con mayor detenimiento sus princi-pios normativos en materia ganadera a niveles macro y micro y se esti-mularon las actividades en investigación ganadera.
Problemas en la ejecución de proyectos
Durante la ejecución de proyectos ganaderos del Banco Mundial seexaminaron problemas específicos que surgieron de manera repetida enesa fase y ese análisis puede proporcionar conocimientos más cabales yprincipios guía útiles para el diseño futuro de proyectos.
Precios de carne de vacuno al productor
La intensificación de la producción de carne de vacuno en Améri-ca Latina depende de la introducción de nuevas inversiones y técnicasde administración, cuya rentabilidad depende, a su vez, de que losprecios de esa carne al productor sean lo suficientemente elevados yestables. A fin de estimular la producción el Banco alentó a los go-biernos a que establecieran normas de acción que permitieran que losprecios de la carne de vacuno se elevaran a nivel internacional. Losgobiernos solían convenir en general en ese enfoque durante las nego-ciaciones del préstamo, pero se enfrentaban a un difícil intercambiopolítico entre precios más altos para los productores y precios másbajos para los consumidores. Los gobiernos querían el aumento de pro-ducción y la expansión de las exportaciones que podían derivarsede los precios más altos, pero los consumidores urbanos eran muchomás numerosos y desde el punto de vista político más poderosos co-mo grupo que los productores y, dada la importancia de la carne devacuno en sus presupuestos, les preocupaban los precios de esa car-ne. El deseo de controlar la inflación también inducía a los gobier-
164 Lovel S. Jarvis
nos a restringir los precios de dicha carne. Por lo tanto, las presionespolíticas internas incitaban usualmente a los gobiernos a interveniry hacer bajar los precios de la carne de vacuno en el curso de un pro-
yecto ganadero pese a las frecuentes y prolongadas discusiones con elBanco acerca del nivel apropiado de los precios del ganado.
En unos pocos países donde los precios han sido relativamen-te libres, los productores parecen estar dispuestos a hacer inversionesdurante todo el ciclo de los precios, en especial durante la fase ascen-dente de éstos. Por ejemplo, el Paraguay no ha tenido impuestos a laexportación desde 1963, cuando también terminó el monopolio delgobierno sobre la distribución al por menor, y la producción ha estadoexpandiéndose a un ritmo rápido.
Los dos decenios pasados se han destacado por la intensa inesta-bilidad de los precios al productor en América Latina debido en partea la intervención del gobierno y, en parte también, a las fluctuacione.en los precios internacionales de la carne de vacuno. Los cambios másespectaculares ocurrieron entre 1969 y 1976. El rápido aumento de los
precios entre 1969 y 1973, pese a los esfuerzos moderadores del gobier-no, alentó a los productores a invertir en la producción de carne de
vacuno. Después de 1973, sin embargo, los precios descendieron de ma-
nera más abrupta todavía a como se habían elevado. Fluctuaciones deesa índole crean incertidumbre e intensifican el riesgo de las costosas
inversiones fijas.Los precios de los productos pecuarios es probable que se incre-
menten en la mayoría de los países sólo en la medida en que aumentela demanda interna en relación con la producción interna. Los cambiostécnicos y las mejoras ganaderas continuarán incluso bajo las actualesrelaciones de precios, dadas las inversiones que se vienen efectuandoen la actualidad en actividades de investigación y transferencia de tecno-logía. Pero es obvio que tales avances serán mucho más lentos de loque serían si los precios fuesen más favorables.
Las tasas de interés y el crédito subsidiado
El crédito a largo plazo fue un componente esencial del esfuer-
zo de desarrollo ganadero debido a que las inversiones propuestasfueron grandes en relación con el flujo de fondos existente de las em-presas ganaderas y a que sus gestaciones eran relativamente lentas.
En la mayoría de los proyectos no se esperaba que las empresas gana-
deras individuales generaran un flujo de fondos positivos de las nue-vas inversiones sino hasta alrededor del séptimo año.
En razón de la índole un tanto subdesarrollada de los merca-
El desarrollo ganadero en América Latina 165
dos financieros locales en gran parte de la región, era preciso desple-gar esfuerzos especiales para concertar el financiamiento a largo pla-zo. En muchos países latinoamericanos el sector financiero había es-tado sometido a estricto control gubernamental concebido para li-mitar la inflación y canalizar recursos financieros hacia usos seleccio-nados. Con frecuencia se habían fijado topes a las tasas de interésa niveles muy inferiores al costo de oportunidad del capital. La pre-valeciente inflación hacía del crédito una "ganga" para el cual siem-pre había "exceso" de demanda, pero sólo se tenían disponibles mon-tos moderados de crédito a corto plazo y prácticamente no habíacrédito para desarrollo a largo plazo. El crédito que se tenía disponi-ble era racionado por medios administrativos en lugar de por el meca-nismo de precios y en general se destinaba a ganaderos grandes, ri'cos,social y políticamente bien conectados que podían ofrecer garantíasatractivas. Mientras tanto, los ganaderos pequeños y los agricultoresencontraban usualmente que el crédito era inaccesible para ellos o quesuponía grandes costos, en términos de tiempo para presentar docu-mentación y de- acceso a los empleados bancarios, lo cual les desalen-taba para solicitarlo.
El Banco estimulaba a los gobiernos a que proporcionaran finan-ciamiento a largo plazo para la ganadería y pedía a los bancos co-merciales que hicieran préstamos con base en la evaluación técnica, esdecir, en la rentabilidad de la irversión y no en las garantías hipote-carias. Los préstamos a largo plazo a tasas subsidiadas eran factiblessólo para las instituciones públicas que recibían asistencia guberna-mental Mediante la utilización de los bancos comerciales, el Bancoalentó a los gobiernos a que elevaran las tasas de interés sobre el fi-nanciamiento para ganadería a niveles reales, positivos y en ocasionesel Banco insistió en que se procediera así como una condición del fi-nanciamiento. Debido a que la inflación en muchos países era varia-ble e imprevisible, la indización de los préstamos era el medio másfactible de elevar las tasas, y el Banco instó a que se introdujera la in-dización en numerosas ocasiones -por ejemplo, en Argentina, Brasil,Chile y Uruguay- con la esperanza de que una experiencia satisfacto-ria en el sector ganadero pudiera conducir a la adopción de la indiza-ción de préstamos en todo el sector agrícola y tal vez incluso en la eco-nomía en general.
La indización resultó ser controversial. Los granjeros se opusie-ron a ella en parte porque aumentaba los costos de los préstamosque solicitaban y en parte porque a menudo encontraban el mecanis-mo difícil de entender. Los bancos comerciales estimaban que elevabasus costos de endeudamiento, y su personal encontraba la indización
166 Lovell S. Jarvis
compleja y difícil de poner en práctica. Algunos bancos públicos tam-bién se oponían a la indización porque no querían perder la ventajacompetitiva sobre los bancos privados que les daba el poder ofrecerpréstamos más baratos, subsidiados públicamente.
La elección de índice también resultó estar políticamente car-gada. Cuando los precios de la carne de vacuno estaban descendiendocon relación a otros precios, los granjeros querían utilizar un índicede precios de la carne de vacuno, pero cuando éstos estaban elevándo-se con más rapidez que el índice general de precios, querían cambiaral anterior, y buscaban cambiar hacia atrás o hacia adelante entre ín-dices según les acomodaba. A menudo los gobiernos apoyaban las soli-citudes de los productores de intercambiar índices por temor de quela estructura prevaleciente de precios y la indización de los préstamosestuvieran haciendo improductivas las inversiones en ganadería. Los go-biernos utilizaban la indización para ayudar a los productores y esti-mular las inversiones más que para preservar el capital de préstamo.Alterar el índice era más aceptable que dejar que los precios de la car-ne de vacuno aumentaran o que descendiera la inversión en ganadería.En varias ocasiones se cambiaron unilateralmente los sistemas de indi-zación por funcionarios gubernamentales que consideraban que las ta-sas de interés eran demasiado altas en relación con los precios interna-cionales de la carne de vacuno.
El esfuerzo de indización produjo resultados mixtos: las tasas
de interés efectivas sobre los préstamos ganaderos eran usualmentemás altas que sin la indización, pero inferiores a las tasas deseadas porel Banco. Aunque la indización se utilizó para proyectos ganaderosen algunos países, por lo menos temporalmente, los proyectos no pare-cen inducir su aceptación para el sector agrícola en conjunto, por lo
menos no inicialmente.8 Por otra parte, las deliberaciones acerca dela indización absorbían una cantidad considerable de tiempo y energíadel personal del Banco y los gobiernos y relegaban a segundo términocuestiones técnicas y económicas que guardaban una relación más
directa con la ejecución de los proyectos. Con frecuencia la indizaciónplena también reducía la rentabilidad de la inversión a un nivel quelos productores encontraban inaceptable (debido a que los bajos pre-cios de la carne de vacuno no proporcionaban un rendimiento compe-titivo) lo que daba por resultado una baja en la aceptación de présta-mos para inversión.
El Banco tenía que elegir con frecuencia entre un cambio institu-cional - es decir, indización de subpréstamos, lo que buscaba comoun aspecto de sus proyectos ganaderos-, y un cambio productivo,esto es, la adopción de las tecnologías que estaban financiándose,
El desarrollo ganadero en América Latina 167
lo que era el énfasis principal de los proyectos. Sólo si mejorabanlos precios de la carne de vacuno se podían alcanzar tasa de interéspositivas elevadas y un grado significativo de adopción tecnológica,pero era políticamente difícil darse maña para lograr al mismo tiempoprecios más altos de la carne de vacuno y tasas de interés positivaselevadas.
Las tasas de interés real bajas sobre los créditos ganaderos erangeneralizadas en los países latinoamericanos. Su persistencia se justi-ficaba a menudo económicamente con el argumento de que erannecesarias o convenientes para contrarrestar la relación de intercambioagrícola. desfavorable que resultaba de los esfuerzos por alentar laindustrialización. Pero aunque los precios bajos y las tasas de interésbajas pueden en verdad contrarrestar las distorsiones en términosde producción y bienestar, esto no es necesariamente así.
La transferencia de tecnología
Mucha de la tecnología introducida en los proyectos ganaderoslatinoamericanos del Banco Mundial fue traída de Australia y NuevaZelanda. La transferencia de tecnología exigía dirección técnica com-petente. El Banco alentaba usualmente la creación de unidades delproyecto semiindependientes en los ministerios de agricultura o en losbancos centrales a fin de que planificaran y ejecutaran los proyectos.Se esperaba que la creación de una unidad especial (con escalas de suel-dos especiales, en caso necesario) permitiera.la contratación más fácilde personal, redujera los trámites burocráticos y aislara al proyectode las presiones políticas para conceder préstamos con base en criteriosque no fueran los técnicos. En la mayoría de los casos la dirección téc-nica se proporcionó inicialmente por un experto del exterior, es decir,un australiano o un neocelandés, el que estaba familiarizado con las téc-nicas que se introducían. También se esperaba que los directores técni-cos del exterior poseyeran una combinación mejor de conocimientos ga-naderos prácticos y técnicos, que fueran menos influidos por presionespolíticas o de otra índole en la aprobación de los préstamos, y que estu-viera más acostumbrado a tratar de los créditos agrícolas.
El principal problema creado por la utilización de tal unidaddel proyecto fue el de la tensión provocada entre la nueva unidad ylos organismos a los que reemplazaba. Aunque la dirección técnicafuncionó bien en general, se encontraron los obstáculos de las difi-cultades del idioma y la rotación de personal. En varios casos losgobiernos arguyeron que los directores técnicos locales serían máseficaces. La cuestión giró en torno en parte en cuanto al grado en que
168 Lovel S. Jarvis
la nueva tecnología era diferente de la que se utilizaba localmente
y adecuada para la transferencia directa sin adaptación. El éxito de-
pendía en gran medida no sólo de las aptitudes técnicas de los direc-
tores extranjeros, sino también de su habilidad para adaptar la tecno-
logía a las condiciones socioeconómicas locales y motivar al perso-
nal, a los funcionarios gubernamentales y a los productores a co-
municarse en forma efectiva con ellos. Sus niveles de desempeño en
sus funciones tuvieron de todo: algunos actuaron de manera excelen-
te y otros lo hicieron menos bien. Durante gran parte del decenio
pasado, todos los proyectos han empleado directores nacionales.
Los esfuerzos por mejorar la nutrición animal mediante la intro-
ducción de pastos de gramíneas y leguminosas fertilizadas así en zo-
nas templadas como tropicales resultaron mucho más arduos de lo
que se esperaba. Se encontraron problemas con el establecimiento
de pastos y con el mantenimiento en régimen de pastoreo (Jarvis,1980 y 1982a; Roberts, 1979). Se aplicaron fertilizantes fosfata-
dos para estimular las leguminosas plantadas, lo que a su vez fijó el ni-
trógeno en el suelo para estimular los pastos plantados. Aunque el uso
de pastos de gramíneas y leguminosas fertilizadas ofrecía posibilidades
de incrementos sustanciales de la producción, era considerablemente
más sensible a su administración y presentaba más riesgos que los
métodos tradicionales. La difícil cuestión de mantener la combinación
de especies deseadas y el equilibrio de nutrientes a través de la explo-
tación pecuaria apropiada en difíciles condiciones estacionales tenía
que aprenderse por el método de tanteos y eliminación de errores.
En muchos ranchos la administración no estaba acostumbrada a pro-
porcionar una supervisión tan detallada de animales y pastos y con fre-
cuencia no estaba preparada para aprender con rapidez. Como conse-
cuencia de errores de la administración la productividad de los pasti-
zales descendía bruscamente en ocasiones y las inversiones se perdían
eventualmente. En realidad, en muchos proyectos las diferencias en
la habilidad de la administración condujeron al logro de rendimientos
económicos ampliamente variados. Cuapdo los precios del ·ganado
bajaban y los productores se enfrentaban a una escasez de efectivo,muchos dejaban de fertilizar de nuevo y los pastizales se deteriora-
ban con rapidez.En América Latina los grandes hacendados, en particular los pro-
ductores de ganado, con frecuencia se encuentran ausentes la mitad
del tiempo. Debido a las limitadas distracciones sociales y culturales
que ofrecen las zonas rurales, los productores prefieren residir en las
urbanas y visitar su hacienda periódicamente para dar instrucciones
al administrador o caporal responsable de las faenas diarias. Puede
El desarrollo ganadero en América Latina 169
ocurrir que éste no tenga el adiestramiento o la capacidad suficien-tes o que no haya delegado bastante autoridad para dirigir las nuevastecnologías de manera eficiente. La interacción entre los bajos preciosde la carne de vacuno (que hacen relativamente más rentables los mé-todos de producción extensivos), las grandes tenencias de tierra (quepermiten la ausencia la mitad del tiempo), y la deficiente administra-ción (que reduce la rentabilidad de las nuevas tecnologías y de esemodo desacelera su adopción) hace que resulte difícil introducir cam-bios en el sector ganadero (Jarvis, 1980; Obshatko y de Janvry, 1972).
Los precios de los insumos
La intensificación de la producción ganadera aumentó la impor-tancia de los insumos comprados, cuyos costos eran con frecuenciaconsiderablemente más altos en América Latina que en otras partes.Muchos insumos, como fertilizantes, maquinaria y cercas, tenían queser importados y estaban sujetos al pago de altos aranceles. Los pre-cios elevados de los insumos reducían en grado significativo la renta-bilidad de las inversiones en ganadería. Por ejemplo, cuando el gobier-no uruguayo subsidió los fertilizantes fosfatados para alentar la adop-ción de pastos de leguminosas, se produjo un efecto positivo pero limi-tado en las utilidades y en la adopción de los pastos. Esos subsidios, sinembargo, crearon una tensión fiscal ya que se incrementó el uso de fer-tilizantes y con el tiempo se discontinuaron los subsidios.
Caracter(sticas de la inversión
Las inversiones ganaderas en establecimientos de cría requierende siete a nueve años para lograr un flujo de fondos positivo. Losproductores necesitan, por lo tanto, un prolongado período de gra-cia para sus préstamos de inversión a fin de que no tengan que ven-der sus animales con pérdida para hacer los pagos de los préstamos.En algunos proyectos los períodos de gracia originales fueron muybreves.
Cuando los ciclos de precios eran significativos, la rentabilidaddependía en grado importante de la secuencia cronológica de las in-versiones. Los productores invertían a menudo cuando los precios ylas expectaciones eran elevados sólo para descubrir que los precioseran bajos cuando su producción estaba lista para el mercado. Porel contrario, las inversiones hechas cuando los precios eran bajos enocasiones se volvían rentables cuando aumentaban los precios.
En algunos de los primeros proyectos el esfuerzo dirigido a in-
170 U vell S. Jarvis
troducir tecnologías modernas condujo a efectuar inversiones en in-
fraestructura, como cercas, corrales y baños para el ganado, lo que
demostró ser demasiado costoso en relación con el incremento de la
producción logrado. Algunos diseños eran demasiado sofisticados, otros
utilizaban materiales que eran demasiado caros o que sólo duraban
un período breve en las condiciones a que se encaraban. Los proyectos
subsiguientes se concentraron en diseñar infraestructura más adecua-
da y en controlar más estrechamente el monto de la inversión hecha.
El conjunto nacional de animales de reproducción es acentuada-
mente limitado y no se puede expandir con rapidez, en particular cuan-
do las tasas de parición son bajas. Aunque un productor individual que
tiene un número de animales menor del apropiado encuentra rentable
comprar animales adicionales, es imposible que todos los productores
compren de manera simultánea, sus esfuerzos a ese propósito no harán
más que aumentar el precio de los animales disponibles. Los esfuerzos
de desarrollo ganadero condujeron en ocasiones, como en el Ecuador,a un brusco aumento en el precio de licitación de los animales de
reproducción, lo que constituían una parte importante del conjunto
de inversión. Los precios más altos estimularon la expansión de la re-
cría a largo plazo, según se deseaba, pero también redujeron la ren-
tabilidad de las inversiones que se hacían a la sazón en la granja gana-
dera. Por consiguiente, es necesario planificar el monto de inversiones
nacionales para lograr que una campaña masiva promocional no dé por
resultado involuntario un nivel de precios que haga improductiva
muchas de las inversiones.En algunos proyectos se hicieron esfuerzos iniciales por utilizar
pastos de gramíneas y leguminosas fertilizadas en una amplia propor-
ción de las tierras de la granja, pero los pastos mejorados fueron por
lo común más rentables cuando se restringieron a una proporción pe-
queña de cada granja y se utilizaron para atenuar variaciones estacio-
nales en los pastos naturales, en lugar de como base nutricional. Las
cantidades pequeñas de pastos mejorados son más fáciles de mane-
jar y se logra un mayor efecto incremental restringiendo su uso a ani-
males que tienen necesidades nutricionales especiales (Jarvis, 1980
y 1982a).
Asistencia técnica
La asistencia técnica habría que prestarse por personal del pro-
yecto no sólo en la promoción, planificación y puesta en práctica
de inversiones en el proyecto, sino también en cuanto a proporcio-
nar ayuda operacional continuada a los prestatarios. El personal del
El desarrollo ganadero en América Latina 171
proyecto, sin embargo, era escaso usualmente en relación con las ne-cesidades del proyecto. Se necesitaba mucho tiempo y esfuerzo pa-ra contratar y adiestrar a ese personal y con frecuencia era atraídomás tarde por el sector privado que ofrecía sueldos más elevados porsus aptitudes recién adquiridas. A los gobiernos les resultaba difícildesde el punto de vista administrativo aumentar los sueldos lo sufi-ciente para retener ese personal ya que su remuneración hubiera sidomás elevada entonces que la del personal de organismos comparables.
Los fondos destinados a asistencia técnica eran insuficientespor lo común. Tanto esos recursos como el personal se dedicabanprincipalmente a la planificación de inversiones y a preparar docu-mentos de crédito, lo cual dejaba pocos fondos y personal para lle-var adelante la asistencia operacional. En teoría el personal regularde los ministerios de agricultura debería haber sido capaz de propor-cionar asistencia técnica a los productores prestatarios, pero en lamayoría de los países ese personal tenía un adiestramiento deficien-te, en particular con respecto a las nuevas tecnologías que estabanintroduciéndose, con frecuencia procedía de zonas urbanas y teníapoca o ninguna experiencia práctica sobre el terreno y, debido a lasdiferencias culturales; tenía problemas para comunicarse con los pro-ductores. Los técnicos sobre el terreno también carecían en ocasio-nes de apoyo logístico como vehículos y aun gasolina para despla-zarse de una granja a otra. Aquellas a las que era difícil de llegar confrecuencia eran desatendidas. En la medida en que la unidad del pro-yecto estaba separada del ministerio, los técnicos de cada una nopodían coordinar sus actividades y en algunas ocasiones la envidiainstitucional se convertía en una cuestión polémica. Debido a estaserie de escollos los ganaderos participantes tenían que avanzar engran medida por el procedimiento de aprender con la práctica, a unritmo lento y costoso, y la falta de una rama técnica fuerte y de con-tacto operacional con los ganaderos en muchos proyectos reducíala corriente de información retroactiva a la dirección del proyectoe impedía que el organismo aprendiera a través de su experiencia.
Actividades de investigación
Antes de iniciar un proyecto, el Banco determinaba usualmen-te las características de un conjunto de medidas tecnológicas quecreía darían resultado. Las instituciones locales de investigación erandébiles en su mayoría y por lo común no intervenían estrechamen-te en el diseño y ejecución del proyecto. En realidad, en un. caso lainvestigación con fines de adaptación fue emprendida directamente
172 Lovell S. Jarvis
por la unidad del proyecto, en cooperación con los granjeros parti-cipantes, precisamente para evitar embrollos con el sistema de in-vestigación. Aunque ese esfuerzo tuvo éxito en cuanto a obteneruna tecnología viable al cabo de varios años, la ausencia de un com-
ponente institucional de investigación inhibió en gran medida el quese hicieran nuevos progresos. En lo sucesivo el Banco recurrió a lasinstituciones locales de investigación como un medio de llevar ade-lante las mejoras en la adaptación de la tecnología.
Seguimiento y evaluación
Para principios del decenio de 1970 el Banco había reconocido
que el mejoramiento del diseño del proyecto exigía disponer de me-jor información sobre su ejecución, rentabilidad y efecto. En conse-cuencia se introdujeron los componentes de seguimiento y evalua-ción con objeto de recopilar información acerca de las variables eco-nómicas y técnicas. Debido a que ambos componentes resultaronmás difíciles y costosos de lo esperado, los gobiernos no siempreestaban dispuestos a sufragar los costos de esa actividad. Tuvo queagregarse a los equipos de los proyectos nuevo personal con diferen-tes aptitudes. El esfuerzo global tuvo diversos grados de éxito, peroen varios países resultó ser un paso importante en el desarrollo delos conocimientos especializados que se precisaban.
La distribución del ingreso
Los proyectos ganaderos iniciales del Banco fueron considera-dos como esfuerzos experimentales para introducir nuevas ideas ytécnicas, mejorar instituciones y aumentar la producción para losmercados internos y de exportación. La tecnología que se estimu-ló para la producción de carne de vacuno fue sumamente adecuadapara ranchos de tamaño intermedio a grande, los que controlabanuna fracción significativa del ganado y tierras disponibles y se espe-raba que su adopción de las nuevas tecnologías diera por resultadorápidos incrementos de la producción nacional. Aunque la distri-bución del ingreso no era una meta explícita, en algunos casos sedio por supuesto que la tecnología sería adoptada eventualmentepor los pequeños productores, tal vez bajo nuevos préstamos del Banco.
En gran parte de los proyectos ganaderos, sin embargo, surgie-ron explícitamente en varios sentidos problemas relacionados conla distribución. En primer lugar, cuando se proporcionaban présta-
El desarrollo ganadero en Aimérica Latina 173
mos para desarrollo a largo plazo a tasas de interés real negativas, losganaderos mayores que tomaban un préstamo recibían un subsidio,el que ejercía un efecto regresivo en la distribución del ingreso. Te-niendo ampliamente en cuenta esto, el Banco desplegó grandes es-fuerzos para persuadir a los gobiernos a que cargaran tasas de inte-rés real positivas en los subpréstamos de 1.- -oyectos. Esta medidatuvo un éxito sólo moderado inicialmente, pero con el tiempo fuemayor. En un caso importante cesó el financiamiento del Banco cuan-do no se pudo llegar a un acuerdo acerca de esta cuestión.
En segundo término, aunque el Banco alentó a los gobiernosa que aumentaran los precios de la carne de vacuno para estimular laproducción, los precios más altos de esa carne hubieran dado porresultado una transferencia sustancial de ingreso y riqueza de losconsumidores urbanos a los productores ganaderos y es probableque hubieran ejercido un efecto regresivo neto en la distribucióndel ingreso. En algunos casos se recomendaron impuestos territoria-les más altos a fin de contrarrestar en parte ese efecto. Los gobier-nos rara vez han adoptado políticas específicas para obtener preciosde la carne de vacuno y la leche secularmente más altos, y cuandolo han hecho ha sido con la esperanza explícita de que se estimula-ría el crecimiento económico nacional.
En tercer lugar, el capital escasea en la mayoría de los países endesarrollo y la ganadería ofrece un medio por el cual quienes tienenacceso a capital (en forma de animales) pueden obtener beneficios deterrenos comunales o de otro tipo con respecto a los cuales los dere-chos de propiedad no se han establecido con claridad o no se han apli-cado. La propiedad de capital produce derechos implícitos de usu-fructo a esos terrenos a corto plazo y puede que también el medio deadquirir control sobre ellos a largo plazo. Como resultado el ganadoha estado involucrado frecuentemente en los conflictos de terrenos.Aunque desde el punto de vista técnico éste es un problema de dere-chos de utilización de la tierra, no de propiedad del ganado, los dospueden llegar a verse entremezclados de manera inextricable en lapráctica. Por lo tanto, a veces hay una compensación explícita entre laproducción y la equidad, es decir, entre el desarrollo ganadero y ladistribución mejorada de los recursos de la tierra.
En varios países latinoamericanos los préstamos para desarrolloganadero parecen haber permitido a algunos grandes productores me-jorar sus reclamaciones con respecto a tierras sin título de propiedada la que aspiraban al mismo tiempo pequeños agricultores o para eva-dir la expropiación conforme a la legislación de la reforma agraria.Estas leyes contenían usualmente disposiciones en el sentido de que
174 L vell S. Jarvis
la tierra "mejorada" o "productiva" quedaría exenta de expropia-ción o por lo menos se le daría un trato más favorable. (En ocasiones
todo lo que se exigía era cercar tierras previamente subutilizadas o noutilizadas y ocuparlas con ganado.) Esos casos, sin embargo, parecen
haber constituido una pequeña proporción de los préstamos. Los pri-meros proyectos ganaderos no contenían propuestas específicas paraasegurar la compatibilidad con los esfuerzos de reforma agraria. En
dos casos (Colombia y Honduras) los proyectos parecen haber operadoinicialmente para anticiparse a la reforma; en otro (Ecuador) no pare-
ce haber tenido un efecto perjudicial. En el diseño ulterior del proyec-to se intentaba específicamente prevenir tal conflicto.
En cuarto lugar, el ganado compite con los cultivos en la utiliza-ción de la tierra en muchas zonas de América Latina y las distorsionesdel mercado pueden conducir en ocasiones a la utilización subóptimade la tierra. Los créditos de inversión subsidiados pueden alentar lacría de ganado en lugar de cultivos o bosques. Los propietarios de tie-
rras, en especial de fincas grandes, pueden cambiar de los cultivos alganado para evitar disputas laborales que ocasionan riesgos de pro-
ducción o presiones en favor de la reforma agraria. El desarrollo gana-
dero que tiene lugar en esas circunstancias reducirá la producciónagrícola y las oportunidades de empleo y empeorará la distribución delingreso. Este efecto es sutil y difícil de reconocer en muchos casos.
Una buena política sectorial y diseño del proyecto son crucialesa fin de asegurar que el desarrollo ganadero no sea mal dirigido den-
tro de un contexto de precios y tasas de interés distorsionados, de
estructura asimétrica de la propiedad de la tierra y de conflictos la-
borales. Si la política y los proyectos del sector son diseñados y ad-ministrados con sensibilidad hacia esas importantes cuestiones so-
ciales, se pueden evitar las distorsiones más graves. Lo que es igual-
mente importante, debe reconocerse también la contribución poten-
cial de la producción ganadera al bienestar social, cuando se utiliza
de manera apropiada. La cría de ganado es útil como actividad pio-
nera en las regiones fronterizas donde la infraestructura no es toda-
vía suficiente para el cultivo, en terrenos no arables, y en tierras ara-
bles donde los mercados agrícolas no están lo bastante desarrollados.Además, el ganado puede complementar los cultivos en rotaciones o
puede utilizar subproductos agrícolas.En quinto lugar, los proyectos de desarrollo orientados hacia los
agricultores y ganaderos grandes les proporcionaron acceso al capital
y alentaron el mejoramiento de la tecnología, la asistencia técnica yla infraestructura que complementó sus recursos. Si esfuerzos similaresno se dirigieran hacia los pequeños agricultores, éstos se encontrarían
El desarrollo ganadero en América Itina 175
claramente en desventaja. Esta consideración fue la razón principal delcambio más bien espectacular en la política del Banco hacia el des-arrollo ganadero en América Latina durante el decenio de 1970: la im-portancia atribuida al desarrollo del rancho comercial grande dismi-nuyó y se acentuó el interés por el desarrollo del pequeño agricultor.(Este cambio contribuyó de manera indirecta al cambio del desarrollode la carne de vacuno hacia la leche.) Los proyectos de desarrolloganadero en América Latina dedicaron inicialmente sólo el 18% de losfondos a los pequeños agricultores, pero esa proporción creció en for-ma gradual.y firme hasta más del 50% en el período de 1980-83.
Se encontraron varios problemas al tiempo que el Banco comen-zó explícitamente a hacer hincapié en la distribución del ingreso enel diseño de los proyectos.
PRIORIDADES INSTITUCIONALES. Fue necesario conven-cer al personal del Banco y a los funcionarios gubernamentales, in-cluidos los encargados de los organismos de financiamiento con losque el Banco había estado operando, para que hicieran un esfuerzode importancia a fin de ayudar a los pequeños agricultores. Se obs.er-vó que ese esfuerzo resultaría difícil y que entrañaría mayores costosy riesgos de financiamento, y rendimientos más bajos, tanto económi-cos como burocráticos. De ese modo se llevó a cabo sólo con lentitudy de manera un tanto intermitente. (En países en los que los grandespropietarios controlan la mayor parte de los recursos de producciónganadera, las instituciones gubernamentales todavía dedican la mayo-ría de sus esfuerzos a la producción de los grandes propietarios.) Unacaracterística bastante común fue que la asistencia a los pequeñosagricultores se inició en el segundo o tercer préstamo ganadero, confrecuencia a través de un componente específico, financieramentesegregado, diseñado teniendo como meta este grupo exclusivamente.En varios países esto ocurrió al mismo tiempo que el primer proyectode desarrollo rural, el qué a menudo incluía inversiones en ganadería.
TECNOLOGIA. El determinar cuál era la tecnología rentablepara los pequeños agricultores en América Latina ha sido una limita-ción importante. En varios países la prestación de asistencia a dichosagricultores se basó en gran medida en la utilización de tecnologíassimilares a las aplicadas por los grandes propietarios, pero a menudoel éxito fue limitado: tales tecnologías parecen hacer uso demasiadointensivo de capital para que resulten rentables para las empresas pe-queñas y no demandan la integración suficiente de las actividades agrí-colas y pecuarias. Es poco lo que se sabe acerca de la mayoría de los
176 Loveil S. Jarvis
sistemas de explotación agrícola utilizados por los pequeños agricul-
tores y cómo dentro de esos sistemas se puede lograr que resulte más
rentable la acrecentada productividad ganadera.
TENENCIA DE LA TIERRA Y TITULOS DE PROPIEDAD. La
incertidumbre en cuanto a la tenencia de la tierra hace que resulte difí-cil la obtención de préstamos para desarrollo a largo plazo y reduce los
incentivos del productor. En varios proyectos se incluyeron compo-nentes importantes a fin de proporcionar a los pequeños agricultores
títulos de propiedad de la tierra y en otros se persuadió a los bancos
comerciales para que modificaran los requisitos de las garantías tra-
dicionales y aceptaran hipotecas prendarias.
Organización de los pequeños agricultores
Los pequeños agricultores necesitan con frecuencia actuar en for-
ma mancomunada en campos de interés mutuo, por ejemplo, para ob-
tener créditos, insumos, asistencia técnica, comercializar la produc-
ción y comunicar sus necesidades al gobierno. Las cooperativas de
producción sólo en muy raras ocasiones han tenido éxito en sus em-
peños, aunque ha habido notables excepciones.
Notas de pie de página
1. En 1972 el Banco estableció el Departamento de Evaluación de Opera-ciones (DEO) con la finalidad de evaluar todos los proyectos del Banco una vezterminados. El proceso de evaluación comprende en la actualidad tres fases: uninforme de terminación del proyecto (ITP) por el gobierno prestatario; un exa-men por la división correspondiente de proyectos del Banco que hizo la evalua-ción inicial y supervisó el proyecto, y un informe sobre la ejecución y los resul-tados del proyecto preparado por el DEO en el que se examinan las dos prime-ras evaluaciones y analiza los problemas del proyecto que presentan importan-cia particular. Esta actividad conjunta ha proporcionado muchos conocimientosdetallados de cuestiones internas del desarrollo ganadero en América Latina quehan resultado provechosos en el mejoramiento de proyectos subsiguientes. Entre1972 y mediados de 1983 se terminaron y evaluaron cuarenta y cuatro proyec-tos latinoamericanos que comprendían componentes de desarrollo ganadero.La información obtenida de las evaluaciones fue esencial en la preparación deeste capítulo. Ocho de los primeros proyectos ganaderos fueron terminados antesde que se estableciera el DEO y no se llevó a cabo ninguna evaluación ex post, perode otras fuentes se dispone de información limitada acerca del efecto que tuvie-ron tales proyectos.
2. Según se observó en el capítulo 2, el acervo ganadero de México repre-senta sólo el 10% de todo el ganado vacuno latinoamericano y aproximadamen-te la misma proporción de existencias de otros tipos de ganado. México, sin em-
El desarrollo ganadero en América Latina 177
bargo, desarrolló un sistema financiero que es desusadamente eficiente en el fi-nanciamiento del desarrollo ganadero y dado que las tasas de interés real han sidobajas usualmente, los productores han tenido un incentivo sustancial para to-mar préstamos.
3. Por lo menos en un caso importante, en el Brasil, la preocupación acer-ca del efecto distributivo de las tasas de interés subsidiadas sobre los préstamospara desarrollo ganadero dio lugar en última instancia a que se llegara a un acuerdoentre el Banco y el gobierno en el sentido de que los préstamos de éste a los pro-ductores comerciales de ganado se harían de fuentes ajenas al Banco pero quecontinuaría el financiamiento del Banco para los productores en pequeña escala.
4. Se citan promedios amplios; los coeficientes técnicos varían sustancial-mente de una región a otra.
5. Este párrafo y los dos siguientes se inspiran en gran medida en el trabajode Frankel (1982).
6. Alrededor del 30% del financiamiento total del Banco para ganaderíase ha destinado a América Latina. El financiamiento para ese sector también haresultado satisfactorio en Europa, el Oriente Medio y el Norte de Africa, dondela tasa media de interés efectivo (TMIE) para proyectos evaluados por el DEO has-ta la fecha es del 15%. Esa región ha absorbido casi la mitad del financiamientodel Banco en ganadería. Este tipo de financiamiento en el Asia Oriental y el Pací-fico y en el Asia Meridional tiene un historial en el que hay de todo, y el financia-miento en Africa ha sido menos satisfactorio en grado significativo, por lo menosen lo que se refiere a los proyectos evaluados hasta ahora.
7. La preocupación por la inflación indujo en ocasiones a los gobiernosa restringir los precios de la carne de vacuno durante un ciclo ganadero ascenden-te y a permitirles que bajaran durante una fase descendente. Esto dio como resulta-do un precio medio más bajo con respecto a todo el ciclo.
8. A fines del decenio de 1970, sin embargo, la indización de los contratosmonetarios llegó a ser un hecho común en cada uno de los países en que se habíaestado utilizando para financiamiento de proyectos ganaderos.
5
EL GOBIERNO Y
EL SECTOR GANADERO
EN ESTE CAPITULO SE EXAMINAN varios aspectos de la polí-
tica gubernamental que afectan al sector ganadero. Un estudio de laformulación de normas de acción es seguido de una sinopsis de las jus-tificaciones lógicas de la intervención del gobierno, de las formas queasume ésta y de los beneficios y desventajas de la intervención. En lasdos secciones siguientes se hace luego un enjuiciamiento crítico en de-talle de medidas específicas del gobierno bajo los encabezamientos ge-nerales de intervención del mercado y suministro de bienes públicos.El capítulo concluye con un análisis de la función apropiada del go-bierno en el sector ganadero.
Normas de acción del sector públicoy análisis de política ganadera
El marco deseado de política del gobierno es aquel que logra lautilización óptima de los recursos de la nación en cuanto a producirbienes ganaderos para consumo interno y exportación y, al mismotiempo resuelve las preocupaciones relacionadas con la distribución. Lapolítica que afecta a la ganadería abarca una amplia gama de cuestio-nes, entre ellas la determinación de precios e impuestos apropiados, lainfraestructura pública, los servicios de sanidad animal, las prioridadesen la investigación ganadera y la inversión en instalaciones de elabora-ción y comercialización.
Habida cuenta de la diversidad de recursos naturales, humanose institucionales y la variabilidad de la demanda ganadera, las políti-cas ganaderas óptimas deben diferir de un país a otro. El potencialde producción, las necesidades de consumo y las oportunidades decomercialización de cada país determinan la función que ha de desem-peñar la producción ganadera en la economía y los campos en que elgobierno pudiera intervenir con provecho. Pero en pocos países lati-noamericanos se ha puesto interés particular en el análisis de la polí-tica ganadera. Se fijan metas alejadas de la realidad y los métodos uti-
ZI desarrollo ganadero en América Latina 179
lizados para alcanzarlas son ineficientes. Se carece de los conocimien-tos necesarios para reconocer las oportunidades o campos clave en quesería útil la intervención del gobierno. En particular, no se apreciaa menudo la contribución potencial del sector ganadero al desarrolloeconómico. Los gobiernos se han concentrado en extraer recursos delsector en lugar de estimular su crecimiento y desarrollo.
Con excesiva frecuencia se considera la formulación de la polí-tica ganadera demasiado sencilla para necesitar un análisis sustantivo.Lo cierto es que sus aspectos económicos y técnicos son complejos.El comportamiento desusadamente dinámico del sector ocasiona pro-blemas difíciles de política, dada la sensibilidad del consumidor a losprecios de la carne de vacuno y a la disponibilidad y fluctuacionesque experimenta en el comercio internacional. Además, toda vez quelos cambios técnicos que ocurren en el sector ganadero son relativa-mente lentos, deben tenerse presentes las metas a largo plazo.
Con notables excepciones, los miembros del personal de lasoficinas de planificación agrícola en general no están adiestrados es-pecíficamente en economía ganadera micro o macro. Llevados dela necesidad, ya sea por tener menos personal del apropiado y en ra-zón de las presiones políticas, esos miembros también han tenidoque concentrarse en problemas a corto plazo en lugar de en estrate-gias a largo plazo. Por último, debido a que los datos del sector gana-dero son deficientes, resulta difícil analizar las opciones de política.Son limitados los fondos para recopilar datos sobre los inventariosde las cabañas, los coeficientes técnicos (tasas de parición, de mortali-dad, de carga ganadera y otras), precios de productos e insumos y es-tructuras de la finca y el mercado. Sería beneficioso para el análisisde política dedicar atención especial al desarrollo de una base de da-tos exactos y amplios. (Uruguay, a través sobre todo de los esfuerzosde DINACOSE, logró aumentos significativos en la calidad de su ba-se de datos del sector ganadero durante el decenio pasado.)
Conviene establecer una distinción entre el análisis de política yla planificación. El primero significa examinar los hechos acaecidospara comprender cómo se comporta el sector y la razón de ello y paraasegurar que las políticas del gobierno estén en consonancia con las me-tas generales. La intervención específica se limita a establecer princi-pios guía dentro de los cuales el sector Privado tiene libertad para reac-cionar a las circunstancias cambiantes. La planificación, en contraste,establece prioridades específicas y las sigue hasta el final para tenerla seguridad de que se llega a ellas, lo que a menudo lleva consigo laintervención directa del gobierno. La planificación tiende a depositarmás fe en el sector público que en el privado y el personal de planifi-
180 LoveHl S. Jarvis
cación se compone a menudo de técnicos que tienden a enfocar las
cuestiones desde un punto de vista contable o de ingeniería. Lo que
ocurre usualmente, sin embargo, es. que o bien se hace caso omiso de la
planificación, porque no se tienen los medios para la ejecución, o el
desarrollo se canaliza por senderos angostos, determinados de ante-
mano, con resultados deficientes y en ocasiones perjudiciales.A fin de comprender el sector ganadero, sus necesidades y sus
contribuciones potenciales, y para asegurar que la política del go-
bierno esté en armonía con las metas establecidas, se precisa más
que planificación. Se requiere un análisis a fondo de la política, pero
las instituciones existentes de los gobiernos tienen poca capacidad en
mayoría para hacer eso. Sus actividades se limitan primordialmente
a la planificación, lo cual, si no hay una visión amplia de las metas
y de cómo la política del gobierno trata de alcanzarlas, puede ser
fútil o contraproducente.
Razones para la intervención del gobierno
A juicio de casi todos los economistas, se necesita la interven-
ción del gobierno cuando imperfecciones grandes e importantes del
mercado ocasionan de manera sistemática la asignación ineficiente de
recursos o cuando la distribución existente de éstos no es equitativa.
Se considera que en todos los demás casos la intervención del gobierno
ejerce efectos dañosos. Por ejemplo, los gravámenes impuestos para
aumentar los ingresos fiscales a menudo producen distorsiones inde-
seables e incluso perjudiciales en la asignación.La intervención del gobierno se puede dividir en cuatro categorías
amplias y que no se excluyen mutuamente.
* Los precios de mercado se alteran a través de impuestos y sub-
sidios pero de otro modo el mercado funciona libremente. Por
ejemplo, se fijan impuestos a la exportación, pero el sector
privado puede adoptar otras decisiones importantes en materia
de asignaciones sobre la base de los precios excluidos los im-
puestos a la exportación.
" Las decisiones en materia de asignación se encuentran tan regu-
ladas que las personas se ven forzadas a comportarse en con-
tra de las señales del mercado. Un ejemplo es la prohibiciónde vender carne de vacuno en determinadas semanas indepen-
dientemente del precio prevaleciente.
" El gobierno asigna directamente recursos con objeto de pres-
tar ayuda de maneras específicas a las actividades privadas.
El desarrollo ganadero en Anérica Latina 181
Por ejemplo, el gobierno crea infraestructura, proporcionainformación acerca de la evolución del mercado ganadero, oemprende actividades de investigación, asistencia técnica o pro-gramas de salud pública que no podrían llevarse a cabo de ma-nera rentable por los actores privados.
• El gobierno asigna recursos de manera directa al sustituir lasfunciones privadas con las públicas. Por ejemplo, una plantaelaboradora del gobierno sacrifica y exporta carne de vacunoen competencia con las actividades privadas de elaboración.
Cada ejemplo de los. expuestos sugiere un efecto positivo o negati-vo. Esos efectos no se pueden garantizar, aunque son probables. Lasregulaciones que tratan de soslayar o de oponerse a las fuerzas delmercado a menudo no tienen éxito, y si lo tienen pueden ser económi-camente perjudiciales. (Las regulaciones de salud, socialmente necesa-rias que exigen, por ejemplo, la destrucción de animales enfermos sonun caso separado.) Los impuestos que distorsionan el mecanismo deprecios a menudo tienen la finalidad de coadyuvar al logro de metasdistributivas como el favorecer a los consumidores sobre los produc-tores o de metas sectoriales como la de estimular la industrialización,pero son costosos en términos de producción agrícola a la que se re-nuncia y de pérdida de bienestar en el productor. Los casos en que seprecisa la intervención para restablecer las señales eficientes en un mer-cado que opera de manera deficiente son pocos, aunque los impuestosa la exportación de carne de vacuno se pueden justificar cuando un paístiene poder de monopolio en el comercio.
La intervención que reemplaza por completo al sector privado,pongamos por caso, en la comercialización o elaboración de produc-tos usualmente da por resultado ineficiencia y deja a los productorescon precios poco atractivos y a los consumidores con productos de ba-ja calidad. En algunos casos, sin embargo, los gobiernos tienen que in-tervenir por lo menos temporalmente, por ejemplo, mediante el esta-blecimiento de centros de recogida de leche en regiones aisladas conobjeto de alentar el desarrollo regional e influir en él.
El apoyo gubernamental para actividades de investigación, pres-tación de asistencia técnica, suministro de infraestructura y serviciosde salud tiende a ser necesario en razón de que el sector privado nopuede proporcionar esos servicios de manera deficiente. El gobierno,sin embargo, no debería proporcionar servicios que el sector privadopuede suministrar económicamente y debe evitar los efectos regresi-vos en la distribución derivados de sus acciones. (Por ejemplo, el go-bierno no debería ofrecer los servicios veterinarios o de asistencia téc-nica que sólo se utilizarían por los grandes ganaderos.)
182 Ovell S. Jarvis
Intervenciones en el mercado
Entre las maneras en que los gobiernos latinoamericanos intervie-
nen en el sector ganadero, es probable que la más predominante sea lainterferencia en los precios de mercado. Los gobiernos intervienen pa-ra modificar los precios de diversos modos y con distinta intención.Gran número de las intervenciones tienen efectos múltiples, unos bene-ficiosos, otros no. Las intervenciones en los precios del ganado confrecuencia han tenido como meta el mejoramiento de la distribucióndel ingreso; el aumento de la producción ganadera rara vez es el obje-tivo. Así, la intervención en los precios en América Latina ha sido par-ticularmente perjudicial para el sector ganadero.
Intervenciones en los precios
Los precios de la carne de vacuno son distorsionados por los gra-vámenes a las ventas impuestos para aumentar los ingresos fiscales del
gobierno, por los topes a los precios establecidos para beneficiar a los
consumidores o reducir los ingresos de los productores, y por el sosteni-
miento de los precios con la mira de beneficiar a los productores o
estimular la producción. Las intervenciones que tienen lugar a dife-
rentes niveles en el sistema de producción y distribución de la carne
de vacuno pueden tener efectos sustancialmente diferentes en la asig-
nación y distribución del ingreso.
IMPUESTOS A LA EXPORTACION. La justificación del estable-cimiento de un impuesto a la exportación de carne de vacuno suele ser
la de obtener ingresos para el gobierno (tal vez para desarrollo indus-
trial) y reducir los precios al consumidor con la meta de incrementarel bienestar de éstos o de restringir la inflación. El impuesto a la expor-
tación se ha utilizado ocasionalmente con el propósito deliberado de
reducir los precios al productor de la carne de vacuno y en conse-
cuencia los ingresos y la riqueza del productor. Independientemen-te de la intención, un impuesto a la exportación tiene todos esos
efectos y más. Al rebajar los precios al consumidor el impuesto a la
exportación reduce la producción a largo plazo, y al tiempo que la
producción desciende y el consumo se eleva, las exportaciones se
reducen.Como ocurre con casi todas las intervenciones, un impuesto a
la exportación tiene un costo económico que por lo común es mayor
que la suma de sus beneficios económicos: la pérdida en bienestar del
productor es mayor que la suma del ingreso impositivo y que el bie-
El desarrollo ganadero en América Latina 183
nestar acrecentado del consumidor. A menos que haya otros beneficios,como una distribución mejorada del ingreso, un impuesto a la expor-tación hace descender el bienestar económico total.
En el gráfico 5-1 se ilustra el efecto de un impuesto a la exporta-ción de carne de vacuno en un país exportador de ésta sin poder demonopolio en el comercio y con una curva de la demanda agregadade la carne de vacuno perfectamente elástica. Inicialmente el preciointernacional (en dólares de los Estados Unidos) multiplicado por el ti-po de cambio determina el precio interno a que se encaran los produc-tores y consumidores, y las exportaciones igualan la diferencia entrela producción y el consumo al precio interno resultante. El estableci-miento de un impuesto a la exportación de carne de vacuno reduce elprecio interno de ésta en un monto igual al impuesto, la produccióny las exportaciones descienden y el consumo aumenta. Los cambiosresultantes en bienestar económico, incluida la pérdida neta (de pesomuerto) de bienestar, se muestran como triángulos sombreados. Estosrepresentan las pérdidas económicas aproximadas que se producencuando los consumidores son inducidos por el cambio de precio a reasig-nar las compras y los productores a modificar la producción. El rec-tángulo sombreado representa el ingreso obtenido por el gobierno delimpuesto a la exportación. En el Uruguay, por ejemplo, los impues-tos a la exportación deprimieron el precio al productor en aproxima-
Gráfico 5-1. Efecto del impuesto a la exportación de carne de vacuno.
DC S
P1 T------ -- ---- ---
CO -C, Q, QO
184 Lovell S. Jarvis
damente el 35%, en promedio, durante el período de 1970-75; el valorestimado actual de la pérdida de peso muerto, si persistiera, fue deunos 100 millones de dólares en 1976 (Jarvis, 1977c).
Se introduce más realismo al modelo (pero también más compleji-
dad) cuando se reconoce que los productores venden a las empresasempacadoras que elaboran la carne de vacuno y la venden en el interior
y en el extranjero, de modo que el precio de esa carne recibido por los
productores es el precio pagado por los consumidores internos y extran-jeros menos los costos de elaboración y comercialización. En términos
porcentuales, si el impuesto a la exportación se transfiere a los produc-
tores dólar por dólar, esto deprimirá los precios al productor propor-cionalmente más que la parte del impuesto en el precio internacional
y tendrá un efecto negativo aún mayor en la producción a largo pla-
zo.1 En las condiciones a que se enfrentan por lo común los exporta-
dores latinoamericanos de carne de vacuno la pérdida de peso muerto
causada por un impuesto a la exportación será aproximadamente igual
al ingreso impositivo obtenido. Cuanto menores son las exportaciones
como proporción de la producción total y cuanto mayor es el impues-
to a la exportación, mayor es la pérdida de peso muerto en relación
con los ingresos fiscales recaudados. Cuanto mayor es el impuesto ala exportación y mayores las elasticidades-ptecio del consumidor y el
productor, mayor es la pérdida de peso muerto en relación con la pro-
ducción total.2
Aunque un impuesto a la exportación incrementa el ingreso fis-
cal del gobierno, se podría obtener un mayor ingreso, sin depresiónadicional de la producción, con un impuesto sobre la venta tanto del
consumo interno como de la exportación. Pero en América Latina
rara vez se aplican impuestos sobre la venta al por menor ya qué son
difíciles de hacerse cumplir y porque los gobiernos buscan usualmen-
te bajar, no aumentar, los precios. En realidad, los impuestos a la expor-
tación de carne de vacuno se han utilizado sobre todo para reducirlos precios al consumidor y en consecuencia mejorar el bienestar
de éste, en particular en lo que se refiere a grupos urbanos política-mente importantes. Habida cuenta de que el precio internacional de
exportación de la carne de vacuno es bajo en relación con el preciointerno de esa carne en la mayoría de los países desarrollados, el apli-
car un impuesto de exportación hace bajar el precio interno a niveles
que desalientan las inversiones para incrementar la producción. Los
precios bajos también estimulan el consumo y hacen de la carne de va-
cuno un artículo de primera necesidad, lo que hace que entonces re-
sulte más difícil políticamente elevar los precios de esa carne.
El desarrollo ganadero en América Latina 185
LOS TIPOS DE CAMBIO. Toda vez que el precio interno de lacarne de vacuno es determinado por el precio internacional y el tipode cambio, éste ha sido manipulado en ocasiones con objeto de influiren los precios internos de esa carne. Por ejemplo, a principios del de-cenio de 1970 el Uruguay devaluó el peso a una tasa inferior a la dife-rencia entre la inflación uruguaya y la internacional. En consecuenciase apreció el tipo de cambio real y los precios internos de la carne devacuno se elevaron con más lentitud que los precios internacionalesde dicha carne. El gobierno utilizó los tipos de cambio para restrin-gir los precios internos debido en parte a que había prometido previa-mente a los productores que no establecería un impuesto a la expor-tación de carne de vacuno. Cuando los precios internacionales de éstaaumentaron con rapidez, sin embargo, entre 1969 y 1973, el gobier-no se sintió obligado a restringir los precios internos de alguna manera.(Eventualmente se impusieron gravámenes a la exportación.) Perola apreciación del tipo de cambio redujo los precios internos de todoslos bienes comerciables, no sólo de la carne de vacuno, y esto en gene-ral desalentó las exportaciones, estimuló las importaciones y actuó encontra de otras metas de políticas como la diversificación de las expor-taciones y el crecimiento económico interno.
IMPUESTO A LAS VENTAS DE CARNE DE VACUNO AL PORMENOR. Los gobiernos imponen a veces gravámenes a las ventas decárne de vacuno al por mayor y al por menor que producen mayores in-gresos que un impuesto a la exportación equivalente pero que son mu-cho más difíciles de hacerse cumplir. Los animales para el consumointerno se pueden sacrificar de manera clandestina o venderse a travésde numerosas empresas pequeñas, y la evasión es relativamente fácil.Lo que es más importante, a diferencia de un impuesto a la exporta-ción, un gravamen sobre las ventas internas aumenta el precio para losconsumidores internos, cuya reacción al gravamen de artículos de pri-mera necesidad es usualmente intensa.
FIJACION DE PRECIOS. A fin de evitar la aflicción del consumi-dor debida a los altos precios de la carne de vacuno, los gobiernos hanadoptado en ocasiones los controles de precios. Pero si los precios sefijan por debajo del nivel de equilibrio del mercado, se incrementa elconsumo, desciende la producción a largo plazo y de manera sistemáti-ca se producen escaseces. La reacción usual es la aparición de mercadosnegros: los productores venden el ganado a empresas que sacrifican yvenden la carne de vacuno fuera de los canales regulados. Toda vez quelos productores no pueden usualmente intervenir ampliamente enesta actividad, quienes se dedican a la distribución en el mercado ne-
186 Lo veU S. Jarvis
gro son los principales beneficiarios de los controles de precios. Los pre-cios del mercado deben situarse usualmente muy por encima del preciocontrolado a fin de compensar el esfuerzo y el riesgo que entran en jue-go. Así, pues, la fijación de precios da lugar por lo común a una granpérdida de peso muerto derivada de la producción reducida (ocasiona-da por los precios más bajos al productor), las escaseces del consumidor,los mercados negros y otras actividades ilegales, y los costosos esfuer-zos administrativos de vigilar los mercados.
Restricciones al sacrificio y el consumo
Los gobiernos latinoamericanos han tratado ocasionalmente deprohibir el sacrificio de ganado vacuno o de impedir el consumo decarne de vacuno en un esfuerzo por pasar por encima de los preciosde mercado. Por ejemplo, en Colombia a mediados del decenio de1960 y en Chile a principios del de 1970 se prohibió el sacrificiode vaquillonas y vacas consideradas productivas en un intento de for-zar la expansión de la cabaña de reproducción y en consecuenciaincrementar la producción. Esta medida condujo a que aumentara elsacrificio clandestino de hembras y de animales "lesionados" que eranaprobados para el sacrificio por los veterinarios. Las limitaciones im-puestas a los productores por estas prohibiciones puede decirse casicon certeza que redujeron la rentabilidad global ganadera y la produc-ción a largo plazo.
Argentina y Uruguay figuran entre los países que han hecho laexperiencia de establecer días sin carne en los últimos decenios. (Losdías sin carne de vacuno son períodos especificados durante los cualesno se puede vender esa carne en las carnicerías ni servirse en los restau-rantes. El objeto es reducir el consumo y aumentar las exportaciones.)Este mecanismo no relacionado con los precios evitó consignar un au-mento explícito en el índice oficial del costo de vida, lo que pudierahaberse traducido en salarios más altos a través de presiones inflacio-narias.
Casi todas las pruebas documentadas (por ejemplo, Nores, 1972)indican que las restricciones al consumo tienen un efecto sólo limitado,en particular en relación con los costos de su imposición. Las restriccio-nes dan mejor resultado usualmente cuando se imponen de manera ines-perada, durante un período breve (lo que limita su efecto total) ya que
el gobierno puede entonces confiar en el acatamiento individual y noen el control administrativo para su imposición.
El desarrollo ganadero en América Latina 187
Interiención en la industria elaboradora de carne
Los gobiernos intervienen en la industria elaboradora de carne porvarias razones, pero el resultado ha sido habitualmente el mismo: cargosde elaboración más altos que en ocasiones conducen a mayores utilida-des de elaboración o de ingresos fiscales para el gobierno, pero con másfrecuencia dan lugar simplemente a un nivel más bajo de eficiencia. Su
efecto en los precios al productor y el consumidor es equivalente alde un impuesto sobre las ventas.
En países donde los mataderos utilizan mano de obra y capitalde manera eficiente y utilizan al máximo subproductos como pieles ysangre, los cargos por concepto de sacrificio y valor del subproducto
son aproximadamente iguales, y los productos reciben por el animal vi-vo aproximadamente el valor de la carne de vacuno en canal limpia.Sin embargo, en la mayoría de los mataderos de América Latina, loscargos de sacrificio son superiores sustancialmente al valor de los sub-productos aprovechados. En el Uruguay, por ejemplo, el promedio
de los cargos de sacrificio de ganado vacuno excedió de 200 dólarespor tonelada a fines del decenio de 1970, descontados los subproduc-tos, o sea casi una cuarta parte del valor de una tonelada de carne devacuno (Jarvis, 1982a). La ineficiencia del matadero redujo el precioal productor en casi un tercio. Las estimaciones de la elasticidad-pre-cio a largo plazo de la producción de carne de vacuno (> 1,0) indicaque esa producción fue intensamente deprimida por tal ineficiencia.
La ineficiencia del matadero puede tener su origen en muchasfuentes, pero en el Uruguay fue consecuencia primordialmente de laacción del gobierno. Las principales empresas empacadoras fueronnacionalizadas en su mayoría hace algunos decenios a fin de que elgobierno tuviera mayor control sobre sus utilidades y exportaciones.Como empresas públicas, sin embargo, su desempeño fue deficiente;la falta de modernización y la imposición sindical de mano de obrainnecesaria condujeron a la producción de. baja calidad y a costoselevados. Cuando surgieron en competencia plantas privadas más pe-queñas, más modernas y más eficientes, las plantas propiedad del es-tado se enfrentaron a la bancarrota. Con objeto de asegurar la viabili-dad financiera de estas plantas -sobre todo para conservar los pues-tos de trabajo de los empleados- el gobierno decidió fijar los precios
a los que las plantas compraban carne de vacuno de los productores
y la vendían a los consumidores. En cada caso se fijaron precios bajos,lo que benefició a los consumidores y perjudicó a los productores, peroel margen se fijó lo bastante alto para asegurar la rentabilidad incluso
de las plantas empacadoras más ineficientes. Así las plantas empaca-
188 Lo veU S. Jarvis
doras tuvieron costos medios elevados, que dieron por resultado pre-cios más bajos al productor. La lección que se desprende aquí es quelos "costos" de elaboración pueden tener efectos amplios en los pre-cios al productor y al consumidor. La intervención del gobierno en laelaboración (o comercialización) puede dar por resultado ineficien-cias que reducen gravemente el bienestar económico. Es posible quelos gobiernos tengan una función que desempeñar en la elaboracióno comercialización, pero deben proceder con cautela.
Fondos de estabilización
Los precios internacionales de la carne de vacuno han fluctuadoamplia y repetidamente durante los dos decenios pasados, en especialen lo que se refiere a aquellos países latinoamericanos en los quela fiebre aftosa es endémica. Esos países sólo pueden exportar a de-terminados mercados, los que han tendido a ser particularmente débi-les e inestables. Los países exportadores tratan de atenuar el efectointerno de los precios internacionales fluctuantes por medios como elvariar sus impuestos a la exportación o los tipos de cambio real y elproporcionar subsidios crediticios. Por ejemplo, los impuestos a laexportación se pueden incrementar cuando se elevan los precios inter-nacionales y reducirse cuando bajan. Esos esfuerzos han abordadosólo de manera parcial el problema de los precios fluctuantes y hancausado distorsiones significativas en el mercado que en teoría se pue-den evitar. Por ejemplo, el efecto neto de los impuestos variables ala exportación en el curso del ciclo ganadero ha sido el de reducir losprecios medios al productor, nunca incrementarlos.
Los fondos de estabilización constituyen un intento de equili-brar los impuestos a la exportación con subsidios a ésta y de esemodo evitar una reducción neta del precio medio al tiempo que se lo-gra una mayor estabilidad. 4 No hay garantía, sin embargo, de que latendencia de los precios a largo plazo se pueda reconocer de maneracorrecta de suerte que un mecanismo de estabilización pueda operarcon éxito en torno a ella. Incluso en el caso de que un problema técni-co importante de esa índole se pudiera superar, sería difícil de lograrun acuerdo entre el gobierno y el sector ganadero con respecto a laadministración financiera del fondo de estabilización (inversiones, sal-vaguardias contra la malversación y otros aspectos). Otros esfuerzos-por ejemplo, instruir a los productores en cuanto a esperar las velei-dades del mercado y a reaccionar de manera más beneficiosa a ellas-pudieran rendir mayores dividendos. Es necesario analizar más este
El desarrollo ganadero en América Latina 189
problema antes de que se ponga plenamente de manifiesto el efectode las diferentes políticas.
Precios de los insumos no relacionados con la tierra
Los productores ganaderos latinoamericanos han resultado per-judicados por ciertas intervenciones del gobierno en los mercadosde insumos y se han beneficiado de. otras. En muchos países las pre-siones en favor de la sustitución de importaciones han conducidoa una acentuada protección de la industria. Los insumos importadoscomo maquinaria, fertilizantes, medicamentos y materiales estructu-rales tienen costos elevados y los sustitutos internos con frecuenciason de baja calidad -y también de costos elevados. Tales relacionesde costos desfavorables hacen difícil el desarrollo ganadero.
Ahora bien, cuando las presiones políticas dan por resultadola adopción de medidas para deprimir los precios de la carne de vacu-no, los gobiernos tratan a veces de compensar el daño hecho mediantela concesión de subsidios a los insumos, sobre todo mediante el otor-gamiento de crédito a plazo mediano a tasas fijas de interés bajo duran-te períodos de alta inflación. Por lo común ese crédito se ha facilitadosólo por conducto de los bancos estatales. El crédito subsidiado tienesus desventajas. Dado que los productores grandes y ricos ofrecenlas garantías más seguras y tienen los mejores contactos políticosy sociales, han recibido una porción enorme del crédito subsidiado.Además, los subsidios al crédito prefieren la inversión fija a los costosvariables y de ese modo estimulan al capital sobre la mano de obra.
Algunos gobiernos (por ejemplo, el del Uruguay) subsidian los in-sumos de fertilizantes con objeto de alentar la adopción de pastos fer-tilizados de gramíneas y leguminosas y hacen rentable la producciónmás intensiva de carne de vacuno. Esos subsidios estuvieron a disposi-ción de todos los productores. (El gobierno uruguayo logró excluir a losmayores. y más ricos productores ganaderos del crédito estatal subsi-diado,. aunque ese grupo de todos modos obtuvo un monto sustan-cial de crédito a un tipo bajo de interés de bancos privados que esta-ban sujetos a topes en las tasas de interés.) Los subsidios para fertili-zantes y créditos pueden compensar un tanto otras distorsiones, peroes difícil determinar el efecto neto.
La industria ganadera tiene una gran densidad de capital y en con-secuencia influyen en ella poderosamente los cambios en el mercadode capital. En numerosos países latinoamericanos el sistema financie-ro ha sido afectado de manera negativa por el financiamiento deficita-rio, la inflación e intentos subsiguientes de controlar la inflación por
190 Loven S. Jarvis
medio de medidas como la imposición de topes a las tasas de interés
sobre los depósitos y los préstamos. Tales hechos han reducido el mon-
to de los activos financieros reales disponibles, y esto ha perjudicado
al sector ganadero al hacer que escasee el crédito y en especial el de pla-
zo mediano y largo (González-Vega, 1976). Al escasear el crédito y re-
sultar más costoso, algunos ganaderos no han podido financiar inversio-
nes a plazo más largo y se han reducido su producción y productivi-dad. Otros se han visto forzados a vender animales en momentos ino-
portunos para obtener el dinero en efectivo que necesitaban, lo cual redu-
ce su ingreso y descapitaliza sus ranchos (Jarvis, 1982a). Sapelli (1984)ha mostrado empíricamente que al tiempo que los mercados financierosempeoraban en el Uruguay, los animales desempeñaban una función ca-
da vez mayor como reserva de valor y esa utilización del ganado intensi-ficó la reacción negativa precio-sacrificio y redujo el valor de la carne
de vacuno producida.Los programas de desarrollo ganadero han buscado con frecuencia
incrementar el flujo de crédito para inversión a plazos mediano y largo,suministrando a menudo subpréstamos indizados al índice general de
precios. Muchos productores han estado dispuestos a pagar tasas de
interés real positivas con objeto de obtener acceso al capital, pero la
introducción de la indización ha encontrado la resistencia del produc-
tor (y el banquero) (véase el capítulo 4). También se ha desplegadoesfuerzos por incrementar la disponibilidad de créditos a corto plazo
para capital de trabajo, es decir, para la compra de animales de engor-
de. Con menos frecuencia se ha propuesto mejor acceso al crédito
para ayudar a los productores a financiar sus necesidades de efectivo
en el curso del ciclo ganadero (Jarvis, 1977c).Si bien programas especiales para aumentar el acceso al crédito
podrían ayudar al sector ganadero, esto podría dar por resultado im-
portantes distorsiones económicas. El fortalecimiento general del
sector financiero, que beneficiaría a toda la economía, es mucho
más preferible que tales programas especiales.Los precios de los granos han sido deprimidos por la adopción
de medidas que benefician a los consumidores, como tipos de cam-
bio sobrevalorados y concesionarios, subsidios específicos a la impor-
tación y precios fijos. En lo que se refiere a los granos forrajeros, el
efecto es reducir los costos de la alimentación de las aves de corral y
el ganado porcino y en consecuencia aumentar la producción y el con-
sumo de ambos tipos de animales a expensas de la carne de vacuno.
Por lo tanto, a las políticas de precios de los alimentos cabe atribuir
en parte el rápido crecimiento de la producción de aves de corral. Pe-
ro al tiempo que crece la producción basada en insumos subsidiados,
El desarrollo ganadero en América Latina 191
también lo hacen los costos de la ineficiencia. En muchos países esnecesario hacer un examen de las políticas relacionadas con los gra-nos forrajeros y del papel que desempeña la producción de ganadono rumiante. A últimas fechas las presiones derivadas de la escasezde divisas han forzado a varios países de la región a reducir los subsi-dios a los granos forrajeros y parece que está desacelerándose el creci-miento de la producción de aves de corral.
Políticas relacionadas con la tierra
En la mayoría de los países latinoamericanos la distribución de latierra agrícola es sumamente asimétrica, ya que un número relativa-mente pequeño de terratenientes posee una elevada porción del totalde la tierra, y el grueso de los terratenientes tiene sólo una pequeñaproporción. Los mayores terratenientes dedican con frecuencia unaparte significativa de su tierra a la producción ganadera, en parte por-que las grandes propiedades contienen más tierra no arable y en parteporque las grandes propiedades tienden a ser cultivadas menos inten-samente, independientemente de la calidad de la tierra. Por consiguien-te, la producción de ganado (de vacuno en especial) se asocia amplia-mente con una elite de hacendados ricos.5
La concentración de tierra y riqueza en la agricultura ha creadotensiones sociales y políticas por espacio de decenios. Casi todos lospaíses en una época u otra han discutido o adoptado de hecho leyesde reforma agraria que tenían por finalidad expropiar las mayores pro-piedades y redistribuirlas como propiedades más pequeñas a otros due-ños. En otros casos los gobiernos han tratado de utilizar los impuestosterritoriales para inducir la utilización más intensiva de la propiedady con frecuencia han alentado a los terratenientes a que vendan partede su tierra (como en el Uruguay).
ILA REFORMA AGRARIA. La relación entre el desarrollo ga-nadero y la reforma agraria se puede mencionar aquí sólo en formabreve. La reforma agraria busca mejorar la distribución del ingresomediante la transferencia de tierra a menos del valor de mercadode los mayores agricultores (más ricos) a los pequeños (más pobres),el mejoramiento de la utilización de la tierra induciendo a los mayo-res agricultores a incrementar la productividad de la tierra, y la reduc-ción de la emigración de las zonas rurales a las urbanas y su resultan-te congestión y problemas sociopolíticos. Los criterios expuestosen mucha de la legislación de la reforma agraria demandan la expro-piación con base en el tamaño de las tenencias de tierras y la intensi-dad de su utilización.
192 Uovel S. Jarvis
El criterio de intensidad se incluye habitualmente para recom-pensar y estimular a los agricultores progresistas, pero los grandes
terratenientes pueden utilizarlo para evadir la expropiación. Al inten-sificar la producción, los proyectos de desarrollo ganadero coadyuvana alcanzar una de las metas de la reforma agraria: la elevación del ni-vel de eficiencia en las asignaciones. Los grandes terratenientes, sinembargo, intensifican la producción ganadera primordialmente paraacatar la legislación de la reforma agraria y evitar la expropiación.Al proceder de ese modo, frustran otra meta principal de la reformaagraria: el mejoramiento del bienestar en términos de distribución.El problema se exacerba cuando un proyecto de producción ganade-ra se utiliza por los productores específicamente porque precisa el
cercado de la propiedad (y de ese modo establece con más firmezael control de la propiedad), porque se puede poner en práctica con ra-pidez (para hacer frente a amenazas súbitas), y porque utiliza menosmano de obra que las labores agrícolas (y en consecuencia evita losproblemas laborales). Debido a que la producción ganadera es a me-nudo menos valiosa que otras actividades agrícolas realizadas en la mis-ma tierra, en países donde la reforma agraria es una meta importante
de política los proyectos de desarrollo ganadero deben diseñarse de mo-
do que aseguren la compatibilidad con las metas. 6
La interacción de las presiones de la reforma agraria y los pro-yectos de desarrollo ganadero ha sido variada en América Latina. En
el Ecuador, por ejemplo, las presiones de la reforma agraria induje-ron a algunos productores de ganado a incrementar la inversión ensus propiedades a fin de evitar la expropiación y la invasión por lostrabajadores sin tierras, pero otros productores en las mismas zonasdecidieron no intensificar la producción porque no estaban segurosde si la reforma agraria haría sus inversiones infructuosas o no. EnHonduras y Colombia los programas de reforma agraria también in-dujeron a que se hiciera alguna inversión: se cercó la tierra no utili-zada y se ocupó con ganado como el medio más rápido de demostrarocupación sin incrementar el insumo de mano de obra ni invitar a quesurgieran problemas laborales. En México los límites de tierras impues-tos por la legislación de la reforma agraria han llevado a los propieta-rios a enmascarar el valor de la tierra al no proceder a su habilitaciónni explotarla. La expropiación queda frustrada, lo mismo que el apro-vechamiento de la tierra ya que los propietarios temen la expropia-ción.
LOS IMPUESTOS TERRITORIALES. Los impuestos territo-riales progresivos se han empleado como sustituto de la reforma agra-
El desarrollo ganadero en América Latina 193
ria. Esos impuestos, además de proporcionar ingresos fiscales al go-bierno, estimulan la mayor producción por hectárea y de ese mo-do el aprovechamiento de unidades más pequeñas de tierra. Los im-puestos territoriales en América Latina han sido bajos habitualmen-te debido a las presiones de los terratenientes políticamente influ-yentes. Cuando los impuestos territoriales son progresivos es proba-ble que la tierra se subdivida legalmente entre grupos de la familia,pero en la práctica la operación sigue siendo de una sola empresay así se eluden muchos de los efectos que se pretenden alcanzar conla tributación progresiva. De todos modos, los efectos a largo plazoen la producción y la equidad todavía se pueden alcanzar si las sub-divisiones se convierten con el tiempo en unidades individuales.7
:Debido a que en América Latina se evaden ampliamente losimpuestos sobre la renta, a menudo no hay medio de gravar el ingre-so agrícola salvo a través de los impuestos territoriales o un impues-to sobre el valor agregado. La ventaja del impuesto territorial es quese puede fundamentar en los valores tasados de la tierra, los que de-ben variar con las utilidades agrícolas. Los ingresos más altos del pro-ductor derivados de los mayores precios de la carne de vacuno se pue-den entonces gravar y esto hace que los precios más altos de la carnesean menos regresivos y más aceptables políticamente. Los impuestosterritoriales pueden producir ingresos sustanciales, y si se aplican demanera apropiada no deben distorsionar mucho las decisiones relati-vas a la producción. Esos impuestos son así un importante instru-mento de política en muchos países, aunque la resistencia políticaa su aplicación es usualmente intensa.
TITULO DE PROPIEDAD DE LA TIERRA. En muchas regionesde América Latina los títulos de propiedad de la tierra, en particularlos correspondientes a pequeñas propiedades agrícolas, no están adecuá-damente registrados. Puede que los títulos nunca se hayan establecidooficialmente, o que las propiedades se hayan subdividido dentro deuna familia a través de la herencia sin que se haya hecho el registrolegal. La falta de registro da lugar a incertidumbre acerca de los tí-tulos de propiedad y los dueños se muestran reacios a invertir y losbancos renuentes a prestar ya que no se pueden ofrecer las propie-dades como garantía. En los últimos años varios países (Brasil, Colom-bia y 'México, por ejemplo) han regularizado los títulos de propiedadpara los pequeños productores en particular y han dictado disposi-ciones para que se tramiten con rapidez los títulos de propiedad detierras estatales en procesos de asentamiento. En muchos casos el des-pejar las incertidumbres en el título de propiedad ha dado lugar direc-tamente a la expansión de la producción ganadera y agrícola.
194 Lo vel S. Jarvis
Intervenciones para proporcionar bienes públicos
Con la producción ganadera se asocian importantes imperfeccionesdel mercado que dan lugar a la ineficiente asignación de recursos y aun nivel de producción indeseablemente bajo. Toda vez que el mercado
no recompensa en grado suficiente todas las actividades socialmente
rentables, los gobiernos deben intervenir en esos casos si se desea que los
recursos se asignen de manera eficiente. Las imperfecciones son mayo-
res en materia de investigación económica y técnica, asistencia técnica,difusión de información, salud pública y suministro de infraestructurapública.
Los gobiernos latinoamericanos no han intervenido por lo comúnen esos campos en forma tan activa como los de los países desarrolla-
dos. Una razón es la lucha a largo plazo relacionada con la distribu-
ción entre los sectores urbano y rural, que tradicionalmente ha dado
por resultado transferencias económicas salidas del sector agrícolaen lugar de ingresadas en él; es decir, los gobiernos han invertido en
grado insuficiente en investigación, transporte y salud pública debi-
do en parte a que han asignado baja prioridad a la agricultura. La inac-
ción gubernamental ha sido costosa tanto para el sector agrícola como
para la economía en general.Aunque la intervención gubernamental se precisa para algunas
actividades dentro de cada uno de los campos mencionados, en otros
casos el sector privado puede actuar adecuadamente sin la ayuda públi-ca. En realidad hay situaciones en que la acción del sector privado
es probablemente más eficiente que la intervención del sector públi-
co. Los gobiernos deben determinar los campos en los que se nece-sita la acción directa y obrar en consecuencia, pero al mismo tiem-
po deben permitir y estimular al sector privado a que actúe en los cam-
pos en que éste es más eficaz. Es preferible la intervención específica
que la general del gobierno (se proporcionan ejemplos más abajo).
Actividades de investigación
El cambio tecnológico se logra en gran parte mediante la inver-
sión de recursos en investigación y desarrollo. Las actividades de in-
vestigación son costosas en insumos materiales y humanos pero rin-
den una producción potencialmente valiosa. Casi todos los estudios
indican que los rendimientos económicos derivados de la investiga-
ción agrícola son elevados, rara vez inferiores al 20% y con frecuen-
cia mucho más elevados. (Al igual que con cualquier otro produc-
to, es importante producir la cantidad y variedad apropiados.) Aun-
El desarrollo ganadero en América Latina 195
que los gastos en investigación y desarrollo relacionados con la agri-cultura en los países en desarrollo se han expandido con rapidez duran-te los tres decenios pasados, todavía son bajos en relación con losde los países desarrollados. En los países en desarrollo se puede jus-tificar fácilmente desde el punto de vista económico la necesidadde más y mejor investigación agrícola mostrando que el rendimien-to neto esperado es más alto que el de otras inversiones opcionales.
Aunque la investigación se lleve a cabo por los sectores privadoy público, hay muchas situaciones en que el primero no emprendeuna investigación socialmente rentable porque una empresa privadano puede apropiarse en grado suficiente los beneficios económicosy de otra índole. Por ejemplo, la investigación de la ordenación de pas-tos y explotación de cabañas puede producir conocimientos que per-miten lograr un incremento sustancial en la productividad de los recur-sos, pero esos conocimientos no se pueden vender con facilidad de mo-do que paguen los costos de la investigación; esos conocimientosentran más bien en el dominio público. Los técnicos individualespueden cobrar por transmitir la información a los productores, peroen un mercado competitivo no pueden obtener un rendimiento parala tecnología misma. Este es un caso en el que el sector privado notiene incentivo en emprender actividades de investigación porqueel producto es un bien público, y el sector público debe respondersi la investigación se va a realizar. En contraste, las empresas pri-vadas pueden desarrollar una nueva variedad de semilla resistentea las enfermedades que ofrece rendimientos más altos. Si se pue-de mantener el control sobre el material genético producido, la uti-lidad puede ser suficiente para hacer que la inversión en actividadesde investigación resulte atractiva para las empresas privadas.
Aunque algunas veces se arguye que las instituciones públicasdeben concentrarse en la investigación básica en contraste con la apli-cada, ésta no es la distinción importante. Por el contrario, los gobier-nos deben emprender actividades de investigación, ya sea aplicadao básica, que tenga rendimientos económicos y sociales elevados peroque no resulte rentable para el sector privado.
Antes de establecer prioridades de investigación es esencial ha-cer una evaluación económica. Aunque la comparación de los costosy beneficios esperados asociados con diferentes posibilidades de inves-tigación es un poderoso instrumento de decisión, los gobiernos debenconsiderar no sólo la eficiencia sino también los efectos sociales y dis-tributivos de las nuevas tecnologías. ¿Cómo afectará una nueva tecno-logía a la distribución del ingreso? ¿Será adoptada sobre todo por lospropietarios de granjas grandes? ¿Elevará el nivel de empleo? En ese
196 Lovel S. Jarvis
caso, ¿será de mano de obra especializada o sin especializar? ¿Descen:
derán los precios al por menor? ¿Es probable que cambien las moda-
lidades de consumo? ¿Tendrá efectos ambientales la tecnología?
La producción ganadera es sumamente compleja, ya que compren-
de la producción agrícola (pastos mejorados y cultivos forrajeros), el
cosechado de esa producción a mano o a máquina, su ingestión por
los animales, la cría y selección de éstos para mejorar la calidad de la
cabaña y el control de la salud animal. La administración es tan esen-
cial como los insumos físicos. Se necesita la investigación económica
a fin de evaluar la rentabilidad de distintos productos y prácticas.
Los componentes deben evaluarse en términos de producción gana-
dera y de sus efectos económicos en otras partes del sistema de explo-
tación agrícola.
Asistencia técnica
La asistencia técnica entraña el identificar las tecnologías ren-
tables disponibles y las técnicas de administración y comunicación
de información acerca de ellas a los productores. Tal asistencia técni-
ca se ocupa con toda justeza de todos los aspectos de la empresa gana-
dera, desde la compra de insumos hasta la venta del producto, inclui-
dos el mantenimiento de registros, la planificación financiera necesa-
ria para llevar a la práctica las nuevas inversiones y los problemas con-
tinuados de operaciones.La asistencia técnica la pueden proporcionar organismos públi-
cos, personas y empresas privadas. En general, la asistencia técnica
debe ser pagada por quienes la reciben ya que puede ser considerada
como un insumo de producción que incrementa ésta y las utilidades.
La asistencia técnica privada se puede obtener a través de empresas
que venden insumos específicos -semillas, fertilizantes, plaguicidas,maquinaria y animales de pura raza- o a través de compradores de
la producción. La asistencia también se puede comprar por separado,
de un experto en explotación de ranchos, por ejemplo.
Algunos de los casos de mejores resultados de la asistencia técni-
ca privada en América Latina se relacionan con la entidad semico-
operativa Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA),por cuyo conducto los productores emplean conjuntamente un asesor
especializado privado. Los productores individuales se reúnen regular-
mente con el asesor para examinar actividades en las granjas y cam-
bios en los planes. Grupos de productores también se reúnen con el
asesor para discutir experiencias de interés mutuo y se unen a otros
ganaderos y asesores de asociaciones regionales y nacionales. La fun-
El desarrollo ganadero en América Latina 197
ción principal del gobierno es alentar este tipo de organización y coor-dinar las acciones públicas y privadas. Debido a que los esfuerzos deeste tipo tienen más éxito con los propietarios de granjas de tamañomediano, se necesitan otros enfoques para los productores más peque-ños (Roderich von Oven, comunicación personal).
Los argumentos en favor del apoyo gubernamental para la presta-ción de asistencia técnica por lo común se concentran en dos cuestio-nes. Primera, los gobiernos pueden asignar un alto nivel de prioridadnacional al logro de incrementos de producción rápidos y significati-vos y pueden creer que las empresas privadas procederán con demasia-da lentitud en la creación de capacidad para proveer los servicios ne-cesarios. Esto puede ocurrir cuando hay poca o ninguna estructura enla que basarse para construir, cuando los costos iniciales de estableceruna red de prestación de asistencia técnica son grandes y cuando losagricultores son pobres o no están dispuestos a pagar servicios cuya uti-lidad no se ha demostrado. En algunos casos es tan poco lo que se sabeacerca de las necesidades prácticas de los productores que un organis-mo privado de asistencia técnica no puede operar en forma eficaz.En lugar de eso, dicho organismo tiene que trabajar primero como par-te integral del sistema de investigación para desarrollar la tecnologíaapropiada. Un número limitado de agricultores participa en programasexperimentales para desarrollar técnicas rentables. Sólo más tarde setiene lista la información para darle una difusión más amplia.
El segundo argumento en favor de la asistencia técnica apoyadapor el gobierno es que la de índole privada tiende a llegar sobre todoa los mayores productores y los más ricos y deja sin ayuda a los agri-cultores más pequeños y más pobres. Así, la asistencia técnica pública,proporcionada gratis o a un cargo pequeño y enfocada específica-mente hacia los agricultores más pequeños y menos ricos, puede fo-mentar metas tanto distributivas como productivas.
Aunque estos argumentos en favor de la asistencia técnica públi-ca específica son sólidos, deben esgrimirse con cuidado, en particularen el sector ganadero. Hasta ahora la asistencia técnica ha tenidopoco éxitos relativamente en el sector ganadero. Los principales pro-blemas parecen ser la escasez de sugerencias concretas para los pro-ductores de ganado y, lo que es igualmente importante, la falta deun sistema adecuado para hacer llegar la tecnología.
La asistencia técnica que prestan los organismos públicos en oca-siones no es lo bastante específica, es decir, está enfocada de mane-ra deficiente y es de poco valor para los productores. El organismode asistencia técnica no tiene un incentivo suficiente para proporcio-nar un producto mejorado debido a que su financiamiento no depen-
198 Lo vell S. Jarvis
de de los resultados. Si la asistencia técnica se va a proporcionar porlos organismos públicos es necesario introducir mejoras de importan-cia en la formulación dé recomendaciones prácticas para los produc-tores y en la transmisión de esa información con prontitud y eficiencia.
Los organismos públicos que prestan asistencia técnica deben coor-dinar sus acciones con las del sector privado a fin de, que a las empre-
sas privadas no les resulte difícil aparecer. Cuando los agricultoresse acostumbren a recibir asistencia sin costo, pasará mucho tiempo an-
tes de que un organismo privado pueda cobrar honorarios por sus ser-vicios, aun en el caso de que sean mejores.
Los organismos públicos deben concentrarse explícitamente enayudar a las fincas más pequeñas. Dichos organismos han orientadosus fondos y los esfuerzos de su personal hacia los mayores agriculto-res, los que consideran que poseen el mayor potencial productivo,parecen ser los más receptivos y ofrecen mayores beneficios sociales,culturales y aún económicos a los agentes sobre el terreno. En lugarde subsidiar a los pequeños agricultores, la prestación pública de asis-tencia técnica a menudo concede subsidios desproporcionados a pro-
ductores mayores y más ricos. Habida cuenta de que las estrategiastécnicas y administrativas óptimas de los productores ganaderos gran-
des y pequeños es probable que difieran en grado significativo, los or-
ganismos de asistencia técnica e investigación deben,.casi con certe-
za, separar esfuerzos, recomendaciones y personal sobre el terreno por
grupo escogido como meta para asegurar que las recomendaciones ylos esfuerzos son designados de manera apropiada para. los pequeñosagricultores así como para los grandes.
Servicios de salud
El gobierno tiene una función importante de desempeñar en loque se refiere a los servicios de salud animal, aunque, una vez más, es-
te es un campo .en el que la actividad privada puede proporcionar mu-chos servicios de manera eficiente. El gobierno debe participar de mane-
ra activa en los trabajos de investigación sobre enfermedades, en parti-
cular las que son sumamente contagiosas, y en la lucha contra ellas.Las campañas de salud para eliminar o restringir señaladamente unaenfermedad o plaga animal son necesariamente una empresa pública
debido a los significativos efectos externos asociados con las accionesdel productor individual y la necesidad potencial. de refrenarlas. Sinincentivos externos puede que los productores no vacunen el ganadoni destruyan los animales enfermos, aunque el dar esos pasos es social-
mente conveniente.- En un estudio, por ejemplo, Muchnik de Rubens-
El desarrollo ganadero en América Latina 199
tein (1978) estimaba que estaría justificado un subsidio del gobiernopara vacunas a fin de eliminar la fiebre aftosa en la costa norte deColombia. El sector público también debe establecer una vigilanciade enfermedades y una infraestructura de diagnóstico de enferme-dades. Otra función del gobierno es regular las condiciones sanitariasen los mataderos y en las instalaciones de distribución de carne.
El sector privado desempeña un papel importante en lo que serefiere a proporcionar servicios veterinarios a ranchos individualesa base de honorarios por servicio. (Ahora. bien, si el sector privadono proporciona esos servicios se justifica la acción del gobierno.) Ycabe esperar que las empresas privadas produzcan y comercialicenmedicamentos eficaces contra muchos parásitos y enfermedades ani-males.
Comercialización
E] gobierno debe desempeñar una función más reducida en la co-mercialización que en los demás campos que se examinan. Entre los ti-pos más perjudiciales de intervención gubernamental figura el estable-cimiento de juntas de comercialización de monopolio que compran to-da la producción a precios fijos y la venden en los mercados internose internacionales a un precio más alto. (El efecto de esta práctica esel de un impuesto sobre las ventas.) Entre los esfuerzos útiles del go-bierno se incluye el desarrollo y aplicación de estándares de calidady prácticas de clasificación y asistencia en las ventas al exterior.
Infraestructura
Los gobiernos proporcionan infraestructura pública como carre-teras, electrificación rural y líneas telefónicas. Esos servicios tienenpor lo común importantes elementos de bien público y llevan consi-go beneficios económicos significativos. Por ejemplo, mediante la re-ducción de los costos de transporte, las carreteras pueden aumentarlos precios recibidos por los productores y, al mismo tiempo, bajar losprecios para los consumidores. Dichos servicios también estimulan elcambio técnico al facilitar el flujo de información a zonas remotas,lo cual reduce el costo de los insumos agrícolas y de las inversiones(Antle, 1983).
La inversión en transporte, en particular en carreteras, es impor-tante en lo que se refiere a proporcionar acceso a regiones que estánabriéndose a nuevos asentamientos y' desarrollo agrícola, incluidala producción ganadera. Las carreteras son esenciales para el desarro-
200 Lovell S. Jarvis
llo de actividades como la producción de leche, en que la produccióndebe ser recogida con regularidad, y la electrificación rural es una con-dición previa para la adopción de numerosas tecnologías modernas,en especial en lo atinente a la producción lechera, de ganado porcinoy aves de corral.
Campos apropiados para la acción gubernamental
Hasta la fecha la intervención gubernamental en la industria gana-
dera latinoamericana se ha concentrado más en las cuestiones de distri-
bución que en las de producción. El debate político gira en torno, por
ejemplo, del nivel de impuestos a la exportación y el nivel asociado
de los precios al productor y el consumidor de carne de vacuno, lareforma agraria y la distribución de la tierra, o los tipos de interés,
la disponibilidad de crédito y la asignación de los subsidios guberna-
mentales. Este enfoque no es necesariamente equivocado, pero apare-
ce incompleto. El fijar el punto focal en la distribución, en lugar de
cómo puede prestar asistencia el gobierno al sector privado en cuanto
a producir más y proporcionar más empleo, da por resultado casi ine-
vitable que la producción esté por debajo de su potencial.
La función del gobierno en la producción ganadera consiste en
hacer inversiones o proporcionar servicios que beneficien a muchos
productores en escala pequeña. En situaciones de esa naturaleza a la
empresa privada le resulta difícil recuperar los costos. Se podrían
sugerir reglas comunes para las acciones gubernamentales, pero las
elecciones variarían un tanto de un país a otro debido a los diferen-
tes niveles de desarrollo económico y calidad empresarial privada.
Al formular la política gube'rnamental conviene tener presente que
casi todas las intervenciones gubernamentales tienen efectos múltiples,algunos deseables, otros indeseables. Algunos tipos de intervención son
más apropiados para metas específicas que otros. Debido a que las
diferencias políticas ejercen efectos diferentes, la mejor política sue-
le ser la que ejerce el efecto más vigoroso y directo en la variable de
la meta y que por lo tanto puede alcanzar ésta con el menor esfuer-
zo y los mínimos efectos secundarios indeseables.
Cualquier política que afecte a los precios de mercado tiene un
efecto tanto distributivo como de asignación. Por ejemplo, el efec-
to distributivo de una política que hace descender los precios al pro-
ductor y consumidor de la carne de vacuno es perjudicar al produc-
tor y ayudar al consumidor. Además, sin embargo, el precio más ba-
jo desalienta la producción y alienta el consumo, y este efecto de
asignación será mayor a largo plazo, en tanto que los productores
El desarrollo ganadero en América Latina 201
y consumidores se ajustan a los nuevos precios, que a corto plazo.En la planificación de las políticas los gobiernos deben percatarsede ambos efectos.
Notas <le pie de página
1. Por ejemplo, si el precio internacional es $ 1.000 y el precio internoal productor es equivalente a $ 800, un impuesto a la exportación del 10% redu-cirá el precio al productor en el 1 3 %. Un decremento del 13% en el precio al pro-ductor causaría un descenso del 16% en la producción a largo plazo si la elastici-dad de la producción con respecto al precio de la carne de vacuno es de 1,2.
2. El gráfico 5-1 se basa en el supuesto de que el país exportador no tienepoder de monopolio en el comercio. Si el país tiene poder de monopolio (se en-frenta a una curva de la demanda de pendiente descendente), o si el país se. veforzado, digamos, por la amenaza de las cuotas de importación a imponer res-tricciones "voluntarias" a sus exportaciones, un impuesto a la exportación pue-de en realidad incrementar el bienestar nacional (véase, en especial, Allen, Dod-ge y Schmitz, 1983). En este caso la intervención gubernamental en los preciospodría mejorar en lugar de empeorar el bienestar nacional.
3. Durante este período los controles de precios y diversos impuestos yotros cargos redujeron el precio al productor en casi otro tercio por debajo delnivel que la ineficiencia del matadero solamente hubiera causado. Los produc-tores recibieron por los novillos vivos sólo ligeramente más del 50% del valor inter-nacional de la carne de vacuno sacrificada.
4. Esos esfuerzos se han examinado con respecto a la Argentina y el Uru-guay en Jarvis (1977b,c y 1982a); con respecto a Australia en el Bureau of Agri-cultural Economics (1979), y en lo que se refiere a Nueva Zelanda en el FarmIncomes Advisory Committee (1975).
5. Aunque sólo se dispone de datos fragmentarios, parece que la produc-ción de carne de vacuno en América Latina se divide aproximadamente por igualentre productores grandes, medianos y pequeños (Valdés y Nores, 1978). Porconsiguiente, la producción de carne de vacuno, en especial en determinados paí-ses, es una actividad importante para los pequeños productores (véase también elcapítulo 2).
6. Los esfuerzos de desarrollo ganadero del Banco Mundial no se han coor-dinado de manera directa con las políticas de reforma agraria, aunque el perso-nal del Banco Mundial ha tratado en grado creciente de asegurar que los proyec-tos no afecten adversamente los empeños orientados hacia la reforma agraria.Dicho personal demuestra ahora un grado considerable de sensibilidad hacia lasmetas de la reforma agraria y, como resultado de las inquietudes con respectoa la distribución, dedica menos esfuerzo al desarrollo del rancho comercial. Enrealidad, puede que se haya restado interés en rnedida excesiva a la explotacióndel rancho comercial habida cuenta de su potencial de producción.
7. En la Argentina los esfuerzos por introducir un impuesto territorial conbase en el ingreso presunto de la utilización razonable de la tierra no resultaronafortunados debido a la oposición de los productores. En contraste, los ganaderosprogresistas del Uruguay fueron partidarios de la introducción de un impuesto
202 LoVell S. Jarvis
territorial moderado como parte de una fórmula de avenencia política en virtudde la cual se eliminaban los impuestos a la exportación de carne de vacuno. Aun-que ese convenio se llevó a la práctica, el gobierno trató más tarde de reducir losprecios de la carne de vacuno a través de los impuestos a la exportación y de otrasmedidas al tiempo que también estaba recaudando el impuesto territorial.
6CUESTIONES EN EL DESARROLLO
DEL SECTOR GANADERO
LAS CUESTIONES QUE SE EXAMINAN en este capítulo exigiránse les preste atención durante el decenio venidero debido a su im-portancia para el desarrollo ganadero en América Latina. En algunoscasos es necesario llevar a cabo un trabajo considerable de investiga-ción con objeto de poner en claro la reacción de política apropiada.
Protección, incertidumbre e inestabilidad enlos mercados mundiales de la carne de vacuno
La protección gubernamental de la producción de carne de va-cuno (o los subsidios para ella) en los países importadores conducea precios de la carne de vacuno y comercio internacional más bajos.Varios países latinoamericanos tienen una firme ventaja comparativaen la producción de esa carne y podrían beneficiarse de un mayoracceso a los mercados de los países desarrollados. Esos países debenpersistir en las negociaciones para lograr un acceso más amplio.
Los mercados mundiales de la carne de vacuno son habitual-mente inestables debido (1) a la gran variación en los precios inter-nos de la carne de vacuno entre las naciones comerciantes, (2) a lapequeña proporción de esa carne comercializada en relación con elconsumo de la nación importadora y la gran proporción comerciali-zada en relación con el consumo de la nación exportadora, (3) a lareacción negativa al sacrificio a corto plazo con respecto a la varia-ción en los precios, y (4) a las intervenciones de política explícita-mente contracíclicas en las principales naciones importadoras, lasque incluyen la reducción de las importaciones y el subsidio de las ex-portaciones para atenuar los movimientos de precios internos.
La inestabilidad de los mercados internacionales reduce el atrac-tivo de la producción de carne de vacuno en la mayoría de los paí-ses latinoamericanos y alienta a los gobiernos a regular los mercadoscon objeto de proteger a los consumidores. El efecto adverso de ladisminución de las exportaciones es más acentuado en los paísesque tienen amplios excedentes exportables. Esos países pierden va-
204 Loveul S. Jarvis
liosos ingresos en divisas y los países desarrollados sacrifican una fuen-te de carne de vacuno barata.
La responsabilidad de los ciclos internacionales de la carne devacuno recae principalmente en los importadores de los países des-arrollados,. pero los exportadores latinoamericanos podrían mejorarsus propias políticas internas e internacionales para aliviar los efec-tos de los ciclos. Los pasos apropiados a ese propósito incluyen (1)tener mayor familiaridad con la evolución de los mercados interna-cionales, (2) sostener negociaciones continuas con los gobiernos delos principales países importadores encaminadas a tener mejor acceso
a los mercados, (3) educar a los productores acerca de la inestabilidadesperada de los mercados, (4) elaborar estrategias macroeconómicasmejoradas incluido el mejor acceso de los productores al crédito para
atenuar el efecto de los ciclos, y (5) el diversificar las exportacionesde carne de vacuno entre regiones y productos (a través de la produc-ción de carnes elaboradas, por ejemplo).
La interacción entre el bienestar del productory el del consumidor
En América Latina la carne de vacuno es un bien importantede consumo a.todos los niveles de ingreso, en particular en las zonasurbanas. América Latina se encuentra sumamente urbanizada y secaracteriza por grandes desigualdades en el ingreso y una acentuadatensión social. Un aumento sustancial en el precio de esa carne redú-ce los ingresos reales de los trabajadores urbanos, crea presiones en
favor de salarios más altos o de ayuda temporal del gobierno, y re-
distribuye el ingreso a los ganaderos grandes, relativamente ricos.La reacción negativa al sacrificio a corto plazo con respecto a la car-ne de vacuno exacerba la situación debido a que los precios aumen-tan incluso más a corto que a largo plazo y la producción desciendetemporalmente. No es fácil, por lo tanto, para los gobiernos latino-americanos adoptar de manera súbita y permanente precios más al-
tos de la carne de vacuno para alentar la producción y las exporta-ciones.
Los gobiernos tienen un número limitado de instrumentos para
alcanzar sus metas de producción y políticas, y utilizan los mediosdisponibles para conseguir sus fines más importantes aun cuandoesto suponga causar algunos efectos indeseables en otros objetivos.Los observadores externos a veces pasan por alto estas interaccio-nes. Es posible, por ejemplo, que analicen una política solamenteen términos de producción, cuando desde el punto de vista del go-
El desarrollo ganadero en América Latina 205
bierno no hay otro enfoque que sea claramente mejor que el exis-tente. Puede que exista una mejor política, y puede persuadirse aquienes la formulan a que la acepten, pero sólo después de que todaslas metas y limitaciones gubernamentales, no sólo la producción, sehan considerado y es evidente que se puedan satisfacer.
Los gobiernos latinoamericanos se enfrentan a una eleccióndesconcertante entre los precios más altos de la carne de vacuno -pa-ra alentar la producción, restringir el consumo e incrementar las ex-portaciones- y los precios más bajos -con objeto de mejorar el bie-nestar y la nutrición del consumidor y moderar los salarios y la infla-ción. Históricamente los gobiernos han vacilado entre esas metas, pe-ro la fuerza política de los intereses urbanos ha predominado usual-mente. El restringir los precios de la carne de vacuno entraña eleva-dos costos en divisas, debido a que se reducen las exportaciones, seincrementan las importaciones, o debido a ambas cosas. El aumentode consumo como resultado del crecimiento de la población y el in-greso empeora la situación. Hay un argumento poderoso para alentarla mayor producción y exportaciones y ese argumento se verá refor-zado en países en los que se prevé escasez de divisas en el futuro.
La elaboración de una política ganadera exitosa es un ejerci-cio en economía política: se necesitan políticas que permitan quela economía y la sociedad avancen en forma relativamente armo-niosa de la situación actual a otro preferida. Por ejemplo, un incré-mento gradual de la carne de vacuno, el otorgamiento de subsidiosa otros bienes de importancia particular presupuestaria y nutricio-nal para unidades familiares urbanas de bajos ingresos y otros esfuer-zos orientados a mejorar la distribución del ingreso reducirían el efec-to de esas medidas en los grupos consumidores de interés especial yharían más aceptable el incremento en el precio de la carne de vacu-no.1 Es manifiesto, sin embargo, que ese esfuerzo será política y eco-nómicamente complejo.
La producción interna de leche y las importaciones de ella
Las políticas relacionadas con la industria lechera en varios paí-ses desarrollados importantes ejercen presión en los precios mundia-les de. la leche al subsidiar la producción interna de ésta y de ese mo-do crear excedentes e inventarios. Un subsidio adicional permite en-tonces la venta de la leche excedente al precio internacional vigente.Como resultado la leche en polvo se 'vende internacionalmente a pre-cios señaladamente inferiores a los costos de producción en los paí-ses desarrollados. Lattimore y Weedle (1981) estiman que la leche se
206 Lovell S. Jarvis
comercia internacionalmente a un precio que es sólo el 40% del nivelde equilibrio del libre comercio.
La venta de leche en polvo a precios concesionarios crea un im-
portante dilema de política para los países en desarrollo que tienenlos recursos naturales para producir leche a un costo relativamentebajo (Lattimore, 1981; Lattimore y Weedle, 1981). ¿Deben importarleche en polvo a precios concesionarios en razón de que el beneficioneto a los consumidores excede a la pérdida para los productores?¿O bien para estimular el desarrollo a largo plazo de sus propias in-
dustrias lecheras deben proteger la producción interna y renunciara los beneficios del comercio a corto plazo derivados de los bajosprecios de importación?
En general los precios internacionales pueden servir de guía útilpara la planificación económica interna ya que reflejan los costos deoportunidad a través del comercio en diferentes artículos. En el casode la leche, sin embargo, los precios corrientes reflejan distorsionessignificativas que suponen altos costos en los países exportadores.
Se presta a conjeturas el determinar si los gobiernos de los países ex-
portadores continuarán sus actuales políticas de manera indefinidao si pondrán término a ellas y dejarán que se eleven los precios inter-nacionales de la leche. Cuanto más tiempo se espere que aguantenlos precios concesionarios, mayor es el beneficio que se obtiene deque no haya protección contra las importaciones de leche; cuantomás pronto es probable que terminen esas políticas, más peso tiene
el argumento en favor de la acumulación de producción interna.Como lo atestigua la legislación generalizada antidumping, las
importaciones concesionarias entrañan costos considerables, econó-micos y sociales, para el país importador. Las inversiones en capitalfísico y humano, incluidas las instalaciones de producción, las apti-
tudes empresariales y administrativas, las estructuras de elaboración
y distribución y el reconocimiento del producto, pueden resultar gra-vemente perjudicadas en un período bastante breve de importaciones
concesionarias. En el caso de la leche, variaciones relativamente pe-
queñas en el precio del producto pueden afectar en medida acentua-da y rápida a los márgenes de utilidades y de capitalización de lasgranjas lecheras. Una vez que se liquidan las cabañas de ganado le-chero se necesita mucho tiempo para volverlas a crear debido al pro-longado período de gestación del ganado.
Incluso en el caso de que se espere que duren las importacionesconcesionarias, se puede argumentar en favor de la protección paraestimular la producción interna en países que poseen un potencial
lechero sustancial. Si la industria se ha desarrollado en forma apro-
El desarrollo ganadero en América Latina 207
piada, puede incluso ser capaz de competir favorablemente. Si seespera que crezca con rapidez la demanda de productos lecheros,debe incrementarse la producción interna o bien se elevarán en co-rrespondencia las importaciones de productos lácteos y absorberánlas divisas que se necesitan para otras importaciones.
La protección agrícola es común en los países desarrollados yse justifica habitualmente por razones de tipo distributivo; la produc-ción lechera en muchos países en desarrollo pudiera justificarse demanera similar. El sector agrícola contiene una amplia proporcióndel segmento pobre y la mano de obra disponible se encuentra sub-utilizada. Dado que la producción de productos lácteos hace usointensivo de la mano de obra, los efectos en el empleo como con-secuencia de su expansión pueden ser sustanciales. Además, casi todoslos productores de esa industria y sus trabajadores tienen ingresosrelativamente moderados. Así, se puede argumentar razonablemen-te que los gobiernos interesados en el desarrollo agrícola a largo pla-zo y, en particular, en el desarrollo más intensivo de las granjas máspequeñas deben considerar el proteger al sector lechero de las impor-taciones concesionarias. Es importante, de todos modos, no fijarprecios que alienten los sistemas de producción de alto costo.
Aunque las importaciones latinoamericanas de leche se dupli-caron aproximadamente entre 1970 y 1980, representan menos del5% de la producción regional. Estos datos de importación indicanque la región podría haber recibido poco beneficio neto de las im-portaciones, aunque los precios deprimidos benefician a los consu-midores a costa de los productores. En varios países, sin embar-go, la situación es muy diferente. Los del Caribe importan más del50% de su consumo total, y Bolivia, El Salvador, Panamá, Perú yVenezuela importan cada uno más del 10%. Para esos países el costode renunciar a las importaciones de leche sería sustancial, por lo me-nos a corto plazo. En los países restantes las importaciones de lecheson suficientemente pequeñas que hay cierto nivel de protecciónque no reduciría en medida espectacular los suministros de leche yse podría utilizar para estimular la producción.
La formulación de una mejor política precisa poseer una in-formación mejorada con respecto a las curvas de la oferta y la de-manda de leche interna. Toda vez que en muchos países la produc-ción de leche utiliza ahora tecnología y dirección rudimentarias, lasoportunidades de desarrollo a largo plazo pueden ser sustanciales,pero la reacción de la oferta a los precios más altos de la leche pu-diera ser un tanto lenta. Los gobiernos que están considerando apli-car una mayor protección a fin de estimular la producción interna
208 Lovel S. Jarvis
deben aplicarla con lentitud y cuidado para asegurar que los con-
sumidores no resulten fuertemente afectados por las escaseces a cor-
to plazo y los precios elevados (Osvaldo Paladines, comunicación
personal).En la mayoría de los países tropicales se necesita desarrollar
una infraestructura lechera mejorada con objeto de dar cabida a la
mayor producción de leche. Las plantas de productos lácteos (tan-
to pequeñas como de tamaño mediano), los centros de recogida de
leche y las carreteras son esenciales. Un método que se utilizó en
la India pudiera ser útil en América Latina: la venta de leche impor-
tada a precios concesionarios se destinó a financiar el desarrollo de
la industria lechera interna. Se puso interés particular en la forma-
ción de cooperativas lecheras para la elaboración de productos lácteos
y prestación de asistencia técnica.El expandir los servicios de recogida de leche a nuevas zonas
puede suponer altos costos unitarios debidos a los bajos volúmenes
en las etapas iniciales. Nestlé, sin embargo, ha puesto en marcha con
buenos resultados planes de doble finalidad en muchas partes de Amé-
rica Latina, incluidas Chiapas en México y Caquetá en Colombia.
Por otra parte se pudieran alentar esos esfuerzos mediante la asig-
nación de leche importada barata a empresas dispuestas a expandir
las redes de recogida de leche a zonas que poseen elevado potencial.
La leche importada barata puede incluso ayudar a una industria le-
chera basada en sistemas de apacentamiento de animales. Se puede
permitir que la producción de leche fresca aumente y disminuya con
la disponibilidad estacional de pastos y forrajes, y las importaciones
se pueden utilizar para satisfacer la demanda de leche fuera de las
estaciones.
Producción de ganado con doble finalidad
En zonas templadas la producción especializada de carne de va-
cuno o leche por lo común es técnica y económicamente más efi-
ciente que la producción conjunta, es decir, los animales se seleccio-
nan genéticamente ya sea para carne o para leche y la explotación se
concentra en la producción primaria. Sin embargo, en unas pocas zo-
nas templadas de América Latina muchos ganaderos han desarrollado
operaciones de carne de vacuno-leche debido a que la inestabilidad
del mercado hacía la especialización desusadamente arriesgada o por-
que los animales para doble finalidad encajan mejor en los recursos
disponibles de la granja.Algunos proyectos de desarrollo ganadero se diseñaron inicial-
El desarrollo ganadero en América Latina 209
mente partiéndose del supuesto de que la especialización era máseficiente que la producción conjunta, incluso en las zonas tropicales.Pero debido a las condiciones ecológicas existentes en esas zonas,el ganado criado con el forraje disponible no llega al elevado nivelde producción especializada que se alcanza en las zonas templadas.Es necesario hacer trabajos adicionales de investigación acerca dela rentabilidad relativa de la producción dual en zonas tropicales yde la medida en que es esencial la asistencia del gobierno, en parti-cular el suministro de infraestructura, para el desarrollo de la produc-ción conjunta carne de vacuno-leche.
La producción conjunta difiere de la especializada de carne devacuno en sus insumos más intensos y en los requisitos más riguro-sos de comercialización. En tanto que el ganado vacuno para carnese puede comercializar sacándolo a pie en zonas remotas, si es nece-sario, o transportándolo una o dos veces al año, la leche fresca se de-be vender a diario. Se necesitan camiones refrigerados y el tiempode transporte de la puerta de la granja a las instalaciones de recogiday elaboración de la leche debe ser breve. Aunque la leche se puedeutilizar para hacer queso, que es más fácil de transportar, la produc-ción de queso en la granja rara vez es una opción para el desarrollolechero generalizado debido a los problemas de calidad y los mercadoslimitados.
El desarrollo de la producción de doble finalidad puede tener unefecto positivo social en las regiones tropicales. Los animales paradoble finalidad producen cantidades relativamente pequeñas de le-che, son menos eficientes en el amamantamiento que los animaleslecheros especializados (esto es más parte un problema de explota-ción que enteramente innato), y son menos adecuados para las or-deñadoras mecánicas. La producción conjunta, por lo tanto, precisaun insumo mucho mayor de mano de obra que la producción de car-ne de vacuno nada más debido a la necesidad diaria del ordeñado amano. El ordeñado de animales de doble finalidad en zonas tropicaleshace que resulten viables las granjas más pequeñas, da ímpetu a laelectrificación rural para refrigeración, demanda mejor nutrición ysalud animal (y así estimula la intensificación de la granja y el esta-blecirniento de vínculos más estrechos con las industrias de serviciosno agrícolas), y proporciona un flujo regular de ingreso, lo cual in-cita a que se preste mayor atención a la producción. Debido a quelas necesidades de administración de la granja son mayores para laproducción de doble finalidad, la administración por un propieta-rio residente es la clave del éxito.
Así, pues, la producción de doble finalidad puede tener venta-
210 Lovell S. Jarvis
jas sustanciales, tanto sociales como económicas, sobre la produc-ción especializada en carne de vacuno ya que fomenta el desarrollo
de carreteras y transporte, la electrificación, la administración por elpropietario, mayores insumos de mano de obra por hectárea de tie-
rra utilizada, unidades agrícolas más pequeñas, interacción del mer-
cado más continua, y mayor valor agregado regional a través de laconstrucción de instalaciones de elaboración. El desarrollo satisfac-torio de una industria de doble finalidad exige infraestructura ade-
cuada, crédito, servicios de recogida de leche y comercialización,suministro de insumos y tecnología, incluido el mejoramiento gené-tico de los animales.
Lucha contra la fiebre aftosa y su erradicación
¿Debe ser la erradicación de la fiebre aftosa una cuestión de
prioridad para las naciones latinoamericanas? Aunque varios países
han mantenido desde hace tiempo programas de vacunación y lucha
contra la enfermedad, la erradicación de ella no ha sido la meta ex-
cepto en casos en que la asistencia financiera en gran escala de los
Estados Unidos se suministró con objeto de proteger a las cabañas
estadounidenses del contagio. Con esa ayuda se ha eliminado la fie-
bre aftosa en América Central, México y el Caribe, pero sigue siendo
una enfermedad endémica en gran parte de América del Sur, excep-
ción hecha en Surinam, Guyana, Guayana Francesa, Chile, noroeste
de Colombia y la Patagonia argentina. La carne de vacuno proceden-
te de zonas endémicas de fiebre aftosa, la cual se excluye de los mer-
cados de importación de carne fresca mayores y de precio más alto,debe ser elaborada o vendida en los mercados secundarios, donde los
precios son más bajos por lo común en alrededor del 20% (Muchnik
de Rubenstein, 1978; cuadro 3-12 anterior). Debido a que la carne
de vacuno de calidad más alta no conserva su diferencia de calidad
después de elaborada, los países de fiebre aftosa endémica que pro-
ducen carne de vacuno de alta calidad reciben poca recompensa si de-
ben elaborarla antes de exportarla.Aunque la pérdida principal derivada de la fiebre aftosa endémi-
ca es el precio más bajo que resulta como consecuencia de las restric-
ciones sanitarias impuestas por los importadores, las pérdidas de pro-
ducción -morbilidad y mortalidad, crecimiento más lento del gana-
do y fecundidad reducida- también son significativas. Estas pérdidas,estimadas en alrededor del 10% de la producción en el Brasil, se pue-
den compensar en parte a través de la aplicación de medidas como
vacunaciones y control de los desplazamientos de los animales, pero
El desarrollo ganadero en América Latina 211
los costos de esas medidas deben tenerse en cuenta para determinarel efecto neto de la enfermedad. El efecto en el precio de las restric-ciones sanitarias es similar al de un impuesto a la exportación, conla diferencia de que éste genera ingresos fiscales para el gobierno.
Aunque los productores se beneficiarían de los precios más al-tos asociados con la producción de carne de vacuno exenta de fie-bre aftosa, los consumidores pagarían más por esa carne y resulta-rían perjudicados indirectamente por los gastos gubernamentalesde una campaña de erradicación de la enfermedad. Es improbable,por consiguiente, que los esfuerzos de erradicación reciban amplioapoyo popular.
Un obstáculo adicional a la erradicación de la fiebre aftosa esel número sustancial de elementos externos que entran en juego.Dado que los beneficios sociales de la lucha contra la enfermedadexceden a los beneficios privados, hay una justificación económicapara la concesión de subsidios o demandar una acción específica pri-vada. Resulta irónico que aunque la actitud de los gobiernos sea po-líticarnente tibia con respecto a la erradicación de la fiebre aftosa,debido a sus repercusiones en la distribución, la acción del gobiernoes esencial para el éxito de la campaña. Así, pues la erradicación pue-de tener buenos resultados sólo si los productores de ganado persuadena los gobiernos para que emprendan la campaña, pero puede que és-tos se muestren dispuestos a hacerlo sólo si los productores de gana-do financian el esfuerzo, por lo menos indirectamente.
La erradicación exigiría probablemente la concertarción deacuerdos regionales. Por ejemplo, puede ser imposible para el Uru-guay erradicar la fiebre aftosa a menos que Argentina, Brasil y Pa-raguay ayuden a controlar los movimientos de los animales a tra-vés de sus fronteras. De manera análoga, Colombia, Venezuela, ytal vez Ecuador, necesitarían cooperar. En la medida en que los paí-ses comprendidos en esos grupos regionales importen y exporten unoa otro, sus intereses en la erradicación de la fiebre aftosa difieren;cabe esperar que los exportadores sean partidarios de la erradicaciónpara conseguir entrar en los mercados de precio más alto; puede es-perarse, por otra parte, que los importadores se opongan a ella por-que eso significaría precios de la carne de vacuno más altos para ellos,a menos que los beneficios derivados de las pérdidas de produccióninterna sean muy grandes.
La eliminación de la fiebre aftosa podría ser de importanciacrucial para las futuras exportaciones latinoamericanas de carne devacuno y, por lo tanto, para el potencial de producción expandidaen medida significativa. El acceso a mercados estables y de alto pre-
21 2 Lovell S. Jarvis
cio puede determinar la rentabilidad a largo plazo de la producciónde carne de vacuno y en particular la capacidad de América Latinapara competir con Australia, Nueva Zelanda, México y América Cen-tral. La CEE, sin embargo, es una entidad exportadora ahora, y Ja-
pón y los Estados Unidos importan carne de vacuno a través de cuo-
tas asignadas a los exportadores. Así, los exportadores latinoameri-canos podrían incrementar las exportaciones a los mercados exentosde fiebre aftosa solo en forma lenta, a través de cambios negociadosen las cuotas, en lugar de hacerlo con más rapidez a través de la com-petencia en el mercado.
Los beneficios de la erradicación deben sopesarse con los cos-tos. Un programa de erradicación llevaría mucho tiempo y exigiríamucho trabajo de investigación. Rara vez se han analizado la viabili-dad técnica de la erradicación y los costos y beneficios económicosde un programa satisfactorio. Muchnik de Rubenstein (1978) descu-brió, sin embargo, que en la costa norte de Colombia sería posiblela erradicación y resultaría rentable si esto permitiera el acceso a mer-
cados de exportación de precios más altos.Cuando más pequeño es el costo de la erradicación -esto es,
cuanto más pequeñas son las cabañas actuales- y mayor el poten-
cial de crecimiento de la producción de carne de vacuno, mayor esel rendimiento económico. Así, pues, la erradicación debe resultaratractiva para países como Brasil, Colombia y Venezuela, que tienen
mucha tierra adicional para someterla a la producción ganadera, ypara Argentina y Uruguay, que disponen de amplios excedentes ex-
portables. Las vacunas nuevas preparadas genéticamente aumentaránla eficacia de la vacunación, reducirán su costo y elevarán la relacióncostos-beneficios de los esfuerzos de erradicación.
Actividades de investigación
A la actividad de investigación ganadera se le ha asignado baja
prioridad por los gobiernos en la mayoría de los países latinoameri-
canos. Los productores tienden a no enterarse de las nuevas tecno-logías útiles emanadas de las instituciones públicas de investigacióndebido a que éstas parecen estar un tanto divorciadas de los proble-
mas prácticos. Es necesario desplegar un esfuerzo intensificado de
investigación, porque la productividad ganadera de América Latina
está muy por debajo de su potencial; casi todos los índices muestranque el progreso tecnológico ha sido relativamente lento en los últi-mos decenios. Una introducción excelente a la función potencialde la investigación sobre la producción de ganado en América Latina
El desarrollo ganadero en América Latina 213
la proporcionan Valdés y Nores (1978), quienes ofrecen cuatro prin-cipios guía para organizar la investigación:
" Trabajar para mejorar la función reproductiva a fin de incre-mentar las tasas de crecimiento de la producción y permitirla selección progresiva de los animales.
* Reconocer la función de la leche en la producción de ganado,en particular para las granjas de tamaño pequeño y mediano.
* Aplicar estrategias tecnológicas de granja pequeña a través desistemas enteros de granjas en lugar de por medio de la inves-tigación ganadera aislada.
* Incrementar la producción utilizando recursos con bajo cos-to de oportunidad, como tierra marginal, o tierra con pocacompetición de cultivos, y complementando en forma apro-piada los pastos nativos con pastos mejorados durante lastemporadas de baja actividad. En aquellos casos en que elcosto de oportunidad de la tierra es alto, la investigación acer-ca de los sistemas de producción para apacentar ganado vacu-no tendrá una ganancia social más baja a menos que los resi-duos de las cosechas sean abundantes.
Aunque en los países desarrollados los ganaderos individualeshan obtenido ganancias sustanciales en productividad desechando demanera rigurosa animales improductivos y seleccionando otros paratener características deseadas de producción, las posibilidades dedesecho y selección en las granjas latinoamericanas son muy limita-das. Debido a que los ganaderos mantienen pocos registros acercade la productividad animal, tienen poca información en la que fun-damentar sus decisiones para el desecho de ganado. Las tasas de pa-rición y destete son tan bajas que el conjunto disponible de anima-les jóvenes permite hacer poca selección. El mejoramiento de lospastos, los suplementos minerales y la aplicación de técnicas mejo-radas de administración, incluidos el mejor mantenimiento y utili-zación de registros, permitirían obtener incrementos de bajo cos-to en las tasas de parición y destete y expandirían las posibilidadesde proceder al desecho y selección de animales.
El argumento relacionado con la importancia de la leche ya seha examinado antes en la sección "Producción de ganado con do-ble finalidad".
La investigación de sistemas de explotación pecuaria es par-ticularmente útil para las fincas de tamaño mediano y pequeño conimportantes interacciones agropecuarias. Este tipo de investigaciónes complejo; es necesario desarrollar tecnologías que se ajusten a
214 Lovell S. Jarvis
las limitaciones económicas, sociales y ecológicas a que se enfrentanlas fincas pequeñas.
También es necesario trabajar en la investigación de tecnolo-gías en que se ponen de relieve las complementariedades agrícolasy ganaderas. Los rumiantes producen carne a un costo más bajo quelas aves de corral o el ganado porcino sólo si se les alimenta prin-cipalmente con pasto y residuos de las cosechas a un costo bajo deoportunidad; la tierra que puede producir cosechas de alto rendi-
miento no es económica en general para la producción ganadera. Pero a
medida que se eleva la relación entre la producción de cultivos y ganadoen esa tierra, la producción ganadera total (basada en residuos decosechas y productos semejantes) también puede elevarse. Al pa-recer esto es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años enlas pampas argentinas (Reca, 1982).
América Latina cuenta con tierra abundante de pastizales queno se presta para cultivos y que sólo rinde un bajo nivel de produc-
ción ganadera debido a la baja calidad de los pastos nativos. La in-troducción de pastos mejorados y de especies de leguminosas podría
incrementar en medida significativa la producción ganadera en esas
zbnas sin competir con la producción cerealera.Las nuevas tecnologías, para resultar ventajosas, deben ser am-
pliamente compatibles con las prácticas existentes de explotación o
entrañar sólo cambios graduales y deben ser rentables dentro del con-
texto de precios vigentes. Los precios de la carne de vacuno que han
prevalecido históricamente en la mayoría de los países latinoameri-canos han reducido el rendimiento económico de la investigación yen consecuencia han hecho difícil la incorporación de nuevas tecno-
logías. Por lo tanto, el diseño tecnológico debe estar coordinado conla política de precios y con las limitaciones específicas a que se enca-ran las granjas.
La investigación ganadera es más lenta, más costosa y más difí-cil que la agrícola. Los animales en sí son más costosos cada uno de
ellos que las semillas o las plantas consideradas una por una. En el
caso de los animales tienen que transcurrir varios años entre la con-
cepción y la madurez y tiene que pasar un tiempo sustancial antesde que se pueda evaluar el efecto de las nuevas tecnologías. El con-trol experimental es difícil de aplicar ya que los animales se mue-
ven de un lado para otro y la reacción de cada uno de ellos influyeen los resultados. Las interacciones con las variables de la explota-
ción también son complejas. La investigación ganadera es esencial,pero los avances tecnológicos son fragmentados y lentos; los go-biernos deben estar dispuestos a suministrar fondos durante perío-dos prolongados sin esperar innovaciones rápidas y espectaculares.
El desarrollo ganadero en América Latina 215
Los países desarrollados han acumulado un amplio acervo deconocimientos técnicos y prácticos acerca de la ganadería que ofre-ce beneficios sustanciales si se puede transferir en forma eficaz a Amé-rica Latina. Estos beneficios potenciales se espera que se incrementendurante los dos decenios venideros al tiempo que se van teniendodisponibles nuevos avances tecnológicos espectaculares. Las apti-tudes necesarias para la transferencia de tecnología son similares alas que se precisan para la investigación original. La experiencia in-dica la necesidad de tener capacidad de investigación interna paraidentificar tecnologías potencialmente útiles y técnicas de explo-tación de otros países y adaptarlas al ambiente local.
El mejoramiento dë pastos
La identificación y difusión de pastos mejorados, que usual-mente son una combinación de pastos de gramíneas y leguminosasfertilizadas, han sido un elemento central en los esfuerzos del.Ban-co por mejorar la nutrición animal. Esos pastos ofrecen gran poten-cial para incrementar la producción de bajo costo de carne de va-cuno y leche en toda la región. De todos modos, la difusión de pas-tos mejorados ha sido lenta.
Los pastos de gramíneas y leguminosas fertilizadas son relati-vamente costosos de establecer y mantener y tienen una vida pro-ductiva relativamente breve. El fertilizante fosfatado, que represen-ta una amplia proporción de los costos de establecimiento y mante-nimiento, no se produce en forma generalizada en la región y cuan-do se importa está sujeto con frecuencia al pago de un arancel sus-tancial. Aunque hay métodos más baratos de siembra (resiembrapor avión, por ejemplo), sistemas más costosos como el cultivo ensemillero con un tractor por lo común producen mejores resulta-dos. El acceso a muchas zonas es difícil y la gasolina, mantenimien-to de la maquinaria y mano de obra especializada son costosas. Igual-mente importante o más es la dificultad de prolongar la vida produc-tiva del pasto. En un pasto de gramíneas y leguminosas el fertilizantefosfatado estimula el crecimiento de las leguminosas, las que fijanen el suelo el nitrógeno que utilizan los pastos, y el pastizal más nu-tritivo y abundante que resulta de ese tratamiento beneficia al gana-do. Algunas veces no se pueden establecer en las nuevas condicioneslas semillas de gramíneas y leguminosas. A menudo surgen más pro-blemas después del establecimiento: las leguminosas son atacadaspor enfermedades, una especie es más agresiva y desplaza a otra (enparticular si los animales prefieren apacentar las especies más débiles),
216 U veU s. Jarvis
o una especie tiene dificultad para resembrarse a sí misma. Si se pier-de entre las especies un equilibrio biológicamente estable, su interac-ción positiva disminuye y la productividad del pasto desciende con
rapidez. Asimismo, los pastos deben refertilizarse de manera periódica,o de lo contrario baja la producción de leguminosas. Así, pues, lospastos de gramíneas y leguminosas demandan una ordenación sustan-
cialmente más sofisticada de la que se practica tradicionalmente. Lasaptitudes nuevas de ordenación de pastos se aprenden por lo comúnsólo con mucha lentitud, a menudo por el método de tanteos y elimi-
nación de errores, y los errores son costosos.Para lograr una mayor difusión de los pastos mejorados es ne-
cesario desarrollar combinaciones biológicamente estables de semillasresistentes a las enfermedades para zonas específicas. Las variedadesde leguminosas que precisan menos fósforo para un buen desempeñoreducirían los costos. Mediante la reducción de aranceles o el incre-mento de la producción local se podrían obtener fertilizantes más ba-ratos; varios países de la región tienen yacimientos de fosfatos, pero
pocos han sido explotados (Carlos Seré, comunicación personal). Tam-bién reducirían los costos aranceles más bajos a la maquinaria impor-tada, el desarrollo de técnicas de siembra menos costosas y el dispo-ner de infraestructura mejorada. Es necesaria la producción interna de
semillas a fin de economizar costos, pero incluso más porque las semi-llas importadas con frecuencia son susceptibles a las enfermedades yplagas. Son esenciales las actividades de investigación sobre las interac-
ciones entre pastos y animales y el desarrollo y comunicación a los ga-naderos de técnicas mejoradas de administración (Jarvis, 1980 y 1982a;
Roberts, 1979).América Latina tiene amplias zonas de suelos relativamente estéri-
les por elementos tóxicos de aluminio y para esas zonas el desarrollo
de pastos de leguminosas fertilizados es necesario para obtener aumen-tos de importancia en la producción. El CIAT está invirtiendo recursossustanciales en ese esfuerzo y ha estimulado la formación de una redcreciente que comprende los institutos nacionales de investigación en
cada uno de los países tropicales de América Latina, lo cual constitu-ye un precedente útil para otros esfuerzos de investigación coope-rativos.
Es importante reconocer las limitaciones de los pastos de gramí-neas y leguminosas y aun anticiparse a la posibilidad de que tales pas-tos puede que nunca plasmen en realidad todos los beneficios espera-dos. El esfuerzo se basa principalmente en la tecnología australiana,pero incluso en Australia la adopción es limitada. La adopción genera-lizada será más difícil en América Latina, donde las relaciones de pre-
El desarrollo ganadero en América Latina 217
cios no son tan favorables y donde la administración es menos especia-lizada.2 Puede que sea más económica, por lo menos en muchas zonastropicales a plazo intermedio, para poner de relieve otros enfoques en-caminados a reducir los costos de producción y la expansión de ésta.
Un enfoque en el que está trabajando el CIAT comprende el des-arrollo de pastos mejorados que no requieren fertilizantes fosfatadosni leguminosas. También se necesita una. base genética más amplia pa-ra pastos de gramíneas, porque en la actualidad sólo tres tipos repre-sentan casi el 90% de la superficie de pastizales en América Latina,pastizales que son vulnerables a sufrir grandes pérdidas a causa de en-fermedades y plagas. Otro campo que precisa se le preste alguna aten-ción es el de los suplementos minerales, los que pueden dar lugar aun gran incremento en la eficiencia reproductiva del ganado, pero soncostosos en gran parte de América Latina. Los minerales representanmás del 50% de los costos en efectivo de granjas administradas tradi-cionalmente en muchas regiones (Carlos Seré, comunicación personal).La reducción de estos costos para la granja es una cuestión importante.
El desarrollo ganadero en la región del Amazonas
La relación entre tierra y mano de obra en América Latina es alta,y todavía hay grandes superficies de praderas y bosques que aun no sehan puesto en producción. Mucha de esa tierra subutilizada en la actua-lidad se encuentra en la cuenca del Amazonas y viene sosteniéndoseuna gran controversia en cuanto al daño ecológico que la deforestaciónpara el establecimiento de pastos pudiera causar, tanto local como glo-balmente (véase, por ejemplo, Goodland, 1980; Hecht, 1981; Hecht yNores, 1982; Morán, 1982, y Sánchez y Tergas, 1979).
El desarrollo ganadero llevado a cabo en la región del Amazonasen el curso de los dos decenios pasados ha sido duramente criticadopor sus efectos ecológicos y sociológicos (véase, por ejemplo, Fearnsi-de, 1979; Goodland, 1980, y Hecht, 1983). Gran parte de la críticase ha enfocado hacia la fragilidad de los suelos de montes higrofíticosy la tendencia de las zonas de pastizales establecidos en superficies des-brozadas que eran previamente montes higrofíticos a disminuir rápida-mente :en productividad debido a la pérdida de fecundidad del suelo, loque dejaba a los suelos propensos a compactarse y a la erosión (Hecht,1983). Otras críticas expuestas incluyen la tendencia a crear dispari-dades en la propiedad de la tierra cada vez mayores debido al despla-zamiento de poblaciones indígenas y pequeños agricultores por espe-culadores en tierras que han utilizado la explotación ganadera comoun mecanismo para obtener y controlar vastas extensiones de tierra.
218 Lo vell S. Jarvis
Los trabajos recientes de investigación indican que el potencialagrícola de la región del Amazonas es mucho mayor del que se habíacreído con anterioridad (Morán, 1982; Hecht y Nores, 1982, y Sán-chez y Tergas, 1979). Los problemas de fertilidad, estructura y drena-je de los suelos no son tan grandes como se había esperado, o se pue-den resolver mediante la aplicación de técnicas conocidas (aunque cos-tosas a veces). Además, se han desarrollado métodos para el estable-cimiento y mantenimiento de pastos que podrían permitir en muchaszonas la producción ganadera sostenida. De todos modos, el desarro-llo ganadero en muy gran parte de la cuenca del Amazonas es una cues-tión discutible en la actualidad ya que tal desarrollo no es muy renta-ble de acuerdo con los precios corrientes. El desarrollo ganadero no eslo suficientemente rentable como para justificar la transformación delos bosques, o bien no es tan rentable como actividades agrícolas opcio-nales que pudieran llevarse a cabo en la misma tierra. Dicho desarrolloen esta región llevará tiempo, investigación y experimentación en esca-las considerables.
Gran parte del desarrollo ganadero observado en la región delAmazonas en el decenio pasado fue el resultado de amplios subsidiosgubernamentales. En algunas zonas la cría de ganado fue un efecto se-cundario del aprovechamiento de la tierra para cultivos. Se concedie-ron préstamos baratos para desbroce de tierras, maquinaria y produc-ción de arroz, pero más tarde se sembraron pastos y la producciónganadera siguió a la agrícola al ir disminuyendo la fertilidad de los sue-los. Esos subsidios se han reducido ahora señaladamente. Aunque larotación de pastos ganaderos y cultivos puede proporcionar un siste-ma económica y ecológicamente viable en muchas partes del Amazo-nas en el futuro, esos cambios serán limitados en el plazo intermedio(Carlo Seré, comunicación personal). Una limitación importante es quelas regiones de la sabana, como la del Cerrado del Brasil y los Llanosde Colombia y Venezuela, son en la actualidad zonas más rentables pa-ra el desarrollo ganadero debido a que son más accesibles a los centrosde población y se hallan más cerca de éstos, exigen menos inversión eninfraestructura para el asentamiento y se enfrentan a menos problemasecológicos. El CIAT ya está facilitando las primeras semillas de legumi-
nosas desarrolladas para los suelos ácidos, tóxicos por el aluminio, quecaracterizan a gran parte de esta región. Se espera que ese progresoaumente más la relativa rentabilidad del desarrollo ganadero en laszonas de la sabana. Se cree que esas semillas florecerán sin fertilizan-te fosfatado, mejorarán la alimentación animal y de ese modo incremen-tarán la producción en esas regiones.
Pese a los obstáculos que presenta a corto plazo, la región del
El desarro11o ganadero en América Latina 219
Amazonas puede que tenga un potencial sustancial para el desarrolloganadero a largo plazo, posibilidad que encierra repercusiones para losmercados regionales y aun mundiales. Los incrementos en producciónreducirían la demanda neta de suministros de carne de vacuno mun-dial por parte de América Latina o bien aumentarían el suministro al
resto del mundo y los precios y la producción en otros países podríanser afectados. La mayor producción de América Latina y los preciosmás bajos de la carne de vacuno también podrían dar por resultadola utilización un tanto más baja de granos en el mundo.
El CIAT (1982) llegó a la conclusión de que los suministros de
carne de vacuno constituirán una limitación importante para el des-
arrollo de la producción ganadera en la cuenca del Amazonas. Dado
que las cabañas actuales en la región son pequeñas (unos cinco millo-
nes de cabezas de ganado), podría llevar decenios el que plasmara en
realidad el potencial de la zona. Si el 7,5% anual es la tasa máxima a laque es posible la expansión biológica, las cabañas podrían incremen-
tarse, cuando mucho, al doble en diez años y al cuádruple en veinte
años. Por consiguiente, el número máximo de cabezas de ganado en
el Amazonas sería de veinte millones en veinte años, o sea menos del
10% del suministro total actual de ganado en América Latina. Una ex-pansión importante en la producción de ganado en la región del Amazo-nas demandaría la importación de animales de otras regiones a un costo
elevado. Toda vez que una proporción significativa de las cabañas gana-
deras de América Latina es más apropiada para las zonas templadas
que para las tropicales, una expansión rápida de las cabañas del Ama-
zonas indica que habría una oferta reducida a corto plazo en las demás
regiones tropicales.Otras cuestiones relacionadas se refieren al diseño de planes
de asentamiento para asegurar que el desarrollo de la cuenca del Ama-
zonas tiene el efecto social que se desea. La determinación del tama-
ño conveniente de la granja, del método de colonización (colonos
propietarios de tierras o grupos seleccionados) y el diseño de la infra-
estructura son consideraciones importantes a largo plazo.
Administración y asistencia técnica
Con frecuencia se afirma que los ganaderos se resisten al cambio
y vacilan para adoptar nuevas técnicas productivas. Sin embargo, nu-
merosos estudios muestran que los ganaderos aprenden y están dispues-
tos a hacer experimentos con nuevas técnicas, aun cuando la adopciónes lenta y parcial. La falta de adopción está relacionada en general
con la baja rentabilidad de las nuevas técnicas y no con la irracionali-
220 Lo vel S. Jarvis
dad del productor, pero la administración deficiente contribuye albajo nivel de rentabilidad.
Los programas mejorados de asistencia técnica pudieran acelerarla difusión de las nuevas técnicas y elevar el nivel general de la producti-vidad ganadera. Sorprende, sin embargo, lo poco que se sabe acerca dela función que desempeñan los programas de asistencia técnica en la ga-nadería, los que son débiles en la mayoría de los países. Es menostodavía lo que se sabe acerca de mejorar los sistemas de producciónen las granjas pequeñas. Gran parte de los conocimientos son demasia-do teóricos o se presentan en forma demasiado técnica para que seande beneficio práctico para los productores. En ocasiones la informa-ción se comunica a los propietarios pero no se trasmite a los trabaja-dores que tienen la responsabilidad diaria de ejecutar las tareas delrancho.
No está claro si los esfuerzos de asistencia técnica que se desplie-gan en la ganadería pueden absorber con provecho técnicas que se apli-can con éxito a muchos cultivos a través del sistema de capacitación yvisitas, el que concentra la asistencia técnica en las operaciones especí-ficas más importantes que se van a emprender durante cada período.Algunos observadores creen que las necesidades de la producción gana-dera son tan diferentes que ese enfoque tiene poca utilidad. El interésparticular que pone el sistema de capacitación y visitas en la organiza-ción, especialización y rendición de cuentas, sin embargo, es impor-tante sin duda en todo esfuerzo de extensión. Al elaborár programasde asistencia técnica es importante tener en cuenta todo el marco so-cioeconómico de los granjeros. Es probable que se necesiten organis-mos separados para prestar ayuda a los propietarios de granjas peque-ñas y grandes.
Clasificación del animal y el producto
La carne de vacuno no es homogénea, ya que varía en sabor, tex-tura, contenido de grasa y otras características, lo que depende de la ra-za, edad, sexo, nutrición y técnica de sacrificio del animal. Puesto quelas preferencias del consumidor con respecto a las diferentes caracterís-ticas de la carne de vacuno varían un tanto de una cultura a otra, nosiempre es posible identificar la carne de vacuno "superior", pero sípuede ser posible identificar características generalmente deseablesque merecen un sobreprecio.
La Clasificación es un proceso por el que se juzga la carne de va-cuno y se le asignan indicadores ampliamente entendidos de calidad,de suerte que los consumidores puedan buscar y pagar por las caracte-
El desarrollo ganadero en América Latina 221
rísticas que desean. Toda vez que las características de un trozo decarne no son enteramente aparentes hasta que se come la carne, la clasi-ficación de la carne de vacuno es en parte un proceso subjetivo.
La clasificación no se practica en forma generalizada en Améri-ca Latina y donde se hace se aplica solo a una pequeña proporción dela carne de vacuno producida. En algunos países ésta se compra y ven-de por cabeza de ganado a nivel de granja con sólo la evaluación más ge-neral en cuanto al peso y otras características. La clasificación, puestoque recompensa a los productores por la calidad superior, puede con-tribuir al éxito de los programas de desarrollo de la carne de vacunoque tienen por finalidad incrementar la producción mediante la me-jor nutrición y administración ya que esos programas tienen granefecto tanto en la calidad como en la cantidad de carne de vacunoproducida. Los canales tradicionales de comercialización, que no clasi-fican la carne de vacuno y no recompensan las características superio-res, por su propia naturaleza penalizan las prácticas de mejoramientode la carne de vacuno y actúan en contra de su adopción.
Las ventajas de la clasificación de la carne de vacuno puede queno sean de suficiente valor práctico como para justificar cambios im.portantes de comercialización. En muchos países latinoamericanos,donde la distribución del ingreso es desigual, la demanda de carne devacuno de alta calidad es pequeña en relación con la oferta ya produ-cida. Debido a que el precio relativo de cortes superiores es muchomás bajo que en los países desarrollados, hay poco incentivo para me-jorar la calidad de la carne de vacuno. La clasificación no deja de lle-var consigo sus costos, y no puede decirse a ciencia cierta si el estable-cer un sistema mejorado de clasificación sería justificable desde elpunto de vista económico.
Esta cuestión no se ha estudiado con rigor, pero considérese elsiguiente ejemplo hipotético. Si todos los animales son iguales al nacery se les alimenta de manera idéntica, cada animal produce carne de di-ferentes características en las mismas proporciones que en la ofertatotal. Dada la oferta total de carne de vacuno de cada característicay la demanda de esa carne, el mercado producirá una serie de precioscorrespondientes. Si aumenta la demanda de carne de vacuno supe-rior, la producción de ese tipo de carne de vacuno se puede elevarincrementando el número total de animales o aumentando la propor-ción de carne superior en cada animal. Es claro que el último resulta-do bien puede ser el más eficiente económicamente, pero se puedelograr sólo si esa carne de vacuno se puede identificar y recompensarla producción. Los productores pueden estar en condiciones deincrementar la cantidad de carne de vacuno superior de cada animal
222 Lovell S. Jarvis
simplemente vendiendo éstos a una edad diferente o suministrán-
doles mejor nutrición. La clasificación permite que ocurran esos cam-
bios.La clasificación se justificará sólo si las preferencias de los consu-
midores cambian hacia mejor carne de vacuno al tiempo que mejora
la distribución del ingreso o si se produce carne suficiente que permita
tener un excedente para exportación a países que desean tener carne
de calidad. En muchos casos, sin embargo, la carne aceptada por los paí-
ses importadores es de baja calidad y entonces se pierde en gran medi-
da el motivo para la clasificación. Es necesario hacer estudios para
determinar qué tipos de clasificación son económicos para diferentes
países y cómo debe ajustarse la clasificación a los cambios en la deman-
da de carne, tanto interna como extranjera. Es esencial conocer cuáles
son las diferencias entre las preferencias del país y las exteriores.
Notas de pie de página
1. Aunque la carne de vacuno representa una proporción considerable de
los gastos totales por unidades familiares de bajos ingresos, la nutrición de estos
grupos se podría mejorar reduciendo los precios de artículos feculados de pri-
mera necesidad como maíz, trigo, yuca o arroz, lo que sería más eficaz en fun-
ción de los costos que subsidiar la carne de vacuno (Perrin y Scobie, 1978;
Pinstrup-Andersen, Ruiz de Londoño y Hoover, 1976). Habida cuenta de que el
consumo de carne de vacuno se eleva con rapidez con el ingreso, un subsidio al
consumo de carne beneficia a las unidades familiares de ingresos más altos abso-
lutamente (si no proporcionalmente) más que a las de ingresos más bajos. Aho-
ra bien, cuando las preferencias individuales son un factor el mejoramiento de la
nutrición no siempre significa necesariamente un bienestar mejorado y es necesa-
rio hacer análisis adicionales acerca de la posibilidad de sustituir la carne de vacu-
no con otros alimentos.
2. Tal vez el mejor enjuiciamiento de la información acerca de la ordena-
ción y la productividad de los pastos naturales en las regiones tropicales y del
efecto de las leguminosas introducidas y la fertilización es el formulado por Pa-
ladines (1984).
APENDICEDEFINICIONES DE COEFICIENTES TECNICOS
Tasa de parición. La tasa de parición (que constituye una medi-da de la fecundidad real) correspondiente a una granja o un país es elnúmero de terneras nacidas en un período de doce meses dividido porel número de vacas criadas. Toda vez que la tasa de parición de vacasque han parido previamente es generalmente más elevada que la de va-quillonas, los cambios en la composición de la cabaña pueden afectara la tasa de parición incluso si no ha ocurrido cambio en la fecundidadpor edad específica. Las tasas de parición por edad específica son afec-tadas comúnmente por la nutrición, enfermedades, economía pecuariaclima y raza. Dentro de América Latina hay grandes variaciones en lastasas de parición, tanto entre los países como dentro de ellos. La tasamedia de parición con respecto a la región es baja comparada con lastasas de los países desarrollados, pero alta si se compara con las de otrasnaciones en desarrollo.
Tasa de destete. La tasa de destete mide la fecundidad real menosla mortalidad real de terneras debida a toda clase de causas (enfermeda-des, animales de rapiña y otros accidentes). Se define como el númerode terneras destetadas durante un período de doce meses dividido porel número de vacas criadas durante ese ciclo de reproducción. Lasterneras se destetan por lo común de los seis a los doce meses de edad.A menos que los nacimientos se registren cuidadosamente, puede quesólo se disponga de información acerca de las tasas de destete.
Tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad es el porcentaje de ani-males que mueren durante un período de doce meses, especificada porlo común por tipo de animal, edad y sexo. Las causas principales demuerte incluyen malnutrición, enfermedades, parásitos, accidentes yanimales de rapiña. Entre el ganado vacuno la tasa de mortalidad delas terneras es la más alta, seguida de la de las vacas. La más baja es lade novillos maduros.
Carga ganadera. La carga ganadera es el número de unidades ani-males (UA) estandarizadas que pueden ponerse a ocupar una unidad detierra de pastos para alcanzar un nivel especificado de producción. Lacarga ganadera no es una medida de eficiencia sino simplemente un indi-
224 Lovell S. Jarvis
cador del pienso disponible. Su mejor utilización es para la planificación
del rancho y para comparar la capacidad aproximada de producción
de diferentes pastizales o de la misma tierra en el curso del tiempo.
Los coeficientes para transformar número de cabezas de ganado en uni-
dades animales se basan en el forraje aproximado diario que se necesita
para animales de una edad y sexo determinados. Una vaca representa
1,0 unidad animal; otros animales son ponderados por la proporción
de sus necesidades de forraje con respecto a las de una vaca. La capaci-
dad de carga varía estacionalmente, en ocasiones en medida acentuada,y fluctúa de un año para otro según las condiciones climáticas y la orde-
nación de pastos. Los coeficientes de la capacidad de carga son nada
más aproximaciones del nivel deseado de producción y por lo tanto
indica sólo de manera general el número de cabezas de ganado (diga-
mos, 1,5 unidades animales) que se pueden mantener, pongamos por
caso, en una hectárea en un momento específico.Densidad de carga. En tanto que la carga ganadera mide el poten-
cial de una parcela de terreno, la densidad de carga es el número de
unidades animales estándar sustentados por unidad de pastizal. Los
ranchos con menos número de cabezas de ganado del apropiado, cuya
densidad de carga es más baja que la capacidad de carga, se privan del
potencial de producción de carne de vacuno al subutilizar los pastiza-les y en algunas situaciones la menor ocupación de ganado puede dar
lugar al deterioro de los pastos. El ganado en ranchos ocupados en exce-so tiene una cantidad insuficiente de forraje para ganar el peso ópti-
mo, y el exceso de ocupación puede conducir a la degradación siste-
mática de los pastizales y a la reducción a largo plazo en la capacidad
de carga. La densidad de carga no es exactamente una medida de efi-
ciencia, pero con respecto a una cantidad dada de forraje disponible
las diferentes densidades de carga dan por resultado tasas diferentes de
ganancia por animal. El total de carne de vacuno producida por hectá-
rea es el producto de la ganancia de peso por animal y la densidad de
carga. La densidad de carga óptima, a la cual se maximizan las utilida-des de la empresa, es una función de muchas variables, incluida, en es-
pecial, la producción de forraje. La densidad de carga es una medida
importante en el diseño de la investigación sobre la ordenación de pas-
tos (véase también. Jarvis, 1984).
Tasa de extracción. La tasa de extracción -esto es, el númerode animales sacrificados durante un período de doce meses divididopor el número de animales en la cabaña al comienzo del período-se utiliza como una medida global de la eficiencia técnica del ran-cho, ya que las tasas de parición más altas, las tasas de mortalidadmás bajas y las tasas más altas de ganancia de peso todas conducen
El desarrollo ganadero en América Latina 225
a que cada año se sacrifique una mayor proporción de la cabaña. Es-ta tasa no indica la rentabilidad de la producción ganadera; las ta-sas de extracción bajas pueden ser tan económicamente eficientescomo las elevadas, lo que depende de la base de recursos y de losparámetros económicos. La tasa de extracción fluctúa señaladamen-te durante el ciclo ganadero cuando se forman las cabañas y se liqui-dan. Es útil sobre todo para el análisis del rendimiento nacional agre-gado de la cabaña. Cuando se utiliza a nivel de la granja es apropiadasólo para comparar granjas similares.
Tasa de producción. La tasa de producción (también llamadade extracción) es la tasa de extracción ajustada para tener en cuentalas variaciones en el número de cabezas de la cabaña. Es el númerode animales sacrificados más el número neto de animales agregadosa. la cabaña durante un período de doce meses dividido por el númerode cabezas de ganado en la cabaña al principio del período. La tasade producción puede considerarse como la tasa de extracción sosteni-ble, es decir, la tasa a la que el tamaño de la cabaña se mantiene cons-tante en el curso del tiempo.
Peso en el sacrificio. El peso en el sacrificio se refiere al peso lim-pio en canal registrado después de la matanza. Un peso mayor o me-nor en el sacrificio no tiene consecuencias económicas particulares. Laproducción total de una cabaña para carne de vacuno es el númerode animales multiplicado por el peso en el sacrificio o la cantidadde carne de vacuno producida por animal. En el caso de una cabañade tamaño dado, la producción se puede incrementar sólo si aumen-ta la tasa de producción, si aumenta el peso medio en el sacrificio, osi ocurren ambas cosas. Por lo tanto, tanto la tasa de producción co-mo el peso medio en el sacrificio son indicadores útiles de cambiosen la eficiencia técnica. A menudo se da un peso medio en el sacrifi-cio por cada tipo de animal, edad y sexo, así como para la cabaña to-tal. El peso en el sacrificio de la cabaña depende de varios factores,entre ellos su composición por edad-sexo.
La producción ganadera total en cualquier período es la sumadel sacrificio y el cambio neto en el tamaño de la cabaña, medido enunidades equivalentes. En la mayoría de los países, sin embargo, la pro-ducción se mide simplemente por el sacrificio sin referencia a los cam-bios en la cabaña (Jarvis, 1969). Se sigue esta práctica debido a que mu-chos países tienen datos sólo deficientes en cuanto a los cambios en elinventario de la cabaña y, en cualquier caso, es difícil traducir directa-mente los cambios en el número de cabezas de la cabaña a equivalen-tes de sacrificio de carne de vacuno. En la utilización de los datos desacrificio, sin embargo, se exageran las variaciones reales en la pro-
2 26 Lovel S. Jarvis
ducción debido al ciclo ganadero. Lo que es aun peor, en los datos
de sacrificio se establece a menudo una correlación negativa con los
cambios verdaderos en la producción, es decir, el sacrificio se incremen-
ta con frecuencia precisamente porque la producción está decrecien-do. Por consiguiente, al formular políticas deben usarse con cautela
las medidas convencionales de producción ganadera.
228 Lo vell S. Jarvis
Cuadro A-1. Industria de ganado de carne: rendimiento del capital, con administra-
ción corriente y buena y factores relacionados, países seleccionados.
Argentina,Buenos Aires, Argentina,
provincia, Chacozona de cría oriental
Datos de los nanchos Corriente Buena Corriente Buena
Tamaño típico del rancho1. Superficie utilizable (SU) (ha) 500 500 2,500 2,500
2. Unidades animales (UA)c 385 500 600 680
3. Equivalentes en hombres (EH) 2.5 3.0 3.5 3.5
Productividad4. Tasa de extracción (%)d 30 33 21 28
5. Kilogramos de peso vivo por UA 117 150 108 129
6. Hectáreas de SU por UA 1.3 1.0 4.2 3.7
7. Kilogramos de peso vivo por ha de SU 90 50 26 35
8. Kilogramos de peso vivo por EH 18,000 25,000 18,570 25,000
9. UApor EH 154 167 175 19510. EH por mil hectáreas de SU 5.0 6.0 1.4 1.4
Precios en La granja11. Ganado (US$ por kilogramo
de peso vivo)e 0.17 0.13
12. Mano de obra (US$ por EH por año)f 1,020 780
13. Mano de obra expresada en producciónde carne de vacuno (12 ÷ 11) 6,000 6,000
14. Tierra (US$ por hectárea) 85 17
15. Valor de la tierra como múltiplode la producción [14 * (7 . 11),aproximadamente] 5.6 3.3 5.0 3.7
Activos de capital (US$)16. Tierra (por 100 UA) 11,050 8,500 7,150 6,320
17. Ganado (por 100 UA) 5,650 5,650 4,470 4,470
18. Otros (por 100 UA) 3,350 4,090 2.280 2,870
19. Todos los factores (por 100 UA) 20,050 18,240 13,900 13,660
20. Total por rancho 76,990 91,200 83,375 92,815
Rendimiento del capital21. Ingreso bruto (US$ por UA) 1,990 2,550 1,410 1,670
22. Rotación de capital (21 ÷ 19) (%) 9.9 14.0 10.1 12.2
23. Costos de operación(US$ por 100 UA)g 1,570 1,740 1,050 1,050
24. Ingreso de capital (21 - 23)(US$ por 100 UA) 420 810 360 620
25. Rendimiento del capital (24 - 19) (%) 2.1 4.5 2.6 4.5
Factores de administración26. Inversión adicional (US$) - 14,210 - 9,440
27. Efecto de la administración (US$) - 2,450 - 2,065
28. Rendimiento de la inversión adicionaly la administración (%) - 17 - 22
El desarrollo ganadero en América Latina 229
Cuadro A-1. (Continuación.)
nortedel es-
uguaA, R uay, tadowe*p e c= RG. do
no agrícola orientalDatos de los ranchos C~rriente Buena Corriente Buena b
Tamaño típico del rancho1. Superficie utilizable (SU) (ha) 6.00 600 20,000 20,000 1,0002. Unidades animales (UA)C 430 460 4,500 6,700 3753. Equivalentes en hombres (EH) - 2.5 14.0 14.0 3.0
Productividad4. Tasa de extracción (%)d 20 29 17 20 225. Kilogramos de peso vivo por UA 119 183 80 90 966. Hectáreas de SU por UA 1.4 1.3 4.4 3.0 2.77. Kilogramos de peso vivo por ha de SU 85 140 18 30 368. Kilogramos de peso vivo por EH 20,400 33,600 25,710 42,860 12,0009. UA por EH 172 184 320 480 125
10. EH por mil hectáreas de SU 4.2 4.2 0.7 0.7 3
Precios en la granja11. Ganado (US$ por kilogramo
de peso vivo)e 0.10 0.14 0.1712. Mano de obra (US$ por EH por año)f 608 460 48013. Mano de obra expresada en producción
de carne de vacuno (12 + 11) 6,080 3,290 2,82014. Tierra (US$ por hectárea) 45 10 7515. Valor de la tierra como múltiplo
de la producción 114÷ (7 . 11),aproximadamente] 5.9 3.1 4.0 2.4 12.3
Activos de capital (US$)16. Tierra (por 100 ÚA) 6,280 5,880 4,440 2,990 20,00017. Ganado (por 100 UA) 3,300 3,500 4,720 4,720 6,15018. Otros (por 100 UA) 3,060 4,820 1,030 1,165 3,07019. Todos los factores (por 100 UA) 12,640 14,200 10,190 8,875 29,22020. Total por rancho 54,320 65,215 458,730 591,610 109,600Rendimiento del capital21. Ingreso bruto (US$ por UA) 1,070 1,700 1,120 1,250 1,63022. Rotación de capital (21 + 19) (%) 8.5 12.0 10.2 14.1 5.623. Costos de operación
(US$ por 100 UA)g 950 1,290 420 400 1,14024. Ingreso de capital (21 - 23)
(US$ por 100 UA) 120 410 700 860 49025. Rendimiento del capital (24 + 19) (%) 0.9 2.9 6.8 9.7 1.7Factores de administración26. Inversión adicional (US$) - 10,895 - 132,880 -27. Efecto de la administración (US$) - 1,399 - 26,200 -28. Rendimiento de la inversión adicional
y la administración (%) - 13 - 20 -
(El cuadro continda en la pdgina siguiente.)
230 Lo Vell S. Jarvis
Cuadro A-1. (Continuación.)
Bolivia,departa- Colombia,mento zom de críaE Beni de la costa
PantatlDatos de los rnchos crente C^riente Buena Corriente Buena
Tamaño típico del rancho1. Superficie utilizable (SU) (ha) 10,000 4,000 7,500 400 400
2. Unidades animales (UA)c • 2,300 450 1,600 300 600
3. Equivalentes en hombres (EH) 10.0 4.0 8.0 9.0 11.0
Productividad4. Tasa de extracción (%)d 13 15 18 21 23
5. Kilogramos de peso vivo por UA 48 62 89 83 98
6. Hectáreas de SU por UA 4.3 8.9 4.7 1.3 0.7
7. Kilogramos de peso vivo por ha-de SU 11 7 19 62 147
8. Kilógramos de peso vivo por EH 11,000 7,000 17,810 2,755 5,345
9. UA por EH 230 112 200 33 5510. EH por mil hectáreas de SU 1.0 1.0 1.1 23.0 28.0
Precios en la granja11. Ganado (US$ por kilogramo
de peso vivo)e 0.13 0.19 0.30
12. Mano de obra (US$ por EH por año)f 390 484 470
13. Mano de obra expresada en producciónde carne de vacuno (12 ÷ 11) 3,000 2,550 1,570
14. Tierra (US$ por hectárea) 13 3 7515. Valor de la tierra como múltiplo
de la producción [14 + (7 . 11),aproximadamente] 9.1 2.5 0.8 3.6 1.7
Activos de capital (US$)16. Tierra (por 100 UA) 5,650 2,500 1,300 9,700 4,850
17. Ganado (por 100 UA) 4,040 9,100 5,100 9,470 9,470
18. Otros (por 100 UA) 1,150 2,055 1,585 4,230 3,800
19. Todos los factores (por 100 UA) 10,840 9,655 7,985 23,400 18,12020. Total por rancho 249,210 43,410 127,800 70,000 109,000
Rendimiento del capital21. Ingreso bruto (US$ por UA) 620 1,110 1,660 2,810 2,920
22. Rotación de capital (21 + 19) (%) 5.7 11.5 20.8 12.0 16.1
23. Costos de operación(US$ por 100 UA)9 470 900 890 1,920 1,400
24. Ingreso de capital (21 - 23)(US$ por 100 UA) 150 210* 770 900 1,520
25. Rendin3iento del capital (24 + 19) (%) 1.4 2.2 9.7 3.8 8.4
Factores de administración
26. Inversión adicional (US$) - - (84,390) - 39,000
27. Efecto de la administración (US$) - - (11,426) - 6,440
28. Rendimiento de la inversión adicionaly la administración (%) - - (14) - 17
El desarrollo ganadero en América Latina 231
Cuadro A-1.(Continuación.)
Venezuela,estado de Venezuela,
Colombia, Apure, L¿~ VanosLlnos, occidental orientalb
Datos de los nchos corriente Ca-riente Buena Co-riente BuenaTamaño típico del rancho
1. Superficie utilizable (SU) (ha) 3,000 20,000 20,000 7,000 7,0002. Unidades animales (UA)C 820 5,330 5,330 860 1,4503. Equivalentes en hombres (EH) 3.4 21.0 25.0 7.0 17.0
Productividad4. Tasa de extracción (%)d 11 8 14 21 195. Kilogramos de peso vivo por UA 40 29 48 78 1066. Hectáreas de SU por UA 3.7 3.8 3.8 8.1 4.87. Kilogramos de peso vivo por ha de SU 11 8 13 10 228. Kilogramos de peso vivo por EH 9,700 7,500 10,450 9,600 9,0609. UA por EH 242 254 213 123 85
10. El por mil hectáreas de SU 1.1 1.1 1.3 1.0 2.4
Precios en la granja11. Ganado (US$ por kilogramo
de peso vivo)e 0.17 0.30 0.3512. Mano de obra (US$ por EH por afío)f 350 740 89013. Mano de obra expresada en producción
de carne de vacuno (12+ 11) 2,060 2,470 2,54014. Tierra (US$ por hectárea) 16 6.70 2215. Valor de la tierra como múltiplo
de la producción 114÷ (7 . 11),aproximadamente] 8.5 2.8 1.8 5.3 2.4
Activos de capital (US$)16. Tierra (por 100 UA) 5,800 2,525 2,525 17,900 10,60017. Ganado (por 100 UA) 5,220 6,700 6,700 13,100 13,10018. Otros (por 100 UA) 690 555 1,510 3,580 3,57519. Todos los factores (por 100 UA) 11,710 9,780 10,735 34,580 27,27520. Total por rancho 96,070 520,000 573,000 297,470 395,860
Rendimiento del capital21. Ingreso bruto (US$ por UA) 661 880 1,320 3,390 4,42022. Rotación de capital (21 + 19) (%) 5.6 9.0 12.3 9.8 16.223. Costos de operación
(US$ por 100 UA)9 316 360 610 1,200 1,96024. Ingreso de capital (21 - 23)
(US$ por 100 UA) 345 520 710 2,185 2,46025. Rendimiento del capital (24 ÷ 19) (%) 3.0 5.3 6.6 6.3 9.1
Factores de administración26. Inversión adicional (US$) -- - 53,000 - 98,39027. Efecto de la administración (US$) - - 10,270 - 16,92528. Rendimiento de la inversión adicional
y la administración (%) - - 19 - 17
(Las notas aparecen en la pdgina siguiente.)
232 Lovell S. Jarvis
- No aplicable.Nota: Los valores que se dan entre paréntesis no son plenamente comparables con otras es-
timaciones.a. Debido a que la explotación pecuaria mixta de ganado vacuno y ovino es práctica común,
los datos no son plenamente comparables con los correspondientes a otras zonas. Las cifras
relativas a la tasa de extracción y a los precios de ganado vacuno son sólo para este tipo deganado. Todos los demás datos incluyen ovejas, cuya distribución proporcional es como si-
gue: seis ovejas con iguales a una cabeza de ganado vacuno, un kilogramo de carne de carne-
ro o cordero es igual a un kilogramo de carne de vacuno, y un kilogramo de lana es igual a
un kilogramo de carne de vacuno.b. El ordeñado es una práctica común y los datos correspondientes a la producción de
carne de vacuno, tierra en términos de produ.cción e ingreso tienen en cuenta la leche (diez
kilogramos de leche son iguales a un kilogramo de carne de vacuno).c. Una unidad animal es igual a una vaca adulta retenida todo el año. Otro ganado se con-
vierte en unidades animales de acuerdo con el tiempo que ha estado retenido y el peso en vivo
de una vaca adulta difiere en general con respecto a diferentes zonas y niveles de administra-
ción, las demás cifras del cuadro no son proporcionales necesariamente al peso vivo mantenido.
d. Se da por supuesto el tamaño constante de la cabaña.e. Promedio para todos los animales vendidos. Los precios reflejan así diferencias en calidad
así como en el nivel general de los precios de la carne de vacuno.
f. Mano de obra no especializada. Incluye salarios en efectivo, salarios en especie a precios
a nivel de granja y aportaciones al seguro social que son obligatorias para el empleador.g. Incluye la mano de obra de la familia y la depreciación; excluye los intereses pagados.
En el caso de ranchos que pueden ser operados por una familia (cuatro o menos EH), no se
han hecho ajustes correspondientes a un administrador o gerente.Fuente: Con base en von Oven (1971).
Cuadro A-2. Sistemas de producción de leche, granjas representativas, regiones seleccionadas de América del Sur tropical.
Cblombia, bmguay, Bazil, Bolivia,Sabana de Bolivia, Madelfia Valle de Santa Cruz
Detalle Bogotá San Javier (Chaco Occidental) Ibmlbo de la Sienr
Precipitación anual 0(milímetros) 1,060 800 600 1,300 900
Altitud (metros sobre el nivel del mar) 2,600 300 150 600 650Temperatura media (*C) 15 24 25 20 25
Sistema de producción y base de forraje Explotación leche- Pastos extensos Doble finalidad Explotación le- Explotación le-base de forraje ra especializada; naturales de con la agricul- chera semiinten- chera intensiva;
pastos regados, doble tura; pastos siva; pastos natu- pastos mejorados,temperatura finalidad mejorados y cul- rales y mejorados cultivos forrajeros
templada tivos forrajeros y cultivos forrajeros y granos y semillasSuperficie de la granja (agríco-
la y ganadera (hectáreas) 55 200 215 232 340Pastos y forrajes (hectáreas) 55 200 40 226 312
Pastos naturales 0 200 11 127 0Pastos mejorados 29 0 29 91 163Kikuyo (leguminosa forrajera) 26 0 0 0 0Cultivos forrajeros 0 0 0 8 149
Unidades animales lecheras 181 233 25 167 305.2
Fuerza laboral (miembros de lafamilia entre paréntesis) 9 (0) 7 (1) 1.5 (1.5) 15 (1) 8 (0)
Ganado (número de animales)Vacas lecheras 100 150 15 94 256Reemplazos de vacas lecheras(vaquillonas y terneras) 108 163 21 113 120
Ganado de carne 0 83 7 3 16
(El cuadro continúa en la pdgina siguiente.)
Cuadro A-2. (Continuación.)
Colombia, ihnmguay, Buzil, Bolivia,Saban de Bolivia, Fladelfia Valle de Santa Qha
Detalle Bogotá Shm Javier (Chaco cidental) Paralbo de la Sierm
Indicadores de eficienciaProducción de leche por vaca (kilogramos) 3,558 334 536 1,527 824Producción de leche por hectárea de
pastos (kilogramos) 6,470 250 201 652 676Producción de carne de vacuno por hectárea(kilogramos de peso vivo) 257 117 64 n.d. 118
Producción de carne de vacuno por cabezade ganado (kilogramos de peso vivo) 141 155 171 n.d. 144
Tasa de parición (porcentajes) 80 50 85 n.d. 80Densidad de carga (UA por hectárea de pastos) 3.3 1.2 0.63 0.76 0.98Mano de obra (horas-hombre por cabeza de ganado) 192 112 n.d. 351 75Utilización de concentrados (kilogramos porcabeza de ganado) ... ... ... n.d. 210
Rendimientos de los cultivos (kilogramos - - Algodón 670 .por hectárea) Maní 760
Higos 620Precios
Leche (US$ por litro) 0.20 0.15 0.12 0.28 0.21Vaca lechera (US$ por cabeza) 641 150 71.4 n.d. 900Concentrados (US$ por kilogramos) - - - n.d. 0.16Salario anual (US$) 1,261 1,120 833 n.d. 1,820Tierra (US$ por hectárea) 8,000 n.d. 8 1,628 500
Capital (US$)Tierra 470,000 n.d. 1,707 464,234 170,000Edificios y cercas 12,050 n.d. 7,694 27,130 44,860Ganado 117,380 n.d. 2,952 46,120 275,950Maquinaria 26,640 n.d. 397 10,852 23,500Total 626,070 n.d. 12,750 548,336 514,310
Ingreso bruto (US$)-Leche 68,200 8,750 957 41,349 33,869
Carne 18,645 7,800 715 6,794 73,728
Cultivos 0 0 1,556 0 0
Total 86,845 16,550 3,228 48,143 107,597
Insumos comprados (US$)Semillas 550 0 61 -a 3,400
Fertilizantes 10,505 0 a 3,870
Minerales y concentrados 1,375 50 17 11,058 7,726
Otros costos ganaderos 1,595 200 39 678 4,000
Maquinaria 5,445 0 127 -a 8,820
Otros 605 3,775 1,017 1 1 ,5 2 8b 2,650
Total 20,075 4,025 1,261 23,264 30,466
Valor agregadoc (US$) 66,770 12,525 1,967 24,879 77,131
Trabajo manual (no de la familia) (US$) 22,110 6,720 - 10,158 13,200
Ingreso de la familiad (US$) - - 1,967 14,721 -
Ingreso netoe (US$) 44,660 5,805 - - 69,931
Productividad de la mano de obra (US$)
Ingreso bruto por año de trabajo 9,649 2,364 2,152 3,210 13,450
Valor agregado por año de trabajo 7,418 1,789 1,311 1,659 9,641
Mano de obra usada (horas por año) 21,600 16,800 3,600 33,000 19,200
Valor agregado (horas de trabajo) 3.09 0.75 0.55 0.75 4.02
- No aplicable.
n.d. No disponible.
. .. Cero o insignificante.
a. Los costos no se pueden asignar con base en los datos disponibles y se incluyen en Otros.
b. Incluye depreciación, estimada en el 5% del valor de los edificios y la maquinaria.
c. El valor agregado es el ingreso bruto menos los materiales.
d. Rendimiento de la mano de obra familiar, la administración y el capital total.
e. Rendimiento del capital total.
Fuentes: Bolivia (Santa Cruz de la Sierra) y Colombia: Seré (1981b); Bolivia (San Javier): Wilkins (1978); Brasil: Secretaría de Agricultura de
Sao Paulo, CATIE (1979), y Moraes Biral, comunicación personal, febrero de 1980; Paraguay: Pascale y colaboradores (1977);todos citados en la
obra de Seré (1981b).
Cuadro A-3. Proyectos del Banco Mundial con componentes importantes de desarrollo ganadero en América Latina(millones de dólares).
Fecha de Subsectores a los que se prestó asistenciaaprobación Costo Montodel pnésta- del del Gastos de irne Gana- Gana- Agroin-molfecha pro- prée- proyectos de va- do pnr. do Aves de dustria-
bs y proyecto de cierre yecto tamo ganaderos cmo Leche cino ovino corml les OtrosArgentina
Desarrollo ganadero 1967/1980 45.7 15.0 15.0 x Serviciosde Balcarce técnicos
Crédito agrícola 1978/1980 02 0 0 x
Bolivia1 proyecto ganadero del Beni 1967/1972 4.0 1.4 2.0 xII proyecto ganadero del Beni 1969/1974 2.1 1.4 2.0 xIII proyecto- ganadero 1971/1980 15.9 6.6 6.6 x xPrimer crédito 1975/1980 11.3 7.4 3.7 x xagrícola
Desarrollo rural del Ingavi 1976/1983 12.9 9.5 0.5 x xDesarrollo rural de Ulla Ulla 1978/1983 24.0 9.0 1.8 Alpaca, llama,
vicuñaDesarrollo rural 1979/1989 9.3 3.0 1.0 x x
Omasuyos.Los Andes
BrasilI proyecto de desarrollo 1967/1973 81.8 40.0 40.0 x xganadero
I proyecto provisional de 1972/1976 52.0 20.5 20.5 x xdesarrollo rural
Desarrollo rural de 1977/1984 139.0 42.0 5.0 x xMinas Gerais
Desarrollo rural del 1978/1985 106.6 37.0 3.2 xnordeste de Bahía
ChileProyecto ganadero 1 1963/1971 58.6 19.0 19.0 x xProyecto de rehabilitación 1975/1976 55.5 23.1 4.6 x x x x Servicios
agrícola técnicosCrédito agroindustrial para 1976/1981 62.5 11.0 4.4 x x x
ganado, frutas yviñedos
Crédito agrícola II 1980/1984 90.0 27.5 5.5 x x
ColombiaDesarrollo ganadero 1966/1971 28.0 16.7 16.7 x x xSegundo proyecto de 1969/1975 45.0 18.3 18.3 x x xdesarrollo ganadero
Colonización de tierras 1971/1976 20.3 8.1 3.2 x Serviciosde Caquetá técnicos
Asentamiento de tierras 1975/1982 37.5 15.0 6.0 x Caminosde Caquetá II de acceso
Desarrollo agrícola Il 1975/1983 37.1 21.0 8.0 xde Córdoba II
Segundo proyecto de 1976/1983 174.1 14.0 17.3 x x x x xcrédito agrícola
Tercer proyecto de 1979/1985 50.0 17.5 3.0 x xcrédito agrícola
Proyecto de desarrollo 1976/1983 131.0 52.0 x x x x x Conejosrural integrado
Costa RicaProyecto de crédito 1968/1973 6.0 3.0 2.7 x Servicios
agrícola técnicosSegundo proyecto de 1972/1980 17.9 9.0 5.5 x x x x x Servicios
crédito agrícola técnicosTercer proyecto de cré- 1977/1983 37.6 18.0 10.8 x x
dito y desarrollo agrícolas (El cuadro continúa en la Página siguiente.)
Cuadro A-3. (Continuación.)
Fecha de Subsectores a los que se prestó asistenciaaprobación Costo Montodel présta- del del Gastos de Chrne Gana- Gana- Agroin-
mo/fecha pro- pré- proyectos de w- do par- do Aves de dustria-
Pais y proyecto de cierre yecto tamo ganaderos cuno Ieche cino ovino corrml les Otros
Dominicana, Rep.
Proyecto de desarrollo 1971/1977 10.1 5.1 5.1 x x Capacitación
ganadero técnica
Comercializa-ción de leche
EcuadorPrimer proyecto de 1967/1974 6.8 3.7 3.1 x
desarrollo ganaderoSegundo proyecto de 1970/1974 2.5 1.5 1.5 x
desarrollo ganaderoTercer proyecto de 1970/1978 21.3 10.0 10.0 x x Investigación
desarrollo ganadero y capacitación
Proyecto de crédito agrícola 1977/1982 36.0 15.5 10.9 x x
Proyecto de desarrollo 1981/1988 57.1 20.0 1.6 x x x
rural Puerto lla-Chone
Guatemala
Desarrollo ganadero 1971/1978 10.7 4.0 4.0 x x
Guyana
Proyecto ganadero 1970/1979 4.0 2.2 2.2 x Serviciostécnicos
Honduras
Primer proyecto de 1970/1975 5.2 2.8 2.8 x x
desarrollo ganaderoSegundo proyecto de 1973/1979 11.0 6.6 6.6 x x
desarrollo ganadero
tn
Proyecto de crédito agrícola 1976/1983 20.0 14.0 7.0 x xSegundo proyecto de 1980/1985 37.5 15.0 2.5 x xcrédito agrícola
Tercer proyecto de 1980/1985 38.5 20.0 3.0 x xcrédito agrícola
JamaicaCrédito agrícola 1 1970/1976 7.3 3.7 2.6 x xSegundo proyecto de 1974/1980 10.8 4.4 2.6 x x x xcrédito agrícola
MéxicoPrimer proyecto de crédito 1965/1969 50.0 25.0 12.5 x x x Servicios
agrícola y ganadero técnicosSegundo proyecto de cré- 1969/1974 200.0 65.0 32.5 x x x Serviciosdito agrícola y ganadero técnicos
Tercer proyecto de crédi- 1971/1975 160.0 75.0 37.5 x x x Serviciosto agrícola y ganadero técnicos
Cuarto proyecto de desarro- 1973/1975 302.4 110.0 55.0 x x x Serviciosllo agrícola y ganadero técnicos
Proyecto de desarrollo rural 1974/1980 295.0 110.0 22.0 x x x x Serviciosintegrado PIDER 1 técnicos
Quinto crédito para desarro- 1976/1980 413.0 125.0 62.5 x x x x x x Serviciosllo agrícola y ganadero técnicos
Proyecto de desarrollo rural 1977/1983 255.0 120.0 15.3 x x x xintegrado PIDER II
Sexto crédito para desarro- 1978/1982 627.0 200.0 100.0 x x x x x x Serviciosllo agrícola y ganadero técnicos
Proyecto de infraestruc- 1978/1983 25.0 50.0 7.5 x x Produccióntura agrícola en de forrajepequeña escala
Proyecto de desarrollo 1978/1981 125.0 50.0 7.5 x x Producciónagrícola tropical
(El cuadro continúa en la pdgina siguiente.) t3
Cuadro A-3. (Continuación.)
Fecha de Subsectores a los que se prestó asistenciaaprobación Costo Montodel présta- del del Gastos de Grne Gana- Gana- Agroin-mo/fecha pro- pré proyectos de va- do por- do Aves de dustria-
Ibis y proyecto de cierre yecto tamo ginaderos cuno Leche cino ovino cornml les Otros
Séptimo crédito para desarro- 1980/1981 1,179.0 379.0 94.6 x x x x x x Servicios
llo agrícola y ganadero técnicos
Proyecto de desarrollo rural 1982/1985 505.7 175.0 26.3 x x x x Cabras
integrado PIDER III
Nicaragua
Créditó agrícola 1973/1978 19.6 8.5 6.8 x x Cabras
Pananmd
Primer proyecto de 1973/1981 12.7 4.7 4.7 x x
desarrollo ganadero
Segundo proyecto de 1977/1984 20.0 8.0 8.0 x xdesarrollo ganadero
ParaguayPrimer proyecto de 1963/1967 6.0 3.6 3.6 x
crédito ganaderoSegundo proyecto de 1966/1970 12.7 7.5 7.5 x
crédito ganaderoTercer proyecto de crédi- 1969/1975 7.75 4.3 4.3 x
to ganadero (crédito)Tercer proyecto de crédi- 1969/1975 7.75 4.3 4.3 x
to ganadero (préstamo)Cuarto proyecto de 1974/1979 23.0 10.0 10.0 x x x x x Producción
crédito ganadero de forraje
Crédito para el pequeño agri- 1974/1980 68.7 23.5 4.7 x Bueyes de tiroArar tierra
Crédito ganadero V 1979/1984 51.8 25.0 25.0 x x x xCrédito ganadero VI 1981/1985 60.0 30.0 30.0 x x x x
Perú
Quinto proyecto de 1973/1978 51.2 25.0 25.0 x x x xcrédito agrícola
Trinidad y Tobago
Aprovechamiento de tie- 1967/1973 17.7 5.0 2.0 x x x arras rurales estatales
UruguayPrimer proyecto de 1959/1965 11.1 7.0 7.0 x Servicios
desarrollo ganadero técnicosSegundo proyecto de 1965/1970 35.0 12.7 12.7 x Servicios
desarrollo ganadero técnicosTercer proyecto de 1970/1973 13.1 6.3 6.3 x x x x
desarrollo ganaderoCuarto proyecto de
desarrollo ganaderoPrimera etapa 1972/1974 24.3 11.2 11.2 x x x x xSegunda etapa 1973/1977 30.6 13.5 13.5 x x x x
Quinto proyecto de 1975/1981 32.7 17.0 17.0 xdesarrollo ganadero
Proyecto de desarrollo 1980/1986 111.0 24.0 14.4 x x x Cultivosagrícola
VenezuelaDesarrollo ganadero 1972/1975 39.0 3 .1 b 3.1 xCrédito agrícola 1974/1975 02 0 0 x
a. El proyecto fue cancelado antes de que comenzara su ejecución.b. El proyecto fue cancelado después de efectuado un desembolso mínimo.Fuente: Banco Mundial.
BIBLIOGRAFIA
La palabra "mimeografiado" describe obras que se han reproducido de un texto
escrito a miquina por mime6grafo, xerograffa o algfin otro medio similar. Esas
obras puede que no est6n catalogadas o que no se tengan comfinmente disponibles
a travds de las bibliotecas, o tal vez su distribuci6n se encuentre limitada.
Allen, Roy, Claudia Dodge y Andrew Schmitz, 1983. "Voluntary Export Res-
traints as Protection Policy." American Journal of Agricultural Economics,vol. 65, no. 2 (mayo), pigs. 291-96.
Anderson, K. y A. George (eds.), 1980. Australian Agriculture and Newly Indus-
trialising Asia: Issues for Research. Canberra: Australia-Japan Research Centre.
Antle, J. M., 1983. "Infraestructure and Agricultural Productivity: Theory, Evi-
dence, and Implications for Growth and Equity in Agricultural Development."Publicado en Growth and Equity in Agricultural Development: Proceedings
of the Eighteenth International Conference of Agricultural Economists. Al-
dershot, Reino Unido: Gower.Ariza-Nifio, E. J., D. W. Manly y K. H. Shapiro, 1980. Livestock and Meat Marke-
ting in West Africa. Vols. 4 y 5. Ann. Arbor, Mich.: University of Michigan
Center for Research on Economic Development.Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial 1982. Banco Mundial, Wa-
shington, D. C.-, 1985. Commodity Trade and Price Trends. Banco Mundial, Washing-
ton, D. C.Barbato de Silva, Celia, 1981. Politica econ6mica y tecnologia. Un andlisis de la
ganaderia vacuna uruguaya. Estudios CINVE 4. Montevideo: Centro de In-
vestigaciones Econ6micas.Barros, M. C., 1973. "Respuesta de la producci6n bovina ante cambios de precios:
un enfoque econom6trico." Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, Depar-
tamento de Economia Agraria, Serie A, Trabajos de Investigaci6n 8. Santiago.
Bureau of Agricultural Economics, 1979. "Beef Price Stabilization." Beef Research
Report 21. Canberra., 1979. Quarterly Review of the Rural Economy, vol. 1, no. 4 (no-
viembre)., 1981. Quarterly Review of the Rural Economy, vol..3, no. 3 (agosto),
pigs. 276-77.Byerly, T. C., 1976. "The Role of Livestock in Food Production." Journal of Ani-
mal Science, vol. 25, pigs. 552-66.CIAT, 1975. Proceedings of the Seminar on Potential to Increase Beef Production
in Tropical America. Series CE-10. Cali, Colombia.
244 Lovel S. Jarvis
, 1980. "Latin America: Trend Highlights for CIAT Commodities."Internal Document Economics 1.5. Cali, Colombia. Abril.
, 1981a. CIAT in the 1980's - A Long-Range Plant for the Centro Inter-nacional de Agricultum Tropical. Cali, Colombia.
, 1981b. "Latin American Agriculture: Trends in CIAT Commodities.Internal Document Economics 1.6. Cali, Colombia. Mayo.
, 1982. "Trends in CIAT Commodities." Internal Document Economics1.7. Cali, Colombia. Marzo.
, 1983. "Trends in CIAT Commodities." Internal Document Economics1.8. Cali, Colombia. Marzo.
Doran, M. H., A. R. C. Low y R. L. Kemp, 1979. "Cattle as a Store of Wealth inSwaziland: Implications for Livestock Development and Overgrazing inEastern and Southern Africa." American Journal of Agricultural Economics,vol. 61, no. 1 (febrero), pigs. 41-47.
Duncan, Ronald, 1982. "Beef." Memorando interno, Divisi6n de Estudios y Pro-yecciones sobre Productos Bfsicos, Departamento de Anilisis y ProyeccionesEcon6micos, Banco Mundial, Washington, D. C. Mimeografiado.
English, B. C., J. A. Maetzold, B. R. Holding y E. 0. Heady, 1983. RCA Sympo-sium: Future Agricultural Technology and Resource Conservation, ExecutiveSummary. Ames, Iowa: Center for Agricultural and Rural Development.
FAO, 1971a. Agricultural Commodity Projections, 1970-78. Roma.,1971b. "Food Balance Sheets, 1964-66." Roma.,1972. Trade Yearbook. Vol. 26. Roma.
1980. "Food Balance Sheets, 1975-77." Roma.,1981b. Trade Yearbook. Vol. 34. Roma.,1982a. Production Yearbook. Vol. 36. Roma.,1982b. Trade Yearbook. Vol. 35. Roma.
Farm Incomes Advisory Committee, 1975. "Report to the Minister of Agricultureand Fisheries." Wellington: New Zealand Ministry of Agriculture and Fisheries.
Fearnside, P., 1979. "Cattle Yield Prediction for the Transmazon Highway ofBrazil." Interciencia, vol. 4, no. 4, pigs. 220-25.
Frankel, J., 1982. "A Review of Bank Financed Dairy Development Projects."AGR Nota T6cnica 6. Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural delBanco Mundial, Washington, D.C. Septiembre.
Garcia, G. J., 1980. "The Economics of the Livestock Sector in Colombia, 1957-1977" (borrador). IFPRI, Washington, D.C. Mimeografiado.
GATT, 1985. "The World Market for Bovine Meat." Ginebra.Gonzilez Vega, C., 1976. "Financial Repression in Uruguay." Documento de Tra-
bajo No. 3. Departamento de Evaluaci6n de Operaciones del Banco Mundial,Washington, D.C.
Goodland, R. J. A., 1980. "Environmental Ranking of Amazonian DevelopmentProjects in Brazil." Environmental Conservation, vol. 7, no. 1 (Primavera),pags. 9-26.
Griffith, J. L. P., 1979. "A Study of the Direct and Indirect Effects of AustralianMeat Exports on the Red Meat Markets of Central West Africa." AgriculturalBusiness Research Institute, University of New England, Armidale, NewSouth Wales, Australia. Mimeografiado.
El desarrollo ganadero en Amdrica Latina 245
Gualdagni, A. A. y Alberto Petrocolla, 1966. "La funci6n de la demanda de carnevacuna en Argentina en el periodo de 1935-1961." Instituto Torcuato DiTella, Buenos Aires. Mimeografiado.
Guti6rrez, N. F. y A. J. De Boer, 1982. "Marketing and Price Formation for MeatGoats, Hair Sheep. and Their Products in Ceara State, Northeast Brazil."Publicado en Proceedings: Third International Conference on Goat Produc-tion and Disease, January 5-9, 1982, Tucson, Arizona. Scottsdale, Arizona:Dairy Goat Journal Publishing Co. Pigs. 50-54.
Guti6rrez, P. U., 1979. "Evaluaci6n econ6mico-financiera de tecnologias disponi-bles en relaci6n al tamailo de la finca: El caso de la ganaderia en los llanos
e orientales de Colombia." Universidad de los Andes, Bogoti. Mimeografiado.Hecht, Susanna, B., 1981. "Cattle Ranching in the Brazilian Amazon: Evaluation
of a Development Strategy." Tesis doctoral. Universidad de California, Ber-keley. Mimeografiado.
-, 1983. "Cattle Ranching in the Eastern Amazon: Some Edaphic andSocial Implications." Publicado en la obra editada por E. F. Morin, TheDilemma of Amazonian Development. Boulder, Colo.: Westview Press.
Hecht, S. B. y G. Nores (eds.), 1982. Amazonia-Agriculture and Land Use Res-earch. Memorias de la Conferencia Internacional. Cali, Colombia: CIAT.
Hertford, R. y N. Guti6rrez, 1974. "Una evaluaci6n de la intervenci6n del go-bierno en el mercado de arroz en Colombia." Folleto T6cnico 4. Cali, Co-lombia: CIAT.
Hertford, R. y G. Nores, 1983. Caracterizaci6n del sector ganadero de Colombia,1953 a 1975. Cali, Colombia: CIAT.
Hoperaft, P., 1978. Milk Pricing in Kenya: The Case of a Bulky, Perishable Com-modity with Seasonally Varying Production Costs. Discussion Paper 266.NEirobi, Kenya: Institute for Development Studies, University of Nairobi.
Hrabovszky, J. P., 1981. "Uvestock Development: Toward 2000-with SpecialReference of Developing Countries." World Animal Review, no. 40, pigs.2-16.
INAC, 1983. Seventh Meeting of the Meat Boards. Montevideo.Jabara, C. y R. L. Thompson, 1980. "Agricultural Comparative Advantage under
International Price Uncertainty: The Case of Senegal." American Journalof Agricultural Economics, vol. 62, no. 2 (Mayo), pigs. 188-98.
Janssen, W., 1981. "Meat Demand in Colombia and the Demand Prospects forPork and Poultry." Agricultural State University, Wageningen, Paises Bajos.Mimeografiado.
Jarvis, lovell S., 1969. "Supply Response in the Cattle Sector: The ArgentineCase, 1937/38-1966/67." Tesis doctoral. Massachusetts Institute of Techno-logy, Cambridge. Mimeografiado. Edici6n revisada: 1986, Supply Responsein the Cattle Industry: The Argentine Case. Informe especial de la Funda-ci6n Gianinni. Berkeley: Gianinni Foundation.
-, 1974. "Cattle as Capital Goods and Ranchers as Portfolio Managers:An Application to the Argentine Cattle Sector." Journal of Political Econo-my (Mayo-Junio), pigs. 489-520. -
-, 1977a. "Data Dilemmas: Econometric Estimates of Uruguayan Beef
246 Lovell S. Jarvis
Cattle Herd and Slaughter Levels: 1960-1976." Borrador. Ministerio de Agri-cultura y Pesca, Montevideo. Mimeografiado.
, 1977b. "Proposals for Beef Price Stabilization: Transitory and Long
Term Measures." Ministerio de Agricultura y Pesca, Montevideo. Agosto.Mimeografiado.
, 1977c. "A Stabilization Plant to Alleviate the Impact of InternationalPrice Fluctuations of the Uruguayan Economy." Ministerio de Agricultura
y Pesca, Montevideo. Junio. Mimeografiado., 1980. "Economic, Ecological and Management Factors Affecting
the Adoption of Grass-Legume Pastures in Uruguay." Publicado en el libro
editado por L. S. Verde y A. Fernandez, Memorias. IV Conferencia Mundialde Producci6n Animal. Buenos Aires: Asociaci6n Argentina de Producci6nAnimal, 1980. 2 vols.
, 1981. "Cattle as a Store of Wealth in Swaziland: Comment." AmericanJournal of Agricultural Economics, vol. 62, no. 3 (Agosto), pigs. 606-13.
, 1982a. "Tercero y cuarto proyectos para desarrollar el sector ganade-
ro del Uruguay." Publicado en la obra de L. Jarvis, C. P6rez y J. Secco, La
ganaderia de came en el Uruguay. Cali, Colombia: CIAT., 1982b. "To Beef or Not to Beef: Portfolio Choices of Asian Small-
holder Cattle Producers." Publicado en la obra editada por J. C. Fine y R.
G. Lattimore, Livestock in Asia: Issues and Policies. Ottawa: InternationalDevelopment Research Centre.
, 1984. "Overgrazing and Range Degradation in Africa: Is There Need
and Scope for Government Control of Livestock Numbers?" Documento
presentado ante la Conference on Livestock Policy in Africa, International
Livestock Centre for Africa (ILCA), Addis Abeba, Etiopia.Lattimore, R. G., 1974. "An Econometric Study of the Brazilian Beef Sector."
Disertaci6n doctoral. Purdue University, West Lafayette, Ind. Mimeografiado., 1981. "A Note on Supply Irreversibilities, Uncertainty and Compara-
tive Advantage." Economic Working Papers. Agriculture Canada, Ottawa.Mimeografiado.
Lattimore, R. G. y G. E. Schuh, 1979. "Endogenous Policy Determination: The
Case of the Brazilian Beef Sector." Canadian Journal of Agricultural Econo-mics, vol. 27, no. 2 (Julio), pigs. 1-16.
Lattimore, R. G. y S. Weedle, 1981. "The Impact of Multilateral Free Trade in
Dairy Products." Economic Working Papers. Agriculture Canada, Ottawa.Mimeografiado.
Longmire, J. L., G. W. Main y R. G. Reynolds, 1980. "Market Implications of
Some Major Shocks to the Australian Beef Industry." Bureau of AgriculturalEconomics, Canberra. Mimeografiado.
Lyman, J., 1982. "A Political Economy of Chicken Feed: Cassava and the Feed
Grain Gap in Latin America." CIAT, Cali, Colombia. Mimeografiado.Mellor, J. W., 1982. "Third World Development: Food, Employment, and Growth
Interactions." American Journal of Agricultural Economics, vol. 64, no. 2
(Mayo), pigs. 304-11., 1983. "Food Prospects for the Developing Countries." American
Economic Review, vol. 73, no. 2 (Mayo), pags. 239-43.
El desarrollo ganadero en América Latina 247
Morán, E. F., 1982. "Recent Advances in the Study of Amazonian Agroeco-systems." Culture and Agriculture, número 17 (otoño), págs. 1-8.
Muchnik de Rubinstein, E., 1978. "La economía de la fiebre aftosa: Análisis desus externalidades y estrategias de control en la costa norte de Colombia."Serie JS-2. Cali, Colombia: CIAT. Mayo.
Muchnik de Rubinstein, E. y G. A. Nores, 1980. "Gasto en carne de res y produc-tos lácteos por estrato de ingreso en doce ciudades de América Latina." Se-gundo borrador. CIAT, Cali, Colombia: Mimeografiado.
Nores, G. A., 1972. "Quarterly Structure of the Argentine Beef Cattle Economy:A Short Run Model, 1960-1970." Tesis doctoral. Purdue University, WestLafayette, Ind. Mimeografiado.
*Nores, G. A. y Gómez, Guillermo, 1979. "Sistemas de producción porcina: Unanálisis exploratorio de problemas y alternativas de investigación en paísesde América Latina tropical." CIAT, Cali, Colombia. Mimeografiado.
Obshatko, Edith S. y Alain de Janvry, 1972. "Factores limitantes al cambio tec-nológico en el sector agropecuario." Desarrollo Económico, vol. 11 (Julio-Marzo), págs. 42-44.
Osuji, P. O. y S. Parasram, 1982. "Crop-Animal Systems Research: The Experien-ce of CARDI." Publicado en la obra editada por H. A. Fitzhugh y colabora-dores, Proceedings of a Workshop on Research on Crop-Animal Systems.Morrilton, Ark.: Winrock International.
Paladines, 0., 1974. "Los sistemas de producción como fundamento de la inves-tigación ganadera." Memorias de la Asociación Latino-Americana de Pro-ducción Animal, vol. 9, págs. 181-89.-, 1974. "El manejo y la utilización de las praderas naturales en el tró-
pico americano." Publicado en El potencial para la producción de ganadode carne en América Tropical. Serie CS-10, págs. 23-24. Cali, Colombia.CIAT.
-, 1980. "Sistemas de producción ganadera en el trópico de América."Publicado en la obra editada por L. S. Verde y A. Fernández, Memorias.IV Conferencia Mundial de Producción Animal, vol. 1. Buenos Aires: Aso-ciación Argentina de Producción Animal.
-, 1984. "Natural Pasture Management and Productivity in Subtropicaland Tropical Regions." Publicado en la obra editada por T. M. C. Gilchriste I. J. Mackie, Herbivore Nutrition. Princeton, N. J.: Science Press.
Pascale, R. y colaboradores, 1977. "Proyecto de desarrollo de la producción deleche en el Chaco Central del Paraguay." Asunción: Banco Interamericanode Desarrollo. Mimeografiado.
Perrin, Richard y Grant Scobie, 1981. "Market Intervention Policies for Increa-sing the Consumption of Nutrients by Low Income Households." AmericanJournal of Agricultural Economics, vol. 63, no. 1 (Febrero), págs. 73-82.
Pinstrup-Andersen, Per, Norha Ruiz de Londoño y Edward Hoover, 1976. "TheImpact of Increasing Food Supply on Human Nutrition: Implications forCommodity Priorities in Agricultural Research." American Journal of Agri-cultural Economics, vol. 58, no. 2 (Mayo), págs. 131-42.
248 Lovel S. Jarvis
Preston, T. R., 1977. "A Strategy for Cattle Production in the Tropics." WorldAnimal Review, no. 21, págs. 11-17.
Reca, L. G., 1981. "Panama: A Report on the Economics of the Beef CattleSector." Oficina Regional de América Latina y el Caribe, Departamentode Proyectos del Banco Mundial, Washington, D.C. Mimeografiado.
, 1982. "El sector agropecuario pampeano: Situación actual y posibi-lidades de crecimiento." Fundación de Estudios Contemporáneos, BuenosAires. Mimeografiado.
Reeves, G., 1981. "The Australian Beef Cattle Industry: A Perspective on De-mand and Supply Forces in Domestic and Overseas Markets." Canberra:Bureau of Agricultural Economics. Mimeografiado.
Reeves, G. W. y A. H. Hayman, 1975. "Demand and Supply Forces in the WorldBeef Market." Quarterly Review of Agricultural Economics, vol. 28, no. 3(Julio), págs. 131-51.
Regier, D. W., 1978. Livestock and Derived Feed Demand in the World GOL Mo-del. USDA Foreign Agriculture Economics Report no. 152, Washington,D.C.: U.S. Department of Agriculture, Economics, Statistics, and Cooper-ative Service.
Rivas, R. L y J. L. Cordeu, 1982. "Potencial de producción de carne vacuna enAmérica Latina: Estudio de casos." Proyecto colaborativo. FAO (RLAT),CIAT, Santiago, Chile, y Cali, Colombia. Mimeografiado.
Rivas, R. L. y G. A. Nores, 1978. "Evolución de la ganadería bovina en AméricaLatina, 1960-1976." CIAT, Cali, Colombia. Mimeografiado.
Rivas, R. L. y C. Seré, 1982. "Análisis de estacionalidad de precio y oferta deganado e implicaciones respecto a cambio tecnológico." CIAT, Cali, Co-lombia. Mimeografiado.
Rivas, R. L. y A. Valdés, 1978. "Variaciones de las existencias y ventas de ga-nado en Colombia durante 1940-1970: Un enfoque econométrico." Re-vista de Planeación y Desarrollo (Mayo-Agosto), págs. 49-82.
Roberts, Clarence, R., 1979. "Algunas causas comunes del fracaso de praderasde leguminosas y gramíneas tropicales en fincas comerciales y posibles so-luciones." Publicado en la obra editada por Pedro A. Sánchez y Luis E.Tergas, Producción de pastos en suelos ácidos de los trópicos. Serie 03/EG-5,Cali, Colombia: CIAT. Agosto.
Ruiz, M. E., 1982. "Crop Animal Production Systems at CATIE." En la obra edi-tada por H. A. Fitzhugh y colaboradores, Proceedings of a Workshop onCrop-Animal Systems. Morrilton, Ark.: Winrock International.
Sanint, L., R. L. Rivas y J. L. Cordeu, 1983. "Demanda de carnes de res, cerdoy aves en Brasil, Colombia y Venezuela: Un análisis de series históricas."Documento presentado ante la Consulta de Expertos sobre Comercio deGanado y Carnes. Oficina Regional de la FAO para América Latina, Santiago,Chile. Septiembre. Mimeografiado.
Sánchez, P. A. y Luis E. Tergas, eds., 1979. Producción de pastos en suelos ácidosde los trópicos. Trabajos presentados durante un seminario celebrado enel CIAT, Cali, Colombia.
Sapelli, C., 1984. "Government Policy and the Uruguayan Beef Sector." Tesisdoctoral. Universidad de Chicago. Mimeografiado.
El desarrollo ganadero en Amdrica Latina 249
Schnittker Associates, 1979. "Multilateral Trade Negotiations: Results for U.S.Agriculture." Report to the Committee on Finance, U.S. Senate. Committee
Print 96-11. Washington, D.C.: Government Printing Office.Secretaria de Agricultura, Sao Paulo, Coordinadora de Assistencia Tecnica Inte-
gral (CATI), 1979. "Estudo tecnico-econ6mico em propiedades Leiteras deVale do Paraiba visando dar subsidios a assistencia tecnica." Estudo Prelimi-nar, Campinas. Sao Paulo.
Ser6, C. R., 1981a. "Pasture. Improvements for Dairy Production in Uruguay -Scope and Constraints." Tesis doctoral. Hohenheim University, Stuttgard.Mimeografiado.
-, 1981b. "Primera aproximaci6n a una clasificaci6n de sistemhas de pro-ducci6n lechera en el tr6pico sudamericano." Presentado ante la VIII Reu-ni6n de la Asociaci6n Latinoamericana de Producci6n Animal (ALPA),Santo Domingo, 4 a 10 de octubre de 1981. CIAT, Cali, Colombia. Mimeo-grafiado.
Ser6, C. y R. D. Estrada, 1982. "Estudio t6cnico-econ6mico de sistemas de pro-ducci6n pecuaria en suelos acidos del tr4pico latinoamericano. Informeecon6mico Colombia." CIAT, Cali, Colombia. Mimeografiado.
Ser6, C., A. Carrillo y R. Estrada, 1982. "Estudio tecnico-econ6mico de sistemasde producci6n pecuaria en suelos acidos del tr6pico latinoamericano. Infor-me econ6mico Brasil." CIAT, Cali, Colombia. Mimeografiado.
Ser6, C., R. Schellenberg y R. Dario Estrada, 1982. "Ganaderfa doble prop6si-to - Diagn6stico de sistemas de las Provincias Centrales, Panama." CIAT,Cali, Colombia. Mimeografiado.
Shapiro, K. H., 1980. "The World Meat Economy: Recent Changes and TheirImplications for West Africa." Publicado en la obra editada por E. Ariza-Nifio, D. Manly y K. Shapiro, Livestock and Meat Marketing in West Africa,vol. 5. "The World Meat Economy: Other Supplier and Consumer Countries."Ann Arbor, Mich.: Center for Research on Economic Development.
Simpson, J. R., 1982. "The Countercyclical Aspects of the U.S. Meat ImportAct of 1979." American Journal of Agricultural Economics, vol. 64, no.2 (Mayo), p6gs. 243-48.
-, 1984. "Technological Changes That Will Affect the Cattle Industry:An Economic Perspective." Staff Paper 263. Food and Resource EconomicsDepartment, Institute of Food and Agricultural Sciences, University ofFlorida, Gainesville.
Simpson, J. R. y D. E. Farris, 1982. The World's Beef Business. Ames, Iowa:Iowa State University Press.
Turnovsky, S. J., 1978. "The Distribution of Welfare Gains from Price Stabili-zation." Publicado en la obra editada por F. Gerard Adams y Sonia A. Klein,Stabilizing World Commodity Markets. Wharton Econometric Series no. 1.Lexington, Mass.: Lexington Books.
Vald6s, Alberto, 1982. "Protectionism and Agricultural Trade: Issues of Interestto the Third World." IFPRI, Washington, D.C. Mimeografiado.
-, sin fecha. "Agricultural Protection in Industrialized Countries: Its
Cost to Latin America." IFPRI, Washington, D.C. Mimeografiado.
250 Lovel S. Jarvis
Vald6s, Alberto y G. Nores, 1980. "Growth Potential of the Beef Sector in LatinAmerica - Survey of Issues and Policies." Publicado en la obra editada porL. S. Verde y A. Fernandez, Memorias. IV Conferencia Mundial de Produc-ci6n Animal, vol. 1. Buenos Aires: Asociaci6n Argentina de Producci6nAnimal.
Vera, R. R. y C. Sere, 1982. "Los sistemas de producci6n pecuaria del tr6picosudamericano: Anilisis comparativo de Brasil, Colombia y Venezuela."CIAT, Cali, Colombia. Mimeografiado.
von Oven, R. 0., 1969. "Consideraciones econ6micas sobre el ordefio de vacas decarne en el tr6pico sudamericano." Ganagrinco (Caracas), nos. 3, 4, pigs.1-15.
, 1971. "Return on Capital and Development Possibilities in the BeefCattle Industry of South America." Zeitschrift ffir Auslandische Landwirts-chaft, vol. 10, no. 2 (Abril-Junio), pigs. 125-34.
, 1982. "Perspectivas a mediano plazo para la ganaderia vacuna." Pre-sentado ante el Congreso Nacional de Ingenieria Agron6mica, Montevideo,Uruguay, septiembre. Mimeografiado.
Wheeler, R. 0., G. L. Cramer, K. B. Young y E. Ospina, 1981. "The World Lives-tock Product, Feedstuff, and Food Grain System: An Analysis and Evalua-tion of Systems Interactions Throughout the World, with Projections to1985." Winrock International, Morrilton, Ark. Mimeografiado.
Wilkins, J. V., 1978. "Sari Javier Development." Documento de Trabajo, CIAT.Cali. Septiembre.
Wilkins, J. V., G. Pereyra, A. Ali y S. Ayola, 1979. "Milk Production in the Tropi-cal Lowlands of Bolivia." World Animal Review, no. 32, pigs. 25-32.
Winrock International, 1982. Livestock Program Priorities and Strategy. Morril-ton, Ark.
, 1983. Sheep and Goats in Developing Countries: Their Present andPotential Role. Informe t4cnico no. 15 del Banco Mundial. Washington, D.C.
Yver, R. E., 1971. "The Investment Behavior and the Supply Response of theCattle Industry in Argentina." Tesis doctoral. Universidad de Chicago. Mi-meografiado.
Zegers, P. C., 1982. Estructura econ6mica y perspectivas de la producci6n bovina.Santiago: Departamento de Economia Agricola, Pontificia Universidad Ca-t6lica de Chile.
INDICE ANALITICO
A 45, 167, 212, 216. Véase tambiéi7Oceanía
Acuerdo relativo a la carne de bovino Australia, Junta de la Carne de, 133(GATT) (1980), 126 Autosuficiencia, 87, 111-13, 114
Administración, 49, 50, 56-57, 155-56, Aves de corral: el Banco Mundial y las,160-62, 163, 168-69, 209-10, 216- 1.59; consumo de, 3, 8, 16-7, 22,17, 220 24, 128; costo unitario de las, 10;
Africa, 98, 100, 111-13 costos de producción de las, 24, 34;
Agrícola, oficinas de planificación, 179 demanda de, 22; exportaciones de,Agrícola, sector, 27, 47, 85, 174, 194 45, 87, 97, 99; importaciones de,Allen, Roy, 132-33 45, 8., ¶7, 99; precios de las, 15,Altitud y los sistemas de producción le- 17, 21, 28, 12S; producción de, 22,
chera, 51 27, 28, 34, 45; sistemas de produc.
Aluminio, suelos de elementos tóxicos cón de, 54; tecnología y las, 10,de, 216, 218 1.5, 27-8
Amazonas, cuenca del, 217-19América Central: el Banco Mundial y, B
158; consumo de carne de vacunoen,,3, 4, 5, 8; exportaciones de car- Banco Interamericano de Desarrollo
ne de vacuno de, 111, 113-14, 121, , (BID), 156211; fiebre aftosa y, 111, 176; ga- Bando Mundial: división de ganadería
nado en, 34; importaciones de leche del (1963), 150-51, 153-54; explo-
por, 207; limitación voluntaria de tación del ganado lechero y el, 155,las exportaciones y, 133; precios de 158-60; inversiones en proyectos
la carne de vacuno en, 119, 121 del, 51, 149-54, 159-60, 162; pri-
Andinos, países, 114, 116 mer proyecto ganadero del (1963),
Animal, productividad, 34. Véase tam- 150-51, 153-54; problemas en la
bién Ganado, productividad del ejecución de proyectos y el, 163-
Animal, tracción, 31 76; producción de carne de vacuno
Animales, unidades (UA), 223 y el, 155-57, 163
Antidurnping, legislación, 206 Bienes de capital, 49, 55, 173
Aranceles, 113, 131, 134, 216 Bienestar del consumidor, 110, 182,Aranceles a la exportación, 132-33 204-05
Argentina, 114-15, 119-22, 124 Bosques, transformación de los, 218
Asia, 98, 100, 111, 126-27 Brasil, 115, 152, 210-12Asignación de recursos, 180-81, 182, Bureau of Agricultural Economics (Aus-
193-94, 200 tralia), 144
Asistencia técnica, 157-58, 161, 163,167, 170-71, 181, 196-98, 219-20
Australia, 111, 118, 122-24, 127, 142-
252 Lovell S. Jarvis
C 29, 66, 73,79, 84, 98-100, 106-07,108-09, 116, 118, 122, 127, 128-
Caballo, carne de, 87, 97 29, 136-40; deshuesada, 116; elas-Cabra, carne de: consumo de, 4, 18; ex- ticidades de precios de la, 16-8,
portada, 85; producción de, 31 64-6; 100, 138; enlatada, 114, 116,Canadá, 18, 98, 111-13 141; especialización en, 77, 78, 79;Capacitación y visitas, sistema de, 220 exportaciones de, 16-8, 24-5, 27-8,Capital, mercados de, 16, 69, 77, 162, 70, 73-7, 84-6, 87-96, 100-06, 108-
190 09, 118-19, 122-24, 134, 142-43,Capital, sectores de utilización intensi- 144-45; gastos en, 12-4; importacio-
va de, 66, 175, 189 nes de, 85-7, 96, 115-16; importan-Carga ganadera, 42, 49; definición de la, cia nutricional de la, 24-5; modelos
223 económicos de producción de la,Caribe: el Banco Mundial y el, 158; con- 55-80; precios de la, 8, 12, 14, 16-
sumo de carne del, 3, 8, 116; consu- 7, 21-2, 24-7, 42, 55, 56, 57-8, 60,mo de leche en el, 87; fiebre aftosa 61-4, 66, 72, 73, 79-80, 84, 106,endémica y el, 210; importaciones 107, 108-09, 118, 119-22, 129,de carne y el, 96; importaciones de 135-37, 153, 203-05; precios al pro-carne de vacuno y el, 113, 114, ductor de la, 50, 140, 141, 163-64,116; importaciones de leche y el, 182, 185, 187; precios tope y con-207 troles de la, 24-5, 158, 182, 185-87;
Carne: comercio mundial en, 97-8; con- producción de, 17-22, 25-7, 31-7,sumo de, 1, 2-8, 18, 23-4, 31-4, 98; 40, 47-8, 64, 67, 77-9, 108, 142-43,demanda de, 1, 10-1, 13-5, 17, 18, 181; producción mundial de, 98-9;22, 24 n2, 197, 97-8; 127-8; elasti- productividad de la, 34, 37, 42, 50,cidades de precio de la, 16-7, 24; 51; programas de estabilización deenlatada, 86, 97; exportaciones de, los precios de la, 110, 188; sistemas
1, 85-6, 87, 88-96, 98; gastos en, de producción de, 47-51; sustitu-10-1, 12-3; importaciones de, 85-7; ción de la, 16, 27; tecnología y la,importancia nutricional de la, 11-3; 41-2, 48, 49, 128, 156-57, 160-62,precios de la, 1, 10-2, 12-4, 24, 97; 163-64, 172, 196. Véase tambiénproducción de, 1, 18-21, 22, 31-7, Crisisde carne de vacuno (1975-77);37-40, 45, 97; racionamiento de la, Estrategias de desarrollo ganadero;29 n3. Véase también elproducto Intervención del gobierno y preciosganadero específico de la carne de vacuno; Producción
Carne de vacuno: almacenamiento de, de carne de vacuno y el Banco Mun-131, 141; análisis de las tendencias dial; Producción de doble finalidaddel mercado de la, 122-24, 144-45; Carnero: comercio mundial en, 97; con-asimetrías en las exportaciones de, sumo de carne de, 2, 18; exporta-142-45; calidad de la, 121, 131-32, ciones de, 27, 87; producción de,143, 220-22; ciclos de la oferta y la 27-8, 31, 34-7demanda y la, 106, 108-09, 142; Cebú, ganado, 52, 78, 159clasificación de la, 220-22; comer- CEE. Véase Comunidad Económica Eu-cio intrarregional en, 106, 113-15; ropeacomercio mundial en, 86, 97-106, Centro de Investigación de Agricultura108-16, 118-27, 135, 142-45; con- Tropical (CIAT), 10-1, 19, 20, 37-sumo de, 2-3, 4-8, 11-3, 14-5, 17- 40, 51, 52, 216-27, 21921, 23-5, 114-15, 124, 127-28, 129, Ciclos ganaderos, 37, 42, 64, 67-72,108-145, 182, 203-04; curvas de la ofer- 09, 119, 120, 135, 143, 204ta y la demanda, 135-40; demanda Colombia, 114, 186, 192, 212de, 1, 13-6, 17-8, 19-20, 22, 24-5, Comerciales, déficit, 100
El de&2rrollo ganadero en América Latina 253
Comercialización, sistemas de: y la car- Dne de vacuno, 157-58; y el ciclo ga-nadero, 70; infraestructura para los, Densidad de carga, 22467-8; y la leche, 51-2, 78 Dirección General de Contralor de Se-
Comercio, balanza de: liberalización del movientes, Frutos del País, Marcascomercio en la OCDE, 134, 135; y Señales y Aspectos Conexospolíticas neutralizadoras de fenó- (DINACOSE) (Uruguay), 115, 179menos contracíclicos y la, 140-41; Divisas, 27, 73, 84, 191, 203-04, 205restricciones, 97, 99-100, 110-13, Doble finalidad, producción de, 77-80,114-16, 126, 130-35, 135, 140, 144, 155, 158, 208-10145, 206-07, 210-12 Dodge, Claudia, 132-33
Comercio ganadero dentro de América Duncan, Ronald, 98, 99, 105Latina, 87, 96
Comunidad Económica Europea (CEE): Eciclos ganaderos en la, 73; comerciolatinoamericano y la, 86-7, 98-9, Economías de escala, 481-18, 120, 126-27, 145; consumo, Ecuador, 174, 192producción y comercio de carne de Elasticidades: del-ingreso, 1, 13-5, 22,vacuno en la, 98-9, 100, 113, 115, 24, 29 n2, 99, 127; de la oferta,1-16, 127, 131-32, 211; existencias 64; del precio, 16-7, 24, 64-66,de carne de vacuno en la, 132-32; 100, 138políticas proteccionistas de la; 131- Elasticidades de la oferta, 64-532; productividad de la carne de va- Emigración rural a las zonas urbanas,cuino, 40; subsidios en la, 99, 118, 14, 191124-26, 131 English, B. C., 128
Consoircios Regionales de Experimenta- Engorde en corrales, 51ción Agrícola (CREA), 196 Estabilización, fondos de, 140, 188-89
Consumo. Véase bajo el producto pe- Estados Unidos: ciclos ganaderos en los,cuario específico 68-9, 119; consumo de aves de co-
Cooperativas, 176, 196, 208 rral en los, 128; consumo de carneCordero: comercio mundial en, 97; con- en los, 18; consumo, producción y
sumo de, 3, 18; exportaciones de, comercio de carne de vacuno en los,27, 28, 86, 87; producción de, 28, 98, 111-13, 116-18, 119, 121, 122,31-4 127-28, 130, 143, 144, 212; fiebre
CREA. Véase Consorcios Regionales de aftosa y los, 111-13, 131-32, 138-Experimentación Agrícola 40; políticas de protección de la
Crecimiento económico, 45, 127, 173, carne de vacuno en los, 131-32,185 133-34; productividad de la carne
Crédito, 68, 71, 80, 157, 162, 164-65, de vacuno en los, 41174, 200, 210; subsidiado, 189-90 Estrategias para el desarrollo ganadero:
Cría de ganado, 47, 50, 52, 61, 64, 67, administración y las, 219; asistencia79, 157, 169-70, 212 técnica y las, 219; mercados extran-
Crisis de ganado de carne (1975-77), jeros y las, 85-6, 122-25, 140-42,120-21 203-04; pescado como alternativa
Cruzada, elasticidad-precio, 16 y las, 4-8; problemas a corto plazoCuotas, 130, 132-34, 136-37, 138 o las, 179-80, 201, 203, 204-05;
producción de carne de vacuno yCH las, 24-7, 55-6, 64, 203-05; produc-
ción de doble finalidad y las, 208-Chile, -186 10, 220-22; producción de leche y
las, 205-10; reforma agraria y las,
254 Lo vell S. Jarvis
191-92. Véase también Banco Mun- 78; razas de, 52, 56-7; sacrificio del,
dial; Cuenca del Amazonas; Elimi- 55, 57, 61-6, 67, 68-9, 71, 73, 79,
nación de la fiebre aftosa; Interven- 100, 108-09, 133, 135, 138-40,
ción del gobierno; Investigación; 142, 144, 186, 204, 224-25; servi-
Recursos de pastos cios de salud para el, 181, 198; su-
Europa Occidental, 98, 111 ministro de, 219; tasa de mortali-
Europa Oriental, 98, 113, 118 dad del, 223; la tecnología y el, 67,
Explotación pecuaria, sistemas de, 47, 77, 156-57, 160-61, 167-68, 170,
54-5, 213 212-17; valor de capital del, 55, 61-
Expropiación, 192 3. Véase también Ciclos ganaderos;Cría de ganado; Cuenca del Amazo-
F nas, Ganado lechero; Ranchos gana-
deros; Tasas de parición.
FAO. Organización de las Naciones Uni- Ganado porcino: el Banco Mundial y el,
das para la Agricultura y la Alimen- 155, 160; insumos para el, 34; por-
tación centaje latinoamericano del total
Fertilizantes, 156, 167-68, 169, 170, mundial de, 34-7; sistemas de pro-
215-16; subsidios, 189 ducción para el, 52-4; tecnología y
Fiebre aftosa (FA), 57, 86, 106, 111-13, el, 10-1, 28
156, 188; eliminación de la, 127, Gómez, G., 52
129-30, 210-12; zonas endémicas y Granos forrajeros: costos de los, 34, 66;
exentas de la, 111-13, 113-14, 115- demanda de, 24, 107-08; forma de
18, 122, 126, 129-30, 210-11 ración equilibrada de, 54; exporta-
Forraje, 51, 156, 158 ciones de, 84-85; para el ganado,
Frankel, J., 159 78; importaciones de 10-1, 85-6;precios de los, 28-9, 106, 190-91;
G producción de, 28, 34-7, 54, 116,128-29
Ganadero, desarrollo, en las nacionescompetidoras, 127, 128-34 H
Ganado: conjunto nacional de, 170; cos-
tos de oportunidad del, 34, 67, Hacendados, 162, 191-92, 217-18
213; distribución por edad-sexo, Hertford, R., 16
60, 225; edad de sacrificio del, 50, Honduras, 192
57, 58, 141, 155; enfermedades y Huevos, 34, 87
el, 56, 61, 78, 86, 106, 111-16,122, 126, 129-30, 156-57, 160, 1
188-89, 198-99, 210-11; especula-ción en, 69-70; incremento y decre- INAC. Véase Instituto Nacional de la
mento de las cabañas de, 121-22, Carne
124, 128-29, 133-34, 135, 138-40, Impuestos, 192; a la exportación, 25,
143-44, 159-60, 218-19; insumos 136, 140, 157, 180, 182-84, 200,
para el, 56, 61, 66, 78, 79, 188-89; 211; territoriales, 173, 191, 192-
peso en el sacrificio del, 225-26; 93; sobre las ventas, 182, 184-86
porcentaje latinoamericano del to- Impuestos a la exportación, 25, 136,
tal mundial de, 34; precio al pro- 140, 157, 180, 182-83, 183-84,ductor del, 68, 72, 79; productivi- 200, 211
dad del, 56, 62, 63-4, 67, 78, 129, Indice del costo de vida, 186
155, 213-14; productos (usos fina- Indice del valor unitario de las manufac-
les) del, 31-4, 56-7, 59, 60-1, 67, turas (IVUM), 119
225-26; raciones de piensos para el, Indización de préstamos, 165-66
El desarrollo ganadero en América Latina 255
Inflación, 1, 68, 72, 109, 163, 165, el, 98, 113; fiebre aftosa y el, 111;186, 189, 205 importaciones de carne de vacuno
Infraestructura, 25, 49, 52, 57, 66, 156, del, 118, 127, 212; políticas de pro-158, 170, 174, 181, 199-200, 208, tección de las importaciones de car-209 ne de vacuno del, 132
Ingreso: consumo de la carne de vacunoy el, 12-3, 17-20; consumo de leche Ly el, 13, 18; crecimiento del, 21,96, 99, 136-37; diferencias en el, 3- Lácteos, productos, 5, 11-3, 28:9, 51-2,3-4, 204-05, 220-21; distribución 56, 200; comercio mundial en, 86,del, 11, 24, 47-48, 72, 109, 158, 87, 97. Véase también Leche172-74, 182, 191, 195, 205, 222; Lana, 34, 97elasticidades del, 1, 13-5, 20-2, 22- Lattimore, R. G., 16, 73, 105-063, 24, 29 n2, 99, 126; real, 72 Leche, consumo de, 1, 5, 12-3, 24, 87;
Ingresos fiscales, 73, 180, 182, 183-84, control de precios de la, 22, 28,216 159-60; cruda, 159; demanda de, 1,
Instituto Nacional de la Carne (INAC) 11, 13-5, 18-22, 20-2, 24, 28, 29(Uruguay), 126 n2, 51-2, 158-59, 207-08; gastos en,
Insumos, precios de los, 10, 50, 169 11, 12-3; importaciones, 205-08;Interés, tasa de, 58, 59, 66, 157, 165, importancia nutricional de la, 11,
167, 173, 189, 190 24-5, 28; instalaciones de recogidaIntervención del gobierno, 16, 22, 24- y elaboración de, 159, 181, 208-10;
5, 28, 55-6, 97, 98, 106; asistencia líquida, 5, 52; oferta de, 158-59,técnica y la, 196-98;.cuestiones de 207-08; pasterización de la, 29; enpolítica de la, 178-200; demanda polvo, 5, 29, 42-3, 206; precios dede carne de vacuno y la, 107-08; la, 1, 28, 129, 206; precios subsidia-elaboración de carne y la, 187; in- dos de la, 87, 205-06; producciónsumos ganaderos y la, 189-90, 193- de, 18-21, 21-3, 28, 31-4, 42, 45,200; la investigación y la, 194-96; 77-80, 114, 129; producción del ga-políticas relacionadas con la tierra nado vacuno para carne, 78-80,y la, 191-94; precios de la carne de 106, 144, 153-54, 158, 208-210,vacuno y la, 122, 140-42, 163, 166, 213-14; sistemas de producción de,173, 182, 183-84, 195-86, 187-89; 51; tecnología y la, 128-29; valorprecios de la leche y la, 172-73; pre- unitario de la, 66-67. Véase tam-cio de mercado y la, 180-182-85, bién Explotación lechera y el Ban-199, 200; la producción ganadera y co Mundial; Ganado lechero; Pro-la, 182; prohibición de la venta de ductos lácteoscarne de vacuno y la, 180-81, 186- Lechero, ganado, 47, 51-2, 57, 58, 59,87; restricciones al sacrificio y la, 77-80, 128-29, 144, 153-54, 158-186 60, 206-07, 209-10. Véase también
Inversiones, 49, 50, 68, 161, 163, 164, Leche; Productos lácteos169-70, 174, 189. Véase también Leguminosas, 156, 168, 170, 214-16,Banco Mundial 218
Investigación, 47, 49, 97, 157-58, 163, Ley de Importación de Carnes (EE.UU.),171, 181, 194-96, 212-15, 216 134
IVUM. Véase Indice del valor unitario Licencias de importación, 131de las manufacturas
M
Mano de obra, costos de la, 49Japón: consumo de carne de vacuno en Mataderos. Véase Plantas elaboradoras
256 ovell S. Jarvis
de carne 158, 184, 187-88México, 113, 134, 152, 192, 210, 212 Población: cambios de, 18, 23, 45, 97,Micromodelos, 57-61 99, 127; densidad de, 52Muchnik de Rubenstein, E., 13, 198, Política, definición del análisis de, 179
212 Políticas neutralizadoras de fenómenoscontracíclicos en el comercio ga-
N nadero, 140-42Porcino: consumo de carne de, 3, 5, 8-
Nacionalización, 187 10, 17, 24, 52-4, 128; demanda de,Negro, mercado, 185-86 14-5, 21; importaciones y exporta-Nestlé (compañía), 208 ciones de,,87, 98-9; precios de la,Nores, G. A., 13, 16, 25, 48, 52, 212 22, 28, 128; producción de, 20,Nueva Zelanda, 124, 127, 142-43, 144, 21, 27-8, 31-7, 42
145, 167, 212; sistema de explota- Precios relativos, 24, 79ción lechera, 159. Véase también Preston, T. R., 78Oceanía Producción con utilización intensiva
Nutrición humana, 10-1, 12-3, 28. Véa- de mano de obra, 80, 207se también Bienestar del consu- Proporción entre tierra y pobla-midor ción, 34, 217
Proteccionismo, 99, 113, 114, 126, 131-O 35,140,206
Oceanía, 98, 113, 128, 143-44 ROrganización de Cooperación y Desarro-
llo Económico (OCDE), 98, 127- Ranchos ganaderos, 48-9, 152-54, 156,28; liberalización del comercio y la, 160, 168134 Recesión, 84, 97, 99, 107
Oriente Medio, 100, 111, 118, 127 Recursos pastorales, 27-8, 34, 42, 45-7,Ovino, ganado, 34, 87, 115, 155, 159. 49, 51-2, 213, 217, 223-24; tecno-
Véase también Carnero; Cordero logía y, 50-1, 156, 159, 160, 168,170, 215-17
P Reforma agraria, 174, 191-92, 200Reino Unido, 118
Pagos de indemnización (por la CEE), Rentabilidad, 50-1, 57-8, 160131 Restricciones a la importación. Véase
Países desarrollados: apoyo de precios Comercio, restricciones
en los, 99; consumo de carne en los, Restricciones sanitarias, 97, 110, 111-18; consumo, producción y comer- 13, 116, 130, 131, 145, 210cio de carne de vacuno en los, 98, Riesgo de la inversión, 71, 16299-100, 106; importaciones de car- Rotación de cultivos, 48ne de vacuno y lo, 84-5, 107-08,111, 127-28, 130-35; producción Sde granos forrajeros en los, 116
Panamá, 144 Salarios, 1, 72, 186, 204Paraguay, 164 Sapelli, C., 68, 190Pérdida de peso muerto, 183, 184, 186 Schmitz, Andrew, 132Pescado: consumo de, 4, 17; producción Schuh, G. E., 73
de, 27 Sector privado, 179, 181, 195, 197,Pieles, 31, 55, 72, 187 199, 200Planificación, definición de la, 180 Sector público. Véase Intervención delPlantas elaboradoras de carne, 54, 7 2-3, gobierno
El desarrollo ganadero en América Latina 257
Segmentación del mercado, 106, 108, producción de doble finalidad en110-18, 135 las, 79, 208-09; producción de le-
Semillas, producción de, 215 che en las, 45, 79-80; tasas de pari-Seré, Carlos R., 51, 216, 217, 218 ción en las, 155Shapiro, K. H., 98 Tenencia de la tierra, 57, 176Simpson, J. R., 128 Ternera, 87, 97, 131Sincronización de los ciclos ganaderos, Territoriales, impuestos, 173, 191, 192-
135-37, 142 93Sistemas de producción, 47-54, 213 Tipo de cambio, 56, 73, 185, 188; so-Subsidios: al crédito, 189; a las exporta- brevaloración del, 25, 27, 190
ciones, 131, 140, 141; a los fertili- Tiro, ganado para, 47, 55, 59, 155zantes, 189; a las importaciones, Títulos de propiedad de tenencia de la27; a los insumos, 189; a la leche, tierra, 19387, 205; a la producción, 100, 131 Tracción, animales de, 31
Subsidios a las exportaciones, 131, 140, Transporte, 14, 52, 57, 67, 158, 209;141 costos del, 26, 199-200
Subsidios a las importaciones, 27 Tropicales, zonas: consumo de carne deSubsidios a los insumos, 189 vacuno en las, 5-8; consumo de le-Subsidios a la producción, 100, 131 che en las, 5; cría de ganado en las,Suelos, condiciones de los, 48, 51, 57, 158; demanda de carne de vacuno
216, 217, 218 en las, 100; demanda y oferta de ga-Suplementos minerales, 156, 217 nado en las, 45; industria de ganadoSustitución de importaciones, 189 porcino en las, 10; pastizales en las,
45, 47, 215; producción de aves deT corral y las, 45; producción de car-
ne y las, 45-7; producción de carneTamaño de la granja, 47, 49, 50-1, 57, de vacuno y las, 56-61, 77-8, 79,
77-9, 209, 213, 219; el Banco Mun- 114; producción de doble finalidaddia.l y el, 153-54, 158, 175. Véase y las, 77-80, 208-210; produccióntambién Ranchos ganaderos de leche y las, 45-52, 77, 77-80,
Tasa de destete, 223 209; tasas de parición en las, 155Tasa de extracción, 224-25Tasa de mortalidad, 223 UTasa de parición, 42, 50, 63, 79, 155,
157, 170; definición de la, 223 UA (unidades animales), 223Tasa de producción, 42, 50, 225; defi- Urbanas, zonas: consumo de carne de
nición de la, 225 vacuno en las, 12, 13, 204; preciosTecnología, 10, 15, 28, 42, 49, 51, 67, en las, 27
97, 125, 128, 167, 195; apropiada, Uruguay, 115, 122, 124, 126, 142, 143,48; transferencia de, 151, 162, 167- 144, 145, 149, 152, 169, 179, 183,69, 215; con utilización intensiva 185, 186,187,189,212de capital, 175. Véase también Car- U.R.S.S., 98, 113, 118, 127ne de vacuno, tecnología y; Investi- Utilización de la tierra, 27, 67, 173-74,gación; Recursos pastorales 210
Templadas, zonas: el Banco Mundial ylas, 150; consumo de carne de vacu- Vno en las, 5-8; el consumo de lecheen las, 5; demanda y oferta ganade- Vacunas, 54, 67, 156, 199ras en las, 45; producción de aves Valdés, Alberto, 25, 48, 134, 135, 212de corral en las; 45; producción de Venezuela, 115, 212carne de vacuno en las; 56-7, 79-80; Ventaja comparativa, 27, 109, 113, 203
258 Lovell S. Jarvis
Ventas, impuesto sobre las, 182, 184, Y185
VER. Véase Limitación voluntaria de las Yacimientos de fosfatos, 215exportaciones
Vermffugos, 54 Zvon Oven, R. 0., 49, 51, 78
Zonas rurales: consumo de carne de va-W cuno en las, 13-4; electrificación de
las, 199-200, 209, 210;proyectosWeedle, S., 205, 206 de desarrollo para las, 175
Lovell S. Jarvis es profesor adjunto en el Departamento de Economía Agrícolade la Universidad de California, Davis. Escribió el presente libro a título de con-sultor del Banco Mundial.
Las publicaciones más recientes del Banco Mundial se describen en el catálogoNew Publications, cuya edición se renueva en la primavera y otoño de cada año.La lista completa de publicaciones anteriores se presenta en el Index of Publica-tions anual, que contiene en orden alfabético los títulos de las obras, índices detemas, autores, países y regiones, material de valor principalmente para los com-pradores de obras de consulta de bibliotecas e instituciones. El programa conti-nuado de investigaciones se describe en la publicación anual The World BankResearch Program: Abstracts of Current Studies. La última edición de cada unade las publicaciones mencionadas puede obtenerse gratis solicitándola a las si-guientes direcciones: Publications Sales Unit, Department B, The World Bank,1818 H Street, N. W., Washington, D.C. 20433, U.S.A., o bien a Publications,The World Bank, 66, avenue d'Iéna, 75116, Paris, France.
Este libro se imprimió en losTalleres Gráficos de Editorial
Agropecuaria Hemisferio Sur S.R.L.Montevideo · · Uruguay
Depósito legal 231.902/88
EL BANCO MUNDIAL
En América Latina -región de abundantes pastizales, rtodalidades asimé-tricas de tenencia de°la tierra y densidades de población relativamente bajas-los productos ganaderos fian revestido una importancia fuera de lo común, asíen su calidad de bienes de exportación como de consumo. Habida cuenta de quela leche y la carne de vacuno, en particular, son artículos de primera necesidaden los regímenes alimentarios de todos los grupos de ingreso urbanos, su precioy disponibilidad cobran importancia nutricional y política. El gobierno ha seguidola norma de conducta de ocuparse primordialmente de los intereses de los con-sumidores más que de los productores y la actitud proteccionista del comercioadoptada por los países desarrollados ha contribuido a que los precios de la car-ne de vacuno y la leche sean más bajos y más variables. Como resultado, y pesea la ventaja comparativa de América Latina en productos ganaderos, su ofertase ha venido quedando rezagada con respecto a la demanda en los últimos años ylas exportaciones han estados disminuyendo.
El autor examina las difíciles concesiones recíprocas de índole políticaa que se encaran los gobiernos en América Latina, presenta ejemplos de interven-ciones gubernamentales que han puesto trabas a la producción y sugiere la adop-ción de criterios normativos apropiados. Otros temas abordados en el libro in-cluyen las complicaciones causadas en los principios generales de gobierno porla reacción "irracional" de la oferta a corto plazo de la carne de vacuno; los ci-clos de ésta y las intervenciones contracíclicas de índole comercial, los conflic-tos potenciales entre los esfuerzos en favor del desarrollo ganadero y la reformaagraria; el efecto que ejerce en el comercio la fiebre aftosa; las virtudes relativasde los ranchos grandes y las granjas pequeñas; las ventajas de estimular la ex-plotación de productos lácteos y de carne de vacuno, y la necesidad de estable-cer mayores vinculaciones entre los trabajos agrarios y la economía pecuaria.También se analiza la experiencia del Banco Mundial con, proyectos ganaderosen la región. El material presentado en este libro debe ser de interés para los es-pecialistas en economía- agrícola y en comercio internacional y para las personasa las que incumbe la formulación de las políticas de desarrollo y alimentaria enAmérica Latina.
Lovell S. Jarvis es profesor adjunto en el Departamento de Economía Agrí-cola de la Universidad de California, Davis. Escribió el presente libro a título deconsultor del Banco Mundial.
Diseño de la portada por Bill Fraser.
HEMISFERIO SUR
































































































































































































































































































![Activismo artístico [América Latina]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63123319c32ab5e46f0bdb78/activismo-artistico-america-latina.jpg)