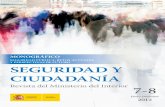Una perspectiva transdisciplinar y biomimética de la educación para la ciudadanía mundial
La construcción de la ciudadanía en el Caribe colombiano en la primera mitad del siglo XIX
Transcript of La construcción de la ciudadanía en el Caribe colombiano en la primera mitad del siglo XIX
La construcción de la ciudadanía en el Caribe colombiano en la
primera mitad del siglo XIX.1
Antonino Vidal Ortega, Universidad del Norte, Barranquilla,
Colombia
[email protected], [email protected]
El presente ensayo ahonda en uno de los temas que más se ha
estudiado en los últimos años en la historiografía del Caribe
colombiano, máxime cuando Iberoamérica en general anda inmersa
en las profusas y variadas celebraciones del bicentenario de la
independencia. Más allá de las guerras de expulsión de los
españoles, tan largamente estudiadas y trabajadas a lo largo del
siglo XX, lo más fascinante en estas últimas dos décadas ha sido
la evolución de la investigación histórica en los complejos
procesos de construcción de los estados nacionales.
La desarticulación del régimen político imperial europeo y el
nacimiento del nuevo proyecto político republicano que incluye
los nuevos conceptos políticos liberales del siglo XIX, es
central en todo el proceso de la reacomodación política de las
Américas. La ciudadanía, el sufragio, las constituciones, las1 Publicado en El Caribe y sus relaciones con España: políticas y sociedades en transformación (siglo XIX y XX). Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2013.
1
república, los factores étnicos y un sinfín de variados temas
han sido estudiados por los historiadores del Caribe colombiano
en las últimas dos décadas.
El trabajo que presentamos va a tratar de exponer una reflexión
del tema de la ciudadanía y la educación por medio de los
catecismos políticos, a través de los avances llevados a cabos
por una serie de trabajos que han venido realizando un nutrido
grupo de historiadores de este rincón del gran Caribe, que por
otro lado, es necesario mencionar, sus trabajo han tenido más
repercusión fuera de las fronteras de Colombia que hacia el
interior, pues el centralismo andino colombiano, otorga a la
región Caribe y por tanto se incluye su historiografía, todos
los tópicos con los que se construyó la nación colombiana y con
la que se miró siempre a las regiones ardientes de las tierras
bajas como el Caribe,i o la Amazonía, los territorio donde no
se trabaja, donde el componente étnico no ayuda al desarrollo,
donde la corrupción impera a sus anchas… y todo un largo rosario
de cargas peyorativas habidas y por haberii. Como ejemplo de
ello todavía hoy día el territorio Caribe sigue siendo llamado
desde el interior por los medios de comunicación y algunas
instituciones de gobierno como la costa Atlántica al igual que
sucede en algunos países centroamericanos.
2
Gran parte de las ideas que presentamos se basan en aportes de
notables trabajos que se han ido publicando en la última década,
que serán convenientemente citados a lo largo del presente
ensayo, son las propuestas de algunos historiadores de Cartagena
de indias y Barranquilla. Queremos destacar entre ellos a varios
representantes de dos generaciones, a los ya maduros Jorge Conde
Calderón, Alfonso Múnera o Luis Alfonso Alarcón, y una nueva
generación cuyos dos más destacados exponentes son Raúl Román
Romero y Edwin Monsalvo Mendoza, amén de algunos clásicos como
Adolfo Meisel o Sergio Solano de las Aguas, que también han
hecho aportes destacados durante el tiempo mencionado. Por
tanto, ni que decir tiene, que el presente capítulo tiene un
poco de todos ellos con los que durante estos años he tenido la
oportunidad y el privilegio de compartir cursos de posgrados,
seminarios, clases compartidas, publicaciones conjuntas y un
sinfín de actividades académicas y científicas.
1. El siglo XIX y los vientos de cambios
Para los protagonistas políticos de las revoluciones liberales
de América, desde la independencia y a lo largo de todo el siglo
XIX, hubo una complicada tarea, que fue la de imaginar y
construir la nación. Se trato de un proceso largo, dificultoso y
3
en ocasiones arriesgado, pues los estados que se formaron
tuvieron que inventar el concepto de nación/nacionalidad donde
antes no existía y por ello superar incoherencias intrínsecas
relacionadas con lo cultural, étnico e incluso geográfico.iii No
fue diferente el proceso en el Caribe colombiano, como afirmó
recientemente el historiador Jorge Conde Calderón pues a pesar
de la posición política distante con el interior andino de la
Nueva Granada y de la crítica ciertos representantes de la
historiografía de la región Caribe que menciona la idea de que
los habitantes de la costa no se sumaron al proyecto de
construcción de la nación que se dio en el interior
neogranadino, sus actores si elaboraron una particular
percepción, imaginación y búsqueda de una nación que le
pareciera apropiado para sus intereses políticos, sociales y
culturales. Y para la consecución de ese fin se expresaron con
fórmulas adaptadas de las lecturas de los ensayistas europeos,
ideas, imaginarios y acciones que planteaban lo que podía ser la
futura nación, aunque al igual que en otras partes del
continente lo hicieron manteniendo una noción sesgada del empleo
del concepto Estado.iv
La condición de puerto de las ciudades más importante de la
región – Cartagena de Indias, y Santa Marta- permitió que tanto
a través del comercio legal como el directo (contrabando), la
4
introducción de literatura, Ideologías, y rumores en la mayoría
de las ocasiones no permitida por las autoridades del momento.
Por tanto el nuevo pensamiento político liberal siempre llegó
primero a esta región del Caribe que a Bogotá, la capital de la
nueva república. (El telégrafo no llegó a Colombia hasta el año
de 1840). Sin duda alguna en toda América y en este territorio
se trató de un periodo donde se llevó a cabo un proceso de
transición muy convulso de paso de la colonia a la República,
causado por las nuevas ideas que había que asimilar y poner en
práctica como la de igualdad, libertad, soberanía, pueblo, todo
muy discutido en la esfera de la opinión pública.v
En los albores del siglo XIX España y sus colonias americanas
entraron en un tiempo de grandes transformaciones que dieron un
cambio político radical al escenario político. El edificio de la
Monarquía se derrumbó que era el que sostenía la autoridad sobre
los reinos y súbditos al otro lado del océano. Después de la
caída del poder monárquico del imperio surgieron intentos
diversos por construir nuevas bases sobre las que fundar un
nuevo orden. Muchas tentativas fracasaron (en el caso que nos
ocupa el más destacado es el proyecto político de Simón Bolivar
de la gran Colombia y también se puede mencionar el de la
federación centroamericana) y el antiguo reino americano se
fragmentó y lo que era la antigua América colonial se disgregó
5
en múltiples espacios donde se libraron un sinfín de
interminables guerras y revoluciones. A partir de este momento
arrancó la conflictiva y compleja historia de la conformación de
las nuevas comunidades políticas, la redefinición de soberanías
y la constitución de los poderes y regímenes políticos nuevos.vi
Los nuevos gobiernos independientes, como años atrás afirmaron
los historiadores Halperin Donghi y Frank Safford, se fundaron
sobre el principio de soberanía del pueblo y la república
representativa modelo que se impuso en la mayoría del suelo
americano.
En principio lo normativo fue muy inestable y estuvo en
constante revisión-redefinición, y en este marco se construyeron
los primeros proyectos políticos de las jóvenes repúblicas
americanas. Claro que se trató de procesos políticos muy
complejos que después de múltiples e interminables luchas
desembocaron en la constitución de los Estados-nación modernos
que tuvieron en cada región, ciudad y territorios historia
diferente y distintiva.
Ahora bien, si algo define todo este proceso es que a pesar de
los distintos cortes políticos vividos en los diferentes
territorios hubo una propuesta hegemónica en la fundantes
comunidades políticas el credo liberal como principio básico. De
esta forma dada las concepciones vigentes de nación y estado, la
6
construcción de la ciudadanía política constituyó un aspecto
central de todo ese proceso.vii Por tanto las constituciones
tuvieron que definir lo que era un ciudadano y otorgarles
derechos y deberes. Ahora bien, en el Caribe colombiano y en
general en la mayor parte del territorio americano al comienzo
del siglo XIX, como explicó Francois Xavier Guerra, predominaba
una concepción corporativa y plural de la nación, que hacía aún
más difícil el tránsito hacia las formas modernas de
representación y soberanía.
En la Iberoamérica del siglo XIX se produjo una superposición y
sucesión de formas y mecanismos de representación diversos.
Parafraseando a Carmagnani y utilizando su reflexión para el
caso de Méxicoviii, podemos decir que la condición de vecino fue
también el elemento fundador de la ciudadanía en el litoral
Caribe de Colombia, como en México, una mezcla del pasado y el
futuro en el transito ideológico.
2. La nación colombiana y el litoral del Caribe
La ciudadanía fue el proyecto político originalmente determinado
por los fundadores del Estado colombiano (1821-1830) y del
Estado de la Nueva Granada (1831-1858) para la sociedad que
desde entonces se ha intentado construir como nación. Y por lo
7
menos hasta 1865, las discusiones de los políticos ilustrados se
centraron en seis atributos del ciudadano granadino: la
naturaleza, la edad mínima, la masculinidad, la independencia
económica, el alfabetismo y la libertad personal.ix En este
proyecto entendido como la primera propuesta de identidad
política formulada para la nación por los criollos
neogranadinos, incluía a todas las personas libres, mayores e
independientes sin exclusiones sociales o étnicas y fue el
resultado del proceso que se inició con las proclamas de los
hombres de la independencia.x
El Caribe colombiano es mencionado indistintamente como el
litoral norte, la costa Caribe o la costa Atlántica. En el
imaginario del conjunto de actores políticos e intelectuales del
periodo de otros territorios de lo que trataba de construirse
como la República de Colombia, sobretodo del fracaso del
proyecto político de la gran Colombia Simón Bolívar,
principalmente los del mundo andino de Bogotá, esta región
representaba una realidad social, política, cultural y racial
completamente distinta, distante e inasible para su proyecto de
Estado y nación.xi Y a pesar de que el territorio Caribe siempre
apareció en todo proceso de organización administrativo del
proyecto de construcción de la nación, -como provincia,
cantones, departamento…- los vínculos geohistóricos siempre
8
estuvieron definidos por una mayor amplitud social, diversidad
cultural y con la proximidad humana y racial a la Cuenca del
gran Caribe.xii En los puertos del litoral fueron comunes las
relaciones con la costa Caribe venezolana, Centroamérica,
Jamaica, Cuba, y en general todas las Antillas. Toda una región
geohistórica carente de fronteras definidas y estables y donde
vivían gentes de variadas condiciones raciales. Donde además las
relaciones eran comunes y fáciles en el siglo XIX y sobre todo
con la abolición de la trata esclavista y el aumento de los
flujos migratorios por revoluciones, persecuciones políticas,
necesidad de mano de obra y un largo sin fin de causas.xiii Como
ejemplo de desplazamiento una navegación a Kinstong en la isla
de Jamaica, se realiza en tres días mientras en un viaje a
Bogotá se podían perder tres meses.xiv
Desde esta óptica las sociedades caribeñas que la habitaban la
escala geográfica de la frontera se contraía y expandía,
simultáneamente, ya que se convertía en un punto de contacto de
interacción y de convivencia, pero también de conflicto. Se
trataba de una frontera móvil, un espacio geográfico, económico
y estratégico (geopolítico), en el cual divergían intereses
locales e internacionales (europeos y norteamericanos) con unos
grupos humanos en continua oscilación.xv
9
En este mundo de los puertos de mar y los litorales costeros la
circulación de libros, de noticias de prensa, trajeron y
llevaron ideas de los avances políticos liberales del mundo
atlántico, de conspiraciones de negros, pardos y mulatos en las
islas y costas de la Tierra Firme que constituyeron parte
importante de los nuevos planteamientos políticos en discusión
que en la mayoría de las ocasiones se dieron en relaciones cara
a cara, en las plazas, calles, y mercados bajo el sol abrasador
del Caribe tropical, recreándose en una sociedad abierta y
bulliciosa muy distante de las sociedades europeas y más aún de
las sociedades andinas del interior.xvi
Como la primera mitad del siglo XIX fue una etapa convulsa y
agitada en toda la gran cuenca del Caribe continuamente llegaban
a los puerto pardos, negros y mulatos actores políticos en
general que se establecían en ocasiones de manera provisional
reorganizando estrategias políticas para defender sus causas
frente a los imperios o frente a la amenaza centralista de los
proyectos estatales republicanos. Para todos ellos era cómodo en
el medio ambiente social el color de la piel no significaba
impedimento alguno para convivir con los nativos e incluso esto
constituyó uno de los recursos social y políticos de mayor
importancia.xvii
10
Frente a este universo el proyecto estatal republicano trato de
aplicar un proceso de homogeneización nacional en una república
de ciudadanos, que de ninguna manera significó la solución del
problema étnico tan presente en un país como Colombia y el de
las reivindicaciones de autonomía política y administrativa que
también en ocasiones presentaron distintivos signos étnicos. Y
este problema, durante largos años eludido por la historiografía
colombiana, aunque muy en boga hoy por el desarrollo en la
última década de la historiografía de las regiones, siempre
estuvo presente en todo el proceso de construcción del estado
republicano desde las primeras décadas del siglo XIX.
A finales del siglo XVIII la población de origen africano, es
decir mulatos y zambos, junto con los mestizos, constituían la
mayoría de los habitantes del con un porcentaje del 27,3 %,
seguidos del componente indígena que según los censos oficiales
representaban algo más del 18 %. Pero solo en la provincia de
Cartagena, las más grande y la más densa demográficamente del
litoral costero Caribe, los libres de todos los colores denominación de
estos pobladores en los censos e informes coloniales, suponían
el 20 % de la población e incluso este porcentaje aumentaba si
nos situamos en el mundo urbano, en concreto la ciudad puerto de
Cartagena, donde de una población de 16,666 almas representaban
algo más del 60 % de la población.xviii
11
Hacia finales de periodo colonial la sociedad costeña se hallaba
en pleno de tránsito de cambiar de una sociedad esclavista a una
campesina, pero el proceso se vio detenido por el comienzo de
las guerras de emancipación, pero ello de todas formas
contribuyó a lo largo del siglo XIX, a la configuración de una
sociedad ruralizada con marcados rezagos de una sociedad de
relaciones esclavistas.xix
Como afirma Conde Calderón, la generalización del concubinato,
la presencia de los denominados arrochelados y de los agregados,
constituyen algunos de los indicadores de que los individuos
estaban poco sujetos a la ley y al frio mecanismo del mercado,
encontrando formas de burlar a la primera y hacer más flexible
el segundo. A pesar de ello y a las características especiales
de esta sociedad, importante valores asociados a las sociedades
de Antiguo Régimen como el de la movilidad social permanecieron.
Rasgo acentuado por la presencia numerosa de descendientes de
esclavos, identificados por el color de forma peyorativa
(pardos, mulatos zambos). Además el miedo a una revuelta como la
sucedida en Haití, produjo en los sectores notables blancos una
desconfianza más si cabe a las novedades políticas que trajeron
las ideas liberales y prefirieron aferrarse a ciertas liturgias
tradicionales.xx
12
En estas condiciones el tránsito del siglo XVIII al XIX, con los
cambios esperados por el establecimiento de un gobierno
republicano no fue representativo en el conjunto de la sociedad
caribeña neogranadina en la cual la presencia de población de
color fue bastante significativa. Parece ser que los bienes
sociales y culturales que vinieron aparejados a la modernidad
republicana solo fueron asimilados por los principales centros
urbanos y concretamente por el patriciado urbano. Todavía a
finales del siglo XVIII los progresos científicos y académicos
en la región fueron de escaso relieve, lo poco que existió se
limitó a Cartagena y excepcionalmente en Santa Marta, ciudades
donde hubo un grupo de bachilleres en leyes o a lo sumo en
derecho canónico, o algún eclesiástico que logro sobresalir de
una gran mayoría de clérigos ignorantes, y algunos reducidos
grupo de profesores, letrados, hombre de leyes y algún que otro
lector curioso.
No obstante a principios del siglo XIX, se observa con los
avances de los últimos estudios historiográficos, que hubo un
conocimiento cada vez mayor de las nuevas ideas, que llegaron a
través de pasquines, prensa regular, la puesta en funcionamiento
de la universidad del Magdalena en 1828 y la existencia de
algunas pequeñas bibliotecas, la llegada de algunos diplomático
y extranjeros, y el arribo de libros a través de los barcos que
13
atracaban en los diferentes puertos, lo que nos hace pensar en
el surgimiento de un pequeño movimiento intelectual y por tanto
la divulgación de las ideas de libertad, igualdad y justicia,
que circularon por efecto de difusión de los escritos y sobre
todo, lo más impactante por las lecturas públicas en lugares
comunes de amplia sociabilidad.
Ahora bien, todas estas nuevas expresiones políticas, como
ciudadanía, libertad, republica, igualdad, honor, derechos del
hombre, aunque trascendieron más allá de la línea del
alfabetismo a los estratos más bajos de la sociedad, por el
efecto de las lecturas públicas de la prensa, fueron los
sectores intermedios de mulatos, mestizos y zambos, quienes se
apropiaron y las utilizaron para negociar con los sectores altos
de la sociedad, los notables y así busca mecanismos de ascenso
social.
3. La formación del ciudadano libre. Los catecismos políticos
y manuales escolares
Dentro de los libros que circularon en la región a mediados del
siglo XIX, se destacaron los manuales de urbanidad y buenas
costumbres, así como los catecismos republicanos, vehículos
esenciales en la divulgación de los nuevos ideales. Estos se
14
constituyeron en el mejor mecanismo de pedagogía cívica para
construir el nuevo imaginario social, que encontró en las
escuelas de la región- a pesar de las manifiestas limitaciones y
carencias de las mismas- un espacio que permitió iniciar una
ruptura con las viejas ataduras comunitarias de tipo tradicional
y forjar otra, en la racionalidad de la cultura escrita. La
escuela decimonónica, unas de las instituciones fundantes del
sentir nacional, encontró en estos textos un instrumento eficaz
para lograr su objetivo; construir un nuevo orden social dentro
del cual los individuos, convertidos en ciudadanos, fueran
capaces de comportarse racionalmente tanto en lo privado como
en su vida pública.xxi
Manuales y catecismos que como nos refiere el historiador Luis
Alarcón se convirtieron en estrategias a través de las cuales se
pretendía impulsar el proyecto de construcción de la nación, que
pasaba necesariamente por la existencia de una ciudadanía que
reconociera el poder de la escritura, erigida en el espacio de
la ley, de la autoridad, en el poder fundacional, y creador del
nuevo orden institucional. Por ello escribir manuales y
catecismos una gran importancia en toda América latina, pues
respondían a la necesidad de ordenar e institucionalizar la
nueva mecánica de la civilización y hacer realidad el sueño
modernizador. Era la idea de la palabra llena los vacios;
15
construye los estados, ciudades, fronteras, diseña geografías
para ser pobladas, modela sus habitantes convirtiéndolos en
nuevos sujetos sociales.xxii
En contraposición a los manuales de urbanidad, de estilo
catequístico y con una alta carga de ideología conservadora,
surgieron en la primera mitad del siglo XIX una serie de
catecismos republicanos con ideas más liberales. Uno de los
primeros que circuló en este territorio fue el publicado en
Cartagena de Indias por José Grau que junto con el de Fernández
de Sotomayor, se convirtieron en los pioneros de este tipo de
libros publicados para el adoctrinamiento político a favor del
nuevo orden institucional. Su autor en la nota introductoria de
la primera edición afirmaba:
Por experiencia estoy convencido del descuido que hay e instruir a los jóvenes en los
principios fundamentales de nuestras instituciones políticas, y que oyéndoseles
comúnmente hablar de independencia, patria, gobierno, leyes y libertad, ellos no
saben ni aún la sola definición de estas voces. Pensando sobre proporcionales en esta
la instrucción compatible a sus edades, me ocurrió que la formación de un catecismo
político sería el medio más fácil y oportuno, y con objeto tan laudable he dispuesto el
que ahora presento al público.xxiii
16
Al comenzar la segunda mitad del siglo XIX Celedón Pinzón
publicó el catecismo republicano y este libro se convirtió en el
de mayor circulación en las escuelas del Caribe colombiano en
este periodo. La receptividad de este catecismo no solo fue en
las escuelas si no también en otros espacios de sociabilidad
política y los gobiernos de los estados costeños adquirieron una
gran cantidad de ellos pata distribuirlos en las escuelas
normales y distritales. Del mismo modo con la llegada del
periodo radical liberal entre 1857 y 1886 el gobierno de Manuel
Murillo Toro editó el catecismo Cerbeleón Pinzón escrito por
iniciativa de este presidente con el objetivo de brindar
instrucción popular en las escuelas de los cuerpos de la guardia
colombiano, pero en la práctica se incorporó a las escuelas
donde fue utilizado en las clases de historia patria e
instrucción cívica, para con ello intentar conformar una
mentalidad más acorde con el nuevo ideario liberal y en el que
se insistía ante los padres de familia de:
La necesidad que tiene los hijos de aprehender y salir de la tinieblas de la ignorancia y
penetren en la luz de la civilización y puedan ser algún día útiles a la sociedad como
hombres ilustrados y al menos como conocedores de sus deberes y derechos en un
pueblo libre.xxiv
El método catequístico combinaba en ocasiones lo religioso con
lo que se denominaban los deberes sociales, individuales,
17
patrióticos y de la nación, temas que se presentaban a través de
esta forma catequística por considerarla un método de grandes
ventajas y con alto grado de aceptación en el conjunto de la
población.
Cada respuesta es un pequeño discurso completo, que explica un concepto entero que
pueda fácilmente ser comprendido por el niño, lo que no se consigue cuando los
conceptos se expresan en largos discursos, pues es incapaz de dirigir su atención a lo
que ha quedado detrás y ha de seguirxxv
La naciente república mantuvo su empeño en la erradicación de la
ignorancia y la formación de ciudadanos a través de la
aceptación de la religión católica y el fomento de la
instrucción pública, ubicando todo esto en el marco de la lógica
de quienes habían organizado y consolidado un nuevo régimen
político. En efecto, la adopción de la religión católica y el
fomento de la instrucción pública fueron convertidos en un
asunto esencial de Estado, que mantuvo los catecismos en un
intento por formar ciudadano.xxvi
Ahora bien, el modelo de estos catecismos venía de Europa, en
concreto la adopción del catecismo histórico de Claude Fleury
con contenidos abreviados de la historia y de la doctrina
cristiana, que introdujo la aplicación del método histórico y
18
con ello la narración y el relato como médula de lo pedagógico.
Y eso incluyó a los religiosos como parte fundamental del
proceso y de las estructuras del sistema educativo formando
parte en su labor la de inspeccionar los materiales, los
procesos pedagógicos y vigilar el mantenimiento de la educación
y por encima de todo la moral católica.
Ello reprodujo, a pesar de ciertas disposiciones laicas en los
proyectos educativos (sobre todo en los periodos liberales),
patrones y valores de la denominada cultura occidental o alta
cultura que les dieron un cierto matiz de dominación eurocéntrica,
adoptado y reproducidos por la clases dominantes.xxvii Ello dio
como resultado la elaboración de textos que escamotearon de
manera premeditada las diferencias raciales en cuanto que fueron
editados por individuos que consideraban a la sociedad
colombiana como un cuerpo homogéneo integrado por miembros
iguales en todas las esferas de la vida humana, social,
política, cultural, legal y económica. Nada más alejada de la
realidad social de todo el territorio nacional y en particular
en el que nos ocupa del Caribe colombiano.
4. Vecinos, ciudadanos e identidades políticas
19
Después de 1810 en el Caribe colombiano, y en general, en toda
Iberoamérica, la expectativa política para quienes en el Antiguo
Régimen fueron súbditos y vasallos del rey se centró en la
ventaja que significaba ser ciudadano. Sin embargo este motivo
solo consiguió realizarse después del fin de las guerras en la
segunda década del siglo XIX, por las tensas luchas que se
sucedieron entre los partidarios de la monarquía española y los
de la causa republicana. Para entonces la ciudadanía comenzaba
un proceso de consolidación que como nueva condición civil de
las personas determinó un criterio de identidad nacional basado
en la noción de que todos los ciudadanos eran parte de un
sistema de gobierno republicano y representativo en el que las
elecciones reproducían un principio de igualdad política y
civil, a expensas de restarle importancia alguna a la igualdad
de clase, considerada fundada en la naturaleza de las cosas.xxviii
De esta manera, identidad nacional y ciudadanía constituyeron
dos elementos primordiales en el proceso de construcción
estatal. En su desarrollo, los individuos fueron integrados a un
nuevo modelo de comunidad política de tendencia homogénea por
naturaleza: la nación moderna.xxix
Este proceso homogeneizador privilegió las identidades del
registro político-pertenencia a una colectividad con estatuto
político reconocido, que posee un territorio, instituciones y
20
gobierno propio-, pero este tipo de identidades enfrentaron las
pertenencias múltiples, que constituían entre otras cosas la
regla de cualquier sociedad y el carácter jerarquizado de las
sociedades del Antiguo Régimen (La Corona de Castilla, el
virreinato de la Nueva Granada, la ciudad de Cartagena de Indias
y en este tipo de sociedades no existieron grado intermedios de
pertenencia. Desde la segunda década del siglo XIX en adelante
se intentaron eliminar en la medida de lo posible todas esas
identidades.
El joven estado republicano, construyó un nuevo tipo de
jerarquía política basada en elementos sociales y territoriales
apoyadas en una identidad común: la nacional, a su vez impuesta
por la de la ideología en boga en el mundo occidental, la del
constitucionalismo liberal con sus dos pilares, las elecciones y
las contribuciones directas. Pero este proceso de
homogeneización nacional en la nueva república de ciudadanos, no
significó la eliminación del problema racial ni el de las
soberanías territoriales. Al contrario su presencia originó
reivindicaciones de autonomía política y administrativa, que
algunos momentos estuvieron señaladas por fuerte elementos
raciales. Era lo afirmaron hace años Marcelo Carmagnani y
Antonio Annino, la coexistencia de elemento políticos modernos
con alguno heredados del Antiguo Régimen.
21
De esta manera la elecciones presidenciales, la proclamación de
candidaturas con sus correspondientes lealtades políticas
electorales, los nombramiento de empleo público, las sesiones
del legislativo en Bogotá, sede administración general a donde
concurrían todo lo senadores, la publicación de artículos
periodísticos que se reproducían luego en provincias por medio
de corresponsales y agencias contribuyeron a la formación de
identidades políticas. Ellas reemplazaron la existencia real de
una nación colombiana y se expresaron en la práctica a través de
la lucha por el control de la burocracia estatal y los nexos y
alianzas políticas, aunque eso posibilitó un tipo especial de
integración nacional principalmente en los meses previos a las
elecciones donde todos trataban de ocuparse de los negocios
públicos de la nación.xxx
En el nuevo orden, el control sobre los nombramientos en los
empleos públicos originó múltiples inquietudes y constituyó la
principal fuente de los conflictos entre las distintas facciones
políticas existentes. En el caso colombiano la confrontación se
dividió en dos grupos y ello se extendió por todas las regiones.
Por un lado los simpatizantes del libertador Simón Bolivar y por
otro los santanderistas partidarios del general Francisco de
Paula Santander, tanto unos como otros heredaron las luchas
apasionadas de estos dos líderes políticos sobre la manera más
22
adecuada y correcta de manejar el gobierno de la joven
república. Aunque como acertadamente afirma el historiador Conde
Calderón los agrupamientos alrededor de estas denominaciones no
se realizaron porque se compartieran principios políticos
similares o que se distinguieran por proclamar filosofías o
proyectos políticas diferentes; todo lo contrario, las
distancias políticas estaban regidas por criterios personalistas
en el ejercicio del poder público, situación por lo demás
recurrente en las republicas iberoamericanas, aunque con
variantes en cada una de ellas.xxxi
En estas circunstancias como ya lo reflexionó hace algunos años
atrás Francois Xavier Guerra y para el caso de Colombia y el
caso concreto de su territorio Caribe se ajusta muy bien, el
tránsito hacia el nuevo orden republicano se dio construyendo un
individualismo moderno combinado con elementos del Antiguo
Régimen, inscritos dentro de una sociedad integrada como un
conjunto de órganos independientes y jerárquicos –estamentos,
corporaciones y comunidades políticas- en los cuales
predominaban valores y vínculos irrevocables ligados al
parentesco, la costumbre, la tradición, la fidelidad, la lealtad
y la amistad. Los actores sociales del antiguo Régimen
entablaban relaciones eminentemente personales, de hombre a
23
hombre, con derechos y deberes recíprocos de tipo pactista y, de
ordinario, desiguales y jerárquicos.xxxii
Por consiguiente la lectura que los individuos realizaron no era
la de un estado o una nación moderna, si no la de un nuevo orden
político estatal, que crecía burocráticamente y que convivía con
un intenso y complejo proceso de negociación y mediación
política, las cuales fueron aprovechadas por las provincias y
las ciudades distantes de la sede del gobierno central.
Ello originó un doble proceso desde la práctica de la cultura
política:
Por un lado, a esos grupos les permitió su fortalecimiento
basado en prácticas de poder personal y clientelar que fluctuaba
entre el intento de imponer un orden provisto de la legitimidad
política y los gobiernos personalistas. Por otro, la contienda
de apoderarse del poder estatal patrimonial se convirtió en la
fuerza motriz de la vida pública.xxxiii
De esta forma, el espacio político que se construyó dio lugar a
un entramado de oposiciones y conflictos que a su vez eran
superados la mayoría de las veces con tácitos acuerdos mediados
por la negociación. Este tipo de negociación entre los diversos
actores que tuvieron acceso a las administración gubernamental
del régimen republicano, abrió nuevos espacios para la movilidad
24
social de los sectores intermedios de la población y un
considerable número de individuos racialmente mezclados y
sobretodo en una sociedad como la del Caribe colombiano, donde
mulatos, zambos y pardos vieron la oportunidad de mejorar
socialmente, participando activamente del nuevo orden político
alegando su participación en la guerra. La presencia en la
administración de esos sectores nos dice Norbert Elías permitió
el desarrollo de de una mayor participación en los asuntos del
Estado y contra la dominación de las tradicionales clases
altas.xxxiv
A diferencia del régimen colonial en donde el acceso a los
cargos de la administración, siempre estuvo reservado a grupos y
familias con antecedentes nobiliarios o nacimiento legítimo y la
burocracia en su totalidad dependía del monarca, el nuevo
sistema republicano, sustentado en el constitucionalismo liberal
reconoció tres ramas del poder público: la ejecutiva, la
judicial y la legislativa. Surgiendo así la necesidad de formar
individuos para la administración estatal, convirtiéndose las
universidades y colegios mayores en las instituciones encargadas
de realizar esta tarea. Todo ello, sin lugar a dudas dio
posibilidades de movilidad social en la costa Caribe a los
sectores intermedios de mulatos, zambos y mestizos, no solo a
través de los empleo públicos, sino también de la educación,
25
configurándose una sociedad, en donde al lado de la actividad
militar, la política adquirió el atractivo de convertirse en una
carrera de honores que permitió el ascenso social pasando por
encima de lo prejuicios de clase y casta.xxxv
Si bien todo esto supuso un común denominador de la identidad
nacional, los ciudadanos del Caribe colombiano, principalmente
los ciudadanos intermedios, plantearon sus propias demandas
políticas, las que constituyeron fuente de conflictos y
provocaron juicios tendenciosos en su contra. La lucha por la
autonomía política-administrativa, el establecimiento de
factorías para el libre cultivo del tabaco, el establecimiento
de puertos francos en el litoral, sobretodo en Cartagena de
Indias, y otras demandas del mismo orden provocaron comentarios
desmedidos de la prensa centralista bogotana, reproducidos en
ocasiones en periódicos y escritos en las ciudades del Caribe
colombiano. Saliendo a la luz la idea de un intento de
separatismo costeño o lo que en alguna ocasión sus habitantes
intentaron organizar la Federación de Estados de la Costa.xxxvi Al
anterior señalamiento como afirma Jorge Conde se le sumó siempre
los tendenciosos calificativos raciales al tratarse de una
población que transitó de la Colonia a la República con una
composición racial muy heterogénea.xxxvii
26
i Gustavo Bel Lemus, “Colombia, país Caribe” En: Memorias del IV Seminario Internacionalde Estudios del Caribe. Barranquilla, Universidad del Atlántico, InstitutoInternacional de Estudios del Caribe, Universidad de Cartagena, 1999ii Raul Román Romero, “Memorias enfrentadas. Centenario, Nación y Estado 1910-1921” En: Memorias. Revista digital de Historia y Arqueología desde el Caribe. Universidad delNorte Barranquilla, 2006. (www.uninorte.edu.co/publicaciones/memorias) iii Benedict Anderson, comunidades imaginadas, Fondo Cultura Económica, México,1993. Francisco Villena. La nación soñada. Historia y ficción de los romancesnacionales latinoamericanos En: Revista Espéculos. Julio-octubre 2006.N. 33 añoXI. Revista de estudios literarios. Facultad de Ciencias de la Educación.Universidad Complutense Madrid. Antonio Annino, Luis Castro Leiva y FrancoisXavier Guerra, De los imperios a las Naciones: Iberoamérica, Zaragoza, ibercaja, 1994. JoséCarlos Chiaramonte, Nación y Estado en Iberoamérica, Buenos Aires, editorialsudamericana, 2004.iv Jorge Conde Calderón, Buscando la Nación. Ciudadanía, clase y tensión social en el Caribecolombiano 1821-1855. Bogotá, la Carreta histórica, 2009.v Otros títulos recientes sobre la historiografía de Caribe colombiano ademásdel citado Conde Calderón, que presentan una visión de las luchas política de laregión en el siglo XIX, Alfonso Múnera Cavadía, El fracaso de la Nación, región, raza y claseen el Caribe colombiano, 1717-1821, Bogotá. Ancora Editores, 1998 del mismo autorFronteras imaginadas, la construcción de la razas y la geografía en el Caribe Colombiano, Bogotá,Planeta, 2005. Haroldo Calvo, y Adolfo Meisel (editores), Cartagena de Indias en el sigloXIX, Bogotá, Banco de la Republica, Universidad Tadeo Lozano, 2002. Helg, Aline,Liberty and Equality in Caribbean Colombia 1770-1835. University of North Caroline Press,2004.
vi Hilda Sabato (coord.) Ciudadanía Política y formación de las naciones. Perspectivas históricas deAmérica Latina, Colegio México, Fondo de Cultura Económica, 1999. Pag 12-13vii Este tema ha sido abundantemente durante los últimos años y habría que citarun sinfín de trabajos desde Rosavallón hasta Guerra, pero para el caso americanonos parece especialmente el trabajo de Marta Irurozqui Victoriano, A Bala, piedra ypalo. La construcción de la ciudadanía política en Bolivia 1826-1952. Diputación de Sevilla,2000.viii Marcello Carmagnani “Elites políticas, sistemas de poder y gobernabilidaden América Latina” En: Metapolítica, México. Vol. 2, Núm. 6, 1998, pp. 7-16.ix Armando Martínez Garnica, “Las determinaciones del destino cultural de lanación colombiana durante el primer siglo de vida republicana” En Historia Caribe,Barranquilla, Vol. 2 Núm. 7 año 2002.x Margarita Garrido, “Propuestas de identidad política para los colombianos enel primer siglo de la república”. En. Javier Guerrero (comp). Iglesia, movimientos ypartidos: política y violencia en la Historia de Colombia. Tunja Universidad Politécnica yTecnológica de Colombia, 1995 (colección Memorias de Historia). Vol.4 pág. 64.xi Jorge Conde Calderón, Buscando la nación… pág. 19.xii Ibídem. pago 20. Ver también para los vínculos históricos con la región delCaribe Antonino Vidal Ortega, Cartagena de Indias y la región histórica del Caribe 1580-1640,Escuela de Estudios Hispanoamericanos , Universidad de Sevilla, 2001, GerhardSandner Centroamérica y el Caribe occidental. Coyuntura, crisis y conflicto 1535-1984, Bogotá,Universidad Nacional de Colombia, sede San Andrés Isla, 2003.xiii Sobre este aspecto además de la obra histórica la literatura fuente muyimportante para la lectura histórica de la región ha tocado abundantemente eltema. Ana Cristina Rossi, Limón blues, Alfaguara, Editado en Colombia 2002.Tatiana Lobo, Calipso, Norma, editado en Colombia, 2007. V.S. Naipul La pérdida del
dorado, Debate, Barcelona, 2001 Patrick Chamoiseau Texaco, Anagrama, Barcelona,1994. Juan David Morgan, El caballo de oro, Ediciones B, Panamá, 2006, GeorgeLemming, En el Castillo de mi Piel, La Habana, Casa de las Américas, 1979 y un largoetc.xiv Carl August Gosselman Viaje por Colombia 1825 1827.Bogotà, Banco de la Republica, 1981.xv Johanna Von Grafenstein y Laura Muñoz Mata (Coordinadoras) El Caribe: región, fronteray relaciones internacionales. 2 Tomos, México, instituto Mora, 2000.xvi Sergio Solano, Puertos, sociedad y conflictos en el Caribe colombiano 1850-1930, Cartagena deIndias, Observatorio del Caribe Colombiano, Universidad de Cartagena, 2003.xvii Jorge Conde Calderon Buscando la nación… pago. 20. Sobre este aspecto el librode Alfonso Múnera El fracaso de la Nación, Ancora editores, Banco de la Republica, Bogotá, 1998abunda en el tema.xviii Jorge Conde Calderón, Espacio, sociedad, y conflictos en la provincia de Cartagena 1740-1815,Barranquilla, Universidad del Atlántico, 1999. Cuadro 7 pago 95; A. Mcfarlane,Colombia antes de la Independencia, Bogotá, Ancora editores, Banco de la República1997, tablas 3 y 4 pp. 523-524.xix Germán Colmenares, “El tránsito de sociedades campesinas de dos sociedades esclavistas en la Nueva Granada: Cartagena y Popayán 1780-1850”. En: Huellas, Barranquilla, Universidad del Norte N.29, 1990, pp 8-24.
xx Jorge Conde Calderón, “Identidades políticas y grupos de poder en losinicios de la República”, En Historia Caribe, Vol. II, Numero 7, 2002. Marixa Lasso,Haiti como símbolo republicano popular en el Caribe colombiano, En: Historia CaribeVol. II, Núm. 8, 2003. Proceso similares de sucedieron en Brasil, Pereira dasNeves, “Del imperio Luso brasileño al imperio del Brasil 1789-1822” En: Annino,Castro Leiva, y Guerra, De los imperios a las naciones: Iberoamérica, Zaragoza, ibercaja,1994.xxi Luis Alarcón Meneses, Jorge Conde y Adriana Santos Educación y cultura en el estadosoberano del Magdalena (1857-1886), Barranquilla, Universidad del Atlántico, 2002. Pag 202.xxii Beatriz González, Las experiencias de las escrituras de la patria.Constituciones, gramáticas y manuales. En: Revista Estudios. Caracas, 1995, Núm.5 pp.19-46. Luis Alarcón Meneses “La educación en el Estado del Magdalena” En:Studia Núm. 1, Barranquilla, Universidad del Atlántico, 1995.xxiii Grau, José, Catecismo Político, Bogotá 1854. Pag. 3xxiv Cerbeleón Pinzón, Catecismo Republicano para la instrucción popular, Bogotá, 1864.xxv Rafael Vázquez, Catecismo de la moral, Bogotá 1857. Pag. 4.xxviLuis Alarcón Meneses y Jorge Conde Calderón “Elementos conceptuales para elestudio de los catecismos cívicos desde la Historia de la educación y la culturapolítica” En Historia Caribe. Vol. II Número 6, pp 15-25xxvii Manuel Moreno Fraginals, La historia como arma y otros estudios sobre esclavos, ingenios yplantaciones. Barcelona, Crítica, 1983, pago 47.xxviii Plan de instrucción pública, Gaceta de Colombia, Bogotá, marzo 4 de 1827 nº 281.Edwin Monsalvo Mendoza, “Entre leyes y votos: el derecho al sufragio en la NuevaGranada 1821-1857. En Historia Caribe. Vol. II, Número 10, 2005, pp 113-134.xxix Jorge Conde Calderón Buscando la… Op. Cit pago. 99.xxx Ibídem pago. 101xxxi Ibídem pago 103. Ver también Graciela Soriano El personalismo políticohispanoamericano del siglo XIX. Criterios y proposiciones metodológicas para su estudio. Caracas,Monteavila editores, 1993. También existe una novela histórica que ilustra desdeel punto de vista de la literatura los enfrentamientos entre Bolívar y Santandera través de la mirada de Manuela Sanz. Jaime Manrique Nuestras vidas son los Ríos,Bogotá, alfaguara, 2009.
xxxii Francois Xabier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre lasrevoluciones hispanas, México, Editorial Mapfre-Fondo de cultura Económico,1992pago 88xxxiii Richard Morse, Resonancias del Nuevo Mundo, México, Editorial Vuelta, 1995, pago. 174.xxxiv Norbert Elías, “Los procesos de formación del Estado y de construcción de lanación” En: Historia y Sociedad, Medellín Núm. 5, 1998, pago. 111xxxv Gustavo y Helene Beyhaut, América latina III. De la independencia a la segunda guerramundial, Madrid, siglo XXI, 1985. Pag. 23. Victor Uribe-Urán, Honorable, lives. Lawyers,Family and politics in Colombia, 1750-1850, University of Pittsburgh Press, 2000. Pag 15-19.xxxvi Alfonso Múnera. Fronteras imaginadas, Bogotá, Planeta, 2006.xxxvii Durante mucho tiempo el problema racial fue eludido por la historiografíacolombiana, aunque en los últimos años ha sido incorporado a la discusión delproceso de construcción del Estado nacional. Destacar los estudios de AlfonsoMúnera, Jairo Gutiérrez y el propio Conde Calderón y por ultimo Raúl Román yEdwin Monsalvo.