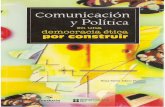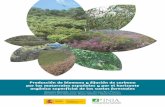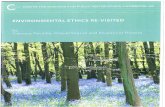"La canalización o fijación de la 'agenda' por los medios" (Cap. en VV.AA. Opinión Pública y...
Transcript of "La canalización o fijación de la 'agenda' por los medios" (Cap. en VV.AA. Opinión Pública y...
OPINIÓN /
PUBLICA y /
COMUNICACION /
POLITICA
Alejandro Muñoz Alonso Catedrático de Opinión Pública
Candido Monzón Titular de Opinión Pública
Juan Ignacio Rospir Titular de Opinión Pública
José Luis Dader Titular de Opinión Pública
Departamento de Sociología VI Opinión Pública y Cultura de Masas
EUDEMA
EUDEMA UNIVERSIDAD: MANUALES
Cubierta: José Fernández Olías
Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro, puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación, sin permiso escrito de EUDEMA (Ediciones de la Universidad Complutense, S. A.)
l.a reimpresión: enero 1992
© Alejandro MuñoL Alonso, Cándido Monzón, Juan Ignacio Rospír y José Luis Dader
© EUDEMA, S. A. (Ediciones de la Universidad Complutense, S. A.), 1992 Fortuny, 53. 28010 Madrid
Printed in Spain Imprime: Anzos, S. A. (Fuenlabrada) Madrid
ISBN: 84-7754-068-3 Depósito legal: M. 760-1992
10 La canalización o füación de la «agenda»
por los medios
José Luis Dader
LA PREOCUPACIÓN CRECIENTE POR EL EFECTO «AGENDA-SETTING>> DE LOS MEDIOS
En capítulos anteriores de esta segunda parte se ha hecho ya referencia a cómo la teoría de la «agenda-setting», surgida en el marco positivista de la «Communication research~> norteamericana, a finales de los años sesenta, se ha ido convirtiendo en la teoría estelar de explicación de la influencia principal de los medios industriales de comunicación en la formación de la opinión pública y del universo de preocupaciones públicas de los individuos particulares.
Antes de hablar del contenido propio de dicha teoría es preciso aclarar las diferentes denominaciones que se emplean para referirse a ella.
La expresión «agenda-setting» es desde luego el rótulo acuñado con éxito por algunos comunicólogos estadounidenses y ha trascendido a toda la bibliografía internacional hasta ser el obligado término de común referencia.
Su traducción literal al castellano sería «fijación de la agenda» o «establecimiento de la agenda». Un barbarismo malsonante que salvo mínimas excepciones ha sido empleado por los autores o traductores que han presentado el terna en castellano. Una traducción menos artificiosa podría ser «establecimiento o fijación de los repertorios temáticos de preocupación». Pero esta alternativa, quizá demasiado larga, no ha tenido cultivadores entre nosotros.
Otra opción de traducción lo constituye la expresión «tematización de la realidad» o «fenómeno de tematización». Tal expresión ha sido utilizada en Italia, primero, y en España, después, para introducir las reflexiones del nuevo estructural-funcionalismo alemán (Niklas Luhrnann) sobre el mismo fenómeno, abordado desde una perspectiva mucho más profunda y nada empirista. Esta otra forma teorética de plantear la discusión sobre el fenómeno ha llevado a pensar a algún comentarista como Saperas1 que se trataba de dos efectos diferentes aunque relacionables. Sin embargo, un mínimo análisis de la cuestión permite concluir que el fenómeno es exactamente el mismo, aunque el enfoque positivista o el de la sociología teorética lo analicen desde perspectivas distintas.
Abundando en esa idea hay que recordar también que la expresión «tematisation» es utilizada en diversas publicaciones francesas para traducir directamente los trabajos de «agenda-setting» de los investigadores positivistas. Los propios autores italianos (como Agostini, 1948) que introducen el término «tematizzazione» para explicar el
LA CANALIZACIÓN O FIJACIÓN DE LA ,.AGENDA,, POR LOS MEDIOS 295
análisis de Luhmann, también lo emplean como referente general para comentar los trabajos empíricos norteamericanos.
Una primera conclusión que puede establecerse. por tanto, es que el fenómeno de la «tematización» y el de «la fijación de la agenda temática>> son una misma cosa, aun distinguiendo luego entre las aproximaciones puramente empiristas o las teoréticas. Dicha idea que desarrollo en otro trabajo paralelo a ést& es sostenida también por otros autores como Roda Fernández3.
Quiero insistir toda vía en la conveniencia de localizar una expresión en castellano mucho más natural, aunque no sea una traducción literal de los términos de otras lenguas, con la que referirnos nosotros al efecto-función comentado.
En ese sentido tuve ya ocasión de proponer4 la expresión «canalización periodística de la realidad» o «efecto de canalización»: El efecto «agenda-setting», tal y como se irá exponiendo a lo largo de estas páginas, no es sino la orientación, conducción o canalización que las mentes de los ciudadanos sufren hacia unos repertorios de temas de preoL:upación pública, en detrimento de otros que no son mencionados o destacados, como consecuencia de la selección previa de asuntos que realizan los «mass media». El citado Agostini5 dice también que los medios actúan «canalizando la atención del público».
La idea clave de este poder canalizador de los medios quedó perfectamente sintetizada en la siguiente frase de Bernard Cohen ( 1963 ), siempre repetida desde entonces por todos los continuadores norteamericanos de la «agenda-setting research»:
«La prensa no puede durante mucho tiempo tener éxito diciéndole a la gente qué tiene que pensar, pero sí en cambio diciéndole sobre qué tiene que pensar»6 •
La prensa o los medios cumplirían así el mismo papel que el flautista de Hammelin en el cuento, por más que los ratoncitos -los simples ciudadanos- vayamos detrás solitarios y a remolque o bailando en corro (opinión pública). Asimismo, y como se irá exponiendo, poco importa que el flautista sea un desratizador mercenario, actúe por propio impulso, o incluso sea un músico entusiasta de su arte, que ni siquiera repara en la caravana que conduce ni alienta la más mínima pretensión respecto a ella.
LOS PIONEROS INTUITIVOS DEL FENÓMENO
La citada frase de B. Cohen pone de manifiesto que, aun reconociéndose al núcleo de McLeod, McCombs y sus seguidores, desde finales de los años 60, la paternidad de esta perspectiva de investigación sobre el papel y efectos de los «mass media», diversos autores desde variadas especializaciones habían identificado ya el fenómeno.
El propio grupo de McCombs ha reconocido siempre su inspiración directa en la frase de Cohen y ha citado referencias de otros autores que se remontan hasta los años veinte. Diferentes comentaristas ulteriores van desempolvando nuevas referencias ais-
296 OPINIÓN PÚBLICA Y COMUNICACIÓN POLÍTICA
ladas que demuestran algo de suyo lógico: Que un principio tan de sentido común como el que encierra la llamada «teoría de la "agenda-setting"» no podía ser un descubrimiento tan localizado y tardío, corno inicialmente surgieron los trabajos de McLeod, McCombs y Shaw.
Dado que el abanico de referencias pioneras es cada vez más amplio se expone a continuación de forma cronológica y esquemática el largo periplo de las principales:
1896. William James en The Principies of Psychology formula por primera vez la idea de que la audiencia se forma una «familiaridad con» la información que recibe7 • Esta idea será posteriormente desarrollada por Lippmann y Park.
1922. Walter Lippman en su célebre Public Opinion y en concreto en el capítulo sobre «El mundo exterior y las imágenes de nuestra mente» detecta «el papel que juega la prensa en crear imágenes en la mente» y «el rol de la prensa en la orientación de la atención de los lectores». Como caso real narra además diversos ejemplos de convivencia pacífica de ingleses, franceses y alemanes en islas dispersas del Pacífico, entre 1914 y 191 7, hasta la llegada tardía a dichos puntos de noticias sobre «La Gran Guerra>>8 .
1922-25. Robert Ezra Park, uno de los iniciadores de la escuela sociológica de Chicago, en su The Inmigrant Press and its Control ( 1922) y en su más célebre The City ( 1925), comenta «el poder de la prensa para el establecimiento de cierto orden de preferencias en la capacidad de discriminación en los temas presentados al público»9.
Años 20-30. Harold Laswell en sus diversos trabajos presupone la capacidad de establecer una selección temática por parte de los medios, lo que entre otras cosas puede condicionar la célebre función social, acuñada por este autor de <<vigilancia social del entorno»10.
1938. El «Comité de expertos>> encargado por el Parlamento Británico de elaborar un Political and Economic Planning (en el que entre otras cosas se propondrá la creación del British Press Council) declara en dicho informe que: «Tal vez la influencia de la prensa debe ser estimada considerándola como el organismo que determina los temas de conversación diaria del hombre de la calle, y con ello el contenido de ese elemento impreciso que es la opinión pública»ll.
1944. Lazarsfeld, Berelson y Gaudet, en el citadísimo People's Choice, señalan «el poder de los medios para establecer la estructura de los ternas»12.
1947. La «Comision Hutchins sobre la libertad de prensa» (EE.UU.) de cuyo informe surgirá el nuevo enfoque de la «teoría de la responsabilidad social», alude a la homogeneización de las noticias como consecuencia de la atención preferente a una serie de temas13•
1948. Lazarsfeld y Merton, en su <<Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action», conciben la selección temática de los medios como el resultado de la influencia de grupos de poder y grandes compañías, que ejercerían una sutil forma de control sociall4 •
1952. James Davis en «Crime News in Colorado Newspapers)), publicado en el American Journal of Sociology, combina ya el análisis de contenido,
LA CANALIZACIÓN O FIJACIÓN DE LA <<AGENDA» POR LOS MEDIOS 297
el sondeo muestra! y variables del «mundo real» -los mismos instrumentos metodológicos actuales- para comprobar empíricamente la misma hipótesis popularizada por McCombs y Shaw en 197215 .
1956. Wright Milis, en su más famoso trabajo, La elite del Poder, establecía como axioma que «los medios no sólo dan información, sino que también guían nuestras experiencias» 16•
1958. Norton Long, en un artículo publicado en The American Journal of Sociology, escribía: «En un sentido el periódico es la máquina motriz que coloca la agenda territorial. Esta determina en gran parte lo que va a estar hablando la gente, qué datos consideran verdaderos y cómo piensa la gente arreglar los problemas» 17•
1959. El matrimonio Kurt y Gladys Lang en «The Mass Media and Voting» dicen: «Los medios fuerzan la atención hacia ciertos temas. Ellos construyen la imagen pública de las figuras políticas. Constantemente presentan objetos sugiriendo qué deben pensar sobre ellos los individuos, qué deben saber y qué sentir»1s.
1961. Incluso el ya clásico juego de palabras de Cohen entre qué pensar y sobre qué pensar había sido sugerido este año por dos de los iniciadores de la sociología de la comunicación de masas en Gran Bretaña. En efecto, J.S. Trenaman y D. McQuail, en TV and Political Image escribían: «The evidence strongly suggests that people think about what they are told ... but at no level do they think what they are told»19.
1963. La ya referida frase de B. Cohen en su The Press and Foreign Policy.
LA CRISTALIZACIÓN DEL PARADIGMA EMPÍRICO SOBRE «AGENDA-SETTING))
La larga expos1c10n cronológica ofrecida muestra con claridad que cuando McCombs y Shaw popularizan en 1972 el término «agenda-setting>) y su esquema teórico-metodológico, no han hecho sino retomar y condensar una intuición sobre el papel y efectos de los medios de dilatada aunque dispersa tradición.
Tal y como señalan Rogers y Dearing20 , la contribución de McCombs y Shaw consiste en realidad en plantear de forma más destacada la referida hipótesis; en iniciar una línea de investigación continuada, con nuevas aportaciones de los mismos autores y de otros muchos; en sentar la idea de un proceso y no sólo una cuestión de efectos de los medios; e incluso de acuñar una denominación, «agenda-setting)>, que va a divulgarse mundialmente. La nueva perspectiva va a provocar además que los académicos de la comunicación de masas -al menos los de inspiración anglosajonasitúen este enfoque en el centro axial de toda su especialidad y lleguen a redescubrir por este camino el viejo tema de la formación de opinión pública, que en su tradición británico-americana había quedado muy arrinconado.
Incluso el arranque original de esta nueva escuela pertenece a un autor distinto de los citados McCombs y Shaw, lo cual tiende a olvidarse, como les sucede a los citados
298 OPINIÓN PÚBLICA Y COMUNICACIÓN POLÍTICA
comentaristas Rogers y Dearing. Fue en efecto Jack McLeod en su trabajo sobre la campaña presidencial estadounidense de 1964 quien en 1965 presentó un estudio empírico en un congreso científico describiendo el fenómeno 21 .
McCombs y Shaw no citan tampoco este precedente directo, arrancando en cambio de una nueva campaña electoral, la de 1968, para diseñar y realizar una nueva prueba de campo en la pequeña localidad de Chapel Hill (North Carolina). Fue este trabajo, publicado en la prestigiosísima revista Public Opinion Quarterly, el que les consagró a ellos, en lugar de a su padre original, como grandes gurús del nuevo rito académico.
Como en tantas ocasiones el esfuerzo innovador fluyó en una fuente y la suerte del éxito recayó en otro lugar. Prueba de ello es que los citados Rogers y Dearing señalan que la concepción del establecimiento mediático de agenda pudo ocurrírsele simultáneamente a diferentes autores.
En ese sentido citan el caso del hoy desconocido Ray Funkhouser, quien en sus trabajos publicados en 1973 relata su investigación referida a los años sesenta y comenta que tuvo noticia del concepto acuñado por McCombs cuando sus artículos estaban ya en pruebas de imprenta. Por otra parte es hoy reconocido -como se explicará más adelante- que a partir de la misma reflexión inicial de Cohen, en 1963, se desarrolló una segunda línea de investigación, paralela a la protagonizada por McCombs y sus seguidores, en la que participan el propio Cohen y un conjunto de especialistas en ciencia política. Dicha rama se desarrolla autónomamente y sin conocimiento inicial de los trabajos de los especialistas en medios de comunicación22,
Estamos pues, en presencia de un fenómeno de predeterminación de las preocupaciones de actualidad del público general, a partir de la restricción selectiva operada por los principales agentes intermediarios entre la compleja realidad social y el reducido universo perceptivo de cada individuo o grupo de individuos. Dicho fenómeno, señalado esporádicamente a lo largo de todo el siglo xx, comienza a ser tratado sistemáticamente para su verificación empírica a partir de los años sesenta. Este tratamiento surge casi a la par en el análisis de varios investigadores, todos ellos anglosajones, siendo un equipo concreto el que propone un término -((agenda-setting»- que acaba dando nombre común a los diversos enfoques.
En lo que atañe a la perspectiva de la canalización del público general a partir de la selección periodística, el citado punto de arranque es el trabajo de McLeod sobre la campaña presidencial estadounidense de 1964, hecho público al año siguiente. La consolidación se obtiene con la investigación de la campaña presidencial en 1968 en Chapel Hill, por McCombs y Shaw, que acuñan el término y se convierten en el punto obligado de referencia. Y finalmente, la confirmación de que todo un colectivo investigador está en marcha se ratifica con el nuevo trabajo de McLeod, Becker y Byrnes, sobre la campaña presidencial de 1972, publicado en 1974.
A patir de ese momento se inicia una serie de replicaciones empíricas cifradas en 102 investigaciones publicadas hasta 1988, según recogen Rogers y Dearing23 .
Paralelo al anterior enfoque se desarrolla una segunda perspectiva sobre la canalización institucional («agenda-building») mediante la cual se estudia cómo son influidas las elites políticas y rectoras de una sociedad en su proceso de establecer unas prioridades de atención.
En esta segunda línea, cuyo animador principal es el citado Cohen, los <<mass media» quedan en un segundo plano, o todo lo más en factor causal coadyuvante de
LA CANALIZACIÓN O FIJACIÓN DE LA «AGENDA» POR LOS MEDIOS 299
la cuestión central. La pregunta planteada aquí es: ¿Cómo un tema de preocupación pública ( «public issue») alcanza el rango de prioridad institucional ( «policy agenda»)?
Lo que en la primera perspectiva constituye -a efectos de análisis empírico causalista- la variable dependiente (la selección del público general), se convierte en una de las variables independientes Uunto con los «mass media» y otros agentes sociales más), de los estudios de esta segunda perspectiva.
En las investigaciones de la nueva corriente -con un total de S 1 trabajos entre 1963 y 1988-, se descubre que hay temas que efectivamente suscitan la preocupación y actuación de las instituciones tras meses de canalización temática de los periodistas (caso Watergate, analizado por ejemplo en Lang y Lang24). En otros casos es la selección temática de las instituciones la que recibe un eco posterior en los medios (caso de la selección de temas de debate en el Senado de los EE.UU., estudiado por Walker25). E incluso puede darse un complejo proceso de recíprocas influencias y refuerzos de canalización convergente entre medios, instituciones y público, que se desencadena ante algunos temas (caso Watergate de nuevo). La complejidad de.estas conexiones, e incluso las actuaciones organizadas por oficinas de la Administración para influir en la selección temática de los medios periodísticos, en la línea requerida para justificar la selección de prioridades institucionales del Gobierno, ha sido analizada recientemente por el sociolingüista Noam Chomsky para el caso estadounidense26 •
Como peculiaridad genérica de esta perspectiva debe decirse27 que mientras estos autores, centrados en la sociología política, Administración Pública y Relaciones Internacionales, sí mencionan en sus citas las conclusiones de la perspectiva sobre canalización periodística, las referencias son casi inexistentes a la inversa. El enfoque de la canalización institucional concede cada vez más importancia, incluso, a la influencia de la «agenda» de los medios sobre los procesos de decisión institucional. Según Linsky28 , por ejemplo, su efecto más característico es la aceleración o desaceleración de la adopción institucional de medidas sobre un tema, según haya recibido éste cobertura positiva o negativa en los medios periodísticos.
LA METODOLOGÍA Y EL CONTEXTO TEÓRICO DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE «CANALIZACIÓN PERIODÍSTICA»
Ciñéndonos al enfoque que prioritariamente se ocupa de la selección periodística y su repercusión sobre el público general, el conocido esquema metodológico consagrado tras la investigación de McCombs y Shaw (1972) es el siguiente:
l. Realización de un análisis de contenido para identificar los temas tratados por unos periódicos durante cierto periodo de tiempo (usualmente una campaña electoral). Ello permite establecer también la frecuencia de aparición y grado de relevancia concedida a dichos temas por el medio.
2. Simultánea o inmediatamente, realización de una encuesta a una muestra significativa de individuos pertenecientes a la misma área de difusión de los periódicos
300 OPINIÓN PÚBLICA Y COMUNICACIÓN POLÍTICA
anteriores. Con dicho sondeo se determinará cuáles han sido los temas de atención o mayor preocupación del público durante el mismo periodo o campaña, e indirectamente las fuentes de información empleadas al efecto.
3. Si se observa una correlación estadísticamente significativa entre la selección periodística y/o su jerarquización y la mención de temas y grado de importancia aludido por el público, se entenderá confirmada la identificación entre la «agenda>) periodística y la del público.
La asociación entre ambas variables, observada en efecto en el estudio antes citado, fue enfrentada de inmediato a la objeción de si el fenómeno consistiría en una causación o un reflejo. Es decir, si los medios causaban que los lectores percibieran los temas que los primeros habían decidido seleccionar, o si, por el contrario, era la percepción del público la que obligaba a los medios a prestar más atención a ciertos asuntos.
Una primera respuesta se obtiene por vía indirecta del hecho de que una pequeña comunidad local como Chapel Hill difícilmente podría ser tenida en cuenta por los grandes diarios nacionales a la hora de establecer éstos su selección temática. En aquella investigación 5 de los 9 periódicos analizados eran no-locales, encontrándose asociación entre su cuadro de la realidad y el percibido por los lectores29•
U na verificación posterior más refinada, diseñada en 197 4 por McLeod, Becker y Byrnes, en la ciudad de Madison (Winsconsin), pareció ofrecer, como sugiere Blumler30 un apoyo empírico definitivo. Sin embargo, la lectura directa del artículo comentado ofrece una visión mucho menos optimista.
En esta ocasión los investigadores eligieron dos periódicos notablemente diferentes, calificables uno como «conservador» y otro como «progresista», ambos de ámbito local. A su vez el análisis se centró en dos temas para cada medio que con claridad hubieran sido destacados en un periódico e infravalorados en el otro. La muestra de lectores fue también subdividida en dos grupos de edad (de 18 a 24 años y de 25 en adelante) y dentro de cada grupo se controló también la variable «conservador»/ <<progresista» de su predisposición ideológica.
Los resultados obtenidos demostraban correlación estadística significativa para cada par de variables entre la selección temática del medio y la de sus lectores habituales en el grupo de edad más joven, y no estadísticamente significativa pero sí en la dirección esperada en el grupo de más de 25 años31 Sin embargo, los propios investigadores advierten de múltiples lagunas, como pequeñez de la muestra (389 personas, limitación a periódicos locales y ausencia de control de la fuente de información televisiva).
Con posterioridad otros trabajos como los de Weaver y sus colaboradores de 1975, Shaw y 1\t'lcComs en 1977 y Eyal en 1979 han reforzado, no obstante, que es la selección temática de los medios la que condiciona la percepción de las audiencias y no a la inversa32.
Respecto al ambiente teórico en el que surge y se desarrolla el paradigma de la «agenda-setting» hay que recordar que nace con la vista puesta en el problema de los efectos de los <<mass media» en la sociedad. Por los años en que afloran estas investigaciones maduraba ya el salto radical de una concepción ••minimalista» de los efectos de los medios (sintetizada en las famosas conclusiones de Klapper de 1960) a una visión de rotunda trascendencia de la potencial influencia social de los medios, sígnifi-
LA CANALIZACIÓN O FIJACIÓN DE LA «AGENDA>> POR LOS MEDIOS 301
cativamente expresada por Noelle-Neumann en su «Return to the Concept of Powerful Mass Media»33.
El paradigma de la «Canalización periodística» vino a consolidar estas apreciaciones y a basarlas en una explicación muy diferente a la que, en los años veinte y treinta, había llevado también a los investigadores de la época a hablar de influencia decisiva de los medios sobre la sociedad.
De hecho, el esquema conceptual que mejor refleja la variación de explicación es el ofrecido por Becker, McCombs y McLeod en 1975, ya presentado en el capítulo sobre «teorías de transición».
Gracias a él se percibe que la teoría de la «agenda-setting>> pertenece a un grupo de explicaciones y argumentaciones totalmente distintas a las de las arcaicas metáforas de la «aguja hipodérmica» o «teoría de la bala>>. Por más que todas ellas apunten a una respuesta afirmativa sobre la capacidad de influencia de los medios.
Un año después un nuevo esquema de conceptuación general de los efectos de los medios, el llamado «modelo de dependencia», encuentra también en la explicación de la «canalización periodística>> su mejor argumento para insistir en una influencia poderosísima de los medios industriales de comunicación sobre el conjunto de la sociedad. Según este modelo, acuñado por Ball-Rokeach y DeFleur en 1976, los públicos en las sociedades modernas llegan a depender de los recursos informativos de dichos medios -mucho más que ningún otro agente- para su conocimiento de, y orientación hacia, lo que está sucediendo en su propia sociedad34.
UNA SISTEMATIZACIÓN DE ELEMENTOS INVOLUCRADOS EN EL FENÓMENO, SEGÚN LOS TRABAJOS EMPÍRICOS
La exposición del apartado anterior podría crear la sensación de que, a estas alturas, las conclusiones de la investigación sobre canalización periodística y su aplicación a una comprensión superior de la teoría de los efectos están delimitadas de forma unívoca.
Sin embargo, el panorama de resultados de los múltiples trabajos empíricos se presenta como todo lo contrario. Gracias a estos estudios se ha descubierto un cúmulo de factores circunstanciales que limitan, incrementan o dan un giro importante al efecto básico. Tal variabilidad ha provocado a su vez la pérdida de una visión de conjunto. Pero lejos de aceptar una actitud decepcionada, como hacen algunos autores, creo que puede y debe hacerse un esfuerzo por sistematizar y clasificar este conjunto heterogéneo de variables.
Es lógico por otra parte que la relación básica de dependencia entre el repertorio de percepciones del público y el ofrecido por los medios periodísticos sea diferente en cada situación particular ya que, por definición, en cada caso concurren situaciones específicas. El matiz particular no tiene por qué arrumbar el principio genérico siempre que se establezca una buena clarificación del abanico de circunstancias potenciales y reglas internas de cada una. Eso es lo que se pretende presentar a continuación, sintetizando para ello buena parte de los pequeños hallazgos de tantos microanálisis como hasta aquí se han practicado.
302 OPINIÓN PÚBLICA Y COMUNICACIÓN POLÍTICA
Tipología de «temas de agenda»
Los «temas» en torno a los cuales puede operarse una supuesta canalización pueden diferenciarse formalmente en temas «temáticos» y temas acontecimiento.
Utilizo la redundancia de tema temático para designar a todas aquellas cuestiones de carácter abstracto o cuestión de fondo que subyace o agrupa un conjunto de acontecimientos junto con las reflexiones más o menos polémicas que suscita la cuestiónnúcleo. Serían ejemplo de esto preocupaciones públicas tan variadas como la inflación, la «perestroika», el «tráfico de influencias» o «la carrera de armamentos». Corresponden al tipo de asuntos que la bibliografía de habla inglesa designa como «ÍSSUeS» O «SUbjectS».
Por temas acontecimiento se entenderían asuntos concretos que también provocan el interés periodístico y ciudadano, que a su vez pueden relacionarse o no con alguno de los anteriores campos temáticos pero que, en cualquier caso, se presentan ante nuestra percepción como un asunto individualizado y definido, de contenido fáctico muy concreto. Sería por ejemplo el terremoto de X, el accidente nuclear de Y, el altercado entre dos conocidos políticos, etc. La bibliografía original de «agendasetting» suele designarlos específicamente con la palabra «events».
La relación entre asuntos de acontecimientos o suceso y asuntos temáticos («events»/ «issues») es lógicamente fluida en ambas direcciones: Un accidente nuclear («event») puede desencadenar una polémica general sobre <<seguridad en centrales nucleares» o incluso algo más amplio como «medidas de seguridad en el trabajo>), A la inversa, un clima de discusión vigente sobre «seguridad nuclear>> puede facilitar que una pequeña complicación en una central acapare las primeras páginas de toda la prensa.
Respecto a esta diferenciación formal entre dos grupos temáticos, algunos autores como Saperas acusan a las investigaciones originales de confusión y ambigüedad terminológica, por una supuesta aplicación indistinta de los términos «Íssues» y «event». Sin duda Saperas35 se hace eco de idéntica crítica formulada por el matrimonio Lang en 1981, acerca de carencia de definición exacta para ambos términos.
Sin embargo, y salvo excepciones, la mayor parte de los autores anglosajones han diferenciado sin mayor problema entre «Íssues» como «inflación» y «Guerra del Vietnam», y sucesos noticiosos como un huracán o un accidente nuclear. Es más, D. Shaw distinguió explícitamente en 1977 entre events («acontecimientos discontinuos limitados en el espacio y en el tiempo») e issues (acumulación de series de acontecimientos relacionados que se involucran en el tratamiento periodístico y que se agrupan unidos en una categoría más amplia»)36•
Aunque la diferenciación entre «issues» y «subjects» no llega a ser tan diáfana -e incluso tiene importancia menor al podérseles mantener en una misma categoría-, hay que recordar que la palabra <<issue» en inglés implica un matiz de polémica (un tema que provoca discusión), mientras que «subject)) se refiere a un tema a secas. No obstante Rogers y Dearing37 recuerdan que al menos la línea de investigación sobre canalización institucional («agenda-building») sí ha mantenido con rigor esta segunda distinción.
Quedarían por mencionar las expresiones «object» e «Ítem» que suelen emplearse sin especificación, pero el propio contexto demuestra que aparecen cuando el autor quiere hablar globalmente de cualquier tipo de tema.
En consecuencia parece exagerada la acusación de los Lang ( 1981) y Saperas
LA CANALIZACIÓN O FIJACIÓN DE LA «AGENDA» POR LOS MEDIOS 303
(1987) sobre supuesta ambigüedad terminológica, si bien puede convenirse con este último en que las investigaciones acumuladas hasta la fecha no han estudiado o no han logrado distinguir las diferencias del fenómeno de canalización en función de la naturaleza formal -abstracta o discontinua- del asunto analizado.
Hay una segunda subdivisión estructural de los temas de canalización para la que es aplicable todo lo dicho sobre supuestas ambigüedades terminológicas (rechazadas) y carencia de discriminación operativa en los resultados de la investigación ( confirmada). Se trata en este caso de distinguir entre tema genérico (sea éste un asunto temático o acontecimiento circunstancial) y aspecto particular del tema genérico ( «salience angle)) *).
Un tema genérico puede ser, por ejemplo, la política educativa. Pero es evidente que el fenómeno de la canalización no consiste a menudo en la primacía de referencias a política educativa frente a política económica, por citar un caso. Más usual y grave para la sociedad es que dentro de la política educativa haya unas referencias muy desequilibradas cuantitativamente entre «conflicto estudiantil>), <<política de becas», «formación profesional», «formación y salario de los maestros», «concentración en la escuela rural», «bilingüismo en la escuela primaria», etc. El tema genérico de la política educativa se desglosa en una infinidad de subapartados, y es evidente que la imagen global, positiva o negativa, que los ciudadanos obtengan de un gobierno depende mucho más de los aspectos o ángulos destacados que del tema genérico. Este último, por su inconcreción siempre será neutro o anodino. Como se decía antes, esta reflexión tampoco ha sido muy aplicada en las investigaciones específicas.
Tipos o niveles de «agenda»
Ya se ha expuesto antes que la relación bipolar, en apariencia, entre <<agenda de los medios» y ((agenda del público», expuesta en los primeros estudios sobre el fenómeno, se complica cuando menos al descubrirse en una segunda línea investigadora (bautizada como «agenda-building») un nuevo foco de atención llamado «agenda institucionah>.
Ello obliga a plantearse los distintos tipos o niveles de «agenda» y aquí hay que dar la razón plena a Saperas cuando habla de desuniformidad en las distintas clasificaciones tipológicas de «agendas» propuestas38 •
Haciendo un esfuerzo de convergencia podrían mencionarse los siguientes niveles:
A) Agenda individual intrapersonal («individual issue salience» ). Sería el repertorio de preocupaciones sobre cuestiones públicas que interioriza cada individuo.
B) Agendas interpersonales manifestadas («perceived issue salience»). El repertorio de temas que los individuos mencionan en sus discusiones con sus grupos de comunicación interpersonal. Son por tanto los temas que los sujetos individuales perciben como interesantes para las otras personas con las que se relacionan.
* La expresión «salience angle>> -ángulo o perspectiva o aspecto sobresaliente- no tiene por qué confundirse con <<salience», que cuando se usa como substantivo significa «relevancia>> y se refiere al núcleo fundamental de la teoría de la canalización, según el cual, a unos temas se les concede más relevancia ( «Salience>>) que a otros, se les destaca más.
304 OPINIÓN PÚBLICA Y COMUNICA CJÓN POLÍTICA
C) Agenda de los medios periodísticos («media agenda»). Consistiría en el repertorio temático destacado por los medios periodísticos.
D) Agenda pública («public agenda>>). Aunque en inglés la expresión ••public» puede presentar la doble acepción de perteneciente al público general y de vinculación oficial-institucional o estatal (ej. «public officials>>, <<Public Administratiom> ), en general suele entenderse por «public agenda» el repertorio de temas que de manera generalizada (y no sólo en sus relaciones interpersonales cotidianas) la colectividad estima que son los temas a tener en cuenta o de referencia común general. Coincidiría con lo que algunos autores llaman «community agenda».
E) Agendas institucionales («policy agendas»). Consiste en el repertorio de prioridades temáticas que cada institución, pública o privada, establece como elenco de sus preocupaciones y adopción de decisiones. Pertenece al aspecto que de manera central aborda la corriente sociopolítica denominada de análisis del «agenda-building».
Vista esta diversidad de ni veles de percepción/ conocimiento de repertorios o ••agendaS>>, puede comprenderse que el núcleo de los objetivos de la investigación empírica se centra en determinar qué tipo o nivel es el que influye o canaliza a los restantes.
Modos de canalizar
Al margen de cuál sea el nivel sociogrupal que influye en el repertorio temático de los restantes, la operación canalizadora puede tener varias vertientes. Las tres opciones clásicas, que recoge Saperas citando a otros autores39, serían las siguientes, referidas a los «mass media»:
A) Filtro básico entre conocimiento/secreto («Awareness model»). Cuando la audiencia sólo puede conocer un tema si aparece en los medios y sin existencia pública en caso de no ser cubierto por los medios.
B) Establecimiento de jerarquías de prioridades («Priorities model»): Cuando la influencia en la audiencia sólo consistiera en determinar el grado de importancia que se concede a cada tema.
C) Realce de un ángulo o aspecto particular del tema genérico ( «Salience model» ). Cuando la influencia consistiera en percibir un tema general desde la percepción de ciertos aspectos con olvido de otros.
Más recientemente nuevas investigaciones van detectando mecanismos más sutiles de la canalización, como por ejemplo:
D) Consolidación rutinaria de falsas imágenes. Según un estudio del conocido investigador de elecciones, Thomas Patterson40, la imagen que los periodistas norteamericanos tienden a proyectar de los candidatos de unas elecciones son redundantes con el lugar que hayan empezado a ocupar en la carrera electoral y para nada tienen que ver con sus auténticas cualidades o destrezas ante los medios. Los periodistas tienden a decir que actúa bien, es eficaz o proyecta buena imagen en televisión cuando el candidato ha empezado a destacarse en los primeros resultados o mediciones, y por contra describen como inepto, débil o sin gancho televisivo a quien ha quedado relegado en esas primeras mediciones.
LA CANALIZACIÓN O FIJACIÓN DE LA <<AGENDA» POR LOS MEDIOS 305
E) Función de artículación de pre-opiniones latentes e informes: Según la investigadora alemana E. Noelle-Neumann41 «los medios proporcionan a la gente las palabras y las expresiones que pueden usar para defender sus puntos de vista. Si la gente no escucha a menudo expresiones o frases hechas que apoyen sus puntos de vista, se mantendrán en silencio, como si fueran mudos».
Es decir, mediante la popularización de ciertos eslóganes o respuestas estereotipadas a determinados problemas, los medios contribuyen a que mucha gente sin auténtica opinión personal o sin firmeza en sus opiniones se sienta cómoda repitiendo la frase o respuesta más aireada.
Dicha función articuladora había sido ya intuida por McLeod, Becker y Byrnes en 1974 (enlazando de paso con la tradición de la teoría de la «exposición selectiva>>), cuando interpretan un aspecto de los resultados de su estudio en el sentido de que las personas más partidistas acudirían al medio buscando argumentos de refuerzo de su posición y la mera mención -sin apoyo explícito del medio- ayudaría a ello42 •
Secuencia temporal de la producción de canalización o convergencia de agendas
Por secuencia temporal aludiríamos a lo que la bibliografía anglosajona llama «time-frame», o periodo durante el cual se gesta y consolida la formación de una agenda temática 43.
Es sin duda uno de los aspectos cruciales del análisis de los procesos de canalización y sin embargo -como comenta Saperas (1987)-, los conocimientos acumulados al respecto son de una gran imprecisión. Salwen44 añade que «pocos investigadores han asido el problema de la cantidad de tiempo requerido por los medios para lograr que un tema o conjunto de ternas consigan destacarse ante su audiencia».
La causa está en la diversidad de circunstancias que concurren en cada experiencia analizada: diferencia de temáticas, de medio estudiado, de tratamiento informativo del medio, de instituciones susceptibles de modificar sus prioridades como consecuencia de la canalización periodística de la «agenda pública», etc.
En mi opinión es evidente que el pragmatismo eficacista y el positivismo norteamericano se sienten especialmente atraídos por este aspecto concreto de la investigación de la canalización. En efecto, la finalidad última de su estudio (Eyal y sus colaboradores [ 1981] lo mencionan expresamente) sería establecer ¿cuál es el tiempo óptimo de influencia en la «agenda pública» desde la «agenda de los medios)>? ¿Cuánto puede durar la coincidencia entre ambos universos de percepción temática?
Este tipo de preguntas puede tener respuestas precisas en «ciencias exactas» (física, bioquímica ... ) pero es imposible que obtenga resultados invariables en ciencias sociales, donde la incertidumbre es, por naturaleza del objeto estudiado, reducible pero no eliminable.
El positivismo nunca termina de asimilar lo anterior. En el caso que nos ocupa ello le lleva a la paradójica frustración de insistir en la observación empírica de las correlaciones estadísticas más circunstanciales junto con la desconfianza permanente respecto a la trascendencia teórica de su propia línea de investigación.
En cualquier caso las investigaciones sobre la secuencia temporal han permitido establecer útiles criterios de clasificación conceptual. Gracias a ellos se detecta la
306 OPINIÓN PÚBLICA Y COMUNICACIÓN POLÍTICA
importancia de esta cuestión para elaborar un modelo teórico general. En el caso de un análisis sobre canalización periodística habría que distinguir entre:
A) El marco temporal global sometido a análisis ( «time-frame»). Desde inmediatamente antes de que un tema irrumpa en la ~<agenda de los medios» hasta que haya perdido incluso su vigencia en las «agendas» pública e institucionales.
B) El retraso o intervalo entre la aparición en una y otra agenda («time-lag~>). Por ejemplo, diferencia temporal entre las primeras menciones de un problema en los medios y las primeras declaraciones y 1 o medidas de un organismo gubernamental.
C) Duración temporal del tema en la agenda de los medios, («media agenda measure» ). Puede variar de unos medios a otros, pero podría hacerse una consideración global desde la primera referencia hasta la última.
D) Duración de las agendas «institucionales» y/o «públicas», (~<policy agenda» y «public agenda measure» ).
E) Periodo óptimo del efecto-influencia o convergencia de una «agenda» con otra u otras «agendas», («optimal effect span»). Periodo en que se produce una mayor intensidad en la asociación del énfasis manifestado por una y otra «agenda».
Un esquema básico de interrelación de las secuencias (sin descartar otras variantes combinatorias) sería el siguiente:
Temporalidad global («Time frame>>)
Intervalo temporal
(«Time lag») ~----------~~--------------------~
Medida de la agenda institucional
Tiempo óptimo de coincidencia
de agendas
( «Üptimal effect span>>)
Pero como ya se puso de relieve con anterioridad, no siempre la agenda de los medios precede a la institucional. Por otra parte habría que considerar cuál es el «marco temporal real», entendiendo por tal el transcurso entre el surgimiento real de un asunto (al menos en los temas calificados páginas atrás de «acontecimientos» o
LA CANALIZACIÓN O FIJACIÓN DE LA «AGENDA>> POR LOS MEDIOS 307
«events») y su finalización plena, con independencia de que la atención mediática, pública e institucional se haya extinguido tiempo atrás.
Los gráficos posibles de la secuencia temporal son entonces mucho más complejos y para demostrarlo podría a)udirse brevemente a dos casos paradigmáticos: El envenenamiento masivo por aceite de colza adulterado en España (1981) y el terremoto y posterior ayuda mundial en Nicaragua (1974). En el primero de ellos la «agenda periodística» Jeja de ocuparse del asunto tras una larga vigencia y sólo esporádicamente vuelve a aflorar. El asunto real continúa y continuará por muchos años para los afectados, a pesar incluso de una pequeña atención mantenida en la «agenda» o «agendas» institucionales.
En el terremoto de Nicaragua la canalización periodística provocó una gran atención institucional para la reconstrucción, mediante la aportación de ayudas múltiples internacionales. Pero el problema real se mantuvo durante varios años sin que la canalización periodística ni la institucional volvieran a ocuparse del tema. Sólo tras la victoria sandinista la nueva canalización periodística hacia Nicaragua descubrió que la mayor parte de aquella ayuda para la reconstrucción tras el terremoto fue a parar a las cuentas privadas en Miami del dictador Somoza.
Factores circunstanciales modificadores del efecto
A la diversidad de elementos de matización ya analizados hay que añadir múltiples factores circunstanciales que condicionan o rectifican la influencia de canalización esperable en cada caso. Entre ellos destacan los siguientes:
A) Duración y abanico de la exposición a un asunto de actualidad: No es lo mismo que el receptor haya visto/leído/oído el asunto esporádicamente,
en uno o en varios medios, a que la exposición haya durado/abarcado más tiempo o más medios. Por pura lógica el efecto es mucho más esperable en los segundos casos que en los primeros.
B) Grado de susceptibilidad del receptor: Dicho grado dependerá a su vez del mayor o menor partidismo o prejuicio del
receptor respecto al tema («teoría de la exposición selectiva»), del motivo o actitud con que el receptor se ha acercado al medio («teoría de los usos y gratificaciones»), etcétera.
Diversos autores elaboran45 a partir del concepto «mapa cognitivo>> del psicólogo Tolman (1932) la idea de que cada persona necesita una orientación que le proporcione una familiaridad con su entorno. Esa necesidad de orientación puede ser más leve o más acusada, dependiendo de temas y de características psicológicas individuales.
Tal planteamiento está muy relacionado con la más clásica explicación de la «exposición selectiva», según la cual una persona altamente partidista puede llegar a ignorar asuntos o argumentos que contempla en los medios mediante un olvido inconsciente de lo que contradice o ataca a sus convicciones. Por el contrario, las personas menos partidistas se acercan a los medios con una actitud más curiosa, siendo más susceptibles, en principio, para un aprendizaje sin filtros de rechazo. La
308 OPINIÓN PÚBLJG'A Y COMUNICACIÓN PO LIT! CA
canalización volvería a ser muy difícil en personas que, sin ser partidistas, son además extremadamente indiferentes. Estos echarían un vistazo a todos los temas sin prestar atención a ninguno.
Aplicando estas ideas a una campaña electoral Kraus y Davis46 comentan que la influencia canalizadora tiene mayores probabilidades ante personas bastante interesadas en el proceso electoral pero no seguras de la dirección de su voto (asociando este factor además a un bajo nivel de discusión interpersonal y aislamiento de otras fuentes de información).
Por lo que respecta a la «necesidad de orientación», entendida como una «incertidumbre psicológica personal», asociada a un cierto interés por el tema y ausencia de «exposición selectiva» o filtros de prejuicio, Swanson47 comenta que favorecería un efecto superior de canalización.
C) Involucración o contacto personal con el tema: A mayor lejanía o desvinculación personal del tema será previsible una mayor
influencia del medio canalizador. La experiencia personal es una enseñanza mucho más poderosa que la experiencia
indirecta vía medios. En el caso de una experiencia directa, la agenda personal se nutriría de datos independientes de los «mass media». Según Weaver48 la posibilidad de canalización es, por oposición, más fácil ante los temas catalogados como «unobtrusive» o alejados de la experiencia personal: «Dado que muchas personas tienen una escasa o nula experiencia directa de esos temas, o porque sus hábitos de consumo periodístico se limitan a un periódico diario o boletín de noticias, ello convierte a tales personas en muy dependientes de dichos medios para sus percepciones de la naturaleza e importancia de aquellos temas de escasa incidencia personal».
En sentido inverso, la canalización mediática de la agenda intrapersonal siempre será más difícil en personas de clase alta o vinculación profesional con la estructura sociopolítica de elite, como consecuencia de su mayor diversidad de fuentes de información alternativa y su conocimiento más rico de esos temas ajenos a la experiencia personal.
D) Potencial de contrarréplica Muy dependiente en ocasiones del factor anterior, se refiere a la capacidad -por
razones psicológicas, educacionales o de experiencia directa- de contrarreplicar u objetar críticamente una información de los medios.
Según S h. Iyengar49 la contrarréplica ( «level of counterarguing») requiere refuerzo y motivación. Dado que la mayoría de la gente presta una atención casual e intermitente a la información periodística y tiene un bagaje limitado de conocimientos políticos para replicar, lo normal es que el peso específico de la mediación canalizadora sea importante.
E) Proximidad geográfica del tema Según lo ya expuesto sobre temas de escasa involucración o contacto personal
directo ( «unobtrusive» ), salvo en el caso de elites profesionales de la política y las relaciones internacionales, existirá una graduación de mayor potencial canalizador desde los medios en asuntos internacionales, moderada en los nacionales y menor aún en los localesso.
LA CANALIZACIÓN O FIJACIÓN DE LA «AGENDA>> POR LOS MEDIOS 309
F) Existencia o no de contactos interpersonales sobre el tema Como ya se ha dicho antes, en principio el individuo más aislado y cuyo único
cordón umbilical con ciertos aspectos de la actualidad fuera el medio periodístico, sería más susceptible de acomodar su u ni verso de preocupaciones (agenda) a la selección mostrada en el medio. Al contrario, quienes dispongan de mayor número de grupos de contraste tendrían más opciones de diversificar su agenda al margen de los medios. En este sentido se decantan por ejemplo los pioneros McCombs y Shaw (1972).
Hay casos, sin embargo, en que la discusión interpcrsonal reforzaría en lugar de reducir el efecto de canalización, como consecuencia de que todos los interlocutores se nutrieran de la misma fuente (el medio). De esta forma la discusión contribuiría a fijar el tema en la preocupación colectíva, cuando tal vez hubiera pasado más inadvertido individualmente51_
G) Situación de homogeneidad o diversidad en las agendas de los diversos medios El factor anterior apunta también a que si las agendas de los diferentes medios son
coincidentes, el efecto agenda será más previsible. Frente a la idea de que la pluralidad de medios preserva, al menos a los receptores
plurimedia, o a los grupos de comunicación interpersonal, las investigaciones sobre concepto de noticia etc., apuntan a la homogeneidad de temáticas, aunque pueda existir luego cierta pluralidad de comentarios o formas de presentación52•
H) Credibilidad de la fuente Obviamente la desconfianza o susceptibilidad del receptor frente a una fuente,
estimularía el interés de dicho receptor por contrastar otras fuentes, lo que -de no mediar el factor «f»- reduciría la posibilidad de canalización53.
I) La naturaleza o tipo de los temas difundidos Probablemente sea éste uno de los factores decisivos: Hay evidencia de que ciertos
temas apenas presentes en el contenido de los medios, están bastante anclados en el repertorio de preocupaciones de las personas. Esto lleva a distinguir entre: temas crónicos o rutinizados (como alcoholismo, accidentes de tráfico, etc.) y temas-crisis o en eclosión (un suceso dramático que pone de relieve un problema concreto).
Mientras los temas crónicos resultan rutinarios a los ojos periodísticos, los segundos constituyen el foco característico de su atención. El tema crónico puede ser objeto de dedicación cotidiana de la «agenda institucional», o motivo de preocupación directa de muchas personas corrientes que lo viven de cerca, a pesar del silencio o tratamiento anodino de los medios. En este tipo de asuntos no cabría hablar de «canalización periodística». Son por el contrario los temas-crisis los que presentan el campo abonado al proceso de canalización, al recibir una amplificación inmediata y espectacular en los medios.
Complementariamente se puede hablar de temas nuevos («emergen ce») y de temas gastados. El tema nuevo es más susceptible de producir canalización, como consecuencia de la ausencia de otros conocimientos o fuentes alternativas previas, que pudieran reorientar o compensar la percepción de los individuos. Asimismo el tema nuevo tiende a identificarse con el tema-crisis por su carga de apelatividad y comercialidad, que obtendrá para ambos mayor cobertura periodística.
310 OPINIÓN PÚBLICA Y COMUNICACIÓN POLfTICA
El tema gastado se superpone prácticamente al tema crónico. Ambos son menos atendidos por los medios por aburrimiento o disminución de la apelatividad, al tiempo que aumentan -las posibilidades de que se hayan generado fuentes de información sobre él distintas de las periodísticas.
La canalización periodística parece más proclive, en definitiva, a los temas-crisis o recién surgidos. Por el contrario, la propia involucración personal de muchas personas con temas socialmente crónicos (periodísticamente anodinos) hace que en estos casos el individuo busque otras fuentes de información más inmediatas para resolver su preocupación al respecto54 • A la distinción entre temas sofisticados o técnicos y temas de involucración popular habría que aplicarles los mismos argumentos.
Tipo de medio periodistico
Respecto a la diferencia de potencial canalizador entre prensa y televisión, autores como McClure y Patterson55 dicen que la prensa tendría mayor fuerza de canalización, porque el periódico incluye mayor jerarquización interna de sus noticias y artículos, como consecuencia de su mayor diferenciación visual (recuadros, titulares, espacio de la página, uso de fotografías ... ). Ello significaría mayor capacidad de transmitir un orden de relevancia de las noticias, con independencia de la or~entación ideológica o valorativa de emisores y receptores. En la televisión, al contrario, el carácter sumario y reducido de casi todos los programas de noticias nivelaría mucho más todos los demás entre sí.
Para algunos autores el tipo de medio es mucho menos decisivo que la credibilidad que ostente éste para cada receptor; cuestión que dejaría a muchas televisiones de todo el mundo con menor potencial de canalización, como consecuencia de su tradicional proximidad o control gubernamental.
Sin embargo más autores aún plantean el mayor potencial canalizador de la televisión analizado desde una óptica distinta: la mayor apelatividad de las imágenes contribuiría a dotar de clara preeminencia a los -pocos- temas incluidos en un boletín de noticias frente a los -muchos- asuntos ni siquiera mencionados. Aunque no se establezca una diferenciación jerárquica entre los asuntos de un telediario y aunque su falta de profundidad implique una superficial captación de la atención, dicha canalización básica resultaría más decisiva por su mayor emotividad y porque para muchas personas la televisión es la única fuente diaria de percepción de la actualidad.
Hoffsteter y su eq uipo56 acuñan en este sentido la idea de un «efecto aerosol» de la televisión, que aunque no contribuya a jerarquizar con claridad, simplemente «impregna>> nuestra mente. Dichos investigadores comentaban que en su estudio de una campaña electoral, la mayoría declaraba haberse fijado más en las características de los candidatos a través de la televisión aunque tenía menos claro que los lectores asiduos por quién decidirse: se habían impregnado más de la selección televisiva pero percibían peor las diferencias.
Comparando ambos grupos de argumentos se comprueba que cada uno se refiere a modalidades distintas de canalización, tal y como se recogía páginas atrás, en el apartado «Modos de canalizar», de este mismo capítulo.
Por otra parte, la potencialidad de un medio u otro está asociada también al tipo
LA CANALIZACIÓN O FIJACIÓN DE LA «AGENDA» POR LOS MEDlOS 311
de tema: Dado que la televisión actúa menos en el ámbito local, la prensa tendría un especial protagonismo en ese terreno. McCombs57 cita a su vez la mayor capacidad de la prensa en los primeros días de un acontecimiento y de la televisión a más largo plazo.
A la vista de esta larga serie de factores puede concluirse que el «efecto agenda» de los medios puede ser muy agudo en unos casos y muy amortiguado en otros. Incluso como declara Weaver58 un mismo mecanismo puede ofrecer repercusiones ambivalentes: «En nuestro estudio de 1976 ... aquellos votantes que habían sido menos selectivos (con mayor interés y conocimiento político previo) tendían a ser los menos influidos por los medios en relación con la selección de asuntos o temas de atención, pero los más influidos respecto a la imagen de los candidatos».
CONCLUSIONES EMPÍRICAS TRAS QUINCE AÑOS DE INVESTIGACIÓN
El cúmulo de factores y elementos involucrados en el fenómeno de la canalización periodística obliga a concluir que dicho fenómeno es de una naturaleza y una manifestación mucho más compleja de lo que permitían aventurar las explicaciones básicas de quienes iniciaron las investigaciones.
Tras 15 años de trabajo tal vez sería esa la única observación de acuerdo general. Desde luego Rogers y Dearing no se atreven a ir mucho más lejos cuando en 1988 intentan resumir todo el estado de la cuestión. Aunque establecen alguna otra conclusión menor, éstas son las básicas59:
l. La canalización periodística sobre los temas depende a su vez de: el periodo de la campaña, el tipo de medio periodístico, la naturaleza del tema, las orientaciones y características de los individuos expuestos.
2. Una vez que el repertorio de temas considerados por el público ha sido impuesto por o reflejado en los medios, ello influye en el elenco de asuntos considerado por las elites institucionales y, en ocasiones, en las medidas concretas adoptadas.
3. También hay ocasiones en que la agenda temática de las instituciones («policy agenda») tiene una influencia directa y fuerte sobre la selección periodística de temas.
4. Ha existido hasta la fecha escaso intercambio de conclusiones y hallazgos entre las dos líneas básicas de análisis aludidas, lo que sin duda ha de ser superado en el futuro.
Por su parte David Weaver había ofrecido pocos años antes algunas conclusiones algo más detalladas sobre lo que siempre ha sido el asunto de interés perioritario de los investigadores norteamericanos: la canalización periodística en tiempo y temas electorales. Sus afirmaciones parten de trabajos anteriores pero sobre todo de un estudio empírico de este autor y varios colegas que, frente a la tendencia habitual, engloba un periodo y un número de cuestionarios moderadamente aceptable60 ( 1.100 entrevistas con 150 votantes en tres comunidades distintas y a lo largo de todo un año).
312 OPINIÓN PÚBLICA Y COMUNICACIÓN POLÍTICA
l. Evidencia a través de gran diversidad de casos, públicos y momentos, de que los medios influyen en la lista de temas de preocupación del público ( «public agenda})).
2. Tanto en prensa como en televisión, la selección de temas influye más durante el verano y menos durante los meses finales de la campaña. Luego el proceso {<agenda-setting»· no es estático, varía según progresa la campaña.
3. La influencia de los medios está más ceñida a los temas de escasa involucración directa de los ciudadanos, los llamados (<ternas que no interfieren» ( «unobstrusive»), como asuntos internacionales, gastos del Gobierno ... Para los más directos -desempleo, inflación, impuestos-, la experiencia personal es más decisiva que la selección periodística.
4. Importancia de las conversaciones: moderan el efecto de los medios. 5. Aun así hay temas fijados por la prensa al inicio de la campaña y que son recorda
dos y percibidos por los lectores de forma similar durante todo el periodo. 6. La distinción entre periódico y televisión como constructores separados de reperto
rios temáticos se iba diluyendo según se acercaba el final de la campaña. 7. En los primeros meses de campaña (primavera) se producía una especie de «two
step-flow» en la relación, temática de la prensa/temática de la televisión/temática reconocida por el público. La temática de la prensa permanecía mucho más estable a lo largo del tiempo, la de la televisión cambiaba hasta irse acomodando a la de la prensa y la de los votantes tendía a asimilarse con la de la televisión. Tras las «Convenciones}> de los partidos, en el verano, las selecciones temáticas de prensa y televisión tendieron a hacerse casi idénticas y a variar poco.
8. Respecto a la influencia en la construcción de la imagen de los candidatos, la investigación descubría mayor influencia de la prensa en la diferenciación de este· reotipos al inicio de la campaña.
Tal fijación de estereotipos iniciales desde la prensa podría tener una influencia decisiva para toda la campaña por su condicionamiento prejuicioso y rutinario de la percepción de cada candidato por el conjunto de los periodistas. Como se recordará este aspecto, también estudiado por Patterson (1987) fue ya recogido páginas atrás.
9. La fijación de una imagen tiene dos facetas: El reconocimiento y recuerdo de un nombre frente a otros candidatos indiferenciados, y el realce de unas características personales frente a otras. El conjunto del material periodístico analizado demostraba una atención muy prioritaria a la figura de no más de tres candidatos -frente a muchos otros- y la concentración en algunas características de los mismos.
10. La canalización sobre la imagen parece más decisiva que la selección de unos temas prioritarios de discusión. Los votantes encuestados corroboraron un altísimo incremento de conocimiento sobre la personalidad de los tres candidatos destacados y al pedírseles una descripción de cada uno mencionaban el cuádruplo de aspectos de imagen personal que de posiciones temáticas.
Como puede verse, los intentos por establecer unas conclusiones inapelables, a partir de unos trabajos empíricos, se debaten entre la excesiva vaguedad y el «sí pero no» de los matices particulares.
A pesar de ello, algunos autores alcanzan a ver una evidencia subyacente y sólida
LA CANALIZACIÓN O FIJACIÓN DE LA «AGENDA» POR LOS MEDIOS 313
sobre el fenómeno de la canalización periodística. En concreto David Weaver establece:
«Frente a quienes dicen que los efectos de los medios sobre los ciudadanos en el establecimiento de la importancia de unos temas sigue siendo una cuestión no resuelta o abierta, ( ... ) mis propias observaciones me permiten ser algo más optimista: ( ... ) Interpreto que los datos acumulados permiten apoyar la afirmación de que el énfasis de los medios en ciertos temas a lo largo del tiempo influye en el número de personas que se ocupa o presta atención a dichos asuntos. Por supuesto esto es algo distinto que afirmar que los medios establecen una agenda de temas o asuntos para el ciudadano individual o cada votante en particular»61 .
De ahí que, si bien se acepta la complejidad del fenómeno y que no sólo los medios periodísticos intervienen como proveedores de claves temáticas para la audiencia, parece mayoritariamente aceptado entre los investigadores que la influencia canalizadora sería innegable en el nivel social general y grupal aunque no se produzca con la misma generalidad para todos y cada uno de los individuos.
Mediante una reflexión lógico-deductiva, Weaver de nuevo permite comprender lo atinado de esas conclusiones de síntesis:
«La machacona insistencia de los medios en los mismos asuntos, los mismos candidatos políticos, las mismas características de esos candidatos y las mismas temáticas a lo largo de prolongados periodos de tiempo puede desembocar en la aceptación acrítica de la audiencia de la (supuesta) importancia de esas cuestiones»62•
LAS INSUFICIENCIAS DE LA COMPROBACIÓN POSITIVISTA Y LA COMPLEMENT ACIÓN CON LA REFLEXIÓN TEORÉTICA DE OTRAS ESCUELAS SOCIOLÓGICAS
La rotundidad y claridad de las -pocas- conclusiones anteriores no disipa el malestar conceptual que provocan muchas críticas y justas denuncias de insuficiencia científica en buena parte de las investigaciones realizadas. Como mínimo habrá que aceptar que el enorme y múltiple esfuerzo investigador desplegado es desproporcionado para el escaso alcance de los resultados. Los análisis empíricos demuestran que el efecto «agenda-setting» está ahí, pero la foto que de él se obtiene sigue siendo borrosa y lejana.
Dejando al margen otras limitaciones de base que todo análisis exclusivamente empirista conlleva, pueden sintetizarse, al menos, cuatro insuficiencias principales del enfoque típico que los comunicólogos norteamericanos han dado al efecto de canalización de los medios:
314 OPINIÓN PÚBLICA Y COMUNICACIÓN POLÍTICA
l. Estudios demasiado ceñidos a comprobaciones a corto plazo. Muy pocas investigaciones se han planteado siquiera el seguimiento de una audiencia durante un año. Se pierde así la oportunidad de detectar el efecto decisivo a largo plazo sobre las preocupaciones que, por ejemplo durante toda una legislatura, han primado la atención de los electores.
2. Escaso o nulo aislamiento de la variable independiente en la causación del efecto. Dicho principio básico en una investigación positivista apenas ha sido aplicado. En el caso de la relación medios-agenda temática del público, la variable independiente sería el medio o los medios supuestamente causantes del efecto.
Rogers y Dearing63 recuerdan al respecto que sólo la investigación realizada en 1982 por Iyengar y su equipo aisló correctamente dicha variable. Para ello pagó a las familias seleccionadas para la experimentación, a fin de que sólo siguieran los informativos audiovisuales preparados por dicho equipo, evitando contemplar cualquier informativo de otras televisiones. De esta forma sí podía detectarse el grado de dependencia cognoscitiva de los seleccionados respecto de la selección temática preparada por los investigadores.
3. Inexistencia generalizada de comparaciones entre el «cuadro periodístico de la realidad» y otros «Cuadros de la realidad>> construidos en estadísticas, informes institucionales, etc.
En mi opinión tal deficiencia lastra de raíz una de las mejores pisibilidades de comprobación en su absoluta crudeza de la fuerza canalizadora de los medios:
En lugar de localizar un tema en la prensa -siempre sometida a una información social previa que puede haber llegado con cierta simultaneidad al universo perceptivo de los periodistas y del público-, podría empezarse por rastrear en estadísticas oficiales o de instituciones especializadas asuntos ignorados por los medios y el público general. La aplicación a estos asuntos del proceso de análisis de la «agenda-setting» demostraría de forma contundente que aquella realidad no tratada en los medios permanece del todo desconocida para el gran público.
La esporádica referencia que los medios periodísticos hacen a estadísticas insólitas para nuestro universo cotidiano de percepción de problemas evidencia este aspecto. Es el caso, comprobado por mí mismo en improvisadas experiencias académicas, de la usual carencia de preocupación de los universitarios españoles por el problema social de los homicidios y lesiones graves por riñas conyugales en España. Esto contrasta con el estupor que los mismos encuestados demuestran cuando se les revela el dato de que sólo en 1988 se registraron 210 muertes en España por este motivo (E/ Independiente, 10-II-1989, 34) y entre 14 000 y 16 000 denuncias de este tipo de agresiones, entre 1984 y 1989, existiendo además la impresión de que sólo llegan a denunciarse un 10% de las reales. Al igual que este asunto, pueden existir otros muchos bien reales pero sepultados en las estadísticas oficiales, que no generan preocupación pública urgente, en la medida en que merecen ninguna o esporádica mención periodística. Estos casos que algún autor ha llamado de «non-agenda-setting» son los más oportunos para demostrar que el tema que no aparece es el que ni siquiera se considera.
4. Investigación casi exclusivamente centrada en el problema de las <<agendas electrorales», cuando otros asuntos, como la posible canalización publicitaria, podrían ofrecer pruebas de «agenda-setting» mucho más inapelables.
Sólo algunos trabajos, como los de Sutherland y Galloway ( 1981) y Hauser
LA CANALIZACIÓN O FIJACIÓN DE LA «AGENDA>> POR LOS MEDIOS 315
( 1986) se han planteado el análisis empírico de la canalización de la publicidad hacia ciertos productos o gama de productos64•
En España, un estudio realizado al margen por completo del enfoque y las referencias de la «agenda-setting»65 mostraba con claridad meridiana que las cartas a los Reyes Magos escritas por una muestra de niños seleccionados al efecto mencionaban casi exclusivamente juguetes concretos anunciados en televisión, con olvido contrapuesto a cualquier otro juguete no anunciado en el medio.
La síntesis de estas y otras críticas ha llevado a Iyengar y Kinder (1987) ha concluir que:
«Con pocas excepciones la "agenda-setting research" ha sido teóricamente naif, metodológicamente primitiva, confusa y confundidora... La "agenda-setting" puede ser una metáfora válida, pero no es una teoría»66•
Pero al mismo tiempo estas observaciones autocríticas de los propios cultivadores de la línea positivista norteamericana reflejan un creciente esfuerzo por demostrar más certeramente el papel canalizador de los medios.
Si bien la autocrítica positivista se diluye a menudo en la búsqueda de nuevas averiguaciones particularistas y circunstanciales, es igualmente cierto que los planteamientos globales sobre el efecto-función canalizadora de las percepciones públicas por los medios comienza a ser corroborado con una solidez teorética muy superior por diversas corrientes de pensamiento sociológico.
Revisiones recientes67 demuestran que el estructrural-funcionalismo de Niklas Luhmann (o lo que algunos aislan como «teoría de la tematización), la teoría de «la construcción social de la realidad» de Berger y Luckmann y otras variantes sociofenomenológicas, como la «etnometodología» y la sociología de Goffmann, están en espléndidas condiciones de corroborar teoréticamente las impresiones positivistas de la «agenda-setting research».
Hay que cerrar, por razones de espacio, un tema que, como se ve, apunta a nuevas direcciones. Sin embargo hay un último aspecto que no había sido todavía resaltado. Me refiero a la posible instrumentalización consciente, por instituciones o por grupos externos a los medios, de la capacidad canalizadora de los «mass media».
Aunque ya se ha indicado que la participación periodística en la canalización a menudo será inconsciente y sin pretensiones de favorecer a intereses concretos, el conocimiento de este proceso sí puede ser utilizado como una técnica manipuladora más: Una fuente institucional, grupo, partido político, etc. puede aprender que es más eficaz para sus intereses mantener en secreto un asunto o desviar la atención hacia otros, que intentar persuadir o influir directamente en favor de una interpretación favorable a sus fines.
Con esta afirmación no hacemos sino redescubrir el principio más elemental de toda censura, pero podría reformularse bajo la idea -que desborda el objetivo de estas páginas- de que las nuevas formas de propaganda tal vez hayan racionalizado para su causa el esquema expuesto sobre la «agenda-setting».
En tal sentido, una planificación propagandística o de «relaciones públicas» habría aprendido que es más eficaz evitar la mera alusión a los asuntos «escabrosos>> en la agenda de temas seleccionados por los periodistas, que filtrar opiniones o comentarios favorables a sus puntos de vista. Los nuevos propagandistas seguramente han apren-
316 OPINIÓN PÚBLICA Y COMUNICACIÓN POLÍTICA
dido que incluso con la refutación se incrementa el tiempo de atención pública sobre lo que no interesa que sea tratado. De ahí que sea más práctico canalizar al canalizador hacia otros campos de observación -o responder con el más espeso de los silencios-, en lugar de alimentar con réplicas el riesgo de la luz pública**.
** En el conocido episodio de los <<amores prohibidos» del candidato presidencial norteamericano Gary Hart fue sin duda decisivo que el político refutara primero e incluso retara después a la prensa, para descubrir cualquier licencia sentimental en su vida. Probablemente la indiferencia ante las primeras insinuaciones hubiera logrado, como en tantas otras situaciones del periodismo mundial, que la atención pública caminara hacia otros territorios.
En el momento de escribir estas líneas, la actualidad periodística española vienen demostrando que la mejor ayuda para los implicados en el «caso Juan Guerra» está siendo la desviación de la atención hacia otro asunto igual de escandaloso pero más nuevo, el «caso Naseiro».
NOTAS
1 SAPERAS, Enrie: Los efectos cognitivos de la comunicación de masas, Barcelona, Ariel, 1987.
2 DADER, José Luis: «Las provincias periodísticas de la realidad: "Agenda-setting", "tematización", "encuadre" y otras versiones de la canalización del espacio público por los medios industriales de comunicación», Comunicación y Sociedad, vol. 2:2, 1990 (en prensa).
3 RODA FERNÁNDEZ, Rafael: Medios de comunicación de masas. Su influencia en la sociedad y en la cultura contemporánea, Madrid, C.I.S., 1989, p. 274.
4 DADER, José Luis: Periodismo y pseudocomunicación política, Pamplona, Eunsa, 1983. 5 AGOSTINI, Angelo: «La tematizzazione. Selezione e memoria dell'informazione giornalis
tica», Problemi dell'Jnformazione, vol. 9:4, 1984.
LA CANALIZACIÓN O FIJACIÓN DE LA «AGENDA>> POR LOS MEDIOS 317
6 CoHEN, Bernard: The Press and the Foreign Policy, Princeton, N.J. Univ. Press., 1963, pp. 120-121.
- 7 ROGER, E.; y DEARING, J.: «Agenda-setting Research: Where Has it Been, Where [s it Going?», Communication Yearbook, vol. XI, Londres, Sage, 1988.
8 LIPPMANN, Walter: Public opinion, Nueva York, Harcourt Brace, 1922. 9 ROGERS-DEARING, op. cit., p. 558, y MCLEOD, J., BECKER, L., y BYRNES, J.: «Another
Look at the Agenda-Setting Function of the Press>>, Communication Research, vol. 1:2, 1974, p. 133.
lO SAPERAS, op. cit., pp. 187 y 57. ti DADER, op cit., p. 394. ' 2 McQUAIL, Denis, Cap.: «Agenda-Setting», en Mass Communication Theory. An lntro
duction, (v.o. 1983), Londres, Sage, 1987 y ed. castellano, Barcelona, Paidós, 1985. 13 ROGERS-DEARING, op. cit., p. 557. 14 LAZARSFELD, P.; y MERTON, R.: «Mass Communication, Popular Taste and organized
Social Action>>, (v.o. 1948), en W. SCHRAMM, (ed.) Mass Communications, Urbana, Ill. Univ. Press, 1960.
ts RoGERS-DEARING, op. cit., p. 564. 16 MILLS, Wright: La elite del Poder (v.o. 1966), México, F.C.E. 1973, p. 289. 17 SEVERIN, W.; y TANKARD, J.: Communication Theories: Origins, Methods, Uses. Nueva
York, Hastings House, 1979, p. 253. 18 McCOMBS, M.; y SHAW, D.: «The Agenda-Setting Function of Mass Meda», Public
Opinion Quarterly, vol. 36:2, 1972, p. 177. 19 McQUAIL, o p. cit., ed. 1985, p. 177. 2o RoGERS-DEARING, op. cit., p. 564. 21 McLEOD, BECKER, BYRBES, o. cit., p. 134 y ss. Y MCLEOD, Jack: «Political Confhct
and Information Seeking>>, Paper to the Annual Meting of International Psychological Assoc., Chicago, 1965.
22 ROGERS, DEARING, op. cit., p. 586. 23 [bid., p. 560 Y SS. 24 LANG, K.; y LANG, G.: <<Mass Communication and Public Opinion: Strategies for
Research», en RosENBERG - TURNER (eds.), Social Psychology: Sociological Perspectives, Nueva York, Basic Books, 1981.
25 W ALKER, J.L.: <<Setting the Agenda in the U.S. Senate: A Theory of Problem Selec-tion», British Joumal of Political Science, n., 7, 1977.
26 CHOMSKY, Noam: La cultura del terrorismo, (v.o. 1988), Barcelona, Ediciones B, 1989. 27 ROGERS, DEARING, op. cit., p. 556 y SS. zs LINSKY, M.: Impact: How the Press Affect Federal Policy Making, Nueva York, W.W.
Norton, 1986. 29 McCoMBS, SHAW, op. cit., 1972. 30 BLUMLER, '' The Political Effects of Mass Communication>>, Mass Communication and
Society, Unit. 8, The Open University, Milton Keynes (GB), 1977, pp. 30-32. 31 MCLEOD, BECKER, BYR:-JES, op. cit., 1974. 32 WEAVER, David: «Media Agenda-Setting and Media Manipulation», (v.o. 1981) Mass
Communication Review Yearbook, vol. 3, 1982, p. 546. 33 ~OELLE NEUMANN, E.: «Return to the Concept of Powerful Mass Media>>, en EGUCHI,
STATA (eds.): Studies in Broadcasting, n.º 9, Nippon Hoso Kyokai, Tokio, 1973. 34 BAU-ROKEACH, S.; y DEFLEUR, M.L.: <<A Dependency Model of Mass Media Effects>>,
Communication Research, .n.º 3, 1976. 35 SAPERAS, op. cit., p. 84. 36 ROGERS-DEARING, op. cit., p. 566. 37 !bid, pp. 566-567. 38 !bid., 1988, SAPERAS, op. cit., 1987 y DE GEORGE, William: «Conceptualization and
Measurement of Audience Agenda», Mass Communication Review Yearbook, vol. 2, Londres, Sage, 1981.
39 SAPERAS, op. cit., p. 69.
318 OPINIÓN PÚBLICA Y COMUNICACIÓN POLÍTICA
40 PATTERSON, Thomas, «Journalist's Role in the Making of Candidate's lmages», Paper to the WAPOR World Congress, 1987.
41 NOELL-NEUMANN, Elisabeth, The Spiral of Silence. Our Social Skin, (v.o. 1980) Chicago University Press, 1984, p. 173.
42 BLUMLER, J., op. cit., p. 32. 43 EYAL, Chaim: «The Roles of Newspapers and Television in Agenda-Setting», (v.o.
1979), Mass Communication Review Yearbook, vol. 2, Londres, Sage, 1981. 44 SALWEN, M.B.: «An Agenda for "Agenda-Setting" Research: Problems in the Para
digm", Paper to the Annual Meeting of International Psychological Assoc., San Juan, Puerto Rico, 1985.
45 JONES, E.; y GERARD, H.: Foundations of Social Psychology, Nueva York, J. Wiley, 1967, McCOMBS, M.-WEAVER, D.: «Volter's Need for Orientation and Use of Mass Communication», Paper to the Annual Meeting of International Communication Assoc., Montreal, 1973.
46 KRAUS, S., DA VIS, D.: The Effects of Mass Communication on Political Behavior, Univ. Park, Penn., Pennyslvania State Univ. Press, 1976.
47 SWANSON, D.L.: «Feeling the Elephant: Sorne Observations on Agenda-Setting Research", Communication Yearbook, vol. XI, Londres, Sage, 1988, pp. 607 y 614.
48 WEAVER, op. cit., 1982, p. 549. 49 IYENGAR, Shanto: «New Directions of Agenda-Setting Research», Communication Year
book, vol. 11, Londres, Sage, 1988. so PALMGREEN, Ph.; y CLARK, P.: «Agenda-Setting with Local and National Issues», Com
munication Research, vol. 4, octubre, 1977. 51 SAPERAS, op. cit., p. 79, y MuLLINS, L.E.: «Agenda-Setting and the Younger Voter», en
McCOMBS, M., SHAW, D. (eds.): The Emergence of American Political Issues: The AgendaSetting Function of the Press., S t. Paul, Minn. West Pub. co. 1977.
52 Cfr. McQUAIL, op. cit., 1985 y 1987. 53 /bid y SAPERAS, o p. cit., p. 77. 54 WINTER, J.P.: «Contingent Conditions on the Agenda-Setting Process», Mass Commu
nication Review Yearbook, vol. 2, Londres, Sage, 1981. 55 McCLURE, R.D.; y PATTERSON, T.: «Print versus Network News», Journal ofCommuni
cation, vo. 26, 1976, pp. 23-28. 56 HOFFSTETER, J. et al: «Political Imagery in an Age of Television: The 1972 Cam
paign». Paper to the Annual Meeting of American Political Science Association, Chicago, 1976.
57 McCOMBS, Maxwell: «Newspapers versus Television: Mass Communication Effects across Time», en McCOMBS-SHAW (eds.), op. cit., 1977.
58 WEA VER, op. cit., 1982, p. 252. 59 RoGERS-DEARING, op. cit., pp. 579-580. 60 WEA VER, op. cit., 1982, p. 537 y SS. 61 /bid., p. 546. 62 /bid., p. 548. 63 ROGERS-DEARING, op. cit., p. 570. 64 SUTHERLAND, H.; y ÜALLOWAY, J.: «Role of Advertising: Persuasion or Agenda
Setting», Journalism Quarterly, vol. 58, 1981, pp. 51-55. Y HAUSER, J. R.: «Agendas and Consumer Choice», Journal of Marketing Research, vol. 23, 1986.
65 EsTEVE, José Ml'!.,uel: Influencia de la publicidad en televisión sobre los niños. Los anuncios de juguetes y las cartas a los Reyes Magos, Madrid, N arcea, 1983.
66 ROGERS-DEARING, op. cit., p. 557. 67 DADER, op. cit., 1990.