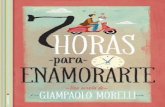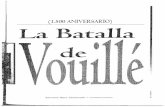La pasión y lo femenino en Doña Flor y sus dos maridos de Jorge Amado
La Batalla de Siete Flor
Transcript of La Batalla de Siete Flor
La Batalla de Siete Flor es un libro de historia en imágenes, basado en documentos, que a falta de un vocablo adecuado tenemos que denominar como “mapas”. (Pero más bien se trata de representaciones espaciales). Los antiguos mapas indígenas tienen la topografía solamente como una parte de su temática. Además, dan una visión del mundo de quien los elaboró, de sus cono-cimientos históricos, usos, costumbres, política, economía, aspiraciones, etc. En esto, los mapas de los indígenas mexicanos no representan ninguna singularidad, son típicos entre todas las culturas del pasado, sencillamente. Una excepción constituye el desarrollo de la cartografía europea, la cual desde el Renacimiento y en especial desde el siglo XIX sólo ha aceptado la elaboración “objetiva” de mapas, con cálculos matemáticos y mediciones técnicas. Desde hace un largo tiempo, el estudio de los mapas del periodo colonial, por parte de los historiadores, etnólogos, geógrafos e historiadores del arte mexicanos, ha desempeñado un importante papel en la reconstrucción de su propia historia, en la cual precisamente el influjo, poco visible, de los primeros habitantes indígenas ofrece un interesante campo de trabajo que todavía (ni con mucho) no ha sido tratado exhaustivamente. Ya en el siglo XVIII los antiguos mapas de México (con influencia europea o indígena) despertaron el interés de los coleccionistas de antigüedades; por cierto algunos se llevaban sus colecciones a Europa o las vendían a europeos interesados. Con el tiempo, los mapas depositados en museos, archivos y bibliotecas (en cuanto eran conocidos) se fueron volviendo objeto de investigaciones científicas. Pero hasta el día de hoy, no todos los documentos disponibles en Europa han sido ya clasificados y mucho menos relacionados unos con otros. En este libro serán examinados dos mapas hasta ahora desconocidos o no investigados. El trabajo sugerido por uno de los “antiguos” maestros mexicanistas, Miguel León Portilla, ha sido realizado en el presente libro para tres grupos indígenas que viven en Oaxaca. Con los zapotecos del norte y con sus vecinos inmediatos los chinantecos y los mixes. Se trata de grupos cuya cultura por lo general ha sido investigada insuficientemente.
Viola König
La b
atal
la d
e Si
ete
Flor
VIOLA KÖNIG
VIOL
A KÖN
IG
21
Conquistadores, caciques y conflictosen mapas antiguos de los zapotecos,
chinantecos y mixes
La batalla de Siete Flor.
Culturaspopulares
LA BATALLA DE SIETE FLOR.CONQUISTADORES, CACIQUES Y CONFLICTOS EN MAPAS
ANTIGUOS DE LOS ZAPOTECOS, CHINANTECOS Y MIXES
VIOLA KÖNIG
ACERCA DE ESTA COLECCIÓN:Diálogos. Pueblos originarios de Oaxaca es una propuesta editorial que inicia en el 2006. Su encomienda es publicar textos que den cuenta de las fecundas y distintas expresiones del arte y la cultura, principalmente las que provienen de personas y comunidades nativas del estado de Oaxaca.
Los libros que conforman esta colección se organizan en tres series básicas, de acuerdo con los temas que abordan: Veredas, que atenderá los resultados de las inves-tigaciones en los campos de la cultura y las sociedades indígenas; Urdimbres, que mostrará la literatura indígena y las artes populares en sus variadas formas; y Glifos, que dará a conocer propuestas relacionadas con el fortalecimiento de las lenguas nativas de la entidad.
La Secretaría de Cultura del Gobierno de Oaxaca y la Dirección General de Culturas Populares del CONACULTA, ofrecen al público en general estas páginas que manifiestan la riqueza y la valía de nuestras culturas ancestrales que hoy siguen vivas, para fortuna y goce de todas y todos.
ACERCA DE LA AUTORA DE ESTE LIBRO:Viola König. Etnóloga y catedrática alemana. Desde 2001 es directora del Museo Etnológico de Berlín. Estudió las carreras de etnología, de prehistoria e historia temprana y de lenguas y culturas de América antigua en las universidades de Fri-burgo y Hamburgo. Ha realizado trabajo de campo en México, Canadá y Alaska y ha publicado en numerosas revistas y catálogos. Desde 1980 trabaja en el campo de los museos, primero en el Museo Etnográfico de Hamburgo, y después en el Museo Rautenstrauch-Joest en Colonia, en el Museo Regional de la Baja Sajonia en Hanóver y, de 1992 a 2000, en el Museo Ultramar de Bremen. Desde 1997 ocupa una cátedra de Lenguas y Culturas de América Antigua en la Universidad de Hamburgo y en Ciencia de las Culturas e Historia no-Europea en la Univer-sidad de Bremen y desde 2004 una cátedra de Antropología Social y Cultural (Antropología de las Américas) en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Además, en 2000 fue profesora invitada de la Uni-versidad de Tulane en Nueva Orleans.
LA BATALLA DE SIETE FLOR.CONQUISTADORES, CACIQUES Y CONFLICTOS EN MAPAS
ANTIGUOS DE LOS ZAPOTECOS, CHINANTECOS Y MIXES
Viola König
Este libro es financiado por el Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODICI) en el cual participan la Dirección General de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Oaxaca y la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, AC.
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Consuelo Sáizar Presidenta
Miriam Morales SanhuezaDirectora General de Culturas Populares
Juan Gregorio ReginoSubdirector de Cultura Indígena de la DGCP
Gobierno del Estado de Oaxaca
Ulises Ruiz OrtizGobernador Constitucional
Andrés Webster HenestrosaSecretario de Cultura
Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, AC
María Isabel Grañén PorrúaPresidenta
Gabriela Torresarpi MartiDirectora
972.742K246BKönig, ViolaLa Batalla de Siete Flor. Conquistadores, caciques y conflictos en mapas antiguos de los indíge-nas del sur de México Viola König--Oaxaca, México: Culturas Populares, CONACULTA/Secretaría de Cultura, Gobierno de Oaxaca/Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, AC, 2010144 p.: retrs., maps.,tabs.; 26 cm – (Colección Diálogos. Pueblos originarios de Oax-aca; Serie: Veredas)ISBN: 978-607-7713-26-51. Indios de México – Oaxaca – Zapotecos de la Sierra Norte.2. Indios de México – Oaxaca – Chinantecos.3. Indios de México – Oaxaca – Mixes.4. Indios de México – Oaxaca – Lenguaje y lenguas.5. Zapotecos de la Sierra Norte – Historia – Fuentes.6. Chinantecos – Historia – Fuentes.7. Mixes – Historia – Fuentes.8. Oaxaca, México – Cartografía histórica.9. Zapotecos de la Sierra Norte – Antigüedades.
Producción:Dirección General de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las ArtesSecretaría de Cultura del Gobierno del Estado de OaxacaFundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, AC
Colección: Diálogos. Pueblos originarios de OaxacaSerie: Veredas
Coordinación de la ediciónAlma Rosa Espíndola GaliciaSilvia María Zúñiga ArellanesSebastián van Doesburg
Traducción: Mario Brena
Revisión de contenido y actualización: Sebastián van Doesburg
Cuidado de la edición: Cuauhtémoc Peña
Diseño: Mario Lugos
Ilustración de portada: Detalle del Lienzo de San Juan Chicomesúchil
ISBN: 978-607-7713-26-5
Primera edición en alemán, 1993Primera edición en español, 2010
D.R. © Secretaría de Cultura del Gobierno de OaxacaCalzada Madero No. 1336, esq. Av. TecnológicoCol. Linda Vista, C.P. 68030Oaxaca, Oax.
Hecho en Oaxaca, México
ÍNDICE
PRÓLOGO A LA EDICIÓN EN ESPAÑOL
LA BATALLA DE SIETE FLOR
CARTOGRAFÍA DE LOS INDÍGENAS DE MÉXICO
ETNOGRAFÍA E HISTORIA DE LOS ZAPOTECOS DEL NORTE, CHINANTECOS Y MIXES
ALEMANES EN OAXACA
LIENZOS Y MAPASZapotecos serranos
Lienzo de San Juan Chicomesúchil Lienzo de Santa María Yahuiche Lienzo de San Lucas Yatao
Zapotecos nexitzosLienzo de San Miguel Tiltepec
Zapotecos cajonosLienzos de San Juan Tabaa I y II
Zapotecos bixanosLienzo de San Juan Comaltepec
Tlaxcaltecas en Villa AltaLienzo de Analco
Mixes“Mapa Antigua de Tiltepec Mijes” (Lienzo de San Miguel Metepec)
ChinantecosLienzos de San Pedro YóloxLienzos de Santiago Comaltepec I y II
Lienzos inciertos o no localizadosCódice de IxtepejiMapa de Malinaltepec Mapa de Lachiyoo
BIBLIOGRAFÍA
9
13
15
23
27
37383946485253707182839091
106107116117128134135137138
140
[ 9 ]
La batalla de Siete Flor (Die Schlacht bei Sieben Blu-me) fue editado primero, en 1993, en ale-mán. Se trata de un libro basado en investiga-ciones de campo realizadas en la Sierra Norte de Oaxaca en 1984. Para su publicación en español, 25 años después de mi estancia en las comunidades serranas, me formulé una pre-gunta fundamental: ¿Hasta qué punto había que incluir los resultados de las investigacio-nes más recientes, por una parte, y la situación actual en las comunidades visitadas en la sie- rra, por otra? De este modo, añadí las novedades más importantes junto con breves comentarios o posdatas al final de cada capítulo. Sin embargo, para conservar el carácter de “auténtico” infor-me, que tiene la edición original, he prescindido de una comparación con la situación recien-te y también he desistido de una revisión sis- temática. Agradezco a Sebastián van Doesburg el haber hecho esta última tarea.
LA HISTORIA DEL ORIGEN DEL PROYECTOEn 1979, me encontré en la revista América del Museo de Etnología de Hamburgo con dos co-pias de lienzos, firmadas por un tal Eduard Har-kort. En verdad, no se podía averiguar cómo llegaron las copias desde México hasta el Mu-seo, pero sí identificar la región representada en las copias: la zona donde viven los chinante-cos y los mixes de Oaxaca. Ambos documentos, una copia del lienzo de Yólox y una copia con el título “Mapa Antigua de Tiltepec Mijes”, en aquel entonces eran desconocidos en la literatu-ra especializada. Pérez García publicó una copia de un lienzo de San Pedro Yólox, que tiene un aspecto tan diferente de la copia de Hamburgo, que no puede referirse al mismo lienzo origi-nal (1956: I, p. 100, 1969: I, p. 127). La copia del
PRÓLOGO A LA EDICIÓN EN ESPAÑOL
“Mapa Antigua de Tiltepec Mijes” parecía ser, según el estado de los conocimientos de enton-ces, el único lienzo de la región de los mixes, en general.
El azar me llevó un poco tiempo después de esto, en 1980, al pueblo de San Juan Chicomesú-chil, situado en la Sierra Norte, donde encontré el lienzo del pueblo en un marco de madera co-locado en la pared del edificio municipal. En-tonces existía sólo una mención del documento hecha por Schmieder (1930: p. 51 y siguiente), quien había publicado un boceto hecho a mano de la escena central de la conquista de ese lugar. Chicomesúchil se encuentra en la región donde viven los zapotecos serranos. La casualidad tam-bién me hizo encontrar otros tres documentos, todos provenientes de la Sierra Norte, pero de tres diferentes grupos étnicos que viven allá: los zapotecos serranos, los mixes y los chinantecos. Surgió así la idea para realizar un proyecto sis-temático y comencé entonces a investigar en el Handbook of Middle American Indians (Glass, John B., en Cline, Howard F. [ed.], vol. 15, Austin, 1975: pp. 3-252) y en otras fuentes, otros ma-nuscritos no verificados de la región mencio-nada. El resultado –una lista con varios casos para examinar– era lo suficientemente fecundo como para desarrollar una investigación. Ése era en aquel entonces el primer proyecto de su cla-se, que tenía como objetivo la búsqueda siste-mática de lienzos en las comunidades indígenas. Cabe agregar que en 1984, año en el cual realicé la investigación y fui a visitar las comunidades de mi lista, algunos de los caminos de acceso aún no habían sido terminados, o se encontraban en muy mal estado; además, con excepción de San Juan Chicomesúchil, las autoridades locales des-conocían la existencia de los lienzos que estaban bajo su custodia.
PRÓLOGO A LA EDICIÓN EN ESPAÑOL[ 10 ]
EL CONTENIDO DEL LIBROLa parte introductoria de esta obra comprende los capítulos “La batalla de Siete Flor”, “Carto-grafía de los indígenas de México”, “Etnografía e historia de los zapotecos del norte, chinante-cos y mixes” y “Alemanes en Oaxaca”.
En la segunda parte, que es la principal, se presentan los lienzos y mapas por separado, sub-divididos en grupos básicos según las etnias: “Za-potecos serranos”, con los lienzos de San Juan Chicomesúchil, Santa María Yahuiche y San Lu-cas Yatao: “Zapotecos nexitzos”, con el lienzo de San Miguel Tiltepec; “Zapotecos cajonos”, con los lienzos de San Juan Tabaa I y II; “Zapotecos bixanos”, con el lienzo de San Juan Comalte-pec; “Tlaxcaltecas en Villa Alta”, con el lienzo de Analco; “Mixes”, con el “Mapa Antigua de Til-tepec Mijes”; “Chinantecos”, con los lienzos de San Pedro Yólox, así como los lienzos de Santia-go Comaltepec I y II; esta segunda parte termina con un capítulo sobre los “Lienzos inciertos o no localizados”, el cual trata del códice de Ixtepeji y los mapas de Malinaltepec y Lachiyoo.
El estudio de los manuscritos individuales consta de lo siguiente:1) Breve descripción física del documento y
de los datos básicos (proveniencia, lugar de depósito, etnia, fecha de redacción, material, medidas, glosas, existencia de copias).
2) Datos y eventualmente citas de las fuentes escritas conocidas: fuentes primarias, secun-darias y orales. Crítica de las fuentes.
3) Datos sobre la comunidad de la cual provie-ne el documento: historia, economía, fauna y flora, población, etcétera.
4) Descripción detallada del documento, análi-sis e interpretación.
5) Informe sobre la búsqueda y hallazgo del do-cumento en su comunidad (en un archivo).
6) Resultados.7) Ilustración del documento, con una foto de
la totalidad y otras en sectores, a color o en blanco y negro.
PARTICULARIDADES DE LOS LIENZOS Y MAPASLos lienzos y mapas muestran particularidades en algunos aspectos. La escena central de la con-quista en el lienzo de San Juan Chicomesúchil, aun cuando inequívocamente está dibujada en el estilo europeo, nos recuerda por su estructu-ra las secuencias narrativas que aparecen en los códices prehispánicos. Representa una sucesión espacio-temporal, es decir, las representaciones no deben comprenderse como acontecimientos que tienen lugar simultáneamente, sino como etapas individuales de la conquista española que transcurren una después de la otra. La escena debe observarse de izquierda a derecha. Sin em-bargo, mientras que en su mayor parte los lien-zos, como el de Chicomesúchil, ya muestran un formato y una estructura total claramente euro-peos, los lienzos de San Miguel Tiltepec y San Juan Tabaa I y II todavía conservan el formato prehispánico largo de los códices, o bien el for-mato de rollos o de tiras. Subdivididos en tres filas que transcurren horizontalmente con 12 sectores individuales, también de acuerdo con el modelo prehispánico no tienen ningún contenido carto-gráfico sino predominantemente genealógico.*
Puesto que no se ha conservado ningún có-dice zapoteco prehispánico, el formato, la estruc-tura y el contenido de estos lienzos son de suma importancia para el análisis académico.** Es di-ferente el caso de la copia del “Mapa Antigua de Tiltepec Mijes”, que muestra un formato muy pequeño y quizá presenta sólo un seg-mento de un lienzo original mucho más gran-de (y antiguo). La escena central reproduce una disputa judicial de la época colonial –sobre la propiedad de unos terrenos cultivables– entre dos comunidades. Las inscripciones documen-tan que la lengua de comunicación escrita en
* Michel Oudijk demostró que en fechas posteriores se añadió un estrato cartográfico al lienzo de Tabaa (Oudjk, 1995).** Recientemente se encontró un fragmento (3 hojas) de un códice mántico-religioso en San Bartolo Yautepec. Aún no se determina si es prehispánico o de principios de la Colonia.
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 11 ]
la región de los mixes durante la Colonia era el náhuatl, introducido por los dominicos. Por otra parte, en el lienzo chinanteco de Yólox, cuyo texto explicativo también está en náhuatl, hay una escena notable de la fundación del pueblo, cuyos detalles nos indican un modelo más anti-guo, tal vez prehispánico.
La copia de Hamburgo del lienzo de Yólox, está estrechamente relacionada con ambos lien-zos de Santiago Comaltepec, puesto que la segun-da comunidad mencionada fue fundada por los yoleños, los cuales se habían separado del pueblo originario a causa de la falta de tierra cultiva-ble (Pérez García, 1956: I, pp. 120-123). Esto de-bió suceder antes de la llegada de los españoles, porque en los registros de la expedición azteca ya se menciona a ambos Yólox.* Sin embargo, en la época colonial, la comunidad originaria y la que se separó de ella estaban implicadas en un conflicto que duró siglos, el cual todavía se ma-nifestó durante mi visita a Comaltepec en 1984, cuyos habitantes se interesaron más en la vista de la copia de Hamburgo del lienzo de Yólox que en sus propios lienzos. De hecho, la estancia en Comaltepec dio como resultado que se encontró allí no solamente un mapa de 1816, en un estado de conservación muy delicado, sino también un documento posterior sobre el mismo tema, ela-borado en 1903. Pero en 1984 ya nadie tenía nin-gún recuerdo de ambos documentos, ellos sólo aparecieron después de una búsqueda de horas en el municipio, debida a mi insistencia. Sin em-bargo, la fecha de redacción relativamente tardía de la copia más nueva, demuestra que aún a principios del siglo XX debió existir una gran necesidad de tener un mapa bien conservado y comprensible, tal como también lo evidencia, aún en los años ochenta, la tensa relación entre ambas comunidades, nunca arreglada definitivamente.
Varios de los documentos hallados prueban in-directamente la presencia de mercenarios y co- lonos tlaxcaltecas en la sierra zapoteca y en la sierra mixe. Por lo tanto, es natural considerar un extraordinario manuscrito, que hace constar la presencia tlaxcalteca. El lienzo de 245 cm de lar- go y 180 cm de ancho se encuentra el día de hoy en el Museo Nacional de Antropología e His- toria en la ciudad de México. Apenas en los segmentos de las fotografías, asimismo en sus am-plificaciones en la pantalla de la computadora, se volvieron visibles los innumerables detalles, que contienen abundante información. Estas am- plificaciones, junto con los resultados más recien-tes de la investigación de fuentes etnohistóricas, realizada en Villa Alta, permiten el primer análi-sis detallado de las representaciones en el lienzo y la reconstrucción de su contenido.
OBSERVACIÓN FINALLas circunstancias de la búsqueda y el hallazgo de los lienzos y mapas, igual que la toma de las fotografías en 1984, fueron realmente de aven-tura. También fue audaz el proceso de la primera edición en alemán en 1993: para reducir el costo, el manuscrito digital fue enviado a la República Popular de China, donde fueron producidas las litografías para las ilustraciones a color, la impre-sión de toda la edición tuvo lugar después en Hong Kong, y ésta fue finalmente transportada en barco a Bremen. En Alemania ya no fue po-sible hacer correcciones. Esto sucedió apenas en la preparación de la edición en español.
Estoy muy agradecida con los editores, con Sebastián van Doesburg, por la posibilidad de hacer accesibles los resultados de mi trabajo a los lectores en español. Considero esta publi-cación, ya el día de hoy, como una parte de la historia de la investigación, en la cual se pue-de ver cuán rápida y radicalmente cambian las condiciones que forman el marco de nuestra investigación en Oaxaca.
Viola König, 2009.
* La autora refiere probablemente al Códice Mendocino, donde aparecen Yoloxonecuila y Comaltepec entre las con-quistas de Moctezuma II.
Esta batalla tuvo lugar probablemente entre 1520 y 1530, junto a la orilla del río Grande, abajo del pueblo de Chicomesúchil (en náhuatl: Sie-te Flor), en una región montañosa de Oaxaca, México. Antes de ese combate, los habitantes de Chicomesúchil ya se habían sometido a los con-quistadores españoles. La sangrienta batalla fue librada contra los rebeldes vecinos zapotecos, de Lachatao, Yahuiche, Ixtlán y Capulalpan. Esta y otras historias serán relatadas en el presente libro.
Las fuentes principales de información son los lienzos indígenas ilustrados, que se podrían defi-nir como libros de historia cartográficos o mapas historiográficos pintados en tela de algodón.
Cabe decir que la existencia de la mayoría de los documentos aquí presentados, hasta 1984, no era conocida o estaba considerada como no de-mostrada; que los lienzos que se encuentran en los archivos locales, están en peligro a causa de su estado de conservación, de la manera en que los tienen guardados, del clima frío-húmedo o caliente-húmedo y de la posibilidad de que sean robados; y que los documentos que están en Eu-ropa son inaccesibles para los indígenas. Así pues, es especialmente necesaria una buena documen-tación ilustrada. Todas las fuentes en otros idiomas citadas en este libro, están traducidas al español y además, transcritas en su versión original (véanse notas al final de cada apartado).
El descubrimiento de los lienzos, de cuya exis-tencia había solamente vagas suposiciones, ocu-rrió en el verano de 1984. El examen de datos no confirmados en la literatura especializada resul-to ser (contra lo esperado) exitoso. Los fatigosos viajes y marchas por los apartados poblados de la sierra de Oaxaca no fueron en vano. La presencia de los lienzos que estaban en su administración (con una sola excepción) no era conocida para las autoridades indígenas. Con cierta descon-
LA BATALLA DE SIETE FLOR
fianza emprendieron la búsqueda de los docu-mentos desconocidos. Después, todos pudieron convencerse de la importancia de la documen-tación gráfica. En las conversaciones de grupo, se complementaban los conocimientos locales de los indígenas con los que había adquirido la autora en sus lecturas. En todos los pueblos hu-bo atenciones para su huésped y para la visita no anunciada. Nadie pidió dinero por los servicios ofrecidos ni por el permiso para fotografiar los lienzos. Los conflictos de tierras (existentes todo el tiempo) que en el pasado habían motivado la elaboración de los lienzos, en un poblado fueron mencionados explícitamente.
En la realización del proyecto y la publica-ción de los resultados participaron:
En México: autoridades municipales de San Juan Chicomesúchil, de Santiago Comaltepec, de Santa Catarina Ixtepeji, Santa María Yahui-che, en el distrito de Ixtlán; Sara E. Altamirano R., de México DF; Museo Nacional de Antro-pología e Historia, México DF; Ma. de la Luz Topete V., de la ciudad de Oaxaca; INAH, Cen-tro Regional de Oaxaca, Oaxaca; Cecil Welte, de la ciudad de Oaxaca.
En Alemania y en Suiza: Deutsche Forschungs- gemeinschaft (DFG), Bonn; Wolfgang Haber-land, Ahrensburgo; Unnii Kleemeyer, Bremen; Ulrich Köhler, Friburgo; Götz Mackensen, Bre-men; Corinna Raddatz, Hamburgo.
A estas personas e instituciones agradezco su esfuerzo, consejo y apoyo.
Viola König, febrero de 1993.
La Batalla de Siete Flor es un libro de historia en imágenes, basado en documentos, que a falta de un vocablo adecuado tenemos que denomi-nar como “mapas”. (Pero más bien se trata de representaciones espaciales).
Los antiguos mapas indígenas tienen la topo-grafía solamente como una parte de su temáti-ca. Además, dan una visión del mundo de quien los elaboró, de sus conocimientos históricos, usos, costumbres, política, economía, aspiraciones, etc. En esto, los mapas de los indígenas mexicanos no representan ninguna singularidad, son típi-cos entre todas las culturas del pasado, sencilla-mente. Una excepción constituye el desarrollo de la cartografía europea, la cual desde el Re-nacimiento y en especial desde el siglo XIX só- lo ha aceptado la elaboración “objetiva” de mapas, con cálculos matemáticos y mediciones técnicas. “El hecho de que la cartografía euro-
CARTOGRAFÍA DE LOS INDÍGENAS DE MÉXICO
Cada mapa es un intento de decir algo acerca del mundo, de cómo los hombres reaccionan ante su entorno y cómo lo valoran. Cada uno refleja un prejuicio regional y un panorama del exterior, visto desde la cúspide de su propia torre de iglesia. Cada uno compara el resto del mundo con su tierra y encuentra defectuoso al resto del mundo.
(Downs y Stea, 1982: p. 28)
De una manera muy fundamental, pero difícilmente comprensible, nuestra propia identidad está indisolublemente ligada al conocimiento del espacio que nos rodea. La experiencia personal puede estar subordinada a ambas dimen-siones: el espacio y el tiempo, pero estas dimensiones están indisolublemente unidas, una con la otra. No se puede escribir ninguna biografía personal acerca del ‘qué’ y el ‘cuándo’ sin el conocimiento del lugar de la acción. Los mapas cognitivos sirven para hilvanar recuerdos de la más diversa índole. Ellos hacen que los acontecimientos revivan, porque una imagen del ‘dónde’ nos trae nue-vamente a la memoria también el ‘quién’ y el ‘qué’. Este significado del lugar es indispensable para el dominio de nuestra vida.
(Idem, p. 49)
céntrica tradicional haya omitido en los mapas todos los puntos de vista míticos, psicológicos y simbólicos, en favor de una aplicación práctica, dice más acerca de nuestros conceptos com-pulsivamente científicos, que acerca del proce-der histórico de la cartografía” (Harley, 1991, en UNESCO Kurier, p. 7).
Desde hace un largo tiempo, el estudio de los mapas del periodo colonial, por parte de los historiadores, etnólogos, geógrafos e historiado-res del arte mexicanos, ha desempeñado un im-portante papel en la reconstrucción de su propia historia, en la cual precisamente el influjo, poco visible, de los primeros habitantes ofrece un in-teresante campo de trabajo que todavía (ni con mucho) no ha sido tratado exhaustivamente.
Ya en el siglo XVIII los antiguos mapas de México (con influencia europea o indígena) des- pertaron el interés de los coleccionistas de an-
CARTOGRAFÍA DE LOS INDÍGENAS DE MÉXICO[ 16 ]
tigüedades; por cierto algunos se llevaban sus colecciones a Europa o las vendían a europeos interesados.
Con el tiempo, los mapas depositados en mu-seos, archivos y bibliotecas (en cuanto eran conoci-dos) se fueron volviendo objeto de investigaciones científicas. Pero hasta el día de hoy, no todos los documentos disponibles en Europa han sido ya clasificados y mucho menos relacionados unos con otros. En este libro serán examinados dos ma-pas hasta ahora desconocidos o no investigados.
Lo que fue dicho con respecto a Europa, con mayor razón es válido para México:
En los archivos, bibliotecas y museos de México, pero también en otros lugares, se encuentra un gran nú-mero de documentos no estudiados, que guardan el testimonio de las actividades cartográficas de los in-dígenas mexicanos. Aun cuando la mayoría de ellos es del siglo XVI, en gran parte están basados en con-ceptos y técnicas de representación prehispánicos. Un análisis de estos documentos podría arrojar luz sobre la antigua tradición cartográfica no influenciada por Europa.Eso ofrecería la oportunidad de investigar las formas de la fusión de las tradiciones españolas e indígenas –que también ha tenido lugar en la cartografía– como un ejemplo del encuentro de dos mundos (León Por- tilla, 1991, en UNESCO Kurier, p. 20).
El trabajo sugerido por uno de los “antiguos” maestros mexicanistas, Miguel León Portilla, ha sido realizado en el presente libro para tres gru-pos indígenas que viven en Oaxaca. Con los za-potecos del norte y con sus vecinos inmediatos los chinantecos y los mixes. Se trata de grupos cuya cultura por lo general ha sido investigada insuficientemente.
Los pocos mapas conocidos no habían sido estudiados y la existencia de otros aún no com-probada. De los mixes no se conocía ningún do- cumento semejante. Este vacío fue llenado con la presente investigación. Además, es posible afirmar que las fuentes disponibles y las investi-
gaciones monográficas pudieron ser confirma-das y completadas.
La imagen que surge de los “fragmentos in-dividuales” (es decir de los “mapas” aquí inves-tigados) es la historia de los indígenas, tal como ellos la formularon gráficamente para sí mis-mos. Esta imagen es controvertible, subjetiva, embellecida, exagerada, y sin embargo, vista en conjunto resulta ser inequívoca: el traumático acontecimiento de la conquista española, las rei-vindicaciones de estatus de los caciques y sobre todo, los conflictos de tierras (de cuyas brasas periódicamente brotan las llamas), son los temas centrales que se repiten y los motivos de la ela-boración de los mapas indígenas.
La palabra “mapa”, de todos modos no es muy apropiada (véase atrás), por tanto, en ade-lante será substituida por la palabra “lienzo”.
¿QUÉ SON LOS LIENZOS?Nos habíamos enterado de que Huilotepec, como al-gunos otros poblados, poseía un llamado “lienzo”, lo que significa un mapa del lugar pintado en tela de algo-dón, como aquellos que en los primeros tiempos des-pués de la conquista española fueron elaborados muchas veces para determinar los antiguos títulos de propiedad. Estos lienzos son completamente al estilo de los códi-ces prehispánicos, pero a menudo están provistos de un texto explicativo, lo que los hace extraordinariamente valiosos para el estudio. Esas cosas rara vez se pueden adquirir, más aún, a menudo son difíciles de llegar a ver porque con todos los objetos semejantes, los indíge- nas mantienen el secreto y especialmente estos lienzos los muestran de mala gana, porque todavía hoy sus tí- tulos de propiedad se basan en ellos, que en los innu-merables pleitos de tierras aún siguen sirviendo como documentos. Pero ahora los cuidan y por desgracia a menudo justificadamente, de cada forastero, de cada “gente de razón”, como los españoles, con una extrema presunción cristiana se llamaban a sí mismos ante los indígenas, por la sospecha de que, con o sin autori-zación, quisieran quitarles sus tierras. Así pues, sólo a regañadientes permiten el conocimiento de sus docu-mentos. (Seler-Sachs, 1925: p. 76)
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 17 ]
En la América Latina de la época colonial se solía usar lienzos, de algodón en su mayoría, también utilizados en pinturas al óleo, porque el cultivo del cáñamo en las colonias españolas estaba prohibido por la metrópoli. El lino im-portado era escaso y de alto costo. En la lite-ratura en lengua inglesa, en lugar de la palabra correcta “cotton”, la tela de algodón es deno-minada como “canvas”, que corresponde a la palabra española “lienzo”, o como “cloth”, que significa “tela” o “paño” (véase Glass en Cline, 1975, [ed.]: vol. 14, p. 9; por ejemplo, p. 106, no. 53 y p. 242, no. 416).
En México, entre otros, también fueron de-nominados “lienzos” los escritos pictóricos de gran formato de los indígenas, compuestos de va- rias tiras de tela de algodón, cosidas juntas.
No se conocen lienzos indígenas de los tiem-pos prehispánicos, sin embargo se puede inferir su existencia.Como muestra de lo anterior pue-de verse el códice Florentino, libro VIII, tabla 76, en Dibble y Anderson, 1950-69 (según Del Paso y Troncoso, 1905, vol 5). Y para una descripción remitirse a Bernal Díaz del Castillo (1968: cap. 102, p. 218): “…volvamos a decir como le dio el gran Montezuma a nuestro capitán, en un pa- ño de henequén, pintados y señalados muy al natural todos los ríos e ancones, que había en la costa del norte, desde Pánuco hasta Tabasco, que son obra de ciento y cuarenta leguas…”.
El contenido y las características estilísticas de los primeros lienzos que provienen del si-glo XVI, aún permanecen de manera clara en la tradición de los códices prehispánicos. Sin embargo, mientras que estos libros plegables se hicieron sólo un corto tiempo después de la Conquista (los libros europeos de papel ocu- paron su lugar), los indígenas elaboraron lien-zos imitando sus antiguos modelos aún en el siglo XIX. Pero las obras en estilo europeo des-plazaron con el tiempo a los antiguos códices indígenas.
En los siglos XVI y XVII, dibujos hechos en el estilo tradicional eran explicados con breves glosas (comentarios) en español o en alguna lengua indígena.
Desde el siglo XVIII predominan las ilustra-ciones en el estilo europeo de aquella época, co-mentadas con textos de varias líneas, a menudo también multilingües. Los lienzos, en los cuales predominan las inscripciones geo y topográficas y los documentos de papel semejantes a los lien-zos, a veces eran denominados como “mapas”.
FUNCIÓN Y CONTENIDO DE LOS LIENZOS INDÍGENASDel mismo modo que los códices de los tiem-pos prehispánicos, los lienzos de los primeros tiempos coloniales estaban destinados para la nobleza indígena. La administración española, por lo general dejaba gobernar a los prínci-pes indígenas llamados “caciques”, porque se había dado cuenta de que era más fácil tener bajo control a los indios contando con el apo-yo de la clase gobernante local antiguamente establecida.
Los títulos de la realeza indígena eran heredi-tarios. Los caciques, que en nombre de la Corona española querían conservar los títulos, derechos de tierra y privilegios consiguientes –por ejem-plo, el derecho de disponer de la fuerza de traba-jo de los indios que vivían en esas tierras– tenían que demostrar el derecho alegado. El que estaba en posesión de antiguos códices tenía buenas Códice Florentino.
CARTOGRAFÍA DE LOS INDÍGENAS DE MÉXICO[ 18 ]
posibilidades, porque estos manuscritos picto-gráficos eran reconocidos como legítimos por la administración española.
Los verdaderos y los falsos caciques, que tenían para presentar documentos demasiado deterio- rados o no tenían ninguno, se hacían elaborar unos nuevos. Sin embargo, para los sencillos cam- pesinos indígenas (en náhuatl “macehuales”), el reconocimiento de los caciques no significaba ningún alivio, al contrario, se les obligaba con frecuencia a pagar tributos dobles: para la admi-nistración española, por una parte, y para los ca-ciques locales, por la otra.
Solamente después, en el transcurso de la época colonial, los habitantes de las comunidades indígenas encontraron una utilización para sus antiguos lienzos: sirvieron para intentar probar, ante la jurisdicción española, y después mexica-na, la propiedad legal de sus tierras. Sobre todo en los asuntos de los límites que eran motivo de pleitos que duraban siglos, tal como lo observó Seler-Sachs a principios del siglo XX (véase pág. 16), estos lienzos fueron importantes.
En las enormes telas de algodón, se podían incorporar muchas y muy diversas informacio-nes, lo que era una ventaja en comparación con la menor superficie de los códices prehispáni-cos. Los lienzos contenían:
(genealogías).
poblados, ríos y caminos.-
plo: acontecimientos prehispánicos, determi-nadas festividades y leyendas de migraciones, también la Conquista española, la llegada de los sacerdotes católicos y los ya mencionados pleitos de tierras.
Las inscripciones topográficas en los lienzos de la época colonial corresponden en orden y alineamiento a la realidad geográfica.
Los indígenas elaboraban sus lienzos (tam-
bién durante la Colonia) en primer lugar para sus propios fines. Con el propósito de utilizarlos ante los tribunales coloniales, formulaban docu-mentos cartográficos, que eran archivados junto con las actas procesales españolas.
Cabe decir que en el descubrimiento y análisis de estos “mapas” hay todavía un exten-so campo de trabajo. A causa de sus inscripcio-nes topográficas, los lienzos siguen siendo hasta nuestros días documentos importantes para las comunidades. Se puede comprobar que algunos pleitos de tierras que aún perduran, se remontan a los tiempos prehispánicos (véase Dennis, 1976). Esos conflictos continuaron en la época de la Colonia, la Independencia y la Revolución. Las actas de la jurisdicción española dan testimonio de que los lienzos en repetidas ocasiones servían en los procesos como documentos probatorios.
En sus comunidades, los lienzos eran guar-dados y su existencia mantenida en secreto, esto porque muy a menudo, después de ser utiliza-dos ante los tribunales podían no ser devueltos a estos pueblos. Eran confiscados, vendidos, ro-bados, “traspapelados” o simplemente olvida-dos. A pesar de los apremios de las autoridades comunitarias, los lienzos frecuentemente eran retenidos y las promesas de devolución in-cumplidas. La consecuencia era un más estricto mantenimiento del secreto. En algunos casos, al menos se elaboraban copias para las comunida-des (véase Smith, 1973: p. 89 y siguientes).
Desde luego que entre la propia gente de las comunidades también hubo y hay “ovejas ne-gras”, que entregan los lienzos por dinero. Por ello aún en nuestros días desaparecen lienzos de los pueblos, en parte debido a la tentación del soborno, demasiado grande para la gente pobre de las poblaciones. Hay informes de que una copia del lienzo de Yólox, tal vez semejante a la que está en el Museo de Hamburgo, que se encontraba hasta entonces en esa población se-rrana, a principio de los años setenta, por me-dio de un indígena llegó a las manos de un tal
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 19 ]
“señor Winkler”.En una visita al poblado de Santa María Ya-
huiche, Ixtlán, me enteré por parte del secre-tario municipal, de que el lienzo que databa de los primeros tiempos coloniales había sido ro-bado de la iglesia, junto con otros objetos.
Particularmente, los lienzos caídos en el ol-vido, como los dos de Santiago y San Juan Co-maltepec, se encuentran en lugares ocultos; de esta manera no pueden extraviarse, sin embargo también están en peligro: el clima en la Sierra Juárez y en la sierra de Villa Alta, de donde pro-vienen, no es bueno para los materiales como el algodón. En los poblados que están en lo alto y permanentemente envueltos en jirones de niebla, durante todo el año caen muy intensas lluvias, hace frío y hay humedad. Al contrario, los poblados que se encuentran en profundos barrancos y en el terreno del valle, tienen un cli-ma caliente y húmedo. Además, los lienzos están expuestos a otros daños, por ejemplo, el roer de las ratas y los ataques de los parásitos.
En los siglos pasados, los lienzos muy dete-riorados eran copiados oportunamente. Para los indígenas lo importante era conservar la narra-ción, es decir el contenido informativo de éstos, pero no así la escritura jeroglífica prehispánica. Debido a esto, las copias a menudo eran dibu-jadas en el estilo europeo de aquella época. La paulatina substitución de la escritura jeroglífi-ca prehispánica, que ocurrió al elaborar nuevas copias de los lienzos, es comentada por Ross Parmenter:
La manera en que (los lienzos) cambiaron de estilo, es en sí misma un estudio encantador. Nos permite ver la historia en movimiento ante nuestros propios ojos. A medida en que se volvía mayor la influencia española en todos los aspectos de la vida, uno percibe cómo el antiguo estilo degeneraba… Los lienzos, entonces, son fascinantes documentos transitorios. Tal vez sean los documentos transitorios más fascinantes… (Parmen-ter, 1982: p. 3).
Desde el principio del siglo XX, los lienzos, guardados “como la niña de sus ojos” por las au-toridades de los poblados, ya no fueron copiados más, aunque las inscripciones aún se entendían en parte y las animosidades (con las comunida-des vecinas representadas en ellos) a causa de los antiguos pleitos por límites han existido como siempre y han ocasionado disputas.
No se conocen copias hechas en el siglo XX. Ya no son utilizadas ante los tribunales como documentos probatorios de la posesión de tie-rras y el interés por nuevas copias se ha perdi-do. La “confiscación” de lienzos, en especial de aquellos con elementos de escritura jeroglífica prehispánica, que el INAH ha efectuado en años anteriores, es comprensible por motivos de con-servación, pero no toma en cuenta la justificada desconfianza de los propietarios.
Las investigaciones de campo llevadas a cabo en el marco del estudio de los lienzos, han mostra-do cuán importante es que los lienzos existentes en sus comunidades, al menos sean documenta-dos fotográficamente antes de que de una manera “legal” o ilegal, desaparezcan del lugar.
ORIGINAL Y COPIAEl carácter y la función de los lienzos, como los descritos, descartan una clara determinación básica de original y copia. Sólo pueden ser in-dagados los documentos más antiguos todavía existentes o los que eran conocidos histórica-mente. Si se habla de un lienzo original, no quiere decir que sea el “original” en el sentido de la primera formulación (picto)gráfica de su contenido. Cuando se trata de lienzos o mapas hechos de un material poco durable como al-godón o papel (este último era fabricado en los tiempos prehispánicos de amate) nunca puede descartarse la posibilidad de que haya existido un modelo más antiguo. También en los tiem-pos prehispánicos, los lienzos deteriorados ya eran copiados.
CARTOGRAFÍA DE LOS INDÍGENAS DE MÉXICO[ 20 ]
Acerca de los primeros lienzos o precurso-res sólo se puede especular. Al respecto es in-teresante una referencia que proviene del siglo XVI: “En Tlaxcala debe haber habido un mural semejante al lienzo del mismo nombre” (Glass, según Cervantes de Salazar, 1985: 245). El for-mato muy grande de los lienzos más antiguos, por ejemplo el que se encuentra en el Museo Etnológico de Berlín, con medidas de 375 x 425 cm. (Véase König, 1984 y 2001) tal vez se pueda derivar de un mural semejante. Los lienzos espe-cialmente largos, como los dos lienzos zapotecos de San Juan Tabaa (176 x 320 cm) recuerdan en su formato y estructura a los códices plegados prehispánicos.
La determinación del más antiguo ejemplar conocido de un lienzo y de sus copias más re-cientes, es posible en muchos casos con base en la comparación de estilo y/o el establecimien-to de la antigüedad de los materiales utilizados (para investigaciones de estilo véase Robert-son, 1972, para un análisis químico véase Prem, 1969). Sin embargo, no en todos los casos se trata del sencillo esquema:
El ejemplar más antiguoCopiaCopia
Se sabe que algunas comunidades poseían varios lienzos, los cuales en formato y/o estruc-tura y/o estilo y/o contenido, se diferenciaban entre sí (Smith: 1973: pp. 89-121, Galarza, 1972 y Oettinger, 1981: p. 245). Una concordancia parcial en cuanto al contenido, se puede atri-buir a una versión común original o a una tra-dición oral desconocida en general. Parmenter explica por medio del lienzo de Tequixtepec, “descubierto” por él, el posible modelo genéti-co (Parmenter, 1982: pp. 45-62).
El esquema muestra un modelo concebible para varios lienzos existentes en una comuni-dad, con un contenido parcialmente idéntico:
Versión original (estado inicial)CopiaCopia: Sector A Copia: Sector BCopia: Sector A Copia: Sector B+ complementos = A´ + reducciones = B´Copia: A´+ reducciones = A´´ Copia: B´+ complementos = B´´etcétera.
A causa de su historia común, los poblados vecinos tenían lienzos muy semejantes, como se observa por ejemplo en los lienzos del grupo de Coixtlahuaca. Es interesante la diferente in-terpretación de la historia de las comunidades que se puede leer en los lienzos. Sólo en unos pocos casos se dispone de informaciones segu-ras acerca de las copias de lienzos y sus mode-los originales. Sin embargo, aunque se disponga de un extenso material, como en el caso del ya mencionado lienzo de Tlaxcala, del cual se co-nocen tres llamados “originales” y al menos once copias, queda el problema de la indaga-ción del “auténtico original”, en el sentido de la primera escritura pictográfica del documento, en breve, de su estado inicial.
Por último, mencionemos los documentos designados como “lienzos verbales” por John B. Glass. En este caso se trata de notas, por ejem-plo actas procesales acerca de pleitos de tierras, en las cuales se describen límites, genealogías o datos históricos. Glass supone que se trata de “transcripciones escritas de comentarios ora-les sobre lienzos cartográfico-históricos” (Glass en Cline [ed], 1975: vol. 14, p. 76). Con respecto a las inscripciones del lienzo de San Pedro Yólox, del Museo de Hamburgo, se conocen notas de esta clase.
El estudio científico de los lienzos de la lista de John Glass en el Handbook of Middle American Indians, abarca aproximadamente 50 lienzos. En realidad, el número de los que todavía existen podría alcanzar una cifra superior. No se sabe cuántos lienzos se encuentran en los archivos
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 21 ]
de los poblados mexicanos, ni en las instituciones gubernamentales mexicanas, norteamericanas y europeas, ni en las colecciones privadas. Por su-puesto, se incluyen en esto copias cuyo original no se conoce o ya no está disponible. Los dos lienzos del Museo de Etnología de Hamburgo son un ejemplo de ello.
En 1975, en el Handbook of Middle American Indians (vols. 14 y 15), se publicó el “Survey and Census of Native Middle American Manus-cripts”, que es el primer inventario universal y comprensivo de códices mesoamericanos con una bibliografía detallada, el cual ya no estaba al día cuando apareció. Para el ámbito regional de Oaxaca, un poco después Cecil Welte comen-zó con una lista complementaria, que se men-ciona en “Weltes Ready Reference Release, Preconquest and Early Colonial Manuscripts of The Oaxacan Area”.
La mayor parte de los lienzos ahora conoci-dos proviene de los estados de Oaxaca, Veracruz y Michoacán. De la Meseta de Anáhuac sólo se dispone de unos pocos. Sin embargo, la situa-ción cuantitativa otra vez no se refleja en las pu- blicaciones. En el pasado los mapas y lienzos provenientes del centro de México recibieron más atención que los de otras regiones.
De los lienzos de Oaxaca, en primer lugar son conocidos los mixtecos como objeto de investigación académica. Eso no debe extra-ñarnos porque todos los códices prehispánicos de Oaxaca que han quedado conservados pro-vienen de la Mixteca, por lo que esta región parece haber sido el centro de la producción pictográfica. También sus lienzos de los prime-ros tiempos coloniales aún muestran claramen-te elementos de los códices prehispánicos.
Al “Mapa de Teozacoalco”, investigado por Alfonso Caso, le tocó el papel de ser la “Pie-dra de la Roseta” mixteca. Sus inscripciones sirvieron como clave para la interpretación de los códices mixtecos prehispánicos (Caso, 1949 [1960]).
Los manuscritos pictográficos de las demás culturas de Oaxaca muestran relativamente po-cos elementos en el estilo prehispánico. Son en su mayor parte documentos provisionales ru-dimentarios o totalmente bajo el estilo de los modelos europeos. El trabajo de investigación, una vez más, refleja la situación descrita. Las in-vestigaciones académicas acerca de los mapas y lienzos no mixtecos se pueden enumerar rápi-damente: los lienzos de Guevea y Huilotepec (ambos son documentos zapotecos de la región del Istmo de Tehuantepec) fueron tratados por Seler (1906) y Paddock (1982).* Howard Cline publicó en los años sesenta varias investigacio-nes sobre los lienzos y mapas mazatecos, cuica-tecos y chinantecos.
La presente investigación es el primer aná-lisis sistemático de los lienzos y mapas de la re-gión limítrofe de los zapotecos, chinantecos y mixes, alrededor del pueblo de Villa Alta. En contraste con otros trabajos, aquí no se inves-tiga solamente un grupo, sino la relación entre los tres grupos indígenas vecinos. Sus conflictos con los españoles y con los colonos tlaxcaltecas serán presentados por medio de los lienzos.
NOTAS
* Véase también los trabajos de Jansen y Oudijk, Por ejemplo “Tributo y territorio en el Lienzo de Guevea”, Cuadernos del sur, 12. Oaxaca, 1998: pp. 53-102.
Los indígenas que viven en la periferia de las zonas culturales más conocidas (y también me-jor investigadas) de México, quedaron fuera de la atención de los estudiosos durante un lar-go tiempo. Así sucedió en el estado de Oaxaca, donde los indígenas que no pertenecían a las culturas de los mixtecos o de los zapotecos del valle, permanecieron a la sombra de sus vecinos, éstos sí bien documentados arqueológicamente.
ETNOGRAFÍA E HISTORIA DE LOS ZAPOTECOS DELNORTE, CHINANTECOS Y MIXES
La diversidad de los indígenas de Oaxaca, los cuales, en parte, se diferencian de manera nota-ble por el lenguaje, vestimentas, costumbres, etc., solamente con vacilaciones ha sido incluida en la investigación arqueológica y etnohistórica de Oaxaca. Ya ha aparecido un gran número de tra-bajos sobre los accesibles zapotecos “del Valle”, es decir de los Valles Centrales de Oaxaca. Sin embargo, sus vecinos de las inhóspitas montañas
Lienzo de San Miguel Tiltepec. Cuadrete 29.
ETNOGRAFÍA E HISTORIA DE LOS ZAPOTECOS DEL NORTE, CHINANTECOS Y MIXES[ 24 ]
de Oaxaca, así como los indígenas no zapote-cos de las regiones colindantes, permanecen en gran parte sin ser tenidos en cuenta. La inaccesi-bilidad de los poblados zapotecos serranos, chi-nantecos y mixes, seguramente ha contribuido a ello. Muchos lugares, todavía hasta hace poco tiempo nada más eran accesibles a pie. Desde luego, tampoco ahora se recomiendan las “bre-chas” disponibles, menos para los automovilistas inexpertos.
Al contrario de otras regiones apartadas de México, en las que se puede contar con un cli-ma seco y soleado y en las que los caminos sola-mente son intransitables en la época de lluvias, la región donde viven los zapotecos del nor-te, chinantecos y mixes, a causa de la altura, la mayor parte del tiempo es fría, húmeda y con niebla. Aquí son especialmente molestas las in-tensas lluvias, que caen durante días y semanas sin interrupción. Esta parte de México es poco atractiva para los viajeros (actualmente turistas) y tampoco lo es para los estudiantes que em-prenden los estudios de mexicanística con la idea de una tierra tropical del sur.
Las inhóspitas condiciones topográficas y el desagradable clima de la zona, también fueron un problema para los aztecas y los conquistadores españoles. Como se puede inferir de las antiguas fuentes, por lo visto, sólo los padres católicos se sintieron especialmente atraídos. La presencia de los dominicos es reconocible en toda la región, al menos en las evidencias materiales.
Los datos disponibles de la época prehispá-nica son sumamente escasos. Los aztecas sabían de la existencia de los pueblos que vivían en la sierra de Oaxaca, pero no trataron seriamen-te de incorporarlos a su imperio. Las inaccesi-bles montañas, la eficaz táctica de guerra de los mixes y los zapotecos serranos que se embos-caban en sus montañas para atacar, la pobreza de la población y la infertilidad del suelo de las montañas, finalmente hicieron que la región pareciera inatractiva para las costosas batallas y
la instalación de guarniciones. No obstante, es- tá declarado en las fuentes aztecas que fueron emprendidas algunas exitosas campañas militares (Marcus, 1983: pp. 314-18). La última avanzada azteca y al mismo tiempo centro comercial era Tuxtepec.
Desde 1521 penetraron los primeros españo-les en la región, después de que hubieron toma-do sin problemas el Tuxtepec azteca. En cambio, la conquista de la región donde viven los zapo-tecos del norte, los chinantecos, pero especial-mente los mixes, les causó dificultades y fueron necesarios sangrientos ataques.
En 1526, después de que la última batalla (hasta el momento conocida) fuera librada, los españoles fundaron su primera guarnición y poblado: Villa Alta, situada, como su nombre lo indica, en un alto terreno montañoso. Estando “entre los frentes”, la villa se vio implicada en los siglos posteriores en conflictos de los ene-migos mortales: zapotecos y mixes. La vida de los habitantes españoles parece haber sido muy desagradable. Un largo tiempo después de que la conquista de México hubiera concluido, los frecuentes ataques de los mixes tenían cansa-dos a los europeos. Las autoridades superiores de la administración, que residían en la ciudad de Oaxaca, ejercían sus funciones desde lejos y rara vez estaban presentes en Villa Alta. De todos modos, Villa Alta nada más se podía man-tener con la ayuda de los mercenarios tlaxcal-tecas de la Meseta de Anáhuac, los cuales, como aliados de los españoles, se internaron en la re-gión y se establecieron en Analco, un barrio cercano a Villa Alta.
La fuerte influencia tlaxcalteca y azteca sobre los indígenas que vivían en los alrededores, has-ta ahora no ha sido suficientemente investigada. Los lienzos zapotecos, chinantecos y mixes es-tán marcados de tal modo por esta influencia, que se puede descartar una tradición propia de códices. Los tlaxcaltecas deben haber traído sus propios códices o lienzos, para después hacer
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 25 ]
otros en Analco. Los grupos indígenas colin-dantes adaptaron pronto esta tradición, mucho antes de que llegaran a conocer o elaborar ma-pas europeos (véase ilustración del Lienzo de Tlaxcala, lámina 25).
En esa región, en la que cada metro cuadrado de tierra fértil era necesario para la superviven-cia, es comprensible que hubiera conflictos de tierras. Éstos se recrudecieron durantre la Colo-nia, cuando las autoridades españolas, siguiendo el consejo de los frailes, llevaron a cabo concen-traciones de pueblos llamadas “congregaciones”. A causa de esas disposiciones sufrieron especial-mente los mixes, que vivían por tradición en ran-chos dispersos. En respuesta, opusieron una fuerte resistencia, lo que les acarreó una mala reputación entre los españoles. Los mixes serían presentados
en toda la literatura en lengua española (segura-mente bajo la influencia de sus enemigos mor-tales los zapotecos y los tlaxcaltecas de Analco) como bárbaros sin cultura.
Al respecto, hace poco tiempo que han apa-recido investigaciones etnográficas acerca de los mixes, las cuales revisan esa imagen tradicional. Esto es igualmente válido para los chinantecos del Pichinche de la región alrededor de Yólox, tratados en esta obra, de quienes se sabía un po- co, en contraste con los chinantecos de Usila y de la Gran Chinantla.
El trabajo etnohistórico de Chance (1989), que analizó los documentos escritos disponibles en México y en España, ha contribuido para que ahora conozcamos mejor la historia de los mixes, chinantecos y zapotecos del norte de Oaxaca. El
Lienzo de Tlaxcala, lámina 25.
ETNOGRAFÍA E HISTORIA DE LOS ZAPOTECOS DEL NORTE, CHINANTECOS Y MIXES[ 26 ]
contenido y las afirmaciones de los lienzos de esa región pudieron ser interpretados, en gran medida, basándose en sus investigaciones. La ar-gumentación de Chance acerca de la intensa in-vestigación de esa apartada región es igualmente válida para el presente libro:
Así, este libro trata sobre la vida en las afueras del sur del México colonial, de modo que si el lector espera encontrar referencias a las glorias de la alta civilización y a las rique-zas que obtuvieron los conquistadores españoles, no las en-contrará aquí. Los pueblos de la región de Villa Alta estaban entre los menos avanzados en la Oaxaca del postclásico y, aunque unos pocos mercaderes españoles y oficiales políti-cos acumularon fortunas considerables con sus actividades comerciales en la región, Villa Alta siguió siendo un punto remoto que atraía a pocos colonizadores peninsulares o crio-llos. Uno de los principales argumentos de este libro es que podemos aprender mucho acerca de México, de su gente y de la periferia del capitalismo preindustrial del mundo al dirigir nuestra atención precisamente hacia este tipo de re-giones. [Chance, 1998: p. 13].
Se conocen poco las fuentes en lengua ale-mana que hayan aparecido desde hace más de 150 años. Ellas ofrecen un material interesante, todavía no utilizado suficientemente, incluso si se tiene que juzgar desde el punto de vista de su época y de la sustentabilidad de todas sus va-loraciones según el estado actual de la ciencia.
Detalle del Lienzo de San Miguel Tiltepec.
Desde que Alexander von Humboldt, como “el segundo descubridor del nuevo mundo”, recuperó a Latinoamérica para la ciencia, un grupo considerable de investigadores alemanes ha seguido sus pasos.
En el caso de México, Wilhelm Pferdekamp presentó en su obra: Siguiendo las huellas de Hum-boldt. Alemanes en el joven México (Munich, 1958) a las más importantes de estas personalidades y su práctica en toda clase de oficios. El autor tuvo que limitarse, forzosamente, a exponer la infor-mación biográfica concisa de la mayoría de las personas incluidas. Sin embargo, sólo en conta-dos casos se han mencionado a los alemanes que trabajaron en Oaxaca.
No obstante, la historia académica ha refle-jado bastante interés en Oaxaca por parte de los alemanes desde hace más de 200 años. La persona más conocida es el investigador Eduar-
ALEMANES EN OAXACA
Diagrama de la mina de La Purísima Concepción, Oaxaca, de C. Weinold, 1790, 46x62 cm. (Trabulse, 1983: p. 170).
do Seler, uno de los Eduardos, quien realizó varias visitas y estadías en el estado de Oaxaca junto con su esposa Caecilie Seler-Sachs, desde 1885, describiendo, coleccionando, analizando, investigando y registrando toda clase de infor-mación. Como resultado de sus trabajos, sus am- plias colecciones precolombinas se encuentran hoy en el Museo Etnológico de Berlín, y su gran obra ha sido publicada varias veces en alemán, inglés y español. Pero aún siendo Seler el más conocido, no es el único ni el primer alemán en investigar las culturas de Oaxaca.
En el desarrollo de mis proyectos de investiga-ción acerca de temas etnohistóricos de Oaxaca, inesperadamente me topé con nuevos nombres de alemanes que trabajaron en la región, como el del “descubridor” de dos lienzos que hoy en día se encuentran en el Museo Etnográfico de Hamburgo, y que fueron el detonador de mis
ALEMANES EN OAXACA[ 28 ]
investigaciones sobre la cartografía mesoameri-cana en general.
A pesar de esto, en mis estudios sobre una de-terminada región de Oaxaca, sólo puedo men-cionar a los alemanes en un contexto estrecho. Están por realizarse investigaciones detalladas so- bre sus trabajos, el descubrimiento y la evalua-ción de sus obras escritas. Me parece que hay mucho más material por descubrir en los archivos y museos alemanes: lienzos o sus copias, corres-pondencias, catálogos, descripciones de vestigios y hallazgos arqueológicos o vocabularios en idio-mas indígenas.
Para dar un solo ejemplo de lo anterior, en-contré numerosos documentos en el archivo de registro de correspondencias en el Museo Etno-lógico de Berlín y en el Übersee-Museum Bre-men sobre las colecciones del maestro alemán Guillermo Bauer, quien reunió amplias colec-ciones en todo México. De sus viajes en el es-tado de Oaxaca nos ha dejado varias fotografías que muestran colecciones oaxaqueñas, así como algunos reportes y cartas. En 1916, Bauer publi-có un estudio amplio de sus viajes a la región zapoteca y mixe (Bauer-Thoma, 1916).
Otro ejemplo es el descubrimiento “casual” de un manuscrito, diario y cartas del ingenie-ro Eduardo Mühlenpfordt –otro Eduardo, véase adelante– por la curadora del Departamento de las Américas del Museo Etnográfico de Hambur-go, Corinna Raddatz (Raddatz, Corinna, 2000).
Sin embargo, no sólo es el material del siglo XIX o previo el que resulta interesante en múl-tiples aspectos, sino también la documentación de los años treinta hasta fines de los sesenta del siglo XX, como veremos enseguida.
Pero, ¿quiénes fueron los primeros viajeros que salieron de Alemania hacia Oaxaca, cuáles fueron sus motivos, funciones, planes y destinos? Entre todos ellos, los investigadores o “mexicanistas profesionales” llegaron tarde, en los años sesenta del siglo XIX, fue Eduardo Seler el primero. Pero ya desde antes, los alemanes se desempeñaron
en Oaxaca como geógrafos, geólogos, ingenie-ros de minas, cónsules, médicos y militares.
Durante la reconstrucción de la historia de los lienzos depositados en Hamburgo, descubrí una más de esas relaciones personales –de un Eduardo más– Eduardo Harkort, quien parti-cipó en la política mexicana, una época de su vida llena de aventuras, especialmente al estar en Oaxaca.
Como el primer alemán que trabajó en la re-gión de la Sierra oaxaqueña, se debe mencionar a un cierto Carlos (Karl) Weinold. El historiador oaxaqueño José Antonio Gay asentó que, en el mes de febrero de 1791, este alemán se ocupó de una mina próxima a Solaga, en la jurisdicción de Villa Alta, mina que estaba abandonada a cau-sa del hidrógeno que había contaminado todo el lugar. “Por medio de un aparato y abriendo opuestas bocas a la montaña, logró establecer una corriente de aire puro en el interior de la mina que pudo ya trabajarse sin peligro” (Gay, 1982: p. 437). El historiador Elías Trabulse, por su parte, nos informa que Weinold era uno de los expertos alemanes comisionados por el “Tri-bunal de Minería”, en 1790, para inspeccionar la zona minera en las proximidades del río de San Antonio en Oaxaca. Sus cuidadosas y extensas observaciones proporcionaron información im-portante sobre las vetas disponibles, las minas y las haciendas de la región. Él también formuló una propuesta para aplicar las técnicas alema-na al trabajo de beneficio de metales (Trabulse, 1983: p. 170).
Refiriéndome otra vez al autor Guillermo Pferdekamp, en general el minero alemán gozó en todo México de muy buena fama durante el siglo XIX, y en particular en Oaxaca, donde in-cluso centenares de alemanes, no solamente ex-pertos, estuvieron involucrados con la minería.
Muchas veces se podía encontrar al “minero alemán” en ocupaciones ajenas a su oficio, como científico o como propietario de una pequeña empresa. Tenía la
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 29 ]
mejor reputación en todas las zonas mineras, especial-mente si había estudiado en la Academia de Minería de Freiberg. Como Freiberg era considerada en todo el mundo como el centro del más alto desarrollo de la técnica minera alemana, las familias españolas y mexica-nas mandaban a sus hijos a estudiar allá. Cuando Hum- boldt llegó a la Nueva España pudo saludar a una serie de antiguos compañeros de estudios de Freiberg.También las compañías inglesas reclutaron en Alemania a una parte de su personal técnico para ocuparse de las minas españolas. Con ello hacían la competencia, en parte abierta y en parte encubierta, a la Compañía Mi-nera Germano-Americana. Esta última se quedó atrás, pues los ingleses no sólo ofrecían mejores salarios, sino que también sus condiciones de contrato eran esencial-mente más generosas, así que muchos mineros alema-nes se encontraron de camino a México pasando por Londres.J. von Uslar, proveniente de Hannover, administra-ba las minas de la “Mexican Company” en el estado de Oaxaca, y como después se encargó por su propia cuenta de las minas de vitriolo en Etla, puso en su lugar a Eduardo Harkort, un hermano del conocido indus-trial de Westfalia. Algunos episodios de la vida aventurera de Harkort es-tán contenidos en un pequeño libro, publicado póstu-mamente por su familia en 1858. En 1982 fue publicada en Texas una traducción al inglés (Eduardo Harkort fa-lleció en Texas). Este caballero alemán estuvo al servicio de la “Mexican Company” entre 1827 y 1831. En aquel tiempo efectuó viajes de trabajo, y realizó las primeras mediciones exactas en que se basó el mapa topográfico de Oaxaca. Más adelante, Harkort se dejó llevar por la política y fue coronel al lado de Antonio López de Santa Anna, fue capturado en la batalla de Perote y se salvó al emprender audaz fuga. Se fue a Texas, donde participó en la lucha por la independencia y “encontró una muer-te temprana en 1834” (Pferdekamp, 1958: pp. 125-129).
Harkort, quien trabajó en México como geó-logo, geógrafo, director de minas y fundiciones, pero sobre todo como soldado, dejó en su libro ya mencionado, publicado por F. G. Kühn bajo el título De las cárceles mexicanas, valiosos, aun-que no utilizados, datos históricos y etnográfi-
cos, entre ellos la explicación de las copias que hizo de los lienzos oaxaqueños.
Eduard Harkort en su hamaca. Dibujo de Moritz Rugendas.
Que este personaje se interesara por los lien-zos indígenas y conociera su valor no es de ex-trañarse, puesto que también elaboró mapas en Oaxaca y comparó los lienzos con las pinturas que se encontraban en el Museo de la Ciudad de México (Harkort, 1858: p. 20). Alexander von Humboldt lo conoció por sus mediciones de altura (Harkort, 1858: p. V), que fueron repe-tidamente citadas por Mühlenpfordt (1969: pp. 137-138) y también por Juan Bautista Carriedo (1849: pp. 138, 151, 160). Entre ellas se encuentra la medición del Zempoaltépetl, de cuya región proviene uno de los lienzos que copió Harkort.
Harkort también viajó durante algún tiempo con el pintor bávaro Moritz Rugendas, quien lo plasmó en uno de su dibujos (véase arriba). Su obra completa, en la que seguramente quería publicar y explicar las copias de los lienzos que ahora se encuentran en el Museo de Hambur-go, nunca pudo aparecer, pues Harkort murió cuando tenía 36 años. Escribió Harkort:
Lo que más quisiera, sin embargo, es que cuando me establezca en un solo sitio, al fin pueda ordenar un poco mis numerosos bosquejos, observaciones y ano-taciones y preparar un trabajo con todo esto puesto
ALEMANES EN OAXACA[ 30 ]
junto [...] Mi propio destino es suficientemente sin-gular, mis aventuras de guerra y mis trabajos geográ-ficos y mineros contienen muchas cosas desconocidas, interesantes y útiles. Yo solamente quisiera tener ahora un editor con el cual pudiera negociar la publicación de este trabajo, el que estará acompañado de numero-sos mapas y dibujos [...] Entre los alemanes en México ya tengo 300 suscriptores [...] (Harkort, 1858: p. 110).
Del extenso material que mencionan Har-kort y Kühn solamente han quedado los diarios de viaje, publicados póstumamente. Contie-nen también descripciones de la vida de los indígenas situados entre el Yólox chinanteco y el cerro del Zempoaltépetl, en la región de los mixes, llenas de notables observaciones y análisis.
De aquellas excursiones ha quedado como un recuer-do especialmente grato en mi memoria, mi viaje con el gobernador del departamento de Zoochila, Don José Pando, por su distrito. Ese viaje, en el cual el go-bernador intentaba realizar la gira de inspección anual ordenada por el Congreso General, parecía una conti-nua marcha triunfal. En todas partes nos recibían los lugareños con música, toque de campanas y salvas de artillería y fusiles. A la entrada donde habían puesto ar-cos triunfales, se nos entregaban ramos de flores hechos a la manera indígena, los cuales eran diferentes en cada comunidad. El desayuno y la comida, en abundancia. Teníamos con frecuencia, para no ofender a los indí-genas, que desayunar en un solo día tres veces y comer dos veces al medio día.Ese viaje de inspección se extendió desde el cerro del Zempoaltépetl hasta Yólox y fue en todo concepto instructivo y provechoso para mí, para mis medicio-nes geográficas así como para mis colecciones geoló-gicas y mis notas sobre la minería, para la observación de las antigüedades y las costumbres de los indígenas.Desde el Zempoaltépetl tuve el placer de ver los dos mares: el Golfo de México y el Océano Pacífico […]. Una ofrenda reciente de los indios sobre la cúspide de la roca más elevada, tamales sobre piedras puestas en un cír-culo con plumas de guajolote como decoración y rocia-das con sangre, me llevó en espíritu a aquel tiempo pasado cuando la devoción enfermiza o el fanatismo sangriento
en todas partes exigían las mismas terribles ofrendas, los hermanos eran cruelmente asesinados y humeantes cora-zones humanos debían aplacar a los dioses.En ese viaje, gracias a las discretas gestiones del señor Pando, nos trajeron también unas interesantes ilustra-ciones indígenas en un lienzo o más bien en un tejido de algodón aparentemente pintado, las cuales copié y eventualmente voy a hacer imprimir. Son hasta cierto punto del estilo de las pinturas históricas mexicanas, que se pueden ver en el Museo de México.
Harkort también describió situaciones en los valles centrales.
De mi gran recorrido por la región quisiera describir lo siguiente como una de las cosas más interesantes: dos poblados vecinos se habían querellado desde hacia más de 50 años por un terreno en el bosque y habían gastado más de 40,000 pesos en ese pleito.Muchas inspecciones fueron realizadas, pero para resol-ver definitivamente el problema hacía falta un mapa pre-ciso, porque los míseros dibujos a mano apenas si podían dar una idea superficial acerca del terreno en litigio.Recibí de la Corte de Justicia la misión de elaborar un plano preciso. Al mismo tiempo fueron contrata-dos dos agrimensores y una comisión compuesta del juez de distrito, su secretario, el cual a su vez tenía un subsecretario (porque el secretario solamente dictaba en tales circunstancias) y dos abogados con sus escri-banos y tinterillos, los alcaldes de los poblados con sus topiles, una multitud de testigos, etcétera.Se nos había aconsejado llevar consigo una escolta militar para prevenir esta vez, los actos de salvajismo que habían ocurrido anteriormente. El juez no se de-cidió por eso, porque esperaba resolver el asunto por las buenas.El día fijado fuimos a las aldeas de San Andrés Zautla y Santo Tomás Mazaltepec y al día siguiente comen-zamos nuestra inspección. Ambos pueblos salieron al encuentro, incluso las mujeres y los niños se dejaron controlar solamente por la fuerza.El territorio en disputa abarcaba algunas leguas en unas montañas tan escarpadas que nuestros animales apenas si nos podían llevar. Nuestra comitiva era muy interesante. Aproximadamente 30 personas a caballo (la menciona-da comisión) y una multitud de indígenas, los cuales
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 31 ]
llevaban comida y transportaban camas, colchones, pe-tates, mis instrumentos, etcétera, constituían un grupo de lo más pintoresco. Durante nuestra inspección casi se armó una pelea, porque los indígenas tenían el pre-juicio de que la visita en un punto y el paso por la propiedad de un pueblo, significaban que esa posición sería robada. Solamente con muchas dificultades el juez pudo poner orden. Pasamos las noches en las montañas a medio camino entre las aldeas. Acampamos en una boscosa barranca, para estar protegidos del frío viento de la noche.Con gran habilidad, en menos de dos horas los indíge-nas habían construido unas cabañas con estacas, ramas y follajes en donde situamos nuestra vivienda. Ambos poblados, cada uno por su lado, hicieron campamen-tos con fogatas para los centinelas y con medidas de disciplina como dos ejércitos enemigos. Habían traído comida en abundancia.La obscuridad de la noche estaba iluminada por más de 50 fogatas. El verde cielo sobre nuestro bosque, la actividad de los indígenas, sus cantos, el movimiento del viento pasando por las copas de los viejos robles, hacían una escena muy romántica, de la que me acor-daré siempre con vivo agrado. Seis días duró esta ex-pedición, que a mí me redituó 250 pesos.Algunos de los días libres que tuvimos después de esto, los pasamos cazando patos y garzas blancas en una la-guna circunvecina. Una noche, creo que era el cuatro de febrero, quedé vivamente sorprendido. A eso de las tres horas subí a la torre de la iglesia de Santo Tomás, para disfrutar del panorama de las estrellas en el cielo despejado y orientar mi brújula hacia la estrella polar. Como por arte de magia vi las aldeas de los alrededo-res iluminarse de repente con innumerables fogatas. En mi propio poblado podía distinguir cómo estaba colo-cado el fuego en el centro de la plaza principal y los indígenas, jóvenes y viejos, se divertían corriendo en círculos alrededor del fuego y saltando sobre las llamas. El que se imagine a los indígenas semidesnudos, con sus abrigos o mantas, tirados en varias partes, saltando, desapareciendo de repente en el negro humo e igual-mente de repente iluminándose con las llamaradas al pasar al otro lado, naturalmente llegará a la conclusión de que yo pensaba que veía una danza de brujos. Esa maravillosa fiesta, como me enteré después, se ce-lebraba todos los años en esas aldeas. Más de una hora
duro toda esa extraña escena…(Harkort, op. cit.: pp. 18-22 ).En mi tiempo libre me aficioné a examinar los órga-nos en los poblados y tenía a menudo la satisfacción de encontrar en pequeñas e insignificantes localidades, órganos de 10 a 12 registros bastante bien afinados. Allá, los músicos indígenas tienen un oído sumamen-te agudo, lo que se puede notar muy bien por su ha-bilidad para afinar las guitarras.Es mucho lo que gastan los indígenas en las iglesias, es-pecialmente en el interior, incluso en los poblados más pequeños. Una comunidad, por más pequeña que sea, considera que es una vergüenza no tener ninguna igle-sia y no descansa hasta construir, con el trabajo común, un templo con los necesarios santos, dorados y platea-dos, un órgano, etcétera. A mí siempre me ha dolido ver cuánto los indígenas pobres trabajan y pagan por lo que consideran un servicio a Dios, que es aquí un instrumento completamente mecánico y que solamen-te por la variación de las formas se diferencia de sus antiguas prácticas religiosas, lo cual a ellos no les ayuda a desarrollarse.¿No es lo mismo que el indígena haya ofrecido un guajolote a sus antiguos ídolos o que con el producto de su pobre campo de maíz compre una libra de cera y la queme delante de las imágenes pintadas de sus santos? Las pobres, a menudo ridículas figuras y cua-dros de Jesucristo, de la Madre de Dios y de los santos ¿no son en esencia lo mismo que eran sus antiguos ídolos? (ibid, p. 29).
Harkort fue mencionado varias veces por su conocido y contemporáneo Eduardo Müh- lenpfordt (1801-1853). Este último, referido con anterioridad, arribó a México en 1827, comisio-nado por la compañía minera inglesa “Mexican Company”. Después estuvo trabajando en Oaxa-ca como director de construcción de caminos y viajó durante siete años por aquellas tierras. Dejó dos importantes publicaciones: Los palacios de los zapotecas en Mitla, un álbum elaborado entre 1830 y 1831 que contiene sus mediciones y dibu-jos de las ruinas de Mitla, en el valle de Oaxaca (Mühlenpfordt, 1984), y su obra geográfica com-pleta en dos tomos: Ensayo de una descripción fiel
ALEMANES EN OAXACA[ 32 ]
de la República de México con especial referencia a su geografía, etnografía y estadística (Mühlenpfordt, 1844, 1969, publicado en español en 1993). El sólido reporte de más de mil páginas, contie-ne en el segundo tomo una caracterización de todos los lugares importantes de la región de la cual provienen los lienzos y mapas aquí mencionados.
La presencia de los ingenieros alemanes con-tinúa documentada en los años setenta del siglo XIX. Acerca de la obra de los demás alemanes que recorrieron Oaxaca en aquel siglo con in-tereses polifacéticos –ingenieros de minas, geó-logos, geógrafos, médicos, etcétera– hasta ahora, como ya se dijo se conoce muy poco. Dudo que personajes “descubiertos casualmente”, como Harkort y Heinrich von Schleyer (Enrique de Schleyer, probablemente el mismo que Enrique de Schiller, de quien existen mapas cuidadosa-mente guardados en poblaciones serranas), real-mente sean la excepción. Hay que mencionar, de paso, que los mapas antes mencionados están elaborados con una orientación al este en vez del norte, como se acostumbraba en el mundo científico europeo.
Una descripción auténtica de la presencia alemana en la región oaxaqueña al principio y durante el siglo XIX fue proporcionada por
Oscar Schmieder, alemán de origen, quien pu-blicó lo siguiente en inglés y alemán:
La “Mexican Mining Company” adoptó el sistema minero alemán y se sirvió de personal alemán. En los años de 1826 y 1827, alrededor de 100 alemanes fueron contratados por la compañía y enviados a las montañas zapotecas. Entre ellos se encontraban no solamente ingenieros e inspectores sino también mé-dicos, mineros, sastres, carpinteros, carboneros, carre-teros, herreros, un tonelero, fundidores y un albañil (Schmieder, 1930: p. 56).
Después de la época de los técnicos alemanes sigue la etapa de los científicos, apoyados por los cónsules alemanes residentes. Fue de esta mane-ra que el cónsul Stein ofreció a los Seler toda clase de información sobre vestigios, sitios con lienzos y colecciones arqueológicas en manos oficiales o privadas, documentadas mediante los dibujos detallados de Eduardo y las fotografías tomadas por Caecilie.
Santa Catarina Lachatao, asentamiento de los zapotecos serra-nos (Schmieder, 1930a: p. 151).
Mujer mixe y niños, vestidos con trajes originarios.(Schmieder, 1930: p. 133).
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 33 ]
La obra de los Seler es bien conocida por la importancia que tiene hasta hoy día. En espe-cial hay que mencionar los resultados de sus dos primeros viajes de 1887/88 y 1895-1897, publi-cados en varios textos (Seler, 1889, 1895, 1904, 1908), acompañados de dibujos y fotografías. En su libro En los caminos antiguos de México y Guatemala –Memorias de viaje de los años 1895-1897, editado dos veces, Caecilie Seler-Sachs le dedicó gran parte a su segunda estadía en Oaxaca a finales del otoño de 1895.
Queda todavía por explicar la razón por la cual, en sus últimos viajes a Oaxaca, después de 1900, Eduardo Seler compró varias piezas falsas, en especial figurillas. Parece ser que nunca se dio cuenta de que no eran originales, como las bellas piezas que consiguió en sus primeros viajes antes de 1900. Para entonces ya había em-pezado la producción de las falsificaciones en masa, puesto que había suficientes viajeros eu-ropeos y norteamericanos que venían a México y estimulaban el mercado de las falsificaciones. Pero, ¿cómo es que Eduardo Seler no lo supo, con su amplísima experiencia? Probablemente compró las piezas sin verlas antes de enviarlas a Berlín. Más tarde, sin embargo, siendo curador en el Museo Etnológico de Berlín, se encontró con casi los mismos problemas de sus colegas de hoy: la evaluación de las colecciones ofreci-das al museo, la decisión sobre qué comprar y qué denegar, la capacidad y la calificación para reunir dinero y hacer compras y, además, la dis-tinción entre objetos originales y falsos. Varias veces tuvo que comunicar a los buenos amigos, o simplemente a sus compatriotas radicados en México, que no iba comprar sus piezas o colec-ciones, pues no quería confirmar el valor de las piezas según lo indicado en las ofertas.
Un caso típico es el del ya mencionado contemporáneo de Seler, el doctor Guillermo Bauer (Wilhelm Bauer-Thoma). Este ex profe-sor alemán estuvo activo en los primeros años del siglo XX y más tarde se convirtió en colec-
cionista aficionado de las antigüedades mexi-canas. El material arqueológico reunido por él proviene de la región de Toluca y del México occidental, pero también viajó por el estado de Oaxaca varias veces. De allí resultaron no sólo sus colecciones, sino además sus descripciones detalladas del paisaje, de los habitantes y sus costumbres, (véase Bauer-Thoma, 1916). Des-pués de un tiempo, Bauer ya no pudo acostum-brarse a la vida en su país de origen, Alemania, y regresó a México para siempre. La mayor parte de sus colecciones la vendió al Museo Etnoló-gico de Berlín, pero también se encuentran co-lecciones de él en el Smithsonian Institution de Washington DC, y en el American Museum of Natural History en Nueva York y en Budapest, Hungria (Gyarmati, 2004).
El estudio de Bauer se puede comparar con la obra de Eduardo Mühlenpfordt, aunque al reali-zarlo unos cien años después pudo aprovechar ya la técnica fotográfica.
Unos quince años después de Bauer llegó a Oaxaca Oscar Schmieder, otro geógrafo de as-cendencia alemana. La obra de Schmieder, in-titulada The Settlements of the Tzapotec and Mije Indians (Los asentamientos de los indígenas zapotecas y mixes), seguirá siendo citada como una impor-tante fuente para las nuevas investigaciones sobre la región. Se trata de un estudio sistemático con detalles valiosos, estadísticas, dibujos y descrip-ciones, complementado con citas, comparaciones y análisis de fuentes históricas. Las fotografías de Schmieder muestran un ojo consciente, que en-focó ruinas apenas visibles en el paisaje natural, indígenas en sus trajes típicos, ocupados en acti-vidades tradicionales hoy día olvidadas.
Para el Congreso de Americanistas celebra-do en Hamburgo en 1930, Oscar Schmieder preparó un resumen en alemán de su libro Der Einfluss des Agrarsystems der Tzapoteken, Azteken und Mije auf die Kulturentwicklung dieser Völker (La influencia del sistema agrario de los zapotecos, aztecas y mixes en el desarrollo cultural de estos pue-
ALEMANES EN OAXACA[ 34 ]
blos). Este título refleja la preparación científica de Schmieder dentro de la escuela contem-poránea de la “Geografía cultural”, desarrolla-da en el círculo del geógrafo Carl Sauer, con quien compartía la ascendencia alemana. Sauer realizó sus estudios en California, y la obra de Schmieder muestra la misma ideología, en el sentido de que “La cultura es el agente, el área natural es el medio, el paisaje natural es el re-sultado” (Sauer, 1925: p. 16). Como prueba de ello, y por ser una descripción poco conocida de la región, tomamos la siguiente cita de la obra de Schmieder:
Mi viaje por México me llevó en primer lugar a la re-gión de los zapotecos de los valles y las montañas (se-rranos) y de los mixes en el estado de Oaxaca. De esos tres grupos, los zapotecos del valle viven en un territo-rio que ofrece condiciones de vida mucho más favora-bles a una población que se ocupa de la agricultura.El gran valle de Oaxaca y Tlacolula está lleno de fértiles sedimentaciones. Igualmente favorable es el clima, ale-jado de todo extremo. En ese territorio se encuentran las magníficas ruinas de Mitla y Zaachila y en el límite, las de Monte Albán.Mucho menos favorable para la agricultura es la na-turaleza del territorio de los zapotecos serranos y de los mixes. Yo quisiera subrayar especialmente que la región de los zapotecos serranos y la de los mixes son muy semejantes por su naturaleza y deben ser tratadas como un territorio natural uniforme. Al norte del valle de Tlacolula se levanta una masa montañosa hasta tres mil metros sobre el nivel del mar. A causa de una permanente erosión ha sido cortada en una irregular tierra montañosa. Bosques de pinos y robles, que actualmente ya están muy talados, forman la vegetación predominante. Por el muy lluvioso lado del Atlántico de la sierra, se encuentra uno con un ramal del bosque lluvioso tropical.A través de esta naturaleza uniforme, solamente se ex-tiende una importante frontera cultural que separa la región de los mixes al este, de la de los zapotecos serra-nos al oeste. En la región de los indios mixes no exis-ten huellas de un desarrollo cultural elevado. Después de una larga búsqueda encontré cerca de Totontepec
los restos de un antiguo asentamiento de defensa. La construcción de los muros estaba realizada de una ma-nera primitiva, con piedras sin tallar. En el lugar de las ruinas había numerosos fragmentos esparcidos, los cuales eran todos de arcilla mezclada con arena, muy quemados y no estaban decorados. Obtuve también de los mixes un número de figuras de dioses, hechas de piedra, las cuales en esa tribu hasta el día de hoy sirven para fines religiosos. Todas esas figuras de piedra tienen un típico aspecto arcaico, los artistas no han sabido cómo liberarse de la forma natural de la piedra.Cuando llegaron los españoles, los mixes vivían en fa-milias separadas en asentamientos individuales. En 1600 comenzó la gran reducción de los mixes. Se les quiso obligar a establecerse en poblados grandes. Este intento de los españoles por congregarlos, en lugar de la anti-gua tradición de asentamiento, fracasó. Las poblaciones fundadas entonces, se desintegraron completamente y a las demás poblaciones les pasó algo semejante, al me-nos en parte. Siempre que podían, los mixes abandona-ban sus poblados y se establecían de nuevo en ranchos individuales.Completamente distinto es el panorama cultural en la tierra de los zapotecos serranos. En primer lugar, se encuentran aquí lugares con ruinas, que indican una muy considerable cultura. Amplias construcciones de terrazas se extienden por las laderas de las montañas.Al este del pueblo de Yavesía están por ejemplo las rui-nas de un gran asentamiento, que ahora están cubiertas por un bosque de pinos. Vi pirámides, restos de muros, piedras talladas, una docena de columnas de pórfido finamente redondeadas, semejantes a las de Mitla. Tam-bién unos ídolos de barro, tan buenos como los de los zapotecos del valle y los aztecas. Los asentamientos in-dividuales eran desconocidos.Los asentamientos en poblados podían crecer hasta con-vertirse en pequeñas ciudades, en las cuales el comercio, los oficios y las artes se desarrollaban. Sobre la existencia de tales asentamientos se basa, a fin de cuentas, el desa-rrollo de todas las altas culturas de México.En los asentamientos individuales de los mixes, cada fa-milia tenía que aprender todo por sí misma. No había ninguna diferenciación social en la población y faltaban por eso las premisas para cualquier desarrollo cultural elevado. La forma de asentamiento, que tiene tanto sig-
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 35 ]
nificado para el desarrollo cultural, se basa por su parte, en el sistema agrario.Entre los mixes, el desmonte de los bosques era un asunto familiar. Cada familia desmontaba tanta tierra como necesitaba y se establecía en ese lugar, que por ocupación se volvía su propiedad.Entre los zapotecos el desmonte se realizaba de una ma-nera completamente distinta. En el caso de ellos, toda la superficie de la tierra quedaba dividida en un número de unidades más pequeñas, las cuales recibían nombres individuales. Estos nombres muchas veces son tan an-tiguos, que los indígenas no pueden relacionarlos con ningún significado.El desmonte de cada campo se realizaba colectivamen-te por muchas personas y la tierra desmontada se di-vidía entonces en parcelas que se repartían entre los colaboradores. Así, con el tiempo cada familia obtenía fragmentada la propiedad de la tierra, lo cual llevaba de una manera forzosa al desarrollo de asentamientos urbanos. Nadie poseía un pedazo de tierra (que jun-tara todas sus posesiones) sobre el cual pudiera cons-truir su rancho individual. En el pueblo de Mitla, en el que traté de reconstruir la evolución de la estructura agraria, el más reciente desmonte y reparto de la tierra tuvo lugar en 1885. En el desmonte participaron todos los hombres del poblado y el campo desmontado fue dividido en 600 partes del mismo tamaño. En este caso particular, el campo se encuentra a muchos kilómetros del poblado, que había crecido teniendo ya unas dos mil personas. Unas condiciones semejantes encontré después en el valle de Tlaxcala y en el valle de México. Allí incluso pudimos comprobar, sin lugar a dudas, que la división del terreno, tal como la vemos, data de los tiempos prehispánicos. En el Archivo General se en-cuentra el llamado Códice de Cuajimalpa, en el cual los habitantes de ese lugar describieron de una manera primitiva el desarrollo de su poblado. Una parte de los terrenos que allí, desde la llegada de los españoles, están indicados en el códice como cultivados, son conocidos por los habitantes de Cuajimalpa hasta el día de hoy, todavía con los mismos nombres. Que algunos de los antiguos sitios ya no se puedan identificar in situ, se debe sin duda a que el pueblo perdió una considerable cantidad de tierra a manos de las haciendas y que por eso, los nombres en cuestión se olvidaron.
Por todo lo que he visto se me ocurre que indudable-mente para los indígenas mexicanos, el sistema agrario es el que determina el tipo de asentamiento. Solamente allí donde los campos están repartidos se han desarrolla-do forzosamente los asentamientos urbanos. Igualmen-te, allí donde los campos están a varias horas de distancia de la población, la situación dispersa de los campos hace imposible –hasta ahora– que se desintegren los pobla-dos. Estas formas de asentamiento derivadas del sistema agrario causaron una diferenciación social y crearon las premisas para el desarrollo de una cultura más elevada. Cuando otras tribus como los mixes y aparentemente también los chinantecos han permanecido en un pri-mitivo nivel de desarrollo, eso seguramente no se debe a que ellos se encuentren en unas condiciones geográficas más desfavorables. Según mis observaciones, los mixes, de ninguna manera son inferiores física o intelectual-mente. Tampoco les ha faltado un flujo cultural del exterior, puesto que ellos han vivido cerca de los za-potecos como sus vecinos. Su nivel cultural más bajo se debe –en última instancia– a que a causa de su sistema agrario se establecieron en asentamientos individuales y en sus ranchos tuvieron que dedicarse, sin excep-ción, a la agricultura y a la caza. De tal manera que no se desarrolló ninguna capa social superior que pudiera ser portadora de una cultura más elevada (Schmieder, 1934: pp. 109-111).
Volviendo una vez más a la mencionada re-gión serrana de Oaxaca, la tierra de los zapote-cos serranos, los mixes y chinantecos, podemos mencionar las fotografías en blanco y negro to-madas por el fotógrafo alemán Walter Reuter durante los años cuarenta del siglo XX, cuya estética destaca junto con su valor etnográfico. Reuter llegó a México en 1942, huyendo de los nazis, después de pasar tres años en campos de concentración en Francia y en el Sahara por haber participado al lado de los republicanos en la lucha contra Franco.
Hace falta mencionar en este recuento, por último, la enorme colección de textiles de la americana con antecedentes austriacos Irmgard Johnson Weitlaner. Una parte de la colección,
ALEMANES EN OAXACA[ 36 ]
incluyendo ejemplares muy valiosos de casi to-das las regiones indígenas de Oaxaca, se vendió a museos alemanes como el Übersee-Museum Bremen. Hoy, cuando ya no se usan estos ves-tidos en las comunidades de origen, tienen un valor científico considerable. Como un ejem-plo podemos mencionar, entre muchos otros, los huipiles ceremoniales de la región Mixe.
Hoy en día son pocos los alemanes quienes se dedican al estudio de las culturas indígenas: ya no son la mayoría ni entre los académicos ni entre los coleccionistas. También hay norteame-ricanos y holandeses, pero son los mexicanos sobre todo, y entre ellos los mismos oaxaqueños –investigadores, profesores o artistas– quienes se sienten responsables de conservar y reconstruir las culturas indígenas de Oaxaca, antes y des-
pués de la conquista. Considerando la historia postcolonial del estado de Oaxaca, sin embar-go, los alemanes forman parte de ésta.
Posdata El capítulo “Alemanes en Oaxaca” se publicó en nuevas versiones actualizadas en la revista Acervos (vol. 5, núm. 23, verano 2001) y “Los Eduardos y otros: Investigadores, viajeros y co-leccionistas alemanes en el estado de Oaxaca, México, y sus contribuciones para la explo-ración científica (1800–2000)”, en: Culturas en movimiento: contribuciones a la transformación de identidades étnicas y culturas en Américas (Wiltrud Dresler, Bernd Fahmel, Karoline Noack, edito-res, 2007, pp. 35-48, México, DF, UNAM).
Zapoteco serrano de Yavesía. (Schmieder, 1930a: p.133). Ídolos mixes de piedra. (Schmieder, 1930a: p.157).
[ 39 ]
PROVENIENCIA Y LUGAR DE DEPÓSITO DEL ORIGINALSan Juan Chicomesúchil, Ixtlán. Zapoteco. Fecha: aproximadamente siglo XVII (según el estilo de glosas). Material: mezcla de óleos en tela de algodón. Medidas: largo aproximado 150 cm, alto aproximado 110 cm. Género: cartográfico-histórico. Glosas (comentarios): zapotecas. Estado de conservación: fuertemente deshilachado en los bordes, probablemente por haber sido arrancado de un antiguo marco. En general está en condiciones satisfactorias, gracias a la conservación detrás de un vidrio en un cuarto oscuro del edificio municipal. Copias: Schmieder (1930, p. 52, nota 60) informa de un mapa semejante dibujado en papel, mismo que en aquel tiempo se encontraba en muy mal estado. Mostraba glosas zapotecas que ya no eran descifrables. Las autoridades en funciones en Chicomesúchil en 1984 no conocían ese mapa, tal vez en aquel intervalo se haya desintegrado completamente. Schmieder lo fechó como contemporáneo del lienzo grande (véase también el lienzo de San Lucas Yatao). Fotos del original en el poblado en julio de 1984, primera publicación como foto de todo el lienzo. Schmieder (1930: p. 53), presenta otra vez la escena central de la conquista, como bosquejo.
LIENZO DE SAN JUAN CHICOMESÚCHIL
FUENTESHasta 1984 sólo Schmieder había constatado la existencia del documento. Todos los demás autores citan esta fuente. El bos-quejo arriba mencionado es comentado por Schmieder (1930: pp. 51-52.):
No se sabe si la conquista española fue pacífica o no en aquel lugar. En los archivos del pueblo de San Juan Chicomesúchil hay un antiguo mapa que sugiere que los pobladores ofrecieron resistencia armada. Debajo de la imagen del pueblo, otro dibujo representa una batalla. Los españoles a pie o a caballo, ayudados por un perro
Lienzo de San Juan Chicomesúchil.
ZAPOTECOS SERRANOS[ 40 ]
San Juan ChicomesúchilEl poblado se encuentra en la región donde vi-ven los zapotecos serranos, en la Sierra Juárez, situada al noreste de la ciudad de Oaxaca. Está a 1,700 m de altura sobre el nivel del mar, en la cima de una montaña desde la que se tiene un extenso panorama del valle del río Grande y las montañas que están enfrente. La ubicación del lugar, estratégicamente favorable para la defen-sa, todavía ahora es evidente. Siguiendo la calle principal que rodea el valle, por el camino que transcurre en empinadas serpentinas, las primeras casas apenas son visibles debido a sus jardines.
El lugar actual debe haber sido escogido en 1687, después de que el poblado original fundado por los cuicatecos en un sitio llamado Lahuetze, “que está pocas cuadras adelante”, fue abandonado.*
Alrededores del pueblo de San Juan Chicomesúchil. (Schmieder, 1930: p. )
* Para la ubicación de Lahuetze véase el mapa de Schleyer y Schmieder (1930a: pp. 38-39).** El texto de 1777 fue publicado en Esparza, 1994: pp. 74-81. En este texto se menciona el lienzo.
En apuntes escritos en los tiempos colonia-les, se relata que los habitantes de esa región fue-ron conquistados por las armas de los españoles Montes y Nuño (probablemente Montaño y Nú-ñez) quienes además, azuzaban perros contra los indios. Los habitantes de los pueblos de Lachatao, Yahuiche, Ixtlán y Capulalpan opusieron resis-tencia, pero los de Chicomesúchil se sometieron a la dominación española sin lucha armada. Po-siblemente por esta razón el gobierno designó a este lugar en sus actas como “pueblo de Coro-na” (según una crónica del 16 de diciembre de 1777, citada en Pérez García, 1956: I, p. 148; [1996: I, p.186])**. La batalla decisiva contra los pueblos que ofrecían resistencia, debe haber tenido lugar junto al río Grande, cerca de Yoo, o bien Shoo Tila (Pérez García, 1956: II, p. 295 [1997: II, p. 363]).
Para la comunicación con los grupos indí-genas desconocidos de la sierra de Oaxaca, los españoles empleaban en buen grado el náhuatl, que era usado como “lingua franca”.
Se supone que el nombre náhuatl del lu-gar Chicomesúchil (“Siete Flor” en español) se remonta a la conquista española, al principio de la época colonial. “Siete Flor” puede haberse re-ferido a la correspondiente fiesta del calendario azteca, quizá asociada a algún importante acon-
grande están atacando a un grupo de indios. Los españoles son evidentemente los vencedores, por los menos a uno de ellos lo han matado, mientras que varios indios mutilados yacen en el campo.
Y con respecto a todo el mapa, Schmieder constató:
Este mapa es de aproximadamente un metro y medio cuadrado, está dibujado en tela y representa el valle del alto río Grande. Las letras en la inscripción sugieren el siglo XVII como su fecha. Ambos, la inscripción y los dibujos se han desteñido considerablemente. Las palabras son bastante extensas y todas en zapoteco, pero aún con la ayuda de las personas más inteligentes de Chicomesúchil, no pude descifrar algo más que los nombres de las poblaciones.1
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 41 ]
tecimiento o a la deidad de las flores del mismo nombre. (La mayoría de los lugares de los alre-dedores conservan hasta el día de hoy sus nom-bres zapotecos, los que se añaden a los nombres de algunos santos católicos). El antiguo nombre zapoteco de Chicomesúchil es Gayu-Shia. El lugar pertenece a los “pueblos viejos”, es decir, a los poblados que ya existían desde antes de la conquista española.
De acuerdo con los datos de la Relación Geográfica de Ixtepeji de 1570, los gobernantes de ese lugar, al principio estaban aliados con los de Chicomesúchil y se unían con sus mujeres, y aunque todavía en los tiempos prehispánicos sostuvieron peleas entre sí, se dice que sólo era con la intención de hacer ejercicios militares (Del Paso y Troncoso, 1890 [1981]: pp. 9-23). Durante
Plano topográfico de los terrenos del pueblo de San Juan Chicomesúchil. (Hecho por Enrique de Schleyer).
la época colonial, también estallaban esas luchas en todo momento, pero entonces eran por pleitos de tierras reclamadas por ambos pueblos.
Los españoles reconocieron los derechos sobre las tierras de los “pueblos viejos” y de sus caciques y les concedieron títulos formales de propiedad de la tierra. La extensión de la propiedad de la tie-rra de la comunidad de Chicomesúchil en 1870 puede verse en el “Plano topográfico de los te-rrenos del pueblo de San Juan Chicomezuchil”.
El mapa fue elaborado por el ingeniero alemán Enrique de Schleyer, por encargo de la comuni-dad. Todavía ahora se encuentra en el municipio y documenta el significado de la elaboración de mapas de las tierras para la población indígena a lo largo de los siglos. Es digno de tomarse en cuenta que el mapa esté orientado hacia el este,
ZAPOTECOS SERRANOS[ 42 ]
posiblemente para poner los límites de Chico-mesúchil en un formato apaisado.
Los alemanes no son desconocidos en esta región. Llegaron después de la fundación de la “Mexican Mining Company” (en los años 1825-26) por centenares a la región que está alrededor de Chicomesúchil, donde la compañía minera fundada en Inglaterra extraía plata con méto-dos alemanes y con personal alemán. Los alema-nes deben haber sido buenos maestros: un largo tiempo después de haber abandonado esas tie-rras, el “método sajón” todavía era utilizado por los mineros indígenas (Schmieder: 1930, p. 56). La región, aunque no era especialmente produc-tiva para la minería, se dice que a los directores, ante todo les gustaba por su clima agradable, la abundancia de agua y fértil comarca.
Chicomesúchil pertenece a los pocos luga-res privilegiados cuyos campos tienen riego y donde se puede contar con dos cosechas al año, ello en una región con comunidades donde la tierra buena escasea, especialmente las que se encuentran en la cuesta de una montaña con el suelo erosionado, que ni siquiera tienen una cosecha segura al año.
Chicomesúchil consta de dos partes: la parte principal del pueblo, situada en la cumbre de
una montaña, con los edificios de la adminis-tración, parroquias, escuelas, etc., y la otra parte de siembra, que está en el valle. Junto al maíz y diversas clases de frijol, aquí también crecen plátanos, aguacates y otras frutas tropicales, asi-mismo flores, que se venden en los mercados de los alrededores.
En otros tiempos, en lo alto de un peñasco se encontraba el imponente edificio de la igle-sia (véase también el mapa de Schleyer en la página anterior) decorado con un revestimien-to dorado, ricos ornamentos, pinturas y un ór-gano, de todo lo cual ahora quedan solamente ruinas. En 1775 y por última vez en los años treinta del siglo XX, la iglesia debe haber sido destruida por alguno de los numerosos terre-motos que ocurrieron en la región. Después de eso, ya no ha sido reconstruida.
En el siglo XVI pertenecía junto con otras once “estancias”, a la encomienda del español Diego de Vargas. La encomienda debe haber contado en total con 682 tributarios:
El tributo consistía en 40 pesos, un tomín y 13 panes de sal cada 60 días. Anualmente deberían entregar 162 fanegas de maíz, 21 de frijol, 9 indios de servicio y una mujer de molendera o de criada. No tenían minas de oro ni de plata (Pérez García, 1956: I, p. 149 [1996: I, p. 186]).*
La crónica arriba citada del año 1777 infor-ma de un fuerte descenso en la población en la segunda mitad del siglo XVIII. Por momentos la cabecera Chicomesúchil debe haber tenido nada más 165 habitantes (Pérez García, 1956: I, p. 149, [1996: I, p. 186]). En los años cuarenta del siglo XX, el poblado tenía 630 habitantes.
San Juan Chicomesúchil, 1984.
* La fuente original es: “Anónimo, Suma de visitas de pueblos”, Véase Del Paso y Troncoso (ed.), Papeles de Nueva España I, 1905: p. 74.
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 43 ]
El lienzoLas glosas cartográficas del documento, en gran parte están muy desteñidas, algunas apenas son reconocibles. En notable buen estado se encuen-tra únicamente la escena central de la conquista. En el lienzo se pueden constatar diversas partici-paciones en la pintura y en los textos, en breve, varios “trabajos” (véase König, 1984 y 2001: p. 268 y siguientes). Estilos de dibujo que se tras-lapan en las representaciones individuales y di-versos estados de conservación, indican que aquí han trabajado distintos dibujantes en diferentes tiempos. Por eso, es seguro que se trata de un antiguo original, que durante un largo tiempo fue reparado y provisto de añadiduras. Esta su-posición está apoyada por el estado de los tiran-tes de algodón, tejidos a mano. La fecha que da Schmieder (siglo XVII), basada en el análisis del manuscrito (véase más arriba), debería ser com-probada con un análisis de las pinturas y tintas utilizadas o con el hallazgo de alguna documen-tación relacionada. Con base en las importantes fechas y acontecimientos, que según la Crónica
de 1777, deben haber tenido lugar en el siglo XVI, esta fecha de Schmieder es muy probable.
Los detallados textos adjuntos no cartográfi-cos en lengua zapoteca, deberían ser sometidos a un análisis lingüístico para generar explicaciones adicionales acerca del contenido representado. En Chicomesúchil, ahora sólo se habla español, así que nadie pudo ayudar con la traducción de los textos adjuntos y no cartográficos. Los pue-blos caracterizados por pequeñas capillas están localizados de la siguiente manera:Arriba a la izquierda1) “S.tta María chaqua”(Santa María Jaltianguis)*Siguiente a la derecha2) “S Pº Sebela”3) “S. Thomas layetzi”(Villa Juárez Ixtlán, Santo Tomás Layetzi)4) “S. Mateo Gahua”**
Lienzo de San Juan Chicomesúchil (fragmento). Lienzo de Chicomesúchil (escena de la conquista).
* Pérez García (1956) registra Tzacua como el nombre zapoteco de Santa María Jaltianguis.** Capulalpan de Méndez, cuyo patrón sigue siendo San Mateo.
ZAPOTECOS SERRANOS[ 44 ]
Del lado exterior derecho, siguiendo de arriba abajo5) “S. Andrés Yatuni”San Andrés Yatuni (en Santiago Xiacuí)6) “Santa Catalina Lachiatao”(Santa Catarina Lachatao)Hay varias capillas más cuyas glosas no se pue-den leer
Los poblados no aparecen en el lienzo de una manera cartográficamente exacta. Sirven para dar una orientación aproximada.
Se ven figuras humanas, animales, pequeñas chozas, campos, cruces, árboles, plantas, monta-ñas, ríos, un sol que se asoma tras las montañas en el borde de arriba, una serpiente emplumada indígena abajo a la izquierda, un águila euro-pea abajo a la derecha, un pequeño jaguar casi completamente desteñido al lado a la izquier-da. Con el curso del tiempo se ha dotado al lienzo de muchas pequeñas figuras individuales. Las diversas intervenciones o “trabajos” están en desorden unos junto a los otros, por ejemplo, el “grupo de personas en cuclillas con un jefe de pie”, arriba a la izquierda (por debajo del sím-bolo del lugar de Sebela) o más abajo igual a la izquierda, junto al gran recodo del río, el párrafo de varias líneas, para cuya lectura el lienzo debía ser volteado 90 grados a la izquierda, cuando to-davía era legible.
La escena de la conquista, o es de fecha más reciente o ha sido siempre copiada cuidadosa- mente. Es instructiva en muchos aspectos. Aun-que la antes citada leyenda de la fundación de Chicomesúchil en el año de 1687, relata que los primeros bautizados después de la llegada de los españoles aún debían haberse encontra-do en Lahuetze, en el lienzo ya están la iglesia y los edificios del entorno en el sitio del actual Chicomesúchil, directamente por encima de la bifurcación del río.* Otra solución gráfica tal vez no era posible por motivos de espacio. Fi-nalmente, el dibujante se esforzó en crear una ilustración en el espacio y el tiempo. Las repre-
sentaciones no deben ser comprendidas como acontecimientos que tienen lugar al mismo tiempo, sino más bien como etapas individuales de la conquista, que transcurren cronológica-mente una tras otra. Sólo al final de la narra-ción gráfica tiene lugar la fundación del actual pueblo de Chicomesúchil. La escena debe ser contemplada de izquierda a derecha.
Completamente a la izquierda yacen unos indígenas escasamente vestidos y armados úni-camente con lanzas y escudos. Sus cuerpos fue-ron despedazados con lanzas y sables por unos españoles montados a caballo, que los asaltaban por allí. La sangre corre en torrentes. Los nom-bres de los conquistadores están mencionados en los comentarios (de arriba a abajo):1) “Arago”(Pedro de Aragón)2) “Chávez”(Cristóbal de Chávez, primer alcalde mayor de Villa Alta) (?)3) “Martín”(Quizás Alonso Martín Muñóz)4) “Juan Noña”(Juan Núñez Sedeño)
Los conquistadores identificados son bien co-nocidos en la historia de la conquista de Oaxaca como “hombres de la primera hora” (por ejem-plo Gay, 1982: p. 146 y “Relación Geográfica de Ixtepeji”, 1890 [1981: p.12]).**
A la derecha, al lado de los cuerpos despe-dazados, están cuatro hombres con largas vesti-mentas, por cierto armados con escudos y lanzas, pero representados en actitud sumisa. Los nobles indígenas se someten a los españoles. Sus lugares
* Ya que Lahuetze está en la orilla del actual pueblo, no hay manera de saber cuál de los dos lugares está representado.** Pedro de Aragón fue encomendero de Ixtepeji, y Juan Nú- ñez lo fue en Capulalpan y Alonso Martín Muñóz fue enco-mendero de un pueblo Tuulipa [sic] o Ixtlán, colindante con Capulalpan y Chicomesúchil (Del Paso y Troncoso (ed.), Papeles de Nueva España I, 1905: pp. 74, 128, 129/245).
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 45 ]
de origen están indicados en la glosa (de arriba a abajo):1) “Gaahui”(Gahua = Capulalpan)2) “bitio layeze”(sitio Layetze = sitio Ixtlán )3) “bitio Yahuiche”(sitio Yahuiche)
Los lugares de origen de los nobles indíge-nas que se someten, confirman la declaración de la Crónica de 1777, arriba citada. En la ilus-tración no se representa la conquista del pueblo de Chicomesúchil o de sus habitantes, sino más bien el sangriento sometimiento de los pobla-dos de los alrededores, que habían ofrecido una enconada resistencia a los españoles: Lachatao, Yahuiche, Ixtlán y Capulalpan. Se trata de la importante “batalla del río Grande” referida, o bien de la batalla que tuvo lugar cerca de Chicomesúchil.
La utilización de perros, tal como se mencio-na en la crónica, está igualmente representada: arriba de la figura del conquistador Juan Núñez está pintado un perro negro con manchas.
Los perros desempeñaron un papel especial en la conquista de la sierra de Oaxaca:
Un aspecto particular de la conquista de la Sierra fue que los españoles emplearon perros como medio de defensa y al mismo tiempo como instrumento para dar muerte a los indígenas “recalcitrantes”. De hecho, según Antonio de Herrera y Tordesillas, los indígenas les temían más a los perros que a los hombres armados (Chance, 1998: pp. 41-42).
Con esto concluye la primera fase de la con-quista. En la segunda, los sometidos entregan sus tributos en forma de tortillas (entre otras cosas) a los españoles –funcionarios de la ad-ministración y jueces– que están sentados en sillas. Entretanto los indios han sido bautizados y tienen nombres españoles, los cuales comien-zan en la glosa con el título de “Don”. El resto
todavía no ha podido ser descifrado. Dos lla-madas “Malinches”, es decir intérpretes deno-minadas amantes de Hernán Cortés, ayudan en la comunicación y tal vez también estén ligadas con los señores españoles.
Al final viene la “conquista espiritual’: sa-cerdotes católicos que a una distancia conve-niente habían esperado el final de la sangrienta batalla, comienzan de una manera muy persua-siva, como se puede inferir del comentario de varios renglones, con la educación de sus “nue-vas ovejitas”. No se conoce el significado de las figuras de dos monjes en cuclillas, separados en la orilla derecha del lienzo.
El instructivo documento confirma las notas escritas que se conocen de la conquis-ta española de los pueblos rebeldes cercanos a Chicomesúchil.
NOTAS
1 Whether the Spanish Conquest was a peaceful one or not is unknown. In the archive of the pueblo of San Juan Chi-comesuchil there is an ancient map which suggests that the villagers offered armed resistance. Below the picture of the village, another drawing represents a battle. Spaniards on foot and on horseback, aided by a big dog, are attacking a group of Indians. The Spaniards are evidently victori-ous; at least one of them is killed, whereas several muti-lated Indians are lying on the field.This map is about one and a half meters square, drawn on cloth, and represents the upper Rio Grande valley. The letters in the inscription suggest the seventeenth century as its date. Both the inscription and the drawings have faded considerably. The letters are quite extensive and all in Tzapotec, but even with the help of the most intelligent people of Chicomesuchil, I was unable to decipher more than the names of the settlements.
Santa María YahuicheEl lugar se encuentra a una distancia de sólo cua-tro a seis kilómetros del actual Guelatao (véa- se mapa, pág. 38). Se puede llegar bien allí a pie o en auto desde Guelatao. Ambos poblados se encuentran del mismo lado del río Grande. Chi-comesúchil está aproximadamente a la misma altura que Guelatao, pero al otro lado del río.
El lienzoEl documento resultaría importante para una com-paración con el lienzo de Chicomesúchil, porque en sus representaciones el pueblo de Yahuiche tie-ne un papel ponderable (véase más arriba).
Los documentos de la época colonial de Chi-comesúchil deben, según Pérez García (1956: II,
PROVENIENCIA Y LUGAR DE DEPÓSITO DEL ORIGINALHasta febrero de 1981, supuestamente en la iglesia del pueblo de Santa María Yahuiche. Desde aquel entonces, desaparecido (véase más abajo). Zapoteco. Fecha: probablemente de los primeros tiempos de la Colonia. Material: pintura negra (tinta) sobre algodón. Longitud: 140 cm, altura: 110 cm. Género: cartográfico-histórico. Copias: se dice que el ingeniero alemán Schiller, en agosto de 1870, elaboró un segundo lienzo por iniciativa del general Fidencio Hernández y por encargo del agente municipal Rafael de Paz (Pérez García, 1956: II, 295 [1997: II, 363]).FUENTESEl documento es mencionado por Cline (1966c: app. 2, nota 55) con base en los datos de Pérez García (1956: II, 295 [1997: II, 363]). Pérez García escribe:
La autoridad municipal guarda con celo justificado un lienzo de manta antigua en el que se delimitan sus tierras, el cual tiene un metro cuarenta cm de largo, por un metro diez cm de ancho.Está dibujado con tintas oscuras, seguramente huizache, pero se observa bien la forma del polígono, con ten-dencia a una figura triangular.La elaboración de dicho lienzo corresponde a la de los primeros lustros de la época colonial.Tienen un segundo lienzo confeccionado por el ingeniero Schiller, firmado en agosto de 1870, que naturalmente se formó por insinuación del general Fidencio Hernández y por orden del agente municipal Rafael de Paz.
El 4 de agosto de 1984, el secretario del pueblo de Santa María Yahuiche, informó que hacía unos dos o tres años, un lienzo y otros objetos valiosos, habían sido robados de la iglesia del pueblo por unos bandidos. La policía que acudió, no pudo capturar a los ladrones.
LIENZO DE SANTA MARÍA YAHUICHE
p. 295 [1997: II, p. 363]), informar a este respecto que la gran batalla del río Grande tuvo lugar junto a Yoo (en zapoteco “río”) o Choo Tila (en zapoteco “río de la pelea”).
Es interesante que en el mapa de Schmieder (1930a: pp. 38-39) el río Grande esté denomi-nado como Sh(i)o Tila, precisamente enfrente de Yahuiche, que se encuentra a la orilla de este mismo río. Desgraciadamente, en la breve des-cripción de Pérez García del lienzo de Yahuiche se trata únicamente de los límites registrados y no de otras representaciones.
Yahuiche tenía límites comunes con los po-blados de Ixtlán, Capulalpan, Amatlán y Chi-comesúchil, los cuales, de acuerdo con Pérez García, deberían estar anotados en el lienzo.
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 47 ]
Yahuiche obtuvo en 1703 los títulos de pro-piedad de la tierra que había reclamado, pero hasta el 27 de octubre de 1717, éstos fueron do-cumentados por escrito.
Es dudosa la afirmación de Pérez García de que un ingeniero alemán apellidado Schiller haya elaborado un segundo lienzo como trabajo por encargo, es decir en el mismo año en que el alemán Enrique de Schleyer, según consta, hizo su mapa de las tierras de Chicomesúchil. Los “dos” ingenieros alemanes, en realidad son el mismo ingeniero, y probablemente éste no había
elaborado ningún lienzo, sino más bien un mapa como el de Chicomesúchil.
Otra vez tenemos una prueba de lo inalte-rable y gran interés por los mapas en las apar-tadas comunidades de la Sierra Juárez, todavía a finales del siglo XIX.
Allí donde la tradición indígena de hacer códi-ces y lienzos se había perdido en el transcurso de los siglos, llegaron oportunamente los geógrafos alemanes para preparar los documentos deseados, de acuerdo con el estado de la ciencia de aquella época y, además, de una manera agradable.
LIENZO DE SAN LUCAS YATAO
ORIGENSan Lucas Yatao (Lachatao), Ixtlán. Lugar de depósito: Museo Nacional de Antropología e Historia, México DF. (MNA 35-122). Zapoteco. Fecha inscrita en la pintura misma: 1615 o 1675. Material: algodón cubierto con una capa de cal. Sobre ella pinturas de aceite con tonalidades claras: café, roja, café rojiza y azul. Largo: 105 cm, ancho: 86 cm. Género: cartográfico-histórico-ge-nealógico. Glosas detalladas en zapoteco y español. Copias: no se conocen. Publicación: Glass, 1964: ilustr. 133. Glass (1964: p. 180) da la siguiente breve descripción:
El lienzo es un documento histórico, cartográfico y genealógico del pueblo de San Lucas Yatao o Lachatao. En el lado superior aparecen un edificio con la inscripción “San Lucas Yatau”, un dibujo del sol y otro de la luna. Abajo de estos detalles se ven un grupo de indios, dos españoles con lanzas y dos caballos. Siguen dos colum-nas de parejas indígenas con nueve parejas en cada columna. En el lado derecho, además de un río hay dos pájaros y un tigre o un león.Esparcidos por el lienzo hay numerosos textos en los cuales aparecen palabras españolas y zapotecas. Algunos de estos se refieren a mojoneras y en uno de ellos aparece la fecha 1615.
Lienzo de Yatao, fotografía cortesía del INHA.
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 49 ]
Mapa que muestra la tierra que es propiedad del pueblo de San Juan Chicomesúchil y la tierra mancomún de los pueblos de Santa Catarina Lachatao, San Miguel Amatlán y Santa María Yavesía. Arriba a la derecha aparece también el pueblo de San Lucas Yatao, del cual ahora ya no hay vestigios. El mapa está pintado en tela. No lleva fecha.1
San Lucas YataoEl pueblo ya no existe actualmente. No se sabe hasta cuándo estuvo habitado ni la causa precisa de su abandono. En un antiguo mapa, utilizado en 1839 en un pleito de tierras por el antiguo lugar del pueblo de Yatao, entre las comunidades de Ixtepeji y Lachatao-Amatlán, el poblado to-davía está representado (véase Schmieder 1930a: p. 161, pl. 38). Schmieder encontró este mapa en Lachatao, donde se le informó que se trataba de una copia. En 1886 el original había sido en-tregado al Archivo General de la Nación, en la Ciudad de México.
Este documento grande de aproximadamen-te 200x200 cm, debería encontrarse todavía aho- ra en el Archivo:
[...] documentos manuscritos referentes al problema de límites entre Ixtepeji y Lachatao-Amatlán, Vol. 3313 del Ramo de Tierras, Archivo General de la Nación, México DF. “Terrenos que mutuamente se disputan desde hace mucho tiempo”. Hay una copia del do-cumento en el municipio de Lachatao bajo el título: Transacción de San Lucas (Schmieder, 1930: p. 52)2
Ya que por lo demás no hay ningún dato acerca del desaparecido pueblo de San Lucas Yatao, los datos de Schmieder deben ser citados en detalle:
Incluso si los serranos en realidad se opusieron con las armas a los españoles, la conquista misma no ori-ginó ningún cambio importante en el panorama cul-tural. La mayoría de los pueblos siguieron existiendo en el período colonial. No pude descubrir las causas que provocaron el abandono de varios poblados en las montañas. Un mapa grande [...] –que data del siglo XIX– del territorio poseído por Lachatao, Amatlán y Yavesía, muestra el ahora abandonado asentamiento de San Lucas de Yatao. Otro antiguo mapa de la misma área [...], probablemente del siglo XVII, representa el mismo asentamiento y muestra un grupo de hombres armados con cascos, espadas y escudos, atacando a los desarmados pobladores. Esto sugiere que San Lucas
Yatao fue conquistado por invasores guerreros y tal vez destruido. En todo caso, en 1839 ya había des-aparecido completamente y se le menciona nada más como el “despoblado de San Lucas”. En ese año los habitantes de Ixtepeji y Lachatao-Amatlán llegaron a un acuerdo sobre los derechos de propiedad del asen-tamiento abandonado, motivo del pleito durante un largo tiempo [...] Actualmente no hay vestigios del antiguo poblado, pero la gente de Lachatao todavía puede recordar el lugar Schmieder, 1930: p. 52).3
El lienzoSchmieder mencionó todos los lienzos y ma-pas encontrados por él en 1929 en Chicomesú-chil y sus alrededores, pero no el lienzo de San Lucas Yatao. El documento seguramente ya se encontraba en aquel entonces en el Museo Na-cional de Antropología e Historia en la Ciudad de México.
La pintura plantea muchas preguntas: ¿Te-nía algo que ver la elaboración del lienzo con el abandono del poblado? ¿Hay alguna relación entre la pintura descrita por Schmieder y el mapa de papel que ahora ya no se puede encontrar y que él pudo examinar en Chicomesúchil? (véa-
ZAPOTECOS SERRANOS[ 50 ]
se más arriba). Schmieder suponía que el grupo de hombres armados representados con cascos, espadas y escudos, que atacaron a los desarma-dos habitantes de Yatao, ocasionó el abandono del asentamiento.
Un grupo de hombres armados con lanzas y sólo escasamente vestidos también se puede ver en el lienzo (arriba a la izquierda). El grupo está encabezado por un hombre completamente ves-tido que sostiene un escudo. Se trata indudable-mente de indígenas. El jefe es recibido por dos soldados españoles que posiblemente llegaron cabalgando al poblado de San Lucas Yatao, y ya se han sentado en una banca. Las glosas denotan que se trata de “cristianos” y que el aconteci-miento tuvo lugar o fue documentado en 1615 o bien 1675.
Debajo del grupo de indios y debajo de am-bos españoles están dos columnas, cada una con nueve parejas sentadas en cuclillas en petates. Es decir, que en total están representadas 18 pare-jas. En los códices indígenas hasta bien avanzada la época colonial, las genealogías eran represen-
tadas con pares de columnas. Algunos hombres parecen tener barba y sus cabellos, en parte son ondulados.
Las parejas de los fundadores correspondien-tes de ambas columnas fueron encuadradas. Los comentarios agregados a las parejas parecen re-ferirse a los nombres zapotecos (columna de la izquierda). Las parejas de la derecha no tienen puesto su nombre.
También en este documento muestra un no-table papel la denominación y el ordenamiento de las tierras. Los comentarios en español toda-vía legibles se refieren a los datos topográficos, en especial al curso de los límites.
A la derecha, junto a la bifurcación del río, de arriba a abajo:
“aqui…[…] que se nombra en la ydioma” (en zapoteco)[………………………]“mojonera principal”…………………………..“camino que ba a la cumbre de aqui”……
Lienzo de San Lucas Yatao (fragmento). Lienzo de San Lucas Yatao (fragmento).
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 51 ]
…………………………..……………………………….“que se llama delachi y …. que se llama”………….“lindan con el pueblo de San Juan Chicomesuchil”…..………………………..……………………….“Rio…..estan dos figuras…linda con mojone-ra principal Pueblo de San Juan” …………………..…………………………….“San Lucas Yatau”……………….…………….“lachi biya(ti) linda con……………..y tambien linda con”……………………….
A la izquierda de la bifurcación del río, de arriba a abajo:
“Llano que se nombra en la ydioma=lachi bi-yan e mojonera principal con los de San Juan [=San Juan Chicomesúchil?] y tambien llanos bizaagaha …..(chita tee) = pie de donde sepa-
NOTAS
1 Map showing the land owned by the pueblo of San Juan Chicomesuchil and the mancomún land of the pueblos Santa Catarina Lachatao, San Miguel Amatlán and Santa María Yavesía. In the upper right appears also the pueblo San Lucas Yatau of which at present no trace remains. The map is painted on cloth. It carries no date.
2 [...] Ms documents referring to the border trouble between Ixtepeji and Lachatao-Amatlán, vol. 3313 of the Ramo de Tierras, Archivo General de la Nación, México. ‘Terrenos que mutuamente se disputan hacía mucho tiempo’. There is a copy of the document in the municipality of Lachatao under the title, ‘Transacción de San Lucas’.
3 Even if the Serrano acutally did oppose the Spaniards with arms, the Conquest itself did not originate any important changes in the cultural landscape. Most of the settlements continued into the Spanish period. I was unable to dis-cover the causes which brought about the abandonment of several mountain settlements. A large map [...], dating from the nineteenth century, of the territory held by Lachatao, Amatlán, and Yavesia shows the now abandoned settlement of San Lucas de Yatao. Another old map of the same area, probably from the seventeenth century, pictures the same settlement, and shows a group of men armed with helmets, swords, and shields attacking the unarmed villag-ers. This suggests that San Lucas de Yatao was conquered by warlike invaders and perhaps wiped out. At any rate, by 1839 it had entirely disappeared and is mentioned only as “des-poblado de San Lucas.” In that year the inhabitants of Ixtepeji and Lachatao-Amatlán came to an agreement as to the ownership rights of the abandoned settlement over which they had been quarreling for a long time. Today there are no traces of the ancient place, but the people of Lachatao can still remember the site.
ra el rio que es ese quilagayegochia mojonera principal.”
Por medio de un estudio preciso en los archi-vos mexicanos de los documentos mencionados, que todavía no han sido relacionados con el lien-zo de Yatao, su contenido y los motivos de su ela-boración deberían ser esclarecidos nuevamente.
Lienzo de San Lucas Yatao (fragmento).
ORIGENSan Miguel Tiltepec, Ixtlán. Lugar de depósito: 1984, en los talleres centrales de restauración del INAH en México DF. Un poco antes estaba en Tiltepec. Zapoteco. Fecha en la pintura misma: 1521. Material: algodón, pinturas, tinta negra. Largo total: aproxi-madamente 300 cm, alto: aproximadamente 150 cm. Género: histórico-genealógico. Glosas: zapoteco-nexitzo y español. Estado de conservación: 1984, todavía sin restaurar, colores fuertemente desteñidos. Copias: no se conocen. Publicación: Pérez García, 1956: I, p. 60, con una foto del total, que no se puede distinguir bien; König, 1985: pp. 98-99, con sectores; Guevara Hernández, 1991.FUENTES La única fuente substanciosa es la descripción del lienzo por Pérez García, con una foto del total, que es inutilizable para el estudio (véase fotografía en la p. 55).
LIENZO SE SAN MIGUEL TILTEPEC
Lienzo de San Miguel Tiltepec (cuadrete 29).
ZAPOTECOS NEXITZOS[ 54 ]
San Miguel Tiltepec es el único pueblo que aún conserva un lienzo del periodo de transición, como de tres metros de largo por uno y medio de ancho, dividido transversalmente en tres partes por una línea roja y otras perpendiculares que forman 36 cuadretes, bastante descoloridos por el tiempo. En el cuadrete número 6, aparecen dos hombres de tipo español de la época de la Conquista, tirados, defendién-dose con chimales y rodelas de la acometida de tres furiosas mujeres, también españolas, que manejan largas lanzas; a un lado aparece una niña, que lleva en sus manos dos platillos o algo parecido a los instrumentos vibratorios que acompañan a la tambora de las bandas de música de la actualidad; yacen en el suelo cinco cabezas de otros tantos españoles manando sangre del cuello. El cuadro da una terrible impresión de las luchas entre individuos de una misma raza.En el siguiente cuadrete aparece un templo cristiano bastante rústico todavía; al frente sentado, un sacerdote español, y al pie el nombre de Francisco de Mendoza. A la izquierda aparece sentada una mujer también espa-ñola y abajo lleva anotado el nombre de María Isabel; más a la izquierda otra del mismo tipo, a cuyo pie se lee el nombre de doña Catalina.Los primeros 24 cuadretes tratan de un solo acontecimiento; los letreros no se pueden interpretar bien porque se desconocen los tipos o grafos de aquel tiempo y porque están escritos en lengua zapoteca. Suponemos que se refieren a la llegada de los españoles y a la conversión del poblado al cristianismo.En los doce últimos cuadretes parece que se trata de algo distinto a lo anterior, en cada uno se encuentra escrita la palabra zapoteca xonaxi, que hasta ahora se interpreta como la Virgen María.En el ángulo superior izquierdo, un letrero en términos de la misma lengua nativa, que con dificultad y auxilián-dose de un originario se tradujo al castellano, y dice ‘Este día lunes 15 de mayo, se pagó el pintor de nosotros, la gente de Tiltepec del año 1521. Firma. Don Bartolomé, Alcalde de acá’.Los nativos informaron que hace algunos años quemaron un buen paquete de papeles antiguos que para ellos no tenían importancia.Tienen la creencia de que el lienzo descrito habla de la extensión de sus tierras, lo toman como sus títulos anti-guos y por esa única circunstancia lo han conservado. Algún trabajo costó tuvieran confianza para que lo mos-traran (Pérez García, 1956: I, pp. 59-61 [1996: I, pp. 77-79]).Paddock (1959: pp.1-2) informa que en 1955, en la ciudad de Oaxaca se tomaron unas fotografías de ese docu-mento.* Una foto inédita, no utilizable como la de Pérez García, debe encontrarse según Cline (1966: p.114) en el Museo Nacional de Antropología e Historia.
San Miguel TiltepecEl pueblo, que se encuentra en una agreste re-gión montañosa de difícil acceso, está habitado por los zapotecos nexitzos.
Antes y durante la conquista española, Tilte-pec era un asentamiento poderoso y densamente poblado. Después de la sangrienta batalla contra los españoles, se volvió insignificante.
No es sorprendente que precisamente de este lugar provenga el lienzo más antiguo de la región, que todavía existe ahora. En la época prehispáni-ca, los aztecas, durante el reinado de Ahuizotl ya
habían luchado contra los habitantes de Tiltepec. El punto de partida de la campaña de conquista fue la guarnición azteca de Tuxtepec, desde don-de los pochtecas (comerciantes y espías aztecas) sólo disfrazados continuaban el viaje. La región donde viven los chinantecos, zapotecos serranos y mixes, no pertenecía al imperio azteca.
* Otro juego de fotografías se encuentra en la Fundación Bustamante Vasconcelos (Plaza Labastida, Oaxaca, Oax.).
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 55 ]
Fernando de Alva Ixtlilxochitl, menciona en su cronología bajo la fecha de 1495: “Expedición de los aculhuas contra Tliltépec” (Obras históricas, 1848 [México, 1975: p.113]).
En el códice Chimalpopoca esta batalla está confirmada: “En el mismo año se contendió en Tliltépec, adonde fueron a morir muchos tetzcocanos”.
La misma fuente informa de una campa-ña de conquista (según dicen, exitosa) bajo el gobierno del sucesor de Ahuizotl, Moteucço-matzin (Moctezuma Xocoyotzin, 1502-1520): “Venció y tomó a los pueblos que aquí se nombran… Tliltépec…”. (Anónimo, 1945: pp. 67, 242 [1975: pp. 58, 206]).
La mención de la presencia, al menos tem-poral, de los aztecas en Tiltepec, antes de la lle-gada de los españoles, es significativa para el dictamen de si el lienzo, con su estructura az-teca y su división en cuadretes, podría derivarse de un modelo de la época prehispánica.
Los belicosos habitantes de Tiltepec les oca-sionaron grandes dificultades también a los ven-cedores de los aztecas, los españoles mandados por Hernán Cortés, en lo cual las fuentes (Cortés,
Díaz del Castillo, Gay) concuerdan al hacer su relato. Chance ha resumido los acontecimientos principales de la conquista de esta manera:
Los españoles comenzaron a internarse desde 1521 por la Sierra Norte de Oaxaca, la provincia de los zapotecos, como ellos la llamaban. Hernán Cortés se había entera-do del emperador azteca Moctezuma, de que una parte del oro en polvo de los aztecas provenía de Tuxtepec. La afirmación de Moctezuma de que otras minas se en-contraban en la región de los chinantecos y zapotecos serranos, despertó la curiosidad de Cortés. Fue enviada una pequeña expedición para examinar el asunto a fon-do. Gonzalo de Sandoval, con sus 200 españoles y 35 ca-ballos apoyados por numerosos indios aliados, en primer lugar conquistó Tuxtepec. Los aztecas fueron vencidos rápidamente. A continuación, Sandoval exhortó a los ca-ciques de la sierra, chinantecos, zapotecos y mixes para que acudieran a Tuxtepec y se sometieran al rey de Es-paña como vasallos. Efectivamente, algunos llegaron, sin embargo muchos otros no estaban dispuestos a rendirse tan rápidamente. Como primer conquistador fue envia-do entonces el capitán Briones, acompañado de 100 sol-dados españoles y otros tantos indios a la región zapoteca de Rincón. Tendría que sufrir una dolorosa derrota.Los españoles se dieron cuenta pronto, de que en esa
Fotografía del lienzo de San Miguel Tiltepec (Pérez García,1956, P.G.O.).
ZAPOTECOS NEXITZOS[ 56 ]
región sólo podían ir a pie, porque las escarpadas mon-tañas eran insuperables para sus caballos.La expedición fue bruscamente detenida en el asenta-miento zapoteco de (San Miguel) Tiltepec. En la batalla que tuvo lugar, más de una tercera parte de las tropas españolas fue herida. Después de la derrota Sandoval trasladó su campaña de conquista a otras regiones de las cálidas tierras bajas. La siguiente tentativa seria de una conquista de la sie-rra zapoteca fue realizada por Rodrigo Rangel, el cual emprendió el camino en la Ciudad de México en el verano de 1523 con 150 soldados de infantería. Dos meses más tarde regresó con las manos vacías. Era la temporada de lluvias, las cuales hacían que las veredas montañosas –hundidas en lodo– fueran intransitables. En febrero de 1524, Rangel comenzó otra intentona. El antiguo alcalde resultó ser un mal oficial. Les bas-taron sus lanzas a los indios para defenderse con éxito. Los zapotecos utilizaron además, su táctica favorita de guerra: se escondían en las altas montañas y atacaban a los españoles en emboscadas, cuando éstos cruzaban algún paso situado más abajo.Enojados por la derrota, los españoles pronto mandaron un segundo ejército contra los zapotecos [...] Luis de
Barrios, con 100 soldados invadió la región desde el norte. Al mismo tiempo, Diego de Figueroa, con otros 100 soldados atacó desde el sur, saliendo desde el valle de Oaxaca. Igual que los que lo habían precedido, Ba-rrios encontró la derrota en Rincón, o dicho precisa-mente, en Tiltepec, donde perdió la vida con siete de sus camaradas.A Figueroa le tocó en suerte el honor de ser el primer conquistador, bastante exitoso, de la sierra zapoteca. En 1526 fundó la primera colonia en esa región: Vi-lla Alta de San Ildefonso. La guarnición, situada entre altas montañas, en primer lugar debía tratar de poner fin a las violentas luchas de los zapotecos serranos y los mixes, que todo el tiempo estallaban, una y otra vez. Los belicosos indios atacaban no solamente a los espa-ñoles, sino que también peleaban entre sí desde la época prehispánica.Para los habitantes indígenas de la sierra zapoteca, comenzó una época de horror y de terror. Bajo el gobierno –de tres años– del brutal primer alcalde ma-yor de Villa Alta, Luis de Berrio, los nexitzos y mixes fueron sangrientamente oprimidos y explotados des-piadadamente. Tiltepec pertenece a los asentamientos que sin motivo, sin provocación, fueron atacados por los españoles. Centenares de indios murieron, centenares fueron marcados con hierro candente como esclavos. Los caciques que se opusieron a las órdenes de Berrio fueron ahorcados, quemados o echados a los perros. Sin embargo –o tal vez por eso– los indios durante las décadas siguientes, todavía daban mucho qué hacer, siempre con nuevas sublevaciones contra los conquis-tadores. Esas sublevaciones, que en realidad sólo tenían un alcance local, a causa de su violencia eran muy te-midas por los colonizadores españoles. Una mención especial se encuentra otra vez más en Tiltepec, donde en el año 1531 tuvo que ser reprimida la más violenta de todas las rebeliones. El mismo tan temido Luis de Berrio, en vista de ello, debió designar a los habitantes de Tiltepec como “los peores indios de esta tierra”. En el combate, siete españoles perdieron la vida, aún cuan-do 25 españoles y algunos indios aliados de Antequera (ciudad de Oaxaca) fueron mandados urgentemente como refuerzos. En total, sin embargo, los indios ha-bían tenido pérdidas mucho mayores que lamentar, que los españoles. (Paráfrasis resumida del libro de Chan-ce, 1989 [1998: pp. 37-47] bajo omisión de los párrafos
Lienzo de San Miguel Tiltepec (cuadrete 4).
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 57 ]
irrelevantes para la discusión, apoyándose en las fuen-tes citadas: Gay, 1982: p. 135 y siguientes, Bernal Díaz, 1632 [1968: cap.160, pp. 409-410]).
Después de la decisiva derrota de la suble-vación del año de 1570 (el último gran levan-tamiento indígena, que fue el de los mixes contra los españoles y sus antiguos enemigos, los za-potecos) la población de Tiltepec ha dismi-nuido todo el tiempo, de 622 habitantes en el año 1568 a sólo 147 en el año 1970 (tabla 9, en Chance, 1998: pp. 90-91). Los que alguna vez fue-ran caciques tan poderosos, ya al final del siglo XVI apenas tenían influencia.
El lienzoLas escasas ilustraciones y los datos de Pérez García deben haber despertado la curiosidad de los investigadores y los estudiosos para encontrar las pruebas de esa información desde el princi-pio, pues existen muy pocos documentos zapo-tecos ilustrados. La fecha inscrita y la división del documento de gran formato, indican un año de redacción de los albores de la época colonial; hay que recordar el papel importante desempe-ñado por el pueblo durante la conquista de la sierra zapoteca. Sin embargo, apenas al principio de los años ochenta del siglo XX, se dieron pasos concretos. Los rumores de que efectivamente existía el antiguo lienzo habían llegado hasta las ciudades de Oaxaca y de México. Poco tiempo después, el lienzo fue recogido y transferido a los talleres de restauración del INAH en el ex convento de Churubusco, en México DF, don-de pudimos fotografiarlo pieza por pieza. No fue posible tomar una foto de todo el lienzo debido a las dimensiones de éste. Nos enteramos de que las autoridades del pueblo de Tiltepec, para causar la mejor impresión a las autoridades administrativas de la capital de México, antes de entregar su valiosa pieza, la habían “lavado como es debido”, lo que significaba el empleo de un “efectivo” detergente con una buena porción
de blanqueador. Es asombroso que a pesar de este método radical, los comentarios en el lien-zo todavía hayan permanecido legibles. Ya Pérez García había lamentado el fuerte desteñido de las pinturas ya señalado.
El lienzo de largo formato apaisado está sub-dividido en tres filas, las cuales están divididas en 36 rectángulos de formato alto (cuadretes). En esto corresponde el lienzo a la división de los dos lienzos de San Juan Tabaa (zapotecos ca-jonos, véase el siguiente documento).
Los rectángulos individuales están numerados con cifras arábigas. Con excepción de los cua-
Lienzo de San Miguel Tiltepec (cuadrete 8).
ZAPOTECOS NEXITZOS[ 58 ]
dretes 29 y 30 de la fila superior, en cada rectán-gulo está representada una pareja indígena. Los hombres tienen cubierta la cabeza con algo se-mejante a una corona y llevan una vestidura hasta los tobillos, además de que sujetan una especie de bastón de mando en una mano y en la otra un es-cudo, y están sentados en sillas de mimbre, como actualmente todavía se ve en la cultura huichola. Las mujeres llevan vestiduras oscuras hasta los tobillos, peinados de trenzas y están en petates, sentadas en cuclillas a los pies de los hombres.
En cuanto todavía legibles, las figuras con glosas zapotecas están caracterizadas como:
“ coque ” (señor) y “ xonaxi ” (señora)
En algunos casos se agrega el nombre zapo-teco. Las inscripciones, tanto los dibujos como los manuscritos, pertenecen a diferentes parti-cipaciones o “trabajos” (véase König, 1984 y 2001: pp. 268-269), lo que tiene un importante papel en la interpretación. Se pueden constatar al menos tres diferentes manos.
Cuadrete 9. Cuadrete 10.
Cuadrete 25.
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 65 ]
En la fila de abajo fueron dibujadas (pro-bablemente en una fecha posterior a la de la pareja central) junto al borde, unas pequeñas fi-guras exclusivamente masculinas. Están en parte acompañadas de glosas zapotecas, algunas de va-rias líneas. De estas se puede inferir que se trata, también con las figuras pequeñas, de “coques”, es decir señores o nobles. En los cuadretes 9, 10 y 11, estos pequeños hombres están represen-tados con la indumentaria española. Las glosas nombran las figuras menores tanto en zapoteco como en español (desde las últimas figuras to-davía vestidas al estilo indígena en el cuadrete 8, véase página 57).
En las glosas aparecen nombres españoles como:Cuadrete 8“Don Juan”Cuadrete 9“Don Juan de la Crus Don Luis de la Crus, mig1 y thomas de Mendosa. Doña Catalina (sin figura)Cuadrete 10“Don miguel de crus de Mendoza Don… de crus”.Cuadrete 11
(Tres figuras, la de en medio apenas es todavía reconocible)Cuadrete 12Ninguna figura pequeña ni glosas
En los cuadretes de la fila de en medio están representadas (con una excepción) exclusivamen-te las parejas centrales indígenas con el título za- poteco en el comentario. Solamente debajo de la pareja en el cuadrete 16 está dibujado un pe- queño cacique. En los cuadretes 25-28 de la fila superior todavía están representadas parejas con vestimentas indígenas, pero los textos detalla-dos que están en el cuadrete 28 ya anuncian los importantes acontecimientos representados en los dos cuadretes siguientes –no numerados–: el cuadrete 29 muestra una escena de lucha y el cuadrete 30 una iglesia católica, y más abajo un cacique vestido a la española, frente a él hay un cura español, detrás del cual está la pequeña figura de una indígena.
En el comentario de varios renglones el nú-mero del año está claramente legible. A conti-nuación los hombres llevan sombreros españoles, las esposas sentadas frente a ellos están vestidas al estilo indígena.
Cuadrete 36.Cuadrete 35.
ZAPOTECOS NEXITZOS[ 66 ]
Los cuadretes 31 y 32 están acompañados de textos detallados. Es notable que las ilustraciones de estos cuadretes, del mismo modo que las de los últimos (33-36), estén tan fuertemente des-teñidas, lo que hace suponer la eliminación de-liberada de las inscripciones originales.
Al menos tres diferentes autores zapotecos han dejado sus textos en los cuadretes 28-32.
La escena de combate (cuadrete 29)La representación corresponde a la arriba ci-tada derrota del capitán español Briones y su ejército en la batalla de Tiltepec, en 1521. Toda la escena recuerda intensamente la representa-ción de la escena de batalla de la lámina 25 del lienzo de Tlaxcala (véase Chavero, 1892 [1979: p. 23]). Las cabezas de los caídos de ambos ban-dos en guerra, ruedan por el suelo. En la orilla superior del cuadrete, ya está anunciada (por un pequeño altar con una cruz cristiana y un adorno floral) la victoria definitiva de los espa-ñoles, que sería alcanzada unos años después. La veracidad de la escena de batalla queda otra vez comprobada por medio del relato de Bernal Díaz del Castillo, el conocido testigo presencial y cronista de la conquista de México:
[…] envió a llamar de paz a unos pueblos zapotecas […] y no quisieron venir y envió a ellos para los traer en paz a un capitán que se decía Briones […] y le dio sobre cient soldados […] y más de cient amigos de los pueblos que habían venido de paz e yendo que iba el Briones con sus soldados y con buen concierto pares-ció ser los zapotecas supieron que iba a sus pueblos y echanle una celada en el camino que le hicieron volver más que de paso rodando unas cuestas abajo y le hirieron más de la tercia parte de sus soldados que llevaba y murió uno de los heridos porque aque-llas tierras donde están poblados estos zapotecas son tan agras y malas que no pueden ir por ellas caballos y los soldados han de ir a pie por unas sendas angostas por contadero uno a uno y siempre hay neblina y rocíos y resbalan los caminos y tienen por armas unas lanzas muy largas mayores que las nuestras con una braza de
cuchilla de navajas y de pedernal que cortan más que nuestras espadas, e unas pavesinas que se cubren con ellas todo el cuerpo y mucha flecha y vara y piedra, y los naturales muy sueltos y cencenos a maravilla, e con un silbo o voz que dan entre aquellas sierras resuena y retumba la voz por un buen rato, digamos agora como ecos. Por manera que se volvió el capitán Briones con su gente herida e un soldado muerto e aún también trujo un flechazo. Llámase aquel pueblo que le des-barató Tiltepeque […] (Díaz del Castillo, 1632 [1968: cap.160, pp. 409-410]).
Más bien es improbable que esté representa-da una lucha entre zapotecos y mixes, como en el lienzo de Tabaa. Tiltepec está relativamen-te alejado de la región donde viven los mixes. Además de que los caídos representados tienen cabello ondulado y llevan estrechas vestimentas españolas.
La escena del bautizo (cuadrete 30)Pérez García hizo traducir la inscripción zapo-teca de cinco líneas colocada abajo y a la iz-quierda de la iglesia, como sigue: “Este lunes 15 de mayo, se pagó al pintor de nosotros, la gente de Tiltepec del año 1521”. (Pérez García, 1956: I, p. 61 [1996: I, p. 77-79], véase arriba).
Bajo el edificio de la iglesia está representa-do el cacique llamado en la glosa “Don Barto-lome (de Mendoza)”, bautizado por un “frai”
Fragmento del lienzo de San Miguel Tiltepec (cuadrete 29).
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 67 ]
(fraile). Detrás de él, está en cuclillas y apenas reconocible, la esposa de Bartolomé de Men-doza, también ya con el nuevo nombre de bau-tizo: “Doña Catalina”.
El nombre del cacique debe interpretarse co-mo “Bartolomé de Mendoza”. Los Mendoza están repetidas veces mencionados en las fuen-tes en tanto los caciques de Tiltepec. Cabe de-cir que en todo México, el apellido Mendoza fue tomado por caciques. Así, por ejemplo, en 1624 un Bartolomé de Mendoza era cacique de Choapan (zapotecos bixanos).
La pareja de caciques de la siguiente ge-neración (representada en el cuadrete 31) está nombrada en la glosa como: “Don Juan de Mendoza” y “Doña Isabel”.
La amplia inscripción de diez líneas a la iz-quierda junto al cacique menciona a “Don Juan de Salinas”, que estuvo en funciones de 1555 a 1560 en la comunidad española (la cabece-ra) de Villa Alta como alcalde mayor. Acerca de las actividades del alcalde mayor Salinas, sólo se conoce un poco. Vale mencionar cinco do-cumentos escritos en lengua zapoteca, los lla-mados Títulos Primordiales, en los cuales están relatados los primeros bautizos y mediciones de tierras en las comunidades zapotecas de Solaga, Lahoya, Yatzachi, Juquila y Talea (Chance, 1989 [1998: pp. 45 y 59, nota 60, y p. 200]).
Junto con los acontecimientos descritos, los cuales presuntamente tuvieron lugar en los años veinte del siglo XVI, Salinas está mencionado como el primer alcalde mayor que reconoció formalmente el título de cacique y la propiedad comunal indígena (véase también el lienzo de Tabaa).
En el comentario de diez líneas del cuadrete 31 del lienzo de Tiltepec, probablemente está declarado que Salinas también concedió el tí-tulo de cacique a Juan de Mendoza.
La pareja de caciques representada en el cua-drete 32, según el comentario, se trata de “Don Juan de Mendoza” y “Doña Catalina”. El tex-to de ocho líneas muestra una raspadura en la última línea. En los cuadretes 31 y 32, tal vez aparece el mismo Don Juan de Mendoza, repre-sentado con sus esposas Isabel y Catalina.
Las inscripciones de los cuadretes 33-36, pro-bablemente están borradas a propósito. Los restos de un comentario son todavía perceptibles en el cuadrete 33.
ResultadosEl hecho de que, por un lado las ilustraciones ori-ginales de los últimos cuatro cuadretes de la fila superior, evidentemente fueran eliminados a pro-pósito y que, por otro, bajo las representaciones originales de la fila inferior fueran dibujados pe-queños caciques, causa la impresión de que aquí fueron efectuadas manipulaciones intencionales en las inscripciones originales. Es notable que los pequeños caciques adicionales de los cuatro últi-mos cuadretes de la fila inferior, estén represen-tados del mismo modo, todos con traje español y algunos designados con el apellido Mendoza, igual que los apenas reconocibles caciques originales de los cuadretes 30-32 de la fila superior. Una fuente que ahora se encuentra en el Ramo de Indios, Vol. 3, Exp. 393, en el Archivo General de la Nación, menciona a un Don Juan de Mendoza de Tilte-pec, que en 1591 solicitó un título de cacique ante la administración colonial española.Cuadrete 30.
ZAPOTECOS NEXITZOS[ 68 ]
Como falsa o al menos como un comple-mento ulterior, se indica también la fecha 1521 en el cuadrete 30 del lienzo. Como sabemos de las fuentes ya citadas, los españoles sufrieron en 1521 y 1524 varias derrotas, antes de que fuera fundada en 1526 la guarnición española de Villa Alta.
Todavía más, la sospecha de una manipulación ulterior del lienzo está confirmada por el estu-dio de Chance de los materiales archivales de los tiempos coloniales. Chance llegó a la conclusión de que los cinco documentos manuscritos de los ya mencionados Títulos Primordiales, datados en 1521, 1522 y 1525, en realidad se derivan de lienzos originales de la segunda mitad del siglo XVI, rela-cionados con los lienzos de Tiltepec y Tabaa, am-bos datados de 1521 (véase las siguientes páginas).
Chance interpreta las fechas mencionadas en los cinco documentos manuscritos (los ‘Títu-los’) y en los dos lienzos como datos falsos, con las cuales se quería demostrar la autenticidad de los documentos, puesto que 1521 estaba conside-rado oficialmente en Oaxaca como el año de la conquista española (véase Chance, 1989 [1998: p. 59, nota 60]. Para la continuación de la discusión véase los lienzos de Tabaa).
El lienzo de San Miguel Tiltepec es hasta ahora el más antiguo documento conocido de la región. La tela de algodón lo mismo que las pinturas ori-
ginales, de las cuales se puede inferir un conoci-miento de los códices aztecas, deberían provenir de los primeros tiempos coloniales. En las fuentes está documentado el contacto prehispánico con las tropas aztecas (véase más arriba). Posiblemen-te el lienzo se derive de algún antiguo modelo prehispánico. Posteriores inscripciones y comple-mentos, manipulaciones como raspaduras en las ilustraciones originales, documentan la utilización y el significado del documento durante un largo tiempo.
Pérez García, al que en los años cincuenta del siglo XX le costó trabajo convencer a las autori-dades de Tiltepec para que le mostraran el docu-mento, escribió que el lienzo aún se guardaba porque se tenía la opinión de que contenía datos acerca de los límites de las tierras de Tiltepec y documentaba los derechos de títulos (véase más arriba).
El lienzo fue elaborado y después completado con unas inscripciones, o probablemente manipu-lado, debido a los siguientes motivos:
1) Los caciques que estaban en funciones en la época prehispánica, y en los primeros tiem-pos coloniales, debían ser mencionados para respaldar los derechos de títulos de sus des-cendientes ante la jurisdicción española.
Cuadrete 32.Cuadrete 31.
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 69 ]
2) La lastimosa derrota de los españoles en la batalla de Tiltepec debía ser testimoniada. La representación de la escena del comba-te (con los indios armados con lanzas muy largas) demuestra que en el momento de la elaboración del lienzo, el acontecimiento era recordado exactamente por tradición oral o por códices, o que se disponía de auténticas fuentes escritas.
3) La historia de las primeras misiones de la igle-sia católica debía ser documentada.Sin embargo, las ilustraciones cartográficas,
por lo demás tan importantes en los lienzos de los primeros tiempos coloniales, faltan completa-mente en el lienzo de Tiltepec. Más bien parece un verdadero códice tipo tira.
LIENZO DE SAN JUAN TABAA (LIENZOS DE SAN JUAN TABAA I Y II)
TABAA IORIGENSan Juan Tabaa, Villa Alta. Lugar de depósito: en 1933 en el archivo municipal de Tabaa. La última mención acerca de su paradero en el lugar, 1949. Zapoteco. Fecha inscrita en el documento mismo: 1521. Material: algodón, tinta negra. Medidas: no conocidas. Longitud total de la copia: 320 cm, altura: 176 cm. Género: genealógico-histórico. Glosas: zapoteco (cajono), español. Estado de conservación: no conocido. Pinturas: no conocidas. Copias: el documento sólo se conoce por medio de copias.
1) Copia en el Museo Nacional de Antropología e Historia. México, DF (MNA). Inv. N 35-114 (véase ilustr.).2) Copia, que según inscripción del 15.11.1933, fue hecha del original, en Tabaa. El actual lugar de depósito
es desconocido. Sólo se conoce la fotografía de la fototeca del MNA, México, DF (véase ilustr.), que contiene insignificantes divergencias con respecto a la copia antes mencionada.
3) Hojas sueltas de papel con bosquejos a color e inscripciones se encuentran no catalogadas en la colección de códices del MNA, México DF. Publicación: Glass, 1964: p. 171, fig. 125 (copia del MNA 35-114); Cline, 1975: vol.14, fig. 54 (fotografía de la fototeca del MNA). Michel Oudijk ha publicado algunos artículos amplios sobre el lienzo de Tabaa.
TABAA IIORIGENSan Juan Tabaa. Lugar de depósito: en 1949 en el pueblo de Tabaa. No se conoce ningún otro dato. El lienzo II debe ser semejante al lienzo I.FUENTESLas descripciones y breves comentarios acerca de los lienzos de Tabaa, se refieren a la copia aquí representada y a la fotografía mencionada.
Lienzo de San Juan Tabaa.
ZAPOTECOS CAJONOS[ 72 ]
San Juan TabaaEl director alemán de construcción de caminos Eduard Mühlenpfordt, que a principios del siglo XIX viajaba por Oaxaca, caracterizó el pueblo de Tabaa, situado al suroeste de Villa Alta, como “uno de los pueblos más antiguos e importantes de la Zapoteca alta” (1844 [1993: p. 90]).
La región de los zapotecos cajonos limita al este con la región donde se establecieron los mixes. Las relaciones, rara vez pacíficas entre am-bos grupos, fueron determinantes para su histo-ria hasta la llegada de los españoles. Los escasos datos acerca de este tema que hay en la literatura,
hasta ahora no se han podido comprobar en las fuentes originales disponibles.
Pérez García (1956: I, p. 64, [1996: I, p. 82]) afirma que el poblado había sido fundado un poco antes de la conquista española, en el mo-mento culminante de las operaciones de gue-rra entre los zapotecos y los mixes.
De todos modos, el pueblo de Tabaa aparece ya en las primeras fuentes de la época colo-nial de la región de los zapotecos cajonos: en la Suma de Visitas de 1548, se dice que un pueblo llamado Miaguatlán en las cálidas tierras bajas,
Lienzo de San Juan Tabaa. Copia. Clasificación: Histórico. San Juan Tabaa. Oaxaca oriental. Siglo XVI (?). Historia del Ms.: La copia del Museo del original que se conserva en el pueblo es anónima y la fecha de su adquisición es desconocida aunque está registrada en el inventario de 1959. Julio de la Fuente (1949: p. 176) hace mención breve del lienzo y de un estudio del profesor Ximello, que no se llegó a publicar. El profesor Ximello tenía una copia, pero no sabemos si es la que tiene el Museo. Material y dimensiones: Tela 176 x 320 cm. Copias: Además de la copia en tela hay una serie de calcas de cada cuadrete del lienzo en el archivo de la colección. En la fototeca del Museo hay una fotografía de otra copia en tela que tiene algunas diferencias ligeras respecto a la copia del Museo. La localización de esta copia es desconocida. Descripción: El lienzo se compone de 36 secciones rectangulares dispuestas en tres filas horizontales. En la mayoría de éstas hay dibujos de dos personajes y textos escritos en zapoteco. En la sexta escena de la fila superior se ve la iglesia de Tabaa y la fecha 1521 aparece en la inscripción. Bibliografía: Inédito. (Glass, 1964: p. 171).
Los datos acerca de los dos originales provienen de Julio de la Fuente.Los lienzos originales presumiblemente contenían descripciones gráficas con leyendas en zapoteco, escrito en caracteres españoles. Sugieren lo que se ha dicho, varios lienzos conocidos y otros de cuya existencia se sabe, siendo los primeros el de San Juan Tabaá (del cual fue presentada una copia y estudio por el Prof. Fernando Xime-llo, en el XXIX Congreso Internacional de Americanistas y otro lienzo similar, del mismo lugar, del que el suscrito hizo una rápida copia. (De la Fuente, 1949: p. 176).
De la Fuente da breves indicaciones acerca del contenido del lienzo.El segundo núcleo de datos se refiere a los pueblos bene xono de Solaga, Zoogocho y Tabaá. Un documento de tierras, o códice, cuyo original no existe, señala que los fundadores de esos pueblos hubieron de abrirse paso y establecerse “a fuerza de macanas” […] En el mismo documento (de Solaga) y en el códice de Tabaá se describen las luchas contra el mixe. (De la Fuente, 1952: p. 244)
LA CRÍTICA DE LAS FUENTESDe los datos arriba citados se puede reconstruir:1) Con el lienzo mencionado por De la Fuente en 1949 como “lienzo similar” (San Juan Tabaa II) se podría tratar de la copia
actualmente desaparecida, hecha en 1933 en Tabaa, de la cual fue tomada la fotografía que está en la fototeca del MNA (véase ilustr. p. 71).
2) Con los papeles dibujados a mano de la colección de códices del MNA podría tratarse de la “copia apresuradamente hecha”, acerca de la cual informa De la Fuente (véase más arriba).
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 73 ]
“anda con el partido de Taba” (Paso y Troncoso, Papeles de Nueva España, I, 1905: p. 158). Sin duda alguna, Tabaa era, hasta la llegada de los españo-les, uno de los pocos asentamientos poderosos e importantes de la región de los cajonos.
Mientras que la administración colonial espa-ñola sólo mostró poco interés en esa región, los dominicos desarrollaron allí una animada activi-dad: “…el clérigo siguió ejerciendo un poten-te control social y político sobre los indígenas” (Chance, 1998: pp. 117-118).
Efectivamente, un fuerte control ejercido por los padres dominicos era también urgen-temente necesario para el éxito de su actividad misionera en esa región. En 1550 debe haber habido en Tabaa todavía ocho “viganas” indíge-nas, sacerdotes zapotecos, los cuales practicaban el culto y los ritos de la religión prehispánica. Fray Jordán de Santa Catalina contó en toda la región de los cajonos todavía 30 viganas (Chan-ce, 1998: pp. 243-244, según Dávila Padilla, 1955: pp. 639-645).
Sólo de mala gana, los zapotecos cajonos se hicieron a la idea de que los conquistadores no querían limitarse a la victoria militar, sino tam-bién exigían el completo abandono de la reli-gión indígena, las actividades culturales, los usos rituales, las costumbres y todo lo relacionado con ello. No todos los sacerdotes indígenas aceptaron la conversión a la fe católica. Burgoa (citado en Chance, 1998: pp. 245-246) cuenta de un sacerdo-te de Tabaa que prefirió ahorcarse antes que con-vertirse, además le pidió a toda la población de Tabaa que hiciera lo mismo que él. El cura católi-co Guerrero y el corregidor del pueblo llegaron a toda prisa para impedir esto último. El cuerpo del sacerdote zapoteco fue quemado públicamente ante los ojos de todos los habitantes. Entonces, los indios intimidados prometieron entregar sus ídolos y convertirse a la nueva religión.
De inmediato corrieron de boca en boca los acontecimientos de Tabaa entre los zapotecos de la región circunvecina. Muchos llegaron a Villa
Alta y entregaron voluntariamente sus ídolos de piedra, barro y piedras preciosas. Con eso se des-pertó una vez más la codicia de los colonizado-res españoles que se lanzaron a un despiadado saqueo en los poblados indígenas (Burgoa, 1934, II: pp. 154-155).
A pesar de las severas medidas tomadas por los dominicos contra la religión indígena, los an-tiguos ritos eran practicados en secreto todavía a principios del siglo XVIII. Chance cita un caso de Tabaa, ocurrido en 1703 (1998: p. 265, según los documentos del Archivo del Juzgado de Villa Alta, Civil y Criminal, 1701-50, f. 36): los alcaldes y regidores del lugar presionaron a los habitantes para que participaran en las actividades cultura-les indígenas. Por miedo a ser descubiertos, entre los que se oponían deben haberse encontrado incluso algunos hechiceros.
En aquel tiempo, la Iglesia católica ya estaba presente en todas partes. En Tabaa había visto-sos templos, cuyos inventarios de retablos, esta-tuas, cuadros pintados sobre madera, pinturas, lámparas, jarrones, cálices y toda clase de reci-pientes en gran parte eran de oro (Canterla y Tovar, 1982: p. 47).
Con frecuencia, los cultos indígenas comen-zaban en la iglesia, donde estaban encendidas las velas, y de allí se dirigía la gente a los antiguos lugares de culto mantenidos en secreto, fuera de la población (Chance, 1998: p. 265).
En los primeros tiempos de la Colonia (al-rededor de 1548) el número de habitantes de Tabaa era de 1,012 personas, en 1970 eran 1,064. Sin embargo, en ese intervalo hubo considera-bles fluctuaciones, así el número de habitantes en el plazo de 20 años (1568) disminuyó a 338 habi-tantes, pero en el año de 1742 ya eran 1,019 y en 1820 solamente 392. Después de esto la población creció continuamente (véase tabla 9 en Chance, 1998: pp. 86-87). Las cifras totales calculadas para la región de los cajonos son más bien bajas. En 1789 estaban contados en Tabaa todavía 39 ca-ciques (Chance, 1998: tabla 18, p. 230).
ZAPOTECOS CAJONOS[ 74 ]
El lienzo
La semejanza con el lienzo de San Miguel Tilte-pec es evidente. Ambos documentos concuerdan en formato, dimensiones, división, representacio-nes y comentarios. Probablemente han existido lienzos de esta clase en diferentes poblados za-potecos, de los cuales en el siglo XIX han sido conocidos sólo dos lienzos, el de Tabaa y el de Tiltepec. Los 36 cuadretes del lienzo de Ta-baa, divididos en tres filas horizontales, no están numerados. Quizá deben ser considerados en la misma sucesión (en filas) que los cuadretes nu-merados del lienzo de Tiltepec.
En la copia de 1933 hay errores, tal vez invo-luntarios. La escena del combate en el cuadrete 13 de la fila central ha sido movida dos cua-dretes a la derecha hasta el cuadrete 15. En el cuadrete 14 está olvidado el “baldaquín”. En el cuadrete 22 la pareja está parada de cabeza. No obstante, el copista declara en la inscripción del cuadrete 18: “Es copia fiel de su original que obra en el archivo municipal de este pueblo. Tabaa, Villa Alta, Oax. Nov. 15 de 1933”.
Los comentarios del lienzo de Tabaa son, en general, mucho más legibles (tal vez porque es-tán escritos con la letra del copista) que los del lienzo de Tiltepec y requieren un buen estudio. Las parejas de caciques están otra vez dotadas con las denominaciones zapotecas:“Coque” (señor) “Xonaxi” (señora)
Se distinguen mejor en el lienzo de Tabaa tam-bién los peinados masculinos que tienen puestas
coronitas de plumas. Apoyando la hipótesis de una fecha de redacción mucho más reciente que la de los antiguos lienzos de Tiltepec, podemos men-cionar los siguientes detalles:
-tadas en sillas o en petates, o bien en cucli-llas, como en los códices prehispánicos).
-nes, posición, actitud) corresponde al bur-do estilo “decadente”, típico de los tiempos coloniales.
Se plantea la pregunta: ¿Había en Tabaa real-mente un antiguo modelo, el cual habría sido copiado, tal como lo suponía De la Fuente? (De la Fuente, 1952: p. 244), ¿o apenas en un mo-mento relativamente tardío, el pintor del lienzo, imitando las antiguas obras de las comunidades vecinas, se habría “inspirado” en algún lienzo tra-dicional, porque éste se podía utilizar muy bien como documento probatorio ante la adminis-tración de la época colonial?
En los detallados y bien legibles comenta-rios zapotecos, aparecen expresiones españolas, en su mayoría nombres de personas conocidas en la historia local de Oaxaca. De utilidad son los “Documentos para la Etnografía e Historia Zapotecas” (1949: pp. 175-197) publicados por De la Fuente. En particular el Testamento de los Caciques de Solaga (De la Fuente, 1949: pp. 185-189 del Archivo General de la Nación, Tierras, Vol. 1303, Exp. 2, ff. 43-52) contiene pasajes que en parte son verbalmente idénticos a los co-mentarios del lienzo de Tabaa.
Los cuadretes que sólo mencionan los nom-bres de los caciques en los comentarios, así co-mo los cuadretes con glosas exclusivamente zapotecas no son transcritos en detalle, los co-mentarios son legibles en las ilustraciones.
División del lienzo de San Juan Tabaa en 36 cuadretes.
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 75 ]
Cuadrete 1Pareja de caciques: “Gogue Bilao” y “xonaxi que yeagcualopaa”
“[…] Mapa Pintura Titulo Probanza [...] a Don Juan de Mendoza y Belasco Tiadela [...]capitanes [...]”
En el Testamento de Solaga, Don Juan de Ve-lasco Tiadela está varias veces mencionado como patriarca o cacique de los habitantes de Tabaa. Siete capitanes deben haber actuado como con-quistadores de la región de Villa Alta (De la Fuen-te, 1949: p. 186).
Cuadrete 2Pareja de caciques: “Gogue Baodao Yeaglao” y “xonaxi queLapag”
Cuadrete 1 del lienzo de Tabaa con glosas. Cuadrete 2 del lienzo de Tabaa con glosas.
[…] Ex[celentísi]mo Señor Don Fernando Cor-tes Monrroy Marquez del Valle […] Dios
“Quando llegó el Ex[celentísi]mo. S[eño]r Don Fer-nando Cortez y Monrroi Marqués del Valle, quien trajo la palabra de Dios (De la Fuente, 1949: p. 185).
Cuadrete 3Pareja de caciques: “Goque Belaoniza” y “xo-naxi qué Lagxo”
“[…] De 1521 […] llego […] Cristiano […] Don Juan de Salinas […] Justicia Mayor […] cabecera San Juan Tabaa […] capitanes […] Sunta [sic] Cruz…”
ZAPOTECOS CAJONOS[ 76 ]
En el Testamento de Solaga se relata, con-cordando en cuanto al sentido:[…] y entonces fuee Don Juan de Salinas por Justicia Mayor […] y bauptizó en cada pueblo para que se fueran christianos en toda la jurisdizion (De la Fuen-te, 1949: p. 186).Y:En aquel tiempo nos dieron pocecion y se pussieron Santas Cruces en todos los parajes y mojoneras por los Capitanes, en todos estos parajes que nos pertene-cen a nosotros (De la Fuente, 1949: p. 188)
Cuadrete 4Pareja de caciques
Cuadrete 5Pareja de caciques: “Goque quezeehi” y “xo-naxi qué Belaxila”En el Testamento de Solaga, se menciona repe-tidamente a un cacique de Santo DomingoYo-cobi con el nombre de belaxila.*Inscripción de más abajo:“[…] Don Juan de Mendoza y Belasco Tiadela […] benne** Tabaa […] Goqué Bilacachi Bi-laxoo […] benne Yaadoni”
Cuadrete 3 del lienzo de Tabaa con glosas. Cuadrete 5 del lienzo de Tabaa con glosas.
* Este nombre significa Quetzalcoatl.** Benne significa “persona, gente”.
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 77 ]
Cuadrete 6Pareja de caciques
Cuadrete 7Pareja de caciques y texto zapoteco
Cuadrete 8Pareja de caciques
Cuadrete 9Pareja de caciques y texto zapoteco
Cuadrete 10Pareja de caciques
Cuadrete 11Pareja de caciques: “Goque Beolala xono” y “xonaxi que Lagnizadao”
Inscripción más abajo:“[…] Capitanes […] Ex[centísi]mo Señor Don Fernando Cortes Monrroy Marquez del Valle”.
Cuadrete 12Pareja de caciques y texto zapoteco
Cuadrete 13La escena del combate“[...] bene mixe”
El comentario de la escena del combate con-firma la citada afirmación de Pérez García de que el pueblo de Tabaa, un poco antes de la llegada de los españoles, en los años de la conquista y después de ella, había estado implicado en la lu-cha contra los mixes de los alrededores. Es nota-ble la representación de los zapotecos de Tabaa, completamente vestidos, que con sus lanzas muy largas vencen a los mixes que están desnudos. La manera de representar desde el punto de vista del que hizo el lienzo, o bien de quien lo mandó hacer, está clara: no se representa ninguna derrota, sólo se relata acerca de una victoria.
También en el Testamento de Solaga están brevemente mencionados los problemas con los mixes: “[…] y D[o]n. B[artolo]me. M[a]r[ti]n. Thiolana fué segundo Capitan y le mandé que bi-biesse en el citio nombrado Xoa bego para que cui-dara el que no entrase el abuelo de los Mixes que se llamaba Yavilao” (De la Fuente, 1949: p. 188).
Cuadrete 14Pareja de caciques
Cuadrete 15Pareja de caciques y texto zapoteco, que en este punto menciona al cacique Tienela, que según el Testamento de Solaga, provenía de Juquila (De la Fuente, 1949: p. 187) y el pueblo de Yalalag.
Cuadretes 16-23 Parejas de caciques
Cuadretes 24-29Parejas y texto zapoteco
Cuadrete 30Iglesia católica. En el techo:
Cuadrete 13 del lienzo de Tabaa con glosas.
ZAPOTECOS CAJONOS[ 78 ]
“Yodao Nica Beni / Xotao Neto / Bene Tabaá”
Texto debajo de la iglesia:“[...] Dios [...] Cabecera San Juan Tabaá [...]
de 1521 años”La fecha de 1521 y el dibujo de la iglesia
corresponden a la representación análoga de la iglesia en el lienzo de San Miguel Tiltepec. En ambos casos las ilustraciones de iglesias se en-cuentran en el cuadrete 30, lo que sugiere que hubo un modelo común para los dos lienzos de Tabaa, y el de Tiltepec, asimismo para otros ya no
existentes en la actualidad.
Cuadrete 31Un sacerdote católico está representado sentado en una silla; en la mano sostiene una Biblia. Su nombre está mencionado en el comentario:
“Frai Domingo […] Frai Bartolomé de Ol-medo […] Cabecera San Juan Tabaá […] cris-tiano […] Jurisdicion […] de 1521 años”.
El Testamento de los caciques de Solaga tra-ta concretamente este tema en el texto:
Cuadrete 30 del lienzo de Tabaa con glosas. Cuadrete 31 del lienzo de Tabaa con glosas.
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 79 ]
[…] y Don Fernando Cortés Monrroi Marqués del Valle bino con dos frailes, uno se llamaba frai Domingo Tequinaca y otro frai Bartholomé de Olmedo, y estos dos Padres y sus Capitanes todos trajeron la fee de Dios y Don Juan de Mendoza y Velasco fue a esperar a Don Fernando Cortez en el paraje nombrado Batzag zatao […]” (De la Fuente, 1949: pp.185-186).
En el testamento está mencionada dos líneas antes, la fecha 1521.
Cuadrete 32 Un obispo entrega un objeto semejante a un saco, a un español con peluca blanca rizada,
que está sentado en una típica silla española debajo de un baldaquín. El largo comentario está escrito en dos columnas:
“El capitán General Don Juan de Salinas Al-calde Mayor [...] Cristiano [...] Santa Cruz [...] cabecera San Juan Tabaá / Don Juan de Mendoza y Belasco tiadela [...] Dios [...] gogue Gobernador General [...] Cabecera San Juan Tabaá [...] benne Tabaá”.
Entonces mandó el Alcande Mayor Don Juan de Salinas que se pussieran cruces en cada paraje en don-de nos amojonamos con cada pueblo(De la Fuente, 1949: p. 186).
En la segunda columna del texto está confir-mado que Don Juan de Mendoza y Belasco, después de efectuado el bautismo y con la au-torización del Alcalde Mayor, ahora es el Go-bernador General de la comunidad de San Juan Tabaa.
Cuadrete 33En una silla está sentado un hombre en actitud de recibir. Más abajo aparece la inscripción: “El capitan Don Francisco de Asebedo el Polido […] Gogue conquistador […] goque teniente general […] Justicia Mayor Don Juan de Sali-nas […] Jurisdicion”.Además, en el Testamento de Solaga hay un fragmento del texto que es casi literalmente idéntico:
Después de esto bino el Capitán Don Juan de Salinas, Alcalde Mayor, los dos Padres frailes frai B[artolo]-me. de Olmedo y frai Domingo Tequinaca, y binie-ron con ellos siete Capitanes y fueron Conquistadores en la Villa Alta y toda la jurisdizión vino. Fuee D[o]n Fran[cis]co de Azevedo el pulido.[…] y entonces fuee Don Juan de Salinas por Justi-cia Mayor en compañía de D[o]n. Francisco Azevedo el pulido quien fuee Theniente General […] (De la Fuente, 1949: p. 186).
Cuadrete 32 del lienzo de Tabaa con glosas.
ZAPOTECOS CAJONOS[ 80 ]
Cuadrete 34Pareja de caciquesInscripción más arriba: “[…] benne solaga […]benne solaga […] benne zolaga”.
El pueblo de Solaga está mencionado tres veces en el texto.
Cuadretes 35 y 36Pareja de caciques con inscripción zapoteca.
ResultadosLa comparación de las inscripciones del Lienzo de Tabaa con el Testamento de Solaga ha demos-trado que ambos concuerdan en gran parte en cuanto al contenido. Esto es cierto especialmen-te para los cuadretes 30-32. En el antepenúltimo cuadrete (34); es decir, directamente en co-nexión con la ilustración del establecimiento del gobierno colonial español, el mismo pueblo de Solaga está mencionado tres veces. Sin embar-go, también los demás cuadretes muestran ana-logías estructurales y de contenido: los cuadretes en los cuales está representada respectivamente sólo una pareja de caciques, están provistos de comentarios zapotecos, que en su mayor parte se componen de nombres y datos de lugares. Esto corresponde a gran parte del Testamento de Solaga, en el cual se dan los nombres de caci-ques, lugares y límites, como por ejemplo:Primeramente nos amojonamos en la tierra o serro rredondo nombrado Yabezachí mojón que divide Yo-lozee el de Sogocho.Aquí empieza en donde nos amojonamos con Thiláa abuelo de los de Tabegua y es donde se llamó Dioa guía lachi zogaetí y de aquí pasa derecho hasta llegar al paraje Lachi zoguía divissión con Thilaa, abuelo de los de Tabegua. (De la Fuente, 1949: p.186).
El Testamento de Solaga es un ejemplo de los así llamados “lienzos verbales”, que Cline define de la siguiente manera:
Cuatro documentos textuales del este de Oaxaca […] contienen reivindicaciones de caciques zapotecos so-bre derechos hereditarios, particularmente de tierras. Sus descripciones de límites, historia y genealogías in-dican que probablemente son transcripciones escritas de comentarios orales, acerca de lienzos cartográfico-históricos. Estos “lienzos verbales” son interesantes co-mo ejemplo de interpretaciones informadas de tales documentos. (Cline, Handbook of Middle American Indians, vol.14, 1975: p. 76)1.
Una pregunta todavía pendiente es: ¿Qué aspecto podrían haber tenido los modelos de los “lienzos verbales” mencionados por Cline? Puesto que los lienzos de Tiltepec y Tabaa, con excepción de las inscripciones en letras latinas, carecen de toda glosa cartográfica, no podrían haber servido como modelos para documentos como el Testamento de Solaga, sino más bien habrían aparecido al mismo tiempo, al princi-pio de la epoca colonial.
Como Chance ha constatado, la veracidad de la fecha contenida en el lienzo: 1521, tiene que ser puesta en duda, porque la sierra zapo-teca apenas tres años después fue conquistada por los españoles y el alcalde mayor Don Juan de Salinas estuvo en funciones apenas de 1556 a 1560 (Chance, 1998: p. 59, nota 60).
Probablemente los lienzos que se asemeja-ban a los modelos de los códices prehispánicos, satisfacían mejor la necesidad de información de los indígenas –especialmente si ellos no co-nocían el alfabeto– que las prosaicas obras, sin ilustraciones, escritas por los españoles. Se tra-taba, como lo formuló Cline, de:
[…] un apéndice ilustrado (o algo semejante) de pe-ticiones judiciales documentadas, de una u otra clase (Cline, 1966: p. 120)2.
Posdata Pocos años después de la publicación de este libro, los dos lienzos analizados arriba han re-
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 81 ]
cibido más atención por los especialistas histo-riadores, sobre todo Michel Oudijk (1995, The Second conquest: an ethnohistory of a Cajonos Za-potec Village & the Lienzo de Tabaa I. Wampum/Leiden 13Frizzi (en Acervos 17: “Los cantos de los linajes en el mundo colonial”, pp. 4-11, 2000).
NOTAS
1 Four textual documents from Eastern Oaxaca [….] con-tain claims by Zapotec caciques to hereditary rights, par-ticularly to lands. Their descriptions of boundaries, history, and genealogy indicate that they are probably written transcriptions of oral commentaries on carto-graphic-historical lienzos. These “verbal lienzos” are of interest as examples of informed interpretations of such [...]documents.
2 [...] a pictorial appendix or analoque to documentary judi-cal petitions of one sort or another.
LIENZO DE SAN JUAN COMALTEPEC
PROVENIENCIA Y LUGAR DE DEPÓSITO DEL ORIGINALSan Juan Comaltepec, Choapan. Zapoteco. Fecha inscrita: 1819. Material: mezcla de óleos sobre tela de algodón. Largo total: aprox. 200 cm, alto: aprox. 150 cm. Área pintada: aprox. 150x150 cm. Pintura sobre fondo azul-gris. Género: cartográfico-histórico. Las glosas están parcialmente en hojas individuales pegadas junto a las ilustraciones. Glosas: zapoteco, pocas palabras españolas. Estado de conservación: urgentemente necesita restauración, especialmente en los pliegues destrozados. Pinturas: en parte des-cascaradas. Copias: según información de los habitantes del poblado, debe haber un pequeño ejemplar en cartón, pero en 1984 no fue encontrado. Fotos del original en el poblado, julio de 1984. Primera publicación.
Lienzo de San Juan Comaltepec.
ZAPOTECOS BIXANOS[ 84 ]
San Juan ComaltepecEl lugar se encuentra en la región de los zapote-cos bixanos, que desde el siglo XVI sólo está esca-samente poblada. Sus pueblos están situados –en contraste con los de sus vecinos mixes– relativa-mente a menor altura. Rodeado de escarpadas montañas que tienen hasta 2,000 m está Comal-tepec a “sólo” 800 m (sobre el nivel del mar).
El clima es caliente y húmedo. Llueve nue-ve meses al año. Únicamente son secos los meses de marzo, abril y mayo. Ríos y arroyos atraviesan la región, a veces como impetuosos torrentes. Comaltepec está comunicado con el mundo exterior por medio de una línea de autobuses (Oaxaca-Choapan), que llegan dos veces por se-mana, así como por camiones que traen ocasio-nalmente bienes de consumo.
El poblado tiene ahora unos 400 habitantes. Los datos de la población desde el principio de la época colonial hasta 1970, oscilan entre 2,017 (en el año 1548) y 423 (en 1568). En 1970 el poblado tenía 643 habitantes y en 1960, 444 habitantes (ta-bla 9, Chance, 1998: pp. 92-93). Sin embargo, los habitantes censados no viven todos en el pueblo principal, sino más bien esparcidos lejos, en los alrededores, en pequeños ranchos o rancherías. Este tipo de asentamiento corresponde al perio-do colonial: los poblados “sujetos” estaban su-bordinados a un pueblo principal.
Existen escasos datos acerca de la época pre-hispánica en esta región. Según las fuentes de los
primeros años de la Colonia, allí, en los tiem-pos prehispánicos, poderosos caciques gober-naban sobre fuertes cacicazgos (véase Chance, 1998: p. 31). La región no pertenecía al imperio azteca. Cuando la llegada de los españoles a la sierra zapoteca (1521), Comaltepec estaba alia-do con Choapan, cuyas campañas de conquis-ta eran temidas en las regiones vecinas. Chance reconstruyó de diversas fuentes de los tiempos coloniales, las siguientes circunstancias:
Se decía que la alianza bélica de bixanos-zapotecos, dirigida por el poderoso cacique Tela, consistía en sie-te “parentelas” (familias o grupos de parientes), cada una de las cuales descendía de algún ilustre antepasa-do real. Las parentelas fundaron varios pueblos, entre ellos Comaltepec.Los guerreros bixanos peleaban contra los chinantecos y los mixes y tenían algunos éxitos en ambos frentes. Los objetivos de estas luchas no son completamente claros, pero algunas tierras parecen haber sido tomadas por los bixanos. Por ejemplo, el área donde fue funda-do Comaltepec, al sur de Choapan, puede haber sido alguna vez territorio mixe. Las fuerzas bixanas también conquistaron los poblados chinantecos de Yaci (cono-cido como Jocotepec en la época colonial y después) y Lobani, al norte, aunque fracasaron al tratar de so-meter a Petlapa y Toavela. Es posible que estos eventos hayan ocurrido después de la primera invasión de los españoles en la región, porque Tela vivió aproximada-mente hasta 1558 y su hijo Theolao, bautizado como
FUENTESLa existencia de este documento estaba considerada hasta 1984 como incierta. Sólo había indicios.
1) De la Fuente (1949: p. 176) menciona: “Los lienzos originales presumiblemente contenían descripciones grá-ficas con leyendas en zapoteco, escrito en caracteres españoles. Sugieren lo que se ha dicho: varios lienzos conocidos y otro de cuya existencia se sabe, siendo los primeros el de San Juan Tabaa (…) y el códice de San Juan Comaltepec, en el Distrito de Choapan, Oaxaca”.
2) Cline anota en su lista de los “códices inciertos del este de Oaxaca” bajo el número 44: “Comaltepec, San Juan, Lienzo de. Original, pueblo? No publicado. Referencia, De la Fuente, 1949: p. 176. Incierto. Zapoteco.” (Cline, 1966, apéndice 2).1
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 85 ]
El río de San Juan Comaltepec.San Juan Comaltepec, 1984.
don Alonso Pérez, gobernó en Comaltepec. En la dé-cada de 1550, la mayoría de los nobles chinantecos hablaban también el zapoteco bixano, la lengua de sus señores. […] La guerra, por supuesto, no era des-conocida en ninguna parte de Mesoamérica en la era postclásica, pero parece haber persistido durante más tiempo en el periodo colonial, en la sierra zapoteca que en ninguna otra parte de Oaxaca. Esto es indica-tivo del paso lento, con el que avanzó la colonización española en la Sierra. (Sumario por la autora, según Chance, 1998: pp. 34-36).
Al principio de la época colonial, Comal-tepec se encontraba en la importante ruta de transporte de Villa Alta a Veracruz, que pasaba por Guaspaltepec (hoy Playa Vicente). Toda la región fue evangelizada por los dominicos. To-davía ahora el poblado está dominado por su gran iglesia.
Los monjes dominicos se encontraron en la región de los zapotecos bixanos con poderosos caciques, que a veces fungían al mismo tiempo como sumos sacerdotes. También si no desem-peñaban la función de cacique, eran de origen noble: hijos menores de caciques, o nobles de rango inferior.
Un sumo sacerdote de Choapan, Coquite-la (“Coqui”, “Coque”, señor, soberano) era adorado como hijo del Sol. Cuando murió en 1558 o 1559, fue sepultado por los sacerdotes con una considerable cantidad de oro y unas servidoras vivas (Dávila Padilla, 1596 [1955: p. 637], citado en Chance, 1998: p. 243). Dávila Padilla menciona a un cacique de nombre Don Alonso de Comaltepec:
[...] uno llamado Alonso, que era el principal entre ellos, y el mayor idólatra de todos, en cuyo linaje ha-bía siempre sacerdotes de los ídolos, que ellos llaman Viganas, que quiere decir el que guarda los dioses. Así llamaban también a los niños que servían en el altar, y ofrecían incienso y copal o anime a los ídolos. Algunos de estos Viganas quedaban de tal suerte seña-lados y dedicados para este oficio, que no solamente los circundaban o retajaban, sino que los dejaban im-posibilitados para la generación, pareciéndoles esta re-verencia de su altar. (Dávila Padilla, 1955: p. 635, citado en Chance, 1998: p. 243).
El lienzoEn el documento predominan las represen-taciones cartográficas, que concuerdan con la
ZAPOTECOS BIXANOS[ 86 ]
realidad geográfica. En el centro está represen-tado como pueblo principal Comaltepec, que además fue el que mandó hacer el lienzo. De la gran iglesia sólo son aún reconocibles ambas to-rres frontales. Más abajo aparece la inscripción“San Juan Comaltepeque”“ [……..] pintó esta pintura[…….] de 1819”
Los ríos, arroyos y caminos que rodean el po-blado, todavía existen ahora, del mismo modo que el exuberante bosque lluvioso tropical.
En la orilla derecha está representado un pino grande, el cual está acompañado de una glosa zapoteca. Aquí está señalado cierto árbol, o bien un lugar notable, ¿o está indicado sim-bólicamente el bosque de coníferas que predo-mina en la vecina y escarpada pendiente? Otras inscripciones cartográficas son: encrucijadas y chozas individuales, asimismo grupos de cho-zas, los cuales se refieren a los pueblos “sujetos”, o rancherías de los alrededores, como se pue-de inferir de una glosa en el segundo pliegue, arriba a la izquierda de la tira del lienzo. En la orilla superior se encuentra una glosa española: “Yolana se llamo Pedro”
Es característico de los lienzos de zapotecos serranos, que sólo rara vez el curso de los límites estuviera inscrito. Como tema central aparecían datos genealógicos o la conquista española.
Las apenas cien personas representadas pa-recen referirse a la conquista de Comaltepec. Las tropas armadas en marcha han cercado el pueblo por tres lados, llegando desde el norte. El sur, en dirección a Santiago Choapan (bajo la glosa en la orilla derecha del lienzo), por lo visto todavía debe ser tomado. Arriba del edifi-cio central de la iglesia hay un hombre vestido con un traje español, representado junto a una pareja indígena. La glosa denomina al español como: “conde marques”. Esto se refiere a un título del conquistador español Hernán Cortés y de sus descendientes, los cuales poseían las tie-rras del valle de Oaxaca y se podían denominar
marqueses. Cortés nunca estuvo en Comaltepec. La ilustración se refiere simbólicamente a la con-quista realizada en su nombre.
La pareja indígena está nombrada con glo-sas zapotecas. Otros dos españoles a caballo, uno apenas reconocible, pueden verse en la segunda tira plegada arriba, al lado derecho. La influencia de los conquistadores está clara por los animales representados: cerdos, asnos y caballos.
Si los numerosos guerreros (un grupo está caracterizado con el comentario “Fernando”) se refieren exclusivamente a la conquista espa-ñola o también a los conflictos con los vecinos chinantecos y mixes (véase más arriba) que te-nían lugar más o menos al mismo tiempo, po-dría ser aclarado por medio de la transcripción de las glosas zapotecas, que está todavía por ha-cerse. Dos figuras femeninas están tituladas en español como “doña”.
Una de las glosas pegadas al lienzo da una indicación de que el lienzo fue copiado de un modelo más antiguo, que en muchas de sus par-tes apenas era legible. La glosa bajo el ya men-cionado español en el segundo pliegue, contiene solamente las letras: “go[…………]tz”
Fragmento del lienzo de San Juan Comaltepec.
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 87 ]
Por los puntos, el copista reconoce que su modelo ya no estaba completo. Al contrario de lo afirmado por los habitantes de Comaltepec, todavía es posible, sin embargo, sacar infor-mación de las glosas zapotecas, las que podrían contener substanciales datos topográficos y de personas.
El hallazgo del lienzo el 29 de julio de 1984La salida de la estación de autobuses en la ciu-dad de Oaxaca tuvo lugar un domingo a las 6.15 de la mañana. El “autobús de línea”, que no circula diariamente, está más que lleno en un santiamén. Mis compañeros de viaje, todos indígenas, están en cuclillas hasta en el portae-quipajes del techo. Después de que unos pasaje-ros han abandonado el autobús por las ventanas (las puertas están obstruidas) arranca el vehículo por fin a las 6.30 en dirección a Mitla.
El viaje, que en automóvil sería breve, pare-ce durar eternamente. Sin embargo, desde Mi-tla apenas comienzan las verdaderas fatigas. La carretera, señalada en los mapas en rojo y con línea gruesa, igual que las que van a México DF
o a Acapulco, no está asfaltada y tiene baches en todas partes. (Más tarde Cecil Welte me in-formó que esta ruta era evitada incluso por los experimentados viajeros norteamericanos, que atravesaban en jeep el estado de Oaxaca desde hace decenas de años).
Ya un poco después de Mitla se presentan problemas mecánicos con el autobús. En cortos intervalos éste se detiene y es revisado su motor. En el primer poblado es reparado, lo que ocasio-na otra media hora de retraso. A continuación sigue un recorrido de varias horas por montañas y valles, de barranca en barranca. Poco a poco hace más frío, hasta que se alcanza una altura de unos 2,000 metros. Entre intensas lluvias y den-sa niebla sigue el autobús todavía durante unas horas por el desfiladero. La vegetación propia de esa altitud se compone exclusivamente de bos-ques de pinos, tal como está dibujada en los lienzos que provienen de esta región.
Un poco antes del pueblo de Totontepec, que se encuentra en la región de los mixes, cam-bian bruscamente el clima y la vegetación. Aquí hace calor y hay humedad. Los campos están
Fragmentos del lienzo de San Juan Comaltepec.
ZAPOTECOS BIXANOS[ 88 ]
Habitantes de San Juan Comaltepec, 1984.
plantados con milpas más altas que una persona. Desde Totontepec vamos abruptamente cues-ta abajo. Los bosques lluviosos tropicales de las montañas y su característico calor, apenas dejan todavía creer que un poco antes uno ha viajado tiritando de frío a través de jirones de niebla y bosques de pinos. Grandes cantidades de pla-tanares en el verde tropical indican el cercano valle. Mas allá, pasando Comaltepec, en la ca-becera del distrito de Choapan, se supone debe haber posibilidades para los forasteros de pasar la noche. (Un gran error, como rápidamente se pone en evidencia). Allí termina también el re-corrido del autobús.
Por el momento viajamos a través del valle, en cuya profundidad está situado el poblado de destino: Comaltepec. Un poco después, detrás de los últimos campos de maíz de ese pueblo, el autobús se atasca en el lodo. Los hombres tienen que poner troncos de madera bajo las ruedas y colocar piedras en el fango. Con asombro los extranjeros nos percatamos de que las gracio-sas mujeres mexicanas no piensan abandonar el autobús en esta situación. Después de muchos intentos el autobús es sacado del atolladero. Sin embargo, un poco antes de que el poblado de Choapan sea alcanzado, estalla un neumático. Todos los pasajeros tenemos ahora que tomar lugar del lado derecho del autobús. En la obs-curidad llegamos a Choapan. No hay ninguna posibilidad de pernoctar en una posada. Pudi-mos habernos bajado en Comaltepec, en don-de, como en Choapan, pudimos haber buscado cómo pasar la noche en alguna casa particular. Nuestro viaje, por ahora, ha terminado después de doce horas y media.
Al día siguiente, a las 11 am, vamos de re-greso a Comaltepec. El viaje de una larga hora a través de una ruta lodosa es una tortura. Sin embargo vale la pena. Sin hacer mucho rui-do, sin preguntas fastidiosas, las autoridades del poblado, en el municipio, sacan una envoltura de plástico bastante sucia, atada con un cordel,
del armario donde estaba tirada al alcance de todo el mundo. Todos los funcionarios presen-tes son extremadamente serviciales. Sin moverse, sostienen el pesado lienzo de gran formato, des-enrollado verticalmente junto al muro de una plataforma, para que pueda ser tranquilamente fotografiado. Solamente son molestas las ráfagas de viento. Desgraciadamente nadie puede tra-ducir los comentarios zapotecos aun cuando el zapoteco en Comaltepec todavía sea la primera lengua (antes que el español). Debe tratarse de expresiones arcaicas, como opinan ellos.
Finalmente examinamos la iglesia, que tam-bién está representada en el centro del lienzo. El imponente edificio (una inscripción contie-ne la fecha 1782) nos causa una impresión de estar en ruinas. No nos arriesgamos a subir a las torres por la parte frontal. Nada aconteció, pero el lado anterior podría derrumbarse pronto.
En la zona principal del pueblo, alrededor de la iglesia, hay sólo unas pocas chozas. El puente registrado en el lienzo se encuentra todavía en el mismo lugar, en la “carretera” a Choapan.
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 89 ]
Pasamos la noche en el municipio, provistos de petates y cobijas. La gente se va temprano a dormir, porque no hay electricidad. También en la noche sigue haciendo mucho calor; el pobla-do parece hundirse en una lluvia torrencial de varias horas.
Al día siguiente llega el autobús casi vacío, con el retraso de costumbre. El chofer compra una gran cantidad de plátanos, el camión está lleno de racimos, que en el viaje, poco a poco otra vez son vendidos para hacer lugar a los pasajeros.
No sé si actualmente el lienzo aún está en Comaltepec y en qué estado se encuentra. He informado al INAH (Instituto Nacional de An-tropología e Historia) acerca de su existencia. Ellos me avisaron que querían ocuparse del documento y restaurarlo. Tengo la esperanza de que si esto sucedió, las autoridades, siguiendo mi recomendación, se hayan acordado de convenir
por escrito que su lienzo (o al menos una copia utilizable) sea devuelto.
Posdata Michel Oudijk informa sobre la existencia de una copia del lienzo de San Juan Comaltepec en el Archivo General de la Nación en la Ciu-dad de México. Estima Oudijk que muy proba-blemente este lienzo es el más antiguo porque las glosas pegadas son más completas. (Comu-nicación personal, México DF. 2008/2009).
NOTAS
1 Comaltepec, San Juan, Lienzo de. Original, pueblo? Unpub-lished. Ref.: De la Fuente, 1949: p. 176. Uncertain. Zapotec.
La iglesia colonial de San Juan Comaltepec.
LIENZO DE ANALCO
ORIGENNuestra Señora de los Remedios Analco, ahora incorporado como parte del poblado de San Ildefonso Villa Alta. Lugar de depó-sito: Museo Nacional de Antropología e Historia, Colección de códices. Náhuatl (tlaxcalteca). Fecha: siglo XVI. Material: algodón. Pinturas: rojo castaño, verde. Longitud total: 245 cm, Altura: 180 cm. Género: cartográfico-histórico. Glosas: ninguna. Estado de conservación: las pinturas están fuertemente descoloridas. Copias: no se conocen. Publicación: Blom, 1945, 10 fragmentos, dibujos. Cline, 1975. Figura 19 (foto del total), figura 20 (sector arriba a la izquierda).
11 (p. 102)
12 (p. 102)
13 (p. 103)
2 (p. 96)
6 (p. 99)
14 (p. 103)9 (p. 101)
8 (p. 100)
7 (p.99)
10 (p. 101)
1 (p. 95)
3 (p. 97)
4 (p. 98)
5 (p. 98)
los números señalan las páginas en las cuales están ilustrados los detalles. Los detalles están alineados de tal manera que se consiga el apropiado ángulo de observación. Las descripciones utilizadas en el texto “izquierda”, “derecha”, “abajo”, “arriba”, se refieren a la ilustración del total del documento
TLAXCALTECAS EN VILLA ALTA[ 92 ]
AnalcoEl poblado, fundado por los tlaxcaltecas, de ha-bla náhuatl, como un barrio del asentamiento español de Villa Alta, en el año de 1531, es decir en relación inmediata con la conquista, ocupa-ba una posición especial entre las comunidades indígenas de la región. Las tropas auxiliares tlax-caltecas habían ayudado a Cortés como fieles aliados en la conquista de todo México. En 1521 acompañaron cerca de mil al conquistador es-pañol Pedro de Alvarado en el valle de Oaxaca,
donde, en la ciudad de Antequera (Oaxaca) y en sus alrededores, se establecieron definitivamente. El importante papel del náhuatl como “lengua franca” en Oaxaca, donde facilitaba la comu-nicación hablada entre españoles, mixtecos, za-potecos y otros grupos indígenas de la región, se debe esencialmente a la presencia de los co-lonizadores tlaxcaltecas. Igualmente lo desem-peñó muy lejos de Antequera en la inhóspita sierra zapoteca. Los tlaxcaltecas, como aliados
FUENTESBlom, que todavía llegó a ver el lienzo en Analco, publicó una breve descripción con sectores y una interpretación provisional (Blom, 1945: pp. 125-136).Cline comentó en el año de 1963:
Códices ilustrados zapotecos del noreste. Ninguno de los tres ejemplares de esta subregión está publicado. Blom (1945) proporciona una breve información acerca del lienzo de Analco y algunos bosquejos que no dan una ade-cuada impresión de este complejo documento. Tiempo después de que Blom lo viera, el lienzo (recientemente (?)) fue tomado de su lugar de depósito. A fines de 1962 estaba en las manos de un traficante privado. Su suerte actual (1963) es desconocida.Puede estar más cerca de las tradiciones tlaxcaltecas que de las zapotecas. Estuvo preparado por o para los des-cendientes de la guarnición tlaxcalteca puesta por los colonizadores españoles en el siglo XVI. La fecha de este importante objeto no es conocida (Cline, 1966: p. 114).1
Glass publicó en el Handbook of Middle American Indians (el lienzo se encontraba entretanto en el Museo Nacional de Antropología e Historia) la siguiente descripción:
El lienzo es un mapa detallado de una región grande. Numerosos caminos y ríos serpentean entre representaciones de montañas y casas. Dispersos por todo este intrincado escenario geográfico, se ven dibujos de innumerables sol-dados españoles (con cañones, ballestas, caballos, etc.) usualmente en combates con indígenas. Cerca del centro está el plano de un pueblo con otras escenas de guerra. La casi completa ausencia de glosas, nombres de lugares y símbolos de cualesquiera descripciones complica su interpretación (Glass en Cline, 1975: pp. 86-87).
Chance explica el significado de este documento (todavía no suficientemente analizado) para la reconstrucción de la historia de los zapotecos y los mixes, como sigue:
El lienzo de Analco, que hoy se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, de la Ciudad de Méxi-co, es una posible fuente de información sobre la conquista de los poblados zapotecos y mixes, en la vecindad de Villa Alta.[...] Blom (pp. 131, 134-135) en su estudio breve del lienzo, anotó sus afinidades estilísticas con el famoso Lienzo de Tlaxcala y concluyó que tres interpretaciones son posibles: Puede representar la conquista de Cholula y Te-nochtitlan, las conquistas conducidas por Pedro de Alvarado en Oaxaca en 1522 o 1524, o las guerras entre la Sierra zapoteca y los mixes antes de la fundación de Villa Alta (Chance, 1998: p. 63, nota 80).
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 93 ]
de los españoles, junto con ellos invadieron la región y se establecieron en Analco. Siempre estuvieron del lado de los españoles y debieron suministrar ejércitos de mercenarios para sofo-car los numerosos levantamientos de los indios. Gay relata acerca de la gran insurrección mixe de 1570:
[...] por el año de 1570 se levantaron en masa, y sal-vando sus montañas, entraron en son de guerra por los pueblos zapotecas de la Sierra: talaron los sembrados, incendiaron las poblaciones y sembraron la muerte en su carrera, amenazando con el estrago de sus armas de-solar la tierra. A toda prisa se reunieron en Oaxaca y se armaron algunas tropas de castellanos que unidas a dos mil indios mixtecos de Cuilapam, marcharon hacia la villa de San Ildefonso. Ya los esperaban aquí los españo-les de ambas villas (Villa Alta y Nejapan), los encomen-deros de los pueblos, cuatro mil mexicanos del barrio de Analco y todos los zapotecas serranos que pudieron reunirse, que temían por momentos ser acometidos. No fueron menos de diez mil hombres de guerra los que se opusieron a los mixes, a pesar de lo cual costó infinito trabajo contenerlos (Gay, 1881: T. II, p. 8 [1982: pp. 245-246] según Burgoa).
A cambio de relativamente insignificantes privilegios, los tlaxcaltecas de Analco estaban al servicio de los españoles de Villa Alta. Así pues, se ocupaban de transmitir la opresión sobre los indios que vivían en los alrededores y más tar-de también en Villa Alta y en el mismo Analco. Como policías, guardianes y veladores, también podían arrestar a los habitantes rebeldes en cada ocasión, y seguramente el desempeño de su fun-ción como fuerzas auxiliares del orden, contri-buyó a la propagación del náhuatl en esa región. En consecuencia, los tlaxcaltecas de Analco eran impopulares y temidos, pero también respeta-dos entre los grupos indígenas vecinos:
Los indígenas de esta provincia están tan asusta-dos de los (oficiales de Analco) que los pueblos han conservado la paz, la tranquilidad y un buen gobier-
no. Siempre que se les llama o se les comisiona para algo (a la gente de Analco) se les trata con respeto, pues son descendientes de los primeros indígenas que ayudaron a los conquistadores en esta provincia. Por esta razón, están exentos del pago del tributo real y gozan de privilegios especiales” (Archivo General de la Nación Civil, 1607, exp. 1, f. 47v., citado en Chance, 1998: p. 77).4
Los habitantes de Analco conservaron su posición privilegiada y su relación especial con los españoles en Villa Alta a través de los siglos, también después de que Analco, como asen-tamiento propio, se hubiera separado de Villa Alta en la segunda mitad del siglo XVIII. El recuerdo de los tlaxcaltecas permaneció en la memoria de los habitantes de la región has-ta el fin de la época colonial, si bien en 1772 sólo cuatro hombres estaban registrados como descendientes directos de los fundadores tlax-caltecas en Analco (Chance, 1998: p. 77). Gente perteneciente a otros grupos indígenas había llegado entretanto al poblado y había contri-buido a que Analco tuviera en el año de 1781 más habitantes (355) que Villa Alta (184). De los primeros tiempos de la Colonia, no hay datos disponibles separados de la población de Villa Alta y de la de Analco. En 1565 están declara-dos sólo 145 habitantes de Villa Alta, en 1703 hay 271 de Analco (Chance, 1998: p. 66, tabla 4). La ulterior dependencia de Analco con res-pecto a Villa Alta es evidente, así que Analco en los años cuarenta del siglo XX, de nuevo fue incorporado a Villa Alta.
El director alemán de minas, Eduard Müh- lenpfordt, describió el poblado de hace 150 años, de la siguiente manera:
Villaálta fue fundada en el año 1531 por órdenes de Cortés y a saber, primordialmente como un puesto militar (presidio) para proteger a los zapotecos serranos contra las invasiones de los salvajes y bandidos mixes y chinantecos. Cortés mandó hasta aquí a 30 españoles
TLAXCALTECAS EN VILLA ALTA[ 94 ]
y unos 100 aztecas. Los primeros fundaron la villa pro-piamente dicha, los últimos, el pueblo de Analco, en cierto modo el suburbio occidental de la villa, don-de hasta ahora viven sus descendientes y hablan su antiguo idioma. Villaálta fue considerada por un lar-go tiempo uno de los lugares más importantes de la
Nueva España y en el mismo Escorial a menudo era mencionada con elogios –Este lugar se encuentra en la ladera septentrional de una sierra. El clima es aquí muy agradable y saludable, el calor es moderado y casi todo el tiempo el cielo está despejado y claro. Dos arroyos cristalinos y caudalosos bajan de las montañas
Mapa de la Vicaría de Villa Alta. Archivo General de Indias, Sevilla, Mapas y Planos México, 100, 1706. (Véase p. 110).
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 95 ]
a la villa y fertilizan sus tierras. Aquí se cultivan todas las frutas de México, de campo, de huerta y de árbol, algodón, café y tabaco. Los bosques de los alrededores proporcionan los tipos más finos de madera: cedro, ja-carandá, caoba, xongolíco, granadillo, ébano, madroño (arbutus), etc.– Usualmente se elaboran burdas mantas y tejidos de pita y los habitantes de Analco son hábi-les en toda clase de trabajos tallados en madera que incluso, antes se exportaban a España. (Mühlenpfordt, 1844 [1993: pp. 89-90]).
Analco está, como Villa Alta, a 1750 m de altura, en la pendiente de una sierra.
El lienzoEl carácter único de este impresionante lienzo, así como la disposición del conjunto de las re-presentaciones, como también la realización de los complejos individuales y las ilustraciones, se relacionan con propiedades estilísticas que no son claras a primera vista, a causa de las dimen-siones del documento.
En sus concisos estudios, los académicos hasta ahora se han concentrado en cuestiones relacio-nadas con el contenido, especialmente el origen del documento, y otros aspectos, por ejemplo de historia del arte, han quedado completamente fuera de su atención.
La influencia azteca es evidente, las ilus-traciones se parecen en parte a las del Códice Mendocino y otros manuscritos pictóricos del valle de México. Eso pudo haberle dado a Blom la idea de que podría estar representada la con-quista española de Tenochtitlán o Cholula. El lienzo habría sido en este caso un documento conmemorativo para los tlaxcaltecas que vivían en la diáspora. No considero correcta ésta ni la segunda interpretación propuesta por Blom, esto es, la representación de la conquista del valle de Oaxaca por Pedro de Alvarado. Más bien, estoy de acuerdo con su tercera hipótesis: en el lienzo están representadas las luchas que los tlaxcaltecas y otros aliados (aztecas) habían tenido contra los zapotecos serranos y los mixes, antes y después
de la fundación del poblado español de Villa Alta y su barrio, Analco. El argumento principal es la concordancia de los ríos y caminos dibujados, con los hechos geográficos de Villa Alta. Si uno contempla el lienzo como está ilustrado aquí en este libro, la colocación de los principales cami-nos y ríos en relación con las casas del pueblo de Villa Alta, corresponde al orden tal como aparece en el mapa “Vicaría de la Villa Alta de San Ilde-fonso” de 1706 (Lemoine 1966: foto después de la pág. 200, el original está en el Archivo General de Indias, Sevilla, véase ilustración en la página an-terior). También concuerda con la descripción de Mühlenpfordt del paisaje: “Villa Alta se encuentra situada en la ladera septentrional de una sierra. […] Dos arroyos cristalinos y caudalosos bajan de la sierra a la villa.” (Mühlenpfordt, 1844 [1993, p. 90]). La misma descripción de Muhlenpfordt del camino, puede reproducirse en las representacio-nes del lienzo: “El camino [...] a través de altos bosques, oquedades, laderas, pendientes, barran-cas profundas y valles cultivados, es agotador pero agradable”. (Mühlenpfordt, 1844 [1993: p. 89]).*
Fragmento 1 del lienzo de Analco.
* Esta descripción aplica al camino que va de Teutitlán del Valle a la cumbre.
TLAXCALTECAS EN VILLA ALTA[ 96 ]
El lienzo se puede estudiar mejor si uno lo coloca en el suelo y lo con-templa caminando alrededor de él. Las representaciones, por ejemplo las montañas, personas o casas, están orientadas hacia todos lados. Las mismas casas del centro del pueblo (frag. 1) están orientadas hacia los cuatro lados con vista a la plaza de la iglesia. El portal principal del edificio central de
Fragmento 2 del lienzo de Analco.
Detalle del fragmento 2 del lienzo de Analco.
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 97 ]
la iglesia está enfrente del cabildo. La iglesia y el cabildo tienen evidentemente un techo de paja. El pueblo está construido en forma rectangular.
Esto corresponde a los datos sobre del pue-blo de Villa Alta en los primeros tiempos de la colonia:
VILLA ALTA DE SAN ILDEFONSO [….] no había ninguna piedra apropiada en la zona, por lo que el adobe se convirtió en el material de construcción de todas las casas y los pocos edificios públicos. Los te-chos eran de palma de acuerdo al estilo indígena de la
Fragmento 3 del lienzo de Analco.
región, y los vecinos españoles a menudo se quejaban de que las vigas de madera se pudrían a causa de las copiosas lluvias. A pesar de la naturaleza montañosa del lugar, en 1529 Luis de Berrio ordenó que se usa-ra el plan tradicional de trazado español para diseñar el pueblo y la plaza central pronto se convirtió en el punto de referencia para las residencias del alcalde mayor y otros notables, el cabildo y la iglesia. (Resu-men de Chance, según fuentes originales, 1998: pp. 43-44).
En el lienzo, el poblado con plaza central sólo puede referirse a Villa Alta, porque Analco mismo obtuvo apenas en 1664 el permiso para construir una capilla propia (Chance 1998: p. 76).
En el lienzo está representada una reunión que se celebra precisamente en el cabildo. A la izquierda, junto al cabildo se encuentra un edi-ficio, en cuyo portal hay una cruz. Tal vez se trate de la escuela para los hijos de los españoles citadinos y de las familias indígenas nobles, que en 1558 dirigía fray Fabián de Santo Domingo (Chance, 1998: p. 248).
En la plaza se apresuran algunos hombres ar-mados, entre ellos uno a caballo, pero evidente-mente no participan en acciones de guerra. En fila marchan tropas por los caminos del pueblo, que en parte se entrecruzan. En su mayoría se trata de indios armados con lanzas, flechas, arcos y escudos. Solamente en la bifurcación del ca-mino, en la entrada inferior del poblado, vienen cabalgando jinetes españoles, algunos armados con arcabuces. Avanzan cuesta arriba hacia el poblado principal, Villa Alta. Dos músicos con instrumentos de viento caminan a la cabeza (frag. 2). Los guerreros indígenas van en gran número por dos caminos, que están a la izquierda del centro del poblado, donde hay dos filas de pe-queñas casitas (frag. 3). El lugar correspondiente a ese sitio en el mapa de la Vicaria de Villa Alta (véase ilustr. p. 94) podría ser Analco, la parte del poblado habitada por tlaxcaltecas, situada a la izquierda, junto a la parte principal, Villa Alta. Una barranca separa al asentamiento de la villa.
TLAXCALTECAS EN VILLA ALTA[ 98 ]
En medio del grupo de guerreros, están tres hombres en cuclillas, al lado se encuentran dos banderitas desplegadas.
La salida del poblado, abajo a la izquierda, está vigilada por dos guardias españoles, a dispo-sición de cada uno de los cuales está un cañón y una caseta de vigilancia (detalle del frag. 2). Para cuidar el bienestar físico, tres mujeres in-dígenas sentadas en cuclillas atienden una mesa servida.*
Un asentamiento indígena evidentemente ya conquistado, se puede observar más abajo a la derecha, está en una montaña con árboles y flores. En sillas de mimbre unos nobles indíge-nas están sentados en cuclillas (frag. 2). Una vez más dos mujeres indígenas están junto a una mesa servida y justamente dos españoles vienen marchando.
A la izquierda, al lado de los guerreros de Analco, está de pie un hombre en la cumbre de una montaña y toca una caracola (frag. 3). Al final del pueblo de Analco unos indios armados con lanzas escalan una alta montaña. Por encima de Villa Alta todavía las luchas están en todo su apo-geo: arcabuceros españoles, junto con tlaxcaltecas y aztecas (reconocibles por los uniformes de caballeros jaguares) tratan de romper un muro de indígenas casi desnudos que dan golpes con sus lanzas (frags. 4 y 5). Ruedan las cabezas, dos hombres cuelgan en la horca, un perro despedaza a un indio. Por debajo a la derecha del perro de la escena una tropa de indios marcha a Villa Alta, más a la derecha unas tropas españolas abandonan el poblado.
Entre ambas tropas, un poco más abajo, está fielmente representado un campo de batalla, en el cual un español, entre partes cortadas de cuer-pos humanos, causa estragos con su espada (de-talle del fragmento 5).
Fragmento 5.
Detalle del fragmento 5 del lienzo de Analco.
Fragmento 4 del lienzo de Analco.
* Las personas parecen ser hombres y la mesa parece ser más bien una tela o petate con objetos expuestos (un collar y cuentas).
TLAXCALTECAS EN VILLA ALTA[ 100 ]
Más abajo está una casa en llamas, al lado a la derecha se encuentra una mesa, alrededor de la cual está reunido un grupo de personas (frag. 6). Una figura sobresaliente con una vestidura hasta los tobillos y un cuello grande (segura-mente un sacerdote católico) parece repartir la comunión. Más abajo, a la derecha de la villa, la vida ya sigue su curso normal: están representa-das pequeñas casas para habitar, un granero de maíz y campesinos haciendo el pesado trabajo de la tierra (frag. 7).*
Al lado a la derecha, al final de una calle están colocados unos cañones. Se podría tratar de otro puesto de guardia para protección de la ciudad contra atacantes. Una especie de puerta de la ciu-dad está igualmente representada, en cuya cerca-nía se detienen numerosos soldados (frag. 7).
El terreno extremadamente montañoso que rodea a Villa Alta (situada en alto como su nom-bre lo indica) está representado muy plásticamen-te por un gran número de elevadas montañas.
Abajo del granero de maíz, unas tropas indíge-nas y guerreros españoles escalan las escarpadas montañas (frag. 8).
Es digna de mencionarse una escena de lu-cha cerca del ángulo inferior derecho del lienzo (frag. 9): los españoles con sus guerreros aliados indígenas –a sus espaldas se encuentran casitas– atacan una aldea en las montañas, en la cual los nobles indígenas y probablemente mujeres y niños se han atrincherado. Los defensores indí-genas vienen por los escalones de la montaña, semejantes a terrazas en un sendero serpentean-te, atacando cuesta abajo y se arrojan al barullo del combate con los arcabuceros españoles y con la infantería azteca/tlaxcalteca.
Encima del ángulo inferior derecho del lienzo están representados tres españoles y tres tlaxcaltecas, debajo de ellos se encuentran seis indios nobles encadenados, entre ellos hay al menos tres mujeres (frag. 10).
Detalle del fragmento 7 del lienzo de Analco.
Fragmento 8 del lienzo de Analco.
* Los hombres y mujeres parecen cargar maíz en la espalda, quizás para subastar a las tropas.
TLAXCALTECAS EN VILLA ALTA[ 102 ]
En el ángulo superior izquierdo se encuentra un gran acontecimiento de lucha: separados en dos diferentes caminos, vienen arcabuceros espa-ñoles y guerreros aztecas y tlaxcaltecas blandien-do sus lanzas. Llegan marchando en gran número encabezados por un caballero jaguar. Delante del caballero jaguar caminan tres arqueros (frag. 11). Todavía más adelante, en el frente, unos españo-les y sus aliados indígenas ya están implicados en una violenta batalla contra unos indios del lugar. A su alrededor, por todas partes yacen los caídos. También en el poblado atacado detrás del río, ya ruedan las cabezas. Allí están dibujados sólo los habitantes, entre ellos tres caciques, así como guerreros que regresan (podría tratarse también de caídos que son llevados a casa).
Aproximadamente en la mitad de la orilla iz-quierda del lienzo tiene lugar otro combate. Bajo los caídos, que se encuentran en un rectángulo enmarcado, parece encontrarse también las cabe-zas de españoles barbados (frag. 12).
Por debajo del campo cuelgan dos indios en la horca. A la izquierda se aproximan en fila india
Fragmento 11.
Fragmento 12.
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 103 ]
unos guerreros aztecas o tlaxcaltecas con arca-buceros españoles, cuyo jefe agita una bandera muy larga. Sólo un poco por debajo de esta es-cena de batalla ya está representada la siguiente, en que no se distingue ninguna particularidad digna de mención de las ya descritas.
Aproximadamente en la mitad de la orilla inferior del lienzo está claramente representa-da una severa acción de los españoles: dos indios atados a un poste son quemados vivos. (¿Un auto de fe?) (frag. 14). Se sabe que Luis de Berrio, el terrible primer alcalde mayor de Villa Alta, en el tiempo en que tenía ese cargo (1529-1531) col-gaba caciques, los quemaba o los mandaba echar a los perros, cuando se oponían a sus órdenes (Chance, 1998: p. 40). Los detalles de esta escena necesitan otras investigaciones sobre el original, por ejemplo la figura que está entre el grupo de indios y el poste de la hoguera.
ResultadosLocalización. Según consta en el lienzo pro- veniente de Analco, efectivamente el poblado de ese nombre también está representado. Esto de acuerdo con la realidad geográfica, al po-niente del pueblo principal de Villa Alta, como parte de este poblado. Las representaciones to-pográficas en el lienzo se pueden comparar con los mapas europeos, si se les reproduce como en la página 91.
Las representaciones de la iglesia, el cabildo, la plaza, así como la disposición rectangular del conjunto, corresponde a los datos de las fuentes escritas.
Aún no se pudo comprobar si solamente está representado el entorno cercano de Villa Alta, o si también están lugares situados más lejos, como por ejemplo, los que se encuentran en el mapa de la “Vicaría de Villa Alta”( Lachirioag, Yatee, Yaa, Lachitaa, Betaza, Yoxobi, Tabaa, Yalalag, Roayaga, Temaxcalapa, etc., véase ilustr. p. 94). El esclarecimiento lo puede dar un recorrido por el lugar.Fragmento 14.
Fragmento 13.
TLAXCALTECAS EN VILLA ALTA[ 104 ]
Deben estar sin cambios el curso de los ríos y a causa de la condición montañosa del terreno, también los caminos más importantes de los alrededores. Eso mismo concierne a las comunicaciones:
El transporte resultó ser un gran problema para el nue-vo poblado de Villa Alta. Incluso hoy en día el poco crecimiento del pueblo se debe en gran medida a su inaccesibilidad. En la colonia, la ruta principal de Villa Alta a la ciudad de Antequera en el valle de Oaxaca, era prácticamente la misma de ahora […] (Chance, 1998: p. 46).
Por lo visto, no tenía significación, para quien encargó el lienzo, la antigua ruta del norte, que ya era utilizada por los comerciantes zapotecos de Villa Alta, vía Comaltepec a Choapan, la cual se ha conservado desde la época de la colonia hasta el día de hoy. Villa Alta apenas fue dibujada por abajo del límite superior del lienzo (norte).
AcontecimientosJunto a las representaciones topográficas, el lien-zo contiene muchas escenas destacadas de lucha y unas pocas de la vida cotidiana. Los bandos en guerra, por una parte los españoles con sus aliados aztecas y tlaxcaltecas y por la otra, indios escasamente vestidos, nos permiten concluir que todas las acciones de lucha apenas habrían podi-do tener lugar desde la conquista española de la región. Recordemos a este respecto que la guar-nición española de Villa Alta fue fundada con:
[...] El propósito [...] era poner fin a las guerras en la región, ya que los zapotecos y los mixes continua-ban combatiendo entre ellos y contra los españoles (Chance, 1998: p. 39).
Entre el año de la fundación del poblado, 1526, y el de la última gran sublevación de los mixes en 1570, se produjeron (con breves in-tervalos) violentas luchas. Dos veces Villa Alta
misma fue atacada: en 1550 y en 1570. Cuáles de esas numerosas batallas quedaron plasmadas en el lienzo, no se puede determinar.
Además, el ya mencionado tiempo en el que estuvo en funciones el primer alcalde mayor de Villa Alta, Luis de Berrio, caracterizado por el terror y la tortura, provocó la agitación entre los indígenas. Las crueldades de colgar en la horca, quemar vivos y despedazar a los indios con pe-rros, están documentadas en el lienzo.
También la representación de la vida co-tidiana en el lienzo, confirma y completa las escasas fuentes acerca de los tlaxcaltecas y azte-cas de Analco, que Chance ha resumido como sigue:
Villa Alta tenía sin embargo sus aliados. La conquis-ta de la sierra zapoteca fue terminada con la ayuda de los indios naborías de habla náhuatl (indios libres que eran reclutados para trabajar para los españoles) del centro de México, especialmente de Tlaxcala. Aún cuando no aparecen con mucha frecuencia en las actas coloniales, los tlaxcaltecas desde el principio constituyeron una parte importante de Villa Alta. Su papel como mensajeros, cargadores, trabajadores y en general intermediarios, era semejante al que tenían en otros asentamientos españoles en la Colonia, desde Guatemala en el sur, hasta Santa Fe en el norte.Prácticamente no se conoce nada acerca de las acti-vidades de los indios naborias en Villa Alta durante la primera mitad del siglo XVI, pero ellos fueron segu-ramente una fuente importante de fuerza de traba-jo para los españoles y probablemente tuvieron un papel clave también más tarde en la defensa y en la represión de rebeliones locales dirigidas contra los colonizadores.Tenemos noticias de los naborías por primera vez en un decreto del virrey, del año de 1549, en el cual están contenidas sus quejas de que ellos eran tratados como esclavos por los españoles, que eran obligados a traba-jar contra su voluntad y no se les permitía vivir donde querían. El virrey Antonio de Mendoza ordenó, que no podrían ser obligados a trabajar y que deberían ser remunerados por su trabajo.Por lo visto, las iniciativas del virrey (y probablemente
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 105 ]
NOTAS
1 Northeastern Zapotec Pictorials. None of the three items from this subregion is published. Blom (1945) provided a brief notice of the Lienzo de Analco and some tracings which do not give a proper impression of this complex document. Since Blom saw it, the lienzo has (recently?) been taken from its local repository, in late 1962 it was in the hands of a private dealer. Its present (1963) fate is unknown. It may be closer to the Tlaxcalan traditions than to Zapotec. It was prepared by or for the descendants of the Tlaxcalan garrison placed at Villa Alta by colonial Spaniards in the 16th-century. The date of this important item is not known.
2 The lienzo is a detailed map of a large region. Numerous roads and rivers wind between depictions of mountains and houses. Scattered across this intrincate geographic setting are drawings of innumerable Spanish soldiers (with cannon, crossbows, horses, etc.), usually in battle with Indians. Near the center is a town plan with further scenes of warfare. The almost complete absence of any glosses, dates, place names, or glyphs of any descriptions compli-cates its interpretation.
también el aumento de la población) tuvieron algún efecto, porque en el año de 1552, el cabildo de Villa Alta autorizó un asentamiento al oeste de la ciudad para los naborías “y otros que desearan venir”. [...] En 1555, sin embargo, el barrio de los naborías había crecido tanto que estaba denominado informalmente como el pueblo de Nuestra Señora de la Concepción, con un gobernador de habla náhuatl y dos alguaciles […] A fi-nes de los años 60 del siglo XVI, el asentamiento de los naborías se había transformado en “estancia y pueblo de Papalotipac”, tenía alcaldes propios, un regidor y un mayordomo. Un poco después de esto, recibió el nom-bre de Analco y finalmente tomó a la Virgen del Rosa-rio como santa patrona. (Chance, 1998: pp. 62-64).
La escena que está a la izquierda más abajo de Villa Alta (al lado del granero de maíz, pág. 98) da de una manera expresiva los datos arriba descritos de los tlaxcaltecas de Analco, otra vez como trabajadores y cargadores. En muchos caminos están los indios, individualmente o en grupos, quizá como mensajeros.
FechaLa fecha de elaboración del lienzo se puede re-construir sólo por un análisis de las pinturas uti- lizadas. Los acontecimientos representados se pueden fechar en la primera mitad del siglo XVI. En favor de una elaboración del lienzo todavía antes de 1550 hablan datos del tiempo del juez de comisión para toda la provincia de Oaxaca, Luis de León Romano. A sus extensas disposi-ciones de construcción pertenece la de levan-tar una nueva iglesia, alrededor de la cual fue puesto un muro como protección de las muje-res y los niños contra los ataques indígenas, así como la construcción de dos puentes.
Estas actividades tuvieron lugar en 1550 (véa-se Cline, 1989: p. 30). Ni el muro ni ambos puen-tes, que deben haber estado acompañados de edificios grandes y vistosos, están inscritos en el lienzo, que sólo presenta edificios poco notables. Seguramente aún no habían sido construidos.
PosdataRecientemente, Florine Asselbergs y Yanna Yannakakis se han dedicado al estudio del Lienzo de Analco (véase Asselberg en: Laura E. Matthew y Michel R. Oudijk (Editores) Indian Conquistadors: Indigenous Allies in the Conquest of Mesoamerica. University of Oklahoma Press, 2007: pp. 227-252; y Yanna Yannakakis, The Art of Being In-between: Native Intermediaries, Indian Identity, and Local Rule in Colonial Oaxaca. Duke University Press, 2008.
“MAPA ANTIGUA DE TILTEPEC MIJES” (LIENZO DE SAN MIGUEL METEPEC)
ORIGENSanta María Tiltepec o San Miguel Metepec, Mixes. Lugar de depósito: Museo de Etnología de Hamburgo, Inv. N. B. 486, Inv. Año 1881, Coleccionista C. W. Lüders. Mixe. Fecha: primera mitad del siglo XVIII. Material: algodón. Pinturas: azul, roja, marrón, tinta
Los números señalan las páginas en las cuales están ilustrados los detalles, respectivamente alineados de tal manera que se consiga el apropiado ángulo de observación. Las descripciones utilizadas en el texto “izquierda”, “derecha”, “abajo” y “arriba”, se refieren a la ilustración del total del documento.
p. 112
p. 109
p. 112
MIXES[ 108 ]
negra. Medidas: ancho 70.5 cm, alto 50 cm. Género: geográfico–histórico. Glosas: español, náhuatl, (zapoteco) y mixe. Tiras de tela sujetas arriba y abajo, con datos en español. Estado de conservación: bueno. Copias: el documento mismo está considerado como copia. Publicación: König, 1989: pp. 175-205.FUENTES La existencia del documento y su origen no eran conocidos hasta la publicación arriba mencionada. Los resultados de la investi-gación están reproducidos a continuación, abreviados y complementados.
El “Mapa Antigua de Tiltepec, Mijes”, se trata del único lienzo conocido hasta ahora de la región de los mixes. En el Museo de Et-nología de Hamburgo sólo hay escasos datos acerca del documento. En un antiguo libro de inventario se encuentra el texto: “Colección Lüders 1881, B. 484-566- Material Etnográfico, México. No. 486 Plano de la ciudad (copia). El original se encuentra en Sochila”.
Estos datos están completados con las inscripciones en dos tiras de tela sujetas al lienzo: “Mapa antigua de Tiltepec Mijes (arriba). Copiado del original por E. Harkort 30 de Novbr. Sochila” (abajo a la derecha).
Ambos textos dan información acerca del origen del lienzo –(Santa María) Tiltepec en la región mixe– y su elaboración –copia del año de 1831 por E. Harkort –así como del lugar de la elaboración de la copia– Sochila. Los textos mencionan además que el modelo de la copia –el lienzo original–, el 30 de noviembre de 1831 ya no se encontraba en el presunto lugar de origen, Tiltepec Mixes, sino en Sochila. Esta información también está anotada en el Museo de Etnología de Hamburgo.
El pueblo de Sochila, actualmente llamado con el nombre más usual de Santiago Zoochila, se encuentra a una distancia en línea recta de aproximadamente 18 km de Santa María Tiltepec, en la región donde viven los zapotecos cajonos.
En el tiempo de la elaboración de la copia, Zoochila era la cabecera del departamento del mismo nombre. Mühlenpfordt pro-porciona la siguiente descripción: “Zoochila es un poblado de buena apariencia, sede del gobernador del departamento del mismo nombre, situado en una bonita y saludable región montañosa de la Zapoteca alta” (Mühlenpfordt, 1844 [1993: p. 90]).
Mühlenpfordt y otros autores de la literatura en alemán y español del siglo XIX mencionan repetidamente el nombre del inge-niero de minas y geógrafo Eduard Harkort (Mühlenpfordt, 1844 [1969], pp. 137-138, entre otras; Carriedo 1849: pp. 38, 151, 160; Pferdekamp, 1958: p.129 entre otras; Richert, 1959: pp. 36-37 y 139 con un dibujo del pintor J. M. Rugendas, en el cual el “Dr. Harkort” está representado sentado en una hamaca; Löschner, 1976: pp. 48-49, 140 y 1978: p. 61).
Unas indicaciones acerca de las circunstancias cercanas a la elaboración de su copia del lienzo, están dadas por Eduard Harkort mismo en un relato de viaje:
El 30 de octubre de 1831 dejé el lugar donde había vivido casi cuatro años, la fundición Santa Ana […] De aque-llas excursiones ha quedado con un recuerdo especialmente grato en mi memoria, mi viaje con el gobernador de Zoochila don José Pando por su distrito […] Ese viaje de inspección se extendió del cerro del Zempoaltépetl hasta Yolox […] En ese viaje, gracias a las discretas gestiones del señor Pando, nos trajeron también unos interesantes mapas indios en un lienzo o más bien en un tejido de algodón aparentemente pintado, los cuales copié y eventual-mente voy a hacer imprimir. Son hasta cierto punto del estilo de las pinturas históricas mexicanas, que se pueden ver en el museo de México. (Harkort, 1858: pp.16-20). (Véase pág. 30 en este libro).
Desgraciadamente, en su relato Harkort no citó por su nombre los “mapas indios” copiados por él mismo. Seguramente la co-pia del Museo de Hamburgo se encontró entre ellos, puesto que la fecha de manufactura (30.11.1831), cae en el espacio de tiempo en el que Harkort, junto con el gobernador de Zoochila, andaba de viaje y elaboró copias de lienzos.
El original de la copia de Hamburgo se encontraba, según la inscripción, en Zoochila, en la sede del gobernador, es decir no en el lugar de origen del lienzo. Por lo visto, “las discretas gestiones del señor Pando”, no solamente habían hecho aparecer a los lienzos, sino también habían ocasionado su traslado a la cabecera del departamento. (König, 1989: p.187).
Acerca del paradero del original, es decir del modelo de Harkort, no se sabe nada. El coleccionista Lüders debe haber adquirido la copia de Harkort en los años sesenta del siglo XIX. (Véase König, 1989: p.185).
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 109 ]
La agreste región montañosa de los mixes cerca del cerro del Zempoaltépetl: Santa María Tiltepec y San Miguel MetepecHasta hace poco tiempo, los mixes pertenecían a los grupos indígenas de México poco inves-tigados y llenos de secretos, considerados su-puestamente como bárbaros y agresivos. En los primeros años de la Colonia, eran tenidos por invencibles. Sus enemigos mortales eran los za-potecos serranos. Nunca fueron anexados al im-perio azteca. Los pocos datos históricos acerca de los mixes ya han sido mencionados al hacer la interpretación del lienzo antes tratado.
Sólo hasta hace unas pocas décadas, su re-gión, apartada y en gran parte inhóspita –corta-da por pendientes montañosas y barrancos– era accesible únicamente por los antiguos caminos prehispánicos, naturalmente no en vehículos de motor. La religión aborigen, sistema de calen-dario, ciencia médica y diferentes costumbres
podían sobrevivir allí hasta nuestros días, rela-tivamente sin ser perturbadas por la influencia del exterior. Los padres dominicos han sido los únicos forasteros que dejaron sus huellas visi-bles, al menos exteriormente. Podemos dudar que su intento de evangelizar a los indios haya logrado algo más que la aceptación formal de la fe católica. Las consecuencias de la presencia de los dominicos entre los mixes son ambivalentes: por un lado, los padres personalmente compro-metidos, se ganaron la confianza de los mixes y trataron, si bien con poco éxito, de protegerlos de la opresión y explotación de los colonizado-res españoles; por otro, las concentraciones de poblados, llamadas “congregaciones”, tuvieron lugar por su iniciativa. Para los mixes, que por tradición vivían en pequeños asentamientos am-pliamente esparcidos, la obligación de juntarse en unos pocos poblados más grandes, con el centro dispuesto según el modelo español, era
Fragmento del lienzo de San Miguel Metepec.
MIXES[ 110 ]
“Mapa de la Vicaría de Totontepec de los Mijes y pueblos anexos, situada en la provincia de Oaxaca. 1706. Presentado por Fr. Bartolomé Asensio, en un expediente sobre doctrinas y curatos de la provincia de San Hipólito Mártir, del Orden Predicadores del Valle de Oaxaca”.El original (39x43 cm) está en el Archivo General de Indias, Sevilla, Mapas y Planos, México, 103, 1706.El mapa muestra la distribución de las misiones de los dominicos en la parte noroeste del territorio mixe al principio del siglo XVIII. (Tomado de Schmieder, 1930a: p.164, ilustración 40).
agobiante, aún más que para los otros grupos indígenas afectados en México. El gobierno colonial pretendía tener un mejor control, o bien, administración; los dominicos, una evan-gelización más fácil de los indígenas que vivían apartados. Sin embargo, la reubicación obliga-toria era tan contraria a las necesidades de vida y vivienda de los mixes, que la medida imple-mentada alrededor del año 1600, con el tiempo fue anulada. El mismo cronista español Burgoa hizo la crítica del asentamiento obligatorio, que les había costado la vida a muchos indios (cita-do en Schmieder, 1930a: pp. 67 y 70). Aquello
fue un golpe especialmente duro para los indios que estaban acostumbrados a la vida en las frías tierras altas y debían establecerse de nuevo en las cálidas tierras bajas (Chance, 1998: p. 133).
Los pueblos de los que trata el “Mapa Antigua de Tiltepec” (las cifras de la población pueden ser sacadas de la ilustración en la siguiente pági-na, tomada de Schmieder) se encuentran al pie del cerro Zempoaltépetl, que con 3,300 msnm es una de las montañas más altas de Oaxaca. Tam-bién Eduard Harkort lo escaló y midió (Harkort, 1858: p.19 y Mühlenpfordt 1844 [1993: p. 4]). Los asentamientos de los mixes que están en
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 111 ]
Distribución de la tierra entre los asentamientos mixes. Escala, 1: 200 000.Los nombres de los lugares están dados en 1) español, 2) náhuatl y 3) mixe. Los números superiores indican el número de habitantes según el censo de 1921, los números inferiores, el número de habitantes según el “Theatro Ameri-cano” de 1746 (una familia = 5 habitantes). Detalle del mapa 8 de Schmieder, 1930a: p. 70-71.
esa región se encuentran en promedio a 1,800 metros de altura (Romer, 1976: pp. 25, 29). Largas temporadas de lluvias desde mayo hasta enero o febrero, con fuertes aguaceros, sobre todo desde junio hasta octubre, son típicas de la región, la cual sin embargo es preferible para los lugareños y no las cercanas y cálidas tierras bajas. El clima es húmedo y casi siempre densamente nublado. La vegetación, a causa del clima templado, es exu- berante en las regiones que no se encuentran en lo más alto.
En camino a Comaltepec, en la región de los zapotecos bixanos (véase más arriba), en julio de 1984, el reblandecido sendero a Santa María Tilte-pec, en las altas montañas, resultó ser intransitable.
El lienzoLa copia, correctamente denominada como ma-pa, muestra un estilo exclusivamente europeo.
Arriba del marco inferior se encuentra una sierra, a través del mapa pasan ríos y caminos. Cuatro grandes edificios, representados con de-talle están identificados con cruces en el techo como iglesias católicas. Cada uno de ellos sim-boliza un signo del lugar (una “parroquia”, véase König, 1989: p. 189). De tres piedras, dos de ellas están provistas (cada una) con una cruz. Repre-sentan mojoneras.
Los datos cartográficos son completados con tres grupos de personas. En total hay 18 figuras:1) Jinetes armados, vestidos con el traje oficial
de la administración de aquella época, que con-sistía en chaqueta y pantalones rojos, asimismo sombreros negros. Más abajo está un dignata-rio con un penacho rojo en el sombrero y una golilla blanca y un soldado de infantería con un estandarte.
2) Un cura español, reconocible por las barbas crecidas, la cabeza descubierta y los pies des-calzos, así como hábitos blancos.
3) Un indio que se encuentra detrás de una mo-jonera con la cabeza descubierta y descalzo.
Las representaciones están explicadas con co-mentarios. Ellos no están realizados por la misma mano que las inscripciones de las cintas de tela sujetas (véase más arriba) y en parte están incom-pletos e ilegibles. Por lo visto el copista Harkort o copistas anteriores no entendieron el significado de las inscripciones. A causa de una falsa interpre-tación literal y del desconocimiento de los len-guajes utilizados, han resultado manipulaciones del texto, lo que ha dificultado la transcripción y traducción de las glosas en lengua española, ná-huatl, mixe y eventualmente zapoteca.
MIXES[ 112 ]
Las representaciones cartográficas (las glosas de los cuatro signos del lugar, dan sus nombres en náhuatl (teopa significa templo/iglesia):1) (i)hueitepeq/ueteopa“Esta es la iglesia de Huitepec”2) ininteop/(a) ocotepec“Esta es la iglesia de Ocotepec”3) teopaxare/ta “Iglesia de Jareta”4) Teopa/samigl/demetepe/quecapese/ra“Iglesia de San Miguel Metepec, la cabecera”
El comentario del último lugar menciona-do contiene también (en español) el nombre del santo patrono del pueblo, lo designa como la ca-becera y le atribuye con eso un significado es-pecial. Todos estos poblados están citados con un número en el mapa de la “Vicaría de Totontepe-que de los Mixes” (véase ilustración pág. 110)
N. 8 GuitepequeN. 13 OcotepequeN. 6 XaretaN. 7 MetepequeEn el mapa 8 de Schmieder (véase ilustración
en la pág. 111) el área correspondiente al “Mapa Antigua de Tiltepec Mijes” está dibujado aún más detalladamente. Schmieder da los nombres
de los poblados en tres idiomas: en español, ná-huatl y mixe (traduciendo además los nombres indígenas al inglés):
Santa María Huitepec Maish-KétzpAsunción Ocotepec Trsh-göpmSantiago JaretaSanta María Metepec TzatshpEl mapa de Schmieder se muestra en muchos
aspectos como un documento clave para la in-terpretación ulterior del “Mapa Antigua de Til-tepec Mijes”. Junto con los nombres detallados de los lugares, el mapa de Schmieder contiene ríos, los cuales están reproducidos con suficiente precisión, para ser comparados con los dibujados en el “Mapa Antigua” y una concordancia es constatable. Schmieder da un nuevo y un anti-guo lugar de asentamiento para Ocotepec. Con base en el curso de los ríos y sus bifurcaciones, se puede determinar que en el “Mapa Antigua”está dibujado el antiguo lugar del asentamiento, en el cual Schmieder sólo encontró las ruinas de la antigua iglesia. Schmieder había anotado el Zempoaltépetl a la derecha del antiguo lugar de Ocotepec, el nuevo lugar se encuentra un poco más lejos de la montaña. En el “Mapa Anti- gua” se puede ver una sucesión de altas monta-ñas, también directamente a la derecha, junto al signo del poblado de Ocotepec.
Schmieder le dio a su mapa el siguiente tí-tulo: “Map 8. Distribution of Land among the Mije Settlements” (Mapa 8. Distribución de la tierra entre los asentamientos mixes). El autor menciona el mapa en relación con la descrip-ción del problema de que las pequeñas ranche-
Fragmento del lienzo de San Miguel Metepec.
Fragmentos del lienzo de San Miguel Metepec.
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 113 ]
rías que pertenecían a un poblado mayor, con el tiempo siempre se iban independizando de su “asentamiento original”. Eso llegó a tal punto, que algunos “pueblos viejos” fueron empujados a una posición defensiva: perdían tierras en fa-vor de los pueblos nuevos, que antes habían sido contados entre sus rancherías (Schmieder, 1930a: p. 71). Desafortunadamente Schmieder no dio explicación sobre el contenido de su mapa.
Las diferentes tierras de los poblados están caracterizadas gráficamente con precisión: Oco-tepec posee mucha tierra. A las comunidades de Metepec y Jareta les pertenece mucho menos tierra. Los hechos que Schmieder puso en evi-dencia en el mapa arriba citado, muestran que la distribución de la tierra todavía era motivo de litigio en los tiempos de Schmieder, es decir en los años veinte del siglo XX. Los conflictos de tierras, representados en el “Mapa Antigua”, apenas habían cambiado en las comunidades con-cernidas en el transcurso de los siglos.
Las líneas delgadas en el “Mapa Antigua” dan el curso de los límites, dos mojoneras acla-ran las posiciones disputadas, que deben ser in-terpretadas como sigue:1) Arriba a la izquierda, arriba del jinete espa-
ñol con lanza (véase ilustr.), la inscripción de cinco líneas está puesta de cabeza y las letras individuales, por desgracia aparecen tan mal copiadas que el texto, ya no puede ser interpretado completo:
Donde… “dondeSique co… sigue conespañoles iancuic españoles otra vez*Ca, oqualaqu españoles llegaron los españoles”2) Por encima del grupo de jinetes en la mitad
del cuadro (véase ilustr.) la inscripción de dos líneas también está de cabeza, dice:
amaço ytonal/milli metepec, en español:“(Amaço), su tonal/mil1 de Metepec)”.
El texto se refiere por lo visto, al encuen-tro entre el grupo de jinetes españoles por un lado y el indio que se encuentra detrás de una mojonera, por el otro. La referencia a Metepec (mencionada en la glosa) está asi-mismo hecha iconográficamente: el grupo de jinetes ha dejado el camino que viene de Metepec y lleva a Ocotepec y se ha abierto camino siguiendo unas huellas en un campo que está entre esos pueblos. Las representa-ciones indican que se trata de un conflicto de límites relativo al “campo cultivado de Metepec”.
La “piedra del escándalo” que se encuentra entre el grupo de jinetes y el indio, marcada como tal, con una cruz con ramas, está unida por medio de una línea con la piedra señalada con la palabra “tetl” (“piedra” en náhuatl). Esta línea se puede interpretar o como el límite controvertido o como la huella del traslado de una mojonera.
3) Por encima de la piedra provista de la ins-cripción “tetl”, se encuentra una glosa de cuatro líneas, la cual completa la representa-ción. Está puesta de cabeza y dice:
inin tlali p(./..)lilia2 (m)etepec tlali ito/ ca mi-quel/ auh inin tlali sa onoc totlal/ oncan ele-mequi/ axin, en español: “Esta tierra (guarda) Metepec tierra llamado Miguel, y esta tierra, solamente yace nuestra tierra, allí cultivan chile”.
Parafraseando la información del texto: “Es- ta tierra pertenece a la tierra de Metepec, lla-mado Miguel y en lo que atañe a esta [otra] tierra, se trata exclusivamente de nuestra tie-rra. Allí está cultivado chile”.
* Existe la duda de que se trate de palabras en español, poco común en los lienzos, además de que los otros textos están todos en náhuatl. Sin embargo la difícil lectura no permite una alternativa viable.
1 El tonalmil o tonamil es la siembra de invierno, cerca de los ríos,2 Quizás el verbo aquí es piyalilia-guardar, cuidar.
MIXES[ 114 ]
4) A la izquierda, al lado de la piedra señalada con la palabra “tetl”, se encuentra otra ins-cripción en un campo limitado por dos lí-neas, la cual está de igual modo de cabeza. Dice en náhuatl:
Ocotep[ec] tlali […]oc/an elemiquel, en es-pañol: “Tierra de Ocotepec […] allí cultivan frijol”.
En ambos textos en náhuatl (3 y 4) se de-clara que el campo delimitado por las huellas de los jinetes, las dos mojoneras y el río, per-tenecen a las tierras de San Miguel Metepec, reconocibles porque allí se cultiva chile. A las tierras propiedad de Ocotepec sólo se refiere como un pequeño campo delimitado por dos líneas al otro lado del río, reconocible porque se cultiva frijol.
Resumen del significado de las inscripcionesLas representaciones junto con el texto infor-man acerca de un pleito de tierras entre los dos pueblos de Metepec y Ocotepec. La parte de Metepec fue quien mandó hacer el lienzo, lo que se puede ver, tanto por los textos (véase arriba, 3) como también por las representaciones. Se puede concluir que: la cabecera de San Miguel Metepec ocupó entre los demás pueblos una po-sición central y dominante donde se reúnen los españoles, funcionarios y eclesiásticos, y de allí salió el grupo de jinetes al controvertido terreno. Del texto que corresponde a esto (véase arriba, 1) se puede sacar que “otros españoles siguen”. Tal vez ellos habían sido llamados –para ayudar– de Totontepec o Villa Alta, donde la jurisdicción española estaba presente. Junto a la controvertida mojonera la delegación española encontró a un indígena, el cual explica el asunto.
Kuroda informa con base en los datos dispo-nibles en el Archivo General de la Nación, que la administración colonial española ya actuaba
en la región de los mixes desde principios del siglo XVIII (véase Kuroda, 1984: pp. 14-15).
En 1712 fueron otorgados los primeros tí-tulos de tierras. Seguramente ya desde antes habían existido pleitos de tierras en la región de los mixes, pero dado que en el “Mapa An-tigua” están dibujados funcionarios españoles, el lienzo no pudo haberse originado antes del año 1712.
Los cuatro pueblos dibujados en el “Mapa Antigua” estaban todos implicados en pleitos de tierras, unos con otros. Entre otros casos, en el Archivo del Juzgado de Villa Alta, están guar-dadas las siguientes actas procesales de la época colonial (véase Chance, 1978a):
1672- Ocotepec contra Jareta, sobre tierras (Chance, 1978, n 426).1674- Litigio sobre tierras entre Ocotepec y Jareta (Chance, 1978, n 1272).1723- La comunidad de Jareta contra la de Ocotepec, por despojo de tierras (Chance, 1978, n 565).1794- Entre Metepec y Jareta por disputa de tierras (Chance, 1978, n 379).1798- Entre Ocotepec y Huitepec por des-pojo de tierras (Chance, 1978, n 950).En el Archivo General de la Nación (AGN),
en la Ciudad de México, se encuentran en el Ramo de Tierras los siguientes ejemplos (véase Méndez Martínez, 1979):
1723-1731- Los indígenas de Santa María Huitepec contra los de San Miguel Mete-pec, por la propiedad de la tierra (Méndez Martínez, 1979, ficha 626, Villa Alta, Po).
1720-1730- Los indígenas de las comuni-dades de Santa María Ocotepec y Santa María Huitepec contra los de San Miguel Metepec, por la propiedad de la tierra (Méndez Martí-nez, 1979, ficha 624, Villa Alta, Po).Es interesante el último litigio menciona-
do por la propiedad de la tierra, en el cual los habitantes de las comunidades de Ocotepec y Huitepec, por un lado y los de la comunidad
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 115 ]
de Metepec, por el otro, estuvieron implicados durante diez años. Es posible que el modelo más antiguo del lienzo haya sido elaborado para este caso como documento probatorio (König, 1989: p. 196-197).
El mapa de Schmieder, en el cual las tierras de las comunidades de Ocotepec y Huitepec mues-tran el mismo rayado, confirma la suposición de que el pleito de límites de 1720 a 1730, que Oco-tepec y Huitepec sostuvieron en común contra Metepec, es el tema central del “Mapa Antigua”. La representación de Metepec que está puesta en relieve, los árbitros españoles que llegan de allí y el texto de las glosas muestran que Metepec mandó hacer el lienzo. Las glosas están redactadas en lengua náhuatl.
El empleo del náhuatl como “lingua fran-ca” precisamente en la región Mixe, está bien documentado porque allí estaban los padres dominicos ante un problema especial de comunicación
[…] El mixe siempre fue una lengua difícil para los españoles y al parecer no fue sino hasta el siglo XVIII que los frailes introdujeron un método para escribirlo en el alfabeto romano. Antes de esta época casi todos los documentos legales de los pueblos mixes estaban en náhuatl, el cual seguía siendo la lengua que hablaba la mayoría de los caciques y de los principales (Chan-ce, 1998: p. 198)
La copia de Eduard Harkort muestra una curiosidad que hasta ahora no ha podido ser aclarada: el título “Mapa de Tiltepec Mijes”.
Según los resultados de la investigación, se trata de un “Mapa Antigua de Metepec Mijes”. Parece que el título de “Mapa Antigua de Til-tepec Mijes” (escrito en un material diferente en el lienzo) no es correcto y se debe probablemen-te a una confusión del copista Harkort. Según los datos del diario de Harkort y del inventario del Museo de Hamburgo, Harkort copió varios lienzos en Zoochila. Además pudo haber estado
apurado. Su copia (parecida al segundo lienzo de Hamburgo) que después llegó a Yólox, resul-tó ser más que superficial. Aún más importante es la pregunta acerca de los originales: Harkort podría haberse servido de un “auténtico” mapa de Tiltepec Mixes, un lugar que se encuentra en la inmediata proximidad de Metepec, lo cual le habría permitido la localización de los datos del poblado en el lienzo de Hamburgo.
Han sido propuestos tres posibles modelos para la copia de Harkort:1) El modelo de Harkort del “Mapa Antigua”
no mostraba ningún título y Harkort no se dio cuenta exactamente del nombre del lu-gar de origen. Quería ponerle nombre a su copia y se decidió por el lugar vecino.
2) Harkort tenía a su disposición tanto el “Mapa de Tiltepec Mijes” como también el “Mapa de Metepec Mijes”. Copió los dos lienzos y por eso confundió el título.
3) El modelo de Harkort era un lienzo de gran tamaño (dividido en formato rectangular) quizás comparable a los lienzos de Tlaxca-la, Jucutacato o al mapa de Cuauhtlantzinco, entre otros (véase Glass, en Cline (editor), vol.14, 1975: p. 32). Tal vez, porque no dis-ponía de una pieza adecuada de material, o con la intención de transportar el lienzo más fácilmente, o porque solamente podía prepa-rar una parte, Harkort copió los segmentos individuales en piezas de material separa-das, por ejemplo el “Mapa Antigua”, en el cual puso el título del documento completo “Tiltepec Mijes”.
LIENZOS DE SAN PEDRO YÓLOX
Lienzo de San Pedro Yólox. Museo de Etnología de Hamburgo (n. inv. B. 485, copia).
CHINANTECOS[ 118 ]
ORIGENSan Pedro Yólox, Ixtlán. Lugar de depósito: Museo de Etnología de Hamburgo, Inv. N. B. 485. Chinanteco. Fecha: 1596(?). Material: tela de algodón burdamente tejida, sujeta a una vara en el lado superior transversal. Pintado con tinta negra. Medidas: formato cuadrado, aproximadamente de 150 x 150 cm. Género: cartográfico-histórico. Glosas: chinanteco, náhuatl y español. Estado de conservación: bueno. Copias: Pérez García publicó una versión distinta, también copia de un lienzo de Yólox, del año de 1832 (1956: I, p.100, [1996: I, p. 127], véase más abajo). El lienzo de Yólox del Museo de Hamburgo es una primera publicación.FUENTESEl lienzo de Yólox, que se encuentra en el Museo de Etnología de Hamburgo no había sido publicado ni tratado anterior a 1984. Los únicos datos disponibles que hay en el antes mencionado inventario del Museo de Etnología de Hamburgo se diferencian de los correspondientes al “Mapa Antigua de Tiltepec Mijes”/ Lienzo de San Miguel Metepec, solamente en el número de inventario: “Colección Lüders, 1881, B 484-566 = Material etnográfico, México. No. 485 Plano de la ciudad (copia). El original se encuentra en Sochila”. En esta copia, desafortunadamente no están anotados ni la fecha de redacción ni el nombre del copista. Sin embargo, probablemente se trate otra vez de Eduard Harkort. Él mismo anotó acerca de su viaje junto con el gobernador de Zoochila: “Este viaje se extendió del cerro de Cempoaltepec hasta Yolox” (Harkort, 1858: pp. 16-20). Harkort menciona como principio y final de su viaje, precisamente los dos lugares de los cuales provienen ambos lienzos de Hamburgo: el cerro Zempoaltépetl (en cuya cercanía se encuentran Santa María Tiltepec Mixes y San Miguel Metepec) y San Pedro Yólox. Recordemos: “En ese viaje (….) nos trajeron también unos interesantes mapas indios, pintados en un lienzo o más bien en un tejido de algodón, los cuales copié y eventualmente voy a hacer imprimir…”(Harkort, 1858, pp. 16-20).
Lienzo de San Pedro Yólox. Copia 1832 (Pérez García, 1956: p. 100).
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 119 ]
Harkort, sin embargo había elaborado las copias de los lienzos no sólo para sus propios fines, sino por lo visto también por encargo de las comunidades indígenas. El 1 de enero de 1832, es decir un mes después de que hubiera copiado en Zoochila el “Mapa Antigua de Tiltepec” que vimos en el capítulo anterior, Harkort elaboró una copia de un lienzo de Yólox, la cual llegó después a ese pueblo. Su leyenda dice: “Este Mapa es una copia exacta del original antiguo, por el geógrafo. Oaxaca 1 de enero de 1832, Eduard Harkort”. Esta copia está anotada en el Handbook of Middle American Indians (Vol.14, 1975: pp.75-77). Se diferencia considerablemente en formato, estilo y división, de la copia de Hamburgo. Las pinturas (representaciones y glosas) concuerdan sólo en parte. Se puede descartar la existencia de un modelo común a ambas copias, o que una de ellas fuera copiada de la otra. Ambos modelos, o bien originales de los lienzos de Yólox están ahora desaparecidos, igual como el antes mencionado modelo para el “Mapa Antigua de Tiltepec Mijes”.
Se plantean las preguntas: ¿qué sucedió con los dos originales que copió en Zoochila y con el que copió en Oaxaca?, ¿Tuvo Eduard Harkort algo que ver con esa desaparición?, ¿se encuentra la copia de Harkort de enero de 1832 todavía ahora en Yólox?, ¿o fue robada recientemente? Aún sobre eso no hay ninguna certeza. La historia más reciente será examinada a continuación.
Acerca de la copia de Harkort de 1832, se encuentran en la literatura los siguientes datos:Yólox, lienzo de [...] El lienzo es conocido por medio de una copia de 1832 (tela, aprox. 150 x 150 cm.) y una descripción y traducción de sus glosas chinantecas y nahuas, hecha en la Ciudad de México en 1810, ambas con-servadas en el pueblo. La copia muestra sólo vestigios de elementos pictóricos tradicionales. Representa a Yólox y las comunidades vecinas y da algo de historia local. Una fotografía de la copia y una trascripción de la descripción de 1810 están dadas por Pérez García (1956). Cline (1961a) ha discutido sus principales características. (Cline, 1975: p. 243, No. 420)1
Cline, que aparentemente llegó a ver la copia en los años cuarenta del siglo XX, relató antes:
[...] Hay un mapa de Yólox, muy importante pero no disponible y se dice que hay uno similar en Malinaltepec.[...] Mapa de Yólox 1596?Un lienzo comparable en tamaño e información al lienzo de Tlacoatzintepec está depositado y cuidadosamente
guardado en los archivos municipales del pueblo de San Pedro Yólox. Aun cuando, durante una prolongada estan-cia en esa comunidad en 1942-1943, el escritor lo vio y lo tuvo en sus manos varias veces, no se le presentó una oportunidad satisfactoria para hacer calcas o fotos.
El presente mapa de Yólox es una copia del siglo XIX de un original ahora perdido. La copia fue aparentemente hecha en 1832 por un tal Eduardo Harkorl (sic). Aparentemente el original estaba disponible en aquel tiempo, pero su actual paradero es completamente desconocido.
Para propósitos de estudio, sin embargo, queda un interesante e importante documento referente al mapa. En 1810, Vicente de la Rosa y Saldivas, el intérprete general del Tribunal Indígena de la Ciudad de Mexico, estuvo comisionado para traducir varias leyendas y títulos del mapa. En los archivos del pueblo de San Pedro Yólox hay una copia de este informe. Fue copiado en 1943 por Howard Cline.
El documento de 1810 enlista los 22 puntos principales del mapa de Yólox, con una descripción y explicación de cada uno de ellos en chinanteco y en náhuatl. Para los propósitos de aquí, los dos más importantes son los n.15 y n.16. El punto 15 está en el centro del mapa, con una iglesia (con dos campanarios) titulada “San Pedro”.
En náhuatl la iglesia está inscrita “Aquí está la parroquia central, llamada Yólox, a cuyo lado uno encuentra a los chinantecos”. Más importante es el punto 16. Tiene una afirmación histórica en náhuatl, algo confusa y ambi-gua pero importante. Menciona que un cierto señor Ozumali y su esposa 3 Perros y 13 Jaguares llegaron a vivir a Yólox. Otro capitán llegó y Ozumali le dijo que ellos habían estado allá desde la fundación del poblado, pero le dio al capitán la responsabilidad de otras comunidades pertenecientes a Yoloxeniquila: Chichicazapa, Temazolapa,
CHINANTECOS[ 120 ]
San Pedro YóloxLa cultura y la historia de los chinantecos es-tán bien documentadas, en comparación con las demás etnias del noreste de Oaxaca, ya desde hace un largo tiempo. Eso se refiere también a los lienzos y mapas, todavía existentes en gran número, especialmente los que provienen de la región de la Chinantla (Cline, 1961: pp. 49-77). Bernard Bevan subdividió a los chinantecos en cuatro grandes grupos y describió al cuarto:
4) Quienes viven en aldeas o caseríos cercanos y que incluyen a Yólox. El último grupo citado es el más difícil de alcanzar del resto de la Chinantla, que inclu-ye a dos pueblos bastante grandes: San Pedro Yólox y San Juan Quiotepec, así como las aldeas de Santiago Comaltepec, Temextitlán, Tetitlán, Maninaltepec, San-ta María de Nieves, Totomoxtla y San Francisco de las Llagas. Entre éstos y Valle Nacional se alza el elevado Cerro de Cuasimulco –más de diez leguas de sendero montañoso muy difícil– y entre ellos y los chinan-tecos del noroeste se eleva el Cerro del Hueso, con un paso montañoso casi tan largo como el anterior e incluso más difícil.
Asentado sobre los declives sur y oeste de estas cade-nas, el grupo Yólox difiere con profundidad del resto de la Chinantla y debe ser considerado aparte (Bevan, 1938 [1987: pp. 20-21]).
De acuerdo con lo anterior, en el presen-te trabajo solamente se investigaron los lienzos que provienen de la región del grupo de Yó-lox. Bevan caracterizó la región central alrede-dor de Yólox:
4. El grupo Yóloxa) Viven en Yólox, Quiotepec y aldeas vecinas.b) Región seca, en comunicación estrecha con los zapotecas. No se cultivan café, tabaco, plátanos y al-godón. No hay puentes colgantes. Las casas de adobe son de uso general.c) No se usan ni se recuerdan los huipiles. Hay un mer-cado semanal en Quiotepec. En algunas aldeas se fabri-ca alfarería.d) Los pintos son desconocidos, pero predomina mu-cho la oncocercosis.
Tluizapa, Macuiltianguis y Tlutritiltenco (Huitziltenco, actualmente Luvina) que debían pagarle un tributo de 13 ó 14 jaguares. El mapa muestra varios de estos lugares, en particular: San Francisco Temazolapa, San Juan Chichi-casapa y San Miguel, así como Temestitlán.
El mapa de Yólox no tiene ninguna fecha. Una nota no digna de confianza en los archivos locales lo data alrede-dor del año de 1596. El mapa refleja una situación descrita con gran detalle por Juan de Ribera en 1599. El área fue alterada completamente en 1603, cuando estas aldeas fueron congregadas. La ausencia de Santiago Chinantepec del mapa y sus otras características sugieren que puede datar del último cuarto del siglo XVI y que posiblemente tenga alguna conexión con la “Relación Geográfica” de 1579-1580 que aún no ha aparecido.
Los materiales en el mapa son de gran importancia para la historia de esta parte de las tierras altas de la Chi-nantla. La leyenda del mapa, por ejemplo parece estar relacionada con la tradición de los zapotecos que afirma que ellos fueron obligados a salir de Yoloxeniquila, para fundar Ixtepeji. Así pues, el mapa y las notas y descripciones del intérprete general acerca del mismo, dan datos importantes de un área desde Luvina y Soyolapa en el sur hasta San Pedro Yólox y el antiguo San Juan Chichicasapa en el norte, un lugar de coincidencia con el lienzo de Chinantla, el mapa de Chinantla y el mapa de Yetla (Cline, 1961: pp. 75-77).2
Los datos que Cline dio en una tercera descripción de 1966 acerca del mapa de Yólox (180 x 140 cm, en colores [p. 126, n 39]) se diferencian de los anotados después en el Handbook: 150 x 200 cm y ningún dato acerca de las pinturas (véase más arriba). Pérez García publicó la traducción de 1810 del lienzo, la cual también copió Cline en 1943. Con ayuda de los datos de Cline y Pérez García se puede interpretar parte de las inscripciones de la copia de Hamburgo (véase más abajo).
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 121 ]
e) No se leen los servicios eclesiásticos en chinanteco, pero la gente anciana usa este lenguaje en la iglesia en privado.f) No se recuerda el antiguo calendario, aunque se en-tienden los nombres de algunos “tiempos” (Bevan, 1938 [1987: pp. 221-222]).
El pueblo de San Pedro Yólox se encuentra a una altura de 2,020 msnm, las montañas alre-dedor de Yólox tienen más de 2,800 metros. Desde esta altura baja el río Grande, que nace en Ixtlán hacia el oeste, el Soyolapan hacia el este y el Santa Teresa (después Valle Nacional) hacia el noreste, hasta las cálidas tierras bajas.
Según su respectiva altura, las tierras que per-tenecen a Yólox muestran tanto un clima frío húmedo, como seco caliente, asimismo húmedo caliente y templado. Al principio del año Yólox es azotado por violentas tormentas.
A causa de la escarpada geografía, el cultivo de plantas aprovechables en los campos cerca-nos de Yólox, es fatigoso y poco productivo. Sólo hay unos pocos campos en la zona templa-da. Los que se encuentran en las tierras bajas son muy fértiles, sin embargo están comunicados por largos y penosos caminos. Durante siglos, la falta de superficie cultivable próxima al pueblo principal, ha sido el problema básico para Yó-lox. La mayor parte de la población campesina trabaja por eso lejos de su lugar de origen.
A fines de los años treinta del siglo XX, Bevan publicó una tabla, en la cual San Pedro Yólox tie-ne una población total de 1,698 personas (Bevan 1938 [1987: p. 66]). En los años cincuenta, Pérez García mencionó para el lugar 800 habitantes (Pérez García, 1956: I, p. 103 [1996: I, p. 130]).
Debido a que el escarpado terreno alrede-dor de Yólox es casi inutilizable para el cultivo, en el poblado durante la semana solamente re-siden los funcionarios, maestros, comerciantes y eclesiásticos. Quienes trabajan afuera llegan al poblado nada más para las fiestas principales del año. En Yólox se encuentra una imponente iglesia.
La falta de tierra útil ocasionó prolongados conflictos con los vecinos, especialmente con los habitantes de Santiago Comaltepec, el asen-tamiento que se separó de Yólox (véase la si-guiente cita).
Con sus vecinos zapotecos, los habitantes de Yólox tradicionalmente han tenido buenas relaciones. Los matrimonios entre personas de ambas etnias no son escasos.
Acerca de la historia de Yólox, Pérez Gar-cía la ha relatado basándose en las “Relacio-nes Geográficas” (véase Del Paso y Troncoso, 1981) y sobre todo en los documentos que se encuentran en el archivo local, como la “Con-gregación” de 1599 o el “Título del poblado”. La existencia de esta documentación fue con-firmada por Cline, que la copió en 1943. El profesor Dan Bauer, también la encontró toda-vía en Yólox. La prueba de la existencia de los documentos, naturalmente no significa nada acerca de la veracidad histórica de los datos allí representados, pero ellos deben ser tomados en cuenta para la interpretación de las ilustracio-nes del lienzo. Dice Pérez García:*
La historia de este pueblo en la antigüedad estuvo ligada íntimamente con la de la Baja Chinantla o la Gran Chinantlán.Hasta el año 1110 la raza chinanteca estuvo goberna-da por una sola persona, mandón, rey, cacique o como quiera llamársele.Después de ciento treinta años de existencia, parece que los descendientes de Quinan el fundador, por las dificultades que tuvieron entre sí, dividieron a los pue-blos, constituyendo así dos señoríos.A lo anterior siguió una época de guerras civiles, hasta que por el año 1305 quedaron definitivamente dividi-das las dos Chinantlas.Por el año 1435 nuevas disensiones perturbaron al país, quedando por último divididas en tres señoríos: la pri-mitiva Chinantla, la segunda era Oxila, que ahora se
* Hay que tener mucha cautela en el uso de estos datos de Pérez García, ya que están salpicados con elementos no respal-dados en otras fuentes.
CHINANTECOS[ 122 ]
dice Usila y la tercera la Chinantla de la Alta Montaña, la Pichincha o la de la tierra fría, que tenía por cabecera el actual Yólox.En lengua chinanteca de la antigüedad a la región se le llamó Tza-gma, que significó “gente pelona del cerro” o pichinche.Sus límites por entonces fueron: al norte la Baja Chi-nantla; al sur, Tierra Zapoteca, al oriente, Tierra Maza-teca y al poniente, la Mixteca.Desde aquel entonces la componían 14 pueblos o ran-cherías sujetas a un solo jefe. Con el devenir de los años y seguramente por falta de espacio, los yoleños se dividieron y el grupo disidente pasó a fundar el segun-do Yólox, o sea el actual Comaltepec. Otros escritos aseguran que esto sucedió por el año 1429, y es casi se-guro esto en virtud de que cuando pasaron por ahí los guerreros de la primera expedición azteca ya anotaron en sus registros a los dos Yólox.La relación de Maninaltepec asegura que en la época precortesiana guerreaban contra los dos Yólox. Otro tanto dice la relación de Teococuilco, que asegura que en el mismo período guerreaba su sujeto Atepec por tierras contra los mismos dos Yólox.Otros informes dicen que setenta años antes del go-bierno de Moctezuma las dos Chinantlas, la de la tierra Baja y la de la Alta, eran gobernadas por dos hermanos, sin saberse si entre ellos había jerarquías. Sus problemas internacionales o de raza los resolvían de común acuerdo, y siempre se empeñaron en mante-ner buenas relaciones con sus vecinos los zapotecas.Yólox en la antigüedad se llamaba Yoloxochimitlán, tér-mino azteca que significa lugar de las flores, después se le llamó Yoloxonequilán.A la llegada de los españoles a la región de la Alta Chi-nantla, a ésta se le designaba Chinantemalana.El término chinanteco Tza-gma persistió por largo tiempo, después sólo se lo aplicaba a los de Yólox, como de gente pelona, porque habían adoptado la costumbre de raparse la cabeza, dejándose sólo un mechón en la frente, a imi-tación de los mixtecos de aquella época, costumbre que hasta la fecha se observa entre niños y ancianos.Hasta 1700 a la palabra Yólox se le agregaba el término Ziniquila, degeneración del “Nequilán” de siglos atrás.En chinanteco de actualidad al lugar se le llama Moo, corrupción de la palabra Naa, que es el color amarillo.Algunos documentos coloniales dicen Moo-Naa, que
también interpretan como “Cerro Amarillo”, término bien aplicado por la topografía y color de la tierra en que está asentado el pueblo.Otros dicen que porque en el otoño el campo se cubre de unas flores silvestres de este color. En zapoteco de actualidad a Yólox se le denomina Tahue, que es nom-bre propio.No obstante su antigüedad, no figura en la relación del Libro de los Tributos del Códice Mendocino, lo que per-mite suponer que por entonces eran subordinados de la Baja Chinantla, Cuasimulco, o lo hacían por conducto de Coixtlahuaca, como lo hicieron por muchos años varios pueblos vecinos.Se carecen de datos de este pueblo durante el siglo XVI, y sólo se sabe que en 1599 los visitó el primer español.Se tienen informes de que como subordinado tenía Yólox al pueblo o ranchería de Techitlalapa, que no se sabe la época de su desaparición, lugar que ahora ocupa un nuevo rancho con el nombre de San Isidro y que está frente a Cuasimulco.También en época indeterminada se sabe que un se-gundo pueblo llamado San Miguel, que existió como a cuatro kilómetros al oriente de Yólox, al desintegrarse la mayor parte de las familias se incorporó a la cabecera y el resto se trasladó a Comaltepec. Otros documentos dicen que esto acaeció en 1777.Hasta 1659 no se erigió en pueblo, y la primera com-posición de sus tierras se hizo en 1709, iniciando el ex-pediente el subdelegado don Jerónimo Arnaldo, con residencia en Teutila.En 1717, ante el Alcalde Mayor, don José del Prado y Ulloa, se levanta nueva información sobre las mismas tierras.En 1703, bajo el virreinato de don Gaspar de Zúñiga, mandó éste que los pueblos de San Francisco Tama-zulapan, San Juan y San Miguel fueran agregados al pueblo de Macuiltianguis. Después se rectificó la dis-posición y deberían de unirse al de Yólox, siendo go-bernador de este lugar don Pedro de la Cueva.La diligencia la realizó el Juez de Congregación de toda la Sierra, don Alonso de Quiroz.El 15 de octubre de este año se iniciaron los trabajos, empezando por acomodar mejor al mismo pueblo de Yólox. El 19 del propio mes se hicieron los trazos y re-partimientos; los siguientes días construyeron los jacales y trasladaron a las familias.
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 123 ]
Entre los días 4 y 12 de noviembre se destruyeron y quemaron los jacales de los pueblos removidos y se le-vantaron los inventarios de los objetos del culto, que se llevaron al propio Yólox. Los congregados fueron:De San Miguel Cuapinole, 88 casados tributarios y 18 sueltos.De San Juan Chichicazapan, 46 casados tributarios y 22 sueltos.De San Francisco Tamazulapan, 42 casados tributarios y 24 sueltos, o sea un total de 240 habitantes.” (Pérez García, 1956: I, pp. 95-98, [1996: I, pp. 122-125]).
Pérez García menciona que los documentos relativos a esta medida, fueron copiados el 27 de julio de 1810 en la Ciudad de México.
La descripción de los límites de Yólox, ela-borada por el gobernador Pedro de la Cueva, el 6 de julio de 1718 no concuerda con las inscrip-ciones de la copia de Hamburgo del lienzo de Yólox y no será discutida aquí, sino en relación con el lienzo de Santiago Comaltepec (Pérez García, 1956: I, pp. 98-99 [1996: I, pp. 123-124]).
La copia de Hamburgo del Lienzo de Yólox. Compa-ración con la copia de Harkort de 1832 Como ya se mencionó, las dos copias del lien-zo de Yólox se diferencian una de la otra y se descarta la existencia de un modelo común. Los lienzos tampoco pudieron ser copiados directa-mente uno del otro. Sin embargo, ambos están relacionados con el nombre de Harkort.
La copia de Hamburgo es cuadrada, la copia de Harkort de 1832 tiene un formato apaisado. La copia de Hamburgo muestra en total más ilustraciones, tanto topográficas como otras. La copia de 1832 está orientada al norte, la copia de Hamburgo, al este. Ambas copias represen-tan en el este el sol, la luna y las estrellas. Si uno orienta igual ambos documentos, los ríos y ca-minos concuerdan. La ilustración del río en la copia de Hamburgo está más bien realizada en el antiguo estilo indígena: en el río nadan peces, las olas están indicadas. La copia de 1832 muestra
sólo líneas negras. Lo mismo sucede en la repre-sentación del gran edificio central de la iglesia: en la copia de Hamburgo está representado pla-no, en dos dimensiones; la copia de 1832 muestra en contraste un edificio en perspectiva, al estilo europeo. En ambos lienzos están dos guerreros marchando uno tras otro, armados con lanzas y escudos. Las inscripciones de ambos documentos (las topográficas como también las demás repre-sentaciones) están numeradas, aunque la copia de Hamburgo muestra 47 números y la copia de Yó-lox en contraste sólo 22 números. La traducción de 1810 de las inscripciones del lienzo, concuerda sólo con la copia de 1832, pero no con la copia de Hamburgo. Las pocas concordancias en el cuadro o en el texto no se encuentran en ningún caso con el mismo número.
Es notable que la copia de 1832, del mismo modo que el “Mapa Antigua de Tiltepec Mijes”, contenga una inscripción fechada del copista Harkort, sin embargo no la tiene el documento de Hamburgo, aun cuando esté igualmente iden-tificado en el inventario del museo como copia.
La inscripción de la copia de Harkort de 1832 dice: “Este Mapa es copia exacta del original an-tiguo, por el geógrafo. Oaxaca 1 de enero de 1832, Eduard Harkort”.
La inscripción con la fecha y el nombre de Harkort está redactada en la misma ma-no que los demás comentarios. Esta letra parece ser de fecha anterior a la de la mano de la copia de Hamburgo. Algunas letras de las inscripciones en la copia de Hamburgo están incompletas o alte-radas. Por lo visto el copista se basó en un modelo ya defectuoso y/o no entendió el texto.
Los siguientes nombres de poblados están mencionados en los documentos:Copia de Hamburgo Copia de 1832 según la traducción de 1810(1) no. 2, San Fra[ncisc]o (1) no. 21, (despoblado) Tamazulapa(2) no. 3 (sin glosa) (2) no. 19, (Rosario Temextitlán) Temextitlán
CHINANTECOS[ 124 ]
(3) no. 9, Scatapec (3) no. 3,(es lugar) Monte de Humo (?) (es lugar)(4) no. 11, Santa Clin( )(Santa María Nieves)(5) no. 13 San Petro (4) no. 15, “San Pedro (Yólox) Nica Yoloxinecuila iticayotia Chinantelamana” (“San Pedro, aquí es nombrado Yoloxinicuila chinantelamana”)(6) no. 17, mata (Totomoxtlán)(7) no. 18 Quiautepec(San Juan)(8) no. 23, Macuiltia(n) (5) (sin número) quisco Macuiltianguis(9) no. 28, Huitzitzille-(c)o(Huitziltenco, actualmentees San Juan Luvina)*(10) no. 30, Atepec(San Juan Atepec)(11) no. 37, Ystactepec(despoblado)*(12) no. 39, Malenatepec (6) no. 17, San (San Miguel Malinaltepec)* Miguel (?)(13) no. 42, Acotepec no. 22, San Juan, Nica(despoblado)* Chichicasapa(14) no. 44, Huisapa(despoblado)*(15) no. 46, Suchitepecl(es lugar) (Sólo en la copia de 1832 sin número)
(8) Santiago Cuasimulco (9) Tiltepec (San Miguel)
Los lugares y ríos están representados con precisión geográfica. Arriba a la derecha, junto a la inscripción: “Oriente” aparecen el sol, la luna y las estrellas, junto a eso están represen-tadas cinco personas: una mujer, una pareja y otra mujer, la cual tiene en brazos a un niño. La inscripción dice: “Tlatuani chicueicohualt pa-tlahuac”, el gobernante 8 Serpiente “Ancho”.
La misma inscripción acompaña también la escena correspondiente de la copia de 1832 en el ángulo derecho inferior de ésta. Están repre-sentados igualmente el sol, la luna y las estrellas, y asimismo tres personas.
Los dos textos de 16 líneas en el no. 14 de la copia de Hamburgo y del no. 16 de la copia de 1832 son casi idénticos. La copia de Hamburgo contiene en la línea 10 dos palabras más (oquito tlatuani).
Con la enumeración de nombres de lugares al final del texto, la copia de Hamburgo muestra dos discrepancias: nombra a Acotepec en lugar
Fragmento del lienzo de Yólox. (Copia de Hamburgo).
* Estos pueblos aparecen en la Relación Geográfica de Atlatlaucca y Malinaltepec (Del Paso y Troncoso 1890: pp. 163-176).
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 125 ]
de Chichicasapa y a Malin (Malinaltepec?) por Tamazulapa.
A continuación está reproducido el texto en náhuatl de la copia de Hamburgo:
Nica yolosinicuila o/motlali tlatuani hoz/ omali (y…ã) (…) cihua/pili yei yscui[n] oquipia/ altepel yhua XIII/ti… olechalichhuili pili y/capita oaci altepeli oqui/to tlatuani ycuac otla/cati cato omesti ticpialo/ altepetl oquito/ tlatuani nemal/ nimismaca nltepec lias tic/ pia macuilt iaguisco uiglcilte/no mizapa aco[n]tepec/ malin el ayahui/ 3 ozelol. Aquí es Yóloxinicuila lo establecieron el señor Ozumali y la señora Tres Perros cuidaron el pueblo. Y XIII ti… de piedra preciosa.El caballero capitán llegó al pueblo y el señor le dijo: “Cuando nació los dos hemos estado en guarda del pueblo; le dijo el señor yo te doy los pueblos, irás a la guarda de ellos: Macuiltianguisco, Huitziltengo, Huitzapa, Acontepec, Malinaltepec, N.T. (…) 3 oce-lote” (traducción adaptada de Pérez Gracía, 1956: I, pp. 101-102). [1996: I, p. 126-128], véase más arriba Cline, 1961: pp. 75-77).
En la copia de Hamburgo una escena se re-fiere a la pareja fundadora de Yólox, mencio-nada en el texto. En el no. 19 están sentados el señor Ozomali (símbolo azteca del día Ozo-matli = mono) y la señora Tres Perro, uno fren-te al otro y se toman de las manos. La glosa da sus nombres:“tlatuani hozumali” “cihuapili yey izcuin”(el señor Mono) (la señora Tres Perro)
Los dos están acompañados de los primeros pobladores: tres mujeres y cuatro hombres (no. 22) así como de otros dos hombres con una glosa (no. 20): “guaa jugu” (según la transcrip-ción de 1810, la cual traduce la denominación chinanteca como: “Aquí está el río del cerdo”).
El camino con huellas de pisadas detrás de ellos conduce a la región de Atepec (no. 30). Aquí se encuentra una gran fiesta con música, canto y baile. Están tocando los tambores, un teponaxtli y un huehuetl (tambor vertical), están sacudiendo
CHINANTECOS[ 126 ]
instrumentos rítmicos y tocando un instrumento de viento. Los danzantes se mueven alrededor de una casa en la cual está sentada una pareja, quizás el señor Mono y la señora Tres Perro (no. 31).
Acerca del motivo de la festividad sólo se puede especular; por falta de espacio en el centro del cuadro, en la esquina inferior de la derecha podría estar representada la fiesta de la funda-ción de Yólox. Como se puede inferir del largo texto (no. 14) y del comentario (no. 19), la fiesta conmemorativa de la fundación del poblado o la adjudicación de tierras al “caballero capitán” (no. 14) parecen ser el motivo de la elaboración de este lienzo.
En el lienzo de Hamburgo la representación de la escena de fiesta se encuentra topográfica-mente en el sitio donde está el pueblo de Santiago Comaltepec.
La interpretación de la imagen y el texto del lienzo de Yólox también podría decir: En Yólox vivía la pareja fundadora, el señor Mono y la señora Tres Perro, con su gente que tenía tierras aquí. Al “caballero capitán” que exigía tierra le fueron otorgados unos pueblos. La fundación (probablemente de Comaltepec) está celebrada con una fiesta. Los pobladores bailan alrededor de la casa de la nueva pareja de caciques o sea del “caballero capitán” y (?).
El mensaje de la pareja fundadora, el se-ñor Mono y la señora Tres Perro: “¡Que jubi-lo, jolgorio y alegría!, ¡les damos tierras, ahora que nos dejen en paz!”; sin embargo, no sería cumplido.
ResultadosSe logró identificar el origen y el tema de la copia de Hamburgo del lienzo de Yólox. Aún está completamente sin aclarar la relación en-tre la copia de Hamburgo, la copia de 1832 y la traducción de 1810, así como la pregunta: ¿Qué papel tuvo en esto Eduard Harkort, el último que llegó a ver el original u originales?
El estilo y el contenido de la copia de Ham-
burgo indican un antiguo modelo, un lienzo que tendría como tema la historia de la fundación de Yólox o del grupo que se separó y fundó Comaltepec.
La superficial realización de la copia de 1832, semejante a un bosquejo, indica un modelo más reciente, tal vez incluso verbal tradicional (los llamados “lienzos verbales”).
Una comparación de ambas copias podría ha- ber arrojado luz en este asunto. Parece que esta comparación ahora ya no es posible. Cuando yo quería viajar a Yólox en 1984, me enteré un poco antes de mi salida hacia México, de que la copia de Harkort de 1832 que presuntamente aún se encontraba en Yólox, había desaparecido: un lugareño sobornado la había entregado a un tal “señor Winkler”. El sobornado debió pagar con su vida por esta acción (correspondencia personal de Dan Bauer y Cecil Welte, 1984). El “señor Winkler” pudo haberse tratado de un alemán. No parecía muy razonable deliberar con las autoridades de Yólox acerca de este de-licado asunto. En todo caso me aconsejaron en la ciudad de Oaxaca que mejor no fuera a Yó-lox con una fotografía de la copia de Hambur-go para presentarla y hacer preguntas acerca del mapa desaparecido. Sin duda debería haberles parecido extraño a los habitantes de Yólox que justamente apareciera una alemana con una fo-tografía del lienzo de Yólox y afirmara que el modelo se encontraba desde hacía más de cien años en un museo alemán. Por eso, solamente viajamos hasta las cercanías de Yólox y entre-gamos la fotografía (enmarcada, bien empacada y acompañada de una carta de aviso de envío a las autoridades) a un matrimonio de Yólox.
Yólox ha sido visitado por académicos nor-teamericanos y suizos desde los años setenta del siglo XX y algunas investigaciones fueron rea-lizadas allí. Sin embargo, los conflictos locales, especialmente si se trata de pleitos de tierras, no se discuten delante de forasteros, así que no hay una certeza definitiva acerca de la copia
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 127 ]
NOTAS
1 Yolox, Lienzo de [...] The lienzo is known through an 1832 copy (Cloth, ca. 150x200 cm) and a description and trans-lation of its Chinantec and Nahuatl Glosses made in Mex-ico City in 1810, both preserved in the pueblo. The copy exhibits only vestigies of traditional pictorial elements. It depicts Yolox and neighboring communities and gives some local history. A photograph of the copy and a tran-script of the 1810 description are given by Pérez García (1956). Cline (1961a) has discussed its major features.
2 [...] There is a major but unavailable Mapa de Yolox and there is said to be a similar one at Malinaltepec.[...] Mapa de Yolox, 1596?A lienzo comparable in size and information to the lienzo de Tlacoatzintepec is deposited and carefully guarded in the municipal village archives of San Pedro Yolox. Although during an extended stay in that community during 1942/43 the writer saw and handled it several times, no satisfactory opportunity presented itself to make tracings or photos.The present Mapa de Yolox is a nineteenth century copy of a now lost original. The copy was apparently made in 1832 by one Eduardo Harkorl.Seemingly the original was in existence at that time, but its present whereabouts is completely unknown,For study purposes, however, there does remain an inte-resting and important document related to the mapa. In 1810 Vicente de la Rosa y Saldivas, the Interpreter-Ge-neral of the Indian Court in Mexico City was commis-sioned to translate various legends and labels on the map, and in the village archives of San Pedro Yolox is a copy of this report. It was copied in 1943 by Howard Cline.The 1810 document lists the 22 main points on the mapa de Yolox, with a description and explanation of each of these Chinantec and Nahuatl items.For purposes here, the two major items are Nos. 15 and 16. Point 15 is the center of the Mapa, a double towered church with two bell-towers, labeled “San Pedro”.In Nahuatl the church is inscribed “Here is the parish center called Yolox, at whose side one finds the Chinan-tecs”. More important is point 16. It is a somewhat con-fused and ambiguous but important historical statement
desaparecida.Reiser, durante su estancia en Yólox, en
1977, todavía oyó de la existencia de un lienzo, el cual “era cuidado por las personas importan-tes como la niña de sus ojos” (Reiser, comuni-cación personal, 1984).
Por consiguiente no se sabe: a) Cuántos lien-zos había en Yólox antes de la década de 1970, b) si ahora aún se encuentran allí uno o varios lienzos, c) Dónde quedó la copia de Harkort.
in Nahuatl. It mentions that a certain Sr. Ozumali and his wife, Three Dogs and 13 Tigers came to live beside Yolox. Another captain came and Ozumali told him that the two of them had been there since the founding of the town, but gave the Captain responsibility for other communities belonging to Yoloxeniquila: Chichicazapa, Temazolapa, Tluisapa, Macuiltianguis and Tutritiltenco (Huitziltenco modern Luvina), which were to pay him tribute of 13 or 14 tigers. The Mapa shows a number of these places, nota-bly San Francisco Temazolapa, San Juan Chichicasapa and San Miguel, as well as Temestitlan.The Mapa de Yolox does not bear a date. An untrust-worthy note in local archives attributes it to about 1596. The Mapa does reflect a situation described in great detail by Juan de Ribera in 1599. The area was altered quite completely by 1603, when these hamlets were congrega-ted. The absence of Santiago Chinantepec from the Mapa and its other features suggests that it may date from the final quarter of the sixteenth century, possibly in connec- tion with a 1579-80 Relacion that has not yet come to light.The materials on the Mapa are of prime importance for the history of this highland part of the Chinantla. The legend on the Mapa, for instance, seems related to the Zapotec tradition of their being forced out of Yoloxen-quila to found Ixtepeji. Thus the Mapa and the Interpre-ter-General’s notes and descriptions of it give important data on an area from Luvina and Soyolapa at the south and northward to San Pedro Yolox and the old San Juan Chi-chicasapa, a point of overlap between the Lienzo de Chi-nantla, the Mapa de Chinantla and the Mapa de Yetla (Cline, 1961: pp. 75-77).
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 129 ]
Lienzo II de Santiago Comaltepec (1903).
ORIGEN Y LUGAR DE DEPÓSITOSantiago Comaltepec, Ixtlán. Chinanteco. Fechas inscritas: 1816 (lienzo I), 1903 (lienzo II). Material: pintura de aceite sobre algo-dón (lienzo I), pintura de aceite sobre cartón (lienzo II). Medidas: ancho aprox. 84 cm, alto aprox. 74 cm (lienzo I); ancho aprox. 100 cm, alto aprox. 70 cm (lienzo II). Pintura sobre un fondo verde con escritura amarilla. Inscripción en un fondo rosado con tinta negra. Género: cartográfico. Glosas: nombres de lugares en español y náhuatl. A la derecha junto al mapa se encuentra un texto más largo en lengua española. Estado de conservación: urgentemente necesita una restauración. En los pliegues sólo hay unos cuantos hilos colgando (lienzo I), bueno (lienzo II). Fotografías de ambos lienzos en julio de 1984. Primera publicación. La existencia de un lienzo de Santiago Comaltepec estaba considerada hasta ahora como incierta. Cline (1975: p. 111, f. no. 74): se refiere a los escasos datos de Pérez García .
Comaltepec, Santiago. Lienzo sin fecha (18?). Original desconocido. Tela, pintado al óleo. No publicado. Referen-cias Pérez García, 1956: I, 176. Incierto. Chinanteco (Cline, 1966: app. 2, no. 45).El pueblo tiene un mapa en lienzo de manta pintado al óleo en 1816 y un segundo confeccionado científicamente por el ingeniero don Enrique de Schiller en 1870 (Pérez García, 1956: II, p. 176 [1996: II, p. 219]). Nota: El mapa mencionado de Schiller (o bien, Schleyer) no es idéntico al lienzo II del año de 1903.
CHINANTECOS[ 130 ]
Santiago ComaltepecEl pueblo de Santiago Comaltepec fue fundado por habitantes de Yólox. Supuestamente la fun-dación debe haber tenido lugar en 1420, cien años antes de la llegada de los españoles. Co-mo hemos descrito anteriormente, fue quizá la falta de tierra cultivable en las cercanías del pueblo principal la que indujo a una parte de los habitantes de Yólox a fundar un nuevo asen-tamiento. Éste se encuentra a 2,120 msnm, a una distancia de 4.5 km de Yólox. El clima es húme-do y frío. La situación topográfica apenas deja posibilidades de expansión, de donde resultan los prolongados conflictos con Yólox hasta el día de hoy, y que la gente se viera obligada a refugiarse en tierra extraña.
En 1659 se erigió el pueblo, sin embargo el decreto sobre la tierra, promulgado entre 1709 y 1717, fue confirmado en 1735. Con todo, los conflictos de tierras provocados por la falta de superficie cultivable nunca pudieron ser resuel-tos definitivamente por la intervención del Es-tado: “Su problema social desde hace siglos es el permanente conflicto de tierras con sus ve-cinos de San Pedro Yólox, que en temporadas se agudiza, con saldos sangrientos. En el último hubo catorce muertos” (Pérez García, 1956: II, p.178 [1996: II, p. 222]).
Los dos lienzosSe trata de una de las pocas pruebas todavía do-cumentables de el contínuo copiar de lienzos, antes de que se caigan en pedazos. La tradición de copiar fue abandonada apenas en el siglo XX, no obstante, los lienzos y mapas siguen siendo considerados como documentos muy valiosos. En el presente caso el lienzo parece haber sido utilizado tan frecuentemente, que el mapa he-cho en 1816, después de menos de un siglo (en 1903) ya debió ser copiado. Esta información puede sacarse del largo texto que está en el lado derecho del lienzo.
Texto común de los lienzos I y II:
Mapa de las tierras en que el dia 16 de Junio de mil ochocientos diez y seis fueron amparados en pocecion los Naturales de el Pueblo de Santiago Comaltepeque de la Jurisdicion de Teococuilco por su actual Subde-legado Dn Andres Nuñes, siendo Governador Juan López, Ambrocio Hernández y Pedro López, Alcaldes y Mariano Antonio López Escribano de la República Fndo. Francisco [...] la pinto a 13 de Julio 1816.
El texto del lienzo II contiene partes actual-mente deshechas del lienzo I, por lo tanto, éstas aún debieron haber existido en 1903. La elabo-ración de la copia (lienzo II) está explicada con un texto complementario:
Reformado el precente a 10 de Agosto de 1903, por orden del C. Ghefe politico del Distrito de Yxtlan de Juares. Siendo Precidente municipal Felipe Hernandes. su-plente, Domgo. Lopez Alcaldes Feliciano Castro. y Juan Lopes, Cindico propietario Martin Hernandes y Secretario publico Antonio Lopez. Manufactura por Miguel Lopez (Zaragoza).
En ambos textos, al lado de las fechas de re-dacción están mencionados los nombres de las autoridades en funciones, del pintor y del distri-to judicial correspondiente.
Las pinturas bien conservadas muestran el pueblo de Santiago Comaltepec representado en el centro, con iglesia, municipio, un gran núme-ro de casas, los poblados de los alrededores, ríos y montañas. Todas las inscripciones topográficas están caracterizadas con glosas bien legibles.
Llama la atención la importancia del límite alrededor de Comaltepec, con doce mojone-ras. El poblado no tiene ninguna superficie para extenderse al sur ni al oeste, pero ocupa mucha tierra al norte y al este. La “población madre” Yólox, por cierto más pequeña que Comalte-
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 131 ]
pec, también está representada relativamente en detalle.
Qué tan controvertida debe haber sido la de-limitación, lo demuestra un documento expe-dido por el gobernador de Yólox, Pedro de la Cueva, en el cual describe los límites de Yólox. Los límites allí dados, con excepción de los no-roccidentales, concuerdan exactamente con los límites inscritos en el lienzo de Comaltepec. Las autoridades de los pueblos vecinos confirmaron la veracidad de los datos de Pedro de la Cueva. En este asunto es sospechoso que la adminis-tración colonial oficialmente le adjudicara tie-rras a Comaltepec (por decretos de 1709-1717) pero que apenas en el año de 1735 esto fuera confirmado formalmente. Las tierras adjudica-das deben haberse extendido hasta Tiltepec y Ozumacín, lo cual también está representado en el lienzo de Comaltepec. La misma extensión fue reivindicada por Pedro de la Cueva para las tierras de Yólox. Posiblemente redactó su do-cumento sobre la tierra como reacción ante el decreto (de la autoridad superior) del reparto de la tierra en favor de Comaltepec y consiguió de todas maneras un aplazamiento de la confirma-ción del decreto hasta 1735. Los poblados de los alrededores parecen haber estado del lado de la antigua comunidad de Yólox en esta disputa.
La descripción de Pedro de la Cueva puede se-guirse con el dedo sobre el lienzo de Comaltepec. Comienza en el punto de abajo a la izquierda:
Memorias de las tierras y varios parajes o linderos per-tenecientes al pueblo y Cabecera de San Pedro Yólox.Primeramente por parte del sur, en un arroyo nombrado Cuachio, en donde está un puente y está una cruz, allí se colinda con los del pueblo de Santiago Comaltepeque.Item, sube por oriente de río en río, hasta el Monte de Humo; es la raya con los de Macuiltianguis, en donde está una cruz.Y de allí, bajando por oriente, hasta llegar adonde están dos chorros de agua.
Bajando por abajo hasta llegar al río Sollolapa, por don-de se colinda con los del pueblo de Tiltepeque y el de Ozumacín, que es por oriente.Y de allí se vuelve por el norte, en derechura, hasta llegar al Monte de las Hormigas, y bajando hasta el río nombrado en nuestro idioma Cuanoo, y bajando otro poco hasta el río Grande, es la raya con los de Santa Teresa Cuasimulco.Item, de allí se vuelve por el poniente y se sube de río en río hasta llegar el río Puerco; es la raya con las tierras de Santiago Cuasimulco.Y de allí sube en derechura de río en río hasta el Monte del Lodo.Y de allí hasta el Monte Dos Cabezas, y se viene lo mis-mo por el poniente hasta el Monte Zacate.Item, bajando por abajo por parte de una loma hasta llegar al monte que le nombramos en nuestro idioma chinanteca Momulaa, está una cruz y se divide con las tierras del pueblo de Totomoxtla.Item, bajando conforme la dicha loma hasta llegar adonde se llama Momucei, está una cruz que sirve de división con las tierras de la Soledad de Tectitlán.Item, baja también de loma en loma por la parte del po-niente; asimismo está una cruz, que se nombra en nues-tro idioma Cuosoo; es la raya con el mismo Tectitlán.Item, baja más por parte del sur hasta llegar adonde se juntan dos ríos, y de allí se volvió por río de Santiago a reconocer por el oriente hasta llegar al puente donde se comenzó (citado en Pérez García, 1956: I, pp. 98-99 [1996: I, p. 125, 126]).
El hallazgo de los lienzosEs domingo 5 de agosto de 1984 y emprende-mos el viaje con una lluvia torrencial. La orien-tación es difícil, porque el curso de los caminos no concuerda con el que está representado en el mapa. A las 16 horas el autobús llega a Comal-tepec. En el edificio municipal del pueblo no se encuentra ninguna persona. Las autoridades han salido, según dice la gente, por unos diez minutos para comer. Hasta las 17.30 horas todos están de regreso, el presidente lee la carta de
CHINANTECOS[ 132 ]
recomendación. Esto dura más tiempo, porque tiene la hoja de cabeza. Sigue un largo silencio, con un repetido estudio del documento (como es debido), lo que quiere decir: reflexionar, leer, leer, reflexionar... Tiene lugar un bonito y largo discurso que es pronunciado lentamente, por-que hay que buscar las palabras apropiadas (en Comaltepec el español es el segundo lengua-je). Hay vacilación y duda. Siempre se repite la pregunta (justificada): ¿De qué utilidad sería esta acción para el pueblo? Cuando la fotografía de la copia de Hamburgo del lienzo de Yólox aparece durante unos segundos, con el propó-sito de dar explicaciones, de golpe todos pres-tan atención: “¡Allá está representado Yólox! ¡Qué es esto, déjame ver! ¡Allá están las tierras de Yólox!...” El ambiente se vuelve agresivo. La fotografía es guardada rápidamente, con la jus-tificación de que en ella está representado un poblado lejano. Mientras tanto, es inminente un aguacero, el día se hace más oscuro y las posibi-lidades de hacer fotos apropiadas disminuyen de minuto en minuto.
Finalmente comienza la búsqueda del (su-puestamente existente) lienzo en el municipio. Primero aparece (una vez más) un mapa del señor de Schiller o Schleyer de 1870, junto con otros mapas más recientes en blanco y negro.
Las autoridades se toman mucho tiempo para estudiarlos. Está oscureciendo más y más. Duran-te la minuciosa acción de búsqueda poco a poco se rompe el hielo con esta gente que hace su me-jor esfuerzo. Sin embargo, revisan varias veces y no encuentran nada.
Un estuche cerrado, que está en una caja fuer-te ya escudriñada muchas veces, una vez más es abierto. Pero sólo se encuentra en él la bandera na-cional. Súbitamente sale de la caja un sobre gran-de pegado, bastante desgarrado, en el cual hay un montón de documentos, seguramente importantes. Sin embargo ya no hay tiempo para su estudio, por-que entre los papeles aparecen, no uno sino ¡dos lienzos! A toda prisa, en una veranda enfrente del
municipio, se hace una mesa y sobre ella se pone el soporte de la cámara fotográfica.
Junto a la mesa se cubre el suelo con papel de periódico, el lienzo I es cuidadosamente exten-dido sobre esto, lo que a causa de su mal estado no es fácil. Llueve a cántaros y con la ultima luz del día (desgraciadamente, las autoridades reuni-das en la salida de la veranda están tapando la luz) son tomadas las fotos. Algunos de los hombres se muestran inquietos en la mesa. Deben ser cons-tantemente amonestados para que no se tamba-leen y no se inclinen hacia adelante. Apenas antes de la irrupción de la oscuridad, a las 18.40 horas, también está fotografiado el lienzo II.
Entretanto el presidente, que está de buen hu-mor, todavía no se puede separar de ambos docu-mentos y se detiene con los lienzos desenrollados en la mano. Existe el peligro de que en cual-quier momento el lienzo I se caiga en pedazos. Finalmente ambos lienzos son otra vez empaca-dos en la vieja y desgarrada envoltura, tal como fueron encontrados. Sólo las cintas adhesivas son cambiadas.
A continuación todos están reunidos en el municipio, sentados tranquilamente, y ahora ten-go la posibilidad de señalar encarecidamente a este respecto, que los documentos no deben ser entregados para ser restaurados, a menos que sea otorgada una garantía escrita de devolución o de substitución por parte del INAH. Sin embargo, las autoridades están interesadas en una temáti-ca completamente distinta: ¿Qué valor jurídico tienen los lienzos?, ¿se pueden utilizar en los actuales conflictos de tierras como documento probatorio?, ¿cómo se debe proceder?...
La discusión acerca de este delicado asunto no puede continuar por mucho tiempo por-que el presidente y algunas autoridades ya es-tán dormidos en sus sillas.
A eso de las tres de la mañana el pueblo se despierta con la ruidosa música de los alta-voces, interrumpida por avisos para despertar. Después de aproximadamente una hora, ter-
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 133 ]
mina la música y sale un autobús. Es lunes por la mañana y la gente que trabaja en el campo se dirige a los terrenos que se encuentran lejos, en las calientes tierras bajas, donde se cultivan plátanos, caña de azúcar, café, cítricos y otras frutas tropicales.
ResultadosLos dos lienzos de Santiago Comaltepec, hechos en 1816 y 1903, representan los límites de las tierras del pueblo después de 1735. Esta delimi-tación ya era controvertida desde antes, como lo prueban los documentos de Yólox de 1718.
Yólox parece nunca haberse conformado con la cesión de sus tierras a Comaltepec. Esto lo demuestran los documentos transferidos a la Ciudad de México todavía en 1810 y las allí realizadas transcripciones de los lienzos dispo-nibles (o también recién elaborados) de Yólox. Seguramente, los habitantes de Comaltepec con oportunidad han copiado los antiguos lienzos. La visita a Comaltepec en 1984, asimismo las in-vestigaciones de los académicos estadounidenses y suizos en Yólox en los años setenta y ochen-ta del siglo XX, han documentado la situación conflictiva que aún perdura en ambos lugares.
CÓDICE DE IXTEPEJI
ORIGENSanta Catarina Ixtepeji, Ixtlán. Lugar de depósito: desconocido. Zapoteco (?). Fecha: desconocida. Material: piel de venado bien curtida. Medidas: longitud 600-800 cm, altura 100 cm. Inscripciones/comentarios: desconocidos. Estado de conservación: desconocido. Copias: no se conocen. No publicado.FUENTESEl códice sólo se conoce por de los datos de Pérez García.
Personas caracterizadas en la población informan que en el Archivo del Municipio existía hasta principio del siglo un códice de piel de venado, curtida, como de seis a ocho metros de larga por uno de ancha, gamuza bien adobada, con jeroglíficos que explicaban la repartición de tierras que hizo Coquelay, señalando al propio tiempo sus límites jurisdiccionales a sus sucesores, tanto los del Valle como los de las montañas.
Que desde entonces se señaló al actual Tlalixtac como cabecera de las tierras del Valle y a Ixtepeji como la cabecera de las montañas, y la línea limítrofe en las del Valle pasaba por donde ahora se encuentra el panteón de Tlalixtac.
[...] Dijeron que por los años 1908 a 1911, desempeñando la presidencia municipal un ranchero de apellido Santiago, y seguramente para delimitar las tierras o justificar la línea divisora, éste sacó dicho códice y lo llevó a Oaxaca para ponerlo en manos de su abogado, el señor don José Ruiz Jiménez, y que este señor, viendo su impor-tancia se lo vendió al cónsul alemán en 35,000 pesos, con lo que desapareció tan importante documento, siendo ello una de las causas de la revolución del pueblo en 1912 (Pérez García, 1956: I, p. 140 [1996: I, p. 176]).
EL CÓDICEEl significado y el valor de un antiguo códice de piel de venado de la tradición prehispánica, ya en aquel tiempo estaban claros para todos los interesados. Otra vez terminan las huellas con un alemán. En 1897 Gustav Stein era cón-sul en Oaxaca (Seler-Sachs, 1925) sin embar-go no parece muy probable que él, más de 10 años después aún ocupara ese cargo. La esposa de Eduard Seler, Cäcilie Seler-Sachs, describe la pasión de coleccionar, a la que se dedicaba la gente en Oaxaca a fines del siglo XIX y de la cual se beneficiaron (no en último lugar) los Seler y el Museo de Etnología de Berlín. Queda para el azar la cuestión de si el Códice de Ixtepeji aparece otra vez en México, en Alemania o en otro país.
Acerca de su apariencia, sólo se puede espe-cular. Según la descripción arriba citada, podría haber sido semejante a los lienzos de San Mi-guel Tiltepec y Tabaa. En la “Relación de Ixte-
pexi” de 1579 hay una referencia a los antiguos manuscritos pictográficos. Bajo los nombres de los caciques no se encuentra, sin embargo, nin-gún “Coquelay”. “[...] Y así lo puse luego por obra, e hize con la mayor claridad que pude, y con harta dificultad por ser los naturales desta tierra broncos de entendimiento, y en fin por sus pinturas y antiguallas se vino a saber y ve-rificar la relación que vuestra excelencia verá, que va con este”. (Del Paso y Troncoso, 1890 [1981: p. 9]).
Informaciones de IxtepejiEl poblado fue visitado en agosto de 1984 con el propósito de estudiar la documentación es-crita acerca del códice o al menos, obtener de los habitantes datos de la tradición verbal.
Ambas cosas ya no fueron posibles. La infor-mación en el municipio fue definitiva: durante la Revolución, en las primeras décadas del si-
LIENZOS INCIERTOS O NO LOCALIZADOS[ 136 ]
glo XX, todos los documentos y papeles toda-vía existentes se perdieron, lo que en el poblado hasta el día de hoy se lamenta extraordinaria-mente, pero aún más se resintió que Ixtepeji, en la Revolución temporalmente fuera abandona-do y sus habitantes tuvieran que escapar a las montañas. No hay ningún documento escrito anterior a 1921.
La necesidad de los habitantes de Ixtepeji, de recuperar y hacer que reviva su propia historia, se expresa, entre otras cosas, en la restauración de su magnífica iglesia. Los trabajos de restaura-ción nos fueron mostrados con mucho orgullo (en los demás lugares sólo he encontrado igle-sias deterioradas o en ruinas). En 1984 la parte
frontal ya estaba completamente acabada, la de atrás aún en restauración, la de en medio había sido omitida. El visitante que asiste a la misa, sin embargo tiene la sensación de encontrarse en una iglesia terminada, pintada de colores y con aplicaciones de oro.
PosdataVan Doesburg presenta algunas nuevas infor-maciones sobre los documentos pictográficos de Ixtepeji. Precisa el nombre del cónsul alemán “que en estas fechas fue Heinrich Heinrichs”. Sin embargo “hasta ahora no ha sido posible aclarar la idendidad del documento (véase van Doesburg en Acervos, No. 17, 2000: 34).
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 137 ]
MAPA DE MALINALTEPEC
El mapaLa descripción del mapa se refiere a un “croquis” confeccionado en forma científica en el año de 1870. La fecha de elaboración y la referencia a la realización científica indican indudablemente que se trata de uno de los mapas elaborados por encargo por el ingeniero alemán de Schleyer (o bien de Schiller), que actualmente se encuentran en casi todos los pueblos grandes de la región.
El mapa queda descartado como documento indígena, en el sentido discutido aquí, incluso si el pedido como tal documenta la ininterrumpi-da tradición de la necesidad de documentos car-tográficos. En una futura edición del Census of Native Middle American Pictorial Manuscripts (Cli-ne, 1975: pp. 81-252) el Mapa de Malinaltepec puede ser omitido tranquilamente.
Maninaltepec, ayer y hoyFalta por anotar que el ahora inaccesible e insig-nificante pueblo de Maninaltepec, en los tiem-pos prehispánicos era tan importante que incluso aparece en la lista de tributos del Códice Men-docino (Galindo y Villa, 1925 [1980: tabla 39, lu- gar no. 11 y tabla 41, lugar no. 5]). Existe una “Relación de Atlatlauca y Malinaltepec” de 1580 (Paso y Troncoso, 1890 [1981: pp.163-176]).
En el tiempo de la conquista española, el pueblo contaba con unos 1,000 habitantes. Pérez García, para el año 1946 da solamente 223, con una tendencia ulterior decreciente porque los habitantes de Maninaltepec perdían sus tierras, trozo por trozo, con o sin presión externa. (Pé-rez García, 1956: I, p.121 [1996: I, pp. 151-152]).
La familia de Yólox, a la cual le entregamos en 1984 la fotografía del lienzo de Hamburgo, describió el camino a Maninaltepec como in-transitable en época de lluvias. No había ningún camino desde Yólox, solamente una brecha, pero que apenas era transitable para los vehículos mo-torizados. Desde el final de la brecha faltaban todavía unas tres horas de marcha a pie cuesta abajo en el camino de ida, que serían cuesta arri-ba de regreso. El río crecido en época de lluvias (río Grande) podría ser atravesado sólo sobre un puente colgante.
Según mis experiencias, un europeo no en-trenado, para un camino que le toma tres horas a un indígena del lugar, que además tiene que llevar un pesado equipo fotográfico, necesitaría aproximadamente el doble de ese tiempo. Las in-cesantes lluvias y la perspectiva de llegar a tener frente a la cámara uno de los mapas de Schleyer (o bien, de Schiller) nos hicieron renunciar a esa excursión.
ORIGENSan Miguel Malinaltepec/ Maninaltepec,* Ixtlán. Lugar de depósito: Maninaltepec (?). Fecha: 1870. No se conocen otros datos. No publicado.FUENTESEl mapa sólo se conoce por los datos de Pérez García
El año 1870 se confeccionó en forma científica el croquis de las tierras de este pueblo, y por aquel documento se sabe que tiene aproximadamente 600 kilómetros cuadrados de extensión, 30 kilómetros de norte a sur y 20 de oriente a poniente, tierras que en la actualidad limitan con las de los pueblos de Aloapan, Abejones, Macuil-tianguis, Comaltepec, Textitlán, Quiotepec y Las Llagas, del Distrito de Ixtlán; Zooquiapan, Boca de los Ríos, y Atatlauca, del Distrito de Etla; Teponaxtle y Tepetotutla, del Distrito de Cuicatlán (Pérez García, 1956: I, p. 121 [1996: I, p. 151]).
* El nombre antiguo del pueblo era Malinaltepec. Hoy su nombre es Maninaltepec.
ORIGENLachiyoo, este de Oaxaca (?). Lugar de depósito: Museo Nacional de Antropología e Historia, México DF. Colección de Códices, Inv. N 35-95. Zapoteco. Fecha: siglo XVIII (?). Material: papel europeo, pintado en azul, marrón, gris, rojo y verde, sobre un fondo de pinturas ocres. Medidas: alto 107 cm, ancho 85 cm. Género: europeo-cartográfico. Glosas: nombres españoles y zapotecos de los lugares, pegados en hojitas. Estado de conservación: satisfactorio. Copias: no se conocen. Publicación: Glass, 1964: p. 149 e ilustr. 102.
MAPA DE LACHIYOO
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 139 ]
El mapaEl mapa de Lachiyoo, con sus comentarios bien legibles, que reproducen los nombres comple-tos de los lugares, a primera vista parece no causar ningún problema de identificación. El mapa fue publicado, sin embargo el comentario de Glass contiene solamente una descripción física. No está indicada una localización precisa o el motivo de la elaboración del documento.
El mapa está aquí reproducido como un ejem-plo de los mapas o lienzos aún no interpretados satisfactoriamente. El pueblo de Lachiyoo todavía está por localizarse. En los archivos, especialmente los locales, hay que buscar alguna documentación relacionada con él.
El hecho de que el mapa no muestre nin-gún elemento indígena, como está anotado en el Handbook of Middle American Indians (véase Cline, 1975: p. 151, n 182) no significa forzo-samente que el documento no sea rico en in-formación para la reconstrucción de la historia zapoteca. Al contrario, es muy probable que el mapa haya sido elaborado, si no por, al menos para los zapotecos que hicieron el encargo.
El pictórico mapa, con sus armoniosas pro-porciones y su afectuosa realización de las igle-sias, aves acuáticas, prados, montañas y ríos, pone en segundo término su carácter cartográfico y
realza la belleza del paisaje representado de una manera casi idílica. Si el pueblo representado de Lachiyoo es el mismo que Lachijo, situado en el valle de Oaxaca, es algo que requiere un esclarecimiento adicional.
PosdataVan Doesburg (comunicación personal) informa que el mapa representa el área de Santo Domin-go Ocotlán (Lachiroo en zapoteco), incluyendo el río Atoyac y el pueblo de Santa Ana Tlapaco-yan al oeste de este río.
FUENTESGlass ha descrito detalladamente el mapa:
MAPA DE LACHIYOO. Original. Clasificación: Cartográfico. Oaxaca Oriental. Siglo XVIII (?). Historia del MS: Des-conocida. Posiblemente pudiera corresponder a “un mapa antiguo de algunos pueblos del Estado de Oaxaca” donado al Museo por el señor Paul van de Velde entre diciembre de 1933 y marzo de 1934 (Boletín del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnográfica, Sexta época, tomo I, página 73, México, 1934-1938). Material y dimensiones: papel de lino o cáñamo. 107 x 85 cms. Copias: [ninguna]. Descripción: el mapa es una vista o pintura de un paisaje en que aparecen figuradas dos iglesias, doce capillas, estancias de ganado, árboles, varios caminos y carros y un río con pájaros acuáticos. Arriba y abajo se ven serranías. Los lados izquierdo y derecho están cortados e incompletos. Los edificios tienen adjuntas pequeñas cedulitas de papel pegadas con inscripcio-nes que se leen: Lachiyoo, San Po. Apóstol, Santa Naa Yoo, Santa María, La Madalena, etc. El estilo de la pintura es completamente ajeno al estilo tradicional indígena y puede datar del siglo XVIII. El mapa parece representar alguna jurisdicción eclesiástica de la parte zapoteca de Oaxaca. Bibliografía: inédito. (Glass, 1964: p. 149).
Anónimo, Códice Chimalpopoca, Anales de Cuauhtitlán y Leyenda de los Soles, UNAM, México, 1975.
Atlas Cartográfico Histórico, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática México, 1982.
Bauer-Thoma, Wilhelm, Unter den Zapoteken and Mixes des Staates Oaxaca der Republik Mexico. Ethnographische Notizen, en: Baessler Archiv, V (3), 1916, pp. 75-97.
Bevan, Bernard, Los chinantecos y su habitat (traducción española de la primera edición en inglés de 1938), INI, México, 1987.
Burgoa, Francisco, Geográfica Descripción, 2 vols. (Pu-blicaciones del Archivo General de la Nación, n. 24), México. 1934a.
−− Palestra Historial (Publicaciones del Archivo Ge-neral de la Nación, n. 24) México. 1934b.
Canterla, Francisco y Tovar, Martín de, La Iglesia de Oaxaca en el siglo XVIII, Sevilla, 1982.
Carriedo, Juan B., Estudios Históricos y Estadísticos del Estado Oaxaqueño, tomo II (primera edición 1849), México: Adrián Morales, 1949.
Caso, Alfonso, El Mapa de Teozacoalco, en: Cuadernos Americanos Año VIII, n. 5, México, 1949, pp. 145-181.
Cervantes de Salazar, Francisco, Crónica de la Nueva España, Editorial Porrúa, México, 1985.
Click Clack Oaxaca México, Cuatro fotógrafos europeos en Oaxaca, México, Sedetur, México, 1997.
Cline, Howard F., Mapas and lienzos of the colonial Chinantec Indians, Oaxaca, México, en: A. William Cameron Towsend en el vigésimo quinto aniversario del Ins-tituto Lingüístico de Verano, México, 1961, pp. 49-77.
−−Native Pictorial Documents of Eastern Oaxaca, Mexico, en: Summa Antropológica en homenaje a Ro-berto J. Weitlaner, INAH, México, 1966, pp. 110-130.
−−(ed.), Guide to Ethnohistorical Sources, partes 1-4 (vols. 12-15), en: Handbook of Middle American Indians, Wauchope, R. ed., Austin, 1972-1975.
Chance, John K., Índice del Archivo del Juzgado de Villa Alta, Oaxaca, Época Colonial (Vanderbilt
University, Publications in Anthropology, No, 21), Nashville, 1978.
−−Race and Class in Colonial Oaxaca, Stanford, 1978b.
−−La conquista de la Sierra. Españoles e indígenas de Oaxaca en la época de la Colonia (traducción espa-ñola de la edición en inglés de 1989), IOC, CIESAS, Oaxaca, 1998.
Dávila Padilla, Fray Agustín, Historia de la fundación y discurso de la Provincia de Santiago de México de la Orden de Predicadores (primera edición de 1596), México, 1955.
Del Paso y Troncoso, Francisco, Relaciones Geo-gráficas de Oaxaca, en: Papeles de Nueva España, se-gunda serie, Geografía y Estadística (primera edición 1890), México, 1981.
De Córdova, Juan de, Vocabulario en lengua zapoteca (primera edición 1578). Ediciones Toledo, México, 1987.
De la Fuente, Julio, Documentos para la etnografía e historia zapoteca, en: Anales del Instituto Nacional de Antropología e Historia 3, México, 1949 pp. 175-197.
−−Algunos problemas etnológicos de Oaxaca, en: Anales del Instituto Nacional de Antropología e Historia 4, México, 1952, pp. 241-252.
De Molina, Fray Alonso de, Vocabulario en len-gua Castellana y Mexicana y Mexicana y Castellana (Primera edición 1555-1571), México, 1977.
De Sahagún, Bernardino, Historia de las cosas de Nueva España, Francisco del Paso y Troncoso ed., 5 vols., Madrid, 1905-1907.
Dennis, Philip, Conflictos por tierras en el valle de Oaxaca. (Traducción española de la edición en inglés de 1973, editada de nuevo en 1987) México, 1976.
Díaz del Castillo, Bernal, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España (primera edición 1632, Madrid), México, 1984.
Dibble, Charles E. y Arthur J. O. Anderson, Florentine Codex, General History of the Things of New Spain,
BIBLIOGRAFÍA
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 141 ]
(by) Fray Bernardino de Sahagún, traducido del ná-huatl, libro 8, reyes y señores (parte IX), Santa Fe, 1950-1969.
Downs, Roger, M. y David Stea, Maps in minds: Reflections on Cognitive Mapping. Nueva York, Harper and Row, 1977.
Esparza, Manuel (ed.), Relaciones geográficas de Oaxaca, 1777-1778, CIESAS, IOC, Oaxaca, 1994.
Espinoza, Mariano, Apuntes Históricos de las Tribus Chinantecas, Matzatecas y Popolucas, en: Papeles de la Chinantla, vol. 3, Howard Cline ed., Museo Nacional de Antropología, México, 1961.
Flannery, Kent V. y Joyce Marcus, The Cloud People, Divergent Evolution of the Zapotec and Mixtepec Ci-vilizations, Nueva York, 1983.
Galindo y Villa, Jesús, Colección de Mendoza o Códice Mendocino (primera edición 1925), México, 1980.
Galarza, Joaquín, Lienzos de Chiepetlán (Études Méso-américaines, Vol.1), México, 1972.
García Rivas, Heriberto, Guía Turística, Ciudad de Oa-xaca y Estado de Oaxaca. (Guía Roji), 1982.
Gay, José Antonio, Historia de Oaxaca, 2 vols. (primera edición 1881), Porrúa, México, 1982.
Gillow, Eulogio G., Apuntes históricos, México, 1889.Glass, John B., A survey and Census of Native Middle
American Pictorial Manuscripts, en: Handook of Middle American Indians, Howard Cline ed., vol. 14, Austin, 1975, pp. 3-252.
Goedicke, Christian, Sabine Henschel y Ursel Wagner, Thermolumineszenzdatierungen und Neutronenaktivierungsanalysen von Urnengefassen aus Oaxaca, en: Baessler Archiv, Neue Folge, XL, 1992, pp. 65-86.
Guevara, Hernández, Jorge, El Lienzo de Tiltepec, Extin-ción de un señorio zapoteca, INAH, México, 1991.
Gyarmati, János, Wilhelm Bauer, a German Collector and his Mexican Collections in the Museum of Ethnography, Budapest and in other Museums, en: Baessler Archiv, Neue Folge, LII, 2006, pp. 47-53.
Hanffstengel, Renata, y Cecilia Tercero Vasconcelos (eds.), Eduard y Caecilie Seler: Sistematización de los estudios mesoamericanistas y sus repercusiones, UNAM, INAH, CONACULTA, México, 2003.
Harkort Gyarmati, Eduard, Aus Mejikanischen Gefängnissen. Bruchstück aus Eduard Harkorts hin-terlassenen Papieren, editado por F. Gustav Kühne, Leipzig, 1958.
−−, In Mexican Prisons, The Journal of Eduard Harkort, 1832-1834, Louis E. Brister, ed. y traducción, Texas, 1986.
International Council of Museums, ICOM Statutes - Code of Professional Ethics, Paris, ICOM, 1990.
König, Viola, Der Lienzo Seler II und seine Stellung innerhalb der Coixtlahuaca-Gruppe, en: Baessler Archiv, Neue Folge, XXXII, Berlin, 1984, pp. 229-320.
−−, Der Lienzo von San Miguel Tiltepec, Oaxaca, en Mexicon, vol.VII, Nr. 6, Berlin, 1985, pp. 98-99.
−−, Die Schlacht bei Sieben Blume, Konquistadoren, Kaziken und Konflikte auf alten Landkarten der Indianer Südmexicos, Bremen, Edition Temmen, 1993.
Kuroda, Etsuko, Under Mt. Zempoaltepetl. Highland Mixe Society and Ritual, Osaka, 1984.
Löschner, Renate, Lateinamerikanische Landschaftsdarstellungen der Maler aus dem Umkreis von Alexander von Humbolt, (tesis doctoral) Berlin, 1976.
−−Deutsche Künstler in Lateinamerika (Catálogo de exposición), Berlín.
Marcus, Joyce, Aztec Military Campaigns against the Zapotecs. The Documentary Evidence, en: The Cloud People, Kent Flannery y Joyce Marcus eds, Nueva York, 1983, pp. 314-318.
Méndez Martínez, Enrique, Índice de Documentos Relativos a los Pueblos del Estado de Oaxaca. Ramo de Tierras del Archivo General de la Nación, México, 1979.
Mühlenpfordt, Eduard, Los Palacios de los Zapotecas en Mitla (traducción española de la edición en ale-mán de 1830-1831), UNAM, México, 1984.
−−, Ensayo de una descripción fiel de la República de Méjico, con especial referencia a su geografía, etnografía y estadística, el estado de Oajaca (traducción española de la edición en alemán de 1844), Codex Editores, México, 1993.
BIBLIOGRAFÍA[ 142 ]
Nader, Laura, Talea and Juquila. A comparison of Zapotec Social Organization, University of California Publications in American Archaeology and Ethnology 48 (3), Berkeley, 1964, pp. 195-296.
Oettinger, Marion Jr., Communal Land Paintings from Colonial Mexico, A Preliminary Report, en: Los indígenas de México en la época prehispánica y en la actualidad, Leiden, 1982, pp. 244-258.
[Oudijk, Michel], Historiography of the Benizaa: The postclassic and early colonial periods (1000-1600 AD), CNWS Publications, Leiden, 2000.
Paddock, John, Comments on the Lienzos of Huilotepec and Guevea, en: The Cloud People, Kent V. Flannery y Joyce Marcus eds., Nueva York, 1983, pp. 308-311.
Parmenter, Ross, Four Lienzos of the Coixtlahuaca Valley (Studies in Precolumbian Art and Archaeology, No. 26, Dumbarton Oaks), Washington, 1982.
−−Papeles de Nueva Espana, 9 vols., Madrid, 1905-1936.
Pérez García, Rosendo, La Sierra Juárez, 2 vols., México, (primera edición, 1956) segunda reim-presión, 2 vols., Instituto Oaxaqueño de Culturas, Oaxaca, 1998.
Pferdekamp, Wilhelm, Auf Humbolts Spuren, Deutsche im jungen Mexiko, Munich: Huebner, 1958.
Planos Distritos Oaxaca, (bps bufete de profesionistas del sur, SA de CV), Oaxaca, 1982.
Prem, Hanns J., Die Mapa Monclova- eine unverö-ffentlichte Kopie des Codex Boturini, en: Tribus, 18, Stuttgart, 1969, pp. 135-138.
Raddatz, Corinna, Mejikanische Bilder. Reiseabenteuer, Gegenden, Menschen und Sitten geschildert von Eduard Mühlenpfordt, Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg, 2000.
Richert, Gertrud, Johann Moritz Rugendas, Ein Deutsche Maler des XIX Jahrhunderts, Berlin, 1959.
Robertson, Donald, The Pinturas (Maps) of the Relaciones Geográficas, con un catálogo en: Hand-book of Middle American Indians, Howard Cline ed., vol. 12, Austin, 1972, pp. 243-278.
Romer, Martha, Comunidad, Migración y Desarrollo. El caso de los Mixes de Totontepec, México, 1982.
Sauer, Carl, The morphology of landscape, en: University of California Publications in Geography 2, 1925, pp. 19-54.
Schmieder, Oscar, The settlements of the Tzapotec and Mije Indians, University of California Publications in Geography 4, Berkeley, 1930.
−−Der Einfluss des Agrarsystems der Tzapoteken, Azteken und Mije auf die Kulturentwicklung dieser Völker, Verhandlungen des XXIV Amerikanisten Kongress, Hamburg, 1934.
Schoenhals, Alvin y Louise C. Schoenhals, Vocabulario Mixe de Totontepec, Mixe-Castellano, Castellano-Mixe, México, 1965.
Schuler-Schömig, Immina von, Figurengefässe aus Oaxaca. Mexiko, en: Veröffentlichungen del Museum für Völkerkunde Berlin, Neue Folge, 20, 1970.
Seler, Eduard, Reisebriefe aus Mexiko, Berlin, 1889.−−, Wandmalereien von Mitla, Eine mexikanische
Bilderschrift in Fresko, Nach eigenen an Ort und stelle aufgenommenen Zeichnungen, Asher & Co., Berlín, 1895.
−−,Cosas arqueológicas de México, en: Gesammelte Abhandlungen zur amerikanischen Sprach- un Altertumskunde. Band II, Asher & Co., Berlín, 1904, pp. 332-367.
−−, Das Dorfbuch von Santiago Guevea, en: Zeitschrift für Ethnologie, 38, 1906, pp. 121-125.
−−, Les ruines de Mitla, en: Gesammelte Abhandlungen zur amerikanischen Sprach- und Altertumskunde, Band III, Berlín, Asher & Co, 1908, pp. 470-486.
Seler-Sachs, Caecilie, Auf alten Wegen in Mexiko und Guatemala, Reiseerinnerungen aus den Jahren 1895 bis 1897, Strecker und Schröder Verlag, Stuttgart, 1925.
Spores, Roland y Miguel Saldaña, Documentos para la etnohistoria del Estado de Oaxaca, Índice del Ramo de Mercedes del Archivo General de la Nación, México, Vanderbilt University Publications in Anthropology, no. 5, Nashville, 1973.
−−, Documentos para la etnohistoria del Estado de Oaxaca, Índice del Ramo de Tributos del Archivo General de la Nación, México, Vanderbilt University Publications in Anthropology, no. 17, Nashville, 1976.
LA BATALLA DE SIETE FLOR [ 143 ]
Simeon, Remi, Diccionario de la lengua náhuatl o mexi-cana (Edición original en francés 1885) México, 1983.
Smith, Mary Elizabeth, Picture Writing from Ancient Southern Mexico, Mixtec Place Sign and Maps, Norman, 1973.
Taylor, William B., Landlord and peasant in Colonial Oaxaca, Stanford, 1972.
Trabulse, Elías, (Ed.), Cartografía Mexicana, Tesoros de la Nación, Archivo General de la Nación, México, 1983.
UNESCO Kurier, Nr.6/32, Jahrgang Karten und Kartographen, Berna, 1991.
Weitlaner Johnson, Irmgard, Basketry and Textiles, en: Handbook of Middle American Indians, Howard Cline ed., vol. 10, Austin, 1971, pp. 297-321.
−−, Design Motifs on Mexican Indian Textiles, Graz, Akademische Druck- und Verlangsanstalt, 1976.
Weitlaner, Roberto J., y Carlos Antonio Castro, Usila, Morada de Colibríes, en: Papeles de la Chinantla, VII, Museo Nacional de Antropología, México, 1973.
Welte, Cecil, (Manuscrito), Welte´s Ready Reference Release, No. 3 Preconquest and Early Colonial Manuscripts of the Oaxacan Area, Oaxaca, 1983.
Whitecotton, Joseph W., The zapotecs: Princes, Priests and Peasants, Norman, 1977.
Yoneda, Keiko, Los mapas de Cuauhtinchan y la historia cartográfica prehispánica, México, 1981.
La batalla de Siete Flor. Conquistadores, caciques y con-flictos en mapas antiguos de los indígenas del sur de mexi-co, se terminó de imprimir en septiembre de 2010, en los talleres de Productos Gráficos El Castor de la ciudad de Oaxaca. El cuidado de la edición estuvo a cargo de Cuauhtémoc Peña. Se tiraron mil ejem-plares, más sobrantes para reposición.