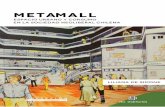Jóvenes y consumo cultural: la reinvención de la identidad en la sociedad red
Transcript of Jóvenes y consumo cultural: la reinvención de la identidad en la sociedad red
Juan Carlos Cabrera FuentesDirector
Consejo editorialMarco Vinicio Herrera Castañeda
Presidente
Dulce María Cabrera Hernández, Rosario Guadalupe Chávez, Moguel, Alicia de Alba Ceballos, Elsa María Díaz Ordaz Castillejos, Nancy Leticia Hernández Reyes, Fernando Lara Piña, José Luis Madrigal Frías, Magda Concepción Morales Barrera, Bertha Orozco Fuentes, Michael Peters, Juan Manuel Piña Osorio, Leticia Pons Bonals, Claudia Pontón Ramos, Jesús Abidán Ramos Salas, Raúl Trejo Villalobos, Reyna Bellany Ibarra López,
Rigoberto Martínez.
Leticia Pons BonalsCoordinadora de la comisión de arbitraje
Diseño editorial Marco Vinicio Herrera
Cuarta época. Año VI, número 24Devenir, revista arbitrada cuatrimestral, indexada a LATINDEX, editada por el Cuerpo Académico Educación y Desarrollo Humano, Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma de Chiapas, calle Canarios s/n. Fracc. Buenos Aires, Delegación
Terán. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Teléfono: 52 (961) 6151101.
ISSN: 1780-4980
© Copyright 2008 CA-EDH
Edición a cargo de Juan Pablo Zebadúa Carbonell
Volumen correspondiente al cuatrimestre
mayo-agosto de 2013
El contenido es responsabilidad de los autores y puede ser utilizado citando la fuente
Costo del ejemplar: $100.00
Se terminó de imprimir en Abril de 2013Tiraje de 1000 ejemplares
Impreso en Centro Comercializador de Impresos
del Sur S.A. de C.V.
Revista de estudios culturales y regionales
Índice
Iván Amancio Gómez RamírezEl consumo musical juvenil en la actualidad: más preguntas que respuestas ............. .13
Héctor Rolando Chaparro Hurtado Claudia Maritza Guzmán Ariza Armando Acuña PinedaJóvenes y consumo cultural: la reinvención de la identidad en la sociedad red ...................................... .27
Ana Laura Castillo Hernández Reconstrucción de masculinidades de jóvenes en reclusión a partir del ejercicio del biopoder en el CIEA “Villa Crisol” ....................................................... .55
Luis Adrián Miranda PérezEl joven recluso. El dilema entre la modernidad y la posmodernidad ............................................................. .67
José Guadalupe Rivera GonzálezCiudadanías y culturas políticas entre las juventudes mexicanas .............................................................................. .77
Karla Jeanette Chacón Reynosa Leticia Pons BonalsFantasmas y arquetipos en la construcción de identidades de mujeres tsotsiles y tseltales en la universidad................................................................... .95
Juan Pablo Zebadúa CarbonellJóvenes indígenas y construcción identitaria. Procesos de transculturación en estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural, en el estado de Veracruz ...... .115
Dra. Shantal Meseguer GalvánPerspectiva intercultural de los imaginarios instituidos e instituyentes de los universitarios rurales .................... .141
Rully Brheler Mendoza FloresCulturas rurales juveniles: reconstrucción de identidades de jóvenes estudiantes-migrantes de la colonia Miguel Hidalgo, Jiquipilas, Chiapas ........... .161
ÍndiceTania Cruz SalazarSelváticos cowboys: la condición juvenil de Tzeltales en California ........................................................................ .177
Daniela Gómez ChávezMúsica, Homosexualidad y masculinidad. El soundtrack de la búsqueda de identidad en el movimiento Gay ........................................................ .197
Homero Ávila LandaUna Xalapa rockera y contracultural. Visiones de comuna ........................................................................... .209
Jhonatthan Maldonado RamírezEl baile del reggaetón como práctica corporal que da materialidad a sujetos generizados ..................... .231
Juris TipaLos gustos musicales y los procesos identitarios entre los jóvenes universitarios de la Universidad Intercultural de Chiapas ..................................................... .251
Condiciones y normas para publicación ......................... .273
Autores
Armando Acuña PinedaLicenciado en Educación Física y Deportes por la Universidad de los Llanos. Magister en Educación. Doctorando en Estudios Sociales de América Latina. Profesor Investigador.
Homero Ávila LandaDoctor en antropología social por el Cetro de Investigaciones y Es-tudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Profesor-inves-tigador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana.
Ana Laura Castillo HernándezEs Sociólogo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Actual-mente es maestrante en Estudios Culturales en la Universidad Au-tónoma de Chiapas.
Karla Jeanette Chacón ReynosaDoctora en Teoría Sociológica: cultura, conocimiento y comunica-ción por la Universidad Complutense, Madrid. Docente de tiempo completo y coordinadora de la Maestría en Estudios Culturales en la Universidad Autónoma de Chiapas.
Héctor Rolando Chaparro HurtadoComunicador social y periodista. Especialista en Filosofía de la Ciencia. Magister en Sociedad de la Información y el Conocimien-to. Doctorando en Estudios Sociales de América Latina. Profesor Investigador. Licenciado en Educación Física y Deportes de la Uni-versidad de los Llanos.
Tania Cruz SalazarDoctora en Antropología. Investigadora del Colegio de la Frontera Sur.
Daniela Gómez ChávezComunicóloga y maestrante en Estudios Culturales por la UNiver-sidad Autónoma de Chiapas. Investigación en estudios de género, periodismo.
Iván Amancio Gómez RamírezComunicólogo y maestrante en Estudios Culturales por la Universi-dad Autónoma de Chiapas. Tiene como área de especialidad el Pe-riodismo.
AutoresClaudia Maritza Guzmán Ariza
Licenciada en Educación Física por la Universidad de los Llanos. Ma-gister en Educación. Doctoranda en Estudios Sociales de América Latina. Profesora Investigadora.
Jhonatthan Maldonado RamírezTesista en la licenciatura de Antropología Social y colaborador del Centro de Estudios de Género de la facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Contacto: [email protected]
Rully Brheler Mendoza FloresComunicólogo y maestrante en Estudios Culturales por la Universi-dad Autónoma de Chiapas.
Shantal Meseguer GalvánDra. En Antropología y Bienestar Social por la Universidad de Gra-nada. Secretaria Académica de la Universidad Veracruzana Intercul-tural.
Luis Adrián Miranda PérezComunicólogo y maestrante en Estudios Culturales por la Universi-dad Autónoma de Chiapas.
José Guadalupe Rivera GonzálezDoctor sn Ciencias Antropológicas por la UAM-I. Profesor-investi-gador de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Uni-versidad Autónoma de San Luis Potosí.
Leticia Pons BonalsLicenciada y Doctora en Sociología por la UNAM y maestra en Edu-cación por el ITEMS. Miembro de SNI, docente de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chiapas.
Juris TipaProveniente de Letonia, estudiante de doctorado en antropología so-cial en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus intereses académicos están ligados al consumo cultural, etnicidad, los procesos identitarios y los jóvenes. Contacto: [email protected].
Juan Pablo Zebadúa CarbonellDoctor en Sociedades Multiculturales y Estudios Interculturales por la Universidad de Granada, España. Actualmente desarrolla una es-tancia posdoctoral en el Doctorado en Estudios Regionales de la Uni-versidad Autónoma de Chiapas.
PresentaciónEn LA actualidad, las ciencias sociales están cen-trando puntos de atención en realidades que, dentro de los desarrollos globales que imperan en la actualidad, tocan ineludiblemente a las ju-ventudes. Son los/as jóvenes quienes más acu-san las distintas y variadas formas de cómo se presentan los entornos globalizados y cultural-mente diversificados. Por un lado, las juventudes son un blanco evidente de las distintas esferas de consumo y mediatización que caracterizan las realidades actuales, en donde las tecnologías de información y de la comunicación representan un telón de fondo de las nuevas dinámicas socio-culturales. Por el otro, representan la generación de las “crisis”, asociadas con los intersticios de lo que aparece como nuevo y lo que ha quedado atrás como parte de lo que se rebasa de los pa-radigmas convencionales con que se explicaba el mundo.
México, al igual que la mayoría de los paí-ses de América Latina, enfrenta a una profunda crisis económica, política, social y cultural con-secuencia de los evidentes rezagos en sus estruc-turas que, ahora más que nunca, son visibles en cuanto a que ya no responden a las expectativas sociales y políticas por las que fueron creadas.
En nuestro país las crisis juveniles no son nuevas, pero si se han exacerbado a partir de un contexto de violencia a nivel nacional, una gue-rra emprendida “contra el crimen organizado” que ha convertido en grupos de riesgo a los jó-venes; una crisis económica, laboral y sistémica, que lleva a los jóvenes a replantearse el modelo de vida convencional, político, cultural, etc. no obstante, de frente a esta dramática coyuntura, las juventudes se posicionan como participes de
8
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
su propio agenciamiento como actores en mo-vimiento, críticos y generadores de alternativas; se convierten en actores sociales emergentes, primeramente por ser siempre un grupo social dinámico que, pese a todo, cuestiona el estado de cosas imperante y que realiza activas accio-nes para incluirse en las realidades actuales. En suma, dejándose ver como parte esencial de los escenarios socioculturales los cuales afronta.
Por lo anterior, presentamos en este núme-ro de Devenir un compilado de trabajos que de-sarrollan, discuten y analizan estas juventudes y sus dinámicas emergentes. De esta manera, podemos delimitar sus problemáticas contem-poráneas y observar sus propuestas e imagina-rios alternativos ante este panorama inmerso en distintas crisis.
En este número se articulan trabajos des-de distintos bloques temáticos que representan, justamente, espacios discursivos donde se acu-san las construcciones culturales juveniles desde distintos horizontes, a saber: consumos y redes, cuerpos e imaginarios, identidades y ciudada-nías, jóvenes y educación superior, migraciones y músicas. Ello representa un aporte a los estu-dios de las juventudes, además de dar cuenta de los alcances socioculturales por donde se desen-vuelven uno de los colectivos que protagonizan la contemporaneidad.
Ivan Amancio Gómez Ramírez, reflexiona sobre los efectos que han tenido las prácticas de consumo musical, a partir de la difusión comer-cial que se hace de estos objetos desde Internet. Afirma el autor que el siglo XXI ha sido escena-rio de una serie de cambios y transformaciones de las industrias musicales que han generado un panorama difícil de comprender y más aún de predecir.
Héctor Rolando Chaparro Hurtado, Claudia Maritza Guzmán Ariza y Armando Acuña Pine-da presentan los resultados de su investigación
9
Presentación. pp. 7-12
realizada en la ciudad de Villavicencio, depar-tamento del Meta, Colombia, en la que buscan analizar la reorganización identitaria de los jóve-nes locales y el uso intensivo de las tecnologías de información. Según los autores “la evidencia de los “nativos digitales” significa un reto muy interesante para la generación de políticas cul-turales de los jóvenes que satisfagan sus expec-tativas y... que generen elementos de reflexión sobre el uso adecuado del tiempo libre, así como sus efectos formativos”.
En relación a los jóvenes que viven dentro de institiuciones tutelares debido a su participa-ción en el mundo delictivo, Ana Laura Castillo Hernandez expone cómo desde un nuevo con-texto de reclusión y exclusión, donde el biopo-der o el poder centrado en el cuerpo vuelve a la subjetividad de ser hombre, es decir sus mascu-linidades, un campo de batalla día con día: la do-minación y el control es la constante, sin embar-go también da margen a una serie de agencias y contestaciones por medio de las cuales el sujeto se dota de cierta autonomía.
Para Luis Adrian Miranda Pérez, el sujeto social ha quedado atrapado entre los debatesde la modernidad y la posmodernidad por lo que reflexiona sobre el joven recluido como un su-jeto corporizado; una persona que encarna y se construye a partir de los procesos sociocultu-rales en que se sitúa, y aunque es considerado sujeto fallido ante las estructuras sociales con-vencionales, se autorepresenta como “sujeto moderno” y forma parte de las dinámicas con-ceptuales que divide, justamente, la modernidad y la posmodernidad.
José Guadalupe Rivera Gonzáles En Méxi-co encontramos dos juventudes, una de ellas, la mayoría, es la que viven cotidianamente una realidad caracterizada por la precariedad en sus condiciones de vida (precariedad en las condi-ciones en las que accede y desempeña su em-
10
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
pleo/ocupación, falta de acceso a espacios edu-cativos, necesidad de migrar y en los últimos años un incremento notable de la violencia), y la segunda está representada por una minoría, que accede a la educación superior, posgrados, em-pleos asalariados y consumo de diversos bienes tecnológicos. La intención de este trabajo, es ver si estos escenarios diferenciados pueden estar contribuyendo a la construcción y transforma-ción de la cultura política y la ciudadanía de los jóvenes mexicanos.
Karla Jeannette Chacón Espinosa y Leticia Pons Bonal, exponen las condiciones de margi-nación, discriminación y exclusión que enfren-tan mujeres tsotsiles y tseltales, estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas, a lo largo de su trayectoria, a partir de los resultados de la investigación “Expectativas de retorno a la co-munidad. Historias de vida de mujeres universi-tarias procedentes de municipios de bajo índice de desarrollo humano en Chiapas” desarrollada, entre agosto de 2011 y octubre de 2012. Las au-toras presentan fragmentos de las historias de vida de 11 mujeres y destacan los fantasmas y arquetipos presentes en la construcción de sus identidades/identificaciones con sus comunida-des de origen, grupos escolares y territorios por los que transitan.
Juan Pablo Zebadúa Carbonell, discute los cambios identitarios en jóvenes indígenas a par-tir de la presencia de una institución de educa-ción superior con enfoque intercultural. Para el autor, presenciamos una serie de procesos iden-titarios transculturales que están transformando la condición juvenil indígena, a partir del traspa-so de ser “indígenas” a ser “estudiantes”, lo que precisa observar conceptualmente las dinámicas étnicas desde horizontes explicativos distintos a los ya conocidos.
A partir de la investigación etnográfica “Imaginarios de futuro de la juventud rural.
11
Presentación. pp. 7-12
Educación Superior Intercultural en la Sierra de Zongolica”, Shantal Meseguer Galván aborda los cambios en la prácticas culturales e imaginarios de los jóvenes de las comunidades participantes a partir de su ingreso a Instituciones de Educa-ción Superior (IES).
Rully Brheler Mendoza Flores busca anali-zar cómo viven los jóvenes estudiantes de la co-munidad de Miguel Hidalgo, Jiquipilas, Chiapas, las rupturas, continuidades y transformaciones culturales, a partir de los movimientos migrato-rios forzados por continuar sus estudios fuera de su lugar de origen. La migración entendida como fenómeno transitorio, implica tanto movimien-tos geográficos, como también movimientos de espacios simbólicos. El autor afirma que estos procesos de consumo, prácticas culturales y há-bitos de vida, muestran las diferentes formas de constitución de las juventudes y ayudan a ubicar sus procesos de re-localización identitaria.
Desde un enfoque etnográfico Tania Cruz Salazar, interpreta la condición juvenil de un grupo de muchachos tzeltales migrantes en Ca-lifornia, Estados Unidos. Su reflexión enmarca lo juvenil previo y posterior a la experiencia migratoria, leyéndola como condición que va-ría de acuerdo al acceso a recursos materiales y no materiales. Los datos utilizados son resultado de una estancia postdoctoral en la Universidad de California en Santa Cruz auspiciada por UC-MEXUS y COnACYT (2011-2013).
Daniela Gómez Chávez reflexiona sobre la música que ha acompañado al movimiento por los derechos de la comunidad LGBT ya como “himnos” o canciones que no tocan el tema abiertamente pero que resultan en cantos de li-beración, o a través de músicos que se recono-cen como gays y utilizan su fama como medio para abogar por la concientización y la equidad.
La historia cultural de Xalapa dice poco so-bre las expresiones contraculturales juveniles,
12
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
como la del rock, que se vienen dando desde los años sesenta del siglo XX. Para Homero Ávila Landa el nexo contracultura, juventud y rock en el entorno xalapeño tiene relevancia pues debe a su interacción el haberse configurado un nuevo tipo de juventud local, más cercana a la estereo-típica estadunidense mediatizada por industrias culturales de mediados de siglo. A partir del en-foque de los estudios de las juventudes y con base en la presentación de testimonios, el autor expone ideas y formas del rock en el marco de la contracultura escenificada en comunas jipis afincadas alrededor de la capital veracruzana en los años sesenta y setenta.
Jhonatthan Maldonado Ramírez reflexiona sobre el baile del reggaetón como práctica cor-poral que da materialidad a sujetos delimitados en disciplinas corporales, genéricas y sexuales restrictivas, toda vez que este tipo de baile busca la normalización de los sujetos dentro del cam-po normativo de la heteronormatividad y la cul-tura de género.
Juris Tipa explora la ubicación de los jóve-nes universitarios de la Universidad Intercultu-ral de Chiapas (UnICH) en el campo cultural de la música: consumo, preferencias y opiniones acerca de las formas y estilos musicales que es-tán circulando alrededor de estos jóvenes. Según el autor es indispensable analizar las cohesiones y mecanismos identitarios que condicionan y configuran sus relaciones, por ello, los procesos identitarios revisados en el artículo revelan tanto la auto-ubicación cultural de los jóvenes (geogra-fías culturales) y la relación con el ámbito urba-no, como las vinculaciones entre distintos nive-les de gustos musicales.
Juan Pablo ZebadúaCarbonell
13
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Iván Amancio Gómez Ramírez
El consumo musical juvenil en la actualidad: más preguntas que respuestas
RESUMEn: Desde la difusión comercial de Internet, se ha desarro-llado una serie de dispositivos tecnológicos que han difuminado las barreras de accesibilidad que los jóvenes podían enfrentar al consumir música grabada. El siglo XXI ha sido escenario de una serie de cambios y transformaciones de las industrias musicales que han generado un panorama difícil de comprender y más aún de predecir. Sin embargo, en la investigación del consumo musical juvenil parece que aún no se termina de comprender que estos cambios están significando una transformación radical del contex-to. Las condiciones son distintas; hay nuevas preguntas al respecto que aún no están siendo abordadas a suficiente profundidad.
PALABRAS clave: Consumo musical, nativos digitales, desmateriali-zación, desarrollo tecnológico, acceso.
RECIBIDO el 15 de marzo de 2013
APROBADO el 10 de Abril de 2013
14
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
The youth music consumption today: more questions than answers
ABSTRACT: Since the commercial dissemination of Internet, has developed a number of technological devices that have blurred the accessibility barriers that young people face when consuming recorded music. The twenty first century has seen a number of changes and transformations of the music industries have gener-ated a difficult scenario to understand and even predict. However, researches on youth musical consumption seems not yet quite un-derstand that these changes are signifying a radical transformation of the context. The conditions are different; there are new ques-tions about it not being addressed sufficiently deep.
KEYwORDS: musical consumption, digital natives, dematerializa-tion, technological development, access.
15
Gómez R. El consumo musical juvenil en la actualidad. pp. 13-26
AL REFERIRSE a los jóvenes y los constantes intentos por compren-derlos a través de la investigación, el consumo de música grabada ha de tener una presencia notable. Desde mediados del siglo XX, la aparición del Rock and Roll en los Estados Unidos dio paso a una importante ruptura con las concepciones que se había elaborado sobre ese segmento poblacional de los no-infantes y aún-no-adul-tos.
Fue el inicio de la industria cultural más importante y exitosa (Reguillo, 2000), cuyo desarrollo acompañó a los jóvenes de dife-rentes contextos con de una oferta de productos que les permitie-ran, a través de su consumo y apropiación, un espacio simbólico de autonomía. Este espacio, además de permitir a los sujetos seguir desarrollándose y reconociéndose a sí mismos, resultaba un terre-no de escape a las rígidas expectativas que el mundo adulto plan-teaba sobre lo que ellos debían ser.
Parece haberse entendido, al paso de las décadas, que en la recepción y apropiación (visibles a partir de los gustos) de la músi-ca grabada que la gran industria ha dirigido a los jóvenes existe un componente importante que dará referencia de la configuración identitaria (Hormigos y Martín, 2004) o bien de los múltiples proce-sos de identificación (Maffesoli, 1988) de quienes han conformado este amplio, complejo y cambiante sector de la población.
El consumo musical se convirtió en un importante referente del desarrollo teórico de las juventudes y sus manifestaciones so-ciales en contextos de cambios y transformaciones constantes. Sin embargo, la última década transcurrida ha traído cambios especial-mente drásticos alrededor del consumo musical. Ahora, el fonogra-ma (LP, Casete, CD) ha dejado de ser el soporte de almacenamiento y reproducción más frecuentado por los consumidores de música juvenil (Fouce, 2010).
Y como una preocupación, cabe reflexionar que estos aún no han sido lo suficientemente asimilados en la investigación sobre este consumo cultural de importancia histórica y presente.
El contexto se ha transformado
FUE HACIA la segunda mitad del siglo XX, en el ambiente de la pos-guerra y un nuevo orden que afectó la dinámica cultural a grandes escalas, cuando se hizo visible la necesidad de estudiar el consumo musical que de pronto ya estaba muy ligado a los jóvenes —cuyas conceptualizaciones desde la investigación también pasaron por di-námicas de cambio a partir de ese periodo— gracias a los vínculos
16
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
que propició una industria cultural que creció a pasos agigantados por la aceptación del segmento juvenil de consumidores.
Fue a partir de la generación que Carles Feixa caracteriza como “Generación Rock” (Feixa, 2006) que la música juvenil entró a la lí-nea del tiempo del consumo musical, y surgió el interés por su aná-lisis desde diferentes enfoques. Fue en el ambiente de la posguerra de los Estados Unidos (a la postre, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial) desde donde empezó a analizarse a la juventud a partir de vínculos con los referentes de consumo en las industrias culturales, los cuales trascenderían fronteras y contextos.
Posteriormente, las generaciones caracterizadas por Feixa (2006) como Hippy (años 60), Punk (años 70), Tribu (años 80) y Red (años 90), reforzarían las evidencias de una trayectoria de los fe-nómenos y las manifestaciones juveniles que difirió notablemente de las perspectivas idealistas generadas en las nociones sobre los jóvenes planteadas antes de la segunda guerra mundial. La ruta de la teorización sobre las generaciones que Feixa caracteriza como Boy Scout (años 10), Kokmsomol (años 20) y Twist (años 30), se vio interrumpida en la segunda guerra mundial, pues la Unión Sovié-tica, Italia y Alemania ya no llevarían la batuta del estudio de los jóvenes.
La generación alemana caracterizada por Feixa como Escépti-ca (Segunda mitad de los años 40) y la generación Rock (años 50) en los Estados Unidos fueron índices de lo que había significado la posguerra en ambos contextos: el desencanto juvenil por un lado y la euforia por otro (apoyada por amplias ofertas de consumo). La batuta cambió de dueño, y fue a partir de ahí que empezó a escri-birse la historia de la que llegaría a ser una gran industria cultural a partir del desarrollo y la aceptación de las grandes disqueras.
Si bien, para todo estudio hay que empezar por situar el con-texto histórico, sin hacer excepción del consumo musical (Hormi-gos y Martín, 2004), vale la pena considerar que el contexto en que surge el estudio de las industria musical y su recepción es el que inició un proceso de transformación radical hace poco más de una década. Es posible ubicar el final de una etapa y el comienzo de otra que empezó a tomar forma a la llegada del siglo XXI y aún no termina de definirse.
Entonces, si son las condiciones de la industria musical las pri-meras condiciones del entorno que pueden visibilizarse en medio de un proceso de transformación cuyo rumbo aún es incierto, esto no debería pasarse por alto en la investigación de este consumo. El
17
Gómez R. El consumo musical juvenil en la actualidad. pp. 13-26
fenómeno ha sido abordado por Mark Katz (2004) cuando el pro-ceso de transformación ya era notable como un punto de ruptura, y posteriormente por autores como Jaime Hormigos (2010), Héctor Fouce (2009, 2010a y 2010b), Israel Márquez (2012), Luis Aguilar y Bertin Martens (2013).
Pero parece ser que aún no se ha indagado lo suficiente en otras diferencias que podrían estar sucediendo desde la mirada de los nuevos consumidores, quienes hace poco entraron a la etapa de vida de la juventud y sólo conocieron al fonograma en su de-clive, como un objeto no-indispensable (¿innecesario?) para poder acercarse a un acervo musical que hoy presenta menos barreras de acceso. Puede verse que el consumo está pasando por un proceso de desmterialización (Márquez, 2012).
Los soportes y prácticas de escucha han cambiado
ISRAEL MÁRqUEZ (2012) hace síntesis de una interpretación de Umberto Eco (2001) sobre los desarrollos tecnológicos que permi-tieron la accesibilidad de la música a cada vez más consumidores durante el siglo XX. La accesibilidad, según se enuncia, ha conduci-do al público a la aceptación de la música como un “complemento sonoro” de las actividades cotidianas, lo cual reduciría las posibili-dades de realizar una escucha consciente y crítica de la música.
Márquez retoma el concepto de “la era del acceso” del econo-mista estadounidense Jeremy Rifkin (2000) para bautizar a nues-tra época. A partir de esta noción, se interpreta que la compra de bienes materiales y propiedades se está volviendo “algo obsoleto”, pues existe la posibilidad de acceso directo a servicios de toda clase a través de las amplias redes del ciberespacio (Márquez, 2012). El consumo musical juvenil, desde luego, también se ve influido por este proceso:
La música se desmaterializa en beneficio de un acceso que nos per-mite tener toda la música que queramos aquí y ahora, a golpe de click, una música que nos llega a la velocidad de la luz y que pro-mueve una escucha en gran medida rápida y veloz, ya que el acceso ilimitado y la posibilidad de una música constante y disponible por doquier, como la que encontramos actualmente en Internet, tienen importantes consecuencias para el consumo, la escucha y la apre-ciación propiamente musicales (Márquez, 2012: 9).
Entonces, Márquez se refiere a las prácticas de escucha de música grabada que contemplan la música en formatos digitales
18
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
comprimidos y la reproducción vía streaming (on-line) como una muestra más de este proceso de accesibilidad y desmaterialización. El fonograma está siendo desplazado.
Al retomar algunos aspectos de la interpretación de Márquez –quien a su vez recurrió a Katz (2004) y Eco (2001)-, Rossana Re-guillo (2000 y 2012), Castells (2006), Buquet (2002), y agregando algunos otros aspectos pertinentes, se presenta un esquema básico a partir de los desarrollos tecnológicos, formatos y soportes que han sido parte del consumo de música grabada:
-Antes del siglo XI: La música no puede registrarse. Su transmisión y preservación
es complicada. La música sólo suena en el momento en que es ejecutada.
-Mediados del siglo XI:Se desarrolla la notación musical, y con ello la posibilidad de
reproducir una obra en diferentes espacios y temporalidades. La música suena en el momento en que se ejecuta (en vivo).
-Años 30 (siglo XX):Se comercializa la radiodifusión. La música suena en vivo, y a
través de la radio (ejecutada en vivo).-Años 40:Se desarrolla la música grabada, y surge la industria del fono-
grama con el disco como primer formato. La radio se transforma al contar con la posibilidad de reproducir discos en transmisiones al aire. La música suena en vivo, en la radio y en discos.
-Años 50:Surge el Rock and Roll como la primera música juvenil en el
mercado. Empieza un importante impulso a la industria discográfi-ca. La música suena en vivo, en la radio y en discos (sencillos y LP).
-Años 60:Se desarrolla el concepto del álbum, a partir de un revesti-
miento conceptual del disco de larga duración con una serie de elementos visuales y materiales extra que conforman un material de mayor significado. La música suena en vivo, en la radio, y en discos.
-Años 70:El formato del Casete se lanza al mercado con buena acepta-
ción; ofrece la posibilidad de realizar grabaciones caseras. El último año de la década se realiza el lanzamiento del walkman (primer dispositivo portable de reproducción musical). La música suena en vivo, en la radio, en discos y en casetes (comerciales y caseros).
19
Gómez R. El consumo musical juvenil en la actualidad. pp. 13-26
-Años 80:La mancuerna que hace el casete con el walkman adquiere
una notable popularidad en el mercado, y las ventas de discos em-piezan su declive. Inicia la comercialización del videoclip a través de cadenas televisivas. El formato del disco compacto o “CD” (pri-mer formato que almacenó música digital) es presentado al merca-do, y posteriormente el CD-walkman (un walkman para reprodu-cir CD’s), pero tendrán una aceptación notable. La música suena en vivo, en la radio, en discos, en casetes (comerciales y caseros), en walkmans, y por televisión a través del videoclip.
-Años 90:El disco queda desplazado del mercado. El CD se convierte en
el formato de fonograma más frecuentado, seguido del casete que inicia su declive en las ventas. Crece la popularidad de las compu-tadoras personales, y el software desarrollado facilita el almace-namiento y la reproducción digital de música grabada en el disco duro, así como las grabaciones caseras en CD’s. Las nuevas versio-nes del CD-walkman empiezan a generar ventas al final de la déca-da. La música suena en vivo, en la radio, aún en casetes (comercia-les y caseros), en CD’s (comerciales y caseros), en CD-walkman, en computadoras personales.
-Primera mitad de 2000:El casete es desplazado del mercado. El acceso y dominio a
Internet generan las posibilidades de compartir archivos musicales en línea (Redes P2P) o su reproducción por vía streaming. Los for-matos digitales de música comprimida empiezan a atraer la aten-ción de los consumidores. Ahora es posible realizar grabaciones y mezclas caseras en CD’s con más facilidad, y se producen versiones del CD-walkman que reproducen archivos comprimidos. Salen al mercado los reproductores de música digital en formatos compri-midos. El CD llega a su apogeo e inicia el declive de sus ventas. Em-pieza una serie de enfrentamientos legales que cuestionan las con-secuencias de la liberación de la música sin el pago de derechos de autor, con pocos resultados alcanzados. La música suena en vivo, en la radio, en Televisión, en CD’s (comerciales y caseros), en CD-walkmans (en formatos digitales convencionales y comprimidos), en computadoras personales, en reproductores digitales portátiles.
-Segunda mitad de 2000: Se desarrollan redes sociales cibernéticas como Youtube, Mys-
pace o Facebook, que adquieren notabilidad y ofrecen facilidades para compartir y reproducir archivos de audio y/o video con es-
20
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
pecial fluidez (vía streaming). Crece la oferta y demanda de teléfo-nos móviles equipados para reproducir música en formatos com-primidos. El CD-walkman es desplazado del mercado. Surge Vevo, a través de la plataforma de la red social Youtube, canal ciberné-tico de las grandes empresas dela música grabada especialmente creada para distribuir legalmente (aun gratis) los videoclips de sus artistas. Aparecen las primeras tiendas virtuales de música, cuya popularidad habrá de crecer unos años después. La música suena en vivo, en la radio, en televisión, en CD’s (comerciales y caseros –en formatos convencionales y comprimidos-), en computadoraspersonales (por streaming con las opciones de Internet o en algún formato de almacenamiento), en reproductores digitales portátiles, en teléfonos móviles. -2010 en adelante:
El teléfono móvil se convierte en el dispositivo para reproducir música más utilizado por los jóvenes y el formato de música digital comprimido MP3 se vuelve de dominio por el público. Surge Spo-tify, la primera plataforma legal de las grandes empresas discográ-ficas del siglo XX, y ofrece el servicio de acceso y reproducción al acervo de música grabada legalmente por vía streaming a cambio de cuotas mensuales. Vevo se convierte en un importante referen-te comercial para medir el éxito de los nuevos intérpretes, y las cadenas televisivas que antes estaban dedicadas a la transmisión de videoclips, empiezan a mostrar prioridad a otro tipo de conte-nidos. Las ventas de CD’s están siendo prácticamente alcanzadas por las descargas digitales en tiendas legales. La música suena en vivo, en la radio, en televisión, aún en CD’s, en teléfonos móviles (en formatos comprimidos de almacenamiento o por streaming), en computadoras personales, y en las múltiples opciones que ofrecen las redes sociales del ciberespacio.
Es notable que, a inicios del siglo presente, los desarrollos tec-nológicos derivaron en una serie de opciones innovadoras para el consumo de música grabada. Por tratarse de desarrollos tecno-lógicos (en su momento, innovadores), puede comprenderse que hayan sido los jóvenes quienes han sabido hacer un uso de estas circunstancias con mayor provecho, hasta marcar una pauta para las grandes industrias de la tecnología (Castells, 2006).
Sin embargo, los cambios y posibilidades tecnológicos siguen apareciendo y no puede predecirse cuáles serán las opciones ofre-cidas por la industria y aceptadas por los jóvenes para el próximo lustro. Hay que considerar que los movimientos que ocurren desde
21
Gómez R. El consumo musical juvenil en la actualidad. pp. 13-26
las industrias de la música grabada también han significado una serie de enfrentamientos legales donde las empresas que vivieron su apogeo en el siglo XX se han enfrentado e impuesto a quienes han desarrollado la tecnología que favorece la gratuidad musical (Buquet, 2002). Asimismo, han tenido que aliarse a algunas de las grandes empresas cibernéticas del Siglo XXI –Facebook, Youtube, Twitter, ITunes, por mencionar algunos-, en un intento de subsistir en medio pese a las condiciones de los últimos años.
Resulta curioso mencionar que Mark Katz (2004) planteó como poco probable que los jóvenes consumidores de música eligieran los formatos digitales sobre la compra de álbumes físicos. Márquez (2012) sintetiza las ventajas que Katz concibió como argumentos para tal afirmación: Carácter físico, la mayor estabilidad que ofrece, el atractivo del aspecto visual, el material extra que suele incluir con relación a la banda o intérprete, el hecho de que la compra ayuda a los músicos, y la posibilidad de adquirirlo sin depender de una conexión a Internet.
Estos argumentos podrían resultar convincentes para un con-sumidor que desarrolló un interés por la música grabada a partir de los fonogramas como soportes. Sin embargo, para un sujeto que acaba de finalizar la etapa de la infancia, probablemente ninguno de estos argumentos ha de ser convincente. La oferta musical y el interés del consumidor
En este tiempo, los jóvenes pueden compartir referentes de consumo a pesar de pertenecer a contextos diferentes (Ortiz, 1994), pero la diversificación y clasificación de géneros e intérpretes, así como el carácter efímero del éxito comercial acelerado desde fi-nales del siglo XX (Lipovetsky, 1987), parece haber desarrollado gustos cada vez más personalizados en vez de una homogeneidad.
Las posibilidades de consumo musical que se generaron des-de la comercialización de Internet parecen haber aumentado las evidencias de que muchos consumidores no se estaban recono-ciendo dentro de las exhaustivas segmentaciones propuestas por las industrias disqueras cuando estuvieron su apogeo. Es posible, entonces, preguntarse si la oferta de la música grabada llena las expectativas del consumidor joven.
Al respecto, puede observarse al trabajo de Ignacio Megías quirós y Elena Rodríguez San-Julián (2002), publicado hace más de una década. A partir de un amplio cuestionario cuantitativo a muestras representativas de jóvenes habitantes de todas las comu-nidades que comprenden la zona gobernada por el Estado español.
22
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
En una escala del 1 al 10, un 73% de jóvenes situó su interés por la música entre el 7 y el 10. El 6% situó su interés por debajo del 5; incluido un porcentaje bajo (pero existente) del 0.4% de jóvenes que situó su interés en la música entre el 1 y el 2.
Hay que notar que a partir de esta investigación se encuentra una excepción a la regla que parece haberse trazado (hasta conver-tirse en obviedad y punto de partida) en la investigación sobre este consumo, la cual indica como un dogma que a todos los jóvenes les gusta la música.
Recientemente, Luis Aguilar y Bertin Martens (2013) publica-ron un estudio realizado con base en un acercamiento cuantitativo para analizar el comportamiento de 16 mil consumidores europeos a través de los datos de seguimiento de clicks. La finalidad fue com-parar los efectos del streaming y las descargas digitales gratuitas (consideradas como “ilegales”) sobre las compras legales de músi-ca en línea.
Según la interpretación del estudio, los usuarios no conside-ran la descarga ilegal como un sustituto de las compras legales de música digital. Se plantea que no toda la música que los usuarios descargan gratuitamente es música que estarían dispuestos a com-prar, ya que los usuarios sólo compran la música que atrapa su interés. El streaming tiene poca repercusión en las ventas legales, y más bien se percibe como un complemento del consumo musical que no representa afectaciones mayores a la industria legal. Por lo tanto, se interpreta que los usuarios sólo utilizan las opciones tec-nológicas para conocer la oferta musical y decidir posteriormente qué comprar y qué no comprar (Aguilar y Martens, 2013).
Desde luego, si se sitúan estos planteamientos en el contex-to latinoamericano, podremos encontrar que las opciones de con-sumo musical de los jóvenes están influidas por las posibilidades económicas y la existencia de infraestructura que permita acceso a las nuevas opciones de consumo —primero, hay que pensar que el acceso a Internet no es gratis para todos—. Sin embargo, teniendo en consideración estos trabajos, es posible plantear un cuestiona-miento sobre el significado que ha de tener el consumo musical en la actualidad en cada juventud.
Un parteaguas visible
HAY qUE destacar que los cambios alrededor de este consumo han ocurrido en un tiempo relativamente corto. Hace poco más de una década, el panorama actual habría sido difícil de predecir.
23
Gómez R. El consumo musical juvenil en la actualidad. pp. 13-26
Y en estos momentos es posible encontrar jóvenes (utilícese el parámetro de delimitación que se utilice) que han conocido la música en diferentes soportes, cuyas diferencias habrán de notar-se en factores generacionales: los jóvenes menos jóvenes podrían estar encantados con las posibilidades que ofrecen los desarrollos tecnológicos de la abundancia que les permiten satisfacer sus gus-tos con muy poco dinero; los jóvenes más jóvenes tal vez aún están configurando sus gustos, pero a través de nuevas opciones. Héctor Fouce ofrece pistas al respecto y exhorta a profundizar en la inves-tigación al respecto (Fouce, 2010); lo que queda claro es que hay un parte-aguas aún visible.
Probablemente las facilidades de acceso a la música grabada sigue generando cambios notables en la escucha (Márquez, 2012), ahora que no es indispensable comprar un fonograma comercial para disponer de tan sólo alrededor de 15 canciones. Ahora que es posible descargar discografías completas y borrarlas sin remor-dimiento, puede ser probable que el título de cada track y cada intérprete esté perdiendo relevancia para los nuevos consumido-res. Después de todo, en estos tiempos un joven puede almacenar mucha más música de la que puede escuchar (Hormigos, 2010), y sería importante conocer los niveles de profundización con que la música se escucha en los oídos más jóvenes.
Sería pertinente indagar en cómo se relacionan los jóvenes más jóvenes, ubicados como nativos digitales (Fouce, 2010a), con los géneros musicales (si es que aún los consideran importantes) y qué sentido tiene para ellos llenar su paisaje sonoro con alguna selección personalizada de música grabada en momentos de su co-tidianidad. Sería pertinente averiguar qué significa el gusto musical para los jóvenes nativos digitales y qué aspectos toman en cuenta para configurarlo en estos días. Hay mucho por indagar de quie-nes se valen del teléfono móvil como principal dispositivo o gad-get para escuchar archivos musicales desmaterializados —donde aumentan las posibilidades de lecturas más individualizadas y no influidas por el revestimiento del álbum—, y que a la vez tienen la posibilidad de consumir videoclips en línea y compartirlos a través de redes sociales (Reguillo, 2011).
Ahora que los jóvenes se desenvuelven en entornos que pre-sentan condiciones que cambian constantemente, y existen otras expectativas e ideales de consumo como resultado de la interac-ción con las industrias –la expectación que generan los lanzamien-tos de nuevos gadgets son comparables a lo que antes se observaba
24
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
con los lanzamientos del nuevo álbum de un artista comercial-, es probable que haya nuevas subjetividades socializadas alrededor del consumo musical. Además, es importante considerar que la músi-ca está al alcance, pero no es la única opción de entretenimiento en los nuevos dispositivos tecnológicos. Los nativos digitales no sólo pueden ser consumidores de música, sino también de juegos y aplicaciones de Chat (Castells, 2006).
Puede interpretarse como un simple cambio de prácticas, como la configuración de nuevos hábitus en la acción social (Bour-dieu, 1994), como una modificación en el contexto para compren-der a los jóvenes –que no son todos- que se desenvuelven en co-munidades que puedan identificarse como neotribales (Maffesoli, 1985), tal vez como una modificación en el consumo como lugar que se utiliza para pensar y actuar en la vida social (Canclini, 1991), por mencionar algunas ideas preliminares.
Aún no es posible explicar la realidad actual con certeza, pero es pertinente indagar en ello. Para poder hacerlo, habrá que seguir escuchando a los jóvenes para que permitan a los investigadores visibilizar las diferencias que pueden existir entre frecuencia de consumo musical y los niveles de interés (para decirlo de alguna manera) que la oferta de la música grabada genera en los distintos consumidores.
Los primeros conceptos que vengan a la mente cuando se haga referencia al consumo musical (aquellos que parecen haberse convertido en una amalgama) pueden empezar a ser cuestionados si se espera emprender nuevos acercamientos en busca de resulta-dos actuales. Desde luego, habrá que cuidar que los instrumentos metodológicos no induzcan las respuestas de los sujetos de estudio para hacer encajar sus percepciones de acuerdo a las percepciones del investigador.
Y habrá que preguntarse qué espacio ocupa la música en la identidad o procesos de identificación de la nueva oleada de jóve-nes, quienes suelen aspirar a la renovación periódica de dispositivos portables en los que la posibilidad de reproducir música —aquella cualidad que hubiera detonado la popularidad del walkman en los años 80— es sólo una más entre tantas opciones de entretenimien-to que autónomo del que disponen los nativos digitales.
Así, tal vez será posible seguir rompiendo obviedades que nu-blan la mirada al investigar el tema, antes que se conviertan en un punto de partida poco consciente. Hay considerar que los jóvenes de la actualidad siguen siendo importantes consumidores de músi-
25
Gómez R. El consumo musical juvenil en la actualidad. pp. 13-26
ca grabada, pero eso no garantiza que la música grabada signifique para ellos lo mismo que fue para los adultos cuando eran jóvenes hace algunos años.
Referencias bibliográficas
AGUILAR, L.; B. Martens (2013). Digital Music Consumption on the Internet: Evidence from Clickstream Data. European Comis-sion, Joint Research Centre.
ILLICH, I. (1976): «Fenomenología de la escuela», en A. GRASS (ed.): Sociología de la educación. Textos fundamentales. Madrid, narcea.
BUqUET, G (2003). «Música on-line: batallas por los derechos, lucha por el poder», en E. BUSTAMAnTE (ed.): Hacia un nuevo siste-ma mundial de comunicación. Las industrias culturales en la era digital. España, Gedisa.
BOURDIAU, P. (1997). Razones prácticas sobre la teoría de la acción. Barcelona, Anagrama.
CASTELLS, M. (2007). «Conclusión: la sociedad móvil en red», en CASTELLS, M; FERnÁnDEZ-ARDÉVOL, M.; LInCHUAn J.; SEY, A. (ed.): Comunicación móvil y sociedad. Una perspectiva glo-bal. España, Ariel-Fundación Telefónica, Pp. 377-395.
FEIXA, C. (2006). Generación XX. «Teorías sobre la juventud en la era contemporánea», en Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, niñez y Juventud, vol. 4, núm. 2., Colombia, Centro de Estudios Avanzados de niñez y Juventud.
FOUCE, H. (2009). Prácticas emergentes y nuevas tecnologías: el caso de la música digital en España. Madrid, Fundación Alter-nativas.
FOUCE, H. (2010). «De la crisis del mercado discográfico a las nuevas prácticas de escucha», En Revista Comunicar, vol. 17, núm. 34.
—(2010A): «nativos digitales en la selva sonora. Tecnologías y expe-riencia cultural en la música digital», en Revista Razón y Pala-bra, núm. 73.
GARCÍA CAnCLInI, n. (1995). «El consumo sirve para pensar» en GARCÍA CAnCLInI, n. (ed.): Consumidores y ciudadanos. Con-flictos multiculturales de la globalización, Grijalbo, México, pp. 41-55.
26
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
HORMIGOS, J; A. MARTÍn (2004). La construcción de la identidad juvenil a través de la música, en Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, núm. 4, pp. 259-270.
HORMIGOS, J. (2010). Distribución musical en la sociedad de consu-mo: La creación de identidades culturales a través del sonido en Revista Comunicar, vol. 17, núm. 34, Marzo 2010 pp 91-98.
KATZ, Mark (2004): Capturing sound: how technology has changed music, Berkley, University of California Press.
LIPOVETZKY, G. (1990). «La cultura en la moda media» en LIPO-VETZKY, G. (ed.): El imperio de lo efímero. La moda y su desti-no en las sociedades modernas, Barcelona, Anagrama.
MAFFESOLI, M. (1991). El tiempo de las tribus, Madrid, Icariax.
MÁRqUEZ, I. (2012). «Música y materialidad discográfica en la era del acceso», en Revista Razón y Palabra, núm. 79, Mayo-Julio 2012.
MEGÍAS, I. ; E. RODRÍGUEZ (2002). Jóvenes entre sonidos; hábitos, gustos y referentes musicales. Madrid, Injuve.
ORTIZ, R. (2004). Mundialización y cultura. Colombia, Convenio An-drés Bello.
REGUILLO, R. (2000). Emergencia de culturas juveniles. Estrategias para el desencanto. Buenos Aires, norma.
REGUILLO, R. (2011). navegaciones errantes de músicas, jóvenes y redes: de Facebook a Twitter y viceversa. México, Universidad de Guadalajara.
27
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Héctor Rolando Chaparro Hurtado Claudia Maritza Guzmán Ariza Armando Acuña Pineda
Jóvenes y consumo cultural: la reinvención de la identidad en la sociedad red
RESUMEn: Cada vez más, el mundo contemporáneo se rige bajo las reglas del mundo tecnologizado, donde las juventudes son un blan-co inmediato para ser acaparados en la cobertura de los consumos de las tecnologías de información. En ese sentido, el siguiente texto presenta resultados de investigación en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, Colombia, donde se analiza la reorganiza-ción identitaria por parte de una muestra de jóvenes locales y el uso intensivo de dichas tecnologías de información. La evidencia de los “nativos digitales” significa un reto muy interesante para la generación de políticas culturales de los jóvenes que satisfagan sus expectativas y, por supuesto, que generen elementos de reflexión sobre el uso adecuado del tiempo libre, así como sus efectos for-mativos.
PALABRAS clave: Juventudes, tecnologías de información, sociedad red, identidades.
RECIBIDO el 1 de marzo de 2013
APROBADO el 11 de Abril de 2013
28
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Youth and cultural consumption: the reinvention of identity in the network society
ABSTRACT: Increasingly, the contemporary world is governed by the rules of the technological world, where youths are an imme-diate target to be fielded in the coverage of the consumption of in-formation technology. In this regard, the following presents results of research in the city of Villavicencio, Meta, Colombia, where the identity of reorganization by a sample of local youth and the in-tensive use of information technologies such analyzes. Evidence of the “digital natives” means a very interesting for the generation of cultural policies for young people to meet their expectations cha-llenge and, of course, that generate food for thought on the proper use of leisure time and their training effects.
KEYwORDS: Youths, information technology, network society, identities.
29
Chaparro H. Guzmán A. y Acuña P. Jóvenes y consumo cultural. pp. 27-54
“Lo que hay de nuevo hoy en la juventud, y que se hace ya presente en la sen-sibilidad del adolescente, es la percepción aun oscura y desconcertada de una
reorganización profunda en los modelos de socialización: ni los padres constitu-yen el patrón-eje de las conductas, ni la escuela es el único lugar legitimado del
saber, ni el libro es el centro que articula la cultura”Jesús Martín Barbero
LA InVESTIGADORA Rossana Reguillo sostiene que buena parte de la literatura juvenil se ha sustentado, en los estudios sociales, desde la perspectiva de su marginalidad o su actitud contestataria y rebel-de, que contrasta notablemente con los acontecimientos de una rea-lidad contextualizada históricamente: el lenguaje, el vestido, ciertas prácticas rituales simbólicas, los formatos del consumo cultural y mediático y las preferencias deportivas, entre otras situaciones, no se pueden observar simplemente como mecanismos de distinción del mundo reglamentado y legislador del adulto, pues es indispen-sable verlas en todo su espesor.
De allí que buena parte de esta literatura se haya centrado en una especie de discurso comprensivo, con sus interpelacio-nes hermenéuticas, fenomenológicas y constructivistas. Discurso que pone de relieve el carácter activo de los jóvenes y su poten-cial como sujetos estructuradores del mundo social, que excede las pretensiones esencialistas sobre la juventud y que evita agotarse en la estadística o en la anécdota: en tal virtud, el Informe Juventud en España de 2008 se cuestiona, al margen de dichas orientaciones biologicistas, respecto de la situación de los jóvenes en el marco de políticas públicas que eventualmente no acogen sus expectativas, las transiciones a la vida adulta, la situación de la economía, el empleo y el consumo en la cambiante realidad de las sociedades globalizadas; el estado de la salud, las relaciones entre cultura, po-lítica y sociedad; la equidad de género, los fenómenos migratorios. En fin, alineaciones que responden más a procesos estructurales de comprensión del hecho de ser joven que a su mera descripción anatomofisiológica o su reducción como miembros inmaduros de un sistema, para el cual ellos significan una enorme sospecha. Para el caso colombiano, la apuesta académica es más bien reciente (Muñoz, 1994), y está constituida básicamente por las relaciones políticas de los jóvenes en la ciudad de Bogotá.
En tal variedad de matices, Carles Feixa Pampols, investigador de la Universidad de Lleida, propone delimitar y clarificar el campo hacia el concepto de culturas juveniles, como “conjunto de vida y
30
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
valores, expresadas por colectivos generacionales en respuesta a sus condiciones de existencia social y material”, lo que marca no-tablemente una diferencia en cuanto a la autonomía de los sujetos juveniles respecto de las instituciones adultas, y evita connotacio-nes de carácter peyorativo como “banda”, “pandilla, “gallada”, “ba-rra” o incluso tribu, idea que se sustenta en la definición de reglas específicas de parte del grupo: mitologías particulares, uniformi-dad en el vestuario, actitud contestaría contra el mundo adulto, fuerte pertenencia al grupo y creación de marcas y señales propias.
Como se ve, el concepto “culturas juveniles” supera claramen-te varias de las inquietudes propuestas por los analistas sociales, en cuanto no se hace referencia únicamente a esa idea romántica y delirante, abiertamente heroica, de juventud, pero tampoco des-de el discurso anatematizante, marginal y desviado. Por ello, Feixa propone hablar de culturas más que de cultura, debido al énfasis que se ha de entregar a su heterogeneidad y diversidad tanto “en el espacio como en la estructura social”. De esa manera, también, las culturas juveniles se perciben como metáforas del cambio social, formas de subjetividad que reflejan el complejo de contradicciones de una sociedad en permanente renovación y cambio, que modifi-ca continuamente sus valores (siempre en perspectiva de los valo-res hegemónicos), ya sean estas formas de contrarrestar los valores emergentes de los procesos de globalización cultural (skin heads), el nacimiento de un mercado adolescente (hoppers) o el nihilismo neorromántico (emos).
Sumariamente, la idea de culturas juveniles engloba tanto las formas contrahegemónicas (contracultura) de ser joven como las perfectamente incluidas, evitando odiosas homogenizaciones para todas sus formas y estilos, atravesados por elementos culturales como la música, el lenguaje, la estética, las producciones cultura-les y las actividades focales. Como se ve, todo un entramado que requiere cuidadosa revisión por parte de las ciencias sociales y los estudios sociales de la educación, que propone una mayor riguro-sidad y juicio para evitar sesgos y simplificaciones.
Juventud y culturas juveniles
En UnA perspectiva antropológica, la juventud es una construcción social y cultural relativa en el tiempo y en el espacio. Feixa (1993) demuestra cómo cada sociedad organiza ese momento del ciclo vi-tal ubicado entre la infancia y la vida adulta, modelando específica-mente las formas y contenidos de esta transición. Así, las formas de
31
Chaparro H. Guzmán A. y Acuña P. Jóvenes y consumo cultural. pp. 27-54
juventud son cambiantes según sea su duración y su consideración social, y sus contenidos dependerán de los valores asociados a este grupo de edad y de los ritos que marcan sus límites.
En Europa occidental, la juventud como categoría social sur-ge hacia fines del siglo XVIII. Algunos autores observan que la ju-ventud existe desde el siglo XVI, pero su conceptualización tiene que esperar al siglo XVIII. La idea de juventud corresponde a la conciencia de la naturaleza particular de aquellos caracteres que distinguen al joven del niño y del adulto: la sociedad asume y reco-noce a la juventud como una fase específica de la vida durante la cual - a través de un conjunto de prácticas institucionalizadas - le son impuestas al individuo ciertas demandas y tareas que definen y canalizan sus comportamientos como “joven”, las cuales suponen una relación con la “idea de juventud” (Feixa, 1993b).
El siglo XX, y sobre todo la segunda mitad del mismo, irán construyendo y definiendo lo que hoy entendemos como juven-tud. Avelló y Muñoz (2002) observan que en la actualidad
una de las vías más fructíferas a la hora de tipificar al ‘joven’ es ha-cerlo a partir de lo asistido o desasistido que se encuentra por parte del sistema social y, lo que se deriva de ello, del proceso de depen-dencia que se genera en dicha relación (pp. 34-35)
Para algunos sociólogos, incluso es mucho más fácil definir al adolescente o joven como
todo aquel que no está inserto en el proceso productivo de forma estable y remunerada, que no tiene domicilio propio, que no ha es-tablecido relaciones intersexuales que posibiliten su reproducción y que no participa de forma activa en los proceso de comunicación de la sociedad en la que vive... (Avelló y Muñoz, 2002, pp. 34-35).
Lo anterior quiere decir que la percepción y la conceptuali-zación de la juventud moderna fueron construidas en función “de la superación de un repertorio de dependencias concreto” (Avelló y Muñoz, 2002). La “libertad” adulta a la que debería acceder (tra-bajo, lugar propio, familia distinta a la de origen, autonomía para tomar decisiones), según el modelo adultocéntrico de la moderni-dad, se hace hoy en día cada más difícil de satisfacer por parte de las instituciones sociales. Este es el origen de la prolongación con-temporánea del estatus “juvenil”, en el sentido dependiente, entre la mayoría de la población en cada país.
En otra orilla, Bourdieu observa que la juventud y la vejez no
32
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
están dadas per se, que son construcciones sociales y culturales rela-tivas en el tiempo y en el espacio y sus fronteras son objeto de lucha. Es decir, la organización social de los momentos del ciclo vital que modelan específicamente las formas, los contenidos y los tiempos de la transición entre una etapa y otra, está atravesada por la cues-tión del poder, por
la división (en el sentido de repartición) de los poderes”. Cualquier clasificación por edad es “siempre una forma de imponer límites, de producir un orden en el cual cada quien debe mantenerse, don-de cada quien debe ocupar su lugar (Feixa 1993b, 1998b; Bourdieu 1990).
Y ese “orden”, en el caso de la juventud, es su condición de de-pendencia y subordinación ante a los adultos.
Es necesario partir que la juventud no existe realmente: exis-ten sociedades de jóvenes histórica y culturalmente constituidos en la heterogeneidad: de clases sociales, de personas, de cuerpos y lenguajes totalmente distintos que tienen sus espacios y tiempos a su manera. Individuos, seres exclusivos, con sus formas particula-res de vivir solos, juntos, o no solos ni juntos. Esta es una compleja situación de comprensión frente a lo que realmente ha sido y ha revelado la juventud a través de la historia. Siempre se ha estipu-lado que los jóvenes son una unidad social y un grupo legalmente constituido que posee intereses comunes. Por tanto, juventud es no ser sujeto. Sin embargo el adulto empieza a ponerse en condi-ciones de disputar la verdad mediante el saber, lo cual lo hace au-toritario, tratando nuevamente de superarse a sí mismo, situación que requiere liberarse nuevamente del tutor en que él mismo se ha convertido o ser abolido por el otro, poniendo en claro el movi-miento de relevo generacional pues se convierte en un proceso de regresión y progreso, donde la juventud se asume como amenaza, revolución o reforma que debe generar un cambio social hacia la representación del futuro.
Para mitad del siglo XX se instaura una afirmación muy propia para hablar de juventud: en este contexto, los jóvenes se volvie-ron visibles como problema social. Eric Hobsbawm, por ejemplo, determinó que la cultura juvenil genera una revolución cultural. En esta época confluyen cambios en la complejidad inestable de sus manifestaciones. Los nuevos movimientos culturales expresan y amortiguan este conflicto generacional que se despliega por on-das que pueden ser atravesadas por la continuidad del movimien-
33
Chaparro H. Guzmán A. y Acuña P. Jóvenes y consumo cultural. pp. 27-54
to cultural. La juventud sigue siendo un concepto ambiguo, no en tanto una categoría biológica recubierta de consecuencias sociales, como “un complejo conjunto de cambiantes clasificaciones cultu-rales atravesadas por la diferencia y la diversidad” (Barker, 2000).
Un elemento de análisis alternativo, el de las culturas juveni-les, describe las maneras en que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintos, localizados fundamentalmente en el tiempo libre o espacios de intersección de la vida institucional. Se refieren a la aparición de “microsociedades juveniles” con grados significativos de autonomía respecto de las instituciones adultas, que se dotan de espacios y tiempos específicos y que se configuran históricamente en los países occidentales, principalmente en Eu-ropa, Estados Unidos y Canadá, tras la Segunda Guerra Mundial, lo cual coincide con grandes procesos de cambio social en el terreno económico, educativo, laboral e ideológico (Feixa, 1995).
De esta manera las culturas juveniles se entienden como prác-ticas de libertad, capacidad para inventarse la vida (Marín y Muñoz, 2002), formas de manifestarse con nuevas subjetividades en un mundo en el que se ha priorizado la imposibilidad de ser y de ser con otros. Son una construcción sociocultural con historias propias que rompen con la idea universalizante de “juventud”, siendo rele-vantes las contingencias particulares de cada una de estas culturas, sus formas de expresión y su diversidad; lo que implica recono-cer las mutaciones que sufren estas formas de subjetivación, sus tránsitos y recorridos, así como la generación de nuevas formas de ser, puesto que están mutando y renovándose permanentemente. La dimensión cultural busca visibilizar a las y los jóvenes como productores(as) de sentidos y sinsentidos, lo cual entraña
un cambio en las miradas tradicionales de pensar lo juvenil, tras-cender lo sectorial, pensar lo transdisciplinar. Implica también una forma de rechazo a la nueva cartografía de las visibilidades que pre-tende visibilizar las relaciones sociales y simbólicas, y la producción cultural para luego ser utilizada y domesticada en la mercantiliza-ción de la vida cotidiana y la industrialización de los bienes simbóli-cos (Hurtado, 2007, p. 13).
Es en la modernidad-mundo donde empiezan a forjarse las culturas juveniles, lo que obliga a entender que existen represen-taciones, prácticas sociales, constitución de identidades y “cultu-ras juveniles” como metáforas de cambio social (Reguillo, 2000,
34
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
p. 64). Los jóvenes son rebeldes, revoltosos, subversivos, guerri-lleros, delincuentes, sicarios, drogadictos, violentos y terroristas. Estas clasificaciones se empezaron a expandir rápidamente y se visibilizaron ante el espacio público, asumiendo que conquistaron su mayoría de edad. El concepto juventud por consiguientes debe comprenderse desde su perspectiva cultural, que puede existir o no existir: algunos prefieren hablar de juventudes, culturas, identi-dades o mundos juveniles. En Colombia, la juventud se convertiría en un fenómeno generado por las interrelaciones que se dan entre la familia, la educación y el trabajo previo y de preparación para el ejercicio de roles ocupacionales y familiares adultos. Pero al mismo tiempo, surgen otras formas diferentes de juventud que hacen más complejo el análisis.
Se abre otro elemento él cual es importante analizar y son las prácticas juveniles; la sociedad contemporánea ha construido la categoría joven, el cual se constituye en sujeto social, cambiante y discontinuo, cuyas características son asociadas y resultan de una negociación – tensión entre la categoría sociocultural determinada por la sociedad particular y la actualización subjetiva que los suje-tos llevan a cabo a partir de los esquemas de las cultura vigentes.
Como resultado de muchos procesos y cuestionamientos se define que ya no es la juventud la que se enuncia sino los jóvenes y las jóvenes, las juventudes, lo juvenil, las contraculturas, subcul-turas, transculturas, culturas juveniles, innidentidades, identida-des, búsquedas epistémicas sobre el sujeto, el objeto y el método. Inclusive, se establece que los jóvenes están elaborando “culturas prefigurativas”, aquellas en los cuales los adultos aprenden de los niños. Es una manera de asumir una nueva autoridad mediante esas figuras de un futuro aún desconocido. Y al ser convertidos los jóvenes en objetos de estudio por los científicos sociales, empiezan a ser percibidos con mayor respeto: se buscan posibilidades de en-contrar en ellos otras perspectivas interpretativas y hermenéuticas, y también otra subjetividad que se reconozca en ellos. Los jóvenes, pues, se convertirán en sujetos pensados y convertirse en sujetos de discursos, con posibilidad de movilizar objetos sociales y simbó-licos, es decir, ser agentes sociales (Reguillo, 2000, p. 36).
Pensar a los jóvenes hoy en la cultura es una tarea fundamen-tal: Martin Barbero (1998) afirma que
pensar los procesos culturales se ha vuelto una tarea de envergadu-ra, ya que lo que está en juego son hondas transformaciones en la
35
Chaparro H. Guzmán A. y Acuña P. Jóvenes y consumo cultural. pp. 27-54
cultura cotidiana y especialmente en la de los jóvenes, que se están apropiando de la modernidad sin dejar su cultura oral (2008?).
En esta perspectiva, los jóvenes que se han convertido en pro-tagonistas importantes no sólo en este momento histórico sino desde la década de los sesenta cuando se conformaron los múl-tiples movimientos estudiantiles que contribuyeron y cimentaron las bases de nuevas formas de participación social y cultural con las cuales manifestaban su rechazo a las formas políticas, sociales y culturales constituidas como dominantes.
El siglo XXI se inicia con un panorama desconcertante y desola-dor, ya que el proyecto globalizador y neoliberal hacia el cual se en-rutan muestras sociedades tiene como epicentro las profundas crisis desde el orden político-social: los jóvenes, de diferentes maneras y en inferioridad de condiciones, han venido señalando pero además desconfigurando las grandes certezas que dicho proyecto globaliza-dor plantea, señalando a través de diferentes manifestaciones y es-cenarios en los cuales se hacen presentes que el proyecto social que se privilegió para nuestra región hasta ahora está siendo incapaz de plantear alternativas o posibilidades de un futuro incluyente, justo, igualitario, esperanzador, pero sobre todo posible.
En este sentido la pregunta por los jóvenes en este mundo glo-balizado cobra especial interés, ya que es necesario pensar la ma-nera como ellos están haciendo interpretación del mundo, la ma-nera como lo entienden, la manera como los justifican, la manera como lo intervienen, la manera como lo viven, un mundo atrave-sado por un sinnúmero de conflictos, de tensiones de matices, de órdenes, desordenes, de pluralidades, de intereses, de reconfigu-raciones económicas, políticas, sociales y culturales, que camina directo a las paradojas del neoliberalismo globalizado desde el cual parece cimentar firmemente sus raíces en los valores de la locali-dad es apremiante.
Postmodernidad, TIC y sociedad red
En La condición postmoderna. Informe sobre el saber, el filósofo fran-cés Jean-François Lyotard efectúa una crítica a la modernidad des-de sus múltiples perspectivas: como proyecto de la Ilustración y su apuesta por sus ideales libertarios y de justicia social. En ello con-trasta, notablemente, con la apuesta teórica del pensador alemán Jürgen Habermas (1982), para quien ciertamente la modernidad es un proyecto inacabado que requiere de concreción, y a diferencia
36
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
de él, Lyotard, considerado el “padre de la postmodernidad”, propo-ne su partida de defunción fundamentalmente por no haber cum-plido con sus promesas y compromisos legados por la Revolución Francesa: fraternidad, libertad, igualdad, solidaridad.
En este sentido, su tesis elabora una seria reflexión en torno del estatuto del saber en las sociedades de la época (1987), socie-dades informatizadas, caracterizadas por encontrarse en etapa de transición del industrialismo y que las ha llevado a ser considera-das postindustriales. Este estatuto del saber, ciertamente, se modi-fica en la medida en que cambian las sociedades, legitimado por el lenguaje, interpelado por los discursos que se construyen a su alrededor, por los medios que lo informan y las construcciones teó-ricas de la comunicación, entre otros fenómenos.
Desde esta perspectiva, el saber se ve afectado en sus dos fun-ciones principales: la investigación y las formas de divulgación. De allí se desprende la importancia que las tecnologías de la informa-ción y la comunicación (TIC) poseen en este marco referencial, en la medida en que estas “máquinas de información” generan pro-fundas transformaciones en las formas en que la información se genera, se procesa y se almacena. Por ello, para Lyotard el saber en las sociedades postmodernas está reconocido como una nueva producción, quizás la principal fuerza de producción, lo que re-percute en nuevas formas de afectación de sociedades en vías de desarrollo y produce fracturas inocultables en los países que se en-cuentran a un lado u otro del paisaje del desarrollo económico.
Adicionalmente, hay que decir que las TIC modifican las for-mas de acceso a la información, y por tanto la construcción del conocimiento, el trabajo de carácter cooperativo/asíncrono, las ru-tinas escolares, los vínculos societales y las formas de subjetividad humana, entre otras situaciones.
Por esta vía, Lyotard asigna el problema de la legitimidad de este saber reconfigurado al “legislador”, en este sentido a las co-munidades científicas, en permanente conflicto, con lo que se con-firma la existencia de una intrínseca relación entre saber y poder.
De esta manera, las TIC constituyen en el elemento posibili-tador para que la producción, el procesamiento, la organización, la comunicación, transmisión y gestión se conviertan en la base del funcionamiento de la sociedad actual, con lo que emerge la idea de la existencia de una economía informacional que distancia, notablemente, la sociedad informacional de la sociedad global, es decir, entornos que significan una nueva forma social que depende
37
Chaparro H. Guzmán A. y Acuña P. Jóvenes y consumo cultural. pp. 27-54
en mucho de la digitalización, la informatización, la telemática y la memorización para su concreción como forma social.
Esta estructura social afecta sensiblemente diferentes esferas de la cotidianidad humana como la economía, la guerra, la inves-tigación científica, la prensa, el ocio y la cultura, pero simultánea-mente genera significativas fronteras sociales: los “inforricos” y los “infopobres”, o lo que es lo mismo, la evidencia concreta del digital divide y de sus inocultables consecuencias en las formas en que los sujetos acceden a la información en contextos determinados. Ello recuerda con las lógicas de inclusión y exclusión con las que trabajan las estructuras sociales de la sociedad red en la propues-ta del investigador español Manuel Castells, que consiste en una estructura social construida por redes de información que tiene como objetivo el procesamiento, almacenamiento y transmisión de información sin que exista restricción de alguna naturaleza en términos de distancia, tiempo o volumen. Ello no implica, como se ha pensado, cierta forma de homogenización de los formatos, estilos y gramáticas culturales, pues, como plantea el autor cata-lán, “lo que caracteriza a la sociedad red global es la contraposi-ción de la lógica de la red global y la afirmación de la multiplicidad de identidades locales (pues) más que la aparición de una cultura homogénea global, lo que puede observarse como tendencia más común es la diversidad histórica y cultural: fragmentación más que convergencia” (Castells, 2004, p. 69).
Así que Castells le apuesta al reconocimiento de la importancia de lo local en las experiencias humanas, en perspectiva territorial tanto como cultural, aunque de la misma forma propone la idea de que se potencien el trabajo cooperativo y colaborativo, la “interac-ción constante y flexible” (Castells, 2006, p. 53) de las relaciones de dominación entre redes y los efectos –¿acaso previsibles?- de la irrupción de estos nuevos formatos sociales en la mayoría de las actividades sociales humanas: en la economía (la empresa red) y las formas de adscripción al grupo, en las relaciones interpersona-les, en el sistema educativo y la producción cultural o en las formas de interpelación ciudadana.
Consumo e industria cultural
OTRO DE elemento que caracterizó este período de posguerra está relacionado con la manera cómo nace la creciente y próspera in-dustria cultural, que de manera particular ofrece la gran posibili-dad de bienes y servicios exclusivamente para el consumo de los
38
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
jóvenes. En este sentido nos aproximamos a la noción de consumo como “el conjunto de procesos de apropiación y uso de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordina-dos a la función simbólica” (García Canclini, 1999, p. 42).
De esta manera, los jóvenes de los países desarrollados acce-den a nuevas posibilidades de bienes y servicios, entre otras cosas por la capacidad de su poder adquisitivo, lo que además hizo que hubiera un reconocimiento generalizado de las nuevas maneras como se visualizaban los jóvenes y dio indicios de nuevas identi-dades que rápidamente se extendieron por muchas regiones del mundo generando un nuevo modelo para los jóvenes, el cual debía ser aceptado, acogido y difundido generando una revolución no solo desde lo cultural sino también desde lo económico. Para el historiador Eric Hobsbawm (1995), la cultura juvenil se convirtió en la matriz de la revolución cultural del siglo XX, visible en los comportamientos y costumbres, pero sobre todo en el modo de disponer del ocio, que pasaron a configurar cada vez más el am-biente que respiraban los hombres y mujeres urbanos (Hobsbawm, 1995, p. 331).
Este tipo de estudios ha ido cobrando fuerza en el terreno de las prácticas sociales juveniles, ya que las nuevas formas en que los jóvenes se agrupan van reconfigurando las nociones a partir de las cuales manifiestan intereses o desprecios por los fenómenos sociales. El consumo cultural de radio, televisión, Internet, etc., en términos operativos generalmente se entiende por consumo cultu-ral al acceso a bienes y servicios tales como libros, discos y fono-gramas, funciones de cine, conciertos, representaciones teatrales y danza, diarios, revistas o televisión.
Estos estudios se convierten en herramientas de vital impor-tancia para rastrear y visualizar los usos, las codificaciones, las decodificaciones y las recodificaciones de los significados socia-les que tienen para los jóvenes las nuevas formas de distribución y geopolíticas en nuestra sociedad. Esta relación que se establece con los bienes culturales como espacios o lugares de tensión pero a la vez de negociación de los significados culturales, el consumo cultural como forma de identificación-diferenciación social (Bou-rdieu, 1988; García Canclini, 1991), ponen en el centro de la dis-cusión la importancia que genera en las nuevas dinámicas socia-les la consolidación de una cultura-mundo que afecta, de manera significativa, las formas de vida, los patrones socioculturales, los
39
Chaparro H. Guzmán A. y Acuña P. Jóvenes y consumo cultural. pp. 27-54
aprendizajes y particularmente las formas de interacciones socia-les contemporáneas.
Si el consumo sirve para pensar, como ha señalado García Canclini, es porque su análisis permite entender las distintas configuraciones del mundo que de maneras contradictorias y complejas los jóvenes construyen a partir de sus vínculos con las industrias culturales pero anclados en sus propios colectivos o lugares de significación (Regui-llo, 2000, p. 71).
Por esta razones, tal vez la pista más importante para entrever que ya estamos en el umbral de cambios profundos, pero no vemos muy bien qué es lo que viene detrás; una manera para compren-der lo que se avecina tiene que ver con la superación de aquellas “dicotomías” que vivimos los adultos entre juego-trabajo, el consu-mo-producción, lo serio-lo festivo, juego-aprendizaje, lo estético-lo argumental cognitivo, si no tenemos en cuenta esto, no vamos a poder entender que el modo como se relacionan los jóvenes con las nuevas tecnología, especialmente con la Internet: no es con el aparato, sino con una mediación, a través de la cual navegan, para denominar la manera de leer, escribir, nombrar e inventar en la Internet.
La manera como los jóvenes viven hoy esta especie de com-prensión cultural, no tiene que ver únicamente con los modos de entrelazamiento de las diferentes prácticas, ya que los jóvenes si-guen yendo a las salas de cine, accediendo más a Internet, y en ge-neral a los diferentes espacios culturales ofrecidos. De esta forma, se revela una nueva manera de circular los productos culturales frente a un actor que no separa radicalmente el consumo de la pro-ducción, el ocio del trabajo, no sólo porque ya podemos trabajar en casa, sino porque dentro del ocio puede haber una dimensión del trabajo, una dimensión de producción, una dimensión de creativi-dad que transforma enormemente la relación puntual de la gente con las diversas modalidades de la cultura en una relación mucho más duradera a su modo, y mucho más creativa.
En este sentido, presentamos una propuesta de investigación que consiste en analizar críticamente formas de significación y resignificación de la identidad en jóvenes pertenecientes al área urbana de la ciudad de Villavicencio, Colombia, frente a su con-sumo cultural, mediático y tecnológico. Esto implica diagnosticar las preferencias en relación con el consumo cultural, mediático y tecnológico de los jóvenes pertenecientes al área urbana de la
40
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
ciudad; establecer formas de interpelación e interpretación de la realidad juvenil en el municipio de Villavicencio y el departamento del Meta; reconocer la juventud como actor fundamental en la defi-nición de políticas públicas en materia cultural, y generar procesos de comprensión y análisis sobre las formas de interacción juvenil y sus formatos de socialización.
Materiales y métodos
EL PROYECTO se desarrolló de forma cuali-cuantitativa en un estu-dio de tipo descriptivo, que incluyó la elaboración de una encuesta de 39 preguntas validada por pilotaje efectuado a jóvenes pertene-cientes a la Licenciatura en Educación Física y Deportes de la Uni-versidad de los Llanos y revisada por tres expertos.
Adicionalmente, y para satisfacer necesidades del orden cua-litativo relacionadas con las expectativas, deseos y opiniones de líderes de opinión en el ámbito cultural, se llevaron a cabo 10 en-trevistas semiestructuradas con igual número de sujetos en las que se indagaba de manera especial como criterios de análisis acerca de la toma de decisiones en el campo cultural, políticas culturales y su incidencia en espacios creativos, oferta cultural, intereses y conceptualización y significación de cultura.
Para el efecto, se tomó una muestra de 1078 jóvenes habitan-tes habituales de la ciudad de Villavicencio (Meta), multiestratifica-dos, teniendo en cuenta que la Ley 375 de 1997, Ley de Juventud, en su artículo 3º entiende por joven a la persona cuya edad fluctúa entre los 14 y 26 años de edad. La selección de la muestra se efec-tuó empleando la técnica de muestreo aleatorio.
De esta forma, la encuesta se aplicó a 1078 jóvenes de la ciu-dad de Villavicencio entre 14 a 27 años, determinando aspectos generales relacionados con edad, estrato socioeconómico y grado de escolaridad.
La información acopiada se organizó y analizó siguiendo el curso de los objetivos propuestos para la investigación. Para el caso de la encuesta, la cual pretendía definir las preferencias de los jó-venes en cuanto a su consumo en materia de bienes y servicios culturales, se sistematizo la información y se hizo un compendio general de dicho instrumento entre los 1078 sujetos de análisis.
De la entrevista semiestructurada realizada, ocho (8) aplica-ron al género masculino y dos (2) al género femenino. En ella se permitió establecer el análisis conversacional desde la perspectiva pragmática del lenguaje.
41
Chaparro H. Guzmán A. y Acuña P. Jóvenes y consumo cultural. pp. 27-54
Los resultados obtenidos en el estudio son mostrados confor-me fueron señalados en los objetivos específicos. Estos aparecerán de forma consecutiva para dar estructura al informe final y apare-cen relacionados en gráficas y tablas.
Resultados
EL MAYOR índice de participación de jóvenes se encuentra entre las edades de 15 años (10.7%), 16 años (10.5 %) y 17 años (10.4 %). Por el contrario los menores rangos de participación en las encuestas se dan en rangos de edades de: 24 años (2.9%), 25 años (2.9%), 23 (4.2%), 14 años (8.9%). Aunque la muestra significativamente gene-ra un rango de participación en edades de 14 a 27 años, de diferen-tes estratos socioeconómicos y de diferentes niveles educativos del sistema escolar, lo que genera un espectro importante de participa-ción y una muestra que garantiza la confiabilidad de los datos y la importancia del estudio.
La gráfica no. 2 muestra que del total de encuestados (1078), la mayor concentración esta en los estratos 2 (33.8 %), 3 (46.6%) y estrato 1 (15.6%); la menor participación está comprendida entre los estratos 6 (0.09%), 5 (0.3%), y 4 (7.3%).
La mayor concentración de los encuestados se encuentra en los niveles de escolarización secundaria (51.5%) y universitaria (41.4%). Es importante destacar aq1uí la pregunta por los dife-rentes focos de atención: por un lado estudiar lo que ocurre en la secundaria y en la universidad, y por otra parte definir la expe-riencia propia de los jóvenes que estudian en las instituciones, ya que como lo afirma Benedicto “sólo teniendo en cuenta la mul-tiplicidad de prácticas culturales podemos comprender cómo los diferentes actores definen sus preferencias y dotan de significado los procesos políticos en los que están inmersos” (2002,p 29). Esta definición, además, puede orientar la construcción de mecanismos que le garanticen al sistema escolar asumir y enfrentar más proac-tivamente los fenómenos culturales, incorporando sus potenciali-dades y garantizando el desarrollo del conocimiento y la identidad.
Los jóvenes manifiestan un reconocimiento importante a la cultura, entre quienes le otorgan mucha relevancia (59.7%) y un 29.5% que le asignan una importancia relativa. Esto indica que un 89.2% le da gran importancia a los procesos culturales, lo que demuestra cómo los jóvenes manifiestan importantes espacios de apropiación de los procesos culturales, y cómo de diferentes mane-ras los jóvenes articulan a sus actividades cotidianas los procesos
42
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
de apropiación de la cultura en un alto porcentaje. Es importante señalar que los jóvenes a través de estos espacios de apropiación van generando espacio de apoyo, sociabilidad y reconocimiento, lo que genera amplias posibilidades de desarrollo de potencialidades de la subjetividad en los jóvenes.
De esta misma forma, se hace necesario enfatizar en el hecho de que, para algunos, el ámbito de lo cultural genera espacios de sensibilización humana relacionadas más co el desarrollo de sus potencialidades, de manera que “Dentro de la cuestión personal que uno tiene frente a la cultura está muy relacionada con la cues-tión de que es lo que lo conmueve a uno que lo sensibiliza; frente a las diversas expresiones que puede tener el ser humano entonces como desde el arte la cultura el hecho de generar una conversación interesante son elementos que de una u otra forma le dan sentido a la vida de uno entonces desde mi punto personal es el hecho de qué me genera como un sentido un sentido frente a las cosas”.
Se evidencia que la mayor participación de los jóvenes está relacionada con la música, y el folclor, aunque un alto porcentaje afirma preferencias por 2 y 3 actividades artísticas. Las menores participaciones en actividades artísticas se presentan entre la lite-ratura, el teatro y las artes visuales. Es importante leer en términos políticos las expresiones culturales de los jóvenes, lo cual arroja información sustantiva sobre el modo en que están entendiendo el espacio público; de igual manera, fortalecer los espacios de expre-sión juvenil, dotar a la ciudadanía de las herramientas fundamen-tales para su constitución y empoderamiento, así como atender la lógica de la vida cotidiana, lo que permite entender por dónde pasan, desde la perspectiva de los propios jóvenes, sus críticas y demandas al sistema.
Los resultados plantean muy claramente la poca frecuencia (60.9%) con que los jóvenes asisten a museos y exposiciones, y de igual manera es significativo el hecho de que un alto porcentaje (33.7 %) afirma nunca asistir a actividades de esta naturaleza. Se infiere que los jóvenes muy pocas veces frecuentan estos espacios, y aquellos que lo hacen (4.9 %) cuentan con posibilidades relacio-nadas con el interés particular. Se hace necesario resaltar la escasa oferta en materia de museos y espacios públicos para la exposición artística.
Es claro que para dar significado a cualquier experiencia, se requiere la capacidad de ser conectada con lo que ya se conoce. Las exposiciones tienen la capacidad de estimular las compara-
43
Chaparro H. Guzmán A. y Acuña P. Jóvenes y consumo cultural. pp. 27-54
ciones entre lo nuevo y lo desconocido, y por lo tanto establecen conexiones y acceso a conceptos y herramientas conocidas para establecer comparaciones entre lo que se conoce y lo desconocido. En este sentido podemos contemplar los museos como artefactos culturales e ideológicos que pueden ser analizados como sistemas de significación o como sistemas de comunicación que utilizan sig-nos y señales comprendidas y leídas socialmente que subrayan el hecho de que las personas construyan y definen significados de las experiencias vividas, en las que cada elemento toma lugar en los sistemas individuales de significación. Ello se puede observar claramente con la gráfica 7, en la que en apreciación de los jóvenes la escasa oferta y la falta de divulgación consistente constituyen la causa fundamental por la cual no se accede a museos y sitios de exposición artística pública. El desinterés, aunque en menor pro-porción, incide de manera significativa, razón por la que habría que preguntarse si dicha razón es consistente con desconocimien-to, significado u otras formas de desapasionamiento.
En el caso del teatro, se observa que el porcentaje mayoritario de los encuestados afirmaron asistir con poca (54.2 %) o ningu-na (38.7 %) frecuencia a espectáculos teatrales. Esto es realmente significativo, ya que sumariamente un 92.9% de los encuestados manifiesta que con muy poca frecuencia o nunca asiste al teatro. Como en anteriores preguntas, esta puede estar relacionada con la poca difusión de las presentaciones artísticas en el área de teatro y el poco interés que se tiene en la región por desarrollar propuestas que acerquen a los jóvenes sus prácticas.
El valor dominante en los encuestados tiene que ver con la visita poco frecuente a salas de cine (47.4 %), pero de igual mane-ra se confronta el porcentaje que manifiesta hacerlo con mucha frecuencia (41.6%), lo cual es un indicador muy contemporáneo si comprendemos que el cine, al igual que las artes visuales, están destinadas a ser las formas privilegiadas del lenguaje de la imagen y que de esta manera constituyen los nuevos ámbitos de la crea-ción artística, los puntos más importantes de la alteridad.
El desinterés (21.4 %) y la escasa información (21.3 %) cons-tituyen nociones que eventualmente definen la asistencia de los jóvenes a las salas de cine. Ello podría contrastarse con variables de otra naturaleza, como factores socioeconómicos y la popula-rización del home video. La falta de divulgación (37.7%), por su parte, matiza la encuesta en los jóvenes y su interés por el cine. Actualmente se tiene la creencia que los jóvenes no van al cine,
44
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
pero los estudios demuestran todo lo contrario que los jóvenes: son el grupo poblacional que más lo hace. En este sentido, géneros cinematográficos como la comedia, el terror y la acción generan enorme simpatía sobre la población sujeto de análisis, aunque las preferencias de los jóvenes se encaminan también a considerar dos o más géneros como sus preferidos. Se resalta el poco interés que el cine arte (cine de autor) produce en los encuestados, lo que po-dría ser una consecuencia de su escasa programación en salas que generalmente difunden cine de carácter comercial.
De los encuestados, el 68.1 % tienen computador en sus ho-gares, mientras que el 31.8 % no posee esta tecnología en su do-micilio. Es significativo el hecho de que, aunque se han efectuado grandes esfuerzos por masificar su uso, el computador personal (PC) no ha generalizado su utilización. Si a eso le añadimos que los encuestados pertenecen preferentemente al estrato 3, estaremos hablando de una nueva forma de brecha digital (digital divide) que genera formas de incomprensión de los lenguajes informáticos, ocasionando fenómenos de exclusión, analfabetismo funcional y otros inconvenientes que fácilmente pueden revertirse en proble-mas de carácter social.
Los porcentajes de jóvenes que tienen acceso a Internet (61.9 %) desde sus hogares a la Internet, así como un importante 30.8% de quienes no tienen acceso a esta tecnología de la información y la comunicación TIC. Desde esta mirada, aquellos que tienen ac-ceso tienen mejores oportunidades para sus desarrollos persona-les, están permanentemente conectados con sus amigos y acceden más fácilmente a tareas y trabajos. Los jóvenes en general identi-fican el Internet como una tecnología de relación, de interacción que guarda una continuidad con su amplia cultura audiovisual. Si bien gran parte de los encuestados no tiene esta tecnología, se trata de un medio muy presente en el imaginario de los jóvenes y de sus familias: se sienten satisfechos de poder acceder a la red y compar-tir estados de ánimo a distancia, expresar aquello que cara a cara no pueden decir o jugar con sus identidades.
La pregunta que indaga por la frecuencia de uso de Internet y que genera la gráfica 16 es altamente significativa, ya que revela el uso que el uso diario es el m ayor indicador, ya que obtuvo un porcentaje de 67,2 %, frente a quienes lo hacen semanalmente, con 26,5 %. Esto equivale a un altísimo 93,7 % del total de los encuestados que permanecen conectados vía Internet de manera diaria o semanal. El porcentaje es mínimo de aquellos que no se
45
Chaparro H. Guzmán A. y Acuña P. Jóvenes y consumo cultural. pp. 27-54
conectan nunca (2,2 %). En este sentido, es claro que los jóvenes han interiorizado el discurso según el cual el futuro depende, en gran medida del progreso tecnológico y del control de las nuevas tecnologías. Saben que su porvenir social y profesional les exigirá ser competentes en el uso de estas herramientas. De igual mane-ra, los jóvenes son conscientes de la preocupación de los padres y profesores acerca del uso que ellos hacen de estas tecnologías. De la misma manera, queda clara la evidencia de la existencia de los nativos digitales, concepto definido por wikipedia como el que define a “aquel que nació cuando ya existía la tecnología digital. La tecnología digital comenzó a desarrollarse con fuerza en 1978, por lo tanto, se considera que los que nacieron después de 1979 y tuvieron a su alcance en el hogar, establecimientos de estudio y de recreación computadoras o celulares pueden considerarse nativos digitales.
En relación con los intereses desde los cuales los jóvenes acceden a Internet: significativamente, el 29,4 % lo hace por en-tretenimiento, seguido de aquellos que seleccionaron dos o más opciones, en un porcentaje de 32.4 %. En un tercer lugar, las pre-ferencias se dirigen a quienes seleccionaron fines educativos (11,5 %). Sorprende es que el porcentaje más bajo (6,9 %) corresponde a la comunicación con los amigos. Es claro, si nos atenemos a las res-puestas de los encuestados, que Internet, más que una herramienta educativa, promueve el disfrute y el placer para un gran porcentaje de la población joven, con lo que habría que pensar en promover proyectos de análisis/intervención dirigidos a auscultar las formas de consumo digital de la población juvenil y la forma como este consumo en particular incide en la utilización del tiempo libre.
Al mostrar la preferencia de los jóvenes respecto a las páginas y portales: en primer lugar aparece Facebook (20,3 %), y en menor medida la mensajería instantánea (Mesenger) y el portal especiali-zado en música y video YouTube.
Los jóvenes en un (62,7 %) esta adscritos a redes sociales y el (37,2%) no perteneces a redes sociales. Un hecho trascendental, que consolida la importancia de las comunidades virtuales en el mundo juvenil, sus necesidades de adscripción a grupos de pares, las formas en que establecen sus relaciones en la actualidad y la aparente consolidación de lo que los investigadores sociales han denominado la emergencia de una nueva estructura social: la so-ciedad red.
46
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Índices de lectura
LOS JóVEnES encuestados leen en su mayoría semestralmente (23,2 %), seguidamente mensualmente (20,7 %), anualmente (20,2 %) y nunca leen (16,2%) lo que indica que los porcentajes de lectura de los jóvenes encuestados es muy bajo.
El género más leído es el de la novela ( 28,9%), posteriormente esta quienes leen 2 y 3 libros (23 %), luego el género cuento ( 12, 8 %), la poesía se ubica en (7,3%) a quienes les gusta leer de 3 libros están en el (10,6 %).
En este sentido el mayor interés de lectura de los jóvenes es pa-satiempo (20 %); en segundo lugar, educativo (18,9 %) y por último se encuentran quienes afirmaron seleccionar sus lecturas por asun-tos de orden informativo y creativo. Contrasta notablemente que si bien los jóvenes han definido entre sus intereses primordiales la lec-tura como ejercicio de entretenimiento, los índices sean tan bajos. Al parecer, la forma de lectura de carácter instrumental alimentada en las instituciones educativas condiciona a los jóvenes el interés. no la lectura que revela y descubre, sino la que constituye en un elemento funcional para la inclusión en el mercado laboral.
El género musical preferido para los jóvenes, 1078 en total, de los cuales se destaca en mayor proporción el reggaetón con un 13,07% y el rock con el mismo porcentaje, así como el vallenato con un 10,2%. Es de anotar que en Villavicencio estas nuevas ten-dencias como el reggaetón manifiestan en los jóvenes alternativas de encontrarse consigo mismo y con los otros.
El gusto e interés de los jóvenes por la música, en un porcen-taje alto de 84,7%, comparado con el 12.5% que manifiesta ningún interés por ella. En este contexto se evidencia en los jóvenes de secundaria y universidad sobre todo el gusto por la música, esto se denota con los aparatos tecnológicos (celulares, mp4….) que más utilizan en los recesos y espacios libres.
Se muestra cómo el 66, 41 % de los jóvenes manifiestan no poseer instrumentos musicales y el 33,5% sí. Esto denota que a pe-sar del porcentaje que considera la música un elemento importan-te en sus vidas, no todos tienen acceso a instrumentos musicales. Lo anterior puede estar relacionado con el nivel de estrato de los jóvenes en estudio, ya que en su mayor proporción están ubicados en el estrato 2 y 3.
En cuanto al género de música, se aprecia que los jóvenes cuentan con un mayor porcentaje 61,4% que asisten a bares o ta-bernas relacionadas con su género de música, contra un 38,5 %
47
Chaparro H. Guzmán A. y Acuña P. Jóvenes y consumo cultural. pp. 27-54
que manifiestan una no asistencia. Los jóvenes de Villavicencio presentan un alto grado de participación y asistencia a bares de la ciudad, no solo se evidencia en los estratos altos o medios sino también bajos.
Consumo televisivo
En CUAnTO al programa de televisión preferido, los jóvenes mani-fiestan un 74,4% de favoritismo por programas de entretenimiento, seguido de 14,6 % que no da respuesta. Hay una apuesta a la televi-sión que los jóvenes observan, ya que es una tendencia muy fuerte en ellos, sobre todo porque no llaman la atención los espacios infor-mativos ni documentales por ser considerados más rígidos y serios. En su lugar, parte de las dificultades que tienen muchos de los jóve-nes tratan de asumirlos observando programas menos “tediosos”, que muchas veces puedan sacarlos de las dificultades en las que se encuentran y relajarlos del mundo en que viven.
Es relevante destacar que el horario preferido para ver televi-sión en los jóvenes de la ciudad de Villavicencio es la noche, con un 70.5%, comparado con un bajo porcentaje de 16,8% que prefiere hacerlo en el horario de la tarde. Por ser jóvenes que en su mayoría se encuentran escolarizados, se puede colegir que muy poco es el tiempo para ver televisión en jornadas diurnas.
Resulta interesante que uno de los géneros más relevantes y preferidos para los jóvenes de Villavicencio son la novela con un 13,9%, la acción con un 11,6% y la comedia con un 11,5%. Esto referenciado con las apuestas de los jóvenes ya que no es una tendencia de género en esta edad. Así mismo cabe resaltar que el 27,3% de los jóvenes gusta de más de dos géneros de preferencia.
La muestra de jóvenes representada incluyó que en un 63,82% tiene conexión televisiva tv. Cable, seguido de 26,15% de televisión abierta y en menor proporción 8,6% la televisión satelital.
Lectura de diarios y periódicos
En LA figura 28 se discrimina si los jóvenes leen diarios o periódicos y cuáles son sus preferidos: un 45,08% manifiesta no leer diarios o periódicos y 43,41% sí. Por otro lado la preferencia de los jóvenes radica principalmente en el periódico de corte popular y amarillista Extra, con un 16,69%, seguido del diario nacional El Tiempo, con un 12,33%, y en menor proporción el trisemanario regional Llano 7 días, con un 4,26% y por último El Espectador con un 3,33%.
La tendencia indica que las razones por la que los jóvenes lean
48
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
diarios permanentemente son 41,83% por información, 15,86% por entretenimiento y un 8,71% por consultas. no obstante un 23,84% no responde. Sin embargo contraria a la tendencia de la te-levisión donde los jóvenes prefieren los programa de entrenamien-tos, estos si leen por información en un mayor porcentaje, seguido de la lectura por entretenimiento.
Con respecto a la pregunta ¿qué formato prefiere para la lec-tura? Los jóvenes manifestaron con un 63,72% que el papel es el formato más adecuado para su lectura, seguido del medio digital con un 32,65%. Sin embargo no se vislumbra ante la sociedad esta manifestación ya que las nuevas tecnologías permiten que los jóve-nes aún estén aún más inclinados por el medio digital para lectura y trabajo académicos.
Consumo radiofónico
LOS JóVEnES señalaron escuchar radio con mucha frecuencia con un 46,47% y un 44.71% manifiestan que escuchan radio con poca frecuencia y un 8,82% establecieron que nunca han escuchan ra-dio. Sin embargo parecería importante destacar que el porcentaje de interés por la música es bastante alto en los jóvenes en estudio, esto quiere decir que no escuchan música a través de la radio, sino por CD u otros elementos tecnológicos similares.
Adicionalmente se puede apreciar que el género preferido por los jóvenes de Villavicencio es la música con un 71,24%, segui-do de las noticias con un 7,95%. Esto se manifiesta en la mayoría de apreciaciones de los jóvenes en estipular que la música es una aproximación del sujeto a la realidad.
Frente a lo que los jóvenes escuchan se evidencia un 84,78% de preferencia por la FM y un 10,66% de escucha por frecuencia AM y un 4,54% no lo hacen. Así mismo manifiestan que cuando hay temporada de ferias y fiestas participan con poca frecuencia 51,20% y con mucha frecuencia 32,18%. Así como 16,60% nun-ca han participado. La poca frecuencia en sus asistencia a ferias y fiestas manifiestan que está dada por el desinterés con un 32,93%, y una escasa oferta de 15,76%.
La muestra de los jóvenes representada incluyó que al menos el 39,33% visitan al mes una vez los sitios de rumba, un 23,84% cada quince días, un 12,6% los fines de semana y un 24,21% nun-ca visitan los sitios de rumba de un total de 1078 jóvenes de Villa-vicencio. Cabe resaltar que Villavicencio se ha caracterizado por la
49
Chaparro H. Guzmán A. y Acuña P. Jóvenes y consumo cultural. pp. 27-54
cantidad de sitios para la diversión nocturna (rumba, en su lengua-je) y en su mayoría la participación de los jóvenes es la más alta.
La tendencia indica que el 52,13% de los jóvenes visitan los centros comerciales con poca frecuencia y el 44,52% con mucha frecuencia. El 3,3% nunca visita los centros comerciales. Esta es una de las manifestaciones más frecuentes en los jóvenes: sus en-cuentros con los otros o con grupos de personas en estos lugares generan más disposición y apreciaciones del mundo y la realidad. Es necesario estipular que Villavicencio ha aumentado en un por-centaje mayoritario los centros comerciales y la continua vincu-lación con la juventud a través de sus almacenes y lugares de en-cuentro y desencuentro.
Por último el 62,33% de los jóvenes cuando asisten a los cen-tros comerciales únicamente lo hacen para comprar, un 37,66% va únicamente a mirar. Al respecto los jóvenes que van a comprar ma-nifiestan en un 52,31% que compran ropa económica y un 47,68% compran ropa de marca. Esto claramente se puede identificar ya que los jóvenes se sienten muy conectados con las nuevas marcas y formas de vestir que son muy vistas en los centros comerciales. Sin embargo muestran que es un poco más alta la compra de ropa económica, esto pues debido a que los 92,20% de nuestros jóvenes de estudio pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.
Conclusiones/recomendaciones
PERSISTE UnA falta de concreción frente al concepto de cultura y su importancia para los seres humanos, ya que se pueden claramente evidenciar diferencias radicales en sus apreciaciones, que van desde la idea esencialista y totalizante que la define como el espacio don-de nosotros nos desarrollamos mentalmente, donde tenemos que convivir con personas, donde expresamos nuestra forma de vivir, o aquella según la cual es todo lo que rodea al ser humano desde que nace hasta que muere… todo lo que tiene que ver con la formación y con nuestro encauzamiento en la sociedad, hasta las más elabo-radas que la conciben con elementos muy complejos frente a la concepción de elementos que nos generan una identidad como se-res humanos, frente a las concepciones de ya sea dentro de los más individual: los elementos de carácter personal, como la concepción de la personalidad, la subjetividad o dentro de los aspectos más co-lectivos frente a concepciones de esas identidades. Precisamente que tiene que ver con los elementos de una territorialidad o en el caso ya de un de un país con la concepción de una nacionalidad,
50
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
o, en fin, aquellas nociones simplistas según las cuales la cultura constituye un “espacio de esparcimiento para formar capacidades y focalizar energías.
Es muy importante, sin embargo lo anterior, reconocer que los jóvenes villavicenses tiene en alta estima la cultura en cualquiera de sus manifestaciones. Los ámbitos culturales, por tanto, generan en los jóvenes profunda significación, lo que debe necesariamente ser tenido en cuenta por las agencias culturales. Satisfacer sus ex-pectativas consolidaría, en buena medida, su inclusión como ciu-dadanos.
Tal como se puede deducir de las entrevistas realizadas, así como de las encuestas, la familia incide de manera significativa en la importancia que se otorgue al tema cultural en lo jóvenes. “Como son los primeros maestros de su vida, entonces hay esos primeros hábitos o costumbres que uno aprendió, digamos de amor por el otro, si de querer hacer las cosas de una manera honesta, transpa-rente… es como ese patrón cultural que le inculcaron a uno, pero también de rebelarse frente a lo que no le gustaba a uno… enton-ces también se lo inculcaba uno la familia… entonces si es una familia que es paciente, dormida, pues así mismo se va a nutrir de su cultura… pero entonces la familia es digamos el motor, es cuan-do usted está niño, es su primer contacto, lo educan le transmiten costumbres y considero que es como la importancia que tiene la familia”.
La oferta cultural para el mundo juvenil debe ser repensada seriamente, pues en voces de los propios jóvenes no existe una suficiencia en términos de actividades que satisfagan sus expec-tativas, no hay políticas orientadas claramente hacia sus gustos y preferencias en la materia, las agencias no cumplen en muchas oportunidades con sus responsabilidades, se presenta una excesi-va orientación cultural de corte patrimonial o eventos de carácter masivo que, para los muchachos, no producen los efectos que se requieren para consolidar la cultura como un elemento primordial para el desarrollo de los sujetos.
Áreas artísticas como el teatro o las artes visuales, en la ma-nifestación de los jóvenes no generan entusiasmo, lo que produce índices muy bajos de asistencia a eventos de esta naturaleza. Estu-dios más detallados podrían concluir las razones, entre las que se podrían encontrar escasa oferta en tales ámbitos, inexistencia de espacios de capacitación consolidados para la divulgación de sus formatos y la creación y consolidación de públicos, inexistencia de
51
Chaparro H. Guzmán A. y Acuña P. Jóvenes y consumo cultural. pp. 27-54
espacios dedicados a su divulgación (museos, salas de teatro), etc. Se sugiere a las agencias culturales hacer especial énfasis en estas dos importantes manifestaciones artísticas.
El cine, como herramienta pedagógica y mediación cultural, ha demostrado suficientemente ser un importante escenario de divulgación de la cultura local, regional y mundial. Acceder a sus lógicas y sus gramáticas se ha convertido en un elemento definitivo para las sociedades contemporáneas. queda la inquietud respecto de los géneros que observan los jóvenes en la ciudad de Villavi-cencio, pues al parecer el cine independiente es de poco recono-cimiento en la ciudad. La consolidación y el apoyo decidido a cine clubes podría generar una más favorable cultura cinematográfica.
Las herramientas tecnológicas (TIC) están resignificando las estructuras sociales a escala planetaria. Villavicencio y el depar-tamento del Meta no podrían ser una excepción: sus jóvenes de-muestran muy claramente la importancia que Internet tiene en sus vidas, cómo acceden cotidianamente, cuáles son sus preferencias en términos de satisfacción de necesidades y las comunidades vir-tuales a las cuales se encuentran inscritos. La evidencia de los na-tivos digitales significa un reto muy interesante para la generación de políticas culturales de los jóvenes que satisfagan sus expectati-vas y, por supuesto, que generen elementos de reflexión sobre el uso adecuado del tiempo libre, así como sus efectos formativos.
Una revelación un tanto pesimista la constituye el muy bajo índice de importancia e interés que los jóvenes le asignan a la lec-tura. Ello se suma, lamentablemente, a las bajas frecuencias con que lo hacen, al carácter instrumental con que se dedican a leer, así como a los ya demostrados bajos indicativos de interpretación de la lectura en pruebas de los órdenes nacional e internacional. Otro gran reto tanto para las agencias dedicadas a la promoción de la cultura como para las instituciones educativas, las organizaciones juveniles, el Estado seccional, etc.
El comentario proviene de alguno de los sujetos entrevistados, y es acaso concluyente y contundente: “En la infraestructura falta mucho, pero también en la gestión cultural, en la forma de cómo la gente se apropia de esos espacios y dentro de los pocos espacios infraestructuralmente adecuados en Villavicencio muchas veces son desaprovechados…, hay también desde otro punto no sólo la cuestión de cómo se construye la cultura desde la institucionali-dad, la formalidad, sino cuál es papel de la comunidad frente a esa gestión cultural y en Villavicencio es muy poca la cuestión que se
52
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
está dando ahí”.La música es un área cultural fundamental para la población
sujeto de análisis: a través de las ondas radiales, en sus hogares, pero también en bares y tabernas, los jóvenes mantienen una espe-cial preferencia por la música en todos sus géneros. El joven villa-vicense no tiene claras preferencias musicales, sino que, eventual-mente por al carácter sincrético de sus formatos identitarios, gusta de muchos géneros en forma simultánea. Un buen indicativo para ofrecer actividades dedicadas a promover la producción, distribu-ción y programación musical en diferentes escenarios.
Llama la atención el hecho de que un porcentaje significativo de la población juvenil no asiste a eventos de carácter autóctono tradicional. La razones podrían estar orientadas hacia cierta inco-modidad que sienten hacia las formas tradicionales de la cultura (considerada atrasada o bárbara), o como rechazo a cierta desaten-ción de sus gustos y expectativas por parte de las agencia culturales.
En cuanto a la relación existente entre cultura y desarrollo, los jóvenes encuentran en esta intersección una importante fuente de solucionar algunas de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual. “Una sociedad es necesario que se desarrolle… es, digámoslo de cierta manera, que para una sociedad un primordial sentido es tener siempre una calidad de vida óptima… nadie puede ser distante de ella y creo que eso es lo que nos han impartido y creo que es lo que hace que el individuo se esfuerce y es por man-tener sus mínimos, unas mínimas condiciones de vida… y muchas veces esa cultura, esa reformación va acompañada para dar un buen desarrollo de una sociedad que llegue a ser activa… que lle-gue a permitirle a todos sus ciudadanos, a todos sus miembros ser partícipes de ella y que ellos se puedan sentir conformes”.
La cultura no se escenifica exclusivamente en los espacios y los escenarios considerados convencionales (museos, salas de arte, auditorios), sino en los espacios en los que los jóvenes compar-ten sus significados con sus pares y con los otros integrantes de la sociedad. En este sentido, los centros comerciales, los bares, los “parches”, los sitios de encuentro tienen un enorme significado para sus actividades performativas. De ahí que sea necesario gene-rar procesos de comprensión relacionados con dichos lugares, con su significación y con la importancia que estos actores sociales le otorgan.
53
Chaparro H. Guzmán A. y Acuña P. Jóvenes y consumo cultural. pp. 27-54
Referencias bibliográficas
AVELLO F., J. y A. Muñoz Germán. (2002) “La comunicación desam-parada. Una revisión de paradojas en la cultura juvenil” en F. Rodríguez. Comunicación y cultura juvenil. Barcelona: Ariel.
BARBERO, J. M. (2002). “Jóvenes: comunicación e identidad”. En Re-vista Pensar Iberoamérica. no. 0, Febrero.
CASTELLS, M., et al. (2004). The network society in Catalonia: An empirical análisis. [En línea]. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Disponible en: http://www.uoc.edu/in3/pic/eng/pdf/pic1.pdf
CASTELLS, M. (2006). La sociedad red: una visión global. Alianza Edi-torial, Madrid. 2006
FEIXA, C. (2000), “Generación @. La juventud en la era digital”, en nómadas núm. 13, Bogotá, pp. 76-91.
-----------. (1995). “Tribus urbanas y Chavos banda: las culturas juve-niles en Cataluña y México”. nueva Antropología, Revista de Ciencias Sociales. nº. 47, pp. 71-93.
-----------. (1993). “La juventud como metáfora”. Generalitat de Cata-lunya, Barcelona.
GARCÍA Canclini, n. (1990). Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, Grijalbo, México.
_______. (1999). La globalización imaginada, Paidós, Barcelona.
HURTADO Herrera, D.R. (2007). “La configuración de significaciones imaginarias de deseo en jóvenes urbanos de la ciudad de Po-payán”, tesis doctoral.
MAFFESSOLI, M. (2004). “Juventud: el tiempo de las tribus y el sen-tido nómada de la existencia”, en Revista Joven-es no. 20, Mé-xico D.F., pp. 28-41.
REGUILLO, R. (2003). “Las culturas juveniles: un campo de estudio; breve agenda para la discusión”, en Revista Brasileira de Edu-caçao no. 23,pp. 103-118.
SAnDOVAL Casilimas, C. A., (1996). “Enfoques y modalidades de in-vestigación cualitativa”, Bogotá, ICFES.
SASSEn, S. (2007). Una sociología de la globalización, Katz Editores, Buenos Aires
SUnKEL, G. (2006). El consumo cultural en América Latina, Conve-nio Andrés Bello, Bogotá.
55
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Ana Laura Castillo Hernández
Reconstrucción de masculinidades de jóvenes en reclusión a partir del ejercicio del biopoder en el CIEA “Villa Crisol”RESUMEn: Los y las jóvenes se encuentran en la actualidad ante un contexto de desintegración, crisis institucional y social que coin-cide con las condiciones que permean la inserción de algunos jó-venes al mundo delictivo y posteriormente muchas de las veces a instituciones tutelares como Villa Crisol, ubicado en el munici-pio de Berriozábal, Chiapas. Lo cual representa una ruptura de sus prácticas, imaginarios y significaciones en su cotidianidad, espe-cíficamente los correspondientes a la subjetividad de ser hombre, es decir sus masculinidades; ahora desde un nuevo contexto de reclusión y exclusión donde el biopoder, o el poder centrado en el cuerpo, lo vuelve el campo de batalla día con día. La dominación y el control es la constante, sin embargo también da margen a una serie de agencias y contestaciones por medio de las cuales el sujeto se dota de cierta autonomía.
PALABRAS clave: Masculinidad, jóvenes, biopoder, imaginarios so-ciales e instituciones tutelares.
RECIBIDO el 7 de marzo de 2013
APROBADO el 12 de Abril de 2013
56
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Reconstruction of young masculinities in seclusion from the exercise of biopower in the ICBS “Villa Crisol”
ABSTRACT: The youth was found today before a backdrop of disin-
tegration, institutional and social crisis that matches the conditions that permeate the inclusion of some youth to the criminal world and subsequently many times to custodial institutions as Villa Pot, located in the Berriozábal municipality, Chiapas. This represents a break in their practices, imaginary and meanings in their daily lives, specifically related to the subjectivity of a man, ie his mas-culinity, now from a new context of confinement and exclusion where biopower or power centered body, becomes the battlefield every day. Domination and control is constant, however, also leaves room for a number of agencies and responses through which the subject is provided with some autonomy.
KEYwORDS: Masculinity, Youth, biopower, social imaginary and custodial institutions.
57
Castillo H. Recosntrucción de masculinidades en jóvenes... pp. 55-66
nOS EnCOnTRAMOS en un estadio histórico basado en un ir y ve-nir de flujos de información y comunicación, una interconexión económica, política y cultural tanto a nivel global como local. Estos procesos integradores y a su vez desintegradores de las sociedades humanas tienen implicaciones en todos los ámbitos del quehacer humano y sus repercusiones son tanto en los individuos, en las co-munidades como en las naciones (Fernández, 2010).
A nivel mundial los y las jóvenes se enfrentan a una clara cri-sis institucional y de Estado, que se vive de una manera diferente según la región del mundo a donde pertenezcan, la clase social, la edad, la etnia y el género. América Latina es la región con mayor desigualdad en la distribución del ingreso y riqueza del mundo y concentra un sector muy alto de jóvenes que viven en condiciones de extrema pobreza, los mexicanos en particular, enfrentan proce-sos de fuerte desestructuración en los que se han fracturado fuer-tes vínculos sociales (Valenzuela, 2009). Son transformaciones que abarcan lo público y lo privado, particularmente en la vida de los jóvenes, siendo género y sexualidad dos fuertes estructuradores.
En este contexto los jóvenes que ingresan por algún delito al Centro de Internamientos Especializado para Adolescentes: Villa Crisol, viven un momento de ruptura de sus libertades y de sus es-pacios, lo cual repercute también en sus significaciones y prácticas socioculturalmente construidas en lo que respecta a su masculini-dad, estos cambios o resistencias operan desde un entramado de relaciones de poder centrado en la corporalidad, llamado biopoder el cual define Foucault, como una tecnología política que emerge con la modernidad. El poder es una relación de fuerzas, y el biopo-der implica formas de poder ejercida en el cuerpo desde el cuerpo, que engloban aspectos físico biológicos y anatómicos (Valenzuela, 2009). El cuerpo se vuelve el centro de luchas entre movilidad, inti-midad, delimitación de espacios, discursos, actividades permitidas o prohibidas, y estas relaciones de resistencia y/o conflicto, se ob-servan mediante discursos e itinerarios corporales así como nue-vos imaginarios sociales de reorganización del poder, de acuerdo a cierto tiempo-espacio.
Para comprender e interpretar estas luchas y relaciones es fundamental la transversalidad de género y poder en la construc-ción de las representaciones e imaginarios que elaboran los pro-pios jóvenes, tomando en cuenta también otras categorías como clase, etnia, etc. Sin embargo el eje de esta problematización será a partir de la construcción y reproducción sociocultural del género,
58
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
un estructurador fundamental en la conformación de la identidad de los jóvenes, y el biopoder. Las tres categorías parten de funda-mentos biológicos, físicos-anatómicos pero se significan simbólica-mente de diferentes maneras de acuerdo a cada contexto cultural y a la heterogeneidad de las identidades juveniles que emergen. Por lo cual es importante conocer los procesos que viven en un contex-to de reclusión y exclusión social, donde el ejercicio del biopoder se muestra en toda su expresión y específicamente cómo es que permea en la construcción o reconstrucción de la masculinidad.
De tal manera que, para situar y comprender los sucesos histó-ricos, sociales y culturales por los que ha pasado el sujeto, en este caso el sujeto joven, quien emerge como categoría relativamente nueva, hay que ubicarlo teórica e históricamente en el pensamien-to de las ciencias sociales, y en el devenir de la realidad sociocultu-ral en la que se desenvuelve.
La emergencia del estudio del género, la sexualidad, el cuerpo y los jóvenes, son categorías que no pueden ser abordadas sin di-mensionarlas por una serie de relaciones interdisciplinarias. Estos conceptos de manera individual tienen mucho que aportar a las ciencias sociales, sin embargo para lo que ocupa este tema se re-quiere una relación entre la categoría juventud y los demás concep-tos. Género y sexualidad dotan de significado y sentido la identidad del joven, pero también se entrelazan con relaciones de poder, po-der ejercido en el cuerpo, lo que lo vuelve objeto de encuentros, desencuentros, configuraciones, reconfiguraciones, luchas y resis-tencias. Más allá de la materialidad del cuerpo y la performatividad del género, es importante ubicar qué papel juega en la sociedad estos elementos y como definen los procesos por los que pasan los jóvenes de México a manera general y los grupos heterogéneos que existen, ubicados espacial y simbólicamente en diferentes lugares.
Género y biopoder
EL GÉnERO ha sido entendido como una manera de referirse a los orígenes exclusivamente sociales de las identidades subjetivas de hombres y de mujeres, como una categoría social que es impuesta sobre un cuerpo sexuado. El género como producto socialmente construido, estructura las acciones y la vida social de los individuos a partir de diferencias, desigualdades y relaciones de poder (Scott, 1996 citada por López, 2010). Gayle Rubin, desde la antropología propone que las relaciones sexo-género conforman un sistema de relaciones que varían de acuerdo a cada sociedad y cultura.
59
Castillo H. Recosntrucción de masculinidades en jóvenes... pp. 55-66
La categoría de género se ha constituido como una herramien-ta de análisis de las prácticas sociales de acuerdo a un momento histórico, sociocultural y espacial. En este caso jóvenes y cuerpos son sojuzgados a partir del género que se les han asignado (incluso antes de nacer). Desde los estudios culturales en Latinoamérica los estudios de género apenas comenzaron a aparecer como catego-ría de análisis, ya no solo de mujeres, sino también han surgido el interés por el tema de las identidades masculinas y por supuesto siempre vinculadas a otras categorías como clase social, colonialis-mo, etc. y en lo que respecta a esta investigación, categorías emer-gentes como juventud y poder.
Martin de la Cruz López retoma a Pierre Bourdieu (1996) para explicar que la masculinidad constituye un fenómeno que es so-cialmente producido en un marco de estructuras sociales inscritas en los cuerpos de las personas y que se expresa durante la interac-ción social, que implica además una relación entre aspectos cul-turales, interacción cotidiana y las estructuras de las relaciones de poder. La masculinidad entonces se construye socialmente en el ámbito de las relaciones y adquiere legitimidad a través de la opi-nión y prácticas públicas de hombres y de mujeres (Brandea, 1991, Gutmann, 1998, citado por López, 2010), y para Bourdieu (1996) funciona como un mecanismo por medio del cual los varones se adaptan a su entorno social, o una actuación puesta en el escenario cotidiano en el que adquieren el reconocimiento social como hom-bres (Herzfeld, 1985 citado por López, 2010).
En este contexto de encierro y disciplinamiento, los jóvenes reafirman y actúan su masculinidad de manera diferente, no es tan fácil que sea en relación a su opuesto femenino, pues tienen poca interacción con mujeres, excepto visitas semanales y algún encuentro con mujeres reclusas, por lo tanto plasman su función de género de acuerdo a la rudeza; hacer ejercicio y tener músculos es sinónimo de fuerza, poder y masculinidad, caminar de cierta forma y hablar un tanto golpeado a los otros jóvenes también es una reafirmación simbólica del poder y la violencia que se le asu-me al rol masculino.
En este caso nos encontramos con masculinidades heterogé-neas que presentan diferentes cambios o continuidades respecto al fenómeno de reclusión y ante los dispositivos de poder de las insti-tuciones tutelares. Dispositivos o mecanismos que se reflejan prin-cipalmente en el control del cuerpo y ello incluye intimidad, vida sexual y el control de las necesidades básicas de la vida cotidiana.
60
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Masculinidad y reclusión
EL SER hombre en Villa Crisol, representa dos retos: uno es buscar la imagen y actuación de alguien con “calle”, es decir alguien que ha vivido y tiene experiencia; algo que se contrapone con el discur-so institucional sobre lo que es ser joven o adolescente; aquel que carece de experiencias, educación, formación, madurez. En voz de Juan,1 después de escuchar una plática entre él y el personal psi-copedagógico, dice “Ellos piensan que conocen y tiene sus formas de pensar, pero no saben que nosotros tenemos la escuela de la ca-lle”. Es decir, tiene otras herramientas y capitales simbólicos que les son más útiles en contextos de continua violencia, sobrevivencia y pobreza. Éstos no encajan con los discursos y saberes académicos respecto a lo que es el desarrollo, rehabilitación o educación de es-tos jóvenes. Por otra parte implica mantener un estatus de “hombre cabal” sin cabida a prácticas homosexuales o afeminadas, las cuales a veces son mencionadas como parte de juegos de palabras, como algo desacreditable y nunca hablado abiertamente, puesto que en el sistema genérico de los sexos, el ser mujer es sinónimo de ser dominada o con menor fuerza y poder que los hombres, y en un contexto donde las relaciones de poder y biopoder se viven cruda-mente, hay que exaltar este poder:
Las divisiones constitutivas del orden social y, más exactamente, las relaciones sociales de dominación y de explotación instituidas entre los sexos se inscriben así, de modo progresivo, en dos clases de há-bitos diferentes, bajo la forma de hexis corporales opuestos y com-plementarios de principios de visión y de división que conducen a clasificar todas las cosas del mundo y todas las prácticas según unas distinciones reducibles a la oposición entre lo masculino y lo feme-nino. Corresponde a los hombres, situados en el campo de lo exte-rior, de lo oficial, de lo público, del derecho, de lo seco, de lo alto, de lo discontinuo, realizar todos los actos a la vez breves, peligrosos y espectaculares, que, como la decapitación del buey, la labranza o la siega, por no mencionar el homicidio o la guerra, marcan unas rup-turas en el curso normal de la vida; por el contrario, a las mujeres, al estar situadas en el campo de lo interno, de lo húmedo, de abajo, de la curva y de lo continuo, se les adjudican todos los trabajos domés-ticos, es decir, privados y ocultos…(Bourdieu, 1998).
En otros comentarios señalan que, más que sentirse hombres adultos, son una especie de adolescente que ha vivido desenfre-nadamente, que se ha equivocado y por eso están en Villa Crisol.
1 Los nombres de los jóvenes son ficticios para proteger sus identidades.
61
Castillo H. Recosntrucción de masculinidades en jóvenes... pp. 55-66
Apuntan constantemente que tener platicas religiosas, talleres, cla-ses y estar encerrado, los ha hecho recapacitar para madurar y ser “hombres de bien”, es decir la juventud como esa contraparte que significa “locura” o “fiestas” y ese camino los ha llevado a donde están ahora. Es decir una masculinidad juvenil que se mide dife-rente a una masculinidad adulta que se vuelve incluso el nuevo ideal, o al menos el nuevo discurso sobre lo deseable para lograr una reinserción social.
Construcción social de la juventud
EnTOnCES nO solo es necesario abordar teóricamente lo que es masculinidad, y observar las reconfiguraciones o reconstrucciones en este nuevo contexto, sino delimitar estas masculinidades con otro adjetivo que es el ser joven, es decir varones jóvenes en reclu-sión, para lo cual hemos recurrido a la revisión teórica de esta otra construcción social.
La complejidad de la construcción de masculinidades va au-nada en este caso a la categoría de juventud, para lo cual también Bourdieu (1990) hace un claro análisis sobre la organización de las edades, que son siempre una organización de las atribuciones del poder social. (Bourdieu, 1990). De acuerdo a la teoría de los campos sociales, al joven se le constriñe de diferentes maneras pues no son considerados aptos para manejar poder, tomar decisiones o realizar ciertas actividades, que claro detrás de ello está una serie de norma-lizaciones, control social y estigmatización de la juventud.
La juventud hay que entenderla entonces como una categorial social, de edad, que emerge en Europa a finales del siglo XVIII, es una distinción de las particularidades de lo que es ser joven a di-ferencia de un niño o un adulto, pero es un reconocimiento social sobre estos sujetos, es decir no son autonombrados. Es una fase especifica de la vida, donde por medio de prácticas instituciona-lizadas le son impuestas al individuo, demandas, que definen sus comportamientos de joven.
Históricamente juventud es el proceso donde el individuo no es considerado adulto ni niño, sino en una especie de etapa inter-media, donde la familia, la escuela, la iglesia o los medios se en-cargan de educar para la etapa adulta, y si estos fallan la respuesta del estado se encuentra en los tutelares para adolescentes, es decir para los individuos vulnerables de desviación o delincuencia. Con lo anterior vemos que la categoría juvenil no es neutra, correspon-de a condiciones sociales y económicas que permitan desarrollar
62
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
un sistema de producción y de relaciones específico, así como a interpretaciones y significados culturales específicos.
¿Quiénes son estos jóvenes?
CUAnDO ME refiero a jóvenes recluidos en Villa Crisol, no solamen-te aludo a la condición de edad cronológica, sino a las condiciones socioculturales y simbólicas que conforman un tipo de juventud de acuerdo a una clase social, etnia o género y en relación a ciertas actividades, imaginarios, rituales de adscripción a una generación, y por supuesto las denominaciones institucionales. Este grupo de jóvenes se ubican geográficamente al sur del país, en el estado de Chiapas, aunque el tutelar donde se encuentran reclusos se ubica en el municipio de Berriozábal, son originarios de diversas regiones del estado, municipios como Tuxtla, Yajalón, Simojovel, San Cris-tóbal, Berriozábal, etc. o incluso de otros estados o países. El rango de edades es de 13 a 22 años, algunos de ellos son padres y se en-cuentran casados, sin embargo las visitas conyugales o de noviazgo donde se muestre mucho “afecto” (besos, abrazos) están prohibidos, puesto que son menores de edad. Por lo tanto queda nula la posi-bilidad de vida sexual con personas exteriores a las villas varoniles.
Por otra parte la villa femenil que suele estar conformada por 3 o 5 mujeres, se encuentra separada totalmente de la varonil, salvo excepciones eventuales se reúnen con la mayoría de la población varonil que es de 100 a 160 jóvenes distribuidos en villas y cel-das. Por lo tanto las chicas que se encuentren en turno, puesto que pueden verse a distancia y algunas veces personal de vigilancia les hace el favor de pasar cartas, dulces, chocolates, o alguna otra cosa que los hombres les quieran decir a las mujeres, aparte de ser el objeto de amor de la mayoría de la población varonil se vuelve una especie de competencia y treos o cuatro chicos dicen al mismo tiempo andar con alguna de ellas.
Estos chicos pertenecen a una clase social pobre, generalmen-te sus núcleos familiares han sido problemáticos, con condiciones económicas difíciles, y eso se puede observar también en la conti-nuidad de las visitas, generalmente son las madres u otras figuras femeninas que van a visitarles siempre y cuando este cerca el lugar de origen, sino pueden pasar meses sin tener visitas. Otro aspecto que los vuelve vulnerables y tiene que ver con condiciones escasas de capital económico, social y cultural, es la casi nula escolaridad, el analfabetismo es muy común. Algunos han terminado primaria o secundaria y una mínima parte se encuentra cursando la prepa-
63
Castillo H. Recosntrucción de masculinidades en jóvenes... pp. 55-66
ratoria. Su cuerpo denota también generalmente rasgos de desnu-trición o algunos problemas de la piel, granos, llagas o cicatrices. Su vestimenta y su higiene se encuentran al margen de lo que las posibilidades familiares e institucionales pueden dar.
Los jóvenes que habitan villa crisol están en espacios cerra-dos y constantemente vigilados, además son espacios que general-mente están en malas condiciones, sin privacidad y sucios. Así, el cuerpo es reflejo de espacio donde habitan, por lo tanto su cuerpo se reconfigura en función de ello, por ejemplo Vago dice “Yo me lavo el cuerpo y el cabello con cloro porque si no me salen granos o piojos” Y no siempre uno se puede bañar, por las condiciones de las regaderas, o porque obtener jabón es parte de los premios de buena conducta. El gas pimienta es parte de los castigos comunes, o estar en las celdas de castigo que son cuartos muy pequeños don-de están hacinados días o semanas. Durante los días que están ahí hacen ejercicio, se rayan, se cortan y procuran pasar el tiempo. Y los castigos no implican solamente sanciones momentáneas por faltas de conducta, sino la constante línea entre extensión / dismi-nución de condena.
Sus posturas y sus maneras de andar comparten la rudeza al caminar como si sus pies fueran muy pesados y rotundos, pero a la vez con las manos dentro de los bolsillos y con un ritmo pare-cido al de ir paseando por las calles. La barbilla levantada siempre y cuando sean sus compañeros, de la misma edad y quizás con algunos guardias con quienes se tengan confianza, el estereotipo de una masculinidad fuerte, violenta y ruda, son puestos en juego constantemente. Aunque quizás cuando hablen y te miren a los ojos, piden a gritos atención y buenos tratos. Rodolfo nos platica en voz baja y con recelo sobre un motín “Es que los grandes pien-san que los chicos “ponemos dedo”, pero no…Además, no porque seamos chicos nos vamos a dejar, si todos somos iguales”. Dentro de los grupos de jóvenes los más grandes tienen por experiencia y tiempo, mayor poder simbólico dentro de las relaciones con los jó-venes de menor edad. Por lo cual son separados dentro del tutelar.
Instituciones totales
SE APREnDE a ser joven masculino y asumirse como tal en las in-teracciones cotidianas, dentro de instituciones familiares, educati-vas, eclesiásticas y medios de comunicación, empero cuando no se obtienen los resultados esperados y los jóvenes rompen reglas sociales, y con ello la ley, son recluidos en centros tutelares, con-
64
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
siderados por Erving Goffman (1991) como instituciones totales o totalizadoras, que son realidades extremadamente persuasivas y comparten características generales, como estar rodeados por un cerco o barrera, que constituye una especie de barricada contra las interacciones sociales, la institución está cubierta por una especie de amplia bóveda de autoridad, una autoridad que se difunde a tra-vés de ella y una tercera característica es que los usuarios viven en el lugar, pasan día y noche ahí y jerárquicamente ocupan la posi-ción más baja (Goffman, 1991).
Las instituciones totalizadoras, con características como las del centro de reclusión de Villa Crisol, ejercen un control más evidente sobre los cuerpos de los jóvenes internos. Y este control denomina-do “biopoder” se caracteriza por aspectos anatómicos y biológicos; no se expresa solamente en la búsqueda de la disciplina de jóve-nes de cierta edad en una institución, sino que son relaciones que se reproducen y estructuran entre grupos juveniles, autoridades-internos, y entre relaciones de edad que designan las atribuciones de poder social. Tales relaciones de poder jerarquizadas no siempre son visibilizadas en las prácticas, sino incorporadas mediante ma-neras de pensar, sentir, caminar y disponer el cuerpo; de acuerdo a una adscripción genérica.
A un nivel macro “la biopolítica a través de los biopoderes lo-cales, se ocupará de la gestión de la salud, de la alimentación, de la higiene, de la natalidad, de la sexualidad, etc.” (Planella, 2006). El poder ejercido sobre los cuerpos de los individuos se traduce en (las disciplinas y las anátomopolíticas): se busca el disciplinamien-to y normalización de conductas y cuerpos. Los jóvenes viven de acuerdo a horarios y actividades preestablecidas, con reglas que conllevan a un sistema de castigos o privilegios, no pueden tener privacidad puesto que las celdas, los baños, los salones están dise-ñados para observar el comportamiento de los internos.
Agencia y resistencia
A TRAVÉS el ejercicio de prácticas prohibidas, secreto a voces del uso de redes, teléfonos, perforaciones tatuajes, bebidas o alimentos embriagantes, etc., que si bien no son del todo desconocidas para las autoridades, forma parte de este estira-afloja o de esta batalla que el individuo vive dentro del internado, la permanencia y reu-nión con sus pandillas o bandas juveniles de origen es una mues-tra de cómo agencian su libertad de reunirse con su grupo afín. En algunos casos, no en todos, en otros puedes convertirte en “paisa”,
65
Castillo H. Recosntrucción de masculinidades en jóvenes... pp. 55-66
es decir en un compañero de celda que apoya o no tiene inconve-nientes con las diferentes bandas, pero eso si siempre asumen una postura, pues generalmente solo existe de dos bandos los “trece” o los “dieciocho”. Pertenecer o ser líder dentro del grupo del centro, es otro atributo de poder y por lo tanto un estatus mayor entre los internos, así mismo un estatus reconocido para las autoridades. La amenaza constante de peleas o encuentros hace que las autoridades y policías muchas de las veces los acomoden en función de lo que ellos desean.
Ante lo anteriormente expuesto, analizar las masculinidades, sus construcciones o reconstrucciones, aunado a un contexto de biopoder en un centro de internamiento para adolescentes, ha sido en parte por la inquietud de saber o ahondar en los procesos de rupturas y desgarres en los que el sujeto se desenvuelve, a partir de su ingreso a una cárcel.
La pérdida de autonomía y libertad simbólica además de lo real, crudo y contundente de una celda, es la parte que nos intere-sa abordar: las significaciones, las subjetividades del ser social. La tarea de investigación es partir de un fenómeno social estructural como es la delincuencia juvenil y los procesos de readaptación, pero rescatando y abordando las historias individuales de esos jó-venes que han cometido algún delito; comprender y explicar sus contextos, sus sentires, sus imaginarios y como en dos mundos aparentemente diferentes. El de la población y el de las institucio-nes tutelares penitenciaras, la reproducción y la objetivación de las relaciones de poder, dominación y violencia. Y finalmente com-prender como estos procesos de reinserción o rehabilitación social funcionan o no, en un contexto dado.
Bibliografía
BOURDIEU, P. (2000): La dominación masculina. Barcelona, Anagra-ma.
BOURDIEU, P. (1990): “La juventud no es más que una palabra” en Sociología y Cultura. México, Grijalbo/CnCA
BOURDIEU, P. (1991): “La creencia y el cuerpo”. Sentido práctico. Ar-gentina: Ed. Siglo XXI.
BOURDIEU, P. (1979): “El habitus y el espacio de los estilos de vida”. La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. México: Ed. Tau-rus.
66
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
GOFFMAn, E. (1991): “Los momentos y sus hombres”. Textos selecciona-dos y presentados por Yves Winkin. Ediciones: Paidós
GUZMÁn Ramírez, G., Bolio M. (2010): “Construyendo la herramienta perspectiva de género: como portar lentes nuevos”. Universidad Iberoamericana. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero. Méxi-co.
ESTEBAn, M. L. (2004): “El estudio del cuerpo en las ciencias socia-les” antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, iden-tidad y cambio. Barcelona: Bellaterra.
ESTEBAn, M. L. (2004): “Hacia una teoría corporal de la acción social e individual” Antropología del cuerpo. Género, itinerarios cor-porales, identidad y cambio. Barcelona: Bellaterra.
FERnÁnDEZ, E. (2010): “Avatares y retos globales de una nueva era. Comunicación, cultura y poder en la sociedad de la informa-ción”. México, Ed.; UACH-SPACH
FOUCAULT, M. (1992): “Poder-Cuerpo” Microfísica del poder. Madrid.
LóPEZ Moya, De La Cruz, M. (2010): Hacerse hombres cabales. Mas-culinidad entre tojolabales. México. UnICACH: Colección Selva negra.
PLAnELLA, J. (2006). Cuerpo, cultura y educación. Barcelona. Des-clée de Brouwer.
URTEAGA Castro, M. y Sáenz Ramírez, Ma. (2010): “Género, cultura, discurso y poder”. Juventud, Género y Sexualidad. Coords. Barre-ra, Dalia y Raúl Arriaga. México.
VALEnZUELA, J. M. (2009): El futuro ya fue. Socioantropología de l@s jóvenes en la modernidad. México: COLEF.
VÁZqUEZ Martínez, A. E. (2012): “Cuerpos y Sexualidades Juveniles: Sus espacios y expresiones” en Género, sexualidad y etnicidad, un caleidoscopio por Marinela Miano Borruso y Raúl Arriaga Ortiz, Eds. Agueda Gómez Suarez (Coord.) Editora:Andavira 1ª edición. Santiago de Compostela.
67
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Luis Adrián Miranda Pérez
El joven recluso. El dilema entre la modernidad y la posmodernidad
RESUMEn La modernidad y la posmodernidad son paradigmas donde el sujeto social ha quedado atrapado en sus debates. Diferen-tes autores analizan su pertinencia de en la realidad actual. Como no existe consenso, se pueden dilucidar contextos completamente opuestos donde la teoría que alude sobre estos dos paradigmas las confronta. En ese sentido, el siguiente artículo observa al joven re-cluido como un sujeto corporizado; una persona que encarna y se construye a partir de los procesos socioculturales en que se sitúa. Es decir, un joven que como recluso que es, es considerado fallido ante las estructuras sociales convencionales, pero que se autore-presenta como “sujeto moderno” y forma parte de las dinámicas conceptuales que divide, justamente, la modernidad y la posmo-dernidad.
PALABRAS clave: Juventud, sujeto, reclusión, modernidad y pos-modernidad.
RECIBIDO el 12 de febrero de 2013
APROBADO el 13 de marzo de 2013
68
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
The young prisoner. The dilemma between modernity and postmodernity
ABSTRACT: modernity and postmodernity are social paradigms where the subject is trapped in their debates. different authors dis-cuss its relevance in today’s reality. as there is no consensus, can elucidate completely opposite contexts where the theory referred to these two paradigms confronts them. in this regard, the following article looks at the young man held as an embodied subject, a per-son who embodies and builds on sociocultural processes in which is situated. that is, that as a young prisoner who is bankrupt is con-sidered to conventional social structures, but that autorepresenta as “modern man” and is part of the conceptual dynamics that divi-de precisely modernity and postmodernity.
KEYwORDS: youth, subject, imprisonment, modernity and post-modernity.
69
Miranda P. El joven recluso... modernidad y la posmodernidad. pp. 67-76
LA MODERnIDAD y la posmodernidad no se han podido definir completamente en el tiempo y tampoco en el espacio. Son paradig-mas donde el sujeto social ha quedado atrapado. Diferentes autores debaten de la pertinencia de la modernidad o la posmodernidad en la realidad actual. no existe un conceso, pero mientras se pueden dilucidar contextos completamente opuestos donde la teoría que alude sobre estos dos paradigmas se confronta. De forma particular, ¿qué pasa con el joven recluido? un sujeto corporizado; una per-sona que encarna y se construye a partir de los procesos sociocul-turales en que se sitúa. Un joven que falla ante las estructuras y es encarcelado y se encuentra atrapado en la línea de la teoría que divide la modernidad y la posmodernidad.
Modernidad y posmodernidad
EL MODERnISMO es un una forma de pensamiento ideológico (ema-nados de los poderes). De lo anterior, podemos comprender a la mo-dernización como la condición social e histórica, como un proceso de transformación, y la modernidad como un proceso sociohistórico, comprendido como una fase de la humanidad. Según Tejeda (1998) la modernidad ha sido establecida a partir del descubrimiento de América por los españoles, pues fue considerada como el encuentro de dos mundos, así como en el Renacimiento donde los sujetos deja-ron de tener cierto apego a lo sobrenatural, y lo fue también donde el protestantismo trastocó la iglesia tradicional. En este aspecto es establecida bajo ciertos ideales con tintes políticos que la constituían como el progreso, la emancipación, el desarrollo, el universalismo del occidente, siendo lo último uno de los elementos más criticados por establecer un sentido imperialista de dominación.
Sin embargo, el concepto de modernidad tiende a ser tergi-versado en algunos casos, a tal caso de confundirse con globaliza-ción o suprimir sus alcances, estableciéndose estereotipos como ciudades con grandes rascacielos, tecnología de última generación entre otras cosas. Puesto como lo establece Berman (1981), es una vorágine que nos consume a todos.
En las contradicciones en que se encuentra la modernidad es el uso de los valores que la modernidad misma ha dado. Sin em-bargo la modernidad en conjunto con la globalización ha estable-cido ciertos cánones que establecen un rechazo a lo nuestro, pues hemos llegado a considerar nuestra cultura inferior a la occidental, por lo tanto, no hemos reflexionado que lo nuestro es parte inci-piente de la modernidad y por ende no debe ser excluida.
70
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
También se ha mal entendido la modernidad como la indus-trialización de las sociedades, en este sentido, Berman (1981) es-tablece que se tiende a perder las libertades de los obreros princi-palmente. Casi todos estamos inmersos en una sociedad moderna, misma que ha perdido sus principios rectores; lo que se concebía como modernidad ha ido cambiando y el sujeto es de gran impor-tancia para su análisis y reflexión “la vida moderna nos conduce a un tren de aventuras insospechadas” (Tejeda, 1998:27).
Según Touraine (1994) nos encontramos en una modernidad donde los individuos -que se caracterizan por una posición indi-vidualista- olvidaron que son parte de la naturaleza y que con el tiempo la han destruido, donde las sociedades han dado un signifi-cado de consumismo, donde las necesidad y precariedades han ido aumentando día a día. También hemos confundido la modernidad con el capitalismo. La modernidad -que se cree aún- debe o debería romper los controles sociales que establecen un orden y lo asegu-ran, con un principio de espíritu libre y que debería chocar con el ejercicio del poder.
Así mismo, Tourine (1994) contempla la subjetivación y la ra-cionalización en la modernidad, este debate que sigue abarcando nuestras reflexiones y que algunos autores establecen que se con-tradicen y otros que se complementan cuando podrían ser lo mis-mo y en lo único que difiere es el posicionamiento del sujeto, pues-to que para algunos lo subjetivo es racional y para otros, viceversa. En este sentido, la posición dualista cartesiana –que se también critica en la modernidad- sigue presente.
La discusión en que me sitúo es que si nos encontramos en la modernidad o la posmodernidad o si estamos en transición, por lo tanto “en la actualidad, el concepto de posmodernismo no se acepta y ni siquiera se entiende de manera generalizada” (Jameson, 1999: 15). Así mismo, no podemos asegurar un cambio radical de los periodos, por lo tanto Jameson plantea lo siguiente:
Debo limitarme a la sugerencia de que las rupturas radicales entre periodos no implica en general cambios radicales totales de conteni-do sino más bien la reestructuración de cierta cantidad de elemen-tos ya dados: rasgos que en un periodo o sistemas anterior estaban subordinados ahora pasar a ser dominantes, y otros que habían sido dominantes se convierten en secundarios (Jameson, 1998: 35).
Jameson (1998) cuestiona si en realidad existe la posmoder-nidad: ¿cuáles son sus características fundamentales? y si el con-
71
Miranda P. El joven recluso... modernidad y la posmodernidad. pp. 67-76
cepto es de utilidad o puro misticismo. A todo esto, la presencia del sujeto es de vital importancia, porque desde la perspectiva de estos paradigmas es su construcción.
El sujeto corporizado
¿PERO, qUÉ pasa con el sujeto? El sujeto es una forma abstracta en su concepción pero materializado y simbolizado en la realidad: es cuerpo:
El cuerpo es así entendido como el lugar de la vivencia, el deseo, la reflexión, la resistencia, la contestación y el cambio social, en dife-rentes encrucijadas económicas, políticas, sexuales, estéticas e inte-lectuales (Esteban, 2004: 54).
Es la forma de comprendernos, somos todos los que tenemos la capacidad de agencia y por lo tanto de transformarnos. Un sujeto es corporizado y está inmerso en la modernidad y posmodernidad:
Más allá de los distintos énfasis, entre la historia natural y la historia cultural, entre lo social y lo biológico, entre la vida y la política, el cuerpo trae al centro de la escena tensiones, desplazamientos y am-bivalencias que no se dejan reducir a una perspectiva ‘constructivis-ta’ ni a una aproximación ‘biologista (Giorgi, 2009: 67).
Por lo tanto, para su estudio debe ser comprendido como el resultado de procesos culturales y sociales, mismo al que tiene la capacidad de contestar. Ese sujeto es cuerpo, y de forma particular me trasladaré a ese joven infractor que se enfrenta en un estado de reclusión (Centro de Internamiento especializado para Adoles-centes Villa Crisol) y que sufre una transformación corporal y da pie a la búsqueda de una nueva identidad, que se construye con la constante interacción y relación en el espacio y en el tiempo en que se sitúa.
Según Flores (2009), los jóvenes infractores son privados de su libertad porque no se adaptan e infringen las reglas sociales, fallan como sujetos y por lo cual son excluidos y estigmatizados, por lo tanto, se provoca una crisis de identidad que es reproducida de forma constante. A partir de lo anterior se les considera cuerpos in-disciplinados. La disciplina, según Foucault (1998), es considerada un tipo de poder, que se ejerce con técnicas corporales rigurosas como la vigilancia, la sanción, y son aplicadas desde distintas ins-tituciones, esto implica todo un conjunto de discursos donde a la persona se le enseña qué debe pensar y cómo debe actuar, de esta
72
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
forma se está controlando y seleccionando individuos, con el obje-tivo de conjurar poderes. Esto se ve reflejado permanentemente, en la prisión, escuela, hospital e incluso en el hogar:
La “disciplina” no puede identificarse ni con una institución ni con un aparato. Es un tipo de poder, una modalidad para ejercerlo, im-plicando todo un conjunto de instrumentos, de técnicas, de proce-dimientos, de niveles de aplicación, de metas; es una “Física” o una “anatomía” del poder, una tecnología (Foucault, 1998: 218).
Así también tiene la posibilidad de sufrir violencia institucio-nal y es retomada para la “readaptación” que es aquella ejecutada por una institución a través de ejercicios en las que se practica so-bre el cuerpo control y vigilancia.
Foucault ejemplifica esta situación:
El panóptico era un sitio en forma de anillo en medio del cual había un patio con una torre en el centro. El anillo estaba dividido en pe-queñas celdas que daban al interior y al exterior y en cada una de esas pequeñas celdas había, según los objetivos de la institución…en la torre central había un vigilante y como cada celda daba al mismo tiempo al exterior y al interior, la mirada del vigilante podía atrave-sar toda la celda, en ella no había ningún punto de sombra y por consiguiente, todo lo que el individuo hacía estaba expuesto a la mi-rada de un vigilante que observaba… (Foucault, 1978: 99).
Entonces, el lugar en donde el joven recluso se encuentre será determinante para la reconstrucción de su identidad, pues tendrá que pertenecer a un grupo, sentirse parte de él y tener en común elementos identificatorios. Los cuerpos reclusos se transforman y se marcan, por lo cual son consideradas historias tabú para el resto de la sociedad, historias no contadas, silenciadas o desacreditadas.
Las alteraciones corporales que ejercen los jóvenes general-mente son estigmatizadas, provocando la discriminación que se reproduce a través de la distinción, exclusión, restricción y por lo tanto el sujeto es inhabilitado para una plena aceptación social pero que en muchos casos se agencia para hacerle frente. También está el joven recluso que no ha podido romper sus relaciones con la teología, puesto que en algunas situaciones, se establece que todo está regido por un Dios y por lo tanto todo está preconcebido, son cánones que rompen con la realidad social, poniendo como cas-tigo a quienes la infringen, la culpa y el rechazo. El sujeto no está ajeno a estás implicaciones, la posmodernidad con su espíritu de libertad, retoma la dialéctica para comprender la correspondencia
73
Miranda P. El joven recluso... modernidad y la posmodernidad. pp. 67-76
que existe entre sujeto y religión, mismos que han estado ligados por siglos.
A este sujeto joven al que hago referencia quedó atrapado en la teoría, entre la línea que divide la modernidad y la posmoder-nidad: por las prácticas de exclusión, reclusión y discriminación, pero también así como la agencia, la contestación, la resignifica-ción del cuerpo.
El joven recluso. Dilema entre la modernidad y la posmodernidad
En LA realidad, la modernidad y posmodernidad no ha dejado atrás los mandatos de la teología, aún siguen presente y se han resignifi-cado, estableciéndose como la ética, término que ha sido aceptado como lo “racional”.
El debate conforme a la modernidad aún se está dando, en la actualidad se definen los límites que podrían existir y si en todo caso ya estamos en la llamada posmodernidad. En este sentido, es necesaria una posmodernidad que se abra totalmente a la alteri-dad principalmente. Una perspectiva donde se deje de tener como punto de referencia el eurocentrismo y se le dé cabida a otros te-rritorios, donde las periferias se conviertan en una experiencia múltiple, una comunidad universal y diversa. Una posmodernidad que no caiga en lo mismo, donde quepa la creación y la diferen-cia. La posmodernidad debe concebirse también, como algo no dado, algo que nos dirija a un destino incierto, donde el pasado y el presente sean punto de partida. Pues han sido las insatisfacciones actuales las que ha conducido al replanteamiento aun qué es mo-derno.
Por lo tanto, la posmodernidad ha asustado a muchos, por el miedo a no tener la seguridad y estabilidad de un destino concreto, porque lo nuevo siempre abre las puertas del cambio pero que es más fácil declinar que arriesgarse. Pero también existe la posibili-dad de ir con el discurso de la construcción de un futuro moderno, cuando aún se piensa en un modernismo pastoral y arcaico. Al-canzar la posmodernidad requiere más que incluir sujetos a ciertos cánones, es establecer acuerdos de las diferentes posiciones sobre los límites que han mermado la modernidad.
También, se ha caído en una especie de nostalgia de la moder-nidad, donde se hace una retrospección y se contempla un remake de lo que antecedió, que provoca la crítica a la posmodernidad, incluso cuando algunos teóricos argumentan que la modernidad está siendo replanteada.
74
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Consideraciones finales
MUCHO SE ha debatido sobre la modernidad, sus objetivos y al-cances. También se ha reflexionado si en realidad la modernidad ha quedado atrás y nos encontramos en la posmodernidad. Otros argumentan que nos encontramos en transición.
La teoría al respecto tiene muchas posiciones, pero la reali-dad en que nos encontramos da cuenta que ciertamente existen contextos donde la modernidad ha logrado los fines a los que se le hace referencia, pero también hay contextos que parece todo lo contrario. De la misma forma es lo que sucede con la posmoder-nidad.
nos encontramos atrapados en la línea que divide la teoría y la realidad, entre la modernidad y la posmodernidad. Tomar una posición al respecto de los dos paradigmas sería pasar por alto la realidad con que nos enfrentamos con el día a día. Discursos pos-modernos y realidades modernas e incluso modernistas.
Regresando al contexto de los jóvenes del CIEA Villa Crisol con quienes estoy trabajando, existen discursos y contextos mo-dernistas y modernos donde, en primera instancia, se les excluye y recluye, así como una estancia tan peyorativa en la que subsisten como es el consumo del precario alimento, la calidad del agua, la educación, etc. Pero también existe cuerpo (sujetos) posmodernos que agencian sus propios discursos, que resignifican, cuestionan, reflexionan la realidad y actúan aun en estado de reclusión. De esta forma la teoría no refiere de la realidad como tal, y es ahí donde los investigadores daremos cuenta de estos fenómenos.
Bibliografía
BERMAn, M. (1981) Introducción. La modernidad: ayer, hoy y maña-na, en Todo lo solido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, Buenos Aires: Siglo XXI.
ESTEBAn, Mary Luz. (2004) antropología del cuerpo. Género, itinera-rios corporales identidad y cambio. Barcelona: Bellaterra.
FOUCAULT, Michel. (1998) Vigilar y Castigar. Nacimiento de la pri-sión. México, D.F: Siglo XXI.
JAMEnSOn, F. (1998) Teorías de la posmodernidad en Jameson, F. (1998) El giro cultural. Escrito seleccionados sobre posmoder-nismo, Buenos Aires: Manantial.
MIRAnDA Adrián, Vargas Alonso (2012). La Fotografía como herra-
75
Miranda P. El joven recluso... modernidad y la posmodernidad. pp. 67-76
mienta de comunicación para la inclusión y el desarrollo social de los Jóvenes internos de “Villa Crisol”. México: Universidad Autó-noma de Chiapas, Facultad de Humanidades.
SZURMUK Mónica, McKee Irwin Robert. (2009) Cuerpo. Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos. México: Siglo XXI.
TEJEDA, J. L. (1998) Las disputas de los modernos, en Tejeda, J. L. (1998) Las fronteras de la modernidad, México: Plaza y Valdés.
TOURAInE, A. (1994) El sujeto. Retorno a la modernidad, en Tourai-ne, A. (1994). Critica de la modernidad, México: FCE.
TOURAInE, A. (1994) Salidas a la modernidad, en Touraine, A. (1994) Critica de la modernidad, México: FCE.
77
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
José Guadalupe Rivera González
Ciudadanías y culturas políticas entre las juventudes mexicanas
RESUMEn: En México encontramos dos juventudes, una de ellas, la mayoría, es la que viven cotidianamente una realidad caracterizada por la precariedad en sus condiciones de vida (precariedad en las condiciones en las que accede y desempeña su empleo/ocupación, falta de acceso a espacios educativos, necesidad de migrar y en los últimos años un incremento notable de la violencia), y la segun-da está representada por una minoría, que accede a la educación superior, posgrados, empleos asalariados y consumo de diversos bienes tecnológicos. La intención de este trabajo, es ver si estos es-cenarios diferenciados pueden estar contribuyendo a la construc-ción y transformación de la cultura política y la ciudadanía de los jóvenes mexicanos.
PALABRAS clave: Juventudes, culturas políticas, partidos políticos, redes sociales.
RECIBIDO el 21 de marzo de 2013
APROBADO el 14 de Abril de 2013
78
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Citizenship and political cultures among Mexican youth
ABSTRACT: In Mexico there are two youths, one of them, the ma-jority, is living daily reality characterized by precarious living con-ditions (precarious conditions in which access and play your em-ployment / occupation, lack of access educational spaces, need to migrate and in recent years a marked increase in violence), and the second is represented by a minority, that access to higher educa-tion, postgraduate, wage employment and consumption of various technological goods. The intent of this paper is to see if these dif-ferent scenarios may be contributing to the construction and trans-formation of political culture and citizenship of young Mexicans.
KEYwORDS: Youth, political cultures, political parties, social net-works.
79
Rivera G. Ciudadanías y culturas políticas ...las juventudes mexicanas. pp. 77-94
PARA MILLOnES de jóvenes en el mundo, pero en particular en nuestro país, la vida cotidiana transcurre en escenarios marcados por la precariedad e incertidumbre. Al referirse a las condiciones de vida que los jóvenes mexicanos enfrentan, Murayama (2010) descri-be que son escenarios que están caracterizados por la falta de opor-tunidades para poder estudiar. Además a lo anterior hay que añadir que la economía mexicana ha mostrado un crecimiento errático du-rante las últimas dos décadas, lo que se ha traducido en una incapa-cidad estructural para poder ofertar los espacios de trabajo que día con día demanda la población joven que se incorpora al mercado de trabajo. Derivado de lo anterior, encontramos que miles de jóvenes optan por buscar mejores condiciones de vida en la alternativa de la migración regional, nacional o internacional. En este proceso de construcción de alternativas García Canclini (2010) destaca también la presencia e importancia de la informalidad para acceder a espa-cios laborales y generar ingresos económicos. También la informali-dad ha sido una de las vías que ha permitido que los jóvenes tengan acceso a determinados bienes de consumo (IMEJUVE/SEP, 2011).
También en los últimos años la sociedad mexicana ha entra-do en un proceso de deterioro del capital social, lo que ha traído como consecuencia que las manifestaciones de violencia hayan encontrado en los jóvenes a un actor social bastante vulnerable, ya que éstos han sido víctimas de diversos episodios de la delincuen-cia organizada, pero a su vez también los jóvenes se han destaca-do como victimarios bajo la figura de los sicarios (Reguillo, 2012). Todo lo anterior, es generador de una situación que agrava y pone en riesgo las posibilidades de poder llevar a cabo los objetivos de una convivencia que permita lograr una verdadera integración y una cohesión social que permita dotar a los jóvenes de condiciones para alcanzar una inserción educativa y laboral que les facilite me-jores condiciones de vida y puedan asegurar, de esta manera, una convivencia armónica y estable en el México de hoy y en el de las próximas generaciones. Frente a este panorama de deterioro del tejido social y frente al deterioro de las condiciones de vida entre los jóvenes se plantean las siguientes preguntas:
¿Son los jóvenes mexicanos participantes, conformistas o in-diferentes frente a lo que sucede en el entorno de la política mexi-cana?
¿Cuál es el nivel de confianza-desconfianza de los jóvenes mexicanos en procesos electorales y en las instituciones encarga-das de vigilar y sancionar dichos procesos electorales?
80
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
¿qué papel están desempeñando las nuevas tecnologías, en especial las redes sociales en el proceso de la construcción/refor-mulación de las culturas políticas entre los jóvenes mexicanos?
Las interrogantes antes señaladas son relevantes para enten-der el significado de un debate que se ha hecho presente en los tiempos recientes, ya que se ha afirmado que los jóvenes contem-poráneos son individualistas, además se muestran poco afectos a participar en organizaciones colectivas y son sumamente escépti-cos de la política. Para lo anterior, echaremos mano de trabajos de muy reciente publicación, uno de ellos será la encuesta La cultura política de los jóvenes en México (Gómez Tagle, Silvia, Héctor Tejera Gaona y Jesús Aguilar López, 2013). También se hará una revisión de trabajos en donde se haga alusión al fenómeno del movimiento #yo soy 132, para tener una referencia y con ello tratar de dar res-puesta a algunas de las preguntas anteriormente señaladas.
Panorama de las juventudes contemporáneas. La construcción de nuevas maneras de vivir la juventud
A partir de los resultados que han arrojado diversos trabajos publicados recientemente sobre el tema de la juventud, es que se ha dejado de caracterizarla como un conjunto homogéneo. En este sentido, estas publicaciones destacan que en los tiempos actuales hay muchas maneras de ser joven. Estas diferencias se derivan de las condiciones de desigualdad socioeconómica y educativa que privan en América Latina, aunque también existen otras juventu-des, aquellas que se encuentran conectadas, que cuentan con ac-ceso a educación, empleo y entretenimiento para poder acceder a mejores condiciones de vida. Ante estos escenarios que han contri-buido a la identificación de las diversas maneras de ser joven en la actualidad, han visto la luz numerosas investigaciones. Estos traba-jos dan cuenta de la compleja gama de situaciones que enfrentan la mayoría de los jóvenes en América Latina en los complejos contex-tos de reestructuración de las instituciones que en algún momento sirvieron como importantes ejes estructuradores de identidades - la familia, la educación, el mundo del trabajo, la religión y los medios de comunicación. En este sentido, se destacan los trabajos que tie-nen como principal interés conocer las maneras en la que los jóve-nes se dan a la tarea de desarrollar nuevas maneras de construir y reconstruir las subjetividades en los contextos de crisis y frente al advenimiento de nuevas tensiones, conflictos, paradojas y muchas incertidumbres (CEPAL/OIJ 2007; Reguillo, 2010; 2012; García Can-clini 2012).
81
Rivera G. Ciudadanías y culturas políticas ...las juventudes mexicanas. pp. 77-94
Además, en algunos de estos trabajos se visualizan interesan-tes posicionamientos de carácter teórico que permiten entender el papel de los jóvenes en las sociedades latinoamericanas. Recien-temente, para analizar la situación de millones de jóvenes, Ros-sana Reguillo (2012) propuso el concepto de “inclusión desigual”. En dicho concepto se revela la capacidad explicativa del mismo y permite ir más allá del ya citado binomio inclusión/exclusión, con el cual se buscó describir la situación que enfrentaban miles de jóvenes. Pareciera que bajo la lógica del actual sistema ya no hay jó-venes excluidos, es decir, nadie queda fuera, pero lo que los hechos demuestran es que estos procesos de inclusión son cada vez más desiguales. Por lo tanto, los jóvenes pueden estudiar, pueden estar conectados a las redes sociales, pueden trabajar pero ello no les garantiza la posibilidad de acceder a mejores condiciones de vida y por lo tanto dejar de lado sus posiciones precarizadas.
En este mismo proceso de reajustar los conceptos con los cua-les se piensa/reflexiona la realidad contemporánea de los jóvenes, hemos visto que los conceptos como el de campo e identidad han cedido ante propuestas tales como escena, red, entorno, circuitos o plataformas, mucho más flexibles o amplios. Hablar de circuitos, redes y escenas facilita analizar una diversidad más amplía y entre-mezclada de actores internos y externos a los que antes se llamaba campo. Al ser la en la actualidad la transición de la juventud a la adultez menos organizada y controlada que en otras generaciones, es evidente que la situación contemporánea para los jóvenes está llena de riesgos, y la flexibilidad parece presentar mejores ventajas que los modelos verticales.
En lo que se refiere al mundo del trabajo, se puede destacar que miles de jóvenes han reinventado las formas de trabajar, en las que se destaca el autoempleo. Es decir, los jóvenes desarrollan estrategias diferentes para relacionarse con el mundo del empleo formal que distinguió una parte del siglo XX, y optan por lo efíme-ro, o trabajos que les demandan tiempo completo. Otro rasgo de las experiencias laborales juveniles es la versatilidad a la que tienen que recurrir para poder generar recursos, esta diversidad no sólo se refiere al hecho de desempeñar varios oficios-ocupaciones y la capacidad de desarrollar diversas formas de colaboración con otros jóvenes o con diferentes instancias privadas o públicas, sino a la necesidad de recurrir a diversas redes digitales. Tener varios perfi-les profesionales y aprender a trabajar con especialistas de diversos campos es una obligación que le impone el entorno sociocultural
82
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
y económico. Han tenido que aprender a ser flexibles y versátiles como una respuesta a las condiciones de precariedad que enfren-tan en sus diferentes circuitos cotidianos. Los jóvenes han tenido que aprender y ser preparados de tal manera que sean capaces de integrar la disciplina con la libertad, lo rígido con lo flexible.
La capacidad para desarrollar cruces de conocimientos, arti-culaciones y flexibilidad de algunas prácticas laborales, educativas, familiares y de consumo que desarrollan los jóvenes se tiene que entender como un ajuste. Una respuesta ante estas circunstancias es saber qué tienen que hacer las instituciones (familias, escuelas, espacios de trabajo) para adaptarse a estos nuevos estilos de vida. En este sentido, coincido con lo que recientemente ha sido desta-cado en investigaciones, en donde la juventud es entendida como una posición desde la cual se vive, se experimenta y se adaptan a las condiciones de los cambios socioculturales, económicos y la-borales. Ahora los jóvenes se mueven en arenas y circuitos tanto públicos como privados, formales e informales; planean y deciden sobre la marcha, gestionan recursos de diversas fuentes, y aprove-chan las redes, el capital social. Estos procesos no son para nada homogéneos, por lo que no todas las respuestas las mismas (Urtea-ga Castro Pozo, 2012)..
Por lo tanto, en la actualidad hablar de juventudes es hacer referencia a la elaboración de múltiples y complejas articulaciones. Las sociedades actuales se caracterizan por una multiplicidad de sentidos, y por contribuir al dislocamiento de muchos de los dispo-sitivos cohesionadores de la vida social, y por ello los actores juve-niles se tienen que adaptar a la actual crisis/reestructuración de las instituciones. Ahora muchos jóvenes saben que lo único que tiene seguro es que no hay nada seguro. Además, estamos siendo testi-gos de un proceso de construcción de nuevos actores complejos y heterogéneos que se agrupan y se desagrupan en numerosos co-lectivos en donde se defienden diferentes intereses: el medio am-biente, los derechos humanos, la libertad sexual, la paz, los grupos indígenas. Los jóvenes deben dar respuesta a situaciones que ya no requieren de mentalidades o proyectos con perspectivas lineales, únicas o definitivas. Los jóvenes se hacen visibles no sólo por sus actitudes contestatarias, sino que también se hacen visibles por su capacidad de adaptarse y por su capacidad creativa ante el contex-to actual de múltiples escenarios. Las experiencias de vida de los jóvenes muestran la existencia de varios puntos de quiebre en los procesos de transmisión de valores, en los antiguos ritos de paso
83
Rivera G. Ciudadanías y culturas políticas ...las juventudes mexicanas. pp. 77-94
de la juventud a la adultez. Sin embargo, dichas experiencias nos muestran también que cuentan con una gran habilidad para pasar de un escenario a otro sin mucho conflicto, parecen interpretar el mundo y sus procesos con mayor facilidad.
También es un hecho que los jóvenes, además, tienen mayor capacidad para acceder y procesar velozmente la información, a diferencia de los adultos, quienes fueron socializados/preparados bajo el discurso de una modernidad lineal y continua. Frente a este orden de cosas muchas de sus actividades se organizan a partir de establecer múltiples enlaces con diferentes redes. Bajo estas premi-sas avanzan y retroceden, se mueven de un escenario a otro, abren múltiples ventanas, conjugan y combinan la información de diver-sas fuentes. Sus trayectorias no están fijas ni tampoco son lineales.
Las juventudes y el consumo de nuevas tecnologías de la informa-ción y el acceso a nuevas formas de sociabilidad
UnO DE los fenómenos de mayor notoriedad social, y por lo tanto académica, es el que se refiere al consumo masivo de dispositivos tecnológicos en las sociedades contemporáneas y especialmente entre la población juvenil. Gabriel Medina (2010) destaca que Méxi-co es un país líder en consumo e incorporación de nuevas tecnolo-gías a todos los ámbitos de la vida social. Por ejemplo, en la década de 1980 algunos trabajos destacaron que una de las vivencias de la brecha generacional se expresaba en la facilidad y velocidad con la que las nuevas generaciones de jóvenes dominaban el lenguaje y el uso de dispositivos electrónicos, tales como televisores y equipos de música, cuyos mecanismos de control resultaban muy sofisticados para los adultos, quienes se hallaban más habituados a las tecnolo-gías de las perillas.
Es un hecho que para millones de jóvenes se ha vuelto muy común el uso de dispositivos electrónicos con una complejidad que sorprende. Por ejemplo, ahora los jóvenes se han adaptado al uso de los iPhone, mp3, palms, laptops, celulares y últimamente las tabletas, los cuales permiten a los jóvenes tener acceso y presencia a personas y eventos que habitan o que ocurren más allá de sus espacios cotidianos de vida. Por lo anterior, se alude a las interac-ciones sociales que practican los jóvenes en los intersticios institu-cionales y que se caracterizan por regirse por códigos emergentes coyunturales y evanescentes, los cuales pueden o no trascender el despliegue espacio-temporal de la interacción. En este sentido, las prácticas de socialidad, por lo tanto, se distinguen de las prácticas
84
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
de socialización en tanto estas últimas se desarrollan en espacios institucionales; es decir se rigen según normas preestablecidas por la familia, la escuela y las organizaciones políticas, entre otras.
Por lo tanto, en un contexto de creciente marginación, las ju-ventudes han revalorado el binomio espacio-tiempo, clave en los rumbos que han venido a tomar sus diversos proyectos de vida y los procesos de reformulación de su subjetividad, los cuales se su-ceden, cada vez con mayor frecuencia, en espacios flexibles/virtua-les como son las redes sociales. Sus referentes son ahora imáge-nes y discursos cada vez más desterritorializados. Ya que una gran parte de los objetos, marcas/imágenes que consumen son globales, sus prácticas y tácticas son efímeras, cambiantes y diversas. Los jóvenes ya no son solamente caminantes de las calles y esquinas de sus barrios o colonias, pues para muchos de ellos ya no hay lí-mites, fronteras y aduanas. De esta forma, los jóvenes encuentran actualmente los insumos para construir sus identidades en bienes/ideas/símbolos con presencia global. A partir de su acceso a las re-des sociales los jóvenes poseen una conciencia planetaria: nada de lo que ocurre en el contexto internacional les parece ajeno. Ahora millones de ellos están permanentemente conectados al mundo externo vías las redes sociales, de tal forma que el barrio, la es-quina, el salón de clase y su hogar han dejado de ser el epicentro de muchas de sus prácticas y de sus intereses. Como dice Reguillo (2012), los jóvenes son actores dentro del mundo y no fuera de éste.Ciudadanías y culturas políticas entre las juventudes mexicanas
Recientemente se dieron a conocer los resultados de la en-cuesta1 La cultura política de los jóvenes en México (Gómez Tagle, Héc-tor Tejera Gaona y Jesús Aguilar López, 2013). En el informe de la encuesta, los autores destacan el papel que tiene la dinámica que es generada a partir de la participación electoral para el estudio de la cultura política, ya que este es un proceso clave en la manera en la que el ciudadano se vincula-relaciona con el poder y la política. En un proceso electoral se condensan las promesas de los candida-tos y es de las pocas oportunidades del ciudadano de relacionarse con el poder y con quien lo ejercen. Se destaca también el hecho de que la participación electoral no es un hecho totalmente indivi-dual, ya que tomar la decisión de por quién votar no resulta ser una
1 Dicha encuesta se levantó en las 76 zonas urbanas definidas, en las 32 entidades federati-vas del país. Las secciones electorales de esas 76 ciudades y zonas metropolitanas se clasifi-caron con indicadores de comportamiento electoral de 2000 a 2009 en elecciones federales legislativas.
85
Rivera G. Ciudadanías y culturas políticas ...las juventudes mexicanas. pp. 77-94
acción individual. La acción de votar es un proceso complejo, en donde los electores están siendo influenciados por otros factores que ocurren en diversos escenarios, todos ellos relacionados con el proceso electoral. Además en el proceso electoral, los participantes construyen y reformulan sus valores y sus imaginarios. Sin duda, que todo lo que ocurre y sucede en cada uno de estos frentes, será clave en el proceso de construcción y reformulación de la cultura política de los jóvenes, entendiendo a la cultura política como al:
Conjunto de factores nuevos y tradicionales que influyen en las es-trategias de acción de las personas, como las características del espa-cio público donde se desenvuelven los ciudadanos, los candidatos y los partidos (Gómez Tagle, Héctor Tejera Gaona y Jesús Aguilar López, 2013, p. 4).
Con base en esta definición, se entiende que la cultura política se construye y se reformula a partir de diferentes dimensiones, en ello intervienen desde aspectos subjetivos, hasta la presencia de eventos concretos que han sido experimentados por cada uno de los actores participantes en un proceso electoral. Además,los au-tores del texto destacan que en los tiempos recientes hemos sido testigos del hecho de que las estructuras de poder tradicional han sido puestas en entredicho.
Derivado del ejercicio de la encuesta, algunos de los resultados más significativos que arrojó el trabajo en relación con la cultura política de los jóvenes fueron los siguientes:
Los jóvenes encuestados manifestaron tener poco interés por los problemas de sus localidades, sus estados, el país y a nivel in-ternacional. Aunado a lo anterior, los autores destacan que para los encuestados, los medios de comunicación tradicionales radio y la televisión son utilizados más con fines de diversión que de información. Es decir, en la televisión los jóvenes sintonizan fun-damentalmente canales que trasmiten programas de deportes, no-velas, noticias y programas de nota roja. Además, en la encuesta se observó que los jóvenes le otorgan una alta credibilidad a los con-tenidos de los noticiarios de la televisión y en menor medida a los noticiarios de la radio. Mientras tanto, las noticias que se circulan en los espacios de las redes sociales sólo tuvieron la credibilidad de un poco más de una quinta parte de los jóvenes encuestados.Otro dato significativo, es que los jóvenes encuestados mostraron tener poca participación/afiliación (en esto la participación no re-basó al 10% de los jóvenes encuestados) a organizaciones y entre
86
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
las que atraen su interés destacan aquellas que están relacionadas con actividades deportivas, estudiantiles y religiosas.
En el ejercicio de la encuesta se destacó también que las nuevas tecnologías de la comunicación son de uso frecuente entre los jóve-nes encuestados, ya que los datos de la encuesta refieren que entre 80 y 90% de los actores encuestaron aceptaron saber utilizar equi-pos de cómputo y desde ahí acceden a Internet y a las redes sociales. También la encuesta destacó que 1 de cada 10 de los jóvenes recurrió a las redes para criticar o hacer algún comentario sarcástico acer-ca de las autoridades o de alguna de sus acciones de gobierno. Sin embargo, es significativo ver cómo en los actuales contextos de las redes sociales en el Internet, la televisión y la radio siguieron siendo de los medios de comunicación que les permitió a los jóvenes estar al tanto de lo que ocurría en la contienda política. Es decir, los resul-tados señalan que los medios tradicionales no han sido desbancados por las nuevas y modernas estrategias de comunicación.
Además un tercio de los jóvenes encuestados dijo haber visto uno o los dos debates presidenciales. También un tercio de los jóve-nes declaró no identificarse con ninguna ideología. Los que si ma-nifestaron un interés político y al respecto los temas o problemas que son de su interés fueron el papel del Estado en la economía, la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) y otros servicios.
En lo que se refiere al rubro de las instancias encargadas de llevar a cabo el proceso electoral (Instituto Federal Electoral/IFE), más de la mitad de los encuestados señaló desconocer cuáles son las responsabilidades de los funcionarios de casilla, aunque este desconocimiento de las actividades no les quitó la intención a más de la mitad parte de poder desempeñarse en algún momento como funcionario, y un terció dijo gustarle en algún momento desempe-ñarse como observador electoral.
Respecto al gobierno, dos terceras partes de los encuestados consideraron que éste no se preocupa por sus necesidades. La mi-tad de los jóvenes señaló que el principal problema del país es la falta de empleo y en menor orden de importancia la falta de apoyos económicos, el pandillerismo y la drogadicción.
Además en lo que respecta a las valoraciones que los jóvenes hicieron sobre el papel del gobierno, nueve de cada 10 de los jó-venes encuestados destacaron que en el gobierno hay corrupción y derroche de los recursos en programas que no son relevantes. También 3 de cada 10 de los jóvenes consideraron que el ejercicio de la rendición de cuentas no es una acción relevante.
87
Rivera G. Ciudadanías y culturas políticas ...las juventudes mexicanas. pp. 77-94
En lo que respecta a su grado de involucramiento en activi-dades de protesta o de resistencia, el juntar firmas para protestar, es la acción que los jóvenes consideraron como la más eficaz para solucionar los problemas, mientras que votar y solicitar la interme-diación de un político es la acción que consideran menos eficaces. Por último, en lo que respecta a la legalidad de las instituciones encargadas de vigilar el procedimiento y la calificación del proceso electoral, el 40% consideró que el IFE no es una entidad autónoma y un cuarto de los encuestados consideró que su desempeño favo-rece a un candidato en particular. Y el 40% consideró que el Insti-tuto Federal Electoral (IFE) evita el abuso de poder de los medios de comunicación masiva.
La campaña presidencial de 2012 en México y el uso político de las redes sociales por los jóvenes
RECIEnTEMEnTE MAnUEL Castells (2012), escribió que las relacio-nes de poder en la sociedad contemporánea están ancladas en una revolución de tipo digital. Por lo tanto el sociólogo catalán, destacó que actualmente todo poder es mediático, en el sentido de que pasa por los medios. Además destaca en su misma reflexión que el poder y las relaciones asociadas con el ejercicio del mismo pasa en los tiempos actuales por el vértigo del Internet y las redes sociales. Este mismo autor destaca que los medios de comunicación son ahora medios que fomentan procesos de interacción de forma horizontal e interactiva. Además señala que actualmente el valor de las redes sociales es generar espacios independientes al poder de los gobier-nos y de las empresas. Lo anterior contribuye a la generación de una autonomía comunicativa con respecto al resto de la sociedad. Así, las redes sociales son sin dudas el medio para exponer la opinión de muchos jóvenes que no se manifiestan a través de los canales/espacios/instituciones convencionales vinculados al ejercicio de la política. Además, el propio Castells ofrece una reflexión la cual me parece relevante para el análisis de las nuevas formas de interacción que han desplegado algunos jóvenes con las instancias del poder. Al respecto destaca el sociólogo catalán que el uso de las redes sociales no sólo es un fenómeno tecnológico, significa y representa también un cambio en la cultura política, es un cambio significativo en los hábitos-estilos de la comunicación-interacción.
En este sentido, Internet y en especial las redes sociales son un espacio en donde se delibera, se construyen, cambian las per-cepciones y las decisiones. De igual forma, la red representa –sim-
88
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
boliza la erosión del proceso de construcción y reformulación de las identidades en las que la población se reconoce como parte de una totalidad compleja. Aunque también lo que los recientes acontecimientos nos han enseñado, es que en ocasiones lo que se debate en las redes sociales termina llegando y manifestándose en las plazas públicas. Incluso una metáfora que se ha vuelto común entre los usuarios de las redes sociales es el llamado zócalo virtual. Esta es la nueva plaza inaugurada por y desde las redes sociales para la libre expresión de los más de 25 millones de usuarios de Facebook y de los más de 15 millones de tuiteros del país.
Algo de lo significativo y novedoso del reciente proceso elec-toral de 2012 en México, fue el hecho de que los candidatos y sus organizaciones políticas, se dieron a la tarea de abrir frentes elec-torales virtuales, a través de tuiteros, quienes se dieron a la tarea de impulsar temas, crear trendings topics, mejorar la imagen de su can-didato mediante el desprestigio de los candidatos rivales. A estos batallones, se les denominó como acarreados virtuales o soldados paradigitales dedicados al ataque y la contención.
Derivado del proceso electoral de 2012 fue el movimiento #yo-soy132. Este es un movimiento de jóvenes y la mayoría de jóvenes universitarios. De un mensaje enviado en twitter desembocó 2 se-manas después en una marcha en la que participaron (según las autoridades de la policía capitalina D.F.), más de 46,000 personas. Este fenómeno, según Mauleón (2012), fue derivado de un trata-miento caduco por parte de la prensa hacia la campaña presiden-cial y en especial a la campaña del candidato del Partido Revolucio-nario Institucional (PRI) Enrique Peña nieto, lo que terminó en una movilización que tuvo como su principal promotor los mensajes que circularon a través de las redes sociales.
En este proceso, la novedad estuvo dada por el hecho de que los propios partidos y sus candidatos tuvieron que verse en la ne-cesidad de crear “ejércitos digitales”, encargados de abrir y cerrar frentes electorales en las redes sociales. Las redes sociales y el In-ternet fueron utilizadas por los jóvenes para hacer uso de su de-recho de réplica y para cuestionar al poder y a los políticos y en este caso a los candidatos. Esto fue algo muy significativo después del evento que protagonizó Enrique Peña nieto en la Universidad Iberoamericana (UI) y que tiempo después sería visto como el he-cho que detonó al movimiento #yo soy 32. En las redes sociales se volcaron distintas manifestaciones de apoyo a los estudiantes de la Ibero. En tan sólo 2 días se generaron 500,000 tuits con la marca
89
Rivera G. Ciudadanías y culturas políticas ...las juventudes mexicanas. pp. 77-94
#yo soy 132, siendo que entre el 17 y el 19 de mayo de 2012 fue la más mencionada en el mundo.
Reflexiones finales
COnSIDERO RELEVAnTE destacar que en la actualidad en la so-ciedad mexicana se observa un hecho inquietante: un vacío, una ausencia y una pérdida del sentido de la vida pública para millo-nes de jóvenes. Ante este hueco, los ámbitos de la informalidad le ofrecen a miles de jóvenes trabajos, redes sociales y atención a sus necesidades básicas. Ante este hecho, resulta significativo ver que la respuesta de los jóvenes ha sido el incremento de la migración y su participación en la paralelagidad. Es decir, al no contar con empleos y espacios educativos que los jóvenes demandan, es evidente que el Estado, sus normas y sus instituciones han ido paulatinamente perdiendo sentido ante los ojos de los jóvenes. Lo anterior quedó demostrado en muchos los resultados que se presentaron en la en-cuesta, en donde los resultados mostraron que la mayoría de los jóvenes que fueron encuestados están al margen de los debates que se desarrollan en la arena política.
Ante un contexto de carencias e incertidumbres como el que enfrentan la mayoría de los jóvenes en México, en donde éstos es-tán más preocupados por resolver sus problemas cotidianos del día a día, es decir problemas de inseguridad, adicciones, embarazos a temprana edad, falta de espacios para estudiar, falta de empleos para laborar, es entendible el poco o nulo interés que tienen por los problemas que suceden en su entorno inmediato, en lo nacional y mucho menos por lo que sucede en el entorno internacional.
Respecto a la confianza-desconfianza de los jóvenes en pro-cesos electorales y en las instituciones encargadas de vigilar y sancionar dichos procesos electorales, varios datos de la encuesta revelaron que los jóvenes encuestados demostraron tener escaso interés de parte de los jóvenes para afiliarse en alguna institución con perfil político. En este sentido, los datos mismos revelan que los jóvenes le dan mayor valor a involucrarse en organizaciones de tipo deportivo, estudiantil y religiosas. Aunque este podría ser también un dato que nos indica que los jóvenes no permanecen apáticos por completo, aunque también es un hecho que prefieren relacionarse en grupos con personas con quienes pueden tener in-terés en temas/problemas más cercanos a los suyos, es decir con sus pares más que con personajes alejados de lo que sucede en su realidad cotidiana.
90
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Muy ligado a los aspectos anteriores está la razón que nos puede ayudar a entender por qué los jóvenes tienen una escasa identificación política. Es decir, la búsqueda de los jóvenes por ase-gurar su sobrevivencia a partir de diversas estrategias de carácter individual o colectivo (informalidad, actividades por cuenta propia, estrategias de migración nacional/internacional), ha generado en ellos una falta o una ausencia de interés por tener una participa-ción en procesos de afiliación en organizaciones políticas. Además el poco o nulo interés que perciben los jóvenes por parte del go-bierno por atender los problemas de los sectores más vulnerables, entre ellos los problemas y demandas de los jóvenes, se traduce en una nula identificación de éstos con alguna institución política. Es decir, para la mayoría de los jóvenes se vuelve irrelevante saber si cuentan con alguna afiliación política de izquierda, derecha o del centro. Por lo tanto, cuando no se aseguran las condiciones de vida, cuando hay necesidades de empleo, alimento, educación, las cues-tiones ideológicas carecen de interés.
También otro dato que es bastante interesante, fue que para los jóvenes encuestados el hecho de que se tuviera acceso a las redes sociales, no terminó siendo una manera de tener un mayor activismo político. También encontrarnos en la encuesta el dato de que la mayoría de los jóvenes no conoce cuáles son las responsa-bilidades de las instancias de llevar a cabo el proceso electoral y en los que tuvieron algún comentario, destacaron que estas institucio-nes carecen de autonomía ya que sus decisiones están influidas por el poder, es decir, carecen de autonomía. Además, los resultados de la encuesta demostraron que la intermediación de los políticos y el mismo ejercicio de la votación es percibido por los jóvenes como algo que carece de validez, ya que desde su propia percepción, los políticos y sus agrupaciones son vistos como actores y agrupacio-nes innecesarios y de poca utilidad en su vida cotidiana, ya que los encargados de resolver las carencias y necesidades cotidianas de los jóvenes son ellos mismos.
Lo anterior quedó demostrado en la relación-comunicación-interacción que estos mismos jóvenes construyen con sus pares o con sus familiares, más no con el gobierno, candidatos o partidos políticos. Es decir, mientras que el trabajo de estos últimos no se traduzca en una mejoría en las condiciones de vida de la comuni-dad, y en especial de los jóvenes, estos los verán como instancias que carecen de interés y de sentido en su vida y en su quehacer cotidiano. En este sentido, si los políticos, los partidos y demás ac-
91
Rivera G. Ciudadanías y culturas políticas ...las juventudes mexicanas. pp. 77-94
tores o instancias no ofrecen espacios educativos, tampoco ofrecen empleos, si los políticos no brindan seguridad, entretenimiento, entonces por qué razón deben de ser considerados como algo rele-vante para los jóvenes.
Considero que parte de la una posible explicación al hecho de que los jóvenes que fueron encuestados mantengan una lejanía con lo que sucede en las esferas del poder es una cuestión que se deriva del hecho de que la mayoría de los jóvenes ha tenido que aprender a resolver sus necesidades más apremiantes a partir de los recursos con los que ellos mismos cuentan, por lo tanto resulta lógico encontrar los resultados que dejó la encuesta. Por ejemplo, la mayoría de los jóvenes destacó que el gobierno no se encuentra preocupado por atender/resolver sus necesidades. Más bien antes que atender las necesidades de los jóvenes, al gobierno se le per-cibe por los mismos jóvenes como a una entidad derrochadora de recursos y además una entidad en donde la corrupción es la marca distintiva, por lo tanto la opacidad y la falta de transparencia es la moneda corriente en el gobierno, así que la práctica del poder es percibido como una oportunidad para el ejercicio cotidiano de la corrupción. Derivado de lo anterior resulta hasta cierto punto normal encontrar en la encuesta la percepción de que recolectar firmas sea una manera eficaz de resolver los problemas del país o su comunidad.
Por último, respecto al papel que están desempeñando las nuevas tecnologías, en especial las redes sociales, en el proceso de la construcción/reformulación de las culturas políticas entre los jóvenes, así como encontramos casos de jóvenes que se mueven en condiciones de precariedad laboral y que padecen la falta de opor-tunidades educativas, también en la sociedad mexicana podemos encontrar jóvenes que se desempeñan como estudiantes universi-tarios y de posgrados, jóvenes que se desempeñan como ejecutivos en empresas nacionales o trasnacionales o en sus propias empre-sas, estas experiencias se desarrollan recurriendo a las ventajas y a las novedades que ofrece el mundo global del comercio y los servi-cios y la mayoría de ellos recurren y utilizan de manera frecuente las redes sociales.
Además los propios jóvenes crean sus propios medios a través de los cuales manifiestan su apoyo, su solidaridad o su rechazo ante diferentes movimientos locales, nacionales o internaciona-les (revistas, periódicos, fanzines, murales y últimamente las re-des sociales). Por lo tanto, de esta manera los jóvenes construyen
92
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
o reformulan sus identidades y también reconstruyen sus cultu-ras políticas. Sin duda, hay un amplio sector de la población joven que recurre a nuevos medios para comunicarse, pero también para cuestionar al poder y a todo aquellos que lo ejercen y lo detectan. Puede ser cierto que los jóvenes no lean los periódicos, pero eso puede ser falso, ya que hay sectores de la población joven quienes leen ahora más en Internet, no leen periódicos pero se informan por otros medios.
Al respecto los jóvenes toman fragmentos de varias fuentes y lo combinan con lo que ven, escuchan, leen, oyen y con ello construyen-reformulan sus ideas acerca del poder. Por lo tanto, las redes sociales son ahora medios que fomentan procesos de inte-racción de forma horizontal e interactiva. En este sentido, el valor de las redes sociales es generar espacios independientes al poder de los gobiernos y de las empresas, lo anterior estaría contribuyen-do a la generación de una autonomía comunicativa con respecto al resto de la sociedad. Así, las redes sociales son sin dudas el medio para exponer la opinión de muchos jóvenes que no se manifiestan a través de los canales/espacios/instituciones convencionales vin-culados al ejercicio de la política. El Internet y las redes sociales son un espacio en donde se delibera, se construyen, cambian las percepciones y las decisiones. La redes representa y simbolizan la erosión que representa el proceso de construcción de las identida-des en las que la población se reconoce como parte de una totali-dad/compleja.
Finalmente, es importante destacar que los y situaciones que aquí se han analizado demuestran que entre las juventudes mexi-canas hay muchas culturas políticas. Estas no sólo están determi-nadas y construidas por el involucramiento /interés de los jóvenes en el mundo de la política. También la cultura política está dada por el desdén hacia lo político los políticos en sí. Ya que esto repre-senta una manera de rechazo, una forma de castigo una manera en la que se manifiesta el hartazgo de los jóvenes hacia el desinterés de los políticos por construir agendas que generen beneficios para los propios jóvenes. La construcción y reconstrucción de las cultu-ras políticas dependerá no sólo de variables y procesos que estén vinculados con el ejercicio o con procesos de participación relacio-nados o vinculados del poder.
93
Rivera G. Ciudadanías y culturas políticas ...las juventudes mexicanas. pp. 77-94
Bibliografía
CASTELLS, M. (2012): “El poder en la era de las redes sociales”, en Revista nexos, núm. 417, septiembre 2012, México, pp.35-42
DE Mauleón, H. (2012): “De la red a las calles” en Revista nexos, núm. 417, septiembre 2012, México, pp. 44-51.
GARCÍA Canclini, n. (2010): “Epílogo. La sociedad mexicana vista desde los jóvenes”, en R. Reguillo (coordinadora), Los jóvenes en México, México. D.F., Fondo de Cultura Económica /Conse-jo nacional para la Cultura y las Artes.
GóMEZ Tagle, S, H. Tejera Gaona y J. Aguilar López (2013): Informe de la encuesta La cultura política de los jóvenes en México, México, D.F.: COLMEX.
MEDInA, G. (2010): “Tecnologías y subjetividades juveniles”, en, R. Reguillo (coordinadora), Los jóvenes en México, México, D.F.: Fondo de Cultura Económica /Consejo nacional para la Cultu-ra y las Artes, pp.154-182.
MURAYAMA, C. (2010) “Juventud y crisis: ¿hacia una generación per-dida?” Revista ECOnOMIAUnAM, vol. 7, número especial. Mé-xico, D.F., pp. 71-78.
REGUILLO, R. (2012): Culturas juveniles. Formas políticas del desen-canto, Argentina: Siglo XXI.
Instituto Mexicano de la Juventud/ Secretaría de Educación Públi-ca (2011) Encuesta Nacional de Juventud 2010. México.
95
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Karla Jeanette Chacón Reynosa Leticia Pons Bonals
Fantasmas y arquetipos en la construcción de identidades de mujeres tsotsiles y tseltales en la universidad
RESUMEn: Este artículo tiene el propósito de evidenciar las condi-ciones de marginación, discriminación y exclusión que enfrentan mujeres tsotsiles y tseltales, estudiantes de la Universidad Autóno-ma de Chiapas, a lo largo de su trayectoria. Para ello se recurre a fragmentos de las historias de vida1 de 11 mujeres destacando los fantasmas (a manera de miedos) y arquetipos (a manera de modelos ideales) presentes en la construcción de sus identidades/identificaciones con sus comunidades de origen, grupos escolares y territorios por los que transitan. Pretendemos dar cuenta de las dificultades de acceso de las mujeres a la universidad y de sus po-sibilidades de regresar a la comunidad después de haber concluido su formación universitaria.
PALABRAS clave: Género. Identidad. Universidad.1 Resultados de la investigación “Expectativas de retorno a la comunidad. Historias de vida de mujeres universitarias procedentes de municipios de bajo índice de desarrollo humano en Chiapas”, financiada por la 10ª COnVOCATORIA 2011 del Sistema Institucional de Inves-tigación (SIInV) de la Universidad Autónoma de Chiapas. se desarrolló durante los meses de agosto de 2011 a octubre de 2012, por parte del Cuerpo Académico Educación y Desarrollo Humano.
RECIBIDO el 14 de marzo de 2013
APROBADO el 15 de Abril de 2013
96
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Ghosts and archetypes in the construction of identities Tzotzil and Tzeltal women in college
ABSTRACT: This article has the purpose of provide evidence the conditions of marginalization, discrimination and exclusion faced Tzotzil and Tzeltal women students from the Autonomous Univer-sity of Chiapas, along its path. This is done to fragments of the life stories of 11 women highlighting the ghosts (by way of fears) and archetypes (a way to ideal models) present in the construction of their identities / identifications with their home communities, school groups and territories by passing. we intend to realize the difficulties of access of women to the university and their chances of returning to the community after completing their university education.
KEYwORDS: Gender. Identity. University.
97
Chacón R. y Pons B. Fantasmas y arquetipos en la construcción.... pp. 95-113
I. Fantasmas presentes en el éxito académico y social
COnOCER En voz de las mujeres indígenas estudiantes de la Univer-sidad Autónoma de Chiapas (UnACH) sus expectativas para retornar o no a sus comunidades asentadas en municipios de menor índice de desarrollo humano en Chiapas, durante el transcurso de su for-mación universitaria, o bien cuando la hayan concluido, impone analizar: a) las oportunidades de acceso a la educación superior de esta población en condiciones de desigualdad y marginación so-cial, y b) sus experiencias en la universidad, para reconocer los me-canismos institucionales al interior de la estructura educativa que, orientan una lógica de desarrollo y éxito social que supone per se la exclusión simbólica y material de sus comunidades de origen.
Las historias de vida de las once estudiantes que colaboraron en la investigación referida2 nos dan cuenta de lo difícil que es nacer mujer en la región Altos tsotsil tseltal de Chiapas, altamente mar-ginada, y mantener el deseo de estudiar una carrera universitaria. Sus relatos estremecedores apuntan a que ser mujer, ser pobre y ser tsotsil o tseltal en una escuela monocultural, que legitima la cultura occidental y excluye a las otras, las convierte en un blanco constan-te de prejuicios, estereotipos y procesos discriminatorios que inelu-diblemente van reconfigurando su identidad, entendiendo que:
La identidad no es una esencia, un atributo o una propiedad intrín-seca del sujeto, sino que tiene un carácter intersubjetivo y relacional. Es la autopercepción de un sujeto en relación con los otros; a lo que corresponde, a su vez, el reconocimiento y la “aprobación” de los otros sujetos. En suma, la identidad de un actor social emerge y se afirma sólo en la confrontación con otras identidades en el proceso de interacción social, la cual frecuentemente implica relación des-igual y, por ende, luchas y contradicciones (Giménez, 1997: 12).
2 La investigación se realizó desde un enfoque interpretativo que dio cuenta de las expe-riencias de vida de las estudiantes que han ingresado a la Universidad Autónoma de Chiapas, procedentes de comunidades indígenas ubicadas en los municipios con menor índice de de-sarrollo humano en Chiapas, así como de las aspiraciones y expectativas de regreso o no a sus comunidades de origen una vez que concluyen sus estudios universitarios. Ubicadas en este enfoque, las historias de vida permiten emerger descripciones pormenorizadas derivadas de los relatos construidos por las estudiantes a partir de la observación de situaciones, eventos, comportamientos, personas e interacciones. Se describe no sólo lo que se ve, sino también lo que los participantes dicen respecto de sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones; todo ello en un proceso dinámico de indagación en el campo, durante el cual se toman decisiones acerca de lo investigado. La investigación cumplió el objetivo de conocer a partir de las experiencias de vida, en tanto que ésta se constituye en la clave para la com-prensión de los significados sociales, a la manera en que Van Manen lo ha propuesto para la investigación educativa la construcción que los sujetos realizan en torno a su identidad (Ayala, 2008).
98
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
En la confrontación con otras identidades, quisiéramos resal-tar que todas estas mujeres han experimentado situaciones doloro-sas de adaptación por la migración de sus comunidades a ciudades cercanas, junto con sus familias o bien sin ellas a un medio en donde sus marcas corporales las han estigmatizado, distinguiéndo-las de otros grupos y colectivos sociales en las interacciones y co-municaciones sociales; estas migraciones han obedecido a causas de expulsiones religiosas, persecuciones políticas, problemas fami-liares o bien para superar las condiciones de pobreza a las que se han visto sometidas. Dos fragmentos de las historias de vida cons-truidas por integrantes del equipo de investigación dan cuenta de algunas de estas situaciones:
Pensé que para mí era más fácil venir acá a conocer nuevos amigos y no, no fue así, fue muy diferente, extrañaba a mi familia, como que no me acostumbraba, pero ya fue de que el primer día cuando empezó las clases pues salimos temprano y me regresé a mi casa, pero ese día me regañó mi abuelita, me dijo que si decidí venir acá, para mejorar mi vida, pues que me viniera, que ya no regresara; para mí fue un golpe duro que me dijera eso, pero al fin de cuentas fue bueno para mí… si me hubiera dicho si no te acostumbras regrésa-te, pues qué hubiera pasado con mis estudios, los hubiera dejado…(Sin embargo) Yo pensé que vivir sola era fácil para mí pero no, no fue fácil, fue difícil, una porque llegar a tu cuarto sin que a nadie le hables, así solita y así difícil y además al venir acá (a la ciudad) pues no se encuentra amigos (Flecha, 2012, pp. 105, 106)3.
En Chamula son católicos y los expulsaron (a sus padres) por ser evangelistas, por el evangelio algo así, entonces pues ahí era peor que matar a una persona, era de pena mortal, si no los expulsaban, los mataban, entonces ellos prefirieron salirse (Ruíz, 2012, p.114).
Sin embargo esa transición territorial ha permitido a estas mu-jeres continuar con su educación formal, reconfigurar sus identida-des a partir de la autonegociación de significados con una cultura ajena y, en muchos casos, excluyente. Sin esta necesaria negocia-ción, sus oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior se habrían esfumado, ya que de acuerdo con el panorama ofrecido por la Asociación nacional de Universidades e Institucio-nes de Educación Superior:
3 A partir de aquí, los fragmentos de las historias de vida que se refieren son tomados del informe final de la investigación “Expectativas de retorno a la comunidad”. En la construcción de las once historias de vida reportadas participaron las siguientes investigadoras: Xitlally Guadalupe Flecha García, Claudia Ivonne Ruiz Balcázar, Raquel Hernández Gómez y Danae Estrada Soto.
99
Chacón R. y Pons B. Fantasmas y arquetipos en la construcción.... pp. 95-113
Sólo el 1% de los jóvenes indígenas de entre 18 y 25 años ingresan a instituciones de educación superior y de ellos, uno de cada cinco egresa y se titula, en contraste con el 22.5% de los jóvenes de esa misma edad del país que acceden a dicha educación, egresando y titulándose la mitad de esos estudiantes (AnUIES, 2003).
Esta amplia brecha, en el acceso a la educación superior entre grupos sociales y étnicos en México, evidencia no solo el rezago en el acceso y permanencia de la población juvenil indígena para educarse, sino más bien expone las relaciones causales existentes entre la posibilidad de ingreso a la universidad y el origen/contexto de esta población, que busca en la educación superior la tan es-perada movilidad social para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, “el origen social de los estudiantes condiciona el logro educativo desde la familia, de la escuela y del contexto a lo largo de su trayectoria biográfica, propiciando efectos acumulativos y de mayor complejidad hacia los niveles superiores del sistema esco-lar” (Piñero, 2012: 44).
Relación causal que alude a las condiciones de vida de pobre-za y marginación de sus comunidades de origen y que puede reve-larse en los siguientes fragmentos de las historias de vida:
Pues al principio sacaba bajas calificaciones porque me costaba mu-cho leer, me costaba mucho retener la información… Sí me costó saber a dónde tenía que ir porque ya iba yo a cumplir 23 años y entonces ya me veía yo imposibilitada de entrar en otra universidad, yo quería llevar Pedagogía pero como ahí tienen una cierta edad que entran en esas universidades ya no podía. También quiso ser maes-tra o enfermera, y lo mismo le pasó en todas las demás escuelas públicas a las que quiso entrar: no cumplía con el promedio mínimo o bien superaba la edad…yo ya tenía más de 23 años y no podía y también me pedían el promedio de mínimo 8 y no podía porque sólo saque 7.2 en la prepa y no podía y no podía y no podía (Flecha, 2012, pp. 87, 88).
Sin embargo Karina (estudiante del cuarto semestre de la Licen-ciatura en Gestión y Autodesarrollo Indígena en la Universidad Autó-noma de Chiapas) ha tenido varias dificultades para comprender las lecturas ya que sólo entiende algunas palabras en español. Por las tardes toma cursos de tsotsil, a pesar de que sabe hablarlo descono-ce su escritura (Ruíz, 2012, p. 95).
Así, las mujeres de la región enfrentan los fantasma que pue-den conducirlas al fracaso cuando visualizan sus expectativas de vida, como tsotsiles-tseltales y como mujeres, y las posibilidades
100
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
que tienen para cursar estudios de nivel superior, lo que las lleva a optar por las escuelas y carreras profesionales en las que encuen-tran cierta seguridad de ser aceptadas y alcanzar el éxito académi-co. El cuestionamiento presente en la toma de decisiones que rea-lizan en su contexto de vida las obliga a pensar ¿para qué estudiar?
1.1 Ser tsotsil-tseltal en la Universidad Autónoma de Chiapas ¿Dónde estudiar?
Una joven tsotsil, originaria del municipio de Chamula, en donde menos del uno por ciento de cada 100 personas de 15 años y más, tiene algún grado aprobado en educación superior (InEGI, 2010: 51), logró acceder hasta los 24 años a la Universidad Autó-noma de Chiapas. Pero ¿cómo acceder a la educación superior en una entidad federativa como Chiapas, en donde, de acuerdo al InE-GI (2010: 13) de cada 100 personas de 15 años y más, solamente diez (que representaría el 9.8% de su población) reportan un grado aprobado en educación superior? La UnACH atiende4 a una pobla-ción de 369 estudiantes reconocidos como indígenas (bien porque pueden hablar una lengua diferente al español, o por su proceden-cia regional) de una población indígena de más de 1 millón 141 mil 499 personas, a partir de ahí solo pueden hacerse inferencias, ya que el registro sobre la matriculación y la trayectoria de la pobla-ción indígena en la universidad en Chiapas, como en todo México, es desconocido o incierto.5
Sin embargo la situación de rezago de esta estudiante es simi-lar a la de muchos jóvenes indígenas en México, pues conforme a lo que reveló el Plan nacional de Educación 2001-2006, la po-blación estudiantil indígena durante su proceso educativo enfrenta problemas socioculturales y económicos que le impiden perma-necer y concluir sus estudios, destacándose entre ellos la forzosa migración para la continuidad de sus estudios, la incorporación al mercado de trabajo como medio de subsistencia, el debilitamiento de la identidad comunitaria como reflejo de la ausencia de pro-gramas orientados a la educación intercultural; provocando todo ello que únicamente el tres por ciento de los jóvenes indígenas del
4 De acuerdo con la información proporcionada por el Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas la UnACH durante el segundo semestre escolar de 2011.5 De acuerdo con Schmelkes (2003) “no sabemos cuántos campesinos e indígenas hay en las universidades. El dato sobre condición de hablante de lengua indígena nunca se pregunta en forma directa y deja de preguntarse a nivel de la institución educativa después de la secun-daria. Pero (…), estimamos que estos no llegan al 1% y en su mayoría son indígenas cuyos padres migraron a zonas urbanas y que obtuvieron su educación en escuelas públicas de las ciudades, cuya eficiencia y calidad son significativamente superiores a las de las escuelas rurales o indígenas”(En Didou y Remedi, 2006: 113).
101
Chacón R. y Pons B. Fantasmas y arquetipos en la construcción.... pp. 95-113
grupo de edad entre 19 y 23 años, tenga acceso a estudios de nivel superior (PnE, 2001: 189).
Estos problemas socioculturales y económicos se agudizan en regiones con índices muy bajos de desarrollo humano (IDH)6 como es el caso de Chiapas que ocupa el primer lugar en pobreza y en pobreza extrema (COnEVAL, 2012: 11) en donde de acuerdo con Pons y Olvera (2012), 50% de la población estudiantil indígena ma-triculada en la UnACH7 procede de las regiones Altos Tsotsil tseltal y Tulijá Tseltal Chol, habitadas predominantemente por pueblos in-dígenas que presentan los menores índices de desarrollo humano. Población cuya elección para estudiar la licenciatura no está direc-tamente relacionada con la afinidad de:
Las áreas de conocimiento o los contenidos, sino con la ubicación de la escuela, eligiendo aquella que se encuentre cercana al municipio de origen de las y los estudiantes. En las licenciaturas de Economía (con 75 estudiantes), Gestión y autodesarrollo indígena (con 36), Sociología (con 15), Antropología social (con uno) y Derecho (con 10) que se ofrecen en el Campus III de la UnACH en San Cristóbal de Las Casas, cabecera de la región Altos Tsotsil Tseltal, se encuen-tran inscritos 39% (137) de los estudiantes indígenas (Pons y Olvera, 2012:.46).
Fragmentos tomados de las historias de vida confirman lo anterior:
Sí, lo que yo quería estudiar era medicina, pero no pude porque (alu-de a la falta de ingresos para mantenerse lejos de casa) de hecho sí lo intenté cuando salí de la prepa, presenté mi examen en la UnACH Medicina humana pero no lo pasé y además estuve pensando mu-cho, porque es la carrera más cara, la más larga y la más pesada y mejor no, ya no lo volví a intentar en esa carrera. Ya no me quedaba de otra tuve que entrar ahí (a otro campus en la UnACH) porque ya pues para mí ya no puedo estudiar enfermería, ya no puedo estudiar otra cosa pues ya que más me queda pues ir en la UnACH, pero nun-ca pensé que iba a pasar el examen porque algunos me dijeron que no, no vas a pasar, bueno no pierdo nada en intentarlo y sí lo pasé,
6 indicador estadístico diseñado por el Programa de naciones Unidas para el Desarrollo, y se calcula bajo tres aspectos: ingreso per capita, educación y esperanza de vida (una vida perdurable y sana, medida por la esperanza de vida al nacer, el acceso al conocimiento, me-dido por la tasa de analfabetismo adulto y la tasa de matrícula total combinada de primaria, secundaria y terciaria y el nivel económico medido por el Producto Interno Bruto per cápita (y recientemente por el Producto nacional Bruto per cápita).7 La Universidad Autónoma de Chiapas atiende a 369 estudiantes autoreconocidos como indígenas, que representan el 1.8% del total de su matrícula que se calculó (en 2011) se situa-ba en los 20 mil estudiantes. Estos jóvenes estudiantes indígenas provienen de 14 regiones socioecónomicas de Chiapas (Pons y Olvera, 2012).
102
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
pero ahorita ya estoy bien ahí. (Flecha, 2012, pp.109, 110)…Mi papá me dijo de esta carrera porque aquí me pedían desarrollar porque sabía lenguas (Ruíz, 2012, p.94).
Otra mujer tsosil relata que se matriculó en Economía aunque no fue su primera opción, ya que lo que ella quería era estudiar Contaduría y Administración, sin embargo su limitada economía la obligó a estudiar en el campus de la UnACH que se encuentra en San Cristóbal, siendo ella la única de su familia que alcanzó ese nivel de estudios:
Sus hermanos solo estudiaron hasta el nivel medio superior, por falta de recursos económicos, cuando mis hermanos empezaron a estu-diar mi papá era albañil y no le alcanzaba para cinco niños en la escuela, entonces mis hermanos terminaron lo que es la preparato-ria y de ahí ya se pusieron a trabajar y pues yo decidí, decidí seguir estudiando. (Ruíz, 2012, pp.113, 114).
1.2. Ser mujer tsotsil-tseltal en la Universidad Autónoma de Chiapas ¿qué estudiar?
Las mujeres de las historias que presentaremos a continuación proceden de la región Altos Tsotsil-Tseltal, en donde la cabecera es San Cristóbal de Las Casas, municipio de la región con mayor afluencia de población estudiantil indígena (el primero es Palenque cabecera de la Región XIII Maya) que es y han elegido estudiar en los campus de la universidad cercanos a sus comunidades, lo que siguiendo a Pons y Olvera (2012) puede demostrar que son mayori-tariamente las mujeres quienes estudian cerca de sus comunidades de origen, ya sea por razones económicas (para reducir los gastos de manutención) o culturales (mantener una relación cercana con la familia).
En los campus ubicados en las cabeceras regionales de la entidad (sobre todo en San Cristóbal de Las Casas centro rector de la Región V-Altos Tsotsil Tseltal en donde la relación es de 44% mujeres frente a 35% hombres) la participación femenina es superior a la masculi-na. Considerando que la mayor parte de las estudiantes indígenas de la UnACH provienen de esta región es posible afirmar que las muje-res acceden a los estudios universitarios que se ubican más cerca de sus comunidades de origen (Pons y Olvera, 2012: 50).
Si bien pareciera que la elección de la licenciatura los estu-diantes de la región está orientada mayormente por la cercanía del campus universitario que, por el deseo de destacar en un campo de
103
Chacón R. y Pons B. Fantasmas y arquetipos en la construcción.... pp. 95-113
conocimiento, Pons y Olvera (2012) advierten un dato interesante en la selección de la licenciatura por parte de esta población, de-bido a que algunas licenciaturas “pueden ser consideradas como licenciaturas masculinas frente a otras en las que la matrícula se ha feminizado” (Pons y Olvera, 2012: 49) como es el caso de Medicina Veterinaria y Zootecnia (se registran 33 hombres inscritos y 5 mu-jeres), Ingeniería Civil (se matricularon 15 hombres una mujer) y Sistemas Computacionales (se ubican 18 hombres y siete mujeres) frente a Contaduría (estudian 14 mujeres y cinco hombres) y So-ciología (que registra una matrícula diez mujeres y cinco hombres).
En San Cristóbal de Las Casas, en la Facultad de Ciencias sociales los estudiantes se concentran en la licenciatura en Economía y en la misma ciudad pero en la escuela de Gestión y autodesarrollo in-dígena (LGAI) se concentra otro porcentaje significativo de estudian-tes. La carrera de Economía que tradicionalmente ha acogido a los estudiantes indígenas de la Región V-Altos Tsotsil Tseltal (seguida de Sociología que se encuentra en la misma Facultad) compite desde hace poco más de una década con la LGAI que surge como una oferta educativa de la UnACH dirigida específicamente para la población indígena a finales de la década de 1990, en parte como respuesta al movimiento indígena que estalla en 1994 en la región. (Pons y Olvera, 2012: 49).
En donde esta última la diferencia de género es mínima, como puede apreciarse en la tabla 1.
Tabla 1. Estudiantes indígenas registrados en la Universidad Autónoma de Chiapas (2012)
Licenciatura elegida Hombres inscritos Mujeres inscritas
Ingeniería civil 15 1
Medicina veterinaria y zootecnia 33 5
Sistemas computacionales 18 7
Contaduría 5 14
Economía y Sociología 5 10
Gestión y Autodesarrollo Indígena 17 19
Pedagogía 14 16
Total 107 72
Fuente: “Expectativas de retorno a la comunidad”. Avances de Investigación (SIINV-UNACH, 2012).
En esta región, la Universidad Autónoma de Chiapas reporta sólo dos mujeres estudiantes procedentes de Chamula, municipio
104
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
considerado por el Consejo nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en el Informe de pobreza y evaluación en el estado de Chiapas (COnEVAL, 2012), como uno de los cinco municipios en donde se concentra 23 por ciento de la pobreza extrema de Chiapas, pues se considera que al menos 59.7 por ciento de su población está en pobreza extrema (COnEVAL, 2012: 16), que significa que más de 58 mil personas se encuentran sin acceso al menos en 3 indicadores sociales como lo serían: educación, salud, alimentación, vivienda, seguridad social y calidad y espacios de la vivienda.
En Chamula las mujeres no tienen las mismas oportunidades de ingresar, permanecer y continuar en la escuela, de acuerdo con datos proporcionados por el Comité Estatal de Información Estadís-tica e Geográfica (CEIEG, 2012). De 1,184 mujeres que egresaron de la escuela primaria, únicamente 959 se inscribieron a la escuela secundaria y únicamente 263 la terminaron. Al nivel medio supe-rior solo accedieron 126, de cuales egresaron únicamente 27; lo que representaría que únicamente el 2 por ciento de mujeres que ingresa a la primaria concluirá sus estudios de nivel medio supe-rior (ver tabla 2).
Tabla 2. Población escolar en Chiapas Ciclo Escolar 2010-2011. Fin de Curso
Concepto Total % Hombres % Mujeres %
Alumnos primaria
Inscritos totales 17 544 2.24 8 828 50.32 8 716 49.68
Existentes 17 437 2.29 8 767 50.28 8 670 49.72
Aprobados 15 915 2.20 7 985 50.17 7 930 49.83
Egresados 2 363 2.14 1 179 49.89 1 184 50.11
Alumnos secundaria
Inscritos totales 2 255 0.78 1 296 57.47 959 42.53
Existentes 2 213 0.80 1 269 57.34 944 42.66
Aprobados 2 072 0.83 1 164 56.18 908 43.82
Egresados 599 0.73 336 56.09 263 43.91
Alumnos bachillerato
Inscritos totales 377 0.20 251 66.58 126 33.42
Existentes 364 0.21 243 66.76 121 33.24
Aprobados 274 0.20 180 65.69 94 34.31
Egresados 72 0.17 45 62.50 27 37.50
Fuente: CEIEG 2012.
105
Chacón R. y Pons B. Fantasmas y arquetipos en la construcción.... pp. 95-113
En estas condiciones de injusticia social, las escasas o nulas posibi-lidades de desarrollo que encuentran el número ínfimo de mujeres en sus comunidades de procedencia, marcadas por la carencia de ingresos para cubrir sus necesidades básicas inscriben en sus cuer-pos, una profunda desigualdad social que se reproduce más tarde en la universidad y las convierte en la población más vulnerable para la deserción o el fracaso escolar, ya que no existen programas de discriminación positiva que compensen la desigualdad social en la que han vivido; al menos en la UnACH 80% de los estudiantes indígenas no cuenta con alguna beca o apoyo que le permita sufra-gar sus gastos (Pons y Olvera, 2012: 36) y por tanto se subemplea para sobrevivir.
Para concluir este apartado, coincidimos con Miranda (2012: 8) que acusa a una incapacidad de la política pública para transitar hacia una imperante educación equitativa, pues ésta requiere ase-gurar tres condiciones fundamentales:
1. la igualdad en el acceso, 2. la garantía de permanencia,3. la igualdad en el logro académico con independencia de
factores de ingreso, etnia o lugar de residencia.Condiciones que aún no se han cubierto en Chiapas, en donde
solamente 9.8 % de su población accede a la educación superior (InEGI, 2010) desconociéndose cuánta de esa población pertenece a alguna etnia y su respectiva correspondencia con el género.
II. Mujeres universitarias, ficciones y arquetipos
LO qUE las historias de vida de estas once mujeres estudiantes de-velan son las expectativas que se han formado en su tránsito por la universidad, acerca de lo que será su vida una vez que concluyan sus estudios universitarios, y cómo estas inciden con el retorno o no a su comunidad. Representan armazones simbólicos materiales que apuntarían a que en la transición territorial estas mujeres expe-rimentan la fragmentación de sus identidades. Fragmentación que obedece al entrecruzamiento constante de sus prácticas sociales y de sus posiciones sujeto en el proceso de territorialización (Cancli-ni, 1995).
La (re) construcción de sus identidades no ancladas y deslo-calizadas, emana de las múltiples interacciones y comunicaciones socioculturales que toman lugar en variados espacios, como lo se-rían: la escuela, la comunidad de referencia y lugar de la estan-
106
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
cia. Interacciones marcadas por experiencias colectivas e indivi-duales, creaciones concientes, mimesis, voluntades y actuaciones performativas. Al considerar que son las mujeres quienes toman la decisión en un momento determinado y de manera contingente, de identificarse con determinados grupos, colectivos, personas, se alude directamente a la agencia y a la identificación como “Un pro-ceso nunca terminado. Un proceso de articulación, una sutura, una sobredeterminación y una subsunción” (Hall, 2011: 15).
En las historias de vida se advierte cómo lo personal es reba-sado constantemente para mostrarnos el sentido colectivo, instau-rado en lo cotidiano, “lo natural”. Lo anecdótico, lo experiencial está mediado por esquemas de pensamiento, sentimiento y acción, incorporados en y desde sistemas simbólicos, producidos, copro-ducidos y reproducidos principalmente en la familia, aludida fre-cuentemente como reproductora de las estructuraciones sociales, la escuela en tanto espacio emergente de transformación cultural y el espacio reterritorializado en el que interactúan cotidianamente.
En las interacciones con otros agentes, tanto en la escuela como en la familia desde la infancia de estas mujeres universita-rias, permanece una tensión constante; las niñas se enfrentan des-de su desigualdad de género, de etnia y de clase social a una insti-tución en donde esta diferencia se acrecienta desmedidamente. La escuela y la familia aparecen, para muchas de ellas como universos incompatibles. El universo familiar deposita en su cuerpos el recelo cultural de lo inadecuado que podría resultar para una mujer tsotsil o tseltal, la asistencia y permanencia en la escuela. A ellas se les replica su ausencia de los espacios tradicionalmente pensados y organizados para ellas, como en el siguientes fragmento en el que la familia de una estudiante considera que la escuela no es un es-pacio “para la mujer”:
no fui en la escuela desde pequeña porque mis papás no querían que fuera por ser mujer, porque decían que las niñas que se iban a la escuela sólo van a ir a buscar hombres y se van a casar y entonces por esa razón no me metieron en la escuela desde que era yo chiqui-ta. Dice mi mamá que no me metieron en la escuela porque había mucho trabajo en la casa como sembrar milpa, ir a limpiar la milpa ya sea con azadón y también ir a cortar la leña con machete o con hacha y fue por esa razón que no nos dejaba entrar en la escuela mi mamá y también porque le cuidábamos sus borreguitos y si me iba a la escuela ¿quién le iba a ayudar? (Flecha, 2012, p.81).
107
Chacón R. y Pons B. Fantasmas y arquetipos en la construcción.... pp. 95-113
Una situación similar se observa en el siguiente fragmento en donde el acceso a la escuela se da en condiciones de escasez eco-nómica que la estudiante decide enfrentar:
La falta de recursos económicos han estado presentes en la vida de la estudiante y más aun cuando era muy pequeña, pues su padre quien era maestro se gastaba su dinero en el alcohol y dejaba sin recursos económicos a su esposa y a ella “no teníamos dinero a ve-ces no teníamos que comer luego mi mamá se puso hacer tamales y salía a vender, ella y yo trabajábamos la milpa”. Para inscribirse a la secundaria y preparatoria siempre lo hacía sola, nunca estuvo su padre ni su mamá para inscribirla, aunque cuando su padre de-jaba de tomar por temporadas ella aprovechaba y era ahí cuando la apoyaba de manera económica para pagar las inscripciones, me acuerdo que en la secundaria yo fui a preguntar yo me inscribí y es que mi papá había temporadas que no tomaba y fue cuando me dio el dinero para pagar mi inscripción me acuerdo también que en la prepa igual yo la busqué, mi mamá nunca se preocupó por eso (Ruíz, 2012, pp. 93,94).
En la narrativa de vida se constata cómo lo biográfico excede lo estrictamente personal e íntimo, y nos muestra un ejercicio de lo público, de la incorporación de las normas desiguales, de la obe-diencia –por amor, por obligación-, de los temores, de las represio-nes, del sexismo, del machismo, de los castigos, pero también de las resistencia, del cambio y la transformación sociocorporal en la familia y la universidad.
Las veces que su padre tomaba alcohol en su casa mandaba a la jo-ven a comprar alcohol ya que sus amigos lo visitaban para tomar, me decía también que fuera por trago muchas veces ya iba yo a comprar, la tienda estaba lejos caminaba toda la bajada yo solita mi mamá se queda-ba en mi casa nunca decía nada y me decía que fuera porque mi papá me mandó. Una de las enseñanzas de su madre hacia ella era que respetara siempre al hombre: me decía tu respeta al hombre aunque esté mal es porque tú hiciste algo mal, hasta la fecha es lo mismo lo que me dice, por ejemplo yo quería ir adelante con mi papá (en el camino de la milpa a la casa) y mi mamá me decía que no (Ruíz, 2012, p. 93).
Decidir regresar o no la comunidad de origen después de terminar una licenciatura en la universidad, supone pensar que ellas en algún momento estuvieron fuera físicamente de esos es-pacios, sin embargo lo que las historias de vida de estas mujeres nos presenta es que, si bien pudieron estar ausentes de la comu-nidad, la comunidad siempre estuvo presente en sus vidas. Podría-
108
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
mos apuntar a que las vivencias incorporadas en los espacios de la comunidad –por su condición al ser municipios de menor índi-ce de desarrollo humano-, con todo lo que ella implica –pobreza, marginación, atraso, falta de oportunidades, rezago, violencia- se convierten en un motor para establecer la ruptura en su identidad/identificaciones, como podemos observar en los siguientes relatos de dos estudiantes:
Mis expectativas de trabajo serían en la ciudad en bancos o empre-sas privadas porque en la ciudad la vida es más cómoda puedes encontrar lo que necesitas, en cambio en una comunidad no, ni comida, ni transporte ni se diga, a parte en la comunidad no encuen-tras cuartos buenos y una que viene de ciudad y se va a comunidad es un cambio muy radical (Ruíz, 2012, p.74).
En primer lugar, ella siente que su forma de vivir e incluso su for-ma de vestir ha cambiado. Pues sí he cambiado en mi forma de vivir ahora que estoy aquí, antes era de así personas humildes, de hecho soy persona humilde, mi forma de vestimenta era distinta, no usaba así ro-pas bien cómodas que digamos. Dicha incomodidad tiene que ver con el uso de ropa usada porque no tenía con qué comprarlo, sí usaba ropa vieja, ahora ya me visto de acuerdo a mí, de lo que me gusta pues; la ropa como parte de un metalenguaje construido socialmen-te, adquiere nuevos significados que la hace verse distinta y sentirse bien. Esto puede interpretarse desde la hibridación cultural, como el encuentro de dos estructuras o prácticas distintas y distantes que conforman nuevas estructuras, objetos o prácticas; un elemento úni-co que no es ni la una ni la otra. El sentirse cómoda tiene que ver con la adopción de nuevo imaginarios, del contacto con nuevas per-cepciones de belleza, juventud a través de las industrias culturales presentes es una ciudad tan cosmopolita como San Cristóbal y por tanto de los consumos culturales a los que ahora tiene acceso (Fle-cha, 2012, p.68).
Cada una de las historias hace evidente el tiempo/espacio/ac-ción de las mujeres a través de una retahíla de descripciones por-menorizadas, consecuencia de la observación continua de situacio-nes, actos, conductas de las personas y de las interacciones entre ellas; lo que despliega una serie de indicadores transversales de las experiencias de vida, claves para la comprensión de los significa-dos sociales de las mujeres en cuanto a las expectativas de retor-no a sus comunidades y a la reconfiguración de sus identidades/identificaciones construidas en la diferencia, “con lo que considera su afuera constitutivo” (Hall, 2011: 18, 19), desde donde excluye, omite, o deja fuera.
109
Chacón R. y Pons B. Fantasmas y arquetipos en la construcción.... pp. 95-113
Tales indicadores permitirían apuntar a que la práctica de una religión, el contacto con lo laboral, las relaciones de pareja, las re-des de solidaridad, comunicación y apoyo entre mujeres proce-dentes de la misma comunidad, familiares y amigos, así como la experiencia previa en las familias que cuentan con otro miembro que cuenta con formación universitaria (hermanos, tíos, padres), nos permiten comprender qué han tenido que sortear para llegar a la universidad y lograr la permanencia en ella.
Responder a la pregunta ¿Las aspiraciones y expectativas labo-rales y familiares de las mujeres estudiantes contemplan el retorno a las comunidades de origen una vez concluida su formación uni-versitaria?, se torna en una interrogante incómoda. La respuesta la obtendríamos con otras preguntas que ahora cavilamos ¿La univer-sidad las prepara para el retorno a la comunidad como agentes de cambio social? ¿O es la misma universidad la que provoca rupturas, rechazos y discriminaciones al confrontar y discriminar a las pro-pias comunidades, fomentando la idea de un éxito que pareciera ser incompatible con el retorno a la comunidades de origen? En-tonces ¿por qué buscamos exigirles o endosarles a ellas la factura del desarrollo social en sus propias comunidades? ¿Le exigiríamos lo mismo a las mujeres pobres y marginadas de población mes-tiza? ¿no resultaría un tanto singular asumir que ellas tienen una obligación, diríamos natural, de retornar a una comunidad que en algunos casos– fue testigo mudo de violencia religiosa, familiar y de género? ¿El desarrollo profesional de estas mujeres estará ligado –exclusivamente– a su retorno a las comunidades?
La discriminación que algunas de estas mujeres han padecido en la escuela proviene tanto del profesorado y alumnado de los cua-les han sido víctimas en su tránsito por las aulas escolares. El profe-sor, en los casos que presentaremos, es portavoz de un acendrado racismo y de una práctica discriminadora hacia las comunidades indígenas, subestimando a las estudiantes por su corporalidad o su origen, vehiculando a sus culturas con el atraso, la ignorancia, y el salvajismo, como puede notarse en los siguientes relatos:
Otro momento adverso fue marcado por un profesor cuando cur-saba la preparatoria y quien se refirió a las personas integrantes de la comunidad Chamula como brutos y peores que animales ese el primer momento en el que ella sintió en carne propia el dolor de la humillación y la discriminación en la escuela, el recinto del saber. (Hernández, 2012, p.77)
110
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Durante la primaria y secundaria sufrió de discriminación por su aspecto, “me acuerdo que una vez llegué con mi mamá a la escuela y entré a clase, pos no sé como era antes pero llegué con el cabello así levantado y mi maestro me lo jaló y me dijo:
–Échate limón ¿qué los pobres no tienen ni para un limón?.Ante lo sucedido fue su papá quien decidió no pasar por alto esto,
así es que habló con el maestro y con el director, sin embargo su ma-dre no hizo nada al respecto, “mi mamá me decía no le hagas caso, pero pos sí me dolía”.
Durante mi estancia en la universidad recuerdo a un maestro que me enseñaba computación en primer semestre, pues no le agradan mucho los de Chamula porque decía que los de allí son personas que no piensan, y eso lo dijo en clases, que no piensan, que no en-tienden nada, que son peores que animales, él daba un ejemplo de un tema durante la clase y ya después sobresalió el pueblo de Cha-mula, y alguien dijo:
–¡Eres un Chamula! porque se estaban peleando dos hombres. Y ya entonces el profesor decía: –Sí es cierto. Los de Chamula sí son brutos que no entienden
nada porque yo una vez le hablé a una señora y no me entendió y pues, así son todos no piensan, no razonan y nunca van a llegar a ningún lado.
Y me sentí muy mal, humillada, además yo sabía que no era cier-to y sentí que me miraban bien feo todos los de mi grupo, y cuando pasaba eso me quedaba callada. Aunque ese comentario me dolió, pero con eso como dicen por ahí hay que sacarle lo positivo a todas las cosas, yo siempre trato de hacerlo y pues era demostrarme a mi misma que sí podía terminar la carrera y que no era cierto lo que estaban diciendo.
En otras ocasiones también me comentaban cosas por mi lugar de origen por ejemplo, cuando estaba trabajando en una tienda, unas compañeras de trabajo, me preguntaban de dónde era, pero la mayor parte que son de San Juan Chamula dicen que son de San Cristóbal, no dicen de dónde son realmente porque ya saben que los ignoran o los tratan mal y pues yo trataba de no hacer eso, me pre-guntan de dónde soy y digo la verdad porque si no lo hago me estaría negando a mí misma y a mi familia más que nada y ya una de mis compañeras me lo dijo por la forma en que yo consumía las cosas de comer, y también me decían que yo no era de la ciudad porque no sabía consumir tal cosa y que mejor ni me le acercara.
Para mis compañeros de la universidad, San Juan Chamula es co-nocido como un lugar de personas pleitistas, tiene mala fama, y que siendo de ese lugar eres como lo describen algunos, además de que no sabes pensar, que no quieres progresar, y te hacen caras feas, o te dicen indirectas, te tratan de excluir de algún trabajo en equipo y por
111
Chacón R. y Pons B. Fantasmas y arquetipos en la construcción.... pp. 95-113
ejemplo si mis compañeros hacen un convivio y (yo) llegaba como que los desanimaba o me ven como la mala, como que es mejor que no estés allí porque les arruinas la fiesta, pero tengo mis amigas, hay una o dos personas a las que no les agrado y supongo que es normal pero a veces lo dicen porque yo soy de Chamula, pero la mayor par-te de mis compañeros pues sí me llevo bien, no son así todos, son unos cuantos (Ruíz, 2012, pp. 94-96).
A manera de cierre
SI LA identidad/identificación se (re)construye y resignifica en la in-teracción dinámica con el entorno, con los otros, en la diferencia, la pregunta aquí es ¿cómo se convive en un espacio universitario con el racismo, la discriminación que anula toda posibilidad de convi-vencia en tanto es una negación del sujeto? Y ¿cómo estas prácticas contribuyen a reconfigurar las identidades/identificaciones de las mujeres? Es probable que la respuesta la encontremos en la agencia, en la capacidad de adquirir el control y elegir un proyecto de vida que se imaginan diferente, de fomentar una ficción como contin-gencia y en ese sentido reinvindicar su identidad/identificaciones.
En la identificación de las expectativas y aspiraciones de las estudiantes y sus familias con respecto a la educación universitaria y la relación que ésta guarda con el retorno a la comunidad, una vez que concluimos esta investigación consideramos que están la-tentes varios conflictos no resueltos por la universidad: la atención de la interculturalidad –sin exclusiones, sin prácticas caritativas– y la constante discriminación –en las aulas escolares– por la cons-trucción de una proyección hacia el éxito profesional alejado de sus comunidades de origen.
Si bien en todo proceso de hibridación cultural existen rup-turas y/ continuidades entre –en este caso– la cultura de origen y la formación universitaria mayormente centrada en la educación occidental, la universidad no impulsa una política universitaria que realmente se interese en considerar a las mujeres como agentes del cambio social e involucrarlas en sus comunidades para que eleven el tan ansiado índice de desarrollo humano en Chiapas. Sin linea-mientos institucionales y ante un contexto de origen marcado por la marginación, la configuración identitaria de mujeres tsotsiles y tseltales que acceden a la universidad en Chiapas, está acompaña-do de fantasmas y arquetipos que reproducen la discriminación y la exclusión por razones económicas, étnicas y de género.
112
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Referencias
AnUIES (2005). Programa de apoyo a Estudiantes Indígenas de Insti-tuciones de educación Superior. Memorias de experiencias 2001-2005. México: AnUIES, consulta realizada en agosto de 2012 en http://www.anuies.mx/c_nacional/html/pdf/PAEI2.pdf
AYALA Carabajo, Raquel (2008). La metodología fenomenológico-hermenéutica de M. Van Manen en el campo de la investiga-ción educativa. Posibilidades y primeras experiencias en Re-vista de investigación educativa. Universidad de Murcia. Vol 26, núm 2. pp.1-22.
COnSEJO nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México (2012) Informe de pobreza y evaluación en el esta-do de Chiapas. México. COnEVAL.
DIDOU A. Sylvie y Remedi Eduardo (2006). Pathways to higher edu-cation: una oportunidad de educación superior para jóvenes in-dígenas en México. México: AnUIES.
FLECHA M. Xitlally (2012). Juana: La escuela en la construcción de agentes en transformación y de transformación comunitaria. pp. 61-70. Teresa: De víctima a agente social. pp. 80-91. En Cabrera F., Juan C., Chacón R. Karla y Pons B. Leticia. Educación superior y desarrollo de la comunidad. Expectativas y aspiraciones de mujeres indígenas universitarias. Tuxtla Gutiérrez: UnACH (En prensa).
GARCÍA Canclini, néstor. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, 1ª Edición, Grijalbo, México, 1990.
GIMÉnEZ, Gilberto (1997). Materiales para una teoría de las identida-des sociales, en Frontera Norte, Vol. 9, núm. 18, julio-diciem-bre. 9-28.
HALL, Stuart y Paul du Gay (2011). Cuestiones de identidad cultural. Buenos Aires: Amorrortu.
HERnÁnDEZ G. Raquel (2012). Silvia, orgullo Chamula. pp.75-79. En Cabrera F., Juan C., Chacón R. Karla y Pons B. Leticia. Educación superior y desarrollo de la comunidad. Expectativas y aspiraciones de mujeres indígenas universitarias. Tuxtla
GUTIÉRREZ: UnACH (En prensa).
InSTITUTO nacional de Estadística y Geografía (2011). Panorama so-ciodemográfico de Chiapas. México: InEGI.
PIñERO Ramírez, Silvia Leticia (2012) la oportunidad en el acceso
113
Chacón R. y Pons B. Fantasmas y arquetipos en la construcción.... pp. 95-113
a la educación superior: elementos para su análisis. Educar. “Educación, pobreza y desigualdad social”. núm. 60. Febrero- Abril. pp.43-49 Jalisco. SEP.
POnS B. Leticia y Olvera Leslie (2012). Género y región: posibilida-des de desarrollo para estudiantes indígenas en Chiapas. pp. 30-58. En Cabrera F. Juan C., Chacón R. Karla y Pons B. Leticia (2012). Educación superior y desarrollo de la comunidad. Expec-tativas y aspiraciones de mujeres indígenas universitarias. Tuxtla Gutiérrez: UnACH (En prensa).
PORTAL del Comité Estatal de Información, Estadística y Geogra-fía del Estado de Chiapas. http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/?cat=207
PORTAL del Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas de Institu-ciones de educación Superior. http://paeiies.anuies.mx/index.php?pagina=cobertura.html
PROGRAMA nacional de Educación 2001-2006 (2001) México: Se-cretaría de Educación Pública. Documento digital consulta rea-lizada en marzo 2012. http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/conevyt/educa.pdf
RUÍZ B. Claudia (2012) Catalina Méndez: motivación familiar para estudiar. pp. 71-74. Karina Guzmán: mujer que ha encontrado motivación en la religión. pp. 92-96. En Cabrera F., Juan C., Chacón R. Karla y Pons B. Leticia. En Educación superior y de-sarrollo de la comunidad. Expectativas y aspiraciones de mujeres indígenas universitarias. Tuxtla Gutiérrez: UnACH (En prensa).
115
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Juan Pablo Zebadúa Carbonell
Jóvenes indígenas y construcción identitaria. Procesos de transculturación en estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural, en el estado de Veracruz
RESUMEn: El presente texto forma parte de una reflexión analítica sobre los cambios identitarios en jóvenes indígenas de una región del estado de Veracruz, México, a partir de la presencia e imple-mentación de una institución de educación superior con enfoque intercultural. Estas identidades se construyen a partir de la influen-cia de factores externos “globales” al mismo tiempo que “locales”, que influyen y provocan a los/as jóvenes estudiantes a retroalimen-tar sus propios patrones identitarios de cara a ciertos procesos ex-ternos en sus culturas originarias. En consecuencia, presenciamos una serie de procesos identitarios transculturales que están trans-formando la condición juvenil indígena en esta región, a partir del traspaso de ser “indígenas” a ser “estudiantes”, lo que precisa ob-servar conceptualmente las dinámicas étnicas desde horizontes explicativos distintos a los ya conocidos.
PALABRAS clave: Interculturalidad, juventud indígena, identidades, transculturalidad.
RECIBIDO el 5 de marzo de 2013
APROBADO el 16 de Abril de 2013
116
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Young indigenous people and identity construction. Processes of acculturation on students Intercultural University of Veracruz, in the state of Veracruz
ABSTRACT: This text is part of an analytical reflection on indig-enous youth identity changes from one region of the state of Vera-cruz, Mexico , from the presence and implementation of an insti-tution of higher education with an intercultural approach . These identities are constructed from the influence of “global” externali-ties while “local” , that influence and provoke young men / women students to feedback their own identity patterns in the face of cer-tain external processes in their native cultures . Consequently , we witness a series of cross-cultural identity processes that are trans-forming the Indian youth condition in this region, after the transfer to be “ indigenous “ to “ students “ , which conceptually precise ethnic dynamics observed from different horizons the explanatory already known.
KEYwORDS: Intercultural Indigenous youth, identity , transcultural
117
Zebadúa C. Jóvenes indígenas y construcción identitaria... pp. 115-140
1. Introducción
ACTUALMEnTE, EL tema de la interculturalidad está generando una gama de expectativas dentro de las ciencias sociales que, acorde con los tiempos que corren, puede convertirse en una referencia temática que explique las dinámicas culturales que suceden actual-mente en los escenarios internacionales.
En ese sentido, es necesaria la reflexión constante sobre los tópicos que nutren la interculturalidad, como un potencial para-digma explicativo que piensa sobre las nuevas formas de inclusión colectiva en el mundo posguerra fría. Y se trata de una dimensión que no es menor, cuando se piensa en los asideros que la intercul-turalidad plantea para observar, definir y comprender las coorde-nadas socioculturales de la actualidad. De ahí que su tarea, más que ambiciosa en la búsqueda de formulaciones y “certezas” de las problemáticas societales contemporáneas, sea más bien la de dotar de un lenguaje epistémico a los nuevos formatos culturales que los grupos y colectivos están construyendo en su devenir actual.
Si lo observamos así, podemos reflexionar desde la intercultu-ralidad cómo se gestan las también nuevas propuestas de edifica-ción de las sociedades del mundo actual. Desde los movimientos identitarios, hasta los discursos de inclusión política y democrática que los otrora grupos invisibilizados hacen uso para replantearse su rol como sujetos. Por lo tanto, la interculturalidad también pue-de ser una categoría de análisis que indica cómo conceptuar las resignificaciones culturales y las recomposiciones societales, con base a los nuevos discursos emancipadores, de empoderamiento y de generación de nuevas ciudadanías.
En México, este debate se posiciona fuertemente desde la emergencia de universidades interculturales en distintas regiones étnicas del país, con el fin de dotar de contenido a las histórica-mente pendientes políticas públicas hacia el sector indígena. Al mismo tiempo, se busca también enfatizar un “diálogo de saberes” entre los que se han construido en las culturas originarias y los lla-mados conocimientos “occidentales”. Ambos recurren a “dialogar” con base a una posición de equidad que otorga en consecuencia una importante referencia para referirse a la inclusión y “democra-tización” política de las diversidades culturales.
Lo que a continuación se presenta forma parte de los innova-dores procesos que acontecen en la Universidad Veracruzana In-tercultural (UVI), el proyecto académico de corte intercultural de la Universidad Veracruzana, la universidad pública del estado de
118
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Veracruz. La UVI forma parte de esta implementación política. Ini-cia sus trabajos en el año de 2005 ofreciendo la carrera de Gestión Intercultural para el Desarrollo (GID) en cuatro regiones étnicas del estado de Veracruz: la Huasteca y el Totonacapan (al norte del es-tado); Las Grandes Montañas y Las Selvas (centro y sur del estado). Las sedes de la UVI se encuentran en importantes cabeceras muni-cipales de dichas regiones, a saber:
1. En la región Huasteca, la comunidad de Ixhuatlán de Madero,
2. En región del Totonacapan, la comunidad El Espinal,
3. En la región de las Grandes Montañas, la comunidad de Tequila,
4. Y en la región de Las Selvas, en la comunidad de Hua-zuntlán.
La GID tiene cinco orientaciones académicas, que fungen como “guías” temáticas y definen “perfiles diferenciados” para rea-lizar las investigaciones sociales en las regiones: las Orientaciones de Comunicación, Derechos, Lenguas, Sustentabilidad y Salud.
En este trabajo analizaremos a estudiantes de la Orientación de Comunicación, que busca:
Formar a profesionales en el ámbito de la promoción cultural, susten-tándose en un empleo diversificado de los medios de comunicación y una lectura crítica de su papel en la construcción de identidades en el marco de la globalización (además) se revisan las características y ventajas en el uso de medios como la prensa, la radio, la televisión, el video, el cine y los medios virtuales, para impulsar, difundir y pro-mover proyectos e iniciativas de las comunidades relacionadas con las tradiciones, el arte, la artesanía, las expresiones populares y la cultura en general (Romo, 2013).
En este sentido, son los/as estudiantes de esta Orientación los que más acusan el uso y desarrollo de las tecnologías de informa-ción, por lo que se espera que propongan iniciativas en ese sentido y las desplieguen en los procesos comunitarios donde están inmersos.
El desarrollo del tema presentado forma parte del proyecto de investigación denominado La construcción de las identidades juveniles indígenas. Un análisis de estudiantes y egresados de la Universidad Veracruzana Intercultural en las sede de Espinal, como parte de las actividades de docencia e investigación que realizamos en la Orientación de Comunicación en la UVI. El objetivo central
119
Zebadúa C. Jóvenes indígenas y construcción identitaria... pp. 115-140
de este proyecto analiza los procesos socioculturales e identitarios presentados entre jóvenes indígenas de la etnia totonaca en la re-gión del Totonacapan veracruzana, a partir de la presencia de una institución de educación superior en dicha región, sus repercusio-nes en sus vidas cotidianas como jóvenes y estudiantes, además de sus entornos comunitarios.
Esto que se presenta son los primeros análisis y observaciones de campo que fueron realizados a partir de entrevistas realizadas a jóvenes totonacos, hombres y mujeres, estudiantes de la UVI de todos los semestres (en este caso es del segundo, cuarto, sexto y octavo), en una primera muestra de diez hombres y diez mujeres. Además, en esta etapa se realizaron observaciones etnográficas en los entornos donde se desenvuelven como jóvenes estudiantes uni-versitarios, ya sea dentro de los espacios educativos o fuera de ellos.
Este artículo representa un avance de la investigación y tiene que ver con la emergencia de nuevas identidades juveniles en los/as estudiantes de la UVI, a partir de una serie de elementos cultura-les que los interpelan, como jóvenes y sujetos, y que los coloca sin confrontación de frente a sus propias etnicidades sin menoscabo de pérdida o asimilación. Por el contrario, estos jóvenes hacen uso estratégico de ambas culturas en las que se desenvuelven (la uni-versitaria y la totonaca), entrando y saliendo indistintamente, sin ningún tipo de distanciamiento entre ellas.
Estas primeras observaciones se plantean, en primer lugar, desde la puesta en marcha de una institución de educación su-perior con enfoque intercultural en una región étnica. Esto forma parte de una tendencia internacional (Mato, 2009) en cuanto al despliegue de la diversidad cultural y la educación en contextos multiculturales. Es en ese contexto, latino e iberoamericano, don-de surge la UVI, al mismo tiempo como parte de políticas públicas nacionales en cuanto a la educación hacia los pueblos indígenas.
En segundo lugar, se plantea el sujeto joven indígena dentro de la propia UVI, el cual despliega discursos culturales propios y ha dimensionado de manera distinta los enfoques que antaño se ex-presaban hacia lo rural y hacia lo étnico. Aun cuando la UVI no es necesariamente una universidad indígena, dado que la matrícula la conforman también estudiantes “mestizos”, sin ninguna adscrip-ción étnica y que viven en entornos urbanos, lo que interesa en este primer análisis son los propios jóvenes indígenas que hablan una lengua originaria y que tienen y “sienten” una pertenencia comu-nitaria totonaca. Este filtro se realiza en las entrevistas de selección
120
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
a la universidad, en donde se pondera justamente dicha adherencia y son los propios jóvenes quienes manifiestan su posición étnica.
El/la joven indígena se coloca como “sujeto emergente” dentro de la globalización y de esta manera todo lo relacionado con la par-ticular construcción de sus identidades actuales y, en general, sus discursos culturales, implican una visión de cambio y una nueva perspectiva epistémica para su observación en tanto forman parte de la evolución de los escenarios sociales que actualmente concu-rren en los contextos internacionales. Todo ello se observa en con-textos locales y en las dinámicas culturales de los/as estudiantes indígenas de la UVI.
En tercer lugar, se propone un análisis de las construcciones de las identidades en estos jóvenes indígenas, desde los procesos de transculturación que actualmente desarrollan. Lo que aquí se plantea es la aparición de nuevas identidades en una población estudiantil a partir de la presencia de un proyecto intercultural de educación superior. Al ser una instancia educativa nueva en los contextos indígenas y rurales de la región del Totonacapan vera-cruzano, la UVI se posiciona como un agente de transformación educativa pero también cultural. Y quienes acusan más este sen-tido de cambio son los/as jóvenes indígenas que, al convertirse en “estudiantes universitarios”, adquieren nuevos esquemas cultura-les que se hibridan con las propias étnicas y comunitarias, hacien-do emerger “nuevas” identidades juveniles indígenas en la región.
Estas juventudes indígenas y rurales representan ahora un co-lectivo donde puede observarse lo volátil de los referentes globales, supuestamente homogéneo y hegemónico (Ortiz, 1996: 15-25), y sus diversas formas de adhesión a dichos referentes reciclándo-los, haciéndolos suyos, pero siempre en constante proceso crítico con respecto a las maneras de incluirse dentro de la globalización. Dentro de estas nuevas pautas por las cuales se dinamizan estas juventudes, es cuando se requieren de las distintas propuestas con-ceptuales y analíticas para dar cuenta de los cambios y transforma-ciones a las que se someten ahora dichos jóvenes, una de ellas es precisamente la transculturación, que forma parte de la construc-ción de horizontes conceptuales innovadores para el entendimien-to de lo indígena.
2. Contexto
121
Zebadúa C. Jóvenes indígenas y construcción identitaria... pp. 115-140
2.1. La apuesta a la interculturalidad
UnO DE los referentes epistémicos dentro de la globalización es la interculturalidad. Este concepto emerge como un aparato discursi-vo que intenta explicar las distintas trayectorias por donde se diri-men las diversidades culturales. Comienza a aparecer en las arenas académicas en una realidad mundial marcada por la “pos-guerra fría”, dentro de la cual una primera cuestión que flotaba en el esce-nario social fue la necesidad de reconstruir el tejido socioeconómi-co del mundo a partir del esquema bipolar de antaño, y la siguien-te fue más dramática: ¿qué hacer con las supuestas minorías que aparecían de pronto después de la ruptura histórica de los Estados nacionales y de la construcción social y ciudadana que provenía de la modernidad? La respuesta a esta interrogante pudo dirimirse en dos sentidos: por un lado, la réplica desde las “identidades en resis-tencia” (Castells, 1997) como pudimos observar contundentemente en la guerra de los Balcanes, en Chechenia y más cercano a México, en el levantamiento armado indígena en Chiapas, en donde los dis-cursos se radicalizaron de frente a un estado de cosas que excluyó de forma sistemática a estas minorías que existían dentro de las endebles estructuras de los Estados nacionales1.
Otra cuestión que puede precisar el avance de la intercultura-lidad en las esferas internacionales es desde los sistemáticos pro-cesos socioculturales de visibilización de colectivos antes margi-nados por aquellos discursos nacionales. Estos grupos generaron estos procesos mediante la emergencia de movimientos sociales que pugnaron por la inclusión de sus discursos dentro de estos es-cenarios. Aparecen así los movimientos de los/las homosexuales, los de la población negra y latina en Estados Unidos (Dietz, 2003: 50-53) y, desde luego, los movimientos indígenas y de carácter ét-nico, principalmente en Latinoamérica:
El debate actual acerca de la interculturalidad y sus repercusiones en el sistema educativo se desencadena a partir de los años ochenta. En dicha década, inicialmente sobre todo en Estados Unidos, un conjun-to altamente heterogéneo de movimientos contestatarios surgidos del ya mítico “68” emprende el camino de la institucionalización so-cial, política y académica…(de) estos “nuevos” movimientos socia-
1 En estos eventos, los colectivos externaron su discrepancia al trasfondo de una historia que, en aras de una sospechosa homogenización globalizada, y en el marco de los nacio-nalismos originados en el siglo XIX, se crearon Estados dentro –o a expensas- de muchas otras más naciones que fueron cooptadas y despojadas de sus propias historias para dar paso al gran Estado más allá de los pueblos originarios.
122
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
les, afroamericanos, indígenas, chicanos, feministas, gay-lesbianos, “tercermundistas”, etc. (…) El término de “estudios culturales” ha sido acuñado para designar un campo emergente de preocupacio-nes transdisciplinarias en torno a los contactos y las relaciones que a nivel tanto individual como colectivo se articulan en contextos de diversidad y heterogeneidad cultural (Dietz, 2003: 13, 68).
En este sentido, es la interculturalidad una forma de análisis conceptual sobre el encuentro, equidad y diálogo de culturas y, por tanto, sobre cómo se manifiestan los cambios profundos en los co-lectivos en pugna por la inclusión en el mundo global. El enfoque o “paradigma” intercultural, representa una herramienta epistemo-lógica que coadyuva a entender los diálogos y las propuestas de interrelación entre los sujetos y sociedades, y permite observar de lleno los resquicios pragmáticos y conceptuales de encuentro y, en este sentido, de construcción de nuevas pautas identitarias de los grupos minoritarios, entre los cuales se encuentran las juventudes indígenas de la actualidad.
La interculturalidad también puede percibirse como una pers-pectiva donde se analiza el entorno de las identidades culturales en procesos estructurados de marginación social y cultural, y a la par de ello, viabiliza un esquema societal que arraiga a los discursos de los grupos sociales en estado de vulnerabilidad social, política o cultural:
La interculturalidad es la) nueva expresión dentro del pluralismo cultural que, afirmando no únicamente lo diferente sino también lo común, promueva una praxis generadora de igualdad, libertad e in-teracción positiva en las relaciones entre sujetos individuales o co-lectivos culturalmente diferenciados (Giménez Romero, 2003: 174).
Para el caso de las juventudes indígenas, se observan como parte de estos procesos de reacomodo cultural y, por supuesto, identitario, dentro de los cuales la interculturalidad permite ob-servar detenidamente sus grados de conflicto generados desde las aristas de la inclusión y exclusión: como colectivos juveniles que ahora están siendo interpelados desde diferentes posicionamien-tos, y se constituyen ahora como sujetos que manifiestan nuevos posicionamientos culturales en torno a los contextos multi e inter-culturales por donde se desenvuelven.
2.2. La Universidad Veracruzana Intercultural
ESTO VIEnE de la mano de otro contexto político impulsado desde
123
Zebadúa C. Jóvenes indígenas y construcción identitaria... pp. 115-140
los espacios educativos, concretamente desde la puesta en marcha de “universidades interculturales” en México, dentro de las cuales jóvenes rurales e indígenas están siendo formados como “estudian-tes universitarios” a lo largo del territorio nacional. A partir de esto es cuando podemos ver un cambio significativo en sus prácticas culturales, como lo es el caso de la UVI, el programa educativo in-tercultural de la Universidad Veracruzana (UV):
El modelo educativo más reciente (Lineamientos generales para la educación intercultural. 1999; Programa nacional de Educación, 2001; Ley Estatal de Educación para Oaxaca, 2005), cuando menos en el papel y el en discurso, empieza a reconocer la diversidad cultu-ral y lingüística en el país, formulando el derecho a las poblaciones indígenas a conservar y valorar su especificidad como grupos socia-les; y promueve una educación intercultural, entendiendo por esto el respeto a las diferencias étnicas, así como la libertad y justicia para todos, eliminado la imposición de una lengua (español) sobre otra (in-dígena), aunque nada dice de cómo contrarrestar el desigual acceso a los bienes materiales y simbólicos (Bartolo y González, 2008: 51).
La UVI forma parte del “sistema” de universidades intercultu-rales que surgen en México desde hace poco menos de diez años. Esta política pública se enmarca como parte del conjunto de ac-ciones del Estado en mucho como consecuencia al levantamiento armado zapatista en el estado de Chiapas, en 1994. Ya se sabe que este levantamiento llamó la atención mundialmente, no sólo por la pertinencia de sus demandas, sino porque evidenció a un Estado mexicano anquilosado, autoritario y corrupto, que no cumplía lo que en la Constitución Política de México le asignaba: es decir, otor-gar el bienestar a todos los mexicanos, en especial a sus jóvenes:
En la historia de México, 1994 resultó ser un parteaguas…Este año también se distingue por una apertura económica, con distintos ni-veles de impacto en una sociedad profundamente desigual, frente a sus contrapartes internacionales con los cuales se firmaba el Tratado de Libre Comercio (TLC)…1994 también fue el año en que el Ejército Zapatista de Liberación nacional (EZLn), conformado por indígenas chiapanecos se levantó en armas en contra del gobierno, en deman-da del reconocimiento de sus derechos como pueblo indígena (…) El surgimiento de la UVI, como el de todas las universidades intercul-turales en México, es un proceso complejo que involucra múltiples aristas, por lo que es imposible interpretarlo únicamente como un fenómeno educativo, está imbricado en el reconocimiento constitu-cional de México como un país pluricultural, con la reconfiguración
124
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
del Estado nacional mexicano antes las demandas de autonomía in-dígena, de revitalización étnica, así como la deuda de las políticas indigenistas con que el estado pretendió mantener su legitimidad (Ávila, 2009: 22, 28-29).
A partir del levantamiento armado, el lamentable aspecto del Estado mexicano lo hizo voltear políticamente –quizá por primera vez en la historia- a un sector, el indígena, que históricamente ha-bía sido marginado de cualquier decisión gubernamental. Una de esas acciones que se implementaron en materia de política pública fue distinguir la deuda histórica que tenía el Estado en la educación en general; esto se recrudecía más en las regiones étnicas del país que siempre se habían caracterizado por la enorme marginación a la que habían estado sujetas desde hace prácticamente quinientos años.
Antes de las universidades interculturales, la calificación pro-fesional de los/as jóvenes indígenas y rurales era prácticamente nula: las salidas profesionales en educación profesional no existie-ron nunca en las regiones étnicas. De ahí que sus únicos caminos fueran la migración, los subempleos en los centros urbanos y el desempleo sistemático que agobia al país (hasta el sicarismo po-demos mencionar en estos días). En este marco histórico es donde se sitúa la UVI. Esta institución propone desde sus inicios articular el concepto de universidad pública (de corte “occidental”) con los saberes “tradicionales” de cuatro importantes regiones étnicas de Veracruz, mediante la creación de una currícula que se pretende adecuada a las condiciones culturales de estas regiones, es decir, en el marco de los que denomina el “diálogo de saberes” entre dos visiones de vida, la de la universidad pública y la de las poblacio-nes étnicas, para la posterior “profesionalización” de dichos cono-cimientos:
Los sistemas de saberes indígenas necesitan y les corresponde expli-carse, explicitarse y construirse desde sus historias y epistemologías propias, con el objetivo de reencontrar los pasos perdidos y reafir-mar su presencia tanto en los espacios donde se generan y reprodu-cen (los espacios comunales u originarios) como fuera de ellos, en la interculturalidad del mundo plural y diverso que hoy vivimos y que será más plural e intercultural en el futuro (Argueta, 2011: 506).
Estas premisas colocan a la interculturalidad como un aparato conceptual que va acorde con las directrices con que se gestiona la diversidad cultural, por lo que se convierte en un conjunto de
125
Zebadúa C. Jóvenes indígenas y construcción identitaria... pp. 115-140
Mapa 1. República Mexicana
Fuente: www.inegi.org.mx
Mapa 2. Ubicación de las sedes de la UVI en el estado de Veracruz.
Fuente: www.uv.mx/uvi/
126
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
conocimientos que valoran, equilibran y visibilizan saberes que an-taño no surgían históricamente, por lo que es un “contrapoder” de frente a las escasas políticas públicas con respecto al tratamiento de estas diversidades.
La UVI forma parte de esta implementación política. Inicia sus trabajos en el año de 2005 ofreciendo la carrera de Gestión Inter-cultural para el Desarrollo (GID) en cuatro regiones étnicas del esta-do de Veracruz: la Huasteca y el Totonacapan (al norte del estado); Las Grandes Montañas y Las Selvas (centro y sur del estado). Las sedes de la Uvi se encuentran en importantes cabeceras munici-pales de dichas regiones, a saber: en la Huasteca, la comunidad de Ixhuatlán de Madero; en el Totonacapan, El Espinal; Grandes Montañas, Tequila; y Las Selvas, en la comunidad de Huazuntlán.
La GID tiene cinco orientaciones académicas, que fungen como “guías” temáticas y definen “perfiles diferenciados” para rea-lizar las investigaciones sociales en las regiones: las Orientaciones de Comunicación, Derechos, Lenguas, Sustentabilidad y Salud.
En este trabajo analizaremos a estudiantes de la Orientación de Comunicación, que busca: “Formar a profesionales en el ámbito de la promoción cultural, sustentándose en un empleo diversifica-do de los medios de comunicación y una lectura crítica de su papel en la construcción de identidades en el marco de la globalización (además) se revisan las características y ventajas en el uso de me-dios como la prensa, la radio, la televisión, el video, el cine y los medios virtuales, para impulsar, difundir y promover proyectos e iniciativas de las comunidades relacionadas con las tradiciones, el arte, la artesanía, las expresiones populares y la cultura en general” (Romo, 2013).
En este sentido, son los/as estudiantes de esta Orientación los que más acusan el uso y desarrollo de las tecnologías de informa-ción, por lo que se espera que propongan iniciativas en ese sentido y las desplieguen en los procesos comunitarios donde están inmer-sos.
3.- Planteamiento
3.1. Identidades y globalización
LOS ESTUDIOS de las identidades han cobrado auge en las ciencias sociales. Por un lado, dan cuenta de las intensas recomposiciones socioculturales que se manifiestan a partir de los contextos globales;
127
Zebadúa C. Jóvenes indígenas y construcción identitaria... pp. 115-140
y por otro, de la construcción de discursos de adscripción de los co-lectivos que, al mismo tiempo, sugieren una pluralidad de pertenen-cias y configuran los sentidos de las sociedades contemporáneas. En ese sentido, el debate sobre las identidades se ha desarrollado a partir de sus referencias múltiples, revocando cada vez más las esencialidades de sus parámetros de demarcación y observando las diversas y flexibles dinámicas que propician el cambio identitario.
En el intercambio cultural generado en el mundo global, se ha hecho evidentes los grados de inserción que tienen los procesos de construcción de las identidades en las miradas y perspectivas ana-líticas de las ciencias sociales que, a su vez, convocan a entender las complejidades del mundo contemporáneo:
En la actualidad, las identidades como noción epistemológica, esti-mulan el ímpetu de comprensión, y el despliegue de numerosas y diversas interrogantes societales que por mucho tiempo se mantu-vieron velados por la obnubilación que provocaba el solo análisis de las representaciones identitarias, y las acciones que se le asociaban. Hoy las identidades, en su más amplia interpretación conceptual y metafórica, se ven enunciadas y/o manifestadas en todos los niveles del ámbito social (Gutiérrez, 2010: 13).
Es bajo este parámetro conceptual que realizaremos un bre-ve análisis de la construcción de las “identidades transculturales”. Estas son elaboradas a partir de un intercambio cultural continuo y sistemático en donde convergen distintos discursos de identidad desarrollados bajo distintas coordenadas. Las identidades transcul-turales representan una categoría de análisis para definir el nuevo sentido de los colectivos en los contextos globales, incluyendo gru-pos otrora invisibilizados como parte de los procesos de cambios en sus identidades y sus culturas, como los indígenas, en particular los/as jóvenes indígenas. Hoy día, estas juventudes están cruzadas por aquellas coordenadas y se definen –como indígenas, como campesinos, como migrantes, etc.- bajo una nueva visión que los acopla de distinta manera a sus entornos.
3.2. La multiplicidad identitaria
UnA CARACTERÍSTICA de las construcciones actuales de las iden-tidades es la idea de su flexibilidad manifestadas en un posiciona-miento “múltiple”. Es decir, no se caracterizan en una sola condi-ción sino que desarrollan desde distintos posicionamientos, a la vez diversos y disímiles, que representa una mutación por fuerza,
128
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
para adaptarse a la realidad y actuar en consecuencia logrando así la consecución y permanencia del sentido. Giménez entiende por identidad:
El conjunto de repertorios culturales interiorizados (representacio-nes, valores, símbolos...) a través de los cuales los actores sociales (individuales y colectivos) demarcan simbólicamente sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación determinada, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente es-tructurados (Giménez, 2009: 280).
De esta manera, las identidades múltiples son aquellas donde las fronteras que las demarcan simbólicamente no se delimitan úni-camente interactuando con las otras, sino que además se constru-yen de distinta manera con esa misma interacción enriqueciendo su acervo cultural identitario, o bien, creando otra escala de valores incluso distinta a la matriz de la cual surgen. Este tipo de fragmen-tación2 se diferencia de la ya clásica definición de “fronteras cul-turales” de Fredrik Barth (1976), porque en este flujo multiplicado las identidades pueden regresar a sus primeras fronteras una vez que se haya retroalimentado en el contacto con las otredades. Se “sale” y se “entra” sin una particular distinción, siempre y cuando resulte (estratégicamente) enriquecedor para los objetivos, o para el sentido, ya sean particulares o individuales, y en los planos de lo político, lo social, lo económico, etc. Al respecto, enuncia Marín:
La identidad personal es básicamente producto de las culturas que nos socializan, mientras que la identidad cultural se fundamente en el sentido de pertenencia a una comunidad...una persona no tiene múltiples identidades, sino solo una, hecha de todos los elementos que le han dado forma, en una mezcla especial y única somos el re-sultado del entrecruzamiento de nuestras biografías, de rasgos y ele-mentos variados: lugar de nacimiento, lugar de vida, profesión que se ejerce, la lengua o lenguas que hablamos, la religión o creencias que profesamos (Marín, 2002: 31).
2 Lo fragmentado no tiene por qué dar la idea de un todo roto, inconexo y disperso, por el contrario, en este sentido de fragmentación las partes no están juntas pero cada una de ellas lleva un poco de la “pertenencia” llevada a cabo por los procesos identitarios, a la vez que dichas partes pueden reunirse de nuevo, cada vez que se requiera en la medida de las necesidades culturales de las identidades colectivas.
129
Zebadúa C. Jóvenes indígenas y construcción identitaria... pp. 115-140
3.3. Las fronteras identitarias en flexibilidad
LAS IDEnTIDADES ya no son esenciales ni inmutables. Responden a situaciones o contextos específicos y realidades cambiantes, por lo que tienen la capacidad de adaptarse y replantearse en función de las necesidades grupales. Sin embargo, es en el momento presente de grandes transformaciones en el mundo cuando se advierte un enconado proceso de readaptación y cambio en su estructura sígni-ca y de sentido, en sí misma su “des-esencialización” actual respon-de a una “posicionalidad relacional” con las otredades actualizando sus cualidades y valores:
(La identidad es) aquello que pertenece, lo que es reconocible a tra-vés de su variación, lo que traza un límite, aun borroso, en resisten-cia a la otredad (identidad nacional, lingüística, cultural, etc.), lo es también para dar cuenta de su propia multiplicación, las identida-des, pluralidad de las diferencias que, sin renuncia a una cierta es-pecificidad, plantean paradójicamente la apertura a la innovación...hablar de identidad es siempre convocar, implícita o explícitamente, la diferencia. Lo que caracteriza al momento presente es quizá esa orientación, o esa predilección, por la diferencia, que gana terreno sobre la consideración “en sí”, esencial o primordial (Arfuch, 2000: 61).
no “se es” sino que se “llega a ser” (Arfuch 2000). Las nue-vas necesidades de los colectivos hacen que se replanteen la efi-cacia de las formas en que objetivan su identidad. A partir de la presencia de elementos externos y su contacto con el grupo, éste elabora respuestas adecuadas para la satisfacción de los deseos y exigencias históricas, todo esto es construido en complejos pro-cesos de re-elaboración, separación e intercambio. “Lo específico de una representación del mundo, de una cultura determinada, no está en que contengan notas singulares y únicas, sino en el modo de expresarlas y de integrar en una totalidad específica formas y características culturales, que otro pueblo integra de manera dife-rente.” (Marín 2002: 36). Se trata de saber asumir el contacto con las otredades a partir de la pertenencia a una totalidad cultural co-mún, que se re-valora y re-transmite sin menoscabo de la pérdida del sentido de identidad.
3.4. Los procesos transculturales
Como hemos dicho, para poder observar estos procesos cultu-rales en los/as estudiantes de la UVI y sus consecuencias en cuanto
130
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
a la pertenencia a una institución superior educativa y la adquisi-ción de nuevas directrices identitarias, se plantea desde una óptica transcultural. Se propone aquí que las identidades múltiples repre-sentan una condición, se crean como producto de factores que están presentes en los contextos vigentes en el marco de los préstamos e intercambios culturales. Es una condición porque las identidades que están en este marco de acción forzosamente se multiplican. Mientras que la transculturalidad es un proceso mediante el cual las identidades múltiples se reproducen y se manifiestan como un “tercer espacio”. Es la parte donde la multiplicación se convierte en una “nueva identidad” a partir de esos préstamos e intercambios.
Este proceso social transcultural se promueve en los intersti-cios del conflicto suscitado por las pertenencias identitarias, entre lo que es específico y lo que es distinto, para después elaborar nue-vos constructos identitarios. La multiplicidad es una característica de las identidades en nuestros días, mientras la transculturalidad es la forma de distinguir y manifestar las nuevas referencias iden-titarias.
Al hablar de las identidades juveniles indígenas de la UVI desde este enfoque, se entiende como un proceso social de intersección por el cual convergen distintos patrones culturales sin que estén en una situación de conflicto y que uno sea más prioritario que otro. La transculturalidad es la síntesis mediante confluye el contacto de dos o más elementos culturales y pasa a ser un referente más allá de las unicidades identitarias (Zebadúa, 2010: 92-95).
Con este enfoque podemos observar cuatro elementos para el análisis de las construcciones identitarias juveniles de la UVI: ya no representan la pertenencia grupal única; son “flexibles”, los límites acotados en espacios únicos se abren para dar pie a diversas ads-cripciones; los medios de comunicación, las industrias culturales y el consumo cultural ya son parte imprescindible en la conforma-ción de las identidades juveniles; y finalmente, en estas identida-des los/as jóvenes tienen un intenso intercambio entre su cultura tradicional y los lenguajes globales de los medios de comunicación y el consumo cultural, así las identidades de origen son siempre retroalimentadas.
El primer elemento es el que plantea que las identidades juve-niles transculturales ya no representan la pertenencia grupal úni-ca. Esto quiere decir que la unicidad con que los grupos identita-rios primarios se delimitaban ya no son significativos a la hora de definir el sentido de pertenencia. Así, las identidades juveniles no
131
Zebadúa C. Jóvenes indígenas y construcción identitaria... pp. 115-140
pregonan el sentimiento integral a una sola pertenencia identitaria, más bien recurren a ésta para tener un punto de partida hacia otros espacios culturales.
El segundo elemento es la flexibilidad con que las identidades juveniles transculturales construyen sus demarcaciones identita-rias. Los límites de la identidad se abren y se constriñen de acuerdo a las necesidades estratégicas de los actores juveniles: ya no existen “pertenencias totales” en los momentos de definición identitaria y se está o no está cada vez que sea pertinente a las propias experien-cias y prácticas culturales en turno.
El tercer elemento es la influencia de los medios de comunica-ción, las industrias culturales y el consumo cultural en esta cons-trucción identitaria. En los tiempos actuales, los medios de comu-nicación y las llamadas industrias culturales forman parte de una compleja estructura socio-tecnológica que prácticamente vertebra todo el sistema de información e intercambio de bienes culturales en el mundo. En palabras de Mattelart, “las redes de comunica-ción en tiempo red están configurando el modo de organización del mundo” (Mattelart, 1998: 113).
Las juventudes han sido blanco de consumo (target) (Méndiz, 2005) desde la impronta de la globalización y su configuración a partir de los medios de comunicación; a su vez, estas retroalimen-tan sistemáticamente los mensajes mediáticos mundializados y han dejado de ser sujetos pasivos en el momento de ser parte de los medios y el consumo cultural también mundializado. Ello nos permite llegar al último elemento constitutivo de las identidades juveniles transculturales. Los/as jóvenes son objeto de apropiación mediática lo que los lleva a convertirse en receptores de los proce-sos de las industrias culturales, medios de comunicación y el con-sumo, pero al mismo tiempo reciclan esos discursos de acuerdo a sus propias estrategias culturales y niegan así la supuesta uniformi-zación con su movilidad y transitoriedad identitaria.
4.- Primeras conclusiones: La universidad y los/as jóvenes indíge-nas estudiantes de la UVI
EL APORTE conceptual que dota de análisis a las juventudes rurales e indígenas es incipiente aunque haya trabajos que llaman la aten-ción hacia ese sujeto que se mueve entre los escenarios de la migra-ción, la globalización, el uso de las tecnologías de información y los accesos a la educación (Valladares, 2011; Urteaga, 2011).
132
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Esto se debe a que en muchos de los estudios étnicos se enfa-tizaba la postura de que era inevitable que los indígenas se trans-formaran debido al embate de la modernidad en cualquiera de los ámbitos de su existencia. Se hablaba de una “aculturación” irrevo-cable, mientras que los/as indígenas no eran más que receptores pasivos de esta reconversión cultural permanente y sistemática. En este marco, el de sentar perspectivas epistémicas que en el cam-po de las identidades tengan que ver con la adscripción activa y posicionada culturalmente de parte de los sujetos, se observa por parte de las etnias otras formas de percibir de su propio desarrollo y con ello la creación de discursos de identidad que actualmente apropian para refrendar su sobrevivencia cultural en el marco de los contextos actuales.
Por ello, los estudios de las juventudes indígenas son relativa-mente nuevos en las ciencias sociales, en particular en los campos de los estudios étnicos. no obstante, cada vez más existe un interés bastante significativo en este sector debido a sus prácticas de in-terpelación de la realidad que se encomian desde lo diverso, desde la comunicación intercultural, y desde las nuevas construcciones identitarias.
La escuela es un espacio institucional que cumple distintos papeles sociales donde se pondera constantemente la construcción de lo juvenil. Es la moratoria social el elemento esencial para reve-lar lo que significa ser joven, en tanto se cumple el plazo para la entrada al universo adulto y a la toma de decisiones (Reyes, 2009: 15-17). En el caso de las juventudes indígenas ha sido la escuela el espacio de definición de la “condición juvenil” por excelencia: “La educación y, particularmente, la introducción de la secundaria y telesecundaria, ha sido una de las condiciones de producción de juventud más importantes en los últimos veinte o veinticinco años en los pueblos y comunidades rurales” (Urteaga, 2011: 19).
Los espacios educativos, entonces, definen institucionalmente la posición de los sujetos indígenas que se convierten en “jóvenes” y “estudiantes”. En el caso de la universidad, un importante nue-vo elemento en ciertas regiones étnicas a partir de la aparición de las universidades interculturales, también “legitima” dicha condi-ción ahora delimitada en salidas profesionales universitarias, con lo cual representa otra característica identitaria que es la del joven indígena universitario y profesional. Este joven, si bien ha parti-cipado en la secundaria y en la preparatoria en la adquisición de elementos culturales educativos como la portación de un uniforme
133
Zebadúa C. Jóvenes indígenas y construcción identitaria... pp. 115-140
escolar, la socialización con pares generacionales, y el incipiente uso de las TICs, etc., es cuando se convierte en universitario donde obtiene con mayor énfasis e intensidad estos elementos, porque en la universidad esto se proporciona de forma obligatoria y como una característica esencial del estudiante universitario (como el intercambio con otras universidades, el decisivo sentido de perte-nencia a la institución educativa en competiciones deportivas, los rituales de iniciación o de terminación escolar, etc.):
En cuanto a la afirmación que coloca a la escuela y a los amigos en un papel secundario como agentes socializadores, se puede decir que se trata de una aseveración sesgada. En primer lugar, porque el modelo familiar campesino en el que se basa es anacrónico, debido a que se ha modificado a partir de los cambios que han tenido las comunidades rurales por la migración la diversidad de actividades económicas, la diversidad religiosa, entre otros factores. En segundo lugar, porque la escuela ha adquirido una función importante en la dinámica social de la comunidad y particularmente en la dinámica de la población juvenil. Esto, porque la escuela como institución legi-tima la existencia de grupos juveniles y como espacio es identificado como un territorio perteneciente a este grupo. Los amigos y amigas han adquirido mayor importancia en el proceso de socialización de los jóvenes al convertirse en los únicos miembros de la comunidad que comparten intereses y necesidades comunes. Todo esto permite considerar que los y las jóvenes rurales tienen la posibilidad de cons-truir su identidad desde una amplia gama de referentes al interior de sus comunidades (Ávalos et al, 2010: 123-124).
Siendo parte de la obligatoriedad universitaria, la UVI y en concreto los/as estudiantes de la Orientación de Comunicación, dinamizan estos procesos emergentes. Y son emergentes porque se presentan como parte de los nuevos repertorios culturales de estos estudiantes, que cada vez más moldean sus propuestas juve-niles desde el uso intenso de prácticas de consumos y la influencia de los medios de comunicación que se da en el espacio escolar, en este caso el universitario, como las llamadas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el manejo de las “redes socia-les”, principalmente el Facebook y el uso cotidiano del Internet, en general (Morduchowicz, 2008; Medina, 2010; Romero, 2013).
4.1. Consumos
LOS/AS JóVEnES indígenas de la UVI también se asumen como su-jetos consumidores. En el marco de la confluencia intercultural que
134
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
significa ser indígena y estudiante universitario, los/as jóvenes tie-nen un constante flujo de información que les llega en una doble vertiente: por un lado, todo lo que conlleva ser universitario, con las convenciones y las dinámicas que ello genera que, además, respon-de a un modelo urbano y “occidental” de convivencia. Por otro, está la revaloración de la cultura indígena dentro de este modelo, con lo cual se revela una interacción constante entre dos “mundos” que no son necesariamente contrarios. Al contrario, se complementan todo el tiempo y los esquemas y valores culturales de cada espacio son retroalimentados en aras de las necesidades culturales de estas juventudes.
El consumo cultural forma parte importante del universo ju-venil indígena de la UVI. Dos elementos de dicho consumo sobre-salen en la vida cotidiana estudiantil: la música y la moda. Desde luego, ambos elementos forman parte del intenso despliegue de los medios de comunicación, porque en la conformación de estas identidades juveniles los medios de comunicación son fundamen-tales. Más aún: en el actual contexto los medios de comunicación son parte de una compleja estructura socio-tecnológica que prácti-camente vertebra todo el sistema de información e intercambio de bienes culturales en el mundo.
Y el universo juvenil étnico forma parte de esta reconfigura-ción. Desde el uso de teléfonos celulares y el manejo del Internet y las redes sociales, por ejemplo, forman parte importante de las actualizadas reconfiguraciones culturales. En el caso de los/as es-tudiantes de la UVI, esto es cotidiano. Prácticamente, ningún es-tudiante deja de tener teléfono celular, aun cuando hace poco no había siquiera red de telefonía en el pueblo, por lo que el celular funge desde siempre como un indicador de estatus juvenil y, desde luego, ahora universitario. El celular tiene que ver con lo nuevo y la innovación, por lo que son los/as jóvenes del pueblo, princi-palmente estudiantes de distintos niveles, pero mayoritariamente los universitarios, quienes detentan el uso de nuevas celulares que servían, antes de la entrada de la red telefónica, como únicamente reproductores de música o cámara fotográfica.
Ahora, una vez ya establecida la red, dentro de la universidad estos aparatos cobran otro sentido, de comunicación permanente con los pares juveniles o de estatus y sentido de pertenencia en cuanto a la obtención de los más nuevos celulares para ser mostra-dos y usados dentro del recinto universitario, desde el whatsApp, Facebook y Skype y cualquier otra red social.
135
Zebadúa C. Jóvenes indígenas y construcción identitaria... pp. 115-140
De igual forma, los celulares también son empleados para es-cuchar grupos musicales y todo lo que tenga que ver con acceso a música por la red. Es bastante corriente observar chicas o chicos con audífonos en los pasillos de la universidad y haciendo uso de sus más nuevos modelos de celular.
4.2. Músicas
DEnTRO DE los consumos, la música tiene un lugar relevante y es parte ineludible en la conformación de las culturas e identidades juveniles: prácticamente no existe colectivo juvenil que no se ads-criba a cualquier tendencia musical. Los/as jóvenes indígenas de la UVI tienen acceso a cualquier tipo de estilo musical y en sus más di-símiles variantes, desde el rock y la balada, hasta la música popular y música ranchera. Todo enmarcado desde el consumo de los me-dios de comunicación que va desde el radio (muy importante medio en las comunidades del Totonacapan), la televisión y, sobre todo, el Internet. nadie de los/as jóvenes de la UVI está exento de este proce-so de consumo, lo cual los hace ser un tipo de jóvenes carentes de fronteras culturales, porque estos tipos de música aparentemente no formaban parte del repertorio étnico y ahora se consume sin ningún rubor cultural por parte de los/as jóvenes de la universidad.
Los estilos de música que más son consumidos entre los/as es-tudiantes son el pop y la llamada “música de banda”3, muy en boga en el país. no obstante, puede decirse que cualquiera que tenga un celular o un USB tiene un repertorio diverso de música en español, popular, en inglés, rock, etc. Pocos jóvenes son “especialistas” en un solo tipo de música, todos y todas escuchan prácticamente todo lo que está al alcance de los medios y de las redes sociales.
no hay joven estudiante que no realice descargas, intercambie o simplemente “esté al día” con respecto a lo último de los artis-tas, grupos y cantantes que llenan los escenarios mediáticos. Esto también los interpela a tal grado que forman parte de los imagina-rios que se crean al respecto y generan colectividades y afinidades (Tipa, 2012). Si se tiene alguna afinidad con algún tipo de música o grupo en particular, es más evidente que se tenga un colectivo que comparta tal gusto y que constantemente estén siguiendo todo lo relacionado con ello, desde los medos de comunicación y desde las
3 Esta música proviene del norte del país y tiene todas las connotaciones de ser una mú-sica “del norte”: con botas vaqueras, sombreros texanos y jeans. Aunque esta indumentaria no tiene nada que ver con la región, la música y la cultura de la “música de banda” se emplea todo el tiempo entre los jóvenes de la universidad.
136
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
industrias culturales (Pereira, Villadiego y Sierra, 2008).Con la aparición de estos elementos de las TIC´s, estos jóvenes
estudiantes indígenas han modificado sus dinámicas cotidianas y los hace ingresar a un colectivo emergente que tienen una cone-xión rápida, permanente y tecnológicamente fluida con el uso de celulares de última generación, Lap Top´s, Internet, computadoras, redes sociales, etc.
4.3. La moda
LA MODA en la ropa tiene un sitio preponderante en las adscripcio-nes de estudiantes indígenas. Al estar dentro de un espacio educati-vo y toda la dinámica que conlleva, los/as jóvenes indígenas tienen que realizar una serie de cambios en su indumentaria cotidiana, dado que ser universitario implica, asimismo, formar parte de un “estilo” juvenil, de un nuevo estatus social y un sentido de perte-nencia juvenil distinto al de las anteriores fases escolares que han realizado. Porque en la mayoría de los casos el ser universitario comporta ser “joven estudiante”, ponderando con ello dos formas de percibir su ingreso a la universidad: por un lado, en su incorpo-ración a la institución educativa el indígena se convierte en joven y después en estudiante universitario. Así, de frente a dos dinámicas culturales nuevas, una de las formas de visibilizarlas es la ropa, que muchas veces se adecua a los cánones que establecen qué es la in-dumentaria de ese mismo joven y estudiante.
Si uno observa la apariencia de un joven urbano y la compara-mos con un joven indígena totonaco, en particular, el/la estudiante de la UVI, podemos percatarnos que prácticamente no hay diferen-cia alguna. Prácticamente todos los estilos de las modas urbanas están en los espacios rurales e indígenas, y el consumo de estas también se debe a la influencia de los medios de comunicación al igual que otros procesos sociales recurrentes en las realidades in-dígenas como la migración y, por supuesto, la puesta en marcha de espacios educativos desde los niveles primarios hasta el superior.
A preguntas expresas a estudiantes, pocos ven televisión en la sede de la UVI (en este caso la comunidad de Espinal), pero en cambio están al día con el uso de Internet, o bien, cuando regresan sus lugares de origen que es cuando si consumen televisión y radio, en particular. Esto lleva a pensar que las modas se “traen” de sus comunidades o se “bajan” del Internet y la asistencia a los merca-dos de ropa ambulante que están los días de plaza en los pueblos de la región, se da con una mirada en específico de qué es lo que se
137
Zebadúa C. Jóvenes indígenas y construcción identitaria... pp. 115-140
quiere comprar. quizá esto se observe más acuciosamente en los/as estudiantes de la Orientación de Comunicación, por ser estos quienes están más en contacto con las TICS.
Las modas permiten vislumbrar el escaso margen de diferen-ciación entre los/as jóvenes indígenas y otros espacios sociales. Así, debido a una serie de procesos globales (medios de comunicación, migraciones, tecnologías de información, etc.), como también lo-cales (la presencia en la región de una institución de educación superior, por ejemplo), podemos inferir la transformación identi-taria que actualmente prevalece entre estudiantes de una región indígenas en el estado de Veracruz.
Como la moda ha hecho homogenizar ciertos patrones cultu-rales juveniles en jóvenes indígenas y jóvenes urbanos, esto no vis-lumbra igualdad de clases o de sentidos, pero si deja ver procesos globalizados comunes a distintos ámbitos geográficos y culturales en cuanto a las juventudes se refiere. Además, incorpora esta no-ción de imprecisión de las fronteras identitarias en la construcción juvenil de dichos contornos, donde las juventudes se desenvuel-ven y se reafirman como colectivo. Al difuminarse los límites de las identidades y requerir constantemente de préstamos cultura-les de forma cada vez más sistemática, las juventudes adquieren y producen procesos transculturales que promueven, entonces, la aparición de nuevos formas de identidad, y también como formas distintas de adscripción y de dinamizar sus desarrollos culturales étnicos.
4.4. Lugares de ocio
Entre los procesos transculturales de los/as estudiantes de la UVI aparece un nuevo espacio de socialización, como los espacios de ocio estrictamente juveniles donde se relacionan ambos sexos. La puesta en marcha de nuevas adscripciones identitarias involu-cra geografías físicas que son también, dentro de los esquemas del consumo cultural, geografías culturales. Ser parte de un mismo lenguaje mediático, de los mismos estilos y gustos, tiene que ver con los lugares donde se dinamice todos estos nuevos repertorios; ser parte de grupos juveniles mediante los consumos, indica tam-bién la necesidad de formar parte de una inclinación por cierto tipo de lugares, dependiendo de las identidades por las cuales se correspondan. Y los lugares de ocio igualmente generan los estatus correspondientes de los/as jóvenes que asisten, dependiendo, de igual forma, de los consumos en cuestión, ya sea saliendo hacia la
138
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
ciudad más cercana (Papantla y Poza Rica), o bien, a las otras cabe-ceras municipales de la región o al interior de Espinal.
Estos lugares de ocio se observan en el río de Espinal, en el campo de futbol, en los pocos establecimientos de venta de comida rápida y en las propias casas compartidas (cuartos de hospedaje) de los/las estudiantes. En estos lugares la convivencia de mujeres y hombres estudiantes es evidente y casi obligatoria, lo que hace desvanecer la idea comunitaria de que las mujeres aparentemen-te no participaban en las vidas públicas de sus pueblos, o que los hombres únicamente interactuaban entre ellos. Existe, entonces, una socialización juvenil distinta entre los propios estudiantes y en la comunidad sede de la universidad, que innova desde los roles de género asignados culturalmente y también desde las propias iden-tidades de estos jóvenes.
En suma, todo lo anterior da pie a pensar en una visión más compleja del joven indígena, dejando de lado las premisas con que se definían estáticamente y sin incidencia en su propio acontecer social y cultural. Las juventudes rurales e indígenas representan un sector por el cual pueden observarse las metáforas del cambio en los colectivos sociales. Y es también un buen escaparate para acrecentar el interés por nuevos derroteros explicativos en torno a los procesos sociales tan peculiares que tenemos frente a nosotros. Es así como también podemos ser parte de la transformación de una realidad que se desvanece, al menos tal y como la conocíamos antes.
Bibliografía
ARFUCH, Leonor (2001) “Escenario urbano e identidad cultural”, en Marta M. Palchevich y Luis H. Martínez (coords.) Boletín de la Biblioteca del Congreso de la Nación No. 120. Identidad cultural, Argentina, Ed. Biblioteca del Congreso de la nación, pp. 61-74.
ARGUETA Villamar, Arturo (2011) “El diálogo de saberes, una utopía realista”, en Argueta Villamar, Arturo et al (Coords.) Saberes co-lectivos y diálogo de saberes en México, México, UnAM, CRIM, InAH, UIA, pp. 495-511
ÁVALOS Aguilar, Spencer R. et al (2010) “La configuración de culturas juveniles en comunidades rurales indígenas de la Sierra norte de Puebla”, en Revista Culturales Vol. VI, num. 12, julio-diciem-bre de 2010, pp. 117-146
139
Zebadúa C. Jóvenes indígenas y construcción identitaria... pp. 115-140
ÁVILA Pardo, Adriana (2009) “Una historia para ser contada. Los orí-genes de la UVI”, en Gaceta. Universidad Veracruzana, nueva época, num. 112, octubre-diciembre de 2009, pp. 22-33
BARTOLO Marcial, Ely Valentín y Rosa María González Jiménez (2008) “Políticas educativas para la población indígena”, en aZ. Revis-ta de educación y cultura, num. 10, junio de 2008, pp. 50-53
BARTH, Fredrik (1976) Los grupos étnicos y sus fronteras, México, Ed. Fondo de Cultura Económica
CASTELLS, Manuel (1997) La era de la información. Economía, socie-dad y cultura. Volúmen 2. El poder de la identidad, Madrid, Ed. Alianza
DIETZ, Gunther (2003) Multiculturalismo, interculturalidad y educa-ción. Una aproximación antropológica, Granada, Ed. Universidad de Granada, CIESAS
GIMÉnEZ, Gilberto (2009) “Identidades en globalización”, en Gimé-nez, Gilberto (2009a) Identidades sociales, México, COnACULTA, 2009, pp. 279-298
GIMÉnEZ Romero, Carlos (2003) “Pluralismo, multiculturalismo e interculturalidad. Propuesta de clarificación y apuntes edu-cativos”, en Revista Educación y futuro. Revista de investigación aplicada y experiencias educativas, Ed. Universidad de la Rioja, número 8, pp. 173-177
GUTIÉRREZ Martínez, Daniel (coord.) (2010) Epistemología de las iden-tidades. Reflexiones en torno a la pluralidad, México, Ed. UnAM
MARÍn Gracia, María Ángeles (2002) “La construcción de la identi-dad en la época de la mundialización y los nacionalismos”, en Bartolomé Piña, Margarita (coord.), La identidad y ciudadanía. Un reto a la educación intercultural, Madrid, Ed. narcea, 2002, pp. 27-49
MATTELART, Armand (1998) La mundialización de la comunicación, Barcelona, Ed Paidós
MATO, Daniel (Coord.) (2009) Diversidad cultural e interculturalidad en educación superior. Experiencias en américa Latina, México, UV-IESALC
MEDInA, Gabriel (2010) “Tecnologías y subjetividades juveniles”, en Reguillo, Rossana (coord.) (2010) Los jóvenes en México, Méxi-co, Ed. Fondo de Cultura Económica, 2010, pp. 154-182
MÉnDIZ noguero, Alfonso (2005) “La juventud en la publicidad”, en
140
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
naval, Concepción y Charo Sábada (comp.) Jóvenes y medios de comunicación. Revista de Estudios de Juventud, Madrid, n° 68, marzo del 2005, pp. 104-113.
MORDUCHOwICZ, Roxana (coord.) (2008a) Los jóvenes y las panta-llas. Nuevas formas de sociabilidad, Argentina, Ed. Gedisa.
ORTIZ, Renato (1996) Otro territorio. Ensayos del mundo contemporá-neo, Buenos Aires, Ed. Universidad nacional de quilmes.
PEREIRA González, José Miguel, Mirla Villadiego Prins y Luis Ignacio Sierra Gutiérrez (coords.) (2008) Industrias culturales, músicas e identidades. Una mirada a las interdependencias entre medios de comunicación, sociedad y cultura, Bogotá, Ed. Universidad Jave-riana.
REYES Juárez, Alejandro (2009) adolescencias entre muros. Escuela secundaria y construcción de identidades juveniles, México, Ed. FLACSO.
ROMERO Orduña, Linda Margarita (2013) La sociabilidad del joven po-blano en el Facebook, Tesis de Maestría en Sociología, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
ROMO Álvarez, Juan Pablo (responsable) (2013) “Orientación de Co-municación”, (en línea) http://www.uv.mx/uvi/oferta-educa-tiva/licenciatura-en-gestion-intercultural-para-el-desarrollo/orientaciones/orientacion-comunicacion/ , consultado el 1 de agosto de 2013.
TIPA, Juris (2012) Los gustos musicales y las adscripciones identitarias entre los jóvenes universitarios de la universidad intercultural de Chiapas, Tesis de Maestría en Antropología, Ciudad de México, Escuela nacional de Antropología e Historia.
URTEAGA Castro-Pozo, Maritza (2011) “Retos contemporáneos en los estudios sobre juventud”, en Revista alteridades, Universidad Autónoma Metropolitana, julio-diciembre, num. 42, México, pp.13-32
VALLADARES de la Cruz, Laura R. y Maya Lorena Pérez Ruiz (2011) “Presentación”, en Revista alteridades, Universidad Autónoma Metropolitana, julio-diciembre, num. 42, México, pp. 3-9
ZEBADúA Carbonell, Juan Pablo (2010) “La construcción de las identidades juveniles transculturales: dispersión de fronteras y pertenencias múltiples”, en Juan Pablo Zebadúa Carbonell (coord.) Comunicación y desarrollo cultural, México, Ed. Univer-sidad Veracruzana
141
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Shantal Meseguer Galván
Perspectiva intercultural de los imaginarios instituidos e instituyentes de los universitarios rurales
Resumen
SE abordan los cambios en la prácticas culturales e imaginarios de los jóvenes de las comunidades de la Sierra de Zongolica, Veracruz, a partir de su ingreso a Instituciones de Educación Superior (IES). El texto se basa en la investigación etnográfica “Imaginarios de futuro de la juventud rural. Educación Superior Intercultural en la Sierra de Zongolica”, cuyo trabajo de campo se llevó a cabo de marzo a julio de 2006, durante un periodo de observación participante de 8 meses y 36 entrevistas semiestructuradas mayoritariamente a estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) y a al-gunos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica (ITSZ), todos miembros de las primeras generaciones de estudian-tes de IES instaladas en sus regiones rurales.
PALABRAS clave: imaginarios, educación superior, cambios cultu-rales, identidades juveniles, interculturalidad, universitarios rura-les.
RECIBIDO el 15 de marzo de 2013
APROBADO el 10 de Abril de 2013
142
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Intercultural perspective instituted and instituting imaginary rural university
ABSTRACT: It addresses changes in cultural practices and imagi-nary youth in communities Zongolica, Veracruz, from admission to Higher Education Institutions (HEIs). The text is based on ethno-graphic research “Imaginaries future of rural youth. Higher Edu-cation in Intercultural Zongolica “whose fieldwork was conducted from March to July 2006, during a period of 8 months participant observation and 36 semistructured interviews mostly students from the Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) and some students of the Higher Institute of Technological Zongolica (itsz), all members of the first generation of students IES installed in their rural regions.
KEYwORDS: imaginary, higher education, cultural, youth identi-ties, multiculturalism, rural university.
143
Messenguer G. Perspectiva intercultiral de los imaginarios... pp. 141-159
LA IMPLEMEnTACIón de IES de carácter tecnológico o intercultural en zonas rurales del país en décadas recientes, es parte de una po-lítica de ampliación de la oferta educativa de Educación Superior, ejecutada principalmente en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006). Esto tuvo implicaciones políticas, económicas y socioculturales que me motivaron a indagar los procesos de reconfiguración de las so-ciedades rurales a partir de la formación y despliegue de nuevos universitarios rurales.
El estudio de los imaginarios juveniles de los estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), sede Grandes Monta-ñas, y de algunos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica (ITSZ), constituye un trabajo de investigación que aporta elementos para la comprensión, tanto de los procesos de cambio cultural como de la emergencia de nuevas identidades juveniles y profesionales en tales contextos.
El estudio del imaginario social y la antropología intercultural
EL IMAGInARIO como herramienta teórica permite entender cómo se va conformando una sociedad, es decir, cómo operan las fuerzas a partir de las que se incluyen elementos mientras otros se excluyen, cómo se establecen relaciones entre ellos y la forma en que como to-talidad –aun inacabada– cobra sentido para sí y para sus miembros, incluso –dice Santos (2004: 64)– más allá de lo real existente, por-que la imaginación se nutre de preguntas que resultan del exceso de aspiraciones de los sujetos frente a sus prácticas concretas.
Castoriadis (2005) amplía la noción de realidad, pues indica que hay una dimensión más de la realidad a la que no puede ac-cederse sino a partir de la imaginación, ya que lo real no puede limitarse a lo acontecido, sino también a lo no realizado, a lo que es pura posibilidad; así la imaginación, como parte de un proceso epistemológico, permite a los hombres mudarse de una concep-ción simbólica de lo real y crear una hipótesis, un nuevo horizonte o una nueva significación, y de esta manera mantener abierta toda discusión sobre la realidad. Pero tales horizontes histórico-sociales, indica Castoriadis (2005), no son lineales ni progresivos, pues las concepciones del mundo se solapan, trascienden, niegan o se sus-tituyen unas a otras, respondiendo más que a una dialéctica, a la creatividad y voluntad colectivas de los humanos.
Por su parte, Ricoeur (2004:212) explica que la imaginación es la potencialidad de redescribir la realidad, y considera que tanto la ideología como la utopía constituyen tareas imaginativas, ya que la
144
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
primera “parece vinculada a la necesidad de un grupo cualquiera de darse una imagen de sí mismo, de representarse, en el sentido teatral de la palabra, de ponerse en juego y en escena”, mientras que la utopía es el proyecto imaginario de otra sociedad, de otra realidad. Análogamente, Castoriadis (2005) advierte estas dos ta-reas de la imaginación, pues se refiere al imaginario social institu-yente como el proceso mediante el cual la sociedad se reproduce y renueva, tanto en su papel condicionado por una estructura (ima-ginario social instituido), como en el de recreador creativo de la estructura que lo determina (imaginario radical). Así, toda sociedad contiene en sí misma una potencia de alteridad, es decir, siempre existe un doble modo: el de “lo instituido” —estabilización relativa de un conjunto de instituciones— y el de “lo instituyente” —la di-námica que impulsa su transformación.
Así el imaginario social, según Castoriadis, puede represen-tarse como un magma de significaciones, algunas más determi-nadas, estables y vinculadas fuertemente a las estructuras y otras incompletas, abiertas a nuevas experiencias y esperanzadoras (Ricoeur,2004: 359). En este sentido, el imaginario tiene una fun-ción de mediador histórico-social, que permite analizar el vínculo entre estructuras, acción social y el propio sujeto. La aproxima-ción y comprensión de tal magma de sentido contextual y situado, constituyó el objetivo central de la investigación y a través de una metodología etnográfica pude conocer cómo el universitario rural percibe, cree, explica, se desenvuelve y se visualiza a futuro en la sociedad rural o en otras.
Además de las teorías sobre el imaginario social, la investiga-ción tuvo como uno de sus referentes teórico-metodológicos a la antropología intercultural (Dietz, 2012), que atiende la heteroge-neidad de las prácticas culturales e identidades que dan sentido a la acción individual y colectiva de los sujetos, que en este caso, se forman en la universidad. Desde este enfoque se plantean tres dimensiones de análisis según Dietz:
• Lo intercultural, que pretende entender la interacción cultural a partir del tendido de puentes de una frontera cultural a otra, lo propiamente traductorio.
• Lo transcultural, que se refiere a la identificación de las zonas de intersticio entre culturas.
• Lo intracultural, que implica el análisis de la dinámica particular de cada cultura.
145
Messenguer G. Perspectiva intercultiral de los imaginarios... pp. 141-159
En tal sentido, Zebadúa (2009), en su estudio sobre culturas e identidades juveniles identifica tres tipos de identidades juveniles: intraculturales, ejercidas antes de la era mass media y caracteriza-das por un territorio, una sola adscripción y la diferenciación del “Otro”; interculturales, desplegadas en la segunda mitad del siglo XX y caracterizadas por articularse a partir y alrededor de los mass media, de la juvenilización de la sociedad y la mercadotecnia glo-bal de la imagen juvenil; y las transculturales, abiertas con mul-tiadscripciones, cuyo territorio constituye un intersticio (glocal y virtual) simbólico desde el que los miembros expresan, legitiman y negocian su existencia en la sociedad, y donde el joven es una actor que crea o recrea unidades de sentido, a fin de constituirse como sujeto y jugar su papel en o contra la sociedad global.
En esta investigación, empleo la dimensión inter para carac-terizar la construcción de nuevas o renovadas identidades articu-ladas alrededor de significados con que se asumen las prácticas universitarias y que en alguna medida organizan y negocian rela-ciones entre universitarios y otros actores. La dimensión intra, para caracterizar la diversidad dentro del grupo, las distintas maneras de vivir e interpretar la experiencia universitaria y la diversidad de imaginarios de futuro construidos durante sus estudios. Y la dimensión trans que permite advertir la disposición de múltiples redes de sentido integradas unas con otras, incorporando los espa-cios inter como parte de las propias identidades.
La tesis doctoral, origen de este artículo, aborda temas de iden-tidad étnica, pertenencia comunitaria, identidad de género, uso de lengua indígena. Aquí sólo presento una parte del análisis sobre aspectos identitarios estudiantiles, juveniles y los imaginarios pro-fesionales de las primeras generaciones de universitarios rurales.
A partir de la llegada de la educación media y superior ha irrumpido, como nueva identidad, el estudiante joven, algo inexis-tente en comunidades rurales, pues el salto de la infancia a la adul-tez estaba determinado por el inicio de la actividad productiva y la capacidad de reproducción o por la migración. Ser joven estudian-te en estas comunidades no es la normalidad.
Convertirse en universitario implica una serie de diferencias con las prácticas culturales de los demás jóvenes de la región que la dimensión inter permite advertir. También es necesario valorar el sentido de los procesos de cambio que tal diferencia implica, advertirla en sí misma no basta, es necesario preguntarnos en qué medida estas nuevas élites pueden ser transformadoras de las re-
146
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
laciones de desigualdad y poder que caracterizan la historia de sus predecesores, o si simplemente reproducirán tales relaciones, mientras no haya cambios de fondo en otros ámbitos, es decir, has-ta dónde reproducirán el imaginario instituido y cómo emerge el imaginario instituyente.
Se presentan a continuación algunos testimonios de los estu-diantes de la Sierra de Zongolica que revelan las maneras en que, como universitarios, se establecen o renuevan relaciones con otros actores familiares o comunitarios, se interpreta la vida universitaria y se imagina el futuro profesional.
Imaginarios del estudiante universitario rural
El relevo generacional en regiones rurales se relacionaba con herencia de la tierra e inicio por los jóvenes de su propia familia. Pero la desintegración de ejidos, la migración y la llegada de jóvenes a niveles medios y superiores de educación, han desencadenado que este proceso de reproducción social entre generaciones de padres e hijos resulte un complejo eslabonamiento entre lo establecido y la innovación, entendida como nuevas experiencias de vida orientadas al mejoramiento del futuro de los hijos. Tal como se percibe en el caso de nancy, tercera hija con estudios universitarios:
quizá sea porque mi mamá desde chiquitas nos metió esa idea; ella quería estudiar la secundaria, el bachillerato, pero en ese tiempo no se prestaba y también mi abuela era de que no, la escuela nada más es para los hombres, y mi mamá se quedó con esa idea de que eso no es posible. Desde chicas nos metió eso de estudiar la primaria, secundaria, bachillerato e irse… pues como ha ayudado a mis otras hermanas, pues Guille ya sacó la universidad, Ofe ya terminó la uni-versidad, pues ya me dije… pues ya con dos intentos de estudiar letras y no quedar… ¿qué será que de plano yo no voy a lograr una carrera? (uvi/nancy/ gai2/19).
Aquí, la convicción materna fue determinante para que sus tres hijas sean universitarias; apostó los estudios en la ciudad, las mayores se graduaron de la Universidad Veracruzana. nancy tuvo dificultades para ingresar a la UV, fue rechazada como muchos, la instalación de la UVI en la Sierra le posibilitó para convertirse tam-bién, en universitaria.
Para Héctor y Kike, hijos de familias campesinas, estudiar no es común en su familia, sus padres no estudiaron, tienen muchos hermanos y dificultades económicas, indican que realmente se
147
Messenguer G. Perspectiva intercultiral de los imaginarios... pp. 141-159
mantienen de milagro en la universidad, con enorme apoyo moral de sus progenitores:
Yo siento que se involucran, porque todos los hermanos, éramos doce (quedamos siete), pero de todos, el que está estudiando soy yo y una hermana más chica, ahorita está en la prepa, pero ya los de-más… siento que ellos mismos tomaron esa iniciativa de no estudiar. Pero siento que papá y mamá siempre los apoyaron… Mis hermanos llegaron hasta primaria, sólo uno la terminó, otros se quedaron en cuarto, quinto (uvi/Héctor/ gai2/20).
De siete hermanos de Héctor, sólo dos terminaron educación básica y media. Aunque para los padres fue importante que estu-diaran, no lo lograron. Él dice que sus hermanos nunca entendie-ron lo que podía representar, pero el camino en el sistema educati-vo no es fácil, es probable que en las experiencias de sus hermanos sucedieron eventos que los hicieron desistir.
Kike tiene una motivación interior tan fuerte que le permite ser la excepción en su familia; apuesta por los estudios, cree como sus padres que la educación le forjará un mejor futuro, y cada día está más convencido:
Mis papás no estudiaron, mamá se quedó en segundo de primaria, mi papá de plano no estudió porque decía que anteriormente sus pa-pás le decían que qué tenía él que ir a la escuela, que no iba a comer allí, que se dedicara al campo, de donde podía comer… y viendo las necesidades ahorita y las necesidades que están pasando ellos, deciden mandarnos a la escuela, obligándonos… mis hermanos más grandes no quisieron estudiar y se dedicaron a la albañilería, cosas así… y se juntaron [“casaron”]. Tengo otro hermano que no estudió y se fue a los EU, y yo fui el único que… motivado por mí mismo para salir adelante, estuve en Zongolica, después en el bachillerato y así, algo me anima a salir adelante, y la única forma de sobresalir es ob-teniendo conocimiento, y así vivir más o menos tranquilo… y pues siento que eso me ha motivado a mí mismo, y el esfuerzo de mis papás… me están dandoese ánimo de “tú puedes”, y he demostrado que sí puedo (uvi/Kike/ drs2/23).
Héctor y Kike tienen un contexto familiar que apoya su per-manencia en la escuela, eso los impulsa. Aunque sus hermanos emprendieron otros caminos, ellos saben la importancia del capital educativo para su futuro. Esta convicción se acompaña de alta au-toestima, reforzada por sus padres, su principal herramienta para persistir.
148
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Por otro lado, comentan los estudiantes, la migración había empezado a ser opción común para los jóvenes de la Sierra de Zon-golica. Ahora, la educación superior es ya otra opción. Laura, cuyos hermanos mayores migraron a EU, comparte su perspectiva:
El problema es que casi los jóvenes no están aquí, están en EU; so-mos pocos los que estamos aquí… y pues creo que ahorita los que estamos estudiando nos interesamos por ver a la comunidad, a la gente. Pero los que están en EU no piensan en la comunidad, en la gente, sólo en ellos mismos. Los que salen de la primaria o de la se-cundaria pues sólo piensan en irse a EU, en la moda, luego ves ahí cholos, incluso uno de los problemas que se dan ahorita viene de ahí (uvi/Laura/ drs2/24).
Laura comenta la diferencia de incentivos entre jóvenes que migran y que se quedan; percibe que los primeros tienen intereses más individualistas, y los segundos se preocupan por su comuni-dad. Kike, quien no ha renunciado a la idea de migrar, aunque cur-sa el segundo semestre, expresa inquietudes respecto a los que lo hacen, como sus hermanos:
He pensado en irme bastantes veces, y no se me olvida… pero, como le digo… tengo familia, hermanos allá, dos están allá… pues lo poco que ya tienen no es de que no haiga trabajo, sino que ellos mismos, tal vez se les olvida a lo que van… y eso es lo que a mí me llama la atención: que pudiendo aprovechar todo, no hacer riqueza y gastarlo allá, sino hacer riqueza y traerlo todo acá y, más que nada, resaltar a la comunidad, destacar a la familia (uvi/Kike/23/drs2).
Él no está satisfecho con lo que están logrando sus hermanos; considera que podrían ayudar a su comunidad y familia, pero sólo están interesados en ellos mismos. Por eso no se quita esa idea de ir y demostrar el apoyo que se puede enviar desde allá. Héctor, ex-plica así las razones por las decidió quedarse:
Híjole, pues yo creo que es la idea de irse a EU, lo digo porque conoz-co un amigo de la prepa, y él tenía la oportunidad de estudiar, sus pa-dres lo apoyaban y… “no, que yo me quiero ir para allá, porque mis hermanos fueron y tienen casas, carros, y yo qué”. Entonces, siento que es un problema de mentalidad, de que quieren irse para allá y no ven nada aquí. Tienen razón, por una parte. Una vez saliendo de la secundaria me quería ir para allá, irme dos años, conseguir dinero para seguir estudiando pero, afortunadamente, qué bueno que no se dio eso, porque ya estoy viendo que ya no iba yo a regresar, pero después se presentó la oportunidad de la uvi (uvi/Héctor/ gai2/20).
149
Messenguer G. Perspectiva intercultiral de los imaginarios... pp. 141-159
Aún con incertidumbre y dificultades económicas, él apuesta por los beneficios de la educación. Sin estabilidad económica para mantenerse cuatro años en la universidad, decide ser estudiante universitario y no migrante veracruzano.
Tales expresiones indican que la migración no es, para todos, una opción disyuntiva de la educación superior, pues hay casos en que la situación económica impele a una migración previa para garantizar gastos relacionados con la educación superior, o bien la migración es alternativa remedial en el momento en que ya no se puede seguir estudiando.
En estos casos, la razón de la migración no se agota en la ob-tención de recursos económicos, la obtención de capital educativo es reconocida y valorada por algunos de estos jóvenes. Así, es no-torio que los imaginarios de futuro de los jóvenes profesionistas, incluso después de estudiar la carrera, integran la migración como posibilidad de futuro.
Si bien ser joven estudiante de una ies en el contexto rural ac-tual implica, en cierto modo, una fractura en los roles tradicionales que sus antecesores desempeñaron, la permanencia en la propia comunidad, la necesidad de trabajar para mantenerse o apoyar a la familia, e incluso las actividades comunitarias/curriculares que rea-liza, les permiten visualizar un campo social híbrido al que puede entrar, del que pueden salir o relacionarse de múltiples formas. Sin embargo, las representaciones de la juventud están allí, y actúan como control social presionando a los jóvenes para tomar decisio-nes sobre su vida.
Al preguntarles por la percepción que de ellos prevalece en sus comunidades, Kike considera que la percepción negativa que existe de los jóvenes no es correcta, en el sentido de que el contex-to rural no ofrece espacios suficientes o pertinentes para la cons-trucción de lo juvenil, y ello ocasiona conductas de frustración que pueden manifestarse de forma destructiva o violenta:
Pienso que debemos verlo de un punto de vista más político, los jó-venes lo que traen ahorita es dinamismo, ilusión, buscar algo nuevo. no es que sean vistos como drogadictos, como malos, como perso-nas que les gusta destrozar lo que se encuentran a su paso. Pienso que sería como buscar una dinámica para estos jóvenes que quieren estar haciendo algo, porque eso es realmente lo que quieren. no es que sean malos o que lo traen así, que así hayan nacido y vayan a ser malos, sino que aquí, al no encontrar ese espacio que requieren, a lo que se dedican es a arrojar piedras, o hasta a pelearse con alguien.
150
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
quizá quieren espacio donde ellos puedan desarrollarse (uvi/Kike/ drs2/23).
La palabras de Kike son elocuentes y comprensivas de las situaciones que padecen algunos compañeros suyos, jóvenes, es-tudiantes o no, que carecen —porque la cultura rural tradicional no se los ofrece— de los espacios y actividades para desplegar sus identidades juveniles. Jóvenes que aún no se han vuelto adultos, en el sentido de laborar en actividades agrícolas y campesinas, y no siempre encuentran los ámbitos para desarrollarse plenamente.
En el siguiente comentario de Héctor se trasluce que la edad es un motivo de desconfianza, pues en las comunidades tradicionales la experiencia es la proveedora de saberes, por lo que —señala— los jóvenes deben demostrar que saben hacer las cosas para que la gente confíe en ellos:
Sí los hay, porque cuando fue electo un presidente, pues que ese es un chavo, que tenía menos edad, no va a hacer nada, más de la oposición, que decían: “pinche chamaco, qué va a saber, cómo va a manejar esto, él no sabe nada de la cultura del pueblo”. Y de pronto llega al poder y empieza a ejercer su trabajo, y como que lo hizo más bien y entonces como que de repente eso te cambia la… dices este cuate es chavo, pero ya sabe lo que va a hacer, tenía más orientación, no tenía estudios, un cuate que desde niño empezó a trabajar, es un microempresario de allá, tiene carros y todo eso, tiene almacenes aquí, en Jalapilla, Atlahuilco y todo eso, pero se le ha visto cómo ha trabajado. De repente eso les cambia la idea de que los chavos no pueden (uvi/Héctor/ gai2/20).
Los estudiantes de la Sierra no constituyen un colectivo homo-géneo, sino uno que vive y convive en condiciones de desigualdad pero también de diversidad cultural, diferencia y conectividad en el sentido de relaciones sociales que les permiten formar parte de re-des sociales virtuales, locales, migratorias, etc., que constituyen en conjunto modos complejos y complementarios de su existencia. Estas primeras generaciones de universitarios rurales empiezan a construir sus propios espacios y prácticas culturales en lugares pú-blicos de la comunidades. Al verlos en los pequeños cafés-internet, en corrillos, caminando o viajando juntos en los autobuses, senta-dos en las plazas o en las terminales de autobús se construyen, re-nuevan o transforman representaciones sociales sobre la juventud instituidas en su contexto.
En estos espacios es notoria la influencia de las culturas ju-
151
Messenguer G. Perspectiva intercultiral de los imaginarios... pp. 141-159
veniles urbanas en la Sierra de Zongolica. El aspecto “darketo” de Iván –joven estudiante del ITSZ que tiene un grupo de heavy metal que compone canciones en náhuatl o en español– me motivó a acércame a él e indagar acerca del significado que tiene ser gótico en Zongolica (cfr. Imagen 1):
Pues digamos que me afecta a la hora de relacionarme con ciertas personas, me siento un poco excluido. Al principio sí me preocu-paba un poco, pero ahora me da igual. A mí realmente lo que me preocupa es conocer personas como yo, o si no con intereses afines a los míos. La verdad no es que yo tenga, es decir que sea cerrado, yo siempre estoy abierto, lo que busco es enriquecerme con las ideas de los demás, no nada más me encierro, incluso tomo en cuenta lo que dicen las gentes que me critican, porque me doy cuenta, me ayudan a progresar a darme cuenta de las cosas en las que estoy fallando, las cosas en las que estoy mal. A todo eso yo le llamo cultura, la forma en que me critican y más si es con bases (itsz/Iván/dc6/21).
Imagen 1. Mikistli, banda Prehispanic Black Metal de Zongolica y la región
Fuente: https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1KgPzKjGs9Di1tfoRHTLbkGvMjqa8Ntu_2XEJRjr9GFiWpVxh
La información sobre la música le llegó a Iván principalmente a través de revistas que vendía su padre. Así descubrió la música clásica, el rock y los Beatles, y de ese modo conoció grupos y esti-los que no conocían ni compartían en su mayoría sus pares. Ahora, comenta, todo es fácil de escuchar mediante internet. Al pregun-
152
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
tarle con quién comparte sus gustos, me dice que sus “hermanos” están en Orizaba y en Puebla, que organizan tocadas y él asiste, aunque ya empiezan a tocar en Zongolica.
La identidad de su grupo musical, que de alguna manera asu-men sus miembros como propia, es descrita por ellos mismos en los e-mails a través de los cuales invitan a los conciertos de la ban-da:
Mikistli es una banda de Metal (rock) en náhuatl de la ciudad de Zon-golica, Veracruz, que mezcla la música extrema del metal con líricas en lengua náhuatl y el uso de instrumentos autóctonos de origen prehispánico. Las letras versan sobre historias, mitos y leyendas del México Antiguo y en especial de la Sierra de Zongolica cantadas en lengua materna, acompañadas de la oscuridad, la crudeza y la agresividad del metal promoviendo de esta manera el interés por nuestras raíces indígenas. Mikistli se ha presentado en diversos foros culturales, festivales rock y metal en general y ferias del libro. Es portadora de una propuesta innovadora además de ser una banda pionera de este género en el estado de Veracruz.
Tanto en su charla como en el texto anterior hay elementos que permiten delinear aspectos de la identidad juvenil que, como actor, Iván está tratando de desplegar, y a partir de ella posicionarse en distintos espacios sociales ( locales o no, e incluso virtuales). De acuerdo a Zebadúa (2009:149) la identidad juvenil emerge como respuesta a un estado de cosas a veces conflictivo, confuso, con-troversial o como parte del resurgimiento de discursos que duran-te siglos han sido marginados o silenciados. La identidad juvenil que despliega Iván y su grupo posee características transculturales, pues emana de una ampliación simbólica (Santos, 2010: 47) de los elementos de la cultura indígena ancestral que son: re-localizados ya no sólo en el pasado, sino en la contemporaneidad; re-signifi-cados al articularlos con referentes globalizados de la cultura an-glosajona del Heavy Metal, como la ropa negra, los instrumentos electrónicos y los símbolos góticos, y re-apreciados bajo nuevas tesituras y emociones, enriqueciendo así la diversidad cultural y el horizonte desde el que es posible re-crear el mundo.
En cuanto a las identidades profesionales, en el caso especí-fico de la uvi, están influidas por el enfoque pedagógico que posi-bilita al estudiante a ubicarse constantemente en un rol mediador entre actores, contextos y saberes, que amplían su visión y gene-ran procesos de aprendizaje bidireccionales metacognitivos. Así, el
153
Messenguer G. Perspectiva intercultiral de los imaginarios... pp. 141-159
arraigo a la comunidad de origen, el trabajo colectivo con paisanos, los proyectos agrícolas, la participación en las prácticas culturales de la sierra y otros aspectos, ya no representan “el sufrimiento” al que hacía referencia Isaac al inicio de la carrera:
Mi familia es lo que me indujo a estudiar, no había de otra, porque aquí en la región, en el campo es sufrimiento, por eso estudiar sería una opción para seguir adelante (uvi/Isaac/ drs2/23).
En cambio representa ahora posibilidades profesionales y de vida; a las que Kike se refiere al finalizar su octavo semestre:
Yo ideas tengo bastantes para trabajar… a lo mejor se me ocurre… por ejemplo… lo de las truchas, emprender ese proyecto porque he visto cómo se venden, pero no se tiene esa difusión para venderlo más allá, para buscar el mercado, quizá un mejor precio o cosas así similares, pero eso es uno que se me viene a la mente, y eso si deja-ría un buen recurso, igual tanto para mí, como para la comunidad, también sería muy bueno. Otro se me ocurre, el cultivar el plátano, yo tengo una muestra, tengo como diez matas, lo que sí se da, lo que pasa es que no hay nadie que lo siembre. Entonces, donde yo me veo es dirigir un grupo, capacitarlos, darles conocimiento, cómo se podría manejar e ir canalizándolos, porque igual, yo no puedo decidir en un grupo, y vamos a hacer esto, ¿no?, porque igual ellos tienen igual, como yo, igual como todos, ideas y cosas para empren-der algo; pero si no tenemos esa información adecuada, esos conoci-mientos, es cuando se producen los fracasos en un grupo, es cuando ya empiezan los conflictos (uvi/Kique/ lgid8/26).
Para Rosa, el asumir un compromiso social con las comunida-des donde ha trabajado representa su mayor aprendizaje: escuchar a los actores, comprenderlos, generar un clima de aprendizajes mutuos y no de imposición o de ventaja; lo cual es considerado por ella como las actitudes y valores fundamentales para desarrollar un trabajo de gestor intercultural.
Yo sí me siento comprometida porque siempre que realizo una in-vestigación, hago entrevistas, y ya les digo para qué es, y me com-parten, ¿no?, las cosas que yo quiero saber y me dicen que está bien, que si lo estoy haciendo, lo haga bien, y que nunca me olvide yo de lo que es la gente, de su trabajo… o sea, es que sí, hacen falta mu-chas cosas… cuando hice lo de los berros, les mostré el trabajo antes de entregarlo, me dejaron sacarle fotos a la señora, me dijo: “si tu impulsas esto, impulsa más producciones que hay en la comunidad, pero impúlsalas a manera de que nosotros nos demos a conocer de
154
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
lo que hay aquí”. Y cuando hice lo de los plátanos con el profe Ro-ger, también la gente me dijo pues que no hay apoyos para lo que son producciones, para lo que son plátano, maíz. Hay Procampo, pero casi no se los dan y los que tienen apoyo son los del ejido, los ejidatarios, y la gente que menos tiene es la que menos recibe. De los berros y eso… no hay nada de apoyos, plátanos, tampoco… no reciben apoyo ni una capacitación para producir mejor o combatir plagas… sí hay mucho trabajo, en la comunidad y en toda la zona (uvi/Rosa/ lgid8/24).
Al referirse a los aprendizajes más valiosos que han adquirido en la uvi, algunos estudiantes hacen referencia a los cambios en las concepciones de lo rural y en la autopercepción de ellos mis-mos, bien como parte de la ruralidad de la Sierra, o como alguien fronterizo, pero redescubriendo en el ámbito rural –además de un ámbito de injusticia y desigualdad social– un espacio para desarro-llarse profesionalmente. Así, para los estudiantes cuya identidad ha estado ligada a la Sierra de Zongolica, lo más relevante de los aprendizajes en la uvi ha consistido en la revaloración de su lugar de origen como espacio para desarrollar conocimiento de los pro-cesos y grupos que lo conforman, y para resolver problemas reales de los habitantes.
Mariana y Rosa se muestran sorprendidas de contar con cono-cimientos suficientes para abordar problemáticas de su región; por su parte, Carmen, y Mariana, reflexionan sobre la importancia del reconocimiento y valoración de su entorno, de sí mismas y de los grupos que interactúan en él:
La experiencia que obtuve… estás en tu municipio y llega un proyec-to como la uvi y hace que revalores lo que tienes alrededor. Algunas cosas no tenían sentido para mí, más siendo nativos. La experiencia del trabajo de campo… y dices: “no pensé que existiera el proble-ma”, y sobre todo ser capaz de responder a la gente y decir: “yo puedo ayudar, siendo una joven” (uvi/Mariana/ lgid8/24).
El trabajo que se hizo con la gente, conocer los grupos, cómo se organizan, las diferencias que hay entre unos y otros… unos son muy autogestivos. (uvi/Rosa/ lgid8/24).
Reconocerme como persona y parte de una cultura, a veces los jóvenes nos distraemos y perdemos la identidad, pero en la uvi lo-gramos un cambio de visión de lo que somos y de lo que nuestros padres han vivido (uvi/Carmen/ lgid8/23).
Me ha cambiado todo, mi cosmovisión. Yo no sabía que todo esto valía, no le encontraba valor. Antes de entrar a la uvi yo ya no quería estar aquí, quería salir, estudiar lejos. no valoraba lo que tenía: mi
155
Messenguer G. Perspectiva intercultiral de los imaginarios... pp. 141-159
lengua y mi cultura; pensaba que la forma de vivir de otras personas era mejor a la mía, pero conforme fui adquiriendo conocimientos, vi que lo que tenemos en este lugar es valioso y que podemos hasta generar empleo (uvi/Mariana/lgid/8/24).
En aquellos estudiantes que –antes de estudiar en la uvi– se consideraban ajenos a la Sierra, dado que habían vivido más cerca del valle en el que se asienta la ciudad de Orizaba, donde realiza-ron estudios básicos y de bachillerato, ha ocurrido un proceso de concientización social de la vida y los problemas de las comuni-dades, que habían sido invisibles para ellos o que habían quedado totalmente ajenos a su vida e intereses. Sobre esto, nancy expresa la manera en que su familia y conocidos perciben cambios en su forma de pensar, mientras que Laura, reconoce su propio proceso de concientización:
El trabajo con las comunidades, pues vienes estudiando en la ciudad y llegas a una zona indígena que está marginada; esto impacta, pues dices “tú vives bien, tienes lo básico”, “cómo hay personas que viven así y aparentemente a nadie le interesa”. La gente que me conoce dice que soy sencilla, y mi mamá y mi hermana que he cambiado, que soy más consciente de cosas que antes no me importaban o no las pensaba (uvi/nancy/ lgid8/22).
Sí me ha cambiado demasiado en la forma de pensar, de ver las cosas, no me esperaba esto de la uvi, no tenía idea de lo que era, aho-ra me doy cuenta de muchas cosas. He tenido cambios de actitud, de cómo ver las cosas. Antes me daba igual las cosas que veía, decía “ya qué”, y ahorita veo las cosas, las analizo y me preocupo (uvi/Laura/ lgid8/27).
Por otro lado, los estudiantes indican que, además de cam-biar interiormente, hubo cambios en las relaciones con gente de las comunidades y en la precepción que los habitantes tenían de ellos. Al respecto, Sonia y Olivia comentan sobre las relaciones que establecieron con actores comunitarios durante las actividades de investigación y vinculación que realizaron:
Sí han cambiado mis relaciones, trabajamos con un grupo de mayor-domos y tuvimos que relacionarnos con el padre, religiosas, mayor-domos. Íbamos a las mayordomías, al principio ellos pensaban que no íbamos a regresar, tienen la idea de que uno va, toma lo que le in-teresa, y ya no vuelve; pero regresamos llevamos el archivo fotográfi-co y ven que es cierto lo que fuimos a proponer (uvi/Sonia/ lgid8/22).
Al principio no me conocían, luego conocí al presidente, también
156
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
el centro de salud, y a las señoras de oportunidades les di pláticas de concientización sobre el río Matzinga; les gustó mi plática y las fotos que llevé. Con el Padre hice un periódico mural y todo eso me hace sentir bien (uvi/Olivia/ lgid8/24).
Tales relaciones sociales y seguridad adquiridas influyen en la definición de los planes a futuro. Algunos se orientan hacia el tipo de actividad a realizar, si será un posgrado o la búsqueda de un em-pleo. Pero también está la cuestión del lugar dónde desempeñarse, por lo que tanto el arraigo como la migración constituyen posibi-lidades de vida. Para Dalia, Paty y Laura, el interés de continuar su formación es lo prioritario, las posibilidades de aprendizaje que implican salir de la Sierra, conocer otra gente y adquirir experien-cias ya sea en lugares urbanos o rurales, constituyen su horizonte próximo; así lo expresan:
quiero buscar un posgrado de comunicación y seguir con lo de la tesis. Trabajar e ir a cursos para salir y conocer y buscar nuevas ex-periencias (uvi/Dalia/ gai2/23).
Me gustaría conocer lugares, quiero salir, conocer lugares o irme fuera del estado, pero a zonas marginadas, como en Oaxaca o Chia-pas (uvi/Paty/ lgid8/24).
Para otros egresados, el compromiso social con sus paisanos los dirige hacia la gestación de un proyecto laboral o de vida en la propia comunidad o región; a esto se refieren Sonia y nancy:
quiero quedarme en la comunidad porque hacen falta muchas co-sas, y prefiero beneficiarlos (uvi/ Sonia/ lgid8/ 22).
A mí me gustaría seguir en la Sierra, pues la gente está cansada de engaños; incluso cuando llegamos y decimos somos de la uvi, la gente se queda ¿Y luego? Ya está harta de que la saqueen, por ejemplo los médicos tradicionales vienen, los entrevistan, viven un tiempo aquí y se van (uvi/nancy/ lgid8/22).
Para Olivia, que durante su estancia en la UVI se convirtió en madre de familia, la prioridad es otra:
no pienso estudiar más porque ahorita lo prioritario es mi hijo, y me gustaría conseguir un trabajo para mantenerlo. Su papá estudia, es dos años más chico que yo, tengo que encontrar un trabajo (uvi/Olivia/ lgid8/21).
Para Lalo, haber estudiado lo hace imaginar una familia dife-rente a la suya:
157
Messenguer G. Perspectiva intercultiral de los imaginarios... pp. 141-159
Imagen 4. De Rafael Delgado a Chile, estudiando un posgrado en Comunicación
Fuente: Universo, El periódico de los Universitarios, Año 11, núm. 491, agosto, 2012.
Imagen 5. Trabajando con un grupo de mujeres
Archivo UVI. David Islas
158
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Yo quiero que en mi familia lo importante sea la educación y que haya un orden, en mi casa es poco lo que ha habido, porque mis padres no fueron a una escuela, entonces hicieron lo que pudieron, no tienen una educación más alta. Yo quiero casarme con alguien que también haya estudiado, así cambiarían los niños, serían más despiertos. Se puede ayudar a los niños, porque cuando yo estudié mis padres no me ayudaron (itsz/Lalo/ dc6/26).
El análisis muestra la diversidad de formas (inter, intra y trans) en la construcción de imaginarios juveniles que se despliegan como consecuencia del acceso a las ies en la Sierra de Zongolica. Por su puesto no se formaron identidades profesionales idénticas, la diversidad intracultural es manifiesta. Asimismo se evidencia la construcción de fronteras identitarias (inter) respecto a los actores migrantes, a los adultos u a otros actores comunitarios no universi-tarios. También aparecen zonas instersticiales (trans) en las que el arraigo o la migración, o lo urbano-rural, o lo campesino- profesio-nal, o lo náhuatl-gótico ya no son disyuntivas sino potencialidad de rehacerse, de visualizar rutas que, realizadas o no, forman parte de quien están siendo y de quien quieren ser.
Por su parte, el imaginario social instituido y el instituyente como magmas complejos e imbricados constituyen sentidos que orientan las prácticas culturales de los universitarios rurales. En cada acto o interpretación de los estudiantes, tales sentidos se po-nen en acción como bisagras de ese juego tradicional de madera llamado “las tablitas”, en el que una tablita se enlaza a otra cam-biando de posición o de rol, pero cuyos enlaces siempre mantienen unido al conjunto, sólo que las diversas posibilidades de movilidad y enlace constituyen modos de entender la reproducción y la reno-vación social.
Por eso más que determinar con especificidad qué es lo insti-tuido y qué lo instituyente, ambos funcionan cómo herramientas analíticas del cambio cultural. Un ejemplo que muestra tal comple-jidad es la decisión de los universitarios para reproducir la imagen y los ritos de graduación que conocemos como tradicionales: tra-jes sastres, fotos, anillos, misas, fiestas, etc., tal decisión puede ser apreciada como la continuidad o imitación de lo instituido, pero también puede ser entendido como instituyente cuando compren-des que en la familias de los estudiantes nadie ha usado un traje sastre, nadie se ha graduado y por tanto constituyen prácticas de reconocimiento social que, desde su puede ser un acto de subver-sión o de resistencia ante las condiciones de desigualdad y exclu-
159
Messenguer G. Perspectiva intercultiral de los imaginarios... pp. 141-159
sión experimentadas por las generaciones de los antecesores. Así el texto procura mostrar la potencialidad que como espacio de in-teracción y cambio cultural posibilitan las ies en la Sierra de Zon-golica, en dónde más allá del currículum formal, se lleva a cabo de múltiples formas la constitución de nuevos actores rurales.
Bibliografía
CASTORIADIS, Cornelius (1989): La institución imaginaria de la so-ciedad, Vol. 2. El imaginario social y la institución. Barcelona, Tusquets.
CASTORIADIS, Cornelius (2005): Los dominios del hombre. Las en-crucijadas del laberinto, Gedisa, Barcelona.
DIETZ, Gunther (2012): Multiculturalismo, interculturalidad y diver-sidad en educación. Una aproximación antropológica. México, fce.
DIETZ, Gunther y Laura Mateos (2010): “La etnografía reflexiva en el acompañamiento de procesos de interculturalidad educativa: un ejemplo veracruzano”. Revista Cuicuilco, enah, núm. 48, enero-junio, México, pp. 107-132.
PÉREZ, Maya L. (coord.) (2008): Jóvenes indígenas y globalización en América Latina. México, inah.
REGUILLO, Rossana (2003): “Jóvenes y estudios culturales. notas para un balance reflexivo”, en Valenzuela, J.M. (comp.), Los es-tudios culturales en México. México, fce, pp. 354-379.
REGUILLO, Rossana (2005): “Leviatán desafiado. Los jóvenes frente al Estado mexicano”, en Aziz, Alberto y Jorge Alonso (coords.), Sociedad civil y diversidad, t. iii, México, H. Cámara de diputa-dos, LIX Legislatura, ciesas y Porrúa, pp. 197-228..
RICOEUR, Paul (2004): Del texto a la acción. Ensayos de Hermenéu-tica II. 2ª edición, 1ª reimpresión, México, fce.
SAnTOS, Boaventura De Sousa (coord.) (2004): Democratizar la demo-cracia. Los caminos de la democracia participativa. México, FCE.
SAnTOS, Boaventura De Sousa (2010): Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del sur. México, Siglo XXI, Universidad de los Andes, Siglo del Hombre.
ZEBADúA Carbonell, Juan Pablo (2009): Culturas juveniles en con-textos globales: cambio y construcciones de identidades. Mé-xico, Universidad Veracruzana/UVI.
161
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Recibido el 27 de marzo de 2013Aprobado el 18 de abril de 2013
Rully Brheler Mendoza Flores
Culturas rurales juveniles: reconstrucción de identidades de jóvenes estudiantes-migrantes de la colonia Miguel Hidalgo, Jiquipilas, Chiapas
RESUMEn: Este artículo funda su propósito general en analizar cómo viven estos jóvenes estudiantes de la comunidad de Miguel Hidalgo, Jiquipilas, Chiapas, las rupturas, continuidades y transfor-maciones culturales, a partir de los movimientos migratorios for-zados por continuar sus estudios fuera de su lugar de origen. Ya que, a partir de estas rupturas, continuidades y transformaciones se replantean los procesos identitarios, mismos que se convierten en nuevos espacios culturales dinámicos. Por tanto, esta ponencia, analizará la migración entendida como un fenómeno transitorio, no definido de una sola óptica, que implica tanto movimientos geo-gráficos, como también movimientos de espacios simbólicos. Es decir, estos procesos de consumo, prácticas culturales y hábitos de vida, muestran actualmente las diferentes formas de constitución de las juventudes que, a su vez nos ayudan a ubicar sus procesos de re-localización identitaria.
PALABRAS clave: Juventud, identidades, migración rural, culturas juveniles.
162
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Rural youth cultures: reconstructing the identities of young students-migrants from the Miguel Hidalgo, Jiquipilas, Chiapas
THIS article bases its general purpose to analyze how these young students from the community of Miguel Hidalgo, Jiquipilas , Chia-pas , ruptures , continuities and cultural changes , live from forced migration to continue their studies outside their place of origin. Since, from these ruptures , continuities and transformations of identity , these processes become dynamic new cultural spaces are rethinking . Therefore, this paper will analyze migration seen as a temporary phenomenon, not a single optical defined , involving both geographical movements as well as movements of symbolic spaces . That is, these processes of consumption , cultural practi-ces and habits of life, now show the different ways of forming the youth who in turn help us locate their processes of identity relo-cation .
KEYwORDS: Youth, identities , rural migration, youth cultures.
163
Mendoza F. Culturas rurales juveniles: ...identidades... pp. 161-176
AnTES de dar paso con el objetivo de este artículo, quiero exponer que, lo que aquí les presento es un trabajo que realizo a lo largo de mi formación en la Maestría en Estudios Culturales, con sede en la Facultad de Humanidades de la Unach. El deseo de consolidarme como parte de los debates en el campo de los Estudios Culturales (EC), me ha llevado a una serie de reflexiones entorno a mi trabajo de investigación en este posgrado, dando como resultado la cons-trucción de mi objeto de estudio.
LO que escribo a continuación tiene que ver con lo que me entu-siasma y me hace reflexionar todos los días. Como bien he seña-lado en el nombre de este artículo, mi trabajo hace referencia a la reconstrucción identitaria de jóvenes migrantes-estudiantes de la colonia Miguel Hidalgo en el municipio de Jiquipilas, Chiapas; situación que se da a partir de las salidas del pueblo (migración), para continuar sus estudios de nivel medio superior a otros lugares cercanos a la región, en este caso, en su mayoría se dirigen hacia la cabecera municipal, Jiquipilas.
En este sentido es necesario dar a conocer que, la idea de rea-lizar este trabajo indagativo, surgió a raíz de que yo mismo formo parte de una generación de jóvenes rurales que migró a espacios urbanos para continuar sus estudios de nivel medio superior y su-perior; y esta migración de una comunidad rural hacia otros con-textos urbanizados para continuar mi formación académica, ha provocado una serie de cambios en mis hábitos de vida, mi cuerpo, mis deseos, mis sueños, consumo, formación y proyecto de vida.
Sin embargo, también existen otros elementos que me condu-cen a problematizar a mi objeto de estudio. El relacionar mi subje-tividad en esta labor es únicamente una breve introducción, ya que considero que estos cambios han sido generacionales, donde cada grupo de jóvenes que han migrado de la colonia han vivido estas rupturas y transformaciones de forma desigual; lo que me condu-ce a converger con lo que el juventólogo Zebadúa escribe, “la ge-neración constituye un campo de análisis significativo para deter-minar la condición juvenil. Conceptualmente, es una clasificación social que provee sentido de pertenencia a sectores de población que mediante una “edad” biológica los remite a una historia común procesada culturalmente” (2008: 83). Entonces, estas identidades a analizar constituyen una forma de condición juvenil.
Este objeto de estudio se puede observar, de la forma en la que se ve a un iceberg, ese bloque enorme formado por hielo y que
164
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
nada más muestra a la superficie una pequeña parte de su totali-dad; en este sentido, los movimientos migratorios de estos jóvenes rurales puede considerarse como esa pequeña parte visible. Es ne-cesario saber qué hay debajo de estos movimientos forzados, es decir, qué pasa con el sujeto joven rural a partir de la salida; ¿qué hay debajo de esa formación de hielo?
En contexto, esta problematización no puede dejar de lado las tensiones entre la globalización y mi objeto de estudio; ya que, no sólo debe entenderse a este sistema como aquél relativo a las es-tructuras económicas del mundo, sino a los diversos efectos que éste provoca en la sociedad y en los campos de interacción del sujeto como lo social, económico, político, educativo, etcétera. Las configuraciones sociales están en un constante proceso de recon-figuración; motivo por el cual emerge la idea de continuar con los estudios en torno a la construcción de identidades juveniles, las formas en las que se vive el ser joven en la ruralidad y qué es lo que estos hacen en la realidad social.
Considero que la globalización, como ese espacio de interco-nexiones no sólo entre naciones, sino entre la diversidad cultural y la apertura de mediaciones que informan de manera instantánea lo que acontece alrededor del mundo, provoca cambios en los hábi-tos de vida del joven rural. Y también ha provocado la entrada de la modernidad que trae a la par un modelo de vida moderno, la forma de vivir lo rural, entonces, cambia.
Esta metáfora social, mantiene en su interior una serie de di-ferencias que nos llevan a una exclusión; aquella promesa de una sociedad incluyente, con oportunidades de trabajo y escuela para todos se ve quebrantada por la desestructuración y desintegración de sus bases sólidas como el sistema político, la familia y la misma educación.
En este trabajo indagativo tomo en cuenta como supuesto de que la globalización y la modernidad están presentes en Miguel Hi-dalgo, Jiquipilas, Chiapas, lugar donde se realizará la investigación; ya que, en este entorno social donde ubico a mis sujetos de estudio, jóvenes que salen en busca de una formación académica, en oca-siones por deseos del propio estudiante, en otras por sólo seguir con la cultura de estudiar y haber que sale o estudiar por órdenes de los padres.
Este sistema globalizante actualmente trastoca diversos pla-nos de la vida del ser humano; y dentro de ella un proyecto moder-nizador, que han traído consigo una serie de cambios en el entorno
165
Mendoza F. Culturas rurales juveniles: ...identidades... pp. 161-176
de vida cotidiana. En este contexto hablo de que este estudio se centrará en dar cuenta de que el sujeto rural es también dinámico y se ha movido y este espacio-tiempo que vive el joven antes de poder tomar decisiones quizá, tiene nombre y puede ser un tiempo de ocio, de infase o depuratoria social como lo discute Zebadúa (2008).
La globalización es una metáfora que me servirá para discutir y describir una serie de procesos, cambios, rupturas y transforma-ciones en la sociedad; la hegemonía de esta lógica ha llegado y se vive de diversas formas de acuerdo a los contextos sociales, por lo tanto es necesario realizar un acercamiento teórico que muestre otros elementos con los que se relaciona. Uno de los intentos más claros define que:
globalización significa el establecimiento de interconexiones entre países o partes del mundo, intercambiándose las formas de vivir de sus gentes, lo que éstas piensan y hacen, generándose interdepen-dencias en la economía, la defensa, la política la cultura, la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, los hábitos de vida, las formas de expresión, etc. Se trata de una relación que lo mismo afecta a la actividad productiva que a la vida familiar, a la actividad cotidiana, al ocio, al pensamiento, al arte, a las relaciones humanas en general, aunque lo hace de maneras distintas en cada caso. (…) Es una nueva metáfora para concebir el mundo actual y ver cómo se transforma. Es también un modelo deseado, temido y vilipendiado; es decir que es una imagen deseada y negada a la vez” (Vila, 2005: 146).
De acuerdo a Touraine (1994), todas las sociedades se encuen-tran inmersas en la modernidad, lo que Berman Marshall (1981), llama una “vorágine”, que atrae a los sujetos a esos cambios, la tarea en esta investigación será ver cómo esta sociedad que no se encuentra alejada ni aislada del mundo, vive esa crisis de la moder-nidad, ¿qué hace el cuerpo rural en donde lo sólido se desvanece en el aire?, ¿qué rupturas y transformaciones existen?
Al referirme a jóvenes rurales – mestizos – se describe que son sujetos provenientes de sectores campesinos, como se ha plan-teado en estudios sociológicos que contemplan aquella dualidad rural/urbano, sin embargo esta caracterización ya no es suficiente para describir a dicho contexto, actualmente lo rural se muestra en constantes cambios, mismos que acortan la distancia entre dicha dualidad, es decir que estos espacios que datan de viejas ruralida-des nos muestran nuevos actores sociales (González, 2004).
En mis primeros acercamientos he logrado percibir, como un
166
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
supuesto que, la forma de organización e interacción entre los jóve-nes y prácticas en territorios simbólicos han cambiado, elementos que me motivan a conocer cómo cambian sus hábitos de vida, ac-titudes, formas de pensar y actuar; situación que en ocasiones lleva a re-arraigar/des-arraigar al joven de su comunidad. El objeto de estudio se centra entonces en cómo se construyen las identidades de estos jóvenes migrantes estudiantes.
Para dar contexto a esta problematización, es necesario des-cribir que, dentro de las necesidades que se encuentran en este lugar, existe una población migrante que busca continuar sus estu-dios, en su mayoría son jóvenes que han terminado el nivel de se-cundaria; sin embargo, en este contexto rural no todos continúan con sus estudios, en ocasiones esta trayectoria de formación aca-démica se ve interrumpida por factores económicos, decisiones de los padres o el mismo joven que decide no continuar. Los que salen de la comunidad se dispersan por varios lugares de la región, pero la mayoría de ellos viajan a diario del pueblo a los lugares en donde se ubique su escuela, que en este contexto en su mayoría viajan a la cabecera municipal, Jiquipilas, así también hay quienes deciden quedarse a vivir en el lugar en donde están estudiando.
Infiero que, los flujos migratorios estudiantiles son factores fundamentales en la manera en que se dan los comportamientos, cambios en los hábitos del sujeto rural. Actualmente no se pue-de considerar que los pueblos rurales se encuentren en total ais-lamiento y sin contacto con las mediaciones múltiples que nos ha traído consigo el proceso tecnológico.
La migración en este sentido, es retomada no sólo como aque-lla definición tradicional que refiera a movimientos o desplaza-mientos territoriales (geográficamente), sino también como movi-mientos simbólicos. Es decir que, “ el fenómeno migratorio tiene importantes implicaciones sociales que abarcan todas las facetas de la vida individual y colectiva, económica, demográfica, política, cultural, psicológica y cívica. (…) La migración trae consigo la am-pliación del radio de las relaciones sociales y la conformación de nuevos vínculos laborales, amistosos o amorosos” (Casasa, 2010: 35).
Después de ver el surgimiento de un sujeto rural diferente al de tiempos atrás, es necesario dar cuenta desde este campo de in-vestigación cómo se vive y que representa juventud en Miguel Hi-dalgo, tiempo de vida que quizá no exista en ese contexto y si se encuentra qué y cómo es; y es que, ante los paradigmas teóricos
167
Mendoza F. Culturas rurales juveniles: ...identidades... pp. 161-176
de cómo se ha conceptualizado a la juventud en su mayoría des-de la urbe, existen otras concepciones que desde hace tiempo han estado presentes en la realidad social. Juventud, ha servido como categoría de investigaciones, en las que se intentó dar cuenta de un estadio de vida del sujeto, sin embargo no ha podido conservarse un discurso homogéneo que describa de forma general qué es la juventud.
Es decir, estos discursos que se han discutido durante años en las ciencias sociales, muestran una heterogeneidad formas de concebir dicho estadio que ha sido definida desde diversas pers-pectivas relacionadas con la identidad, sexualidad, culturas juve-niles, organizaciones juveniles, movimientos sociales juveniles, los jóvenes de la urbanía, entre otros; pero los fenómenos sociales y las estructuras contemporáneas de la sociedad nos muestran que la juventud es una construcción socio-cultural, variante en cada contexto en el que se desarrolle el sujeto joven.
Renato Ortiz (1996), explica que a partir de dichas transforma-ciones se replantean los movimientos identitarios. Es decir que la identidad la tomamos como una construcción socio-cultural que se hace en relación con un referente; éstos pueden ser evidentemente variables de acuerdo a los contextos, en este sentido la formación que ha llevado este sujeto es reflejada en la construcción de sus identidades.
En contexto, esta problematización de la emergencia de un sujeto joven rural que se encuentra atravesado por procesos globa-lizados, también nos da cuenta de que “los territorios se amplían, o más bien, se modifican: ya no son los espacios geográficos los que aglutinan identidades sino espacios simbólicos que, por su con-sumo y práctica delimitan hoy las formas de ser las juventudes” (Zebadúa, 2008:241).
Como lo ha documentado Zygmunt Bauman (1999) en la Mo-dernidad Líquida, lo sólido ha perdido sus propiedades que la ha-cían mantener una sola forma sin riesgos a destruirse; así pasa con lo que se había formado en los sujetos entorno a lo que significa ser joven urbano-rural, así como el género ha dejado la dualidad hombre/mujer, así también es necesario (re) significar la juventud y para ello hay que tomar en cuenta en los diversos campos de inte-racción en el que estos (as) se mueven.
La juventud que migra por motivos de estudios nos muestra formas diferentes de concebir lo joven, y que necesitan ser estudia-das a fondo para llegar a un acercamiento teórico que nos permita
168
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
dar cuenta de este tipo de juventud rural.
¿Reconstrucción de identidades?
LA DISCUSIón entorno al manejo de la “identidad” en las investi-gaciones en el campo de los EC, se mantiene de forma frecuente debido a las diferentes perspectivas teóricas con las que diversos autores han retomado o descrito dicho concepto.
Sin embargo, en este trabajo me conduciré desde los trabajos de Gilberto Giménez, a quien debo reconocer, no ha sido sencillo transmitirnos mediante mesas de discusiones y escritos, las formas de configuración de la identidad.
En contexto, no quiero convertir este trabajo en uno de tantos que utilizan la categoría de análisis “identidad” porque suena co-herente y le da cierta seriedad al trabajo; sino más bien, entrar en un diálogo con los autores acerca de cómo en Miguel Hidalgo se reconfiguran identidades juveniles, una vez que el sujeto siente que ya no es ni de su colonia, ni de la ciudad.
La reconstrucción de identidades como resultado de los fenó-menos previamente descritos, se da a partir de una serie de cam-bios; las identidades como describe Zebadúa (2008), no son estáti-cas, es decir que el sujeto joven es como la construcción geológica de la tierra donde su estructura está tejida por una diversidad de elementos y componentes que a la vez se tamizan en una red muy compleja e interconectada, que dificulta el estudio de su formación en este sentido, de su construcción; existe una diversidad de ele-mentos o cosas que forman dicha identidad, y que Giménez (s.f.) explica, se encuentran inmersos en una serie de repertorios de ele-mentos culturales.
Las identidades juveniles son más bien, “espacios culturales no estáticos, tampoco como consecuencia de la adscripción a un único patrón cultural. Al contrario, cada día se re-construyen y se establecen estrategias culturales que reproducen el sentido de identidad ante un entorno de realidad cada vez más indefinido” (Zebadúa, 2008: 233-234).
Por eso esta investigación se dirige a indagar siguiendo las preguntas, ¿Cuáles son las continuidades, rupturas o transforma-ciones identitarias de los/las jóvenes de la colonia Miguel Hidalgo, que migran para continuar sus estudios?, ¿Cómo se conforman la identidad juvenil a partir del consumo musical-cultural y el uso de las tecnologías de la información? Y ¿qué tensiones existen entre
169
Mendoza F. Culturas rurales juveniles: ...identidades... pp. 161-176
juventud, identidad y globalización en este contexto cultural?
¿Y los objetivos?
LUEGO DE este pequeño, en realidad pequeño repaso de mi proble-matización, es necesario dar a conocer los propósitos que acompa-ñan y guían a esta investigación. El pilar fundamental es analizar las continuidades, rupturas y transformaciones identitarias de los/las jóvenes migrantes-estudiantes de la colonia Miguel Hidalgo, muni-cipio de Jiquipilas, Chiapas.
Sin embargo, para el desarrollo de dicho propósito general, propongo una serie de acciones particulares que tengo que llevar a cabo para un análisis detallado y completo como son: analizar y describir los espacios culturales donde interactúan los/las jóve-nes migrantes estudiantes de Miguel Hidalgo, en este sentido los espacios culturales son aquellos contextos en el que los jóvenes se dispersan y se encuentran, en la que ellos son actores de su . Los espacios culturales, no precisamente son marcados por una geografía, sino por líneas e intersecciones simbólicas, en las que las identidades se construyen a partir de la cultura, son “campos de disputa”.
Así también otra de los propósitos particulares se encuentra en analizar el consumo musical-cultural y el uso de las tecnologías de la información como elementos de construcción de identida-des; En los setenta, con aquella generación de jóvenes identificados con el Rock, nos mostraron mediante esta herramienta sus diversas formas de pensar y transmitieron ideas. La música en sus diversos géneros nos da una concentración de discursos, los cuales adquie-ren una serie de significaciones por parte de los jóvenes, la música también forma parte de elementos identitarios juveniles. Así tam-bién, actualmente el uso de las nuevas tecnologías de información se han convertido en una extensión del cuerpo y parte elemental en la vida cotidiana.
Y por último viene la parte de reflexión y de análisis, me re-fiero a conocer y explicar las tensiones que existen entre juventud, identidad, migración y globalización. Con este propósito intentaré hacer una reflexión en la que estos elementos se articulan; es decir que, a partir de los hallazgos me daré la oportunidad de analizar dónde y en qué parte de la vida del joven se presentan estos ele-mentos, cómo influyen en la vida y reconstrucción identitaria, es decir, qué es ser joven para estos sujetos.
170
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Propuesta metodológica: ¿cómo hacer el recorrido indagativo?
Si bien es cierto que entre investigadores el punto por donde llega la crítica es en el cómo se hace la investigación, en esta oca-sión no puedo dejar de un lado el describirles cómo se he propues-to llevar a cabo mi trabajo de indagación.
Los Estudios Culturales (EC) que nacen con aportes y críticas para la resolución de problemas sociales han llegado a Chiapas y muestran un alentador futuro en sus estudios. Pero la compleja la-bor en este campo investigativo no es nada sencillo, requieren la partición de diversas diciplinas sociales y humanas, que puedan compartir sus epistemologías, estrategias metodológicas, teorías y tener la apertura de nuevas formas de acceder a la realidad del ob-jeto de estudio.
Es por ello que, para realizar este trabajo indagativo y de análi-sis, es necesario ubicar la postura desde dónde intentaré dar cuenta de lo que sucede con los jóvenes migrantes-estudiantes de Miguel Hidalgo. Como primer punto doy paso a describir el método a uti-lizar, que me permita colocar mi ojo de investigador desde diversos lados y que no me reduzca la realidad observable. El método como bien describe Bourdieu (2002), no es más que una sistematización de hábitos intelectuales que nos ayuda como esquema estructu-rante a ordenar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos, en el que el objeto de estudio se construye durante el proceso de inves-tigación.
En este sentido, mi objeto de estudio visto como una realidad que se compone tanto de elementos materiales como simbólicos, no podría construirse en un método riguroso y esquematizado como el científico-positivista; Es por ello que hago uso del método cualitativo que, de acuerdo con Sandin (2003), se caracteriza por relacionar diversas disciplinas sociales y humanas, es decir que, en ella también se encuentran un extenso número de discursos o perspectivas teóricas en la que pueden converger diversas meto-dologías y estrategias de recolección de información, se muestra una puerta amplia de acceso a la realidad, que no es estrecha ni cuadrada.
En efecto, el método cualitativo dice Migeul Beltrán (2000), cuenta con una dimensión de la realidad social que se da a partir de la voz de las otredades, es decir mediante los discursos que ema-nan de nuestros sujetos sociales; al ser este uno de los objetivos de los EC, mi investigación intentará dar cuenta de la reconstrucción
171
Mendoza F. Culturas rurales juveniles: ...identidades... pp. 161-176
identitaria juvenil a partir de lo que los jóvenes dicen y hacen.Dentro de esta tradición cualitativa (Sandín, 2003), ubico a la
investigación de corte etnográfica como ingrediente fundamental en la elaboración del marco metodológico. “La etnografía se con-sidera una modalidad de investigación de las ciencias sociales que surge de la antropología cultural y de la sociología cualitativa, y se inscribe en la metodología cualitativa” (Sandín, 2003: s/p). Esta descripción del cómo haré mi investigación, intenta dar una cohe-rencia metodológica, es decir que, ningún método, herramienta o estrategia es planeado como el todo se vale.
El uso de la etnografía en mi trabajo se fundamenta de acuer-do al objetivo general y planteamientos específicos, ya que me per-mitirá realizar la descripción de los modos de vida de mis sujetos de estudio; así también me ayudará a realizar descripciones de-construcciones/re-construcciones de escenarios donde interactúan dichos sujetos; es decir, es lo que me conducirá a un estudio des-criptivo de las identidades de las/los jóvenes y cultura (as) juvenil (es) que se estén desarrollando en Miguel Hidalgo.
Como punto de partida necesito ubicar a mis sujetos de estu-dio, a quienes de forma muy general he observado en dicho con-texto, sin embargo para esta investigación será necesario acudir a fuentes verídicas que brinden información y datos estadísticos a cerca de los flujos migratorios del municipio de Jiquipilas y sus comunidades; ya que será a partir de ahí donde obtenga un cono-cimiento acertado respecto a este fenómeno.
En este sentido, tendré que cualificar los datos estadísticos, que quiere decir que realizaré una interpretación de quiénes son los que han migrado por necesidades de estudio y hacia donde mi-gran, cuántos migran y clase social a la que pertenecen.
Luego de obtener dichos datos, me dedicaré a ubicar a las ge-neraciones de los sujetos que pretendo estudiar; actualmente exis-te una población estudiantil que están a punto de salir de la telese-cundaria del pueblo y que tomarán sus decisiones quizá de seguir con sus estudios, esta población la ubicaré mediante la lista del grupo de tercer grado de secundaria y les daré seguimiento para saber dónde estudiarán y seleccionar a los posibles informadores.
También, como parte fundamental de quienes ya han vivido esa migración hacia otros espacios culturales, me interesa ubicar a jóvenes que se encuentran estudiando la preparatoria; es decir que aquí es donde se concentra la mayor población a investigar, ya que son generaciones que van desde el primer semestre hasta
172
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
el sexto semestre de dicho nivel. Sin embargo esto no quiere decir que hare el estudio un por uno, ya que conforme vaya y conozca a los jóvenes serán ellos quienes se muestren dispuestos a participar de mi investigación. Esta caracterización de mis sujetos de estudio me servirá para ver quienes estarán dispuestos a contar sus expe-riencias de vida durante ese periodo de sus vidas.
De forma más detallada, mis sujetos de estudios serán jóve-nes estudiantes de entre 14 y 17 años de edad, que se encuentren estudiando el tercer grado de secundaria y que egresaron en julio de 2013; jóvenes que estén estudiando el nivel medio superior, que ubico desde el primer semestre hasta el sexto semestre. Deben ser jóvenes que hayan migrado a otros espacios para seguir estudian-do, deben contar con herramientas tecnológicas como teléfono móvil, computadora (lap top, pc), que viajen a diario de la colonia a los lugares donde estudian y también aquellos que rentan o tienen casa propia en el lugar al que migraron.
Una vez caracterizado mis sujetos de estudio, comenzaré con un ejercicio de mimetización como parte del trabajo de un inves-tigador social en el campo de los EC, es decir convivir con ellos; porque a pesar de que al igual que ellos yo migré, pueden conside-rarme como un ajeno a la comunidad. En pocas palabras, crearé el vínculo de confianza que me permita dirigirme e interactuar con ellos de forma natural y que ellos no actúen para mí.
El siguiente paso es la forma en la que contarán sus experien-cias de vida en torno a la construcción de su identidad; para ello contemplo los grupos de discusión, que como bien dice Sandín (1979, en Beltrán 2000), es un confesionario de forma colectiva. Con el uso de esta estrategia de investigación pretendo que los jó-venes puedan hablar, discutir, charlar de temas que tengan como interés en común; por ejemplo el trabajo en el campo, la escuela en Hidalgo, las fiestas de la colonia, el grupo juvenil de la iglesia y es ahí donde estará en función saber escuchar las experiencias de vida, más aún cuando se hable de migración.
En este sentido tanto como para crear confianza y a manera de una posible introducción de mi trabajo, haré uso de la estrategia de la metacognición; este ejercicio no es más que la motivación de mi subjetividad, en otras palabras, dar cuenta de cómo me ha ido en ese proceso de rupturas y transformaciones en mi vida.
La metacognición es traída de la psicología actual de acuerdo con Ugartetxa (2001, s/p), “es el conocimiento del conocimiento, (…) es el resultado de la autoobservación que el sujeto realiza sobre
173
Mendoza F. Culturas rurales juveniles: ...identidades... pp. 161-176
su actuación”. En ella el investigador se enfrenta a un reto de re-cuperar información y experiencias de vida importantes en la que encuentra una explicación de lo que sucede con él.
Así también como estrategia indagativa, luego de observar y saber qué es lo que quieren hacer o decir estos jóvenes, crearé un grupo en la red social para la interacción de mis sujetos de estudio. En este sentido la estrategia se encamina para observar los discur-sos que se expresan ahí. Más bien este espacio de interacción vir-tual sirve también como la expresión de gustos, musicales y otros consumos culturales, aquí también se crean las identidades. Este espacio virtual-cultural es como el diario de los jóvenes en el que suben o bajan información.
Acompañado de este proceso de investigación, como técnicas de investigación haré uso de la entrevista a profundidad que es una “técnica intensiva en la que se abordan no solamente las opinio-nes del individuo interrogado, sino incluso su propia personalidad” (Beltrán, 2000, p. 48). Con ello pretendo una recaudación de infor-mación que acompañe lo observable, aquí pretendo que los jóve-nes expresen sus experiencias con el uso de las nuevas tecnologías, sus consumos y cómo construyen su yo a partir de intentar saber quién soy, qué quiero ser y cómo lo voy a lograr.
Otra de las técnicas a utilizar y que se utiliza de forma frecuen-te en investigaciones cualitativas es la observación participativa. Aquí el “objeto de conocimiento se ofrece directa y globalmente al observador, integrado más o menos profunda y activamente en los procesos o grupos que trata de estudia” (Beltrán, 2000). Es enton-ces donde realizaré el ejercicio de observar pero no desde afuera del contexto de mi objeto de estudio, sino en constante interacción con los sujetos que informan y que emanan el discurso de qué es lo que están viviendo.
Entonces la observación participante y la etnografía me con-ducirá a revisar esas tensiones que existen entre los jóvenes, su migración, su identidad y la globalización; en este sentido mi ojo debe educarse de tal forma que haga visible lo invisible de dicha realidad social.
Para dar contexto a esta situación de salidas, rupturas y trans-formaciones, es necesario hacer un esbozo que me ayude a tener un poco de historia y contexto respecto a la migración en tiempos a priori. Para ello, haré uso de las técnicas de búsqueda del método histórico: la interrogación de la realidad social que se estudia, en este sentido con la ayuda de entrevistas me acercaré a personas
174
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
mayores de la comunidad que hayan salido para estudiar y que sean ellos los que den cuenta de cómo vivieron dicho proceso.
Las herramientas y dispositivos para documentar los discur-sos, las experiencias, la observación; utilizaré cámaras fotográficas, de video, reportera y mi diario de campo. Este último como la parte de ordenar y esquematizar la información encontrada.
Hasta el momento se contempla así la estrategia metodológi-ca, sin embargo debido a que esta investigación se construye en un ir y venir de la teoría a la práctica y viceversa, es posible que se adecuen otras estrategias o herramientas que contribuyan y forta-lezcan el trabajo de búsqueda.
Conclusiones
SI BIEn es cierto que la identidad de un sujeto no es estática, quiere decir que en su cuerpo que es donde se viven todos esos cambios, rupturas y transformaciones; es ahí donde se presenta la constante experiencia de reconstrucción identitaria.
Considero que, las identidades juveniles nos sirven como puente conector para mostrarnos diversas formas de juventudes que se construyen socialmente; mismas que se significan de acuer-do al campo de interacción del sujeto y que por ello este concepto necesita ser vaciado y de-construido desde una perspectiva social-rural.
Es necesario des-occidentalizar el discurso planteado en torno a las definiciones de “juventud”, concepto que se ha utilizado como categoría de análisis en las investigaciones sociales para entender y explicar qué sucede con los/las jóvenes desde diversas perspectivas sociales como: la música, sexualidad, culturas juveniles, organiza-ciones juveniles, movimientos sociales juveniles, los jóvenes de la urbanía, entre otros. Para ello es necesario realizar una indagación que permita identificar y dar cuenta de las construcciones iden-titarias juveniles que emergen en estos espacios rurales donde la globalización muestra una de sus diversas caras e influye en el pro-ceso de transformaciones y rupturas del “yo” de los jóvenes.
En la década de los sesenta comenzaron a rondar variados es-tigmas que trataban de definir a los/las jóvenes, como los rebeldes sin causa, malandros, el futuro del país, etcétera. Sin embargo en los estudios de juventudes – no sólo rurales, ni indígenas – se ha discutido que éstos son muy dinámicos y cada vez presentan for-mas diferentes de ser. Los/las jóvenes están en el aquí y ahora, y
175
Mendoza F. Culturas rurales juveniles: ...identidades... pp. 161-176
que nos muestran diversas formas de organización colectiva, y se crean múltiples identificaciones de acuerdo al contexto en el que se desarrollan.
Además esta investigación abonará con sus hallazgos a los es-tudios sobre la construcción identitaria en el campo de los Estudios Culturales en Chiapas; quizá sea un parte aguas para aportar dicho conocimiento al boom latinoamericano que se está dando a cerca de los estudios de la juventud rural, ya que el sujeto rural se ha mo-vido, hay transformaciones.
Referencias
CASASA García , P. (2010). Migración e identidad cultural. Trabajo So-cial (19), 35.
BAUMAn, Z. (2000). La modernidad Líquida. Buenos Aires, Argenti-na: Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A.
BERMAn , M. (1991). Todo lo sólido se desvanece en el aire. La expe-riencia de la modernida. Buenos Aires: Siglo XXI.
BOURDIEU, P., Chamboredon, J.-C., & Passeron, J.-C. (2002). El oficio del sociólogo, presupuestos epistemológicos (1a. Edición Ar-gentina ed.). (F. H. Azcurra, Trad.) Argentina: Siglo XXI Editores Argentina.
FERRAnDO García , M., Ibáñez, J., & Alvira Martín , F. (2000). El aná-lisis de la realidad social, métodos y técnicas de investigación (3a. Edición ed.). España: Alianza Editorial S.A .
GIMÉnEZ, Gilberto, (s.f). La cultura como identidad y la identidad como cultura. Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales de la UnAM.
GOnZÁLEZ Cangas, Y. (2004). óxido de lugar: ruralidades, juventu-des e identidades nómadas. Redalyc (20), 194-209.
ORTÍZ, R. (1996). Modernidad-mundo e identidad. En Otro territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo . Argentina: S/E.
POnS Bonals, L. (2012). Antología Campo de los Estuidos Culturales. Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, México: Facultad de Humanidades, UnACH.
TOURAInE, A. (1994). Crítica de la modernidad. México: Fondo de Cultura Económica.
UGARTETXEA, J. (2001). Motivación y metacognición, más que una relación. (U. d. Vasco, Ed.) Revista Electrónica de Investigación
176
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
y Evaluación Educativa , 7 (2).
VILA Merino, E. S. (2005). La emancipación colectiva: globalización democrática e intelectuales públicos. En V. M. S., Ética, Inter-culturalidad y Educación Democrática. Hacia una pedagogía de la alteridad (págs. 143-173). Huelva España: Hergué.
ZEBADúA Carbonell, J. P. (2008). Culturas juveniles, identidaeds y globalización. Estudios sobre procesos identitarios de las ju-ventudes contemporáneas en tiempos de la globalización. Granada: Editorial Académica Española.
177
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Tania Cruz Salazar
Selváticos cowboys: la condición juvenil de Tzeltales en California
RESUMEn. Desde un enfoque etnográfico interpreto la condición juvenil de un grupo de muchachos Tzeltales migrantes en Califor-nia, Estados Unidos. La reflexión enmarca lo juvenil previo y poste-rior a la experiencia migratoria, leyéndola como condición que va-ría de acuerdo al acceso a recursos materiales y no materiales. Los datos utilizados son resultado de una estancia postdoctoral en la Universidad de California en Santa Cruz auspiciada por UCMEXUS y COnACYT (2011-2013).
PALABRAS clave. Juventud, Etnicidad, Migración Internacional, Ex-periencias, Aprendizajes.
RECIBIDO el 18 de marzo de 2013
APROBADO el 15 de Abril de 2013
178
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Tzeltales cowboys y cholos: la condición juvenil de indígenas chiapanecos en California
ABSTRACT: From an ethnographic approach I interpret the youth-ful condition of a group of boys Tzeltales migrants in California, United States. The reflection part youthfulness pre-and post-migra-tion experience, reading it as a condition that varies according to access to material and non-material resources. The data used are the result of a postdoctoral stay at the University of California in Santa Cruz and UC MEXUS sponsored by COnACYT (2011-2013).
KEYwORDS. Youth, Ethnicity, International Migration Experiences, Learning.
179
Cruz S. Selváticos cowboys: ...Tzeltales en California. pp. 177-196
La condición de juventud indica, en la sociedad actual, una manera particular de estar en la vida: potencialidades, aspiraciones, requi-sitos, modalidades éticas y estéticas, lenguajes. (Margulis y Urresti 1995: 2).
Introducción
LA JUVEnTUD es una condición social con cualidades particulares que se manifiestan de diferente manera según las características histórico-sociales del grupo e individuo en cuestión (Brito, 1996; Duarte, 2000; Margulis y Urresti, 1995; Kraupskof, 2004). Como eta-pa de vida no tiene una misma duración, no responde a un criterio de edad universal o segmento etario invariable, aunque organismos internacionales y nacionales ya han establecido rangos para iden-tificarla estos no coinciden: el Instituto Mexicano de la Juventud de 12 a 29 años, la Organización Mundial de la Salud identifica de 10 a los 19 años, la Organización de las naciones Unidas y la Orga-nización de Estados Americanos de 15 a 24 años. Tanto el criterio cronológico (edad), el demográfico (rango etario), el sociológico (ju-ventud) como el antropológico (juventudes) son variables.
La funcionalidad de los criterios es importante porque marca una pauta en los objetivos planteados del quehacer investigativo. Este trabajo hace un esfuerzo por analizar lo juvenil y lo étnico en-tre los migrantes Tzeltales a partir de su condición juvenil, objeto de estudio de este trabajo que nos remite a entenderla como “una construcción histórica que se articula sobre recursos materiales y simbólicos” (Margulis y Urresti, 1995: 109). Interpreto la condi-ción juvenil de muchachos Tzeltales de la Región Selva chiapaneca viviendo en California, desde una línea reflexiva que muestra el cambio de dicha condición a partir de la experiencia migratoria. La migración es la ruptura a partir de la cual surge la conscientización de situaciones precarias que motivan a sus protagonistas a cambiar su presente tanto individual como colectivo.
La estrategia metodológica fue etnográfica. De 2009 a 2010 establecí los contactos en Chiapas con familiares, amigos y vecinos de grupos Tzeltales en California. En 2011 los visité y documenté los lugares de procedencia y arribo así como las trayectorias mi-gratorias familiares y ejidales. Realicé entrevistas a profundidad y grupos focales, sostuve conversaciones informales y llevé a cabo una intensa y sistemática observación participante de 2011 a 2012 en San José, San Francisco, Los Ángeles y el Condado naranja, en
180
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
California, EEUU. También visité los ejidos de Ocosingo y Palenque de la Región Selva en Chiapas.
El trabajo abre con la perspectiva teórica sobre la condición ju-venil, el siguiente apartado interpreta la condición juvenil como un asunto que va de lo material a lo simbólico, como estado o anclaje al presente y finalmente como estilo, una forma ética y estética de presentarse en el mundo. Uso pseudónimos para presentar los relatos de los colaboradores en este estudio, ahora amigos de vida. Aunque exploratorio, el trabajo aporta hallazgos novedosos a los estudios sobre juventudes indígenas migrantes.
La condición juvenil, una perspectiva teórica.
LA JUVEnTUD es un proceso, un producto social que debe reco-nocerse como objeto teórico desvinculándolo del objeto real -- los jóvenes -- para lograr problematizar-relativizar y complejizar la(s) realidad(es) juvenil(es). Esto requiere construir e integrar un marco analítico para la comprensión del fenómeno juvenil que interese interpretar (Brito, 1996; Alpízar y Bernal, 2003). Trabajar con jóve-nes indígenas implica caracterizar a los sujetos de acuerdo a sus condiciones sociales, léase etnia, género, edad, clase y generación. Aunque no es necesario hacer una interpretación desde una teoría de juventud para abordar el estudio de la población juvenil indígena o de sus colectivos, aquí lo hago haciendo uso del concepto teórico ‘condición juvenil’ para referir a esas formas de acceder a recursos materiales y simbólicos que estructuran una forma de estar, ser o pasar por la juventud.
En los últimos treinta años la condición juvenil indígena en Chiapas ha tenido un impacto desvastador. El crecimiento pobla-cional se disparó, el bono demográfico se elevó y el desempleo juvenil se volvió un común, por lo que la migración internacional hacia Estados Unidos incrementó. La marginación, la exclusión so-cial, la falta de opciones educativas así como las reivindicaciones y los movimientos sociales tienen que entenderse desde las cri-sis agrarias, la descampenización y la desruralización chiapaneca; procesos estructurales que tienen sus remantentes en los 80 (Rus y Collier 2002, Cruz Burguete y Beautelespacher 2009, Villafuer-te 2000). En los estudios sobre juventudes indígenas estos eventos contextualizan la emergente brecha generacional que integra a un sector de la población indígena muy joven educada y proactiva. Sector poblacional que dialoga con nuevos elementos identitarios
181
Cruz S. Selváticos cowboys: ...Tzeltales en California. pp. 177-196
y que a su vez critica la condición juvenil que les tocó vivir: falta de acceso a la salud e incipientes oportunidades educativas y la-borales por decir lo menos. Las búsquedas por salir de las comu-nidades, sus rechazos por trabajar el campo, sus adaptaciones e innovaciones culturales al vivir en las ciudades, su flexibilización identitaria al relacionarse con otros grupos socioculturales nos ha-blan de estrategias para sobrevivir y darse continuidad cultural en el devenir histórico (Hvostoff, 2009).
Dado que la condición juvenil no es natural, al articularse so-bre recursos materiales y simbólicos se construye social e histó-ricamente, por ello se es joven de distinta manera, pues se nace en contextos y tiempos disímiles donde la ‘colocación social’ varía (Margulis, 1995: 109). Como la distribución social y la estratifica-ción económica son asimétricas, el acceso al mundo material y simbólico también lo es. no es lo mismo ser joven latinoamericano de los 60 que sudafricano de los 20. Muy a la bourdieana la condi-ción juvenil se relaciona con el lugar en el espacio social y a partir de ahí se reproduce el habitus, la estructura-estructurante. Tanto en la sociedad como en el grupo cultural hay dos ámbitos que de-terminan la condición de juventud: el institucional y el funcional. Éstos situan a los jóvenes con un rango de edad en un grupo y de acuerdo a la estructura social acceden o no a la condición juvenil pues no todos los jóvenes cronológicamente hablando gozan de igual modo lo juvenil. El orden institucional define la inclusión o la exclusión social y los parámetros de diferenciación o distinción social “el dinero, el trabajo, la educación, el barrio, el tiempo libre” (Margulis, 1995: 109). En lo institucional la nación, la comunidad, la familia, la etnia, la clase, el género y la generación funcionan como estrcuturas que posicionan al sujeto y lo condicionan de-pendiendo de otros elementos funcionales como la edad, el sexo, la salud, etc.
¿Cómo se estructura la condición juvenil de los chicos Tzelta-les de Chiapas en California? Mi argumento defiende que la migra-ción al ser una forma de cambiar el presente y el futuro permite vivir la condición juvenil a partir del consumo y el estilo juvenil: el cowboy o cholo. La situación de integración a la comunidad de recepción en Estados Unidos es parte de la condición de juven-tud aunque por definición distinta a la inicial en la comunidad de origen. En el ejido, las limitantes de clase y etnia, determinan la condición juvenil casi anulándola o en el mejor de los casos, re-duciéndola a un momento cuasi biológico, frente a la comunidad
182
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
de recepción en donde la condición de juventud se vincula con el mundo del consumo cultural y el acceso a modelos de juventud migrante, extendiéndola como etapa de vida y hasta como estado. Así el acceso al mundo laboral, lease, la obtención del salario se refleja en el poder adquisitivo, que les permite insertarse en las modas juveniles norteñas migrantes creando un estilo juvenil y un estilo de vida particular que modifica su condición de juventud.
Chiapanecos Selváticos Tzeltales: recursos materiales y simbólicos
JóVEnES BILInGüES, solteros, con educación media, hijos de fami-lias campesinas extensas y pertenecientes a una reducida clase me-dia respecto a la estructura socioeconómica de su ejido. La mayoría de ellos trabajó en el campo desde la infancia hasta la adolescencia, ayudando en las parcelas de sus padres, cuentan con conocimientos agrícolas y con previa experiencia migratoria interestatal. nacidos entre 1982 y 1993 con una edad promedio de 22 años, cruzaron la frontera a los 18 años, varios años después de terminar la secunda-ria o la preparatoria.
La mayoría migró a California con la ayuda de sus parientes miembros de la generación pionera, varones provenientes de la re-gión Tzeltal, ámbitos rurales y comunitarios, ejidos de no más de 100 personas ubicados en la región Tzeltal norte que están casi exclusivamente en el municipio de Ocosingo y en la parte sur de Palenque. Los ejidos presentan altos grados de marginación, pobre-za y exclusión social, especialmente por estar alejados de las cabe-ceras municipales en donde se concentran los flujos mercantiles y en donde se encuentran la mayoría de las escuelas.
Cuando el proyecto neoliberal impactó negativamente a esta región, los selváticos salieron a Estados Unidos y a otras regiones del país o del estado, especialmente la generación de jóvenes y adolescentes. Los Choles de Palenque llegaron a Los Ángeles, Cali-fornia desde 1985, seguidos por los Tzeltales de Ocosingo en 1988 a San Francisco y a San José en 1998 (Cruz Salazar, Trabajo de cam-po, 2011).
Territorio: Ejido y tierra
UnO DE los parámetros de la condición juvenil es el medio físico y concreto del cual se sirven para definir la identidad: el territorio es un espacio concreto y simbólico que delimita y adscribe, es una “superficie terrestre habitada por grupos humanos y delimitada (o
183
Cruz S. Selváticos cowboys: ...Tzeltales en California. pp. 177-196
delimitable) en diferentes escalas: local, municipal, regional, na-cional o supranacional. Se trata del espacio estructurado y objetivo estudiado por la geografía física y representado (o representable) cartográficamente” (Giménez, 1996:10). Para los Tzeltales entrevis-tados, el territorio, fue un tema recurrente. Una y otra vez de distin-tas maneras con el afán de retroalimentar las imágenes del terruño enunciaban a su ejido. La tierra, el recurso material y simbólico más importante que orienta cualquier práctica entre ellos refiere a su familia, a su grupo étnico, a la actividad agrícola, a lo rural y a lo campesino, al pasado y a sus orígenes. La tierra siempre fue expli-cada en tanto espacio valorado en términos emotivos, ecológicos, económicos, geopolíticos y culturales. Es ahí donde con los recuer-dos y los sentimientos se actualizan los límites de la comunidad imaginada de Anderson (1983):
¿qué significa para ti la tierra? Pues está en mi corazón, tal vez no tengamos nada, pero somos gente humilde. Yo conozco a todos en mi ejido. Allá me siento en confianza, somos un pueblo, todos somos un pueblo. Ése es mi origen, mi lengua, mi gente (Lucio, 2010).
Culturamente hablando, la tierra es el espacio que indica la pertenencia: el origen. Aquí se convierte en el terruño, el lugar que los vio nacer y crecer, el lugar que los formó. El territorio como memoria colectiva se asocia a los pasajes de la niñez:
¿qué hacían cuando estaban chicos? nos divertíamos juntos, íbamos a los ríos y a todos lados: que a pescar, pescábamos peces chiquitos, también camarón, llevábamos unos botes, les poníamos masa aden-tro y esperábamos un rato, después se metían y los sacábamos. Lo repetíamos muchas veces, a veces ahí nos quedábamos todo el día, si agarrábamos algo, ya nos lo traíamos y a veces lo comíamos tam-bién. Mi mamá hacía las tortillas y cocinaba los pescados (Lázaro, 2011).
El escenario de la niñez esboza el espacio rural y comunitario. La naturaleza, las amplias extensiones de tierra, los ríos, los cafeta-les, la milpa y la seguridad-libertad con que se explora y vive este terreno constituyen los recuerdos más formativos de la infancia. no solo ir con el padre acarreando agua, dar de beber a los ca-ballos, caminar largas jornadas y estar rodeado de plantas verdes, sino jugar a pezcar a cazar son imágenes del campo que definen eventos de la identidad Tzeltal masculina:
Allá se siembra frijol, maíz, calabaza, sandía, chile, lo que está sem-
184
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
brando mi papá ahora es café, tiene cinco hectáreas de café garnica y lo vende por kilo en Cuahutemoc, la gente que llega a comprar es gente de alrededor de Palenque y de Ocosingo. También están plan-tando árboles para que les de sombra [a las matas de café]. Cuan-do se siembra el maíz llegan manadas de jabalís. Los jabalís pueden morderte o matarte porque llegan en manadas de veinte o treinta, ahí hay venados y andan de cuatro o en dos. Antes eran más pero muchos los hemos cazado para comer (Lucas, 2010).
Entre las vivencias de niñez también está la familiaridad de las armas en el hogar, asociadas a la caza. Las armas más comunes son las 22, las 45 y los rifles. Los niños, adolescentes y adultos regular-mente van protegidos con una arma de estos calibres debido a que siempre están listos para cazar y para defenderse pues “hay que saber moverse en La Selva” (Chilo 2011). En la casa de Chilo tienen armas para proteger a la familia: ‘tenemos un mosquetón que es como el Ak 47 nomás que de siete tiros, la bala es de Ak 47, la otra 16-22, chiquita, para matar ardillas”. Chilo cazaba de pequeño y se iba a la montaña “me metía seis horas y traía un jabalí o tepez-cuintle y mi hermano hacía las trampas. nos íbamos juntos con un amigo allá en Cuahutemoc” (2011).
La mayoría de estos jóvenes comparten una memoria colecti-va asociada al entorno en donde crecieron “yo siempre llevo dentro mi comunidad” (Carlos, 2011). Con la experiencia de la caza de ja-balíes también está el mito del hombre que cazaba jabalíes:
Un hombre de la selva un día fue solo a cazar jabalíes y cazó uno y ya se venía de regreso cuando de pronto vio a la manada que estaba lista para atacarlo, él pronto trepó a un árbol muy alto con un tronco muy grueso y fuerte pero unos treinta jabalíes rodearon el tronco del árbol y empezaron a estrellarse con fuerza hacia el tronco hasta derribarlo comiéndose enseguida al cazador (Grupo focal, Jóvenes Tzeltales en San José, 2012).
El territorio también es belleza natural y como elemento de afectividad surge en los testimonios muy a menudo. La mayoría de estos jóvenes hablan de su terruño para refirirse al pasado con una carga emotiva importante pues forma parte de la memoria colecti-va y su membresía al grupo étnico (Giménez, 1996).
Ahí pasaba el río ahí a un lado de la casa, tú ibas a pasear ahí, es-taba chulo ahí, ahí dónde vivo yo con Ezequiel está bonito, está es-pecial… Tomas el aire puro, sin suciedad, sin esmog. Aquí estamos llenos de humo, pero allá tú sales si te puedes parar nada más que
185
Cruz S. Selváticos cowboys: ...Tzeltales en California. pp. 177-196
no te chingue una culebra… Sí, la neta está especial (Leandro, 2011).
Preservar la identidad es preservar el origen étnico y la ads-cripción territorial. Por eso, la mayoría ha comprado tierra y quie-nes cuidan de sus bienes son los padres en el ejido. Aunque estos jóvenes no tienen el interés de ser agricultores, muchos compran tierra a sus padres para que ellos recuperen su identidad campesi-na y vuelvan a ser agricultores mientras estos jóvenes fungen a la distancia como proveedores e inversionistas. Esta práctica explica el modo en que ellos son agentes del cambio en su comunidad pues al inyectar dinero de manera constante están renovando la economía local. Al migrar, estos chicos se convierten en responsa-bles del desarrollo económico de sus ejidos pues son microinver-sionistas y aspiran ser pequeños ganaderos en su región. Mancina (2011) explica que estas son técnicas informales ante las políticas neoliberales que han impactado a la región Selva en Chiapas1. Va-rios testimonios ilustran estas prácticas:
Tabla I. Identidad campesina, organización familiar e inversiones
Ofelio Omar Otoniel Otilio Óscar
¿Has invertido?No mucho, bueno le he remodelado la casa a mi papá, he comprado ganado y todo eso, pero no he hecho una inversión grande¿Qué remodelaste?Le hice la cocina y le remodelé la casa¿Lo hiciste tú sólo o con tu hermano?Empecé yo sólo, luego terminamos con él, mi hermano me ayudó
¿Has invertido?He comprado cositas allá, he comprado ganado y ayudo a mis hermanos¿Cuánto de ganado?Como 10 cabezas es que no se puede mantener mucho.¿Quién está a cargo?Mi papá.
¿Cuánta tierra tenía tú papá?Tenía mucho, ahorita tiene como unas 20 hectáreas, antes tenía como unas 40.¿Y cuántas cabezas de ganado? 35 o 40, ¿Y cuando pasó el accidente?Tuvo que vender. Quedaron 8, 9 cabezas. En ese entonces tenía yo 10 años, cuando pasó todo eso.
¿De qué trabaja tú papá? En el campo, cómo todos ¿Pero tiene tierras? Antes no tenía, apenas le compré cómo 15 hectáreas ¿Y tiene cafetal tú papá? Tenía, pero se le metió fuego ahí, todo se le quemó.
¿Compraste terreno?No, mi papá me lo dio, él tenía mucho terreno¿Cuánto?Muchísimo.Tiene potreros, cafetal, ganado no, porque no le gusta. Tiene 5 hectáreas y la casa es grande mide como 200 m2. De todos los terrenos que tenemos pues él comparte con nosotros sus hijos, en total son como 20 hectáreas, todo a su nombre.De chico trabajé la tierra, sembré.
Como se observa, los padres poseen entre 20 y 30 hectáreas y, ellos una vez en California habiendo pagado su deuda del traslado, aho-rran, envian remesas, invierten en tierra y en potreros. Una forma de dar continuidad a la pertenencia territorial de modo simbólico pues el interés por labrar y ser campesino se ha desvanecido no así
1 En el caso de la comunidad de Las Cañadas, Mancina (2011) observa que la migración transnacional ha movilizado no solo humanos sino capital invertido para el desarrollo de las propias comunidades; hecho que he comprobado con uno de los grupos más consolidados en San Francisco y San José, originarios de la comunidad lacandona, quienes han invertido en potreros y carreteras en para sus ejidos. Por ello, coincido con Mancina en que la migra-ción transnacional es “una técnica de un aparato informal indígena neoliberal en respuesta a un conjunto de crisis neoliberales que comprometen las estrategias técnicas, tácticas y tec-nologías indígenas Maya-Tzeltales, ladinas y gringas para el capitalismo” (p 5, mi traducción).
186
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
la voluntad de pertenencia étnica – adscripción territorial, ejidal y Tzeltal--.
Educación y migración: la ruptura y el rito de paso
ESTOS JóVEnES accedieron a la escuela primaria y secundaria pero no pudieron continuar con la preparatoria. Siendo hijos de campe-sinos quienes por las crisis recrudecidas en el agro habían migra-do previamente, estos chicos aprendieron y oyeron historias sobre el norte desde muy pequeños. Por falta de recursos económicos abandonaron los estudios a la primera oportunidad:
Estaba en la prepa y no había dinero para seguir estudiando. Somos ocho, cuatro varones y cuatro mujeres. Mi papá regresó a México y mi hermano se quedó. Yo a iba en tercero de secundaria. no repro-bé nunca, era buen estudiante, pero no había dinero, veía que a mi papá le estaba costando y ayudaba a mis hermanos y hablé con mi hermano sin que mi papá lo supiera. Yo tenía mucha desesperación porque no alcanzaba el dinero en la escuela y para no gastar nos íba-mos a la biblioteca a rentar libros para no sacar copias, entonces no alcanzaba, se los llevaban todos y a sacar copias. Mi materia favorita era informática, yo quería ser técnico en computación. Mi ilusión de venir acá, mi plan era estar cinco años y regresar a la escuela pero creo que ya no se va a poder. Yo quería juntar dinero y seguir estu-diando pero ya no se pudo (Elmar, 2011).
Yo vine acá por lo mismo, por la falta de dinero, porque no hay nada pues en la familia, lo que pasa es que yo estudié hasta cuarto semestre de Biología en la Universidad Michoacana pero no pude seguir. Primero me tuve que ir de Chiapas, luego desde allá le dije a mi papá sabes qué, ya me voy a ir y decidí venirme para acá, por-que aquí estaban mis hermanos, mi hermana y mi cuñada (Ernesto, 2011).
Muchos chicos abandonaron la idea de los estudios cuando se enfrentaron a los costos que la educación media representaba y to-maron la responsabilidad de dar continuidad a la identidad campe-sina de manera indirecta, yéndose para obtener ingresos e invertir en la tierra que habían heredado o que querían obtener. Aunque el proyecto --de mediano alcance-- era i)ahorrar dinero, construir una casa poder deposar a una mujer y formar una familia en el futuro y ii)ayudar a su familia en turno financiando los estudios de algunos hermanos menores; muchos también buscan y anhelan tener una vida en torno al consumo, la diversión y la aventura por el norte.
187
Cruz S. Selváticos cowboys: ...Tzeltales en California. pp. 177-196
Selváticos Cowboys en California: estética y lenguaje
Con el ingreso y la adaptación a la sociedad californiana un cambio fundamental con impactos a nivel cultural es el estilo de vida asociado al “ser joven por siempre” a la manera norteamerica-na y al “ser joven norteño” a la manera mexicana inmigrante (Bret-tel 2000). Esto los desvincula de los compromisos, las normas y los valores que rigen en la comunidad de origen en donde la dinámica es orientada por la vigilancia y el control adulto, en especial la aso-ciada a la cultura gerontocrática. El primer indicio que marca dicho cambio es la disminución del envío de remesas después de pasados dos o tres años: “ahora yo digo, por eso trabajo, me lo echo todo en-cima, es pa’ mí pues” (Romeo, 2011). “Aquí me están pagando, aquí lo estoy gastando. Me voy a los rodeos, a los bailes, a los conciertos, voy a pistear, me gusta ¿qué le puedo hacer? A veces me gasto 800 dólares en un fin de semana, a veces mucho más” (Melque, 2011).
Con el tiempo varias críticas al mundo rural indígena y comu-nitario surgen, como también a las visiones tradicionales. “Allá no hay nada que hacer. Terminas la secu y luego ¿qué? O te vas para Ocosingo a estudiar la prepa o te casas” (Cande, 2011). La experien-cia migratoria abre un mundo de posibilidades para entenderse y verse como muchachos, antes no tenían esta oportunidad y es gra-cias al ingreso obtenido en sus trabajos y a su acceso al consumo cultural y material que su perspectiva cambia, varios de ellos lo explican así:
Aunque tenga mujer en Chiapas, pero siempre me siento solo aquí. En realidad, te digo, soy soltero, porque ya llevo rato acá y como que ya no es lo mismo lo de allá, acá es muy diferente. Por ejemplo, en la ciudad, aquí, siempre hay dinero, hay de todo pero no hay amor, aquí no hay amor, en realidad sólo hay dinero, carro, celular, ropa y nada más, acá se casan, se divorcian, esa así es la vida. Mira, yo a los 15 empecé a conocer el dinero y a saber lo que es manejar dinero, y todo cambia, mi forma de vivir, me gusta vivir así y tener dinero, pero sin amor… mmm… ¿te imaginas? (Genaro, 2011).
Acá cambió mi vida, pues teniendo también harto dinero hice mis objetivos, me visto bien y hago mis cosas. Por ejemplo, ahorita ya es-toy empezando a construir mi casa, hablé con mi jefe [papá] y le dije que quería construir mi casa. Tú no me has visto así elegantemente, yo compro mis ropas con cierre también, osea, mis pantalones con cierre en ambos lados, mis camisas buenas, yo voy a las tiendas a comprarme ropa buena también. Compro mi ropa que me cuesta 80, 90 dólares una camisa, un pantalón que me cuesta, 100 dólares
188
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
y luego mis zapatos (Leandro, 2011).
Como se observa, las comunidades norteamericana y Latina inmmigrante son espacios de interacción que marcan la pauta de la condición juvenil. En este sentido lo que determina esto es la lógi-ca del espacio urbano, completamente nueva para ellos. El acceso a los circuitos citadinos dependiendo su ingresos económicos, los pone a tono con la oferta del consumo cultural. En menor medida alguno de ellos aprovecha espacios educativos aunque la mayoría sí se favorece de los servicios de salud y vivienda que la población inmigrante indocumentada tiene en EEUU. Esto es lo que permite vivir la condición juvenil, el salario, por el que ellos migraron y lo que les da estas posibilidades.
San Francisco me gusta, de noche y de día siempre hay algo que ha-cer. Salimos a pistear, a las barras y a todos lados, ahí en la Folssom y la 24 siempre hay un chingo de gente. Luego, por aquí en el Malibú se pone bueno, hay baile, llega de todo. Casi siempre los fines de se-mana comemos en restaurantes porque están ahí los primos, ya co-nocemos bien aquí San Pancho, La Misión está chignon pero es caro. Los fines, jugamos que basquet que fut, depende (Gerardo, 2011).
Bajo la lógica urbana de San Francisco, Los Ángeles y San José en California, muchas de sus prácticas se orientan por la intensidad y fugacidad del ritmo de las ciudades, a diferencia del pasado en donde la lógica rural se define por tiempos más cíclicos y lentos, orientados por la costumbre, la tradición y las festividades.
Siempre viajo a San Francisco, si quieres te enseño los bares, hay unos bien chingones debajo del mar. A mí me gusta ir a visitar los animales acuáticos debajo del mar, ya conozco toda la onda, voy de allá, para acá. Como he trabajado allá en San Francisco voy y vengo de San José a San Francisco cada rato, a donde me lleven, en todos lados he trabajado he llegado allá a pasear mucho, he caminado en varios lados (Bernardo, 2011).
A diferencia del ejido en donde la labor de la tierra, la rigidez familiar, el control comunitario, el trabajo campesino y la lógica de subsistencia son parte de la cotidianidad, en la ciudad el trabajo es muy flexible y no todos los días. En temporadas bajas el trabajo es escaso y regularmente los fines de semana se recibe el pago por lo que éstos son los días para la diversión. En sábados y domin-gos estos chicos descansan, juegan partidos, visitan lugares casi exclusivamente para la juventud: rodeos, conciertos, mercados de
189
Cruz S. Selváticos cowboys: ...Tzeltales en California. pp. 177-196
segunda mano, restaurantes, etc. Aunque gran parte de su tiempo gira en torno al trabajo, éste no los inserta en el mundo adulto sino todo lo contrario, éste les permite vivir momentos de destape, con-sumo conspícuo y éxtasis en donde lo más importante es la juerga. La ausencia de proyecto a futuro persiste porque la intensión es alargar el período de irresponsabilidad: entendiéndolo como la re-nuncia a compromisos y cargos familiares y ejidales que rigen a la realidad en Chiapas. Una serie de liberaciones toman lugar los fines de semana en donde su presente se enhaltece. Hacen lo imposible por alargar este estado de autonomía postergando todo lo que para ellos y su cultura indígena y rural asocia con lo adulto: casarse, procrear, cumplir con cargos comunitarios, mantener a una fami-lia, trabajar de agricultor, vivir en el campo. Por ello a mi pregunta “¿Cuándo piensas casarte? Beto responde: “no sé, ni pienso en eso”. En efecto, en California la etapa juvenil se vuelve un estado y un estilo de vida. La aventura de ‘ir al norte’ es ya un rito de paso para los selváticos tzeltales pues después de la secundaria el migrar pro-mete el acceso a un estilo juvenil llamativo. Dicho estilo confiesa la priorización de la identidad juvenil.
El estilo cowboy selvático
DEFInO AL estilo cowboy como una expresión simbólica de la ex-periencia migratoria basada en la forma de vestir, hablar y actuar frente a los demás. Es la mezcla de gustos asociados a un pasado comunitario, rural e indígena y gustos asociados a lo norteño y lo latino. Este estilo evidencia la flexibilidad étnica y resume lo más representativo de la identidad juvenil de estos chicos indígenas mi-grantes porque explica su pertenencia a la comunidad de origen y el relativo acceso a comunidades receptoras: la estadounidense, la latina inmigrante y la mexicana inmigrante. En tanto producto-res de su juventud, los chicos selváticos crean simbólicamente su cotidianidad a través del lenguaje, la estética, la música y ciertas actividades focales. El lenguaje que utilizan para comunicarse entre sí es un argot compuesto de sobrenombres, metáforas, inversiones semánticas, préstamos, creaciones y juegos lingüísticos. Todas, ex-presiones orales altamente combinadas entre el Tzeltal, el español latino anorteñado y el inglés. Este argot los separa de la genera-ción de adultos Tzeltales quienes aunque también son migrantes no comparten estos códigos. Es un lenguaje de contensión como Scott (2000) lo define pues conlleva un discurso oculto y se presenta de
190
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
forma críptica frente al resto de la comunidad, funcionando como frontera y elemento identitario en términos de Barthianos. Aunque este argot tiene muchos encuentros con el español norteño latino en California, difiere de él ya que un gran porcentaje de las oracio-nes están en Tzeltal y acude sólo a préstamos del inglés. El sociolec-to que toma segunda importancia para este argot es el chicano del cual prestan elementos ‘marginales’ para identificarse/diferenciarse del grupo de inmigrantes indocumentados en la región. De ahí que el Tzeltalspanglish sea una auténtica creación de estos grupos ju-veniles migrantes que construyen y reproducen su lenguaje priva-do tanto para comunicarse como para diferenciarse de quienes no han experimentado El norte. Su estructura guarda identificaciones de miembros pertenecientes al ejido, a una familia o a una red de familias o comunidades. Cada persona tiene un sobrenombre que fue elaborado en Tzeltal o Español y adjudicado en la niñez. Dichos apodos regularmente aluden a alguna característica física, a una ha-bilidad o bien al linaje de la persona, p. e. witz, uno de los sobre-nombres entre estos chicos, refiere a rapidez, identificación que su grupo de pares utiliza para mantenerlo como líder carismático.
Imagen 3. Estilo Selvático Cowboy
La estética del selvático cowboy es de un indígena migrante que dialoga directamente con otros dos estilos juveniles muy cono-cidos en California: El norteño o Cowboy y el Cholo-Chicano. Las prendas particulares del norteño mexicano perfilan a un vaquero moderno que combina un corte de pelo muy de moda: el mohica-no. Las prendas del estilo Cholo-Chicano perfilan a un cholo hi-phopero con un atuendo holgado con tenis de suela corrida y gorra rapera o visera plana y con un corte de cabello también particular, el rapado. Este estilo es más visto entre los Tzeltales asentados en San Francisco y Los Ángeles. La indumentaria del estilo norteño aunque varía según la ocasión –trabajo, casa, fiesta— incluye pan-talones de mezclilla ligeramente entubados, camisa a cuadros de manga larga y camisas estilo Ed Hardy, botas, sombrero y cintu-rones vaqueros forrados con piel de cocodrilo. Es común usar un arete de perla y llevar un celular ‘inteligente’ y ‘táctil’. Las prendas del estilo Cholo-Chicano son camisas excesivamente holgadas, a cuadros, con mangas cortas, playeras de ciertos equipos de béis-bol o básquetbol, pantalones de mezclilla caídos, zapatos tipo tenis blancos.
Imagen 4. Estilos norteños Cowboys, Cholos Chicanos
191
Cruz S. Selváticos cowboys: ...Tzeltales en California. pp. 177-196
Cuando se va de juerga esta indumentaria es prescindible, como también lo es para frecuentar un club de baile. Se va vestido de acuerdo a uno u otro estilo según la ética estética y el gusto. De-bido a que las prendas son caras y no todos los jóvenes migrantes pueden acceder a ellas algunos de estos Tzeltales acuden a estrate-gias para entrar y salir de este mundo juvenil particular compran-do las prendas en lugares ‘alternativos’. Por ejemplo, cuando salen con la novia se visten de vaquero y para comprar todo el atuendo original requieren de unos 500 dólares. La opción más barata es comprar varias prendas en los mercados de segunda mano como “La Pulga” en donde consiguen botas hechas con piel de cocodrilo por 20 dólares así como atuendos y cinturones de imitación por 20 dólares.
Imagen 5. El mercado de segunda mano “La Pulga” en San José, California
Este estilo guarda muchas variaciones que incluyen la crea-tividad constante, esa innovación que willis llama “creatividad simbólica en la vida cotidiana” (1998), con la intención de marcar diferencias identitarias entre la población juvenil amplia, la pobla-ción juvenil indocumentada, la población adulta en general y la población adulta Tzeltal en particular. El siguiente extracto de mis notas de campo describe a uno de estos jóvenes incluyendo sus motivos de migración y su estilo que en conjunto definen la mani-festación simbólica de su identidad étnica, claramente expresada “en un conjunto más o menos coherente de elementos materiales e inmateriales, que los jóvenes consideran representativos de su identidad como grupo” (Feixa, 1998: 81).
Ezequiel habla Tzeltal y Maya-Lacandón, tiene 22 años, es sol-tero. De estatura media y rostro maya, piel morena, mejillas rojas, luce un corte de cabello estilo mohicano, con una larga cola en la parte posterior del cuello sport pintada de azul, usa un arete en una oreja derecha y viste con pantalones de mezclilla entallados, botas y cinturón con piel de cocodrilo, reloj plateado y celular android. Ezequiel aún habla maya-tzeltal con su primo y su tío, así como Tzeltal con los otros Tzeltales de Ocosingo quienes viven también en San José. En el hablado Tzeltal combina frases del español Lati-no estadounidense así como el uso de anglicismos y palabras del caló norteño, por si fuera poco, introduce palabras o frases com-pletas en inglés. Entre los discos que llevaba en su automóvil esta-ban grupos musicales como Los Fabulosos Cadillascs, El Recodo, Panteón Rococó, El Buki, Los Tucanes de Tijuana, entre otros más.
192
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Ezequiel es un ejemplo de como no sólo el argot juvenil norte-ño sino el estilo juvenil norteño lo definen como miembro de una comunidad éntica con un pasado particular que además lo inserta en la comunidad inmigrante y le permite el acceso al consumo cul-tural para su identificación juveni. El caso de los Cowboys Tzeltales representan a una de las juventudes indígenas contemporáneas2 delimitadas por la ascendencia étnica –indígena--, la experiencia migratoria, al argot, la estética, el consumo y la producción lingüís-tica.
Consideraciones finales
En los debates antropológicos se afirmó que la(s) juventud(es) no existía(n) en los pueblos indígenas puesto que no habían térmi-nos para definirla(s). Hoy vemos que esto quizás no sólo sea pro-ducto de la falta de estudios en las comunidades indígenas y del desconocimiento de las lenguas indígenas, sino además, de la ra-pidez con que los cambios en la economía mundial trastocaron las dinámicas e imágenes culturales con las que los jóvenes indígenas dialogan y a partir de las cuales se hacen visibles. Las aportaciones recientes que han discutido teóricamente la categoría de juventud en pueblo indígenas, han encontrado serias dificultades para abor-dar su estudio. Esto se debe a la falta de un carácter dialógico en el abordaje. Los trabajos que han documentado a las juventudes indígenas migrantes, regularmente afirman que hay hibridación cultural en ellas, aunque en realidad están refiriéndose a una re-configuración identitaria. Yo, por el contrario, pienso que hay un incremento de repertorios culturales que permiten la continuidad identitaria de lo indígena.
La innovación juvenil contemporánea corresponde a estilos e identidades completamente reconfiguradas y desempeña un papel fundamental en el paso de la ciudadanía civil a la ciudadanía po-lítica porque en sus búsquedas encontramos una manera distinta de ejercer la libertad. Reguillo (2011) argumenta que este tránsito de sujeto social a sujeto juvenil explica el modo de ejercer la ciu-dadanía cultural. Una toma de consciencia juvenil --subalterna y excluída—que han de cambiar para integrarse al sistema produc-
2 Ejemplos de juventudes indígenas contemporáneas son los recientes grupos de rock in-dígena: Lumaltok banda de rock Tzotzil, Amux Banda banda punk de la montaña mixteca Huamuxeca, Mapuheavys banda punk de Bariloche, Argentina, Mazahuacholoskatopunks identidad juvenil urbano indígena de mazahuas, entre otras más.
193
Cruz S. Selváticos cowboys: ...Tzeltales en California. pp. 177-196
tivo no sólo desde el consumo en donde el concepto estilo es la forma contemporánea de estar juntos o formar parte del proyecto de la aldea global. Esta lógica economista neoliberal ha hecho que las identidades y las prácticas juveniles estén localizadas funda-mentalmente en el área del ocio, o en espacios intersticiales de la vida institucional, sin embargo, prestando mayor atención se logra develar el compromiso, la crítica y las propuestas que estos jóvenes hacen a su presente a pesar de sus condiciones.
Bibliografía
ALPÍZAR, Lidia y Marina Bernal. 2003. “La construcción social de las juventudes”, última Década, no. 19, CIDPA, Viña del Mar, noviembre, 105-123.
AnDERSOn, Benedict. 1983. Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of nationalism, Verso.
BRETTEL, Caroline B. y James F. Hollefield (Eds.) 2000. Migration Theory: Talking Across Disciplines, new York and London: Roudledge.
BRITO Lemus, Roberto. 1996. “Hacia una sociología de la juventud. Algunos elementos para la deconstruccón de un nuevo para-digma de la juventud, Revista de Estudios sobre Juventud, Jóve-nes, Cuarta Época, Año 1, no. 1, México,
CRUZ Salazar, Tania. Trabajo de campo. 2011-2012.
________________. Entrevista a Carlos, 2011
________________. Entrevista a Lucio, 2010.
________________. Entrevista a Leandro, 2011
________________. Entrevista a Lázaro, 2011
________________. Entrevista a Melque, 2011
________________. Entrevista a Ciro, 2011
________________. Entrevista a Ezequiel, 2011
________________. Entrevista a Ernesto, 2011
________________. Entrevista a Gerardo, 2011
________________. Entrevista a Genaro, 2011
________________. Entrevista a Bernardo, 2011
________________. Entrevista a Romeo, 2011
________________. Entrevista a Cande, 2011
194
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
________________. Entrevista a Elmar, 2011
________________. Entrevista a Ofelio, 2011
________________. Entrevista a Omar, 2011
________________. Entrevista a Otoniel, 2011
________________. Entrevista a Otilio, 2011
________________. Entrevista a óscar, 2011
________________. Entrevista a Lucas, 2010.
CRUZ Burguete, Jorge Luis y Austreberta nazar Beautelespacher (Coords.) 2009. Sociedad y Desigualdad en Chiapas, El Colegio de la Frontera Sur, Chiapas, México.
CRUZ Burguete Jorge Luis, 2002. “Acerca de las identidades étnicas de Chiapas”, en Edith F. Kauffer Michel (Ed.) Identidades, mi-graciones y género en la Frontera Sur de México, El Colegio de la Frontera Sur, Chiapas, México.
DUARTE, Klaudio. 2000. ¿Juventud o juventudes? Acerca de cómo mirar y remirar a las juventudes de nuestro continente. última Década, Septiembre, número 13, CIDPA, Viña del Mar, Chile. Pp. 59-77.
FEIXA, Carles. El reloj de arena. Culturas Juveniles en México. Méxi-co, SEP, Causa Joven, 1998.
FEIXA, Carles. “Generación XX. Teorías sobre la juventud en la era contemporánea”. Revista Latinoamericana de Ciencias Socia-les, niñez y Juventud. Vol. 4. no. 2, 2006, P. 3-18.
GIMÉnEZ, Gilberto. 1996. “Territorio y cultura”, Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, diciembre, año/vol. II, número 004, Universidad de Colima, Colima, México, p. 9-30.
HVOSTOFF, Sophie. 2009 “La comunidad abandonada. La invención de una nueva indianidad urbana en las zonas periféricas Tzo-tziles y Tzeltales de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mé-xico (1974-2001)” en Marco Estrada Saavedra (Ed.), México D. F. Chiapas después de la tormenta. Estudios sobre economía, sociedad y política. COLMEX, Gobierno del Estado de Chiapas y Cámara de Diputados LX Legislatura, p. 221-277.
MAnCInA, Peter. 2011 “Crisis-management: Tzeltal-Maya transna-tional migration and the Foucauldian apparatus”, Dialectical Anthropology (Febrero) 1-21.
REGUILLO, Rossana. 2000. “Las culturas juveniles: un campo de es-tudio, breve agenda para la discusión” en Medina Carrasco,
195
Cruz S. Selváticos cowboys: ...Tzeltales en California. pp. 177-196
Gabriel. Aproximaciones a la diversidad juvenil. Colmex.
RUS, Jan y George Collier. 2002 “Una generación en crisis en Los Altos de Chiapas: Los casos de Chamula y Zinacantán, 1974-2000”, pp. 157-199 en Shannon. L. Mattiace, Rosalva A. Hernández y Jan Rus, Tierra, libertad y autonomía: impactos regionales del zapatismo en Chiapas, México: Ciesas/IwGIA.
SCOTT, James. 2000. Los dominados y el arte de la resistencia, México, Era, 2000.
wILLIS, Paul. 1998. “notes on common culturle: Towards a groun-ded aesthetics”, European Journal of Cultural Studies, (1): 163.
wILLIS, Paul. 1998. “notes on common culturle: Towards a groun-ded aesthetics”, European Journal of Cultural Studies, (1): 163.
197
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Daniela Gómez Chávez
Música, homosexualidad y masculinidad. El soundtrack de la búsqueda de identidad en el movimiento gay
RESUMEn: En respuesta a las representaciones sociales alrededor del ser masculino que demandan en un hombre seguir cierto com-portamiento, evitar la expresión de las emociones, ser el soporte de una familia o ser exclusivamente heterosexual, la comunidad gay se ha caracterizado por transgredir lo socialmente establecido a través no sólo de sus relaciones emocionales y sexuales, tam-bién de su forma de vestir, de actuar, o de concebir a su propio sexo a través de esta doble otredad, la otredad de la mujer y del hombre heterosexual. En este tenor, la música ha acompañado al movimiento por los derechos de la comunidad LGBT de distintas formas, ya sea a través de la adopción de los llamados “himnos” o canciones que no tocan el tema abiertamente pero que resultan en cantos de liberación, o a través de músicos que se reconocen como gays y utilizan su fama como medio para abogar por la concienti-zación y la equidad.
PALABRAS clave: Identidad, género, masculinidad, construcciones sociales, sexualidad, estereotipos.
RECIBIDO el 7 de marzo de 2013
APROBADO el 20 de Abril de 2013
198
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Music, Homosexuality and masculinity. The soundtrack of the search for identity in the Gay movement
ABSTRACT: In response to the social representations about male claiming to be a man to follow certain behavior, prevent the expres-sion of emotions, be the support of a family or being exclusively heterosexual, the gay community has been characterized by trans-gressing the socially established through not only their emotional and sexual relationships, also the way they dress , act, or to con-ceive your own sex through this double otherness , the otherness of women and heterosexual men. In this vein , the music has ac-companied the movement for the rights of the LGBT community in different ways , either through the adoption of so-called “ hymns “ or songs that do not address the issue openly but resulting in songs of liberation, or by musicians who are recognized as gay and used his fame as a means to advocate for awareness and equity.
KEYwORDS: Identity , gender , masculinity, social constructions , sexuality, stereotypes.
199
Gómez Ch. Música, Homosexualidad y masculinidad... pp. 197-208
Movimiento y música son uno mismo
LA MúSICA parece ser la testigo invisible en todos los movimientos sociales que cambiaron al mundo, de la concepción que tenemos de nosotros mismos, y la que tenemos de los otros. Cualquiera que haya estado en el bar Stonewall Inn, en Manhattan, un 28 de junio de 1969, puede confirmarlo.
Este antro, uno de los dos únicos abiertamente gay que en aquel entonces existían en la gigantesca ciudad que ya era nue-va York, fue la sede de la primera ocasión en que los gays, lesbia-nas, transexuales y transgénero saldrían del ocultismo para luchar abiertamente contra el sistema opresor y exigir un lugar igualitario en la sociedad, como lo que realmente son.
A la 1:30 de la mañana inició una redada policiaca, ya que en aquel entonces el que dos caballeros se tomaran de la mano era considerado delito. no es difícil imaginar la estupefacción de los gendarmes al toparse con tal cantidad de “señores” usando los vestidos de sus madres y una exorbitante cantidad de maquillaje debajo del bigote, o a todas esas mujeres con botas de motociclista y chalecos de cuero.
Como si se tratara de una banda de homicidas, los policías empezaron a esposar a la clientela masculina y a “inspeccionar” (léase “manosear”) a la femenina, con abierta e iracunda intención de humillarla.
Cuando una mujer fue arrastrada por cuatro policías y lanzada a la patrulla, la multitud no pudo más. El primer grito de uno de los testigos abrió la puerta al gran movimiento: “Gay Power”. Los que habían logrado escapar y ya estaban en la esquina, volvieron ante tal grito de guerra, y defendieron a su comunidad con bolsos, za-patillazos o lo que encontraran en el camino. Al amanecer, el saldo fue de grandes cortinas de gas lacrimógeno, decenas de arrestados y el Stonewall Inn destrozado, pero con un par de pancartas con poderosas demandas: “Legalización de los bares gay” y “defenda-mos nuestros derechos”.
La comunidad Lésbico Gay Bisexual y Transgénero (LGBT) ha recorrido un largo trayecto hasta nuestros tiempos, en los que, por ejemplo, el matrimonio y la adopción gay son temas clave en la legislación de los países en vías de desarrollo. Varias concepciones fueron cambiadas (como la de la Organización Mundial de la Sa-lud), y en la primera década del nuevo milenio nos encontramos con gente abierta para hablar del tema, honesta consigo misma y con su sexualidad, y que ahora, aunque se sigue lidiando con este-
200
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
reotipos y concepciones esencialistas, poco a poco deja de tomarse como tema tabú la condición gay.
La música ha sido la gran embajadora de los derechos de la comunidad LGBT a través de distintos métodos, ya sea el recono-cimiento especial que los artistas hacen a sus seguidores gay, (lo cual en varios casos conlleva a la codependencia, cuando el estatus de “rey” o “reina gay” hace que se mantenga relevante en el es-pectáculo), la “salida del closet” de músicos reconocidos (quienes con esto usualmente se convierten en embajadores de concientiza-ción), o la adopción de “himnos” gay, o música que contribuye a la reafirmación de la identidad de esta comunidad (aunque sus letras no toquen el tema en específico).
Por lo tanto este texto busca hacer un recorrido de la situación en la que se encuentra la música en relación con la comunidad gay, y las formas en las que la primera ha servido como símbolo de identidad de la segunda, que vive en un mundo de constantes transgresiones.
Entre ser hombre y ser gay.
PARTE DE las dificultades que encuentra un hombre al saberse gay es la profunda crisis de identidad bajo la que se encuentra. La fal-ta de autodefinición muchas veces contribuye a que continúe la creencia de que ser gay o ser heterosexual implica caer en los este-reotipos correspondientes.
Boscán Leal (1990) reflexiona sobre el concepto al afirmar que hasta hace muy poco tiempo, hacerse auténtico hombre consistía en subordinar a otros y a las mujeres, para demostrarse a sí mismo y a los demás los alcances de su “hombría”. Esta serie de pactos sociales tenían que llevarse a cabo para que absolutamente nadie lo considerara femenino o mujer.
Por lo tanto, los hombres han sufrido por parte del sistema patriarcal un constante enfrentamiento con otros, en el cual se crea una relación que consiste en dos opciones: ser el varón dominante o ser el débil dominado, por lo que es necesario ganarse ese poder con trucos, pactos, rituales y pruebas de fuerza física y emocional, que para el ganador resultarán en la obediencia pasiva de los más débiles. De ese modo, se obtienen beneficios, poder en el grupo e incluso mayor popularidad en el sexo opuesto.
El gay en la mayoría de los casos está asociado con lo débil. El estereotipo que cierne sobre ellos es que el varón que se siente atraído por los de su mismo sexo está más cerca del lado femenino,
201
Gómez Ch. Música, Homosexualidad y masculinidad... pp. 197-208
el dominado, el que busca ser penetrado, y por lo tanto, el débil e inservible.
Además de ser estigmatizado por su aparente cercanía con el lado femenino, el gay es tachado de no funcionar como miembro activo de la sociedad, al negarse a contribuir con “la rueda de la vida”, es decir, casarse, reproducirse y trabajar para mantener a una familia. Todas las expectativas depositadas sobre el hombre se pierden cuando se declara gay, ya que la familia, como represen-tante de la sociedad, espera que él perpetúe el legado familiar con su descendencia, sea “persona de bien”, productivo y adinerado, preferentemente mujeriego, aunque establecido con una esposa, serio, racional y alejado de toda emoción.
Lamas (2000) indica que a modo de contrapropuesta, el es-tereotipo del gay resulta en la antítesis del hombre ideal. Varios miembros de la comunidad gay codifican su preferencia como afrenta a todas las construcciones sociales en torno a su género. Esto se traduce en hombres “afeminados”, los popularmente lla-mados “locas”, quienes se comprometen con el papel transgresor y se representan a sí mismos como el polo opuesto, al romper to-das las reglas que se imponen al hombre, no sólo la de “te sentirás atraído exclusivamente al sexo opuesto”, sino a otras, como “no expresarás emociones”, por ejemplo.
Por ello, a lo largo del movimiento LGBT, una de las formas de abanderarse con la lucha era a través del llamado Gay Pride, que se traducía en hombres orgullosos de romper con las barreras de las construcciones sociales de la masculinidad y sentirse honrados de ser llamados “maricas” o “locas”, ya que ello implicaba vivir en sincronía con sus emociones.
De esta manera, la lucha por los derechos de los gays se alzó en concordancia con otras demandas sociales, como el movimiento feminista, contra la segregación racial, y el anti bélico, para lograr construir la gran revolución social del siglo XX, que significaría, además de la construcción del concepto de género, nuevas formas de significar el propio cuerpo y lo que implica el sexo.
Música gay e identidad
DE ACUERDO con Ortiz y Rivera (2010) la música funciona como símbolo de abanderamiento de todas las causas, ya que por su na-turaleza hace las veces de vehículo de la identidad que comparte y construye un grupo humano que se define como comunidad.
Este espacio de libertad que genera la música relacionada con
202
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
un movimiento llega incluso a marcar territorios simbólicos, en los que cierto género implica cierta forma de pensar (como ejemplo, el reggae y los rastafari, o el hip hop y anti apartheid). Y aunque los intérpretes, en cuanto a su sexualidad, su vestimenta o su postura política, en algunos casos influyen en la colocación de las cancio-nes en cierto sector, muchas veces la comunidad las adopta como propias, ya que un fanático, sea gay o no, escucha e interpreta su propio deseo, desde su propia complejidad emocional.
La música tiene un enorme poder para impulsar profundos cambios sociales si se tiene la voluntad de hacerlo, está en nuestro ser desde que nacemos, nos acompaña a lo largo de toda nuestra existencia y lo hace a través de nuestros canales más sutiles, las emociones, las sensaciones, el cuerpo. Es un medio a través del cual la gente puede aprender a ser un mejor ser humano, tenga la preferencia sexual que tenga. (Ortiz y Rivera, 2010: 194)
Los autores reflexionan sobre dos categorías dentro de la mú-sica etiquetada como gay. La primera es por adopción y la segunda por autodeclaración.
La música gay por adopción se refiere a esa que originalmente se encuentra dirigida, por la postura de sus intérpretes y sus letras, a la comunidad heterosexual, pero por carga emocional y cultu-ral ha sido adoptada por la comunidad LGBT, especialmente gay y transgénero, hasta transformar al artista en símbolo y bandera de unidad.
En el caso estadounidense, un buen ejemplo son las solistas pop con mayor fuerza en el mercado a partir de los ochenta, como Madonna, Cindy Lauper o whitney Houston, o un poco antes, como Laura Brannigan o Gloria Gaynor, quienes a pesar de que claramente se referían en sus letras al amor o desamor por parte de los hombres (es decir, le cantaban a los problemas con el sexo opuesto), rápidamente se convirtieron en íconos gay al ser admi-radas, adoptadas y mil veces imitadas por ellos, hasta subirlas a la categoría popular de “Reina Gay” o ícono de la comunidad, como le sucedió a Cher.
México no se queda atrás en cuanto a íconos de esta comu-nidad. La lista es larga, desde las baladas cursis de Pandora hasta Paulina Rubio, las intérpretes que se han ganado un lugar en el movimiento no son pocas. Cabe resaltar que en varias ocasiones la música denominada “de liberación”, es decir, la que cantan ar-tistas como Amanda Miguel, Lupita D’alessio, Paquita la del Barrio, y ya en este siglo Gloria Trevi y Jenni Rivera, tiene un doble juego,
203
Gómez Ch. Música, Homosexualidad y masculinidad... pp. 197-208
ya que está escrita originalmente como homenaje a la mujer libe-rada del yugo del hombre, y que deja de vivir de acuerdo con las construcciones sociales que se hacen alrededor de ella; pero tam-bién funciona para la comunidad gay como himno de liberación de las propias expectativas sobre el hombre, por lo que estas mujeres también forman parte de la fila de “Reinas Gay” de México.
Entonces, dicha música se sale de su molde y expresa un sen-tir que también es propio en esta comunidad, a modo de hacer ho-nor a la redescubierta gama de emociones que durante tantos años la sociedad le prohibió sentir a sus miembros, como otra forma de transgresión, y como señal de auto reconocimiento.
En cambio, la música gay por autodeclaración tiene una vena completamente distinta. Es la que, aunque no toque la temática ho-mosexual en específico (probablemente porque sus autores tienen otros intereses además del amor y el sexo) sí implica un símbolo de liberación e identificación para ese mundo porque sus intérpretes se han declarado gay, y por lo mismo, utilizan su estatus de cele-bridad para funcionar como embajadores de sus propios derechos.
Es imposible no iniciar esta reflexión sin pensar en los dos grandes símbolos gay, cuya majestuosidad en el escenario y en el estudio hacen que su sexualidad sea un tema intrascendente, pero no por ello se olvida su causa y las razones por las que luchaban: Freddy Mercury, vocalista de queen, y Elton John, quienes encon-traron un foro de expresión en el momento y lugar adecuados.
Estados Unidos en los años 70 ebullía en revolución social, conciencia del ser y exigencia de derechos igualitarios. Precisa-mente la década en la que la carrera de ambos se solidificaba, y el tema de su sexualidad era de nula importancia (Freddy Mercury tenía una relación con una mujer, Mary Austin, y Elton John incluso se casó con otra, Linda woodrow, a finales de los 60), ambos toma-ron la decisión de abanderar un movimiento y declararse gay. Pero con ello no se volvieron precisamente íconos de esa cultura, ya que su aportación a la historia de la música hace que su preferencia sexual sea sólo uno de sus matices.
Otros artistas de menor calibre han pasado por este proceso, como Robert Halford, voz de Judas Priest, quien es utilizado como ejemplo de lo endebles que resultan los estereotipos sobre los gay, ya que es uno de los cantantes más respetados en el heavy metal, género convertido en tribu urbana con una cantidad exorbitante de seguidores, en el que constantemente reafirman y legitiman las construcciones sociales de la masculinidad con melodías bruscas,
204
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
en algunos casos, no todos, existen líricas que invitan a cierto tipo de violencia contra las autoridades o a la degradación la mujer; es una imagen ruda y poco cuidada de sus representantes; incluso es considerada “música de hombres”, y la sexualidad de los intérpre-tes esté fuera de discusión.
Rob Halford se declaró homosexual en 1998, por lo que no fue ícono del movimiento por los derechos LGBT, sino del paso siguien-te: el de la eliminación de construcciones sociales y estereotipos no sólo hacia los homosexuales, sino hacia los hombres, al ser uno de los representantes de la masculinidad como concepto cultural y al mismo tiempo ser gay, con lo que se eliminan creencias sobre la for-ma correcta de ser hombre y la “forma correcta” de ser homosexual.
Lamentablemente, de México no podría decirse lo mismo, ya que el ultraconservadurismo que caracteriza a los principales me-dios de comunicación en este país limitan a sobremanera la ima-gen de los artistas, por lo que, a pesar de que se tiene amplio co-nocimiento de quienes explotan su imagen para autodenominarse gay, aunque nunca lo digan abiertamente (como el conocidísimo caso de Juan Gabriel) la mayoría de los artistas adoptan la inocente postura de confiar en que sea su talento el que hable por ellos, sin influencia alguna de su preferencia sexual, lo que demuestra en varios casos la apatía y falta de compromiso con la lucha por los derechos de la comunidad LGBT en nuestro país.
En norteamérica existen los artistas que utilizan los estereo-tipos a su favor para vender en otros géneros musicales, como el pop, en cuyo mundo se encontraba de la mano la construcción social de la homosexualidad a través de grupos como Culture Club, banda autodenominada como pop y reggae pero con un público popular y sin compromisos específicos con la comunidad rastafari, y cuyo vocalista, Boy George, se declaró gay por mero trámite, ya que cumplía con todos los estereotipos que la sociedad tenía sobre su sexualidad, aunque nunca ha sido conocido por su activismo o su apoyo al movimiento por los derechos gay, así que se deduce que simplemente nunca estuvo en el clóset porque estarlo no ven-día discos.
La línea podría llevarnos hasta artistas trasvestis, como Ru-Paul, una cantante con cuerpo de hombre que ha explotado su identidad para formar conciencia de los modos en que el propio cuerpo se modifica y se adapta para cumplir exclusivamente con expectativas personales, y de cómo el sexo se limita a lo biológico, sin implicaturas de género.
205
Gómez Ch. Música, Homosexualidad y masculinidad... pp. 197-208
En el mundo underground, la música gay tuvo otro giro al en-contrarse en un ambiente menos represivo. La puerta que abrieron a mediados de los 70 artistas como David Bowie, Peter Gabriel (en Genesis) Velvet Underground y otros representantes del Glam Rock con sus vestidos rojos en el escenario, maquillaje cargado, botas de plataforma y brillantina, fue aprovechada para que varios intérpre-tes escribieran música explícitamente gay.
De acuerdo con la revista Marvin (2013), el pionero del de-nominado “gay rock” es Phil Jay, un artista cuya producción tiene ciertos filtreos con el folk, pero en versión más triste, al contar sus aventuras con los maquinistas del Mississipi Railroad Corporation, denunciar la falta de derechos de los negros, de los gays, y de los gays negros, en canciones acapella.
También existía The Dickfest, o como eran apodados, “el cuar-teto gay de Liverpool”, una banda rodeada de misterio, que sacó un disco de rock de excelente calidad llamado Rubber Love. Entre otros rumores, se decía que Paul McCartney fue amante del bajista, Bill Cox.
También existía Gay Jesus & Co, un grupo coral que en su dis-co, Allelujah, Here we Come, alababan a Jesús y le agradecían por haber creado el amor entre hombres. Esta banda es bastante respe-tada en la comunidad, e incluso algunas de sus canciones tienen la categoría de himnos en eventos como el Gaylapalooza, un impor-tante festival organizado en San Francisco, California, y que reúne a lo mejor del Gay Rock del planeta.
El underground mexicano también aportó. Existieron buenas agrupaciones, como El Tri Men in My Bed, cuyo disco homónimo es una gran muestra del rock mexicano de la época de los hoyos funky y que tuvo en su tiempo mucho poder de convocatoria, con letras que emulaban los albures y piropos que se acostumbraban entre los gays del Distrito Federal. También puede contarse a Lucy López-Howe, una cantante de folk que sacó el disco Jojo was a Man who Thought, en el que habla de la relación que mantuvo con la también cantante de folk y activista Joan Baez, y de las virtudes del lesbianismo.
Blak Mamba, agrupación conformada por un mexicano, un norteamericano y un jamaiquino, es la primera (y quizá única) banda de “Death Gay Metal”, cuyo disco, llamado, Penetrator, hace varios guiños a la sodomía y odas al pene en general, como en su canción más conocida, llamada “tu serpiente negra”.
Si se toma en cuenta a grupos menos conocidos, o que se de-
206
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
dicaran sólo a tocar en vivo, la lista podría ser más larga, quizá tanto como lo fueron las diferentes expresiones de la sexualidad y la inconformidad con lo establecido a través de la música, el cine, la vestimenta, o las relaciones interpersonales, pero sin duda la pri-mera resulta como una de las grandes protagonistas en este y en otros movimientos sociales.
A modo de cierre
LA MúSICA ha funcionado desde hace generaciones como unifica-dora de posturas distintas, pero no resulta como suficiente agente de cambio para llegar a los derechos igualitarios.
Guzmán Ramírez, y Bolio Márquez (2010) aseguran que en el caso de la profunda naturalización de las construcciones sociales que aún viven hombres y mujeres, es necesario además de un cam-bio profundo de las estructuras del sistema material establecido, crear, en el caso de los hombres (hetero u homosexuales) unas re-laciones nuevas, más afectivas, que contribuyan al forjamiento de un modo de ser masculino no homofóbico, en el que se separen creencias arcaicas sobre la homosexualidad, como pensar que si un heterosexual le brinda su amistad a un gay el segundo se ena-morará del primero, y se pongan de manera prioritaria las relacio-nes afectivas sin tintes homofóbicos.
Es necesario también oponerse a la concepción esencialista de lo masculino y lo femenino, o el orden jerárquico que conlleva esta relación (dejar de hablar de mujeres arriba o viceversa), y reflexio-nar sobre el hecho de que la autodefinición parte de las alteridades que se han creado, por lo que se busca aprender nuevas formas positivas de ser hombre, estableciendo vínculos con otros de su mismo sexo, incluso si son parte del grupo “marginado” o gay.
Bibliografía
BOSCÁn Leal, A. (1990). Las nuevas masculinidades positivas. Utopía y Praxis Latinoamericana, 13 (41). Recuperado de http://revis-tas.luz.edu.ve/index.php/upl/article/viewArticle/7770
CARTER, D. (2004) Stonewall: The Riots That Sparked the Gay Revo-lution. new York: St. Martin’s Griffin.
LAMAS, M. (2000) El género. La construcción social de la diferencia sexual. México: Miguel Ángel Porrúa.
SCHILLER, G. Rosenberg, R. (1984) Before Stonewall: The Making of
207
Gómez Ch. Música, Homosexualidad y masculinidad... pp. 197-208
a Gay and Lesbian Community. new York: First Run Features.
ORTIZ, T. Rivera, n. (2010) El éxtasis a una identidad del deseo. La música como experiencia de libertad. En México se escribe con J. Una historia de la cultura Gay. México: Planeta.
GUZMÁn Ramírez, G. Y Bolio Márquez, M. (2010) Construyendo la herramienta perspectiva de género: cómo portar lentes nue-vos. México: Universidad Iberoamericana.
209
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Homero Ávila Landa
Una Xalapa rockera y contracultural. Visiones de comuna
RESUMEn: La historia cultural de Xalapa ha echado poca luz sobre las expresiones contraculturales juveniles, como la del rock, que se vienen dando desde los años sesenta del siglo XX. El nexo con-tracultura, juventud y rock en el entorno xalapeño tiene relevancia pues debe a su interacción el haberse configurado un nuevo tipo de juventud local, más cercana a la estereotípica estadunidense me-diatizada por industrias culturales de mediados de siglo. A partir del enfoque de los estudios de las juventudes y con base en la pre-sentación de testimonios, este trabajo expone ideas y formas del rock en el marco de la contracultura escenificada en comunas jipis afincadas alrededor de la capital veracruzana en los años sesenta y setenta.
PALABRAS clave: contracultura, rock, juventud, comunas, Xalapa.
RECIBIDO el 19 de marzo de 2013
APROBADO el 21 de Abril de 2013
210
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Music, Homosexuality and masculinity. The soundtrack of the search for identity in the Gay movement
ABSTRACT: The cultural history of Xalapa has thrown little light on youth countercultural expressions such as rock, that have been evolving since the sixties of the twentieth century. The nexus coun-terculture youth and rock in Xalapan environment has relevance for the interaction due to a new type of local youth, closest to the stereotypical American cultural industries influenced by mid-century has been set. Since the focus of studies of the youths and based on the presentation of evidence, this paper presents ideas and ways of rock under the counterculture hippies settled down staged in municipalities near the Veracruz capital in the sixties and seventies.
KEYwORDS: counter, rock, youth, communes, Xalapa.
211
Ávila L. Una Xalapa rockera y contracultural. Visiones de comuna. pp. 209-230
DURAnTE LOS años sesenta y setenta, la contracultura visible en Xalapa lo fue sobre todo por la práctica del rock dinamizada cuando menos por dos generaciones de jóvenes (los rocanroleros sumados al rock y los propiamente rockeros), y no tanto mediante otras mani-festaciones culturales enmarcadas como movimientos sociales (fe-minismo, movimiento gay, pacifismo, anti-totalitarismo, psicodelia, lucha por los derechos civiles, filosofías orientalistas) enmarcados en la contracultura estadunidense de los años sesenta.1 Mientras en Estados Unidos la contracultura constituyó un amplio espectro de movilizaciones sociales, culturales y políticas asentadas en sistemas de ideas y prácticas inéditas, en México su influencia/presencia pa-rece haber estado centrada en el rock y corrientes artísticas como la literatura, el teatro y el cine.2
Si bien existen trabajos de historia cultural regional concentra-dos en el rock,3 el conocimiento sistematizado de éste en diferentes rumbos del país es aún campo fértil para los estudios culturales en provincia, adonde guarda particularidades en sus formas, sentidos, valores y concreciones. Esta exploración primaria sobre contracul-tura, rock y juventud en Xalapa, nexo necesario por la cualidad integral de los tres fenómenos sociocuturales, la comenzamos co-locando definiciones suficientes de tales dimensiones. A este ejer-cicio teórico-conceptual, le acompañan visiones de la contracultu-ra rockera xalapeña, en específico de comunas jipis hacia los años sesenta y setenta.
Contracultura: el concepto y algunos gestos nativosRecientemente Timothy Learey (en Goffman, 2005) definió
ampliamente la contracultura, en la cual subraya los sentidos de transformación, alternativa y crítica a los órdenes instituidos frente a los cuales emergen fenómenos contraculturales a lo largo de la historia; esto es, desde los orígenes de la cultura occidental, hasta el caso más representativo del siglo anterior dado en Estados Uni-dos, el cual alcanzó rango internacional y se reflejó en la sociedad mexicana:
La contracultura florece donde quiera y cuando quiera que
1 Sobre la adopción de filosofías orientalistas como alternativas al racionalismo occidental, véase Racionero (2000), y para el fenómeno contracultural estadunidense de los sesenta y setenta, véase Goffman (2005).2 Véase Enrique Marroquín (1975), Monsiváis (1996, 1988) José Agustín (1996), Eric Zolov (2002) y Federico Arana (2002).3 Por ejemplo, los trabajos de Valenzuela Arce y González Fernández (1999) sobre la escena rockera de Tijuana, y el de Jaime García Leyva (2005) sobre la presencia de rock en ciudades del estado de Guerrero.
212
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
unos cuantos miembros de una sociedad eligen estilos de vida, ex-presiones artísticas y modos de pensar y ser que abrazan con entu-siasmo el antiguo axioma de que la única constante verdadera es el cambio en sí mismo. El signo de la contracultura no es una forma o una estructura social específica, sino más bien el desvanecimiento de formas y estructuras, la deslumbrante velocidad y flexibilidad con que aparecen, mutan y se metamorfosean unas en otras y des-aparecen.” (Timothy Leary, en Goffman, 2005: 9).
Sobre el relevante tema de la organización y la instituciona-lización de estos eventos, Leary amplía: “En la contracultura, las estructuras sociales son espontáneas y pasajeras”, su desarrollo “carece de estructura formal y liderazgo formal. En cierto sentido, no tiene dirección; en otro está llena de liderazgo… el objetivo… es el poder de las ideas, de las imágenes y de la expresión artística, no la adquisición del poder político personal”. En esas expresiones, “Organización e institución son anatema.” (Timothy Leary, en Goff-man, 2005: 10).
En su advenimiento, la contracultura juvenil estadounidense en su forma hipismo durante los años sesenta encontró en el rock, o compuso con éste, un proyector de ideas y prácticas, de formas de ser y estar en el mundo disyuntivas al orden establecido. Sus expresiones habrían de asentarse en diferentes sociedades nacio-nales, que como la mexicana terminó adaptándola. Para el caso na-cional, se han registrado corrientes contraculturales varias como la onda, la onda chicana, y actores contraculturales como xipitecas, rockeros, punks, chavos banda.4
Enrique Marroquín (1975) dice que la versión mexicana de los hippies norteamericanos fueron los xipitecas, emanados al prin-cipio de clases sociales acomodadas, y después de origen popu-lar. Los primeros xipitecas, quienes no dejan de sustanciar con-tradicciones cifradas por su origen de clase y la ideología hippie libertaria y crítica a la que se adscriben, fueron producto de “una tremenda colonización cultural” mediada por industrias culturales estadounidenses (cine, televisión, tiras cómicas, publicidad, otras):
Por esta razón nuestros ‘juniors’ fueron a ‘alivianarse’ al otro lado y trajeron sus discos importados, pósters, pipas exóticas, LSD, medallones de San Francisco, etc.: para demostrar a sus camaradas que estaban muy ‘in’” (Marroquín, 1975: 28-29).
A su manera, considera el autor, en la versión xipiteca mexi-
4 nota al pie: (Véase Marroquín, 1975; José Agustín, 1996; Arana, 2002; Zolov 2002; Valen-zuela, 2009)
213
Ávila L. Una Xalapa rockera y contracultural. Visiones de comuna. pp. 209-230
cana se vehicularon sentidos de libertad y de crítica al sistema ca-pitalista imperante en un marco nacional tradicionalista, naciona-lista, católicamente devoto, familiarmente convencional de origen de esos jóvenes alternativos que se ponían al día con los cambios culturales y la cultura pop de Estados Unidos:
La acusación hecha a nuestros xipitecas de ser agentes de co-lonización cultural no percibe que el movimiento hippie, en su for-ma más auténtica y originaria, fue precisamente un movimiento descolonizador (Marroquín, 1975: 28-29).
Estudioso de la contracultura y protagonista de formas de ella, José Agustín afirma que hay distintas maneras de entender el concepto. En La contracultura en México indica que se trata de “toda una serie de movimientos y expresiones culturales, usual-mente juveniles, colectivos, que rebasan, rechazan, se marginan, se enfrentan o trascienden la cultura institucional.” (Agustín, 1996: 129). Se trata de manifestaciones opuestas a lo que llama “cultura institucional”5 cuyas formas de insatisfacción no se dan “a través de militancia política, ni de doctrinas ideológicas.” (Agustín, 1996: 129).
La insatisfacción que las detonaría se forja en contextos o si-tuaciones que imposibilitan u oprimen la realización plena que “no deja ser”; por ello “la contracultura genera sus propios medios y se convierte en un cuerpo de ideas y señas de identidad que contiene actitudes, conductas, lenguajes propios, modos de ser y de vestir, y en general una mentalidad y una sensibilidad alternativas a las del sistema; de esta forma surgen opciones para una vida menos limitada. Por eso la contracultura también se conoce como culturas alternativas o de resistencia.” (José Agustín, 1996: 130). Considera además, que puede tratarse de “un fenómeno político”.
Recuperamos de José Agustín un listado de características ji-pis y jipitecas, tales como el rechazo al sistema mediante cultu-ras alternativas como las encarnadas por el jipismo y los jipitecas nativos, el rock como vehículo expresivo y medio liberador, las drogas como los alucinógenos que fueron vía “para una transfor-mación cultural del ser humano” y la mariguana como ruta para lograr “un nivel de percepción no ordinaria”, la religiosidad anu-
5 Esta se refiere a “la dominante, dirigida, heredada y con cambios para que nada cambie, muchas veces irracional, generalmente enajenante, deshumanizante, que consolida el status quo y obstruye, si no es que destruye, las posibilidades de una expresión auténtica entre los jóvenes, además de que aceita la opresión, la represión y la explotación por parte de quienes ejercen el poder, naciones, corporaciones, centros financieros o individuos.” (José Agustín, 1996: 129)
214
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
dada por alucinógenos detonantes de “experiencias religiosas sin la intermediación de sacerdotes o pastores”, la configuración de comunas como forma de organización social anudada a la idea de retorno a la naturaleza, el hedonismo centrado en diversión, placer y juegos desenajenantes, la revolución sexual como continuum na-turalizado de amor-sexo-erotismo, la proposición de un individua-lismo “consciente, despierto, que se desarrolla mejor si lo hace en función de los demás”, un modo de romanticismo creyente de la capacidad de cambiar el mundo con la fuerza del amor, la postura de identificación con los oprimidos y especialmente los indios, y la vertebración de un lenguaje propio (Agustín, 1996: 133-135).
Hacia los años sesenta y setenta, en distintas ciudades mexi-canas habrían tenido lugar formas de contracultura protagonizadas por jipitecas. En específico, José Agustín apunta que hubo comu-nas en Cuautla, Morelos, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, San Miguel Allende, Guanajuato. Cabe agregar que también en Xalapa, Veracruz, las hubo. Para José Agustín, el término jipiteca, que desig-naría a jóvenes contraculturales pelilargos en cuyos atavíos inédi-tos se conjugaba el atuendo de influencia pop norteamericana con elementos de vestimenta étnica local, al caer en desuso hacia 1968 dio pie para hablar de la onda, los chavos de onda, la onda chicana, la onda como género literario. Agrega que los sucesos político-es-tudiantiles (movimiento estudiantil de 1968) terminaron por tener resonancia en la juventud contracultural, que se hizo más crítica al desarrollar un pensamiento social.6
Más allá del ocaso del protagonismo jipiteca, las olas contra-culturales marcadamente juveniles, continuarían desarrollándose a lo largo de las décadas, aunque asumiendo formas distintas. En el presente mexicano hallamos expresiones contraculturales de dis-tinta naturaleza donde caben expresiones culturales y disciplinas artísticas, cuya documentación habrá de proveer un panorama di-verso que aguarda abordajes históricos, descriptivos y analíticos.7
6 En Eric Zolov (2002) tenemos un trabajo a fondo sobre los des/encuentros entre la juventud estudiantil politizada y activista que militó o hizo parte del movimiento estudiantil (o cuando menos congenió con él) y las juventudes onderas. Comparte la idea de que el desarrollo y fin del movimiento estudiantil de 1968 marcó el principio de concientización de los jipitecas y/u onderos hasta entonces desinteresados por el devenir social o despolitizados por individua-listas e inclinados a transformaciones personales, interiores.7 Véase Carlos Martínez Rentería (compilador), 2000, Cultura Contracultura. Diez años de contracultura en México. Antología de textos publicados en Generación, México, Plaza y Ja-nés; Carlos Martínez Rentería, compilador, 2009, La cresta de la ola. Reinvenciones y digre-siones de la contracultura en México, México, Generación Publicaciones Periodística S.C.; y Rogelio Villarreal, 2009, Sensacional de contracultura. notas sobre rock, cultura y política
215
Ávila L. Una Xalapa rockera y contracultural. Visiones de comuna. pp. 209-230
Rock: música y materia de culturas e identidades
ROCK ES el término común que cobija una propuesta sonora diver-sa de y para jóvenes, generada hacia la primera mitad de los años sesenta (y hasta mediados de setentas, según Yonnet, 2005) por grupos anglosajones, estadunidenses e ingleses. Será un fenómeno sonoro-cultural que sucede al rocanrol entonces agotado en su co-mercialismo y estancamiento creativo (Paraire, 1992; Yonnet, 2005). En su emergencia, fue capital la “ola inglesa”, esto es, la irrupción en el panorama musical anglosajón de grupos de rock, pop o rock pop, como también se le llama a la revolución centrada en los Beat-les, los Rolling Stones, los Kinks, los who, entre otros; mientras en Estados Unidos Bob Dylan al electrificarse en 1965 pone la primera piedra del folk rock (Muggiati, 1974; Yonnet, 2005), seguido en esto por los Byrds (Paraire, 1992).
Limitado a su estudio entre los años sesenta y setenta, Muggia-ti define el rock como
La música que nació en los primeros años se la séptima déca-da, en los estados Unidos (Dylan) y en Inglaterra (Beatles), hecha por jóvenes y exclusivamente para jóvenes, y que llega a tener su proyección universal a partir de Sergeant Peper’s (abril de 1967)… el rock no existiría sin aquella revolución sonora [el rocanrol] des-encadenada en los años de la sexta década por Elvis Presley, Chuk Berry, Little Richard, Bill Haley, Jerry Lee Lewis y otros, quienes sa-cudieron las estructuras del establishment con su rito salvaje. Pos-teriormente se le llamó también música pop, sobre todo en Francia y Brasil (Muggiati, 1974: 7).
Sustancial en el rock es su cualidad integradora de lo diverso, pues “La palabra ‘rock’ realmente engloba una variedad de formas musicales que van desde el chillido gutural y la percusión primi-tiva del folklore hasta los sonidos electrónicos más depurados y abstractos” (Muggiati, 1974: 8). En él género se encuentra una he-rencia cultural de resistencia por su parentesco con el blues y el jazz; resistencia dada por el uso de blue notes a la que recurre la corriente principal del rock.8 Por ello plantea el continuum “Grito
[1986-2007], México, Ediciones Sin nombre. 8 Paul Yonnet plantea que “nota ‘azul’ o Blue note es la característica formal más importante del blues.” Expone un debate al respecto: “Para Harry Halbreich, ‘se trata de la alteración menor, dentro de un contexto armónico tonal mayor, del tercero y del séptimo grado de la gama, alteración suficientemente sutil en su expresión y su fraseado para escapar a la pre-cisión de la notación tradicional’ (en La Musique, obra colectiva, pág. 337, París, Ed., Retz, 1979). Para James Lincoln Collier (en L’aventure du jazz, Tomo I, París, Albin Michel, 1981), las notas azules no son notas menores, en este caso la tercera menor y la séptima menor en
216
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
> blues > rhythm and blues > rocanrol > rock” (Muggiati, 1974: 11). Al cabo, encuentra uso de blue notes en Bob Dylan, los Beatles y los Rolling Stones. Hace una aclaración pertinente: el rock no es fenómeno musical, cultural e ideológico sencillo de delimitar, pues “La naturaleza dinámica y fragmentaria del rock no admite sim-plificaciones, reducciones, catalogaciones. De ahí la imposibilidad de ‘explicar’ el rock, o circunscribirlo en un ‘panorama definitivo” (Muggiati, 1974: 15).
En el surgimiento del rock merece subrayarse el rol de jóvenes ingleses que adoptaron el rocanrol y el blues de norteamérica, pues desarrollaron propuestas propias de rock en los tempranos años 60 que dieron forma a la vertiente inglesa del fenómeno. Por su parte, los Estados Unidos, en una especie de contraparte creativa a la ola inglesa, será la otra gran escena rectora del panorama musical glo-bal de la época. Paul Yonnet (2005) razona que el asentamiento del rocanrol en Inglaterra hacia el ocaso de los años 50 del siglo XX, sentó posibilidades de reelaboración del material sonoro concreta-do en un rock que logró sacudirse los conflictos raciales patentes en el rocanrol, para configurarlo como fenómeno interracial entre sus productores y consumidores. Pero en el caso británico
Esta vez son sólo los blancos quienes llevan a cabo la reinterpreta-ción material, musical y temática y esto determinará el nacimiento de la música pop (1963-1964), un movimiento que —con esta desig-nación genérica— vivió hasta mediados de la década de 1970 (Yon-net, 2005: 123).
Será en el cuerpo social inglés donde ocurrió “el crecimiento de un nuevo ser musicosocial”, el rock, que “puede caracterizarse como sistema de oposición al primero [al rocanrol norteamerica-no]” (Yonnet, 2005: 123). Lo que llama la máscara pop, incesante-mente creativa y diversa en su exteriorización simbólica, “nunca se estabilizará, así como no se estabilizan las formas musicales que se modifican sensiblemente de un álbum a otro por la busca de efec-tos sonoros, por la utilización de instrumentos nuevos y por el pro-
la gama de do, el mi bemol y el si bemol de la música clásica, sino que son notas ‘fuera de tono’, que se sitúan entre mi mayor y mi bemol, si mayor y si bemol, en la gama de do. De manera que no se las puede tocar con instrumentos tales como el piano en los que la altura de los sonidos está determinada. Según Halbreich, ‘las raíces africanas de este elemento de lenguaje no aparecen en modo alguno con evidencia’, en tanto que para Collier —a cuya opinión nos adherimos nosotros— esas notas ‘fuera de tono’ (según las reglas de la música occidental) son corrientemente utilizadas en la música de África. Junto a modos mayores y menores, los negros norteamericanos habrían inventado pues una tercera forma, el modo azul.” Yonnet, 2005: 114).
217
Ávila L. Una Xalapa rockera y contracultural. Visiones de comuna. pp. 209-230
cedimiento de registro sin precedentes”. Las “formas pop”, indica Yonnet, reflejan constantes innovaciones y proposiciones creativas que irían desde “el control total y premeditado en el escenario del sonido [caso Roger waters de Pink Floyd]” a la “producción sonora casi aleatoria” [caso Jimi Hendrix] (Yonnet, 2005: 123).
El periodo del rock clásico, el de los sesenta y setenta, lo dis-tingue su incesante innovación sonora. El rock, entonces, es el nombre que uniría “a subtipos musicales tan diferentes como la pop inglesa y el folk rock norteamericano”; cada vertiente, a su vez, aportaría “su respectiva contribución a la elaboración de una cultura del vértigo” (Yonnet, 2005: 124). Experiencia, cara al rock, alcanzada por tres vías: “1) por la utilización de amplificaciones y distorsiones audiovisuales; 2) por la utilización de productos modi-ficadores de conciencia; 3) por la reunión de inmensas multitudes en ocasión de festivales que se extienden durante días y noches” (Yonnet, 2005: 124).
Por su parte, Philippe Paraire (1992) armoniza en que la multi-plicidad de formas sonoras ayuda a definir el rock en tanto género musical. Para él, con los Beatles a la cabeza, desde 1962 se “relanza el gran movimiento de la reforma estética de la música occidental de variedades” (Paraire, 1992: 76). Sobreviene con ello la apertura creativa:
Siguiendo sus pasos, la explosión de la música pop abrirá el cami-no a una pléyade de estilos, escuelas y movimientos de rock cuyo número impresiona. Durante ese excepcional decenio, Inglaterra y Estados Unidos rivalizan en creatividad dando luz al show-business moderno… Los años sesenta han dado a la música rock su corrien-te principal, entonces llamada pop music, principalmente de origen inglés, exactamente igual que el blues boom y el rock mod, mientras Estados Unidos contesta con el folk rock, la canción-protesta, el cou-ntry rock, el blues rock y el rock sureño, el acid rock, el rock “pro-gresivo”, el jazz rock, la música soul y pronto el rock duro, después el heavy metal… (Paraire, 1992: 76).
Reflexionando sobre la característica de la innovación en el rock mainstream anglosajón de la primera década del actual siglo XXI, Simon Reynolds (2010) encuentra que ésta es pobre, compa-rada con su florescencia en decenios anteriores y desde los 60. El pobre panorama actual del rock, carente de innovación, se valdría de “formas recombinantes producidas por el saqueo enciclopédi-co (electroclash, freak-folk, neo-postpunk, y la debacle que fue el
218
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
año pasado la un-rave)” (Reynolds, 2010: 212). El rock hoy, piensa, flaquea en “la formación de géneros”, o sea, en “el surgimiento de nuevos sonidos, escenas, subculturas del tipo de las que son acep-tadas como ‘lo nuevo’” (Reynolds, 2010: 211).
Reynolds también ha repasado innovaciones del rock a lo lar-go de las décadas que nos muestra lo estimulante de su desarrollo:
Los sesenta nos dieron la explosión de bandas beats (ingleses blancos r&b como The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks, etc.), junto al folk rock, la psicodelia, el soul, el ska. Los setenta, incluso más fértiles podría decirse, dieron lugar al glam, al metal, al funk, al punk, al reggae roots y el dub, el disco y más. Los años ochenta mantuvieron el ritmo con la llegada del rap, del synht pop, el góti-co, el house, el indie, el dancehall. Los noventa vieron a la cultura rave y a su profusión en espiral de subgéneros compitiendo por la supremacía con el grunge, mientras que la evolución continua y a toda máquina del hip hop condujo al neosoul de Timbaland y todos los que siguieron (incluyendo la explosión del 2-step gara-je británica). Además, a lo largo de estas primeras cuatro décadas de pop, un plus de agitación provino del interminable revival que encontró nueva vida en estilos que habían sido prematuramente abandonados, en tanto el pop se precipitaba implacable hacia el futuro. Algunos de estos movimientos en apariencia retrógrados —el 2-tone por ejemplo— llegaron a ser significativos y ‘actuales’, de manera que trascendieron al retro-pastiche (Reynolds, 2010: 211).
De nuevo, vale recuperar que durante los años 60 el rock fue una expresión más entre otras posturas anticonvencionales que in-tegraron la contracultura movilizadora de actitudes críticas y pro-puestas alternativas (hipismo, pacifismo, orientalismos…), algunas de las cuales correspondieron a filosofías underground (Racionero, 2000) opcionales a la organización adultocéntrica vigente hacia la segunda posguerra. Allí el rock será tanto sonido de fondo del agi-tado ambiente cultural del momento, como eje de transformacio-nes socioculturales encabezado por la diada juventud—rock.
Antulio Sánchez considera que en el rock confluyen dos visio-nes:
una es de carácter ‘retrospectivo’ y la otra de tipo ‘prospectivo’. Mientras la primera es fiel a los cánones que dieron origen al rock, la segunda está totalmente abierta a la experimentación y a la fusión con todo tipo de música (Sánchez, 1998: 14).
En el rock pop encontramos posturas críticas que junto con la
219
Ávila L. Una Xalapa rockera y contracultural. Visiones de comuna. pp. 209-230
capacidad de integrar y circular cuestionamientos sociales:
se convierte en un vehículo portador de ideas y valores. Los cuestio-namientos de una juventud se ven alimentados por la música pop, que aportará una formulación propia con la violencia de su expre-sión artística (Sánchez, 1998: 13).
Este elemento cuestionador habría sido notorio sobre todo en el rock pop de los años sesenta y setenta, mientras en el presente quizá esté más diseminado dentro de la escena internacional.
Finalmente, en su advenimiento, la contracultura juvenil en su forma de hipismo estadounidense durante los años 60 encontrará en el rock, o compondrá junto con éste, un irradiador de ideas y prácticas, formas de ser y estar en el mundo, alternativas al orden establecido de la sociedad norteamericana,9 las que a su manera, también habrían de importarse y afincarse en otras sociedades nacionales impactadas por la influencia cultural estadounidense, como fue el caso de México.
En lo que concierne al rock en México, éste compone un cam-po con historia y productos musicales y culturales propios. En sí mismo, ha sido vehículo y material simbólico para la confección de expresivas culturas juveniles que componen escenas no sólo en las grandes ciudades del país sino también en provincia adonde han llegado a delinear trayectorias e historias locales-regionales ali-mentadas por diversas generaciones de juventudes rockeras. Rock y juventud en México es una diada relevante por el cambio cultura que han implicado en la organización social y en la diversificación cultural y en la crítica alternativa de una mexicanidad estatalizada culturalmente.
La relevancia sociocultural del rock en la sociedad contem-poránea no es menor, pues ha sido vehículo de visibilización de la diversidad juvenil y de culturas juveniles en donde hace aquél parte central, en donde lo político, desde la cultura, tiene lugar. Antulio Sánchez (1998) ha enunciado una idea aceptable sobre la complejidad del fenómeno:
El rock como forma básica en que se desenvuelve la cultura hoy día, desde hace tiempo dejó de ser un discurso exclusivamente musi-cal. El rock es, de igual manera, y de ahí su gran importancia para estudiarlo, una manera de conocer, de entender una de las formas
9 Del vínculo hippiesmo-rock, Antulio Sánchez ha expresado que “El hippiesmo fue una expresión cultural que vio la música como una nueva ideología, una inédita manera de vivir” (Sánchez, 1998: 13).
220
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
básicas en que se da la socialización de nuestros días, una vía que da pie a los ritos y símbolos que acompañan a las generaciones del pre-sente; es, en igual medida, expresión de las formas en que se expresa lo público en este momento (Sánchez 1998: 15-16).
Juventud/es y culturas juveniles
SE EnTIEnDE la juventud como categoría social cuyas representa-ciones dan cuenta de una diversidad de formas en que esta etapa de la vida es experimentada y se manifiesta. En tanto condición social, la juventud se ve atravesada por dimensiones socioculturales, polí-ticas y económicas que en parte dan pie a su multiplicidad de for-mas y significados. Siguiendo a Geovanni Levi y Jean Claude Schmitt (1996), se concuerda que la juventud, que es una “edad de la vida”, contiene la liminaridad10 como característica, pues
Se sitúa entre los márgenes movedizos de la dependencia in-fantil y de la autonomía de los adultos, en el periodo —mero cam-bio— en el que se cumplen… las promesas de la adolescencia, en los confines un tanto imprecisos de la inmadurez y la madurez sexuales, de la formación de las facultades intelectuales y de su florecimiento, de la ausencia de autoridad y de la adquisición de poderes (Levi y Schmitt, 1996: 8).
Los autores subrayan
la característica marginal o liminal de la juventud, y la percepción de que es algo que nunca logra definición concreta y estable”, de allí que la retengan como “una realidad cultural —preñada de una mul-titud de valores y usos simbólicos—, y no sólo como un hecho social inmediatamente observable (Levi y Schmitt, 1996: 8).
Significativo en la emergencia del modelo juvenil contempo-ráneo ha sido el cultural y políticamente agitado segundo medio siglo XX occidental, en particular el decenio de los sesenta marca-
10 En La selva de los símbolos, Víctor Turner siguiendo la idea de Arnold van Gennep, consi-dera que si “nuestro modelo de sociedad básico es el de una ‘estructura de posiciones’, debe-mos considerar el periodo marginal o de ‘liminaridad’ como una situación interestructural” (Turner, 2007: 103). Los cambios de lugar o de estado en una estructura social dada se hace mediante rituales de paso que naturalizan tales cambios de posición. Continuando con Van Gennep, Turner escribe que “todos los ritos de paso incluyen tres fases: separación, margen (o limen) y agregación” (Turner, 2007: 104). En particular, en la condición marginal o liminal, “el estado del sujeto del rito (o ‘pasajero’) es ambiguo, atravesando por un espacio en el que encuentra muy pocos o ningún atributo, tanto del estado pasado como del venidero” (Turner, 2007: 104). La juventud, en tanto condición liminal, compondría una situación de tránsito e indefinición en la cual ya no se es niño y aún no se es adulto.
221
Ávila L. Una Xalapa rockera y contracultural. Visiones de comuna. pp. 209-230
do por procesos sociopolíticos, económicos, militar-armamentista, tecnológicos y culturales inéditos, periodo influenciado por la so-ciedad y cultura estadunidense que lo difunde internacionalmente. Desde entonces, y mediado por sobre todo por las industrias cultu-rales cinematográfica, televisiva, del entretenimiento, radiofónica y de la música, se extenderá por el mundo el estereotipo juvenil estadounidense —proponente de una imagen juvenil ambivalente, desafiante, anti-convencional, dinámica, atractiva, competitiva, au-tosuficiente, divertida, rocanrolera y rockera, o bien, rebelde, vio-lenta, criminal, antisocial. Arquetipo cuya adopción en el cuerpo social mexicano implicará su adaptación ligada a la forja de formas propias de interpelación de una juventud “rebelada” culturalmente al tradicionalismo mediante el rock y su inherente música, baile, lenguaje, uso del tiempo, reclamo, alternativa.
Así, desde el medio siglo pasado y hasta hoy, se sucedido ju-ventudes y generaciones juveniles cuya multiplicidad en parte se asienta en particulares condiciones de clase, etnicidad, generación, género y la situación rural o urbana del actor joven, algunas de las cuales han sido relevantes en el posicionamiento de estereotipos del ser joven en el país.
Ha sido sobre todo desde los años noventa que diversas agre-gaciones juveniles espectaculares fueron estudiadas mediante los enfoques de las culturas y las identidades juveniles, que concedie-ron agencia al sujeto joven. Desde allí se indagó sobre sus formas de agregación, lenguajes, construcciones simbólicas, sus prácticas establecida en visiones del mundo compartidas y promotoras de comportamientos específicos; esas orientaciones no dejaron de co-locar las expresiones de aquellas culturas e identidades en condi-cionamientos estructurales dentro de las que tenían lugar.11
Las culturas juveniles extendidas en occidente desde la segun-da mitad del siglo XX, pueden entenderse, según las ha definido Carles Feixa (2006):
En un sentido amplio, las culturas juveniles se refieren a la manera en que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas co-lectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente en el tiempo libre, o en espacios in-tersticiales de la vida institucional. En un sentido más restringido, definen la aparición de ‘microsociedades juveniles’, con grados sig-nificativos de autonomía respecto de las ‘instituciones adultas’, que
11 Como ejemplo, véase Valenzuela, 1988 y 2009.
222
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
se dotan de espacios y tiempos específicos, y que se configuran his-tóricamente en los países occidentales tras la segunda guerra mun-dial, coincidiendo con grandes procesos de cambio social en el te-rreno económico, educativo, laboral e ideológico (Feixa, 2006: 105).
En el medio xalapeño, en los sesenta emergieron formas de agregación juvenil a manera de culturas juveniles. Los rocanroleros primero y los rockeros después, van a representar un modelo de juventud nuevo cuya filiación cultural es el modelo estadunidense que ya en los años cincuenta habían tomado forma y circulaba me-diante el cine y la música de rocanrol.12
En ese marco global de la juventud y el rock, podemos ver que localmente, en Xalapa se vivió un proceso formativo del mode-lo contemporáneo de juventud, en el que la escena contracultural internacional (es decir, la estadunidense) tendrá reflejos más bien tímidos, durante breve tiempo, en la ciudad e inmediaciones; pero que resultó significativa para jóvenes locales que así pudieron co-nocer la corriente de la juventud alternativa englobada como jipi o jipiteca. De ello, los testimonios presentados son mero botón de muestra.
Comuna y rock en el ámbito local. Voces de un momento cultural xalapeño
EL AnTECEDEnTE local inmediato de la cultura juvenil rockera en Xalapa son los rocanroleros de la transición cincuentas/sesentas; se-rán ellos una primera cultura juvenil asociada al estereotipo juvenil norteamericano del medio siglo. En un año muy temprano como 1959, el grupo Stranger, donde tocaba un histórico del rock local, Tito de la Rosa, reproducía rocanroles que habían sido pasados al español por agrupaciones de la también novel escena rocanrolera defeña. Desde entonces, el rock local se ha conformado con dife-rentes periodos, protagonistas, formas de expresión y sentidos, has-ta afianzarse como fenómeno glocal.
Si bien los rocanroleros vivirán sus mejores años en la pri-mera mitad de los sesenta, con el surgimiento del más innovador, vanguardista y crítico rock del mundo anglosajón que por déca-das ha marcado la pauta a nivel global del rock, también el local se transformó hasta adquirir un perfil alternativo y contracultural.
12 El salvaje (1953), con Marlon Brando y Rebelde sin causa (1955), con James Dean, son dos figuras emblemáticas de la nueva juventud internacional. Elvis Presley, por su música y como actor, va a sustanciar también al nuevo joven americano de posguerra.
223
Ávila L. Una Xalapa rockera y contracultural. Visiones de comuna. pp. 209-230
Así, en la segunda mitad del decenio, el rock se asociará con ideas y prácticas culturales inéditas, anticonvencionales, recreadas en la ciudad por jóvenes rockeros que no sólo repetirán o imitarán el canon rockero internacional, sino que formarán su propia escena.
Entre esas prácticas en la localidad, que a la distancia parecen intentos de concretar redes y grupos basados en ideas de conviven-cia juvenil alternativa, destacan las comunas. A decir de rockeros locales de los sesenta y setenta, en el entorno xalapeño se asenta-ron comunas integradas principalmente con personas del Distrito Federal y de ciudades como Guadalajara, e incluso gringos, abiertas al acercamiento de los buscadores nativos de experiencias alter-nativas. La diada rock y comunas, en apariencia “natural” en sus entornos californianos de origen, en la zona Xalapa tendrá más un sentido de rareza, de práctica alternativa que no habrá de asentar-se largo tiempo, pero que tampoco se olvidará ni dejará de incluir en el imaginario de la cultura alternativa juvenil de generaciones venideras.
La comuna será un espacio de convivencia donde se pretendía que sus miembros, jipis, jipitecas, rockeros, chavos de onda, ob-servaran nuevas reglas sociales. Su fundación se habría sustentado en ideas alternativas de ser y estar en el mundo distintas a las de la sociedad tradicional occidental que rechazaban. Originalmente, en las comunas de la costa oeste de Estados Unidos, propiamente San Francisco, California, los hippies que a ella acudirían lo ha-rían por criticar y/o negar los modos y valores opresivos, banales y consumistas de la sociedad posindustrial de ese primer mundo capitalista. La oposición a la explotación del trabajador hecha en aquel sistema de producción, el cual rechazaban los jipis, hará que las comunas innoven maneras de vida económica comunitarias; como habrían de serlo también las relaciones sexuales enmarcadas en el amor libre, de formas abiertas y no egoístas. Las comunas se movieron también por una idea de retorno a la naturaleza, de allí su traslado al campo.
Uno puede intentar imaginar el impacto entre rockeros y bus-cadores locales de las comunas de la zona que calcaban las origi-nales californianas estadunidenses. Entre éstas, en la zona Xalapa sobresale La semilla del amor, misma que contaba con un grupo de rock homónimo, avecinada en Cruz Blanca, población rural de la zona montañosa central a minutos de Xalapa. A ella llegaron roc-keros locales para convivir y comprar artesanías jipis mediante las que éstos se capitalizaban.
224
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
A La semilla del amor llegaron quienes habían sido rocanrole-ros activos en la primera mitad de los sesenta y mutado a rockeros a mitad del decenio. Fueron a asomarse allí tanto los rocanroleros divertidos, bien portados, buenos muchachos, y los rockeros más inclinados a formas alternativas del ser, a experiencias distantes de las buenas costumbres. Asistieron, pues, quienes antes habían sido rocanroleros y rockeros de nueva camada, sin enganches anterio-res. Esa diferenciación tiene sentido puesto que agrega diversidad al interior del universo rockero local. En todo caso no deja de ser interesante un testimonio de quien ha sido rocanrolero y rockero. EGM, en activo en el año 2000, rememoraba formas de ser de unos y otros:
El tipo de público no ha cambiado tanto; lo que ha cambiado es el tipo de comportamiento de las personas. Antes, en el tiempo del rocanrol se dedicaban a ir a tomar su cafecito, una malteada, un refresco; y ahora se dedican a tomar [alcohol]. Antes la juventud no tomaba mucho; nos dedicábamos a divertirnos sanamente.
Al respecto, en el último año del milenio anterior CM agrega-ba: “[Con el rock] Ya entraba la droga, el chavo tenía más libertad de andar fumando, de echarse su cigarrillo, por ahí su cerveza. Ya no lo veías con el vestuario [rocanrolero]; nosotros lo usábamos limpio, ya ahora lo veías todo sucio. Ya olía a todo, a patchulli, a todo.”
Pero no sólo se trataba de rockeros a quienes se les asignaban valoraciones negativas, descarriados, rebeldes viciosos; en el rock había algo mucho más importante que sus formas exteriores, de por sí claves en términos del sentido sociocultural del rock. Para el músico y profesor GC, quien habla desde 1999, en él rock ad-vertía una dimensión más cultural, y quizá más política, dado que se adivina en sus palabras la carga de identificación generacional y grupal, y la cualidad del rock como medio de posicionamiento crítico en el mundo:
… en el caso del rock yo sentía que lo que escuchaban lo ha-cían en función de otras cosas: como protesta, como expresión de una generación, como complemento, casi como bandera.
Tanto para la recreación de un rock más cargado al lado os-curo de las pasiones humanas, como para aquel que es sustancia, medio y obra que proporciona identidad al desplegarse mediante prácticas colectivas del nosotros rockero, la experiencia de la co-muna tuvo cierto impacto. Ya sea que en sus acercamientos a ella los locales hayan salido defraudados porque en su parecer no se
225
Ávila L. Una Xalapa rockera y contracultural. Visiones de comuna. pp. 209-230
cumplían máximas del jipismo —como el amor y paz— y de la co-muna en general, o bien porque resultaron efectivamente espacios alternativos y la única posibilidad a la mano de conocer lo nuevo en materia de ideas y corrientes culturales alternativas en la proxi-midad xalapeña.
Una muestra de testimonios ambivalentes en su valoración de la comuna por parte de rockeros locales, permiten darse una idea de lo que este espacio y su dinámica habrían sido en estos rumbos según la mirada de jóvenes que se acercaron a conocer lo diferente y nuevo. Otra vez, EGM recrea ese pasado no tan lejano aunque disuelto en sus formas:
Eso ya fue en la onda de los hippies. Ya en el 67. Aquí tuvi-mos una comuna, La Semilla del Amor. Estaba en Coatepec.13 Había varias. Eran puros locochones14 que venían de México y se junta-ba todo el grupo y se quedaban aquí. Pues había chavos de lana15 y a veces andaban pidiendo dinero o vendiendo cosillas.16 Hacían como los chavos de Enríquez17 [de los años noventa] que se ponen a vender. Ahí a la comuna se iba cualquiera que llegara. Si había que comer, pues comían, si no, se iban a talonear.18 Venían mu-chos gabachos.19 La onda jipi ya salió con los pantalones acampa-nados, con flores, ya desalineados. Con el rocanrol, los chavos an-dábamos bien alineaditos, bien peinados con copetes, limpios. Los jipis andaban todos sucios y todos apestosos, y ya metidos en las drogas (...) Más que nada eran LSD y marihuana. También al alco-hol le entraban. Las pastillas las tomaban más los chavos de barrio, tomaban más depresivos. [Aquí] nada más [la libertad sexual de las comunas] era de palabra, porque más que nada aquí cada cabres-to20 agarraba a su chava y la cuidaba. Las gabachas a veces [había],
13 Otros entrevistados ubican la misma comuna en Cruz Blanca, población cercana a Perote, y no en Coatepec como aquí aparece.14 Jóvenes alternativos, jipis o jipitecas.15 De dinero o de clases acomodadas.16 Esas cosillas se refieren a la serie de trabajos artesanales que producían los jipitecas para vender y así lograr una entrada para el sustento comunitario. Entre el trabajo artesanal en cuero o piel se encontraban pulseras, brazaletes, chalecos, cinturones (“cinchos”), calzado, sombreros; además de los llamados “colguijos”, esto es, collares, cadenas, gargantillas, aretes.17 Calle céntrica de la ciudad de Xalapa. Debe referirse al Callejón del Diamante, que hace esquina con la calle Enríquez, que es adonde se venden diferentes artesanías cuyo mercado es sobre todo jóvenes.18 Trabajar vendiendo artesanías manufacturadas por los miembros de la comuna; o pedir dinero como donación a transeúntes de la ciudad.19 norteamericanos, gringos.20 Chavo o joven.
226
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
pero luego las apañaba un cuate y ya no la soltaba. no era tan libre, sino como siempre, como ahorita. Dicen que muy libres y es lo mismo, cada quien apaña lo suyo y no lo suelta (García M., 1999).
Cada quien como le va en la feria de las experiencias cultu-rales alternativas, y cada quien según está informado o preparado para lo inédito, aquello que tiene y demanda otros modos de pen-sar y actuar. Un mismo evento cultural, pero diferente opinión del mismo; una misma corriente cultural, pero diferentes experiencias de ella entre personas distintas. Si para algunos jóvenes rockeros la comuna no fue lo que se decía de ella, para otros fue la oportuni-dad de encontrar modelos alternativos, de incentivar ideas, prácti-cas y experiencias alternativas memorables; como fue el caso de PP, quien a inicios de milenio detallaba:
Lo conocí profundamente, viví en comunas. Aquí hubo bas-tantes, en Coatepec hubo como cinco comunas diferentes. Incluso en Xalapa había casas que no eran comunas, pero se vivía como si lo fueran. Acá conocí bien una, fue rumbo a Perote, en un lugar que se llama Cruz Blanca, adelantito de Las Vigas. Bien bonito… Es como todo, que empieza de una forma y se desvirtúa todo; por uno o por otros. En esa época lo que sucedía era eso, había tipos que se aprovechaban del momento, de la forma, y desvirtuaban. Por eso las comunas florecían y de repente tronaban, pero sí había gente muy alivianada. ¿Cómo vivían?: en el aspecto de la alimenta-ción sembrando; supuestamente eran autosuficientes, pero no era cierto. Eran chavos con un poco de lana, o con una cierta capaci-dad intelectual más avanzada, que llegaban a un lugar y, no es que aprovecharan, pero ya sabían vivir, traían cosas. Estaban en buena onda, tocando, pidiendo. En aquél tiempo era muy fácil salir y “Un peso, para mi aliviane.” Vendían cosas de las que siguen vendiendo actualmente, porque en aquél tiempo era la lana. Un chaleco, era artesanía; funcionaba. Pero de la cuestión agrícola, muy poco, aun-que esa era la idea de funcionar así.
Había comunas; las que conocí de por aquí cerca, que de las que más tuvieran serían quince personas; y eso no constante, sino que de repente hay muchos, al otro día eran la mitad, o menos. Después llegaban dos y se iban cinco; y así… Al principio no ha-bía [reglas para pertenecer], de las que conocía no. Simplemente convivir, disfrutar. Las mismas reglas se dictaban, o más bien, las dictaba el ambiente, la presencia de uno. Muy buena onda, muy buena onda.
Era el momento sublime de la época; pero principalmente, lo
227
Ávila L. Una Xalapa rockera y contracultural. Visiones de comuna. pp. 209-230
que se podía decir que valía la pena, era la esencia fundamental de las expresiones sociopolítica, económica; era una búsqueda tam-bién social y culturalmente. Porque ahí, por lo regular todos sabían algo. Era gente culta… eran buscadores de nuevos conceptos de la vida. Era una conjugación de escritores, comunas, rock. Más bien la música, porque no nada más el rock; estoy hablando de rock, pero había influencia de jazz; de [el novelista Jack] Kerouac; totalmente un cambio completo. Era una búsqueda total. Entonces llegabas a las comunas y era el clímax de la búsqueda. Llegabas y encontra-bas puros buscadores, aunque había de todo; había gente que iba a ver qué onda. Había chavas; pero la esencia en sí, de las comunas, era esa: buscar qué. Como en el rock, porque lo que hacemos [hoy en día] es seguir buscando. Cuando estabas en la comuna un par de días era un aliviane. Platicabas con fulano; hablabas de drogas, marihuana principalmente; muy poco otro tipo de drogas.
Aquellos que se asomaron a las comunas pudieron hallar co-sas determinantes para su ser rockero definidor de su vida y obra. ChB, iniciando el milenio deja entrever la existencia de ciertas inte-racciones comerciales entre la sociedad xalapeña —jóvenes supo-ne uno— y jipis de comunas; su narración, además, da una idea del ambiente natural y musical de ese espacio:
Visité alguna comuna, por conocer. El grupo La Semilla del Amor paraba acá por Banderilla, con una comuna de jipis, de los cuales pocos eran de Xalapa. Casi todos eran de Guadalajara, o eran gringos o de México. La comuna era un lugar mucho muy agrada-ble. Imagínate que llegabas a un espacio de árboles, donde había casas de campaña; vivían en total armonía; tocaban su guitarra, canciones de paz, de amor, pero dentro del rock y country. no de-jaba de oírse por ahí un violín de alguien, excelente, y le daba unas bases al guitarrista que estaba por ahí tocando. nunca me enteré quién era el dueño de ese sitio. Íbamos también para comprar lo que ellos hacían. Les comprábamos collares, pulseras, o zapatos de piel, una chamarra de piel. Yo creo que se consumía la marihuana; pero igual, en absoluto respeto, no hay que olvidarlo.
Junto a las cualidades de esa especie de nuevo humanismo pregonado por el jipiteca que se intentó en la comuna, y a pesar de que pudiera existir en ella ambientes agradables, el idealismo pronto habría hecho agua y dado paso a una realidad preñada de razones que agotarían el sueño. Al menos eso puede deducirse de la versión de JM, que con la agudeza reflexiva adquirida por el paso del tiempo, desde el 2000 ensaya:
228
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Visité a los de La Semilla del Amor, estaba viviendo por Pero-te. Lo que me contaban es que empezaron muy bien y acabaron muy mal. Porque ya no era la cosa de repartir, comunismo a través de paz y amor. nadie trabajaba igual... y la gente que no se esfor-zaba igual quería ganar; no se podía. Entonces había un poco de promiscuidad. Lo que pasa es que se movían en un solo círculo... Ideológicamente antes existía un ideal por lograr tener otro tipo de sociedad, y el rock estaba muy fresco; entonces la gente era mucho más impulsiva, impetuosa en ese aspecto. Ahora, haciendo una comparación, estamos mucho más formateados.
Esta visión crítica de la comuna, del rock y de la contracultura, se ve reforzada por le apreciación de DH hecha el mismo año que JM:
La idea de la comuna, más que nada, se movía a nivel de mito. Como deseo de hacer la comuna, donde se comparte todo; pero se comparten las cosas y la chinga no. Entonces chafea21 (D. Hernán-dez, 2000).
Finalmente, si bien la forma colectiva comuna va a desapare-cer del entorno rockero xalapeño, otras formaciones ya anuncia-das los años de su vigencia vendrán a proponer experiencias de convivencia que en algo recuerdan a las comunas jipis. Sobre todo en los años ochenta del siglo pasado, en la ciudad muchas casas de estudiantes cultivarán el ambiente comunal provisto de relaciones horizontales donde se compartirán, intercambiarán o socializarán bienes culturales, desde los básicos para la subsistencia, hasta los que van a nutrir el intelecto y animar la convivencia durante la vida universitaria.
Hasta aquí, como una conclusión muy general, pero sustenta-da en lo expuesto, tenemos que la contracultura a nivel local, en su forma de rock y comunas, más allá de haber marcado una época, la de los sesentas y setentas, tendrá importancia histórica y social por haber nutrido simbólicamente una forma de juventud y de cultura juvenil, la del rock, que si bien ha pasado por diferentes momen-tos, unos de esplendor, otros de oscuridad, es un proceso cultural continuo y vigente. Con esta corriente cultural, y teniendo como protagonistas a los rockeros, desde lo local la ciudad experimentó una manera de estar conectada con la cultural global; a su manera, su recreación, sus actores, tiempos, espacios y diversidad ha ido tejiendo el rico pero no del todo visible rock xalapeño.
21 Falla, fracasa.
229
Ávila L. Una Xalapa rockera y contracultural. Visiones de comuna. pp. 209-230
Bibliografía
ARAnA, Federico (2002): Guaraches de ante azul. Guadalajara, María Enea.
ÁVILA Landa, Homero. (2001): “Historia Del rock en Xalapa: 1960-1995”, tesis de licenciatura, Facultad de Antropología, Univer-sidad Veracruzana.
— (2012): “De rockeros y neojarochos. Culturas juveniles y lógicas de desarrollo cultural en la Xalapa contemporánea”, en Revista Liminar, 2, pp. 90-105.
FEIXAS, Carles. (2006): De jóvenes, bandas y tribus. Barcelona:Ariel.
GARCÍA Leyva, Jaime. (2005): Radiografía del rock en Guerrero. Mé-xico: La cuadrilla de la langosta.
GOFFMAn, Ken. (2005): La contracultura a través de los tiempos. De Abraham al acid-house. Barcelona: Anagrama.
JOSÉ Agustín. (1996): La contracultura en México. La historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas. México: Grijalbo.
LEVI, Geovanni y Jean-Claude Schmitt. (coords.) (1996): Historia de los Jóvenes. De la Edad Antigua a la Edad Moderna. Madrid, Taurus, 2 vols.
MARROqUÍn, Enrique, La Contracultura como protesta: análisis de un fenómeno juvenil. México: Joaquín Mortíz.
MOnSIVÁIS, Carlos. (1986): “La naturaleza de la onda”, en amor Per-dido. México: SEP, pp.225-262.
—(1988): “notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX”, en VVaa. Historia General de México, tomo 2, México: El Colegio de Méxi-co/Harla, pp. 1375-1548.
SÁnCHEZ, Antulio. (1998): “El rock como imaginación. Acerca de los entramado de la música”, en Revista JOVENes, 6, pp.12-39.
VALEnZUELA Arce, José Manuel. (1988): A la brava ése! México: El Colegio de la Frontera norte.
—(2009): El futuro ya fue. Socioantropología de las/los jóvenes en la modernidad. México: El Colegio de la Frontera norte, Casa Juan Pablos.
VALEnZUELA Arce, José Manuel y Gloria González Fernández (coords.) (1999): Oye Cómo Va. Recuento del Rock Tijuanense. México, Coedición IMJ, CIEJ, CnCA, CCT, Colección JOVEnes no. 6.
Zolov, Eric. (2002): Rebeldes con causa. La contracultura mexi-cana y la crisis del Estado patriarcal. México, norma Ediciones.
231
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Jhonatthan Maldonado Ramírez
El baile del reggaetón como práctica corporal que da materialidad a sujetos generizados
RESUMEn: El baile del reggaetón, también conocido como perreo, es una práctica corporal que tiene como objetivo prístino la nor-malización de los sujetos dentro del campo normativo de la he-teronormatividad y la cultura de género. La coreografía del baile representa una teatralización de la performatividad del género y la sexualidad como estructuras del poder que dan materialidad a sujetos configurados socialmente como hombres y mujeres que dentro de las posiciones que escenifica el perrear, significan la di-ferencia sexual como sistema simbólico de las relaciones de poder; así las mujeres actuan como el receptáculo de los movimientos de los hombres, vagina/nalgas en complementariedad con el pene, re-iterando el imperativo heterosexual correlacionado con el género binario. De esta manera, el presente artículo pretende reflexionar el baile del reggaetón como práctica corporal que da materialidad a sujetos delimitados en disciplinas corporales, genéricas y sexuales restrictivas.
PALABRAS clave: Baile del reggaetón, prácticas corporales, biopo-der y género.
RECIBIDO el 27 de febrero de 2013
APROBADO el 20 de Abril de 2013
232
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
The dancing reggaeton as body practice that gives materiality gendered selves
THE dancing reggaeton, also known as perreo, is a bodily practice whose aim pristine standardization of subjects within the regula-tory domain of heteronormativity and gender culture. The dance choreography is a dramatization of the performativity of gender and sexuality as power structures that give materiality subjects so-cially constructed as men and women in positions that stages the perrear denote sexual difference as a symbolic system of relations of power, and women acting as receptacle of the movements of men, vaginal / buttocks in complementarity with the penis, reiter-ating the heterosexual imperative correlated with the gender bi-nary. Thus, this article aims to reflect dancing reggaeton as body practice that gives materiality defined subjects in body, gender and sexual restrictive disciplines.
233
Maldonado R. El baile del reggaetón como práctica corporal... pp. 231-250
Afirmar que el sujeto es producido dentro de una matriz ‚Äìy como una matriz- generizada de relaciones no significa suprimir al sujeto, sino sólo interesarse por las condiciones de su formación y su ope-ración.
Judith Butler, Cuerpos que importan.
Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”.
Para comenzar...
EL PRESEnTE artículo es un fragmento de mí segundo capítulo de la tesis, “El perreo: disciplina y materialidad en los cuerpos”21, para la licenciatura en Antropología Social, así advierto: es la presentación fragmentada de un trabajo mucho más amplio a mostrar y discutir, sin embargo, el fragmento que elegí, a mi parecer, es el que queda como anillo al dedo para las presentes discusiones.
La investigación sobre el baile del reggaetón (conocido tam-bién como perreo) la inicié en el año 2010 en el seminario de An-tropología Urbana con línea de investigación en sexualidad, cuerpo y género a cargo del Dr. Mauricio List Reyes, y la “concluí” en el primer semestre del presente año; mis sujetos de estudio fueron jóvenes de 13 a 24 años de edad que asistían a las `Tardeadas de Perreo Intenso´ que se llevan a cabo en K´zis, localizado en la Zona Dorada de la ciudad de Puebla.
El baile del reggaetón como práctica corporal
HAY ALGO que siempre está ahí, algo en el cual se representan y materializan discursos y prácticas culturales que disciplinan y regu-lan a los sujetos en determinadas experiencias a partir de lo que se o les permiten hacer en su cuerpo.
Mi reflexión no niega la existencia y la realidad de las dimen-siones materiales o naturales del cuerpo, sino que son replantea-das, de tal suerte que quede establecida la distinción entre estas dimensiones y el proceso por el cual el cuerpo termina portando significados culturales, como Judith Butler menciona
lo que constituye el carácter fijo del cuerpo, sus contornos, sus mo-vimientos, será plenamente material, pero la materialidad deberá re-concebirse como el efecto del poder, como el efecto más productivo del poder (2002, pág. 18).
1 La tesis de licenciatura lleva por nombre “El baile del reggaetón: violencia de género y transgresión entre las y los jóvenes de la ciudad de Puebla”.
234
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
En el reggaetón, el cuerpo es la vía de disciplinas normativas a través de las cuales se presentan las relaciones subjetivas e inter-subjetivas de los sujetos.
Plantear el perreo como una práctica corporal nos lleva a des-colocar la visión principal de la dicotomía mente-cuerpo que sepa-ra el sujeto del objeto, al respecto Muñiz menciona que:
para “descolocar” la dicotomía cuerpo-mente debemos apartarnos de la visión del cuerpo humano como objeto de estudio, como obje-to observable y explicable que existe independientemente del sujeto. La ciencia moderna ha reificado el cuerpo humano, lo ha colocado ahí: en su pura carnalidad, en su inmovilidad, en su permanencia, en su carácter de cosa conocible por la mente y la razón de un sujeto... ¿sin cuerpo? (2010, pág. 4)
Es así como la autora desplaza el estudio del cuerpo hacía las prácticas corporales, con la intención de analizar los usos intencio-nales, individuales y colectivos del cuerpo; prácticas y disciplinas corporales que se superponen a imágenes que ofrecen variaciones físicas como el peso, el color de piel, cabello, ojos, los órganos se-xuales, etc.; su estudio comprende:
I. Imágenes y representaciones
II. Sensaciones y vivencias
III. Procesos de construcción y deconstrucción de subjetivi-dades e identidades de los sujetos
De esta manera, se dará cuenta del cuerpo humano como una complejidad producto de los procesos de materialización que cons-tituyen los diversos discursos y prácticas socioculturales; pero para entender las prácticas corporales, es importante la noción de dispo-sitivo corporal elaborada por Foucault y cómo este adquiere sentido para el proceso de materialización propuesto por Butler.
Foucault entiende el cuerpo como el lugar primario donde proceden las modernas formas de poder, un poder sutil, evasivo y productivo que tiene como objetivo la administración de la vida, el pensador francés menciona que:
ese poder sobre la vida se desarrolló desde el siglo XVII en dos for-mas principales; no son antitéticas; más bien constituyen dos polos de desarrollo enlazados por todo un haz intermedio de relaciones. Uno de los polos, al parecer el primero en formarse, fue centrado en el cuerpo como máquina: su educación, el aumento de sus ap-titudes, el arrancamiento de sus fuerzas, el crecimiento paralelo de
235
Maldonado R. El baile del reggaetón como práctica corporal... pp. 231-250
su utilidad y su docilidad, su integración en sistemas de control efi-caces y económicos, todo ello quedó asegurado por procedimientos de poder característicos de las disciplinas: anatomopolítica del cuerpo humano. El segundo, formado algo más tarde, hacía mediados del si-glo XVIII, fue centrado en el cuerpo-especie, en el cuerpo transitado por la mecánica de lo viviente y que sirve de soporte a los procesos biológicos: la proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida y la longevidad, con todas las condi-ciones que pueden hacerlos variar; todos esos problemas los toma a su cargo una serie de intervenciones y controles reguladores: una biopolítica de la población (Foucault, 2007, pág. 168).
Esta gran tecnología de doble calibre caracteriza un poder cuya función ya no es la de dar fin a la vida, sino de invadir cada rincón de la misma a través de mecanismos polisémicos y deslo-calizados del poder; es así como se administran los cuerpos y se regulan las vidas a partir de diversas disciplinas; el baile del reggae-tón plantea una reiteración de normatividades en los movimien-tos, los gestos, los comportamientos y las distancias de los sujetos, además de marcar patrones y conductas totalitarias que pretenden el control de las poblaciones, por ejemplo, la reproducción ideal del cuerpo joven y bello y la representación binaria y opresiva de lo masculino y lo femenino con el fin de esencializar a los sujetos hombres y mujeres.
De esta manera es como el cuerpo es objeto de los procesos de disciplina y normalización que se dan a través de una serie de prácticas y discursos que constituyen los dispositivos que crean cuerpos moldeables y dóciles, para el pensamiento foucaultiano:
... las prácticas son entendidas como sistemas de acción en la medi-da en que están habitados por el pensamiento, implican una racio-nalidad o regularidad que organiza el hacer de los sujetos, tienen un carácter sistemático (saberes, poder, ética), son de índole general y recurrente, por ello constituyen una experiencia o un pensamiento. Por su parte, los discursos son conjuntos de enunciados que provie-nen de un mismo sistema de formación (discurso clínico, discurso económico, discurso científico). La función de los discursos es for-mar la subjetividad, liga al sujeto con “la verdad”. El discurso objetiva al sujeto. Discursos y prácticas constituyen las tecnologías que son consideradas como metodología para el análisis del poder, en este caso, del poder que se ejerce sobre los sujetos al disciplinar los cuer-pos (Muñiz, 2010, pág. 20).
Es así que a través del biopoder y la biopolítica, el poder se ma-
236
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
terializa en los sujetos y transita transversalmente en los cuerpos, es por ello que el cuerpo es un sitio de investiduras de relaciones de poder, una materialidad que como Judith Butler lo menciona:
designa cierto efecto del poder o, más exactamente, es el poder en sus efectos formativos o constitutivos. En la medida en que el poder opere con éxito constituyendo el terreno de su objeto, un campo de inteligibilidad, como una ontología que se da por descontada, sus efectos materiales se consideran datos materiales o primarios (2002, pág. 64).
Es por esta razón que se considere el cuerpo como un hecho natural, un dato ya dado (dentro de un discurso esencialista), en donde existen mujeres y hombres que tienen “comportamientos” masculinos y femeninos diferenciados y que además, estos estén remarcados a través de tecnologías del género como los videos del reggaetón, que ponen en play las representaciones disciplinarias y reguladoras del género, esencializando la inteligibilidad de los movimientos corporales que son enmarcados bajo el ideal hete-rosexual de la pareja dual y complementaria, a través de la articu-lación de las posiciones que en el perreo se actuan y las partes del cuerpo que se pueden llegar a poner en contacto32; en el trabajo de campo le pedí a Pau que me compartiera cómo es que ella perrea-ba, a lo que contestó:
Uy, todo quieres saber, ni modo que no sepas... Pues perrear es cuan-do un chavo está atrás de ti, ¿sí entiendes como, no? Él se pone de-trás de ti y tú te mueves al ritmo de la música, pero él también se mueve. Seguir el ritmo es el chiste, uno mueve las caderas al ritmo de lo que escucha... y luego te bajas, hay algunas que si llegan hasta el piso, yo no llego tanto (Pau, 16 años).
Como lo muestra Pau en su descripción y el dibujo (uno de tantos, ver pagina siguiente) que realicé cuando iba a K´zis, el pe-rreo alude a actos performativos que reiteran la heterosexualidad obligatoria y el género normativo, ya que la performatividad del perreo:
... no es un `acto´ singular... es la reiteración de una norma o un conjunto de normas y, en la medida en que adquiera la condición de acto en el presente, oculta o disimula las convenciones de las que es una repetición. (Butler, 2002, pág. 34)
2 El roce de las nalgas en el baile es enmarcado bajo la lógica de la cultura de género.
237
Maldonado R. El baile del reggaetón como práctica corporal... pp. 231-250
De esta manera, los actos en el baile dan paso a una materiali-zación de normas que devienen en un disciplinamiento del cuerpo, disciplinamiento que es ritualizado cotidianamente a través de di-versos discursos como el médico, el religioso, el jurídico o el de los medios de comunicación que reproducen una lógica de esenciali-zación de los sujetos, es por ello que en vez de concebir al cuerpo como una construcción retorno a la noción de materialidad para entenderle:
no como sitio o superficie, sino como un proceso de materializa-ción que se estabiliza a través del tiempo para producir el efecto de frontera, de permanencia y de superficie que llamamos materia... el hecho de que la materia siempre este materializada debe entenderse en relación con los efectos productivos, y en realidad materializa-
Título del dibujo: posición principal en el perreo Autor: Jhonatthan Maldonado Ramírez
238
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
dores, del poder regulador en el sentido foucaultiano (Butler, 2002, pág. 28).
Un ejemplo de materialización en el baile del reggaetón es la vestimenta o la sexualización del cuerpo femenino, como lo men-ciono en el primer capítulo de la tesis con el apartado “La creación de imágenes...”, los videos de la música reggaetón muestran una puesta en escena de las representaciones genéricas, raciales, estéti-cas y sexuales que afectan la construcción subjetiva e intersubjetiva de los sujetos, ya que estos tienden a interpelar3 las normatividades imperantes que naturalizan los actos binarios del género, la violen-cia, la sexualización del cuerpo femenino o la vigorización sexual masculina, es así que estas interpelaciones se materializan en los cuerpos; en torno a la vestimenta se tiende a hacer distinciones en-tre los hombres y las mujeres:
Una reggaetonera se viste con tenis de botita, su short, una blusa sencilla escotada, sus trencitas o un pants aguado, sus tenis de boti-ta y una blusa sencilla. Los accesorios son brillosos. A mí me gusta eso, que brillen, que brillen...Un reggaetonero se puede vestir con un pantalón y playera aguadas, o más fresón, más pegado. Ellos se ponen gorras o se trenzan el pelo. A veces también traen collares brillosos y aretes. Ah! y lentes. (Maru, 16 años)
La manera por la cual los y las jóvenes materializan los discur-sos y las representaciones que la música del reggaetón les exhibe, son maneras por las que se regulan y disciplinan los comporta-mientos y la moda generizada, ya que los personajes que actuan en los videos no difieren de la descripción que Maru me compar-tió, pues las playeras XXL no faltan en los “hombres” y los short y escotes en las “mujeres”, tanto en la representación del video como en la realidad interpretada en el contexto del baile; es así que menciona Muñiz retomando a Butler que “los cuerpos sólo surgen, sólo perduran, sólo viven dentro de las limitaciones productivas de ciertos esquemas reguladores, en alto grado generizados” (2010, pág. 14) en donde el poder regulador y normativo también forma al sujeto.
De esta manera, la materialización del cuerpo, en el baile del reggaetón, es proceso y producto de los efectos discursivos, de las
3 Teresa de Lauretis retoma la noción de interpelación de Louis Althusser y menciona que es “el proceso por el cual una representación social es aceptada y absorbida por individuo como su (de ella o él) propia interpretación y así volverse, para ese individuo, real, aunque en realidad es imaginaría.” (1989, pág. 19)
239
Maldonado R. El baile del reggaetón como práctica corporal... pp. 231-250
prácticas corporales y la performatividad que se entretejen dentro de una red de relaciones sociales que tienen que ver con la sexua-lidad, el género, la clase, la raza, la edad, la nacionalidad y la disca-pacidad, relaciones por las cuales los sujetos adquieren un sentido diferenciado de su propia corporalidad:
Yo no me considero como las chavas que pasan en los videos, yo estoy chaparrita y soy morenita, las chicas de los videos las veo altas y son más o menos blancas, estoy llenita y esas chicas no tienen longitas, digo, aquí en confianza están buenas y yo no (risas). (Maru, 16 años)
Es así como retomo la noción que construye Muñiz acerca de las prácticas corporales para decir que son:
sistemas dinámicos y complejos de agentes, de acciones, de represen-taciones del mundo y de creencias que tienen esos agentes, quienes actúan coordinadamente e interactúan con los objetos y con otros agentes que constituyen el mundo; si consideramos que forman parte del medio en que se producen, es decir, que son históricas, estaremos de acuerdo en que los procesos cambiantes que las caracterizan y di-ferencian, no son independientes de las transformación del medio y/o del contexto en el que se desarrollan. (2010, pág. 23)
De esta manera, el baile del reggaetón constituye una práctica corporal a través de la cual se viven y se expresan las siguientes perspectivas.4
1. La del disciplinamiento del cuerpo- Se controlan y se discipli-nan los cuerpos con la finalidad de “normalizar” y “naturalizar” la existencia de los sujetos, esto lo podemos observar en las represen-taciones de lo masculino y lo femenino en los videos, además de que no solo esencializan las relaciones de género sino que también factores como la violencia, la objetualización del cuerpo femenino, la heterosexualidad y la clase vienen a determinar ciertas expe-riencias en los sujetos:
Me encanta ver los concursos de reggaetón porque las chavas se en-cueran, en ocasiones, luego hasta enseñan las bubis (risas)... a mí me gusta ver y sentir culos por eso me encanta bailar el perreo (Abimael, 18 años).
Así es como los sujetos van encarnando discursos sexuales y genéricos normativos y coercitivos, debido a ello, se va definiendo
4 Las perspectivas las retomo de la doctora Elsa Muñiz (2010).
240
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
lo anormal, lo prohibido y lo abyecto a través de los procesos de ex-clusión y discriminación de los diferentes en el contexto del baile, aquellos quienes no están dentro de la esfera normativa:
Tengo amigos que a veces son bien putos, ya que no se atreven a sacar a bailar a las chicas, incluso un día un compa tuvo la oportuni-dad de mamasearse a una chava que era bien zorra y no se atrevió, le saco el muy maricón. (Abimael, 18 años)
Este argumento implica un eje de doble filo a partir de lo cual se disciplina, norma y se señalan los comportamientos que se con-sideran “desviados” en los sujetos.
2. La de los patrones estéticos- La moda como medio impues-to a través de la cual se pretende alcanzar ideales de perfección corporal, analizando las formas de exclusión y discriminación por clase, etnia, edad, nacionalidad y orientación sexual:
A mí me gusta bailar con chavas guapetonas, que tengan cuerpo de botella (risas) las que están flacuchas y muy morenas no me llaman la atención, a mí me gustaría perrear con una chica acá tipo de la de `es hora´ de farruko. (Jimmy, 17 años).5
Así que vemos como se remarcan los modelos de belleza oc-cidental que refuerzan la dicotomía normal-anormal además que existen expresiones de violencia simbólica y real en los videos y el baile del reggaetón a través del con quién sí o con quién no se baila.
3. La de la sexualidad y el género- Las complejidades del poder se encuentran deslocalizadas y localizadas, se presentan de mane-ra unitaria e interactiva a la vez, sin duda debido al carácter poli-valente del sujeto las formas de poder, son complejas también. En el reggaetón parto de la hegemonía heterosexual para dibujar el marco en donde operan las relaciones de poder que disciplinan y constituyen a los sujetos a través de la fuerza de la exclusión y la abyección de los cuerpos que materializan los imperativos sociales del género normativo y la heterosexualidad obligatoria, es por esta razón que en el baile del reggaetón se puede analizar cómo los sujetos representan y auto-representan relaciones desiguales y punitivas:
Sí tiene novio para qué baila reggaetón, se supone que le debería ser fiel y no comportarse como una verdadera guÃàila. (Lucy, 20 años)
Así es como a través de la hegemonía heterosexual se permi-ten ciertas relaciones, comportamientos, gestos, posiciones, movi-5 En este link pueden encontrar el video de “Es hora” de farruko y así se darán cuenta de qué tipo de chava habla Jimmy, Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=rtq8f6n0i5c
241
Maldonado R. El baile del reggaetón como práctica corporal... pp. 231-250
mientos y usos del cuerpo, a partir del orden opresivo del mun-do en binarismos y complementariedades que tienen como fin la esencialización y la coherencia de los sujetos hombres y mujeres remarcando un tipo de sexualidad y géneros posibles.
4. Cuerpo como medio de acción- En el baile del reggaetón el cuerpo aparece como vía de las disciplinas corporales, pero tam-bién como medio de reapropiación por parte de los sujetos:
En el reggaetón puedo experimentar con mi cuerpo y sentir cosas que en otros tipos de baile no siento, además de que es un baile en el que puedo jugar con mi pareja a través de besos, caricias y arru-macos, tal vez en mi casa y en la suya no se pueda pero en la pista sí (risas). (Antonio, 21 años)
En mi casa me regañan si salgo con shortcitos, mi papá se enoja, pero me guardo mi short en mi mochila y me lo pongo cuando llego a K ÃÅzis así le hacemos mis amigas y yo, nos ponemos de acuerdo guardamos nuestra ropa en las mochilas y ya la señora del lugar sabe que entramos nos ponemos nuestra ropa y luego se las dejamos en paquetería, nos gusta que nos vean, antes me daba pena pero ahora no, me gusta usar faldas y shorts para salir a bailar reggaetón, pero me tengo que hacer todo un pancho para vestirme así (risas), además la música me permite hacerlo, si uno ve los videos así se ven las chi-cas así que no nos vemos mal. (Mariana, 16 años)
En estos dos argumentos se puede ver cómo es que los sujetos a pesar de las normas sociales que les impiden expresar sus emo-ciones o sentimientos y los gustos por la forma de vestir, crean es-trategias por las cuales hacen lo que “ellos y ellas quieren”. Antonio encuentra en el reggaetón una oportunidad para “jugar con su pa-reja” y Mariana para vestirse como le gusta, cosa que en otros luga-res se les complica, así que a pesar de que el reggaetón reproduzca una sexualidad y un género normativo, los sujetos encuentran en el tiempo y el espacio del baile una capacidad de acción para deci-dir y crear estrategias que, si no rompen con el orden imperante sí ponen en entre dicho su poder totalizante.
Como menciona Muñiz, a pesar de la clasificación, las pers-pectivas son complejas y polisémicas; además de que se podrían realizar mucho más, aunque estas tendrían que ver con los objeti-vos de la reflexión.
De esta manera, el perreo como práctica corporal que engloba las cuatro perspectivas que analicé, tiene como orden apremiante la normalización de los sujetos por su “carácter eminentemente disci-plinario y regulador” (Muñiz, 2010, pág. 26).
También, en el reggaetón a través de sus letras y la estética que
242
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
lo acompañan, va configurando un ideal del cuerpo que va diferen-ciando a mujeres y hombres. Dicha producción del cuerpo importa si cumple con los estándares exigidos, importa en tanto que repre-senta genitales, senos y glúteos. Lo que importa del cuerpo es lo que facilita el consumo visual.
Así, el imaginario del cuerpo que es resaltado no solo en el reggaetón sino en los medios de comunicación y en las distintas esferas sociales donde se le da un valor muy alto a la apariencia, el género encarnado en el cuerpo distingue las partes que van a configurar, por el alto significado cultural, el ser hombre y el ser mujer. El pene es una parte del cuerpo que está catalogado como indicador de hombría y conduce a centrar la sexualidad masculina en esa zona. De esta manera, el reggaetón a través de su baile y su producción audiovisual se conforma como un sistema de represen-taciones sociales para dar materialidad al cuerpo generizado, que a su vez, disciplina y regula a los sujetos dentro de límites bien fijos en el ejercicio de la sexualidad.
Sobre la materialidad del cuerpo en el perreo
KATHY DAVIS (2007) mencionó que la búsqueda de cuerpos perfec-tos-normales, el culto a la belleza y las prácticas corporales tendien-tes a lograr el objetivo marcado por los modelos de mujer y hombre no son una característica especial de la modernidad tardía, sino que lo novedoso radica en su coexistencia con los discursos del recono-cimiento a la diversidad y el de la libertad de los sujetos para actuar sobre sí mismos y sobre sus vidas.
Es así como se presentan prácticas corporales paradójicas como la cirugía estética, la pornografía y el trabajo sexual, por de-cir algunas, que necesitan de “equilibrismos críticos” en los cuales se localicen reflexiones que vayan más allá de moralidades “cien-tíficas” que inserten a sujetos y prácticas sociales dentro de la di-cotomía del bien y del mal; se necesitan, a mi parecer, reflexiones que den cuenta de la complejidad de los sujetos y sus prácticas sin el mandato del “¬°Ya no lo hagan!” o el “Háganlo de esta ma-nera”; los sujetos sostienen prácticas que podrían estar reiterando un orden social hegemónico de género y sexualidad, sin embargo, es de suma importancia rescatar sus experiencias y vivencias para llevarlas a cabo, con el fin de no recaer en una victimización o en una agency de facto.
El perreo como práctica corporal (Muñiz, 2010) tiene como or-den apremiante la normalización de los sujetos; por un lado, el baile
243
Maldonado R. El baile del reggaetón como práctica corporal... pp. 231-250
del reggaetón tiene un carácter eminentemente disciplinario y regu-lador que inserta a los sujetos dentro de las imperantes normas de sexualidad y de género, y por otro, se presenta como una práctica transgresora que pone en contradicción las “normas” que la acatan.6
En K´zis hay algo que siempre llama mi atención; si el perreo suena los cuerpos se mueven, y las y los jóvenes empiezan a bailar, aunque la forma en la que lo hacen se distingue de gran manera.
Los movimientos en el baile materializan discursos que divi-den el estar y el hacer de los sujetos; a través del género normativo binario se reproducen los roles activo y pasivo de lo masculino y lo femenino que impone “sutilmente” la norma heterosexual.
De esta manera, podemos ver grupos o parejas de chicas que bailan entre sí; sin ningún problema (la mayoría) se dan la espalda, se agachan, pegan pechos e incluso simulan y se dan nalgadas, sin embargo la interacción entre los varones se da de manera dis-tinta, ya que no bailan el perreo al menos que sea con una chica y mientras consiguen pareja de baile solo mueven el pie y cantan las canciones, al mismo tiempo que observan y comentan acerca de los traseros de las chicas que bailan o pasan frente a ellos.
Estas normas diferenciadas de interacción entre sujetos del mismo sexo se da a través de las disciplinas y regulaciones que impone la heterosexualidad obligatoria y la cultura de género; así que la materialidad del cuerpo se constituye a partir de estos dos imperativos sociales.
a) Las nalgas en el perreo: género y sexualidad
LAS nALGAS o el booty7 indican un espacio en el cuerpo en donde se localizan los discursos y las prácticas hegemónicas de género y sexualidad.
Es frecuente que cuando uno transita por la ciudad de Puebla las miradas de los hombres y las mujeres apunten mayormente ha-cía ese lugar8, y no es raro que pase eso, debido al gran bombardeo visual que nos topa día con día en los programas de televisión, en los puestos de periódicos, en el cine, en las páginas porno, en las tiendas de pantalones de mezclilla y en las portadas de los discos y videos
6 Para los objetivos del presente congreso me enfocaré a discutir el carácter disciplinario y regulador del baile del reggaetón.7 Esta palabra se utiliza en el contexto del reggaetón para referirse a las nalgas o el culo, especialmente de las mujeres.8 Aunque mayormente es la de los hombres, esto responde a la constitución de la subjeti-vidad masculina enmarcada bajo las lógicas corporales de la heterosexualidad, lugar que se cuida y lugar que se posee.
244
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
del reggaetón, incluso en facebook hay una página que se denomina “nalgas CLUB”9y en esta página que tiene 6, 983 “me gusta” se exhi-ben fotografías de chicas que muestran el culo en diferentes contex-tos: encima del volante de la motocicleta, en el sillón, en el interior de un auto y en la cama, aunque hay una foto de un chico que esta de espaldas e inclinado, usa una tanga y escribió “quiero hombre mayor que me penetre por primera vez agrégame o msj. por inbox” y el comentario de una chica que publicó “Ola t gustaría plublicar unas fts mías pasa m un correo y t las envio si”, así vemos que quien administra la página no solo sube fotos sino que también las y los usuarios son participes del contenido de la página.
En el buscador de google1110 la palabra “nalgas” tiene 11,900, 000 resultados y las primeras tres páginas dicen lo siguiente:
1. nalgas las mejores nalgas2. Pero que ricas nalgas3. nalgas en Cancún segunda parteEn imágenes de google la palabra arroja 310, 000 resultados y
todas las imágenes son de mujeres. Cuando puse “nalgas y reggae-tón” el buscador arrojó 516, 000 resultados y las primeras tres pági-nas dicen:1. Como sudan las nal-gas2. Mujeres bailando re-ggaetón3. Las mejores nalgas perreando
Y la mayor parte de imágenes que sa-len en el buscador de google cuando escri-bes “reggaetón” son de mujeres y traseros que dicen esa palabra.
9 nalgas CLUB disponible en: http://www.facebook.com/noMeJodasEnserio o desde facebook busca “nalgas CLUB”.10 La revisión de las páginas de facebook y del buscador de google las realicé entre los meses de septiembre y octubre de 2012, las cifras y los resultados pueden variar hoy en día.
Imagen que encontré en google “imágenes” cuando busque la palabra reggaetón.
245
Maldonado R. El baile del reggaetón como práctica corporal... pp. 231-250
Hay un video que se llama “El mellao”11del cantante de reg-gaetón Julio Voltio que refleja el papel de las nalgas en la vida co-tidiana, aunque este papel está representado bajo la lógica hetero-sexual. Al empezar el video se deja claro a qué se refiere la palabra “mellao”, según el video se refiere a dos cosas distintas, por un lado significa “boca sin dientes” y por otro “pantalón muy apretao”, así es como a partir de un malentendido el cantante empieza a narrar la historia: él se encuentra mirando el cadencioso caminar de una chica, aunque después le llama la atención un personaje que se encontraba en la calle comiendo, a lo que él grita “Cómo mastica ese mellao”, refiriéndose a cómo es que come esa chimuelo, ahí es donde radica el malentendido y deviene la connotación sexual, ya que la chica voltea y lo toma como una ofensa, a lo que supongo ella interpreto “cómo es que coges con ese culo” y le responde a Julio con una cachetada.
Además es interesante que Julio está interpretando un perso-naje que viste con un casco y un chaleco amarillo que indica que está trabajando en una construcción y reforzando el estereotipo de los “albañiles” como los principales “acosadores sexuales”. Después el video pasa de la zona de construcción, a la barbería dónde se en-cuentran siete varones13 mirándole el trasero a la chica que está barriendo, y después a la lavandería donde una chica le enseña a Julio su tanga, además mientras todas estas imágenes se entretejen y crean una imaginaria realidad, Julio canta “bien pegao mami bien pegao”, “saca lo que tienes guardao”, “reggaetón pa que mueva el bom bom”, de esta manera se arma toda una coreografía que cen-tra en las nalgas, el booty, el bom bom o el tumbao el discurso y la práctica musical que deviene en la disciplina de la mirada.
Pero a todo esto ¿qué papel juegan las nalgas en el perreo? Las nalgas representan un especio visual objetivado del cuerpo, espa-cio en donde se materializan prácticas y discursos que las socieda-des contemporáneas fabrican para generar:
... modelos corporales fabricados, construidos a base de muchos pro-ductos, desde ropa diseñada cuidadosamente para resaltar redonde-ces donde no las hay, hasta la cirugía plástica, utilizada para corregir determinados rasgos que se consideran indeseables, sin olvidar las horas de gimnasio, los anabólicos, las prótesis y los silicones que permiten moldear los cuerpos. (List, s/f)
11 El mellao de Julio Voltio, disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=nEljeTy7YkU&feature=related 13 Especialmente el barbero (Rene de Calle trece) es quien no quita los ojos de encima a las nalgas de la chica, incluso Julio lo despierta cantando “que no se duerma el aprovechao”
246
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
De esta manera, es que a partir de estos productos, el cuerpo se fragmenta, tomando más importancia algunas partes del cuerpo que otras, y estas partes están marcadas bajo la lógica reguladora del sexo que disciplina a los sujetos a través del género a partir de un conjunto de actos clasiales, raciales y estéticos sostenidos y constituidos. En el reggaetón, la vestimenta de las mujeres radica en mostrar las piernas, las tetas y las nalgas, mientras que la de los hombres apunta a enseñar las cuadraturas de la espalda, el abdo-men y los brazos, por ello la estilización del cuerpo constituye el género (Butler, 1998) y el género, a su vez, representa una tecnolo-gía política en el cuerpo (de Lauretis, 1989).
En el perreo, la materialidad del cuerpo se constituye en las relaciones heterosexuales, sitio primario, donde la diferencia de género es re-producida. Es de este modo que hay partes del cuer-po permitidas en las relaciones entre los sujetos del mismo sexo; como ya lo apunte antes, en K´zis es común ver a las mujeres bailar reggaetón, pero los hombres lo hacen de distinta manera, Abimael me contó que:
Mientras busco pareja de baile, estoy bailando con mis compas en la mesa o en el lugar donde estemos, así vemos quien pasa, vemos que tal están y si están chidas pa´ bailar (Abimael, 18 años).
Cuando Abimael me dijo que “bailaba con sus compas” mien-tras buscaba pareja de baile, le pregunté cómo bailaba con sus ami-gos, a lo que él me contestó “Pues nos tomamos de los hombros y brincamos en rueda”, yo después le pregunté ¿bailas igual con la pareja que esperas?:
no que va, yo con la chica que espero quiero perrear intensamente, ya sabes ¿no? Darnos nuestros arrumacos, voltearla y ver qué pasa, chance y con el paso de las canciones hasta nos besamos, y eso pus no lo hago con mis compas, imagínate yo dándole la espalda al Lalo (risas) no manches, eso solo las mujeres, me vería bien puto bailando reggaetón con mis compas (Abimael, 18 años).
El argumento de Abimael muestra que dar la espalda en el perreo representa dar las nalgas y eso significa ser “puto”12, List al respecto comenta que:
12 En los conciertos, los cantantes de reggaetón tienen acompañantes que bailan mientras ellos cantan, sus acompañantes suelen ser hombres y mujeres que bailan en pareja (hombre-mujer), pero cuando se acercan a los cantantes para perrear solo lo hacen las bailarinas, nunca he visto en conciertos por tv o en vivo que se acerque un chico a perrear, a darles la espalda o a llegar hasta abajo con ellos, sin embargo, con las cantantes se acercan tanto hombres como mujeres.
247
Maldonado R. El baile del reggaetón como práctica corporal... pp. 231-250
Las nalgas son una parte importante del cuerpo y en la masculinidad marcan su papel dentro de la construcción de identidades sexuales... Dentro de los imaginarios genéricos, las nalgas corresponden a una parte de la anatomía asociada a la recepción pasiva de contactos, así como una vía de acceso en la penetración, ergo, dentro de la sexualidad es considerado femenino recibir y disfrutar el placer ahí generado. (List, s/f)
De esta manera “solo las mujeres dan la espalda”, debido a la naturalización del cuerpo y el uso de los orificios que el pensa-miento heterosexual propone; dar la espalda o las nalgas por parte de un hombre a otro hombre presupondría una “feminización” en donde el fantasma de la homosexualidad rondaría; la homosexua-lidad sigue siendo interpretada con el estereotipo tradicional del sujeto femenino que le gusta que le den por atrás; sin embargo, hay muchas prácticas sexodiversas que implican la penetración, por ejemplo de dedos, dildos, penes, puños o el llamado “beso negro”13que implican a cualquier tipo de parejas.
Aunque ¿por qué existe más preocupación por parte de los hombres a dar la espalda a otros hombres, y no de las mujeres a otras mujeres, en el baile del reggaetón? Esto se debe al ordenamien-to sexual y a la cultura de género que las sociedades contemporá-neas conforman; es así como se piensa que las formas para acceder al placer son aquellas que pasan por la sexualidad folocéntrica en donde los géneros binarios encarnados en los cuerpos sexuados se complementan, de esta manera se constituye el campo inteligible del uso del cuerpo en el reggaetón, en ese campo, las nalgas o dar la espalda marcarán la materialidad del cuerpo, en donde quienes no actúen bien su distinción de género serán castigados a través de actos homofóbicos y misóginos, por eso se escuchan palabras como “zorra”, “puto” o “maricón” que conllevan el fin punitivo. Así que, la materialidad del cuerpo en el perreo significará:
El cuerpo hetero producto de una división del trabajo de la carne según la cual cada órgano se define por su función. Una sexualidad cualquiera implica siempre una territorialización precisa de la boca, la vagina, el ano. Es así como el pensamiento heterocentrado ase-gura su vínculo estructural entre la producción de la identidad de género y la producción de ciertos órganos como órganos sexuales y reproductores. (Preciado, 2005, pág. 128)
Debido a ello, pongo el acento en que es importante discernir
13 Estimulación anal por medio de los labios y la lengua.
248
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
las condiciones de opresión que resultan de la reproducción ana-lizada, en el contexto del perreo, de las identidades de género que sostienen las categorías esencialistas, distintas y binarias de hom-bres y mujeres que aparecen como la configuración natural de los cuerpos en sexos que existen en una relación binaria y mutua que establece el imperativo heterosexual.
Contrarrestar la hegemonía sexual y genérica en el perreo, im-plica cuestionar las restricciones del uso de los placeres y el cuer-po; en la frase “en el perreo, sólo las mujeres dan la espalda” o las nalgas, se deja claro que:
Las restricciones establecidas por los imaginarios de la hete-rosexualidad son las que limitan las posibilidades de disfrute del cuerpo. Por tanto, en la medida en que los sujetos se sientan me-nos amenazados por el fantasma de la homosexualidad, otorgarán menos importancia a esos límites culturales y podrán permitirse explorar las posibilidades de disfrute del placer a través de todo el cuerpo y todos sus sentidos. (List, s/f)
Es así como en los actos corporales del perreo quedan estable-cidas las normas sociales que llevan a la constitución de los suje-tos en un espacio corporal culturalmente restringido, aunque los mismos actos y su contradictoria constelación son los que ponen de manifiesto la corporalidad transgresora, ya que desde puntos ajenos al contexto del baile: las y los jóvenes que perrean rompen con la “buena moral” de la incoherente norma heterosexual.
Referencias de las fuentes citadas
BUTLER, J. (2002): Cuerpos que importan: sobre los límites materia-les y discursivos del “sexo”. Buenos Aíres: Paidós.
BUTLER, J. (1998): “Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista”, en Debate Feminista, año 9, vol. 18, octubre de 1998, pág. 296-314.
DE LAURETIS, T. (1989): “La Tecnología del Género”, en Technologies of Gender, Essays on Theory, Film and Fiction. London: Mac-millan Press, pág. 1-30.
FOUCAULT, M. (2007): Historia de la sexualidad. La voluntad del sa-ber, vol. I. México: Siglo XXI.
FOUCAULT, M. (s/F): Vigilar y castigar. nacimiento de la prisión. (Ver-sión pdf) Fuente: Biblioteca_IRC. Edición: Proyecto Espartaco.
LIST REYES, M. (s/f): La percepción del cuerpo masculino, en En-
249
Maldonado R. El baile del reggaetón como práctica corporal... pp. 231-250
kidu. Disponible en: http://www.enkidumagazine.com/art/2004/020304/E_022_020304.htm (23 de agosto de 2012: 3.45pm)
MUñIZ, E. (2010): Las prácticas corporales. De la instrumentalidad a la complejidad. Universidad Autónoma Metropolitana- Azca-potzalco. México: Anthropos.
PRECIADO, B. (2005): “Devenir bollo-lobo o cómo hacerse un cuerpo queer a partir de El pensamiento heterosexual”, en D. CóRDO-BA; J. SÁEZ; P. VIDARTE (Editores); Teoría queer. Políticas bolle-ras, maricas, trans y mestizas. Madrid: EGALES.
DIRECCIOnES de Internet
nALGAS CLUB disponible en: http://www.facebook.com/noMeJoda-sEnserio o desde facebook busca “nalgas CLUB” (Consulta: 12/septiembre/2012 y 22,25/octubre/2012)
EL mellao de Julio Voltio, disponible en:
HTTP://www.YOUTUBE.COM/wATCH?V=nELJETY7YKU&FEATURE=RELATED (Consulta 22/octubre/2012).
251
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Juris Tipa
Los gustos musicales y los procesos identitarios entre los jóvenes universitarios de la Universidad Intercultural de Chiapas
RESUMEn: En este estudio exploro la ubicación de los jóvenes uni-versitarios de la Universidad Intercultural de Chiapas (UnICH) en el campo cultural de la música. Es decir, el consumo, las preferencias y las opiniones acerca de las formas y estilos musicales que están circulando alrededor de estos jóvenes. Además, priorizado tanto el papel de consumo de música en la sociabilidad entre los estudian-tes como las diferencias étnicas que existen entre ellos. Para descri-bir a profundidad las relaciones que uno establece con los bienes culturales como la música, es necesario e indispensable analizar las cohesiones y mecanismos identitarios que condicionan y con-figuran dichas relaciones. Los procesos identitarios revisados en este texto revelan tanto la auto-ubicación cultural de los jóvenes (geografías culturales) y la relación con el ámbito urbano, como las vinculaciones entre distintos niveles de gustos musicales.
PALABRAS clave: gustos musicales, consumo de música, etnicidad identidades.
RECIBIDO el 20 de febrero de 2013
APROBADO el 19 de Abril de 2013
252
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Musical tastes and identity processes among university students in the Intercultural University of Chiapas
ABSTRACT: In this study I explore the placement of university stu-dents in the Intercultural University of Chiapas (UnICH) in the cul-tural field of music. That is, consumption, preferences and opinions about musical forms and styles that are circulating around these young people. Furthermore, both the role of prioritized music con-sumption in sociability among students as ethnic differences be-tween them. To describe in depth the relationships you establish with cultural goods such as music, is necessary and indispensable to analyze the cohesions and identity mechanisms that influence and shape these relations. Identity processes reviewed in this text reveal both the auto-location of youth culture (cultural geography) and relationship to the urban environment, such as the links be-tween different levels of musical tastes.
KEYwORDS: musical tastes, music consumption, ethnicity identi-ties.
253
Tipa. J. Los gustos musicales y los procesos identitarios... pp. 251-272
LAS UnIVERSIDADES Interculturales pueden ser consideradas como una propuesta innovadora y reciente de educación superior. En Mé-xico estas instituciones surgieron en el siglo XXI como resultado de la expansión de la educación secundaria obligatoria, la demanda por educación media superior en las zonas rurales, varios cambios legis-lativos y presiones por parte de movilizaciones sociales del “sector educativo” e “intelectual indígena”, al igual que “la revalorización mundial del derecho a la diversidad” (Fuentes, 2011: 31 – 36; Puig, 2008; Schmelkes, 2008). La Universidad Intercultural de Chiapas (UnICH) es una de las primeras de su especie y fue abierta el año 2005, contando con cuatro unidades académicas: San Cristóbal de las Casas (1024 estudiantes).1 Las Margaritas (151), Yajalón (144) y Oxchuc (140). La sede principal, San Cristóbal de las Casas, ofrece cinco carreras de licenciatura: Comunicación Intercultural, Lengua y cultura, Desarrollo sustentable, Turismo alternativo y Medicina in-tercultural. La composición etnolingüística de la UnICH nos muestra que casi 40% de los estudiantes de la unidad San Cristóbal de las Ca-sas son hablantes originarios de castellano, luego siguen los hablan-tes de tseltal y tsotsil. Los restantes presentan una aguda diversidad lingüística: son hablantes originarios de zoque, ch´ol, kanjobal, tojo-labal, zapoteco y mixteco (Tipa, 2012). De esta forma la UnICH es un punto de encuentro de actores diversos, es un espacio multiétnico e inevitablemente un espacio de socialización juvenil.
La interrogante principal de este texto es de qué forma los jó-venes se apropian de la música al nivel personal y cómo los gustos musicales funcionan en la sociabilidad entre ellos y ellas. Usualmen-te consideramos que el consumo de música es un fenómeno trans-cultural, capaz de traspasar las fronteras socioculturales. Si tal sería el caso, existen formas musicales más “culturalmente flexibles” o adaptivas a los gustos de los diversos actores juveniles de la UnICH.
Hacer este tipo de exploración es particularmente fructífero por los altamente distintos contextos socio-culturales de los cuales provienen los estudiantes y, sobre todo, estando en una institución educativa que promueve relaciones equilibradas entre las diferen-tes culturas. Por lo tanto, la parte empírica fue hecha a base de 20 entrevistas a profundidad con estudiantes activos de habla caste-llana, tsotsil, tseltal y ch´ol. Las únicas cosas en común entre los entrevistados eran que son jóvenes (18–25 años de edad), son de Chiapas (aunque de distintos tipos de poblaciones) y están en la UnICH unidad San Cristóbal de Las Casas.
1 Datos del semestre “enero – junio” del 2012.
254
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Música, identidad y las formas identitarias
PODEMOS PEnSAR en la identidad como una respuesta larga a la pregunta “¿quién eres?”. Dicha respuesta estaría dada desde nuestra autodefinición como persona, nuestros gustos, el rol que jugamos en algún grupo en el cual podemos adscribirnos identitariamente. Como bien se sabe, la persona puede combinar varias identidades aunque sean contradictorias entre sí. Al igual que la identidad es algo construido: nadie nace con ella, ni se trae genéticamente, sino que se va adquiriendo a lo largo de la vida desde la primera infancia y durante las etapas posteriores a través de la relación con los de-más2 que pueden tener influencias específicas mediante sus discur-sos o sus actos. Identidad, o más bien – las identidades – funcionan como decodificador de la realidad, como la lente a través de la cual miramos e interpretamos al otro y también adquirimos los referen-tes para rechazarlos, adquiriendo ciertos tipos de discursos para hacerlo. De esta forma la identidad no es solamente una bandera, sino también un escudo para protegerse del extraño, aunque este “escudo” al igual que “la bandera” pueden ser sustituidos por unos distintos (Bolaños, 2007). Se construye sobre la base del reconoci-miento de algún origen común o unas características compartidas con otra persona o grupo o con un ideal, que consecuentemente crea sentimientos de solidaridad, lealtad o antagonismo estableci-dos sobre este fundamento (Hall, 1996).
Existen varios tipos de identidad personal, varias formas de construir identificaciones de uno mismo con relación a los otros, y varios modos de construcción de la subjetividad, el tiempo social y psíquico, que son combinaciones de formas identitarias. Según la propuesta de Claude Dubar (2002), para garantizar a los individuos, al menos durante un tiempo, una cierta coherencia y un mínimo de continuidad,3 la personalidad individual se organiza alrededor de una forma identitaria dominante “para los otros”. Esta forma son identidad comunitaria, basada en rasgos físicos, lingüísticos, señas identitarias culturales (por ejemplo, mexicano, tseltal, etc.), e iden-tidad societaria, basada en papel profesional, estatus social y tipo de actividad que uno ejerce (estudiante, músico, etc.). Por lo tanto las formas comunitaria/societaria tienden a ejercer la dimensión colectiva de la identidad personal.
Una de las formas identitarias “para sí” (o “formas identitarias
2 Padres, familiares, amigos, colegas, etc.3 Más que nada – para ser reconocidos por los demás.
255
Tipa. J. Los gustos musicales y los procesos identitarios... pp. 251-272
intermedias”) sería identidad narrativa4 que se basa en la forma “biográfica para sí” e implica el cuestionamiento de las identidades atribuidas y un proyecto de vida que se inscribe en la duración. Más que nada se refiere a cómo el individuo es capaz de organi-zar un relato describiendo su trayectoria vital, los incidentes que la modificaron, pero también considerar al futuro como los proyectos y el plan de vida. Por lo tanto, la narrativización del Yo es uno de los principales procesos identitarios. La identidad reflexiva por su lado proporciona una “transacción biográfica para sí” o “relación para sí”: identificación que consiste en investigar, argumentar, dis-cutir y proponer definiciones de sí mismo basadas en la introspec-ción y la búsqueda de un “ideal moral” que uno propone para sí. La identidad reflexiva se liga con la narrativa en la forma de una identidad personal que considera el establecimiento de vínculos sociales voluntarios y consecuentemente cambiantes de acuerdo a la trayectoria personal. A este nivel, la música puede ser percibi-da según una auto-reflexión y auto-narrativización que uno hace sobre sí mismo de “cómo soy”, “qué no soy”, “cómo me siento” y “qué me está pasando”, etcétera.
(Fuente: Elaboración propia).
La música está compuesta por estratos y códigos múltiples, permitiéndole ser utilizada e interpretada por distintos grupos so-ciales y apropiada de formas diferentes a través de los procesos interpelativos que son los procesos de construcción de sentido a través de una constante lucha discursiva (Vila, 2002). Respectiva-4 Otros autores la prefieren denominar identidad biográfica (Giménez, 2005: 23 – 24).
Identidad narrativa
Identidad reflexiva
Identidad societaria
Identidad comunitaria
256
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
mente, el contenido de la pieza musical no necesariamente está interpretado por el oyente de forma literal sino a través de un sen-tido creado/imaginado y personalizado – “ajustado” a la manera de ser y estar de la persona en un momento o periodo particular. Esto abre diversas posibilidades de construcción identitaria, la misma canción puede ser interpretada y apropiada de maneras diferen-tes con unas interpelaciones más exitosas que otras. Así la misma matriz musical es capaz de articular muy distintas configuraciones de sentido, mientras que otras logran articular configuraciones de sentido muy similares entre sí pudiendo interpelar sólo a actores muy similares. Por ello sería un error buscar el sentido de la música en el interior de “los materiales musicales”, y sería mejor buscarlo en los discursos contradictorios a través de los cuales la gente le da sentido a la música, donde la cuestión no es cómo una determina-da obra musical o una interpretación refleja a la gente, sino cómo la produce, cómo crea y construye una experiencia musical (Frith, 1996: 184; Vila, 2002: 22 – 23).
El consumo de música y los gustos musicales
CUAnDO HABLAMOS de los gustos musicales y el consumo de mú-sica, aparentemente no hacemos ninguna diferenciación entre am-bos, presumiendo que es lo mismo. Sin embargo, suponemos que el consumo es algo general que puede ser hasta superficial y el gusto como algo más intimo, personalizado, más profundo. Ciertamente en el campo de los estudios sobre música hay muy pocos teóricos que suelen hacer una diferenciación entre los dos y prevalece la postura que los gustos y el consumo son dos caras de la misma mo-neda. Así, por ejemplo el famoso sociólogo francés Pierre Bourdieu (2002) en su legendaria obra “La distinción: Criterio y bases sociales del gusto”, percibe los gustos como preferencias manifestadas por ciertos bienes y estéticas, mientras el consumo ya es la manifesta-ción del gusto o, mejor dicho, la materialización de él. Por lo tanto el gusto está ligado a lo cultural y el consumo a lo económico en forma de posesión de los medios para satisfacer los gustos.
Aquí habría que indicar que las formas de consumo de música durante los últimos diez años han revolucionado y cambiado de forma fundamental. Los formatos electrónicos o digitales (.mp3, .wav, .mp4, etc.), las descargas/intercambio de archivos, opciones de escuchar música en el Internet en el modo stream (por ejemplo, Youtube) y pasarla/”postearla”/sugerirla en las redes sociales nos lleva a una condición donde la mayoría de la gente tiene los medios
257
Tipa. J. Los gustos musicales y los procesos identitarios... pp. 251-272
necesarios para acceder a teóricamente cualquier tipo de música (Reguillo, 2012). Recordemos que para acceder a internet hoy en día ni siquiera hay que tener una computadora sino basta con la posesión de un celular.5 Esto nos indica por lo menos dos cosas: el alto reconocimiento y necesidad que los humanos tienen por la música y que dicho bien se ha vuelto más accesible que nunca. Así que teóricamente el consumo de música ya no debería ser deter-minado tanto por cuestiones económicas, sino más explícitamente por cuestiones de los gustos.
Podríamos decir que el consumo de música es el conjunto to-tal de todo lo que oímos sin importar si lo estamos haciendo por nuestra propia voluntad o no. Por ejemplo, en el transporte público o en un bar o antro tenemos muy limitadas posibilidades de decidir qué música va a sonar. Los gustos, por su lado, tendrían una calidad más peculiar que se define según la ocasión y el contexto social en el cual nos encontramos. Basándome en la obra de Roger Martínez (2007) propongo distinguir por lo menos tres espacios sociales que describen los niveles del gusto musical. El primero sería el general, lo que correspondería a la dimensión societaria de la identidad, como los espacios de la socialización secundaría, por ejemplo, la escuela, el trabajo, las amistades, etc. A este espacio le correspon-dería el gusto generalizado – música que “está alrededor”, “esté de moda” en un momento histórico, que “todos escuchan” o cono-cen y, sobre todo, tienen una opinión acerca de ella. Luego seguiría el espacio de los grupos cercanos, lo que en términos de Claude Dubar sería el comunitario. “Los grupos cercanos” más que nada serían los familiares y el correspondiente gusto musical mediado por ellos. Aunque posteriormente nos guste o no, pero la primera introducción al “mundo de música” proviene justamente de aquí. El último, yendo desde lo general hacía lo particular, sería el espa-cio íntimo o subjetivo, lo que en términos de Claude Dubar sería el reflexivo. De ahí proviene el gusto más personalizado (el gusto ínti-mo) el cual se convierte en vínculo de sentido para las experiencias cotidianas de la personas.
5 Por supuesto, también el lugar donde la persona esté tiene que estar conectado a las redes de comunicación. Algo que tiene que ver con las políticas del mercado de las compañías telefónicas y algo que no siempre está distribuido de forma igual entre regiones que cuentan con alta o relativamente alta población y los puntos regionales (o “zonas remotas”) con poca población.
258
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Los primeros encuentros con la música y las relaciones intergene-racionales
LA MAYORÍA de los jóvenes consumen un amplio rango de música, dependiendo de la ocasión: si están en una fiesta o antro (“música para bailar” tipo electrónica, música grupera, cumbia, salsa), si es-tán en su casa y escuchan algo a su “gusto personalizado”, si están estudiando (ausencia de música o a menudo – música instrumen-tal), o si están en lugares públicos o en el transporte público donde no eligen la música que está sonando y que frecuentemente son diferentes estaciones de radio comercial con relativamente poca di-versidad de estilos.
En sus primeras memorias sobre la música, todos participan-tes mencionan los géneros y canciones que escuchaban sus pa-dres, hermanos y hermanas o la música que estaba alrededor de la familia dependiendo de la región y el contexto social. Con ese último me refiero a la música infantil que a menudo llena el fondo de las fiestas infantiles y la música regional como marimba chia-paneca o la música tradicional de algún grupo étnico o comunidad que al igual han sido reproducidas en eventos festivos.
Además de indicar que lo local en las formaciones musicales de los jóvenes tiene un peso considerable, se manifiesta la influen-cia de “los otros significativos” o los gustos mediados por grupos cercanos a la persona. Padres, hermanos, hermanas en muchos casos no sólo le presentan (sea de forma directa6 o indirecta7) a la persona diversos tipos de música o algún género en particular, sino como lo revelan varias entrevistas, influyen el gusto del joven de una forma permanente. Frecuentemente alguien que es aficionado por el rock pesado resulta tener “una hermana mayor que es meta-lera de corazón”, o alguien que escucha el reggae tiene “un herma-no mayor que escuchaba el reggae”. El verbo “introducir” resulta ser más que adecuado para describir estos casos. Esta introducción en términos de Roger Martínez, constituiría las primeras enseñan-zas de “las geografías musicales” donde los jóvenes se ubican y empiezan a recrearlas y ampliarlas.
En el caso de la música ranchera, el gusto musical de los jóve-nes está mediado por experiencias musicales de su infancia y parti-cularmente la de sus padres. Entre los oyentes del rock, por su lado, la influencia a menudo está mediada por los hermanos, primos y/o las hermanas, primas mayores de edad. En otras palabras – pode-
6 Involucran a la persona en la escucha de ciertos tipos de música.7 Sólo poseen grabaciones de ciertos tipos de música.
259
Tipa. J. Los gustos musicales y los procesos identitarios... pp. 251-272
mos hablar sobre la mediación generacional vertical (los padres) y la mediación generacional horizontal (hermanos/hermanas). Lo que caracteriza estos casos es una continuidad generacional (o transgeneracionalidad) en lugar de una ruptura que se realizaría cuando los jóvenes escuchan música que está alejada de lo que escuchan sus padres. En el contexto de las identidades, podríamos hablar de una posible “herencia identitaria” o “continuidad identi-taria” que se vislumbra a través de la música.
El gusto generalizado y la sociabilidad
HABLAR SOBRE el gusto generalizado en la UnICH es hablar sobre la música que escuchan “los demás” o “qué es lo popular”. General-mente los jóvenes mencionan la música banda, el duranguense, el reggaeton y la electrónica (del antro). Estos podrían ser considera-dos como los cuatro géneros musicales “del momento” y de popula-ridad elevada en la UnICH. Con menor frecuencia fue mencionada la música ranchera y aún menos frecuentemente el reggae y el rock. Todos estos géneros son los que están circulando en el ámbito uni-versitario de la UnICH, géneros que todos conocen (por lo menos a algunos de ellos) aunque tienen actitudes variadas hacia estos es-tilos musicales. Como vemos, muchos de los estilos mencionados son más que nada “música para bailar” o asociada con lugares de convivencia y pasatiempo. Ésta también es la razón por la cual los jóvenes que hablan de música electrónica hacen la especificación “del antro”. Muchos admiten tener, intercambiar y escuchar intér-pretes de los estilos mencionados, aunque rara vez los entrevista-dos mencionan alguna canción en particular como su favorita en el sentido de “posesión simbólica” (Frith, 1987). Al mismo tiempo es algo que sucede con otros estilos musicales que no suelen ser men-cionados entre los más populares en la universidad.
El gusto generalizado es la primera capa de las preferencias musicales de la persona donde la música consumida raramente al-canza los niveles subyacentes de la identidad personal en forma de reflexión que estimula una auto-narrativa. Las geografías musica-les suelen expandirse cuando uno habla sobre sus propias prefe-rencias musicales que sobre las de “los demás”. Esto sucede a base de conocimiento que uno tiene sobre los gustos de sus compañe-ros. Algo que tiene que ver con el intercambio de música y el tema de las preferencias musicales en la convivencia de estos jóvenes, donde el gusto generalizado funciona como un firme espacio de sociabilidad. Los jóvenes se juntan para hacer las tareas (especial-
260
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
mente cuando les obligan a hacer la tarea en grupo) y a veces po-nen música al fondo o convierten la preparación de la tarea en una convivencia informal donde la música puede convertirse en uno de los pilares de sociabilidad.
Al igual los jóvenes se juntan para las fiestas en la casa de al-guien u ocasionalmente para ir a algún antro. En ambos casos la experiencia musical está vivida a través del baile y aporta a la re-producción del gusto generalizado: muy pocos de los jóvenes en-trevistados expresan profunda simpatía por la música que ponen en los antros, dando la prioridad a la experiencia de convivir con sus amigos y amigas.
Durante los estudios, los compañeros de la misma carrera y generación empiezan a intercambiar música, práctica muy común entre estos universitarios. El intercambio de música es una de las formas principales como se reproduce el gusto generalizado. Tam-bién los jóvenes escogen a las personas con las que intercambian música, a base de conocer qué van a conseguir y saber qué pueden ofrecer a los demás algo nuevo según su gusto. Esto aporta a la creación de grupos de jóvenes que interactúan a base de compartir gustos similares. De manera similar a como se realizan las diferen-ciaciones entre si ligadas a la región o localidad de donde provie-nen las personas.8 Así la música sirve para “conocer” a los demás y eventualmente establecer lazos emocionales más fuertes, sean de amistad o compañerismo.
El gusto íntimo y la identidad reflexiva: el ritmo y las letras
LAS CAnCIOnES que me gustan es porque en algún momento la emoción que tengo como que va relacionado a las palabras que es-tán mencionadas en la canción. Como una forma de expresión, más que nada (Mujer, 18 años, hablante de tsotsil de San Juan Chamula).9
El gusto íntimo o personalizado puede ser considerado como el nivel donde se manifiesta el rol de música en las capas subyacentes de la construcción de la identidad personal, lo que sería la narrativa y la reflexión de uno sobre sí mismo. En todas las entrevistas cierta música aparece como un instrumento de auto-reflexión y conse-cuente auto-definición. Para describir estas canciones o interpre-tes los entrevistados usualmente utilizan expresiones “música que
8 En las entrevistas aparecieron las siguientes asociaciones: la costa – cumbia, el municipio de Ocosingo – música grupera, “ciudad” – música electrónica o música asociada con los antros.9 Indicaré la lengua materna sólo en los casos cuando tal no es español.
261
Tipa. J. Los gustos musicales y los procesos identitarios... pp. 251-272
me llega” o “música que tiene sentido”. Estamos seleccionando la música según esta búsqueda de sentido: un sentido, una interpreta-ción sumamente subjetiva sólo para nosotros, independientemen-te si otros también lo pueden encontrar ahí o no. Esta sería una diferencia básica entre el gusto generalizado y el gusto íntimo.
En términos operativos “la llegada” de la música al igual que su “sentido” es captada en la relación mente/cuerpo, la cual es la experiencia esencial de la música y está ejecutada, según las en-trevistas, a través de la letra y “el ritmo”. En esta ocasión puse la palabra “el ritmo” entre comillas para evitar la confusión de que el ritmo sólo se distinga como un paso rítmico de la batería u otros instrumentos musicales de percusión. Por “el ritmo” se debería en-tender el conjunto que lleva una pieza musical, o “la atmósfera”, se podría decir. La palabra “el ritmo” está usada por los entrevis-tados para describir esa sensación sonora general de alguna pieza musical que, por supuesto, tiene una base rítmica fija alrededor de la cual están ordenados otros instrumentos (sea una guitarra eléc-trica, un bajo, un trombón o un arpa) para crear el “paisaje” o la sensación sonora general.
La letra de la canción para el gusto íntimo es fundamental casi para todos los entrevistados. Además, en la letra debe ser reflejado algo que la persona está viviendo o sintiendo, en otras palabras – algo experiencial, auto-narrativo y auto-reflexivo. En la mayoría de los casos esta auto-reflexión se basa en las relaciones amorosas o las canciones que administran la relación entre nuestra vida emo-cional pública y la privada (Frith, 1987).
La auto-reflexión en muchos casos está basada en una narrati-va que está presentada por el (o la) intérprete musical. no importa si esta narrativa es real o ficcionada (desde el punto de vista del autor) porque va a representar algo real para los que “se identifican” con ella. Consecuentemente se vuelve real (deja de sólo representar) cuando la persona encuentra similitudes entre su propia auto-na-rrativa y la que está escuchando. En un punto medio, o en el puen-te entre estas dos narrativas (la propia y la de la canción) está la auto-reflexión a través de la cual la persona interpreta la situación en la que se encuentra actualmente. La narrativización en algunos casos es bastante literal, pero también se puede trasladar a la esfera de resignificación donde la persona retoma solo algunos elementos de la narrativa y luego los interpreta según la percepción de sí mis-mo. En otras palabras – le atribuye a dicha narrativa elementos de forma creativa para crear la posibilidad de identificarse. A través de
262
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
esta “elaboración” uno no sólo está “encontrando” el sentido, sino también lo está creando a base de su propio ser.
La afición o pasión por ciertas canciones, intérpretes y géne-ros es temporal, algo que también caracteriza muchas dimensiones de la identidad personal. De esta forma no solo podemos hacer afirmaciones acerca de “cómo somos” y “qué estamos viviendo” en un momento dado, sino también recordarnos “como fuimos” o “cómo era yo y cómo he llegado hasta aquí donde me encuentro” lo que también forma base de la identidad reflexiva. La música, de este modo, nos está acompañando según “un estado interior” en el cual nos encontramos. Cuando cambia este “estado” también cam-biamos de música. Esta afirmación puede ser vista de dos formas: de temporalidad corta (música según “el estado de ánimo”) y tem-poralidad larga (música según “las etapas de vida”). En los casos de temporalidad larga podemos hablar sobre ciertas adscripciones identitarias porque tales suelen perdurar en tiempo, pero no nece-sariamente son infinitas (Dubar, 2002; Giménez, 2005).
¿Pero qué pasa cuando uno no entiende las letras por no saber hablar el idioma particular? Más que nada aquí estamos hablando sobre la música cantada en inglés, pero más adelante también re-tomé el caso de música en tsotsil. El consumo de música en inglés fue admitido por casi todos los entrevistados y en algunos casos hasta llega a mayoría de toda la música que escuchan.10 Lo paradó-jico es que casi todos los jóvenes con quienes platiqué admitieron su “no-manejo” o un manejo bajo del idioma inglés. Por un lado, esto explicaría el alto consumo de música en español de diversos géneros, y el hecho que sólo pocas personas revelaran que en in-glés escuchaban más de mitad de toda la música que consumían. Sin embargo, para el gusto íntimo el idioma importa: muy pocas personas indicaron que alguna de “sus” canciones estaban en in-glés. En estos casos “la llegada” de la música sucede a través del “ritmo”.
Las letras son importantes cuando las entiendes. Y a veces no me enfoco en lo que dice, menos cuando está en idioma que no entiendo – “Slayer”, “nirvana” o también la música japonesa de los mangas. Entonces es el ritmo, el timbre de voz y en estas canciones no es muy importante lo que dicen sino como lo interpreto yo y como lo siento. Me imagino lo que quiero (Hombre, 25 años, San Cristóbal de las Casas).
10 En las entrevistas les estaba pidiendo que me proporcionarán provisionalmente el porcen-taje de música que escuchan según la lengua en la cual está cantada.
263
Tipa. J. Los gustos musicales y los procesos identitarios... pp. 251-272
Muchas veces la letra quien la compone transmite la emoción. Ellos hacia nosotros. De repente entiendo algunos cachitos. Y si no entiendo, me voy a Internet y busco la traducción en alguna página y aparece la letra original y la traducción (Hombre, 20 años, Moto-zintla de Mendoza).
Como vemos, la no-percepción de una narrativa de forma lite-ral abre un vasto espacio para la imaginación y consecuente perso-nalización de un bien cultural a través de la creación de sentido. Si la persona siente la necesitad de entender literalmente la intención del interprete, existe la posibilidad de encontrar traducciones de letras en Internet. Esta práctica fue admitida por los jóvenes en la mayoría de las entrevistas. El ejercicio de imaginación en los ca-sos cuando la música está cantada en una lengua que no manejan, fue mencionado sólo por muy pocas personas. “La transmisión de emociones” que mencionan muchos de los entrevistados es uno de los procesos fundamentales en la relación que tenemos con la mú-sica. Este proceso está presente en todos los niveles de los gustos y no se puede atribuirle una calidad exclusiva de auto-reflexión. En otras palabras: toda la música nos “transmite emociones”, pero lo que importa es el grado de intensidad con el cual las sentimos en un momento dado y, consecuentemente, podemos relacionarnos con ellas.
Los gustos musicales en contextos rurales y urbanosLA MúSICA es algo inevitable para los seres humanos. Todos esta-mos rodeados con ciertos sonidos reproducidos a través de cantos e instrumentos sea de una grabación o de ejecución en vivo. Lo que varía es la clasificación de las formas sonoras que puede ser enten-dida como “las geografías musicales” donde las clasificaciones de los estilos musicales y las distancias entre ellos pueden variar de persona a persona, de un grupo a otro. En los casos cuando jóvenes provienen de lugares culturalmente aislados, es decir, sin conexio-nes a los flujos culturales regionales (el estado), nacionales (el país) y globales (países extranjeros, otros continentes), el encuentro con las formas culturales de entretenimiento que en los propios térmi-nos de los jóvenes están asociadas a la ciudad, causa una fuerte sensación de otredad. La llegada y la vida en la ciudad en estos ca-sos presentan un mundo culturalmente diferente que, por un lado, da inicio a la formación de las geografías musicales, pero al mismo tiempo ejerce una fuerte diferenciación básica entre la música re-gional o tradicional y “la música de la ciudad” o la música contem-
264
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
poránea. Esto se refleja directamente en el consumo de dicho bien cuan-
do los jóvenes dicen que no conocían los géneros contemporáneos de música hasta que llegaron a la ciudad (usualmente, San Cris-tóbal de las Casas). El hecho de percibir la música tradicional y la música contemporánea en términos diferentes no es algo extraor-dinario, suponiendo que lo tradicional esté asociado a algo “viejo” (hasta ancestral) y lo contemporáneo a algo “moderno”, “nuevo”. Lo particular aquí es que además de la diferenciación menciona-da, aparece otra, basada en nociones de “cultura propia” y “cultura ajena” (o “de afuera”). Los actores en estos casos usualmente son jóvenes de los grupos étnicos, pero se debe subrayar que no todos han tenido esta experiencia y es algo que depende exclusivamente de qué tan culturalmente “aislado” o “conectado” ha sido el lugar y el ambiente social11 de donde proviene la persona.
Los entrevistados utilizaron los términos “la música tradicio-nal” y “la música regional” para describir lo que básicamente son las melodías y cantos utilizados en las ceremonias de los cargos religiosos.12 Si aparece una rígida diferenciación entre “la música tradicional” y “la música de la ciudad”, entonces debe haber una diferencia cualitativa entre las dos formas musicales. Una de éstas sería hacia qué y para quién está dirigida la música. La música con-temporánea está dirigida hacia la persona que la está escuchando y la música tradicional tiene una función mucho más instituciona-lizada y está orientada hacia “el dios” y “los espíritus” e implica un rezo. La música tradicional funciona como una continuación de la tradición musical de “raíces prehispánicas”13 y no está creada para el goce estético sino considerada como parte inseparable de las ce-remonias y ritos religiosos (López, 2009: 185, 191). La base de esta clasificación puede ser la música contemporánea como “música para consumo personal” y la música tradicional como “música de función” (la adoración) o “música institucionalizada” de manera si-milar a los cantos religiosos en las iglesias cristianas. Sin embargo, los entrevistados admiten que tienen sus cantos favoritos que han
11 La familia, amigos, etc.12 En adelante voy a usar el término “música tradicional” para referirme a “la música cere-monial” para evitar confusiones y diferenciarlo de “música regional” que también es usado extensivamente por otros entrevistados (usualmente por los hablantes originarios de espa-ñol) para describir “la marimba chiapaneca”. 13 Es imposible saber como sonaba la música prehispánica, pero indudablemente con el paso de tiempo ha pasado por muchas transformaciones significativas (López, 2009: 183 – 189).
265
Tipa. J. Los gustos musicales y los procesos identitarios... pp. 251-272
cantado no sólo en las ceremonias sino también en ocasiones de convivencia informal con su familia o amigos. El canto más men-cionado por los jóvenes es “Bolom chon” (“La serpiente jaguar”).
[En la música tradicional] Es el ritmo, el ritmo siempre es el mismo. Se va repitiendo muchas veces y dices “ahhh” [suspire]…no hay cierta modificación, digamos. (Mujer, 22 años, hablante de tseltal de Huixtán).
En tsotsil casi no existen ni canciones románticas, ni cancio-nes que te ayuden a expresarte qué sientes (Mujer, 18 años, hablan-te de tsotsil de San Juan Chamula)
Los elementos centrales para describir lo diferente entre las dos expresiones musicales son el ritmo y las letras (la narrativa), que al mismo tiempo son ingredientes fundamentales para el gusto íntimo. Podemos concluir que la diferencia aquí también va entre lo individual y lo colectivo. Lo que ofrece la música contemporá-nea es justamente esa “expresión personalizada” o individual que está mediando la auto-reflexión y estimulando los procesos ínti-mos de la identidad reflexiva. La música tradicional junto con la lengua tiene la función de esencializar la identidad comunitaria y reforzar los sentimientos de solidaridad e identificación como un grupo sociocultural propio y diferente de los demás.
Los primeros encuentros con “las músicas de la ciudad” o los estilos contemporáneos de la música popular (promovida por las industrias culturales de entretenimiento) suceden de maneras dife-rentes. Puede ser después de mudarse del lugar de origen o a través de visitas regulares a la ciudad (entre los entrevistados esto sucede usualmente entre los 13–15 años de edad), o en el lugar de origen de la persona cuando alguien trae discos o casetes de música. Esta última situación, en algunas entrevistas aparece como una herra-mienta para “prepararse” culturalmente para la vida en la urbe. La ciudad también puede presentarse como un “supermercado” de las culturas juveniles donde la persona entra y puede escoger algo a su gusto y adscribirse a una de estas culturas que antes conocía poco.
Sin embrago, durante la ultima década la brecha cultural entre “la ciudad” y “el pueblo” en muchos casos se ha reducido. General-mente esto pasa con el desarrollo de la infraestructura y elimina-ción de los obstáculos físicos que aislaban algunas poblaciones de las urbanizaciones. Es un proceso que por parte de los jóvenes tiene connotaciones tanto positivas como negativas: por un lado aparece acelerada apropiación de los nuevos elementos culturales y tecno-lógicos y, por otro lado, disminución del interés en los artefactos
266
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
histórico-culturales locales. Este tipo de “cambios culturales por la modernización” pueden ser conceptualizados como una recom-posición adaptiva de la identidad (Giménez, 2005). Aquí podemos precisar que más que nada estaríamos hablando de la identidad co-munitaria que durante la recomposición adaptiva puede pasar por una mutación o por una transformación. La transformación sería un proceso adaptativo y gradual que se da en la continuidad, sin afectar significativamente “la estructura de un sistema” (cualquiera que ésta sea). La mutación, por su lado, supone una “alteración cualitativa del sistema”, esto es “el paso de una estructura a otra” (Giménez, 2005, 33 – 34). En los discursos de los jóvenes dichos cambios son interpretados de ambas maneras, dependiendo de la persona y qué tanto ella quiere construir su narrativa presentando una ruptura cultural o una continuación. Algo que es inseparable de la relación que uno establece y vive con su grupo de “pertenen-cia categorial” (sea la nación, una etnia o los dos). Este tema se vislumbra aún más claro en el consumo del rock en tsotsil – una vertiente del rock cantada en el idioma tsotsil y de repente utilizan-do melodías de la música tradicional de los Altos de Chiapas.
Los gustos musicales y las geografías culturales
PARA PODER conceptualizar la auto-ubicación cultural de los jó-venes tendríamos que retomar conceptos que nos ayudan explicar la diferencia entre la distancia física y la distancia simbólica o so-cial, algo que encontraríamos en la cotidianidad en una institución educativa tan multiétnica como la UnICH. La diferencia entre el es-pacio físico o geográfico y el espacio simbólico ha sido analizada por varios autores. Así, por ejemplo, el antropólogo clásico Evans-Pritchard (1997) en su notorio estudio sobre los nuer distinguió la noción de “distancia física” y “distancia estructural” donde esta úl-tima es la distancia entre grupos de personas en un sistema social, expresada en función de los valores. Básicamente es una distancia o grados de apego (solidaridad) en las relaciones inter e intragrupales. De esta forma dos grupos físicamente muy cercanos pueden estar simbólicamente muy distanciados y viceversa.
También Roger Martínez (2007) aparte de aplicar el concep-to geografías musicales utiliza extensivamente la geografía social para describir las distancias y proximidades entre individuos, pero no en un sentido físico sino representando por la clasificación, identificación y reconocimiento de las distancias sociales entre personas y grupos. En este sentido, los objetos culturales como for-
267
Tipa. J. Los gustos musicales y los procesos identitarios... pp. 251-272
mas sociosimbólicas median nuestra experiencia social, la cual, a través de agregaciones con experiencias de otras personas, se con-vierte en “producción cultural” vivida a través de la cultura (Mar-tínez, 2007: 72 – 85). Para el caso de mi tema que es el consumo de música como una rama del consumo cultural, quisiera redefinir conceptos revisados anteriormente como “geografías culturales”. Sobre todo para describir las distancias y proximidades entre dife-rentes mundos socioculturales, identificando y reconociendo las distancias culturales entre ellos. El ejemplo que propongo analizar es el consumo del rock en tsotsil entre los estudiantes de la UnICH.
Entre los factores determinantes para el surgimiento de dicho género están mencionados la creatividad y la confluencia de diver-sos actores sociales: jóvenes, rockeros, el zapatismo, las políticas culturales y organizaciones no gubernamentales (Moya y Cedillo, 2011). También se podría agregar que la ausencia de música para el gusto personalizado en tsotsil es una de las razones por las que se hizo indispensable y motivante entre los jóvenes ampliar la pro-ducción cultural en tsotsil. Lo curioso en este caso es que la música contemporánea en tsotsil, por un lado, llena una obvia demanda cultural por parte de los jóvenes, pero, por otro lado, intensifica las preocupaciones sobre los cambios culturales, la continuidad cultu-ral y “lo esencial de la cultura tsotsil”. En efecto, los puntos de vista sobre si el rock en tsotsil es una señal de la transformación cultu-ral o mutación cultural varían en una forma considerable. Además, las opiniones de los universitarios de la UnICH sobre este género describen muy bien lo común y lo diferente entre las geografías musicales y las geografías culturales.
Las bandas de rock en tsotsil sobre todo son populares en sus lugares de origen (Zinacantán, San Juan Chamula) y particularmen-te entre los jóvenes de habla tsotsil y tseltal. Los jóvenes de habla castellana suelen no conocer a estas bandas (“Sak Tzevul” es la úni-ca que tiene un reconocimiento extenso) o las ubican vagamente sólo porque de repente tocan en eventos públicos en San Cristóbal de Las Casas. La falta de interés en está música usualmente es ar-gumentada por el hecho que “cantan en tsotsil”, “no entiendo qué dice” y consecuentemente “es para los chavos de allí”. Al mismo tiempo, como lo vimos, muchos jóvenes no dominan el idioma in-glés y, sin embargo, la música en inglés constituye una considera-ble proporción de su consumo (hasta en el gusto íntimo). También, la ausencia de una narrativa literal en los casos cuando uno no tiene el conocimiento de la lengua correspondiente, es sustituida
268
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
por una narrativa imaginada y auto-reflexiva. De esta forma, lo que tenemos son dos corrientes del rock,
una cantada en inglés y promovida masivamente por los medios de comunicación y otra cantada en tsotsil y promovida casi ex-clusivamente por las redes sociales e Internet sin apoyo alguno de las industrias culturales de entretenimiento (Moya y Cedillo, 2011). Las dos son cantadas en lenguas que el oyente no domina14, sin embargo, opta por la opción “en inglés”. La explicación según la ubicación de la persona en un mapeo cultural intersubjetivo (Mar-tínez, 2007) sería que la música en inglés está percibida como cul-turalmente más cercana que música en tsotsil, de igual manera a como se percibe que la lengua inglesa y la cultura anglosajona en comparación con la lengua y la cultura tsotsil.
Así podemos hablar de las geografías culturales describiendo la percepción de las distancias entre culturas y su producción cul-tural. Existen relativamente pocos jóvenes de habla castellana que consuman y perciban el rock en tsotsil sólo como otro estilo del rock en otra lengua, priorizando el contenido musical. Usualmen-te estos jóvenes tienen señas de omnivorismo (Peterson y Kern, 1996), o sea, presentan un amplio rango de consumo de música donde rock en tsotsil es sólo una de varias preferencias.
La discusión acerca del rock en tsotsil entre los jóvenes tsot-siles y tseltales también se basa en las distancias culturales. Solo que aquí la marca de referencia es “cultura propia” y “la cultura de afuera”. “La cultura propia” en este contexto suele ser esencializada y comúnmente los jóvenes utilizan la metáfora “raíz cultural” o “la raíz de lo que es” para referirse a los elementos que son definiti-vos a su cultura particular. La definición de estos elementos varía, pero comúnmente están mencionados la lengua, la vestimenta, los instrumentos musicales utilizados en la música tradicional, o en palabras de Gilberto Giménez (2000: 28): “el conjunto de reperto-rios culturales interiorizados” que están usados para distinguirse y “demarcan simbólicamente sus fronteras”.
Los jóvenes entrevistados no están en contra de los cambios culturales. Pero esta posición es condicionada: la manipulación con dichos elementos de distinción cultural define si el cambio cultural es de transformación o de mutación. Por ejemplo, el uso de instrumentos “eléctricos” y letras que no describen las cosmo-
14 no habría que olvidar que muchos jóvenes en la UnICH, hablantes originarios de castella-no, tienen clases de alguna otra lengua regional que frecuentemente es tsotsil o tseltal. Por lo tanto “el conocimiento cero” de estos idiomas no necesariamente es el caso.
269
Tipa. J. Los gustos musicales y los procesos identitarios... pp. 251-272
visiones puede causar una disminución en el interés de los jóvenes por los elementos esencializados de su cultura local. Otros indican que justamente introducción de nuevos arreglos musicales en los cantos tradicionales y composición de canciones propias con le-tras en tsotsil que se enfocan en las cuestiones cotidianas fuera de las festividades ceremoniales justamente puede fortalecer las identidades culturales de ellas y ellos. Así por algunos jóvenes el rock en tsotsil está criticado por ser peligrosamente abierto a lo aje-no (“lo globalizante-homogenizante”), pero por otros es percibido como un elemento para dar la necesaria continuidad cultural que no siempre está asegurada dentro del grupo particular.
El tema principal sigue siendo la conservación y renegocia-ción de los límites (“la raíz de lo que es”) de una identidad comu-nitaria. Por otro lado, la determinación si el cambio cultural pasa por una transformación o mutación trae demasiada incertidumbre. Si asumimos que la renegociación de estos límites en una persona sucede a nivel personal-reflexivo, podemos encontrar posturas y opiniones polarizadas que dependen del deseo de qué tanto uno quiere ser visto en una continuidad o en una ruptura. En otras pa-labras, interpretar y narrar una identidad étnica o etnicizarse (Pérez Ruiz, 2007).
A modo de conclusión
EFECTIVAMEnTE EL consumo de música y las preferencias musi-cales nos abre un vasto panorama a los procesos identitarios de la persona. Se puede afirmar que en el caso del gusto íntimo los jóve-nes eligen su música “libremente” según un cambiante estado de auto-reflexión personal. Lo que varía es la forma como los jóvenes se apropian de las letras de las canciones y las convierten en parte de su auto-reflexión y auto-definición. Sin embargo, tomando en cuenta que entre los jóvenes entrevistados prevalecía el consumo de música en español y en inglés, no se puede hablar de una inter-culturalidad de los gustos, sino de una segmentación. Los jóvenes generalmente presentaban poco interés en música que no esté en español o inglés. Sólo en algunos casos y, sobre todo, entre jóvenes de grupos étnicos, en sus gustos musicales aparecía música cantada en tsotsil.
Dicha auto-reflexión está enraizada en condiciones socio-cul-turales de las cuales provienen y están viviendo estos jóvenes. Por ejemplo, empezando con sus familiares porque justamente ahí em-
270
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
pieza la exploración del mundo de la música. Una de las diferen-cias más significativas en el consumo de música y los gustos es el lugar de donde proviene la persona. Particularmente qué tan cultu-ralmente aislado o conectado ha sido el lugar de donde proviene la persona. Algo que tienen que ver con la infraestructura y el acceso físicos a esos lugares.
Las preferencias musicales están mediadas por distintas for-mas identitarias, sobre todo, por las dimensiones societaria, comu-nitaria y reflexiva. Es decir, según diferentes modos de convivencia sociocultural y una constante renegociación personal de sí mismo en dichos contextos. Uno de ellos sería el contexto étnico donde efectivamente se presentan diferencias en el consumo de música según la ubicación simbólica de la persona en un mapeo cultural intersubjetivo o en las geografías culturales. Por ejemplo, cuando la producción cultural de un grupo físicamente lejano goza de más popularidad que de un grupo físicamente cercano cuya producción cultural está percibida como más lejana y ajena simbólicamente.
Curiosamente algunos jóvenes tsotsiles y tseltales a través de las opiniones sobre el rock en tsotsil se presentan en una ruptura cultural, mientras otros toman postura contraria y narrar los actua-les procesos culturales como una continuidad necesaria. La razón para tomar esas posturas es una buena interrogante. no cabe duda que el tema del consumo de música y las adscripciones identitarias aún es vasto y habría que continuar averiguando qué tanto esta cuestión es condicionada por factores como el género o la clase social en un ámbito étnicamente mixto.
Bibliografía
BELTRÁn, M. G. (2010): Baila el “perreo”, nena: construcción de iden-tidades juveniles femeninas en la escena tapatía del reggaeton. Directora: R. REGUILLO CRUZ. Departamento de estudios so-cioculturales de la Universidad Jesuita de Guadalajara. México.
BOLAñOS, L. F. (2007): “¿Cómo se construyen las identidades en la persona?”, en Ra Ximhai, vol. 3, núm. 002, pp. 417 – 428.
BOURDIEU, P. (2002): La distinción: Criterio y bases sociales del gus-to. México, Taurus.
DUBAR, C. (2002): La crisis de las identidades. La interpretación de una mutación. Barcelona, Bellaterra.
EVAnS-PRITCHARD, E. E. (1977): Los nuer. Barcelona, Anagrama
271
Tipa. J. Los gustos musicales y los procesos identitarios... pp. 251-272
Fuentes.
FRITH, S. (1996): “Música e identidad”, en S. HALL (ed.): Cuestiones de identidad cultural. Buenos Aires, Amorrortu.
_______ (1987): “Towards an aesthetic of popular music”, en S. FRITH (ed.): Taking popular music seriously. Reino Unido: Ashgate.
FUEnTES, n. M. (2011): La educación intercultural desde la mirada de los jóvenes estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México. Directora: R. PARADISE LORInG. Departa-mento de investigaciones educativas de la CInVESTAV Sede Sur. México.
GIMÉnEZ, G. (2000): “Identidades en globalización”, en Espira. Es-tudios sobre Estado y Sociedad, vol. VII, núm. 19, pp. 27 – 48.
_______ (2005): “Materiales para una teoría de las identidades so-ciales”, en G: GIMEnÉZ (comp.): Teoría y análisis de la cultura. Volumen II. México, COnACULTA e Instituto Coahuilense de Cultura.
HALL, S. (1996): “Introducción: ¿quién necesita identidad?”, en S: HALL (ed.): Cuestiones de identidad cultural. Madrid, Amorror-tu.
LóPEZ, E. J. (2009): “De la guitarra chamula a la Fender Stratocaster: la música indígena contemporánea, crisol del patrimonio y la identidad cultural de México”, en F. HIJAR SAnCHÉZ (ed): Cu-nas, ramas y encuentros sonoros: doce ensayos sobre el patri-monio musical de México. México, COnACULTA.
MARTÍnEZ, R. (2007): Taste in music as a cultural production: young people, musical geographies and the imbrication of social hie-rarchies in Birmingham and Barcelona. Director: S. CARDúS I ROS. Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. España.
MALDOnADO, Á. & Hernández, A. (2010): “El proceso de construc-ción de la identidad colectiva”, en Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, vol. 17, núm. 53, pp. 229 – 251.
MOISÉS, E. (2008): La construcción de identidades en una muestra de adolescentes de la Universidad Intercultural de Chiapas. Funciones de la identidad y mecanismos psicosociales impli-cados. Directores: J.M. nADAL FARRERAS, I. VILA MEnDIBU-RU. Departamento de Psicología de la Universidad de Girona. España.
272
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
MOYA, M. & Efraín Ascencio Cedillo, E. A. (2011): Rock entre jóve-nes tsotsiles. Culturas urbanas y sensibilidades emergentes en Chiapas. Ponencia en el XI Encuentro de Grupos de Investiga-ción en Comunicación, evento en el marco del XXXIV Congre-so Brasileiro de Ciencias da Comunicación.
PÉREZ Ruiz, M. L. (2007): “El problemático carácter de lo étnico”, en Cultura, Hombre, Sociedad (CUHSO), vol. 13, núm. 1, pp. 35 – 55.
PETERSOn, R. & Kern R. (1996): “Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore”, en American Sociological Review, vol. 61, núm. 5, pp. 900 – 907.
PUIG, A. F. (2008): “La experiencia de la universidad intercultural de Chiapas”, en D. MATO (coord.): Diversidad Cultural e Intercul-turalidad en la Educación Superior. Experiencias en América Latina. Caracas, UnESCO-IESALC.
REGUILLO, R. (2012): “navegaciones errantes. De músicas, jóvenes y redes: de Facebook a Youtube y viceversa”, en nueva época, núm. 18., pp. 135 – 171.
SCHMELKES, S. (2008): Las universidades interculturales en México: ¿Una contribución a la equidad en educación superior? Recu-perado de http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediate-ca/1607/articles-174704_archivo.pdf (Consulta: 12/08/13).
TIPA, J. (2012): Los gustos musicales y las adscripciones identitarias entre los jóvenes universitarios de la Universidad Intercultural de Chiapas. Directora: M. URTEAGA. Departamento de Antro-pología Social de la Escuela nacional de Antropología e Histo-ria. México.
VILA, P. (2002): “Música e identidad. La capacidad interpeladora y narrativa de los sonidos, las letras y las actuaciones musica-les”, en A. M. OCHOA GAUTIER, A. CRAGnOLInI (comp.): Cua-dernos de nación. Músicas en Transición. Bogotá, Ministerio de Cultura.
273
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
Condiciones y normas para publicaciónDevenIR es una revista de ciencias sociales y humanidades, con periodicidad cuatrimestral, orientada a la divulgación de temas re-lacionados con los estudios culturales y regionales. Su producción editorial es coordinada por el Cuerpo Académico Educación y De-sarrollo Humano de la Facultad de Humanidades, de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Se podrán presentar artículos y reseñas.La remisión y recepción de artículos se rigen por las siguientes
normas:
Modo de envío y presentación por parte de los autores
SOLO SE recibirán trabajos inéditos o con escasa difusión, actua-lizados y con aportaciones empíricas o teóricas relevantes en los diversos campos y líneas de investigación de los estudios culturales y regionales.
El envío de una colaboración implica, por parte del autor, y salvo renuncia expresa de éste, la autorización a la Revista Devenir para su reproducción por cualquier medio en cualquier soporte y en el momento que lo considere conveniente. La recepción de un trabajo no implica ningún compromiso de publicación por parte de la revista, ni del Consejo Editorial de la misma.
Los autores pueden remitir sus artículos o reseñas a las si-guientes direcciones:
a) Postal:
Revista Devenir. Cuerpo Académico Educación y Desarrollo Humano
de la Universidad Autónoma de Chiapas. Calle Canarios s/n. Fracc. Buenos Aires,
Delegación Terán. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29050. Teléfono: 52 (961) 6151101.
274
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
b) Dirección electrónica:
Los trabajos se enviarán en archivos digitales elaborados en al-guno de los procesadores de texto más usuales. Sea por correo pos-tal o electrónico, se deberán incluir dos archivos; en el primero se indicarán el nombre y apellidos del autor o autores, un breve perfil académico y profesional del (los) mismo(s), lugar de trabajo (uni-versidad, departamento, centro, otros), su dirección postal y elec-trónica y un teléfono de contacto. Se puede apoyar de la plantilla diseñada en la página electrónica de la Revista Devenir. El segundo archivo únicamente contendrá el artículo destinado a su publica-ción. El Consejo Editorial seleccionará los trabajos de acuerdo con los criterios formales y de contenido de esta publicación.
Extensión
LOS ARTÍCULOS podrán tener entre 6000 y 10000 palabras, inclui-das notas, bibliografía y elementos gráficos. Las reseñas, entre 1000 y 3000 palabras.
El título del artículo no deberá exceder de 15 palabras y des-cribirá el contenido clara y concisamente.
El artículo deberá acompañarse de un resumen hasta de 150 palabras, en español y deseablemente en inglés.
En línea aparte, se deberán insertar cinco descriptores o pa-labras clave, en español y deseablemente en inglés, con las que se identifique el trabajo.
Estructura de los artículos
• Cada artículo deberá ajustarse a la estructura siguiente:• Autor o autores (si es necesario distinga coautores de
primer y segundo orden).• Título (en español y deseablemente en inglés)• Resumen (en español y deseablemente en inglés).• Palabras clave o descriptores (en español y deseable-
mente en inglés).• Cuerpo del artículo.• Referencias de las fuentes citadas (si existiera).• Direcciones de Internet (si existieran).
275
Condiciones para publicar
Formato de página
TAMAñO CARTA, con márgenes de 2.5 centímetros y paginado en todas las hojas.
no se aceptan trabajos en páginas membretadas, con plantillas o imágenes de fondo, o con encabezados.
El texto puede ser escrito en fuente ARIAL ó TIMES en 12 pun-tos, con interlineado de 1.5. y justificada a la izquierda.
a) Título del Artículo: En 14 puntos, negritas, mayúsculas y minúsculas.
b) Títulos de los apartados del trabajo: Títulos y subtítulos: en 12 puntos, negritas, todas en mayúsculas y minúscu-las. Si se utiliza el sistema decimal (1.; 1.1.; 1.1.1., etc.), cuidar la jerarquización de títulos y subtítulos. En nin-gún caso se subrayarán los títulos.
c) Citas textuales: Cuando una cita textual ocupe de 31 a más palabras, ésta deberá presentarse en párrafo inde-pendiente con sangrado de 10 milímetros a la izquierda y tamaño de letra en 11 puntos.
d) notas al pié de página: numeradas correlativamente, se indicarán con superíndices y se incluirán al pie de pági-na con tamaño de letra en 10 puntos.
Inserción de citas textuales y referencias
a) La incerción de citas textuales deberán seguir las reglas APA 6ed. Si utiliza el referenciador del procesador de textos, utilizar esta opción como formato para el aparato crítico.
b) Las referencias se colocarán al final de texto siguiendo el formato APA 6ed.
c) Deberán indicarse en las referencias solo las fuentes uti-lizadas en el artículo, no las fuentes consultadas.
Inserción de tablas
a) Las tablas deberán presentarse en blanco y negro, con tipografía en 10 puntos.
b) Si la tabla es secuencial al texto bastará que continúe
276
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
con el flujo de lectura natural del artículo.
c) Si la tabla no necesariamente es secuencial del texto de-berá indicarlo con un membrete, por ejemplo, “...como se muestra en la tabla 2...”. O “... En la tabla 2 se presen-tan los datos referidos a...”
d) La tabla deberá tener el mismo membrete en la parte superior o inferior de la misma.
e) no enviar tablas como objetos de imagen.
Inserción de esquemas, cuadros, gráficos, fotografías o ilustraciones
ESTOS OBJETOS se presentarán en blanco y negro, salvo las fotogra-fías que se presentarán en escala de grises y deberán estar inserta-dos en el lugar que corresponda, debiendo ir con su correspondien-te título y leyenda y numerados correlativamente.
Para asegurar una buena calidad en la impresión de las foto-grafías se deberán enviar en ficheros gráficos independientes, en formato JPEG a 300 ppp (puede enviar sus imágenes a color, para su posterior modificación).
Las ilustraciones, gráficos y esquemas deberán presentarse en dibujos de vectores, con el fin de poder hacer modificaciones o ajustes en el diseño, si fuese necesario.
Reseñas
LAS RESEñAS de libros, revistas, direcciones de Internet y tesis doc-torales relacionadas con la temática propia de Devenir se ajustarán a la siguiente estructura:
a) Autor de la reseña.b) Titulo de hasta ocho palabras como referencia a la obra a
reseñar.c) Referencia de la obra, conforme lo siguiente:Libros: Apellidos e iniciales del nombre del autor o autores
separados por coma y en MAYúSCULA, año de edición entre parén-tesis, dos puntos, título del libro en cursiva, punto, lugar de edición, coma, editorial, coma, número de páginas del libro, punto. Si hay dos autores o más, estos irán separados entre sí por punto y coma. Ejemplo:
ORTEGA RUIZ, P.; MÍnGUEZ VALLEJOS, R. (2001): Los valores en la educación. Barcelona, Ariel, 256 pp.
277
Condiciones para publicar
Revistas: nombre de la institución que edita la revista en MA-YúSCULA, dos puntos, nombre de la revista en cursiva, coma, nú-mero de la revista, punto, lugar de edición de la revista, coma, año de publicación.
Ejemplo:GRUPO COMUnICAR: Revista Comunicar, 27. Huelva, 2006.Al final del contenido de la reseña de la revista será prescripti-
vo indicar la dirección postal o electrónica completa de los editores de la misma.
Direcciones de Internet: nombre de la institución que edita la pá-gina web de la que se va a hacer la reseña en MAYúSCULA, dos puntos, nombre del portal en cursiva, coma, dirección electrónica completa, fecha de consulta de la dirección entre paréntesis. Ejemplo:
FUnDACIón HOGAR DEL EMPLEADO: FUHEM, http://www.fu-hem.es (Consulta: 31/10/2006).
Tesis: Apellidos e iniciales del nombre del autor separados por coma y en MAYúSCULA, año de defensa de la tesis entre paréntesis, dos puntos, título de la tesis en cursiva, punto, director de la tesis con las iniciales del nombre y los apellidos en MAYúSCULAS, pun-to, universidad, facultad o departamento donde ha sido defendida, punto, ciudad, punto. Ejemplo:
AnDRÉS FERnÁnDEZ, Mª.T. (2004): La acción educativa es-pañola en algunos países de la Unión Europea: estudio compara-do. Director: J.L. GARCÍA GARRIDO. Facultad de Educación de la U.n.E.D.. Madrid.
El contenido de la reseña de la tesis será un resumen de la misma, indicando sumariamente objetivos, hipótesis, diseño de la investigación, muestra, metodología utilizada en la recogida y en el tratamiento de los datos, resultados y conclusiones.
La reseña deberá venir acompañada por una fotografía o ima-gen escaneada de la portada del libro, revista o el inicio de la página de Internet de la que se ha hecho la reseña.
Criterios y procedimiento para la selección de trabajos
1º. Una vez recibida, la colaboración será examinada por el equipo de revisores del Consejo Editorial, valorando su adecuación a la línea editorial, la relevancia científica del tema y el estilo de la misma. De ser necesario, este equipo estará en contacto con el autor del artículo para solicitar o aclarar dudas generales relacionadas con su trabajo.
278
Devenir 24. Mayo-agosto, 2013. Año VI. Cuarta época.
2º. El artículo se enviará a dos miembros de la Comisión de Arbitraje cuyo informe será confidencial, determinando su aceptación, modificación o denegación, según el caso. Todo ello en el periodo más breve posible.
3º. Como consecuencia de lo anterior el Director General de la Revista Devenir, comunicará a los autores la resolu-ción, que podrá ser: aceptación del trabajo para su publi-cación, desestimación, o propuesta de modificación o me-jora, con indicaciones específicas, para su nueva revisión y eventual publicación.
4º. Los trabajos que no vayan a ser publicados por no con-tar con informes favorables, serán eliminados del banco de artículos de la Revista Devenir. En el caso de que los in-formes solicitados sean positivos se comunicará al autor o autores la decisión y el número de la revista en el que se publicará su trabajo.
5º. El Consejo Editorial de Devenir se reserva el de-recho a publicar los artículos en el número que es-time más oportuno, así como la facultad de introdu-cir modificaciones conforme a estas normas. La corrección de pruebas se hará cotejando el original, sin corregir el estilo usado por los autores.
Si el autor desea recibir directamente comentarios o respues-tas a su trabajo, por parte de los lectores, deberá hacerlo constar explícitamente para que sus datos sean publicados.
Los autores de los artículos publicados recibirán 5 separatas gratuitas de su colaboración y un ejemplar gratuito de la Revista en que haya sido publicado su trabajo.
Podrán solicitar ejemplares adicionales al Consejo Editorial de la Revista Devenir, a través del correo [email protected]; se enviarán los ejemplares solicitados conforme existencias en bodega.
Finalmente
PARA FACILITAR la publicación de los trabajos en la Revista Devenir, puede apoyarse en las plantillas de trabajo y descargas que se en-cuentran en el portal web de la Revista en la dirección electrónica:
https://sites.google.com/site/portaldevenirrev/