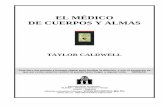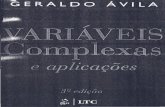Redalyc.Manejo médico de un accidente ofídico en un perro ...
Incluida en Índice Médico Español (IME) Incluida en Free Medical Journal
Transcript of Incluida en Índice Médico Español (IME) Incluida en Free Medical Journal
O.F.I.L.RE
VIS
TAD
EL
A
EditorialEl futuro de la Atención Farmacéutica en VenezuelaAMARO R 109
Investigación cualitativaAnálisis cualitativo de la experiencia farmacoterapéutica: el caso del dolor tratado con medicamentos como fenómeno abordable desde la antropología de la saludSILVA CASTRO MM 111
OriginalesImplantación de un procedimiento normalizado de trabajo para la conciliación farmacoterapéutica al ingreso en pacientes geriátricosTEIJEIRO CARRETERO L, VILLÁN QUÍLEZ MP, LÓPEZ ROMERO P, GALLEGO ÚBEDA M, CAMPOS FERNÁNDEZ DE SEVILLA MA, DELGADO TÉLLEZ DE CEPEDA L, TUTAU GÓMEZ F 123
Denileukin-diftitox en el tratamiento del linfoma cutáneo de células TCAÑAMARES-ORBIS I, CORTIJO-CASCAJARES S, GARCÍA-MUÑOZ C, GOYACHE-GOÑI MP, HERREROS DE TEJADA A 131
Preparação de unidoses em contexto hospitalarCERQUEIRA FERREIRA SV, NETO DA COSTA RF, DA COSTA MARQUES LM 136
Artículo especialLa incorporación de la Atención Farmacéutica como materia en el Grado de FarmaciaDEL CASTILLO RODRÍGUEZ C 140
PUBLIC
ACIÓ
N O
FICIA
L DE LA
ORG
AN
IZACIÓ
N D
E FARM
ACÉU
TICO
S IBERO-LATIN
OA
MERIC
AN
OS
VOL. 22 - Nº 3 - 2012
Disponible en Internet: www.revistadelaofil.org
ISSN 1131–9429
Incluida en Índice Médico Español (IME)Incluida en Free Medical Journal
O.F.I.L.REV
ISTA
DE
LA
EDITORIAL
109 The Future of Pharmaceutical Care inVenezuelaAMARO R
QUALITATIVE RESEARCH
111 Qualitative analysis of the pharmacothera-peutic experience: the case of pain treatedwith medications as a phenomenon within ahealth anthropology perspectiveSILVA CASTRO MM
ORIGINALS
123 Implementation of a standard operating proce-dure for pharmaceutical conciliation onadmission of geriatric patientsTEIJEIRO CARRETERO L1, VILLÁN QUÍLEZ MP1, LÓPEZROMERO P1, GALLEGO ÚBEDA M2, CAMPOSFERNÁNDEZ DE SEVILLA MA2, DELGADO TÉLLEZ DECEPEDA L2, TUTAU GÓMEZ F
131 Denileukin-diftitox in the treatment of cuta-neous T-cell lymphomaCAÑAMARES-ORBIS I, CORTIJO-CASCAJARES S,GARCÍA-MUÑOZ C, GOYACHE-GOÑI MP, HERREROSDE TEJADA A
136 Preparation of unidosis in the hospital settingCERQUEIRA FERREIRA SV, NETO DA COSTA RF, DACOSTA MARQUES LM
SPECIAL ARTICLE
140 Incorporating Pharmaceutical Care as matterDegree of PharmacyDEL CASTILLO RODRÍGUEZ C
EDITORIAL
109 El futuro de la Atención Farmacéutica enVenezuelaAMARO R
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
111 Análisis cualitativo de la experiencia farmaco-terapéutica: el caso del dolor tratado conmedicamentos como fenómeno abordabledesde la antropología de la saludSILVA CASTRO MM
ORIGINALES
123 Implantación de un procedimiento normali-zado de trabajo para la conciliación farmacote-rapéutica al ingreso en pacientes geriátricosTEIJEIRO CARRETERO L1, VILLÁN QUÍLEZ MP1, LÓPEZROMERO P1, GALLEGO ÚBEDA M2, CAMPOSFERNÁNDEZ DE SEVILLA MA2, DELGADO TÉLLEZ DECEPEDA L2, TUTAU GÓMEZ F
131 Denileukin-diftitox en el tratamiento dellinfoma cutáneo de células TCAÑAMARES-ORBIS I, CORTIJO-CASCAJARES S, GARCÍA-MUÑOZ C, GOYACHE-GOÑI MP, HERREROS DETEJADA A
136 Preparação de unidoses em contexto hospitalarCERQUEIRA FERREIRA SV, NETO DA COSTA RF, DACOSTA MARQUES LM
ARTÍCULO ESPECIAL
140 La incorporación de la Atención Farmacéuticacomo materia en el Grado de FarmaciaDEL CASTILLO RODRÍGUEZ C
Recepción de originales
Director de la Revista:
Dr. Manuel Machuca González
E-mail: [email protected]
o bien en
E-mail: [email protected]
Edita:O.F.I.L.
Depósito Legal: BA–12/2001ISSN: 1131–9429
Diseño y Coordinación editorial:Ibáñez&Plaza Asociados S.L.
Avda. Reina Victoria, 47 (6º D) 28003 Madrid (España)
Telf./Fax: +34 915 537 462E-mail: [email protected]
web: http://www.ibanezyplaza.comImpresión: Alba
Revista d
e la O.F.I.L.
111
Resumen
Se presenta una revisión crítica de literatura biomédica y antropológica sobre los fenóme-nos sociomédicos que pueden afectar la experiencia farmacoterapéutica de los pacientes,en concreto en el caso del dolor tratado con analgésicos. Esta revisión contrastada se habasado en estudios con enfoque etnográfico y fenomenológico provenientes de la antropo-logía de la salud donde se ha estudiado el dolor y el sufrimiento como experiencia vivida.Fruto de esta revisión se plantea que desde la antropología de la salud se puede poner adisposición el enfoque fenomenológico y la metodología etnográfica para hacer un análisiscualitativo de la experiencia farmacoterapéutica de los pacientes que se atienden en Unidadesde Optimización de la Farmacoterapia.
Palabras clave: Experiencia farmacoterapéutica, análisis cualitativo, gestion integral de lafarmacoterapia, atención farmacéutica, fenómenos sociomédicos, etnografía.
Análisis cualitativo de la experienciafarmacoterapéutica: el caso del dolortratado con medicamentos comofenómeno abordable desde laantropología de la salud
SILVA CASTRO MMUnidad de Optimización de la Farmacoterapia. Farmacia Olivet. Granollers. Barcelona. España
Rev. O.F.I.L. 2012, 22;3:111-122
Correspondencia: Martha Milena Silva CastroCorreo electrónico: [email protected]
En las Unidades de Optimización de laFarmacoterapia, los farmacéuticos asistencia-les pretendemos realizar una Gestión Integralde la Farmacoterapia1 (Medication TherapyManagement), un proceso asistencial que buscasatisfacer todas las necesidades farmacotera-péuticas del paciente, que trata de asegurar quecada medicamento que utiliza se evalúa deforma individual, para asegurar que tiene unpropósito concreto, y se utiliza de la forma másadecuada como para que sea efectivo para elproblema de salud que trata, y sea seguro, juntoal resto de medicamentos que usa y problemasde salud que padece. El objetivo asistencial delfarmacéutico es mejorar o alcanzar resultadosfavorables en la salud del paciente en funciónde sus necesidades particulares. Dada lacomplejidad de los medicamentos, este procesoasistencial pretende sacar el máximo beneficiode la medicación que toma buscando que lafarmacoterapia sea la indicada, efectiva, seguray adecuada para cada situación clínica2.
Al brindar este proceso asistencial, losfarmacéuticos hemos introducido el cuidadocentrado en el paciente en nuestro desempeño
clínico. Es así como este enfoque en el pacientees inherente a esta práctica asistencial3. Sinembargo, muchos aspectos que condicionanlos resultados de la farmacoterapia que utili-zan los pacientes –y que creemos modificar através de la intervención farmacoterapéutica–pueden estar condicionados por fenómenossocioculturales4 ocultos a nuestra miradabiomédica proveniente de la formación reci-bida como profesionales de ciencias de lasalud. De hecho, estos condicionamientospueden pasar desapercibidos en la prácticaclínica habitual y afectar determinantementelos resultados en salud en los pacientes tras eluso de la farmacoterapia.
Por tanto, como farmacéuticos asistenciales esimprescindible empezar a comprender los fenó-menos socioculturales que rodean estos proce-sos complejos de salud–enfermedad–tratamien-tos–recuperación de la salud que involucransustancias farmacológicas. Específicamente laantropología de la salud, viene aportando unamirada diferente al fenómeno de la “curaciónfarmacológica” que contribuiría a detectar aspec-tos que pueden ser omitidos con gran facilidad si
Qualitative analysis of the pharmacotherapeuticexperience: the case of pain treated with medications as a phenomenon within a health anthropology perspective
Summary
A critical review of the biomedical and anthropological literature is presented regardingthe sociomedical phenomena which may affect the pharmacotherapeutic experience ofpatients, specifically in the case of pain treated with analgesics. This contrasted review isbased on studies having an ethnographic and phenomenological approach in health anth-ropology where pain and suffering have been studied as a lived experience.As a result of this review it is proposed that health anthropology can offer the pheno-menological approach and the ethnographic methodology to enable a qualitative analy-sis of the pharmacotherapeutic experience of patients cared for in pharmacotherapyoptimisation units.
Key Words: Medication experience, qualitative analysis, medication therapy mana-gement, pharmaceutical care, sociomedical phenomena, ethnography.
112
Vo
l. 22
Nº
3 20
12
sólo se considera la perspectiva biomédica parael análisis de la realidad que rodea el uso de medi-camentos.
Para abordar estos condicionantes, los antro-pólogos de la salud han descrito, dentro de losprocesos de salud-enfermedad-tratamientos-recuperación, los fenómenos sociomédicos(sociomedical phenomena) como aquellosfenómenos condicionados conjuntamente porfactores biológicos y sociales que finalmenteafectan el éxito de los tratamientos, la evolu-ción y la curación de ciertas enfermedades.FARMER5 hace un análisis a profundidad deestos fenómenos sociomédicos mediante unensayo denominado “Social Scientist and theNew Tuberculosis” en donde el uso de fárma-cos antituberculosos juega un papel diferen-cial en la evolución de la nueva tuberculosis.En este estudio se hace una mirada crítica desdela medicina y desde la antropología simultá-neamente sobre la aportación de los dos puntosde vista de estas disciplinas a la comprensiónde la tuberculosis como una enfermedad social.Además de sintetizar los aportes básicos de laantropología a la biomedicina, plantea una ideaclave para reflexionar sobre la investigaciónclínica y la práctica asistencial en el marco dela Gestión Integral de la Farmacoterapia y delSeguimiento Farmacoterapéutico:
“Adopting a patient-centered approach, thoughimportant, is insuficient”. (Farmer, 2010)5.
Este planteamiento de FARMER, puede cues-tionar la práctica asistencial centrada en lospacientes propia del Seguimiento Farmaco-terapéutico que veniamos desarrollando3 demanera que estimula a ampliar la visión la prác-tica farmacéutica para incorporar estos fenó-menos sociomédicos y reflexionar acerca decómo avanzar en este enfoque centrado en elpaciente, importante pero insuficiente.
En este sentido, por parte de los farmacéu-ticos, ya existía la preocupación acerca decómo experimentan los pacientes sus trata-mientos farmacológicos6. Si bien, como partede esta práctica asistencial, autores comoStrand, Cipolle y Morley, que idearon elconcepto de Pharmaceutical Care, han desarro-llado el concepto de Medication Experience:
“The medication experience is the sum of allthe events in a patient’s life that involve medica-tion use. This is the patient’s personal experience
with medications. This lived experience shapesthe patient’s attitudes, beliefs and preferencesabout drug therapy. It is these characteristics thatprincipally determine a patient’s medicationtaking behaviour.” (Cipolle, Strand, Morley, 2004).
En la práctica asistencial cotidiana de lasUnidades de Optimización de la Farmacoterapia,la Experiencia Farmacoterapéutica se ha idoconvirtiendo en una narrativa7 del paciente nece-saria para establecer la versión subjetiva quemanifiesta sobre el uso de su medicación.Básicamente los “datos” que se han recogido sehan utilizado principalmente para realizar unproceso cognitivo de análisis de efectividad yseguridad de la medicación en un caso clínicoconcreto y resolver problemas de salud deriva-dos del uso de medicamentos8. Sin embargo seviene observando que esta experiencia, almargen del análisis que se pudiera hacer de ella,estaba vinculada directamente con la dimensiónexperiencial del sufrimiento humano.
Diariamente acuden a las Unidades deOptimización de la Farmacoterapia pacientes quetienen regimenes farmacoterapéuticos comple-jos y diversos que están prescritos para tratar enfer-medades crónicas comunes pero aún máscomplejas tales como diabetes, hipertensión arte-rial, enfermedades respiratorias, enfermedadesendocrinas, enfermedades osteoarticulares, enfer-medades infecciosas, enfermedades del sistemanervioso, entre tantas que además pueden estarpresentes a la vez en un mismo paciente. Y enesta realidad asistencial que vivimos se ha tratadode reflexionar cómo podría aportar el análisisfenomenológico a esta cuestión de la experien-cia farmacoterapéutica. La bibliografía de laantropología de la salud que se ha revisado revelaenfoques diversos de análisis de enfermedadesque se tratan con medicamentos tales como lasenfermedades mentales9, las enfermedades infec-ciosas10, las adicciones11, entre otras. No obstante,el planteamiento antropológico de Byron J.Good12 en “El cuerpo, la experiencia de la enfer-medad y el mundo vital: una exposición feno-menológica del dolor crónico”, es fundamentalpara este análisis de la experiencia farmacotera-péutica por lo que se retoman algunos apartadosrelacionados con la farmacoterapia del pacienteen que se basa el capítulo citado.
“… tenía una cara inexpresiva, acaso comoconsecuencia de la medicación.”
113
Revista d
e la O.F.I.L.
“… lo trataron con antidepresivos y ansiolí-ticos, que seguía tomando en la época en laque tuvimos la entrevista. Los misteriososhechos ocurridos… están inscritos en su histo-ria personal así como en su cuerpo y provocanun terror no mitigado por la medicación ni porla psicoterapia.”
“Ha tenido periodos de respiro y esperanza,cuando los tratamientos parecían surtir ciertoefecto beneficioso, pero siempre han sido perio-dos breves.”
(Palabras de Brian, citadas por Good, 2004).Esta realidad del caso expuesto por Good12,
podría ser la de algunos pacientes que se hanatendido cuando acuden a las Unidades deOptimización de la Farmacoterapia, o inclusive,cuando acuden a los Servicios de Farmacia,buscando encontrar una medicación más efec-tiva, una alternativa farmacoterapéutica mejor.En varias ocasiones se ha brindado asistencia apacientes que visiblemente presentan cambiosen sus expresiones por la medicación que usan,otros toman antidepresivos o ansiolíticos comocoadyuvantes a su tratamiento analgésico, ymuchos tienen alivio temporal o no permanentedel dolor que les aqueja. Es así como el dolorcrónico es un fenómeno de gran utilidad paraaproximarse a la Experiencia Farmacoterapéuticadesde el punto de vista biomédico y desde elpunto de vista antropológico.
Inicialmente, para entender la postura analí-tica biomédica proveniente de nuestra forma-ción profesional sanitaria, hemos de reflexio-nar que, en el abordaje del dolor crónico comofarmacéuticos asistenciales, se parte de dospresupuestos13 principales:
Por una parte, el dolor como problema desalud acompaña a muchas enfermedades cróni-cas como síntoma con lo cual es, más bien, unamanifestación transversal presente en muchasenfermedades crónicas tratadas con fármacos.Según el estudio de la Sociedad Española delDolor en el año 2004, el dolor crónico frecuen-temente acompaña a otras enfermedades comohipertensión, hiperlipemias y diabetes, con riesgode alteraciones en su medicación, y el 44% delos pacientes precisan hipnóticos para poderdormir. Casi el 70% de los pacientes consideranque el dolor influye mucho en su calidad de viday afecta a sus relaciones familiares (58%) y másde la mitad requieren asistencia (54,6%)14. Por
otra parte, es reconocido clínicamente que eldolor, como síntoma, tiene una gran variaciónen cuanto a la intensidad lo que determina sugravedad y toda la atención sanitaria correspon-diente. Desde el punto de vista de la farmacote-rapia analgésica, ésta la prescribe el médico o laindica el farmacéutico, en función de la intensi-dad del dolor. De hecho, existe una gran gamade analgésicos que van desde aquellos que seutilizan para dolores de poca intensidad sinninguna restricción para los pacientes (autome-dicación y venta libre), pasando por analgésicospara dolores de intensidad media de indicaciónfarmacéutica, hasta los analgésicos destinados adolores de altísima intensidad que son sustan-cias de difícil manejo clínico, que requiereningreso hospitalario y cuyo uso tiene importan-tes implicaciones para y por el sistema sanitario(prescripción médica, incluso restringida a espe-cialistas en el ámbito hospitalario)15. De hecho,las tendencias de prescripción de analgésicos sebasan en recomendaciones de la OrganizaciónMundial de la Salud que inicialmente fueronelaboradas para aliviar el dolor oncológico peroque en la actualidad se han extendido a otro tipode dolores16.
Este fundamento biomédico farmacológicotambién incluye tendencias del abordaje deldolor que se han intentado incorporar a losprocesos asistenciales de cuidado centrado enel paciente porque plantean que no sólo sedebe conseguir alivio o bienestar en la personasino también van encaminadas a evitar que eldolor no mitigado degenere en un dolor crónicomucho más difícil de tratar y que pueda tenerefectos psicológicos y sociales sobre elpaciente17. Además se reconoce que el dolorpuede desencadenar otras enfermedades, prin-cipalmente psicopatologías, estando relacio-nado de manera más clara el dolor agudo conestados de ansiedad y el dolor crónico condepresión18. En estos casos, la identificación deestas enfermedades asociadas es importantetanto para evitar que interfieran en la rehabili-tación total del dolor como para instaurar sutratamiento paralelo19.
Partiendo de estos presupuestos provenien-tes de la formación biomédica y tomando comobase el análisis fenomenológico del dolor queplantea Good12, se analiza el caso de la expe-riencia farmacoterapéutica en pacientes trata-
114
Vo
l. 22
Nº
3 20
12
dos con analgésicos bajo la mirada antropoló-gica, más específicamente bajo la mirada feno-menológica.
Una vez centrados en la experiencia farma-coterapéutica de los pacientes que usan anal-gésicos para tratar el dolor que padecen, losdocumentos revisados plantean que la fenome-nológia20,21 y la etnografía22,23, tienen en comúnque buscan la explicación de las creencias yacciones de los pacientes en términos de lo quesignifica para ellos el dolor y su experiencia,en este caso concreto al tratar este dolor conmedicamentos [dolor/(uso de analgésicos)]. Esinteresante encontrar en este aspecto comúnun punto de partida para comprender la fraseque señalaba uno de nuestros pacientes:
“Gracias a eso (señalando su analgésico),parece que me amortigua un poco el dolor.Yo le tengo un poco de fe, es que si no lo tomome vuelvo loco del dolor”. (JM. Paciente aten-dido en una farmacia comunitaria).
Lo que vive JM en términos de dolor es “algoque le pasa”, algo que le afecta, algo que viveen su cuerpo. Es un fenómeno que interesaanalizar etnográficamente. Haciendo el ejerci-cio de dejar de pensar en el analgésico quetoma e intentando reflexionar sobre lo quesiente con y sin tratamiento, se observan dosvivencias/experiencias distintas: la primera –undolor que lo enloquece–, la segunda –un doloramortiguado por una sustancia externa a la quele tiene fe–. Pareciera que son dos situacionesdistintas pero son complementarias. No existela una sin la otra pero se diferencian claramenteentre sí. JM siente algo, tiene una experiencia“tan vivida en su cuerpo” que manifiesta quelo vuelve loco. Pero consigue a través del usodel analgésico transformar esta experiencia.Pareciera que dice que gracias a esta sustanciano se vuelve loco aunque el dolor persista. Elmedicamento consigue disminuir la intensidadde su dolor, lo transforma a su favor. Entoncesaparece otra experiencia vinculada perodistinta. No volverse loco aunque sienta undolor atenuado. Luego, conforme se ha repe-tido esta experiencia de usar medicación seentiende que surge la creencia. Dice “Yo tengoun poco de fe” y este uso de la medicación yatiene un significado para él.
Desde el punto de vista fenomenológico, eluso de analgésicos como hecho que revela queJM tiene su propia intención y pretende algo.Como sugiere Vallverdú24 esta pretensión, estealgo, es lo que la fenomenología ayudaría adescubrir poniendo en “suspenso” todas lasindagaciones referentes al mundo empírico-objetivo exterior, con el fin de ver, oír, sentir, ypercibir los fenómenos en esencia y sus signi-ficados esenciales. Vallverdú cita a De Waalmencionando que la tarea fenomenológicasería la descripción de lo concebible y surgidode la evidencia dada inconvertiblemente, másque la deducción de lo racional–relacionallógico que sería lo que pretende finalmente elestructuralismo.
En este orden de ideas, lo que describe JMy que es una evidencia inconvertible en estacuestión de la experiencia farmacoterapéuticaes que, el uso del analgésico modifica su viven-cia dolorosa. Y así como el dolor lo vive en sucuerpo, también experimenta en su cuerpo losefectos del analgésico. Aún más, la expresión“… si no lo tomo me vuelvo loco del dolor”reitera que en esta experiencia su cuerpo esparte esencial de su yo y no puede ser diferen-ciado de sus estados de conciencia. El cuerpode JM no es sólo un objeto físico o un estadofisiológico sino que su cuerpo es sujeto, es unagente de experiencia.
Entonces la experiencia analgésica estádiluida dentro de la experiencia dolorosaaunque sean diferenciables entre sí en un mismocuerpo. Se anticipa que tendrá unas caracterís-ticas particulares para entender el fenómeno dela experiencia farmacoterapéutica haciendo elejercicio de diferenciarla de la experiencia dolo-rosa para poder comprenderla. Y es en estepunto cuando el cuerpo* como agente de expe-riencia12,25 sirve de guía para esta reflexión.
Así como la enfermedad que le causa dolorestá presente en el mundo vital de JM, las modi-ficaciones experimentadas en su propio cuerpoal usar el analgésico también representan uncambio en su mundo vital. Probablemente tomareste medicamento no constituye un retorno auna situación de bienestar pero sí modifica suexperiencia subjetiva de este padecimiento. Portanto, dentro del proceso asistencial del farma-
115
Revista d
e la O.F.I.L.
*Esteban (2004) ya había aclarado que para el estudio del cuerpo en las ciencias sociales “el cuerpo se convierte ahora ennudo de estructura y acción, y en centro de reflexión social y antropológica”.
céutico también supone un reto integrar la viven-cia de los pacientes en lo que pudieran ser sólolos relatos de la percepción de los efectos de losfármacos que otorgan datos para una evaluación“objetiva” de la farmacoterapia.
Es así como se ha de considerar la necesidadde encontrar relatos inmediatos de lo que sien-ten los pacientes a la experiencia farmacotera-péutica. Se entiende que las descripciones de lospacientes tendrán las características de descrip-ción densa, concepto equivalente a etnografíasegún Clifford Geertz. Se supone que lo que lessucede a los pacientes corresponderá, como diceGeertz26, a una multiplicidad de estructurasconceptuales complejas, muchas de las cualesestarán superpuestas o enlazadas entre sí.Entonces aplicar el enfoque antropológico inter-pretativo propuesto por Geertz, implicaría captarla variedad de significados y hacerlos accesiblessituándonos en el punto de vista del paciente parahacer el análisis27. La interpretación para hacer elanálisis antropológico empezaría intentado llegaral nivel más básico de elaboración de lo queexpresa cada persona y nuestra interacción (comofarmacéuticos) con el paciente usuario de anal-gésicos estaría reflejada en la interpretación. Portanto el análisis interpretativo debe ser recíprocoy generado por las experiencias compartidas.
Rosaldo28 añade un aspecto fundamentalpara el análisis etnográfico y es que las inter-pretaciones se realizarían según seamos suje-tos ubicados. Se ha de considerar que, aunqueel desempeño profesional se realice en elámbito asistencial, somos sujetos ubicados conuna mirada o postura analítica biomédicaproveniente de la formación farmacéutica. Dehecho, como profesionales de la salud, lapostura analítica ha intentado forzadamente ser“objetiva” para cumplir con los requisitos dela investigación biomédica pero desde la inves-tigación antropológica la postura analítica hade reubicarse hasta tratar de comprender laexperiencia farmacoterapéutica del pacientecomo un hecho, como lo que le sucede, comoalgo que le pasa y vive el paciente en primerapersona de manera literal y válida como tal.
Por tanto, el objeto de la descripción densaserían los acontecimientos dolorosos/analgési-cos tal cual los expresan los pacientes, aunqueesto suponga que esa descripción dependa desu interacción con el profesional que le brinde
asistencia. Para llevar a cabo esta elaboración,se identificarían temas sobre su experienciafarmacoterapéutica, se buscaría la vinculaciónentre la experiencia dolorosa y la experienciaanalgésica, y se trataría de comprender laestructura simbólica presente. Sería fundamen-tal detectar algún momento “pre–objetivo”,donde inicia la experiencia dolorosa más laexperiencia farmacoterapéutica analgésicacomo tal sin que se halla hecho un juicio devalor ni ningún razonamiento lógico, es decir,encontrar aquel momento donde el pacientepercibe su experiencia en toda su indetermina-ción y riqueza. Para este fin, un momento idealsería el inicio de un cuadro doloroso nuevopara el paciente que pueda ser tratado con anal-gésicos inmediatamente después sin haber reci-bido medicación alguna, en la práctica farma-céutica sería el momento de la primera dispen-sación de un analgésico para un “nuevo dolor”.La experiencia farmacoterapéutica sería nove-dosa y puede captarse antes de que operen enla persona aquellos mecanismos mentales lógi-cos, racionales y objetivos que modifican lainterpretación de su propia experiencia anal-gésica sensorial y emocionalmente vivida.
Siguiendo a Csordas29, en este momentopre–objetivo habría que examinar el desplaza-miento de la percepción desde el cuerpo–menos dolorido por los analgésicos–, la base
de su experiencia física y la intencionalidad desus expresiones, a los objetos tal como se cons-tituyen en su percepción del dolor o en la modi-ficación analgésica.
Tal como cita Good12 de Merleau-Ponty30, lafenomenología como ciencia descriptiva ofre-cería una representación del espacio, el tiempoy del mundo tal como los pacientes lo viven ytrataría de aportar una descripción de la expe-riencia tal como es. Good mencionaba que laexperiencia del dolor crónico –en el cuerpofenoménico, social y político del paciente–tiene características especiales dentro de unacultura y un sistema médico, también mencio-naba que el dolor ponía en evidencia las contra-dicciones de las metáforas de la mente y elcuerpo. Además volvía a citar a Merleau-Pontyrespecto a que el dolor empieza en el cuerpopre–objetivo, pero en el proceso de percepciónpone de relieve la distinción entre objeto–sujeto,mente–cuerpo.
116
Vo
l. 22
Nº
3 20
12
Csordas31 también desarrolla el concepto deMerleau-Ponty refiriendo al cuerpo como elámbito más importante de experiencia y por lomismo de la comprensión del mundo fenome-nológico. Csordas plantea que la cultura vieneen gran manera de la experiencia del cuerpo ypor tanto el dolor (y usar sustancias para evitarlo)al experimentarse en el cuerpo estará condicio-nado por el mundo cultural del paciente.Siguiendo la relación entre experiencia percep-tual y la práctica colectiva, la experiencia farma-coterapéutica analgésica respecto a los concep-tos de embodiment29 y modos de atención somá-tica31 se ubicaría según se explica en la Tabla 1.
Este hecho de tratar el dolor con analgésicospara cambiar lo que se vive en el cuerpo es unproceso que acaba en conceptos culturales cons-titutivos pero que se habrá originado inconscien-temente. Evitar el dolor debe tener un grado inter-subjetividad. Seguir este argumento implica queal estudiar la experiencia del dolor crónico sedebería explorar la organización de sensibilidadpersonificada, de la experiencia en todas susmodalidades sensitivas, así como los objetos delas experiencias (Tabla 2).
Tal como expresaba Esteban25, desde esta pers-pectiva se busca la ruptura o el diálogo entre lasprincipales dualidades del pensamiento occiden-tal: mente/cuerpo, sujeto/objeto, objetivo/preob-jetivo, pasivo/activo, racional/emocional. Estaforma de análisis surge en tanto que la biomedi-cina ha estado atrapada en la dicotomía carte-siana, lo que genera oposiciones entre natura-leza y cultura, natural y supernatural, real o irreal,probablemente debida a la que denominaban“ansiedad cartesiana” como el miedo por laausencia de seguridad si la producción científicano estuviera basada en el fundamento objetivodel conocimiento y en consecuencia, el rechazoa entrar en el caos que podría suponer la subje-tividad y el relativismo. Por tanto aprovechandoel nuevo momento por la aparición de alternati-vas médicas heterodoxas, se da cabida a esteanálisis porque actualmente ya se comprendeque la mente y el cuerpo son inseparables en laexperiencia de la enfermedad, el sufrimiento yla curación. En este sentido incluso Good12 adver-tía que el dolor crónico desafiaba un supuestobásico en biomedicina –“que el conocimientoobjetivo del cuerpo humano y la enfermedad sonposibles al margen de la experiencia subjetiva”–.
A este nivel cobra gran utilidad la noción demindful body en la que Scheper-Hughes y Lock32
proponen una forma de análisis del cuerpo y lasalud que puede ser aplicable al caso del dolor.Precisamente, en el análisis de Scheper-Hughesy Lock se hace la reconstrucción de los concep-tos de cuerpo desde tres perspectivas o formas dever el cuerpo: 1) El cuerpo individualque se refierea la experiencia fenomenológica individual(body-self), 2) el cuerpo social, es decir la natu-raleza simbólica de pensar las relaciones entrenaturaleza, sociedad y cultura, y 3) el cuerpo polí-tico como artefacto de control político y social.
Aplicando estas categorías de análisis alcuerpo dolorido tratado con analgésicos parael análisis antropológico de la experienciafarmacoterapéutica en los pacientes que usananalgésicos se plantearía que:
1) el cuerpo individual estaría vinculadocon el par de vivencias del paciente que se hananalizado previamente, la experiencia del dolorsin tratamiento y del dolor con tratamiento anal-gésico.
2) el cuerpo social se ve lastimado cuandono hay legitimación del padecimiento dolorosoy/o del uso de fármacos para tratarlo por partede la familia o de quienes tratan al paciente. Acontinuación se describe un testimonio de unapaciente que refleja como afecta la legitimacióndel [dolor/(uso de analgésicos)] al cuerpo social:
“Pues yo creo que si me influye el dolor quesiento en mis relaciones personales porque yome retraigo muchísimo, me quedo en casa, noquiero reunirme y… pues me fastidia que nome crean, dicen que estoy enganchada a todaslas medicinas, es que de verdad, que todo eltiempo me están contradiciendo.
Revista d
e la O.F.I.L.
117
Embodiment
Experiencia perceptual(dolor vivido antes deusar analgésicos y sumodificación tras usar
analgésicos) Modosde atención
somáticaPráctica colectiva(uso de analgésicos
normalizado porla sociedad y comoestrategia de salud)
TABLA 1
Yo he ido a psiquiatras y se los he explicadoy me han dicho “no, no señora, sí es como ustedlo cuenta” porque ellos (los psiquiatras) sabensi les estás mintiendo o no”… por qué mi fami-lia no me cree?”.
(MC. Paciente atendida en una farmaciacomunitaria).
En este caso la familia de MC no legitima eldolor del que ella se queja, en tanto que elpsiquiatra en este caso sí lo legitima. Sinembargo, también se presentan casos en quees el profesional de la salud él que no legitimael dolor ante la incapacidad de encontrarcausas objetivas de tratar el dolor.
3) el cuerpo político, que en el ámbito ibero-americano se puede ver condicionado respectoal control surgido en las políticas que afectan alas especialidades analgésicas complejas (medi-camentos de control especial) dispensadas concargo a la Seguridad Social, y en especial a laslimitaciones en la prescripción en atenciónprimaria de analgésicos opiáceos33. Desde losaños 90 está reconocida esta problemática queBAÑOS34 ha denominado “opiofobia” y que haido extendiéndose a las políticas de acceso demedicamentos conllevando a muchas experien-cias de dolor infratratado. De hecho, la adminis-tración de este tipo de analgésicos no ha alcan-zado todavía un nivel adecuado, en cantidad yen calidad. Como consecuencia, se describe quemás del 40% de los pacientes oncológicos norecibe una analgesia suficiente35,36. Como explicaBaños37 en otro artículo, una de las causas es quelos efectos secundarios de la morfina y de otros
opioides se han convertido en un “mito de lamedicina” que facilita un sentimiento de respetoo de miedo frente a los analgésicos opioides. Yesto se traduce en que su empleo no llegue aalcanzar las cifras de consumo que resultaríanrecomendables para paliar dolores de gran inten-sidad. Algunos profesionales cuestionan que lospacientes sufran dolor innecesario por los argu-mentos infundados sobre estos fármacos y propo-nen que uno de los medios para aliviar esta situa-ción sea promover y difundir el empleo sensatode estos fármacos a través de la formación delpersonal sanitario porque se piensa que se dismi-nuirían estas desigualdades formando al mayornúmero de médicos y de personal sanitario enconjunto en el uso de opioides38.
Esta breve revisión de la literatura biomédicasobre el tema invita a reflexionar que en el casode la opiofobia y de los mitos en este ámbito deltratamiento analgésico no se ha llegado a plan-tear que más bien estos hechos respondieran aun artefacto de control social o político. Quizáscabría el planteamiento de que esta realidadlastima al cuerpo político. Pareciera que en elcaso del manejo clínico de los opioides si estu-vieran permitidos argumentos subjetivos a losprofesionales para emitir o no una prescripción.Este hecho indiscutiblemente condiciona la expe-riencia de analgésica de los pacientes, que vadesde la misma estigmatización por ser un poten-cial adicto a los opioides hasta los permanentesconflictos entre los pacientes, los médicos y losfarmacéuticos por “obtener” el tratamiento anal-gésico controlado legal y burocráticamente.
118
Vo
l. 22
Nº
3 20
12
TABLA 2
Texto(narrativas de los
pacientes)Textualidad Representación Semiótica Intertextualidad
Cuerpo(dolorido entratamiento)
Embodiment“being-in-the-
world”Fenomenología Intersubjetividad
Auténtico campocultural de manifes-tación del dolor.Proceso material deinteracción social
Cuerpo dolorido ensu dimensión inten-cional, activa yrelacional
El dolor modifica lapercepción delmundo a través deuna posición alte-rada del cuerpo enel tiempo y en elespacio
Perspectiva de laexperiencia encar-nada, el cuerpovivido. Condiciónexistencial
Significadoscompartidos para ypor el uso de anal-gésicos para aliviaral cuerpo dolorido
Esta reconstrucción del análisis del cuerpoa partir del concepto del mindful body deScheper-Hughes y Lock32 para comprender laexperiencia farmacoterapéutica analgésicamuestra que en este caso también hay una inter-acción entre el cuerpo individual, el cuerposocial y el cuerpo político en la producción yexpresión del dolor tratado con medicamen-tos. Se observa una forma de comunicación (enel lenguaje del sistema sensorial) a través delcual la naturaleza, la sociedad y la culturahablan simultáneamente. Al igual que otrasexperiencias límite, en el caso de la experien-cia farmacoterapéutica de los pacientes quesufren dolor crónico intenso probablementeestos tres cuerpos se vuelvan uno solo y que enrealidad se trata de un cuerpo invadido por laconsciencia. Aunque el cuerpo individualpueda ser visto “más inmediatamente” por cadapaciente, entran en juego las verdades y lascontradicciones sociales tal como se mencionóanteriormente, así como se convierte en el locuspersonal de resistencia social, creatividad ylucha cuando el paciente decide: 1) usar o nousar los analgésicos a pesar de los efectos adver-sos –los que se creen que sucederán o los querealmente padece–, 2) sobreponerse o actuarsegún lo que los demás sean familiares, amigosy profesionales de la salud, piensen sobre eluso de los analgésicos para su dolor, y/o 3)enfrentar o no enfrentar a la burocracia paraconseguir el tratamiento que el cree adecuadopara sus circunstancias.
A partir de esta conceptualización delcuerpo se sigue la misma línea de Scheper-Hughes y Lock para realizar una propuesta delestudio de la parte emocional del [dolor/(usode analgésicos)] y así conseguir una aproxima-ción al sujeto que usa analgésicos para aliviarsu sufrimiento.
La teoría de las emociones, y entender laenfermedad como metáfora en la representa-ción del cuerpo y la mente doloridos comoplantea DiGiacomo39, será necesaria en el abor-daje de la experiencia analgésica porque lasemociones afectan la forma como el cuerpo,la enfermedad y el dolor son experimentadosy proyectados en imágenes de bienestar omalestar, funcionado el cuerpo social y elcuerpo político. Sería necesario detectar en lasemociones producidas en los momentos de
dolor que refieren los pacientes si existe unadicotomía entre sentimientos culturales y pasio-nes naturales.
Para encontrar elementos de análisis de lasemociones es interesante retomar la propuestade Rosaldo28 sobre la fuerza cultural de lasemociones que consideraría la posición delpaciente dentro del área de las relaciones socia-les, para comprender la experiencia emocio-nal. Podría ser que el dolor crónico intensopudiera ser equivalente a un estado emocionalpoderoso. Partiendo de este supuesto, se podríaaplicar la propuesta de Rosaldo en tanto quedebería encontrar la fuerza y la densidad de lasemociones vinculadas al dolor en las prácticasinformales de la vida de los pacientes. Tambiénes probable que el momento doloroso sea unainteracción transitada dentro de todo un prolon-gado proceso de salud–enfermedad–tratamien-tos–recuperación de la salud.
Probablemente el aporte de una investiga-ción cualitativa en una Unidad deOptimización de la Farmacoterapia apoyadaen la antropología de la salud debería ser explo-rar la fuerza cultural de las emociones asocia-das a la experiencia farmacoterapéutica anal-gésica en relación con las pasiones que provo-can diversas formas de conducta asociadas aluso de analgésicos. Este concepto de fuerza y/oprofundidad cultural daría lugar a la intensidadresidente en la conducta. La noción que sugiereRosaldo respecto a la fuerza de las emocionesinvolucraría tanto la intensidad afectiva comoconsecuencias importantes que surjan con elpaso del tiempo. Por lo tanto, para poder incor-porarse a la investigación cualitativa en lasUnidades de Optimización de laFarmacoterapia debe comprenderse que lospacientes tratados con analgésicos son sujetosanalizantes que nos pueden interrogar de formacrítica, por encima de lo que se considere obje-tivo y verdadero de la farmacoterapia desde lasciencias de la salud. Rosaldo28 pone de mani-fiesto la fuerza cultural de la emoción y estotiene una relación importante con el argumentode Good12 de la necesidad de conseguir herra-mientas para acceder a la experiencia vivida.
Se entiende que esta fuerza cultural variaráen distintos colectivos y por esto cobraría impor-tancia el aporte de Kleinman40 para el estudiode la experiencia (explanatory model – modelo
119
Revista d
e la O.F.I.L.
explicativo). El modelo explicativo propuestopor Kleinman indicaría como el paciente dasentido a su enfermedad y a sus experienciasdolorosas. Sería útil desde el punto de vista dela etnografía de la experiencia farmacoterapéu-tica en la medida en que puede usarse para expli-car como ven su [dolor/(uso de analgésicos)] entérminos de como pasa, lo que creen que es lacausa, como los afecta, y que los hará sentirsemejor. Como una forma de acceder a la infor-mación desde la práctica clínica habitual en unaUnidad de Optimización de la Farmacoterapiase podría utilizar el cuestionario propuesto porKleinman para la toma de datos como parte deun proyecto de investigación de antropologíaaplicada que se centrara en el dolor tratado conmedicamentos como fenómeno abordabledesde la etnografía.
Modelo Explicativo (Explanatory Model)41
- ¿Qué cree usted que ha causado suproblema?
- ¿Por qué cree usted que empezaron?- ¿Qué cree que le hace la enfermedad a
usted?- ¿Cómo de grave es su enfermedad? Tendrá
una duración larga o corta?- ¿Qué tipo de tratamiento cree usted que
debería recibir?- ¿Cuál son los resultados más importantes
que espera obtener de este tratamiento?- ¿Cuáles son los principales problemas que
la enfermedad le ha causado?- ¿Qué es lo que más teme de su enferme-
dad?Este modelo ha sido usado tanto en investi-
gación de prácticas clínicas como en la inves-tigación cualitativa ya que constituye unamanera de obtener las explicaciones individua-les de un fenómeno particular, de tal maneraque ha permitido a los investigadores recogerdatos textuales. Además de retomar estos datostextuales, el modelo explicatorio tambiénpermitiría saber como los pacientes interpre-tan sus condiciones clínicas, y en el casoconcreto permitiría establecer como experi-mentan e interpretan el uso de analgésicos paraaliviar el dolor que padecen. En concreto, parael farmacéutico asistencial sería una herra-mienta valiosa para entender las razones quetienen los pacientes para su comportamientorespecto al uso de los analgésicos y para
comprender por qué dejan de usar un analgé-sico, por qué se niegan a seguir ciertas órde-nes médicas, por qué pueden usar en excesoalgún medicamento o por qué sus acciones noestán en concordancia con lo que sería apro-piado a nivel farmacoterapéutico. En cuanto ala parte asistencial, este modelo ayudaría a esta-blecer estrategias apropiadas para adecuar lafarmacoterapia de manera acorde con sus signi-ficados y sus propias experiencias, creencias einterpretaciones, y a diseñar intervencionesfarmacéuticas sobre la analgesia adaptadas alas necesidades reales de cada paciente.
En este sentido, investigar la fenomenologíade la experiencia analgésica no sólo sugiereuna alternativa metodológica sino que eviden-ciaría la experiencia farmacoterapéutica proba-blemente como un fenómeno en un sentidomás amplio. Empleando este enfoque de lainvestigación cualitatuva incluso surge la posi-bilidad de ser aplicado en proyectos de inves-tigación–acción dentro de la práctica clínicahabitual en la Unidad de Optimización de laFarmacoterapia. Así como Kember y Lynn42, seentiende que la investigación en dichas unida-des es de carácter clínico y la acción será laintervención en salud realizada por el farma-céutico. Es un hecho que la investigación–acciónes una forma de investigación que permite vincu-lar el estudio de los problemas en un contextodeterminado con programas de acción que bene-ficien a los pacientes, de manera que se logrende forma simultánea conocimientos en los profe-sionales y cambios asistenciales. Revisiones reali-zadas en Iberoamérica como las de Vidal yRivera43, Barroto y Aneiros44, sustentan la perti-nencia de la aplicación de investigación–acciónen los procesos formativos en salud, tal como sepretende en las Unidades de Optimización de laFarmacoterapia.
Finalmente, a manera de conclusión, la refle-xión presentada corresponde al marco de inten-ciones teóricas y al análisis de los presupues-tos que condicionan la práctica asistencial delfarmacéutico que se plantee estudiar cualitati-vamente el caso del dolor tratado con medica-mentos. Esta revisión crítica de la literaturapermite reconocer que la experiencia farma-coterapéutica es un fenómeno abordable desdela etnografía y la antropología aplicada en unaUnidad de Optimización de la Farmacoterapia.
120
Vo
l. 22
Nº
3 20
12
Así, la postura analítica que brinda esta discu-sión entre la fenomenología, la etnografía y losconocimientos farmacoterapéuticos derivadosde la práctica asistencial, permite advertir queel dolor como enfermedad crónica, como expe-riencia vivida en la totalidad del ser, implicauna modificación del sentido de la realidad yla transformación del mundo de quien sufre yse recupera usando analgésicos.
Agradecimientos
A Susan DiGiacomo, antropóloga, por larevisión y valoración de este manuscrito. ALaura Tuneu Valls, Isabel Valverde, ManuelMachuca y Anna Font Olivet, farmacéuticos,por propiciar esta reflexión exhaustiva tras lasexperiencias compartidas en el ámbito de lafarmacia asistencial.
Bibliografía
1. Machuca M, Paciaroni J, Mastroianni P,Arriagada L, Silva-Castro MM, Escutia R,et al. Guía para la Implantación deServicios de Gestión Integral de laFarmacoterapia. Sevilla. OFIL; 2012.
2. Cipolle R, Strand L, Morley P. An overviewof pharmaceutical care practice. En: CipolleR, Strand L, Morley P. Pharmaceutical CarePractice. The Clinician’s Guide. New York:McGraw-Hill 2004.
3. Tuneu L, Silva-Castro MM. El paciente comocentro del seguimiento farmacoterapéutico.Pharm Care Esp 2008;10(3):120-130.
4. Cohen D, McCubbin M, Collin J, PérodeauG. Medications as Social Phenomena.Health (London) 2001;5:441-469.
5. Farmer P. Social Scientists and the NewTuberculosis. En: Farmer P. Partner to thePoor: A Paul Farmer Reader. Berkeley:University of California Press 2010.
6. Cipolle R, Strand L, Morley P. The patien-t’s medication experience. En: Cipolle R,Strand L, Morley P. Pharmaceutical CarePractice. The Clinician’s Guide. New York:McGraw-Hill 2004.
7. Shoemaker SJ, Ramalho de Oliveira D.Understanding the meaning of medicationsfor patients: the medication experience.Pharm World Sci 2008;30(1):86-91.
8. Ramalho de Oliveira D. O Paciente comoAtor Principal da Atençao Farmacêutica.En: Atençao Farmacêutica: da filosofia aogerenciamento da terapia medicamentosa.Sao Paulo: RCN editora 2011.
9. Correo Urquiza M, Silva TJ, Belloc M,Martínez Hernaez A. La evidencia social delsufrimiento. Salud mental, políticas globa-les, y narrativas locales. Quaderns de l’InstitutCatalà d’Antropologia 2006;22:47-69.
10. Farmer P. Ethnography, Social Analysis, andthe Prevention of Sexually Transmitted HIVInfection among Poor Women in Haiti. En:Partner to the Poor: A Paul Farmer Reader.Berkeley: University of California Press 2010.
11. Levine S. Los media como intervenciónmédica: el VIH-SIDA y la lucha por una asis-tencia de salud reproductiva para las muje-res en Sudáfrica. En: Mujer, SIDA y accesoa la salud en África subsahariana: enfoquedesde las ciencias sociales. Barcelona:Medicus Mundi Catalunya 2007.
12. Good BJ. El cuerpo, la experiencia de laenfermedad y el mundo vital: una exposi-ción fenomenológica del dolor crónico.En: Medicina, racionalidad y experiencia.Una perspectiva antropológica. Barcelona:Edicions Bellaterra 2004.
13. Menéndez EL. Reflexión teórica e inter-vención aplicada, o de la necesidad detrabajar con nuestros presupuestos parti-cipativos. En: Menéndez EL, Spinelli H.Participación social, para qué? BuenosAires: Editorial Lugar 181-199.
14. Sociedad Española del Dolor. Valoraciónsocio-epidemiológica del paciente mayorde 65 años con dolor crónico no oncoló-gico. SED; 2004. Disponible en: http://portal.sedolor.es/
15. Silva-Castro MM, Machuca M. Dolorleve–moderado. Guía de intervenciónfarmacéutica y medidas preventivas. ThePharmaceutical Letter 2009;5:33-48.
16. Organización Mundial de la Salud. Aliviodel dolor en el cáncer: con una guía sobrela disponibilidad de opioides. Segundaedición. Ginebra: OMS; 1996. Dsiponibleen. http://whqlibdoc.who.int/publications/9243544829.pdf
17. World Health Organization: InternationalClassification of Functioning Disability
121
Revista d
e la O.F.I.L.
Vo
l. 22
Nº
3 20
12
122
and Health (ICF) model for patients withpain. 2ª edición. Geneve WHO; 2001.
18. Soucase B, Monsalve V, Soriano JF.Afrontamiento del dolor crónico: el papelde las variables de valoración y estrategiasde afrontamiento en la predicción de laansiedad y la depresión en una muestrade pacientes con dolor crónico. Rev SocEsp Dolor 2005;12:8-16.
19. Dersh J, Polatin PB, Gatchel RJ. ChronicPain and Psychopathology: ResearchFindings and Theoretical Considerations.Psychosom Med 2002;64(5):773-786.
20. Havi C. Phenomenology and its applica-tion in medicine. Theor Med Bioeth2011;32:33-46.
21. Carel H. Phenomenology as a resource forpatients. J Med Philos 2012;37(2):96-113.
22. Hammersley M, Atkinson P. Etnografía.Métodos de investigación. Barcelona:Ediciones Paidós Ibérica 2001.
23. Esteban ML. Etnografía, itinerarios corpora-les y cambio social. Apuntes teóricos y meto-dológicos. En: E. Imaz (ed.). La materialidadde la identidad. Donostia/San Sebastián:Editorial Hariadna 2008:135-158.
24. Vallverdú J. Antropología Simbólica. Teoríay etnografía sobre religión, simbolismo yritual. Barcelona: Editorial UOC 2008.
25. Esteban ML. Antropología del Cuerpo.Género, itinerarios corporales, identidad ycambio. Barcelona: Edicions Bellaterra 2004.
26. Geertz C. Descripción densa: hacia unateoría interpretativa de la cultura. En: Lainterpretación de las culturas. Barcelona:Gedisa 1987[1973].
27. Geertz C. Desde el punto de vista delnativo: sobre la naturaleza del conoci-miento antropológico. En: Geertz C.Conocimiento local: ensayos sobre lainterpretación de las culturas. Barcelona:Editorial Paidos 1994[1983]:73-90.
28- Rosaldo R. Aflicción e ira de un cazadorde cabezas. En: Rosaldo R. Cultura yverdad. Nueva propuesta de análisissocial. México: Editorial Grijalbo 1989.
29. Csordas TJ. Embodiment as a Paradigm forAnthropology. En: Body/Meaning/Healing.New York: Palgrave Macmillan 2002:58-87.
30. Merleau-Ponty M. Fenomenología de lapercepción. Barcelona: Editorial Altaya 1999.
31. Csordas TJ. Somatic Modes of Attention.En: Body/Meaning/Healing. New York:Palgrave Macmillan 2002:241-259.
32. Scheper-Hughes N, Lock M. The MindfulBody: A Prolegomenon to Future Work inMedical Anthropology. Medical AnthropologyQuarterly 1987;1(1)new series: 6-41.
33. Illa Sendra JR. Utilización de analgésicosnarcóticos en Atención Primaria en España(1988-1991). Evaluación del impacto denuevas tecnologías en el sector farmacéu-tico. Atención Primaria 1992;10:659-64.
34. Baños JE, Bosch F. Opiophobia and cancerpain. Lancet 1993;341:1474.
35. Pargeom KL, Hailey BJ. Barriers to effec-tive cancer pain management: a review ofthe literature. J Pain Symptom Manage1999;18:358-68.
36. Zenz T. Palliative pain relief. Lancet2000;356:1273-1274.
37. Baños JE. Dolor y opioides: razones de unasinrazón. Med Clin (Barc) 1997;109:294-6.
38. Sanz-Rubiales A, del Valle ML, GonzálezC, Hernansanz S, García C, Sánchez T, etal. Formación en el uso de opioides:¿repercute en la práctica diaria? Rev SocEsp Dolor 2001;8:461-467.
39. DiGiacomo SM. Metaphor as Illness:Postmodern Dilemmas in the Representationof Body, Mind and Disorder. MedicalAnthropology 1992;14:109-137.
40. Kleinman, A. Culture, illness and care:Clinical lessons from anthropologic andcross-cultural research. Annals of InternalMedicine 1978;88:251-258.
41. Medanth.com. Explanatory Model. SanFrancisco: Wikispaces.com: 2011. Disponibleen: http://medanth.wikispaces.com/explana-tory+model
42. Kember D, Lynn G. Action Research as aForm of Staff Development in HigherEducation. Higher Education 1992;3(3):297-310.
43. Vidal Ledo M, Rivera Michelena N.Investigación-acción. Educ Med Super2007;21(4)7-10. Disponible en:http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol21_4_07/ems12407.html
44. Borroto Cruz R. Aneiros Riba de KemmisS. Action Research. Escuela Nacional deSalud Pública 2002.