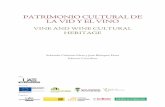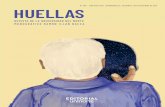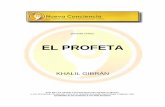Huellas cordilleranas. Ensayos sobre memoria social en el valle superior del Maule y el sur cuyano.
Transcript of Huellas cordilleranas. Ensayos sobre memoria social en el valle superior del Maule y el sur cuyano.
Ensayos sobre memoria social en el valle superior del Maule y el sur cuyano.
1
huellas cordilleranas
Proyecto FDI (Mineduc) año 2006“Memoria cordillerana: Los arrieros del Maule”
Huellas Cordilleranas.
2
Ensayos sobre memoria social en el valle superior del Maule y el sur cuyano.
Huellas Cordilleranas. Ensayos sobre memoria social en el valle superior del Maule y el sur cuyano.
3
Huellas CordilleranasEnsayos sobre memoria social en el valle superior del Maule y el sur cuyano.
Grupo de Historiadores Caminantes.
Adolfo Arce - Álvaro Corvalán - Nicolás Girón Rodrigo Jofré - Jorge Navarro - Carlos Pavez
Universidad Metropolitana deCiencias de la Educación
Dirección deAsuntos Estudiantiles (DAE)
Huellas Cordilleranas.
4
Ensayos sobre memoria social en el valle superior del Maule y el sur cuyano.
Edición independiente.Primera edición, 500 ejemplares. (Santiago, 2008)
ISBN978-956-319-291-9
Fotografías (Cubierta e interior)Grupo de Historiadores Caminantes (Registro Proyecto FDI)
Edición y DiseñoNicolás Girón Z.
Esta obra está publicada bajo una Atribución-No Comercial-Sin Derivadas 2.0 Chile de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/cl/.
Huellas Cordilleranas. Ensayos sobre memoria social en el valle superior del Maule y el sur cuyano.
5
introducción
Se nos hace muy difícil decir cosas que presenten el libro que el lector tiene en sus
manos. En cierta forma, porque es la primera vez que nos encontramos en la privilegiada
situación de poder decir lo que pensamos a través de una publicación. También porque son
muchas las sensaciones que nos inundan en este instante, y transfigurarlas en palabras es un
talento escaso en nuestro ámbito. Tampoco logramos distinguir el momento exacto en que
iniciamos esta tarea, y cómo de pronto nos vimos escribiendo un libro, que trata sobre temas
relativamente desconocidos para la comunidad en general, y que en consideración de nuestra
nula experiencia como investigadores, fue presentando cada vez mayores desafíos y temores.
Por decir algo, tomaremos uno de estos cabos sueltos y partiremos diciendo de dónde
surge el concepto que nos reunió: el ser historiadores caminantes. En nuestro devenir como
estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía de la UMCE (ex – Pedagógico), fuimos forjando
una amistad basada en las experiencias comunes y también, en torno a las problemáticas que
los diversos cursos de este programa nos ofrecían. Nuestras conversaciones en los patios del
Pedagógico, se fueron nutriendo de opiniones y consideraciones sobre la realidad social de
nuestro país, que, conforme a nuestro crecimiento en las diversas materias, fueron matizándose
con la consecuente comprensión de estas ideas. Nos involucramos en una discusión que
nos parecía sumamente relevante, y que tenía relación con el rol de la Universidad ante los
problemas de la sociedad; ya pronto nos vimos participando y organizando foros y seminarios,
tomando contacto con otros estudiantes, participando de movimientos estudiantiles y
definiendo nuestro perfil como futuros profesionales de la Historia y de la Geografía.
Huellas Cordilleranas.
6
Ensayos sobre memoria social en el valle superior del Maule y el sur cuyano.
De esta manera, la enseñanza de una Historia inmóvil –centrada en la visión apolítica
de los hechos pasados y desconectada de los sujetos- que predominó en nuestra formación,
se nos hacía insuficiente para desentrañar las dudas que nos planteábamos. Surge ahí, entre
nosotros, la necesidad de salir del aula –de la academia- a buscar la historia latente que,
creemos, existe en la sociedad chilena. Esta re-orientación no podía ser simbólica (metafórica)
sino que nos impulsaba realmente a caminar; no para dispersar nuestros rumbos, sino para
ensanchar las huellas por los espacios donde la memoria popular se conecta con la Historia;
para caminar por los espacios relegados por la historiografía academicista.
Estas inquietudes, se expresaban entre nosotros en un contexto donde el panorama
historiográfico de avanzada, era llevado a cabo –desde la década del 80- por un grupo de
historiadores, que bajo el cartel de la “Nueva Historia Social” habían logrado asentar en los
círculos académicos un modo de hacer historia que era consecuente a nuestras preocupaciones.
Esta nueva historia ponía énfasis ya no sólo en las estructuras, sino que en los sujetos históricos
de carne y hueso, y proponía revelar la dimensión histórica y social de los actores marginados
por la trama oficial de la Historia de Chile: los pobres, los expoliados, los campesinos, las
mujeres, los niños y los indios; aparecían aquí las personas que habían sido ocultadas detrás
de la cortina de humo de los próceres nacionales. El año 2006, el ascenso de esta historiografía
se coronaba con el Premio Nacional de Historia entregado a su máximo exponente, Gabriel
Salazar Vergara. Junto a él, un gran grupo de historiadores celebró este otorgamiento como
una victoria de esta historia marginada, como el acceso oportuno de los que antes fueron
“otros”, al “nosotros” de la historia nacional; como el triunfo de una historia “desde abajo y
desde dentro”. También hubo voces disidentes y críticas, que renegaron de la visión salazariana
como una representación unívoca de las ideas de los historiadores sociales.
Por ese entonces, ya podíamos pensar por nosotros mismos, sin la necesidad de buscar
la protección de un padre académico, que nos adoctrinase detrás de tal o cual escuela. Sin
renegar de las virtudes de la obra de Salazar, y de tantos otros historiadores que, como él,
cultivaban en igual forma una historiografía más que necesaria, nos preguntamos sobre qué
sacábamos en limpio respecto a aquello y también sobre cómo caminar sin el fantasma de
los ídolos. El mayor de los aportes que recogimos de la “Nueva Historia Social” fue el intento
por desacralizar la Historia, y volverla parte de la vida cotidiana del amplio espectro popular.
Al plantear una nueva epistemología en los estudios histórico-sociales, se abrió la posibilidad
de transitar por nuevas áreas de conocimiento que, ahora, sobrepasaban la dimensión de
lo pasado para hacerse cargo de los nuevos desafíos socio-políticos. Esa veta abierta por
aquella generación de historiadores, nos sirvió de inicio para llevarnos más allá de nuestras
fronteras, en la búsqueda de un espacio para nuestras inquietudes. Una de éstas, pasaba por
desplazarnos hacia perfiles inconclusos, hacia algunos problemas pendientes y en suma, en
Huellas Cordilleranas. Ensayos sobre memoria social en el valle superior del Maule y el sur cuyano.
7
pos de nuevas historias. Otro desplazamiento tenía que ver con el avance metodológico, ya que
durante las dos últimas décadas habían emergido importantes conceptos en la construcción
de metodologías apropiadas para el trabajo de la historia oral o local, donde las propias
personas eran partícipes en la recreación de sus experiencias colectivas. En este marco de
preocupaciones, encontramos un primer rumbo a nuestra caminata.
Las primeras trayectorias fueron cortas y específicas: se trataba de bibliotecas y
archivos públicos, de diálogos, de comprender la experiencia de otros y de entregarle un
significado propio al contenido de la Historia. Nuestra confrontación con estos lugares fue
dadivosa, pues encontramos muchas vías hacia donde bifurcar y explorar lo que no estaba
dicho fuera de los márgenes de la historia escrita. El primer eslabón de nuestra trayectoria fue
concebir la memoria humana (sea esta individual o colectiva) como objeto de la Historia, la
que a su vez entendimos como una reproducción interpretativa de la primera. Esta historia, a
menudo construida con los vestigios documentales de una memoria signada por los esfuerzos
ideológicos para su reproducción, estaba destinada a albergar el ocultamiento de las voces
principales, de los muertos mencionados y en la perspectiva de los aparatos oficiales. Si detrás
de cada documento había una subjetividad particular que significaba ciertos hechos, ciertos
actos y a su vez, ciertos silencios, entonces había un sinfín de memorias fuera de ese ámbito,
dispersas y vaporosas. Nos pareció importante buscar, como lo señala María Angélica Illanes,
las “impurezas” que nos permitieran “ahondar en las complejidades y profundidades”1, en
contraposición con la “limpieza” de la recreación institucional de la memoria. En este sentido,
importante han sido los estudios historiográficos2 en los cuales la memoria social constituye
una significación relevante y necesaria sobre los hechos pasados, en donde podemos encontrar
el recuerdo vivo de los actores, o bien, su voz hecha de otros (como memoria recreada).
En una segunda reflexión, nos cuestionamos sobre la relevancia de la memoria para la
constitución de la identidad social. Acto seguido, pensábamos en la creencia de que a la Historia
se le atribuye la tarea de conformar identidades colectivas, y cómo el discurso histórico debiese ir
modelando el trazado del “nosotros somos”, por reconocer en la identidad un acto de definición
del sí mismo por oposición a otros. De alguna forma, el proyecto de la nueva historia social había
combatido en esa orientación, pero dudosamente lograba clarificar cual era el contenido de esa
correlación de fuerzas. Reconocer en la historia social de los excluidos, el sometimiento de estos
cuerpos al principio de ocultamiento propuesto por “otros”, significaba entregarle a esa nueva historia
un sitial opuesto pero también complementario al de viejo historicismo de los grupos dominantes.
1 María Angélica Illanes, La batalla de la memoria, Editorial Planeta, Santiago, 2002, p. 45.2 Como por ejemplo, Gabriel Salazar, La sociedad acivil popular del poniente y sur de Rancagua (1930-1998), Ediciones SUR, Santia-
go, 2000; Mario Garcés y Sebastián Leiva, El Golpe en la Legua. Los caminos de la historia y la memoria, LOM Ediciones, Santiago, 2005; Pedro Milos, Historia y memoria. El 2 de abril de 1957, LOM Ediciones-Universidad Alberto Hurtado. Santiago, 2007.
Huellas Cordilleranas.
8
Ensayos sobre memoria social en el valle superior del Maule y el sur cuyano.
La memoria, como un objeto dinámico e histórico, más allá de la mera exhibición y
reproducción sincrónica en la historiografía, re-utiliza otras vías de alimentación diacrónica en la
conformación pausada y dialéctica de una identidad colectiva. Pero, al igual como la historiografía
debe luchar por revelarse en el juego permanente de los vacíos y los silencios, la memoria fenece
y se pierde con el mutismo de sus muertos. De este modo, pensamos que el cuerpo de la memoria
es un patrimonio vivo que requiere de cuidados y recuperaciones, y de un permanente vínculo con
las nuevas experiencias de un pueblo. Esta tarea ha sido eventualmente concebida, en un modo
peyorativo, como un fetichismo posmoderno, tendiente a reconciliar –como objetos fríos al interior
de un museo- los discursos antagónicos de la historia nacional. En realidad, nuestra posición es crítica
respecto a esas voces, pues sospechamos que en la constante proyección política y materialización
de este patrimonio, se podrían encontrar las “estrías invisibles” de la llamada identidad nacional (o
el “qué somos nosotros”), y con ello, el encuentro de una vía no transitada en la regeneración de la
identidad popular.
De cualquier forma, es innegable la influencia de la historiografía en la configuración de las
identidades nacionales. La construcción de la idea de nación en Chile está completamente intrincada
con el surgimiento de discursos políticos y filosóficos a través de su historiografía, y este es el caso de
las vanguardias intelectuales del siglo XIX, quienes tuvieron desde su lugar privilegiado, la necesidad
de “pensar el Chile del futuro”. Atribuyeron a los héroes de la independencia un alto grado de
conciencia política, y reflexionaron sobre la “excepcionalidad de Chile”. La intención de crear Chile en
el discurso, estuvo atada a la intención histórica de domesticar “chilenos”, para consolidar las bases
del Estado y agilizar la modernidad. Estas premisas discursivas parten de la exacerbación idealizada
de “lo nacional”, y de un resguardo conciente para esconder el rastro de los verdaderos caminos
para la creación de una nación: el disciplinamiento y la preservación de un orden social a través de
la fuerza física. Como complemento a esos efectos, los discursos sobre la chilenidad (o el pueblo
chileno) parten de la base del desprecio hacia el pasado colonial y al papel jugado por quienes lo
animaron; nos referimos a los indios, negros, mulatos, peones, labradores, cuatreros, artesanos,
entre otros actores sociales. De tal modo, en el corazón de toda la historiografía nacional estuvo
la búsqueda de la identidad nacional, la cual se refirió tradicionalmente a la preponderancia del
Estado, las clases dominantes y la utopía impuesta del progreso hacia la modernidad. Como reacción
a esta historiografía, de corte liberal-oligárquico, está el caso de la historiografía conservadora, como
la de Jaime Eyzaguirre, que reconocen una decadencia a partir de los procesos independentistas, y le
asignan un valor fortuito y externo. De tal modo, la idea de identidad nacional está expresada en un
continuo, donde la pre-eminencia de la colonización española es la base de la existencia del país.
En el terreno de las críticas a esta visión absolutista de la chilenidad, aparecen los historiadores
marxistas-clásicos y los neo-marxistas; a través de su examen de las relaciones de producción en la
historia de Chile, atribuyen a la lucha de clases el teorema de la irreconciliable relación entre el capital
y el trabajo, entre opresores y oprimidos, entre las capas populares y las clases dominantes. Esos
primeros esfuerzos tuvieron, en el centro de su atención, la configuración del Movimiento Obrero
Huellas Cordilleranas. Ensayos sobre memoria social en el valle superior del Maule y el sur cuyano.
9
y su acción política a través de sus constantes asedios al poder. La evolución de esta historiografía,
en la ya mencionada nueva historia social, busca expandir los contornos de esta crítica, otorgándole
relevancia a los diversos movimientos sociales que expresarían el “drama interno de la nación”. A esa
marejada de movimientos sociales, asistimos además a un proceso de fragmentación disciplinaria,
donde comienzan a aparecer tantos temas como enfoques posibles: historias de género, etnohistoria,
historia indígena, historia oral, historia económica, microhistoria e historia de la vida cotidiana, por
nombrar algunas. Cada una de ellas, como disciplinas autónomas, construyó historia desde trincheras
académicas, expresadas bajo sus propios códigos, sustrayendo la posibilidad de un diálogo entre las
distintas perspectivas. Por otra parte, la valorable competencia surgida desde los terrenos de la
sociología y la antropología, promovieron un eclipse teórico y epistemológico sobre los tópicos más
comunes entre las distintas ciencias sociales: la cultura, la actualidad política y los movimientos
sociales.
La expresión de la llamada crisis de la Historia, durante las últimas décadas, ha sido –según
nuestra opinión- la sensación posmoderna surgida como respuesta a la acción de unos intelectuales
cada vez menos comprometido en la búsqueda del saber, y más afanados en la búsqueda de poder
al interior de las Universidades. Esta crisis, estaría caracterizada no solo por la fragmentación de
la disciplina, sino que también por la negación de la verdad histórica (como objeto público) , y por
un discurso teórico que diluye la discusión historiográfica en torno al tema de la narratividad y la
ideología del historiador. De este modo, la Historia ha perdido sintonía con las preocupaciones de
la(s) comunidad(es) y ha sido objeto de intereses más mezquinos; a menudo, dichos intereses han
estado depositados al interior de las Universidades, y de los medios de comunicación masiva.
En el contexto de una crítica a lo anteriormente mencionado, Milton Santos señala que “el
intelectual verdadero es el hombre que procura, incansablemente, la verdad, pero no para gozar
íntimamente al encontrarla”, sino que como parte de una responsabilidad social: la verdad hay que
decirla, escribirla y sustentarla públicamente. La sociedad reconoce un rol a los intelectuales, y éste
es precisamente el de volver inteligibles las múltiples aspiraciones sobre el futuro de hombres y
mujeres; lo cual jamás es una actividad cómoda y pasiva, ya que requiere de asumir posiciones
concretas y de poner el cuerpo en riesgo por ello.
“Cuando los intelectuales renuncian a ese deber -sean cuales fueren las circunstancias- ponen
un manto de tinieblas (que) acaba por cubrir la vida social, ya que el debate posible se vuelve
falso por naturaleza (…) La vida universitaria es cada vez más representativa de una búsqueda
de poder sin relación obligatoria con la búsqueda del saber. Y eso corrompe, de arriba a abajo,
las más diversas funciones de la academia, inclusive para comenzar por la trilogía ahora
ambicionada por las actividades de enseñar, investigar y transmitir a la sociedad el trabajo
intelectual”.3
3 Santos, Milton. El intelectual anónimo. Publicado en Corrêio Baziliense, Brasilia, 3 de junio de 2001. En el web del Centro de Estu-dios Críticos Urbanos (CECU): www.estudiosurbanos.tk.
Huellas Cordilleranas.
10
Ensayos sobre memoria social en el valle superior del Maule y el sur cuyano.
Si bien el grupo de historiadores sociales ha constituido, en su mayoría, los esfuerzos
por activar una acción historiográfica cada vez más en sintonía con los intereses de las capas
populares del país, creemos que el énfasis estructural de dicha historiografía ha estado puesto
sobre el “centro político-ideológico” de los movimientos sociales (conforme a las posturas
políticas de estos intelectuales), despreciando a otros actores sociales que se han “descolgado”
de la construcción unívoca de la identidad popular en Chile. En otras palabras, suponemos que
hay una “exclusión” al interior de la propia historiografía de los marginados. Tal es el ejemplo
de diversos actores regionales, que resistiendo a la dinámica centrípeta de los procesos de
expoliación económica, retribuyeron silenciosamente al caudal de la construcción del mundo
popular, tales como los pobladores del extremo austral del continente, o los habitantes de las
latitudes cordilleranas. Este razonamiento es el que nos obliga, en nuestro caso, a realizar un
dibujo más amplio: una caminata más definitiva hacia los contornos de lo residual.
Una de las trayectorias que más llama nuestra atención, es la posibilidad de una historia
regional que se oriente a complementar las esferas de acción del mundo popular, sin necesidad
de estar sobre “el centro” (y sin perder de vista, el centro), ni a las vías tradicionales de
correlación de fuerzas, sino que haciendo hincapié de la particular resistencia a la totalización
de estos procesos. Esta es una historiografía que no debe apuntar a la descripción excesiva
ni a la busqueda de categorías, sino que a la confrontación permanente de las identidades
regionales y locales frente al gesto dominador de las identidades nacionales. Sin duda, esta
es una historia sumamente rica en sus texturas, que van desde lo rural, lo étnico, pasando
por lo cultural, hasta desembocar en los aspectos políticos, sociales y económicos propios de
estas comunidades y espacios relativamente autónomos y/o transgresivos al orden central.
Esta tarea ya ha sido acometida por algunos historiadores, como el caso de Jorge Pinto, José
Bengoa, Leonardo León y Pablo Marimán (en el marco de la Araucanía), o bien en el seno de los
estudios inter-disciplinarios en el norte grande, como el caso de Arriba quemando el sol, del
colectivo de historiadores Oficios Varios, o aun más concretamente, en el Chile Descentrado
de María Angélica Illanes.
Por esto, nuestra caminata se dirigió hacia los márgenes de nuestro propio imaginario
social, y también hacia esa monumental barrera física que compromete a toda esta mentalidad:
los espacios cordilleranos. Sospechábamos que, en el transcurso de este viaje, podríamos
encontrar aquellos sujetos que, a partir de su trabajo y su particular relación con el espacio,
colapsaban el sentido uniformador que otorgan las fronteras jurídicas, y encarnarían una
identidad desdibujada y resistente a ese formato. Nuestra atención se centró en los arrieros
del valle superior del río Maule, un espacio relativamente cercano para los recursos con los que
contábamos, y una oportunidad de resolver algunas de estas inquietudes. Tempranamente,
nos alertó también la forma en que estas comunidades pre-cordilleranas estaban siendo
Huellas Cordilleranas. Ensayos sobre memoria social en el valle superior del Maule y el sur cuyano.
11
afectadas por el fenómeno de la globalización e interconexión de los mercados regionales, a
través del proyecto de construcción del llamado cordón bi-oceánico que correría a través del
Paso Pehuenche, y los cambios que esta carretera de alta velocidad traería para la vida de
estas personas.
El problema económico de resolver múltiples necesidades con pocos recursos, fue
acentuándose conforme a la apreciación de la magnitud de las interrogantes que nos fuimos
trazando en el transcurso de este trabajo. De este modo, lo que en un comienzo era la necesidad
de recoger y rescatar los testimonios vivenciales de arrieros, fue complejizándose en la medida
que encontramos una actividad social mucho más densa y dinámica de la que esperábamos
registrar, y en donde los arrieros, objetivo central de este trabajo, surtían tan solo una parte
de esta memoria. Por otra parte, la ética intelectual que nos hacía asumir posiciones respecto
a lo que estas personas compartían con nosotros, implicaban un trabajo exponencialmente
mayor al de nuestras capacidades. La ausencia de otros estudios y/o reflexiones sobre estos
modos sociales también implicaron que a veces nos sintiéramos desorientados, en cada una de
nuestras percepciones. En cierto sentido, este libro constituye lo que nosotros llamamos “una
choreza”, ya que se trata de un cuerpo de reflexiones personales, organizadas de la manera
más metódica posible, pero que requieren de un trabajo a futuro de mayor aliento, y con una
densificación cierta del aparato crítico aquí utilizado.
Este trabajo de recuperación de la memoria social, realizado entre Enero y Junio del
año 2007, recogió sus testimonios no solo en el valle superior del Maule, sino que en los
diversos puntos de interacción social de donde tuvimos referencia, y adonde precisamente
latía el cuerpo de esa identidad excluida. En un comienzo, una parte de este grupo fue al
Paso Pehuenche, en el contexto del llamado Encuentro Chileno Argentino, al cual se llegó
a pie y “haciendo dedo” a las múltiples caravanas que desde Talca y San Clemente van a la
reunión fronteriza con los vecinos habitantes del hermano pueblo de Malargüe, y de otros
poblados del sur de Mendoza, o Cuyo en general. Luego bajamos hasta el inicio de la pre-
cordillera maulina, en el pueblo de Armerillo, donde precisamos nuestro primer trabajo de
campo. Mientras eso sucedía, algunos llevaron esta investigación a las haciendas del valle
central de la región del Maule, donde encontramos viejos testimonios de las veranadas del
ganado realizadas a pulso, desde hace varias décadas, y donde también se pudo apreciar los
cambios en la actividad, a propósito del auge de la agroindustria. En una de las rutas más
difíciles, atravesamos caminando varios cerros para encontrar el lejano cajón del río Melado,
en cuya Quebrada de Medina, una pequeña comunidad compuesta por un puesto fronterizo
de carabineros, una escuela rural y algunos vecinos, nos recibieron con mucha alegría para
recordar junto a nosotros, los años de su existencia en dicho lugar.
Huellas Cordilleranas.
12
Ensayos sobre memoria social en el valle superior del Maule y el sur cuyano.
En una segunda etapa de viajes, este grupo dividió sus funciones en tres lugares de
nuestro interés. En el mes de Abril, tres de nosotros llegaron al valle del Campanario, donde
pudieron recoger algunas experiencias de arrieros que venían justamente a darle fin a la
veranada del año anterior. Otro de estos sub-grupos volvió a interiorizarse en los testimonios
de agricultores y temporeros que se asentaban durante la invernada en los valles centrales, y
en particular en haciendas y fundos en localidades como San Rafael, o Alto Pangue. Y por cierto,
como parte de una de las exigencias importantes de este trabajo, nos desplazamos hasta la
ciudad de Malargüe (Argentina), en el sur de la región de Cuyo y provincia de Mendoza, desde
donde dirigimos nuestra atención hacia los testimonios de vida de puesteros veranadores
(en El Manzano), y de habitantes de la zona, cuya relación con la cordillera era mucho más
importante de lo que pensábamos.
El resultado integral de este proceso, así como de varias discusiones desarrolladas al
calor de las expectativas de este trabajo, han dado vida a los tres ensayos que componen este
libro.
Nicolás Girón escribe Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio
social de frontera y autonomía en la región Pehuenche. El autor señala que la Región
Pehuenche es producto de las relaciones históricas desarrolladas durante varios siglos, donde
se imbrican los fenómenos sociales, políticos y étnico-culturales. En el ensayo se describe
cómo fue la experiencia social de la autonomía económica (como un proceso de herencias
culturales), y luego de distintas formas de resistencia a la imposición de fronteras jurídicas por
parte de los Estados nacionales a lo largo del siglo XX.
Rodrigo Jofré y Jorge Navarro escriben Procesos de construcción identitaria en el
“Sistema Pehuenche”: Malargüe, El Melado y Armerillo; en el cual, se trata de relacionar
el tema de la identidad con sus derroteros laborales y las oportunidades de subsistencia
económica de los actores de este proceso. A través de la manifestación concreta de una forma
de identidad, los autores pretenden describir los cambios económicos y sociales en la vida de
peones itinerantes en el marco de la vida local.
Adolfo Arce, Álvaro Corvalán y Carlos Pavez escriben Evolución histórica del oficio de
arriero. A través del examen histórico del oficio, los autores proponen una re-definición en
el perfil del oficio del arriero, que va evolucionando desde la función transportista hacia una
actividad relacionada con la ganadería trashumante de veranada.
Huellas Cordilleranas. Ensayos sobre memoria social en el valle superior del Maule y el sur cuyano.
13
Como es habitual, es preciso agradecer a quienes han brindado una serie de apoyos
claves en el transcurso de este trabajo. En primer lugar, al Ministerio de Educación, quien
a través de su Fondo de Desarrollo Institucional (FDI), nos ha brindado el financiamiento
necesario para esta realización. También a la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la UMCE,
y en particular a Juan Carlos Seccia y Jeannette Núñez, quienes con su inmensa y grata
disposición siempre estuvieron para resolver las inquietudes en la gestión de este proyecto.
Al Departamento de Historia y Geografía de la UMCE, sobre todo a los profesores Aldo Yávar,
Ítalo Fuentes, Dina Escobar, y la secretaria Jenny Valdivia que siempre estimularon y apoyaron
el trabajo que comenzamos a desarrollar hace varios años al interior de la Universidad. Por la
oportuna participación que tuvieron en el desarrollo de este proyecto, vaya nuestra gratitud a
Sebastián Garrido, Víctor Quilaqueo y Marianela Leiva, gracias por el entusiasmo depositado
en los viajes a los que nos acompañaron y por las observaciones realizadas antes, durante
y al finalizar esta entrega. En esa misma línea, también agradecemos a José Antonio Palma
y Francisco Gaete, por sus comentarios críticos y conversaciones que alimentaron nuestros
esfuerzos. En un modo especial, damos las gracias a Eduardo Corvalán, por habernos brindado
techo durante nuestros días en la ciudad de Talca.
Estamos infinitamente en deuda con nuestros amigos de Malargüe, los profesores
Ernesto “Nito” Ovando y Marcelo Moyano, a sus respectivas familias y amigos, por habernos
recibido con tanto cariño en sus hogares durante esta investigación y por la hermandad
cultural e intelectual que rastreamos en dicha estadía. A todos los trabajadores del CRIDC
(Centro Regional de Investigación y Desarrollo Cultural) de la Municipalidad de Malargüe, por
su valiosa ayuda y valoración de este proyecto. Agradecemos también a nuestras familias y
amigos que nos escucharon transmitir tanto tiempo sobre estos temas.
Por último, el más grande de los agradecimientos hacia todos las personas entrevistadas
en el transcurso de este proceso de recuperación de la memoria, como también a aquellos
amigos que hicimos en el camino, quienes compartieron con nosotros, sus recuerdos, sus
anhelos y pesares, y sus experiencias de vida cordillerana. A los habitantes de estos páramos
olvidados de la historia, este libro es de ustedes.
Los autores.
Santiago, abril de 2008.
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
15
Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
Nicolás Girón Zúñiga
“Qué sabes de cordillera,Si tú naciste tan lejos
Hay que conocer la tierraQue corona el ventisqueroHay que recorrer callando
Los atajos del silencio,y cortar por las orillas
de los lagos cumbrereños. Mi padre anduvo su vida
por entre piedras y cerros…”.
(“Arriba en la Cordillera”, Patricio Manns)
Foto: Castillos de Pincheira. Malargüe, Argentina.
Huellas Cordilleranas.
16
Introducción
Probablemente Arriba en la Cordillera sea una de las canciones más presentes en el
inconciente colectivo nacional; es posible que todos nos duela recobrar, en esas letras, un
apego emotivo hacia nuestra tierra, y que en más de una reunión social animada por vino
y guitarra, nos haya llevado incluso hasta las lágrimas. Quien crea que este canto, fue un
diálogo entre un chileno y un extranjero cualquiera, posiblemente esté en lo correcto. Pero
si se piensa que se trata de un chileno que le dice a otro, también podría haber algo de razón
en ello. Pues es poco lo que sabemos de cordillera, ya que para la gran mayoría de chilenos
(y también de argentinos) el macizo de Los Andes constituye una gran barrera absoluta que
nos separa del país vecino; esa barrera, imposible de franquear y conocer, ha limitado no
sólo nuestro conocimiento, sino que también ha moldeado nuestra forma de ser, estando
allí tan presente y ausente a la vez. Para quienes nacimos lejos, la cordillera se nos presenta
misteriosa e inexpugnable.
Con todo, hemos sentido el impulso por recorrerla, por saberla y confrontarnos ante
esa muralla imposible y por ello, hemos sabido de aquellos que –de espaldas a las nuestras-
la han transformado en un espacio de encuentro, de oportunidades y de reciprocidad social,
por sobre las limitaciones jurídicas que atañen a este territorio. Detrás de aquel esfuerzo,
subyace la construcción de una identidad común, que le dan a este espacio físico, un sentido
profundamente histórico. Tal es el caso de la que llamamos la Región Pehuenche; un espacio
social configurado por la franja pre-cordillerana de la región del Maule (Chile), y las serranías
del sur de la región de Cuyo (Argentina).
El presente ensayo pretende abordar el reconocimiento de este espacio, como una
unidad territorial construida social y culturalmente por las históricas relaciones humanas
desarrolladas a lo largo de varios siglos de actividad social. A través de este examen, reconocemos
la condición de frontera (en distintos sentidos) en la producción de este espacio regional, y
de una serie de fuerzas que pugnan por la hegemonía territorial, mediada por intentos de
ejercer autonomía, contra los esfuerzos políticos por volverla funcional y complementaria a
los intereses de las clases dominantes.
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
17
Hemos querido hablar de Región Pehuenche, en particular, y no de otras categorías,
porque precisamente es un espacio trascendente, con una historia que contiene elementos de
larga duración que se desbordan de la existencia jurídica de Chile y Argentina, como serían por
ejemplo, el valor étnico de las relaciones sociales allí desplegadas o la manifestación de una
cultura e identidad regional. Esta historia es rastreable, hoy, desde el descubrimiento del Paso
por los pehuenches, hasta la transfiguración de esta identidad, la cual también es la expresión
de una etnicidad “en suspenso”, y que tiene que ver con la capacidad de agentes sociales por
reciclar dialécticamente las tramas sociales en dicha espacialidad. Es una historia cargada de
pugnas por el poder territorial, económico, político y cultural, en el afán hacerse cargo de un
espacio interesante desde muchas perspectivas. Este ensayo pretende tan solo aproximarse
a esta noción, toda vez que el aparato crítico aquí utilizado, es producto de una investigación
que no aspiraba más que a recoger testimonios de la memoria social del lugar. Esta aspiración,
sencilla pero a la vez oportuna, se confronta con nuestro encuentro directo con una realidad
social llena de pesares y expectativas frustradas, lo que nos llevan a cuestionar el sentido
original de nuestro trabajo. Las personas de carne y hueso que nos abrieron las puertas de sus
casas, han sido hasta entonces olvidadas por la historiografía. Por todo eso, hacer esta historia
social de la región fue también, para nosotros, una cuestión de ética en torno a las limitaciones
historiográficas por reconocer al sujeto popular más allá de las ciudades y el valle central.
Huellas Cordilleranas.
18
El espacio social como una producción.
La preocupación de los hombres por la comprensión y conocimiento del espacio se
remite a tiempos remotos, desde su constitución como existencias individuales hasta la
conformación de una mentalidad científica en la cultura occidental. La principal importancia
del espacio, como conocimiento articulado, consiste en una finalidad de poder, que aunque
inconsciente, siempre permite elevar a los individuos hasta la condición de sujetos, animados
por la necesidad de dominio sobre el medio de vida en el que se desenvuelven. La reflexión
contemporánea sobre el espacio requiere de algunos límites conceptuales y poner a contraluz,
los supuestos del pasado como también los innovadores puntos de vista que han permitido
densificar esa comprensión, hacerla más plausible y útil para las sociedades humanas de
nuestro tiempo. Sin dicho requerimiento, cualquier discurso en torno al espacio resulta carente
de sentido para nosotros, y por ende, un desgaste innecesario de energías.
Por cierto, la tarea de limitar el concepto de espacio, complejo y polisémico,
aparentemente se nos presenta como una contradicción, porque la presencia del espacio en
la vida de los hombres es permanente y total. Asumiremos entonces que la reflexión sobre
el espacio ha sido, mayoritariamente, una propiedad original de la Geografía (en tanto que
espacio geográfico), y luego una diversificación de espacialidades que van desde el campo de
la Física hasta el terreno de la Filosofía. Nuestra preocupación actual nos invita a poner esta
reflexión del espacio en la línea de espacio geográfico, sin que ello implique asumir totalmente
la conceptualización geográfica, sino por el contrario, nutrir al espacio desde todas las Ciencias
Sociales. Es decir, promover el fin del “monopolio” del espacio para la Geografía y hacerlo
común a la reflexión de las Ciencias Sociales. Esta propuesta no nos pertenece en absoluto,
sino que ha sido acometida desde hace varias décadas por un vasto número de geógrafos y
científicos sociales que han visto en el estudio del espacio, una multiplicidad de propósitos y
utilidades para proyectar el porvenir de las sociedades.
Así como en el terreno de la Historia y otras disciplinas, la Geografía experimentó
la vorágine de “lo social”, tanto desde una perspectiva epistemológica, como desde una
renovación metodológica y teórica. Estos nuevos geógrafos pusieron énfasis en el retorno de la
importancia del hombre en sociedad al interior de una ciencia que –salvo algunas excepciones,
como el caso de la escuela francesa de Annales- estuvo mayoritariamente al servicio de la
tecnocracia y los intereses nacionalistas del siglo XX. Contradictoriamente, el influjo de la
mundialización de la economía y de la globalización, impulsaron a los geógrafos a ponerse
a tono con el curso de los acontecimientos, y las nuevas problemáticas que comenzaban a
visualizarse. En este estado de las cosas, se puso de manifiesto la inocuidad de una concepción
tradicional que entendía el espacio como un conjunto de cosas o un sistema de relaciones
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
19
en el cual se desarrollan los fenómenos físicos, naturales, sociales y culturales. La discusión
post-estructuralista sobre el concepto de espacio fue tornándose cada vez más circular, al ser
llevadas al extremo de la negación del concepto de espacio, el que podría ser re-emplazado
por la espacialidad de las cosas, o bien por una espacialización de la sociedad.
En la actualidad, es mayoritariamente aceptado el hecho de que el espacio es un
producto social. Esta conquista conceptual no es atribuible a ninguna escuela o pensamiento
científico en particular, sino a un proceso de acumulación de visiones y reflexiones sustentadas
en el hecho de que el sujeto social o bien, la sociedad, es el principal agente en la construcción
del espacio. Así, desde la llamada geografía humanista, que pone énfasis en la valoración
del espacio (en tanto que espacio vivido), hasta las visiones más materialistas como las de la
geografía radical (fuertemente impulsadas por el marxismo), la reflexión del espacio estuvo
notoriamente signada por la necesidad de reconocer en su constitución, la trascendencia de
los procesos sociales que lo producen y transforman. Considerar el espacio como producto
social, requiere de algunos matices para reforzar el carácter integral de esta expresión; por ello
hubo que tomar distancia, ya sea de explicaciones idealistas hecha sobre la base de la mera
valoración sensible de espacio, hasta una causalidad mecanicista que implicaba reconocer al
hombre como un simple engranaje en la maquinaria de construcción del espacio.
Para encontrar el sentido de esta idea del espacio como producto social, surge la
necesidad de sintetizar la producción de “lo espacial” con la producción de “lo social”. De este
modo, entendemos que el espacio no es una cosa, ni un sistema de cosas: es una “realidad
relacional”. Para Milton Santos, la definición del espacio solo puede situarse en función de
otras realidades, la naturaleza y la sociedad, mediatizadas por el trabajo.
“El espacio debe considerarse como el conjunto indisociable del que participan, por un
lado, cierta disposición de objetos geográficos, objetos naturales y objetos sociales, y
por otro, la vida que los llena y anima, la sociedad en movimiento…”.1
La Geografía Social ha intentado devolver al espacio, la noción de movimiento. Como
ha dicho Stella Maris Shmite, “el espacio no es algo dado, estático, sin historia, sino que es
una construcción espacial compleja donde se articulan distintos momentos de transformación
y donde interactúan diferentes actores con intereses e intenciones dispares, muchas veces en
conflicto o en tensión”.2
1 Santos, Milton. “Metamorfosis del espacio habitado”. Editorial Oikos Tau, Barcelona. España. 1996. pp.27-282 Shmite, Stella Maris. “Procesos de Construcción de la Espacialidad Social. Un marco teórico-metodológico para el análisis del
espacio rural de La Pampa, Argentina”. En Bedus, Norma Beatriz [et al.] “En torno a lo rural matices de la Geografía”. Universidad Nacional de la Pampa, Argentina. 2003. p.38
Huellas Cordilleranas.
20
Por ende, la idea del “espacio como producto social”, es decir, como finalización o
teleología, puede resultar equívoca. De este modo, es un error pensar que “ciertos espacios”
son procesos “productivamente” cerrados, por lo estáticos que pudiesen parecer los procesos
sociales e históricos que lo han animado. La producción del espacio es inestable, pero también
es permanente y dinámica. Tomando esto en consideración, pensamos que es posible reforzar
esta idea, a través de la definición del espacio en oposición a otro concepto bastante utilizado
por los geógrafos: el paisaje.
Si consideramos el hecho de que el espacio fue tradicionalmente visto en la Geografía
como un conjunto o sistema de cosas y fenómenos, como una plataforma estática que constituyó
el medio en el cual los hombres cifraron sus posibilidades, ¿qué relación hay entre paisaje y
espacio? A menudo, el paisaje fue concebido como el espacio de la percepción humana, desde
una dimensión cognitiva, como un proceso aprehensivo de significación espacial. Al estar
mediado el concepto del paisaje, con un espacio inmóvil y ahistórico, la ciencia del paisaje
estuvo enfocada hacia “el aspecto” como valor geográfico. La renovación del paisaje –como
objeto de estudio- está ligada a la noción de producción del espacio. De tal modo, en la antigua
geografía el paisaje estuvo relacionado con la existencia de la región. En la geografía de cada
grupo humano, paisaje y región estuvieron asociados. Vidal de la Blache concibió al hombre
como un huésped de diversos puntos del orbe, los que en su producción social crearon una
relación constante y acumulativa con la naturaleza, expresados en un conjunto de técnicas y
costumbres que el geógrafo francés denominó como “género de vida”. La diversidad de los
medios explicaría la diversidad de géneros de vida3.
“En Europa, la personalidad de cada región fue constituyéndose como resultado de una
larga evolución: y los trazos del pasado podían, por eso, cristalizarse. Las actividades
creadas se mantenían durante un largo período, dando la impresión de movilidad. Por eso
se planteó la idea de que el paisaje, creado en función de un modo de producción duradero,
debía confundirse con la región, o sea el área de acción del grupo interesado.
Es un hecho que así (y sobre todo en el comienzo de la historia del hombre) era posible
entrever cierta semejanza entre paisaje y región. Pero el mundo cambió, y hoy la confusión
entre los dos conceptos ya no es posible. La geografía ya no es más el estudio del paisaje,
como imaginaban nuestros colegas de antaño; no es que estuvieran equivocados, sino que
hubo grandes transformaciones en el mundo”.4
El paisaje es una hermenéutica en sí misma. Correspondería a una suerte de memoria
trazada sobre el espacio de forma indeleble. Escritura sobre varias capas, o herencia de
3 Santos, óp. cit. pp.60-614 Ibíd..
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
21
tiempos diferentes. Y al igual que para la historia, la memoria como una representación, el
paisaje funciona como un proceso aprehensivo de percepciones, cuyo aspecto esconde un
significado. La percepción no es un conocimiento, pero depende de nuestra interpretación
llegar a lo que hay detrás de estas apariencias. Finalmente, el paisaje no es el espacio. El
primero sería la materialización de un instante de la sociedad. “Sería, en una comparación
osada, la realidad de hombres fijos, posando para una foto. El espacio es el resultado del
matrimonio de la sociedad con el paisaje. El espacio contiene el movimiento”5. El espacio y el
paisaje constituyen un par dialéctico, pues se complementan y se oponen.
La producción del espacio: el espacio socio-cultural.
El espacio, visto como una producción social, debe tener en consideración dos ámbitos
sumamente ligados en dicho proceso: su consistencia y su dinámica. En cuanto a lo primero,
esta consistencia está relacionada con la totalidad, que es su unidad. Respecto a su dinámica, a
través de una doble faz que se esconde en dicha totalidad, encontramos los procesos sociales.
De este modo, podemos mencionar que “en cada unidad espacial, los procesos sociales
generan un determinados usos y significaciones que van sedimentado su propia organización
socio-cultural”6. Estos usos y significaciones van alterándose conforme los hombres desarrollan
interacción con otros grupos, y se generan retroalimentaciones en la forma de observar la
totalidad. En cada momento histórico, este cuerpo simbólico se internaliza como un poderoso
sentido común, que anima al espacio desde su movimiento.
Esta línea de pensamiento, asociada a la Geografía Social (y en particular, la que pone
énfasis en lo local), está pendiente de interpretar las modificaciones que surgen debido a la
propia mutación de los procesos sociales. Los procesos sociales, en su desarrollo histórico,
van impulsando la configuración y transformación de unidades espaciales particulares. En
este proceso, los grupos sociales resuelven su problemática espacial en el marco de la acción
histórica, ya sea en la interacción con otros, o en una particular valoración del espacio, cuyas
manifestaciones se expresan en las formas de producción, comercialización, y distribución
espacial de la población. La teoría de la acción, al interior del estudio de estos procesos, ha
dado a luz a un planteamiento ineludible: el espacio debe ser entendido como una condición
necesaria para la acción, y también, como una construcción de la acción7. Esta relación, la huella
del hombre en la naturaleza (espacial), es una relación tanto cultural como política; lo que para
Marx fue la llamada socialización. La producción humana es la producción del espacio.
5 Santos, óp. cit. p.69 6 Shmite, óp. cit. p.377 Ibíd. pp. 39-40
Huellas Cordilleranas.
22
No debemos abreviar la dimensión de “lo político” en la producción del espacio. Este
es un factor fundamental en la construcción de territorialidades culturales, que es –en gran
medida- el motivo de este ensayo. En 1976, Henri Lefebvre afirmaba:
“El espacio no es un objeto científico separado de la ideología o de la política; siempre
ha sido político y estratégico. Si el espacio tiene apariencia de neutralidad e indiferencia
frente a sus contenidos, y por eso parece ser puramente formal y el epítome de
abstracción racional, es precisamente porque ya ha sido ocupado y usado, y ya ha sido
el foco de procesos pasados cuyas huellas no son siempre evidentes en el paisaje. El
espacio ha sido formado y modelado por elementos históricos y naturales; pero esto ha
sido un proceso político. El espacio es político e ideológico. Es un producto [...] lleno de
ideologías”.8
Para Lefebvre, la modelación histórica de un espacio constituye un proceso político-
ideológico. El conflicto político del espacio está asociado con la variable del poder. Esta
afirmación parte del hecho de que el significado del poder también ha tenido su propia vuelta de
tuerca. Hasta entonces, el poder había sido concebido como una posesión o cualidad particular,
como un fenómeno de dominación masiva a un cuerpo homogéneo (a menudo, ilustrado en la
función marxista de la relación existente entre el Estado y las clases subordinadas).
“El poder tiene que ser analizado como algo que circula, o más bien, como algo que
no funciona sino en cadena. No está nunca localizado aquí o allá, no está nunca en
las manos de algunos, no es atributo como la riqueza o un bien. El poder funciona,
se ejercita a través de una organización reticular. Y en sus redes no sólo circulan los
individuos, sino que además están siempre en situación de sufrir o ejercitar ese poder,
no son nunca el blanco inerte o consintiente del poder ni son siempre los elementos de
conexión. En otros términos, el poder transita transversalmente, no está quieto en los
individuos”.9
Para Foucault, el ejercicio de poder requiere de concebir al individuo como un efecto
de poder, y al mismo tiempo, el elemento de conexión. Todos los individuos tienen algo de
poder en el cuerpo, y difícilmente podríamos aceptar que el poder es lo mejor distribuido en
el mundo. En el campo espacial, el poder opera desde el conflicto de los múltiples usos del
espacio, cuya tensión implica que los individuos deben poner el cuerpo en acción en función de
ejercer una fuerza dialéctica, al interior una lucha entre dominación y resistencia. Esta lucha,
8 Lefebvre, Henri.”Reflections on the politics of space”. Antipode, 8(2), 1976. pp. 30-37. En Oslender, Ulrich. “Espacio, lugar y movi-mientos sociales: Hacia una “espacialidad de resistencia”. Revista Scripta Nova, Universidad de Barcelona, Vol. VI, núm. 115, 1 de junio de 2002. En http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-115.htm
9 Foucault, Michel. “Microfísica del poder”. Colección Genealogía del Poder. Ediciones La Piqueta, Madrid, España. 3ª. ed. 1992. p. 146.
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
23
muchas veces inconsciente y asistémica, convierte toda acción del hombre por el espacio en
una acción política en sí misma, toda vez que constituye un hecho de poder en el conflicto
político en el uso del espacio.10
La inclusión de la variable del poder requiere entonces, un enfoque más específico
respecto a cómo se relaciona con la producción del espacio. Henri Lefebvre nos ilustra un
cuerpo conceptual que permite comprender de mejor manera como se entreveran los diversos
ámbitos de la acción social en el proceso de la creación de territorialidades. Para el sociólogo
francés, el espacio estaría –conceptualmente- dividido en tres fragmentos, que desde
siempre han sido las vías aproximativas al conocimiento espacial. Estos son: el campo físico
(naturaleza), el campo mental (abstracciones lógicas y formales) y el campo social. Cada uno
de estos campos han de verse simultáneamente bajo el prisma de un par opuesto como “real
/ imaginado”, “concreto / abstracto”, y “material / metamórfico”. Para Lefebvre, es posible
fusionar el campo físico y el campo mental al interior del campo social. De este modo, concibe
el análisis espacial a través de la triple fragmentación del espacio social en prácticas espaciales
(como espacio percibido), en representaciones del espacio (como concepción del espacio) y en
espacios de representación (como espacio vivido).11
Se entiende por prácticas espaciales a las formas específicas de producción, y reproducción
del espacio. Esto es, la manera en que nosotros generamos, utilizamos y percibimos el espacio. A
esta dimensión espacial corresponden el dominio de lo cotidiano, del trabajo y de la vida material.
Es un espacio que, al ser materializado, es verificable a través de la percepción. En segundo lugar, las
representaciones del espacio aluden al espacio “conceptualizado”, derivados de una lógica particular
y constitutivos de un saber referencial. Este es el espacio de los científicos, planificadores, urbanistas,
y de todo el ramillete de agentes institucionales ligados con la “visualización hegemónica”. Esto
involucra un medio de control y de poder ejercido por el conocimiento sobre la producción del
espacio. Para Lefebvre, “este es el espacio dominante en toda sociedad, un depósito de poder”12. De
este modo, las representaciones del espacio “producen visiones y representaciones normalizadas
presentes en las estructuras estatales, en la economía, y en la sociedad civil. Esta legibilidad produce
efectivamente una simplificación del espacio, como si se tratara de una superficie transparente”13.
Las representaciones del espacio, simples y transparentes, son –en definitiva- visiones desde el
poder dominante para modelar la vida social en función de la hegemonía.
10 Las potencialidades y direcciones de dichas acciones políticas, son cuestión para una discusión superior que no viene al caso de este ensayo. Pero un ejemplo de la mencionada función lo constituye el movimiento social de pobladores en Chile, que ha sido materia de una vasta literatura reciente. V. gr. “Memorias de la Victoria. Relatos de vida en torno a los orígenes de la Población”. Grupo Identidad. Ed. Quiman-tú, año 2006, Santiago, Chile.; o en Garcés, Mario. “Tomando su sitio. El movimiento de pobladores en Santiago, 1957-1970”. Editorial LOM, Santiago, Chile. Año 2003.
11 Lefebvre, Henri. “La producción del espacio” (1986); en Shmite, óp. cit. p.41-42. Para una revisión exhaustiva de estas materias, consultar: Lefebvre, Henri. “The production of Space”. Blackwell Publishing, 1991. En http://books.google.cl/books?id=SIXcnIoa4MwC
12 Ibíd.13 Oslender, óp. cit. El subrayado es nuestro.
Huellas Cordilleranas.
24
Por último, los espacios de representación contienen las dos dimensiones anteriores,
caracterizándose por encontrarlos en el interior del plano de lo simbólico (codificado o no).
Comprendido como espacio vivido, el espacio representacional es “espacio dominado – y
por lo tanto experimentado pasivamente o sometido – espacio que la imaginación (verbal
pero, especialmente, no verbal) intenta cambiar y apropiar”14. Lefebvre sostiene que abarca
el espacio físico (mediante un uso simbólico de los objetos, a través de sistemas de signos y
símbolos no verbales) y las representaciones espaciales de poder: relaciones de dominación,
subordinación y resistencia. De este modo el espacio representacional “está vivo: habla. Tiene
un núcleo (…) afectivo. Abarca los lugares de pasión, de acción, de situaciones vividas y esto
inmediatamente implica tiempo”15. De tal modo, la aproximación al espacio representacional
implica otras vías para volverlo inteligible o, más aún, para cuestionarlo y comprenderlo. Aquí
se hace preciso volver a tender, a la usanza braudeliana, los puentes entre la memoria, la
historia y el espacio (como contenido vivo de la experiencia humana).
En un ejemplo del uso de esta línea conceptual, Ulrich Oslender ha sostenido la idea de
la producción de una espacialidad de resistencia. Para este autor, la movilización de actores
sociales en defensa de sus territorialidades (en particular, expone el caso de comunidades
negras en el Pacífico colombiano), en tanto que espacio material y físico, y centro de sus
actividades, es a su vez una lucha por el espacio, por sus interpretaciones y representaciones.
De tal modo, la intervención de los movimientos sociales en los ámbitos de producción del
espacio, es una constante dialéctica por ejercer “modernidades alternativas” a la producción
hegemónica hecha desde la representación central del espacio. En otras palabras, la
espacialidad de resistencia es un reducto desde donde los actores sociales experimentan un
proceso contra-hegemónico16. En lo que sigue, intentaremos ubicarnos sobre la producción
de un espacio en particular (la región sur-mendocina y maulina del Pehuenche), materia
de nuestro ensayo, considerando la configuración de una espacialidad relacionada con una
multiplicidad de elementos históricos, económicos y culturales que la hacen desdibujarse de
las representaciones político-administrativas sobre la Cordillera de los Andes para los estados
de Chile y Argentina.
14 Lefebvre, Henri. La producción del espacio (1986). En Shmite, óp. cit. p.41.42.15 Ibíd.16 Oslender, óp.cit.
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
25
La región Pehuenche: bajo el signo de la “unidad de frontera”.
¿Es posible considerar a la Región Pehuenche, como una espacialidad de resistencia? En
primer término, la propia modalidad de la resistencia –vista como un poder contra-hegemónico
de actores sociales en función de defender la territorialidad- es materia de una discusión
que desborda el cuadro de este ensayo. Esto no implica desconocer que esta región ha sido
delineada y producida socialmente por la relación particular entre diversos agentes de poder
en el curso de la historia regional, y que la dinámica por ejercer control efectivo del mismo no
ha estado fuera del ámbito conflictivo de dominación y resistencia. Pensamos que la matriz
para caracterizar este espacio regional está en su condición fronteriza, y en una dinámica de
resistencia asociada a la preservación de una autonomía económica, que con el tiempo se
ha vuelto más vulnerada por el impacto de las pretensiones de la economía global sobre el
territorio. Esta dinámica puede ser revisada a través de las prácticas sociales y culturales de
comunidades que han experimentado este espacio como propio, y que difícilmente pueden
ser homogeneizadas detrás de un cuerpo orgánico y sistémico de acción social. En otras
palabras, más que una producción consciente de un espacio regional en particular, los actores
sociales que constituyen la materia histórica de esta región han construido implícitamente una
identidad propia, que los hace desdibujarse de la trama general de las relaciones políticas y
territoriales de chilenos y argentinos.
Si bien este descuadre entre “identidad” y “frontera” es rastreable en diversos sectores
del tránsito cordillerano chileno-argentino, la región Pehuenche presenta para nosotros
una serie de condiciones que favorecen una primera aproximación. En primer lugar, se nos
presenta cercana, y está relacionada con centros urbanos de importancia como Talca (Chile)
o Malargüe (Argentina); por otra parte, su importancia en la geografía económica le ha dado
realce en la conectividad del Cono Sur, en el marco de la dinamización global de las economías
regionales de América Latina. La identificación de esta zona está asociada a la existencia del
llamado Paso Pehuenche, cuya ruta ha sido objeto de vastas planificaciones por convertirla
en camino internacional y en carretera bi-oceánica, con el objetivo de conectar los puertos
de Constitución (por el lado del Pacífico) y Buenos Aires (por el lado del Atlántico). En este
contexto, la necesidad de dimensionar las consecuencias en la transformación de este espacio
cultural y sus comunidades, se torna fundamental. En último lugar, constituye una aproximación
a la historia de comunidades hasta ahora descentradas y marginadas de la construcción de
identidades nacionales.
En la historiografía reciente, Pablo Lacoste ha sido uno de los especialistas más
preocupados por estudiar los alcances de la importancia del llamado Sistema Pehuenche. Ha
preferido hablar de Subregión fronteriza Pehuenche, en contraste a otras macro-regiones como
Huellas Cordilleranas.
26
sería el caso del Cono Sur, o de América Latina. Esta subregión estaría conformada por el Sur
de Mendoza (Argentina) y por la región del Maule (Chile), abarcando una superficie de 112.000
km2 y siendo habitada por una población de 1.100.000 habitantes (año 1998)17. En cuanto a la
presencia de la Cordillera, y la frontera político-administrativa, Lacoste afirma que:
“La Subregión fronteriza Pehuenche se encuentra fragmentada y dividida por una doble
barrera: natural (la Cordillera de los Andes) y política (la línea de frontera internacional,
que coincide justamente con la línea de las más altas cumbres divisorias de aguas).
Pero este factor de separación se encuentra matizado por las facilidades que ofrece el
Sistema Pehuenche.
[…]En este contexto, el Sistema Pehuenche está integrado por el conjunto de facilidades
naturales y culturales, para la circulación trasandina entre el Sur de Mendoza y la Región
del Maule; o bien las vías de integración de la Subregión fronteriza Pehuenche. Entre
los principales elementos del Sistema Pehuenche, aparecen ríos, boquetes cordilleranos,
lugares de interés económicos y rutas […]”.18
De este modo, para Lacoste, la expresión de un Sistema asociado a las propiedades de
interdependencia y acoplamiento de funciones y facilidades, tendría cabida en la historia de
esta subregión. La inclusión del factor social en esta trama, nos retrotrae a la necesidad de
hablar de una “unidad de frontera”, que se expresa sistémicamente en la percepción de una
región, producto social de la historia del Pehuenche, visto aquí no como un Paso sino que
como una vasta extensión.
¿Por qué la Región Pehuenche constituye una “unidad fronteriza”? A propósito de ello,
nos valemos de una tentativa por reconocer densidad en el concepto de frontera. Como ha
discutido Duroselle (1998), existe una homologación entre la idea de límite y frontera.
“El término límite deviene del latín limes –itis, concepto empleado para denominar a la
línea fortificada que separaba a los romanos de los pueblos bárbaros. Contrariamente
a lo que se suele afirmar, el limes no era una línea delgada y recta (…) El limes era una
franja ancha, un espacio articulado por puestos avanzados, fortificaciones principales y
secundarias, y calzadas de retaguardia para casos de emergencia”.19
17 Lacoste, Pablo. El Sistema Pehuenche. Frontera, sociedad y caminos en los Andes Centrales (1657-1997). Ediciones Culturales de Mendoza. Gobierno de Mendoza. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mendoza, Argentina. 1998. p. 24-26
18 Ibíd.19 Duroselle, Jean Baptiste. “Todo imperio perecerá. Teoría sobre las relaciones internacionales”. Fondo de Cultura Económica, Méxi-
co. 1998, p.57, citado en: Lacoste, Pablo. “La imagen del otro en las relaciones de Argentina y Chile (1534-2000)”. FCE, Buenos Aires, Argentina. IDEA, Universidad de Santiago de Chile. 2003.
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
27
En su estudio sobre las relaciones entre Argentina y Chile, Lacoste plantea que la frontera
fue concebida antiguamente como los territorios situados “al frente” del propio, o “frente a lo otro”.
Este sentido fronterizo puede considerar “lo otro” como un par (sea un Estado), como una entidad,
como territorios desconocidos o como la barbarie. “Para los griegos, la frontera era ho horos y, a la
vez, oros eran las montañas. En la tradición de los Estados Unidos, la frontera el punto más allá del
cual se hallaba el wilderness, es decir, el desierto”.20 El historiador argentino reconoce, a través de
su estudio, una inconsistencia entre lo que llama “las fronteras jurídicas y las fronteras efectivas”.
Esta inconsistencia está basada en el hecho de que durante la Colonia, los españoles jamás pudieron
ejercer un control total sobre el territorio, y en particular, sobre las naciones indígenas que dominaron
Patagonia, Pampas y la Araucanía. Esta dimensión “marginal” aparece incluida al interior de un
proyecto de ocupación del espacio que late al interior de un imaginario totalizador, más que de una
dominación efectiva o real. Este imaginario tendrá asidero en los documentos jurídicos emanados
primero, entre 1534 y 1810, por la Corona de España, y posterior a ellos, por los nacientes Estados
nacionales. Estos definen sus fronteras a partir de sus intereses centrales, y argumentando dicha
“representación de poder” a través de lecturas parciales de la historicidad del territorio21.
La Región Pehuenche resume al interior de su unidad histórica, una condición fronteriza,
como fronteras efectivas y a la vez imaginarias (desde una visión contra-hegemónica), que a su vez
constituye la materia de su existencia como región. Pensamos que esta condición de frontera, es
verificable en tres sentidos.
En cuanto a su presencia geográfica, la región se constituye como una frontera natural debido
a la presencia de la Cordillera de Los Andes, como una monumental barrera para la civilización,
que a su vez supone una oportunidad de desarrollo y autonomía de sus habitantes. La geografía
cordillerana occidental, en este sector del valle del Maule y del Melado está caracterizada por un
sector de pre-cordillera de cordones montañosos entre los 600 y los 1200 metros sobre el nivel del
mar (msnm). En el sector propiamente cordillerano, esta formación alcanza los 3000 msnm, de todos
modos considerada una baja altura para la regularidad cordillerana del Chile Central, y presenta una
mayor facilidad para la movilidad trasandina (por boquetes)22. Por el lado argentino, esta región
está relativamente distante de los centros poblados de mayor importancia (como serían Mendoza
o San Rafael), lo que inevitablemente se traduce en una sensación de aislamiento y marginación.
Esta función, permiten que por uno y otro lado de la cordillera, la constitución de una región natural
esté marcada por la posibilidad de movilidad interior, y por la condición de aislamiento de centros
urbanos de mayor trascendencia.
20 Lacoste. “La imagen del otro…”. p.1021 Ibíd.22 Sanhueza, Lorena [et al.] “Ocupaciones Arqueológicas De La Precordillera Y Cordillera De La Cuenca Del Rio Maule: Un Panorama
General”. Perteneciente al proyecto FONDECYT 90 / 524: Patrones de asentamientos y explotación de recursos en la cuenca del río Maule; época prehispánica. En Actas del 2° Taller de Arqueología de Chile Central (1994), en http://www.arqueologia.cl/actas2/sanhuezaetal.pdf
Huellas Cordilleranas.
28
En un segundo orden, la frontera se expresa desde una perspectiva étnico-cultural,
toda vez que reconocemos en ella, la memoria social de muchos grupos humanos que han
intentado asentar un modo de vida particular en la región. Se trata de una presencia cultural
que podríamos resumir cómo híbrida o mestiza, ya que es difícil saber en qué momento o
situación se limitan los préstamos culturales de uno u otro grupo. Se podría decir que esta
situación es propia de los espacios fronterizos, ya que aquí se configuran diversos lugares de
encuentro, desde los cuales surgen procesos simbióticos de asimilación o resistencia cultural.
En el caso de la región Pehuenche, podríamos decir que constituye el escenario cultural de
grupos tales como los puelches, chiquillanes, tehuelches (patagones), de españoles, criollos
mestizos, y principalmente de pehuenches, y a través de ellos, de araucanos. Además, recoge
la experiencia social de chilenos y argentinos que han decidido asentarse en esta región,
replicando las formas de reciprocidad social y resistencia cultural de etnias que sobreviven y
están impregnadas en la memoria regional, como un cuerpo simbólico confuso pero persistente
en el tiempo.
Finalmente, y como corolario a la constitución de este espacio fronterizo que es la región
Pehuenche, diremos que constituye una frontera política en sí misma. Pensando en la forma
en que se han desplegado las dinámicas de dominación y resistencia en la historia regional,
el Pehuenche se desarrolló como una espacialidad cuya hegemonía fue inestable y difícil de
conquistar, casi siempre cerrada sobre sí misma, o asimilada al interior de un statu quo asociado
a formas tradicionales de poder. El desarrollo de unos cacicazgos tribales siempre en pugna, la
contención territorial de la dominación Inca por los indios del país promaucae, la infructuosa
tentativa por ejercer control colonial por parte de agentes de la Corona española, y por último,
la conflictiva relación de los sujetos sociales ante la hegemonía político-administrativa y física
de los Estados de Chile y Argentina, van delineando esta condición en el transcurso de esta
historia. La presencia pehuenche en el territorio fue la dominación más efectiva, que surgió
de la “araucanización” de los mismos, donde esta región se organizó como un polo social y
económico complementario al centro del poder étnico que se desarrolló en las Pampas, sobre
todo a partir de la llegada de Calfucurá a Salinas Grandes, a mediados del siglo XIX. Esta Región
Pehuenche, que en ningún caso fue la totalidad de “la región pehuenche”, (dado que estos
indios se dispersaron por toda la franja cordillerana oriental y occidental desde Icalma hacia
el norte), se constituye de este modo como una frontera política inestable, en una dinámica
persistente de fragmentación, pero siempre sostenida por las dimensiones de “lo fronterizo”,
expuestas anteriormente.
En las líneas que siguen a continuación, esperamos poder relacionar la historia de la
región con la producción espacial y social de la misma, a través de una revisión de la literatura
específica sobre este tema, donde se manifiesta la dinámica de dominación y resistencia que
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
29
han dado origen a la identidad del Pehuenche, entre los siglos XVI y XIX. Finalmente, en el marco
de la producción del espacio regional para el caso del siglo XX, nos aproximamos –a través de
testimonios de gente viva, y tomando en consideración la triada conceptual lefebvriana- a
describir cómo se relacionan las prácticas espaciales, las representaciones del espacio y los
llamados espacios de representación. En cada uno de estos eslabones en la producción del
espacio, descansa la manifestación de la identidad de la unidad fronteriza que constituye el
Paso Pehuenche. En el caso de las prácticas espaciales, pondremos atención en la importancia
que constituye la trashumancia como mecanismo específico en el dominio de lo cotidiano
y función cultural que constituye caminar la región. En el caso de las representaciones del
espacio, es necesario revisar cómo las instituciones y diversos aparatos de los Estados de
Chile y Argentina ejercen su particular poder en busca de la normalización de la condición
liminal. En último lugar, los llamados espacios de representación, están expresados a través
del examen de testimonios que proporcionan información sobre el encuentro dinámico de
las dos funciones anteriores del espacio, y cómo éstos se construyen en torno a experiencias
sociales de dominación, subversión, condición fronteriza y proyectividad.
Huellas Cordilleranas.
30
Alcances históricos sobre la Región Pehuenche.
De tiempos prehispánicos a la era de las malocas.
Algunos antecedentes arqueológicos, nos permiten fijar la historia del espacio
cordillerano del Pehuenche, en un ámbito anterior a la llegada de los europeos a América. El
escenario del río Maule, y los valles y cajones del sector, estuvieron animados por un activo
tránsito de sujetos y una temprana matriz de poblamiento.
Esta actividad prehispánica (aunque tardía, desde el 1200 DC en adelante) ha sido
analizada por arqueólogos en estudios recientes, y describe la presencia humana en pos
de la explotación de canteras de obsidiana en la cuenca superior del río Maule, por sobre
los 600 msnm (correspondiendo al ámbito pre-cordillerano). Las conclusiones de estos
estudios permiten revelar al menos tres cuestiones importantes. En primer lugar, se trata de
yacimientos tardíos que clarifican la explotación de obsidiana en la zona de la Alta cordillera
del Maule; aunque corresponden cronológicamente a una ocupación regular desde el 1200
DC en adelante, se trata de un material que es encontrado regularmente en otros sitios
arqueológicos de data anterior, y que corresponde a la misma obsidiana cuyas canteras están
en el curso superior del Maule. La explotación de este material probablemente creció hacia
el 1300 y 1500 DC, debido a vastos sitios cordilleranos (sobre todo en la ribera norte del río)
que fueron campamentos de paso en el tránsito de la recolección del material. En segundo
lugar, algunos sitios hacia el Valle del Campanario son más pobres en cuanto a la presencia del
material, pero coinciden con la existencia de ocupaciones en contextos similares y morfología,
en particular con aquellas del “lado argentino” de la Cordillera de los Andes. Esto permite
suponer que –desde este tiempo- la ruta del Pehuenche fue utilizada como una vía de paso
trasandino, y que además constituía una ruta económica de importancia. De este modo, se
entiende que algunas canteras están siendo utilizadas indistintamente por grupos humanos
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
31
provenientes de uno y otro lado de la Cordillera. En tercer lugar, este estudio nos exhibe un
patrón de ocupación del espacio, caracterizado por la semi-permanencia en campamentos de
temporada, utilizados indistintamente en función de diversos recursos, tal como es la propia
explotación de la obsidiana, el acarreo de materiales, o la rudimentaria ganadería de guanacos
en las vegas adyacentes al Cajón del Campanario23. Con seguridad al hablar de estos grupos,
nos referimos a puelches y/o chiquillanes, primitivos habitantes de la región, que antes de la
Conquista ya utilizaban el cuero del guanaco en la confección de sobadores y su lana en las
tejedurías, y experimentaban una notable movilidad a través de la cordillera24.
Las parcialidades de puelches y chiquillanes mantuvieron una permanente movilidad por
la cordillera central y un dominio pasivo de las vegas montañosas y boquetes hasta mediados
del siglo XVII. Los cronistas, tales como Gómez de Vidaurre y el padre Sors, los mencionan:
“Los indios que viven en las cordilleras que miran a la capital de Santiago, y tienen su
comunicación por el Cachapoal, se llaman chiquillanes…Se alimentan de toda especie
de carnes, incluso caballares y humanos y transitan de una a otra parte de la cordillera,
cambiando sus tolderías, según les pareciera conveniente para sus andanzas”25.
El proceso de dominación colonial llevado a cabo desde la llegada de los españoles al
territorio de Chile, propulsó una serie de cambios en el frágil equilibrio de poder inter-étnico
de la región. Nuestra atención se centra sobre todo en el siglo XVII, el cual constituye una
bisagra histórica en el curso del dominio colonial en Chile. Ya hemos señalado antes que, a
comienzos de la colonia, la atención económica de los agentes monárquicos estuvo puesta
sobre los lavaderos de oro concentrados en el sur del país, lo que conllevó a una situación
bélica conocida como la guerra ofensiva, reacción conflictiva a la explotación de mano de
obra indígena y en particular, de los mapuches de la Araucanía. La eclosión de violencia como
producto de las necesidades de control sobre la producción colonial para la Corona, trastornó
el panorama económico y social de la época, afectó el equilibrio demográfico de la población
indígena, y puso en jaque la existencia de la Capitanía General. El agotamiento en los lavaderos
de oro en la Araucanía, supuso el final de la dominación española en estos territorios. Pero
un acontecimiento imprevisto, indujo hacia un viraje económico que volvió a impulsar la
economía hacia otras ramas de la producción. Como ha señalado Jorge Pinto, la emergencia
del mineral de Potosí en el Alto Perú, propició una oportunidad para la producción colonial en
Chile, a través de una valorización de las regiones intermedias, como proveedora de alimentos
e insumos. De este modo, el abandono de la Araucanía no significó sacrificar la estabilidad
colonial y reflotó –en condición de periferia económica- las expectativas económicas del
23 Sanhueza, óp. cit.24 Luis Triviño [et al.] “La atenta y paciente observación de Agüero Blanch”. En Revista UNO. Antropología. Mendoza, enero de 1997. p.4425 Citado en Moraga, Joel. “Copequén. 500 años. Crónicas para su Historia”. Ed. Offset Bellavista, Santiago, Chile. 2002. p.38-39.
Huellas Cordilleranas.
32
Reyno de Chile26. Ello permitió la consolidación paulatina de una frontera étnica en el Bio Bio,
donde se desarrolló progresivamente una dinámica pacífica, de reciprocidad y mestizaje entre
araucanos y españoles durante los dos siglos venideros27.
La revalorización de las regiones intermedias entre la franja fronteriza de la Araucanía y el
puerto de Valparaíso, incluyó ciertamente a la región del Maule. Este “centro” fue convirtiéndose
en un eje de circulación, transporte y producción agrícola; en la Depresión Intermedia de este
centro se constituyó la unidad económica central de la colonia: la hacienda. Para el caso de la franja
cordillerana central, otro proceso derivado de esta dinámica va a favorecer un cambio y una apertura
hacia la espacialidad ultramontana: la Araucanización de las Pampas. Este proceso de movilidad del
mundo mapuche hacia más allá de la Cordillera, correspondió según José Bengoa, a un esfuerzo,
de parte de los mapuches, por refugiarse de la violencia corporal que involucró el primer siglo de
la Colonia; la internación a través de los pasos cordilleranos fue una opción que cobró fuerza entre
oleadas migratorias que comenzaron a dispersarse en dirección a la pampa argentina. En primer
lugar, vino la “araucanización” de los pehuenches, que hacia mediados del siglo XVII, comenzaron
a tomar contacto con araucanos. Este cruce étnico tuvo implicancias en el cambio del lenguaje de
los pehuenches, que a la postre comenzaron a ocupar el mapudungun como su lengua propia; de
tal modo, el camino hacia la pampa quedó expedito con la experiencia pehuenche. Lentamente,
grupos de mapuches fueron internándose en territorio pampeano, primero a través de rastrilladas,
donde aprendieron a usar los caminos interiores y diferentes alternativas de tránsito cordillerano;
y luego a través del aprendizaje y observación del patrón de ocupación espacial en la región. De tal
modo, recogieron la experiencia pastoril de subsistencia de los grupos asentados con anterioridad
(puelches, poyas, chiquillanes, ranqueles), y cambiaron las rucas por las tolderías28.
“La apariencia de estos ‘inmensos’ asentamientos pehuenches y aucas se asemejaba a un
núcleo central con varias dependencias satelitales, cuya vida y economías giraban en torno
de lo que constituía la toldería principal. Allí vivía el jefe más prominente y era el lugar donde
acudían los miembros de la ‘tribu’ cuando se avecinaba un malón. Siempre a la vista unos de
otros, la seguridad militar parecía ser su objetivo prioritario”.29
Conforme a este proceso de re-posicionamiento de las hegemonías étnicas de ultra cordillera,
la presencia mapuche en las pampas refractó drásticamente al interior de la conformación tribal
del sur cuyano. Como ha señalado Leonardo León, este proceso fue más forzoso porque tuvo que
avanzar en dos direcciones: primero, en pos de ejercer hegemonía ante el conflicto que constituyeron
26 Pinto Rodríguez, Jorge. “Araucanía y pampas. Un mundo fronterizo en América del Sur.” Temuco, Universidad de la Frontera, 1996. p.21. Citado en Lacoste, “El sistema pehuenche…”. p.45
27 Cfr. Villalobos, Sergio. “Vida fronteriza en la Araucanía. El mito de la Guerra de Arauco”. Editorial Andres Bello, Santiago, Chile. 1995.28 Bengoa, José. “Historia del pueblo mapuche”. Ediciones SUR, Colección Estudios Históricos. Santiago, Chile. 1985. pp. 51-5329 León Solís, Leonardo. “Los señores de la cordillera y las pampas: Los pehuenches de Malalhue, 1770-1800”. Centro de Investigacio-
nes Diego Barros Arana, DIBAM, Santiago, Chile. 2005. p.28
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
33
las guerras tribales del sur cuyano (a contar del siglo XVII, entre pehuenches y otros grupos tales
como huilliches y puelches), y segundo, en anteponerse a los intereses de los agentes de la Corona
borbónica por ejercer control horizontal (sobre todo en lo que concierne al circuito económico de
los pasos cordilleranos); factor de esto último, fue el fenomenal crecimiento las masas de ganado
cimarrón en las pampas, pero que a su vez propició la conversión de los antiguos conas en cazadores
pampinos30.
Uno de los hechos particulares que da origen a esta dinámica por el control regional,
es el malón pehuenche de 1658, que además de ser particularmente audaz y agresivo, coincide
con el descubrimiento del Campumallu, hoy Paso Pehuenche, eje articulador de este espacio.
Probablemente, este arrollador alud de los pehuenches sobre el territorio del Maule, sembró la
inestabilidad que caracterizaría al desarrollo de la región, debido a que significó dinamizar el conflicto
en los propios espacios residuales de poder, ahí donde antes no sucedía nada más que la subsistencia
de una precaria población puelche. Como ha señalado Pablo Lacoste:
“[…] la frontera sur (de Mendoza) fue una franja difusa durante el primer siglo de presencia
española en Mendoza. Entre los ríos Tunuyán y Diamante, se distinguía una zona “caracterizada
por la ocupación efectiva de tierras”. Más al sur, entre los ríos Diamante y Atuel, la zona
estaba “marcada sólo por la presencia del ganado español”. Esta franja “era muy inestable y
funcionaba como zona de transición a partir de la cual dominaban los pehuenches”.31
Las malocas de 1657 sobre la región del Maule, un año antes del gran malón, encendieron las
alarmas de los agentes coloniales, primero en Santiago y de allí en Cuyo. Apurados por una posible
invasión pehuenche sobre la provincia de Cuyo, los encomenderos recibieron órdenes de la capital
de enviar a sus escuderos río arriba. Los enfrentamientos se tornaron cada vez más violentos, y
el miedo se apoderó de las gentes de Cuyo, que supieron que en cualquier momento, la oleada
pehuenche desbordaría la cordillera para caer sobre la provincia. En el verano de 1658, los miedos
se volvieron realidad, pues los pehuenches franquearon la cordillera y cayeron sobre las estancias
del sur cuyano32. Considerado uno de los primeros malones de la región, fue la primera vez que los
pehuenches utilizaron el paso que hoy lleva este nombre, y que a su vez, nomina a la subregión
fronteriza33.
El Campumallu fue atacado por los pehuenches, momentos antes de la gran incursión, en
el tiempo que tuvieron la necesidad de acorralar al cacique puelche Bartolo Yoyari, hacer alianza
con él y aprender el camino hacia Jaurúa. Al momento de la penetración transcordillerana,
30 Ibíd. pp.25-6531 Lacoste, “Sistema Pehuenche…”. pp.47-4932 León Solís, Leonardo.”Maloqueros y conchavadores en Araucanía y las Pampas. 1700-1800” Ediciones Universidad La Frontera,
Serie Quinto Centenario. Temuco, Chile. 1990. p.2433 Ibíd.
Huellas Cordilleranas.
34
los pehuenches utilizaron por si mismos el Paso, y llegaron a maloquear hasta las estancias
del valle del Uco. De ahí hasta entonces, se convirtió en una ruta fundamental que facilitó
enormemente la movilidad horizontal este-oeste34.
El cierre de la región por el lado sur cuyano supuso una suerte de consolidación de
las fronteras mapuches, en conformidad con la dinámica que supuso la paz fronteriza del Bio
Bio durante el siglo XVII; en tal sentido, la región Pehuenche constituyó una suerte de franja
de continuidad, aunque sin la actividad que surgió en la anterior. Convertida en espacio de
contención y amortiguación, la región Pehuenche siguió siendo un territorio inexpugnable
para los españoles, que no tuvieron cabal comprensión de lo que significaba el dominio de
este espacio. Durante este período de consolidación de la frontera, los pehuenches avanzaron
en la comprensión y dominio del medio cordillerano, mientras la araucanización de las pampas
siguió su curso. La época de malocas de la solidaridad militar, de movilidad de guerreros en
uno y otro lado de la cordillera, se transformó paulatinamente en una movilidad económica
pues dio paso a un activo flujo de bienes y animales a través de la cordillera35.
Como hemos dicho anteriormente, el proceso de araucanización de las pampas también
engendró su par dialéctico, que fue la pampeanización de los araucanos. Se ha dicho que
en, en este devenir histórico, los araucanos y pehuenches recogieron la experiencia pastoril
de subsistencia de grupos asentados con anterioridad; la extraordinaria asimilación de estas
formas de producción lleva a pensar que el contacto inter-étnico, con anterioridad a la llegada
de los europeos, fue mucho más activo de lo que pudiera pensarse. Durante esta época, los
grupos que atraviesan la cordillera, asimilan un patrón de ocupación pampeana, ejerciendo de
tal forma un dominio sustentado en la dispersión espacial, y en la conectividad y control de
caminos interiores; a este patrón de ocupación, basado en la instalación de tolderías a lo largo
de valles, y la amplitud de cada unidad territorial, siguió un proceso de aprendizaje y nociones
sobre producción ganadera, que explicaremos más adelante, que irán reforzando la estructura
de dominio del medio de esta población.
La bonanza derivada de la caza de ganado cimarrón no fue eterna, pues al cabo de unas
décadas de tranquilidad en este sentido, el exterminio del ganado salvaje comenzó a afectar
este sistema económico. Hacia fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, “las actividades
de los cazadores pampinos comenzaron a adquirir un nuevo carácter, pues se dirigían
simultáneamente contra los ganados que vagaban por las Pampas y contra los que tenían los
hispano-criollos en las estancias de Buenos Aires, San Luis, Córdoba y Mendoza”36, y además,
sobre las haciendas ganaderas de la frontera con Chile. El curso proyectivo de este proceso,
34 Ibíd.35 Ibíd. pp. 61-6336 Ibíd.
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
35
de exterminio y oportunidad (en el auge de la estancia ganadera), fue reforzando el cambio
del cazador pampino a maloquero de las estancias. Para Leonardo León, el maloquero –bajo
esta nueva estructura de incentivos- ya no luchaba animado por una función épica libertaria,
sino que por motivos de subsistencia económica. Este cambio es sumamente importante para
comprender la constitución de la identidad regional del Pehuenche, marginal y residual a este
proceso de acumulación de resistencias.
Para los pehuenches, el tiempo posterior a la consolidación fronteriza, había sido
también un tiempo de alianza con los españoles. Esto se debe a que estos últimos vieron en
los pehuenches, el benéfico rol de “intermediarios”37. El espacio de contención también fue
concebido como una oportunidad para reducir costos en el transporte de bienes producidos
(sal, ganado y artesanías) al otro lado de la Cordillera que anteriormente debían llevar por los
boquetes de Neuquén, lo cual fue aprovechado por los indios baqueanos del sector. La región
del Maule comenzó a manifestar una notable actividad en el desarrollo de ferias, ya sea en
las vías derivadas de los pasos El Planchón/Vergara y Las Damas, por Curicó; y por el propio
Pehuenche, en el sector de San Clemente y Talca.38. Desde entonces, los españoles comenzaron
a ver con ojos diferentes la posibilidad de apropiarse de los caminos cordilleranos, y disponer
así de la conectividad de la región. Pero esto no sucedería en un buen tiempo, ya que tuvieron
otras preocupaciones más inmediatas en el mismo contexto.
Mientras el decrecimiento de la masa de ganado cimarrón fue pronunciándose, los
ataques sobre las grandes estancias ganaderas de Cuyo y las haciendas de Chile comenzaron
a desarrollarse de forma cada vez más organizada y sistemática. A mediados del siglo XVIII,
este auge de la violencia constituyó una suerte de re-brote de las antiguas guerra hispano-
indígenas. Para Leonardo León, la diferencia fue la menor cantidad de guerreros que participaba
en ella, y el carácter selectivo de sus ataques: las estancias. Atrás quedaron las afrentas contra
guarniciones y fuertes militares, pues la lucha estuvo sustentada en un plano económico.
Una “guerra chica”, que fue incluso más brutal que la Guerra de Arauco. En este sentido, los
pehuenches –echados en el territorio de la contención- fueron descritos en 1770 como “el más
firme ante mural” contra las tribus de guerra39.
La llamada “era de las malocas”, comienza a distinguirse de forma organizada y regular contar
de 1750, y engendró reacciones igualmente enérgicas por parte de las autoridades coloniales. Esta
reacción llevo a que las milicias bonaerenses y cuyanas se atrevieran a surcar el “Desierto” en busca
de afrentas que aleccionaran a los indios rebeldes. En respuesta a la represión que vino, inclusive
37 Casanova, Holdenis. “La alianza hispano-pehuenche y sus repercusiones en el macroespacio fronterizo sur andino” (1750-1800). En Lacoste. “Sistema Pehuenche:…” pp. 52-55
38 Lacoste. “Sistema pehuenche:…”. p. 5139 León Solís. “Maloqueros y conchavadores…”. pp.17-21
Huellas Cordilleranas.
36
sobre parcialidades de indios sin participación en las malocas, se encendió el calor belicoso de los
pampas que, por vez primera, conformaron verdaderas confederaciones en contra del poder colonial.
El desplazamiento de la Guerra de Arauco hacia el oriente, permitió una relativa estabilidad durante
las malocas en los espacios fronterizos del circuito económico, y en este caso, del Pehuenche. Esto fue
eclipsándose conforme a la progresión de la violencia y la audacia en las incursiones confederadas,
en la que los pehuenches tuvieron activa participación. Con el peligro de un ataque confederado a
los centros poblados de Chile, y además, con la oportunidad entre ceja y ceja de dominar los pasos
cordilleranos, la campaña de 1780, llevada a cabo por el Comandante Amigorena y un ejército de
680 hombres, permitieron dar un golpe de fuerza en el contexto de las relaciones fronterizas.
Amigorena recorrió la región Pehuenche, con las vagas referencias de expediciones anteriores
sobre territorio indiano. Partió desde Mendoza, atajando por los ríos Diamante y Atuel, hacia el sur.
Conoció la zona de Malalhue (hoy Malargüe), y en el Río Grande miró hacia el oeste. En el sector
del Cerro Campanario se enfrentó con numerosos grupos de indios que le salieron al encuentro,
resguardando celosamente el Paso Pehuenche; de todos modos, el contingente indiano resultó
flagelado, obligando a una negociación que vino a determinar unas nuevas reglas de convivencia
fronteriza, a través del tratado firmado en San Carlos (1781). El Cacique Ancanamún trabó alianza con
representantes del poder colonial, los que le encomendaron el control del área a estos pehuenches
amigos. Viva expresión de esta alianza fue el parlamento de Malalhue celebrado el año 1787, donde
los pehuenches ratificaron la fidelidad al rey de España, entre medio de obsequios y regalos por
parte de Amigorena40.
La progresión de la violencia de las malocas, la maduración de una estructura de guerra
económica basada en el asalto y saqueo de locaciones específicas y el crecimiento del botín conforme
a la proporción directa de la audacia y la sangre que corrió en estos eventos, fueron desatando un
conflicto intestinal que comenzó a desgastar las alianzas tribales. El apogeo de estos movimientos
fue la década del 70, cuando las fronteras de Buenos Aires se vieron al borde del colapso por la
presencia de dichos maloqueros. En menos de medio siglo, la dinámica maloquera de la pampa
había logrado reflotar las visiones más temidas por los agentes de la Colonia en Chile y Argentina. A
fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, los rumores de nuevas malocas persistieron, aunque
éstas no se desarrollaron sino que en una escala muy reducida en cuanto a impacto y movilidad de
hombres. Con todo, el fantasma de esta presencia engendró un imaginario social en la región, que
es rastreable hasta la actualidad: una suerte de far-west indiano, donde los ladrones son héroes y el
caballo con el hombre se funden como una sola bestia feroz. Además, reflejó la asombrosa capacidad
de asociación transversal de los diversos grupos indígenas de la región, cuestión que ha sido objeto
de una discusión sobre la identidad étnica de los maloqueros41. Por otra parte, entre algunos grupos
40 Lacoste. “Sistema pehuenche:…” pp. 54-55. Cfr. León Solís. “Los señores de las cordilleras y las pampas ...”41 León Solís. “Maloqueros y conchavadores…”. pp. 65-71
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
37
se manifestó con fuerza el carácter dual de estos sujetos: en ciertas ocasiones maloqueros, y por
otra, conchavadores pacíficos dedicados a los intercambios comerciales en puntos estratégicos
de las fronteras. Entre ellos encontramos a los pehuenches, y en particular, a aquellos asentados
sobre el sur cuyano ante las puertas de la región del Maule. Esta doble función va a determinar
inevitablemente el curso de la identidad social que se engendrará a partir de la llegada de una
población desarmada dispuesta a asentarse en dicho territorio.
“Los pehuenches que, cada año toman los pasos y desfiladeros de la cordillera para bajar
al valle central de Chile, llevan el ganado robado en las pampas de San Luis, Córdoba y aun
Buenos Aires; así como plumas de avestruz, ponchos, brea y sobre todo sal, extraída de las
salinas al sur de las provincias de Cuyo, que cambian por trigo, maíz, vino y prioritariamente
por caballos”.42
Además, surgió la necesidad de penetración transfronteriza en el territorio indiano, que fue
llevada a cabo por conchavadores hispano-criollos, blancos que asimilaron el sistema de intercambios
al interior de los espacios indígenas. Con seguridad, el sur cuyano o los valles fronterizos de la
Araucanía fueron las vías más utilizadas por estos criollos.
“Antes de los disturbios de la independencia, el valle de Antuco veía transitar cada año, según
Poeppig, tres o cuatro caravanas de algunos cientos de mulas, que iban a hacer intercambio,
río arriba, con los nómades pehuenches “de trigo, maíz, quincalla, baratijas” por “sal y
ganado”(…)”43.
Para Pablo Lacoste, el descubrimiento de los Baños de Azufre en Peteroa, a comienzos del
siglo XIX, fue de vital importancia y correspondería al cierre de un largo ciclo de conocimiento y
comprensión del espacio Pehuenche, y al inicio de un proceso más activo de movilidad horizontal por
parte de hispano-criollos, y peones mestizos.
“Los Baños de Azufre contribuyeron, indirectamente, al desarrollo de la circulación trasandina.
Los grupos humanos se fueron habituando a recorrer estos territorios, y sobre la base de esta
familiaridad y este conocimiento, se echaron las bases para el diseño de proyectos cada vez
más ambiciosos”.44
El auge en el tráfico hacia las faldas cordilleranas del Maule, también alimentó las
expectativas por parte de algunos crianceros interesados en hacer uso de los potreros de
engorda. Estos criollos se relacionaron con pehuenches, en pos de las relaciones pacíficas
42 Rossignol, Jacques. “Chilenos y mapuches a mediados del siglo XIX. Estudios históricos”. Compilación realizada por Raúl Guerrero. Ediciones Universidad del Bío Bio. Concepción, Chile. 2005. p.159
43 Ibíd.44 Lacoste. “Sistema pehuenche:…” p. 66
Huellas Cordilleranas.
38
que sustentaban por aquellos días. Hacia el siglo XIX, “los indígenas comenzaron a recibir
también hacienda desde Chile, proveniente de ganaderos de Talca interesadas en engordarla
en los potreros de la vertiente oriental de la cordillera”45. En este contexto, la expedición de
crianceros hacia la cordillera permitió un notable avance en las relaciones inter-étnicas, y un
mayor conocimiento espacial de la vida en las serranías andinas.
“En algunos casos, el ganado era trasladado por los mismos hacendados en los valles
intermontanos y dejados allí a cargo de una toldería. Inclusive se instalaban en la zona
con sus familias y convivían con los indígenas durante la temporada de engorde”46.
Esta dinámica se tornará habitual y crecerá exponencialmente con la conformación cada
vez más organizada de tropas ganaderas; pero tempranamente, este espacio experimentaría
una particular transformación derivada de los cambios económicos, sociales y políticos que
se desarrollarían en el seno de las luchas por la independencia, y en el influjo del incipiente
capitalismo mercantil en Chile y Argentina.
45 Prieto y Abraham, 1994 pp.23-24. En Lacoste. “Sistema pehuenche…”. p.6346 Ibíd.
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
39
El siglo XIX: la eclosión de los peones.
El comienzo del siglo XIX coincidió con el descubrimiento de los principales pasos
cordilleranos que conectaron la región del Maule con el sur cuyano, por parte de los españoles
y criollos. Además, surgieron proyectos que estaban orientados a trasladar la frontera del
Imperio hacia el sur de Mendoza, y a lograr que esta región fronteriza se constituyera como
parte integral de los dominios coloniales.
El camino hacia la Argentina a través de la cordillera curicana, era bien sabido por los
españoles, pero había sido resguardado celosamente por los pehuenches. Carlos Lazcano
Alfonso, historiador curicano, ha señalado que Ambrosio O’Higgins envió a un indio a Buenos
Aires con un parte para el virrey.
“Se pensó que haría el viaje como era su costumbre por Aconcagua, pero el indio regresó
al cabo de dieciséis días, lo que causó gran extrañeza, coligiéndose que habría de existir
un camino más corto que aquel”47.
Este camino fue rastreado por un capitán de milicias, vecino en Talca, José Santiago de
Cerro y Zamudio, que en 1802 logró franquear la cordillera a través del Paso El Planchón. Al
regreso a Chile, el capitán volvió a cruzar la cordillera esta vez por el Paso de Atuel. La posibilidad
de abrir nuevos caminos y de optimizar recursos a través de dichas rutas, dio nuevos bríos a las
perspectivas económicas, que requerían agilizar los intercambios entre el valle central chileno
y Buenos Aires. El virreinato del Río de la Plata apoyó la misión de Cerro y Zamudio, quien
dotado de más recursos, emprendió una nueva expedición a Talca en 1805. Además, en esta
expedición fue acompañado por un científico, encargado del relevamiento técnico: este fue
Sourryere de Souillac, súbdito francés con grandes conocimientos en ingeniería y matemática.
La nueva expedición fue todo un éxito, y permitió un amplio conocimiento de la geografía del
lugar, a través de descripciones de mar a cordillera de los ríos Maule, Claro, Colorado y de
los cajones cordilleranos del río Melado. Hacia el final del proceso expedicionario, surgió un
distanciamiento entre el capitán Cerro y Zamudio y el francés Souillac, hecho que produjo que
este último decidiera volver a Buenos Aires sin la tutela del primero. El francés se quedó en
el territorio, alcanzando a recoger vasta información sobre los accesos y potencialidades del
sector; finalmente, cruzó la cordillera a través del Paso Pehuenche, considerándose como el
“descubridor” del mismo. El viaje de Souillac y sus descripciones sobre la región Pehuenche, son
consideradas las primeras valorizaciones de este antiguo espacio de contención fronteriza48.
47 Lazcano Alfonso, Carlos. “Romeral, su historia”. Curicó, Ediciones La Prensa, 1992. En Lacoste. “Sistema pehuenche:…” p. 43. 48 De Souillac, Sourryere. “Descripción geográfica de un nuevo camino de la gran cordillera, para facilitar las comunicaciones de
Buenos-Aires con Chile” Disponible en: www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12368306409035940543091/index.htm; Ver también en Lacoste. ”Sistema pehuenche:..”. pp.56-59
Huellas Cordilleranas.
40
Paralelo al desarrollo de estas expediciones, el virrey Rafael de Sobremonte decidió
fundar el fuerte de San Rafael, cerca de la confluencia de los ríos Diamante y Atuel. Este fuerte
tenía la importancia de constituir un primer punto en el proyecto del camino a la ciudad de
Talca, el cual fue negociado en parlamento con los indios del sector. De este modo, comenzó
a concretarse el deseo de desplazar la frontera hacia el sur, a través de la militarización
del territorio. Como ha señalado Lacoste, se volvía a repetir la misma historia del “primer
descubrimiento” del Pehuenche: asociación entre conocimiento de paso, y desplazamiento de
la frontera.49 Al reconocer la verdadera expresión de la región, los hispano-criollos tuvieron
noción sobre las posibilidades económicas del territorio, de las posibilidades de poblamiento, y
el desarrollo de la ganadería. Los problemas en la política exterior, y el consecuente desarrollo
de las guerras por la Independencia en todo el continente, pusieron la condición de la región
Pehuenche en suspenso.
Los sucesos de las guerras por la emancipación, a contar de la segunda década del siglo,
pusieron a la región en otro contrapunto, en el de las luchas políticas primero, y en el de la
guerra de guerrillas después. Si bien el grueso de las batallas por la Independencia, en particular
de Chile, ocurrieron en el marco de la disputa por los centros políticos de importancia, la
condición estratégica de las regiones ultramontanas sirvió como refugio y como acceso tanto
para revolucionarios como para realistas. En general, los caminos cordilleranos de Chile Central
permitieron dinamizar la comunicación estratégica con los bandos revolucionarios asentados
en Mendoza, en la configuración del ejército libertador y en el escape de algunos “héroes” en
la trama republicana.
“Pero será de 1817 en adelante que la guerra irregular, en base a la conformación de
guerrillas, bandas o montoneras, tendrá un desencadenamiento generalizado en las
provincias del sur de la nueva República”.50
Esta guerra de guerrillas, o “guerra a muerte”, o “guerra de vandalaje”, ciertamente alcanzó
a las regiones cordilleranas, y en particular, a las de Chile Central. El contexto de guerra que se
desarrolló en este marco geográfico, propicio una especie de imitación de las dinámicas maloqueras
indígenas del siglo XVIII. “El derecho de presa sobre caballos, ganados, armas, como el robo, el
saque, el fuego de la sorpresa y emboscada, la solicitud de rescate o ejecución de prisioneros, y
el rapto (…)”51. Es decir, una guerra sustentada en el asalto selectivo y organizado de pequeños
grupos armados, pero ahora conformados por hispano-criollos. Decimos, de los hispano-criollos
en general, pues no fue una táctica llevada a cabo unilateralmente por alguno de los bandos.
49 Ibíd.50 Contador, Ana María. “Los Pincheira: un caso de bandidaje social. Chile 1817-1832”. Bravo y Allende Editores. Santiago, Chile.
1998. p.11551 Ibíd. pp. 116-118
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
41
“[…] la guerra de vandalaje fue aceptada y llevada a cabo por toda la oficialidad. Más
todavía en un ejército en donde la disciplina había llegado a ser inútil y en donde el
sustento diario, especialmente, sólo podía ser adquirido mediante su apropiación ilícita.
[…] debemos establecer que esta forma o estilo de guerra no era nuevo en el ejército
regular. Antecedentes de ella la encontramos en las “malocas” practicadas por el Ejército
Español durante la Guerra de Arauco, la cual consistía en incursiones a tierras indígenas
robando y saqueando”.52
¿Constituye la “guerra de vandalaje” en sí misma, la expresión de unos “aprendizajes”
estratégicos desarrollados por los criollos ante la constante dinámica de los maloqueros del
siglo XVIII? En gran medida, se debe a un aprendizaje indirecto de tácticas militares, pero en
realidad la característica esencial de estos enfrentamientos tiene relación también con un
fenómeno social de mayor escala: el bandolerismo y la emergencia del peonaje rural. La guerra
de montaña, mixta y civil, incluyó consecutivamente a más personas, y obligó a someter a una
parte del pueblo chileno a la difícil disyuntiva de engrosar uno de los dos bandos, a realizar
pactos con actores marginales, entre los que contamos diversas alianzas con indígenas, y
especialmente con forajidos, sujetos del bajo pueblo, vagabundos, trashumantes: bandidos.
¿De desde dónde habían venido estos bandidos? Desde todas partes, pero principalmente
desde los campos, de las haciendas. Muchos de ellos eran parte de esa masa flotante de peones
(campesinos libres) que librados de las ocupaciones de la hacienda, ocuparon la mayoría del
tiempo libre en ejercer acciones delictivas en el tiempo de la colonia. Tratándose de mestizos
huachos o moradores de los antiguos pueblos de indios del Chile Central, fueron éstos los
que habían recogido la experiencia de las malocas, a través del contacto directo (e inclusive
participativo) en algunas malocas, en el contexto del conchavo de especies en los puestos
fronterizos o bien, a través de las múltiples vías de transmisión del imaginario social maloquero
y, particularmente, ultramontano. Este imaginario representaba, para los vagabundos y ociosos,
una forma atractiva de vivir, libre de la triste experiencia del “apatronamiento” y resguardados
por la clandestinidad. No se trata de una simple acción delictiva, ni tampoco de una acción
política deliberada: el bandidaje, aún cuando estuviese despojado de discurso político ni
social, constituyó –además de una opción libertaria atractiva para el peonaje- una reacción
instintiva de supervivencia ante los cambios económicos del modo colonial y el impacto en la
trama social del bajo pueblo, efectos que revisaremos más adelante. Ahora solo señalaremos
que en el siglo XVIII ya existían muchos bandidos en Chile Central, pero el carácter “endémico
y recurrente” señalado por Ana María Contador, será explosivo en el siglo XIX, bajo una serie
de condiciones, particularmente económicas, que condicionaron la acción de estos sujetos.
52 Ibíd.
Huellas Cordilleranas.
42
Uno de los ejemplos en la retroalimentación entre guerrilleros y bandidos, fue la acción
política de los hermanos Pincheira, Pablo y José Antonio, a contar de 1818. Es significativa
porque en la lectura de su desarrollo podemos rastrear una permanente movilidad a través
del espacio estudiado, y unas prácticas sociales que irían a determinar la singular identidad
fronteriza de la Región Pehuenche; desde una perspectiva social y política, los Pincheira supieron
sincronizar la acción de diversos grupos periféricos del poder, y echar mano sobre redes de
poder antiguamente en pugna, para volverlas complementarias. Finalmente, constituyen un
movimiento social sin parangón, que sacudió violentamente y que puso en suspenso la frágil
estructura republicana que nacía en los centros políticos de Chile y Argentina.
Los hermanos Pincheira, otrora miembros de las milicias del Rey, huyeron desde la
derrota realista en Maipú (1818) a refugiarse en el sur de Chile. Como ha señalado Carla
Manara, la historiografía tradicional ha presentado este “escape”, como el intento –por parte
de estos hermanos realistas- de escabullirse detrás de la “inmunidad de las fronteras” de la
Araucanía, simplificando de esta manera la compleja trama de relaciones detrás de la acción
de estos sujetos53. La noción de “lo delictual” aparece aquí como una representación cargada
de significaciones políticas, desde la visión de la historiografía republicana. “Estos “males”
[el bandolerismo] aparecen como la causa de todos los conflictos de la época revolucionaria
dejando minimizada la formación simultánea de una guerrilla como expresión política,
organizada y jerarquizada internamente, con una estratégica movilización militar y con
el claro objetivo político de frenar el avance de los grupos separatista”54. De este modo, la
fragmentación discursiva en la representación de las luchas contrarrevolucionarias constituye
un primer eslabón de resistencia al reconocimiento de un proyecto político en cierne. Los
Pincheira trabaron alianza con pehuenches, araucanos, pampas, y otras etnias del mundo
fronterizo, articulando de este modo un conjunto de fuerzas que mantenían una vitalidad
que activó las luchas del pasado mapuche, y con ello, sus mecanismos. Además, recogió la
desgracia de miles de campesinos pobres chilenos que veían como la situación laboral del país
se volvía más cerrada para ellos; ciertamente, muchos de éstos ya habían comenzado una vida
de forajidos. Por último, contó con el respaldo de miembros de la aristocracia terrateniente
que vio mala fortuna en la emergencia de un segmento de la elite criolla colonial.
La acción de este movimiento de resistencia tuvo su centro de operaciones en Neuquén,
pero se movilizó también por todo el sur cuyano, alcanzando al corazón de la provincia de
Mendoza; su red de comunicaciones los llevó hasta lograr la funcionalidad integral de este
espacio, haciendo presencia de su poder en Mendoza, Río Negro, Malalhue y en el sur de Chile.
53 Manara, Carla G. “La frontera surandina: centro de la confrontación política a principios del siglo XIX”. Mundo Agr. [online].ene./jun.2005,vol.5,no.10,p.0-0. En: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-59942005000100009&lng=es&nrm=iso. ISSN 1515-5994.
54 Ibíd.
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
43
Esta capacidad operativa melló en los esfuerzos de las tropas oficialistas por aplacar el poder de
este conglomerado. Esta época, de acercamiento entre españoles, criollos, indios y mestizos,
vino a retroalimentar el patrón de ocupación espacial, y constituyó un tiempo de aprendizajes
y de préstamos culturales de importancia. José Antonio Pincheira logró conformar una aldea
estable de unos 6000 habitantes en la localidad de Barbarco y Epulafquen, pleno territorio
pehuenche. Desde 1822, este centro se transformó en atracción para numerosas familias del
sur de Chile que decidieron trasladarse voluntariamente, en función del resguardo que les
prometía la guerrilla. La comunidad de Barbarco se consagró como un asentamiento regular,
donde co-existían las tolderías pehuenches con las construcciones de barro y paja. En estas
condiciones, lograron dinamizar la economía interior a través de la ganadería trashumante,
transformándola en una práctica extensiva de gran éxito.55 El modelo ganadero semi-nómade,
de invernada y veranada, se difundió por toda la zona, integrándose también con mecanismos
informales de expansión, como fueron las prácticas de cuatrerismo. En este contexto, la región
Pehuenche se estableció como un núcleo de actividades relacionadas con las veranadas de
engorda, amparados en la relativa paz que reinó al interior de los dominios de la resistencia.
Lo especial que pueda resultar el hecho de que viejos grupos en conflicto hayan decidido
conformar una alianza de tal capacidad, se responde con los resultados a la vista. En primer
lugar, el movimiento de Los Pincheira no sólo interpretó la importancia de las redes indígenas
de comercio interno, sino que las dinamizó y expandió a través de la práctica de malones,
y regeneración de las tramas de reciprocidad económica-social al interior de un territorio,
por entonces fragmentado. Además, la existencia de un enemigo en común (la emancipación
nacional) trajo a colación las lealtades previas al proceso mismo; de este modo, los pehuenches
que habían jurado lealtad al Rey, estuvieron dispuestos a hacer valer la palabra. Pero sin duda,
la agudeza política de los Pincheira y su capacidad de negociación con estos grupos, bien
tuvieron que ver en esta función a favor de un pacto con los moradores del mundo fronterizo.
La constitución de la resistencia como una producción social, comprometió estratégicamente
a la gran mayoría de los prestigiosos caciques de la pampa y de las serranías cordilleranas.
Hacia 1830, la fuerza de este movimiento se hacía cada vez más caótica y comenzaba a
ser cercada por unos ejércitos republicanos más curtidos en el frente de batalla. La escalada en
la violencia de la guerra, y la dificultad por realizar pillajes más audaces en zonas de extrema
vigilancia, fueron factores que comenzaron a desgastar a la resistencia. También surgieron
pugnas internas de poder, como el caso del cacique pehuenche Martin Toriano, que buscó la
forma de desmarcarse de la figura de Pincheira en pos de su propio juego político56. El gobierno
chileno buscó la forma de negociar con los principales cabecillas, ofreciendo indultos y arreglos
55 Ibíd.56 Ibíd.
Huellas Cordilleranas.
44
económicos de importancia, logrando, con esto, sembrar la discordia al interior de los grupos.
Pablo y José Antonio Pincheira también tuvieron desencuentros, cuando el primero sugirió
asaltar las estancias del sur cuyano; ante la negativa de José Antonio, Pablo marchó junto a
Julián Hermosilla hacia Talca, y posteriormente a refugiarse en la Hacienda del Roble Huacho,
en la cordillera chillaneja. El 1831, fueron sorprendidos “por las fuerzas militares chilenas
del general Manuel Bulnes, quien les dio muerte a puro sable”57. Bulnes pronto fue por José
Antonio, quien –asediado por el avance de las tropas- logró huir hacia Malalhue acompañado
de 50 montoneros, pasando por las locaciones de Neuquén y el Manzano, siendo asediado en
las cercanías del Malal Escondido, y del malal 58 hoy conocido como “Castillos de Pincheira”.
Desde aquí, José Antonio Pincheira decidió rendirse, no sin antes negociar su indulto ante
el presidente Prieto, a través de su esposa Trinidad Salcedo y su ayudante, Fernando Cotal.
Conforme a esto, Prieto decidió el perdón a Pincheira, quien se entregó en 1832 en el cuartel
general de Chillán59. Pincheira terminó sus días en su hacienda en las cercanías de Linares, sin
abandonar sus ideas de adhesión al rey60.
El relato sobre los hermanos Pincheira potenció con gran fuerza el imaginario social
pre-existente, y engendró un mito sobre la figura de estos luchadores rebeldes al proceso de
independencia y al republicanismo. Si bien, los Estados nacientes tuvieron, no sin dificultades,
la capacidad de doblarle la mano a este movimiento rebelde, la reproducción de sus prácticas
sociales mantuvo la vigencia a lo largo de todo el siglo. La transformación y reforzamiento de
las redes de comercio regional, el conocimiento y comprensión del espacio y sus caminos, y los
contactos realizados por los diversos grupos de españoles, criollos, pehuenches y araucanos;
constituyeron un cuerpo de experiencia social que difícilmente podía ser derribado de estas
parcialidades. Pese a los intentos por sofocarla mediante la persecución militar, la dinámica
del bandolerismo continuó su curso, ya no bajo el signo de un poder alternativo, sino bajo la
matriz de su origen: la dispersión y la marginalidad.
Otra de las experiencias sociales que se naturalizó fue la trashumancia, la cual va a
constituir uno de los pilares trascendentales en la producción social de la región Pehuenche.
La movilidad a través de los pasos cordilleranos se transformó en una actividad natural para
los habitantes de estas zonas. Manifestación de ello es la experiencia del chileno Juan Antonio
Rodríguez. Este oriundo del pueblo de Lolol, había cruzado la cordillera por problemas con la
justicia, y al llegar a la ciudad de Mendoza, se puso a las órdenes del gobernador Aldao, quien
lo asignó como comandante del fuerte de San Rafael de Diamante, en 1835. Desde esta labor,
57 Jaque, Plácido. Historia de Malargüe. Edición propia. En Archivo Municipal de Malargüe. p.4058 Voz mapudungun que significa ”cerco o corral”, y también “fortaleza” (militar) ; ha servido para designar un tipo de relieve propio
de la región, de “barda rocosa cortada a pique”, producido por la acción erosiva de los ríos, en cuya superficie los pehuenches acorralaban animales, o aprovecharon como guarida estratégica ante la presencia de invasores.
59 Ibíd.60 Manara, óp. cit.
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
45
promovió la fundación de la Villa del Milagro en 1844, en la que es hoy la ciudad de Malargüe.
Tal como Rodríguez, otros individuos en el siglo XIX, allanaron un proceso de apertura espacial
de los pasos por parte de la población civil, aun cuando el asedio de grupos pehuenches y los
forajidos del sector, siempre constituyeron una dificultad mayor que la propia geografía.
El influjo de los primeros indicios de la modernización económica del país, reforzó la
exclusión social, política y económica del mestizaje. Hacia mediados del siglo XIX, el flagelo de
las haciendas del Chile central, y la condición abortiva de la experiencia de empresarialidad
popular, se tradujo en una masiva movilidad de campesinos en múltiples orientaciones: en
torno a las grandes ciudades constituyendo una plebe urbana, o en como pirquineros en los
centros mineros en auge, bajo el formato productivo de la proletarización. En último orden,
algunos se refugiaron en los intersticios cordilleranos, permaneciendo como vagabundos o
bandoleros61. La marcha transcordillerana experimentada por muchas familias campesinas,
al tenor del auge fronterizo de los Pincheira, habían marcado una pauta de alternativas a
la condición de estos peones. En gran medida, estos pioneros se habían adelantado –en
un formato de resistencia- a la proletarización de sus cuerpos en manos de los mercaderes
mineros62. En el contexto de la región Pehuenche, los potreros y cajones cordilleranos del Maule
se consagraron al desarrollo de una conocida economía basada en el comercio informal de
ganado y especies con pehuenches y habitantes de la región fronteriza. Y, como complemento
a esta actividad, muchos de los vagabundos que naufragaron en el ocaso de la subsistencia,
se dedicaron al cuatrerismo. De este modo, asistimos a un singular patrón de transformación
económica de los peones, pues lograron suplantar en la figura de cuatreros y contrabandistas,
la presencia de los antiguos maloqueros y conchavadores. Desde el ámbito de la gavilla, y
con un carácter definitivamente más discreto que los mapuches, estos bandoleros supieron
reciclar la experiencia tribal de las haciendas con el imaginario social de la región.
Las nociones delictivas desarrolladas por los Estados nacionales, tales como
“contrabando” o “abigeato”, fueron constituyendo representaciones específicas hechas desde
la oficialidad, en un intento por constituir límites allí donde nunca los hubo. El contrabando
fue históricamente un sistema de comercio que burlaba escandalosamente la legislación
aduanera impuesta desde el centro; mientras que el abigeato, toda vez que comprometía al
monopolio de la fuerza al interior de los territorios, también contribuyó al fortalecimiento
de un poder autónomo en el seno de la marginalidad. Esta autonomía, política y económica,
comenzó a ser acorralada regionalmente, conforme al desarrollo de los procesos por despojar
61 Salazar, Gabriel. “Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX”. Ediciones LOM, Santiago, Chile. 2000.
62 Illanes, María Angélica. “Azote, salario y ley. Disciplinamiento de la mano de obra en la minería de Atacama. 1817-1850”, en Re-vista Proposiciones N° 19, Ediciones SUR, Santiago, Chile, 1990.
Huellas Cordilleranas.
46
al poder constituido por los mapuches en el sur del Bio Bio, y por los pampas en el “desierto”
argentino. Esta era una cuestión pendiente a lo largo del desarrollo y estructuración de las
repúblicas nacionales, y era determinante en el contexto de la delineación objetiva de las
fronteras jurídicas de cada Estado. El desarrollo paralelo de la “campaña del Desierto” y de la
“Pacificación de la Araucanía” hacia finales del siglo XIX, campañas de anexión de las regiones
mapuche por los Estados de Chile y Argentina, determinaron la intrusión del poder republicano
en los antiguos territorios indígenas, y la aniquilación de la potestad fronteriza de los caciques.
Cerrada sobre sí misma, la Región Pehuenche (así como el resto de las regiones fronterizas)
asistieron al colapso en el equilibrio de las relaciones sociales, y entraron en un período de
reajustes, en donde la hegemonía del poder de los estados nacionales se orientó a domesticar
la trama social y cultural construida durante los siglos anteriores en estos pagos.
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
47
El siglo XX.
En estas condiciones, la región Pehuenche se configuró como un espacio social de
frontera, en conformidad a su identidad histórica. El principio de instauración de una frontera
jurídica de separación soberana a través del principio de Uti Possidetis (reforzaban los límites
heredados de las gobernaciones coloniales), difícilmente pudo desgastar la dinámica de las
relaciones sociales históricas de la región. A través de unas prácticas espaciales específicas,
asociadas a la permanente movilidad experimentada por habitantes de la región hacia un
lado y otro de la cordillera, y a la persistencia en el patrón de ocupación espacial, los agentes
sociales de este espacio fueron constituyendo una actividad de resistencia ante la hegemonía
política detentada por los aparatos del Estado.
En el campo de las representaciones del espacio, los Estados chilenos y argentinos
articularon paralelamente, estrategias de integración, dominación y defensa de la soberanía
nacional en estos segmentos residuales del poder. Las propias representaciones del espacio
vivido, portan la voz de los mestizos y pehuenches que resistieron a estas estrategias, a través
de una silenciosa pero eficaz práctica de resistencia, asociada a la continuidad de actividades
anti-sistémicas, como el contrabando o el abigeato, y a través de la simpatía que existió en la
comunidad con agentes sociales propios de esta cultura, como lo fueron bandidos, puesteros,
y arrieros. Hacia finales del siglo, los procesos integradores de los espacios locales al interior
de los nodos de interconexión a la mundialización económica, se van configurando, como los
factores principales en la dinámica de fragmentación regional, dando lugar a nuevas relaciones
definitivas. El recurso de la memoria social, en este sentido, constituye un intento por darle
significado a este proceso de auge, resistencia y fragmentación regional.
Huellas Cordilleranas.
48
La memoria de la caminata.
Al interior de este espacio fronterizo, es destacable la importancia que tuvo la ciudad de
Malargüe (o Malalhue) como centro poblado y eje dinamizador de toda la región. La presencia
temprana de familias de origen chileno en el lugar, como también de milicias que fueron a “hacer
patria” a este dilatado pueblo, son parte de la memoria de los habitantes de la ciudad:
“Principalmente los primeros habitantes en la zona de Malalhue han sido de origen chileno,
y aquellos que quedaron y vinieron con la Campaña del Desierto. Pero se le abrió paso a los
que quedaban más cerca, que en este caso son los chilenos. No nos olvidemos que de San
Rafael estamos a 200 kilómetros, y que a Chile, en una línea recta, hay unos 150 kilómetros,
al menos del Paso. Y favorecen los pasos; realmente tienen mayores posibilidades […] de
pasar”.63
Los primeros habitantes de Malalhue llegaron caminando, en pos de un asentamiento
regular sobre el territorio pehuenche en disputa. Esta era una zona favorecida por la cercanía con
los principales pasos cordilleranos del sector, como también por los recursos naturales con que
contaba, y la posibilidad de ejercer una ganadería de subsistencia. La República Argentina ya había
proyectado las bases fundamentales de su poder político en los centros, pero tempranamente los
malargüinos comenzaron a sentir el aislamiento que significaba depender administrativamente de
la extensa nación trasandina; por otra parte, la cercanía con la región del Maule y los servicios que
encontraban en ella, provocaban una inherente atracción de las personas por aventurarse a través
de la cordillera, en función de múltiples propósitos.
En el año 1916, varios vecinos de la ciudad, escribieron carta al obispo de San Juan, José
Américo Orzali, a petición de que el Departamento de Malargüe (antiguamente General Beltrán)
fuese elevado a la categoría de parroquia, para asegurar la presencia de un cura párroco en la
región.
“La mayor parte de esta población lleva sus criaturas a hacerlas cristianas a la vecina
República de Chile; por carecer aquí de un cura párroco lo mismo sucede con los matrimonios.
Así que los hijos de los argentinos vienen a quedar anotados en los libros de Chile como
ciudadanos chilenos y todo este mal resulta por carecer aquí de un Párroco”.64
La ausencia de una entidad espiritual, en este caso, refuerza los patrones de movilidad
transcordillerana; este desplazamiento fue permanente durante la primera mitad del siglo XX,
pues “la mayor parte de la población” no solo viajaba para “hacerse cristiano” en la vecina
63 Entrevista a Clementino Núñez y Plácido Jaque. Malargüe, Argentina. Mayo del 2007.64 Archivo Comunal de Malargüe (ACM). Documentos de historia regional de Malargüe; del Archivo Histórico de la ciudad de Mendo-
za. Compilados. 1916.
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
49
República de Chile, sino que repetía este viaje con naturalidad cuantas veces fuese necesario en
pos de diferentes propósitos. Lo cierto es que esta expedición se volvió natural en el contexto de
las tropas baqueanas de comercio, que mantenían extensiones familiares en ambos lados de la
cordillera. De este modo, se hacía inherente que los arrieros visitaran a sus familias y que en ese
contexto de encuentro, surgieran los bautizos, matrimonios y arreglos oficiales, aprovechando
la relativa cercanía con las autoridades del país. A estas cuadrillas, de puesteros veranadores y
comerciantes, se sumaron miles de familias del lado chileno que se desplazaron hacia el sur cuyano,
siguiendo a los parientes o amigos, animado por las alternativas de trabajo, en las veranadas, en el
contrabando o en la emergente minería de Malargüe. En el año 1935, una nueva carta, esta vez a
la Diócesis de Mendoza, indica que el problema todavía era considerado una necesidad.
“[…] La población de Malargüe es en su inmensa mayoría de origen chileno.- Esa zona está
puede decirse materialmente abandonada por las autoridades argentinas.- Baste para ello
dar las autoridades que en dicha zona existen.- Hay solamente una escuela provincial, con
un solo maestro y que es de nacionalidad española. Registro Civil existen dos para toda la
zona que comprende, por la parte Chilena, las Provincias de: Talca, Curicó y Linares uno de
El Manzano y otro en Barrancas.- No existe en toda la zona a que me refiero ninguna iglesia,
inconveniente éste que, unido al hecho de la escasez de Oficinas de Registro Civil, hacen
que los pocos habitantes argentinos de la zona se vean precisados a recurrir al país vecino
a bautizar a sus hijos y efectuar el casamiento religioso. Este inconveniente es explotado
en muchos casos, llegando a convencer a pobres ciudadanos nuestros, de la ventaja de
inscribirse en Chile, bautizar [...] a sus hijos”.65
Mediante una vía u otra, ya sea por la constitución de chilenos en Malargüe y en sectores
aledaños como el campamento de El Manzano, o por la permanente actividad de la trashumancia,
se delinearon los contornos espaciales de la región. Otra de las modalidades de acceso fue
realizada por baqueanos que, encaminando ganado hacia los potreros de engorda, tierra de
nadie, en el lado opuesto de la cordillera, encontraron las condiciones para establecer sus ranchos
(o puestos) con la posibilidad que otorgaba la ausencia de la autoridad. Marta Guiraldes, de El
Manzano, recuerda –a propósito del origen chileno de sus padres- la expresión de estas veranadas
que surcaban los pasos:
“Se demoraban unos cuatro días hasta allá hasta la veranada de nosotros (en) Chile, de la
Laguna [del Maule] (…) Y tienen que haber habido unas cincuenta personas que […] siempre
pasaban por allá por el puesto de la veranada, con carga”.66
65 ACM. “Documentos…”. Compilados. 193566 Entrevista a Marta Guiraldes. El Manzano, Argentina. Mayo del 2007.
Huellas Cordilleranas.
50
La dinámica de los puesteros y arrieros no reconocía las fronteras jurídicas, dado que
estas no constituían bordes eficaces para las prácticas históricas de estos sujetos. Para ellos,
transitar de la Laguna del Maule a El Manzano, era parte de un sistema de producción que
requería desdoblarse a través del territorio, aun cuando esto constituyese dejar atrás a otros
segmentos de la familia. Según Natividad Vásquez:
“Mis abuelos eran chilenos. Familia Méndez, nacidos en Chile, que era el que era más
joven, el hermano mayor de mi mamá, Lelo (le decían) Méndez, se queda en Chile con
unos tíos, se lo llevan a Chile; y todo el resto de los hermanos, estaban en la parte de
Neuquén, en lo que es Barrancas, en un lugar que se llama Aguas Calientes. Y esos
tíos, según me cuenta mi mamá, siempre volvían a Chile, todos los años iban a ver sus
familiares, hasta cuando ellos se casan y ahí como que se pierde el vínculo familiar”.67
Las expediciones caminadas fueron tan habituales y extensivas, que lograron dinamizar
la totalidad del espacio fronterizo de la cordillera central. En otro testimonio, Magdalena Rozas
reconoce el origen mapuche de sus ancestros. La presencia étnica en el sector se debe a la
persistencia, aun cuando disipada, de la movilidad entre la Araucanía y la región Pehuenche.
“Llanquinao, Llanquinao es mi mamá (…) dos hermanos (…) dos hermanas y un hermano…
con uno que se fue a Chile, se fue andando. Se hizo en Chile y se cambio el apellido; y se
casó en la Argentina”.68
En la trama de su vida, la abuela de Magdalena fue desde la Araucanía hasta Barrancas,
sola, a los dieciséis años:
“De Chile, de dieciséis años. Así nos dice (…) la conversa a nosotros. Entonces ella se vino
acá a la Argentina y -no sé- por ahí… en esos pasos, se encontró a mi abuelo”.69
La anécdota se repite en varias conversaciones sostenidas con los habitantes de El
Manzano; la mayoría de sus padres o abuelos se avecindaron en este sector a una corta de
edad, después de realizar duras confrontaciones contra la morfología cordillerana. Si bien
los pasos cordilleranos, en esta parte, permiten una circulación más o menos libre, de todas
maneras se trata de fatigosas expediciones para cualquier individuo.
67 Entrevista a Natividad Vásquez. Malargüe, Argentina. Mayo del 2007.68 Entrevista a Magdalena Rozas y Bernardo Guiraldes. El Manzano, Argentina. Mayo del 2007.69 Ibíd.
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
51
La memoria del camino.
Al llegar al sur cuyano, el grueso de estos habitantes recogió la experiencia de ocupación
espacial desarrollada con anterioridad, en los márgenes de los potreros de cordillera en el lado
chileno; y a su vez, recogió la experiencia de los patrones de habitabilidad y asentamiento
constituidos por la tradición regional al estilo pehuenche. El modo de producción ganadera
extensiva de subsistencia, va a configurar un patrón de ocupación espacial que va a perpetuarse
con los nuevos pobladores del territorio. En primer lugar, una tendencia al reemplazo de las
tolderías por puestos de material liviano, diseminados a lo largo del valle. Muchos de estos
asentamientos indígenas, habían procurado satisfacer la necesidad del control de los caminos
y los puntos estratégicos; y en el contexto de los puesteros, esto no va a cambiar, por la
facilidad que esto significa en el transporte de las puntas de animales. La organización de
campamentos puesteros respondió a la constitución de unidades que disponían de amplios
territorios, lo que permitía la rotación de los pastos sin efectuar grandes desplazamientos.
Entre abril y septiembre se mantenían en territorios más bajos, conociéndose esta época como
la invernada. Entre octubre y marzo se desarrollaba la actividad propiamente tal en las zonas
altas, conociéndose esta época como las veranadas.70
En este contexto, en de los puesteros, surge una forma particular de percepción del
mismo, en donde se funden los espacios laborales, familiares y recreativos; en fin, el dominio
de lo cotidiano en su amplia expresión. Para el historiador malargüino Ernesto Ovando, “cuando
un puestero se refiere a “sierras” no las menciona solamente como una estructura del relieve,
sino como un espacio amigable, contenedor, afectivo, esperanzador. En la “sierra” están los
buenos pastos que van a engordar sus cabras, allí van a poder encontrarse con sus amistades,
allí van a recrearse (…)”71. Esta armonización del hombre con el medio permite una profunda
ligazón afectiva de los sujetos al lugar, reconociéndose como parte del mismo, y fundiéndose
en la identidad del espacio.
Esta identidad también ha quedado impresa como una memoria particular en la
toponimia y en la nominación del paisaje. A través de este ejercicio, se puede comprender
la forma en que los antiguos habitantes de la región fueron fundiendo su identidad con el
paisaje. La influencia del mapudungun en la toponimia es particularmente importante. Los
estudios del etnógrafo local Vicente Agüero Blanch, han reconocido “121 voces araucanas con
que se denominan diferentes lugares y accidentes geográficos (…) ríos como el Atuel, lagunas
como las de Copipo-lauquén, y Llancanelo, sierras como las de Chachahuen, o el Payún, áreas
70 Duran, Víctor. “Poblaciones indígenas de Malargüe. Su arqueología e Historia”. Mendoza, Argentina. UNC. CEIDER; 2000. pág. 309. En: Ovando, Ernesto. “Vidrio Molido. El último orejano”. Proyectos de investigación, Seminario de Investigación: Las transformaciones del espacio en el sur mendocino. pp. 8-9
71 Ovando, óp. cit. p. 7
Huellas Cordilleranas.
52
ricas en pasturas, como los “mallines”, cuestas con nombres zoológicos como la del Choique
(…) incluyendo el nombre de (…) Malargüe, derivado de Malal Hue”72.
Otra de las ocupaciones que dejó su huella en la toponimia, es la presencia de Los
Pincheira en la región. Tal es así, que el malal más famoso es aquel conocido como los Castillos
de Pincheira, ubicados a pocos kilómetros de la ciudad de Malargüe, siendo una de las
principales atracciones turísticas del sector. A propósito de esto, en la pre-cordillera maulina,
Don Carlos Barrera, discute sobre el origen del nombre de su pueblo, Armerillo:
“[…] Los Pincheira tenían un depósito de armas aquí en esta parte; entonces, otros dicen
que al cuidador de armas le dicen “armerillo”. En vez de decirle “armero” le decían
“armerillo”, pero no encaja… si no hay por dónde, porque tiene hartos derivados. Yo
nunca lo he visto en el diccionario que significa Armerillo, porque creo que existe en
el diccionario… pero le da como un depósito de armas -una hueá así-, pero los demás
que tengan otras versiones; también me decía un viejito, que Armerillo fue un cacique
pehuenche, igual como fue el Melado, como fue Curillinque, que esta zona (…) hablemos
de Colorado pa’ arriba… habían 3 caciques, por ejemplo estaba el cacique Armerillo, al
frente -pa’ allá- estaba el cacique Melado y más arriba estaba el cacique Curillinque,
yo… Curillinque y Melado sí que le encajo que son medios…”.73
La presencia de Los Pincheira en la zona pre-cordillerana, según la memoria social,
habría tenido una utilidad estratégica en la disposición de sus botines de malocas.
“Lo que guardaban aquí tiene que haber sido joyas, botines que hacían ellos en los
saqueos […] mujeres también dicen que había, muchas mujeres aquí en Armerillo”.74
Estos forajidos habrían contado con la ayuda clandestina de los habitantes ribereños
del Maule, los que habrían servido como centinelas en el sistema de aviso articulado por la
resistencia.
“ (Los Pincheira) eran tan valientes que […] se les iban en collera a cualquiera po’, […]
la justicia la ponían ellos…porque los Pincheira eran unos bandidos po’ iñor; si po’, pero
dicen que ayudaron muchos a los pobres […] eso es lo que dicen en Armerillo, y que
aquí se guardaban cantidades de plata y de armas. Eso es lo que dicen de Armerillo y el
sinónimo de Armerillo es (el de) arma no más…”.75
72 Triviño. óp. cit. p.4573 Entrevista a Carlos Barrera (2). Armerillo, San Clemente, Chile. Enero del 2007.74 Ibíd.75 Ibíd.
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
53
Otra de las cuestiones que implicó una particular relación de estas comunidades con el
espacio cotidiano, corresponde al trazado mismo de los caminos interiores y el conocimiento
cabal de esta región a través de su multiplicidad de huellas y senderos. A diferencia de los
caminos “modernos”, basados en estudios técnicos relacionados con la mentalidad de la
eficacia en el sistema capitalista, la eficiencia de estos caminos descansaba sobre la base de
conexiones sociales en las localidades; y por cierto, en el factor morfológico, que muchas veces
impedía trazar una huella más directa que otra. Para los antiguos habitantes de la Quebrada de
Medina, el aislamiento fue, la mayoría de las veces, la posibilidad de llevar una vida tranquila
y apacible.
“Es que aquí mismo, en lugares tan apartados donde llegaba gente de afuera, y en
donde los carabineros no se veían ni en la ciudad, menos iban a venir a controlar (de)
afuera”.76
Las huellas y senderos que interconectaban la región, muchas veces permitían en
el trayecto visitar los puestos de los amigos baqueanos, o de la familia que se internó más
adentro en los cajones. Entre la localidad de Roblería y la Quebrada de Medina, el trayecto
duraba “el día entero. A caballo son como siete horas”77; esta condición comenzó a variar con
la intervención de los proyectos de la dirección de Riego sobre el cauce del río Melado, en la
década de 1940. La necesidad de internar maquinaria pesada al interior de este cajón, y la
consecuente construcción de caminos en función de lo mismo, posibilitaron un mayor contacto
de los habitantes de este sector con las comunas aledañas, y acercaron el comercio a través de
pulperías para sustentar la vida en el campamento de la construcción del Canal Melado.
“El jefe, tenía…pulpería, que le llamaban ellos. Traía mercadería y les vendían a los
trabajadores, y vendían aquí. Y tenían, ya después, un camioncito que viajaba siempre
para la ciudad, y ahí los trabajadores hacían un pedido”.78
Este privilegio correspondió a los empleados más aventajados, mientras que los simples
obreros tuvieron que seguir recurriendo a la expedición trashumante.
“Los demás, a pura mula, tenían que ir al lado de Talca o por aquí por el Cerro Melado
por donde llegaron ustedes, con mulitas y su carga”.79
76 Entrevista a Jaime Espinoza Valdés. Quebrada de Medina, Melado, Chile. Marzo del 2007.77 Ibíd.78 Ibíd.79 Ibíd.
Huellas Cordilleranas.
54
José Gregorio Alarcón, de la localidad de Armerillo, recuerda:
“[…] íbamos a Linares. De Linares traíamos […] las cosas; en que íbamos… a caballo
hasta Colbún, y de ahí las tirábamos en micro pa´ abajo porque ahí había puramente
camino pa´ andar a caballo no más, así que así… así adquiriendo las cosas”.80
En cuanto a los caminos más centrales, es preciso decir que la importancia que tuvo el
Paso Pehuenche para cruzar la cordillera es relativa; si bien correspondió a una de las rutas
más utilizadas, tampoco fue característica la voluntad de desplazarse por este camino más
“oficial”, por parte de los diversos baqueanos, arrieros y menos de los que huían de la justicia,
pues ciertamente estaban expuestos al control por parte de la autoridad.
“Ya sabemos los caminos de memoria. Claro, sabíamos adonde teníamos que llegar a
alojar y todo. Porque no es llegar y alojar en cualquier parte. Hay que llegar a una parte
a alojar en que esté más o menos. Antes llegábamos y alojábamos en el camino en
cualquier parte, no más”.81
De todos modos, la ruta hacia el Paso Pehuenche y en particular, el sector de la Laguna
del Maule, constituyeron un punto inherente de atracción para los múltiples troperos de la
región. La socialización una vez más fue una de las cuestiones que instituyeron este sector
como un punto de encuentro recreativo en los trayectos. José Morales nos dice:
“Laguna del Maule era un pueblo, había zapateros, había pulpería, nos pagaban en
cheque sí, porque no ve que nos amanecíamos jugando al monte; pagándonos en
cheque, no se jugaba al monte, no se jugaba al monte”.82
La gran mayoría precisaba utilizar los caminos interiores para llegar a la Argentina
o a las vegas de pastoreo. El influjo de la modernidad, así también como la presencia de
las instituciones formales del Estado, como el cuerpo policial fronterizo, representaron una
notoria alteración, no sólo en el sentido ultramontano, sino además en esta trama de caminos
interiores y de movilidad inter-regional.
“Entonces tenía que viajar a caballo, a veces, si se iba más lejos en la veranada, tanto
más días de arreo […] y todo a caballo. En cambio, ahora […] la mayoría de las veranadas
casi tienen caminos para entrar en […] en vehículos […] En camiones, camionetas. Y
también, con eso, la gente del campo está cambiando…”.83
80 Entrevista focal a Manuel Salinas, José Gregorio Alarcón, José Morales y Carlos Barrera. Armerillo, San Clemente, Chile. Enero del 2007.81 Entrevista a Ramón Pacheco. Hacienda Litú, Talca, Chile. Mayo del 2007.82 Entrevista focal a Manuel Salinas, José Gregorio Alarcón, José Morales y Carlos Barrera. Armerillo, San Clemente, Chile. Enero del 2007.83 Entrevista a Natividad Vásquez. Malargüe, Argentina. Mayo del 2007.
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
55
Desde mediados del siglo, conforme fue haciéndose más aguda la presencia del control
policial en los puestos limítrofes, esta es una situación que obviamente comenzó a cambiar.
“Si hay algunos que se van por arriba, pero por los caminos interiores. Antes llevábamos
caballos y nos íbamos por allá [no se entiende] para arriba, hasta que salíamos arriba,
Huencuecho [en Pelarco] para arriba, pero ahora está prohibido, por eso tenemos que
llegar hasta La Mina por todos los caminos”.84
En 1961, la ruta del Pehuenche se abrió como una oficial entre Chile y Argentina,
aunque su transitabilidad no era óptima para vehículos, y se limitó solamente a la temporada
estival (situación que subsiste hasta la actualidad); pero de todos modos, existió el ánimo por
convertirla en una ruta de comercio entre ambos países, y con ello la presencia del aparato
estatal en el control limítrofe aumentó. Contradictoriamente, uno de los hechos que vino a
poner en suspenso esta dinámica de conectividad comercial, y a aumentar el control, fue la
constitución de dictaduras militares tanto en Chile como en Argentina; el Paso Pehuenche
fue cerrado a contar de 197885, basado en las teorías geopolíticas de Augusto Pinochet, y
en la tesis de la seguridad interna del país. Esto vino a convertir la movilidad horizontal y la
expedición ultramontana en una práctica no solo controlada en un sentido pedagógico, sino
que además peligrosa y punible.
Hacia fines del siglo XX, la actividad de la trashumancia, como práctica espacial de la
región Pehuenche, estuvo más acorralada entre la verticalidad impuesta por los controles
fronterizos, y por la pedagogía en el uso de los accesos. El Paso Pehuenche, trazado como
un proyecto de interconexión en el contexto sudamericano y global y a la vez convertido en
un portal cerrado por militares, también trazó su particular dinámica en la identidad de los
agentes sociales de la región.
84 Entrevista a Nino Bravo. Hacienda Litú, Talca, Chile. Mayo del 2007.85 Lacoste, “El Sistema Pehuenche:…”. pp. 98-127
Huellas Cordilleranas.
56
Las representaciones formales del espacio: Presencia física del aparato estatal,
control e instituciones.
En este apartado, nos proponemos examinar la visión de agentes sociales que,
insertos en un contexto de control y labores institucionales, detentaron el desarrollo de unas
representaciones espaciales en función a los intereses de los Estados nacionales; este proceso
de prácticas representacionales comienza desde antes de la emergencia de las repúblicas
americanas, y está relacionado –en gran medida- con el dispositivo jurídico de la cartografía
colonial.
“El mapa, como representación imaginaria de un objeto “real”, abarcable, mensurable,
se expresa en un discurso cartográfico que devela, a través de los itinerarios personales,
proyectos políticos de colonización. La demarcación, distribución, administración de las
fronteras –líneas imaginarias-, como territorios políticos que implican una ocupación y
dominación del espacio cultural que los comprende, se instituyen con algunas variantes,
como paradigmas de un proyecto imperialista”.86
La materialización de estos discursos cartográficos estuvo determinada por la
estabilización de los proyectos políticos nacionales, y se desarrolló como una aproximación
paulatina pero constante, de agentes institucionales de control político, y de conocimiento
técnico sobre estos territorios tan dilatados. Como dijimos anteriormente, la institucionalidad
estatal en esta región fue precaria y ausente, con certeza hasta mediados del siglo. Aún cuando
las prácticas representacionales originadas desde el centro (en la labor de planificación
y proyección económica de la región), y las que movilizaron a agentes técnicos en terreno
(geógrafos, científicos e ingenieros), se desarrollaron cada vez más a menudo, sus funciones
fueron limitadas por diversos factores, tales como las diversas eventualidades políticas entre
los países, la falta de implementación técnica para llevar a cabo dichos proyectos, y la fricción
que generó la propia geografía física y social de la región.
Un notable estudio sobre el desarrollo de estos proyectos de integración al interior
del Sistema Pehuenche ha sido realizado por el historiador argentino Pablo Lacoste; nuestra
intención acá, se reduce a significar el rol de los agentes humanos que han acometido, en
particular, la labor de control fronterizo sobre la base de la implantación de puestos de fronteras,
dedicados –como en todo el país- a resguardar el tránsito cordillerano, al establecimiento de
barreras sanitarias, a la regulación aduanera en el tráfico de especies y a ejercer la autoridad
en estos bordes fronterizos. Lamentablemente, y por razones asociadas a las limitaciones
de nuestro trayecto de investigación, para este caso, tenemos solamente los testimonios de
86 Pablo Heredia. “Cartografías imperiales. Notas para la interpretación de los discursos cartográficos del siglo XVIII en el Cono Sur”, En: Silabario, Revista de Estudios y Ensayos Geoculturales, Córdoba, año I, núm. I, 1998, pp.77-91. En: Lacoste. “La imagen del otro…”. p.9
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
57
agentes policiales de Chile; sin duda, una investigación más profunda sobre el tema, requeriría
contrastar estas voces con las de los gendarmes argentinos o de otras instituciones, como
las gobernaciones o intendencias. Con todo, consideramos que se trata de una aproximación
interesante a la tarea que cumplen estos agentes, que de un modo u otro, contribuyen durante
la segunda mitad del siglo, a transformar el espacio social, y a su vez, las condiciones de vida
de los habitantes de esta región.
Conforme a la ausencia de un cuerpo policial organizado antes de 1927, tiempo de
la creación de Carabineros de Chile, la dificultad por ejercer un control específico sobre el
territorio nacional fue una cuestión pendiente para el aparato estatal, y en el caso de la
República Argentina, tampoco fue diferente; el poco profesionalismo de sus agentes, y la
incapacidad administrativa por cubrir las extensiones del país, condicionaron la ausencia
de dispositivos del poder central en estos lugares. En realidad, en el contexto social que se
encontraban los centros urbanos, con el primer ciclo de migración campo-ciudad y la eclosión
de la cuestión social, el control sobre los espacios rurales no representaba una necesidad de
primer orden.
La región Pehuenche mantuvo una existencia donde el tiempo parecía no transcurrir,
en un estado semi-anárquico solamente equilibrado por la continuidad histórica de equilibrios
locales de poder y de reciprocidad social. En un primer momento, los agentes policiales se
confundían con la totalidad de la comunidad en sus prácticas más habituales, operando, más
que nada, desde una función presencial. Natividad Vásquez nos cuenta que su padre, siendo
policía, se involucró activamente con el mundo de los puesteros, participando habitualmente
de las veranadas con ellos, y cumpliendo simultáneamente una labor de vigilancia, justificada
solamente por el temor a los cuatreros de la zona.
“Bueno, él generalmente en ese tiempo existía […] tipos, cuatrerismo, entonces iba, más
que nada era como un control, no era que no se estaba aceptado en esa época hacer ese
[…] sino que a veces, no todos, ni iban con malas intenciones, ni mi papá ni igualmente
[no se entiende] siempre iba a hacer, el iba […] Durante las cabalgatas siguiendo a la
cordillera, y también hacia el lado de Malargüe, alrededor de […] bastante inmensa
la zona que le tocaba […] cubrir. Y en ese entonces, se hacía todo a caballo; inclusive,
cuando en las veranadas […] lo invitaban a cruzar a Chile, por si había alguien enfermo,
o pasaba algo”.87
Estos policías cumplieron un rol social al interior de la trama de reciprocidad que había
surgido en el seno de las veranadas, o de las expediciones de tropillas comerciales. Siendo éste
87 Entrevista a Natividad Vásquez. Malargüe, Argentina. Mayo del 2007.
Huellas Cordilleranas.
58
el sentido en el asentamiento de estos controles fronterizos, a favor de los intereses de la comunidad,
la tarea policial fue complementaria al desarrollo de relaciones sociales pre-existentes, llegando
incluso a cumplir un papel fundamental, en la posibilidad de servicios. Con respecto al traslado de
enfermos, Natividad da cuenta de la importancia del trabajo de su padre en esas situaciones.
“Es el tipo de auxilio que se podía llevar en esa época. Y lo trasladaban a Ranquil, o a veces
se pasaba al alambrado y se trasladaba hacia Malargüe, que era el lugar donde se podía
internar. [Así] era, como hacíamos nosotros, que cuando éramos chicos, y cuidábamos el
ganado, teníamos contacto directo con ciertas partes de Chile”.88
Aun con la existencia ya de un primer retén de Carabineros en la Quebrada de Medina,
de El Melado, a contar de 1939, la rudimentaria capacidad administrativa y de fuerza coercitiva
de estas agencias fue un tema recurrente. Tan solo en el marco de la construcción del Canal el
Melado, se desarrolló parcialmente una domesticación orientada a ejercer control público sobre
el comportamiento de las cuadrillas de obreros que provenían desde otros lugares. Para Jaime
Espinoza, cuyo padre participó de estos trabajos, el tipo de control ejercido por estos policías no es
comparable al de otros puntos del país. Ciertamente la diferencia entre el ejercicio policial urbano
y el rural tiene que ver con diversos factores: con el tipo de relaciones humanas que desarrollan
los individuos, con la justificación de la presencia del policía en estos lugares y con la necesidad de
establecer una sana coexistencia con los habitantes de un lugar. De todos modos, la policía es la
autoridad.
“Aquí los carabineros siempre han sido […] ellos ya conocen la gente, y ya son como […]
parte de aquí del Melado, parte del sector. Sí, pero allá dentro nomás, porque luego nomás lo
desconocen a uno”.89
Aún en momentos álgidos de la situación política en el país, a raíz del Golpe de Estado de 1973
al gobierno de Salvador Allende, la precaria situación administrativa de estos puestos fronterizos es
expresiva a través de lo que nos cuenta este habitante del sector.
“Yo pal setenta y tres, […] tenía catorce años, había salido del colegio un año antes, o dos
años antes. Y me dejaron a mí a cargo del retén, porque a los Carabineros se los llevaron a
todos pa’ abajo […] Claro po’, yo cabrito po’. Pero sí po’, no hacía nada ahí yo […] Porque los
carabineros tenían allí una parte de campo, llevaban una gallinita pa los huevos, su par de
gallinas. Para que le cuidara por ahí, que no fuera a llegar alguien, porque no que yo [fuera]
a defender el retén. ¿Y con qué? ¡¡Con un lápiz!!”.90
88 Ibíd.89 Entrevista a Jaime Espinoza Valdés. Quebrada de Medina, Melado, Linares, Chile. Marzo del 2007.90 Ibíd.
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
59
El problema que suscitó la teoría del enemigo interno (o como diría Gabriel Salazar,
el apogeo en el proceso de “desgarramiento interno del cuerpo social de Chile”), conllevaría
a suponer una alerta máxima en los puestos fronterizos, considerando que muchos chilenos
involucrados (o no) en el régimen de la Unidad Popular, debieron escapar de la persecución
política, en dirección a Argentina. Con todo, para los lugareños existió una percepción de
“mayor libertad” durante la época, en contraste a lo que sucedía “abajo”:
“[…] porque allá había toque de queda y todo el asunto. Si, después que llegaron los
Carabineros dijeron y conversaban con la gente de todas maneras, más para por si veían
a alguien extraño le avisaran. No porque le tuvieran miedo o desconfianza a la misma
gente de acá. Más para eso. Pero no, no pasó a mayores. Igual de repente, pasaban
gallos por aquí; fugitivos, y uno no iba a estar echándole a los “polis” po’. Porque el
gallo venía escapando, uno no sabía cómo estaba en ese momento la cosa. Pero por aquí
pasaba gente que se fueron pa’ la Argentina. Por aquí llegan pa’ allá”.91
Aparentemente, el cuerpo policial estuvo más preparado para ejercer su autoridad en el
seno de actividades muy particulares, no siempre asociadas al control fronterizo. En el contexto
de los campamentos de la Dirección de Riego, el decreto de la “ley seca” fue uno de los puntos
de conflicto con la población que vino a asentarse a la región. Estos ejercicios de autoridad
fueron cada vez más regulares, y fueron delineando el carácter policial en la región.
“Entonces los pacos ahí quebraban todo lo que era copete po’, y al viejo que lo pillaban
transportando, quedaba preso ahí po’ y los pacos lo llevaba […] como la droga
actualmente, entiende que hay quitas (quitadas) de droga, […] antes era la quitá del
copete”.92
La aproximación de Carabineros en torno a las relaciones sociales existentes en las
comunidades, también tuvo una valoración particular de estos dispositivos. Conforme a lo
anterior, el Sub Teniente del retén El Melado, Luis Ricardo Cid, nos habla un poco de aquello:
“[…] nosotros tenemos acá un rol más de integración, más solidario, por lo tanto como
carabineros de frontera, nosotros aquí cumplimos todo. O sea, de partida, tenemos
un puesto de socorro, que es un especie de posta de primeros auxilios donde nosotros
entregamos atención primaria a las personas del sector, somos los que hacemos
la distribución de la leche para los lactantes y los adultos mayores, somos los que
trasladamos al enfermo, primero evaluamos a través de un funcionario que tiene la
especialidad […] de primeros auxilios”.93
91 Ibíd.92 Entrevista a Carlos Barrera (1). Armerillo, San Clemente, Chile. Enero de 2007.93 Entrevista al sub-teniente Luis Ricardo Cid. Retén El Melado, Quebrada de Medina. Marzo del 2007.
Huellas Cordilleranas.
60
Los cuerpos policiales de fronteras interpretan las necesidades de la comunidad, y se
relacionan con ella desde esta función asistencialista; de este modo, comienzan a desarrollar una
labor cada vez más envolvente para con los habitantes de un sector en particular, en este caso El
Melado, y a asentar las bases para lograr su objetivo primario, que es el control fronterizo.
“Nuestra misión es cuidar toda la zona fronteriza incluyendo los LPI, los límites políticos
internacionales, para lo cual nosotros realizamos patrullaje constantemente a la zona
fronteriza, revisamos los hitos, los hitos son puntos demarcatorios (sic) que van fijándose
de tal manera que […] de un hito a otro hay que fijar una línea imaginaria (donde) yace la
división del territorio”.94
Este límite trazado en los mapas, se expresa físicamente a través de los hitos fronterizos,
cuya presencia determina el límite de la jurisdicción y soberanía nacional de un país.
“En algunas partes son metálicos, otros son, en gran parte, son metálicos y/o artificiales.
Eso se fija en acuerdos, en reuniones bilaterales, incluso hasta para pintarlos; si uno los
quiere pintar tiene que venir una comisión bilateral de la dirección de fronteras y límites
a hacerles mantención, no es llegar que uno vaya [a pintarlos]. No, se hacen planes de
trabajo en coordinación con los países limítrofes”.95
El control policial pretende disponer que ningún individuo atraviese la línea imaginaria
de estos hitos sin previa autorización de ambas agencias fronterizas, ejerciendo, de tal modo, la
hegemonía vertical del Estado sobre la práctica espacial de movilidad cordillerana.
Por otra parte, tanto Carabineros como el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) establecen
barreras sanitarias de control de especies y ganado en los puestos fronterizos:
“Cumplimos un rol de fiscalización en toda el área de ganadería, tanto de los animales de
las personas que residen en la zona fronteriza como de aquellas personas que llegan desde
zonas urbanas y llegan a lo que se llama la veranada”.96
En primer lugar, las medidas sanitarias son eficaces para el control de plagas y enfermedades
del ganado. Pero también hay una necesidad de controlar el contrabando y el abigeato.
“Normalmente cuando se sorprenden esos contrabandos se procede a aislar esos animales
y al sacrificio por intermedio del SAG. Eso corresponde al sector de Linares, porque aquí
nunca se han sorprendido arrieros”.97
94 Ibíd.95 Ibíd.96 Ibíd.97 Entrevista al Sargento Juan Miguel Vásquez. Laguna del Maule, Chile. Abril de 2007.
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
61
Este tipo de barreras sanitarias, también involucra un control de orden burocrático, a través
de la integración de un registro que los crianceros deben llenar previamente a desplazarse con sus
cuartillas hacia la veranada.
“Nosotros pa’ llevar animales pa’ la cordillera, tuvimos que ir a Linares, buscar una
autorización de subida, que viene firmada por un doctor, después presentarla acá en el
retén, junto a una guía. Los carabineros le revisan la guía, y los papeles del SAG. Después
hay otra barrera, antes de llegar a la veranada en el puente de piedra, un poco más pa’
abajo. Ahí los controlan bien los animales, les sacan sangre, los echan al corral, los revisan
bien. Les revisan los aretes, porque todo el vacuno va con un aro, y el aro tiene un número.
Bien revisado. Y ahí pasa usted pa arriba, y de vuelta la misma cuestión”.98
El control sanitario, como así el discurso aleccionador sobre el abigeato y cuatrerismo,
tuvieron eco en la comunidad a propósito de un hecho que flageló poderosamente a la actividad
de los crianceros: la emergencia de fiebre aftosa en la región, durante el período 1986-1987.
“Esta enfermedad vino de Argentina, una fiebre que les da a los animales vacunos, a los
chivos. Y llegó la fiebre aftosa a Chile, la descubrieron en campo Botalcura, por aquí por el
cajón del Melado hacia el Norte […] Fue tanto que tuvieron que matar creo que casi todos
los animales de la región. Los sacrificaban. Y aquí murieron todos los animales. Chivos,
ovejas y vacas. Dejaron los puros caballos a la gente. Todo ahí, gente, viejos…gente que
tenía todo su capital. Tenían campos, tenían animales, y quedaban de brazos cruzados”.99
La proporción de la ruina que provocó la fiebre aftosa, y el discurso que efectivamente
demonizó las prácticas de contrabando y abigeato, provocaron un profundo cambio en las
conductas de los crianceros, que atemorizados por un nuevo foco de aftosa, comenzaron a
denunciar el ingreso ilegal de ganado argentino.
“Pero nunca un cuatrero o contrabandista va pasar por los controles; ellos tienen sus
huellas, y tampoco va a venir a pedir permiso, porque va a traer animales pa’ callao. Esos
andan clandestinos, y nadie los ve…”.100
La actividad estuvo sumamente deprimida durante diez años, y en este lapso, los
controles policiales lograron dinamizar sus funciones, ya sea de carácter administrativa, o en
el marco del ejercicio de la fuerza pública o en el control de tránsito fronterizo. De este modo,
el proceso de fragmentación de la identidad social comienza a acelerarse, a partir de una
dominación más específica sobre el núcleo político de las relaciones sociales de esta región.
98 Entrevista a Jaime Espinoza Valdés. Quebrada de Medina, Melado, Linares, Chile. Marzo de 2007.99 Ibíd.100 Ibíd.
Huellas Cordilleranas.
62
“No hay mejor alambrado que mantener la buena vecindad”: De lo delictual a la
solidaridad, de la autonomía a la fragmentación.
Los espacios de representación, como hemos señalado anteriormente, permiten
concebir aquella dimensión en la producción del espacio, en donde el campo social ha fusionado
en su interior, el campo físico con el campo mental. En nuestro contexto, el campo social (como
espacio vivido) va a considerar un examen a lo que nosotros hemos denominado “memoria
de la autonomía”, como aquellas plataformas de acción social en donde los habitantes de
la región desarrollaron su acción social en ejercicios de autonomía económica y política, y
también en formas de resistencia ante la tentativa de un ejercicio de control vertical sobre la
espacialidad fronteriza.
La existencia de redes de economía informal fue una de las expresiones más características
en la producción de estos espacios de representación de la región Pehuenche. El origen de estas
redes de comercio, como hemos señalado con anterioridad, tiene relación con el proceso de
acumulación y asimilación de diversos modos económicos ejercidos por los pehuenches en el
contexto de las relaciones fronterizas durante el transcurso de los siglos anteriores; este modo
de producción propició unas relaciones sociales específicas en este período de dominación, en
las que fueron involucrándose cada vez más individuos que vinieron a asentarse en la región,
como consecuencia de la creciente dinámica de movilidad horizontal surgida en este tiempo.
Uno de los cuerpos sociales más importantes en estos desplazamientos, fueron campesinos
chilenos, peones gañanes que durante la colonia desempeñaron labores de primer orden en la
unidad productiva por excelencia del período, las haciendas y los latifundios.
La explicación de esta movilidad se debe, en gran medida, a los cambios de la economía
chilena del siglo XIX, y a las miserables condiciones de vida que esta masa peonal llevó
históricamente al interior de estas haciendas.
“La carencia de cesiones de terrenos, la cercenación de los derechos de los inquilinos,
la expulsión de las haciendas, entre otras razones fueron en definitiva la causa de la
trashumancia, el vagabundaje, en fin, de la presencia de una masa nómade que transitó
esporádicamente (en calidad de peones) entre la agricultura, la minería y las ciudades,
en forma inorgánica e incierta”.101
La gran mayoría de estos campesinos pobres partió a las ciudades 102 y los centros
mineros, y formaron parte del proceso de proletarización en la incipiente producción industrial
101 Contador, óp. cit. pp. 19-20102 Carrasco, Haydee y Eylin Novoa. “El movimiento peonal y su lucha por la autonomía en Santiago en la década de 1830”. Tesis de
Licenciatura en Historia, Universidad de Chile, Enero del 2008. Profesor guía: Pablo Artaza Barrios.
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
63
y en la minería; otros tantos, prefirieron abrazar un estilo de vida ladino y libertario, vagando
de un lado a otro por los intersticios de las regiones campesinas de Chile. Los contactos
étnicos y culturales con grupos que cruzaban la cordillera, en busca de mejores alternativas
de vida, pusieron a muchos de estos peones al corriente de esta movilidad, prestándose para
ejercer una diversidad de oficios que durante su experiencia como gañanes habían aprendido.
Pero, ante la falta de patrones o autoridades que limitaran la acción individual, surgieron las
oportunidades para quebrar el frágil equilibrio del poder social en las fronteras. La acción
delictiva permitió desarrollar un ajuste de cuentas con las injusticias vividas durante tantos
siglos; o bien, experimentar una dualidad clandestina, primero como bandidos para amasar una
pequeña riqueza, y luego volverla funcional a los intercambios generados en este contexto.
“Para algunos, la vida de bandoleros tenía los atractivos de un pasar sin ataduras, libre
y aventurera, pero para otros no era más que el medio para subsistir. A pesar de esta
dualidad tan disímil creemos que podemos hablar de un modo de vida característico en
este sector de la sociedad. Por cuanto, por una parte fueron diferenciados por los grupos
dominantes, sin reparar en las motivaciones que habían llevado al sujeto popular a
delinquir, y por otra, que una vez delinquido se asumía el status de marginado social
por lo cual debía procurarse un pasar propio, al margen del oficial […] Si bien es cierto
la vida errante, la trashumancia, no tiene porque estar necesariamente ligada a la
actividad delictual, ya que, como señala M. Góngora, el salteador es una figura que
puede en general diferenciarse de la del vagabundo, pues “este ultimo está cerca de la
vida ordinaria (y) no tiene la violenta caracterización del salteador”, en realidad desde
temprano, ambos fenómenos fueron ligados en un mismo medio social”.103
Los cajones ribereños y las montañas se transformaron en un espacio estigmatizado,
un mundo anárquico dominado por la barbarie, de los bandidos amigos de los indios. Como
señalara Mario Góngora, “existe una geografía de los marginados, y en Chile, como en Europa
y en el Mediterráneo (F. Braudel), las montañas son la guarida de todas las disidencias
sociales, frente al mundo de las llanuras regularizado y dominado”104. La historiografía social
ha abordado el estudio de estos cuerpos marginales del bajo pueblo, y dentro de ello, el
fenómeno del bandidaje rural en el Chile Central a contar del siglo XVIII, al interior de la trama
del sujeto popular, e intentando rastrear el origen de los discursos domesticadores sobre “lo
delictual”105.
103 Contador, óp. cit. p. 89104 Góngora, Mario. “Vagabundaje y sociedad fronteriza en Chile (siglos XVII a XIX)”. Santiago, 1966, p.24. En: Contador, Ana María.
“Los Pincheira:…”. p.105 105 Para una mayor comprensión del tema del bandidaje y de la eclosión social en los espacios populares durante la Colonia, reco-
mendamos dos obras importantes sobre este tema: “Bandidaje rural en Chile Central. Curicó 1850-1900” (DIBAM, Colección Sociedad y Cultura, N°1), de Jaime Valenzuela Márquez; y “Ociosos, vagabundos y malentretenidos en Chile colonial” (DIBAM, Centro de Investigaciones Barros Arana), de Alejandra Araya Espinoza, representan dos textos que abordan las relaciones de sujetos populares con el mundo delictual en el contexto de la sociedad colonial chilena.
Huellas Cordilleranas.
64
Pero debemos considerar que la dimensión de “lo delictual”, no constituye sino una visión
parcial de los sujetos que poblaron la cordillera, inclusive cuando se trató de abordar la vida de
estos peones, a través de los cuantiosos expedientes judiciales donde se ponía de manifiesto su
condición de bandidos o cuatreros y a la vez se desatendía su pertenencia a la comunidad. Por
otra parte, es preciso señalar que, a partir de la sucesiva migración del bajo pueblo del campo
a la ciudad, la geografía de los marginados mencionada por Góngora experimentó sus propias
transformaciones, pues se expandió hacia los valles centrales y se potenció en las ciudades, donde
la modernidad exhibió su cara oculta, la de la marginación y la exclusión social. Por todo esto,
diremos que el examen de estas formas delictivas en la región Pehuenche, corresponden a una
perspectiva complementaria que no le es enteramente particular, ni tampoco corresponde al
aspecto más central en la identidad regional.
En el contexto de nuestra región, las expresiones de lo delictual están fundidas con
significaciones más complejas y difíciles de distinguir en la acción cotidiana de estos agentes
sociales, principalmente desdibujadas por un discurso pedagógico-moral (desde arriba) sobre las
acciones sociales y de la dirección unívoca de “lo delictual”, entendido como aquello que atenta
verticalmente contra la hegemonía del poder central. Un ejemplo de lo anterior, es el caso de
la noción del “contrabando”, toda vez que el tránsito horizontal cordillerano de las tropas de
comerciantes, baqueanos y conchavadores es una práctica que formó parte de la identidad histórica
y material en la larga duración del Pehuenche, la que al entrar en disputa (espacial y material) con
los intereses del proyecto mercantil financiero sustentado por el patriciado chileno, engendraron
el conflicto político por el poder en la región, y dando origen al contrabando. Lo que originalmente
fue un proyecto de autonomía económica, al poco tiempo “crearía un impacto al confrontarse con
el proyecto mercantil financiero, potenciando sus formas de autonomía otorgándoles una base
económica amplia en cuanto generar sus propias formas de mantenerse material y socialmente”106;
esta autonomía pudo desarrollarse hasta el primer tercio del siglo XX, sustentado sobre los pilares
de los antiguos modos económicos utilizados por los pehuenches, y luego sobre la conformación
de redes sociales de apoyo y solidaridad, o a través de acciones individuales que potenciaron el
carácter autónomo de estos espacios económicos y sociales. Clementino Núñez, de Malargüe, nos
cuenta qué es lo que sucedía en ese entonces:
“Había una fuga […] de divisas para el Estado, por cuanto no se cobraba ningún impuesto,
no había ni control […] Puede ser ese el celo que existe, en todo país, por las fronteras. Las
fronteras, si bien es cierto, las creamos los hombres (no existen); pero, de todas formas,
(para) el Estado siempre existió […] la preocupación de cerrar la cordillera, por cuanto los
potreros de cordillera eran utilizados por los chilenos”.107
106 Montecino Tapia, Mauricio. “Peonaje en Talca (1830-1850). Redes sociales, economía informal y autonomía”. Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad de Chile, Enero del 2007. Profesor guía: Pablo Artaza Barrios. p.14
107 Entrevista a Clementino Núñez y Plácido Jaque. Malargüe, Argentina. Mayo de 2007.
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
65
Esta acción es corroborada por el testimonio de Jaime Espinoza, quien recuerda que
cuando era un niño, algunos miembros de su familia emprendieron rumbo a Malargüe, con
una clara motivación de realizar trueque.
“Estábamos chicos nosotros cuando fueron. Venían con tropas de mulas, cargadas. Traían
charqui acá a vender, traían grapa, traían cosas…de acá ellos se llevaban porotos, trigo,
le hacían al cambalache. Se cambiaban cuartos de chivo por el trigo, por porotos”.108
No solo se trata de los chilenos que transitaban hacia los potreros de cordillera. Los
troperos argentinos se movían habitualmente entre Malargüe (y sus localidades cercanas)
hacia los cajones cordilleranos del Maule, para comerciar.
“Antes venían, nosotros teníamos un tío que vivía por allá, por el lado de mi mamá.
Venían hartos antes si, gentes argentinos pa’ acá”.109
Con la creciente y envolvente acción “colonizadora”, a contar de 1930, por medio del
asentamiento físico de aparatos del poder central (policías, instituciones) en la región, se van a
desencadenar ciertas fricciones en la representación de los espacios regionales, caracterizadas
por expresivas formas de resistencia al control del espacio y al cuerpo social.
Los principales productos que los habitantes del sur cuyano llevaban hasta los extremos
de la región, eran principalmente aquellos relacionados con la carne y su labor como
crianceros.
“Antiguamente, cuando era cabro hablemos de unos 6 ó 7 años, llegaba mucho argentino
a vender el charqui, traían la grasa de vacuno, grasa de animal y aquí mismo en esa
misma casa no estaba la carnicería aquí, no estaba en esos años, aquí era un patio
donde se paraban todas las cargas argentinas aquí”.110
En este caso, no se trataba de un intercambio por dinero, sino de un trueque, a la
usanza de los conchavadores.
“[…] como había tanta gente, hacían puro trueque no por plata sino que por cambios no
más, por ejemplo el argentino a usted le traía el charqui, le traía la grasa, le traía las
alpargatas, le traía ropa, le traía botas Argentina”.111
108 Entrevista a Jaime Espinoza Valdés. Quebrada de Medina, El Melado, Linares, Chile. Marzo de 2007.109 Ibíd.110 Entrevista a Carlos Barrera. Armerillo, San Clemente, Chile. Enero de 2007.111 Ibíd.
Huellas Cordilleranas.
66
Los troperos venidos del otro lado de la cordillera, ansiaban cambiar estos bienes
por productos agrícolas, esencialmente granos, aprovechando la fertilidad de los valles de la
región en esta materia.
“[…] quintales de trigo, la harina cruda también, toda esa cuestión la llevaba, cebollas
yo me acuerdo, que todo lo que es legumbre se cambiaba. Por ejemplo, los viejos del
frente y la misma gente de aquí, se preparaba con anticipación pa` tener cosas cuando
iban a venir los argentinos pa` cambiar, porque la plata a ellos no les interesaba, no
les servía la plata, claro porque vivían muy lejos pu` iñor, muy lejos de los pueblos.
Claro, es lógico que alguna vez bajarían a la ciudad por el lado argentino, pero lo que
les convenía a ellos, como siempre los asentamientos o ellos tenían sus campos en casi
plena cordillera, les convenía más la legumbre, las cosas comestibles, y esos llegaban
aquí pero de ahí pa’ arriba aprovechaba mucha gente más…”.112
Otro de los productos que fue bien cotizado en estos intercambios, por parte de los
habitantes del sur cuyano, fueron aquellos relacionados con la incipiente industrialización y
de las importaciones de accesorios.
“Nosotros, cuando íbamos una vez, traíamos unas barras de jabón que son de dos kilos
y les dimos unos kilos de porotos, que porotos necesitaban cuando estábamos en el
escuadre, pero pa’ acá, no compré muchas cosas, porque pa´ acá las traíamos del
pueblo o las compraba en la pulpería…”.113
Esta era una actividad sumamente legitimada por todos los habitantes de esta región, y
jamás fue vista como algo peculiar o fuera de lo común. Al contrario, constituía probablemente
la única forma de proveer a la región de sus productos, por lo que eran eventos esperados
por todos los que poblaban estos lugares. Muchos de estos desplazamientos, culminaban
con acuerdos y negocios entre los involucrados, que en el curso de la temporada estival
se cumplían en base a la palabra empeñada. En cuanto a la regularidad de estas tropas de
comerciantes, al sector de Armerillo, “llegarían unos seis cargamentos durante el verano y ese
cargamento le significaban a usted cincuenta, sesenta mulares, […] era bien movido”114. Esto
permitía complementar las diversas partidas de mulares, con la actividad de la crianza en las
veranadas, que se cumplía de forma paralela por los mismos agentes.
En cuanto a la composición de estos grupos, podemos decir que se trataba de empresas
familiares, basadas en grupos nucleares o a veces, en asociación de varios de ellos, ya que “por
112 Ibíd.113 Entrevista focal a Manuel Salinas, Gregorio Alarcón, José Morales y Carlos Barrera. Armerillo, San Clemente, Chile. Enero de 2007.114 Ibíd.
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
67
lo general eran familias […] que hacían un grupito, por ejemplo, una familia mandaba a dos
arrieros, a tres hijos, el papá con sus hijos hacían un grupito más allá, y se ayudaban entre
ellos mismos; pero no era por lo general, como le explicara yo, que viniera algún jefe a cargo
como una empresa una hueá así. No, esta cuestión eran puros familiares que se juntaban”115.
Este sentido de cuadrilla familiar, tenía un sentido doblemente práctico porque permitía
organizar la capacidad de la carga en los mulares, y además, protegerse de los salteadores en
los caminos. Don Carlos enfatiza en que se trataba de empresas horizontales, pues “no habían
líderes, eso sí que no, porque había un grupo que se ganaba aquí, de unos cuatro viejos, y se
notaba que eran familiares”116. Probablemente no solo se trata de familiares, sino de muy
buenos amigos que habían abrazado esta forma de ganarse la vida y de reforzar las redes
sociales de apoyo y colaboración.
Mucho más frecuentes fueron los contactos en plena cordillera, ya que constituían
arreglos comunes entre cuadrillas de un lado y otro; estos espacios de encuentro, estrecharon
los lazos entre los paisanos de esta región, y dinamizaron la reciprocidad social que sostenía
esta actividad económica. No solo era ir a cambiar productos, sino que se trataba de un
encuentro “de amigos, porque con el tiempo uno llegaba a hacerse amigos, y bueno se tenía
cierta confianza de uno con el otro. Y en ese tiempo la palabra tenía un valor muy importante […]
la palabra del hombre era tal cual se decía y nada más, era mucho valor”117. Estos encuentros
se pactaban de un año para otro, tiempo en el cual se alcanzaba a conseguir los productos
encargados, y de propiciar uno que otro agasajo para los amigos. En estos encuentros no faltó
la oportunidad para compartir un buen asado. “¡Se carneaba! […] Se carneaba una vaca o una
ternera, inclusive en el caso mío que nosotros teníamos ahí. Cuando llegaba gente de Chile, se
marcaba el animal, en un tipo, tipo rodeo que se hacía en esa época. Y bueno, ahí se carneaba
y se compartían momentos muy amenos…”118. Esta dinámica de reciprocidad se multiplicó
a través de los años, integrando a los diversos actores que componían el espacio regional:
puesteros, arrieros, crianceros, conchavadores, mestizos, pehuenches, chilenos y argentinos.
En este concilio, se fue fundiendo el perfil de los habitantes de la región Pehuenche.
Pese a la existencia de un imaginario social potente en lo que se refiere a la presencia
de bandidos y cuatreros, debemos señalar que esta existencia fue una cuestión más aislada y
difusa. Posterior a la persecución de Los Pincheira, y en el contexto del Estado portaliano, a
menudo se internaron las cuadrillas del ejército con el fin de sofocar definitivamente cualquier
intento por regenerar la guerra de vandalaje119. Sin duda, el golpe que significó a las economías
115 Ibíd.116 Ibíd.117 Entrevista a Natividad Vásquez. Malargüe, Argentina. Mayo de 2007.118 Ibíd..119 Rossignol, óp. cit. p.162
Huellas Cordilleranas.
68
pehuenches el despojo de una gran parte de su capital en cabezas de ganado, terminó por
erradicar definitivamente la era de las malocas. El cuatrerismo o el bandidaje se convirtieron
en actividades más clandestinas y poco complementarias al sistema de economía autónoma.
¿En qué momento se desataron las fricciones por el control del espacio?; o dicho de otra
manera: ¿En qué momento se cruzaron las estrategias por ejercer una dominación política del
territorio con las estrategias por sustentar un modo de vida basado en la autonomía económica
y social? ¿Cuál fue el producto inmediato que surgió de esta dinámica entre dominación y
resistencia? En realidad, es difícil distinguir un momento en particular, o la serie de condiciones
que vinieron a determinar que un cierto tipo de estrategias en pos de la hegemonía política
sobre la frontera, se tornaran visibles para los actores sociales de la región Pehuenche.
Anteriormente hemos señalado que a partir de la década de los años treinta, comenzaron a
aproximarse físicamente estos agentes de control a la región; pero también se ha dicho que
esta dinámica de control fue un proceso que estuvo condicionado, en un principio, a factores
asociados a la propia actividad humana en el contexto de las relaciones sociales, y también a la
precariedad administrativa y tecnológica de estas agencias. La presencia institucional en estos
sectores era –básicamente- un agregado inútil, ya que difícilmente pudieron imitar la viveza de
los bandidos, o el conocimiento que los lugareños tenían de sus caminos.
A contar de la segunda mitad del siglo veinte, las gobernaciones de ambas regiones
administrativas ya habían realizado una lectura más cabal y comprensiva de lo que allí estaba
sucediendo durante siglos. Además, esto coincidía con los esfuerzos de parte de los Estados de
Chile y Argentina por hacer uso efectivo del camino que unía a ambos países a través del Paso
Pehuenche. Animados por la posibilidad de realizar un avance en materia de intercambios
comerciales y de conectividad de Chile con Argentina, se amasaron varios proyectos por abrir
este camino. Esto será efectivo a contar del año 1961, período en el cual se desarrolló también
el Primer Encuentro Chileno-Argentino, en el propio Paso Pehuenche. Natividad Vásquez
nos cuenta que ella era una niña de muy corta edad cuando sus padres la llevaron a este
encuentro:
“Cuando era chica, yo fui al primer encuentro chileno-argentino. Sí, yo era muy pequeña.
Y después en el 65 volvimos a ir, y aunque no me acuerdo mucho, si tuve fotografías…iba
mucha gente, (pero era distinto) porque (antes) era más fraternal, más…todo era más
bien, de puesteros y arrieros”.120
Nuestra propia experiencia en torno al Encuentro Chileno-Argentino, puede servir de
ejemplo para explicar el contraste que Natividad logra deslizar a través de sus recuerdos. En el
120 Ibíd.
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
69
desarrollo de nuestro primer trabajo de campo durante este proceso investigativo, asistimos
al Paso Pehuenche para participar de este encuentro. Nos habían comentado mucho sobre
esta festividad, que se reproducía año a año, con el objetivo de celebrar las posibilidades del
Paso Pehuenche como camino de comunicación entre el sur cuyano y la región del Maule. Nos
parecía llamativo el hecho de que las personas se juntaban a festejar y a su vez, a intercambiar;
y que hubieran tenido la capacidad de sostener este encuentro durante tanto tiempo. En esa
ocasión, a colación del informe que realizamos respecto al viaje, escribíamos:
“Al llegar al Paso Pehuenche nos sorprendimos del bello escenario para el Encuentro Chileno
Argentino. Según nos contaban, este año organiza Malargüe, y se comenta que cuando
organizan los argentinos el asunto anda mejor, ya que los chilenos solo se ponen por cumplir.
La producción es de tal magnitud, que hay una gran toldo central, un escenario montado y
varias corridas de baños sanitarios […] Armamos la carpa y junto a Vicho vamos a recorrer
la feria. Se trata de una feria muy “onda persa”, donde cada uno pone su puestito y vende
sus productos, sin una organización estricta o burocrática que te limite al respecto. Se
vende de todo, desde chiches plásticos venidos desde China, pasando por chivos muertos o
asados, hasta sendas camperas o ponchos argentinos, espuelas, de todo para parecer un tipo
cordillerano. Los precios están en peso chileno y argentino, y algunos son bastante elevados
(la gran mayoría), por eso por mientras nos dedicamos solamente a preguntar”.121
Cuestionados sobre el origen de esta actividad, nos pareció –en aquella ocasión- que se
trataba de una instancia sumamente oficial, organizada por los municipios y gobernaciones de ambas
regiones, con una alta dotación de gendarmes y carabineros, y con una vocación de plaza comercial,
de alto calibre. En la ocasión, tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de personalidades
políticas de Chile y Argentina, que realizaron breves ponencias sobre los avances en la construcción
de la ruta (un proyecto que ha fracasado en innumerables ocasiones), y el proyecto del corredor
bi-oceánico. Difícilmente nos imaginábamos como esta había sido una instancia particular de los
puesteros y arrieros de la región, aunque hoy su presencia estaba entrecruzada con la de comerciantes
de diversas latitudes de Chile y Argentina. ¿Fue una instancia popular que se tornó oficial o bien, una
instancia oficial que echó mano a la identidad popular de la región?
“Yo creo que desde ambos lados; porque institucionalmente tenían intereses “creados”, yo
creo. Y después de la gente, de la mayoría de la gente, como acá en Malargüe tiene familiar
(en Chile) decía: “Uh, voy a ir, posiblemente viene un familiar, nos podemos encontrar con
ellos…” o con los amigos […]”.122
121 Documentos inéditos. FDI Memoria Cordillerana: Arrieros del Maule. Cuaderno de campo n°1. Encuentro Chileno Argentino. Arme-rillo. Enero 2008.
122 Entrevista a Natividad Vásquez. Malargüe, Argentina. Mayo de 2007.
Huellas Cordilleranas.
70
El encuentro chileno-argentino, en cierto modo, fue sustituyendo oficialmente a
los encuentros ilegales en la frontera, a las casualidades, a los pactos de un año a otro, y
también a los arreglos informales en los intercambios económicos. La cooptación de una
estructura de incentivos, basados en la festividad oficial, en la capacidad de llevar más gente
al centro fronterizo, y en los discursos políticos, fue una propuesta integradora pero a la vez
transformadora y pedagógica sobre los espacios sociales de la región. Coincidentemente, Don
Carlos recuerda estos años de apertura integradora, por otra cosa:
“Hasta como el año 60, maestro. El 61 como máximo, que dejaron de llegar (los
comerciantes argentinos); como el 61 más o menos, porque después -supóngase usted-
como el año 65 yo era cabro chico tenía unos amigos en la Laguna del Maule. Yo iba
para su casa y ya no se comerciaba, no llego más comercio aquí a Armerillo, sino que
empezó el contrabando…”.123
Las barreras fronterizas y los encuentros oficiales fueron poniendo obstáculos al
desarrollo de esta economía informal; en pos de su continuidad, como un ejercicio de
resistencia a este control, surgió “el contrabando”, una nomenclatura asociada al tráfico ilegal
y al delito. “Por ejemplo, los mismos camiones fiscales de aquí que salían casi todos los días con
cosas, materiales para las construcciones, esos hueones empezaron a llevar neumáticos para
camiones…”124. Y por cierto, allí donde el poder vertical fue ilegítimo ante las relaciones sociales
pre-existentes, surgió la corrupción, y con ello la desvirtuación del comercio fronterizo:
“Entonces los jefes, eran amigos de los pacos […] y hacían vista gorda en esos años, había
mucha coima, entonces en una oportunidad vi que llevaban unos veinte neumáticos
y eran empresarios que compraban aquí en Chile, aquí en Talca por ejemplo y como
tenían los camiones que iban a buscar la hueá al mismo Talca, a la estación de Talca […]
iban arreglados el ingeniero, el administrador, el jefe, el camionero, los pacos y toda la
hueá y les convenía pasarlos, les convenía igual. Yo creo que así por amigo no, nadie
va llevar exponiendo el trabajo y toda la hueá, tiene que haber habido harta plata por
abajo”.125.
El influjo de la modernidad, y la movilidad por medio de vehículos, también fue
irrumpiendo en la trama del contrabando. Lo que antes se realizaba de una manera rudimentaria
y elemental, fue evolucionando en su implementación, lo que se expresó en un crecimiento
en los volúmenes de carga o tipología de las especies. El tráfico ilícito fue transformándose
en “contrabando”, mecanismo encubierto con el beneplácito de las casetas policiales, hasta
123 Entrevista a Carlos Barrera (2). Armerillo, San Clemente, Chile. Enero de 2007.124 Ibíd.125 Ibíd.
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
71
convertirse en un acceso que permitió la intrusión de la emergente burguesía agroindustrial del
Maule y de los hacendados del sur cuyano en el comercio transfronterizo. En ese argumento,
los viejos baqueanos y arrieros, tuvieron que tomar un papel menor, como intermediarios (o
medieros), lo que a la luz de otras actividades (como las labores “apatronadas” de engorda de
ganado en potreros de cordillera), significaron poner el cuerpo en riesgo por los intereses de
las clases dominantes.
“Venían apresadas así, de unas cincuenta “mantas de castilla” hacían así un bultito,
entonces las tapaban con cualquier hueá, porque allá valía cualquier plata en Argentina.
Entonces, por eso mismo empezó a restringirse la […] del camión, ya lo controlaban, ya
no, se resintió mucho el contrabando de neumático y de las mantas de castilla, pasaban
mucho […] y después los argentinos llegaban a comerciar hasta Laguna del Maule no
más, porque se llevaban hasta la leña pa’ allá; de las mismas construcciones toda la
madera sobrante en vez de traerla pa acá […] se lo iban a dejar en los camiones […] le
traían chivos, vacunos y se llevaban toda la leña en los mismos camiones estatales pa
allá, pal otro lado, y esa hueá yo también la vi. Si toda esa hueá ya no era comercio al
último, sino que era contrabando y después cambian todas las normas pue’…”.126.
Este proceso de intrusión y apoderamiento de las bases que constituían los cimientos de
las redes de la economía informal de frontera, y de la autonomía histórica que habían detentado
estos sujetos, se fue materializando como una fragmentación en la identidad regional, que
lentamente se expresó en un lenguaje sobre “los otros”, respecto a los “cuyanitos” o a los
“huasos”.
“Si eran tan cochinos como uno, eran los cuyanos, con su cabeza… siempre el gaucho
anda con su cabeza amarrá, una cuestión ahí (inentendible) y colgando una cuestión
(inentendible) y otros con unos sombreros bien chiquititos”.127
Bajo el alero de esta visión alérgica que despertaba el habitante del otro lado de la
cordillera, la disputa por el espacio dejó de ser un tema que los mancomunaba, sino que más
bien, los dividía:
“Muchas veces se han detectado individuos chilenos allá en el sector argentino y
muchas veces los mismos arrieros argentinos se acercan a los lugares de avanzada de
Gendarmería [policía argentina] y ellos nos comunican por radio”.128
126 Ibíd.127 Ibíd.128 Entrevista al Sargento Juan Miguel Vásquez. Laguna del Maule, Chile. Abril de 2007.
Huellas Cordilleranas.
72
Para Clementino Núñez, el asunto se trataba de hacer valer los derechos de los nacionales
sobre los territorios de pastoreo que a menudo eran utilizados por los chilenos:
“Y nuestros puesteros de acá, se veían privado de llevar a sus animales a esas zonas
de pastoreo, natural, que le significaba para ellos, descomprimir –digamos- los campos
“estos”…”.129
Esta fragmentación se empezó a expresar en el seno de la ruptura de las relaciones
sociales, en el marco de una actitud más condescendiente ante los dispositivos de control policial
por parte de los habitantes de la región. Como dijera la canción de Patricio Manns, “la maldición
del arriero” muchas veces llevó a los viejos crianceros a robar del ganado ajeno; la pedagogía
corporal-moralista desfiguró las antiguas lealtades y puso a contraluz la fragmentación de las
redes de reciprocidad social. Los carabineros nos explican cuál es su relación con los arrieros, y
como se delataban éstos entre ellos.
“Muchas veces ellos saben que pueden acudir a nosotros por cualquier problema y que
nosotros también, ellos tenemos que obtener información de ellos, porque ellos son los
que están más metidos en los cerros, entremedio de los cajones y los que a veces tienen
contactos con arrieros, o con delincuentes que pasan a buscar animales”.130
Nuestra percepción, en este sentido, es que existe una suerte de amedrentamiento
por parte de las agencias policiales hacia los arrieros, y una permanente demonización de las
antiguas prácticas de robo de ganado; en efecto, éstas constituyeron una amenaza para el
ganado de hacienda engordado a través de intermediarios, pero muy pocas veces significaron
una afrenta para los pequeños crianceros. Además, los cuatreros no acostumbraban a violentar
corporalmente a sus víctimas; su móvil era el robo, y el salteo, y por esto en muy pocas
ocasiones hirieron o asesinaron a otros. Es por esto que aquel imaginario social de bandidos y
forajidos, se manifestó como una resistencia discursiva al interior de la región. Tal es el caso del
Vidrio Molido, bandido contemporáneo de la ciudad de Malargüe, que ha sido estudiado por el
historiador Ernesto “Nito” Ovando, como una “leyenda viva” en nuestros días.
“Pablo Valenzuela, alias el Vidrio Molido, es conocido en Malargüe desde hace ya muchos
años por su “accionar como ladrón de monturas”. Lo hizo popular la comunidad malargüina
a partir de anécdotas sobre sus escapatorias de la comisaría local y su afición por los
caballos propios y ajenos […] el “Vidrio Molido” aumentó su popularidad local ya que, a
su fama como ladrón de caballos, se sumó la habilidad para fugarse de la cárcel”.131
129 Entrevista a Clementino Núñez y Plácido Jaque. Malargüe, Argentina. Mayo de 2007.130 Entrevista al Sargento Juan Miguel Vásquez, Laguna del Maule, Chile, Abril de 2007.131 Ovando. Óp. cit. p.7
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
73
El Vidrio Molido se fue convirtiendo en un personaje conocido por la opinión pública,
quienes recreaban sus anécdotas legendarias como si se tratase de un hombre ya muerto, de
otro tiempo, como un estereotipo de los bandidos míticos de la región. Este bandido se escapó
tantas veces de la cárcel como fue encerrado, y además era bien sabido que se trataba de un
muchacho que no era particularmente violento, ni con otro pecado que fuera la pasión por los
caballos ajenos. Su lugar de origen, el barrio Martin Güemes de Malargüe, siempre era el punto
de retorno al momento de su fuga. Para Ovando, este ejercicio popular de “memoria y regreso” a
través de la figura del Vidrio Molido, debe ser interpretado como una identidad de resistencia:
“Esta idea de resistencia, [por parte] del vidrio regresando al pueblo, [y la] resistencia del
pueblo, [a través de su memoria], recreando sus anécdotas […] conforman, a mi entender,
un “ida y vuelta” que evidencian un mecanismo de rebelión [ante] las crisis […] Recrear
y comentar las anécdotas del vidrio es una forma de solidaridad. Solidarizarse con ellos
mismos, son ellos en el otro. Son los malargüinos, en el vidrio invencible”.132
En un plano más material, la segunda mitad del siglo también trajo consigo el problema
jurídico de la propiedad de las tierras de los potreros de cordillera, tierra de nadie, pero detentada
por la ocupación efectiva e histórica de los puesteros de la región. Gran cantidad de estos
potreros de cordillera fueron vendidos a foráneos del lugar, a precios irrisorios. Estos dueños
comenzaron a cobrar una renta por la ocupación efectiva de los puesteros, obstaculizando su
labor y mermando su economía.
“El manejo histórico de la tenencia de la tierra, producto de una concentración de la misma
en unos pocos dueños foráneos, ha provocado en el puestero una habilidad para definir
con precisión los límites del campo que está ocupando y por los cuales paga una renta en
especie (chivos) o en dinero en efectivo […] A pesar de que existe legislación relativamente
actual que atiende las particularidades del “problema de la tierra” (Ley de Arraigo al
Puestero) no han provocado un cambio estructural en beneficio del puestero”.133
En una carta de 1977, dirigida al Intendente Municipal de Malargüe, los vecinos de Ranquil
Norte expresaban lo siguiente:
“Los puesteros producen ganado en ésta zona desde hace ya muchos años, pero desde
hace un tiempo atrás han debido afrontar el pago por arriendo de estas tierras cuyo costo
excede con creces sus posibilidades pecuniarias. Concretamente, el problema reside en lo
siguiente: Se trata de puestos habitados durante más de tres generaciones por familias
que corren el riesgo, si los gravámenes continúan en forma tan exorbitante, de tener que
132 Ibíd.133 Ibíd.
Huellas Cordilleranas.
74
abandonar los campos […] Son campos que limitan con la República de Chile, vale decir que
sus ocupantes son los reales sustentadores de nuestra soberanía en esa zona fronteriza.
Por mucho que Gendarmería Nacional se esfuerce en sus patrullajes, es la gente que habita
en forma efectiva esos parajes quien sostiene, de hecho, éste patrimonio nacional”.134
El hecho de que los puesteros de los potreros limítrofes con Chile se jactaran de ser
los “reales sustentadores de la soberanía”, parecería responder a una suerte de manipulación
estratégica ante las autoridades, conscientes de las dificultades históricas por poner límites a la
actividad de estos puesteros. La amenaza que constituye el gravamen por el uso de los campos, es
también una amenaza dispuesta al control espacial detentado por el poder hegemónico central,
y la función política de los habitantes de este territorio. En un contexto similar, los habitantes de
las Loicas, se dirigieron al Gobierno de Mendoza solicitando expresamente que “la tierra debe
ser para el que la trabaja”135, contenido en el siguiente petitorio:
“1) No compartimos la idea de llamar a concurso para determinar quién será el titular de
las tierras.- 2) No aceptamos la idea de alambrar los distintos campos que ocupamos. “No
hay mejor alambrado que mantener la buena vecindad…”.136
Para estos habitantes, la antigüedad en el lugar tenía un valor preferencial, para verificarlo
contaban con guías de veranada:
“La definición de quién será el titular de un campo bien delimitado entre vecinos, se
determinará por la antigüedad que demuestre cada uno de nosotros, a través de los
instrumentos legales que poseemos (guías de veranada).- Abandonamos la idea de
alambrar los campos debido a que nuestra manera de ver y producir así lo impone. No
se puede construir un alambradero, al menos en zonas como la nuestra en las cuales hay
durante el invierno, bardones de hasta tres metros.- […]”.137
Por último, confiaban, a los funcionarios de la Coordinación de Tierras No Irrigadas de la
provincia, el papel de representantes en este proceso de mediación, “por reconocerlos sabedores
de nuestra realidad”; este despojo jurídico fue eficientemente llevado a cabo por asesores
técnicos, políticos, funcionarios mediadores, y los dueños de los terrenos, en una extensa
burocracia que terminó por dilatar los esfuerzos de estas organizaciones por retener las tierras
que habían trabajado por años. En muchas ocasiones, eso sí, algunos puesteros (bajo la forma
de cooperativas) pudieron recibir en comodato algunas extensiones de tierra, sin necesidad de
arreglarse con un intermediario.
134 ACM. “Documentos…”. Compilados. 1977135 Ibíd.136 Ibíd.137 Ibíd.
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
75
A contar del cierre del Paso Pehuenche en 1978, y a propósito de la militarización, y el
retroceso en las relaciones diplomáticas entre Chile y Argentina, ocurrieron varias cuestiones
que determinaron una mayor fragmentación en estos espacios de representación social. Una de
las cuestiones que dilató la relación entre los habitantes del sur cuyano y la región maulina, fue
la alerta bélica a propósito de disputas limítrofes en el extremo austral de los países. Sumado al
estado militar y la doctrina de seguridad interna, se sucedió un largo período que terminó por
constreñir la movilidad al interior del espacio, y con ello sepultar definitivamente el proyecto
de autonomía económica que identificó a la región durante la primera mitad del siglo XX. Por
otra parte, surgieron manifestaciones más caricaturescas sobre el carácter de las identidades
nacionales, que soterraron el perfil del habitante de la región Pehuenche.
“Esa relación era malona, ¿Cuándo con los cuyanitos? […] nunca ha sido buena porque los
hueones siempre fueron, trataron de pisarlo a uno […] chilenito aquí, allá; porque uno a
todo le dice “un cafecito, un tecito”, ¿se ha fija’o? Siempre, un pancito. Los hueones allá
son más agrandaos que la cresta…”.138
Hacia fines del siglo, a propósito de la emergencia de la fiebre aftosa en la región, las
expresiones de resistencia al control hegemónico se hicieron menos visibles, más esporádicas y
menos funcionales a los intereses de una economía cada vez más difusa y deprimida; la innovación
en el marco de la agro-ganadería, la modernización vial y la presencia eficaz de los organismos
de control fronterizo y barreras sanitarias, los Estados nacionales asistieron satisfechos al
resguardo de un límite internacional menos asolado por cuatreros, contrabandistas o fugitivos.
En los momentos en que las veranadas se trasladan, los controles policiales se realizan más al
cuerpo. El Sargento Vásquez, de la Laguna del Maule, nos explica lo que sucede todos los meses
de abril, tiempo en el que regresan las veranadas desde el cajón del Campanario:
“Se sabe que los arrieros empiezan a bajar en esta fecha y es de mantenerles un poco
controlado. Porque uno sabe, uno les tiene todos los antecedentes personales, les tiene
sus domicilios, entonces ellos ya se sienten controlados, sin necesidad que uno esté
físicamente ahí. Saben que nosotros los tenemos fiscalizados, con todos sus antecedentes
personales y los ubica más o menos a todos. Dónde están, a quién le trabajan”.139
La llegada de un nuevo milenio, y el discurso sobre un mundo más integrado, parecieran
contrastar con la difusa imagen de unos esfuerzos locales cada vez más minados por el proceso
de fragmentación de la identidad local, llevado a cabo por el proceso desarrollista de los Estados
chilenos y argentinos durante el siglo XX. ¿Quién podría asegurar, en este contexto, que la
región Pehuenche correspondió a un espacio de experiencias comunes en la conformación de
138 Entrevista a Carlos Barrera (2). Armerillo, San Clemente, Chile. Enero de 2007.139 Entrevista al Sargento Juan Miguel Vásquez, Laguna del Maule, Chile, Abril de 2007. El subrayado es nuestro.
Huellas Cordilleranas.
76
una sociedad fronteriza? Solo la experiencia de la memoria social nos ha permitido reflejar esta
identidad oculta y en proceso de desestructuración.
“El que más de 35 mil habitantes de Maule hayan adscrito a una identidad indígena en el
Censo de 1992, aunque no se identifica su zona de proveniencia, implica que este pasado,
más allá de su relevancia cultural para la Región y el país en general, tiene implicancias
adicionales para un porcentaje importante de la población de la Región”.140
Estas “implicancias adicionales”, en un contexto de ocultamiento y fragmentación, se
expresan como tristeza y frustración para los habitantes de esta región. La falta de proyectos
que impulsen el desarrollo endógeno de las comunidades locales, así como la ausencia de
recursos que resguarden el patrimonio de esta sociedad sumergida, nos hacen pensar que este
ocultamiento terminará su ciclo en conformidad a los propósitos de inundar estos intersticios
con chilenidad y argentinidad, ficciones sustitutivas del todo por la parte. Aun así, sostenemos
que los habitantes del sur cuyano y la pre-cordillera maulina, resistirán por su condición de
pertenencia a este espacio social, a través de silenciosos esfuerzos por valorar sus recuerdos y
el diálogo con su propia historia.
140 URBE Arquitectos. Actualización del plan regional de desarrollo urbano. VII a región del Maule. Disponible en la web: http://www.observatoriourbano.cl/docs/pdf/07_Memoria_PRDU%20Maule.pdf
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
77
Consideraciones finales.
A lo largo de este ensayo, hemos intentado aproximarnos a la dinámica de producción de un
espacio social que designamos como la región Pehuenche. A partir de un pasado común, basado
en la presencia de los pehuenches, y de la relación que estos establecieron con grupos étnicos
como los araucanos, los pampas, o puelches, intentamos rastrear las bases de una identidad
histórica que se relaciona con una constante asimilación de modos culturales de vida, en el
marco de la economía, del ejercicio del poder y de la autonomía, como un valor intrínseco a las
ansias libertarias de dichas etnias. Las relaciones de poder en el seno de la apropiación de este
espacio, fueron delineando su condición fronteriza a lo largo de varios siglos. Durante las luchas
por la independencia, este espacio social se desarrolló en una serie de procesos orientados
políticamente en el contexto de la resistencia, ejercida por el movimiento de Los Pincheira,
quienes pudieron articular un conjunto de territorialidades en pos de objetivos comunes; al
interior de este mundo fronterizo, es donde se fundió una diversidad cultural derivada de los
distintos actores de este proceso (europeos, mestizos e indígenas), quienes experimentaron
una movilidad horizontal que constituyó una de las prácticas espaciales más importantes en
la producción de este espacio; y lograron una serie de aprendizajes que hicieron perfectible
los modos económicos y culturales, y engendraron unas relaciones sociales que permanecieron
hacia el siglo XX.
Huellas Cordilleranas.
78
La región Pehuenche se constituyó como tal, a partir de una dinámica de producción
cultural y económica que aspiró a la autonomía, a la libertad y a la solidaridad comunitaria. A
través de unas prácticas espaciales comunes, como lo fue la trashumancia, vivificaron a pie la
identidad del espacio, haciendo suyos los caminos y los lugares. Las pretensiones hegemónicas
de los Estados por ejercer una dominación efectiva en los espacios fronterizos, se expresaron
lentamente con el transcurso del siglo, y condicionados por la fuerza que animaba a las
relaciones sociales pre-existentes en este marco espacial. Por otra parte, dichas pretensiones
fueron infructuosas en el lapso en que el aparato estatal no pudo implementar administrativa
ni tecnológicamente, sus estrategias de poder en estos dilatados espacios. En este contexto de
improvisación y comprensión, las redes de economía informal, de encuentros fraternales en
la cordillera, de amistad y reciprocidad, constituyeron la expresión viva de una resistencia a la
fragmentación del espacio.
Resulta ilógico pensar que entre estos dos países, que tienen una de las fronteras más largas
del mundo, no existan otras experiencias similares a la de la región Pehuenche. En el argumento
de la modernidad, muchas identidades locales se han fragmentado por la desvinculación cultural
que han articulado los defensores de la soberanía y el progreso nacional. Lo que realmente
resulta inadmisible es que, detrás de este ejercicio paternalista de control social, se descuelguen
discursos que alimentan la odiosidad entre los pueblos. El sentido unidireccional del progreso,
como también la emergencia de una economía global, en vez de manifestarse como oportunidades
para el desarrollo de estas comunidades, se han transformado en lamentables amenazas,
subyugando las identidades locales o quebrantando el equilibrio medioambiental. El discurso
puede parecer repetido, pero este ensayo ha pretendido ser una contribución a la necesidad de
encontrar vías alternativas a la obsesión por el progreso; sostenemos la necesidad por encontrar
matrices de desarrollo que permitan la inclusión y empoderamiento de las comunidades locales
en la constitución de las regiones y en la valoración real de sus propias experiencias históricas
y sociales.
Huellas Cordilleranas. Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.
79
Huellas Cordilleranas. Procesos de construcción identitaria en el Sistema Pehuenche: Malargüe, El Melado y Armerillo.
81
Procesos de construcción identitaria en el Sistema Pehuenche:Malargüe, El Melado y Armerillo.
Jorge Navarro LópezRodrigo Jofré Cariceo
Foto: Texturas, El Melado, Chile.
Huellas Cordilleranas.
82
Introducción.
Las coyunturas históricas imponen desafíos a los grupos humanos que éstos no pueden
dejar pasar. Al observar los procesos históricos siempre encontramos –a veces más notoriamente
que otras- las respuestas que los hombres y mujeres han dado, o han intentado dar, a los cambios
que propone la Historia. De esta manera, la Historia no pasa “por sobre las cabezas” de los hombres
y mujeres sin que estos se den cuenta de ello, sino, más que nada, pasa “por sus manos y por sus
cuerpos”, “les toca el hombro” y les exige respuestas. Así, cuando observamos una manifestación
social no podemos sino ver una construcción a través del tiempo y el espacio. Una construcción
que ha contado con la convergencia de los grupos humanos y los procesos sociales, que en ese
tiempo y espacio se han congregado.
Por lo anterior, un análisis de las formas culturales debe partir por los hechos que le dieron
conformación –que exigieron dichas respuestas- y que en los casos revisados en este ensayo se
refieren, principalmente, a la búsqueda por mejores medios de subsistencia. Intentamos con este
ensayo, exponer los procesos de construcción de identidades que aquellos hombres y mujeres,
que se movilizaron en busca de trabajo y lograron establecerse en un lugar, fueron moldeando a
través de sus experiencias y de los problemas que las coyunturas históricas le planteaban.
Huellas Cordilleranas. Procesos de construcción identitaria en el Sistema Pehuenche: Malargüe, El Melado y Armerillo.
83
Los tres casos que analizaremos comparten la característica de ser los “intentos laborales”
que una gran cantidad de trabajadores sin ocupación fija, efectuaron en la región andina a la
altura del río Maule, entre finales del siglo XIX (Malargüe) y mediados del siglo XX (El Melado y
Armerillo). Estas prácticas laborales se dieron dentro del espacio que se extiende longitudinalmente
entre San Clemente (Región del Maule), por Chile, hasta Malargüe (Provincia de Mendoza), en
Argentina, y que en este ensayo denominamos “Sistema Pehuenche”1. Este último comparte unas
características especiales –geográficas e históricas- que nos permiten agruparlo como un todo.
Eso sí, se trata de un todo que contiene las historias particulares de los tres poblados revisados
aquí, pero que aún así denota las características históricas que permiten hablar de una unidad del
“Sistema Pehuenche”.
Lo que un primer momento nació como un conocimiento empírico de la región del Maule,
terminó por plantear la necesidad de dar cuenta de los procesos que allí se dieron. Todo esto
apoyado en los testimonios que los mismos habitantes de la zona nos entregaron y que nos
sirvieron para confrontar la imagen pasiva que de la zona se tiene. Si bien aquí no encontramos
grandes épicas de los sectores populares en contra de sus opresores, sí nos dimos cuenta que
los procesos de construcción identitaria estaban ahí; latentes en los relatos de las personas que
vivieron los procesos y visibles en la vida actual de los mismos. Eran esas mismas personas y
sus testimonios, vestigios y memoria de las situaciones históricas. Por eso mismo, se busca aquí
encontrar los caminos que los peones –los protagonistas de este trabajo- recorrieron hasta dar
forma a un carácter identitario particular y que siempre estuvo ligado a la búsqueda por una vida
mejor.
Como ya dijimos, las tres partes de este ensayo se presentan como situaciones particulares,
pero que en el fondo logran cierta unidad. Se trata, en los tres casos, de poblados que deben su
origen a los intentos de aquellos trabajadores itinerantes –que constituían el peonaje chileno-
por encontrar una oportunidad laboral que le diera sentido a su incesante búsqueda. En el caso
de Malargüe, es posible observar la llegada de un grupo de chilenos “buscavidas” que terminan
asentándose, definitivamente, al otro lado de la Cordillera de los Andes. Por su parte, en El Melado
encontramos un poblado creado por los trabajadores que llegaron a las obras de regadío que allí
se construyeron en las primeras décadas del siglo XX. Y Armerillo, nos da cuenta de un proceso
similar de poblamiento, pero que termina por configurar una identidad distinta al caso anterior.
Los tres casos serán expuestos en el orden anterior, de manera de seguir el sentido cronológico
que imponen las coyunturas.
Antes de ir a los casos particulares, expondremos brevemente cómo entendemos la
“identidad”, y qué se ha dicho en relación a la población de la región del Maule.
1 Pablo Lacoste, El sistema pehuenche: frontera, sociedad y caminos en los Andes Centrales argentino-chilenos (1658-1997), Coedi-ción del Gobierno de Mendoza y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 1998.
Huellas Cordilleranas.
84
I. Identidad
La identidad posee la característica de ser una manifestación cultural que tiene
asiento en el desarrollo histórico de los sujetos, en los cuales cobra sentido. De esta manera,
no existe “un factor esencial privilegiado alrededor del cual se construye la identidad […]
sino que se considera una variedad de factores interrelacionados”2. Por lo tanto, al no poder
entregarle a la identidad un carácter esencial, se nos hace necesario preguntarnos por los
componentes sociales que integran dicho concepto, o sea: de qué manera se expresa y qué
expresa, y también, qué se busca expresar cuando se hace referencia –explícita o implícita- a
la identidad.
Al considerar que la identidad no tiene una esencia específica, no queremos expresar con
ello que se trate de una construcción que cada grupo social acomoda a su situación presente.
Al contrario, consideramos que la identidad es, en último término, la manifestación –ya sea
ésta discursiva, cultural, conductual- de las relaciones sociales, las que son expresión de una
base material objetiva. Si las relaciones sociales –el fundamento de las cuales se encuentra
en las relaciones productivas, económicas- no son estáticas, la naturaleza humana tampoco
lo es, por lo tanto, las identidades –como expresiones de estos fenómenos- tampoco lo serán.
Así, la identidad expresa mucho más que las meras intenciones discursivas de unos grupos, es
más que solamente la cáscara expresiva de un determinado sector social; expresa, de hecho,
la manifestación material y humana de los procesos históricos que vive cada sociedad.
“Identidades nacionales”.
Contrarios al análisis anterior, son los intentos, a través de “grandes discursos” –ya
sean estos novelescos, sociológicos, étnicos o históricos-, por construir “grandes identidades”.
Son aquellos discursos sociales que intentan, mediante entuertos ideales, dotar de identidad
a las sociedades a las cuales van dirigidos. La mayoría de las veces apelan a sentimientos, a
espectros espirituales, a hitos y símbolos de dudosa interpretación, pero casi siempre se trata
de esfuerzos que se vuelven presa de estas mismas entelequias. Son expresiones abstractas
que se elevan demasiado de la realidad que intentan expresar. Olvidan que toda categoría
social “tiene dos aspectos: es una categoría del pensamiento y, también, es una categoría
2 Jorge Larraín, Identidad Chilena, LOM Ediciones, Santiago, 2001, p. 214.
Huellas Cordilleranas. Procesos de construcción identitaria en el Sistema Pehuenche: Malargüe, El Melado y Armerillo.
85
de la realidad”3. Es aquella “categoría de realidad” la que olvidan quienes buscan totalizar
en símbolos patrios, batallas sangrientas, o en alguna idea sobre la valentía guerrera, el
sentimiento de pertenencia de una sociedad.
Los discursos que apoyan este punto de vista están inmersos dentro de una clase o
grupo social hegemónico y, por lo tanto, buscan con esta homogeneización de “lo nacional”,
obtener beneficios. De esta forma, podemos afirmar, como lo señala Larraín, que “en cada
nación, la o las versiones de identidad nacional dominantes son las versiones construidas en
función de los intereses de clase o grupos dominantes”4. Todo discurso que intente reducir la
totalidad solamente a la expresión de una parte, nos merece dudas.
Historicidad de la identidad.
También es necesario, hacer hincapié en el aspecto central de nuestra concepción de la
identidad. Éste hace referencia a que la identidad es un proceso cultural que sólo puede ser
entendido si se tiene como telón de fondo del argumento, el desarrollo histórico. La identidad
no se puede separar del carácter histórico de las sociedades a las cuales busca identificar, ya
que éstas no son estáticas y, por lo mismo, están en constantes procesos de construcción, re-
acomodo y destrucción de identidades. Esto se entiende por el hecho de que la identidad es
una construcción humana y, por lo tanto, depende en su totalidad de las demás estructuras
sociales, a saber: la economía, la política y la cultura. Así, para identificar la construcción de
identidad es “necesario observar el proceso de su formación a través de la relación entre los
sujetos históricos” y, en ese sentido, “la organización social –es decir, las relaciones sociales
entre sujetos individuales o colectivos que pertenecen al mismo grupo o a grupos diversos- es
clave para entender la formación de identidades”5. De acuerdo con esto, la identidad no es
una construcción discursiva que tenga sentido en la arbitrariedad de quien(es) la construye(n),
sino que es la expresión sociocultural de un proceso histórico, de un desarrollo durante el
tiempo, que moldeó esa imagen, esas expresiones.
3 Luis Vasco U., Notas de viaje. Acerca de Marx y la antropología, Universidad del Magdalena, Bogotá, 2003, p. 36.4 Larraín, óp. cit., p. 142.5 María Clara Medina, “Narrativas y representaciones de la identidad: las clases sociales en los valles Calchaquíes a fines del siglo
XIX”, en Revista Anales Nueva Época nº 6, Instituto Iberoamericano Universidad de Goteborg, 2003, p. 396.
Huellas Cordilleranas.
86
II. “Marginalidad” en la hoya del Maule.
Dentro del desarrollo histórico de la zona, podemos encontrar ondas históricas de largo
aliento. Una de ellas tiene relación con el papel que los habitantes de la zona han ocupado
en la estructura económica. Un estudio de la década de los sesenta6 centraba su análisis
en la “marginalidad” de los habitantes de la región, poniendo énfasis en las condiciones
socioculturales que no permitían que éstos se desarrollaran de buena manera. Estos aspectos
se referían centralmente, a la “separación” de la población rural de la masa de votantes
nacionales; era ésta la causa –según este análisis- de que, primero, esta población no tuviese
participación en los bienes y servicios que producía la sociedad, y segundo, en la ausencia de
participación en los “centros de decisiones sociales”7. Lo que se desprende del estudio es que
la marginalidad rural está condicionada por el bajo acceso al poder político de este estrato,
condicionado por su escasa participación en el “sistema democrático” (inscripción electoral);
así también, su nula presencia como grupo de presión, debido a la baja organización gremial,
no le posibilitaba tener acceso a las decisiones de tipo económico; de esa forma, eran un grupo
ignorante de la realidad nacional o de las “materias de interés general”. Según esta visión, la
principal característica de la población rural de la zona, estribaba en aspectos de inserción en la
“política real” del país, como si de insertarse a ésta sus problemas de marginación –que a todas
luces tienen su raíz en aspectos económicos- de la sociedad nacional fuesen a desaparecer.
Un estudio más reciente que enfrenta también el problema de la marginalidad rural8,
explica la “persistencia de la pobreza rural y los débiles avances en la asociatividad rural” a través
de los “escollos al ejercicio campesino de su ciudadanía como actor social de peso”9. Este análisis
comparte con el anterior –aunque con casi cuarenta años de diferencia- la visión pasiva que
entrega de los sujetos rurales. Si bien en este estudio se busca ver la relación de la población rural
con las agencias del Estado, termina por adscribir a la posición de la pasividad rural.
Según estas dos visiones, en la sociedad rural opera una relación entre la incapacidad de los
sujetos rurales para desenvolverse satisfactoriamente en el ámbito sociopolítico y la capacidad de
los aparatos institucionales para absorber esa incapacidad y ocuparla a su arbitrio. De esta manera,
los sujetos que nosotros nos propusimos estudiar no pasarían de ser objetos de la institucionalidad
y, por lo tanto, su historia estaría circunscrita solamente a los intentos del sistema político por
integrarlos a la masa de votantes y los intentos de las instituciones del Estado por instrumentalizar
su capacidad social.
6 Centro para el Desarrollo Económico y Social para América Latina (DESAL), Tenencia de la tierra y campesinado en Chile, Ediciones Troquel, Buenos Aires, 1968.
7 Ibíd., p. 30.8 Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA), Comunidades campesinas, agencias públicas y clientelismo político en Chile, LOM, Santia-
go, 2005.9 Ibíd., p. 16.
Huellas Cordilleranas. Procesos de construcción identitaria en el Sistema Pehuenche: Malargüe, El Melado y Armerillo.
87
Si se ha tendido a ver la sociedad rural únicamente como “beneficiaria” de las políticas
públicas, nosotros vemos en ella más que una comunidad capacitada sólo para absorber las
iniciativas estatales. También existen procesos dinámicos de re-configuración identitaria,
principalmente ligadas a los trabajos que en esas zonas se han realizado.
La historia de la sociedad rural va mucho más allá –y su análisis excede con creces la finalidad
de este trabajo-, ya que sus características socioeconómicas son de largo aliento, principalmente
arraigadas en el carácter marginal que el campo ha ocupado en la economía nacional, lo que ha
permitido la existencia de una dominación social y política, que ha llevado a que los procesos de
transformaciones socioculturales se produjeran en un tiempo diferente al de los centros urbanos.
El campesinado.
Las condiciones de vida del campesinado chileno están marcadas, desde la Colonia hasta
la época contemporánea, por las relaciones económicas que se formaron entre los trabajadores
y los dueños de la tierra. En el período colonial surgió el régimen de la hacienda, en donde
los trabajadores se establecían permanentemente dentro de las propiedades agrícolas en una
relación de dependencia con respecto al dueño de éstas. Los “inquilinos” quedaban de esta
forma separados de los medios de subsistencia, pudiendo solamente entregar su trabajo a
cambio de un miserable “jornal” y de una pequeña –y a veces improductiva- porción de tierra
y, en algunos casos, sólo por el “techo y la comida”. Este sistema tuvo una duración más o
menos constante hasta bien entrado el siglo XX.
El poeta Pablo de Rokha trabajó, en 1917, como administrador de la hacienda de
Javier Eyzaguirre Echaurren, ubicada en la región del Maule. Todavía para esa época el régimen
laboral de los peones no mejoraba y aunque recibían paga, ésta se hacía mediante fichas y un
poco de comida. Las condiciones del peonaje rural, en las primeras décadas del siglo XX, no
vislumbraban un futuro luminoso:
“El peón inquilino gana un jornal de un peso al día, el peón afuerino gana un jornal de
un peso y veinte centavos al día; se trabaja de sol a sol, más o menos desde las cuatro
o cinco de la mañana a las siete de la tarde: trece o quince horas, pues hay apenas una
de almuerzo; ¿todo el año?, todo el año y el regador de noche, dos pesos y medio; por
las mañanas se les da un pan, a las doce del día un plato de porotos con chicharrones
de equino, al atardecer del anochecer un pan, por lo cual la mayoría de las familias está
tuberculosa y se compone de seis hijos arriba, ya que trabajar las raciones en terreno
significaría echar peones de “suple” a la Hacienda a un peso y veinte centavos de
Huellas Cordilleranas.
88
“afuerino”, por un sueldo de un peso de inquilino, por lo que la ración se da a medias o
a nada. Yo tengo órdenes de dar las raciones en las tierras peores, las doy en las tierras
mejores y luego les presto bueyes; de multar cada día de falla con tres días de multa y
no lo hago; de entregar a la policía a quienes no compren en la pulpería de la Hacienda
y de pagar con vales de almacén por géneros o vinos y, como no cumplo, soy mirado bien
por los peones, mal por los patrones y por los espías de los patrones”.10
La relación entre trabajadores y dueños de la tierra tuvo su remezón con la aplicación
–que comenzó a fines de la década del sesenta y se radicalizó a principios del setenta- de
la Reforma Agraria, instancia que buscaba liberalizar la tenencia de la tierra de las grandes
propiedades, mediante la repartición entre los campesinos de propiedades agrícolas para ser
trabajadas. Se buscaba con esto, integrar, política y económicamente, al campesinado a la
totalidad de la sociedad chilena.
Como vemos, el peregrinaje de los trabajadores del campo chileno tiene un constante
pauperismo, asociado a la precaria situación laboral y a la continua coacción social que
se ha dado en el sector rural. La zona del Maule no escapa a esta caracterización, ya que
históricamente ha sido una zona agropecuaria y, con ello, las relaciones sociales que se han
configurado allí comparten las características del sector rural chileno.
Pero, también, le es propia al campesinado los esfuerzos de los sujetos populares
por “construir situaciones” que le otorguen un mejoramiento de las condiciones de vida. El
peregrinar por caminos en busca de un trabajo, el construir pueblos en medio de la incesante
explotación o el emigrar más allá de la cordillera, dan una fisonomía a la manera de entender
la vida de los sujetos populares. Una vida llena de incesantes re-configuraciones económicas
e identitarias.
10 Pablo de Rokha, El amigo piedra. Autobiografía, Pehuén, 1990, Santiago, p. 126.
Huellas Cordilleranas. Procesos de construcción identitaria en el Sistema Pehuenche: Malargüe, El Melado y Armerillo.
89
a) Malargüe11: La Región allende Los Andes.
Una parte integrante del “Sistema Pehuenche”, se encuentra en el sur de la Provincia de
Mendoza, en Argentina. La localidad de Malargüe, demuestra actualmente –y a través de su
historia- los rasgos identitarios comunes que creemos existen en la región estudiada.
Desde su fundación, la actual ciudad de Malargüe tiene nexos con la región chilena del
Maule. Fue un hombre procedente desde esta parte de los Andes, un colchagüino llamado
Juan Antonio Rodríguez, quien, huyendo de problemas judiciales en Chile y actuando como
comandante del gobernador de la zona, fundó esta localidad en el año 1847 con el nombre
de “El Milagro”12. Como él, antes y después de este hecho, fueron muchas las personas que
emigraron a tierras trasandinas en búsqueda de nuevas posibilidades de vida, aprovechando las
facilidades que proponían –y aún proponen- los “boquetes” abiertos en el sistema cordillerano
de esta zona.
Al observar las paupérrimas condiciones de existencia del peonaje rural de Chile, y
que la vida transhumante y el “echar camino” fueran una de sus principales estrategias de
sobrevivencia, se entiende que los solitarios territorios del sur de la provincia de Mendoza
tuvieran un interesante atractivo para el peonaje rural. Especialmente cuando el Gobierno
argentino del momento buscaba apropiarse de esos territorios y ganarle espacio –y ganado- a
los habitantes originarios de la zona. Esta constante emigración se vio agudizada, en algunos
momentos, por las distintas coyunturas –económicas y políticas- que Chile vivió desde la
fundación de la República.
“Principalmente, los primeros habitantes en la zona de Malalhue han sido de origen
chileno, aquellos que vinieron y se quedaron con la “Campaña del Desierto”. Pero,
además, se le abrió paso a los que quedaban más cerca, que en este caso eran los
chilenos”.13
Los habitantes de esta zona de Argentina reconocen que en la historia de su ciudad se
encuentra un nexo muy fuerte con Chile, lo que logran trasladar también hasta la constitución
de sus propias familias. Además, junto con señalar su origen chileno, ellos también hacen suyas
las historias y las vivencias que llevaron a cada uno de sus antepasados a tomar la decisión
de probar suerte y “buscarse la vida” en el país trasandino. Esta elección no implicó grandes
cuestionamientos para los emigrantes, ya que ésta era una característica propia de los peones,
acostumbrados a errar por las haciendas y fundos de Chile, empujados por la pobreza y la
11 Deformación de la palabra mapuche Malal-hue, que significa “lugar de corrales de piedras” o “lugar de fortalezas”. A lo largo de este artículo serán usadas indistintamente las dos denominaciones.
12 Lacoste, El sistema pehuenche…, op. cit. p. 63.13 Entrevista a Clementino Núñez y Plácido Jaque, Malargüe, Argentina, Mayo del 2007.
Huellas Cordilleranas.
90
falta de trabajo crónica. No había mucho que pensar. Es así como Magdalena Rosas, cuando se
refiere al origen de su familia en Malargüe, señala que:
“Ella [su mamá] se quedó huérfana. De dieciséis años se vino de Chile. […] Mi papá
quedó de muy jovencito huérfano de madre y padre, tendría que haber tenido unos diez
años cuando quedó huérfano, […] eran muy pobres”.14
Pero el nexo y la unión que los habitantes de Malargüe sienten y tienen con la zona
del río Maule en Chile no pasa sólo por la “comunidad de origen” establecida con Chile.
También son muy fuertes, y palpables en la actualidad, las similitudes en la forma de vida, en
su visión de la misma y en algunas prácticas culturales propias del campesinado tradicional
del Maule. La tonalidad, las expresiones y la forma de hablar, constantemente les recuerdan a
los malargüinos su unión con los maulinos. A través de las palabras -formas características de
la cultura que denotan una realidad determinada- el sur mendocino palpa la unión identitaria
presente en el “Sistema Pehuenche”.
“[…] en la forma de hablar tenemos muchos términos y nos acercamos bastante a la
forma de hablar de los chilenos. [Esto] Quiere decir, que hay, que existió y que existe, un
vínculo. Mis abuelos fueron chilenos, y mis padres utilizan permanentemente términos
chilenos”.15
Es la oralidad –de gran tradición en el mundo rural- un baluarte de la cultura popular.
En ella se apoyan las nociones identitarias de un pueblo sin historia escrita. De esa forma,
al tener Malargüe una conexión directa con la cultura rural chilena, la voz actúa como un
instrumento para mantener y reforzar la identidad; se convierte la cultura rural en una red de
intercambio y expresiones orales, que da cuenta de la emigración, tanto de las personas como
de las costumbres.
Al poner atención a las manifestaciones culturales, nos damos cuenta que el flujo
interactivo no se detiene. La cueca, reducto típico en que los sectores tradicionales apoyan su
sentido de pertenencia, queda de esta manera adscrita a una región que comparte una cultura,
sin compartir necesariamente la misma nacionalidad. Se pervierte el sentido univoco que la
tradición hacendal chilena le ha impuesto al “baile nacional”. No se trata de huasos elegantes
bailando con “chinas” picarescas; aquí, se trata de malargüinos, argentinos, bailando cueca.
“Y tenemos la cueca malargüina. En los últimos tiempos, un profesor de danza lo llevó
para allá [Chile] como “cueca malargüina”, pero tiene copiado de la chilena, el ritmo
14 Entrevista a Magdalena Rosas y Bernardo Guiraldes, El Manzano, Argentina, Mayo del 2007.15 Entrevista a Clementino Núñez y Plácido Jaque, Malargüe, Argentina, Mayo del 2007.
Huellas Cordilleranas. Procesos de construcción identitaria en el Sistema Pehuenche: Malargüe, El Melado y Armerillo.
91
y el zapateado. Y nos acercamos a eso, no sé si porque nos trae recuerdos o nos han
comentado nuestros padres”.16
El tránsito longitudinal permanente que ha caracterizado a la zona, permite el traslado
cultural. En este caso, es la cueca el lazo; en otros, es la comida, el mate, el pañuelo al cuello, etc.
Se suman a la “mochila cultural” innumerables aspectos que retrotraen el tránsito ininterrumpido
que ha caracterizado al “Sistema Pehuenche”.
Pero, además de compartir similares características culturales, existe un sustrato que también
comparten y que le da sentido a esta comunidad identitaria. Malargüe es una zona típicamente
ganadera. Desde la llegada de los conquistadores europeos y la introducción del ganado bovino
y caprino en la región, tanto españoles como indígenas hicieron de éste su principal sustento y
actividad económica. La actividad agropecuaria es una de las características fundacionales de la
apropiación territorial que hicieron los grupos humanos que han habitado la zona. Así lo hicieron
los indígenas hasta las campañas del “despojo”, y así lo siguieron haciendo los habitantes de este
territorio luego que se fortaleció el dominio de ambas Repúblicas. Fue de esa forma como los
habitantes del lugar se relacionaron y generaron su cultura en torno al ganado. Tanto es así, que
hasta hace poco, para las “veranadas”17, la familia completa –no sólo el “padre proveedor”- subía a
la Cordillera con el ganado, a aprovechar los pastos de temporada y así, trasladando el hogar hacia
los montes, hombres y mujeres, niños y niñas, realizaban un trabajo cooperativo para aprovechar
de mejor manera todos los recursos que el ganado entregaba.
“Iban tu madre, tus hermanas, todos en las veranadas”.18
Si bien es característico de las sociedades rurales el predominio de una masculinidad
hegemónica19, las necesidades de una economía de subsistencia –como el arreo de animales-
hacían determinante la concurrencia de la familia en la labor productiva. De ese modo, todo el
grupo familiar cooperaba en el sustento de la misma, haciendo que la taxativa división sexual de
roles de la sociedad tradicional fuera sobrepasada por la realidad. En contraposición a la vida y
“cultura gaucha”20 (propia de Brasil, Uruguay y Argentina), donde la labor ganadera es algo propio
de los hombres, en Malargüe se recuerda siempre la gran ayuda que le brindaban al arriero su
mujer, sus hijos e hijas, tanto en la actividad propiamente del arreo, como en el aprovechamiento
de los subproductos que de los animales se lograban extraer.
16 Ibíd.17 Proceso de traslado de animales hacia los pastos altos de la Cordillera de los Andes, aproximadamente entre los meses de Noviem-
bre y Abril.18 Entrevista a Magdalena Rosas y Bernardo Guiraldes, El Manzano, Argentina, Mayo del 2007.19 Isabel Hernández, “Identidades étnicas subordinadas e identidades masculinas hegemónicas”, en Teresa Valdés y José Olavarría
(ed.), Masculinidades y equidad de género en América Latina, FLACSO-Chile, Santiago, 1998, pp. 218-229.20 Ondina Fachel L., “Suicidio y honor en la cultura gaucha”, en Teresa Valdés y José Olavarría (ed.), Masculinidad/es. Poder y crisis,
FLACSO-Chile, Santiago, 1997, pp. 113-124.
Huellas Cordilleranas.
92
“[…] Somos cinco mujeres y cinco varones, y mi madre, bueno, fue una gran mujer,
porque crió a sus hijos en esa época bastante difícil, donde se concurría a las veranadas,
a la invernada y no era fácil”.21
Si participa toda la familia en una labor como la que realizan los arrieros, la distinción
entre el trabajo “propiamente tal” y el trabajo doméstico no corre, ya que el espacio del
trabajo doméstico –la casa- no existe cuando se internan en la Cordillera. La división sexual
del trabajo se atenúa.
“En la Cordillera las mujeres desempeñan una labor similar a la tarea de éstos [los
hombres], no es nada muy distinto”.22
Con el avance de la modernidad estatal, esta tenue división sexual del trabajo, se va
haciendo cada vez más amplia. Para ello, los aparatos coercitivos de la sociedad –Iglesia,
funcionarios estatales, policía- van instrumentalizando argumentos morales y criminales para,
poco a poco, excluir a la mujer de las labores productivas fuera del hogar23.
Como parte de la cultura tradicional-rural, esta zona ha tomado muchos de los
aportes y características culturales de sus vecinos, aquellos hombres y mujeres maulinos que
migraron al otro lado de los Andes por el “Paso Pehuenche”. Y como éstos, los malargüinos
también han sufrido los cambios que la modernidad y la modernización han llevado hasta los
lugares más recónditos de la región.
Los cambios siempre generan incertidumbre. En este caso, han llegado a afectar la
base de esta forma de vida: la actividad económica asociada a la ganadería y la vida en torno
a los ciclos reproductivos del ganado.
“La juventud ya se fue, vaya a saber cuántas personas se fueron. Como está un poco
difícil [el trabajo] ya se van, se van a trabajar a otro lado”.24
Aún así, los habitantes de Malargüe son capaces de mirar con seguridad el futuro de
la cultura local-regional, existe una confianza en la “tradición” como sustento del pueblo. En
este caso, los lazos familiares se buscan como refugio a los procesos de fragmentación.
“[…] el malargüino es muy apegado a su familia, a su historia”.25
21 Entrevista a Natividad Vásquez. Malargüe, Argentina, Mayo del 2007.22 Ibíd.23 Para un análisis del caso chileno en este sentido, v gr. “El peonaje femenino: iniciativa empresarial, servidumbre y proletarización
(1750-1900)”, En Salazar, Labradores, peones y proletarios…, óp. cit., pp. 260-328.24 Entrevista a Magdalena Rosas y Bernardo Guiraldes, El Manzano, Argentina, Mayo del 2007.25 Entrevista a Clementino Núñez y Plácido Jaque. Malargüe, Argentina, Mayo del 2007.
Huellas Cordilleranas. Procesos de construcción identitaria en el Sistema Pehuenche: Malargüe, El Melado y Armerillo.
93
Y ante los cambios que las modernizaciones –como el corredor bi-oceánico que se está
construyendo en aquella región y que tiene por finalidad unir los puertos sudamericanos del
Atlántico con los del Pacífico-26 pueden traer a la comunidad, se sostiene la misma reflexión.
“[…] principalmente el Departamento de Malargüe sigue siendo un departamento muy
arraigado a sus costumbres tradicionales. Y hoy, aunque estamos viviendo un adelanto
terrible, siempre sigue la tradición malargüina”.27
La larga tradición de la cultura ganadera engendra una visión más tranquila ante las
modernizaciones. Los habitantes de esta localidad confían en su cultura y en la capacidad
que tiene su modo de vida para mutar en el tiempo, acompañando el ritmo de éstos, pero
manteniendo la base productiva que la ha generado, permitiendo que la comunidad se sostenga
en las nuevas generaciones. Los nuevos tiempos no son esperados con afanes milenaristas, se
tiene una visión de lo inevitable, pero que al mismo tiempo puede ser asimilado.
26 Frente al tema de la finalidad de dicha carretera, son esclarecedoras las palabras pronunciadas por el embajador chileno en Ar-gentina, Luis Maira, en la inauguración de las obras en el territorio chileno.: “[…]este proyecto tendría que considerar el valor de la presencia de Chile en el Pacífico, principal cuenca económica del mundo […] y que hoy realiza el 57% del comercio en el mundo […] Tenemos que estar atentos a las necesidades de los países del Atlántico sudamericano que quieren llegar por nuestros pasos fronterizos y puertos a China, India y al resto de los grande mercados asiáticos encabezados por Japón.” El embajador, expone la marcada inspiración mercantilista-exportadora que opera en Chile las últimas tres décadas. Por lo tanto, no se busca con esta mega obra la integración de “ambas naciones”, ni menos la conexión ni la dinamización de las relaciones en el “Sistema Pehuenche”, sino que sólo se busca facilitar el flujo de camiones llenos de mercancías exportables. Extraído de Internet: http://www.mop.cl/mop/regiones/septima/noticias/boletines/Boletin_Seremi_MOP_Maule_200703.pdf, Abril, 2008.
27 Entrevista a Clementino Núñez y Plácido Jaque. Malargüe, Argentina, Mayo del 2007.
Huellas Cordilleranas.
94
b) El Melado y la Modernidad resistida.
En la zona más meridional de la hoya del Maule, específicamente al sureste de Talca,
enclavado en la pre-cordillera de Linares, se encuentra un poblado que vive fundamentalmente
del cuidado y provecho del ganado caprino y en menor medida bovino. A este poblado se le
conoce como la Quebrada de Medina, siendo su principal referencia geográfica el estar ubicado
en el Cajón del río Melado,y de ahí que la zona en general sea conocida como El Melado.
Si bien el origen de esta localidad no lo podemos señalar exactamente por falta de
documentación al respecto, sí es posible referirnos a cuándo este “cajón” comienza a ser un
atractivo polo de inmigración para el peón de la zona. Se da un proceso de “arranchamiento”
del peón itinerante. Un proceso identitario que tiene como principales bases la tradición, el
trabajo y el asentamiento.
Hacia las primeras décadas del siglo XX, un grupo de hacendados de la zona, con el
afán de aumentar la superficie regada y aprovechar de una manera eficiente las aguas que el
río Melado –afluente del Maule- poseía, comenzó a ejecutar trabajos de canalización, siendo
la obra más importante un túnel, que fue bautizado homónimamente al río y cajón. Poco a
poco, fueron llegando peones provenientes de toda la región en busca de la sobrevivencia.
Estos “brazos” masculinos, que arribaban solos y “sueltos” como la vida del peón, fueron los
que les dieron, al calor del trabajo, la primera fisonomía e identidad al poblado. Los actuales
habitantes de El Melado, reconocen que sus padres y abuelos, para poder sobrevivir en un
mundo de hombres, debieron demostrar que ellos eran los más hombres.
“Los viejitos que trabajaban, contaban que aquí antes […] ese trabajo se hizo sin
maquinaria, a pura pala y picota, y cuando había roca, (se usaba) explosivo, […] para
perforar tenían que, con una broca, con un macho, hacer el hoyito en la roca, poner
dinamita y hacer el túnel. Por ejemplo, decían “nosotros vamos a hacer cien metros de
canal”, abrir el raje […]. “Y los puros más maceteados, los más choros”.28
El carácter alejado de los trabajos “de ocasión”, en algunos casos, dificultaba el
traslado de las familias de los peones, y en otros, se trataba de hombres, que por la misma
naturaleza laboral migratoria, no llegaban a constituir familia. De esta manera, las faenas se
impregnaban de “masculinidad”, de una cultura llena de sobresaltos y dificultades, muchas
de ellas asociadas a la violencia. Más aún si los espacios laborales eran lugares alejados, casi
inaccesibles –como un cajón cordillerano-, en donde se trabajaba de “sol a sol”, agotando
los músculos y curtiendo las manos ya curtidas. En este contexto, resulta difícil imaginar una
28 Entrevista a Jaime Espinoza Valdés, Quebrada de Medina, Chile, Marzo del 2007.
Huellas Cordilleranas. Procesos de construcción identitaria en el Sistema Pehuenche: Malargüe, El Melado y Armerillo.
95
identidad alejada de los temas centrales en torno a los cuales giraba la vida del trabajador:
extenuantes jornadas, esfuerzo físico y cansancio mental. En estas condiciones, el desarrollo
de una identidad masculina encontraba sus canales de expresión en aspectos como “ser choro”
y “maceteado”. Por lo tanto, en este contexto, se hace imprescindible el “reconocimiento que
hacen los pares o el resto de la sociedad […] para la afirmación del ‘ser un hombre’”, además
esta condición tiene que ser notoria, ya que “ser ‘demostrada’ es un factor central e inherente
a la masculinidad”29.
“El más fuerte dominaba, los trabajos eran brutos y no había horario”.30
De ahí que la violencia constituyera “un medio de expresión y una vía de resolución de
conflictos, al mismo tiempo que una forma de demostrar la masculinidad”31. Así, la precariedad
de los trabajos “a trato”, su inconsistencia en el tiempo, hacían que los peones se comportaran
de manera infame; los llevaba a violentar incluso a sus “compañeros de ruta”.
“Por esos cien metros, [decían] “vamos a trabajar cincuenta gallos y a trato”. “Nos van a
pagar tanta plata”. Si es que trabajaban cincuenta, terminaban treinta. [a] Los otros los
mataban ahí, para sacar más plata, y los sepultaban con el mismo material”.32
Con el tiempo, y a medida que el trabajo avanzaba, muchos hombres comenzaron a
formar familia con mujeres de zonas aledañas; otros, que continuaban llegando atraídos por la
oportunidad laboral, arribaban con su familia hecha. Las nuevas familias comenzaron a darle
fisonomía al poblado de Quebrada de Medina, en El Melado.
“Y ahí, nosotros éramos nueve hermanos, quedamos ocho, falleció uno. Y ahí nos
criamos. Mi mamá (como éramos tantos y mi papá tenía que trabajar y todos chicos)
cuando tenía que salir nos tenía que dejar amarrados”.33
Pero esta proliferación de una organización familiar en la zona cambió fundamentalmente
la forma de vida. En el trabajo –base del asentamiento de este lugar-, los códigos y formas no
variaron en lo más mínimo. Es más, encontraron la forma de reproducirse de una manera
natural y así fueron traspasados de padres a hijos; niños que aprendieron a “ser hombres”,
trabajando desde pequeños. Se consolidaba la base del poblado a través de la actividad laboral,
la cual se fortalecía con los nuevos habitantes, se entrelazaba la vida y el trabajo.
29 Cecilia Osorio G., “Ser hombre en la pampa. Aproximación hacia los rasgos de masculinidad del peón chileno en las tierras del salitre, 1860-1880”, En Fernández, Marcos [et. al] (Colectivo de Oficios Varios), Arriba quemando el sol, LOM Ediciones, Santiago, 2004, p. 100.
30 Entrevista a Jaime Espinoza Valdés, Quebrada de Medina, Chile, Marzo del 2007.31 Osorio G., óp. cit., p. 106.32 Entrevista a Jaime Espinoza Valdés, Quebrada de Medina, Chile, Marzo del 2007.33 Ibíd.
Huellas Cordilleranas.
96
“[…] mi padre trabajaba en el canal. Y yo trabajaba con él desde los 10 años, así como
acompañándolo, ayudándolo. Mi padre fue siempre trabajador del canal, no más […].
Claro, ahí empecé a trabajar con mi padre, a ayudarle […] y después en trabajos grandes,
trabajos grandes”.34
Después de algunas décadas de faenas, a mediados del siglo XX, el trabajo en la
canalización del río comenzó a decaer y pocos años después las obras finalizaron. Fue ahí cuando
se efectuó, aprovechando los recursos y condiciones naturales que poseía –y posee- el Cajón
del Melado, una reconfiguración productiva: pasaron de ser peones en vía a la proletarización,
a pequeños ganaderos. Muchos se fueron, pero otros, volviendo a las actividades propias del
hombre de campo que nunca habían dejado de ser, encontraron en la ganadería una nueva
oportunidad –más independiente, arraigada en la cultura tradicional y por eso, más duradera-
de sobrevivencia.
¿De qué manera responde el antiguo peón a su reconfiguración laboral? Con un tipo
de identidad y cultura que no le es ajena: la del campesino. Los antiguos hombres que vivían
en la incertidumbre de un trabajo precario, se transformaban de esta manera en pequeños
ganaderos transhumantes. El trabajo ganadero se presentaba como una nueva posibilidad
que, aunque precaria, le otorgaba una subsistencia a su arbitrio. Esto constituyó un hecho
a contrapelo con los procesos modernizadores, una resistencia que ha logrado mantenerse
hasta hoy, debido al aislamiento que vive la zona.
La cultura del arreo impone su separación del mundo moderno, en ella lo que configura
identidad son los símbolos del jinete ganadero. La dureza del trabajo establece un tipo de
relación más bien distante entre los miembros de la familia. Desde muy niños, los habitantes
de la zona, comienzan a empaparse de la forma de vida que su cultura le propone. La relación
con sus padres, que si bien ha variado un poco, conserva la forma de un distante respeto que
se confunde con miedo, marca la autoridad y los papeles que cada uno cumple en el hogar.
“[…] el niño, al saludar a los padres, solamente le tocaba la punta de los dedos. Había un
distanciamiento muy grande, ahora no, ahora se saludan como personas, por lo menos
hay algunos […]”.35
Así, los niños encuentran entretención los símbolos propios de un arriero: el caballo y
la cultura trashumante. Incluso en un medio moderno como la televisión, buscan la relación
con su identidad.
34 Entrevista a Gilberto Espinoza, Raúl Valdés y Juana Retamal, Quebrada de Medina, Chile, Marzo del 2007.35 Entrevista a Julio Parra, Quebrada de Medina, Melado, Chile, Marzo del 2007.
Huellas Cordilleranas. Procesos de construcción identitaria en el Sistema Pehuenche: Malargüe, El Melado y Armerillo.
97
“Las películas mejicanas les gustan, no ve que les gustan los caballos, los pistoleros.
Pero les ponen monitos y dicen “¡ah, qué cuestión, no los entendemos!”.36
En la Escuela, se da nuevamente un choque de identidades. Los habitantes de El Melado
han instrumentalizado la labor de la Escuela, ocupándola más como un medio de subsistencia
que como un proceso educativo. Por otro lado, para familias numerosas, donde muchas veces
el pan y el abrigo escasean, el servicio de internado que la Escuela entrega es un gran aporte
para la economía doméstica de los hogares del lugar.
“[…] no éramos internos porque nos veníamos a dormir para la casa, pero sí éramos de
escasos recursos y nos íbamos a comer a la Escuela. En la tarde no había clases, pero
nosotros íbamos a comer para allá, todo el grupo, como éramos hartos”.37
Queda en evidencia que el discurso modernizador no tiene cabida en una cultura
cerrada, como la campesina. Sus necesidades apuntan en la dirección de mantener la economía
de subsistencia que llevan y, en ese sentido, el trabajo de los integrantes de la familia es
fundamental. Son la mano de obra del “negocio familiar”. Podría parecer que la Escuela es
usada principalmente como una guardería, en la medida que, la ganadería trashumante no
permite el traslado de todo el contingente familiar y así, el crecimiento de los niños queda
encargado a la institución, pero cuando aquellos están capacitados para ejercer alguna labor
productiva, la “experiencia educativa” queda en un segundo plano.
“El año pasado, había un cabrito, el más grande estaba en sexto. Y yo siempre lo traía
pa acá,.[…] …el Mariano. Y cuando supo que este año no iba a haber séptimo, estaba
contento. Contento porque no iba a venir más [a la Escuela] […]”.38
Las necesidades vitales están circunscritas a las necesidades que impone el trabajo y, de
esa manera, los horizontes de la mayoría de las familias de El Melado no son más que seguir
la cadena productiva.
“Y aquí a los padres […] no les interesa que los cabros sean otros, que estudien. Lo que
quieren ellos [los padres] es que salgan luego del colegio para que les vayan a ayudar a
cuidar chivos. […] Ellos creen que el futuro de la persona es criar chivos, criar animales
y nada más”.39
36 Entrevista a Jaime Espinoza Valdés, Quebrada de Medina, Melado. Linares, Chile, Marzo del 2007.37 Ibíd.38 Ibíd.39 Ibíd.
Huellas Cordilleranas.
98
Las labores domésticas quedan en manos de las mujeres, aunque su trabajo no se termina
ahí. Mientras son solteras ayudan en las labores de crianza de animales. Su participación en las
veranadas, aunque en disminución, es realmente importante. Ya que ellas apoyan a sus maridos,
padres y hermanos en las labores de cuidado y crianza del ganado y además elaboran algunos
subproductos, como el queso, que ayudan a la economía familiar.
“[…] si aquí ahora todas las mujeres vamos a la veranada, andamos ayudando a los maridos
para allá […] las mujeres iban harto a este sector de la cordillera a hacer queso, esto durante
la veranada. Había mujeres re buenas para hacer queso. Hacían harto queso, entonces
estas señoras ordeñaban unas 40, vacas 45”.40
Aún al formar parte del proceso productivo, el machismo tradicional se expresa de igual
manera en la comunidad. Desde la niñez se expresan los rasgos tradicionales del machismo
campesino.
“Los niños son machistas […] como adultos”.41
Otra de las maneras en que esta comunidad ha instrumentalizado para su beneficio la labor
del aparato estatal, la vemos manifestada al acaecer una catástrofe que los afecte a ellos o a sus
animales. Es en estas ocasiones cuando ellos sacan a relucir su identidad como chilenos, exigiendo
la ayuda que como nacionales necesitan42.
“[…] los mal acostumbraron, aquí cuando fue el terremoto blanco se les dio de todo. Y
recuerdo que a un apoderado que tenía aquí, que después falleció, decía “que venga otro
terremoto blanco este otro año, nos dan de todo de nuevo y no trabajamos otro año”.43
De esta manera, vemos cómo los pequeños ganaderos instrumentalizan los aparatos
estatales disponibles. Usufructúan, de la forma que pueden, de la presencia del Estado en El
Melado. Ya sea la Escuela como lugar de alimentación y habitación, los Carabineros como medio
de transporte o los recursos estatales frente a las catástrofes naturales. Podemos observar en esta
comunidad un tránsito histórico en paralelo a los procesos modernizadores, donde la utilidad de
dichos procesos se mide en la factibilidad de mantener un estilo de vida asociado a los lineamientos
de la ganadería de transhumancia. La “pasividad” campesina, pasa en este caso por la obstinación
en mantener un medio de subsistencia extensivo, como el arreo de animales; pero se muestran de
manera “activa” al usar, según su propia necesidad, los lazos con el Estado.
40 Entrevista a Gilberto Espinoza, Raúl Valdés y Juana Retamal, Quebrada de Medina, Chile, Marzo del 2007.41 Entrevista a Jaime Espinoza Valdés, Quebrada de Medina, Melado, Linares, Chile, Marzo del 2007.42 Para ver la utilización de identidades nacionales según las necesidades de la comunidad, ver, Clara María Medina, “Narrativas y
representaciones de la identidad…”, óp. cit.43 Entrevista a Julio Parra, Quebrada de Medina, Melado, Chile, Marzo del 2007.
Huellas Cordilleranas. Procesos de construcción identitaria en el Sistema Pehuenche: Malargüe, El Melado y Armerillo.
99
c) Armerillo: «Hay que haber caminado para poder detener la vida».
Como dijimos anteriormente, la situación laboral que caracterizó por siglos al sector
rural chileno era manifiestamente precaria. La dificultad de encontrar un trabajo que
tuviera una proyección en el tiempo y que además proveyese los medios necesarios para
el desenvolvimiento de la familia, eran características que compartían los trabajadores del
campo. De esta manera, se hacía necesario buscar esa posibilidad en distintos lugares. Éstos
en algún momento fueron la explotación minera del Norte del país, en otras ocasiones fue
la migración hacia los centros urbanos, y en otros casos, el trabajo se buscó en la misma
zona rural. Esto último, se hizo posible ya que a mediados del siglo XX comenzó una “onda
modernizadora”, en donde el Estado, a través de los impulsos industriales de la CORFO, se dio
a la tarea de mejorar las condiciones de las obras públicas por todo el país44.
Dentro de estas iniciativas modernizadoras se encuentra la creación de la Dirección de
Riego, que tenía por finalidad el “estudio, proyección, construcción y explotación de las obras
de riego financiadas con recursos fiscales”45. Para lograr estos fines, fue necesario contar con
una gran cantidad de trabajadores dispuestos a enrolarse en una labor para nada fácil, ya que
ir a trabajar a los sectores rurales comprendía el traslado permanente hasta las faenas, con
todas las restricciones que ello implicaba.
Los trabajos en el cauce del río Maule comienzan en 1946, con obras tendientes a
aumentar la capacidad de la laguna del mismo nombre, mediante la construcción de un embalse
que regularía el riego del río46. Para esta labor, fue necesario el traslado de una gran cantidad
de trabajadores, provenientes, en su mayoría, de las localidades próximas a las obras.
“Mi mamá y mi papá venían de Linares […] Entonces, mis viejos buscando nuevos
horizontes se vinieron para acá, para Armerillo, a trabajar a la cuestión del canal Maule.
Y yo nací aquí en Armerillo, el año ’53”.47
Si bien el segmento laboral denominado “peonaje rural” que avanzó hacia los centros
urbanos o mineros, es propio de la segunda mitad del siglo XIX; en el campo, la mano de obra
44 Para el proceso de desarrollo productivo impulsado desde el Estado, conocido como “desarrollo hacia adentro”, ver, por ejemplo, Oscar Muñoz G., Chile y su industrialización. Pasado, crisis y opciones, CIEPLAN, Santiago, 1986; Luis Ortega et al., Corporación de fomento de la producción, 50 años de realizaciones 1939-1989, Departamento de Historia Facultad de Humanidades Universidad de Santiago de Chile, Santiago, 1989, principalmente para el período analizado aquí, el capítulo III, pp. 69-128.
45 Dirección de Obras Hidráulicas, Ministerio de Obras Públicas, “Historia del Riego”, extraído desde la Web: http://www.doh.gob.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=64, Abril, 2008.
46 Julio Sandoval J., El riego en Chile, Ministerio de Obras Públicas, Santiago, 2003. Versión digital disponible en Internet: http://www.doh.gob.cl/images/stories/historia_del_riego_en_chile.pdf, Abril, 2008.
47 Entrevista a Carlos Barrera, Armerillo, Chile, Enero 2007.
Huellas Cordilleranas.
100
siguió caracterizándose por su “movilidad y falta de especialización”48. Si el peonaje del siglo
XIX “posibilitó el tránsito hacia formas de producción capitalista”49, a mediados del siglo XX los
trabajadores rurales –que quedaron al margen de la proletarización industrial- fueron los que
hicieron posible las modernizaciones de las obras públicas que impulsó el Estado. Fueron estos
peones y sus familias, los que se trasladaron hasta el interior para acometer la labor de irrigar
las tierras con las cuales se buscaba, por una parte, aumentar la producción agrícola de la zona
del Maule y, por otra, allanar el terreno para futuras obras hidroeléctricas.
Sin duda, no se trataba de una faena fácil. La infraestructura del lugar, no entregaba las
comodidades mínimas para los trabajadores. Ya al llegar al lugar se notaban las diferencias
sociales propias de un régimen para nada igualitario.
“Armerillo en esos años, eran sólo oficinas […] de construcción sólida, porque allí llegaba
la ‘jefatura’, la ‘ingeniería’. […] Las barracas de los trabajadores eran de tablas, piso de
tierra y fonola. Algunos viejos traían a sus señoras y tenían que recortar las piezas con
sacos y ropa, no era bueno porque habían muchos solteros y alcohol”.50
Existía el lugar para los profesionales, pero las habitaciones y condiciones higiénicas
para los trabajadores no estaban presupuestadas. Tendrían que ser los mismos trabajadores
los que se dieran a mejorar sus condiciones habitacionales. Si bien, este es el aspecto negativo
de esta situación, en el reverso está la posibilidad de construir un espacio, de intensificar los
lazos socioculturales con el pueblo que ellos tenían que construir.
El asentamiento definitivo del pueblo tiene su origen en las obras hidráulicas del río
Maule. Armerillo no existía antes de eso. Vemos aquí expresados los difíciles procesos de
construcción social a los que se ha acometido el sector popular chileno51, en este caso, se trata
de la apropiación de un lugar habitable, de un espacio propio, que un principio no fue pensado
más que como un campamento de trabajadores. ¿De dónde surge la necesidad de asentarse,
de “echar raíces”, en un lugar tan impropio como la proximidad de una faena de gran escala?
La vida del peón, como vimos, se forjó en la precarización y en la falta de certezas; por lo tanto,
en la continua búsqueda por una mejor vida, la opción laboral que ofrecía un mayor grado de
perduración podía ser la oportunidad para establecerse. O sea, la localización de Armerillo
no tiene una suerte de casualidad, se trata a todas luces de una situación particular, dada
48 Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile, Vol. II. Actores, identidad y movimiento, LOM Ediciones, Santiago, 1999, p. 106. Destacado en el original.
49 Ibíd.50 Entrevista a Carlos Barrera, Armerillo, Chile, Enero 2007.51 Otro caso de construcción popular de un espacio social, es el movimiento de pobladores, que a mediados del siglo XX se transfor-
mó en un “agente constructor de ciudad”. Para el caso de Rancagua, ver Gabriel Salazar, “La sociedad civil popular del poniente y sur de Ranca-gua (1930-1998)”, Ediciones SUR, Santiago, 2000; y para el caso de Santiago, ver Mario Garcés, “Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago 1957-1970”, LOM Ediciones, Santiago, 2002.
Huellas Cordilleranas. Procesos de construcción identitaria en el Sistema Pehuenche: Malargüe, El Melado y Armerillo.
101
por la relación entre las necesidades del sistema económico y las necesidades de los peones
rurales itinerantes por establecerse en un espacio. El geógrafo catalán, Juan Eugenio Sánchez,
pone atención en la unión que existe entre la economía y la geografía en la construcción de
“espacios”, señalando que “si la localización llega a adoptar «formas» en el espacio no lo
será por formalismos más o menos «cristalográficos o geométricos» sino guiada por causa
de la relación coste-beneficio”52. En este sentido, la magnitud de las obras que se llevaban a
cabo en el río, la hacían vislumbrar como un trabajo a largo plazo –“coste-beneficio” para los
trabajadores-, una labor de años, y de esa manera, a la primera oportunidad, los trabajadores
comenzaron a detener su camino en Armerillo.
“Armerillo eran cuatro casas cuando llegué yo, en el ’58, con linyera al hombro, nada
de andar con maletas. Ahí me vine yo, trabajando en los fundos, hasta que llegué aquí.
Porque yo sabía, me habían nombrado, que en Armerillo había pega”.53
La “pega” estaba circunscrita al río Maule, y de esa manera, los trabajos realizados
giraban en torno a la canalización del mismo. Con esto, se buscaba ampliar la zona de regado
que tenía el río. Así, las tierras desde San Clemente hacia la Cordillera de los Andes, contarían
con mejores canales para la producción agrícola. Lograr aquello no era fácil, se trataba de
labores peligrosas y extenuantes.
“Los viejos [los primeros que trabajaron en la canalización] talaban los cerros, […]
pescaban esos palos y desviaban los ríos con esos puros palos. Entonces, así mantenían
el sistema de regadío hasta que se modernizaron e hicieron las compuertas”.54
En ese tipo de condiciones, los riesgos que se corrían eran altos. Para la época, no
se aplicaba una legislación que regulara las condiciones laborales. Armerillo, como espacio
laboral rural, quedaba fuera del campo visual de las contradicciones más drásticas del Capital-
Trabajo55. De esta manera, los jefes se podían permitir pasar a llevar hasta los muertos.
“En este río se ahogó mucha gente. Maestros buenos cayeron de ahí de la compuerta
al agua y no aparecían más. […] ¿Y cree que la faena se paraba por los ahogados? No,
seguía. Un caballero que salió muerto del río ¡lo tenían tapado con caca los hueones! ¡Y
la faena no paró!”.56
52 Juan Eugenio Sánchez, “Poder y Espacio”, en Geocrítica. Cuadernos críticos de geografía humana. Universidad de Barcelona, Año IV, nº 23, Septiembre de 1979. Versión digital disponible en Internet: http://www.ub.es/geocrit/geo23.htm, Abril, 2008.
53 Entrevista a José Morales, Armerillo, Chile, Enero 2007.54 Entrevista a Carlos Barrera, Armerillo, Chile, Enero 2007.55 “[…] los escenarios fundamentales de los problemas del continente [América Latina], están referidos a sus ciudades.” Christian
Retamal, “Imágenes de modernidad y pobreza dura”, en Revista Proposiciones, nº 27, Ediciones SUR, Santiago, 1996, p. 122.56 Entrevista a José Morales, Armerillo, Chile, Enero 2007.
Huellas Cordilleranas.
102
Una de las características de la proletarización es la primacía de los aspectos productivos
por sobre los personales, por lo tanto, ante graves accidentes las faenas seguían en marcha. Se
buscaba con esto que los trabajadores, poco a poco, fueran adoptando los hábitos laborales que
imponía la proletarización. Las largas jornadas, que significaban un esfuerzo físico muy exigente,
van transformando al obrero. De esta manera, comienzan a valorarse destrezas laborales como la
fuerza muscular y la resistencia al cansancio57. Así, al hablar del trabajo siempre se recuerda a los
más sacrificados en las faenas, a manera de estatus social, como algo digno de recordar.
“¿Cuántas veces me pegaba mis cuatro, cinco turnos sin dormir? Días completos, las
veinticuatro horas trabajando. Era duro para la pega… y todavía no me dejo morir”.58
“Te vi trabajar. ¡Oh! Era duro. Es que éste [José Alarcón] salió muy buenazo para la
pega”.59
Si las jornadas laborales eran extensas y agotadoras, sumado a esto las malas condiciones de
vida, la sociabilidad que se generaba no era de las mejores. En estas circunstancias, los conflictos
laborales comenzaban a fraguarse. La manifestación de éstos no se expresaba en peticiones al
patrón de mejores condiciones laborales, la rudeza de los peones quedaba de manifiesto ante
la menor provocación. Era en esas instancias donde las diferencias se expresaban con mayor
crueldad.
“Me acuerdo de una pelea enorme, ahí en el campamento, […] era un viejo que le decían el
“Macheteao” Albornoz, que era el más famoso de todos los viejos, puros viejos huasos […]
El otro, de apellido Pizarro, tenía unos dientes de oro. Y el “Macheteao” Albornoz le ganó la
pelea al Pizarro, que debía medir como un metro noventa, y el “Macheteao” Albornoz era
un tipo de como un metro sesenta, pero era guapo”.60
Se puede apreciar en el relato anterior, cómo la figura del hombre de trabajo, sacrificado
y aguerrido –propia de la imaginería popular-, se revela ante un otro, más alto y opulento (con
“dientes de oro”), y lo derrota. Es la rebelión del sacrificado ante la fastuosa opresión laboral y
el sacrificio que implicaba trabajar la mayor parte del día, sin proyecciones favorables. Puede ser
entendido este relato, como una expresión del sentimiento que incubaba el obrero en contradicción
con la otra sociedad, esa que se mostraba en condiciones habitacionales sólidas y con servicios
acomodados; como si se tratara de algo con “dientes de oro”.
57 Este análisis es tributario del que realiza Julio Pinto, que en su obra está referido al caso de los obreros de la minería del salitre en el Norte de Chile, para fines del siglo XIX. Julio Pinto, Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera, Editorial Universidad de Santiago, Santiago, 1998. En especial el capítulo “La transición laboral en el norte salitrero: La provincia de Tarapacá y los orígenes del proletariado nacional (1870-1890)”, pp. 23-54.
58 Entrevista a José Alarcón, Armerillo, Chile, Enero, 2007.59 Entrevista a José Morales, Armerillo, Chile, Enero, 2007.60 Entrevista a Carlos Barrera, Armerillo, Chile, Enero, 2007.
Huellas Cordilleranas. Procesos de construcción identitaria en el Sistema Pehuenche: Malargüe, El Melado y Armerillo.
103
De esta manera, se va configurando una identidad que gira en torno a la actividad
laboral, ya que es éste el punto en común que tienen todos los habitantes de Armerillo. El
nacimiento del pueblo, es también el nacimiento de amistades, de un lugar para vivir; es la
búsqueda de pertenencias entre el grupo de trabajadores y sus familias, lo que configura
una caracterización propia de su historia. El paso del peón itinerante al obrero, está unido
a la opción de encontrar un pedazo de tierra donde “arrancharse”, lo que tiene significación
positiva. De ahí que los trabajos en la canalización del río Maule sea el punto de partida de
todos los relatos. Se configura de esta manera la identidad de la población de Armerillo, como
la identidad del antiguo peonaje sin raigambre en un espacio, que logra a través de su esfuerzo
personal –“con sus propias manos”- construir un pueblo, construir una comunidad, construir
una identidad.
“Yo llegué solo, pagando pensión […], después me casé y me quedé radicado aquí”.61
“Yo […] estoy radicado aquí desde el año ’46 […] yo vengo de la Octava Región”.62
“De aquí es mi señora, nacida y criada aquí, […] era la hija de la dueña de la
pensión”.63
Pero así como la constitución de Armerillo tiene un sentimiento de orgullo en la
población, también está en ella un aspecto intrínseco a la proletarización de la población
itinerante: el disciplinamiento de la mano de obra. No es Armerillo el lugar dónde los obreros
buscaron asentarse, sino que es el lugar donde la empresa encontró más indicado ubicar a
sus trabajadores. Si bien, en un momento, el asentamiento de la población cobró matices de
libertad, ésta duró hasta que los empleadores necesitaron hacer uso de esos territorios.
“Entonces la gente buscaba los lugares planos del “bajo”, apegados al río. Tenían su
agua y no molestaban a nadie, tenían agua y había harta leña. [Pero] más o menos
el año ’60, el “Riego” [Dirección de Riego] empezó a sacar a esa gente, esa población
desapareció toda. Porque el “Riego” necesitaba más agua, […] necesitaban sacar la
población y hacer más canales.
Y de ahí desapareció la población de Armerillo, la del “bajo”. Entonces el “Riego”
empezó a aplanar aquí, a traer maquinaria y a dejar plano el terreno para instalar más
campamentos”.64
61 Entrevista a Manuel Salinas, Armerillo, Chile, Enero, 2007.62 Entrevista a José Alarcón, Armerillo, Chile, Enero, 2007.63 Entrevista a José Morales, Armerillo, Chile, Enero, 2007.64 Entrevista a Carlos Barrera, Armerillo, Chile, Enero, 2007.
Huellas Cordilleranas.
104
Si bien “la propiedad de la vivienda como proyecto por cumplir, es la imagen de la
libertad puesta en el territorio”, esa libertad, al no estar al arbitrio de los pobladores, “implica la
adopción de una disciplina y un sacrificio”. Así, ese territorio propio de los habitantes del pueblo,
tiene también las características de “una propiedad regulada por el mercado […] y un lugar
predestinado conforme a un disciplinamiento de los espacios”65. Pero la población de Armerillo al
tener tras de sí una historia de desarraigo espacial, hace suyo un espacio que, aunque regulado
y preestablecido por sus empleadores, es más de lo que la tradición le imponía. Se trata de una
asimilación de lo que implicaba la proletarización66, una re-configuración de su identidad, que
implicaba una nueva forma de percibirse y de hacer suya esa situación.
A la regularización del asentamiento le siguen las conformaciones culturales propias de
toda comunidad. En ese sentido, las fiestas y celebraciones cobran gran relevancia debido a la
dureza de las faenas productivas y al aislamiento sociocultural de la zona. Las fechas en que
había celebraciones eran escasas y los medios con que se contaban para ello eran precarios,
pero aún así el recuerdo de aquellas fiestas está enraizado en la memoria del pueblo.
“Hacer una fiesta aquí era todo un acontecimiento. Se cerraba la calle principal, se
arreglaban unas ramadas, por ejemplo para el 18. esa era la única fiesta. […] No existía
música, no había vitrola, no había tocadiscos… nada. Era con pura guitarra, […] y el que
sabía cantar, era el “Gallo Cantor”.67
Al ser éste un pueblo de obreros, donde las historias personales eran similares y las
condiciones materiales equivalentes, se va constituyendo su identidad cultural a través de
los medios que le son propios: el obrero más trabajador, el hombre más osado, el saber tocar
guitarra. Son las categorías que la vida material del pueblo provee para conformar identidad. Esta
“proletarización tardía”, alejada de los grandes centros urbanos, mantiene las características
rurales; ya que, si en un sentido –el ámbito laboral- las relaciones sociales se modernizan, en
otro –en el ámbito sociocultural- el rito mantiene su arraigo en la comunidad68.
“Antiguamente para el mes de María, se hacía el mes completo [desde el 8 de Noviembre
hasta el 8 de Diciembre]. Asistía toda la gente, […] duraba una hora y media y llegaba
toda la comunidad. Sacaban a la virgen a pasear el último día. Se hacían coronas de flores,
la juventud, las señoras, los viejos, participaba toda la comunidad. […] Era un rito bien
bonito”.69
65 Retamal, óp. cit., p. 124.66 Pinto, op. cit., p. 41.67 Entrevista a Carlos Barrera, Armerillo, Chile, Enero, 2007.68 Retamal, óp. cit., p. 123.69 Entrevista a Carlos Barrera, Armerillo, Chile, Enero, 2007.
Huellas Cordilleranas. Procesos de construcción identitaria en el Sistema Pehuenche: Malargüe, El Melado y Armerillo.
105
El recuerdo, al ser nostálgico, denota una sensación negativa en los antiguos pobladores
de Armerillo. El pueblo vive un período de decaimiento de la actividad que alguna vez tuvo. El
fenómeno que le daba dinamismo y que constituía su identidad, los trabajos en el río Maule, ya
no existe. De esta manera, la población que no encontró posibilidades laborales ha comenzado
a emigrar a los centros urbanos.
“[…] la gente empezó a irse, por los mismos trabajos, […] terminó Obras Públicas y esa
gente se fue y se fue desbandando todo […]”.70
“[…] aquí vamos quedando los más brutos, esta gente nueva se ha ido toda y vienen sólo
para el verano. Después quedamos los dos, aquí como vecinos no podemos pelear nunca,
porque después con quién hablamos”.71
Las personas que todavía habitan en Armerillo se encuentran en un momento de re-
configuración de su identidad. Al desaparecer el fenómeno que otorgaba unidad al pueblo, parece
que se pierde con él toda una historia en común. Pero como las identidades no son estáticas, es
éste el momento donde comienzan nuevos procesos de construcción identitaria; donde recordar
forma parte, tanto de su pasado como de su futuro. Es en este nuevo proceso identitario, donde
el ejercicio histórico que nos (les) propusimos cobra relevancia, ya que recordar no sólo es poner
atención al pasado sino que -por lo menos en este caso- se trata de dar proyección a un proceso
acumulativo de experiencias sociales, que no por tratarse de poblaciones marginales, en lo
económico y social, su valor cualitativo deba ser desechado.
70 Ibíd.71 Entrevista a José Morales, Armerillo, Chile, Enero, 2007.
Huellas Cordilleranas.
106
Palabras finales.
Los tres casos que acabamos de ver, han dado cuenta de cómo las vivencias de un tipo
de sujeto histórico –el peón itinerante- se han transformado a través de las distintas coyunturas
que la búsqueda del sustento y la supervivencia le han propuesto, todo ello en el marco geo-
histórico que presenta el “Sistema Pehuenche”.
Profundos cambios afectaron al trabajo rural del “Valle Central” luego de la
descampesinización ocurrida en la segunda mitad del siglo XIX, y que tuvieron como consecuencia
directa que muchos peones “echaran camino”. La primera respuesta que levantó el peonaje
rural fue el vagabundaje y la itinerancia, con ello lograron sobrevivir a los duros embates que
la “expulsión” de mano de obra del agro les legó. Pero esto ocurrió siempre con la esperanza
puesta en darle un asentamiento fijo a sus recorridas vidas, un plato de comida y un techo más
estable a sus atribulados cuerpos. Este proceso se extendió en el tiempo y siguió, como vimos,
siendo una práctica de los peones rurales –en “vía de proletarización”- del siglo XX.
Si durante el siglo XX, debido al tipo de trabajo, muchos peones itinerantes pasaron a ser
proletarios en vía a la asociación corporativa y a la politización, en el “Sistema Pehuenche”, las
relaciones sociales se dieron de otra manera. Las características históricas y geográficas de la
zona, ofrecieron algunas facilidades para que el “caminar” de estos sujetos pudiera desenvolverse
dentro de la misma región natural.
Fue así como, a través de los distintos impulsos modernizadores que llevaron a cabo
las repúblicas de Argentina y Chile, se fueron destruyendo/construyendo las experiencias
vivenciales de los peones itinerantes del “Sistema Pehuenche”. Estos impulsos, fueron los que
brindaron nuevos escenarios y posibilidades, a estos actores sociales en búsqueda de generar
algún proyecto histórico que sobrepasara los desesperados intentos de supervivencia individual
que la itinerancia les obligaba a vivir.
La “Conquista del desierto argentino”, primero, significó la posibilidad de ser colono
en una tierra vacía(da); y, luego, las obras públicas impulsadas por el Estado, significaron la
posibilidad de “detener el camino”.
Huellas Cordilleranas. Procesos de construcción identitaria en el Sistema Pehuenche: Malargüe, El Melado y Armerillo.
107
¿Qué respuestas dieron los habitantes de esta zona ante los desafíos históricos a los que
se vieron expuestos?
En el caso de Malargue, fue la misma tradición ganadera de la zona, de arraigo indígena y
mestiza, la que permitió un proceso de cambio histórico-identitario exitoso. Este proceso, llevó
a los antiguos peones a conseguir un relativo mejoramiento en sus condiciones de vida material.
Su vida cambió, su cultura generó nuevas prácticas ideales y materiales, pero la memoria que dio
sentido a la comunidad social de los malargüinos fue capaz de recoger las tradiciones asentadas
en su origen. Con esto, se hace patente que la identidad va más allá de discursos y banderas
impuestas, siendo una construcción asentada en la historia y en la cultura de una sociedad
específica.
Para los habitantes de Quebrada de Medina, en el Melado, la canalización del río fue
el hálito de modernidad que les permitió terminar con su continuo errar. Pero el proceso de
proletarización que comenzaron a vivir no se completó, y al acabar las faenas de aquellas obras,
los peones y sus familias aprovecharon las condiciones naturales de la zona –y también su
característica capacidad de “acomodo”- para volver a desempeñar actividades de corte tradicional.
Se hicieron pequeños ganaderos y asentaron su vida en una base cultural no muy distinta a la
anterior: la campesina-tradicional. Esta reconfiguración identitaria, significó que desarrollaran
una capacidad para aprovechar a su modo los intentos integracionistas del Estado.
Armerillo resulta la cara opuesta a lo que hemos visto hasta el momento. Es allí, donde el
intenso proceso de proletarización vivido por más de treinta años, hizo asimilar a estas personas
más con una cultura urbano-proletaria que con una campesina-rural (esta última, propia de la
historia de las comunidades del “Sistema Pehuenche”). Explicable por esto es que, al finalizar los
trabajos a gran escala en la zona, lo que la modernización construyó con la mano lo destruyera con
el codo. Se trata aquí de una “proletarización fallida”, no por la incapacidad de los trabajadores
por acomodarse a los ritmos y consecuencias del trabajo asalariado, sino por el abandono del
Capital y por la depreciación que sufrió el Trabajo en el lugar. Lamentablemente, esto significó el
desarraigo y despoblamiento de un pueblo que perdió su “razón de ser”.
Tanto los “embates modernos” en contra de los indígenas del territorio argentino, como
los posteriores trabajos de modernización de las obras públicas que en la hoya del Maule se
realizaron, fueron las oportunidades que estas personas esperaban y que, de una u otra forma y
con distintos resultados, supieron aprovechar. De este modo, al tener la posibilidad de asentarse
en un lugar, fueron reconstruyendo la identidad, transformando y acomodando la cultura que
hasta ahí tenían, con las nuevas coyunturas que iban viviendo. Por lo tanto, fue y es un proceso
dinámico.
Huellas Cordilleranas. La evolución histórica del oficio del arriero
109
La evolución histórica del oficio del arriero.
Adolfo Arce ParraÁlvaro Corvalán Andana
Carlos Pavez Navarrete
Foto: Arriero, Cajón del Campanario, Chile.
Huellas Cordilleranas.
110
Introducción
El oficio del arriero en nuestro país posee profundas y significativas raíces al
interior del mundo rural y popular, las cuales son posibles de rastrear a través del tiempo,
encontrando antecedentes en sociedades prehispánicas que desarrollaron algún tipo de
ganadería y un sistema de transporte y comercio ligado a ésta. A partir de este punto y con
la llegada del hombre europeo, el sistema productivo americano se va ir complejizando,
lo que llevará a una especialización en las actividades de transporte y ganadería, capaces
de articular el comercio regional; es en este momento cuando emerge la figura del arriero
colonial, principal responsable de dinamizar la economía de la región, a través del transporte
en función de distintos modos de producción de la época. Los arrieros desarrollarán esta
función por más de tres siglos, hasta ser desplazados por los nuevos sistemas de transporte
y conectividad, principalmente por la irrupción del ferrocarril y el mejoramiento de la
red caminera, re-definiéndose el oficio hacia un rol relacionado con el traslado y cuidado
del ganado, fruto de la emergente y expansiva actividad ganadera a contar de la segunda
mitad del siglo XIX. Esta producción, sumado al hecho de requerir una alta demanda de la
tierra para el pastaje, debe hacer uso de los potreros cordilleranos, y a la vez, competir con
la agricultura por los prados del valle para la engorda del ganado. Esta actividad transitará
sin mayores modificaciones hasta que los hitos de la modernidad y globalización del siglo
XX (construcción de carreteras, el brote de fiebre aftosa y el mayor celo del Estado) van a
alterar el oficio de los arrieros y a insertarlos al interior de una esfera de mayor control estatal.
Huellas Cordilleranas. La evolución histórica del oficio del arriero
111
Antecedentes Prehispánicos.
Al revisar los estudios arqueológicos e historiográficos realizados hasta el momento
es posible afirmar que, para esta época, no existen arrieros, de acuerdo a las labores de
trasporte de mercadería y al cuidado y traslado del ganado. Aun así, es posible reconocer
como característica común, en los Andes sudamericanos, la existencia de un concepto que se
pueden considerar como antecedente al de nuestro sujeto de estudio, este es: el pastor, al
cual lo encontramos en los Andes centrales y centro-sur y, en menor grado y complejidad, en
los Andes Sur. A si mismo, es posible observar una variante presente en los Andes centrales y
centro-sur, que es el acarreo y el caravaneo, respectivamente1, ambos relacionados al trasporte
e intercambio de mercaderías por medio de camélidos.
La actividad de pastoreo y las de acarreo y/o caravaneo, según el caso, se encuentran
estrechamente vinculadas. Esto es porque los pueblos andinos se encontraban ubicados en
distintos pisos ecológicos, por lo tanto se veían en la necesidad de recurrir a la importación
de productos alimenticios provenientes de otros lugares para complementar su dieta. En este
contexto, la labor de crianza de camélidos hecha por los pastores andinos era indispensable
porque de aquí obtenían la capacidad de transporte, con lo que era posible realizar el acarreo
de mercaderías en caravanas. Además, de la actividad de crianza de ganado, se obtenían
productos y subproductos de este, los cuales se utilizaban para el intercambio, según la
necesidad de los individuos y del grupo humano.
En los Andes Centrales, zona que comprende actualmente el Perú, los estudios
arqueológicos2 nos dan a conocer que desde un periodo cercano a 8000 años atrás, los
distintos asentamientos, de acuerdo a la zona en la cual se encontraban (costa, sierra y selva),
tuvieron desarrollos especializados de acuerdo a su entorno ecológico; es así que para la costa
se especializaron en la caza y recolección de productos marinos, además de una incipiente
agricultura. Más al interior, la observacióon de ciertas excavaciones (pueblo 514) permiten
observar una especialización que giraba en torno a la actividad ganadera, debido a la presencia
“de Alpacas y de llamas en numero reducido, por la presencia significativa de restos óseos y
pieles, a través de los sectores adyacentes nominados A y B, que habrían servido de corrales o
encierros transitorios…”3.
Además de estos indicios se encuentran un conjunto de equipamiento relacionados
con el trasporte de mercarías como canastas y cajas de madera forradas con cuero. Con estos
1 “Acarreo”, término acuñado en Lumbreras, Luis Guillermo. “Historia de América Andina vol.1”, Universidad Andina Simón Bolívar, Libresa, Ecuador, Quito, 1999. “Caravaneo”, termino señalado en Berenguer Rodríguez, José. “Caravanas, Interacción y Cambio en el Desierto de Atacama”, editorial Sirawi, Chile, 2004.
2 Lumbreras, Luis Guillermo. “Historia de América Andina vol.1”, Universidad Andina Simón Bolívar, Libresa, Ecuador, Quito, 1999. 3 Ibíd. p. 146.
Huellas Cordilleranas.
112
elementos es posible deducir que su actividad, más precisamente, era la del acarreo, “…
integrando una red de intermediarios, que habría funcionado principalmente en la región sur
y que recorría determinados circuitos entre la costa y el interior. En la costa los del Pueblo 514
intercambiarían con los pescadores y los residentes en los valles…”4. Por tal motivo, se hace
comprensible la presencia de restos de productos ajenos a su sistema productivo gracias su
especialización pastoril, la que les permitía poseer un potencial de transporte de mercaderías
asociado a las bestias de carga (llamas y alpacas) y así diversificar su dieta alimenticia.
En los Andes centro-sur (sur del Perú, Bolivia, norte de Chile y de Argentina), como lo
señala José Berenguer Rodríguez5, existen distintos pisos ecológicos, los cuales pueden indicar
una diversificación en las actividades productivas. En este contexto, los camélidos serán
utilizados por “los pastores-caravaneros”, para unir e intercambiar productos de los distintos
ecosistemas, “si en la costa la gente combinaba recursos marinos con agricultura, en la sierra y
altiplano combinaba la agricultura con pastoreo en un sistema que generaba altos excedentes
de producción”6
El pastoreo andino es la alternativa al medio en el que la agricultura no se puede
desarrollar adecuadamente, ya que el pasto crece pese al frío y las heladas. En esta actividad
se observa que, al aumentar la altitud del terreno, se da un mayor aumento de esta actividad,
debido a que la agricultura se dificulta por las malas condiciones climáticas. El pastoreo es
un importante recurso estratégico para los indígenas, ya que de la ganadería extraen la carne
y subproductos como las fibras, cueros, grasas, huesos y estiércol. Además, el ganado era
utilizado para el transporte de carga de los distintos productos desde un lugar a otro. Los
principales animales utilizados por los indígenas como ganado domestico, fueron las llamas
y alpacas, mientras que el ganado silvestre aprovechado por estos fueron los guanacos y
vicuñas.
“[...] Aunque el pastor andino no es propiamente nómada, si realiza una muy flexible
movilidad, que incluye una frecuente trashumancia estacional. Esta es necesaria para
que los rebaños dispongan de pastos adecuados tanto en la época seca como en la de
lluvias, pero no tiene la envergadura de los traslados de gran escala de los pastores
del viejo mundo, ya que en los Andes las zonas ecológicas donde se pueden llevar los
animales se hallan más comprimidas…”.7
4 Ibíd.5 Berenguer Rodríguez, José. “Caravanas, Interacción y Cambio en el Desierto de Atacama”, editorial Sirawi, Chile, 2004.6 Ibíd. p. 36. 7 Citado en: Berenguer Rodríguez, José. “Caravanas, Interacción y Cambio en el Desierto de Atacama”
Huellas Cordilleranas. La evolución histórica del oficio del arriero
113
Esto aún lo podemos encontrar en comunidades indígenas, como es el caso de las de
Isluga y Cariquima en el norte de Chile. En este sentido, el libro “Caravanas, Interacción y
Cambio en el Desierto de Atacama” de José Rodríguez, nos plantea un modelo de interacción
entre los distintos pisos ecológicos denominado “movilidad giratoria”, el cual se basa en el
potencial que poseen ciertas sociedades pastoriles para transportar, a través de caravanas
de llamas, bienes de una sociedad a otra, tanto de subsistencia como de prestigio social, en
circuitos de interacción económica los cuales comprendían vastas extensiones de territorios.
Esto, en gran medida, debido a que los pastores andinos se distinguen principalmente por la
complementación económica de su producción con el caravaneo, que le permitía comerciar
productos inter-regionalmente. El modelo se articula a través de asentamientos ejes ubicados
en distintos niveles del paisaje andino, lo que pemitía el contacto entre las localidades
sedentarias de agricultores de tierras bajas con los pastores de las altas.
De este modo, podemos decir que estos pueblos pastores ubicados en los Andes centro-
sur más que sólo desarrollar una crianza de animales, pudieron poseer un tipo de ganado que
les permitió establecer un sistema de caravanas con cierta capacidad de transporte y carga.
Como hemos mencionado anteriormente, en el sector Andes centro-sur, la tecnología
agropecuaria de los indígenas que vivían en este lugar era la más desarrollada de América del
sur para la época anterior al arribo europeo. La situación cambia al sur del Bío Bío (Andes Sur),
en donde existe una gran abundancia de precipitaciones, incluso en verano, lo que permite el
desarrollo de una agricultura de rulo o secano. De esta forma se pudo incorporar la “tecnología
agrícola andina” adaptándola a su propio medio, ya que gracias a las precipitaciones y a la
humedad no fue necesario crear un sistema de riego por canales o construcciones de terrazas,
por lo que los cultivos de maíz, papas y legumbres se dieron sin mayores dificultades y con
menos trabajo. De esta misma forma, la adaptación de la ganadería andina a esta zona, no
requirió la creación y cuidado de zonas de pastos en terrazas o en sistemas de bofedales,
debido a la gran abundancia de pastos durante todo el año, por lo que no se dio un sistema de
pastoreo complejo como en los Andes centro-sur.
Tal como nos dice José Bengoa8, la ganadería indígena es un misterio, ya que los animales
domésticos que los indígenas poseían han desaparecido completamente. Sin embargo, se
tienen antecedentes de que efectivamente se utilizo como ganado a las “ovejas o carneros de
la tierra” también llamados hueques o chilihueques9 por los autóctonos. Estos eran una especie
de llamas que se diferenciaban levemente de las del norte, debido quizás a su adaptación al
medio, se criaban en forma salvaje como los rebaños de guanacos, y a su vez, en rebaños
8 Bengoa, José. “Historia de los Antiguos Mapuches del Sur”, Editorial Catalonia, Santiago, Chile, 2003. 9 Ibíd. p. 202
Huellas Cordilleranas.
114
domésticos. Esto es atestiguado por Pedro de Valdivia cuando llega al río Itata, el cual hace
referencia a que al enviar un destacamento español estos vuelven arreando varios hueques,
lo cual “era una demostración de que eran domesticados. De lo contrario no los hubieran
encontrado juntos ni los habrían traído arriando” 10.
Existen muchas dudas sobre si estos animales fueron utilizados para transportar cargas:
“No sabemos mucho si existían caravanas como más al norte. Bullock dice que posiblemente
fueron utilizados como animales de carga para bajar los piñones de las cordilleras […] el
traslado de enormes botijas de chicha, esos cantaros grandes de los que tenemos una gran
cantidad en las colecciones y testimonios, debe haberse hecho también a lomo de llama. Así
como se difundieron tantos sistemas de conocimientos quechuas-aymaras, es posible pensar
que también se expandió el uso de la llama como animal de carga.”11. Lo que sí es seguro, es la
utilización de estos animales para la obtención de fibra, carne y otros subproductos.
Respecto a lo anterior, José Bengoa nos dice que los mapuches intercambiaban sus
productos entre las comunidades que van desde la cordillera al mar; un ejemplo al respecto
fue el traslado de pescado y mariscos, los cuales se colocaban en unas bolsas de Ñocha, las
que eran trasladadas a través de largas caravanas de canoas por los ríos o cargadas en los
hombros de los indígenas. Lo anterior se debe a que no se sabe a ciencia cierta si se utilizaron
las llamas como medio de transporte para esta actividad. Pero, lo que se puede afirmar sin
duda, es que los mapuches del territorio al sur del Bío Bío, incorporaron sin complicaciones
el ganado de los Andes centro-sur, el cual era aprovechado por su carne y subproductos, pero
además poseía la capacidad de soportar carga en sus lomos (llamas y alpacas). Por lo que es
posible que este ganado fuera utilizado como medio de transporte de mercaderías, a imitación
de la zona andina más septentrional de América. En consecuencia, debió existir la crianza de
estos animales por parte de los mapuches, si bien es cierto, en un grado menor que en el
sistema pastoril andino, tal como queda demostrado en el apartado anterior (Andes Centrales
y Centro-Sur).
Sin embargo, la llegada del hombre europeo supuso un cambio en la economía
mapuche, esto se debió principalmente en la introducción de especies vegetales y animales
domesticados provenientes del viejo continente, especialmente el caballo, vacuno y ovejas,
cambiando incluso los patrones de interacción entre los pueblos mapuches. La introducción
del caballo y su domesticación tanto para la caza, guerra y transporte le abrieron un mundo de
nuevas posibilidades, convirtiéndose en expertos jinetes asombrando incluso al europeo.
10 Ibíd.11 Ibíd. pp. 202-203.
Huellas Cordilleranas. La evolución histórica del oficio del arriero
115
“Las historias bélicas acerca de los denominados araucanos suelen insistir en la
adopción del caballo. Es evidente su importancia. Cambio los desplazamientos, el ritmo
y finalmente transformo a esa sociedad en ecuestre…”.12
“(El) caballo provocó grandes cambios en la vida de los pueblos indígenas del norte de la
Patagonia. Los estudiosos suelen hablar del “horse complex” o complejo ecuestre, para
referirse al conjunto de elementos culturales que se introdujeron con la incorporación
del caballo”.13
A partir de este punto, el uso del caballo y la nueva ganadería permitirá aumentar el
contacto ínter cordillerano entre los pueblos chilenos y los de la pampa argentina, ya fuese
por intercambios de tipo económicos gracias a la ganadería, o a los malones organizados en
Argentina con el fin del robo de animales, acostumbrándose así a arrear y vender del otro lado
de la cordillera, los productos obtenidos14.
De esta forma se desarrollara un flujo constante entre los pueblos en ambos lados
de la cordillera tanto de fraternidad como económicos. “…Con el tiempo, las parcialidades
indígenas de ambos lados de la cordillera comenzaron a depender de productos y recursos que
se obtenían solo en la Araucanía o en las Pampas (…) Junto a los lazos económicos, se gestaron
alianzas militares, muy unidas a las alianzas familiares a través de casamientos. Así, los grupos
obtenían no solo recursos, sino también apoyo mutuo en los conflictos…”15.
Esto comprueba un constante tránsito ínter-cordillerano a través de rutas propias
que se asemejaran a las del arriero colonial chileno, con quien además, pasa a compartir el
tipo el ganado utilizado, que se convertirá en uno de sus principales formas de producción y
comercialización. Junto con ello, este pueblo pudo equiparar y quizás superar a los pastores
de los Andes centrales y centro sur en cuanto a la capacidad de transporte de mercaderías, así
como de ganado.
12 Bengoa, José. “Historia del Pueblo Mapuche”, Colección Estudios históricos, Ed. Sur, Santiago, Chile, 1985. p. 294.13 Espósito, María. “Arte Mapuche”, Editorial Guadal, Buenos Aires, Argentina, 2005. p. 11.14 Rojas, José. “Malones y Comercio de Ganado con Chile en el Siglo XIX”, Editorial Faro, Buenos Aires, 1995.15 León Solís, Leonardo. “Maloqueros y Conchavadores en la Araucanía y las Pampas 1700-1800”, Ediciones Universidad de la Fron-
tera, Serie Quinto Centenario, Temuco, Chile, 1991 p.14.
Huellas Cordilleranas.
116
El arriero durante la colonia.
El arriero chileno, durante los siglos coloniales y hasta mediados del siglo XIX va a
ser el personaje que dotado del potencial de transporte en distintos niveles (recuas de
mulas), cumple con la tarea de movilizar los productos agrícolas desde las distintas unidades
productivas: “…para este transporte empleaban entonces algunos sirvientes de la hacienda, los
que abandonaban momentáneamente sus ocupaciones á no ser que la hacienda fuese bastante
grande para necesitar de su trabajo todo el año, en cuyo caso hacían de él una verdadera
profesión”16. Por tanto, se entiende que el oficio del arriero no se asocia a la actividad de
crianza ganadera, sino que al transporte de mercancías a través de las recuas de mulas, ya que
la crianza del ganado era desempeñada por el vaquero.
Es a fines del siglo XVIII cuando aparece la profesión del vaquero, que se encarga del
cuidado del ganado mayor de la hacienda17. Anteriormente, estos animales pastaban libremente
por los predios y prados comunitarios, por lo que no era necesario un mayor cuidado sobre
ellos. Pero cuando se intensifica la producción cerealera de nuestro país, comenzándose
a cercar los potreros y las haciendas para destinarlas a la producción de trigo, se produce
un desmedro en el espacio y en el alimento destinado a los animales. Por este motivo, fue
necesario transportar el ganado hacia los pastos altos de la cordillera en momentos en que
eran escasos en el valle. Siendo el siglo XIX, cuando se delimitaron los potreros en la cordillera,
fue también el momento en que el oficio del vaquero se hizo más requerido, ya que creció el
interés de los dueños del ganado y de los previos por resguardar sus limites y bienes.
Ahora bien, el arriero se va a desempeñar como el encargado del trasporte de
herramientas, materiales y mercaderías, desde las haciendas y los yacimientos mineros hacia
los centros consumidores, y viceversa. Realizando, de esta forma, un difícil y arduo trabajo que
posibilitó el comercio interno y externo de nuestro país, ya que el sistema de trasporte y de
vías de comunicación de Chile, durante la colonia y la primera mitad del siglo XIX, presentaba
pésimas condiciones durante todo el año y especialmente en invierno, lo que sumado a las
dificultades propias del territorio hacían que los viajes destinados a conectar el mundo rural
y los centros urbanos, los principales centros de consumo y comercialización, fuese una labor
demorosa y complicada.
Las malas condiciones de los caminos que se daban en la Quinta Región y en la Región
Metropolitana, para el Sur se volvían más dificiles para esta labor. “[...] a menos que el año
fuera muy seco, el transito era casi imposible desde mayo hasta octubre, quedando la zona
16 Gay, Claudio. “Agricultura Chilena Tomo I”, Editorial ICIRA, Santiago, Chile, 1973. p. 207.17 El ganado menor debido a su menor movilidad era cuidado por los pastores; ver Borde, Jean y Mario Góngora “Evolución de la
Propiedad Rural en el Valle del Puangue”, Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 1956.
Huellas Cordilleranas. La evolución histórica del oficio del arriero
117
aislada por la crecida de los ríos y esteros hasta por quince o veinte días”18. Por tales motivos:
“…los transportes no han podido hacerse más que a lomos de mula, inconveniente muy grande,
que solo el bajo precio de los animales y su sobriedad han podido soportar”.19
Por las características mencionadas, en cuanto al estado de los caminos y de los medios
de trasporte, las haciendas de Chile no podían transportar, por si solas, sus productos hasta
los centros urbanos y puertos, por lo cual debían contratar los servicios de los arrieros, que sí
tenían el potencial y los recursos necesarios para llevar a cabo esta actividad. Para cumplir con
el trasporte de los productos de la hacienda, el arriero contaba con las recuas de mulas.
“...En Chile, una recua de mulas consta de muchas piaras cada una de doce ó catorce, y
están dirigidas por una arriero y un madrinero. De estas mulas, diez van cargadas, los
sirvientes montan dos y las otras dos van de repuesto…”.20
Existe dentro de la recua una yegua llamada madrina, la cual guía a las mulas por medio
del sonido de un cencerro. Para poder utilizar las mulas como animales de carga se necesitaba
contar con un equipo apropiado: un aparejo, “siempre monstruosos y rústicos”21, el cual se les
pone a las mulas, cuyas partes principales son el sudadero, los cueros de carneros recortados,
los lomillos, cuñas, estera, capote y lacillo.
Al interior del grupo de arrieros, se pueden distinguir dos roles básicos. Uno de estos
corresponde al de madrinero, generalmente es un aprendiz del oficio, encargado de la cocina,
de la despensa y del cuidado de la yegua madrina. Además, junto al anterior, se encuentra el
del arriero propiamente tal, cuyas obligaciones son el reunir, preparar y cargar las mulas antes
del amanecer. Esta operación “es siempre muy larga a causa de las numerosas piezas de que
se compone el aparejo, y puede calcularse que necesitan lo menos dos horas para carga cuatro
piaras, ó lo que es igual (a) unas cuarenta mulas”22. Otros cuidados, muy importantes, que
debe tener el arriero es evitar que las mulas se deslomen, cuando se incorporan con carga; y
vigilar la recua durante la noche para que no se extravíen en busca de alimento, sean atacadas
por animales o robadas por cuatreros.
Otro foco donde el arriero desempeña su labor, que es fundamental para dinamizar la
actividad durante la colonia y la primera mitad del siglo XIX, es en los yacimientos mineros. Se
consideraba importante el oficio del arriero debido a que los propietarios mineros no poseían
la capacidad de transporte necesaria para el traslado de su producción y el abastecimiento de
la faena, teniendo por tal motivo que contratar los servicios de los arrieros.
18 Ibíd. p. 44 19 Gay, Claudio. “Agricultura Chilena Tomo I”. p. 313. 20 Ibíd. p. 20821 Ibíd.22 Ibíd.
Huellas Cordilleranas.
118
Entonces, los fletes eran realizados por arrieros, los cuales transportaban desde los
lugares de producción agrícola, ganadera, forestal y artesanal lo necesario para abastecer
la faena minera, además realizaban el trasporte interno de la misma mina, a la vez que el
externo hacia los puertos de embarque o hacia los centros poblados. A diferencia de los demás
proveedores de materiales o alimentos, éstos no presentaron un control monopólico de su
actividad, esto debido a que por una parte existían un gran número de personas dedicadas
al oficio y por otra parte, cada una de ellas era incapaz de absorber en sus manos el control
de esta actividad, por la falta de capital y recursos que su oficio no podía suministrarles. Sin
embargo, esto dio paso a que se configuraran como una suerte de pequeños empresarios
dedicados al trasporte.
La principal actividad de los arrieros en las faena de azogue correspondía al transporte
de minerales, debido a que los distintos yacimientos mineros estaban dispersos a varias leguas
de los hornos de función, por lo que era necesario recolectar el material en las bocaminas y
por medio de sus mulas llevarlos a los patios de recepción. Una vez aquí, el mineral debía ser
trasportado, de igual forma por mulas, hacia los puertos de exportación. La labor realizada por
los arrieros les reportaba muy buenas rentas, las cuales se incrementaban en la temporada
invernal donde se les incluía dentro del pago un bono para la alimentación del animal y por los
riesgos que traía consigo el cruce de ríos que, durante este período, eran difíciles de vadear. El
pago se realiza por cajón, que equivalía a 16 mulas cargadas con 32 costales, con un peso total
de 64 quintales; junto a esta actividad se pueden incluir la de los fletes menores, el trasporte
de los víveres y la mantención de pollinos (pequeñas chacras para el autoconsumo), ya que
estas requerían menos tiempo y numero de bestias y muchas veces no se incluían en los gastos
propios de las minas, ya que corrían por parte de los mismos proveedores la contratación de
arrieros para el transporte de sus productos.
Las funciones de los arrieros dentro de este contexto eran de vital importancia, por
ser estos los que poseían el potencial de transporte a través de sus recuas de mulas. De esta
forma, trasportaban los minerales hacia los puertos o poblados; los materiales y herramientas
que la faena necesitaba, y suministraban los insumos básicos para los centros mineros como la
leña y el agua. Por tales motivos, el oficio del arriero era un servicio muy cotizado y rentable.
Ahora bien, en lo referente a la labor que desempeñaba el arriero durante la época
colonial, en la conexión del mercado chileno con el exterior y viceversa, se puede ver que
durante la primera etapa de la llegada de los españoles a América del sur, el desarrollo de
contactos ínter-cordilleranos fue escaso, debido principalmente a la geografía de este lado
del continente, especialmente por la existencia de La Cordillera de Los Andes, la cual hacia
engorroso y peligroso el paso entre sus vertientes (oriental y occidental). Otro de los elementos
Huellas Cordilleranas. La evolución histórica del oficio del arriero
119
que marcaron la conformación de las redes de comercio coloniales, fue la existencia previa de
los sistemas indígenas (Azteca en el norte e Inca en el sur), a los cuales se adapto el sistema
español, esto se hizo por medio del sistema de flotas y galeones, que obligaba a las colonias
americanas a abastecerse sólo con los productos provenientes de España, a partir de la
premisa del pacto colonial, donde la colonia sólo debía comerciar con la metrópoli impidiendo
el intercambio comercial entre estas, así como con los demás países europeos. Por lo tanto, la
capitanía general del reino de Chile debía comerciar directamente con su capital de virreinato;
teniendo como principales elementos de intercambio el oro, en un primer momento y luego
por su escasez y rápido agotamiento, los productos agrícola-ganaderos.
Esto cambia en una segunda etapa, donde ya fuese a través de la ilegalidad y luego
onforme a lo legítimo, se establecieron redes regionales de comercio en distintas zonas
del país. Es así, como una de las principales formas de comercio e intercambio colonial se
estableció en el sur de Chile a través de las incursiones de indígenas hacia la Patagonia, para
la obtención de ganado, tanto por medio de un intercambio legal o por medio de malones;
ganado que posteriormente venderían al español o criollo en Chile23.
Más al norte desde un comercio casi únicamente ganadero “poco a poco se extendió
á otros ramos. En cuanto al vino y los ponchos que nosotros despachábamos á los territorios
bañados por el río de la Plata, cuya parte más cercana (las tres provincias del Cuyo), hacia
aún parte del propio nuestro, pagabannoslo aquellos con ganados y el acarreo de la hierba en
Paraguay”24. Todo este comercio y el transporte de las mercancías se hacía principalmente a por
medio de mulas, con las cuales cruzaban tanto zonas desérticas como la cordillera misma.
Las relaciones comerciales con Río de la Plata se fueron intensificando, tomando mayor
importancia el traslado de mercancías y productos desde y hacia Buenos Aires a través del
paso de Uspallata. Esto se debe, en gran medida, a la apertura del puerto de Buenos Aires a los
barcos españoles (a lo cual se suma además la llegada de barcos de otros metrópolis), donde
se descargaba los productos provenientes de Europa para luego ser trasladados hasta Chile
por medio de mulas.
La intensificación de las relaciones comerciales y el mal estado de las vías y rutas de
transporte, significó un mayor desarrollo de la actividad arriera, que pasa a formar un eslabón
de gran importancia dentro de la economía local. De esta manera, las relaciones comerciales a
través de la cordillera durante la colonia, con la utilización del arrierismo, lejos de desaparecer
fueron en aumento, lo que significo un alza en el desempeño de este oficio.
23 León Solís, óp.cit, p.1424 Ross, Agustín. “Reseña Histórica del Comercio de Chile Durante La Era Colonial”, Revista económica, Chile, 1888. p. 369.
Huellas Cordilleranas.
120
Pues bien, sabemos que durante el periodo colonial y hasta la primera mitad del
siglo XIX, el arriero va a ser el personaje que dotado del potencial de transporte (recuas de
mulas) va a realizar los traslados de mercaderías desde las haciendas, núcleos de producción
por excelencia, hasta los centros receptores o consumidores de productos agro-ganaderos,
tales como los yacimientos mineros o los centros urbanos conocidos; así como, trasladar los
minerales extraídos hasta los hornos de fundición y desde aquí hacia su destino final, ya sean
los puertos de embarque o los centros poblados; además de trasladar la poca desarrollada
industria local de subproductos del ganado, a si como los materiales o herramientas que los
centros mineros y urbano necesitaban para desarrollar sus diferentes labores, ya sea en el
interior o en el exterior de nuestro país. Esta actividad, el traslado de mercaderías a través de
recuas de mulas fue, unos de pocos medios para trasladar la producción nacional y satisfacer
el reducido mercado interior, como a su vez, responder a la demanda de productos de primera
necesidad y algunos implementos o herramientas para las labores agrícolas o mineras, de los
reinos vecinos.
Lo anterior, se explica si se considera el estado de la infraestructura vial de nuestro
país, la cual se encontraba en pésimas condiciones durante todo el año y prácticamente
intransitables en invierno “…Hasta la primera mitad del siglo XIX, el territorio chileno no era
más que una sucesión de valles cortados de trecho en trecho, por ríos (algunos en todo tiempo
caudalosos y otros sólo en la época de invierno) y por quebradas profundas o por cordones de
cerros bajos, pero escarpados. Los caminos y puentes, medios de unión de un valle con otro, no
merecían el nombre de tales…”.25
La situación anterior se va a dar en nuestro país, durante todo el periodo colonial y
hasta la primera mitad del siglo XIX, momento en que las autoridades y los privados motivados
por razones económicas y políticas, van a preocuparse por mejorar el estado de los caminos
de nuestro país, junto con implementar medios de trasportes, tanto de carga como de
pasajeros, más veloces y cómodos: las diligencias y los birlochos, en un primer momento, para
luego, instaurar el ferrocarril y a través de este poder desarrollar la industria y el comercio
nacional, al darse la conectividad entre los centros productores, consumidores, exportadores
e importadores.
Este medio de transporte moderno, cuyos ejes y ramales recorrieron prácticamente
todo el territorio nacional, y las mejoras en los caminos nacionales (hasta comienzos del
siglo XX) vinieron a cambiar el modo en que se dio el transporte de mercaderías y productos
agropecuarios, los cuales antes de la inserción del ferrocarril, se trasladaban a lomo de mulas
y en carretas. Pues bien, desde la segunda mitad del siglo XIX, a medida que el ferrocarril
25 Correa Vergara, Luis. “Agricultura Chilena Tomo I”, Imprenta Nacimiento, Santiago, Chile, 1938. p. 82.
Huellas Cordilleranas. La evolución histórica del oficio del arriero
121
comenzó a ser instaurado en el país, se prefirió trasladar los productos mineros, agrícolas
y ganaderos a través de este medio más económico, rápido y de mayor capacidad de carga,
todo lo cual repercutía en una mayor ganancia de parte de los empresarios, dueños de minas
y de fundos, pero en un desmedro de la actividad desempeñada por los arrieros, los cuales
desde épocas coloniales se habían encargado de hacer circular y dar vida a la economía del
Reino y posterior República de Chile. En consecuencia, la introducción del ferrocarril provocó
que desaparecieran paulatinamente los viajes en birlochos y diligencias, como a su vez, el
transporte de mercaderías a través de carretas y de mulas. Sin embargo, benefició a los
propietarios agrícolas y exportadores, los cuales vieron reducidos los costos de transporte
y un “…aumento sostenido en el valor de la exportaciones agrícolas desde 1858, año en que
entraron en servicio las primeras líneas en la zona central”26. De este modo, el ferrocarril
longitudinal articuló la columna vertebral del país y se consagró como un factor de integración
y de desarrollo nacional.
Sumado a las transformación en los medios de transporte durante el siglo XIX la
producción ganadera, al ir mejorando paulatinamente su posición en lo que respecta a
las actividades agrícolas, gracias a los lucrativos mercados que se quieren incorporan a la
productora nacional (por un lado el mercado local relativamente importante de las numerosas
minas del centro y norte del país, especialmente las salitreras de Tarapacá, y por el exterior
toda la costa del Pacifico hasta Panamá) debe compartir y competir por la obtención de
tierras con los cultivos; por tales motivos, recurre a distintas formas de pastoreo y forraje
para la alimentación más eficiente de los animales. El pastoreo que se realizaba en praderas
y vegas naturales se combina durante este periodo con praderas artificiales, las cuales al ser
manipuladas otorgan una mayor cantidad de alimento por hectárea; el forraje para tiempos
ausencia de pastos se mejora considerablemente con la especialización de cultivos como la
alfalfa y la sub-producción agrícola (desechos de la cosechas), y con una mejores técnicas de
ensilaje y henificación que ayudan a guardar y mantener por mas tiempo las hierbas segadas
al sol, ambos casos dan como resultado una mejor alimentación del ganado y una utilización
eficiente de los limitados espacios.
Según la zona en la cual se encuentre del país la actividad ganadera aplica un sistema
propio el cual puede variar desde una alimentación completa en base al solo uso de praderas
naturales y artificiales, a una alimentación estrechamente dependiente del forraje para el
periodo de ausencia de pastos en las praderas. En la zona centro-sur, el sistema aplicado
corresponde a la combinación de pastoreo en praderas artificiales y naturales que disminuye
el uso de forraje, ya que este ultimo aumenta los costos de producción del animal, este sistema
se explica por el “… recargo de cabezas de ganado por unidad de superficie, (por lo cual)
26 Ibíd. p. 112.
Huellas Cordilleranas.
122
corrientemente los predios de la zona no pueden alimentar toda su existencia en pleno verano,
y se ven obligados a desplazar sus animales hacia las veranadas al interior de la cordillera…”27
de esta forma no es necesario recurrir al heno debido a las características climáticas de la zona
que posibilitan tal proceso.
En este contexto, los arrieros se vieron en la necesidad de dedicarse más al transporte
de animales desde y hacia la cordillera para su engorda, y dejar de lado el transporte de
mercaderías, ya que no pudieron sobrellevar la competencia de los medios de transportes
modernos. De esta forma, los arrieros comenzaron a especializarse en el traslado y cuidado del
ganado mayor y menor, siendo esta actividad la que los va a caracterizar y singularizar hasta la
actualidad. Por tanto, vemos que desde la segunda mitad del siglo XIX los arrieros comienzan a
redefinir su oficio, caracterizado, ahora, por el traslado y cuidado del ganado desde los valles,
hacia la cordillera y viceversa.
27 Águila Castro, Hugo. “Pastos y Empastadas”, Imprenta La Discusión, Chillán, Chile, 2004. p. 52.
Huellas Cordilleranas. La evolución histórica del oficio del arriero
123
El arriero en el siglo veinte.
El arriero entendido como el personaje que va a desempeñar la actividad de traslado
hacia y desde la cordillera, y a la vez el cuidado del ganado, lo encontraremos a lo largo de
nuestro país durante todo el siglo XX. Es aquí cuando el valle superior del Maule, se transforma
en un lugar representativo y singular para el conocimiento y estudio de la labor arriera a nivel
nacional. De esta forma, encontraremos que los arrieros que trabajan para los fundos de la
región y los arrieros que lo hacen de forma particular, los llamados “crianceros”28, durante una
parte del año van a realizar ciertas tareas o labores propias de un tipo particular de oficio, el
de arriero, las cuales van a darse durante todo el periodo de la “veranada”, momento en el cual
los hombres sacan a relucir todos sus conocimientos y destrezas propias de su labor.
Durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, el arriero
va a realizar su labor principalmente en los meses de estío, que dependiendo de la zona
geográfica, va a corresponder entre los meses de noviembre y abril, tal como es el caso de la
región del Maule. La llamada veranada, nace por la necesidad de los productores de ganado (a
todo nivel) por contar con alimento abundante y a bajo costo para la engorda de sus animales,
debido a la escasez de pastizales en el valle central en los meses mencionados, a causa de la
falta de lluvia. Por tanto, se encargará a los arrieros, la labor de conducir los piños hacia los
ricos potreros cordilleranos, alimentados por las aguas de los deshielos, en donde los animales
engordarán, para luego, terminado el periodo de veranada, regresar a su lugar de origen.
Las veranadas con las características mencionadas, son realizadas principalmente en la zona
centro y sur de nuestro país, debido a las condiciones climáticas y de la vegetación presentes
en estos lugares, siendo el sector del curso superior del río Maule un ejemplo de ello.
“Antes, antes yo cuidaba allá, yo me iba por decirle en noviembre o diciembre, iba a
dejar los animales allá arriba, iba a buscar los animales aquí abajo [Alto Pangue], y me
iba altiro pa’ arriba y ahí estaba hasta febrero. En febrero venía a darme una vuelta 10
días o 15 días y volvía para allá hasta que salíamos con la animalá nuevamente para
afuera [En el mes de abril]”.29
Los preparativos para arrear el ganado comienzan en el mes de noviembre, tiempo en
el cual el arriero se preocupa de los preparativos de la actividad. Éstos se efectúan sobre los
víveres o provisiones para los hombres que cuidan los rebaños, el cuidado del ganado que será
transportado, y el animal que utilizan para arriar las bestia o trasportar las provisiones.
28 Los arrieros-crianceros a diferencia de los arrieros apatronados en los distintos fundos del valle central, se encuentran en los valles cordilleranos o en las cercanías de ellos, los que se asocian con otros propietarios de ganado para realizar en conjunto los cuidados, el traslados de los animales y el arrendamiento de las zonas de talaje cordillerano, ya que sólo así juntaran un numero significativo de cabezas de ganado que harán rentable su actividad.
29 Entrevista a Titisco Ramírez. Alto Pangue, Maule, Chile. Mayo del 2007.
Huellas Cordilleranas.
124
“Así, de a poco, se va arreglando la mano con la cuestión del piño. (...) el tratamiento de
los animales, todo eso hay que hacerlo, marcarlos y cuanta cuestión. Y hay que tenerlos
listo para salir no más…”30.
“Salíamos nosotros de los campos [...] de las invernadas. Salíamos del campo de los
cristales, les llamábamos acá, pal lado de la comuna de Pencahue y llegábamos a este
otro de aquí [Alto Pangue]. Ahí hacíamos el trabajo de herraje, ordenábamos todo lo
que era alimentación pal viaje, a pura carga, a puro mular y, claro en seguida y ahí
salíamos al camino”.31
Se da ahora, una vez todo previsto, la partida hacia los campos de talaje de la cordillera.
El viaje hacia las zonas de pastoreo en la cordillera de los Andes se inicia muy temprano en la
madrugada, para aprovechar el máximo de la luz del alba y no exponer el ganado durante las
horas de mayor temperatura. El viaje puede extenderse durante varios días dependiendo de
la ubicación en el valle central donde se encuentre el fundo al cual pertenecen los animales,
mientras más cercano a la cordillera de la costa, más extenso era el viaje.
Durante el viaje hacia las praderas y vegas de la cordillera, la tropa de arrieros encargados
de los animales debía cumplir diferentes funciones, el rol principal correspondía al capataz,
el cual designaba las labores diarias para cada trabajador: quién preparaba la comida, las
guardias nocturnas o su ubicación en el piño. Dentro de los roles de los arrieros encontramos
la del puntero, el cual debía guiar al grupo por las rutas que presentaran menor dificultad
y avisar al resto frente a cualquier eventualidad. Luego encontramos a los laterales, cuyo
número dependía de la cantidad de animales, estos debían mantener al piño reunido, evitando
que cualquier animal se extraviara o fuera robado. Por último, los hombres de arreo, es decir
cerrando y cuidando la parte posterior del piño, con el objeto de no presentar ninguna pérdida
de ganado.
En el trayecto, los arrieros contaban siempre con la presencia de varios perros, los
cuales era de gran ayuda, sobre todo cuando el ganado estaba complicado de guiar, o cuando
el terreno estaba escarpado y peligroso. El perro podía ir rápidamente a cualquier lugar al cual
el arriero no podía llegar, corrigiendo el andar de los animales, y evitando de este modo que
se extraviase el rumbo.
“El perro es lo más útil que (usted) tiene en la cordillera, por que el perro, (si) usted sale
y el perro sabe al tiro, usted no va ir na’ lejos, usted el perro lo manda no ma, el perro lo
30 Entrevista a Ramón Pacheco. Hacienda Litú, Talca, Chile. Mayo del 2007.31 Entrevista a Titisco Ramírez. Alto Pangue, Maule, Chile. Mayo del 2007.
Huellas Cordilleranas. La evolución histórica del oficio del arriero
125
va mirando, “arree” le dice usted le pega una pura mirada y sabe cuál es el ganado, y el
perro lo va a buscar, el perro se va por un lado, se da unas vuelta; hay perros tan buenos
que bajan un lote, bajan, y van por todo el piño y vuelven pa’ tras por si se les quedan
pa’ allá, rastrean pa’ allá, hasta que los perros ven que no les queda nada pa’ allá, y ahí
llevan al piño, y empiezan a bajar, va de un lado pa’ otro, como un cristiano o mejor, el
perro sirve más que cinco viejos”.32
El viaje se realizaba, como ya señalamos, desde muy temprano y durante la jornada solo
se detenía para comer, dar de beber a los animales, y hacer descansar al ganado en las horas
de mayor temperatura; sin más que eso, el arreo continuaba por senderos que, poco a poco,
se internaban en los valles cordilleranos donde, sin señales ni cercos, se dirigen al lugar de
destino de las bestias.
El anochecer para los arrieros, durante su trayecto, no significa el fin del trabajo, ya que
el capataz o el puntero, dirigen el ganado hacia un sector plano donde mantenerlo resguardado;
una vez allí, dependiendo del riesgo de extravió de animales durante la noche, se construyen
rústicos cercos. Se realiza el campamento, donde se descargan las mulas y caballos, para con
las monturas y las mantas arreglar las camas, los encargados de la comida calienta agua para
el mate, junto con preparar algo de pan, harina tostada y charqui (dieta principal para todas
comidas del día). Durante la noche se realizan guardias, las cuales son sorteadas de antemano
por el capataz, en donde hay que estar muy atentos ante cualquier ruido que pudiera significar
un peligro para el ganado. Además, es común que durante la velada los arrieros se acompañen
de una fogata, en donde se comparte un mate y se propicia la ocasión en donde los más
antiguos trasmiten las experiencias a los menos experimentados en el oficio. Recurrentes son
los mitos o las historias, vividas o inventadas, que amenizan esta instancia.
Con el despertar del día y luego del desayuno, los hombres ensillan los caballos, aperan
las mulas, reúnen los animales y levantan el campamento. De esta manera, se da inicio a una
nueva jornada de arreo que terminará con la llegada de los arrieros y las bestias al campo de
estío.
Ya en la cordillera la mayor parte del contingente de arrieros regresa, quedando sólo los
hombres necesarios para el cuidado de los animales, lo que por lo general varía de dos a tres.
Muy pocas veces se deja a un solo hombre, evitando así los peligros que éste puede correr, ya
que si por algún problema, resultase accidentado o enfermase, no recibiría ayuda alguna, lo
que cual es riesgoso tanto para el humano como para la “animalá”.
32 Entrevista a Gilberto Espinoza, Raúl Valdés y Juana Retamal. Quebrada de Medina, Melado, Chile. Marzo del 2007.
Huellas Cordilleranas.
126
“Hay un gallo que se queda todo el tiempo allá, que hacen varios años estamos
contratando a un gallo que se queda toda la temporada allá. Entonces nosotros traemos
dos de aquí y los cambiamos, llevamos otro por poco tiempo y yo como me vengo acá,
estoy un mes, y de ahí ya me voy pa’ allá y no me vengo cuando me vengo con la anímala
también, vengo a estar un mes aquí [Fundo Litú], y después no vengo más hasta que me
vengo con la anímala pa’ abajo”.33
El trabajo comienza con la preparación del campamento, donde se han de cobijar los
trabajadores, para esto, por lo general, no utilizan más que los accidentes y características
propias del terreno, y para su comodidad o cobija sus monturas y mantas. En ocasiones, prefieren
construir habitáculos ligeros, los “que se llaman [...] puestos. Qué se yo, armo una casita (…)
ahora si es que hay un árbol, se hace una ramada”.34
En cuanto a la comida, se les deja cierta cantidad de alimentos que les debiese durar
toda la temporada o bien por un tiempo hasta que se les llevase más o fuesen reemplazados
por otros hombres. En el campamento “…deben haber dos personas cuidando, uno lleva en
carga, lleva harina cruda, lleva azúcar, todo lo que tiene en mular, entonces cuando le falta -ya,
por decir- un mes, usted está de abajo viniendo a verlo, los padres, mandaban los hermanos, si
algo les faltaba arriba les llevaban, y si les faltaba algo venían a buscar cosas… ”.35
Una vez que los arrieros a cargo del piño quedan solos en la cordillera, comienza la
etapa de cuidado de los animales, lo cual en sí, no exige mayor esfuerzo si se cuenta con las
herramientas y ayuda necesarias, ayuda que recae principalmente en el perro y luego en el
caballo. Serán éstos de gran importancia, a la hora de resguardar la seguridad de los animales,
evitando que se pierdan o sean robados por cuatreros, a la vez, que algún tipo de peligro los
afecte, como sería la presencia del “león” (puma).
Además, los arrieros cumplen cotidianamente cierta rutina y labor que es propias de su
oficio, en los campos de la cordillera.
“Nosotros tenemos la costumbre de hacer la baja, la baja se le llama a cuando se reúne
el ganado todas las noches en una parte donde alojan. Entonces todos los días yo le
doy una vuelta en la mañana, a la hora de once yo lo dejo al centro del campo, que se
estiara, en la tarde cuando estaban tranquilos, almorzaba yo y me acostaba a dormir
una siesta cuando me bajaba el sol y de ahí me iba al campo, me tomaba unos mates,
salía de nuevo y ya los reunía a todos, en un parte lo que es ganado lanar y cabrio y lo
33 Entrevista a Ramón Pacheco. Hacienda Litú, Talca, Chile. Mayo del 2007.34 Entrevista a Gilberto Espinoza, Raúl Valdés y Juana Retamal. Quebrada de Medina, Melado, Chile. Marzo del 2007.35 Ibíd.
Huellas Cordilleranas. La evolución histórica del oficio del arriero
127
demás que es ganado bovino, que sé yo, vacuno y caballar queda por ahí no más eso.
Siempre viendo en que parte están las bestias, que estas están aquí, las otras en otra
vega. Hay muchas vegas, en tal parte hay un choreado, entonces por ahí se dividen los
animales. Uno siempre se anda fijando adonde están los animales…”.36
Los cuidados son muy importantes en la cordillera, ya que cualquier descuido puede
repercutir en la muerte de los animales o en algún accidente del arriero. Ya que “entrando por una
parte mala se pueden rodear [las bestias] (…) A veces, cuando nieva, pa las nevazones grandes
quedan en la nieve enterrados (…) Cuando uno va arriándolos, cuando va con ellos para allá, hay
pasos que son malos…”37 y esto, sin tomar las medidas del caso, puede ocasionar un accidente
grave al arriero descuidado.
Y así pasa el tiempo en la cordillera, donde los días son casi todos iguales, no existen
domingos, ni feriados, rompiendo con la rutina sólo por algún accidente, la visita del capataz u
otro hombre con noticias y víveres. Así se pasa el tiempo del los arrieros en la cordillera, hasta que
va llegando el invierno y se debe disponer el regreso a casa, el cual se hará en el momento en que
llegue el capataz con más hombres y la ayuda necesaria para descender de la cordillera.
Una vez terminado el verano, por lo general en el mes de marzo o abril, los arrieros
comienzan a preparar el regreso a su lugar de origen. En estos momentos se hacen similares
preparativos que al comenzar la veranada, ya que se cuentan y registran los animales, se verifica
el equipo de los arriero (animales, monturas, lazos y demás herramientas), y se preparan los
víveres que se van a comer durante el viaje de regreso. El regreso de los arrieros marca el fin de la
veranada y de un arduo trabajo en la cordillera, cuyo último obstáculo es el viaje de regreso, por lo
dificultoso de las rutas y el cansancio acumulado de los hombres y de los animales utilizados para
realizar el arreo, así como el desgaste que sufrirán el ganado antes de llegar al valle.
Tal descripción del oficio arriero, que se encuentra presente también en la memoria popular-
campesina, corresponde a la figura de mayor asociación al oficio propiamente tal, pero con el paso
del tiempo, tónica ya de la actividad, durante el siglo XX hitos y procesos entraran a jugar un rol
importante en su modificación. Uno de estos elementos que caracterizarán los cambios al interior
de la actividad arriera y que se comienza a dar a mediados del siglo XX, corresponde a la evolución
que experimenta el espacio cordillerano, cambios que en gran medida se deben a la irrupción de
elementos propiamente modernos, así como por el esfuerzo que despliega el Estado para integrar
estos espacios y comunidades que en ellos habitan, a los centros urbanos y administrativos.
36 Entrevista a Titisco Ramírez. Alto Pangue, Maule, Chile. Mayo del 2007.37 Ibíd.
Huellas Cordilleranas.
128
Entre estos cambios podemos destacar la construcción y modernización de caminos
junto con los adelantos en los diversos sistemas de transporte, los cuales se convertirán en un
importante elemento al interior de la ganadería cordillerana en las últimas décadas del siglo
XX; además de la ampliación de diversos departamentos gubernamentales y administrativos
hacia estas zonas como son retenes, escuelas o centros de salud, los cuales forman parte del
Estado y que son la materialización de este en los espacios cordilleranos. De esta manera,
modernidad y Estado serán los principales motores de cambio del espacio en que se desarrolla
la actividad arriera, y por ello, también en esta última. Así lo confirman diversas personas, que
se han dedicado a esta actividad o han tenido contacto con ella, esto tanto para Chile como
para Argentina:
“Sí, sí. Porque antes, solamente, en lo que es la parte de caminos, la ruta, para llegar
totalmente, a veces es difícil. Entonces tenía que viajar a caballo, a veces, si se iba más
lejos en la veranada, tanto más días de arreo (…) y todo a caballo. En cambio, ahora (…)
la mayoría de las veranadas casi tienen caminos para entrar en…”.38
Estos cambios en el paisaje, con el fin de aumentar la conectividad de la urbe con
los espacios cordilleranos, así como entre estos dos países, han llevado distintos cambios
en la actividad entre los que podemos destacar la introducción de vehículos motorizados,
especialmente el uso del camión para el transporte de animales en vías públicas pavimentadas
o de gran flujo vehicular:
“En vehículos. Exacto. En camiones, camionetas. Y también la gente del campo (está
cambiando)…”39; “En camiones hasta La Mina y de La Mina para arriba a caballo hasta
los campamentos, antes nos íbamos de aquí mismo”.40
De esta manera, a medida que vaya avanzando el siglo XX , la modernidad irá acechando
silenciosamente estos espacios, y por ello la actividad arriera va a ir sufriendo diversos
cambios. El uso del camión para el transporte de animales a la cordillera va a ser uno de los
más importantes; así, si antes se demoraba entre 20 días y un mes en llevar 2500 animales a la
cordillera, ahora se podrá a hacer tan sólo en una semana. Dos son las razones que se pueden
testimoniar a este cambio, por una parte se encuentra los diversos beneficios económicos
que puede suponer el uso del camión, y por otra, la prohibición por parte de las autoridades
del traslado de piños de animales a través de caminos pavimentados, lo cual podría acarrear
diversos accidentes:
38 Entrevista a Natalidad Vázquez. Malargüe, Argentina. Mayo del 2007.39 Ibíd.40 Entrevista a Nino Bravo. Hacienda Litú, Talca, Chile. Mayo del 2007.
Huellas Cordilleranas. La evolución histórica del oficio del arriero
129
“Bueno [al responder a qué se debe el cambio por el uso del camión], (a la carretera) claro
y el desgaste del animal de un viaje que tiene 28… el desgaste de 28 días caminando, o sea,
tú tení a la vaca gorda en el invierno, o semi gorda, o lo que puedas mantenerla. Pierde un
porcentaje importante de gordura en llegar a la cordillera y allá que se recuperen de las
patas, a que se vengan a recuperar, se vienen a recuperar a fines de febrero. Empiezan a
ganar un poco, en febrero o marzo empiezan a ganar un poco de carne y ya en abril pasa
lo mismo. Es que no es que no hay otra posibilidad, (…), no hay otra posibilidad, y otra es
que como dice el caballero no se puede transportar animales por la carretera”.41
Pero los caminos no son los únicos cambios que se han producido en el paisaje
cordillerano; los adelantos tecnológicos que presuponen un mejoramiento en el modo de vivir
en la cordillera o mientras dure la veranada, se han ido observando desde un tiempo hasta
ahora. Frente a esto, podemos nombrar, por ejemplo, la construcción en ciertos sectores de
cabañas o la utilización de carpas para facilitar y hacer más cómodo el vivir de estas personas,
las cuales ya no se cobijan sólo en cuevas o rocas para protegerse del viento. Además, se
encuentran otros elementos tales como paneles solares o motores eléctricos, incluso en
ciertos sectores se han instalado teléfonos satelitales:
“Llegó un convenio acá en Malargüe, que hizo el Intendente con algunos puesteros que
creo que es…tienen luz solar, que compraron este sistema de electricidad, para que
puedan mejorar su calidad de vida ¿no?...”.42
Muchos de estos cambios y adelantos tecnológicos si bien no se hacen en el lugar de
pastoreo, se hacen en poblados pre-cordilleranos cercanos a estos, en pequeños centros
poblados o administrativos, como el caso de la escuela y retén del Melado, los cuales cuentan
con teléfonos satelitales y radio para mantener contacto con el resto del país. En sectores
de este tipo de escasa accesibilidad y en donde se puede pasar días y semanas sin transito
durante el invierno, las comunicaciones de este tipo son fundamentales para la comunidad
que ahí habita.
En estos sectores alejados del resto del mundo y hasta cierto punto aislados por la
distancia y la geografía los organismos estatales cumplen un rol importantísimo a la hora de
prestar socorro y servicios a las personas que ahí habitan:
41 Ibíd. 42 Entrevista a Natalidad Vázquez. Malargüe, Argentina. Mayo del 2007.
Huellas Cordilleranas.
130
“Esa vez tuvimos harta ayuda de fardos, de forraje para los animales. El ministerio de
Agricultura, a través del INDAP, ellos mandaron cinco mil fardos de paja. (…) Nosotros
con el director, con Julio Parra, nos tocó repartí”.43
Estos mismos organismos han pasado a modificar, y con ello, controlar el espacio;
instituciones y organismos tales como carabineros y el SAG cumplen un rol fiscalizador con la
intención de prevenir delitos y accidentes:
“La guardan ellos (la información de control), y aduanas también tiene que ver con
eso (...) Todos los años en Diciembre, nosotros declaramos los animales que nacen, los
descuentan los muertos. Eso se realiza en el retén. Uno da cuenta, los que controlan
más son los del SAG. Uno da cuenta de cuánto tiene, uno tampoco va a mentir, porque
después en el SAG le cuentan los animales, a veces los carabineros cuentan. Se declara
el total, y luego de las pariciones. Si pasa algo después, se descuentan”.44
Así como también desastres de tipo comercial-productivo los cuales derivan
principalmente del contagio de enfermedades ganaderas provenientes de fuera del país:
“Ahora usted no puede mover ningún animal sin la autorización del SAG, porque ellos
son los indicados para las enfermedades, para ver al animal, el animal tiene que verlo
el doctor. Si el animal está enfermo tiene que tenerlo acá, y decirle a usted el doctor
tiene que darle a usted un documento, -que se yo- un permiso, usted no puede mover
animales sin permiso”.45
Es así como a través de estos organismos y otros tales como ministerio de salud o
educación a través de establecimientos ha ido penetrando poco a por en estos sectores
alejados de todo, donde supone un cambio en la conformación y funcionamiento del espacio
y que entregan ventajas y desventajas a esta actividad.
La expansión de las vías de transporte junto con el crecimiento y control del Estado en
los espacios cordilleranos no solo de la región del Maule, sino que a nivel nacional, corresponde
a los procesos más importantes que entraron a modificar el oficio del arriero, pero además se
debe incluir un hito trascendental para la región, el cual corresponde al brote de fiebre aftosa
del año 1987, que sumara fuerzas para reconfigurar el oficio hacia fines del siglo XX.
43 Entrevista a Jaime Espinoza Valdés. Quebrada de Medina, Melado, Chile. Marzo 2007.44 Ibíd.45 Entrevista a Raúl Valdés. Quebrada de Medina, Melado, Linares, Chile. Marzo 2007.
Huellas Cordilleranas. La evolución histórica del oficio del arriero
131
La preocupación de las autoridades con respecto a la actividad ganadera durante la segunda
mitad del siglo XX, ha sido resguardar el status de un país libre de problemas fitosanitarios,
como es el caso de la “fiebre aftosa”46. Gracias a la labor del SAG y el financiamiento tanto
nacional, como extranjero (BID), para el año 1981 se logra eliminar y controlar por completo
tal enfermedad; pese a los esfuerzos, en 1984 se descubre un foco de fiebre aftosa en el valle
ultracordillerano de Trapa Trapa, en el alto Bio Bio, el cual deja en encubierto las falencias del
sistema de control fronterizo, además significó un sacrificio de 7.719 cabezas de ganado47, junto
con la implementación de un mayor control en las zonas limítrofes con Argentina, lugar de
múltiples veranadas, contactos internacionales y contrabando de ganado. Un ejemplo de tales
corresponde a una franja limítrofe de zonas de pastoreo que debía estar libre de animales.
Las características cordilleranas de las zonas limítrofes tanto de la VII región como en
el resto del país, no lograron mantener en control del tránsito de ganado y en la veranada de
1986-1987 se origina un nuevo brote de fiebre aftosa; éste, de mayor magnitud que el anterior,
significó un sacrificio de 32.369 cabezas de ganado48, y una campaña informativa dentro y fuera
de la región, además de un campaña sanitaria que se prolongó por dos años para su completa
eliminación (a diferencia del anterior brote, que solo exigió de dos meses de trabajo). Este último
brote de la enfermedad y junto con las modernizaciones su espacio, trajo para el ámbito de los
arrieros de la región del Maule, profundas transformaciones en su oficio.
Para la población del sector del Melado, el brote de fiebre aftosa identificado en 1987,
afectó sus vidas considerablemente.
“…Esta enfermedad vino de Argentina, una fiebre que les da a los animales vacunos, a los
chivos. Y llegó la fiebre aftosa a Chile, la descubrieron en campo Botacura, por aquí por el
cajón del Melado hacia el Norte. Un poco de fiebre aftosa, llegó en un contrabando. Llegó
a este campo donde hacen pastoreo controlado y todo. Y ahí lo reportaron. Pero ya habían
bajado animales de allá para abajo, y habían dejado la embarrá en varias partes porque
esos andaban contaminado (...)[y] dejaban contaminados todo el resto de animales. Fue
tanto que tuvieron que matar creo que casi todos los animales de la región. Los sacrificaban.
Y aquí murieron todos los animales. Chivos, ovejas y vacas. Dejaron los puros caballos a
la gente. Todo ahí, gente, viejos…gente que tenía todo su capital. Tenían campos, tenían
animales, y quedaban de brazos cruzados. Claro que el SAG se los pagó, eso sí.”.49
46 La fiebre aftosa se presenta en los biungulados, siendo el cerdo el animal más susceptible. La infección de estos animales lleva a cuantiosas pérdidas económicas por disminución de la producción de leche o carne. En la actualidad esta enfermedad constituye una plaga que causa serios trastornos en el comercio pecuario mundial y se la considera como una enfermedad transfronteriza. En Patricio Berríos. “Fiebre Aftosa en seres Humanos. Un caso en Chile”, Universidad Andrés Bello Santiago, Chile, Escuela de Medicina Veterinaria. Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Revista Chilena de Infectología, 2007.
47 Cancino Valenzuela, Ricardo. “Erradicación del brote de fiebre aftosa en Chile 1987”, Ministerio de Agricultura y SAG, Santiago, 1988.
48 Ibid.49 Entrevista a Jaime Espinoza Valdés. Quebrada de Medina, Melado, Chile. Marzo del 2007
Huellas Cordilleranas.
132
Como se comenta el brote partió en las veranadas de la alta cordillera, en Botadura, una
zona de pastoreo no limítrofe de la comuna de Colbún, al poniente de la Laguna del Maule, de
allí esta descendió por los sectores de Carrizales, el Melado y Rabones, donde se comprobó
la presencia en tal enfermedad en los animales, luego el brote se extendió a otras comunas
cordilleranas como San Clemente, gracias al contacto con animales proveniente de mencionados
sectores, con el paso del tiempo se transforma de un problema de nivel provincial (Linares), a
nivel regional al extenderse a las provincias de Talca y Curicó, para más tarde llegar incluso a la
región metropolitana.
Según se señala el brote se introdujo “…por un sendero que ocupan muchos cuatreros
chilenos que pasan a territorio argentino a buscar caballares principalmente, [aunque el caballo]
no se enferma, pero si es un agente de transporte”50; esto se debe a que la enfermedad se
manifiesta en el ganado de pezuña partida (biungulados) como vacas y ovejas. Una vez confirmado
la presencia del brote en las distintas zonas ”se procede a sacrificar todos los piños completos,
que a veces podía estar en los piños uno o dos infectados, pero se sacrificaba todo por completo
(…) se sacrificaba y se quemaba, o se hacía un hoyo y se enterraban, al taparlos se les roseaba
con cal (…) ahí se mataron vacunos, ovejas, chivos de todo”51. Junto a estas medidas, los dueños
del ganado sacrificado tuvieron una compensación económica, la cual no impidió el profundo
impacto que causó “la aftosa” en la vida de estas comunidades.
“Mucha gente se oponía al sacrificio de sus animales. De hecho, varias personas o
relacionado con lo mismo, el hecho de que le mataran su piño de animales, le produjo la
muerte algunas personas adulta. El hecho de lo mismo, de haber perdido todo, sin perjuicio
de que se lo pagaban…”.52
Si bien, los efectos inmediatos de la fiebre aftosa, fue el sacrificio de los animales
contagiados y los con contacto directo con estos últimos, hubo otras medidas, como la restricción
de movilización de ganado en la zona para evitar la propagación del virus, lo cual impidió el
descenso de los piños que estaban en la cordillera, provocando que se encontraran con el mal
tiempo, produciendo nuevamente, cuantiosas pérdidas de ganado. Estas medidas afectaron de
manera diferente a los arrieros de fundos y a los arrieros-crianceros, siendo estos últimos los
más perjudicados, pues
“Mucha gente emigró de aquí, se fue. Le pagaron su plata de los animales, y se fueron. Aquí
no se podía criar, los campos estuvieron despoblados, como tres o cuatro años. Entonces
la gente ¿qué iba a hacer con la plata? Entonces bajaron si aquí no había nadie que nos
vendiera, porque pocos somos dueños aquí. No somos dueños, entonces compraron pa
50 Entrevista al Sargento Juan Miguel Vásquez. Laguna del Maule, Chile. Abril del 200751 Ibid.52 Ibid.
Huellas Cordilleranas. La evolución histórica del oficio del arriero
133
allá, pa abajo en terrenos más cerca de Talca, en un lugar que se llama Las Garzas, aquí en
Las Lomas, y en Linares también, en diferentes partes hay hartos meladinos, que se fueron
de aquí con la plata y compraron. Invirtieron bien su plata”.53
Toda la gente que antes poseía algún número de animales en los valles de la cordillera
se quedó sin su fuente de trabajo, emigrando por no existir, de momento, la posibilidad de
retomarla. Tal como es atestiguado por el director del establecimiento del Melado.
“[...] hubo gente que vendió, o sea, que le pagaron sus animales y listo se farreó la plata
o compró un campito afuera y se fue de aquí. Aquí de haber tenido, a ver 50 a 60 alumnos
para arriba, ya ha ido bajando…”.54
Con el traslado de su lugar de residencia, cambió también su actividad dedicándose en su
nuevo hogar a la agricultura y otras actividades ligadas a la vida en la ciudad.
Estas transformación que sufrió el pequeño arriero-criancero, no fueron las mismas que
las que debió de afrontar el arriero de los distintos fundos ganaderos del valle central, ya que al
trabajar para éstos la perdida de animales no fue en su totalidad, lo cual no significó un cambio
en su actividad productiva, sino más bien implicó un cambio en la rutina económica.
“Se nos murieron muchos animales. Desde el mismo año que quedamos atajaos de fiebre
astosa [aftosa], quedamos pa allá,… pa adentro allá, de Quilaco pa allá. A usted no lo
dejaban sacar el piño, entonces las vacas las teníamos encerrá, y ese año llovió mucho, se
nos murieron cualquier vaca, se nos desmayaban las vacas allá. Al final nos dieron la salía
pa’l lado de Colguaco Acá, pero ya las vacas venían muriendo, murieron como 40 allá y
acá otras 40 más acá. El SAG no nos dejaba salir, ni cambiarlas a otra parte, pues por el
SAG, no nos dejaban salir, no podíamos andar trasladando los animales pa allá y pa acá,
por causa que se contagiaban los animales”.55
Con el paso del tiempo se fueron eliminando algunas de las barreras fitosanitarias,
permitiéndose -primero- el descenso de los animales en las zonas de la cordillera en cuarentena,
los cuales estaban sufriendo a causa del mal tiempo, y luego, la autorización para la utilización
de zonas de talaje cordillerano que se encontraban bajo control y libres del brote.
53 Entrevista a Jaime Espinoza Valdés. Quebrada de Medina, Melado, Chile. Marzo del 200754 Entrevista a Julio Parra. Quebrada de Medina, Melado, Chile. Marzo del 200755 Entrevista a Ramón Pacheco. Hacienda Litú, Talca, Chile. Mayo del 2007
Huellas Cordilleranas.
134
“Cuando estábamos con la fiebre astosa (aftosa), entonces tuvimos que andar por varias
partes. Íbamos en verano aquí, tuve que andar por ahí en los talajes, en una y otra parte porque
no nos daban la pasá pa’ arriba, por la fiebre [aftosa]”56, siendo estos nuevos lugares, zonas
donde no se acostumbraba ir a las veranadas y los arrieros debieron adaptarse a esta nueva
situación.
Los efectos sufridos con la fiebre aftosa en la década de los ochenta por parte de los
distintos arrieros de la región, variaron significativamente según el caso, como se ha señalado;
pero los más perjudicados fueron, sin lugar a dudas, los arrieros-crianceros ubicados dentro de
los focos más importantes, quienes no han logrado revertir los efectos económicos y sociales
sufridos.
“Bueno, yo creo que esta zona –a pesar de que han trascurrido diez años o [...] más de la
fiebre aftosa- no se ha recuperado de la parte económica. La gente que vive acá, no se ha
recuperado la pérdida que ha tenido [tuvo]. Aquí había gente que tenía una buena cantidad
de animales y lo perdieron todo. A partir del año noventa ellos se empezaron a reorganizar
(…) desde el Corral de Salas al interior no podía haber ningún animal y paulatinamente el
SAG ha ido entregando, cediendo terreno para la mantención de animales.(…) Entonces el
año 2000 ya empezó a ceder terrenos, hoy día el año dos mil seis entregó completamente
las tierras. Entonces, recién se está recuperando tanto la parte interna de la población
que vive acá, como también la parte que viene llegando. Por ejemplo, nosotros recién
estamos hablando, en el año dos mil seis, que subieron cerca de 5.400 vacunos mayores.
¿Sabe usted que el año dos mil dos (…) subieron 2.171, menos de la mitad? O sea, en un
lapso de cuatro años. La importancia que se ha ido dando, es que el SAG va ir entregando
nuevos campos al pastoreo y que la gente va ir tomando conciencia que esto también es
para ellos, eso va depender también de los controles fitosanitarios que se están haciendo
y previniendo y la conciencia también de la gente, de los lugareños, el que traer un animal
del lado argentino (porque Argentina si bien es cierto es un país que tiene un fiebre aftosa
controlada no está eliminada, porque Chile es un país libre de fiebre aftosa sin vacuna, y
Argentina es un país libre de fiebre aftosa pero con vacuna)”.57
Los cambios experimentados por los arrieros-crianceros y los arrieros de fundo, han sido
desarrollados de manera distinta, pero ambos con un fin similar. Para los primeros la evolución
del espacio cordillerano no produjo mayores modificaciones en su estilo de vida, mientras que
la coyuntura de la fiebre aftosa trajo con ella un descenso en las personas ligadas a la actividad,
ya que muchas optaron por dedicarse a la agricultura o simplemente emigraron a otra zona. Por
otra parte, para los arrieros de fundo, ambos sucesos repercutieron de manera significativa; sin
56 Ibíd.57 Entrevista al Sub-teniente Luis Ricardo Cid. Reten El Melado, Quebrada de Medina. Marzo del 2007
Huellas Cordilleranas. La evolución histórica del oficio del arriero
135
embargo, les afectó con mayor intensidad la modernización de su espacio. Un ejemplo de esto
fue, que al mejorar las condiciones de traslado del ganado, a través de la creación de nuevos
y mejores caminos, junto con la implementación de nuevas formas de movilización en el arreo
de los animales hacia y desde la cordillera, se desató una reducción de la mano de obra arriera
utilizada por la actividad pecuaria de gran escala, y por consiguiente una merma en el oficio
arriero.
La figura del arriero criancero y su particular oficio han transitado durante los siglos,
ligada siempre a la actividad ganadera, aunque con variaciones y re-orientaciones dadas por
el grado de desarrollo de los sistemas productivos y comerciales, que trasformaron la forma
de trasportar y conectar los espacios durante las distintas épocas y etapas de la historia
regional. De esta forma, el pérfil de los sujetos aquí descritos, que en un primer momento
van a dedicarse al transporte de mercaderías por el territorio, y que luego re-orientó su
actividad al traslado y cuidado del ganado, siempre conservó un elemento singular y que va
a caracterizarlo del resto de la trama social, a saber: un estrecho vínculo y conocimiento con
respecto al espacio geográfico y al medio natural en que él se desenvuelve.
***
139
Valle del río MauleSuperior: Esta fotografía corresponde a las cercanías del origen del río Maule, en el sector de la cuesta de los Cóndores, camino hacia el Paso Pehuenche.
Inferior: En la localidad de Armerillo, pudimos captar esta fotografía de José Gregorio Alarcón, José Morales y Carlos Barrera, quienes prestaron sus testimonios para el desarrollo de este trabajo.
141
Cajón del CampanarioEl Cajón del Campanario (foto superior) es uno de los territorios predilectos para el engorde del ganado en las veranadas maulinas. En el mes de Abril (foto inferior) los arrieros y crianceros vuelven, junto a sus puntas de animales, desde los potreros cordilleranos, y se dan cita en el campamento base de este cajón.
143
Encuentro Chileno-Argentino (Paso Pehuenche)Año a año, en el Paso Internacional Pehuenche se desarrolla el llamado Encuentro Chileno Argentino, que congrega a los habitantes de ambos lados de la cordillera, los que vienen desde la región del Maule (Chile) y desde el sur de la región de Cuyo. El principal interés que suscita este encuentro es la posibilidad de comerciar libremente con la gran cantidad de participantes que llega al límite fronterizo; como también, la posibilidad de divertirse y estrechar lazos con el hermano pueblo trasandino. En esta ocasión, los políticos regionales aprovechan de dar cuenta del estado de avance de la habilitación de la carretera a través del Paso Pehuenche.
145
Entre las diversas actividades del Encuentro Chileno Argentino, encontramos las diversas manifestaciones culturales de los habitantes de esta región. En las fotografías, podemos observar las tradicionales domaduras de caballos, donde los hombres, adultos y niños, demuestran las pericias adquiridas por la vinculación de la región a actividades relacionadas con el uso del caballo y la crianza de animales.
147
El Melado - Quebrada de MedinaDespués de una extenuante caminata a través de la Reserva Nacional Los Bellotos, encontramos la Quebrada de Medina (ubicada en el sector de El Melado). En la foto inferior, Jaime Espinoza Valdés, oriundo del sector, nos recibe en su casa.
149
Para los habitantes de este cajón cordillerano, la actividad criancera es fundamental para sustentar el apacible modo de vida que llevan durante varias décadas. Alejados de la ruidosa ciudad, el tiempo aquí parece no transcurrir. En la foto superior, en el fogón junto a Gilberto Espinoza y Raúl Valdés.
En la foto inferior, Elena y Benjamín son de los pocos niños que habitan este pequeño poblado en medio de los cerros.
151
Malargüe - El ManzanoLa geografía de esta zona, posibilitó una relación particular entre los hombres y el espacio cordillerano. La fotografia superior corresponde a una vista panorámica del valle formado por el río Malalhue, tomada desde los Castillos de Pincheira. Según el mito popular, José Antonio Pincheira se habría refugiado en estas cuevas durante su escape de las tropas chilenas que intentaban capturarlo.
En la foto inferior, nuestra conversación con Natividad Vásquez, quien compartió con nosotros sus recuerdos familiares y la estrecha relación que sus antepasados tuvieron con el mundo de las veranadas y los habitantes del otro lado de la cordillera.
153
Otros de los testimonios de importancia, fueron aquellos prestados por Clementino Nuñez y Plácido Jaque (foto superior). Su conocimiento sobre la historia regional y su reflexión contemporanea sobre la estrecha relación cultural existente en estos territorios, fueron de gran ayuda en nuestro trabajo. Además, el proyecto que llevan a cabo al interior del Archivo Comunal de Malargüe, aportó algunos datos de relevancia para esta investigación.También estuvimos en el sector de El Manzano, donde habita un número importante de puesteros veranadores. En el cuadro inferior, se expresan algunas de las múltiples texturas de la actividad de estos hombres.
155
Bibliografía general
Libros:
- Águila Castro, Hugo. “Pastos y Empastadas”, Imprenta La Discusión, Chillán, Chile, 2004- Bedus, Norma Beatriz [et al.] “En torno a lo rural matices de la Geografía”|. Universidad Nacional de la Pampa, Argentina. 2003.- Bengoa, José. ”Historia del pueblo mapuche”. Ediciones SUR, Colección Estudios Históricos. Santiago, Chile. 1985.- Bengoa, José. “Historia de los Antiguos Mapuches del Sur”, Editorial Catalonia, Santiago, Chile, 2003. - Berenguer Rodríguez, José. “Caravanas, Interacción y Cambio en el Desierto de Atacama”, editorial Sirawi, Chile, 2004. - Borde, Jean y Mario Góngora “Evolución de la Propiedad Rural en el Valle del Puangue”, Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 1956.- Cancino Valenzuela, Ricardo. “Erradicación del brote de fiebre aftosa en Chile 1987”, Ministerio de Agricultura y SAG, Santiago, 1988.- Centro para el Desarrollo Económico y Social para América Latina (DESAL), “Tenencia de la tierra y campesinado en Chile”, Ediciones Troquel, Buenos Aires, 1968.- Contador, Ana María. “Los Pincheira: un caso de bandidaje social. Chile 1817-1832”. Bravo y Allende Editores. Santiago, Chile. 1998. - Correa Vergara, Luis. “Agricultura Chilena Tomo I”, Imprenta Nacimiento, Santiago, Chile, 1938. - De Rokha, Pablo. “El amigo piedra. Autobiografía”, Pehuén, 1990, Santiago, - Espósito, María. “Arte Mapuche”, Editorial Guadal, Buenos Aires, Argentina, 2005.- Fernández, Marcos [et. al] (Colectivo de Oficios Varios), Arriba quemando el sol, LOM Ediciones, Santiago, 2004.- Foucault, Michel. “Microfísica del poder”. Colección Genealogía del Poder. Ediciones La Piqueta, Madrid, España. 3ª. ed. 1992.- Garcés, Mario. “Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago 1957-1970”, LOM Ediciones, Santiago, 2002.- Gay, Claudio. “Agricultura Chilena Tomo I”, Editorial ICIRA, Santiago, Chile, 1973. - Góngora, Mario. “Vagabundaje y sociedad fronteriza en Chile (siglos XVII a XIX)”. Santiago, 1966.- Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA). “Comunidades campesinas, agencias públicas y clientelismo político en Chile” . LOM, Santiago, 2005.- Jaque, Plácido. “Historia del Departamento de Malargüe”. Edición propia. En Archivo Municipal de Malargüe.- Lacoste, Pablo. “Sistema Pehuenche. Frontera, sociedad y caminos en los Andes Centrales (1657-1997)”. Ediciones Culturales de Mendoza. Gobierno de Mendoza. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mendoza, Argentina. 1998- Lacoste, Pablo. “La imagen del otro en las relaciones de Argentina y Chile (1534-2000)”. FCE, Buenos Aires, Argentina. IDEA, Universidad de Santiago de Chile. 2003.- Larraín, Jorge. Identidad Chilena, LOM Ediciones, Santiago, 2001- León Solís, Leonardo. “Los señores de la cordillera y las pampas: Los pehuenches de Malalhue, 1770-1800”. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, DIBAM, Santiago, Chile. 2005- León Solís, Leonardo. ”Maloqueros y conchavadores en Araucanía y las Pampas. 1700-1800”. Ediciones Universidad La Frontera, Serie Quinto Centenario. Temuco, Chile. 1990- Lumbreras, Luis Guillermo. “Historia de América Andina vol.1”, Universidad Andina Simón Bolívar, Libresa, Ecuador, Quito, 1999.- Moraga, Joel. “Copequén. 500 años. Crónicas para su Historia”. Ed. Offset Bellavista, Santiago, Chile. 2002.- Muñoz, Oscar. “Chile y su industrialización. Pasado, crisis y opciones”. CIEPLAN, Santiago, 1986.- Ortega, Luis [et al.], Corporación de fomento de la producción, 50 años de realizaciones 1939-1989, Departamento de Historia Facultad de Humanidades Universidad de Santiago de Chile, Santiago, 1989- Pinto Rodríguez, Jorge. “Araucanía y pampas. Un mundo fronterizo en América del Sur.” Temuco, Universidad de la Frontera, 1996.- Pinto, Julio. Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera, Editorial Universidad de Santiago, Santiago, 1998.- Rossignol, Jacques. “Chilenos y mapuches a mediados del siglo XIX. Estudios históricos”. Compilación realizada por Raúl Guerrero. Ediciones Universidad del Bío Bio. Concepción, Chile. 2005.- Rojas, José. “Malones y Comercio de Ganado con Chile en el Siglo XIX”, Editorial Faro, Buenos Aires, 1995.- Salazar, Gabriel y Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile, Vol. II. Actores, identidad y movimiento, LOM Ediciones, Santiago, 1999- Salazar, Gabriel. “Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX”. Ediciones LOM, Santiago, Chile. 2000. - Santos, Milton. “Metamorfosis del espacio habitado”. Editorial Oikos Tau, Barcelona. España. 1996. - Valdés, Teresa y José Olavarría (ed.), Masculinidades y equidad de género en América Latina, FLACSO-Chile, Santiago, 1998- Vasco, Luis. Notas de viaje. Acerca de Marx y la antropología, Universidad del Magdalena, Bogotá, 2003- Villalobos, Sergio. “Vida fronteriza en la Araucanía. El mito de la Guerra de Arauco”. Editorial Andres Bello, Santiago, Chile. 1995.
157
Tesis:
Carrasco, Haydee y Eylin Novoa. “El movimiento peonal y su lucha por la autonomía en Santiago en la década de 1830�. Tesis de Licen-ciatura en Historia, Universidad de Chile, Enero del 2008.
Montecino Tapia, Mauricio. “Peonaje en Talca (1830-1850). Redes sociales, economía informal y autonomía”. Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad de Chile, Enero del 2007.
Artículos (revistas):
Berríos, Patricio. “Fiebre Aftosa en seres Humanos. Un caso en Chile”, Universidad Andrés Bello Santiago, Chile, Escuela de Medicina Veterinaria. Facultad de Ecología y Recursos Naturales, Revista Chilena de Infectología, 2007.
Illanes, María Angélica. “Azote, salario y ley. Disciplinamiento de la mano de obra en la minería de Atacama. 1817-1850”, en Revista Proposiciones N° 19, Ediciones SUR, Santiago, Chile, 1990.
Medina, María Clara. “Narrativas y representaciones de la identidad: las clases sociales en los valles Calchaquíes a fines del siglo XIX”, en Revista Anales Nueva Época nº 6, Instituto Iberoamericano Universidad de Goteborg, 2003
Ovando, Ernesto. “Vidrio Molido. El último orejano”. Proyectos de investigación, Seminario de Investigación: Las transformaciones del espacio en el sur mendocino
Retamal, Christian. “Imágenes de modernidad y pobreza dura”, en Revista Proposiciones, nº 27, Ediciones SUR, Santiago, 1996.
Ross, Agustín. “Reseña Histórica del Comercio de Chile Durante La Era Colonial”, Revista económica, Chile, 1888.
Triviño, Luis [et al.] “La atenta y paciente observación de Agüero Blanch”. En Revista UNO. Antropología. Mendoza, enero de 1997
Documentos digitales:
De Souillac, Sourryere. “Descripción geográfica de un nuevo camino de la gran cordillera, para facilitar las comunicaciones de Buenos-Aires con Chile”. Disponible en: www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12368306409035940543091/index.htm
Dirección de Obras Hidráulicas, Ministerio de Obras Públicas, “Historia del Riego”, extraído desde la Web: http://www.doh.gob.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=64, Abril, 2008.
Lefebvre, Henri. “The production of Space”. Blackwell Publishing, 1991. En http://books.google.cl/books?id=SIXcnIoa4MwC
Manara, Carla G. “La frontera surandina: centro de la confrontación política a principios del siglo XIX”. Mundo Agr. [online].ene./jun.2005,vol.5,no.10,p.0-0. En: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-59942005000100009&lng=es&nrm=iso. ISSN 1515-5994.
Oslender, Ulrich. “Espacio, lugar y movimientos sociales: Hacia una “espacialidad de resistencia”. Revista Scripta Nova, Universidad de Barcelona, Vol. VI, núm. 115, 1 de junio de 2002. En http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-115.htm
Sánchez, Juan Eugenio. ”Poder y Espacio”, en Geocrítica. Cuadernos críticos de geografía humana. Universidad de Barcelona, Año IV, nº 23, Septiembre de 1979. Versión digital disponible en Internet: http://www.ub.es/geocrit/geo23.htm, Abril, 2008
Sanhueza, Lorena [et al.] “Ocupaciones Arqueológicas De La Precordillera Y Cordillera De La Cuenca Del Rio Maule: Un Panorama Gene-ral”. Perteneciente al proyecto FONDECYT 90 / 524: Patrones de asentamientos y explotación de recursos en la cuenca del río Maule; época prehispánica. En Actas del 2° Taller de Arqueología de Chile Central (1994), en http://www.arqueologia.cl/actas2/sanhuezaetal.pdf
Sandoval, Julio. El riego en Chile, Ministerio de Obras Públicas, Santiago, 2003. Versión digital disponible en Internet: http://www.doh.gob.cl/images/stories/historia_del_riego_en_chile.pdf, Abril, 2008.
URBE Arquitectos. Actualización del plan regional de desarrollo urbano. VII a región del Maule. Disponible en la web: http://www.ob-servatoriourbano.cl/docs/pdf/07_Memoria_PRDU%20Maule.pdf
159
índiceContenido Página
Introducción 5
Espacio, poder y relaciones sociales. La producción del espacio social de frontera y autonomía en la Región Pehuenche.(Nicolás Girón Z.) 15
Procesos de construcción identitaria en el Sistema Pehuenche:Malargüe, El Melado y Armerillo.(Rodrigo Jofré C. - Jorge Navarro L.) 81
La evolución histórica del oficio del arriero.(Adolfo Arce P. - Álvaro Corvalán A. - Carlos Pavez N.) 108
Anexo Fotográfico 137
Bibliografía 155