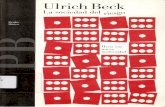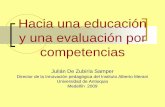Hacia una ciudad segregada
Transcript of Hacia una ciudad segregada
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
HACIA UNA CIUDAD SEGREGADA Rasgos comunes y diferenciales del primer desarrollo del Ensanche madrileño en sus tres zonas (1860-1880)
FERNANDO VICENTE ALBARRÁN
Investigador de apoyo del Dpto. de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid
Rubén PALLOL TRIGUEROS Becario FPI de la Comunidad de Madrid en el Dpto. de Historia Contemporánea de
la Universidad Complutense de Madrid [email protected]
Borja CARBALLO BARRAL
Universidad Complutense de Madrid [email protected]
Sesión 19: Poblamiento y sistemas urbanos en la Península Ibérica:
Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, junio de 2007
______________________________________________________________________
Palabras clave: Ensanche de Madrid, demografía, inmigración, estructura profesional, segregación espacial Resumen:
Esta comunicación conjunta pretende analizar el diferente modo de poblamiento
que experimentaron las tres zonas del Ensanche de Madrid en sus primeras dos décadas
de desarrollo. A mediados del siglo XIX, Madrid comenzaba a despegar
demográficamente y su amurallado recinto se mostraba incapaz de dar cobijo a las
corrientes migratorias que acudían a la ciudad. El Ensanche de Castro nació con ese
objetivo de partida, junto con el de mejorar las condiciones higiénicas de habitabilidad.
Desde el su comienzo, se erigió como una zona con unos comportamientos
demográficos y socioprofesionales muy diversos. Las dos primeras décadas de
desarrollo del Ensanche evidenciaron que la ciudad caminaba hacia una progresiva
segregación en horizontal de los espacios, dentro de un contexto de rápida urbanización
en la que no resultó necesaria la existencia de una industrialización previa o paralela al
proceso en marcha.
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 1
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
1. Aproximación a los procesos de urbanización en el ámbito español
Cuando a finales de la década de 1850 diseñaba su plan de Ensanche para
Madrid, el ingeniero Carlos María de Castro consideraba inevitable que en la nueva
zona en la que se extendería la ciudad y en la que se debía alojar su nueva población, se
produjera una diferenciación de los nuevos barrios según la clase social a la que
pertenecieran sus habitantes. Por un lado se trataba, en su opinión, de la consecuencia
lógica de unas leyes naturales del mercado sobre la oferta inmobiliaria que ni él ni el
gobierno estaban dispuestos a contrarrestar al diseñar la forma en que el nuevo Madrid
debía crecer. Por otro lado, la aparición de barrios progresivamente diferenciados
socialmente era un fenómeno común a las grandes ciudades europeas que habían
conocido ya un crecimiento acelerado tanto de su superficie construida como de su
número de habitantes (MAS, R., 1982).
La superación de los límites tradicionalmente impuestos al crecimiento de las
ciudades en forma de murallas y cercas y la progresiva conquista de los terrenos
circundantes por el trazado de nuevas calles y la construcción de nuevos edificios,
distanció cada vez más a habitantes ricos y pobres de una misma ciudad, creando
espacios urbanos cada vez más diferenciados y crecientemente desconectados.
Desconexión y segregación entre estos distintos espacios urbanos, entre barrios altos y
barrios bajos, que llegaría hasta el punto de que los habitantes de unos no se atrevieran o
se vieran impedidos de adentrarse en los otros y que quedó claramente expreso en el
temor de las clases más acomodadas y miembros de las élites urbanas a unas clases
trabajadoras percibidas gradualmente como peligrosas. La imagen del barrio obrero
como barrio peligroso, el miedo a una ciudad masificada y a un crecimiento urbano
desbordante que escapa al control de las autoridades, es un tema recurrente en la
literatura de la época en la mayoría de las ciudades europeas que experimentaron un
desarrollo espacial y demográfico en esta época. Desde las denuncias de la situación de
la clase obrera en Manchester por Engels, a las descripción de los trabajadores del East
End londinense por Mayhew, pasando por la recreación entre romántica y atemorizada
de las clases populares parisinas que realizaron folletinistas como Eugène Sue (JONES,
G. S., 1971).
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 2
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
Esta transformación de la organización social urbana durante la Edad
Contemporánea, lejos de ser la sola expresión de los temores de los sectores más
acomodados de la sociedad de aquel tiempo, ha representado uno de los ejes temáticos
por excelencia de las descripciones del surgimiento de la ciudad contemporánea. En la
interpretación que hacía de la virtuosa relación entre industrialización y urbanización
una de las claves de la transformación social que da luz a la Edad Contemporánea, los
cambios en la organización social del espacio quedan claramente definidos. A medida
que las masas inmigrantes abandonaban un entorno rural incapaz de asegurarles la
subsistencia y se dirigían a las ciudades para alimentar su crecimiento demográfico y
enrolarse en las filas del proletariado industrial, fueron surgiendo los nuevos barrios
obreros ya en los centros degradados de las ciudades, ya en sus afueras, en nuevos
arrabales construidos al margen de los beneficios sociales y de las infraestructuras que
el gobierno municipal proveía. Al mismo tiempo, la emergencia de un nuevo grupo de
poder, de naturaleza burguesa, se imprimía en la trama urbana y distanciándose de las
viejas prácticas y símbolos de poder nobiliarios, creaban una nueva ciudad a su imagen
y semejanza en la que se expresaba su concepción de las relaciones sociales.
En España encontraría su perfecta expresión en los Ensanches, espacios urbanos
ex novo en que la burguesía crearía su paraíso residencial, alejándose de los centros
insalubres de las ciudades y del contacto con unas clases populares en proceso de
pauperización por el efecto combinado del hacinamiento que conllevaba la llegada
creciente de inmigrantes, la descomposición gremial y el fin del artesanado y la
emergencia del trabajo industrial (DYOS, H. J., 1961; THOMPSON, F. M. L., 1982).1
Sin embargo, esta aparente homogeneidad de la evolución de la organización
social del espacio urbano en el tránsito del Antiguo Régimen a la sociedad
contemporánea ha sido recientemente cuestionada. El examen comparado de los
múltiples y diversos casos de evolución histórica que componen el fenómeno de la
urbanización europea desde el siglo XIX demuestra que tal proceso, tradicionalmente
descrito bajo la égida de la industrialización, lejos de ofrecer rasgos comunes se
caracterizó fundamentalmente por la diversidad (PINOL, J. L., 2003; RICHARD, D.,
2000: 95-131). Primero porque el desarrollo industrial no puede ser considerado como
el único ni el fundamental impulso económico que explicaría el crecimiento urbano:
junto a las ciudades que hicieron de las fábricas y manufacturas los principales factores
1 Es quizá la versión más simple de un proceso que como demuestran estudios minuciosos es mucho más complejo, por ejemplo los que se han ocupado de la suburbanización en Londres.
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 3
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
de atracción de contingentes de inmigrantes, se han revalorizado las ciudades de corte
administrativo y de economía de predominio del sector terciario como protagonistas en
plano de igualdad en el tránsito de la sociedad rural a la urbana. En segundo lugar y en
parte como consecuencia derivada de la toma en consideración de otras ciudades,
también en crecimiento pero ajenas a un desarrollo industrial de sus estructuras de
organización económica, porque los efectos de la expansión urbana variaron
sustancialmente a lo largo y ancho de la geografía europea.
Las razones de esta diversidad, sin embargo, no pueden reducirse a la
orientación económica de cada ciudad y debe tener en cuenta muy diversos factores
para explicar las consecuencias concretas que el desarrollo urbano tuvo en cada caso:
desde el análisis de los mercados laborales que explicarían el tipo de inmigración
atraída hacia la propia ciudad y que hacen comprensible el rimo y la forma de
crecimiento de su población, hasta la caracterización de los procesos de diseño y de
construcción de las ampliaciones materiales de la ciudad, de la creación de una nueva
oferta residencial en que alojar a la nueva población recibida y nacida en unas ciudades,
las de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que vieron en muchos casos una
transformación radical de sus anteriores tramas viarias.
La más reciente historiografía española ha contribuido decididamente a
enriquecer el conocimiento del proceso de urbanización contemporáneo y a señalar las
particularidades y rasgos diferenciales manifestados en cada uno de los núcleos que
componen la trama urbana peninsular. Entre los últimos estudios que se han ocupado
del tema, destacan los que han tenido por objeto núcleos y entornos urbanos de claro
sesgo industrial y en los que se puede ver expresa esa drástica segregación entre clases
sociales con la que tradicionalmente se ha caracterizado la urbanización decimonónica:
es el caso por ejemplo de desarrollos urbanos como el de San Salvador del Valle o
Baracaldo que absorbieron gran parte del crecimiento e inmigración hacia la industrial
ría de Bilbao y que emergieron como verdaderos focos obreros dentro de un entorno
urbano en expansión (GONZÁLEZ PORTILLA, M., 2001; PÉREZ-FUENTES, P.,
1993; GARCÍA ABAD, R., PAREJA ALONSO, A., y ZÁRRAGA SANGRÓNIZ, K.,
2006: 21-51).2 La progresiva concentración de las clases obreras y de los inmigrantes en
2 Sin duda, una de las contribuciones más importantes a la caracterización del proceso de urbanización en la España contemporánea ha venido servida por el minucioso y sistemático trabajo dirigido por Manuel González Portilla y que se ha ocupado del estudio del desarrollo de la Ría de Bilbao como espacio urbano
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 4
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
estos municipios vizcaínos, así como la observación de los rasgos diferenciales de sus
comportamientos demográficos dentro de la Ría de Bilbao refuerzan en parte la imagen
de esa ciudad progresivamente segregada cuyo nacimiento tiene origen en la
industrialización.
Al mismo tiempo, han sido destacados los casos de ciudades en que llamaba la
atención, más que la innovación que suponía el desarrollo industrial, la persistencia de
viejas pautas de evolución, tanto en el crecimiento de su población como en la
organización social del espacio; un buen ejemplo de ello es Pamplona, en cuyo retrato
histórico, tanto desde la más pura historia demográfica (MENDIOLA GONZALO, F.,
2002) como desde aproximaciones más próximas a la historia sociocultural (UGARTE
TELLERÍA, J.), se ha subrayado cómo los rasgos propios de la ciudad preindustrial se
mantuvieron hasta bien entrado el siglo XX.
A pesar de la inmigración afluyente a la capital navarra, de su lento pero sensible
crecimiento y del registro de cambios sustanciales en los comportamientos
demográficos de su población que permiten asimilarlos a los de la transición
demográfica, su ensanche y reorganización espacial apenas se puso en marcha.
Pamplona era antes de la Guerra Civil, en feliz expresión de Ugarte Tellería, más que
una ciudad, una ciudadela (de más de 40.000 habitantes, eso sí) que permanecía
encastillada en gran parte tras sus vetustas murallas y donde las distancias entre grupos
sociales de diferente condición no habían alcanzado las longitudes que creaban el
desconocimiento y el extrañamiento en otros lugares.
2. Madrid y su Ensanche, ¿un nuevo paradigma en el sistema urbano español
del siglo XIX?
En esta dicotomía entre efectos revolucionarios del desarrollo industrial y
presencia e influencia de las persistencias del Antiguo Régimen, la singular realidad de
la ciudad de Madrid presenta un grado de complejidad añadido (BAHAMONDE, A., y
OTERO, L. E., 1986: 24-26; 1989: 517-613) al de otras poblaciones españolas a la hora
de adscribirla a un modelo u otro, a la hora de definir su proyecto de ciudad. La capital
e industrial a finales del XIX. El análisis de las interrelaciones entre desarrollo industrial, ritmos y pautas migratorias, evolución demográfica y crecimiento urbano ha permitido ofrecer un rico retrato de las dinámicas y rasgos propios de crecimiento demográfico de una ciudad de claro corte industrial como era el Bilbao en el tránsito del XIX al XX.
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 5
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
española, que rivalizaba con Barcelona como la urbe más poblada del país, carece del
halo industrializador (a diferencia de la ciudad condal) que pueda explicar su
crecimiento y transformación desde mediados del siglo XIX. Sin embargo, Madrid
creció desde 1850 a ritmos que, si bien la dejan atrás de las tasas y las cifras de otras
capitales europeas, la colocan en un puesto de privilegio dentro del paisaje urbano y del
proceso general de transformación demográfico peninsulares (FERNÁNDEZ GARCÍA,
A., 1989: 29-76; TORO MÉRIDA, J.: 44-51). A pesar de que sus estructuras de
producción permanecieran ancladas en las formas de organización propias del mundo de
los oficios y las fábricas brillaran por su ausencia, en una ciudad más industriosa que
industrial (BAHAMONDE, A., 1980: 143-175; PALLOL, R., 2004), Madrid era una
ciudad de inmigrantes, con altas tasas de población no nacida en su provincia residiendo
en sus calles (CARBAJOSA ISLA, M., 1987) y que se mantendrían en los mismos
niveles, si no superiores, durante la primera mitad del siglo XX.
Convertida en el principal destino de los flujos migratorios de un país en lento
pero decidido trasvase de su población rural hacia los núcleos urbanos (SILVESTRE
RODRIGUEZ, J., 2003), Madrid creció en la segunda mitad del XIX a pesar de sus
constantes tasas vegetativas negativas y edificó a un ritmo bastante superior al previsto
por sus autoridades en el proyecto de Ensanche urbano con que se dotó a la ciudad en
1860. En el lapso de las dos primeras décadas de desarrollo de esta nueva zona de la
ciudad fundada a extramuros y como continuación del casco antiguo, la capital española
había incrementado su población desde los cerca de 300.000 habitantes, según el censo
de 1860, a los cerca de 400.000 habitantes contabilizados en el de 1877 (FERNÁNDEZ
GARCÍA, A., BAHAMONDE, A., 1993: 481):3 una nueva población que, en gran
medida, se fue a instalar a estos nuevos barrios construidos en los territorios adyacentes
a las viejas murallas de la ciudad, levantados como ansiada solución a los problemas de
hacinamiento y salubridad que ahogaban a la urbe capitalina.
Los efectos en la organización social del espacio que produjo el fuerte
crecimiento de Madrid en estas dos décadas (aumento de su población en un tercio y
triplicación de su suelo urbanizable), no han sido objeto de un exhaustivo tratamiento
por la historiografía hasta el momento. Sí se conocen los diferentes ritmos de desarrollo
de la expansión urbanística madrileña, distinguiendo entre las diferentes zonas de
3 La población de la ciudad de Madrid era de 298.426 habitantes según el censo de 1860 y pasó a 397.816 según el censo de 1877.
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 6
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
Ensanche en función de las características y calidades de los nuevos barrios que iban
edificándose. En este sentido, las investigaciones realizadas desde la geografía urbana
han sabido identificar y explicar el funcionamiento de los mecanismos que produjeron
un desarrollo diferencial de las nuevas áreas citadas y que quedaron impresos en los
precios de sus alquileres y las fachadas de sus edificios (MAS, R., 1982; BRANDIS, D.,
1983; DÍEZ DE BALDEÓN, C., 1986; MAS, R., 1986: 23-87). Tres zonas de Ensanche
quedaban diferenciadas desde el inicio de la ampliación urbana: una zona burguesa en la
zona Este o barrio de Salamanca, otra obrera o popular en la parte Sur de la capital,
barrios de clase media y artesanal en el Norte de la antigua cerca que rodeaba Madrid.
Pero poco sabemos de los habitantes de tales áreas de ensanchamiento urbano y si en la
elección de su residencia contribuyeron a segregarse según las pautas de las otras
grandes ciudades en expansión, o si por el contrario extendieron con su crecimiento las
viejas pautas de organización social propias de una sociedad, como lo era en parte
Madrid, que no había conocido una transformación industrial de sus pautas productivas
que abriera la brecha entre las clases sociales de distinta condición.
Una vía de aproximación que ya ha resultado útil en la identificación y
evaluación del proceso de segregación entre los diferentes barrios que componían la
ciudad es el estudio de sus pautas diferenciales de comportamiento demográfico. Como
bien demostrara Antonio Fernández García en sus pioneros estudios acerca de los
embates de la epidemia de cólera en el Madrid decimonónico, el rastreo de los lugares
en que la enfermedad se mostró más mortífera arroja un mapa de las diferencias de la
mortalidad que revela las extremas desigualdades sociales que atravesaban la ciudad
(FERNÁNDEZ GARCÍA, A., 1985).
En los numerosos escritos que nos han llegado de políticos, ensayistas, escritores
o ingenieros de la época isabelina, es un lugar común el sentimiento de que, aparte de la
idea de respetabilidad y representabilidad que por su capitalidad debía tener Madrid, la
ciudad debía resolver sus numerosos y graves problemas de falta de viviendas cómodas
e higiénicas, su carencia de edificios adecuados para los servicios públicos, la
inexistencia de grandes avenidas o espacios verdes. Como se ha indicado anteriormente,
en este contexto en el que se aprueba el proyecto de ampliación urbana, Castro asumía
los usos periurbanos que había observado en las afueras colindantes a la cerca. Las
zonas Norte y Este eran las designadas primordialmente como idóneas para el
asentamiento humano (de hecho, la zona Este es la que presenta en la actualidad las
formas más regulares del conjunto del Ensanche según su proyecto inicial, mientras que
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 7
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
en el Norte sería principalmente la acción de los propietarios la que distorsionó en
mayor medida el diseño). En cambio, la zona Sur presentaba un terreno cortado por
barrancos y fuertes pendientes que, junto a la presencia del ferrocarril, supuso siempre
un impedimento de primer orden a la hora del desarrollo del proyecto. Sin embargo,
como veremos más adelante, las tres zonas se erigieron en focos de recepción de primer
orden de generaciones de españoles que elegían Madrid como estación de llegada
(definitiva o no) para su futuro socioprofesional y el de sus familias, algo que también
sucedía épocas pasadas como en la Edad Moderna, pero con la diferencia de que ahora
comenzaban a hacerlo de forma masiva.
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 8
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
CASCO ANTIGUO
ENSANCHE SUR DE MADRID
ENSANCHE NORTE DE MADRID
[Plano de Madrid elaborado para el proyecto de Ensanche urbano de la capital por Carlos Mª de Castro en 1860. Las líneas de división de las tres zonas de Ensanche han sido efectuadas por los autores para una identificación visual más directa del área estudiada.]
El carácter periférico que en sus primeras etapas distinguió al Ensanche
madrileño confirió a la población que fue asentándose en sus terrenos unas
características propias respecto del resto de la ciudad. Las desigualdades en los
periódicos ataques epidémicos del siglo XIX, estudiadas por el profesor Fernández
García, no deben interpretarse únicamente como irregulares capacidades para evitar a la
muerte por parte de las clases más acomodadas, ubicadas en los barrios mejor dotados
en infraestructuras, y las de las clases populares y estratos empobrecidos que residían en
zonas de gran insalubridad y carencia de higiene pública y privada. También es
necesario presumir la existencia de diversos comportamientos demográficos que revelen
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 9
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
las distancias que en lo social y en lo cultural se estaban abriendo entre barrios y
espacios urbanos de muy distinta condición.
A la altura de 1860, cuando las tres zonas de Ensanche no eran más que
pequeños arrabales extramuros (surgidos con anterioridad a la aprobación del proyecto
de Castro y, por tanto, a todo su aparato regulador y racionalizador del espacio urbano),
la población que se asentaba en ellas era mayoritariamente inmigrante (entre el 62% y el
66%).4 Salvo ciertas diferencias a nivel cuantitativo, puede observarse cómo el ritmo de
afluencia de inmigrantes es similar a lo largo de las sucesivas décadas, tanto en sus
recesos como en su despegue definitivo.
Gráfico 1. Ritmo de llegada de los inmigrantes residentes en las nuevas zonas del Ensanche de Madrid en 1860
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1801-1805
1806-1810
1811-1815
1816-1820
1821-1825
1826-1830
1831-1835
1836-1840
1841-1845
1846-1850
1851-1855
1856-1860
Años
Nº
de
hab
itan
tes
Ensanche Este Ensanche Sur Ensanche Norte
Sin poder extendernos en profundidad en las causas de este fenómeno, parece
plausible afirmar que respondía tanto a factores de índole general o macroeconómicos
(véase los diversos procesos de desamortización, sistemas hereditarios y de propiedad
de la tierra, cambios en la organización socioeconómica, etc.), como otros de carácter
4 La caracterización de tales zonas se hará a través del análisis de los datos contenidos en una fuente de conocimiento histórico de la riqueza del padrón municipal y cuya información íntegra ha sido introducida en sendas bases de datos para los años de 1860 y 1878-1880. Las diferentes lagunas existentes en el negociado de Estadística Archivo de Villa de Madrid han obligado a ciertas alteraciones en nuestro proyecto de investigación de la ciudad; así, si la investigación de Rubén Pallol Trigueros sobre el distrito de Chamberí debió tomar el padrón de 1880 como fuente para su estudio, las de Fernando Vicente Albarrán sobre Arganzuela y Borja Carballo Barral sobre Salamanca se remiten al padrón de 1878 por haber desaparecido partes del padrón de 1880 para estas zonas.
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 10
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
sociocultural o microhistórico, según se desprende de las nuevas e interesantes
aportaciones que se están ofreciendo desde la demografía histórica (GARCÍA ABAD,
R.,1999: 181-207; 2001, 2004 y 2005), y que tendrían que ver más con el contexto vital
de las propias familias en el momento de su decisión de emigrar y la existencia de
vínculos en el lugar de llegada (parentesco, amistad) que facilitasen ese momento crítico
en la vida de las familias.
En todo caso, este caudal humano condicionó por completo la estructura
demográfica de la zona de Ensanche, reflejando en su pirámide poblacional una
situación de transición demográfica que la distinguía sensiblemente de la Madrid en su
conjunto.
Gráfico 2. Pirámide de población del Ensanche de Madrid (1860)
-800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y más
Nacidos en el Ensanche Sur Nacidos en el Ensanche Este Nacidos en el Ensanche NorteNacidas en el Ensanche Sur Nacidas en el Ensanche Este Nacidas en el Ensanche Norte
Hombres Mujeres
Ninguna de las dos pirámides responde a una evolución natural de su población,
pero en el rostro piramidal de la zona de Ensanche aparecen los surcos dejados por la
inmigración de una manera más profunda y latente. Es evidente el fuerte
estrangulamiento de la primera pirámide en la cohorte de edad de 20-24 años, y de
manera más atenuada en los grupos de 15-19 y 25-29 años, mientras que en la pirámide
general de Madrid ocurre el fenómeno inverso: precisamente es el grupo de los 21-30
años el más numeroso de todos, fruto indudable de un ensanchamiento “artificial”
debido a los flujos migratorios.
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 11
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
Gráfico 3. Pirámide de población de Madrid de 1860
-25000 -20000 -15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000 20000
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81 y más
hombres
mujeres
[Elaborado a partir de los datos del censo de Madrid de 1860]
Por otro lado, parece que el comportamiento de las diferentes zonas de Ensanche
era prácticamente idéntico en todos sus grupos de edad, salvo pequeños matices, lo que
se debe en buena medida a que todavía son zonas sin desarrollar, extramuros y que, por
tanto, aún no han desarrollado las diferencias que Castro intuía se iban a producir con su
futuro desarrollo y consecuente ahondamiento en las desigualdades socioespaciales.
Frente a la inmigración de jóvenes en solitario (REHER, D. S., 1996), principalmente
varones, en busca de un salto cualitativo en su situación socioprofesional, en los
primeros años del Ensanche madrileño aparece con fuerza una inmigración en familia
(lo cual no implica en absoluto que la primera figura no apareciese en estas zonas),
principalmente de matrimonios relativamente jóvenes con uno o dos hijos, lo cual
explicaría la potencia de determinadas cohortes de edad como son las de adultos en
plena madurez laboral (30-45 años) y la de menores de 15 años, presumiblemente sus
hijos. Un modelo demográfico, asociado a un proceso de urbanización, que encuentra
importantes analogías en un espacio bastante diferente al de Madrid como era una
ciudad de provincias e industrial como Sabadell (CAMPS, E., 1995: 98-111).
. Si introducimos el componente sexo, se aprecia un comportamiento un tanto
disonante, pues en el grupo de mujeres con una edad de 20-24 años experimenta una
reducción más suave que en el caso masculino, mientras que su crecimiento en el grupo
30-34 años es menor. Aunque la similitud es grande, encontramos matices
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 12
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
diferenciadores muy interesantes que pueden anunciarnos divergencias más marcadas
en el futuro inmediato del Ensanche. La zona Este se desmarca de las otras dos en el
grupo de edad de 15-19 años, indicándonos una mayor presencia de chicas jóvenes con
presumibles aspiraciones de penetrar en el circuito del servicio doméstico (SARASÚA,
C., 1994) de la burguesía y nobleza capitalinas, aunque todavía su importancia
cuantitativa era menor dado el nulo desarrollo urbanístico de la nueva zona que impedía
un asentamiento de esas clases sociales que arrastraban, al calor de sus enaguas y
levitas, a toda una procesión de criados y sirvientas.
Por tanto, puede observarse cómo en la capital, punto nodal de la circulación
migratoria peninsular, se estaban produciendo cambios significativos en los patrones de
movimientos de personas que se habían venido desarrollando en la época preindustrial.
Profundizando en la procedencia de estos flujos, se pueden observar características
compartidas por las tres zonas del Ensanche madrileño (por ejemplo, el predominio de
la población inmigrante sobre la nacida en la propia ciudad, de manera más pronunciada
en las zonas Este y Sur), pero especialmente aquellos rasgos que comienzan a actuar
como puntas de lanza de comportamientos diversos.
Inmigración en el Ensanche madrileño. Principales provincias (1860) Ensanche Norte Ensanche Este Ensanche Sur
Provincias Inmigrantes Provincias Inmigrantes Provincias InmigrantesMadrid 487 (9,8%) Madrid 177 (8,9%) Alicante 408 (11,1%) Oviedo 286 (5,7%) Oviedo 165 (8,3%) Toledo 300 (8,1%) Toledo 267 (5,4%) Guadalajara 107 (5,4%) Madrid 270 (7,3%) Guadalajara 186 (3,7%) Lugo 87 (4,4%) Ciudad Real 134 (3,6%) Lugo 163 (3,3%) Toledo 80 (4%) Lugo 113 (3,1%) Segovia 117 (2,4%) Cuenca 52 (2,6%) Oviedo 113 (3,1%) Cuenca 107 (2,1%) Valencia 46 (2,3%) Murcia 106 (2,9%) Burgos 96 (1,9%) Burgos 32 (1,6%) Cuenca 105 (2,8%)
Total 1.709
(34,13%) 746
(37,45%) 1.549
(41,85%) Nacidos en Madrid ciudad
1.896 (38%)
685 (34,4%)
1.265 (34,2%)
Aquellos terrenos que, a priori, presentaban unas condiciones más adecuadas
para el asentamiento de contingentes humanos, es decir, las zonas Norte y Este,
compartían rasgos paralelos en cuanto a los orígenes geográficos de la inmigración: un
peso muy importante de aquellos llegados de la zona más próxima a la ciudad y su
capacidad de atracción (la actual provincia de Madrid) y, por otro lado, una destacada
presencia de zonas muy alejadas de la capital, pero con una raigambre muy asentada en
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 13
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
los flujos migratorios que acudían a la gran urbe (las provincias del norte peninsular
como Oviedo o Lugo). En cambio, sin ser totalmente discordante, la inmigración de
larga distancia sobresalía por encima del resto (Alicante, cuyo caso es especialmente
simbólico a la hora de constatar las diferencias espaciales que podía contener la urbe
madrileña),5 mientras que el hinterland madrileño representaba un papel más
secundario. Por otro lado, se puede deducir que la ubicación geográfica de las zonas de
Ensanche respecto a los caminos y carreteras de entrada a Madrid actuaban como un
elemento a tener en cuenta: de esta forma, aquellas familias o individuos que llegaban
de la Meseta Norte tendían a elegir, como lugar de residencia, el Ensanche Norte o
Chamberí (Segovia, Burgos) frente al Ensanche Sur o Arganzuela, donde encontraban
mayor acomodo los provenientes de la Meseta Sur y el Levante (Ciudad Real, Cuenca o
Murcia). Por tanto, a la altura de 1860 contamos dentro del Ensanche con zonas –Norte
o Chamberí- que reproducían los parámetros tradicionales de la ciudad respecto al
origen de los flujos migratorios que nutrían su crecimiento demográfico (inmigrantes de
la zona cantábrica y del campo castellano) y otras –Sur o Arganzuela- que apuntaban
elementos nuevos o particulares fruto de cambios económicos y modernizadores como
podía suponer la irrupción del ferrocarril.
A la altura de 1878-1880, las tres zonas de Ensanche habían experimentado un
crecimiento demográfico espectacular (respecto al padrón de 1860, Arganzuela un
424%, Chamberí un 473% y Salamanca un 771%), en buena medida debido a un punto
de partida poblacional muy reducido, especialmente la zona Este o de Salamanca, pero
también por la continua llegada de población inmigrante, cuyos flujos de entrada no
sólo se mantuvieron sino que se incrementaron a lo largo de estas dos décadas de
diferencia. La antigua cerca ya había desaparecido hacía unos años y lo que antes fueron
arrabales extramuros, quizá sin excesiva relevancia a la hora de caracterizar la
estructura demográfica madrileña y su modelo de crecimiento, ahora son barrios de la
ciudad en acelerada expansión demográfica, cuyo propio desarrollo y ampliación
urbanística suponen uno de los motores económicos de la ciudad y cuya población
comienza a significar una parte sustantiva de la capital española (ver gráfico 4).
5 Sin conocer en profundidad los posibles factores de repulsión que se produjesen en esta provincia, pueden apuntarse elementos como los primeros pasos del ferrocarril y de la línea Madrid-Zaragoza-Alicante o la llamativa presencia de cigarreras alicantinas en la Fábrica de Tabacos (ubicada en la zona sur del casco antiguo, colindante con la zona de Ensanche correspondiente a Arganzuela) que actuaban como reclamo para la llegada de familiares o amigos de sus zonas de origen.
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 14
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
Gráfico 4. Pirámide de población de Madrid con el Ensanche pormenorizado (1877-1880)
-30.000 -20.000 -10.000 0 10.000 20.000 30.000
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y más
Nacidos en el Ensanche Sur Nacidos en el Ensanche Este Nacidos en el Ensanche NorteNacidos en el resto de Madrid Nacidas en el Ensanche Sur Nacidas en el Ensanche EsteNacidas en el Ensanche Norte Nacidas en el resto de Madrid
Hombres Mujeres
Gráfico 5. Pirámide de población del Ensanche de Madrid (1878-1880)
-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y más
Nacidos en el Ensanche Sur Nacidos en el Ensanche Este Nacidos en el Ensanche NorteNacidas en el Ensanche Sur Nacidas en el Ensanche Este Nacidas en el Ensanche Norte
Hombres Mujeres
Aunque de formas más regulares que la presentada en 1860, de nuevo parece
que la población asentada en las nuevas zonas de Ensanche mostraba afinidades y
disparidades con el conjunto de la ciudad, así como en su propio interior entre unas y
otras. Parece razonable pensar que una ciudad que, en 1880, alcanzó casi los 400.000
habitantes, no se comportara homogéneamente en sus pautas de reproducción biológica
y social y que en un contexto de creciente redistribución geográfica de su población se
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 15
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
conformaran grupos diferenciados en sus comportamientos demográficos. Madrid era
una ciudad especialmente diversa y fragmentada, cuya población no puede ser reducida
a una única lógica de comportamiento, tanto por la composición de su mercado laboral,
como por lo nutrido de su volumen demográfico.
En primer lugar, llama la atención la prominente base que comparten ambas
pirámides, lo cual nos conduce a una doble consideración. Por un lado, es una prueba
palmaria del modelo demográfico madrileño que en su día definiese el profesor Antonio
Fernández, caracterizado por una alta natalidad y una alta mortalidad, con ocasionales
azotes epidémicos que causaban muertes catastróficas. De ahí la drástica reducción en el
siguiente escalón, los niños de 5 á 9 años. Por otro lado, esta fuerte base nos induce a
pensar en un tipo de inmigración que ya se apuntaba en el año 1860: el de matrimonios
o parejas con hijos pequeños. Para corroborarlo, podemos comprobar cómo aquellos
varones en edad de casarse (25-39 años) son más numerosos de lo que en principio
marca la evolución decreciente de los estratos de edad inferiores a éstos (5-24 años),
mientras que en el caso de las mujeres, con una edad para desposarse algo inferior (20-
29 años) también son bastante más numerosas para tratarse de una evolución biológica
de la población. En este caso en particular, hay que considerar al mismo tiempo una
importante presencia de una inmigración más temporal o en solitario, de chicas jóvenes
cuya meta era el servicio doméstico. En este momento, se hace más evidente una
situación que apenas se esbozaba en 1860. El Ensanche Este comenzaba a actuar como
referente indiscutible para este sector de la población (mujeres de los 15 a los 29 años)
gracias al paulatino traslado de la alta burguesía a las nuevas zonas promovidas por el
marqués de Salamanca. En cambio, no parece que ninguna de las zonas del Ensanche
fuera el lugar escogido por esos hombres jóvenes (15-24 años) que, presumiblemente,
acudían a la capital en solitario en la búsqueda de un trabajo de forma permanente o
temporal (a estas alturas, el centro histórico todavía concentraba las instituciones y
lugares públicos de contratación, tanto formal como informal) como se desprende de la
pirámide de Madrid (el número de mujeres en el conjunto del Ensanche era muy
superior al de hombres, especialmente entre los 15 y los 39 años, cuando las facultades
eran plenas para el trabajo). En cuanto a posibles diferencias en el interior del Ensanche
podemos afirmar que el modelo migratorio de familias jóvenes no estaba
universalmente extendido: era más propio de la zona de Chamberí, mientras que en
Arganzuela se aprecia un pequeño retraso que nos hace hablar de matrimonios de una
mayor madurez (aumento del grupo de niños con 10-14 años y de los adultos de 40-44
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 16
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
años). En buena medida, esta situación podía derivarse del lapso de tiempo transcurrido.
Aunque eran zonas de gran movilidad intraurbana, se ha podido constatar la
permanencia de muchos de los jóvenes matrimonios, junto con sus hijos pequeños, que
observábamos en 1860.
Por tanto, nos encontramos en con varias líneas de comportamiento demográfico
en un contexto dominado por la coexistencia de dos modelos demográficos dentro de la
misma ciudad: uno de transición, en el que las clases altas, con un número de hijos cada
vez menor y con frenos a la mortalidad, se acercaba a los parámetros europeos; otro
protagonizado por clases medias bajas, populares y marginales, que sufrían una
terrorífica mortalidad, sobre todo infantil, y que trataban de compensar con una
natalidad abundante. Madrid era consciente de su pérdida de efectivos humanos cuando
realizaba el saldo entre los nacidos y los que morían en su seno, pero seguía su
imparable marcha de crecimiento gracias al aporte sin fin de la inmigración. En este
vertiginoso contexto de cambio a marchas forzadas, el Ensanche en su conjunto ejercía
un papel de redistribuidor de la población, especialmente las zonas Este y Norte.
Aunque no había variado significativamente el peso de la población inmigrante respecto
a la nacida en Madrid, en comparación a 1860, sí pueden constatarse una
profundización en ciertas tendencias vislumbradas anteriormente.
Inmigración en el Ensanche madrileño. Principales provincias (1878-1880) Ensanche Norte (1880) Ensanche Este (1878) Ensanche Sur (1878)
Provincias Inmigrantes Provincias Inmigrantes Provincias Inmigrantes Madrid 1.947 (8,3%) Madrid 1.050 (6,9%) Toledo 1.854 (11,8%) Guadalajara 1.115 (4,7%) Oviedo 643 (4,2%) Madrid 1.087 (6,9%) Toledo 902 (3,8%) Guadalajara 639 (4,2%) Guadalajara 691 (4,4%) Segovia 894 (3,8%) Toledo 598 (3,9%) Ciudad Real 559 (3,6%) Oviedo 865 (3,7%) Valencia 382 (2,5%) Cuenca 486 (3,1%) Burgos 679 (2,9%) Lugo 335 (2,2%) Alicante 477 (3%) Lugo 618 (2,6%) Cuenca 330 (2,2%) Albacete 434 (2,8%) Soria 516 (2,2%) Burgos 312 (2%) Oviedo 420 (2,7%)
Total 7.536
(31,94%) 4.286
(27,9%) 6.008
(38,27%) Nacidos en Madrid ciudad
8.805 (37,5%)
4.679 (30,5%)
5.767 (36,7%)
Si el entorno más próximo a la ciudad parece cobrar definitivamente un mayor
protagonismo en el conjunto de las tres zonas, no ocurre lo mismo con la representación
del resto de provincias y su aporte poblacional.
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 17
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
Una vez más, la ubicación geográfica de las respectivas zonas de Ensanche se
erige en un elemento a tener en cuenta por esas familias que encontraban un hogar en la
capital: en el Ensanche Norte (Chamberí) encontramos, en mayor medida, gentes
venidas del norte y oeste peninsular (Segovia, Soria, Burgos, Lugo, Oviedo) o de
provincias cercanas a Madrid (como Guadalajara y Toledo), mientras que en el
Ensanche Sur (Arganzuela) dominan las regiones meridionales y del Este peninsular
(todas las provincias de la actual Castilla la Mancha, o Alicante, aunque ésta en un
notable retroceso). El Ensanche Este (Salamanca) sería una especie de mezcolanza,
aunque la significativa presencia de Valencia es otro indicador en este mismo sentido.
Ahondando en el conocimiento de la naturaleza de esta población inmigrante, se puede
constatar cómo los contrastes entre zonas se diversificaban progresivamente. Aparte de
la procedencia concreta por provincias, el Ensanche Sur comenzaba a atraer con mayor
fuerza a personas del hinterland de la capital que en 1860 (del 23`6% se pasa al 33`5%,
mientras que los de las provincias lejanas a Madrid pasan del 61`3% al 53`5%); una
situación inversamente proporcional a lo que ocurría en el área de Salamanca, donde los
nacidos en provincias alejadas o en el extranjero cobraban una mayor presencia. Pero el
Ensanche Sur empezaba a denotar un ritmo algo inferior en su crecimiento respecto a
sus áreas compañeras en la ampliación de la ciudad.
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 18
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
Gráfico 6. Ritmo de llegada a las zonas de Ensanche de Madrid de los inmigrantes (1869-1878)
560
823
425
597620
703
695
493
257
334
409
340
730
849
609
330
408
476480576
438
425
268
783
359277
213
558
342
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878Año de llegada
Nºd
e p
erso
nas
Ensanche Este
Ensanche Norte
Ensanche Sur
Como puede observarse en el anterior gráfico, Norte y Este eran los terrenos
elegidos preferentemente como lugar de residencia por aquella población que llevaba
menos tiempo en la ciudad y que, por tanto, puede rastrearse con mayor precisión sus
patrones de comportamiento a su llegada a Madrid. En cambio, en Arganzuela aquellas
personas con menos de cinco años de residencia se habían reducido del 24% al 18% del
total de la población respecto a 1860. Esta situación no atendía sólo o principalmente a
un cambio en las pautas de asentamiento de los nuevos contingentes humanos llegados a
Madrid, sino también un importante factor de movilidad interna de las personas entre
los diferentes barrios de la capital (si se contabilizan los inmigrantes que habían llegado
con anterioridad a 1860, registrados en el padrón de 1878, se comprueba que eran
significativamente superiores a los registrados en 1860, lo que explica esa movilidad
entre barrios). El marcado contraste en el modelo demográfico madrileño,
particularmente en la diferente tasa de mortalidad de unos grupos sociales respecto a
otros, no se circunscribía exclusivamente a los individuos, sino que se transmitía a los
espacios, a los distritos en que se dividía administrativamente la ciudad, produciendo el
efecto de la clásica dicotomía de la ciudad industrial (FERNÁNDEZ GARCÍA, A.,
1987:163-180). Hasta la década de los años 70, los distritos del centro y sur de la ciudad
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 19
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
habían sido los más poblados; sin embargo, el progresivo deterioro de los inmuebles, el
hacinamiento, la estrechez de sus calles, la carencia de los más indispensables servicios
públicos, etc., les habían conducido a un estancamiento demográfico frente al
dinamismo de otras zonas de la ciudad como Buenavista y los barrios colindantes (de
los que dependía administrativamente las zonas Este y Norte del Ensanche, por
ejemplo), lo cual nos indica que un gran número de personas huía en busca de zonas
más desahogadas (Ensanche Norte o Este) o con unos alquileres más baratos (Norte y
Sur, a pesar de ser un área de habitabilidad precaria).
Alquileres/Habitantes en el Ensanche de Madrid (1860)
Alquiler medio
Moda alquileres
Nº habitantes
Nº familias
Nº hab/familias
Nº edificios
Ensanche Sur 9,48 7,50 3.701 980 3,78 251 Ensanche Este 46,97 10,00 1.992 425 4,69 150 Ensanche Norte 14,73 7,50 5.007 1.204 3,91 357
Alquileres/Habitantes en el Ensanche de Madrid (1878-1880)
Alquiler medio
Moda alquileres
Nº habitantes
Nº familias
Nº hab/familias
Nº edificios
Ensanche Sur 12,56 10,00 15.698 3.801 4,13 439
Ensanche Este 78,34 15,00 15.362 3.185 4,82 451 Ensanche Norte 30,42 15,00 23.593 5.988 3,94 971
En las tablas anteriores, el indicador de los alquileres resulta un eficaz
instrumento a la hora de comprender la progresiva diferenciación y segregación
socioespacial de Madrid y su Ensanche en el segundo tercio del siglo XIX, tanto por la
evolución del alquiler medio y de los más habituales (moda), como por el ritmo de
edificación de los barrios. En este punto es necesario recordar los apuntes que Castro
dejó en su memoria sobre la idoneidad de unos y otros terrenos para el asentamiento
permanente de personas, así como el sistema de financiación del Ensanche6 que se
6 Los impuestos abonados por los propietarios de las edificaciones y solares conformaron el principal fondo del que dispuso el Ayuntamiento, mientras que los gastos se destinaban a obras públicas y pagos por expropiación de terrenos. Además, las zonas de Ensanche eran económicamente independientes, y la contribución territorial dependía de las rentas generadas por las edificaciones, no de su número. Por tanto, pocos edificios de alta calidad disponían de mayores recursos para obras de urbanización (una completa
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 20
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
adoptó por parte de las administraciones. Sucintamente decir que mientras las zonas
Norte y Sur se fueron afianzando como terrenos residenciales, el Ensanche Sur se
convirtió progresivamente en un área mixta de residencia y usos industriales del suelo,
debido al desarrollo del ferrocarril y las estaciones e industrias que fueron brotando a la
sombra de su estela de humo y hierro. Además, estaba infinitamente peor dotado en
cuanto a infraestructuras públicas y de higiene, y la calidad en sus edificios era
notoriamente inferior. Sin embargo, es importante resaltar que no era una segregación
homogénea por zonas de Ensanche, sino que en su interior las diferencias eran notables
y graduales en función de diversos factores: en Chamberí, por ejemplo, la proximidad a
la Castellana distinguía a zonas de elevado coste y alto nivel socioeconómico, mientras
que la cercanía a los cementerios del oeste de Chamberí actuaba en sentido inverso; en
Arganzuela, los principales paseos arbolados o la proximidad a la estación ferroviaria de
Atocha eran zonas de mayor calidad que las desastradas y miserables barriadas las
Injurias o las Cambroneras, contextos de marginalidad social y delincuencia (PALLOL
TRIGUEROS, R., 2004; VICENTE ALBARRÁN, F., 2006: 109-160).
El imaginario colectivo de los madrileños, especialmente el de las clases más
pudientes y los dirigentes políticos, comenzaba a percibir a barrios como las Peñuelas
como focos de inseguridad sanitaria y/o de peligro social, mientras que el entorno
arbolado de la Castellana y el lujoso barrio de Salamanca, con sus palacetes ajardinados
y sus amplias avenidas, eran observados con orgullo indisimulado por unos, con velada
envidia por otros, como logro digno para el ritual del paseo capitalino y las relaciones y
rivalidades sociales que en él se generaban. Sin embargo, tanto las zonas “de luz fuerte,
de vida europea” como aquellas “de oscuridad, de vida casi de aduar”, en palabras de
Baroja, mostraban un gran dinamismo en su crecimiento y desarrollo. A ellas no sólo
acudían personas que buscaban asociar su apellido al nuevo palacete, o que huyesen del
casero por impagos y se viesen abocadas a viviendas (o cuartos) de ínfimos alquileres,
sino que también existían muchas familias que esperaban una mayor facilidad para
encontrar trabajo, un campo abierto a una nueva oportunidad.
La exploración de la estructura profesional que caracterizaba al Ensanche en sus
distintas zonas, nos brinda una nueva ocasión para profundizar en el conocimiento del
proceso de segregación socioespacial que se estaba produciendo en la capital de la
nación. Como se podrá comprobar, aunque las diferencias serán bastantes notables entre
gama de servicios de alcantarillado, alumbrado, empedrado, arbolado, etc.), que generaban a su vez una revalorización de la zona, que muchos edificios de baja calidad.
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 21
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
unos espacios y otros, quedaba lejos de la realidad unos barrios socialmente
homogéneos, tal que compartimentos estancos independientes, en el que se agruparan
las clases económicamente pudientes a un lado y las clases populares y marginales
alejadas en el otro, según puede desprenderse de una lectura de la literatura de la época
(tanto en novelas como en prensa escrita), en la que a veces se entremezclan temores,
generalizaciones y simplificaciones que pueden llevar a equívoco, aunque bien es cierto
que contaban con una base considerable de realidad.
A la altura de 1860, cuando el Ensanche todavía no era más que un conjunto de
pequeños arrabales expandidos en derredor de la cerca, grupúsculos de casas mal
construidas y chozas en gran parte, las diferencias entre unas zonas y otras ya eran muy
palpables e insinuaban el camino que habrían de recorrer cada una de ellas en las
próximas décadas. En casi todas las categorías profesionales consideradas, al menos las
más importantes cuantitativamente hablando, las zonas Este y Sur serán dos caras
opuestas, manteniendo un diálogo de extremos matizado por el puente de transición que
va a suponer el Ensanche Norte.
Estructura profesional7 de la población del Ensanche +12 años (1860) Hombres Mujeres
Categorías profesionales E. Norte E. Este E. Sur E. Norte E. Este E. Sur
Artesanos, oficios y trabajo cualificado
467 (25,2%)
111 (13,7%)
306 (21,8%)
221 (11,8%)
35 (4,8%)
193 (14,6%)
Iglesia y militares 17 (0,9%) 62 (7,7%) 4 (0,3%) 21 (1,1%) 2 (0,3%) 0 (0%) Industriales 12 (0,6%) 8 (1%) 16 (1,1%) 0 (0%) 1 (0,1%) 1 (0,1%) Jornaleros/Trabajadores sin cualificar
629 (34%)
158 (19,5%)
625 (44,4%)
62 (3,3%)
9 (1,2%)
38 (2,9%)
Labores agropecuarias 44 (2,4%) 23 (2,8%) 26 (1,9%) 2 (0,1%) 1 (0,1%) 1 (0,1%) Pensionistas, jubilados y retirados
26 (1,4%)
3 (0,4%)
0 (0%)
33 (1,8%)
11 (1,5%)
1 (0,1%)
Pequeño comercio 149
(8%) 60
(7,4%) 114
(8,1%) 57
(3,1%) 14
(1,9%) 33
(2,5%) Profesiones liberales/Titulados
37 (2%)
24 (3%)
13 (0,9%)
5 (0,3%)
2 (0,3%)
2 (0,2%)
Propietarios y rentistas 26 (1,4%) 12 (1,5%) 16 (1,1%) 15 (0,8%) 5 (0,7%) 6 (0,5%)
Servicio doméstico 41
(2,2%) 109
(13,5%) 42
(3%) 279
(14,9%) 157
(21,4%) 140
(10,6%) Servicios, empleados y dependientes de comercio
184 (9,9%) 170 (21%)
88 (6,3%)
2 (0,1%)
9 (1,2%)
3 (0,2%)
Sin determinar/Sus labores
182 (9%)
46 (5,7%)
142 (10,1%)
1.166 (62,4%)
485 (66,1%)
904 (68,4%)
Sin oficio 37 (2%) 23 (2,8%) 15 (1,1%) 7 (0,4%) 3 (0,4%) 0 (0%)
Total 1.851
(100%) 809
(100%) 1.407
(100%) 1.870
(100%) 734
(100%) 1.322
(100%)
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 22
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
En dos ámbitos profesionales se pueden analizar con nitidez el proceso de
segregación que se estaba efectuando no sólo entre las nacientes zonas del Ensanche
madrileño, sino también con respecto al conjunto de la ciudad: el trabajo descualificado
y el servicio doméstico. Respecto al primero, que tiene mayor relación con el mundo
masculino, simboliza el uno de los criterios segregadores por excelencia pues su mayor
o menor presencia es identificada con una composición social de extracción baja
contagiada al espacio. El conjunto del Ensanche era un área preferencial en la recepción
de esta clase de trabajadores respecto al conjunto de la ciudad (9`9%), pero los
contrastes entre zonas eran muy profundos, en una progresión ascendente hasta llegar al
44% de Arganzuela, prácticamente la mitad de su población activa.
Sin embargo, si en este sector del Sur de la ciudad distinguimos, por ejemplo,
entre trabajadores que habían nacido en Madrid, con aquellos que eran inmigrantes,
observamos que entre los primeros dominaría claramente el mundo de los oficios y el
trabajo cualificado (49´7%), mientras que entre los segundos se acentuaría el inseguro
jornalerismo (48´5%). Si recordamos en este momento que la gran mayoría de la
población era inmigrante (dos tercios, aproximadamente), podemos dar un paso más en
la comprensión del funcionamiento y los ritmos de la economía y sociedad madrileñas.
La canalización del canal de Isabel II, las reformas en el interior del casco antiguo, las
propias obras del Ensanche, el ferrocarril o algunas fábricas como la del gas, actuaban
como potentes reclamos de mano de obra, generalmente descualificada o con un nivel
técnico mínimo. Era la nueva oportunidad que venían a encontrar los ríos humanos del
campo español, un sueño dorado que pronto notarían cargado de alforjas llenas de
inseguridad y estrecheces (si no miseria), a la par que evidenciaban una significativa
dificultad para penetrar en la cara industriosa de la gran urbe, en ese universo de
pequeños y grandes talleres, más que modernas fábricas, donde zapateros, carpinteros,
sastres, cerrajeros o herreros, comenzaban a verse con el paso cambiado, donde el
orgullo por el trabajo bien hecho persistía, pero se veían forzados a participar en un
sistema de trabajo más amplio de putting-out, que escapaba a su control, participando en
determinadas fases del proceso de producción, quizá rematando el producto, quizá al
revés, si querían sobrevivir con su taller abierto en un difícil mundo de transición propio
del cambio de sistemas gremiales a sistemas fabriles-industriales.
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 23
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
En el servicio doméstico sobresale el Ensanche Este, que intenta seguir la estela
del peso que representaba esta categoría profesional dentro de la población activa
madrileña, que representaba otro de los grandes graneros en los que desembocaban gran
parte de las jóvenes esperanzas que se aventuraban a viajar a la capital. La baja
representación en las otras dos zonas indica la escasa presencia de alta burguesía o
nobleza, especialmente en la del Sur, y un carácter más externo (y eventual) en las
mujeres que desempeñaban este tipo de trabajos. En cambio, en las zonas Norte y Sur
encontramos una mayor presencia de mujeres con un oficio cualificado, lo cual
responde a la presencia de numerosas costureras, mujeres trabajando en tejares (en
Chamberí, propio de zonas periurbanas, donde el paisaje es más de campo que de
ciudad) o cigarreras (Arganzuela), un oficio de corte preindustrial que suponía la mayor
concentración de fuerza laboral de la ciudad por estas fechas.
Estructura profesional de la población del Ensanche +12 años (1878-1880) Hombres Mujeres
Categorías profesionales E. Norte (1880)
E. Este (1878)
E. Sur (1878)
E. Norte (1880)
E. Este (1878)
E. Sur (1878)
Artesanos, oficios y trabajo cualificado
1.522 (18%)
424 (8%)
1.105 (19,3%)
316 (3,3%)
165 (2,4%)
692 (11,4%)
Iglesia y militares 213
(2,5%) 483
(9,1%) 59
(1%) 118
(1,2%) 4
(0,1%) 6
(0,1%)
Industriales 62
(0,7%) 79
(1,5%) 10
(0,2%) 0
(0%) 5
(0,1%) 1
(0,02%) Jornaleros/Trabajadores sin cualificar
3.643 (43,1%)
1.168 (22,1%)
3.159 (55,2%)
300 (3,2%)
59 (0,9%)
227 (3,7%)
Labores agropecuarias 20
(0,2%) 23
(0,4%) 35
(0,6%) 4
(0,04%) 2
(0,03%) 1
(0,02%) Pensionistas, jubilados y retirados
108 (1,3%)
88 (1,7%)
18 (0,3%)
164 (1,7%)
182 (2,7%)
15 (0,3%)
Pequeño comercio 408
(4,8%) 319
(6%) 342
(6%) 114
(1,2%) 62
(0,9%) 167
(2,8%)
Profesiones liberales/Titulados 210
(2,5%) 338
(6,4%) 43
(0,8%) 25
(0,3%) 23
(0,3%) 10
(0,2%)
Propietarios y rentistas 139
(1,6%) 185
(3,5%) 28
(0,5%) 48
(0,5%) 86
(1,3%) 6
(0,1%)
Servicio doméstico 211
(2,5%) 416
(7,9%) 55
(1%) 1.197
(12,6%) 1.756
(25,8%) 422
(7%) Servicios, empleados y dependientes de comercio
962 (11,4%)
879 (16,6%)
337 (5,9%)
38 (0,4%)
74 (1,1%)
7 (0,1%)
Sin determinar/Sus labores 714
(8,4%) 586
(11,1%) 434
(7,6%) 7.156
(75,3%) 4.340
(63,8%) 4.494 (74%)
Sin oficio 250
(3%) 310
(5,6%) 99
(1,7%) 30
(0,3%) 44
(0,7%) 29
(0,5%)
Total 8.462
(100%) 5.298
(100%) 5.724
(100%) 9.510
(100%) 6.802
(100%) 6.077
(100%)
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 24
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
A la altura de 1878-1880, cuando la integración del Ensanche en la ciudad era
mayor (observar el descenso de los trabajos referidos a las labores agropecuarias
respecto a 1860) la evolución de la estructura profesional de la población parece ir de la
mano, junto a los variados comportamientos demográficos o el contraste en la calidad e
higiene de las viviendas, hacia una progresiva segregación y zonificación del espacio
urbano. Las zonas de Ensanche Norte y Sur, de manera más acelerada éste último,
parecen deslizarse en un agudo proceso de jornalerización en detrimento del oficio y el
trabajo cualificado. Aumentaba con ello el número de familias que vivían una constante
situación de precariedad, intermitente desempleo, constante provisionalidad, es decir, el
porcentaje de población pauperizable (VICENTE ALBARRÁN, F., 2006) que mantenía
confusos límites con el mundo de la pobreza, de la beneficencia y/o de la marginalidad
y la delincuencia. De esta manera, la figura del jornalero se confirmaba como un
indicador primordial para evaluar el proceso de segregación en horizontal y la existencia
de bolsas de pobreza8. Por otro lado, no su considerable incremento no se debía sólo a
que continuaran llegando un gran número de inmigrantes, sino que la jornalerización era
un fenómeno que también afectaba a aquellos que habían nacido en Madrid. Si
continuamos con el anterior ejemplo de Arganzuela, la zona del Ensanche con mayor
número de trabajadores descualificados (convertido en el área jornalera de Madrid por
excelencia), observamos que el porcentaje de madrileños inmiscuidos en el tradicional
mundo de los oficios se ha reducido drásticamente (de casi el 50% en 1860 al 39% en
1878), mientras que el de jornaleros ha pasado del casi el 23% al 36´5%. Además, se ha
podido constatar que gran parte de los trabajadores insertos en el mundo de los oficios,
en todo el Ensanche, estaban en riesgo de perder su independencia económica y la
propiedad de los medios de producción o de haberla perdido (especialmente zapateros,
herreros o cerrajeros). También hay que tener presente que Arganzuela se confirma
como el “distrito industrial” de la ciudad, donde se concentra el mayor índice de
fábricas, talleres y almacenes de la modesta industria madrileña. Sin embargo, no hay
que caer en el error de identificar a Arganzuela como una zona exclusiva de jornaleros,
artesanos empobrecidos y pobres, y Salamanca como tierra de nobles y grandes
burgueses (con sus ejércitos de criados detrás), militares y altos cargos de la
administración, o Chamberí como una zona de la brumosa clase media, sino que
existían matices, excepciones, que a primera vista pueden sorprender, pero que es
necesario introducir para descubrir que, junto a una separación en horizontal que crecía
por momento, pervivía una suerte de segregación en vertical en gran parte de los nuevos
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 25
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
edificios que se levantaban en el Ensanche. Empleados de alto rango, como el director
general de la compañía de ferrocarriles M.Z.A., o el director de la fábrica del gas, cuyos
altos sueldos eran equiparables a los de la alta burguesía de Chamberí, o incluso de
Salamanca, vivían en edificios próximos a sus lugares de trabajo y en cuya escalera se
cruzaban con vecinos que eran empleados de la administración local, algún cesante o
jornaleros que habían realquilado su vivienda, en el piso superior, a otra familia con el
fin de pagar conjuntamente el alquiler. Pero no era una situación que se daba sólo en las
calles principales y mejor acondicionadas, sino que en zonas más degradas, como el
antiguo arrabal de las Peñuelas, en el corazón de la nueva zona del Ensanche Sur,
también se percibe una cierta diferenciación entre los principales de las casas (ocupados
por pequeños propietarios, profesiones liberales, pequeños comerciantes o artesanos) y
los sótanos y los pisos superiores (en los que abundaban más jornaleros, empleados del
escalón inferior de la administración local, cesantes, viudas, etc.). Por tanto, una
separación en horizontal muy marcada, sí, pero entreverada con otra línea en vertical
que matizaba los extremos (el Ensanche de Salamanca, a pesar de ser considerado la
zona de clases altas y medias-altas por excelencia, contaba con un nada despreciable
22% de jornaleros en 1878). En el caso femenino, se constata una mayor ocultación en
la fuente documental del trabajo que desarrollaban las mujeres (y que tan importante era
para el buen funcionamiento de la economía doméstica, en especial para las clases
populares). El servicio doméstico se confirmaba como la principal salida profesional
femenina, sobresaliendo una vez más la zona Este, cuyo creciente desarrollo urbano
permitía en mayor medida que las clases altas de la sociedad lo considerasen,
definitivamente, como una de las mejores opciones residenciales de Madrid, frente al ya
angosto casco viejo.
Por tanto, la clasificación profesional del Ensanche nos está anunciando un
proceso de proletarización de las clases populares a través de la acumulación de
trabajadores con un nulo o bajo de nivel de cualificación profesional y la degradación de
aquellos que participaban de una manera más activa en la industriosa economía urbana,
en una ciudad que no contaba con una industrialización clásica al estilo de la británica, o
en nuestro ámbito nacional de la catalana o la vasca, pero que disponía de una triple vía
de desarrollo económico (servicios, construcción y ferrocarril) que explican una
urbanización y una segregación socioespacial multicausal, alejada de una relación
directa industrialización-urbanización, que aporta al proceso de urbanización español un
grado de complejidad superior. Madrid y su Ensanche desarrollarían, en las décadas de
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 26
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un intenso proceso urbanizador que la
situaría a la cabeza del país como la ciudad más poblada en los años 30 del siglo XX, y
ello sin la existencia previa de una industrialización “clásica” y potente de su economía,
sino con una situación mucho más diversificada, podríamos decir más global, que
terminó dando como fruto a la activa, dinámica y modernizadora sociedad madrileña de
los años 20 y 30 del siglo XX.
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 27
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
BIBLIOGRAFÍA
- BAHAMONDE, Ángel y OTERO, Luis Enrique: “Madrid, de territorio fronterizo a región metropolitana”, en FUSI, J.P.: España. Autonomías Madrid, Espasa, 1989, pp.517-613.
- BAHAMONDE, Ángel y OTERO, Luis Enrique: “Quietud y Cambio en el
Madrid de la Restauración” en BAHAMONDE MAGRO y OTERO CARVAJAL (eds.): La sociedad madrileña durante la Restauración 1876-1931. 2 Vols. Madrid, Comunidad de Madrid-Alfoz, 1986, vol.1 pp. 24-26.
- BAHAMONDE, Ángel: “El mercado de mano de obra madrileño (1850-1874)”
en Estudios de Historia Social, 15, 1980, pp. 143-175.
- BAHAMONDE, A. y FERNÁNDEZ, A, Antonio: “La transformación de la economía” en FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio (dir.): Historia de Madrid, Editorial Complutense, Madrid, 1993.
- BONET CORREA, Antonio (ed): Plan Castro, COAM, Madrid, 1978.
- BRANDIS, Dolores: El paisaje residencial en Madrid, Madrid, MOPU, 1983.
- CAMPS, E.: La formación del mercado de trabajo industrial en la Cataluña del
siglo XIX. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1995.
- CARBAJO ISLA, María F: La población de la villa de Madrid: desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. Madrid, Siglo XXI de España, 1987.
- DÍEZ DE BALDEÓN, Clementina: Arquitectura y clases sociales en el Madrid
del siglo XIX, Siglo XXI, Madrid, 1986.
- DYOS, Harold James: Victorian Suburbs. A study of the growth of Camberwell. 1961.
- FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio: “La población madrileña entre 1876 y 1931.
El cambio de modelo demográfico” en BAHAMONDE MAGRO, A. Y OTERO CARVAJAL, L.E.: La sociedad madrileña durante la Restauración, 1876-1931.” Comunidad de Madrid, 1989. Vol. I, pp.29-76.
- FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio: Epidemias y sociedad en Madrid. Vicens
Vives, Barcelona, 1985.
- GARCÍA ABAD, Rocío; PAREJA ALONSO, Arantza, ZÁRRAGA SANGRÓNIZ, Karmele: “La contribución de la demografía al proceso de modernización en las ciudades” en BEASCOECHEA GANGOITI, José María; GONZÁLEZ PORTILLA, Manuel; y NOVO LÓPEZ, Pedro A.: La ciudad contemporánea, espacio y sociedad. Universidad del País Vasco, 2006, pp. 21-51.
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 28
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
- GONZÁLEZ PORTILLA, Manuel (dir): Los orígenes de una metrópoli industrial: la ría de Bilbao. Fundación BBVA, Bilbao, 2001, 2 vols.
- JONES, Gareth-Stedman: Outcast London: a study in the relationship between classes in Victorian society. Oxford, 1971.
- MAS HERNÁNDEZ, Rafael: El barrio de Salamanca. Planeamiento y
propiedad en el Ensanche de Madrid .Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1982.
- MAS HERNÁNDEZ, Rafael: “La propiedad urbana en Madrid en la primera
mitad del siglo XIX”, en Bahamonde Magro, Ángel, y Otero Carvajal, Luis Enrique (eds.): La sociedad en Madrid en la primera mitad del siglo XIX. Madrid, Revista Alfoz – Comunidad de Madrid, 1986, pp. 23-87.
- MENDIOLA GONZALO, Fernando: Inmigración, Familia y Empleo.
Estrategias familiares en los inicios de la industrialización, Pamplona (1840-1930). Bilbao, Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 2002.
- PALLOL TRIGUEROS, R.: El distrito de Chamberí, 1860-1880. El nacimiento
de una nueva ciudad. Trabajo Académico de Tercer Ciclo, Universidad Complutense de Madrid, 2004.
- PALLOL TRIGUEROS, R.: “Ciudad e identidad en el siglo XIX – El proceso
de urbanización como proceso de fondo en la creación de nuevas identidades: jornaleros en inmigrantes en el Ensanche Norte de Madrid.” comunicación presentada al Congreso de la AHC, septiembre de 2004, Santiago de Compostela.
- PÉREZ-FUENTES, P.: Vivir y morir en las minas. Estrategias familiares y
relaciones de género en la primera industrialización vizcaína, 1877-1913. Bilbao, UPV-EHU, 1993.
- PINOL, Jean-Luc: Histoire de l’Europe Urbaine. Vol. II, de l’Ancien Régime à
nos jours. Seuil, Paris, 2003.
- REHER, D. S.: La familia en España. Pasado y presente. Alianza Universal, Madrid, 1996.
- RICHARD, Dennis: “Modern London” en CLARK, Peter (ed.): The Cambridge
Urban History of Britain, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, vol. 2, pp. 95-131.
- SARASÚA, C.: Criados, nodrizas y amos. El servicio doméstico en la
formación del mercado de trabajo madrileño (1758-1868). Siglo XXI, Madrid, 1994.
- SILVESTRE RODRIGUEZ, Javier, “Inmigraciones interiores e
industrialización: el caso de la ciudad de Zaragoza durante el primer tercio del siglo XX”, en Revista de Demografía Histórica, 2003, XXI, 2.
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 29
Fernando Vicente Albarrán Hacia una ciudad segregada
Sesión 19: Pasado y presente (I) VIII Congreso de la ADEH, Mahón, 2007 30
- THOMPSON, F.M.L.(ED.) :The Rise of suburbia. Leicester, Leicester University Press, 1982.
- TORO MÉRIDA, Julián: “El modelo demográfico madrileño” Historia 16, nº
59, pp. 44-51.
- UGARTE TELLERÍA, Javier: “Pamplona, toda ella un castillo, y más que ciudad, ciudadela. Construcción de la imagen de una ciudad, 1876-1941” en SANZ MARCOTEGUI, Ángel (ed.): Memoria histórica e identidad. En torno a Cataluña, Aragón y Navarra. Universidad Pública de Navarra, s.a.
- VICENTE ALBARRÁN, F.: Los albores de un nuevo Madrid: El distrito de
Arganzuela (1860-1878). Trabajo Académico de Tercer Ciclo, Universidad Complutense de Madrid, 2006.
- VICENTE ALBARRÁN, F.: “Pauperismo, pobres y asistencia domiciliaria en el
Ensanche Sur (1878-1910)” en Modernizar España, 1898-1914. Proyectos de reforma y apertura internacional en torno a la Conferencia de Algeciras. Congreso Internacional, Universidad Complutense de Madrid, 2006, 2 vols.