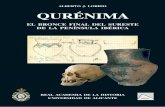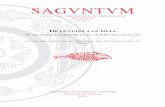Gutiérrez Cuenca, E., Hierro, J.A., Ríos, J., Gárate, D., Gómez Olivencia, A. (2012): El uso de...
Transcript of Gutiérrez Cuenca, E., Hierro, J.A., Ríos, J., Gárate, D., Gómez Olivencia, A. (2012): El uso de...
Archivo Español de Arqueología 2012, 85, págs. 229-251 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.085.012.013
El uso de la cueva de Arlanpe (Bizkaia)en época tardorromana*
Late Roman use of Arlanpe cave (Bizkaia)
Enrique Gutiérrez CuencaArqueólogo
José Ángel Hierro GárateArqueólogo
Joseba Ríos GaraizarCENIEH
Diego Gárate MaidaganArkeologi Museoa
Asier Gómez OlivenciaUniversidad de Cambridge/Centro UCM-ISCIII de Investigación sobre Evolución y Comportamientos Humanos
Diego Arceredillo AlonsoUniversidad de Burgos
RESUMEN
En este trabajo se presentan los materiales arqueológicostardorromanos (siglo IV d.C.) de la cueva de Arlanpe (Lemoa,Bizkaia). Se trata de fragmentos de terra sigillata y de cerá-mica común romana, vidrios, objetos metálicos, restos de fauna,etc., que fueron encontrados en el interior de dos fosas exca-vadas en el suelo de la cavidad. Ambas estructuras son inter-pretadas como “fosas de ofrendas” y se relacionan con algúntipo de ritual mágico-religioso de origen pagano.
SUMMARY
The late Roman (4th century AD) archaeological materi-als from Arlanpe cave (Lemoa, Bizkaia) are presented in thispaper. They are shards of Samian ware and Roman commonpottery, glass fragments, metallic objects, animal remains, etc.,which were found inside two pits dug into the ground of
the cavity. Both of these structures are interpreted as “offer-ing pits” related to some kind of magical-religious ritual ofpagan origin.
PALABRAS CLAVE: Fosas de ofrendas, terra sigillata his-pánica tardía, siglos IV-V d.C., paganismo, magia, sacrifi-cios.
KEY WORDS: Offering pits, Late Hispanic Samian ware, 4-5th century AD, paganism, magic, sacrifices.
1. INTRODUCCIÓN
El uso de las cuevas en época romana y princi-palmente en época Bajo Imperial es un fenómenohabitual en el País Vasco y Navarra que ha sido es-tudiado por diversos investigadores desde la décadade 19701. Aunque la actuación arqueológica inicia-da en 2006 en la cueva de Arlanpe no estaba enfo-cada de una forma concreta a la documentación yanálisis de este fenómeno, la entidad de los hallaz-gos de época romana ha sido suficiente justificación
* En primer lugar queremos agradecer al resto de compo-nentes del equipo de excavación e investigación de Arlanpe,sin cuyo trabajo desinteresado no se hubiesen podido escribirestas líneas. Las excavaciones de la cueva de Arlanpe hansido posibles gracias a la financiación y colaboración de Bi-zkaiko Foru Aldundia, Fundación Barandiaran, GobiernoVasco, Ayuntamiento de Lemoa y Harpea Kultur Elkartea. Elanálisis de la fauna ha contado con el apoyo de becas de in-vestigación de Eusko Ikaskuntza a AGO y DAA. Graciastambién a Aida Gómez por sus comentarios sobre el dientehumano. AGO tiene un contrato postdoctoral del Ministeriode Educación (Programa Nacional de Movilidad de RecursosHumanos del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011) y tambiéncuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación(Proyecto CGL2009-12703-C03-03).
1 Los investigadores que han abordado la cuestión con unavisión más o menos global en trabajos específicos o dedica-dos a otros temas han sido, entre otros, Apellániz (1973 y1975), Fernández Posse (1979), López Rodríguez (1985),Esteban Delgado (1990), Armendáriz (1990), L. Gil Zubilla-ga (1997), García Camino (2002) o Quirós y Alonso (2007-2008).
230 E. GUTIÉRREZ, J. Á. HIERRO, J. RÍOS, D. GÁRATE, A. GÓMEZ y D. ARCEREDILLO
Archivo Español de Arqueología 2012, 85, págs. 229-251 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.085.012.013
para profundizar en su estudio. Lo que en un princi-pio se presentaba como la habitual aparición demateriales romanos en los niveles superficiales, se hamanifestado como la evidencia de diversas actividadesrealizadas en torno a los siglos IV-V d.C., que pode-mos reconocer en la excavación de fosas y el depó-sito en su interior de diversos objetos.
Los resultados obtenidos durante las campañas2006-2010 permiten trazar una imagen bastante com-pleta de las actividades desarrolladas en la cavidaden época romana y proponer una interpretación de lasmismas. Hemos realizado un estudio detallado delregistro presente en la cueva de Arlanpe y sus parti-cularidades, sin perder de vista el contexto regionalen el que se inserta. Conjugando ambos puntos devista, nos proponemos responder a las cuestionesbásicas que plantean este tipo de yacimientos: ¿quéuso tienen las cuevas en este periodo? ¿hay una ex-plicación global para éste fenómeno? ¿se utilizabanlas cuevas como lugar de hábitat, como refugio o paraotro tipo de actividades de carácter simbólico? Apesar del inevitable repaso a las propuestas de lahistoriografía precedente, estábamos convencidos delo difícil que es ofrecer una explicación global, he-mos centrado nuestra atención en tratar de compren-der el caso concreto que hemos podido documentaren detalle. Entendemos que es el camino necesariopara progresar en el estudio de una cuestión en la quegeneralmente se han buscado hipótesis globales ba-sadas en análisis un tanto superficiales del registroarqueológico, en lugar de profundizar en las carac-terísticas que definen cada yacimiento.
2. LOCALIZACIÓN Y ACTUACIONESARQUEOLÓGICAS
La cueva de Arlanpe es una pequeña cavidad quese abre en la ladera norte del monte Pagotxueta(UTM: 30T x: 519254 y: 4782262, 204 m.s.l.), do-minando un ensanchamiento del valle de Arratia ensu confluencia con el río Ibaizabal (Figs. 1 y 2).
Se trata de una cueva de reducidas dimensiones,con una entrada actual de 1,8 x 2 m orientada al Ny un desarrollo de 25 m en dirección SE (Fig. 3). Hoyen día presenta una escasa actividad hídrica, eviden-ciando un estado kárstico senil.
El yacimiento fue descubierto por el grupo espe-leológico Alegría Club de Amorebieta en 1961 e iden-tificado como un yacimiento del Paleolítico Inferiorpor J. M. Barandiarán (Marcos Muñoz 1982). En estaprimera exploración además de objetos paleolíticosse recuperaron algunos fragmentos cerámicos y una
fusayola, actualmente depositados en la casa de J. M.Barandiarán (A. Arrizabalaga, com. pers.). En 2006se acometió una primera exploración de la cavidady una campaña de sondeos que puso de relieve unpotencial de las ocupaciones paleolíticas, confirma-do en las campañas de excavación desarrolladas en-tre 2007 y 2011 (Rios et alii 2007; 2008; 2009). Enla campaña de 2008 y 2009 se excavaron en el sec-tor de la entrada, a unos 12 m de la boca, dos estruc-turas que alteraban los depósitos paleolíticos y en
Figura. 1. Situación de la cueva de Arlanpe.
Figura. 2. Vista exterior de la boca de la cueva de Arlanpe.
231EL USO DE LA CUEVA DE ARLANPE (BIZKAIA) EN ÉPOCA TARDORROMANA
Archivo Español de Arqueología 2012, 85, págs. 229-251 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.085.012.013
cuyo interior se recuperó material de época romana.Además, en las sucesivas campañas de excavación sehan localizado algunos materiales de cronología se-mejante, mezclados con otros paleolíticos, en lossedimentos revueltos por tejones del fondo de lacueva.
3. ESTRATIGRAFÍA
Los materiales romanos en posición primaria pro-ceden del sector de la entrada (Fig. 3). En este sec-tor se ha excavado una secuencia de seis niveles ar-queológicos (I-VI) de cronología paleolítica queaparecen levemente alterados por madrigueras entrela base de los niveles II-III (Solutrense) y el nivel IV(Paleolítico Antiguo). Además, estos niveles estáncortados por una fosa-trinchera que discurre de E aO a lo largo de la banda 21 (Fosa N) y por una fosa
situada en el cuadrante NE del cuadro K20 (Fosa S).Los materiales del fondo de la cueva, probablemen-te en posición secundaria, proceden de los cuadrosI28 e I29 (Fig. 3).
3.1. FOSA N
Es una fosa-trinchera de planta subcircular quecorta los niveles I, II y III y que se extiende de E aO en la banda 21, estando sus límites fuera de loscuadros excavados (Fig. 4). Tiene una profundidadvariable de entre 20 y 35 cm. Su relleno está consti-tuido por sedimentos mezclados provenientes de losniveles alterados y abundantes clastos calizos. En losbordes es posible observar algunas lajas calizas deconsiderables dimensiones. Entre los materiales ar-queológicos aparecidos en su interior cabe destacar,además de los materiales de cronología romana, la
Figura. 3. Plano de la cueva de Arlanpe, con indicación de las zonas excavadas hasta 2010 y de la ubicación de las fosas.
232 E. GUTIÉRREZ, J. Á. HIERRO, J. RÍOS, D. GÁRATE, A. GÓMEZ y D. ARCEREDILLO
Archivo Español de Arqueología 2012, 85, págs. 229-251 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.085.012.013
presencia de abundantes restos líticos de tipologíapaleolítica y restos óseos que podrían pertenecer almismo periodo. Han aparecido también dos restoshumanos, concretamente una vértebra y un molar. Lapresencia de materiales romanos y paleolíticos a dis-tintas alturas del relleno sugiere una amortización casiinmediata de la fosa, que fue rellenada con cascotessuperficiales y parte de los sedimentos extraídos ensu excavación.
3.2. FOSA S
Es una fosa de planta subcircular excavada en lossedimentos paleolíticos, cortando los niveles I a IV(Fig. 5). Sus límites se extienden hacia el N, pero se
puede estimar un diámetro aproximado de 1 m. Enla zona excavada los límites de la fosa son netos,estando el fondo y el borde calzados con lajas decaliza de dimensiones más reducidas que las anterio-res, ca. 20 cm. El relleno de la fosa está constituidopor sedimentos y materiales procedentes de su exca-vación, entre los que hay algunos restos líticos detipología paleolítica y restos óseos que podrían per-tenecer al mismo periodo, así como clastos calizos.Aunque los materiales de cronología romana apare-cen a distintas alturas en su interior, estos se concen-tran especialmente en el fondo (Fig. 6). Al igual queen el caso anterior, el tipo de relleno sugiere unarápida amortización de la estructura.
4. DATACIÓN ABSOLUTA
En 2010 se envió a datar por C14 AMS a loslaboratorios de BETA un fragmento de costilla deherbívoro de tamaño pequeño recuperado en la FosaS. La datación obtenida fue 1690±40 BP (Beta-287337), lo que ofrece un resultado al 95,4% deprobabilidad de 249-426 cal AD, con la media en tor-no 335 cal AD. El resultado al 68,2% de probabili-dad se sitúa en su mayor parte (57,5%) en el inter-valo 326-410 cal AD, con la media en torno a 370cal AD.
Los valores que ofrece el radiocarbono sitúaneste episodio de uso en torno a mediados del sigloIV d.C.
Figura. 4. Corte estratigráfico de la Fosa N.
Figura. 5. Corte estratigráfico de la Fosa S.
Figura. 6. El fondo de la fosa S durante su excavación. Lasflechas indican la posición del cuchillo de hierro, de un frag-
mento de TSHT y de un resto de Sus sp.
233EL USO DE LA CUEVA DE ARLANPE (BIZKAIA) EN ÉPOCA TARDORROMANA
Archivo Español de Arqueología 2012, 85, págs. 229-251 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.085.012.013
5. RESTOS ÓSEOS
En las dos estructuras recuperadas hay abundan-tes restos de fauna. Además de los restos de fauna sehan recuperado dos restos humanos en la fosa N. Estafosa ha sido la que ha proporcionado la mayor can-tidad de fauna y, además, presenta la mayor diversi-dad. En ambas fosas es evidente la mezcla de mate-riales de época romana y de materiales prehistóricos,como hemos señalado anteriormente, lo cual nosobliga a mostrar cierta prudencia en la interpretaciónde este conjunto.
Los restos óseos recuperados en ambas estructu-ras pudieron tener, al menos, tres orígenes distintos.Por un lado, los restos de zorro (Vulpes vulpes), lobo(Canis lupus) y oso (Ursus sp.) pueden proceder delos niveles paleolíticos cortados por la fosa, ya queestos animales podrían haber usado la cueva comocubil. Es probable que los restos de las otras espe-cies silvestres, como el ciervo (Cervus elaphus), elcorzo (Capreolus capreolus), el rebeco (Rupicaprapyrenaica) y la cabra montés (Capra pyrenaica), ten-gan también como origen los niveles cortados por lafosa, aunque no se pueda descartar algún aporte másreciente. En este caso, es posible que estos anima-les fuesen cazados por los humanos en el Paleolíti-co. En segundo lugar, los restos de mustélidos de laFosa N, como el tejón (Meles meles), y puede que losde la marta/garduña (Martes sp.), estarían asociadosa madrigueras más recientes. El tercer grupo lo cons-tituirían los restos de fauna doméstica aportada enépoca tardorromana, como sería el caso del ganadovacuno doméstico (Bos taurus) y del cerdo domés-tico (Sus scrofa domesticus), así como la costilla deherbívoro datada directamente.
Además de por los dos restos humanos, la fosa Ntambién se diferencia de la fosa S por la presenciade restos de ave. La fosa S, en cambio, preserva tresrestos de gran bóvido: una falange proximal, unafalange media y un incisivo. Es probable que estosrestos pertenezcan a ganado vacuno doméstico (Bostaurus).
Por último, ambas fosas presentan restos de sui-do. Uno de los restos de la Fosa S, que apareció enclara asociación espacial con los restos metálicos deesta estructura, es un fragmento de maxilar izquier-do, que preserva la serie P2-M3 (Fig. 7). El tamañodel M3 encaja bien con la atribución de este maxilara cerdo doméstico (Payne y Bull 1988).
Algunos de los restos de fauna recuperados enestas estructuras han sido procesados con instrumen-tos metálicos, tal y como puede observarse en lashuellas presentes en algunos fragmentos óseos, es-
pecialmente costillas (Fig. 8). Este hecho pone en re-lación directa estos restos de fauna con la ocupa-ción de época romana documentada en la cueva.Aunque en un principio se planteó la posibilidad deque existiese una relación entre los restos humanosy los materiales de época romana, al menos enel caso del molar esta ha sido descartada, atendien-do a su datación radiocarbónica: la muestra Beta-299200 ofrece como resultado 3430±30 BP, 1920-1750 cal BC al 95,4% de probabilidad. Por lo tan-to, el diente procede seguramente de un uso funera-rio de la cueva durante el Bronce Antiguo, documen-tado también en otros sectores del yacimiento, y suposición dentro de la fosa N debe interpretarsecomo resultado de la remoción de tierras provocadapor propia la excavación y posterior amortización dela fosa.
Figura. 7. Maxilar de cerdo (Sus domesticus) y falange proxi-mal y medial de Bos taurus.
Figura. 8. Huellas de serrado (sup.) y de corte (inf.)realizadas con instrumental metálico.
234 E. GUTIÉRREZ, J. Á. HIERRO, J. RÍOS, D. GÁRATE, A. GÓMEZ y D. ARCEREDILLO
Archivo Español de Arqueología 2012, 85, págs. 229-251 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.085.012.013
6. MATERIALES TARDORROMANOS
Los materiales arqueológicos de época tardorro-mana que se han recuperado durante la excavaciónse describen a continuación, teniendo en cuenta sulocalización en la cueva: fosa N, fosa S y sector delfondo.
6.1. FOSA N
6.1.1. Cerámica común
Se ha podido reconstruir, a partir de 15 fragmen-tos, la parte baja de una olla de fondo plano de 120mm de diámetro, con el pie indicado (Fig. 9: 1). Setrata de cerámica modelada a torneta y cocida enambiente reductor con final oxidante. La superficiedel vaso ha sido tratada mediante un alisado grose-ro y presenta decoración mediante peinado verticalirregular y poco profundo.
En época romana y hasta los comienzos de laTardoantigüedad hay ollas similares que en el PaísVasco se corresponden a los tipos 701, 704 y 705(Martínez 2004; Esteban et alii 2008). El tipo 704,que se fecha en los siglos IV y V d.C., aparece confrecuencia en contextos en cueva.
6.1.1.1. Terra sigillata hispánica tardía (TSHT)
Se han recuperado varios fragmentos que perte-necen a dos cuencos de TSHT. El más completo estárepresentado por cuatro fragmentos que permitenreconstruir un cuenco de la forma 37 tardía B, carac-terizada por el reborde en la boca, en este caso de fajaplana (Fig. 9: 2). Tiene el cuello alto exvasado y elcuerpo abombado, no se ha conservado la parte in-ferior del vaso. La pasta es de color rosado y el bar-niz anaranjado, fino y de poca calidad, muy perdidoen la parte interior, sobre todo en el borde, parte bajadel cuello y cuerpo. La decoración es del tipo cono-cido como “segundo estilo”, con tres círculos con-céntricos, los dos exteriores están rellenos con bas-toncillos de línea ondulada (3A/4/1) y el interiorenvuelve líneas en zig-zag (3A/6/3), siguiendo laclasificación de López Rodríguez (1985). Fuera deesta composición hay dos pequeños motivos circu-lares que formarían parte de un motivo separador dela serie de círculos concéntricos, bajo los que discu-rren dos bandas horizontales lisas.
El otro ejemplar está representado por un únicofragmento de pasta de color anaranjado, y barnizanaranjado-rojizo, fino y de poca calidad, probable-mente del cuerpo de un vaso de la forma 37 tardíaB (Fig. 9: 3) con decoración de círculos concéntri-cos: un círculo doble relleno con bastoncillos lisos(3A/3/1), siguiendo la clasificación de López Rodrí-guez (1985); al interior se insinúa otra serie de bas-toncillos lisos más espaciados o algún tipo de rose-ta. Al exterior del círculo hay un punto (1B/1) o botóncircular muy poco marcado, y en la parte superior dela composición una banda horizontal lisa.
La cronología para este tipo de vasos de la for-ma 37 tardía B con decoración del “segundo estilo”ha sido establecida entre ca. 380 y ca. 510 d.C. (PazPeralta 2008).
Las características tecnológicas, morfológicas ydecorativas de ambos ejemplares permiten suponerque proceden de los alfares del valle del Ebro.
6.1.2. Metales
En la excavación de esta fosa se recuperaron 68objetos y fragmentos de objetos metálicos, todos ellosde bronce, a excepción de uno de hierro.
El fragmento más singular de todos pertenece aun objeto de bronce (Fig. 10: 1) con una forma ori-ginal probablemente circular. La pieza es hueca, yaque está formada por una fina lámina de bronce queha sido doblada hasta adquirir una sección circular.Figura. 9. Cerámica común (1) y TSHT (2 y 3) de la Fosa N.
235EL USO DE LA CUEVA DE ARLANPE (BIZKAIA) EN ÉPOCA TARDORROMANA
Archivo Español de Arqueología 2012, 85, págs. 229-251 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.085.012.013
Figura. 10. Objetos metálicos de la Fosa N.
236 E. GUTIÉRREZ, J. Á. HIERRO, J. RÍOS, D. GÁRATE, A. GÓMEZ y D. ARCEREDILLO
Archivo Español de Arqueología 2012, 85, págs. 229-251 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.085.012.013
Por su propia configuración y por el tipo de roturaque presenta, compatible con haber sido arrancado degolpe de algún otro objeto al que estaría unido, qui-zá podría ser identificado con un pequeño tirador oaplique decorativo.
Los más numerosos son varios pequeños fragmen-tos de chapas, también de cobre. Su principal carac-terística es la endeblez, con un grosor inferior a los2 mm. Hay algunos ejemplares (Fig. 10: 2, 4 y 13)atravesados por pequeños remaches de cobre de ca-beza plana y otro que conserva el orificio en el queiría insertado otro de esos clavos (Fig 10: 8). Losrestantes (Fig. 10: 6, 11, 12 y 14) son fragmentos lisosde diferentes tamaños, aunque hay uno (Fig. 10: 10)que ha sido doblado hasta adquirir el perfil en Ucaracterístico de las pletinas o cantoneras. La últimade estas chapitas (Fig. 10: 3) presenta cuatro orifi-cios para remaches dispuestos en el centro de cadacuadrante en el que podría dividirse su superficie, deforma cuadrangular. Uno de sus lados está fractura-do, por lo que el tamaño original de la pieza seríamayor. El lado opuesto a él ha sido recortado en susdos extremos, confiriéndole una forma muy peculiar.Consideramos que podría tratarse de una de las ho-jas de una pequeña bisagra del tipo “de libro”.
Los últimos objetos de cobre recuperados en estafosa son cuatro pequeños clavos o remaches (Fig. 10:5, 6, 7 y 9) de sección circular y, en dos de los ca-sos, con cabezas planas. Aunque se encuentran in-completos, el ejemplar mejor conservado permite su-poner para todos ellos una longitud máxima de unos20 mm.
Finalmente, del pequeño objeto de hierro (Fig. 10:15), muy mal conservado, tiene una longitud cerca-na a los 30 mm, sección cuadrada y un perfil curvomuy acusado, con un engrosamiento muy llamativoen uno de sus extremos.
Todos estos fragmentos de planchas y clavos decobre podrían haber formado parte de los refuerzosy ornamentos de una pequeña caja de madera. En elcaso de las chapas remachadas y de la pletina, esecarácter ornamental vendría sugerido tanto por sugrosor como por el pequeño tamaño de las puntas delos remaches. Ese mismo razonamiento puede apli-carse a los pequeños clavos, cuya longitud encajaríabastante bien en las planchas de madera de una pe-queña caja o cofre. Los posibles hoja de bisagra ytirador también encontrarían pleno sentido si nosencontrásemos ante los restos metálicos de un reci-piente de ese tipo. La primera también podría perte-necer a un díptico de madera o porta-tablillas de cerapara escritura: piezas con la misma forma, aunque demenor tamaño y con una sola perforación en lugar
de cuatro, forman parte de la estructura metálica deuno de esos objetos procedente del yacimiento ala-vés de Iruña-Veleia (Filloy y Gil 2000: 258, nº 319).
Encontramos un buen paralelo formal para lasplaquitas de cobre remachadas en la tumba nº 24 dela necrópolis de época visigoda de Cacera de lasRanas (Aranjuez) (Ardanaz 2000: 50).
En cuanto a los clavos o remaches, casi siemprede hierro, contamos con ejemplos de hallazgos simi-lares en los niveles tardorromanos de cuevas consecuencias de utilización similares a la de Arlanpe.En Abauntz, cuatro pequeños clavos, tres anillas y ungancho fueron identificados como parte de los ele-mentos metálicos de un arca o mueble de madera(Utrilla 1982: 221). Esa misma interpretación se hadado a 12 pequeños clavos, de los que siete apare-cieron juntos en una oquedad estalagmítica, locali-zados en Goikolau (Basas 1987: 92). Clavos simila-res han sido localizados en Ereñuko Arizti,identificándose como tachuelas de sandalia al apare-cer algunos de ellos unidos de tres en tres (Apellá-niz 1973: 52; 1974: 118 y 120). Un único ejemplarde ese mismo tipo se recogió en Cobairada (Apellá-niz 1973: 91-92). En la Grotte du Pylone (Ardengost),en la vertiente norte de los Pirineos, se recogieronvarios clavos de pequeño tamaño del mismo tipo,junto a otros objetos de cronología tardorromana(Arrouy et alii 1990: 180 y 183).
6.2. FOSA S
6.2.1. Cerámica común
Se ha recuperado un solo fragmento que corres-ponde a la parte superior del cuerpo o a la zona delcuello de una vasija modelada a mano o torneta ycocida en ambiente reductor con final reductor. Lasuperficie exterior presenta un peinado vertical finoy regular, bien marcado (Fig. 11: 7). La superficieexterior está alisada. Presenta características propiasde las ollas de cerámica común romana 701 y 704(Martínez 2004; Esteban et alii 2008), datadas entorno a los siglos IV-V d.C.
6.2.1.1. Terra sigillata hispánica tardía (TSHT)
En esta estructura han aparecido un total de nue-ve fragmentos de TSHT, que formaban parte, muyprobablemente, de dos cuencos.
Al primer recipiente corresponden tres fragmen-tos que permiten reconstruir la parte superior de un
237EL USO DE LA CUEVA DE ARLANPE (BIZKAIA) EN ÉPOCA TARDORROMANA
Archivo Español de Arqueología 2012, 85, págs. 229-251 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.085.012.013
cuenco de TSHT de la forma 37 tardía B (Fig. 11:1). La pasta es de color rosado y todos los fragmen-tos tienen las superficies interior y exterior muy ero-sionadas, seguramente como consecuencia de la ac-ción del agua. El barniz ha desaparecido casi porcompleto, y solo quedan restos minúsculos que per-miten determinar su coloración anaranjada y su bajacalidad.
Se han atribuido de forma segura a otro recipientetres fragmentos decorados que pertenecen al cuerpode la vasija, y de forma provisional, un fragmento delfondo que conserva el pie, con una pasta y un bar-niz muy similares a los fragmentos del cuerpo. Lapasta es de color anaranjado y el barniz es anaran-jado-rojizo, fino y de poca calidad, muy perdido enla parte interna. Los fragmentos correspondientes alcuerpo de la vasija (Fig. 11: 2-4) pertenecen segura-mente a un vaso de TSHT de la forma 37 tardía B.Tienen decoración de círculos concéntricos, confor-mando un círculo doble relleno con bastoncillos li-sos (3A/3/1), siguiendo la clasificación de LópezRodríguez (1985). Al interior se dibuja un motivocruciforme formado por arcos de circunferencia, (3B/28). El fragmento de fondo (Fig. 11: 5) tiene pie poco
desarrollado de sección ligeramente trapezoidal y unabanda incisa perimetral. En la base está indicado elcaracterístico “anillo hispánico”, habitual en las pro-ducciones del valle del Ebro.
Estos recipientes proceden, seguramente, de losalfares del valle del Ebro. La cronología para este tipode vasos de la forma 37 tardía B con decoración del“segundo estilo” ha sido establecida entre ca. 380 yca. 510 d.C. (Paz Peralta 2008).
6.2.2. Vidrio
En la Fosa S han aparecido cinco fragmentos devidrio que, por el aspecto y la coloración que presen-tan, corresponden casi con seguridad a un mismorecipiente, aunque su reducido tamaño no permitedeterminar su forma.
Todos los fragmentos tienen decoración en su caraexterior, con diferentes técnicas y motivos. Hay dosfragmentos decorados mediante esmerilado (Fig. 12:1 y 2), uno presenta dos líneas gruesas horizontalesparalelas y parte de una línea gruesa circular reali-zadas con trazos transversales, mientras que el otrotiene dos bandas horizontales hechas con trazos lon-gitudinales. Los otros tres fragmentos están decora-dos mediante incisión (Fig. 12: 3, 4 y 5): uno con dospequeñas lágrimas talladas, que podrían formar par-te de un motivo lineal; otro con una lágrima incisaoblicua y una línea fina; y el tercero con un motivocompuesto por cuatro lágrimas verticales dispuestasen diagonal.
Además, se ha identificado un fragmento de vi-drio soplado transparente incoloro, de forma cónca-va, que podría corresponder al fondo de un pequeñorecipiente de tipo ungüentario.
Figura. 11. Cerámica TSHT (1-6) y cerámica común (7) dela Fosa S.
Figura. 12. Vidrio decorado de la Fosa S.
238 E. GUTIÉRREZ, J. Á. HIERRO, J. RÍOS, D. GÁRATE, A. GÓMEZ y D. ARCEREDILLO
Archivo Español de Arqueología 2012, 85, págs. 229-251 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.085.012.013
El paralelo más próximo de estos fragmentos devidrio lo encontramos en los recipientes de colorverdoso y decoración esmerilada formando motivosgeométricos procedentes de Las Ermitas (Araba), fe-chados en torno a finales del siglo IV d.C. o comien-zos del siglo V d.C. (Iriarte 2004). También en lacueva de Goikolau se han recuperado fragmentos derecipientes de vidrio soplado verdoso con decoraciónesmerilada formando líneas, atribuidos a época ba-joimperial (Basas 1987). La decoración esmeriladaaparece también en recipientes de tipo botella de laGalia mediterránea datados a comienzos del siglo Vd.C. (Foy 1995). Las lágrimas incisas, quizá formandoparte de motivos complejos, aparecen en vidrios delsiglo III d.C. de la villa aquitana de Plassac (Foy yHochuli-Gysel 1995).
6.2.3. Metales
En la Fosa S se recogieron varios objetos de hie-rro y de bronce, así como algunos fragmentos noidentificables de ese último material.
El más significativo de todos ellos es un útil cor-tante de hierro (Fig. 13: 1). Está formado por unmango de sección vagamente cuadrangular con lasesquinas muy redondeadas y una hoja de un solo filo,en el extremo opuesto al del mango. Las caracterís-ticas de esta última, que no termina en punta y pre-senta un contorno curvado hacia adentro de formamuy acusada, ponen este útil en estrecha relación conel “cuchillo carnicero” procedente de los niveles delsiglo V d.C. del yacimiento madrileño de Tinto Juande la Cruz2 (Barroso et alii 2001: 197, lám. LXXX-VIII y 199).
También se recuperó la parte proximal de un ob-jeto punzante de hierro (Fig. 13: 2), de sección va-gamente cuadrangular y que se va convirtiendo encircular según se acerca a la punta, muy marcada. Sucaracterística más destacada es la presencia de unmarcado engrosamiento de su cuerpo principal, quecomienza a unos 50 mm de la punta y que, tras lle-gar a un grosor máximo de unos 8 mm, vuelve aestrecharse para dar forma a aquélla. Esta curiosacaracterística hace que lo interpretemos como unstylus o punzón dedicado a la escritura sobre tabli-llas enceradas. Ese mismo tipo de ensanchamiento,que puede apreciarse en algunos ejemplares también
Figura. 13. Cuchillo de hierro (1) y punzón de hierro (2),posible stylus, de la Fosa S.
2 Aunque, en ese caso, en la descripción de la pieza se afir-me que la hoja está fracturada y que presentaba un enmanguetubular, lo que, curiosamente, no se corresponde con la repre-sentación gráfica publicada.
de hierro procedentes del fuerte romano de Newstead(Melrose, Escocia) (Curle 1911: 307-309), conserva-dos en el National Museum of Scotland, sería carac-terístico del Tipo 3 de la clasificación de Manning(1985: 85). Un tipo de punta muy similar a la deArlanpe aparece recogida en la clasificación morfo-lógica de Schaltenbrand Obrecht (cit. en Bozi yFeugère 2004: 29).
Junto a ellos se recuperaron 10 fragmentos de unpequeño muelle de cobre cuya longitud total no hapodido ser calculada y que estaba compuesto por unúnico alambre enroscado en espiral. Este, de secciónaplanada, formaba espirales de unos 8 mm de diáme-tro, con un ancho de entre 2,5 y 3 mm en su caraplana y un grosor de 1,5 mm (Fig. 14). Tal vez setrate del muelle de una fíbula de cronología tardía,como las recogidas en la clasificación de Mariné(2007: 143).
Completa el conjunto de hallazgos de este mate-rial una pequeña plaquita remachada de forma cua-drada, atravesada por un pequeño roblón de seccióncircular. Creemos que se trata de un pequeño apliquepara madera, similar a los de la Fosa N.
239EL USO DE LA CUEVA DE ARLANPE (BIZKAIA) EN ÉPOCA TARDORROMANA
Archivo Español de Arqueología 2012, 85, págs. 229-251 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.085.012.013
6.3. FONDO DE LA CUEVA
6.3.1. Cerámica común
En esta zona ha aparecido un gran fragmento quecorresponde a la parte superior de una olla de bordevuelto con el labio engrosado y ligeramente exvasa-do al exterior (Fig. 15). Esta trabajada a torneta ycocida en ambiente reductor con final oxidante. Lasuperficie del vaso presenta decoración mediantepeinado oblicuo poco profundo. La decoración pei-nada arranca desde la base del cuello y ocupa todala superficie conservada del cuerpo.
textos en cueva. Un ejemplar muy similar a éste deArlanpe se recogió en la cueva de Ereñuko Arizti(Apellániz 1973: fig. 31).
6.3.1.1. Terra sigillata hispánica tardía (TSHT)
Únicamente se ha recuperado un fragmento defondo con una banda horizontal que pega con el fondode TSHT de la Fosa S (Fig. 11: 6). Tiene las carac-terísticas propias de las producciones de los siglos IV-V d.C. del valle del Ebro.
7. INTERPRETACIÓN YCONTEXTUALIZACIÓN
7.1. ARLANPE Y EL USO DE LAS CUEVAS EN ÉPOCA
TARDORROMANA EN EL PAÍS VASCO Y NAVARRA
La presencia de materiales tardorromanos en lacueva de Arlanpe no es un hecho aislado en su con-texto regional. Se conocen abundantes ejemplos desdela década de 1920 en el País Vasco y Navarra. Elfenómeno ha sido contemplado en muchas ocasionespor la historiografía vasca como un particularismo(vid. Quirós y Alonso 2007-2008), lo que ha condi-cionado en gran medida su interpretación.
En la actualidad el catálogo de cuevas con nive-les o hallazgos atribuidos a época romana recoge 14enclaves en Bizkaia, 10 en Gipuzkoa, 14 en Arabay 4 en Navarra (Apellániz 1973; Esteban 1990; Ló-pez Rodríguez 1985; Altuna et alii 1995; Gil 1997;García Camino 2002)3, todos ellos yacimientos conhallazgos contrastados o indicios firmes (Fig. 16). Loscontextos romanos tardíos en cueva no son exclusi-vos del País Vasco y Navarra. En otros lugares delámbito peninsular se conocen desde hace décadasyacimientos con presencia de TSHT y otros materia-les de cronología bajoimperial, como la cueva deArevalillo (Segovia), la de Quintanaurría (Burgos),las de Covarrubias y El Asno (Soria), las nº 4, 5 y 6del conjunto de los montes de Rodanas (Zaragoza),la del Moro de Olvena (Huesca), la Cova Colomera
Figura. 14. Resorte de bronce de la Fosa S.
Figura. 15. Cerámica común del sector del fondo de la cueva.
Las características que presenta esta vasija permi-ten clasificarla dentro del tipo 704 definido para lacerámica común romana del País Vasco (Martínez2004; Esteban et alii 2008). Este tipo se fecha en lossiglos IV y V d.C., y aparece con frecuencia en con-
3 Estas referencias únicamente recogen los principales tra-bajos de síntesis en los que se define el corpus que aquí serecoge. La bibliografía existente sobre el tema es amplia yalgunas de las cuevas cuentan con trabajos monográficos es-pecíficos o estudios detallados de los materiales, como PeñaForua (Martínez Salcedo y Unzueta Portilla 1988), Goikolau(Basas 1987), Iruaxpe III (Urteaga 1985; Azkarate et alii2004), Abauntz (Utrilla 1982) o Los Husos (Gil Zubillaga1997; Quirós Castillo y Alonso Martín 2007-2008), por citarlos más destacados.
240 E. GUTIÉRREZ, J. Á. HIERRO, J. RÍOS, D. GÁRATE, A. GÓMEZ y D. ARCEREDILLO
Archivo Español de Arqueología 2012, 85, págs. 229-251 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.085.012.013
(Lleida), entre muchos otros (Fernández Posse 1979;Pérez y De Sus 1984; Aguilera 1996; Padró y De laVega 1989).
La densidad de ocupaciones de época tardorroma-na que se aprecia en el País Vasco no tiene parale-los, por el momento, ni en Cantabria ni en Asturias,provincias con un importante número de cuevas ycuya romanización tiene muchos rasgos en común conla de los espacios costeros de Bizkaia y Gipuzkoa.En Cantabria, aunque se menciona la presencia deindicios de época romana en unas 40 cuevas (Bohi-gas et alii 1984; Valle et alii 1996; Morlote et alii1996), solo Cueva Grande (Castro Urdiales) tienehallazgos bien caracterizados de época altoimperial;y en época tardía únicamente las cuevas de Los Hor-nucos de Suano (Carballo 1935), Las Brujas (Gon-zález et alii 1986) y La Llosa (Serna et alii 2001)presentan algunas evidencias. Sí está representado enCantabria y de forma muy destacada, el periodo com-prendido entre los siglos VI y VIII d.C. (Hierro 2002),un momento en el que numerosas cuevas son frecuen-tadas con diferentes fines, incluido el uso sepulcralbien documentado (Hierro 2008). En Asturias el fe-nómeno de ocupación de cuevas en época romana escasi testimonial: recientemente se ha propuesto el usocomo santuario de la cueva de El Ferrán en los si-glos II-III d.C. (Fanjul et alii 2010), mientras que para
el Bajo Imperio se cuenta con un fragmento de TSHTde la Covona (Estrada 2007), un ocultamiento demonedas de oro y un anillo del mismo metal enChapipi durante el siglo V d.C. (Gil 2006), y se haidentificado un contexto funerario atribuido al sigloV d.C. en l’Alborá (Adán et alii 2009).
En el caso concreto de Bizkaia, una de las dosprovincias vascas con mayor número de localizacio-nes junto con Araba, la distribución de las cuevas conevidencias de época tardorromana permite diferenciardos zonas: una en el litoral, en la que los yacimien-tos se concentran en torno a la ría de Gernika y ocu-pando el espacio entre los ríos Oka y Artibai; y otraen el interior, donde las cavidades conocidas estánmás dispersas. A la primera corresponden las cuevasde Peña Forua o Giñerradi, Gerrandijo, Ereñuko Ariz-ti, Aurtenetxe, Santimamiñe, Sagastigorri, KobeagaI, Lumentxa y Goikolau. En una situación interme-dia, aunque mucho más a occidente que todas las de-más, se sitúa Arenaza; mientras que formando partede la segunda zona aparecen Getaleuta I, Oialkobay Arlanpe.
Desde una perspectiva espacial resulta llamativa,y creemos que puede tener cierta relevancia, la con-centración de cuevas con testimonios de época roma-na en el entorno del principal núcleo de poblacióncontemporáneo, el asentamiento de Forua. En suámbito inmediato se localiza la que hasta la fecha haaportado la mayor colección de materiales de épocaromana4, Peña Forua (Martínez Salcedo y UnzuetaPortilla 1988), mientras que en su entorno cercano—a menos de 9 km de distancia— hay cinco cuevasmás. En dos de ellas, Santimamiñe y Sagastigorri(Apellániz 1973), se ha recogido un volumen impor-tante de monedas bajoimperiales. Una situación si-milar se da en el caso de Lekeitio, con una cavidadcon yacimiento tardorromano, Lumentxa (ArribasPastor 1997), muy cerca del núcleo habitado en épocaromana y al menos otras dos cuevas con vestigios dela misma época en su entorno cercano. Como vere-mos más adelante, en el caso de Arlanpe tambiéncontamos con indicios —indirectos— de la presen-cia de uno de estos lugares de hábitat en las cerca-nías de la cueva, concretamente en las inmediacio-nes de la localidad de Elorriaga (Fig. 18).
En términos generales, está bastante bien defini-do el repertorio de objetos que aparecen en las cue-
Figura. 16. Distribución de cuevas con evidencias de uso enépoca romana en el País Vasco y Navarra.
4 Lamentablemente, estos materiales proceden de excava-ciones o recogidas superficiales antiguas, por lo que carecende contexto estratigráfico. En consecuencia, la informaciónque proporcionan no puede ir más allá del marco cronológi-co de uso de la cavidad y de aspectos relacionados únicamen-te con las propias características de las piezas.
241EL USO DE LA CUEVA DE ARLANPE (BIZKAIA) EN ÉPOCA TARDORROMANA
Archivo Español de Arqueología 2012, 85, págs. 229-251 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.085.012.013
vas y su cronología. El elemento mejor representa-do son las ollas de cerámica común romana de pro-ducción local, seguido de la terra sigillata hispáni-ca tardía (TSHT) y, más ocasionalmente, gálica tardíade tipo DSP.A. En algunas cuevas la cerámica estáacompañada por recipientes de vidrio, y también pormonedas, pequeños bronces bajoimperiales que, enocasiones, forman aparentes “tesorillos” de variasdecenas de piezas. De manera más ocasional apare-cen otros objetos metálicos, fundamentalmente herra-mientas, remaches, apliques, etc. y algún objeto deadorno personal. El marco cronológico en el que seencuadran estos hallazgos se corresponde en la ma-yor parte de los casos con los siglos IV y V d.C., yen algunos casos se llega al siglo VI d.C. Conviene
señalar que no en todas las cuevas aparecen todas lascategorías de objetos (Fig. 17), si bien es cierto queesta diversidad puede estar, en buena medida, con-dicionada por el heterogéneo conocimiento que te-nemos de los diferentes yacimientos.
En cuanto a la naturaleza de las ocupaciones cree-mos que esta respondió, sin duda, a motivacionesdiversas. Sin embargo, los distintos investigadores quehan tratado el tema han intentado buscar, por lo ge-neral, una explicación única que pudiese aplicarse atodos los yacimientos de este tipo.
La primera propuesta de interpretación para elfenómeno la encontramos en la década de 1970,momento en el que se plantea que las cuevas son elhábitat propio de poblaciones indígenas, que siguenpracticando modos de vida similares a los de épocaprehistórica y se resisten a la romanización, en elespacio que ocupa el “Grupo de Santimamiñe” (Ape-llániz 1973). Este punto de vista fue cuestionadoenseguida, aunque siguió teniendo influencia en al-gunos trabajos posteriores (Armendáriz 1990).
La crítica del modelo de Apellániz queda ya plan-teada en la obra de López Rodríguez (1985: 146-152),quien juzga imposible mantener esa formulación teó-rica que ya había puesto en tela de juicio Fernández-Posse (1979) y entiende el uso de las cuevas en épocatardorromana como un fenómeno general, no exclu-sivamente “vasco”, que no está en relación con cues-tiones etno-culturales ni tampoco con episodios deinseguridad. La posible causa, para este investigador,estaría relacionada con el incremento de la actividadeconómica en el ámbito rural que se produce en estaépoca y atribuye el uso de las cuevas a ocupacionesocasionales de pastores en busca de refugio. En losúltimos años se ha recuperado esa idea del uso de las
Figura. 17. Relación entre la situación de cuevas con eviden-cias de uso en época romana en Bizkaia y otros contextos
contemporáneos.
Figura. 18. Tipos de objeto presentes en cuevas con eviden-cias de uso en época romana en el País Vasco y Navarra.
242 E. GUTIÉRREZ, J. Á. HIERRO, J. RÍOS, D. GÁRATE, A. GÓMEZ y D. ARCEREDILLO
Archivo Español de Arqueología 2012, 85, págs. 229-251 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.085.012.013
cuevas como hábitat o en relación con actividadesproductivas, en el marco de una intensificación en laexplotación del medio rural propio de la época (Qui-rós Castillo y Alonso Martín 2007-2008). Cercana aesta interpretación, aunque con algunas diferenciasde matiz, se encuentra la esbozada por García Camino(2002: 291), quien ve en la proliferación de testimo-nios tardorromanos en cuevas una de las varias ma-nifestaciones —otra serían, por ejemplo, los estable-cimientos en ladera, al aire libre— de la dispersióndel poblamiento producida por la desestructuraciónpolítica de la época y el consiguiente declive y aban-dono de los emplazamientos costeros.
Los enfoques precedentes, el conservadurismocultural de las poblaciones que defiende Apellániz yla relación del uso de las cuevas con actividadeseconómicas de López Rodríguez, fueron desechadospor Martínez Salcedo y Unzueta Portilla (1988) paraexplicar los abundantes hallazgos realizados en PeñaForua. Estos autores prefieren poner en relación eseyacimiento con episodios de inestabilidad política ysocial acaecidos en los siglos IV y V d. de C., comoya habían propuesto décadas atrás otros investigadorespara explicar contextos similares del valle del Róda-no, en Francia (Gagniere y Granier 1963). Convie-ne señalar que ya en la década de 1980 esta teoríahabía sido puesta en tela de juicio por Raynaud (1984)al analizar las evidencias de ese mismo espacio geo-gráfico.
L. Gil Zubillaga (1997) se muestra también par-tidario de la “teoría de la inseguridad” para explicaren términos globales el uso de las cuevas en épocatardorromana y añade otra función para algunas gru-tas, como la de Peña Parda (Araba): el uso con finesreligiosos cristianos, en relación con los eremitoriosy cuevas artificiales de otras zonas del valle del Ebro.
En otros planteamientos, como el desarrollado porM. Esteban Delgado (1990: 345-346), confluyenmuchas de las propuestas anteriores. Según esa au-tora, la ausencia de cambio cultural, el “conservadu-rismo” que defendiera Apellániz, estaría en el fon-do de una vuelta a modos de vida tradicionales—pastoreo—, como respuesta a la inestabilidad po-lítica propia del periodo.
Además, en algunos casos y debido a la presen-cia de restos humanos, se ha propuesto el caráctersepulcral (Apellániz 1975) de la utilización tardorro-mana de algunas de estas cuevas vascas, uso de nuevopuesto en duda por trabajos posteriores (López Ro-dríguez 1985: 150-152).
Pese a todos estos intentos, insistimos en que noparece que exista una explicación que pueda aplicarsea todas las cuevas. Al contrario, consideramos que
deben ser las particularidades de cada contexto lasque permitan definir posibles interpretaciones. Paraelaborar propuestas sólidas se deben tener en cuen-ta un número importante de variables: la ubicaciónde la cueva, sus dimensiones y características geomor-fológicas, su orientación, la zonas en la que se loca-lizan los hallazgos, el tipo y la densidad de estos, elcontexto estratigráfico, la presencia de estructuras—pozos, muros, etc.— la cronología precisa, las evi-dencias de frecuentación de las cuevas contemporá-neas de los hallazgos, etc. En este mismo sentido sehan manifestado autores como C. Raynaud al estu-diar el fenómeno del uso de las cuevas en la Galiamediterránea a finales de la Antigüedad (Raynaud2001) o Braningan y Deaner (1992) en el caso de lascuevas de la Britania romana. Lo importante es en-tender cada contexto, el tipo de uso que ha tenidocada cueva en cada momento, y tratar de integrar cadacaso concreto en las dinámicas de población, apro-vechamiento del medio y costumbres culturales decada época.
La explicación basada en la inestabilidad se apoyafirmemente en un argumento principal: el de la des-población de las ciudades y aldeas y la búsqueda derefugio de sus habitantes en lugares agrestes, en losque resultase fácil ocultarse, a finales del siglo IV einicios del V d.C. Sin embargo, en términos genera-les y a excepción de Forua, que parece que se aban-dona a lo largo de la segunda mitad del primero deesos siglos, tanto los núcleos costeros como, sobretodo, los del interior situados a media ladera perma-necen habitados durante el final de esa centuria y almenos parte de la siguiente (Martínez Salcedo 1997:365). Entre los primeros, destaca Lekeitio, en la pro-pia costa vizcaína, con cerámicas tardías que remitenal siglo V d.C. (Bengoetxea et alii 1995: 223), aunquetambién encontramos ejemplos significativos de per-vivencia del hábitat en esa centuria, con mayores omenores modificaciones, en los núcleos litorales deterritorios vecinos a Bizkaia: Castro Urdiales (MontesBarquín et alii 2006; Santos Retolaza 2006) o Zarau-tz, con más dudas (Cepeda Ocampo, 2009; SarasolaEtxegoien e Ibáñez Etxeberria 2009: 454), por citaralgunos. En el interior, asentamientos como Momoitioo Finaga, siguen habitados en el siglo V d.C. (GarcíaCamino 2002: 107-108, 75-76 y 295), siendo muyprobable que el segundo de ellos lo hiciese, sin solu-ción de continuidad, hasta al menos el siglo VII d.C.Esa continuidad en la ocupación de algunas de las ciu-dades costeras, así como la pervivencia de algunos po-blados de los valles del interior, hace que sea difíciladmitir el uso de las cuevas como refugios de pobla-ción que se oculta, huyendo de la inestabilidad del
243EL USO DE LA CUEVA DE ARLANPE (BIZKAIA) EN ÉPOCA TARDORROMANA
Archivo Español de Arqueología 2012, 85, págs. 229-251 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.085.012.013
periodo. La misma objeción ha sido señalada porFilloy Nieva (1997: 787) en el caso de Araba, dondese constata la pervivencia de núcleos habitados, co-etáneos de las ocupaciones de las cuevas y en el en-torno cercano de estas. Además, esta autora tambiénseñala, creemos que acertadamente, la dificultad deatribuir la presencia en las grutas de cerámicas finasde mesa, como la terra sigillata, a grupos de refugia-dos que tratan de ocultarse en los montes. A lo quehabría que sumar que algunas de las cavidades pareceque son ocupadas ya a mediados del siglo IV d. de C.,como sugieren tanto las fechas de las monedas de Ere-ñuko Arizti (Cepeda Ocampo 1997: 278), como lapropia datación radiocarbónica de Arlanpe (vid su-pra), momento en el que no hay constancia documen-tal ni arqueológica de episodios violentos en la zona.Será a partir de la irrupción de suevos, vándalos yalanos en la Península Ibérica en 409, a los que se-guirán después los godos, cuando se den las condicio-nes objetivas para poder suponer un hipotético aban-dono de las ciudades y aldeas abiertas y la búsquedade refugio en zonas apartadas, incluyendo algunascuevas. E incluso hay autores que consideran que elinicio de esa etapa de crisis aguda, tanto social comopolítica, ha de retrasarse algunas décadas más (Gar-cía Camino 2002: 288), hasta ya entrado el siglo V d.de C.
Por otra parte y extendiendo la objeción de Filloyque acabamos de ver para los “refugiados”, el tipode objetos que aparece en las cuevas tampoco secorresponde con el equipamiento propio de pastoresque usarían estas como refugio estacional. Ni se tratade objetos de gran valor que pudieran relacionarse conatesoramientos u ocultaciones de bienes recuperables.Tampoco se detectan, en la mayor parte de los casos,niveles de ocupación intensos que se correspondancon espacios ocupados de forma estable y duradera,si bien es cierto que algunos yacimientos, como LosHusos o Iruaxpe III, sí que parecen haber funciona-do como lugares de habitación a lo largo de un ex-tenso período de tiempo. En estos dos casos, a dife-rencia de lo que ocurre en la mayor parte de losmencionados en este trabajo, cuevas de acceso difí-cil y escasas condiciones de habitabilidad, nos encon-tramos con abrigos amplios y accesibles, en los quelos restos cerámicos y de fauna son muy abundantesy variados. Es por ello que consideramos que estasdos cavidades encajan perfectamente en el modelobasado en la expansión demográfica o el aumento delos terrenos puestos en producción (Quirós Castilloy Alonso Martín 2007-2008).
Hay contextos como Ereñuko Arizti (Apellániz1973 y 1975) y Goikolau (Basas Faure 1987) en los
que la abundancia de restos humanos y su aparenteasociación con los objetos de época romana parecenindicios suficientes como para proponer un uso se-pulcral de estas cavidades. La presencia de inhuma-ciones de época bajoimperial en cuevas naturales esmuy poco habitual, aunque existen algunos ejemplossignificativos, entre los que probablemente el ente-rramiento múltiple de Wookey Hole, en Inglaterra(Hawkes et alii 1978), sea el más importante y me-jor estudiado. En Asturias se ha identificado un con-texto sepulcral del siglo V d.C. en la Cueva del’Alborá a partir de una fecha de C14 obtenida de uncarbón asociado a restos humanos y materiales tar-dorromanos (Adán et alii 2009). Sin embargo, tantoen este último caso como en los de Ereñuko Ariztiy Goikolau, creemos que sería necesario datar porradiocarbono los propios restos humanos para podersostener o descartar su utilización funeraria. Otraposibilidad es que se trate de evidencias de algún tipode comportamiento ritual no funerario de época ro-mana relacionado con los muertos (vid infra), en elque participen restos óseos anteriores en el tiempoque fuesen visibles en la superficie de las cuevas.
Ante la imposibilidad de encontrar un modeloválido para todos los casos conocidos, creemos queun análisis preciso del contexto de los hallazgos esla única manera de avanzar hacia una mejor compren-sión del o los fenómenos que están detrás de ellos.La abundancia de contextos de los siglos IV y V d.C.en el País Vasco, en contraste con lo que sucede enespacios geográficos próximos, quizá también pue-da contribuir a explicar los motivos del uso de lascuevas en esos momentos. Otro factor a tener encuenta es que los usos que reciben estas cuevas noevidencian continuidad con los siglos anteriores, yaque la mayor parte de las grutas no se habían vueltoa visitar desde época prehistórica.
7.2. EL YACIMIENTO DE ARLANPE: INTERPRETACIÓN
La cueva de Arlanpe se localiza en una zona dedifícil acceso, en la parte media de una ladera muyescarpada. Está a menos de 1 km en línea recta deElorriaga, un barrio del municipio de Lemoa (Fig. 18),en las paredes de cuya ermita de San Pedro se en-cuentran empotradas varias inscripciones funerariasromanas y algunas estelas de tradición indígena. Lasprimeras nos indican la presencia de un núcleo depoblación de cierta entidad no muy lejos de allí, decuya necrópolis procederían. Su cronología, entre lossiglos III y V d.C. (García Camino 2002: 316, nota 28),se solapa con el momento de utilización de la cavi-
244 E. GUTIÉRREZ, J. Á. HIERRO, J. RÍOS, D. GÁRATE, A. GÓMEZ y D. ARCEREDILLO
Archivo Español de Arqueología 2012, 85, págs. 229-251 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.085.012.013
dad, por lo que parece obligado establecer una rela-ción directa entre ambos yacimientos.
La principal característica del yacimiento tardo-rromano de Arlanpe es que la mayor parte de losmateriales proceden de dos fosas excavadas en elsuelo de la cueva. Aunque existen marcadas diferen-cias formales entre ambas, tienen algunos aspectosen común: la profundidad a la que han sido excava-das, de entre 20 y 35 cm.; la delimitación de susbordes y, en el caso de la fosa S, el encachado de sufondo mediante lajas de caliza hincadas; y las evi-dencias de haber sido amortizadas en un breve espaciode tiempo. En las dos se han recuperado materialessimilares: cuencos de terra sigillata, cerámica común,vidrio, apliques metálicos, de una posible caja demadera o un portatablillas en la fosa N, un cuchillo,un stylus y una aguja o varilla de hierro, un resorteo muelle de cobre, un aplique del mismo metal yrestos de fauna, básicamente.
Los elementos más significativos desde un pun-to de vista cronológico son la cerámica de tipo terrasigillata hispánica tardía (TSHT), la cerámica comúnromana y el vidrio. Todos ellos tienen paralelos enotros yacimientos que permiten encuadrarlos en tornoa los siglos IV-V d.C., cronología reforzada por la da-tación de C14 (Beta-287337: 1690±40 BP) en tornoa mediados del siglo IV d.C5.
En cuanto al contexto en el que aparecen losmateriales, el hecho de que nos encontremos antehoyos que presentan una preparación con lajas de suslaterales, así como un fondo encachado en uno de loscasos, hace que se pueda descartar su utilizacióncomo vertedero de un hipotético hábitat. De tratarsede basureros, serían simples zanjas, sin trabajos es-pecíficos en paredes y suelo. Igualmente, su peque-ño tamaño impide su consideración como fondos decabañas excavados en el suelo. Además, la presen-cia de estructuras de habitación en esa zona de lacueva sería muy improbable, dadas sus escasas con-diciones de habitabilidad: una galería estrecha, maliluminada por la luz natural y con un techo bajo quedificultaría la evacuación del humo de las hogueras.En relación con esto último, también puede descar-tarse completamente que se trate de cubetas de ho-gares, ya que no presentan huellas de rubefacción niacumulaciones de carbones en su interior. Y en cuanto
a la posibilidad de que se tratase de pequeños silosdestinados al almacenaje de grano y que hubiesensido amortizados con residuos domésticos, ni su for-ma ni su profundidad se corresponden con lo espe-rable en estructuras de este tipo; a lo que habría queañadir que la cronología del yacimiento sería dema-siado temprana para su existencia en él, ya que suaparición se sitúa a partir de mediados del siglo V
d.C6. Finalmente, la ausencia de restos carpológicosen su interior incidiría notablemente en esa identifi-cación negativa.
Una cuestión importante a tener en cuenta es quela utilización de estas estructuras, sea cual sea sufuncionalidad, debió limitarse a un período muy brevede tiempo, ya que su rápida amortización indica quela actividad relacionada con ellas no debió prolon-garse demasiado. Lo más probable, considerando quelos hoyos fueron rellenados con la propia tierra ex-traída de ellos en el momento de su excavación, esque la apertura, el depósito de materiales y el cierrede éstos, ocurriesen de forma más o menos inmediata.
La presencia de fosas con materiales tardorroma-nos en el interior de cuevas no es exclusiva de Ar-lanpe. Existen otros ejemplos en ámbitos geográfi-cos próximos, como la cueva de Abauntz (Navarra)(Utrilla 1982: 217), en donde la mayor parte de losmateriales de esa cronología se recuperaron en elinterior de hoyos excavados en el suelo de la prime-ra sala de la cavidad, a más de 6 m de la boca. Elmás significativo, de unos 50 cm de diámetro y 60de profundidad, se localizaron varias monedas debronce de finales del siglo IV y comienzos del V d.C.,un anillo de bronce, restos de una olla de cerámicacomún y la parte metálica de una azada, presumible-mente la herramienta con la que se excavó. Tras eldepósito de esos materiales, fue tapado con tierra ygrandes piedras. Se han interpretado estos depósitosen hoyo como escondites, relacionando la utilizaciónde la cueva con la actividad de bandidos o de pobla-ciones que buscaban refugio en medio de la graninestabilidad política y social de la época.
Otro caso se da en la cueva de l’Hortus, yacimien-to con una intensa ocupación en diferentes momen-tos de los siglos IV y V d.C. (De Lumley y DemiansD’Archimbaud 1972; Demians D’Archimbaud 1972),donde se detectaron dos pequeñas fosas excavadas
5 Conviene señalar que no se puede determinar con absolu-ta precisión la cronología del episodio de uso documentado,ya que existe un cierto descuadre entre la datación ofrecidapor el radiocarbono, con una media ca. 330 cal AD (95,4%de probabilidad) y el inicio de las producciones de la forma37 tardía, fijada en torno a 380 d.C. (Paz Peralta, 2008). Lomás probable es se sitúe a finales del siglo IV d.C., sin que lopodamos afirmar con rotundidad.
6 Tal y como señalaron Quirós (p. 35) y Roig i Buxó (p.42) en el Coloquio Internacional Hórreos, graneros y silos.Almacenaje y rentas en las aldeas de la Alta Edad Mediacelebrado en Vitoria en Junio de 2011. Los resúmenes y tex-tos de las ponencias pueden consultarse en la web del Grupode Investigación en Patrimonio y Paisajes Culturales https://sites.google.com/site/horreasilos/.
245EL USO DE LA CUEVA DE ARLANPE (BIZKAIA) EN ÉPOCA TARDORROMANA
Archivo Español de Arqueología 2012, 85, págs. 229-251 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.085.012.013
con materiales tardorromanos (De Lumley y DemiansD’Archimbaud 1972: 663-664). Una solo proporcionóalgunos restos cerámicos y un punzón de bronce,mientras que en el fondo de la segunda se halló unimportante depósito formado por dos esqueletos decrías de jabalí en conexión anatómica, un plato decerámica común y algunos objetos metálicos, entrelos que destaca otro punzón. Ambas estaban cubier-tas por estructuras tumuliformes y en la segunda selocalizó un importante nivel de cenizas y carbonesentre el túmulo y la tierra que cubría el hoyo. Ladatación por C14 de un carbón del fondo de la fosaproporcionó una fecha muy imprecisa (Ly-284:1400±180 BP) entre los siglos III-X cal AD al 95,4%de probabilidad (Evin 1972).7
La segunda de estas fosas de l’Hortus ha sidoconsiderada como una “fosa de ofrendas”, relacionán-dola con algún culto pagano llevado a cabo en unlugar apartado y oculto, la cueva, en un momento enel que el cristianismo ya se había impuesto en la zonacomo religión predominante (De Lumley y DemiansD’Archimbaud 1972: 664). Dentro de la religiónromana tradicional anterior al cristianismo, este tipode ofrendas subterráneas sería características de al-gunos ritos iniciáticos, como el de Isis (Casas y Ruizde Arbulo 1997: 222), aunque no exclusivamente.Fosas y pozos de ofrendas (favissae) fueron estruc-turas corrientes en los lugares de culto del mundoantiguo. Por tanto, una posible explicación para el usotardorromano de la cueva de Arlanpe pasaría porrelacionarlo con algún tipo de actividad de tipo má-gico-religioso: la realización de ofrendas a algunadivinidad ctónica, en relación con algún ritual cuyafinalidad precisa desconocemos.
En cuanto a los paralelos para las estructurasexcavadas en Arlanpe y los materiales localizados ensu interior, contamos con ejemplos de fosas de ofren-das en pequeños templos rurales británicos, que tam-bién comparten características con los hoyos deAbauntz y l’Hortus: Great Chesterford y Brigstock(King 2005: 336, 346 y 363), ambos con función ri-tual y en uso hasta el siglo IV d.C. En el primero selocalizaron fosas con restos de animales que habían
sido arrojados a ella “en fresco”. En el segundo pa-rece que únicamente los restos de ovicápridos fue-ron enterrados en pequeñas fosas, acompañados enocasiones de monedas. Se interpretan como restos deofrendas a la deidad del santuario por parte de losfieles, quienes habrían consumido las partes restan-tes del animal en un “banquete ritual”. Esta interpre-tación, como evidencias de “comidas sacrificiales”,se hace extensiva al conjunto de los restos de faunarecuperados en los templos y santuarios británicos deépoca romana, en su mayor parte huesos fragmenta-dos y con marcas de carnicería. En un entorno máscercano y de época altoimperial, se han interpreta-do como evidencia de un sacrificio ritual de carác-ter votivo y/o fundacional los restos de un bóvidolocalizados en una fosa junto a los principia del cam-pamento romano de Cidadela, en Galicia (Fernández2003: 99-102 y 179).
Para apoyar esta interpretación de Arlanpe y ha-cerla extensible a otros yacimientos similares, hay queprestar atención al conjunto depositado en época tar-dorromana junto a uno de los túmulos de la necrópolismegalítica de las Peñas de los Gitanos (Málaga).Estaba formado por fragmentos de contenedores ce-rámicos, siete monedas, un amuleto fálico y restos deapliques de bronce, así como restos orgánicos carbo-nizados; y ha sido interpretado como la evidencia deun ritual mágico-religioso llevado a cabo a inicios delsiglo V d.C. (García et alii 2007: 115-117). El hallaz-go de restos de apliques de pequeños muebles demadera, monedas y, sobre todo, cerámicas es habitualen los contextos en cueva de época tardorromana, loque podría estar indicando cierta equivalencia entrealguno de los usos de las grutas que estamos mencio-nando en este trabajo y los rituales llevados a cabo enel entorno de monumentos prehistóricos situados alaire libre en esas mismas fechas. La constatación deactividad en época tardorromana en sepulcros colec-tivos de la Prehistoria reciente en distintas zonas dela península (Lorrio y Montero 2004: 106; García etalii 2007), nos lleva a considerar la posibilidad de quela presencia de sepulturas prehistóricas en muchas delas cuevas con evidencias de uso en los siglos IV-V
d.C. del País Vasco y Navarra pueda interpretarse entérminos semejantes. Quizás algunos de esos ritualestuviesen que ver con las prácticas de magia conoci-das como defixiones. En ellas, entre otras acciones,se procedía a la invocación a una divinidad infernalo a los propios espíritus de los muertos, a los que seofrecía un sacrificio, con forma de ofrenda, a cambiode su favor (Maioli 2010: 165). Esos actos teníanlugar en ambientes subterráneos, como pozos, tum-bas o las propias cuevas. En las defixiones jugaba un
7 Además de esta datación se realizaron dos análisis más,aunque en su momento fueron cuestionados por su impreci-sión y por la falta de correspondencia con la cronología queofrecían los objetos recuperados en esos niveles. Las datacio-nes calibradas, aunque no son demasiado fiables por la eleva-da desviación típica que ofrecen, se ajustan en líneas genera-les a la fecha que aporta la crono-tipología, con un nivel dela segunda mitad del siglo IV d.C. (Ly-282: 1680±100 BP, ca.360 cal AD) y otro algo posterior, en torno a principios delsiglo V d.C. (Ly-283: 1610±190, ca. 400 cal AD). En cual-quier caso, la imprecisión de los resultados obliga a una cier-ta prudencia.
246 E. GUTIÉRREZ, J. Á. HIERRO, J. RÍOS, D. GÁRATE, A. GÓMEZ y D. ARCEREDILLO
Archivo Español de Arqueología 2012, 85, págs. 229-251 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.085.012.013
papel fundamental el texto escrito del encantamien-to, generalmente en láminas de metal o papiros. Lapresencia de un stylus8 en la fosa S de Arlanpe podríarelacionarse con algún tipo de escrito mágico reali-zado en una tablilla de madera encerada de la que noha quedado resto alguno, a excepción, tal vez, de susherrajes metálicos. Los fragmentos de vidrio pertene-cientes, al menos, a un recipiente de tipo ungüenta-rio también encajarían dentro de esta interpretación:la utilización de ungüentarios en rituales relaciona-dos con los muertos, posteriores al enterramiento estáatestiguada en época romana en una necrópolis de lossiglos I-III d.C. de Bolonia (Cornelio Cassai y Cava-llari 2010: 91-92 y 96-97), por lo que no sería extrañosu uso en otras actividades también relacionadas conla magia.
En el caso de la cueva de Peña Forua, la peque-ña figura de bronce de una Isis-Fortuna, aunque setrate de una pieza de larario del siglo II d.C. (Fernán-dez y Unzueta 1998), podría estar indicándonos unuso ritual de la cavidad; quizás como santuario con-sagrado a esa divinidad sincrética o, más probable-mente, como lugar en el que se realizaron activida-des de tipo religioso o mágico y en alguna de lascuáles se invocó el favor de esa diosa. Existen algu-nos indicios a favor de esa nueva interpretación, comoel hecho de que la diosa Fortuna se convierta, a par-tir del siglo III d.C., en una deidad ligada a la magia,cuya protección se buscará mediante exvotos y figu-rillas ligadas en ocasiones a los lararios (Bailón 2006-2007: 241). O que los cultos mistéricos tuvieran lu-gar, frecuentemente, en ambientes subterráneos(Casas y Ruiz de Arbulo 1997: 222) y que Isis fueraconsiderada la “Señora de la Magia” (Bailón 2006-2007: 238). La presencia de figurillas similares a lade Peña Forua no debería resultar extraña en contex-tos religiosos de época romana, ya que podrían ha-ber cumplido la función de exvotos u ofrendas parasolicitar o agradecer el favor de la diosa (Bailón 2006-2007: 235). Resulta altamente significativo el caso dela cueva galesa de Culver Hole, única para la que sepropone una utilización ritual en todo el conjuntoestudiado por Branigan y Dearne (1992) y en la quese recuperó una pequeña imagen de bronce de una“diosa madre” céltica (Green 2003: 51) acompaña-da, entre otros objetos, de un conjunto de monedasdel siglo IV d.C. (Branigan y Dearne 1992: 32-33).
En Peña Forua, además de numerosos fragmentos derecipientes cerámicos y de vidrio, también se reco-gieron algunas monedas de bronce (Martínez y Un-zueta 1988).
La presencia de monedas en las favissae es rela-tivamente frecuente en el mundo romano tardío. Lascinco monedas de Constantino recuperadas del hoyosituado bajo la estatua de Isis de un santuario enCirene, junto a restos de lucernas y huesos de aves(Casas y Ruiz de Arbulo 1997: 223), son un buenejemplo. Hemos visto también el ejemplo de las fo-sas del santuario británico de Brigstock, con mone-das acompañando a los restos de cabras y ovejasenterrados en ellas (King 2005: 346). En el yacimien-to alsaciano de Ehlm, en el interior de una favissa de50 cm de profundidad se recuperaron, junto a otrosmateriales, varias monedas de bronce de los siglosIII y IV d.C. (Hatt 1968: 409-412). Y en un contextoaltoimperial, en los depósitos del santuario de Cibelese Isis en Mainz, junto a las tabellae defixionis y a las“muñecas vudú” utilizadas en los conjuros y maldi-ciones que se llevaron a cabo en su interior, se hanrecogido monedas arrojadas a modo de ofrendas,junto con restos de plantas y de animales sacrifica-dos (Witteyer 2005: 116-118). Finalmente, hay quevolver a citar la presencia de monedas con valor deofrendas en el contexto mágico-religioso de épocatardorromana de Las Peñas de los Gitanos (Málaga)(García et alii 2007: 115-117). Llanos, en su inter-pretación del conjunto de 48 monedas tardorromanasprocedentes de la entrada de Solacueva de Lacozmon-te, relacionaba su presencia con la realización, a lolargo de un dilatado período de tiempo, de algún tipode ritual en una cavidad que podría haber sido utili-zada como santuario ya desde época prehistórica9
(Llanos Ortiz de Landaluce 1991). Esta interpretaciónde una cueva como lugar donde podrían haber teni-do lugar actividades de tipo cultual también ha sidosugerida por los autores que publicaron de los ma-teriales tardorromanos de Cova Colomera (Padró yDe la Vega 1989: 15).
Llegados a este punto, una de las grandes pregun-tas que nos planteamos tiene que ver con la crono-logía de estos yacimientos en cueva. En la mayorparte de los casos se trata de utilizaciones de lascavidades exclusivamente llevadas a cabo en los si-
8 El objeto de hueso procedente de la cueva de Lumentxae interpretado por su excavador como un acus crinalis (Arri-bas 1997: 649-652) quizá sea, en realidad, un stylus de pe-queño tamaño: su forma apuntada y su cabeza rectangularplana, que serviría como paleta alisadora, nos permiten sos-tener esta nueva interpretación.
9 Creemos que la observación de Cepeda (1997: 277 y 280,fig. 3) proponiendo una formación unitaria del conjunto a ini-cios del siglo V d.C. no invalida completamente la interpre-tación de Llanos, ya que podría tratarse de una ofrenda reali-zada de una sola vez o de varias formadas por conjuntosmenores y depositadas en la boca de la cavidad en un perío-do corto de tiempo.
247EL USO DE LA CUEVA DE ARLANPE (BIZKAIA) EN ÉPOCA TARDORROMANA
Archivo Español de Arqueología 2012, 85, págs. 229-251 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.085.012.013
glos IV-V d.C., como pone de manifiesto la tipologíabien definida de buena parte de sus materiales. Qui-zá en el caso de Peña Forua haya existido una fre-cuentación de la cavidad en época altoimperial, comosugieren tanto la cronología de la propia figurilla deIsis-Fortuna como, sobre todo, la presencia en elyacimiento de materiales de los primeros siglos dela era; si bien es cierto que en bastante menor me-dida que los bajoimperiales (Martínez Salcedo yUnzueta Portilla 1988). En todo caso, parece tratar-se de un caso excepcional. Ya hemos visto cómo seha tratado de explicar esta “vuelta” a las cuevas enlos siglos IV y V d.C. desde varios puntos de vista quetienen que ver con causas económicas, sociales ypolíticas. Por lo que respecta a la interpretación ri-tual que planteamos en este trabajo, podemos apor-tar dos argumentos estrechamente relacionados en-tre sí: por un lado, el auge que conocieron lascreencias y prácticas mágicas durante el siglo IV d.C.(Salinas de Frías 1990: 239); por otro, las medidasy disposiciones legales ordenadas por Constantino Iy sus sucesores, especialmente por Constante y Cons-tancio II, y encaminadas a combatir el paganismo yla magia (Jiménez Sánchez 2010; Moreno Resano2009; Salinas de Frías 1990). Estas, que comenzaronen el año 319, se sucedieron a lo largo de todo el siglopara culminar con la prohibición completa del paga-nismo por Teodosio, Arcadio y Honorio en 392 (Sa-linas 1990: 239-240). Parece que dichas medidas nofueron fáciles de llevar a la práctica (Moreno 2009:213) y que se sucedieron períodos de prohibición totalde los cultos antiguos con otros de tolerancia —a ex-cepción de los sacrificios— e incluso de recuperaciónde su carácter oficial (Jiménez 2010: 113-114). Sinembargo, de la dureza de las penas impuestas nos dauna idea la legislación de Valentiniano y Valente,quienes, en el año 364 decretaban la pena capital paraquienes practicasen la adivinación, la enseñasen yrealizasen sacrificios nocturnos (Salinas 1990: 240).Estos últimos, objeto preferente de esta legislaciónya desde Constantino I, estaban íntimamente ligadosa la astrología, a la necromancia y a los cultos mis-téricos orientales, de carácter ctónico. Y es en estepunto donde queremos plantear la relación entre esasdisposiciones y el posible uso mágico-religioso dealgunas cuevas en época tardorromana. La prohibi-ción de llevar a cabo rituales que conllevasen el sa-crificio de animales, como los maleficios, la consultaa los espíritus de los muertos o las ofrendas a lasdivinidades infernales, pudo llevar a que su realiza-ción se trasladase a zonas apartadas; cercanas a losnúcleos de población pero lo suficientemente aleja-das de estos como para evitar un posible castigo por
parte de las autoridades. El interior de las cuevassería, en ese contexto social y religioso, el marcoperfecto para llevarlos a la práctica lejos de miradasindiscretas.
8. CONCLUSIONES
Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en elinterior de la cueva de Arlanpe (Lemoa, Bizkaia) entrelos años 2006 y 2011 han permitido documentar suuso en época tardorromana. Tanto las cronologías re-lativas obtenidas de las tipologías de los diferentesobjetos, como la datación absoluta por C14 de unresto de fauna sitúan cronológicamente esa utiliza-ción en los siglos IV-V d.C.
El contexto en el que aparecen los materialesbajoimperiales de Arlanpe ha sido documentado conprecisión en las zonas de la cueva que no se habíanvisto afectadas por alteraciones de origen animal.Eran dos fosas excavadas rompiendo los niveles pre-históricos, en cuyo interior se habían depositado res-tos cerámicos, de vidrio, metálicos y de fauna, y quehabían vuelto a taparse. Dado que ese comportamien-to no parece el esperable en una zona de hábitat, yque no se dan unas mínimas condiciones de habita-bilidad, hemos tratado de encontrar alguna explica-ción al comportamiento detectado. Excluida la ocul-tación voluntaria, ya que son objetos de poco valor,creemos que estamos ante evidencias de un compor-tamiento ritual, con un componente mágico-religio-so. Así, las fosas de Arlanpe serían una suerte de“fosas de ofrendas”, similares a las conocidas en otroscontextos de época romana. Esas ofrendas a algúntipo de deidad ctónica, irían acompañadas de sacri-ficios de animales y, quizá, de banquetes rituales, loque explicaría los restos de fauna de las fosas. Ade-más, podrían relacionarse con alguna práctica mágica,de tipo necromántico o maléfico, para la que fuesenecesaria la presencia de muertos, ya que en la cue-va hay restos humanos de la Prehistoria Reciente quequizá fuesen visibles en superficie en época romana.Este tipo de comportamientos rituales habrían teni-do lugar en un momento histórico en el que la legis-lación imperial sancionaba duramente la celebraciónde sacrificios privados y perseguía con especial saña,en un contexto de imposición del Cristianismo, tan-to las prácticas mágicas como las relacionadas conla religión tradicional romana politeísta. Las grutassituadas en lugares apartados, aunque cercanos a lasciudades y poblados, serían el lugar ideal para sucelebración. En el caso de Arlanpe se dan ambascondiciones, ya que hay evidencias indirectas de la
248 E. GUTIÉRREZ, J. Á. HIERRO, J. RÍOS, D. GÁRATE, A. GÓMEZ y D. ARCEREDILLO
Archivo Español de Arqueología 2012, 85, págs. 229-251 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.085.012.013
existencia de una población de cierta importancia,quizá una aglomeración secundaria, en su entornoinmediato, en Elorriaga; y la cueva se localiza en unparaje de media ladera y acceso complicado, lo quegarantiza su alejamiento de las zonas transitadas oexplotadas económicamente.
Somos conscientes de que esta interpretación esaltamente hipotética, pero consideramos que no lo esmás que las que se han venido manejando hasta lafecha y que relacionaban la presencia de materialestardorromanos en el interior de las cuevas, del PaísVasco y de otras zonas, con la inestabilidad política,el arraigo de costumbres indígenas, la extensión delpastoreo o un cambio socio-económico de cierta en-tidad. Esta explicación “ritual” de los depósitos bajo-imperiales en cueva no pretende servir para todos losyacimientos similares al de Arlanpe conocidos, sinoque busca explicar algunos casos concretos, y es per-fectamente compatible con otras interpretaciones másgenerales. Por ejemplo, con la del aprovechamientoeconómico de espacios apartados.
Volviendo al yacimiento que ha motivado estetrabajo, consideramos que tanto los materiales deArlanpe como el contexto en el que fueron recupe-rados pueden ser explicados de manera convincenteen este nuevo marco interpretativo, ya que contamoscon paralelos conocidos para todos ellos en otraszonas del mundo romano. Además, creemos que estapropuesta quizá podría extenderse a otros yacimientossimilares y cercanos geográficamente. Por ejemplo,los depósitos en hoyo de Abauntz, el yacimiento dePeña Forua o, de confirmarse la cronología prehis-tórica de los restos humanos, los materiales de laszonas interiores de Ereñuko Arizti. Conviene recor-dar en este punto que muchas de las cuevas con res-tos tardorromanos del País Vasco y Navarra cuentancon niveles sepulcrales de la Prehistoria Reciente,restos humanos habitualmente en superficie, a la vistade los visitantes de los siglos IV y V d.C. Quizá se tratede algo casual. O quizá, por el contrario, nos estédando pistas acerca del carácter de su uso en épocabajoimperial. En todo caso, será necesario realizarnuevos estudios, tanto de detalle sobre yacimientosconcretos, como generales, comparando los datos decada uno de ellos, para poder confirmar –o descar-tar– lo planteado en este trabajo.
BIBLIOGRAFÍA
Adán, G. E., García, A., García, R., Ibáñez, C., Ro-dríguez, L., Rodríguez, A., González, M., Álva-rez-Lao, J., Arbizu, M., Carretero, J. M., Álvarez,
D., Palacios, J. y Cid, R. M. 2009: “Entrellusa,Perlora Carreño: evidencias paleolíticas, de ente-rramientos tardoantiguos y hábitat medieval”, Ex-cavaciones arqueológicas en Asturias 2003-2006,Oviedo 235-243.
Aguilera, I. 1996: “La ocupación tardorromana de lacueva del Moro”, Bolskan 13, 133-137.
Altuna, J., Armendariz, A., Etxeberria, F., Mariezku-rrena, K., Penalver, X. y Zumalabe, F. J. 1995:Gipuzkoa. Carta Arqueológica II. Cuevas, Muni-be-Suplemento 10, San Sebastián.
Apellániz, J. M. 1973: Corpus de materiales de lasculturas prehistóricas con cerámica de la pobla-ción de las cavernas del País Vasco meridional,Munibe-Suplemento 1, San Sebastián.
Apellániz, J. M. 1974: “Problemas de las cuevas se-pulcrales de Ereñuko Arizti, Arenaza II y Albiz-tey en Vizcaya”, Cuadernos de Arqueología deDeusto 1, 113-157.
Apellániz, J. M. 1975: “El Grupo de Santimamiñedurante la Prehistoria con cerámica”, Munibe.Antropologia-Arkeologia 27, 1-136.
Ardanaz Arranz, F. 2000: La necrópolis visigoda deCaceras de las Ranas Aranjuez, Madrid, Madrid.
Armendariz, A. 1990: “Los niveles postpaleolíticosde la cueva de Amalda. Estudio de las industrias”,J. Altuna (coord.), La cueva de Amalda (Zestoa,País Vasco). Ocupaciones Paleolíticas y Postpa-leolíticas, San Sebastián, 117-134.
Arribas, J. L. 1997: “Materiales de época romana dela cueva de Lumentxa Lekeitio, Bizkaia” Isturitz8, 643-656.
Arrouy, F., Barragué, E., Barragué, J., Clot, A., Dous-sau, S., Marsan, G. y Vié, R. 1990: “Découver-tes de surface dans la grotte du Pylone à Arden-gost Hautes-Pyrénées”, Archéologie des PyrénéesOccidentales 10, 179-187.
Azkarate, A., Núñez, J. y Solaun J. L. 2004: “Mate-riales y contextos cerámicos de los siglos VI y X
en el País Vasco”, L. Caballero Zoreda, P. MateosCruz y M. Retuerce Velasco (coords.), Cerámicastardorromanas y altomedievales en la PenínsulaIbérica: ruptura y continuidad, Anejos de AEAXXVIII, Madrid, 321-370.
Bailón, M. 2006-2007: “Aspectos de la Fortuna Pri-vata: Culto individual y doméstico. Popularizacióndel culto como protección mágica”, Espacio,Tiempo y Forma. Historia Antigua 19-20, 229-255.
Barroso Cabrera, R., Jaque Ovejero, S., Major Gon-zález, M., Morín de Pablos, J., Penedo Cobo, E.,Oñate Baztán, P. y Sanguino Vázquez, J. 2001:“Los yacimientos de Tinto Juan de la Cruz—Pinto, Madrid— (ss. I al VI d.C.) 1ª parte”, Es-
249EL USO DE LA CUEVA DE ARLANPE (BIZKAIA) EN ÉPOCA TARDORROMANA
Archivo Español de Arqueología 2012, 85, págs. 229-251 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.085.012.013
tudios de Prehistoria y Arqueología madrileñas11, 129-204.
Basas, C. 1987: “Excavaciones de Goikolau. Cam-paña 1980-81. La necrópolis”, Cuadernos de Sec-ción. Antropología-Etnografía. Eusko Ikaskuntza4, 71-124.
Bengoetxea, B., Cajigas, S. y Pereda, I. 1995: “Lavilla de Lekeitio: núcleo urbano desde la antigüe-dad”, Kobie. Paleantropología 22, 219-246.
Bohigas, R., Muñoz, E. y Peñil, J. 1984: “Las ocu-paciones recientes en las cuevas”, Boletín Cán-tabro de Espeleología 4, 140-159.
Bozi, D. y Feugère, M. 2004: “Les instruments del’écriture”, Gallia 61, 21-41.
Branigan, K. y Dearne, M.J. 1992: Romano-BritishCavemen. Cave Use in Roman Britain, Oxford.
Casas, J. y Ruiz De Arbulo, J. 1997: “Ritos domés-ticos y cultos funerarios. Ofrendas de huevos ygallináceas en villas romanas del territorio empo-ritano S. III D.C.”, Pyrenae 28, 211-227.
Carballo, J. 1935: “La caverna de Suano (Reinosa)”,Altamira III/3, 233-252.
Cepeda, J. J. 1997: “La circulación monetaria romanaen el País Vasco”, Isturitz 8, 259-302.
Cepeda, J. J. 2009: “Hallazgos romanos en SantaMaría la Real de Zarautz. La terra sigillata, laslucernas y las monedas”, Munibe 28, 210-224.
Cornelio Cassai, C. y Cavallari, C. 2010: “Le tom-be 76, 109, 161 e 244 della necropoli romano-imperiale I-III sec. d.C. della nuova stazionedell´Alta Velocità di Bologna”, M. G. Belcastroy J. Ortalli (coords.), Sepolture anomale. Indaginiarcheologiche e antropologiche dall´epoca clas-sica al Medioevo in Emilia Romagna, Bologna,85-102.
Curle, J. 1911: A Roman Frontier Post and its People.The Fort of Newstead in the Parish of Melrose,Glasgow.
De Lumley, H. y Demians d’Archimbaud, G. 1972:“L’habitat dans la grotte de l’Hortus Valflaunès,Hérault à l’époque paléochretiénne. Fosse à offran-des contenant les restes de deux jeunes marcas-sins”, Etudes Quaternaires 1, 659-664.
Demians d’Archimbaud, G. 1972: “Le matériel pa-léochretiénne de la grotte de l’Hortus Valflaunès,Hérault”, Etudes Quaternaires 1, 635-657.
Esteban Delgado, M. 1990: El País Vasco Atlánticoen época romana, San Sebastián.
Esteban, M. Izquierdo, M. T., Martínez, A. y Rechin,F. 2008: “Producciones de cerámica común notorneada en el País Vasco peninsular y Aquitaniameridional: grupos de producción, tipología ydifusión”, Sautuola 14, 183-216.
Estrada, R. 2007: “Inventario arqueológico del con-cejo de Santo Adriano”, Excavaciones Arqueoló-gicas en Asturias 1999-2002, Oviedo 459-463.
Evin, J. 1972: “Datation par le radiocarbone des cou-ches paléochrétiennes de la grotte de l’Hortus Val-flaunès, Hérault”, Etudes Quaternaires 1, 159-161.
Fanjul, A., Álvarez, A., Hierro, J. A. y Serna, A. 2010:“El santuariu astur-romanu en cueva d’El Ferrán,Piloña”, Asturies: memoria encesa d´un país 29,16-23.
Fernández, F. y Unzueta, M. 1998: “Sobre la IsisFortuna de Peña Forua Forua, Vizcaya y el Mer-curio de La Polera Ubierna, Burgos. Una introduc-ción al reconocimiento de figuras de larario”,Veleia 15, 145-155.
Fernández-Posse, M. D. 1979: “Informe de la primeracampaña (1977) en la Cueva de Arevalillo, Sego-via”, Noticiario Arqueológico Hispánico 6, 51-87.
Fernández, C. 2003: Ganadería, caza y animales decompañía en la Galicia romana: estudio arqueo-zoológico, Brigantium 15, 1-238.
Filloy, I. 1997: “Testimonios en torno al mundo delas creencias en época romana en el territorio ala-vés”, Isturitz 8, 765-795.
Filloy Nieva, I. y Gil Zubillaga, E. 2000: “Fichasindividualizadas de los materiales expuestos”, I.Filloy Nieva y E. Gil Zubillaga (coords.): LaRomanización en Álava. Catálogo de la exposi-ción permanente sobre Álava en época romana delMuseo de Arqueología de Álava, Vitoria-Gasteiz,181-295.
Foy, D. 1995: “La verre de la fin du IVe au VIIIe siècleen France méditerranéenne, premier essai de typo-chronologie”, Le verre de l’Antiquité Tardive etdu Haut Moyen Âge. Typologie. Chronologie.Diffusion, Guiry-en-Vexin, 187-242.
Foy, D. y Hochuli-Gysel, A. 1995: “Le verre enAquitaine du IVe au IXe siècle, un état de la ques-tion”, Le verre de l’Antiquité Tardive et du HautMoyen Âge. Typologie. Chronologie. Diffusion,Guiry-en-Vexin, 151-176.
Gagniere, S. y Granier, J. 1963: “L’occupation desgrottes du IIIe au Ve siècle et les invasions germa-niques Dans la basse vallée du Rhône”, Proven-ce Historique 13/53, 225-239.
García Camino, I. 2002: Arqueología y poblamientoen Bizkaia, siglos VI-XII: la configuración de lasociedad feudal, Bilbao.
García, L., Garrido, P. y Lozano, F. 2007: “Las pie-dras de la memoria II. El uso en época romana deespacios y monumentos sagrados prehistóricos delSur de la Península Ibérica”, Complutum 18, 109-130.
250 E. GUTIÉRREZ, J. Á. HIERRO, J. RÍOS, D. GÁRATE, A. GÓMEZ y D. ARCEREDILLO
Archivo Español de Arqueología 2012, 85, págs. 229-251 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.085.012.013
Gil, F. 2006: “Tesorillo de Chapipi”, P. A. Fernán-dez Vega (coord.), Apocalipsis. El ciclo históri-co de Beato de Liébana, Santander, 140-141.
Gil, L. 1997: “El poblamiento en el territorio alavésen época romana”, Isturitz 8, 23-52.
González, C., Muñoz Fernández, E. y San Miguel,C. 1986: “Prospecciones arqueológicas de la cuevade las Brujas (Suances-Cantabria)”, Estudios deArte Paleolítico, 215-232, Madrid.
Green, M. J. 2003: The Gods of Roman Britain, Prin-ces Risborough.
Hatt, J. J. 1968: “Alsace”, Gallia 26-2, 409-434.Hawkes, C. J., Rogers, J. M. y Tratman, E. K. 1978:
“Romano-British cemetery in the fourth chamberof Wookey Hole Cave, Somerset”, Proceedings ofThe University of Bristol Spelaeological Society15/1, 23-52.
Hierro, J. A. 2002: “Arqueología de la Tardoantigüe-dad en Cantabria: yacimientos y hallazgos encueva”, Nivel Cero 10, 113-128.
Hierro, J. A. 2008: La utilización de las cuevas enCantabria en época visigoda. Los casos de LasPenas, La Garma y el Portillo del Arenal, Traba-jo de Máster en Prehistoria y Arqueología. Uni-versidad de Cantabria, Santander.
Iriarte, A. 2004: “El vidrio romano tallado en Ála-va”, Jornadas sobre el vidrio en la España roma-na, Madrid, 191-209.
Jiménez J. A. 2010: “Constante y Constancio II y sulegislación contra el paganismo”, E. Suárez y E.Pérez (eds.), Lex Sacra: Religión y derecho a lolargo de la Historia. Actas del VIII Congreso dela Sociedad Española de Ciencias de las Religio-nes, Valladolid, 15- 18 de octubre de 2008, Valla-dolid, 107-116.
King, A. 2005: “Animal Remains from Temples inRoman Britain”, Britannia 36, 329-369.
Llanos, A. 1991: “Excavaciones en la cavidad deSolacueva de Lakozmonte Jocano-Álava. Campa-ñas de 1980-1981", Cuadernos de Sección. Pre-historia-Arqueología 4, 121-155.
López Rodríguez, J. R. 1985: Terra Sigillata Hispá-nica Tardía decorada a molde de la PenínsulaIbérica, Salamanca.
Lorrio, A. J. y Montero, I. 2004: “Reutilización desepulcros colectivos en el sureste de la Penínsu-la Ibérica: la Colección Siret”, Trabajos de Pre-historia 61/1, 99-116.
Maioli, M. G. 2010: “I chiodi in época romana. Utiliz-zo e significati rituali”, M.G. Belcastro, y J. Orta-lli (coords.), Sepolture anomale. Indagini archeo-logiche e antropologiche dall´epoca classica alMedioevo in Emilia Romagna, Bologna, 163-166.
Manning, W. H. 1985: Catalogue of the Romano-British iron tools, fittings and weapons in theBritish Museum, London.
Marcos Muñoz, J. L. 1982: Carta arqueológica deVizcaya. Primera parte: yacimientos en cueva,Bilbao.
Mariné, M. 2007: “Las fíbulas en la España roma-na: Alfileres para la historia”, Sautuola 13, 131-144.
Martínez, A. 1997: “Redes de distribución y comer-cio en época romana en Bizkaia a través de lostestimonios proporcionados por el ajuar cerámi-co”, Isturitz 8, 359-384.
Martínez, A. 2004: La cerámica común de épocaromana en el País Vasco, Vitoria.
Martínez, A. y Unzueta, M. 1988: Estudio del ma-terial romano de la cueva de Peña Forua Forua-Vizcaya, Bilbao.
Montes, R., Morlote, J. M., Muñoz, E. y Gutiérrez,E. 2006: “Excavaciones de urgencia desarrolladasen el solar sito en la calle de la rúa, nº 24", P.Rasines del Río y J. M. Morlote Expósito (co-ords.), Intervenciones arqueológicas en CastroUrdiales. Ventanas a Flaviobriga, Tomo I, Cas-tro Urdiales, 59-163.
Moreno, E. 2009: “La política legislativa imperialsobre los cultos tradicionales de los siglos IV y V
d.C.”, Mainake 31, 209-216.Morlote, J. M., Muñoz, E., Serna, A. y Valle, A. 1996:
“Las cuevas sepulcrales de la Edad del Hierro enCantabria”, La Arqueología de los Cántabros.Actas de la Primera Reunión sobre la Edad delHierro en Cantabria, Santander, 195-279.
Padró, J. y De la Vega, J. 1989: “Treballs arqueolò-gics a la Cova Colomera o de les Gralles SantEsteve de La Sarga-Mur, Pallars Jussà”, Excava-cions arqueologiques d’urgència a les comarquesde Lleida, Barcelona, 9-68.
Payne, S. y Bull, G. 1988: “Components of variationin measurements of pig bones and teeth, and theuse of measurements to distinguish wild fromdomestic pig remains”, Archaeozoologia 2, 27-66.
Paz, J.A. 2008: “Las producciones de terra sigillatahispánica intermedia y tardía”, D. Bernal y A.Ribera (eds.), Cerámicas hispanorromanas. Unestado de la cuestión, Cádiz, 497-539.
Pérez, J. A. y De Sus, M. L. 1984: “Un conjunto decuevas en el Sistema Ibérico. Estudio preliminar”,Arqueología espacial 2, 35-53.
Quirós, J. A. y Alonso A., 2007-2008: “Las ocupa-ciones rupestres en el fin de la Antigüedad. Losmateriales cerámicos de Los Husos, El villar,Álava”, Veleia 24-25, 1123-1142.
251EL USO DE LA CUEVA DE ARLANPE (BIZKAIA) EN ÉPOCA TARDORROMANA
Archivo Español de Arqueología 2012, 85, págs. 229-251 ISSN: 0066 6742 doi: 10.3989/aespa.085.012.013
Raynaud, C. 1984: L’habitat rural romain tardif enLanguedoc oriental IIIème-Vème s., Thèse de IIIecycle, Montpellier.
Raynaud, C. 2001: “L’occupation des grottes en Gauleméditerranéenne à la fin de l’Antiquité”, P.Ouzoulias, C. Pellecuer, C. Raynaud, P. Van Os-sel y P. Garmy (coords.), Les campagnes de laGaule a la fin de l’Antiquité. Actes du colloquede Montpellier, Antibes, 449-471.
Redondo, G. 1979: “Monedas de bronce de épocaconstantiniana halladas en la cueva de Abauntz,Navarra”, Revista Príncipe de Viana 154-155, 31-39.
Rios, J., Iriarte E., Gómez, A., Garate, D., Marcos,Z., Regalado, E., San Pedro, Z. 2008: “Cueva deArlanpe Lemoa”, Arkeoikuska 2007, 270-272.
Rios, J., Iriarte, E., Gómez, A., Garate, D. 2009: “Se-gunda campaña de excavación de la cueva deArlanpe, Lemoa”, Arkeoikuska 2008, 289-292.
Rios, J., Iriarte, E., Gómez, A., Garate, D. y Rega-lado, E. 2007: “Cueva de Arlanpe, Lemoa”, Ar-keoikuska 2006, 145-148.
Salinas, M. 1990: “Tradición y novedad en las leyescontra la magia y los paganos de los emperado-res cristianos”, Antigüedad y Cristianismo 7, 237-245.
Santos, M. 2006: “Las cerámicas romanas recupera-
das en la excavación del solar de la calle Ardigalesnúm. 5/7 de Castro Urdiales”, P. Rasines del Ríoy J. M. Morlote Expósito (coords.), Intervencio-nes arqueológicas en Castro Urdiales. Ventanasa Flaviobriga, Tomo I, 267-313, Castro Urdiales.
Sarasola, N. e Ibáñez, A. 2009: “De la aldea a la villa:el yacimiento arqueológico de Santa María la RealZarautz, País Vasco”, J.A. Quirós Castillo (coord.),The archaeology of early medieval villages inEurope, 453-456, Bilbao.
Serna, M. L., Valle, A., Obregón, F., Toca, M. A. yGonzález, C. 2001: Las cuevas del Valle de Vi-llaescusa, Santander.
Utrilla, P. 1982: “El yacimiento de la cueva de Abaun-tz (Arraiz-Navarra)”, Trabajos de ArqueologíaNavarra 3, 203-358.
Valle, A., Morlote, J. M. y Serna, A. 1996: “Las cue-vas con restos de ocupaciones de la Edad del Hie-rro”, La Arqueología de los Cántabros. Actas dela Primera Reunión sobre la Edad del Hierro enCantabria, 95-111, Santander.
Witteyer, M. 2005: “Curse Tablets and Voodoo Do-lls from Mainz. The Archaeological Evidence forMagical Practices in the Sanctuary od Isis andMagna Mater”, MHNH. Revista Internacional deInvestigación sobre Magia y Astrología Antiguas5, 105-124.
Recibido: 19-10-2011Aceptado: 01-03-2012