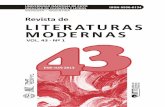Gestión campesina de variedades locales de maíz en la región de Chiquilistlán, Jalisco, México
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Gestión campesina de variedades locales de maíz en la región de Chiquilistlán, Jalisco, México
Museo nacional de Historia natural en asociación con
Instituto Nacional Agronómico Paris-Grignon Universidad Paris VII Denis Diderot
Maestría “Evolución, patrimonio natural y sociedades” Especialidad de investigación “Medio ambiente : territorios, técnicas, sociedades”
2do año
Subespecialidad “Etnoecología, saberes locales y gestión de la biodiversidad” Año universitario 2007-2008
Gestión campesina de variedades locales de maíz en la región de Chiquilistlán, Jalisco, México
E. Renata Leal Almaraz
Bajo la dirección de :
Dr. Peter R. W. Gerritsen Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, Centro Universitario de la Costa Sur. Universidad de Guadalajara.
Dra. Marie Roué UMR 5145 Eco-antropología y Etno-biología, CNRS Departamento Hombres, naturaleza, sociedades. Museo nacional de Historia natural.
Índice
Agradecimientos 3 Introducción 4
Capítulo 1. Contexto teórico
1.1 La pérdida de la diversidad genética y sus consecuencias 11 1.2 Las estrategias de conservación 11
Conservación ex situ 11 Conservación in situ 13
1.3 El rol de los campesinos en la conservación 15 Las prácticas campesinas y su influencia sobre la diversidad 15
Los motivos de la « gestión campesina de la diversidad » 17
Capítulo 2. Descripción general de la zona de estudio 2.1 Contexto socio-económico 23
2.2 Contexto agro-ecológico 28 2.3 El cultivo de maíz en Chiquilistlán 32
2.4 Variedades locales y razas de maíz en Chiquilistlán 36
Capítulo 3. Estudios de caso 3.1 Estudios de caso que utilizan principalmente variedades locales 42
3.2 Estudios de caso que utilizan principalmente variedades mejoradas 65
Conclusiones 87
Bibliografía 96
3
Agradecimientos
Son muchas las personas que hicieron posible la realización de este trabajo. Sin su apoyo, generosidad, cariño y conocimientos, difícilmente hubiera llegado a buen puerto.
Estoy muy agradecida con la hospitalidad de los que pueblan Chiquilistlán. Así como me abrieron las puertas de sus casas con simpatía, me ofrecieron el espléndido alimento de sus cocinas. Regalándome también, con el recuento de sus experiencias en interminables atardeceres, en especial, con explicaciones cariñosas, divertidas y pacientes que abrieron para mí un nuevo y riquísimo panorama sobre el maíz y el pueblo que somos al recrearnos con él en cada ciclo.
Gracias por todo ello: Camilo, Jesús, Nacho, Lauro, Carmen, Luis, María, Celso, Leonarda, Juan, Librado, Andrea y Francisco, por sus maíces preservados con amor y sabiduría. Rogelio, Manuel y Jorge, gracias por su apoyo y experiencia compartida. David, aquí está el fruto de tanto ir y venir, la concreción de tantos proyectos paralelos, gracias por tu guía en Chiquilistlán.
También están todas las personas que me acompañaron en el proceso de conceptualización y redacción de este documento. Jaime, te agradezco la idea seminal de este trabajo y procurarme los medios. Peter, gracias por tu acertada orientación, tu paciencia y respaldo moral. Marie, te agradezco por avalar y creer en este esfuerzo a pesar de la distancia. Wicho, por la generosidad de tus mapas. José de Jesús Sánchez y José Ron Parra del CUCBA, les agradezco su tiempo y desinteresada contribución en la caracterización preliminar de las variedades de maíz. Doc Fidel, gracias por sus conversaciones sabias y el placer de sus cuentos. José Alfredo, por tu generosidad en compartir tu conocimiento conmigo y con los campesinos de Chiquilistlán. Sabine te agradezco las lecturas y relecturas, sobre todo tu apoyo y esclarecimiento en los momentos de confusión, Lucía por el sostén en los de debilidad. Catherine, siempre estaré en deuda no sólo contigo sino con tu familia, por el tiempo dedicado a la traducción excelente realizada en tiempo récord.
Eric, no sólo agradezco tu asistencia técnica, la elaboración de tantos mapas y la orientación para resolver lo que veía irresoluble, sino que sigo apreciando y amando infinitamente tu compañía, comprensión y amor.
También estoy muy agradecida con las personas que me apoyaron de diversas maneras en el transcurso de mis estudios, como Marie y Nicolas Cartier, que me ofrecieron generosamente un espacio para habitar en París. Y cuando la inoportuna infección me sobrevino y estuve hospitalizada, después convaleciente, conté con el apoyo comprensivo de todos los profesores del Departamento Hombres, naturaleza y sociedades del Museo, gracias Jeanne, Richard, Serge y una vez más Marie.
Por último, no podría dejar de mencionar el lugar especial que tienen en todo esto mis padres, que con su amor y apoyo en todos los sentidos, hicieron también posible que lograra embarcarme, transitar y concluir este proceso.
4
Introducción
Para la comunidad científica es un hecho que hoy día enfrentamos como sociedad una “crisis de
diversidad biológica” (Wilson 1985 en Gerritsen 2002) que en el caso particular de la agricultura, se
manifiesta en una “triple rarefacción genética” por la disminución de especies cultivadas, la reducción de
variedades de cada especie y empobrecimiento del poliformismo genético intra-varietal (Louette, 1994).
Las causas son complejas, pero se pueden entender como efectos del paradigma de desarrollo agrícola
industrializado y la llamada “revolución verde”, que justificada en la presión demográfica y escasez de
alimentos impulsó la investigación científica para incrementar los rendimientos. Así la agricultura
comercial se uniformizó en el monocultivo, la mecanización, el uso de fertilizantes, pesticidas y semillas
mejoradas (Juanma González, 2007).
Vía el mejoramiento genético de las variedades, los rendimientos al menos para los tres principales
cereales se vieron exponencialmente incrementados: 52% para el trigo, 54% para el arroz y 51% para el
maíz (Thrupp,1998); sin embargo con igual magnitud, la desaparición de variedades locales1 por
sustitución se vio rápidamente acrecentada, al grado de considerarse alarmante por la misma comunidad
científica.
A diferencia de las variedades modernas o mejoradas que son uniformes genéticamente, el valor de las
variedades locales está precisamente en su heterogeneidad genética.
Desde 1970, la preocupación por conservar la diversidad de las variedades locales se cristalizó en la
creación y mantenimiento con fondos públicos de bancos de germoplasma para la conservación ex-situ.
Las colectas de variedades locales que ahí se congelan, pretenden abarcar la mayor diversidad de alelos
posible, de modo que se pueda contar con una especie de “seguro” ante cualquier eventualidad climática
o de otro tipo, igualmente este material se ha utilizado para los programas de mejoramiento genético.
Sin embargo, ante la evidencia científica de que en el germoplasma que se conserva de forma ex-situ,
queda suspendido o congelado el proceso evolutivo al momento mismo de su recolección, los programas
de mejoramiento corren el riesgo de no contar con alelos adaptados para hacer frente a enfermedades,
plagas u otros retos aún desconocidos. Debilidad que se propone superar haciendo de la conservación in-
situ una estrategia complementaria. (Smale et al., 1999; Rice, 2007; Bellon et al., 2003). La conservación in-
situ aportaría genes en continua evolución, pues es el resultado de la siembra constante de variedades
locales en agroecosistemas campesinos ubicados en los centros de origen y evolución, donde las
1 Se trata de las variedades tradicionales o nativas de que se han adaptado a una región específica, gracias al proceso de selección y reproducción que hacen los campesinos ciclo tras ciclo.
5
variedades locales han históricamente evolucionado (Bellon, 1997).
En las últimas dos décadas la conservación in-situ ha sido tema central en numerosos estudios, más allá
del debate entre expertos dos elementos despiertan el interés general. El primero es la necesidad de
conservar variedades locales en evolución, y el segundo es que para ponerla en práctica se requiere
concretar en la noción de diversidad la dimensión cultural, tal como se acordó en la Convención sobre la
Diversidad Biológica de 1992.
Se parte del principio del rol esencial que los agricultores tradicionales han tenido en la creación,
mejoramiento y conservación de las especies cultivadas que alimentan a la humanidad (Ron Parra et al.,
2006). La diversidad de especies, de variedades de cada especie, y la intra-varietal, no es sólo
consecuencia de la selección natural en el proceso de adaptación a distintos nichos agroecológicos, sino
que también es resultado de la selección humana en búsqueda de satisfacer necesidades, sociales,
económicas y culturales (GRAIN, 2007). Todos estos procesos además están guiados por un sistema de
conocimientos tradicionales (Bellon, 1997). La diversidad finalmente se debe a una compleja trama entre
naturaleza y grupos humanos, donde ambos en el proceso de co-evolución se han constituido mutuamente
(Smale et al., 1999; Durand, 2002).
Entre México y el maíz existe una íntima relación, la cultura mexicana no se concibe sin el maíz que ha
co-evolucionado con los pueblos mesoamericanos. Aún con la expansión de las variedades mejoradas
auspiciadas por políticas públicas agrícolas que subsidian su adopción, todavía en el 80% del territorio se
cultivan variedades locales de maíz a manos de campesinos en agroecosistemas tradicionales (Smale et al.,
2001).
Este estudio se suma a la investigación en ascenso sobre la dimensión cultural de la diversidad del maíz
en sistemas campesinos de producción; en particular explora a través de casos de estudio la perspectiva de
los campesinos sobre los factores que inciden en la diversidad de variedades de maíz que por ellos es
mantenida en su hogar.
Justificación
Desde que la conservación in-situ se asume como una estrategia necesaria para preservar los recursos
fitogenéticos en evolución, se han sucedido diversas líneas de investigación con el fin de generar una
metodología adecuada para su implementación. Casi todos los trabajos -desde el enfoque
interdisciplinario que exige el tema- integran de una forma u otra las ciencias naturales y sociales: por una
parte se han realizado estudios con más acento en los procesos biológicos, que pretenden comprender
cómo es que las prácticas y el manejo campesino inciden en la estructura y dinámica de la diversidad
6
genética de los cultivos; por otra parte numerosos trabajos se han dedicado a facilitar una perspectiva
social de las razones de esta variabilidad genética, es decir, cuáles elementos socioeconómicos y
culturales pueden explicar la necesidad de diversidad en los campesinos (Longley, 2000).
El estudio que aquí se presenta se inscribe en la línea de los estudios que tratan de comprender la
diversidad genética de las variedades locales de maíz desde las razones socioeconómicas y culturales de
los campesinos. Si bien este tipo de estudios ha estado acrecentándose desde la década de los 90, aún falta
hacer mucha investigación sobre el manejo campesino de la diversidad agrícola (Smale et al., 2001).
El empeño ha sido comprender las razones por las que los campesinos no eligen la variedad con más
rendimiento por hectárea, sino que optan por un conjunto de distintas variedades de un cultivo por el
provecho que obtienen de distintos atributos presentes en cada una de ellas (Edmeades et al., 2004). Para
ello la mayoría de las investigaciones han empleado metodologías propias de la microeconomía para
ajustar el modelo neoclásico de toma de decisiones. De ahí se han desarrollado modelos de “selección de
variedades” y “adopción parcial” para explicar la diversidad genética de un cultivo presente en una
comunidad. En el caso de México, generalmente se han realizado en comunidades indígenas a partir de
muestras representativas de población y a través de encuestas, de donde se deducen las cualidades
apreciadas por los campesinos, y a través de su jerarquización, las razones por las que mantienen distintas
variedades de la misma especie (Smale et al., 1999; Bellon et al., 2006; Smale et al., 2001).
Objetivo general
El objetivo de este trabajo fue explorar en el seno del hogar campesino, la función que tiene la diversidad
de variedades nativas de maíz con el fin de definir los factores que sostienen su conservación.
Objetivos específicos
1. Profundizar a través de los casos de estudio, la función que tiene el cultivo de maíz en la estrategia de
producción campesina.
2. Explorar la dinámica del universo de variedades en el hogar de acuerdo a las distintas necesidades
(agronómicas, desempeño agroecológico, uso cultural) a satisfacer.
Metodología
El análisis de los seis casos de estudio, se hizo desde el enfoque denominado la perspectiva de los
actores (actor-oriented approach), que aborda las percepciones, conocimientos e interpretaciones que los
actores sociales construyen a partir de sus experiencias de vida cotidiana. Esta perspectiva reconoce en
7
los actores su capacidad de intervenir su entorno en tanto que cuentan con el conocimiento necesario de
su contexto ecológico, político y socioeconómico para incidir en él (Gerritsen, 2002).
También se buscó información en fuentes alternativas, utilizando varias técnicas como grupos de enfoque
(focus group’s), entrevistas con actores clave y observación participante con el fin de construir el
contexto de los casos de estudio.
Delimitación e inserción al área de estudio
La delimitación del área de estudio fue posible gracias a la Red de Alternativas Sustentables y
Agropecuarias (RASA)2, junto con quien se discutió y delimitó el contexto de estudio. Tres campesinos
habitantes del municipio de Chiquilistlán (que forman parte de esta misma red) fueron los que facilitaron
la inserción al área de estudio, durante el desarrollo del trabajo se involucró personal de la Dirección de
Fomento Agropecuario del Ayuntamiento quiénes proporcionaron información del municipio y datos
sobre los campesinos que siembra maíz para las entrevistas. A través de ellos se pudo tener un panorama
general del cultivo de maíz en la región.
Recolección de la información básica
Ante la falta de estadísticas oficiales sobre la cantidad de campesinos que actualmente siembran maíz y el
tipo de maíz sembrado, se elaboró una especie de censo, utilizando un mapa de la localidad con la
ubicación de las viviendas. A través del Ayuntamiento se contactó con los representantes de los 4 sectores
en los que se divide el área de estudio, quienes colaboraron como informantes, señalando si se sembraba
maíz y el tipo de maíz sembrado en cada vivienda. Aunque los representantes conocían suficientemente
bien a cada familia, la información obtenida no fue tan precisa y se restringió al poblado principal del
municipio donde se concentra la mayor cantidad de habitantes.
Determinación del nivel de diversidad
Para conocer la diversidad de las variedades locales, se organizó un grupo de enfoque (focus group’s) con
7 campesinos todos del género masculino. Con ellos se recabó información sobre las diferentes
variedades de maíz existentes en el área de estudio así como su taxonomía local.
Sin embargo, definir el nivel de diversidad genética presente en el área de estudio, no era posible hacerlo
por el número de variedades identificados por los campesinos, debido a que las variedades identificadas
como distintas pueden tener una base genética similar, lo que se suele llamar “redundancia genética”
2 Agrupa a investigadores de distintas instituciones universitarias, diversos profesionistas y campesinos interesados en promover, investigar y desarrollar técnicas de agricultura orgánica.
8
(Smale et al. 1999). Por ello fue necesario realizar una colecta de las variedades identificadas por los
campesinos, para que un grupo de genetistas determinara el nivel de diversidad genética existente.
Se convocó entonces a una reunión donde se presentó el fin de la colecta y se apuntó en una lista a los
campesinos que estuvieran interesados en donar mazorcas para hacer la caracterización de las razas de
maíz presentes en el área. En la visita para colectar el maíz, se recabó información sobre su taxonomía,
las características agronómicas, agroecológicas así como los usos de cada una de las variedades a través
de una entrevista semi-estructurada. A los mismos campesinos se les preguntaba si conocían alguna
persona que tuviera las variedades que ya se sabía que existían pero que todavía hacía falta integrar a la
colecta, así la lista de campesinos fue creciendo y la colecta finalizó una vez que se tuvieron ejemplares
de todas las variedades nombradas por los campesinos en las distintas reuniones. En total se recolectaron
401 mazorcas de 15 distintas variedades locales, la colecta se completó con 24 campesinos.
Estas muestras se etiquetaron y se hizo una base de datos con la taxonomía local, para llevarlas al
Instituto de Manejo y Aprovechamiento de Recursos Fitogenéticos (IMAREFI) de la Universidad de
Guadalajara, donde especialistas hicieron una identificación preliminar de las razas de maíz presentes con
base a las características morfológicas de la mazorca.
Estudios de caso
En la tercera y última etapa de la investigación, se eligieron 6 casos de estudio buscando representar los
distintos tipos de variedades de maíz que se utilizan en el área de acuerdo a la información obtenida de las
entrevistas informales y la colecta. Según estos datos, en Chiquilistlán co-existen variedades locales de
maíz con variedades híbridas en sistemas tradicionales o modernos de cultivo. Se definieron los casos de
acuerdo al tipo de maíz que siembra:
C a m p e s i n o s
2 que siembran exclusivamente variedades locales
2 que siembran variedades locales y mejoradas
2 que siembran exclusivamente variedades mejoradas
Para llevar a cabo las entrevistas, se visitó a cada pareja en su casa; se utilizó una muestra de cada
mazorca de las 16 variedades identificadas en la colecta, con el fin de evitar problemas de nomenclatura y
precisar de qué variedad se estaba hablando, también se utilizó una guía semi-estructurada, se tomaron
notas y se grabó cada una de las entrevistas. Los temas que incluyó fueron los siguientes:
9
a) Descripción general del hogar campesino y la unidad de producción. Incluyendo las actividades
económicas que se realizan fuera de ella y apoyos económicos que reciban del gobierno o parientes.
b) Función del cultivo del maíz dentro de la unidad de producción.
c) Información sobre el conjunto de variedades del campesino: historia, usos y características.
En promedio se realizaron 2 entrevistas por pareja de campesinos, con algunos se realizaron hasta 4
entrevistas. Cada una de las entrevistas se transcribió para su posterior análisis.
Área de estudio
Este estudio se realizó en el municipio de Chiquilistlán que se ubica al occidente de México en el Estado
de Jalisco.
Figura 1. Mapa de la ubicación de Chiquilistlán, Jalisco, México
La población local es mestiza y se dedica principalmente al cultivo de maíz de temporal de subsistencia
para el consumo humano y animal. Aunque en esta zona se siembran principalmente variedades locales
de maíz, hay presencia desde los años 80 de variedades mejoradas y desde entonces han coexistido; al
igual que, las técnicas de siembra son una mixtura entre técnicas tradicionales y modernas.
El territorio, por encontrarse enclavado en una región montañosa, alberga un mosaico de nichos diferentes
para la siembra del maíz. Las diferencias de altitud abarcan un rango que va de los 940 m.s.n.m., a los
2,820 m.s.n.m., donde el clima y la vegetación también presentan variaciones.
De acuerdo a los expertos de la Universidad de Guadalajara, que caracterizaron de manera preliminar las
variedades del maíz local resultado de la colecta, la diversidad genética en esta área es importante. De las
10
59 razas de maíz que se describen para México (Sánchez et al., 2000), se clasificaron variedades
pertenecientes a 7 razas y 6 más presentes en 8 combinaciones raciales, lo que da un total de 13 razas
distintas en Chiquilistlán.
Esta zona durante los años 70’s, tuvo un papel protagónico en la producción de maíz en el Estado. Según
un informante se llegaron a sembrar 5,000 hectáreas de variedades locales y ahora calcula que no deben
de sembrarse más de 1,000 hectáreas. Muchos de los entrevistados coincidieron en que el cultivo de maíz
está decayendo y cada vez hay más tierras en barbecho o a las que se ha cambiado su uso por pastizales
para ganado. Este fenómeno podría explicarse por la confluencia de múltiples factores, algunos de ellos
son la depreciación del precio del maíz desde la década de los 80 y 90, la acidificación de las tierras de la
zona por el exceso de agroquímicos y la constante y creciente migración de la población joven en
búsqueda de oportunidades ya sea a las zonas urbanas o los Estados Unidos.
A pesar de que el destino de la diversidad de las variedades locales de maíz es incierto, la opinión de los
campesinos que aún persisten coincide en que no es posible su completa desaparición pues consideran al
cultivo imprescindible para su vida cotidiana.
Hipótesis
Las variedades locales de maíz se conservan gracias a los hogares campesinos que practican una
agricultura de subsistencia más que una agricultura comercial. La incapacidad de acceder a la semilla
mejorada por su precio, así como su inadaptabilidad a condiciones agroecológicas difíciles, mantiene la
opción por las variedades locales. Sin embargo, dentro de las razones más importantes que sostienen la
diversidad actual de variedades locales, está la importancia cultural que tiene este cultivo para las familias
campesinas, y ello se manifiesta en una multiplicidad de usos.
Estructura de la tesis
El trabajo se presenta en 5 capítulos, en este primero se hizo una introducción general al tema de estudio
y la manera en que se abordó el objeto de estudio. El segundo capítulo muestra el contexto teórico que
sustenta y justifica los motivos de esta investigación haciendo un recuento de los estudios que se han
realizado en la materia. En el tercer capítulo se describe el área donde se llevó a cabo el trabajo para
mostrar el entorno socioeconómico y agroecológico en el que se desarrolla la siembra del maíz, además
se resumen los hallazgos de la colecta de maíces para determinar el nivel de diversidad genética presente
en el sitio. El capítulo cuarto, el corazón de este trabajo, se dedica al desarrollo de los 6 casos de estudio.
En el quinto y último capítulo se discuten los principales hallazgos relacionándolos con el cuerpo teórico
a manera de conclusión.
11
Capítulo 1:
Marco teórico
1.1 La pérdida de la diversidad genética y sus consecuencias
El tamaño de la hazaña que fue el incremento del rendimiento agrícola durante la segunda mitad del siglo
pasado a través de la “modernización” e industrialización, exige ahora una inventiva similar para hacer
frente a sus efectos colaterales. Para el caso específico de los recursos fitogenéticos, la lógica del
desarrollo agrícola industrial ha significado la asignación de enormes extensiones de tierra a una sola
especie o cultivo (monocultivo), al igual que menos variedades de cada una de estas especies o cultivos.
Generalmente se cultivan una o dos variedades que provienen de programas científicos de mejoramiento
y por consiguiente de reducida base genética.
Un efecto concreto de esta situación es la uniformidad que se traduce en “vulnerabilidad genética”,
entendida como “la situación que se produce cuando una planta cuyo cultivo esta extendido, es
susceptible de manera uniforme a un peligro creado por una plaga, un patógeno o el medio ambiente
como consecuencia de su constitución genética, abriendo así la posibilidad de pérdidas generalizadas
del cultivo” (Academia Nacional de las Ciencias de los Estados Unidos en Juanma González, 2007). Estas
consecuencias ya han sido constatadas a lo largo de la historia de la humanidad (en 1840 Irlanda con el
cultivo de papa, en 1917 en E.U. con el trigo, en 1943 con el arroz en India, en 1970 en E.U. con el maíz,
1970 en Brasil con el café, etcétera).
En el caso particular del maíz, durante el año 1970 en Estados Unidos los híbridos tipo texas ampliamente
extendidos, fueron atacados por el Helmithosporium maydis generando grandes pérdidas de más del 50%
de los cultivos. A raíz de ello un Comité fue encargado de realizar estudios sobre la vulnerabilidad
genética en Estados Unidos, sus resultados hacen cobrar conciencia de que la diversidad genética de los
cultivos importantes para dicho país son estrechos genéticamente y por consiguiente vulnerables (Boege,
2006).
1.2 Las estrategias de conservación
Conservación ex-situ
El Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR por su siglas en inglés), -
resultado de la alianza entre países, organizaciones internacionales y fondos privados- sostiene en la
actualidad a 15 centros independientes que se dedican a la investigación en agricultura (CGIAR, 2008).
Durante los años 50 y 60 fue el artífice de extender los “beneficios” de la revolución verde en el alza de
12
los rendimientos de cultivos en países en desarrollo. La conciencia internacional alrededor de los años 60
sobre el peligro que se cernía sobre los recursos fitogenéticos -paradójicamente debido a las
externalidades de estos mismos “beneficios”- se concreta para el CGIAR en la creación del IBPGR
(International Board for Plant Genetic Resources) en 1974, que en el año de 1994 se convirtió en el
IPGRI (International Plant Genetic Research Institute) y recientemente en 2006 se transforma a
Biodiversity International, que nace con el fin de promover la colecta, conservación, documentación y la
utilización de los recursos fitogenéticos por parte de los programas científicos (Biodiversity, 2008).
Hasta hace poco tiempo la estrategia más utilizada para la conservación, había sido la creación de bancos
para la conservación ex-situ de material fitogenético, con el fin de evaluarlo y ponerlo a disposición de los
científicos mejoradores. Los cultivos de mayor importancia para la seguridad alimentaria fueron el blanco
de los primeros esfuerzos de conservación y ahora también se incluyen sus parientes salvajes.
En la actualidad existen 1,500 bancos de germoplasma en el mundo que pretenden salvaguardar la
diversidad de cultivos existente. Sin embargo, muchas objeciones se han vertido sobre esta estrategia, la
principal es el hecho de que el germoplasma congelado en estos sitios ha dejado de evolucionar en su
medio de origen, y por consiguiente, ha dejado de sufrir las presiones ambientales y humanas propias del
proceso de adaptación. También se ha señalado la inutilidad de muchas semillas porque no se recolectó
información básica sobre ellas, así como que el almacenamiento artificial y el envejecimiento afectan su
genética, ya sea modificando su estructura, reduciendo su poliformismo, y fijando los alelos
(Louette,1994) o bien porque han sido contaminadas durante manipulaciones para su multiplicación o
rejuvenecimiento.
Desde una perspectiva política y económica se hace una crítica fuerte al hecho de que el material ahí
dispuesto, además de ser extraído de los campesinos, no está disponible para ellos sino más que para los
científicos encargados del mejoramiento genético, liderado principalmente por grandes trasnacionales
para las que el bien público no es un objetivo sino el provecho económico. Una segunda crítica, es que
esta estrategia se enraíza justamente en las causas que han originado la erosión genética que actualmente
vivimos, al sujetarse al desarrollo agrícola tal como se ha hecho hasta ahora y no abogar por alternativas,
aduciendo que la pérdida de diversidad genética es inevitable y se trata de una “externalidad negativa del
progreso”, por lo tanto la conservación de variedades locales sólo es viable como materia prima para el
desarrollo de variedades mejoradas o genéticamente modificadas que pueblen los espacios cultivados para
abatir el hambre en el mundo (GRAIN, 2008; Boege 2006; Smale et King 2005).
13
Conservación in-situ
La conservación in-situ se puede definir como “la continua siembra y manejo de un conjunto diverso de
poblaciones del cultivo por parte de los agricultores en los agroecosistemas donde el cultivo ha
evolucionado. Este conjunto incluiría las malas hierbas y los parientes salvajes del cultivo que pueden
estar presentes y en muchos casos son tolerados” (Bellon, 1997). Esta estrategia aspira conservar la
diversidad de todos los niveles: del ecosistema, de las especies y la diversidad entre especies (Jarvis et al.,
1998).
Anteriormente esta conservación se consideraba exclusiva para los recursos genéticos que no eran
susceptibles de ser emplazados en bancos de germoplasma. A partir de los años 80, comienza el interés
por este tipo de conservación para todo tipo de cultivos ante las dificultades que presentaba la
conservación ex-situ. En 1984 se crea un grupo de trabajo exclusivo para la conservación in-situ por
parte de organismos internacionales como el Programa MAB/UNESCO o la Comisión de Recursos
Fitogenéticos de la FAO entre otros, su fin era generalizar esta estrategia. De hecho, entre los expertos, la
conservación in-situ se considera preferible a la ex-situ, obviamente mientras sea posible llevarla acabo
(Louette, 1994).
Louette (1994) describe tres posturas o enfoques que se proponen para este tipo de conservación, 1) el
primero de ellos, el más antiguo y el más conservador, plantea la conservación in-situ como la
preservación de las variedades locales a través del mantenimiento del contexto técnico, social y cultural
en la región precisa donde se siembra dicho cultivo. Para conservar las variedades locales es necesario
conservar también las prácticas campesinas y el contexto cultural donde se desarrollan. La autora advierte
que esta perspectiva soslaya que tanto la cultura de una región como las variedades locales puede ser el
resultado de los intercambios constantes con otras comunidades. Este punto de vista de la conservación se
supone estático pues “se trata de fijar el paisaje genético fijando su entorno” (Louette, 1994).
2) El segundo enfoque parte del principio de que el mantenimiento de cierta diversidad de variedades es
parte de la estrategia de los campesinos en sistemas tradicionales, por ello es arrogante considerar que las
variedades locales van a ser desplazas por las variedades mejoradas. Desde esta perspectiva, las
variedades mejoradas pueden coexistir funcionalmente con las variedades locales, pues varias
experiencias han mostrado que se utilizan de forma complementaria así como las técnicas tradicionales se
complementan con las técnicas modernas como parte de una nueva estrategia adaptativa, por consiguiente
tampoco se oponen a la evolución de los sistemas de producción ni su integración al mercado. Los
esfuerzos de este enfoque están en fortalecer las razones por las que los campesinos conservan de facto la
diversidad genética y se acompañan de prácticas tales como: promover la diversidad cultural para
14
revalorizar el contexto que mantiene a las variedades; resignificar las variedades y costumbres en su valor
agronómico, gustativo y ritual; explorar salidas comerciales alternativas a los productos promoviendo las
denominaciones de origen; buscar que se cancelen políticas agrícolas que incitan el desplazamiento y el
condicionamiento de créditos a la siembra de variedades mejoradas, entre otras acciones.
3) El tercer y último enfoque que presenta la autora, propone que la conservación de las variedades
locales es posible en tanto que éstas sean mejoradas. El planteamiento al asociar la conservación al
mejoramiento es que “las prácticas tradicionales son probablemente el sistema más sustentable para la
conservación de los recursos genéticos pero el menos eficaz en lo que concierne al mejoramiento de
plantas” (Berg, 1992 y GRAIN 1992 en Louette, 1994). El fin es mejorar el desempeño de las variedades
locales para que sean efectivamente conservadas, pues no lo serán si no son útiles a los propósitos de los
campesinos. El desarrollo de programas de mejoramiento genético participativo ha sido parte de las
acciones concretas que se adhieren a este enfoque de la conservación in-situ, el campesino se concibe
como un investigador y creador y se pretende que entable contacto con el sector científico de
mejoramiento genético.
Una particularidad del mejoramiento genético participativo es conservar un nivel de diversidad local, más
que las variedades en sí mismas, pues el objetivo es generar una diversidad adaptada localmente y que
continuará evolucionando. Mucha de la literatura actual sobre conservación in-situ se basa en este
enfoque, que al parecer ha logrado hasta ahora tener más adeptos.
En resumen, los tres enfoques -que no son más que un intento de agrupar una vasta gama de distintas
posturas- coinciden en que es necesario mantener la diversidad genética en evolución que garantice la
seguridad alimentaria de la humanidad mediante la preservación de las especies cultivadas en su
agroecosistema de origen. Reconocen también la complementariedad que hay entre diversidad biológica y
diversidad cultural, como el papel de los campesinos en la creación y mantenimiento de la diversidad.
Rechazan, por consiguiente, un desarrollo agrícola centrado exclusivamente en la tecnificación y el uso
de variedades mejoradas (Boege, 2006; Cleveland et al.,, 1994; Louette, 1994).
Por otro lado, los que se oponen a la conservación in-situ, cuestionan su viabilidad socio económica, sus
argumentos reposan en “una fe profunda en la modernidad, en la convicción de que los mejores sistemas
agronómicos y tecnológicos están basados en la uniformidad” (Louette, 1994). Para ellos el “desarrollo”
mismo de las comunidades rurales, depende de que se integren a este tipo de agricultura, y vislumbran
inevitable el desplazamiento de las variedades locales y las técnicas de cultivo tradicionales.
El debate sigue abierto actualmente sobre conservación y el tipo de desarrollo agrícola. Por lo pronto la
mayoría de los expertos ven necesaria la complementariedad entre los sistemas ex-situ e in-situ.
15
Argumentan que mientras que la conservación ex-situ en bancos de germoplasma puede servir de backup
en caso de catástrofes naturales o sociales, o abandono de variedades locales por parte de campesinos, la
conservación in-situ proveería de los genes en evolución.
1.3 El papel de los campesinos en la conservación
La creciente aceptación de la conservación in-situ ha venido aparejada de un paulatino aumento de
literatura científica sobre el tema desde los años 90. El interés ha sido dilucidar cómo se debe
implementar y conducir esta conservación. Las investigaciones exploran buscando pistas en las razones
que fundamentan la conservación de facto que es la diversidad genética que aún es mantenida por los
campesinos que persisten en sembrar variedades locales en sus centros de origen y diversidad aún a pesar
de las presiones externas por integrarlos a la agricultura moderna. Esta conservación de facto constata el
valor que siguen teniendo estas variedades para los campesinos, pues encuentran en ellas ventajas
comparativas con respecto a las variedades mejoradas (Brush, 1995 en Smale et al., 1999) .
Un aspecto central en estos estudios es que la diversidad se concibe no sólo como producto de la presión
ambiental que modela la adaptación de los cultivos, sino que también se admite que en ello interviene un
ingrediente cultural, y este es el proceso de modelamiento y selección de los cultivares que hacen los
campesinos de acuerdo a sus necesidades agronómicas, sociales, culturales y económicas. (Boege, 2006;
Ortega, 2003). El papel de los agricultores tradicionales en la creación, mejora y mantenimiento -todavía
actual- de esta diversidad fitogenética a través de los tiempos es ahora ampliamente reconocido (p.e.,
durante la Comisión Internacional para Recursos Genéticos de Plantas de la FAO en 1983 y CDB 1992
article 8j), (Caillon, 2005; Ron Parra et al., 2006).
El grueso de los estudios han explorado dos vertientes de esta conservación de facto: a) el impacto de los
saberes y prácticas campesinas en la estructura y diversidad genética de las variedades locales y b) sobre
los motivos que impulsan a los campesinos a mantener esta diversidad.
a) Las prácticas campesinas y su influencia en la diversidad
En la línea de la primera vertiente, los estudios han demostrado que los campesinos toman decisiones en
base a sus conocimientos, que traducidos a prácticas campesinas durante el proceso de sembrar, gestionar,
cosechar y transformar, inciden en la modificación de las estructuras genéticas a nivel intra-varietal,
influenciando la diversidad de variedades de cada especie (Jarvis et al.,1998). Lo que contradice la
percepción muy extendida de que los campesinos son “víctimas” de su medio ambiente (p.e. suelo, clima,
altitud) y no actores con conocimiento y prácticas capaces de influenciar su entorno y modelar sus
recursos naturales (Mulder, 1999), “la organización social y la cultura no responden mecánicamente a los
16
estímulos ambientales. Mediando entre el ambiente y la actividad humana existe un cuerpo de
conocimiento y creencias: un patrón cultural” (Ellen,1982 y Forde, 1963 en Bellon, 1991).
En particular, en cuanto al nivel de diversidad de variedades de una especie, Bellon (1997) afirma que “la
diversidad mantenida por campesinos no es sólo un conjunto de variedades que ellos conservan, sino
también el proceso de manejo al que están sujetas estas variedades y el conocimiento que guía este
proceso [...] de aquí que la diversidad de los campesinos es un proceso más que un estado. Este proceso
puede denominarse como ‘el manejo campesino de la diversidad’”
Es así que el conjunto de variedades locales que mantiene un campesino es resultado de un proceso
continuo en el que constantemente está experimentando, evaluando y seleccionando las variedades ya
existentes en su conjunto y probando nuevas variedades. Son 4 componentes que Bellon (1997) reconoce
en el manejo campesino de la diversidad:
a.1) El “flujo de semilla” es un importante mecanismo para la migración de genes. Entre los campesinos
de todos los tiempos y de todos los rincones del mundo, el intercambio y traslado de semillas de un lugar
a otro es una práctica corriente. Estos intercambios ocurren dentro de una comunidad, entre las
comunidades de una región, entre regiones y entre países. Estos flujos de semilla incluyen tanto a las
variedades híbridas, como a las variedades locales. En el caso de las especies de reproducción de
polinización cruzada (como el maíz), la introgresión e intercambio de genes es aún mayor. Por ello en la
comprensión de la diversidad presente en una localidad, es imprescindible considerar los flujos de
semilla.
a.2)“Selección de variedades”: la diversidad que está presente en una parcela es resultado de la decisión
del campesino de mantener, adoptar una nueva variedad o descontinuarla en un ciclo determinado. Se
trata de un proceso dinámico y continuo, pues las variedades son evaluadas cada ciclo según los criterios
para los que fue elegida y que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades de los campesinos.
a.3) La “adaptación de variedades” significa que los campesinos evalúan el desempeño de cada
variedad, y las siembran bajo las condiciones para las que cada una es mejor. Esto implica un proceso que
incrementa la adaptabilidad de las variedades. Una población será más especializada en la medida en que
la presión de selección sea más fuerte y más discriminativa.
a.4) La “selección de semilla y almacenamiento” es una práctica en la que el campesino elige las
semillas que serán la base de la producción del año siguiente. En el caso de variedades que son de
polinización abierta este proceso es fundamental para mantener la integridad de la variedad, pues puede
fácilmente perderse por hibridización vía introgresión de genes.
17
Figura 2. Modelo conceptual de los factores que influencian el manejo campesino de la diversidad Fuente: Bellon, Pham y Jackson (1997) en Bellon y Smale (1998) (traducción del autor)
Estos 4 componentes son en concreto las prácticas campesinas que influyen la diversidad, prácticas que a
su vez están influenciadas por los factores ecológicos, socioeconómicos, políticos y culturales, que
inciden en el proceso de toma de decisiones de los campesinos (ver figura 2).
Las estructura genética de las variedades, también es influida por la ubicación que el campesino decide
para cada tipo de variedad en la parcela, así como la cantidad de semilla que decide guardar y sembrar al
ciclo siguiente. Y en algunas ocasiones los campesinos deciden mezclar ciertas variedades para
sembrarlas en el mismo espacio con propósitos de modificar ciertas características (Louette,1994; Smale et
al.,1999; Bellon, 1997).
b) Los motivos de los campesinos en mantener la diversidad de variedades locales
La constatación de que las prácticas campesinas guiadas por un conocimiento tradicional, han incidido en
la formación, mejoramiento y mantenimiento de la diversidad genética que existe en los agroecosistemas,
ha sido la base para investigaciones –aún insuficiente- sobre las razones o motivos que tienen los
campesinos para mantener esta diversidad. En particular, estos estudios se centran en la práctica
campesina de “selección de variedades” descrita en el punto 2 del apartado anterior.
18
Algunas de las preguntas que guían estos estudios son: ¿cuáles son los incentivos por los que los
campesinos siguen sembrando variedades locales teniendo acceso a las variedades mejoradas?, ¿por qué
suelen sembrar más de una variedad de la misma especie?, ¿qué factores influyen en la decisión de los
campesinos de conservar o no variedades locales?
b.1) La siembra de variedades locales en presencia de variedades mejoradas
En regiones donde las variedades locales coexisten con las mejoradas, los campesinos persisten en la
utilización de las primeras por que las mejoradas no satisfacen sus requerimientos tanto agroecológicos
como culturales (Bellon et al., 2003). Esto es explicable teniendo en cuenta que las nuevas variedades son
resultado de programas de mejoramiento científico que tienen como fin criterios estrictamente
mercantiles (Carrascosa et al.,2007) basados en el rendimiento. Mientras que para los “fitomejoradores
tradicionales” los criterios de selección son diversos, pues sus metas no son exclusivamente económicas
sino también agroecológicas y culturales (Boege, 2006).
Los campesinos valoran la diversidad del cultivo en tanto que su amplia base genética y su consecuente
variedad de características satisfacen diferentes intereses y preocupaciones como: 1) la adaptabilidad a la
gama de micro-climas que pueden existir en una sola región, 2) les da una especie de seguro contra los
riesgos que suponen ambientes complejos, heterogéneos e inestables, 3) permiten un control de plagas y
enfermedades, 4) les proporcionan cualidades especiales de consumo como preparaciones especiales,
sabores o gustos culinarios, propiedades nutricionales y de procesamiento, 5) necesidades rituales, de
generación de prestigio o de redes sociales, 6) significan ahorro económico, pues se evita la compra
semilla ni la utilización de grandes cantidades de insumos industriales y 7) convienen a sus técnicas,
prácticas y sistemas de conocimiento (Bellon,1991; Bellon,2004; Cleveland et al.,, 1994; Ortega,2003).
En México, al cultivo del maíz es impensable considerarlo como un producto alimenticio de consumo
masivo producido a base de una o pocas variedades a gran escala como puede suceder en otros países,
pues este cultivo “representa una cultura, una forma de vida y no una simple mercancía” (Boege, 2006).
b.2) La utilización de distintas variedades de la misma especie
Es común que los campesinos siembren más de una variedad de la misma especie en los centros de origen
de dichas especies (Smale et al., 2001; Bellon, 2002), esto es el reflejo de un largo proceso de co-evolución
que en el caso del maíz, ha sido la base una cultura que genera en los campesinos el interés en muchas
características y por consiguiente en muchas variedades (Bellon et al., 2003).
Los estudios que abordan el por qué en una parcela existen diferentes variedades de la misma especie, han
utilizando modelos de microeconomía sobre la selección de variedades (variety choice) que son en
realidad ajustes al modelo neoclásico de toma de decisiones, para explicar por qué un campesino que
19
quiere maximizar sus beneficios, no opta por sembrar únicamente la variedad con los mayores beneficios
por hectárea, y en vez de ello siembra más de una variedad (Rice et al., 1997; Smale et al., 2001).
Por ejemplo, autores como Edmeades (2004) y Smale (1999, 2001), fundamentándose en el enfoque de
Lancaster de la teoría del consumidor para enriquecer el modelo de selección de variedades, explican que
la diversidad de variedades que manejan los campesinos puede ser explicada por el hecho de que los
campesinos derivan utilidad de los atributos intrínsecos que tiene una variedad, más que de la variedad
misma. Por ello maximizan su utilidad desde la multiplicidad de atributos que puede producir una especie
al elegir diferentes variedades, pues cada una de ellas contiene diferente proporción de los distintos
atributos del interés de los campesinos.
El hecho es que los campesinos mantienen una diversidad de variedades pues reconocen que cada una de
las variedades presentan características positivas y negativas, de aquí que un buen desempeño respecto a
una necesidad generalmente significa mal desempeño respecto a otras necesidades, no existiendo una
variedad que tenga todas las características que requieren para satisfacer todas sus necesidades. Y es que
sus necesidades son múltiples, de ahí que la selección de variedades se trata de un proceso complejo
donde los campesinos equilibran a través de la selección de los atributos de cada una de las variedades,
las ventajas y desventajas del conjunto de sus variedades con el fin de cumplir con sus objetivos de
producción (Bellon, 1991, 1997, 2004; Bellon et al., 2006; Smale et al., 1999).
La clave de comprensión de la diversidad está en los atributos que proveen las variedades, estos atributos
están determinados por la estructura genética en interacción con el contexto ecológico y las prácticas
campesinas (Edmeades et al., 2004); lo más importante a considerar es que los atributos son las
características de desempeño tal como son percibidas por los campesinos, por ello muchos de estos
atributos son muy subjetivos (Bellon et al., 2006) y es difícil por ejemplo observarlos en el grano que se
vende en el mercado (Smale et al.,2001).
Las percepciones de los campesinos se fundamentan en los conocimientos que tienen de las condiciones
de su agroecosistema, de su tecnología así como del uso que le puede dar a sus recursos naturales, en este
caso las semillas; sumergirse en estos conocimientos es una forma de comprender la experiencia con el
cultivo, que a través de los años el campesino ha integrado al sembrar en distintos suelos, en climas
cambiantes y consumiendo el producto, y en base del cual toma sus decisiones (Smale et al., 1999; Bellon et
al., 2006).
Bellon (1991) considera que las preocupaciones o necesidades que el campesino busca satisfacer a través
de los atributos de un conjunto de variedades son tres: 1) de tipo agroecológico, que se refiere al
desempeño de la variedad con respecto a temperatura, suelo, lluvia, topografía, etc. 2) de uso, que se trata
20
del desempeño ya sea para el autoconsumo o venta, y pueden referirse al sabor, textura, rendimiento etc.
y por último el 3) de tipo tecnológico, referido al desempeño con respecto a los insumos y prácticas
necesarias como fertilización, asociación con otros cultivos, tiempo de deshierbe, etc.
La diversidad de una localidad o región también se explica por las necesidades o preocupaciones de los
campesinos, pues éstas difieren de un hogar a otro (Bellon, 1991). Las estrategias campesinas definidas
como un entramado de acciones dinámicas destinadas a responder a los objetivos de los campesinos, a sus
condiciones socioeconómicas particulares así como a sus condiciones agroecológicas, explican que no
todos los productores podrán tener las mismas prácticas, pues además, la experiencia particular de cada
uno de ellos en el contexto de su propia estrategia campesina, hace que difieran en la percepción de las
ventajas y desventajas de cada una de las variedades para lograr sus objetivos (Bustos-Santana, 2006;
Mulder, 1999).
La percepción y asignación de valor a los atributos de una variedad será necesariamente diferente si la
estrategia campesina se enfoca a la subsistencia o al comercio (Bellon et al., 2006). Mientras que los
campesinos enfocados a la venta, no valoran los atributos respecto al consumo sino únicamente el que se
refiere al rendimiento -aspecto influenciará sus decisiones-, los campesinos enfocados a la subsistencia
preferirán los atributos de consumo, que son más numerosos (Smale et al.,1999).
Asimismo el área destinada a cada variedad del conjunto, dependerá de su uso futuro y la importancia de
este uso en el contexto de la estrategia campesina de producción. Generalmente, en los hogares de
subsistencia la mayor superficie se destina a las variedades que se utilizan para la alimentación cotidiana
y áreas menores se destinan para las variedades que se destinan a preparaciones culinarias para ocasiones
especiales (Smale et al., 1999).
En resumen, la selección de variedades es considerada como un proceso en el que los campesinos
“reúnen varios conjuntos de atributos que se ajustan a sus condiciones específicas de producción, sus
preferencias de consumo o a los requerimientos del mercado” (Bellon, 2004).
b.3) Factores que influyen en la conservación o pérdida de las variedades locales
Los expertos que se han dedicado a la investigación sobre los factores que permiten que aún siga
existiendo diversidad en los centros de origen, mencionan que es necesario que los campesinos cuenten
con incentivos para continuar sembrando sus variedades locales. Y con ello se refieren a la “utilidad” que
representan las variedades en el sentido de su “valor de uso” percibido por los campesinos. De modo que
entre más atributos sean demandados -para el consumo o para la producción- como parte de su estrategia
campesina, mayor será la probabilidad de que las variedades sean conservadas (Bellon et al., 2003).
21
Las amenazas a la conservación de la diversidad pueden deberse a que 1) los campesinos dejen de
sembrar sus variedades locales por diferentes razones, o bien a que 2) la diversidad de las variedades deje
de estar disponible para los campesinos y aunque ellos desearan seguirlas sembrando, la existencia llegue
a ser tan débil al grado de afectar la estructura genética de sus propias variedades.
1) Los cambios culturales y socioeconómicos pueden ser causa de que los campesinos pierdan el interés
en la diversidad de atributos o características o bien de sembrar el cultivo:
1.1) Incorporación al mercado de trabajo. En las zonas campesinas de México es común que los
campesinos se empleen en trabajos temporales de donde generan su único ingreso monetario, pues el
trabajo agrícola no reditúa por los bajos precios a los que pueden vender su cosecha. El campesino
entonces invierte menos de su tiempo en sembrar ya sea reduciendo la superficie o el número de
variedades empleadas, en casos extremos deja de sembrar (Bellon, 2004; Cleveland et al., 1994).
1.2) Incorporación mercado de productos y a la tecnología. Cuando los campesinos se incorporan al
mercado y producen para comercializar, deja de ser la diversidad de variedades importante porque el
único atributo valorado es el rendimiento que proveen las variedades mejoradas, de ahí que puedan
sustituirse las locales. Con el acceso a la tecnología, la adaptabilidad a condiciones agroecológicas y a
ciertas prácticas campesinas dejan de ser una preocupación que implica menor diversidad. También se da
la sustitución del maíz por cultivos más rentables (Bellon, 2004; Cleveland et al.,, 1994; Ortega, 2003).
1.3) Cambios en patrones culturales de consumo. La cultura actual de consumo ha generado cambios en
los patrones de alimentación, la necesidad de atributos especiales para la preparación culinaria
desaparecen. Muchos productos industrializados han ido sustituyendo a los tradicionales (Ron Parra et
al.,2006).
1.4) Cambios demográficos y socioeconómicos. La situación precaria en el campo mexicano ha expulsado
a miles de campesinos hacia zonas urbanas o a los Estados Unidos. La mayoría de los campesinos que
siembran actualmente son viejos, sus hijos –ya migrantes o que aún permanecen en la localidad-
encuentran más rentable dedicarse a otras actividades (Bellon, 2004).
1.5) Políticas públicas agrícolas. A partir de los noventa en México se han implementado políticas
públicas que han significado importantes cambios para el campo. De existir grandes extensiones de tierra
en tenencia colectiva (Ejidos) fuertemente subsidiados y apoyados para la producción, en el año 1992 una
modificación constitucional permitió la venta de tierras ejidales, esto aparejado a la desaparición de
subsidios y precios de garantía, ahora se busca la “eficiencia” y se incentiva a los cultivos rentables o para
exportación en sustitución del maíz (Boege, 2006; Ortega, 2003; Rice, 2007).
22
A la par se han hecho importaciones masivas de maíz sin aranceles desde la entrada en vigor del Tratado
de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, lo que ha sido considerado por numerosos
expertos como un “crimen” para los pequeños productores (Boege, 2006; Ortega, 2003).
2) Para la conservación de la diversidad de variedades sostenida por numerosos campesinos es necesaria:
2.1) Las redes tradicionales. El intercambio de semillas entre agricultores es intenso, las redes de
intercambio tradicional se sustentan en lazos de amistad o parentesco. Los campesinos para acceder a las
variedades locales, dependen de su misma producción que resiembran año con año, así como en las
variedades que conservan otros campesinos, a los que acuden en caso de perder su semilla o cuando
desean restituirlas por material nuevo. La incorporación de los campesinos al mercado de trabajo les
dificulta mantener estas redes de intercambio y la disponibilidad de variedades disminuye. La búsqueda
de semilla se hace más difícil hasta afectar la voluntad del campesino en seguir sembrándolas (Bellon,
2004).
2.2) El nivel de diversidad en un área. Louette (1994) ha comprobado que las distintas variedades de maíz
en una región forman lo que es una metapopulación: “conjunto de poblaciones que están interconectadas
a través de la migración de polen y su recombinación” (David, 1992 en Bellon, 2004). Una variedad es un
sistema genético abierto y su diversidad es generada por este intercambio entre distintas variedades
(Louette, 1996). Los cambios socioeconómicos y culturales que implican la disminución, el abandono o
sustitución del cultivo del maíz por parte de algunos campesinos puede tener efectos en la estructura
genética de la metapopulación local disminuyendo su diversidad intra-varietal. A la larga la diversidad se
ve afectada negativamente por endogamia.
Estos son parte de los desafíos a los que intenta responder la conservación in-situ desde los distintos
enfoques que se han propuesto; la investigación parte de la necesidad de comprender las relaciones
complejas que se dan entre las prácticas y manejo campesino de sus variedades, los motivos por los que
se da todavía la conservación de facto en el contexto actual de cambio socioeconómico, ecológico y
cultural.
23
Capítulo 2:
Descripción general de la zona de estudio
Chiquilistlán es un municipio enclavado a media montaña (1,700m.) que está aproximadamente a 144
kilómetros de distancia de Guadalajara, la capital del Estado de Jalisco. Se trata de una región que no está
dentro de circuito carretero alguno, para llegar hasta allí, se tiene que tomar una desviación que asciende
y se interna en la montaña desde la carretera que lleva de la capital a la costa pacífico. Esta pequeña
carretera termina al entrar a Chiquilistlán, poblado principal del municipio, que descansa en un altiplano
rodeado de las montañas que forman el Eje Volcánico Transversal. Más allá sólo hay caminos de
terracería que lleva a pequeños núcleos poblacionales repartidos por la zona y un sólo camino
pavimentado que lleva a Jalpa, el segundo poblado de importancia en el municipio.
2.1 Contexto socioeconómico
Población y territorio
Esta región abarca un área de 432.31 km2 en la que habitan 5,098 personas según datos oficiales del 2005,
de las cuales el 48,57% son hombres y el 51,43% son mujeres. La población es mestiza, resultado de la
mezcla de los grupos indígenas Cocas y Cazcanes con los españoles que llegaron durante la conquista. En
la actualidad no existen personas que hablen la lengua ni que detenten prácticas de las culturas indígenas
originarias, en todo caso la cultura de la zona es la campesina rural que desde siempre se han dedicado a
la agricultura y a la ganadería de pocas cabezas. Entre finales del s.XIX y principios del s.XX, fue
importante la minería y a finales del s.XX la silvicultura. En la actualidad estas dos actividades son
prácticamente inexistentes (INEGI, 2005; Rivas, 2006).
Existen en Chiquilistlán 20 núcleos poblacionales, sin embargo como en muchas regiones de México, la
población está concentrada en pocos núcleos: tan sólo en el pueblo de Chiquilistlán, llamado
administrativamente “cabecera municipal”, se concentra el 67% de las personas, y en otras tres
localidades, no lejanas a la cabecera, habita el 16,97%. En las 16 localidades restantes sólo habita el
16,03% de la población. Al menos 7 de estas 16 localidades son pequeñas rancherías donde viven una o
dos familias (INEGI, 2005; Rivas, 2006).
24
Educación, salud y servicios
Las personas que habitan en localidades pequeñas, suelen acudir a la cabecera municipal para comerciar
sus productos, para proveerse de artículos o bien de servicios, como educación y salud en la pequeña
clínica, sin embargo, al igual que la población de la cabecera, para conseguir muchos de los artículos y
servicios -como atención médica especializada- tienen que desplazarse a Tecolotlán que está a una
distancia de aproximadamente 35 km., o a Cocula que está a 73 km.
Para el año 2005 -según cifras oficiales- prácticamente todas las casas en el municipio contaban con los
servicios básicos de electricidad (97,64%), drenaje (95,66%) y agua potable (99,21%). Aunque la educación
también se ha extendido en la población del municipio, y la mayoría de los niños están escolarizados, no
todos finalizan la educación primaria, de cualquier manera el porcentaje de personas mayores a 15 años
alfabetizada se ha incrementado: en el 2005 el 86,25% de la población era alfabeta, comparado con el
37,21% de personas en 1980 (COEPO, 2008).
Migración
Desde hace algunos años Chiquilistlán ha registrado cambios demográficos importantes. De haber
presentado una tasa de incremento poblacional sostenida desde el año 1950, a partir del año 2000
comenzó a registrar un decrecimiento (ver figura 3). De acuerdo a datos oficiales, la tasa negativa de
crecimiento es de -1,44 (COEPO,2008).
Figura 3. Cambios demográficos en Chiquilistlán durante el período 1950-2008
Fuente: datos de COEPO, 2008 e INEGI, 2005
Este cambio se explica en parte por la creciente migración de los jóvenes y adultos jóvenes,
especialmente los varones que están en el rango de edad entre 20 y 39 años, hacia ciudades como
25
Guadalajara o hacia los Estados Unidos; su motivación ha sido la búsqueda de oportunidades de empleo,
pues la agricultura no es para ellos una actividad rentable y socialmente bien valuada.
En efecto el estado de Jalisco es el primero en el país con mayor población emigrante anual hacia los
Estados Unidos, en particular para una buena parte de los habitantes de Chiquilistlán las remesas (dinero
que envían los migrantes a sus familias) son parte fundamental de su ingreso.
También está el caso de los jóvenes –aunque en menor proporción- que buscan continuar la educación
superior y emigran a ciudades medias donde existen universidades. Rara vez regresan a Chiquilistlán, aún
si estudiaron agronomía prefieren emplearse en alguna institución o compañía. Por ello las actividades
agropecuarias están prácticamente en manos de los adultos mayores, un informante comentaba que todos
deben rondar los cincuentas o sesentas, los más jóvenes tendrán alrededor de 40 años.
Actividades productivas
El paisaje de Chiquilistlán muestra que las actividades relacionadas con la agricultura y ganadería son
todavía predominantes; el maíz es el cultivo principal y al que más se dedica tierra agrícola, su destino es
el consumo humano y el animal, mientras que la avena y garbanzo se siembran en mucho menor
proporción con fines forrajeros; también para forraje son los pastos inducidos que ocupan el segundo
lugar de la superficie agrícola (OEIDRUS, 2006). Sin embargo, para la mayoría de los agricultores de la
región estas actividades no tienen un fin comercial sino que son de subsistencia.
También existen campesinos que a la par son artesanos y trabajan el otate (Guadua amplexifolia ) con el
que hacen canastas y sombreros. Sin embargo, como puede verse en la tabla 1, la población dedicada a las
actividades del sector primario disminuye. En contraparte, la tendencia del sector secundario,
principalmente las actividades relacionadas con la construcción y las actividades del sector terciario como
el comercio, tiende a aumentar.
Sector económico 1990 2000
Primario 58,39% 47,56%
Secundario 17,96% 25,63%
Terciario 17,12% 26,81%
Tabla 1. Comparativo del sector de actividad de la Población Económicamente Activa de Chiquilistlán
Fuente: Censos INEGI 1990 y 2000
De acuerdo con los entrevistados estas tendencias que dibujan las cifras oficiales aplicaría a la población
que habita en la cabecera municipal, porque la población que habita en las localidades aledañas, aún se
26
dedican mayoritariamente a las actividades agropecuarias. Los datos de las entrevistas con representantes
de los 4 sectores en que se divide la cabecera, confirman que el 57% de los hogares ya no se dedican a la
agricultura, sólo lo hacen el 36% y el 7% se desconoce.
Acceso a la tierra
Es importante distinguir que en Chiquilistlán no todos los campesinos son dueños de la tierra que
trabajan, por lo que han existido diversas formas de acceder a ella:
a) Ejidatarios
El reparto de tierras, característico de las reivindicaciones de la Revolución Mexicana de 1910-1917,
entre las poblaciones locales que habían sido despojadas de ellas por las Haciendas, o bien que carecían
de tierra, dio forma a lo que se llama en México los Ejidos. En el caso de Chiquilistlán con la Reforma
Agraria -y bajo la presión de la Iglesia y los hacendados para que no se realizara- se formaron entre los
años 1930 y 1948, los siete Ejidos que existen actualmente. Entre todos ocupan el 12,46% del territorio
(INEGI, 1990) y en sus tierras se ubica el 48,83% de la superficie que se dedica a la agricultura en el
municipio (13,77%). A los campesinos que se les otorgó tierras por este procedimiento se les llama
ejidatarios.
b) Medieros
El ser mediero fue un arreglo común entre los hacendados y los campesinos que al no poseer tierra,
sembraban las tierras del hacendado o “patrón” a cambio de la mitad de la cosecha. En la actualidad las
personas que no cuentan con tierra propia, siguen tratando con los dueños de la tierra, pero hasta hace un
año, que el maíz no tenía valor de venta, el trato no era sobre el grano de maíz, sino sobre el forraje, pues
el ganado ha sido el “producto” a comercializar. El que siembra deja el forraje como pastura para el
ganado del propietario, y en cambio se puede llevar todo el grano.
c) Propiedad privada
Gran parte de la tierra en el municipio es privada y en gran proporción está concentrada en pocos
propietarios; el 87,36% del territorio es privado y de la superficie que se destina a la agricultura
representa el 51,17% (INEGI,1990). Los datos oficiales de 1990 indican que del total de las unidades de
producción que había en Chiquilistlán, el 25,51% estaba en tierras privadas mientras que el 74,49% en
tierras ejidales, lo que explicaría que las tierras en propiedad privada son de mayor extensión. Las
observaciones de campo confirman la existencia de pocas familias que poseen hasta de más de 400
hectáreas, aunque también hay pequeños propietarios con extensiones de 10 a 15 hectáreas. Por otra parte
27
existen pequeños propietarios que antes fueron medieros y ahora han comprado tierras gracias a las
remesas que sus hijos les han enviado desde los Estados Unidos.
d) Préstamo
También existen campesinos que siembran tierras que les han prestado, generalmente son tierras de
familiares que no viven ya en Chiquilistlán.
e) Renta
Además del arreglo de medieros, hay personas que no teniendo tierras, o bien queriendo sembrar más de
la que tienen de su propiedad, rentan tierras y tienen derecho a toda la producción.
No hay datos oficiales que den cuenta del número de campesinos según su acceso a la tierra, por ello se
presentan los datos de las entrevistas con los representantes de sector en la figura 4. Es importante
advertir que éstos sólo representan a los habitantes de la cabecera (el 67%) y desgraciadamente existe un
39% de hogares de los que no se pudo precisar este dato.
Figura 4. Porcentaje de campesinos que siembran actualmente según su acceso a la tierra.
Fuente: datos de campo de entrevistas a Presidentes de Comités de sector
Clasificación socioeconómica
Los agricultores de Chiquilistlán se clasifican a sí mismos como “Ricos” o “Pobres”. En la categoría de
pobres clasifican a la mayoría de los campesinos, se caracterizan ya sea por no tener tierra y ser medieros
o sembrar en tierra prestada, o por sí tener tierra pero que ésta comprenda menos de 15 hectáreas, tener
pocas cabezas de ganado o ninguna, carecer de medios de producción como maquinaria, tener dificultad
económica para conseguir agroquímicos y sobretodo que la mano de obra sea familiar, el objetivo de su
producción sería la subsistencia. Mientras que los ricos, que son los menos (3 o 4 familias que lo han sido
28
por generaciones), se distinguen por tener más de 40 cabezas de ganado, así como grandes extensiones de
tierra para siembra de más de 15 hectáreas, tener capital de inversión para efectuar la siembra con
maquinaria, insumos agroquímicos, semillas mejoradas y mano de obra contratada. El destino de su
producción generalmente está destinada a la alimentación del ganado, que en Chiquilistlán durante las
pasadas décadas ante la depreciación del maíz ha constituido la principal fuente de ingreso.
2.2 Contexto agroecológico
Zonas agroecológicas
Los campesinos de Chiquilistlán distinguen en el municipio dos grandes zonas agroecológicas: la que
nombran zona “alta o fría” que comprende el territorio arriba de los 1627 m.s.n.m. aproximadamente, y
la llamada “baja o caliente” referida al territorio que se extiende por debajo de esta cota. En cada una de
ellas categorizan distintos tipos de suelo, microclimas diferentes, incidencia de lluvias así como de ciertas
plagas, y definen distintas variedades de maíz adaptadas a cada zona o a ambas.
En la figura 5 se presenta el perfil topográfico del municipio, en ella se puede observar la progresión de
altitud montañosa y la variación en ecosistemas: la zona alta o fría se extiende del Este del municipio
donde se ubican las elevaciones más altas (2820 m.s.n.m.), hasta el centro donde está el altiplano donde
descansa la cabecera municipal, en este espacio se hallan bosques de pino y de pino-encino (coníferas y
quercus), conservados a lo alto de la montaña y fragmentados o perturbados en la medida que se acercan
al poblado, el clima es definido por los campesinos como “fresco y más húmedo”. La zona baja o
caliente comienza una vez que se desciende del altiplano central rumbo al Suroeste hasta donde se sitúan
los cotas más bajas (940 m.s.n.m.) de la región, ahí la topografía es más irregular y los terrenos planos
son escasos, en esta zona se extiende la selva baja caducifolia; los campesinos califican al clima como
“caliente y reseco”, distinguiendo áreas donde el clima es todavía más caliente (INEGI, 2002-2005; Ruiz
Corral et al., 2005; datos de campo).
29
Figura 5. Perfil topográfico del municipio de Chiquilistlán y las zonas agroecológicas Elaboraron: Heliodoro Ochoa-García y Eric Gómez Ibarra
Clima
En Chiquilistlán se identifican 4 tipos climáticos3 (figura 6), uno de ellos -el subtrópico subhúmedo
templado- correspondería a la zona alta o fría, mientras que los otros tres se ubicarían en la zona baja o
caliente. Una diferencia que identifican los campesinos entre las dos zonas respecto a la agricultura, es
que en la primera el ciclo vegetativo de los cultivos es más lento.
3. Que definen Medina y colaboradores (1998) para clasificar los ambientes de México (en Appendini, 2003). La temperatura media mensual define los ambientes: trópico >18ºC, subtrópico por lo menos un mes <18ºC y > 5ºC. La precipitación especifica al ambiente: subhúmedo de 4 a 6 meses de precipitación. La temperatura media anual delimita los ambientes: cálido 22-26ºC, semicálido 18-22ºC y templado 5-18ºC.
30
Figura 6. Distribución de los tipos climáticos en el municipio de Chiquilistlán Fuente: Potencial agrícola Región Sierra de Amula, (Ruiz et al.,2005)
Elaboró: Eric Gómez Ibarra
Precipitación
La precipitación media anual en el municipio es de 932.3 milímetros; los meses de lluvia comienzan a
finales de mayo o principios de junio y terminan en el mes de septiembre o principios de octubre. Si bien
los meses de lluvia son los mismos en toda la región, los campesinos dicen que hay diferencias en la
cantidad de lluvia que puede caer en ciertas áreas creando microclimas.
Suelo
También distinguen diferentes tipos de suelo, en la tabla 2 se agrupan y resumen los datos de campo. La
tierra negra barrosa es la que consideran más fértil, dicen que se trata de una tierra “gruesa” o profunda
que asocian a la fertilidad, mientras que la tierra topure o tierra polva consideran que es la menos fértil,
porque es “delgada” o poco profunda.
Color Textura
Negro Barrosa (arcillosa) “barro negro”
Polva (limosa) “calichosa”
Colorado Barrosa (arcillosa) “colorada”
Polva (limosa) “topure o tierra polva”
Amarillo Barrosa (arcillosa) “bermeja”
Rocosa “tepetatosa”
Café Arenosa
Tabla 2. Taxonomía campesina de los tipos de suelo existentes en Chiquilistlán Fuente: datos de campo
31
Mencionan que todos los tipos de suelo o tierra se pueden encontrar en las distintas partes del territorio en
ambas zonas agroecológicas, la única excepción es la tierra topure o tierra polva que sólo se puede
encontrar en el altiplano alrededor de la cabecera municipal; en esta zona las tierras son planas -escasas
en el territorio- y ahora dicen que presentan problemas de acidez por exceso de insumos agroquímicos.
En términos científicos, los suelos de Chiquilistlán pertenecen al periodo cuaternario y de acuerdo a la
clasificación de suelos por la FAO, los principales tipos son feozem háplico y vertisol pélico y como
asociados cambisol crómico y litosol con rendzina (Ruiz Corral et al., 2005).
Uso de suelo
La superficie municipal que ocupa cada ecosistema y el uso de suelo para actividades agropecuarias se
presenta en la figura 7. Dominan los bosques de pino y de pino-encino en gran proporción del territorio
(63,69%), mientras que la selva baja caducifolia ocupa menor extensión (9,43%). La cantidad de suelo
destinado a fines agrícolas (13,77%), es sólo un poco mayor a los pastos inducidos para ganado
(12,54%), estos últimos han ido ocupando progresivamente terrenos que antes se dedicaban a la
agricultura, el cambio de vocación se debe a que hasta hace poco resultaba más rentable el ganado que la
agricultura, diezmada por factores como bajo rendimiento, migración, etcétera (INEGI, 2002-2005).
Figura 7. Superficie del municipio de Chiquilistlán según el Uso del Suelo y Vegetación
Fuente: Mapa Digital, Carta de Uso del Suelo y Vegetación, Serie III. INEGI periodo de observación 2002-2005 Elaboraron: Renata Leal Almaraz y Eric Gómez Ibarra
En la figura 7 se observa que la tierra destinada a la agricultura se concentra en lo que es la zona
alta o fría, sin embargo de acuerdo a las observaciones de campo, en la zona baja o caliente la
agricultura también está extendida, quizá esto se explique porque la siembra en esta zona se hace
principalmente en laderas de montaña y no se visualiza fácilmente.
32
2.3 El cultivo de maíz en Chiquilistlán
El maíz y sus requerimientos agroecológicos
En términos de temperatura, insolación, precipitación y suelos, las tierras disponibles para la agricultura
en Chiquilistlán son consideradas óptimas para la producción de maíz (Ruiz Corral et al., 2005), que
requiere según la variedad y el lugar, una temperatura para la germinación de 15 a 20ºC, para su
crecimiento y maduración de 24 a 30ºC óptimamente, pero se logra bien con temperaturas de 10 a 35ºC.
Idealmente la precipitación debe de ser de 700 a 1100 mm., y tener mucha insolación. Prefiere los suelos
franco-limosos, franco arcillosos y franco-arcillo-limosos (SIAP, 2008; Ruiz Corral et al., 2005).
La práctica de la agricultura del maíz en Chiquilistlán
En el municipio de Chiquilistlán el maíz se siembra en época de temporal (período de lluvias),
generalmente se siembra a principios de junio con las primeras lluvias; la cosecha se realiza durante los
meses de noviembre, diciembre y enero, variando de acuerdo a la zona agroecológica y las variedades de
maíz (precoces, intermedias o tardías).
Las formas del cultivo de maíz en Chiquilistlán son diversas, entre los factores que las hace diferentes es
el capital de inversión que tiene el agricultor para realizar la siembra, el destino de la producción, y la
topografía del terreno donde se realiza, que en el municipio es determinante, pues sólo el 16% del
municipio son terrenos planos, el 29%, son lomas y laderas con pendientes moderadas y poco más de la
mitad del territorio 55% son terrenos accidentados de pendientes muy pronunciadas (Aguilar et al., 2006;
Ruiz Corral et al., 2005; Rivas, 2006).
En las escasas partes planas del municipio, se pueden encontrar parcelas de gran extensión que se
siembran bajo el modelo de la “agricultura moderna”, es decir de forma mecanizada, utilizando
variedades mejoradas así como cantidades considerables de insumos agroquímicos. Generalmente estas
tierras son de propiedad privada y pertenecen a las familias “ricas” de Chiquilistlán, el destino de toda la
producción es la alimentación del ganado, que es su principal fuente de ingreso.
También en las tierras planas con terrenos de menor extensión, están los pequeños propietarios que
siembran bajo una forma de “agricultura mixta”, mezclando técnicas y elementos de la agricultura
“moderna” y la “tradicional”. Siembran ya sea con tractor o con tiro de caballos, emplean variedades
locales y también utilizan insumos agroquímicos pero de manera limitada porque no pueden amortizar su
precio. El destino de su producción es principalmente la subsistencia: maíz para el alimento cotidiano de
su familia, para sus animales de trabajo (equinos) y algunas cabezas de ganado, de las que obtienen un
poco de leche, carne y además son fuente de dinero líquido ante cualquier necesidad, como enfermedades,
33
casamientos, capital para sembrar o pagar el préstamo que para el mismo fin consiguen con familiares o
en la “Caja Solidaria Chiquiliztli” a falta de instituciones bancarias en el municipio. La venta de maíz se
restringe a unas cuantas toneladas, que venden a granel a personas que habitan en el mismo municipio y
rara vez lo venden por tonelada fuera del territorio.
La siembra en los terrenos de ladera se hace generalmente con coa,4 pues es imposible utilizar el arado de
tiro y mucho menos un tractor. Los campesinos, al igual que los pequeños productores que siembran en
terrenos planos, utilizan variedades locales que se adaptan mejor a las limitaciones que les impone este
tipo de terrenos. También emplean productos agroquímicos de forma limitada y el destino de su
producción es igualmente la subsistencia de la familia y de sus animales, en las ocasiones que su
producción genera excedentes, lo venden a pequeña escala.
El uso de fertilizantes se extendió rápidamente a partir de los años 70, antes de ello la producción de maíz
en la región era muy pobre y con su uso se elevó considerablemente el rendimiento hasta el punto de que
el municipio destacó a nivel Jalisco, que es uno de los primeros Estados a nivel nacional en la producción
de este cereal. Todo esto ocurrió en un contexto de subsidios y agencias de gobierno que comercializaban
el producto, después el escenario de apertura de fronteras a la importación de granos, la consiguiente
depreciación del maíz, el abandono del campo a las fuerzas del libre mercado por parte del gobierno, y
factores ecológicos como la acidificación de las tierras por exceso de agroquímicos, ha restringido la
producción de maíz a la subsistencia, como puede apreciarse en la figura 8. De ahí que muchas tierras que
antes se sembraban con maíz ahora están cubiertas con pastos inducidos para alimentar ganado.
Figura 8. Superficie de tierra destinada a la siembra de maíz y rendimiento de toneladas por hectárea
(variedades mejoradas y locales) período de 1995 a 2006 en Chiquilistlán Elaborado a partir de datos de la fuente: OEIDRUS, Gobierno de Jalisco, 2008
4 La coa es una larga vara de madera resistente, en uno de sus extremos lleva ceñida una pieza de fierro de punta cortante, con cuyo golpe crea un hoyo en la tierra donde es depositada la semilla.
34
Los campesinos sitúan el arribo de las variedades mejoradas en los años 80, ahora estas variedades son las
que ocupan la mayor parte de tierras planas aptas para la mecanización. Ciertamente aumentó la
superficie dedicada a ellas, pero no la cantidad de campesinos que las siembran.
Figura 9. Porcentaje de campesinos según el tipo de variedades que siembran
Fuente: datos de campo de entrevistas representaste de 4 sectores en cabecera municipal
Resultado de las entrevistas a representantes de sector de la cabecera (ver figura 9), y observaciones de
campo, puede deducirse que en Chiquilistlán, la mayoría de los agricultores de maíz utiliza variedades
locales y su agricultura es de tipo “mixta”. Son pocos los agricultores que siembran variedades
mejoradas, sin embargo manejan mayor número de hectáreas. Algunos de ellos siembran a la par
variedades locales, pero sólo les dedican unos cuantos surcos. Como la mayoría destinan su producción al
ganado, compran el maíz de consumo familiar a los agricultores que siembran variedades locales porque
aprecian su calidad culinaria.
De ahí que las variedades locales en Chiquilistlán, en realidad se enfrentan al peligro del abandono de la
agricultura como actividad, que a una eventual sustitución por variedades mejoradas.
El uso del maíz en la alimentación humana y animal
Para los habitantes de Chiquilistlán como para los del resto de México, el maíz es una planta
imprescindible y central en la alimentación cotidiana, de la que exigen una diversidad de texturas, colores
y sabores. También es importante para alimentar animales, y se buscan variedades con alto contenido de
“aceite” (color amarillo) y que aporten mucha biomasa (hojas y tamaño de planta).
Al menos ocho formas distintas de platillos a base de maíz se hacen en Chiquilistlán, éstas se describen
en la tabla 3 en tanto que la tabla 4 se describe su uso en la alimentación animal.
35
Uso Descripción
Tortilla es una especie de galleta blanda muy plana y redonda que cumple una función cotidiana similar al pan; acompaña las comidas y sobre ella se pueden poner diversos guisos doblándose en dos para comer.
Pozole es un caldo de granos de maíz reventado, carne y diversas verduras. Se puede comer cotidianamente pero generalmente se prepara para fiestas y ocasiones especiales.
Tamales masa de maíz rellena de diversos guisos, y pueden ser dulces cuando se utilizan frutas. Al igual que el pozole pueden prepararse cotidianamente pero es más común que sea para fiestas.
Elote es el maíz cuando todavía está tierno y se cuece o asa. Se comen sólo durante los meses que hay maíz tierno en planta, son muy apreciados.
Atole es una bebida espesa a base de maíz.
Para hacer mole pipián
se utiliza el maíz para espesar una especie de salsa muy condimentada a base de cacahuate o semillas de calabaza, con la que se baña al pollo cocido.
Pinole es un dulce de origen prehispánico que se hace a partir de harina de maíz tostada que se azucara.
Ponte duro es un dulce que se elabora asando el grano maduro y agregándole miel y semillas de calabaza. Con la llegada de golosinas industrializadas son muy pocas familias las que lo elaboran.
Nota al trabajo en español: esta tabla se realizó para lectores (franceses) no familiarizados con los alimentos a base de maíz Tabla 3. Descripción de los alimentos preparados a base de maíz en Chiquilistlán
Fuente: datos de campo
Tipo alimento Descripción Tipo animal
En pie: una vez que se pizcaron las mazorcas se deja entrar al ganado a la parcela con la planta todavía en pie. Molido con mazorcas malas: se recolectan solamente las mazorcas consumibles y para semilla, se dejan las “malas” para moler junto con la planta y hojas ya secas, después se almacena.
Pastura o rastrojo
Molido con todas las mazorcas: la totalidad de la cosecha se muele una vez que ya maduró y se almacena.
Silo Se corta toda la cosecha cuando todavía está verde la planta, y la mazorca todavía está tierna, se trocea y se deja fermentar bajo plásticos.
Ganado vacuno y/o equino
Grano Las mazorcas consumibles se desgranan y se destina una parte para alimentación animal. Gallinas
Tabla 4. Descripción del procesamiento del maíz para alimento animal en Chiquilistlán Fuente: datos de campo
El uso medicinal del maíz
Aunque los campesinos llegaron a utilizar el maíz con fines medicinales hace más de 20 años, ahora ya
son sólo anécdotas, pues quedó en desuso ante la disponibilidad de medicinas veterinarias y humanas
producidas por farmacéuticas. Sin embargo aún preservan este conocimiento: el grano tostado de la
variedad local dulce, servía para detener la diarrea en las vacas y también en el caso en que las puercas no
dieran leche; para los humanos, el cabello del jilote junto con la flor de tila en infusión, servía para calmar
los dolores de estómago, así como el olote carbonizado y molido.
36
2.4 Variedades locales y razas de maíz en Chiquilistlán
Los especialistas en recursos genéticos, a lo largo de 70 años de investigación –desde 1931 a la fecha-,
han ido clasificando y agrupando las variedades locales de maíz en lo que denominan raza.
En un principio, Wellhausen en 1951, definió 25 razas de maíz en México, posteriormente diversos
investigadores fueron agregando más hasta la clasificación más reciente, que se hizo en el año 2000 por
Sánchez, Goodman y Stuber, quienes definieron 59 razas de maíz. Se presume que de estas 59 razas se
desprenden 237 variedades locales de maíz (Ron Parra 2006; Boege, 2006).
La manera que se usa actualmente para clasificar es la que creó Wellhausen, los criterios que toma en
cuenta son el color, tamaño y forma del grano, así como el ancho y largo de la mazorca (Smale et al.,
1999). De manera bastante similar, los campesinos definen la taxonomía local de las variedades a través
de la mazorca, fijándose en el color del grano y su forma, como en el largo y el diámetro del olote. Así los
campesinos seleccionan semilla de acuerdo al conjunto de características que responden a un “ideotipo”
(Rice et al.,1997; Rice, 2007; datos de campo de la autora).
El número y el tipo de variedades presentes en el municipio ha sido variable a lo largo de los años, así
como la cantidad de superficie agrícola destinada a cada una de ellas, pues como señala Louette (1996),
los campesinos están continuamente experimentando e intercambiando variedades, así mismo, sus
preferencias por una u otra variedad es fluctuante de un ciclo a otro de acuerdo a las transformaciones de
su contexto social, económico y cultural.
En Chiquilistlán pueden distinguirse tres grandes universos de variedades de maíz, 1) las variedades
locales, 2) las variedades acriolladas 5 y 3) las variedades mejoradas.
Como los objetivos que guían este trabajo se enfocan a las variedades locales de maíz, este apartado se
dedica a su descripción, también se incluyen las variedades acriolladas por tratarse de semilla que
produce el mismo agricultor, mientras que las variedades mejoradas sólo se enuncian.
Variedades locales y variedades acriolladas
Definir si una variedad es nativa u originaria del lugar, presenta enormes dificultades por este constante
intercambio con localidades vecinas y regiones más o menos lejanas, por esta razón se decide referirse a
ellas como “variedades locales”. Por su parte Louette (1996), propuso que se puede considerar local a una
5 Las variedades “acriolladas” fueron en sus orígenes variedades mejoradas que los campesinos han guardado y reseleccionado, así como cruzado con variedades locales de forma intencional o no a lo largo de los años, lo que resulta en su adaptación a las condiciones particulares del campesino.
37
variedad cuya semilla ha sido reproducida en el municipio desde hace por lo menos una generación de
campesinos, es decir, alrededor de 20 o 25 años.
Por otro lado están las variedades acriolladas que también forman parte de las variedades que el
campesino puede reproducir año con año, por ello se incluyeron en la colecta. Desgraciadamente, es muy
difícil definir la variedad mejorada que está en su origen y diferenciar distintos tipos entre ellas porque
sus características son muy similares. En este estudio se nombraron de manera genérica “acriollada”
como si se tratase de una sola variedad, lo que finalmente coincide con la taxonomía campesina, que las
define como una sola población. Aunque los campesinos identifican claramente su origen híbrido, la
incluyen como una más en el conjunto de variedades locales que mantienen. Esto responde a la necesidad
de “complementar” e “incorporar” características agronómicas (p.e. rendimiento, resistencia a la caída
por viento, etc.) a las variedades locales.
En la actualidad los campesinos identifican 15 variedades locales en la región, sólo una de ellas es de
introducción reciente: el blanco pozolero que corresponde al número 6 de la figura 10. Con la letra A se
incluye a la variedad acriollada. De acuerdo a la caracterización preliminar6 de las 15 variedades por
especialistas7 del Instituto de Manejo y Aprovechamiento de Recursos Fitogenéticos de la Universidad de
Guadalajara, hay presencia de 7 razas y 5 más en cinco combinaciones raciales, lo que da un total de 12
razas de maíz en Chiquilistlán.
La raza tabloncillo predomina porque es característica del occidente del país; por otra parte, difícil fue
encontrar variedades de raza “pura”, lo que corrobora la proposición de Louette (1996) acerca de que las
poblaciones de maíz que se pueden encontrar en una región forman entre sí una metapopulación, pues al
tratarse de una variedad de polinización cruzada es común que compartan muchos genes.
6 Se declara “preliminar” a la categorización realizada a partir de las características morfológicas de las mazorcas. Hacer una caracterización precisa requiere un procedimiento mucho más riguroso y elaborado como siembra de campos experimentales y análisis isoenzimáticos que exceden el propósito de este trabajo. 7 Doctores José Ron-Parra y José de Jesús Sánchez-González.
38
Taxonomía campesina Taxonomía científica “raza” Raza o combinación 1. Amarillo criollo o San Clemente Tabloncillo / Celaya / Mushito Combinación racial (1) 2. Blanco de ocho Tabloncillo Raza 1 3. Amarillo huesillo Tabloncillo / Tabloncillo perla / Reventador Combinación racial (2) 4. Tampiqueño o tepiqueño Tuxpeño Raza 2 5. Dulce Dulce Raza 3 6. Blanco pozolero Ancho Raza 4 7. Zapalote Elotes occidentales Raza 5 8. Ahumado Tabloncillo Raza 1 9. Madriguera Tabloncillo Raza 1 10. Uruapan Mushito Raza 6 11. Pipitillo Pipitilla Raza 7 12. Olote delgado Tabloncillo Raza 1 13. Coamilero Tuxpeño / Tabloncillo Combinación racial 14. Negro Elotes occidentales / Elotero sinaloa Combinación racial (1) 15. Amarillo de ocho Perla / Tuxpeño / Tabloncillo Combinación racial (1) A. Acriollado Generación avanzada
Figura 10. Conjunto de las variedades locales presentes en el municipio de Chiquilistlán en el año 2008
39
Los mismos especialistas afirmaron que con la presencia de 12 razas de maíz se puede asegurar que en
Chiquilistlán existe diversidad genética de este cultivo. Además, las observaciones de campo durante la
colecta, confirman que esta diversidad está presente en la mayoría de las parcelas de los campesinos que
manejan variedades locales, pues cada uno de ellos siembra más de una variedad. El promedio de
variedades de los 24 campesinos que participaron en la colecta es de 4,58 variedades, el campesino con
mayor número de variedades fue de 8 y el que menos de 1.
Características y usos de las variedades locales y acriolladas
Las características agronómicas y los usos de cada una de las variedades, se muestran en las tablas 5 y 6.
Esta información se presenta como un esfuerzo de sistematización y síntesis de los datos recabados en las
entrevistas realizadas durante la colecta de maíz, con los informantes clave y en los estudios de caso,
validados en un taller que se realizó con 45 campesinos y campesinas para consensar la información.
Porque aunque los usos que dan a cada una de las variedades suelen estar generalizados entre los
campesinos, existen usos que le otorga una familia en particular que pueden no corresponder a su uso
general, igual sucede con las características agronómicas, que pueden variar de acuerdo a las condiciones
agroecológicas específicas de cada parcela.
Como se aprecia en dichas tablas, los campesinos demandan una cantidad de atributos que una sola
variedad no podría satisfacer, la diversidad de variedades se intenciona para cubrir un espectro de
necesidades diferentes. Por ejemplo, en cuanto a la agroecología, las condiciones de la zona baja o
caliente son más benévolas para el desarrollo del maíz, pero existen dos variedades, el urupan (nº10
fig.10) y el amarillo criollo (nº1) específicamente adaptadas a la zona agroecológica alta o fría. Respecto
a los suelos, el urupan es la única variedad que se da en la tierra topure que abunda en los altiplanos de la
cabecera, mientras que las áreas de suelos calichosos, los campesinos utilizan el olote delgado (nº12)
porque saben que es el que mejor se desarrolla en este tipo de suelo. La diversidad también importa en los
usos, algunos ejemplos son: para el elote, los campesinos siembran en sus parcelas variedades de ciclos
vegetativos diferentes –desde las más precoces hasta las más tardías- para extender lo más posible la
temporada de elotes. Los distintos colores de grano son para usos diferentes, algunos prefieren las
tortillas de color blanco y para el pozole distintos colores y las variedades de grano grande y harinoso
para que al cocer reviente y esponje. Y si se trata de hacer golosinas, se usa la variedad dulce (nº5) que es
la única entre todas de grano sacaroso.
40
Características agronómicas
Ahu
mad
o
8
Am
arill
o cr
iollo
1
Am
arill
o de
och
o 1
5
Am
arill
o hu
esill
o 3
Bla
nco
de o
cho
2
Bla
nco
pozo
lero
6
Coa
mile
ro
13
Dul
ce
5
Mad
rigue
ra
9
Neg
ro
14
Olo
te d
elga
do
12
Pipi
tillo
11
Tam
piqu
eño
4
Uru
apan
10
Zapa
lote
7
Acr
iolla
do
A
Precoz Intermedio 1 Intermedio 2 Ciclo vegetativo
Tardío Tierra topure Todos menos topure Tierra barro negro
Tipo de suelo
Tierra calichosa Ladera
Topografía Plano Bajo (< 2 m.) Medio (> 2 m. < 3 m.) Altura Muy alto (> 3 m.) Alta o fría Ambas Zona agroecológica Baja o caliente 10 a 15 cms. 15 a 20 cms. 20 a 25 cms. Tamaño mazorca
25 a 30 cms. 8 hileras 10 a 12 hileras Hileras de granos 14 a 18 hileras
Tabla 5. Características agronómicas de las variedades locales y acriolladas del municipio de Chiquilistlán
Características agronómicas
Ahu
mad
o
8
Am
arill
o cr
iollo
1
Am
arill
o de
och
o 15
Am
arill
o hu
esill
o 3
Bla
nco
de o
cho
2
Bla
nco
pozo
lero
6
Coa
mile
ro
13
Dul
ce
5
Mad
rigue
ra
9
Neg
ro
14
Olo
te d
elga
do
2
Pipi
tillo
11
Tam
piqu
eño
4
Uru
apan
10
Zapa
lote
7
Acr
iolla
do
A
Tortillas Elotes Pozole Tamales Espesar mole pipián Atole Ponte duro*
Alimentación humana
Pinole Forraje Silo Alimentación
animal Grano Diarrea vacas* Estimular leche puercas*
Medicinal veterinaria y
humana Cólico Tabla 6. Usos específicos para cada una de las variedades locales en el municipio de Chiquilistlán
*Usos que los campesinos aún conocen pero ya no practican Fuente de tablas 5 y 6: datos de campo
El número a un costado del nombre de cada variedad es con el que aparece en la fotografía de conjunto de la figura 10
41
Y para el ganado, se prefieren variedades amarillas -ricas en proteínas y aceite-, para ensilar las que no
alcancen altura para evitar que el viento las tumbe y puedan usar maquinaria, para pastura las variedades
elegidas son las más altas porque tienen mayor cantidad de biomasa.
Variedades mejoradas
La introducción de variedades mejoradas en el municipio inició con los híbridos producidos por
PRONASE, institución gubernamental actualmente desaparecida. Ahora las compañías ASGROW y
PIONNER son las que tienen presencia en el municipio, DAO comenzó el año pasado a hacer campos de
demostración. Los agricultores suelen comprar la semilla y los insumos agroquímicos fuera del
municipio, pues no hay agencias de venta.
Como el interés de este trabajo son las variedades locales, no se realizó colecta de variedades mejoradas,
por ello los datos del número de estas variedades presentes en el municipio son tentativos.
Aproximadamente, existen 6 tipos de variedades mejoradas que se siembran en la región: 4 variedades de
ASGROW y 2 variedades de PIONNER.
42
Capítulo 3:
Estudios de caso
En el capítulo 2 se describió el contexto socioeconómico y agroecológico en el que se practica el cultivo
de maíz en el municipio de Chiquilistlán, se evidenció cómo la diversidad de variedades “disponible” está
respaldada por la multiplicidad de usos que le dan los campesinos y las necesidades particulares de
adaptación a condiciones ecológicas distintas. En este cuarto capítulo, a través de los 6 casos de estudio,
se presenta una mirada más íntima a las razones por las que los campesinos optan por ciertas variedades y
mantienen la diversidad en sus parcelas.
3.1 Casos de estudio que utilizan principalmente variedades locales
3.1.1 El caso de Pedro y Julia Guzmán8
Pedro (63) y Julia (59) nacieron en Chiquilistlán y se casaron hace 42 años. Viven a las orillas de la
cabecera municipal en una casa que aunque es humilde, está en muy buenas condiciones y es propia. De
los doce hijos que tuvieron, viven con ellos cinco que aún son solteros (3 mujeres y 2 hombres) y una
pequeña nieta. El resto emigraron, seis (1 mujer y 5 hombres) a los Estados Unidos y una a la ciudad de
Guadalajara, todos ellos están ya casados.
Tanto Pedro como Julia, provienen de familias donde la agricultura de maíz fue la actividad principal,
pero a falta de tierras propias, sembraban las tierras de familias ricas bajo el trato de “medieros”. Pedro
trabajó junto con su padre como mediero para el mismo patrón hasta que se casó con Julia y comenzó a
rentar tierras para sembrar. En la actualidad Pedro y Julia son dueños de su tierra, hace 9 años los hijos
que viven en Estados Unidos, compraron en la zona agroecológica alta o fría las 4 hectáreas en terreno
plano de “El Zapote” que Pedro rentaba en aquel tiempo, y hace dos años, compraron también las 3
hectáreas en ladera de “El Ojo Redondo”.
Al igual que en sus familias de origen, para Pedro y Julia, la siembra de maíz ha continuado siendo la
base de su alimentación y la actividad principal de su pequeña unidad de producción. Siembran también
para su propio consumo un poco de frijol y calabaza en asociación con el maíz, y en rotación, garbanzo.
Las 14 cabezas de ganado que mantienen las perciben como una actividad secundaria, y como en muchas
familias rurales, la venta eventual de becerros es una manera de capitalizarse y un seguro ante cualquier
8 Los nombres de los campesinos y campesinas son nombres ficticios que se utilizaron para preservar el anonimato de los entrevistados.
43
necesidad urgente. Además del ganado, Pedro y Julia obtienen ingresos de las remesas que envían sus
hijos desde los Estados Unidos aunque no de manera constante.
La producción de maíz
El objetivo principal de la producción de maíz de Pedro y Julia es la subsistencia, es decir, siembran lo
suficiente para garantizar su gasto9 y la venta se restringe a los excedentes que puedan obtener de la
producción.
Aquí siembra uno nomás tanteándole su gasto [...] sí le tantea uno, porque fíjate Renata, yo a mis animalitos, según los que tenga, también les tanteo lo que se van a comer en la temporada [...] sí vendemos ¿eda tú? (a Julia) uno que otro puño, pero cuando vemos que va a sobrar algo.
Pedro justifica esta elección a que el precio del maíz en el mercado es muy bajo, los insumos como el
fertilizante son caros, y a que ya no están todos sus hijos para ayudar en la siembra; habla de una época
(70’s-80’s) en la que se vendía bien el maíz y junto con sus hijos producía más toneladas para vender, sin
embargo no dejaban de ser pequeñas cantidades, en la actualidad vende un poco más de una tonelada y en
aquélla época vendía de 5 a 7 toneladas.
De las 7 hectáreas que tiene disponibles, Pedro sembró este ciclo 3 hectáreas de maíz. Siembra con la
ayuda de un arado tirado por un caballo y un macho10 y para combatir la maleza usa la cazanga11. Sus
dos hijos varones le ayudan en estas labores mientras que las mujeres se encargan de los trabajos
domésticos, sin embargo cuando se acumula el trabajo, también las mujeres se incluyen. Algunas veces
Pedro contrata por pocos días una persona para apoyarse en estas labores. En la tabla 7 se resumen sus
prácticas agrícolas.
Variedades -locales
Mano de obra -familiar principalmente, algunas veces contrata un ayudante para pocos días
Herramientas
-tiro de caballos, -cazanga (especie de azadón para cortar) -renta molino impulsado por tractor par moler pastura -utilización de camioneta para transportar cosecha
Insumos -poco de fertilizante -pastilla para almacenar el maíz
Técnicas -asociación con frijol y calabaza, rotación con garbanzo -corta maleza a mano y la incorpora.
Tabla 7. Elementos y prácticas de la agricultura de maíz realizada por Pedro
9 Así le denominan los campesinos al consumo anual de maíz que hace la unidad familiar. 10 Animal estéril y muy resistente para las labores del campo, que resulta de la cruza de caballo con burra. 11 Herramienta tipo azadón que sirve para cortar a mano la maleza.
44
En la figura 11 se puede observar lo que Pedro cosecha de su parcela y las proporciones que destina al
autoconsumo o venta: a) grano (maíz maduro), aparta las cantidades necesarias para el consumo familiar,
un poco para sus animales de tiro y semilla para el siguiente ciclo. El excedente lo vende al menudeo; b)
elotes (maíz tierno) principalmente para el consumo familiar, vende pocos al menudeo; c) pastura, Pedro
vende la mayor proporción pues tiene poco ganado y necesita menos pastura de la que produce. A
diferencia del grano o elotes vendidos al menudeo y que la gente busca en su propia casa, para la pastura,
Pedro busca activamente a los compradores.
Figura 11. Proporciones de cada destino de la producción de maíz en el hogar de Pedro y Julia
Selección y manejo del conjunto de variedades de maíz
Pedro y Julia siembran exclusivamente variedades locales. Seis diferentes variedades integran su conjunto
que está más influenciado por la historia de Pedro que por la de Julia, sin embargo las preferencias de ella
como encargada de la preparación del maíz, son también determinantes. No obstante, en sus familias de
origen las variedades que se utilizaban eran prácticamente las mismas.
De este conjunto cuatro variedades, uruapan (UR / nº10 fig.3,10), amarillo de ocho (A8 / nº8), negro (NE /
nº14) y zapalote (ZA/nº7) fueron sembradas también por el padre y el abuelo de Pedro; éste las sigue
conservando y las considera centrales en su conjunto. Las otras dos, blanco pozolero (BP/nº6) y olote
delgado (OL/nº12) han sido resultado de incorporaciones ulteriores y Pedro dice sembrarlas “sin interés”.
En la figura 12 se muestra la cantidad de semilla que siembra de cada una de ellas.
45
Figura 12. Proporción de cada una de las variedades del conjunto de Pedro y Julia
Pedro y su padre sembraron la variedad tampiqueño (TA /nº4) intermitentemente cuando con el patrón
sembraban tierras de ladera, Pedro una vez independiente no volvió a sembrar esta variedad, no le gustaba
el tamaño grande del olote porque el rendimiento en grano era menor, tampoco que sólo se desarrollaba
bien en ladera y no fuera buena para elotes. También sembró la variedad dulce (DU /nº5) que perdió a
causa del exceso de lluvias, Pedro no la recuperó porque de esta variedad se elaboraban golosinas que a
sus hijos no les interesaba más por los dulces industrializados que comenzaron a vender en las tiendas.
Otra variedad que sembró sólo un ciclo, la grano de oro, que los abuelos de su esposa trajeron de otro
poblado a 29 kilómetros de Chiquilistlán (en la actualidad no existe), la perdió porque comieron todo el
grano en elotes, ahora se arrepiente porque se desempeñó bien en sus condiciones agroecológicas y
porque era buena para los elotes.
Las distintas necesidades o preocupaciones que Julia y Pedro buscan resolver con su conjunto de
variedades se pueden agrupar en 3 generales: 1) de diversidad de usos, 2) de producción, en el que se
considera la adaptación agroecológica y su rendimiento, 3) y de aspectos intangibles como son las
cuestiones de patrimonio cultural e identitario y de afecto, por ejemplo.
Las necesidades del núcleo familiar y el conjunto de variedades
Pedro y Julia aprovechan una misma cosecha de maíz para dos propósitos distintos: Pedro pizca el grano
de las 6 variedades que siembra para el consumo humano (sólo utiliza un poco grano para sus animales)
exclusivamente de las mazorcas mejor desarrolladas, mientras que muele la planta y todas las mazorcas
mal desarrolladas de las mismas 6 variedades para el consumo animal.
En la tabla 8 se muestra la diversidad de usos y su relación con las variedades de maíz del conjunto de
Pedro. Los usos se agrupan en dos grandes rubros: autoconsumo y venta, ya sea para la alimentación
humana o animal. En total están implicados 11 usos o destinos diferentes.
46
Autoconsumo Venta Alimentación humana
Alimentación cotidiana
Alimentación especial
Alimentación animal
Alimentación humana
Alimentación animal
Variedades locales To
rtill
a
Elot
es
Pozo
le
Tam
ales
Atol
e
Pino
le
Mol
e pi
pián
Gra
no
Forr
aje:
plan
ta y
m
azor
cas m
al
form
adas
G
rano
: al
imen
taci
ón
cotid
iana
Gra
no:
alim
enta
ción
es
peci
al
Elot
es
Forr
aje:
plan
ta y
m
azor
cas m
al
form
adas
tota
l
Uruapan (UR) 6
Amarillo de ocho (A8) 10
Negro (NE) 8
Zapalote (ZA) 6 Blanco pozolero
(BP) 6
Olote delgado (OL) 5
total 5 3 3 5 3 1 1 1 6 4 2 1 6
Tabla 8. Los diversos usos y las variedades empleadas
El hecho de que 7 de estos usos sean para la alimentación familiar, muestra la relevancia que tiene el maíz
para la vida familiar de Pedro y Julia, en lo que juega un papel importante la cultura mexicana en la que
existen numerosas preparaciones de alimentos a base de maíz. En su caso, es el destino que mayor
demanda diversidad de variedades. De estos 7 usos, 6 son para alimentos especiales u ocasionales y 1 es
para la tortilla (recuérdese que su uso es similar al pan) que es el alimento cotidiano y del que se consume
mayor cantidad de maíz.
Julia para preparar la tortilla mezcla las variedades uruapan (UR), amarillo de 8 (A8), blanco pozolero
(BP) y olote delgado (OL). Las principales para este uso son la UR y la A8, por ello se siembra más
cantidad de ellas, mientras que las variedades BP y OL al no ser “interesantes” para Pedro, no siembra
mucha semilla de ellas y las relega a una función secundaria. El OL la adoptó cuando se casó porque su
suegro la sembraba y se la regaló, a Pedro le gustó porque tiene el olote delgado y rinde mucho, mientras
que la BP la vio en una parcela vecina y le gustó por lo ancho del grano, pero la razón principal por las
que no las siembra con “interés” es que en las condiciones agroecológicas de su parcela no se
desempeñan bien, es decir, muchas veces sólo crece la planta pero no producen maíz, no las descontinúa
de su conjunto porque la características por las que las adoptó le gustan y le parece que está bien que se
mezclen con las demás.
De las variedades zapalote (ZA) y negro (NE) siembran menos cantidad porque éstas son para usos
especiales u ocasionales, en todo caso el NE se utiliza con más frecuencia porque algunos días se hacen
tortillas de éste. Pedro hace énfasis en que aunque se siembre menos de éstas nunca las dejaría de sembrar
porque son de muy buena calidad culinaria.
47
Para la alimentación animal, Pedro usa pastura que produce de los restos de todas las variedades, sólo
dedica un poco de grano para el par de animales de tiro durante los 2 meses que los trabaja en la siembra,
la variedad que emplea es amarillo de ocho (A8). Para pastura aprecia las variedades que producen mucho
forraje por la altura de su planta como es el caso del UR, esta es otra razón por la que Pedro siembra de
ésta mayor cantidad de semilla, también aprecia la A8 que aporta calidad a la pastura por el aceite que
contiene, aunque no su planta no es grande ni alta.
La venta de maíz para consumo humano se divide en grano para el consumo cotidiano que es del que más
cantidad venden, y maíz para consumos especiales del que venden menor cantidad. Para el cotidiano
venden las variedades mezcladas (UR, A8, OL y BP) y para consumo especial los compradores buscan
principalmente del ZA, para el pozole y los elotes, Pedro comenta que aprecia esta variedad porque es
“bien vendida”. El negro es de los que más aprecian Pedro y Julia para sus preparaciones especiales pero
no es tan “vendido”, ocasionalmente lo busca la gente para el pozole.
Especificidad y atributos de las diferentes variedades
Ahora bien, en la tabla 9 se muestra que Pedro y Julia para cada uno de los diferentes usos o necesidades
requieren que el maíz tenga distintas características o atributos. Esto demuestra que lo que buscan en la
diversidad de variedades, es una diversidad de características o atributos. Y como se puede observar en la
tabla 10, difícilmente una sola variedad de su conjunto podría abarcar todas las características o atributos
requeridos.
Consumo humano Consumo animal Producción
Atributos
Tort
illa
Elot
e
Pozo
le
Tam
ales
Atol
e
Mol
e pi
pián
Forr
aje
Agr
o-
ecol
ogía
tota
l
Sabor dulce del grano 7 Suavidad del grano 3
Color blanco del grano 1 Consistencia del grano 2
Temporalidad: que sea precoz 1 Tamaño grande y ancho del grano 2
Tamaño corto del grano 1 Piel delgada del grano 1
Capacidad de reventar y esponjar del grano 1 Tiempo corto de cocción 1
Olote pequeño (cantidad de grano en mazorca): rendimiento 1 Sabor dulce de la planta 1
Tamaño grande y altura de la planta: rendimiento 1 Cantidad de aceite en el grano 1
Que se desempeñe bien en cualquier tipo de suelo 1 total 5 6 5 2 1 1 4 1
Tabla 9. Atributos demandados por Pedro y Julia para cada tipo de uso
48
Variedades
Atributos
Uru
apan
(U
R)
Amar
illo
de o
cho
(A8)
Neg
ro
(NE)
Zapa
lote
(Z
A)
Blan
co
pozo
lero
(B
P)
Olo
te
delg
ado
(OL)
to
tal
Sabor dulce del grano 3 Suavidad del grano 4
Color blanco del grano 3 Consistencia del grano 6
Temporalidad: que sea precoz 4 Tamaño grande y ancho del grano 1
Tamaño corto del grano 5 Piel delgada del grano 4
Capacidad de reventar y esponjar del grano 3 Tiempo corto de cocción 2
Olote pequeño (cantidad de grano en mazorca): rendimiento 1 Sabor dulce de la planta 6
Tamaño grande y altura de la planta: rendimiento 1 Cantidad de aceite en el grano 1
Que se desempeñe bien en cualquier tipo de suelo 1 total 7 8 9 9 8 4
Tabla 10. Los atributos y las variedades del conjunto de Pedro y Julia
En la tabla 9 destaca como el atributo más mencionado el “sabor dulce del grano”, mientras que los usos
que más características o atributos requieren son la tortilla que es el alimento cotidiano, y los elotes y
pozole que son los usos especiales preferidos en la casa de Pedro y Julia. Tampoco es de desestimar que
para alimento animal son necesarias 4 atributos.
Por otro lado en la tabla 10, las variedades que más atributos concentran son las de usos especiales, el OL
es de los que menos atributos tienen, y en el caso del UR aunque no es el que conjunta mayor cantidad de
atributos, no significa que tenga menos importancia dentro del conjunto, de hecho es de los más
apreciados porque conjuga cualidades primordiales tanto para el alimento humano cotidiano como para el
alimento animal, además es capaz de desempeñarse bien hasta en la tierra topure en la que ninguna otra
variedad pueda darse bien. De ahí que el número de características no sea un indicador suficiente pues
también importa la cualidad de los atributos que satisface.
El maíz en tanto que patrimonio intangible
A lo largo de las distintas entrevistas, Pedro hizo alusión a otros aspectos como al patrimonio cultural o a
las cuestiones identitarias con el mismo énfasis que hizo sobre razones prácticas como la diversidad de
usos como factores que son importantes en la conservación de cada una de las variedades dentro de su
conjunto, en especial de las cuatro variedades centrales (UR, A8, BP y OL).
49
La autosuficiencia es un valor bien ponderado por Pedro, éste quedó remarcado cuando se habló de las
variedades mejoradas y las razones por las que no las siembra:
Sobretodo pos dan bien cara toda esa semilla [..] entonces yo aquí mejor aparto del mismo [...] y como te digo me voy preparando con tiempo, de todo ése no he perdido la semilla, de ésas cuatro variedades (UR, A8, NE, ZA).
El conocer cómo se desempeñan las variedades y en consecuencia cómo las puede manejar es otro valor
importante:
No sí, más o menos tengo catalogadas las cosas [...] ojalá y sigas trabajando cuando ya haiga elotes para que los pruebes fíjate. De ése modo es como uno se va dando cuenta de las cosas, de lo que es más bueno, y de lo que no es más bueno y así, y a mí me ha dado resultado ésas, ésas cuatro variedades (UR, A8, NE, ZA).
Pedro ha establecido con las cuatro variedades que “heredó” de su padre una relación de identidad y
también una de afecto:
(A la pregunta sobre cuándo comenzó a sembrar las variedades UR, A8, NE y ZA) No pos ya desde, yo creo que desde que me enseñé a sembrar una mata, porque ya vía yo mis “jefes”12[...] desde mis abuelos sabe quién, porque yo vía que mis abuelitos también, porque uno trae uno la herencia, fíjate Renata.
Otro aspecto además de la técnica que para Pedro influye en una buena siembra es la fe:
El maíz, el maíz, aquí se hace una ceremonia ahí el señor cura y bendice todo el grano y ya él dice ora sí dice: a echarle. Yo llevo mi grano a bendecir, un puñito de cada maíz y ya lo revuelvo y... de ahí sí, a aventarle con fe. Y yo creo que también es lo que nos vale.
Conclusión La unidad de producción de Pedro y Julia se organiza para reproducir una forma de vivir, de estar en el
mundo, que está más allá de practicar la agricultura como mera actividad productiva con fines
comerciales. El maíz es fundamental en esta reproducción, la diversidad de sus usos, que abarca desde su
alimentación cotidiana hasta el mantenimiento de sus animales lo confirman. En todo ello está patente un
arraigo cultural histórico que otorga el sentido a la identidad campesina de los sembradores de maíz.
Celso valora sus variedades desde una manera agronómica hasta existencial. Todo ello se refleja en el
conjunto de variedades que Pedro y Julia mantienen, por un lado ha sido estable a lo largo de
generaciones y mantiene la diversidad necesaria para sustentar los diversos aspectos de su forma de vida,
en particular destaca sus usos enfocados en la alimentación familiar.
12 Forma coloquial de llamar a los padres.
50
3.1.2 El caso de José y Ana Martínez
José (59) nació en la cabecera municipal de Chiquilistlán y Ana (54) en el Limoncito, un pequeño
poblado a 30 kilómetros aproximadamente de la cabecera, y que a diferencia de ésta, se sitúa en la zona
agroecológica baja o caliente. Como el abuelo de José era del Limoncito la familia vivió periodos ahí y
otros en la cabecera, ya en la adolescencia de José se establecen definitivamente en el Limoncito y se
casa con Ana en 1972, hace 36 años. Desde entonces viven en este pequeño poblado en una casa de
aspecto humilde con uno de los seis hijos varones que tuvieron. Otros dos de sus hijos viven con sus
familias también en el Limoncito en casas contiguas a la suya, mientras que tres hijos están viviendo
como emigrados en Estados Unidos.
José y Ana son ejidatarios, ambos heredaron las tierras y el título de sus respectivos padres. En sus
familias de origen, el maíz fue el principal cultivo y sigue siendo así para ellos, pero a la par y con igual
importancia que el maíz, se dedican también a mantener un ganado de 95 cabezas. La propiedad de este
ganado no es exclusiva de ellos, pertenecen también algunas cabezas a la madre de Ana, a dos de sus
hijos que están en E. U., y a los dos hijos casados que viven en el Limoncito. Por ello, el trabajo que
implica el ganado lo hacen entre las tres familias (la de José y Ana y las de sus dos hijos casados) y el
trabajo para cultivar el maíz lo resuelven así: el que va destinado al ganado lo hacen entre las tres
familias, y el destinado a su alimentación y venta, lo hacen entre dos familias -la de Ana y José y uno de
sus hijos- y por separado el otro de sus hijos.
Además de cultivar maíz y mantener el ganado como actividades principales, Ana y José tienen 40
gallinas, siembran también un poco de pepino y calabaza asociada con maíz (en unos cuantos surcos) y
todo ello lo destinan al consumo de las tres familias. Uno de sus hijos casados tiene 3 puercas de las que
vende las crías, a éstas las alimenta también con el maíz destinado al ganado y a los animales que usan
como medio de transporte (3 machos, 1 yegua y 1 burra). Del ganado obtienen leche, hacen quesos para
su propio consumo y de la venta de becerros, obtienen dinero líquido para sus gastos cotidianos, para
reinvertir en la siembra de maíz y para los gastos imprevistos. Los hijos que viven en Estados Unidos
envían dinero ocasionalmente.
En total las tres familias cuentan con 7 parcelas (5 propias, 1 de su hijo en E.U. y 1 prestada por un tío de
Ana) que suman 37 hectáreas, todas separadas unas de otras y en ladera pues el Limoncito está en un
lugar montañoso. Algunas hectáreas las usan para agostadero y otras para sembrar maíz.
51
La producción de maíz
El objetivo de la producción de maíz de José y Ana es principalmente su subsistencia y la de sus
animales, secundariamente la venta; y aunque para ello destinan un poco más de la mitad del grano
producido, las cantidades son tan pequeñas como para calificar su agricultura de comercial.
Apartan primero el grano de maíz que consumirán durante el año para garantizar su autosuficiencia, y el
excedente lo destinan a la venta. Al ganado lo alimentan con pastura de maíz durante la época de secas y
durante las lluvias lo tienen en agostaderos. En pastura no son completamente autosuficientes, es usual
que compren algunas toneladas antes de que lleguen las lluvias para completar. Esta situación motivó a
que el ciclo pasado rentaran dos parcelas (9 has en total) en la cabecera municipal con el fin de sembrar
maíz en plano y ensilarlo con maquinaria. Desgraciadamente la producción fue mala y tuvieron que
comprar un poco de pastura.
Durante este ciclo sembraron 25 hectáreas de maíz, 7 de ellas las destinaron para grano de consumo
humano, y al final de la pizca, metieron el ganado para que pastaran el rastrojo y las mazorcas mal
formadas de estas parcelas; el resto de hectáreas (18) las destinaron exclusivamente a la producción de
pastura para sus animales moliendo la planta y todas las mazorcas. Cuando todavía está tierno el maíz,
obtienen de todas las parcelas los elotes que son para consumo exclusivo de la familia.
Ana y José siembran con la ayuda de sus hijos, como lo hacen en ladera utilizan la coa para sembrar el
grano, utilizan fertilizante químico y herbicidas para combatir la maleza. Contratan algunas personas para
ayudarse durante los días de siembra, en la aplicación de los insumos y la cosecha. En el caso de las
parcelas destinadas a pastura, cortan con cazanga la planta y todo ello lo transportan en los animales hasta
los caminos, de ahí en la camioneta de uno de sus hijos lo llevan hasta el lugar donde está el tractor que
rentan para moler la pastura. Para las tierras que rentaron en la cabecera para ensilar, rentaron un tractor
para hacer todos los trabajos, desde el surcado hasta el ensilaje. En la tabla 11 se resumen sus prácticas
agrícolas.
Variedades -locales y una acriollada
Mano de obra -familiar principalmente, en los momentos clave contratan varios ayudantes.
Herramientas
-coa -cazanga (especie de azadón para cortar) -renta molino impulsado por tractor par moler pastura. -animales y camioneta para transportar cosecha -renta tractor para: surcado, siembra y ensilaje (parcelas exclusivas para silo, este año únicamente)
Insumos -fertilizante -herbicida
Técnicas -asociación con calabaza en una parcela. -ensilaje con maquinaria (este año únicamente)
Tabla 11. Elementos y prácticas de la agricultura de maíz realizada por José
52
En la figura 13 se puede observar lo que José ingresa del mercado a su unidad de producción, así como lo
que cosecha de su parcela y las proporciones que destina al autoconsumo o venta: a) del grano (maíz
maduro), aparta las cantidades necesarias para el consumo de su familia (3 adultos) y la familia de su hijo
que ayuda con la siembra (2 adultos, 3 niños), un poco para sus gallinas y animales de transporte así
como la semilla para el siguiente ciclo. El excedente lo vende al menudeo y al mayoreo a un
intermediario; b) elotes (maíz tierno) exclusivamente para el consumo familiar; c) pastura, la totalidad es
para el consumo de sus animales y d) en este año compraron 2 toneladas de pastura que representaría un
5% de la que ellos produjeron.
Figura 13. Proporciones de cada destino de la producción de maíz en el foyer de José y Ana
Selección y manejo del conjunto de variedades de maíz
Durante este ciclo José y Ana sembraron 8 distintas variedades, todas ellas son locales a excepción de una
que es acriollada. Una vez intentaron sembrar una variedad mejorada para el ganado pero no creció la
planta y no hubo producción, consideran que esto se debió a las condiciones de sus parcelas que están en
ladera y no pretenden hacerlo otra vez.
Su conjunto de variedades ha tenido cambios en los últimos años: hace un año incorporaron la variedad
acriollada (AC) y perdieron otra variedad, el blanco pozolero (BP), porque una vaca se comió todas las
plantas. Como en este ciclo sembraron dos parcelas rentadas en la cabecera -que está en la zona alta fría
53
y además en tierra tipo topure-, incorporaron también la variedad uruapan (UR) que es la que se
desempeña bien en estas condiciones, pero ante los malos resultados piensan no repetir, y descontinuarán
esta variedad para el próximo ciclo de siembra.
En la figura 14 se muestra las proporciones de cada variedad que integra el conjunto de Ana y José. Las
variedades tampiqueño (TA / nº4, fig.3,10), negro (NE / nº14), zapalote (ZA / nº7) y blanco de ocho (B8 /
nº2) las sembró también el padre de José y la primera (TA) es la que conserva con especial aprecio. Las
variedades acriollada (AC / nºA), amarillo huesillo (AH / nº3) y la blanco pozolero (BP) que perdió, son
incorporaciones recientes. La olote delgado (OL / nº12) la adoptó desde que se casó con Ana, pues el
padre de ella lo sembraba, José menciona que conserva poca cantidad, pues sólo le interesa por su olote
delgado (rendimiento en grano) para que se mezcle con el TA que es de olote muy grueso y para que lo
reduzca. José habla de una variedad local amarillo ancho, que ha buscado pero no ha encontrado (en la
colecta tampoco se detectó), dice que dejaron de sembrarla porque los intermediarios no aceptaban más
que maíz de color blanco, dice que entonces desconocían lo bueno que era el amarillo para el ganado.
Otra variedad que perdió fue la dulce (DU / nº5) por accidente, las ratas se comieron la semilla para
siembra, ya no hizo esfuerzo por conseguirla, pues sus hijos ya habían emigrado y no les interesaba las
golosinas.
Figura 14. Proporción de cada una de las variedades del conjunto de José y Ana
Con su conjunto, José y Ana buscan resolver 3 necesidades: 1) diversidad de usos, 2) producción
(adaptación agroecológica y rendimiento) y 3) la satisfacción de ciertos aspectos intangibles.
Las necesidades del núcleo familiar y el conjunto de variedades
En la tabla 12 se presenta la diversidad de usos y las variedades del conjunto para satisfacerlos. Si bien la
cultura culinaria del maíz es patente en el hogar de Ana y José en la cantidad de usos destinados a la
54
alimentación de su familia (7), el peso que tiene la satisfacción de las necesidades de alimento para su
ganado son igual de determinantes en las variedades que mantienen en su conjunto. Para el ganado tienen
4 formas de procesar el maíz y utilizaron las 8 variedades del conjunto, mientras que para su alimentación
se usaron 7. Respecto a la venta, José menciona que antes vendían más, pero hace 15 años el precio bajó
tanto que él limitó su producción para venta, aún con ello actualmente venden poco más de la mitad del
grano que producen con el fin de autofinanciar la siembra del maíz.
Los maíces blancos (TA, AC, OL y B8) José los siembra mezclados y así los pizca y así los desgrana, sólo
siembra aparte el AH, ZA y el NE, pues además de “manchar” a los maíces blancos, el primero se usa en
grano para los animales y los dos últimos son para alimentos especiales.
Autoconsumo Venta Alimentación humana
Alimentación cotidiana
Alimentación especial
Alimentación animal Alimentación humana
Variedades locales
Tort
illa
Elot
es
Pozo
le
Tam
ales
Atol
e
Pino
le
Mol
e pi
pián
Gra
no
Ensi
lado
: pl
anta
s y to
das
las m
azor
cas
Forr
aje:
plan
tas y
toda
s la
s maz
orca
s Fo
rraj
e:
Plan
tas y
m
azor
cas m
al
form
adas
Gra
no:
alim
enta
ción
co
tidia
na
tota
l
Tampiqueño (TA) 7
Amarillo huesillo (AH) 5
Acriollado (AC) 6
Uruapan (UR) 1
Negro (NE) 3
Zapalote (ZA) 5
Blanco de ocho (B8) 7
Olote delgado (OL) 6
total 4 5 2 4 4 1 1 1 2 5 7 4
Tabla 12. Los diversos usos y las variedades empleadas
Todas las variedades del conjunto son consideradas importantes por José y Ana, exceptuando las
variedades UR, OL y B8, la primera de éstas fue de adopción circunstancial (para las tierras que rentaron)
y de las otras dos siembra poca semilla y mezcladas, de hecho José las considera “satélites” porque tienen
algunas características que no le agradan: el OL considera que la planta no es grande y no rinde para
forraje, mientras que el B8 además ser pequeña la planta, no se desempeña bien en sus parcelas que están
en ladera. El OL lo conserva por su rendimiento en grano por el olote delgado y el B8 porque son buenos
los elotes.
Para la alimentación cotidiana de la familia (tortilla) se consideran esenciales las variedades TA, AC y las
variedades B8, AH, ZA y NE para los alimentos especiales. La ZA es la que más aprecian mientras que la
55
NE José la dejó de sembrar un tiempo porque a causa de la polinización cruzada “manchaba” los maíces
blancos, impidiendo que los pudiera vender bien, el color blanco se exigía (hace 15 años) por parte de los
compradores al mayoreo para hacer la tortilla industrializada. Todavía en la actualidad José y Ana venden
la mezcla de variedades blancas (TA, AC, OL y B8), preferida por la gente para las tortillas.
Para el alimento de sus animales considera principales la variedad TA por el tamaño de la planta, y por la
calidad aceitosa del grano a la variedad AH, el AC también es muy apreciado por su rendimiento y al
tener la caña más gruesa resiste mejor los fuertes vientos, problema que puede llegar a tener el TA por ser
tan grande. El proceso de ensilaje lo hizo este año por primera vez y usó el AH por su cantidad de aceite
en grano y el UR por las condiciones agroecológicas.
Especificidad y atributos de las diferentes variedades
En la tabla 13 se detallan los usos, los aspectos de producción y los atributos asociados a cada uno de
ellos. Se observa que de la diversidad de variedades conjuntan los atributos de su interés.
Consumo humano Consumo animal Venta Producción
Atributos
Tort
illa
Elot
e
Pozo
le
Tam
ales
Atol
e
Pino
le
Mol
e pip
ián
Forr
aje
Ven
ta d
e gr
ano
Agr
o-
ecol
ogía
Man
ejo
tota
l
Sabor dulce del grano 6 Suavidad del grano 4
Color blanco del grano 2 Consistencia del grano 1
Grano harinoso 1 Temporalidad: que sea precoz 1
Duración antes de sazonar 1 Tamaño grande y ancho del grano 2
Tamaño grande de mazorca: rendimiento 2 Peso de la mazorca 1
Tolerante a la maleza 1 Dureza del grano: almacenamiento 1
Capacidad de reventar y esponjar del grano 1 Tiempo corto de cocción 1
Olote pequeño (cantidad de grano en mazorca): rendimiento 2
Sabor dulce de la planta 1 Tamaño grande y altura de la planta:
rendimiento 1
Tamaño bajo de la planta y caña gruesa: resistencia viento 1
Resistencia a la sequía 1 Cantidad de aceite en el grano 1
Adaptación a condiciones de ladera 1 total 6 5 5 1 1 2 1 5 2 3 2
Tabla 13. Atributos demandados por José y Ana para cada tipo de uso, producción y venta
56
Existen características que se asocian a un sólo uso o aspecto de producción, mientras que la
característica “sabor” se repite como atributo necesario para al menos 6 distintos usos. Los usos que
demandan más características son el alimento cotidiano, la tortilla (6), y los especiales elotes (5) y pozole
(5). También tienen interés en distintos atributos para la alimentación de sus animales (5).
En cuanto a la demanda de atributos, se evidencia que en ciertos casos éstos pueden ser contradictorios,
por ejemplo para enfrentar la situación agroecológica de los fuertes vientos -que son una amenaza
habitual durante el tiempo de lluvias- se desea que la planta no sea tan grande en tamaño para que resista,
pero por otra parte, la altura de la planta es muy valorada porque da mucho forraje. Observando la tabla
14, podemos encontrar otra contradicción, se aprecia la característica del tamaño de mazorca en la
variedad TA, pero el olote grande significa menor rendimiento en grano. De ahí que se busquen distintas
variedades, para equilibrar los atributos deseados.
Variedades
Atributos
Tam
piqu
eño
(TA)
Amar
illo
hues
illo
(AH
)
Acri
olla
do
(AC
)
Uru
apan
(U
R)
Neg
ro
(NE)
Zapa
lote
(Z
A)
Blan
co d
e oc
ho (B
8)
Olo
te
delg
ado
(OL)
tota
l
Sabor dulce del grano 3 Suavidad del grano 4
Color blanco del grano 5 Grano harinoso 1
Temporalidad: que sea precoz 4 Duración antes de sazonar 3
Tamaño grande y ancho del grano 2 Tamaño grande de mazorca: rendimiento 2
Peso de la mazorca 3 Tolerante a la maleza 2
Dureza del grano: almacenamiento 4 Capacidad de reventar y esponjar del grano 3
Tiempo corto de cocción 3 Olote pequeño (cantidad de grano en
mazorca): rendimiento 1
Sabor dulce de la planta 8 Tamaño grande y altura de la planta:
rendimiento 1
Tamaño bajo de la planta y caña gruesa: resistencia viento 3
Resistencia a la sequía 1 Cantidad de aceite en el grano 1
Adaptación a condiciones de ladera 6 total 9 9 6 3 9 10 7 7
Tabla 14. Los atributos y las variedades del conjunto de José y Ana
57
La variedad que más atributos conjunta es la ZA que se destina a usos especiales exclusivamente, y
precisamente esta variedad es muy apreciada por su calidad culinaria, sin embargo siembran poco porque
no es para el consumo cotidiano y porque requiere de un intenso manejo pues no resiste la maleza, así
como la sequía cuando hay irregularidad en el patrón de lluvias, además es de difícil almacenamiento
porque el grano es harinoso y lo hace susceptible al ataque de los insectos. Por otro lado el TA es
apreciado por su resistencia, tanto a la maleza como a la sequía, además es el maíz de alimento cotidiano
y el que aporta mayor cantidad de forraje por su altura. Las variedades AC y AH también tienen
numerosas características de interés, en especial la segunda, por la cantidad de aceite en el grano. En el
caso del NE, se aprecian características de él para alimentos ocasionales o especiales, pero José le
reprocha que no lo pueda sembrar muy cerca de las otras variedades porque las “mancha” al cruzarse con
ellas.
A la que menos atributos se le adjudican es a la variedad UR, coincidentemente esta variedad no forma
parte del conjunto de José sino que es circunstancial. Ahora, en cuanto a los atributos más mencionados
está el sabor de la planta, que es dulce en todas las variedades locales y agrada a los animales, por eso
utilizan el rastrojo de todas ellas. Otro aspecto para ellos importante, es que las variedades se adapten a la
siembra en ladera, que es la condición topográfica de sus parcelas.
El maíz en tanto que patrimonio intangible
En numerosas ocasiones, José y Ana comentaron que la siembra del maíz y la misma vida como
campesinos, desde la perspectiva de la bonanza o tranquilidad económica, es desoladora. Para ellos no es
el negocio que pueden hacer con el maíz lo que los impulsa a sembrarlo sino la tradición y el sentido que
les da en la vida hacer lo que saben:
Casi, casi prácticamente a la siembra del maíz, pues se le invierte más que lo que produce, nomás que nosotros lo hacemos casi por pura tradición [...] pues qué más va a hacer uno aquí ¿si no siembra? Porque como negocio, no. Y pues eso es lo que yo me enseñé a hacer y pues de menos de ahí comemos nosotros y nuestros animales.
Es bien bonita la vida del campesino, bien bonita, porque ira yo tengo 6 hijos, aquí nomás pensando “qué harán mis hijos en el norte, qué les pasaría”, y me voy al cerro y allá santo remedio, se me olvida. Aquí en la casa nomás pensando puras cosas malas.
Y en relación con el uso y conservación de variedades locales de maíz en su conjunto, valoran la
experiencia y conocimiento que de ellas tienen y por consiguiente su manejo:
(Hablando de la variedad tampiqueño TA) Es el más antiguo conmigo, porque tengo reconocido que ése pega dondequiera y es menos delicado [...] es que uno con el tiempo va conociendo y así va quedándose con las variedades que le dan resultado, vamos suponiendo si sembraron ahí, y ve uno que pega bien ese maíz, entonces le compra uno un puñito pa’sembrar y ya le cala, sino pegó ya otro año con uno, pues lo deja uno y vuelve uno a sembrar de otro y así.
58
También manifiestan afecto por sus variedades en relación a su desempeño:
Nombre con esta (variedad tampiqueño TA) estoy digamos encariñado, porque pega dondequiera y da la planta grande y rinde mucho pa’la pastura, siempre, siempre me ha respondido. Este otro (la variedad acriollada AC) pega mejor que el tampiqueño TA, pero yo no lo cambiaría ni nunca lo dejaría de sembrar.
Conclusión
Las actividades productivas de José y Ana se abocan a mantener y reproducir su forma de vida
campesina aunque también tienen una perspectiva de producir para el mercado pero de forma muy
discreta. La siembra del maíz en su unidad de producción es central, alimentarse del maíz que ellos
mismo producen y de variedades locales con cualidades culinarias específicas muestran un arraigo
cultural a este cultivo. El ganado también ocupa una posición relevante, pues es su principal fuente de
ingresos. La capacidad de adaptación de sus variedades a sus condiciones agroecológicas y la diversidad
de usos es una cuestión primordial para ellos, los aspectos intangibles se podrían ubicar en segundo
término.
3.1.3 El caso de Jaime Cárdenas
Jaime nació en Chiquilistlán en el Rancho las Canoas hace 82 años, desde que enviudó hace 6 años -
después de 58 años de matrimonio- quedó solo y una de sus hijas y su esposo se mudaron a vivir con él.
La pequeña y humilde casa, que se ubica a las orillas de la cabecera municipal, Jaime la habita desde que
se mudó con su esposa en el año 1986, cuando el “patrón” le pidió que dejara el Rancho Las Canoas en
el que nacieron, vivieron y trabajaron como “medieros” 3 generaciones: su abuelo, su padre y él. El
patrón argumentó que Jaime ya no tenía la suficiente fuerza para trabajar, no le dio más trabajo y lo
despidió sin ningún tipo de indemnización.
Jaime y su esposa tuvieron 11 hijos, 6 mujeres y 5 hombres, todos están casados. Cuatro de ellos, 2
mujeres y 2 hombres, emigraron a la ciudad de Guadalajara y el resto viven con sus respectivas familias
en la cabecera municipal de Chiquilistlán.
La actividad de Jaime es exclusivamente el cultivo de maíz; como no cuenta con tierras, siembra como
mediero las tierras de otros. Comenta que antes, cuando aún vivía su mujer, sembraba asociando el maíz
con frijol y calabaza, y cuando vivían en el Rancho Las Canoas tenía unos cuantos animales: gallinas,
caballos y puercos.
Como ingresos Jaime cuenta con lo poco que le reporta la venta de excedentes de maíz y en este año
vendió también pastura, tiene también una pequeña ayuda económica mensual del gobierno y sus hijos le
ayudan cuando así lo requiere.
59
La producción de maíz
Para Jaime el objetivo de la producción de maíz es la subsistencia, obtiene lo de su gasto y un poco para
venta, que generalmente reinvierte en la misma siembra del maíz. Este año produjo pastura
exclusivamente para venderla, no obstante se trata de cantidades modestas.
Yo siembro por allá en mi laborcita (coamil) así poquita, y así me la llevo [...] Si me sobra algo sí lo vendo, para ayudarme a comprar el abono, porque el abono está recarísimo.
Jaime siembra en una parcela en ladera (coamil) de poco menos de un hectárea (8,000 m2) bajo el acuerdo
de mediero; tiene derecho a pizcar todas las mazorcas bien formadas y deja las mazorcas mal formadas y
el rastrojo con el que el dueño del coamil alimenta a su ganado. De este grano aparta el que consumirán él
y la familia de uno de sus hijos (la hija y su esposo que viven con él producen su propio maíz), y el
excedente lo vende.
Jaime no tiene animales de ningún tipo para mantener, pero en este ciclo excepcionalmente sembró maíz
con el objetivo de producir pastura para vender. El trabajo lo hizo junto con dos de sus hijos en poco más
de una hectárea (12.000 m2) que le prestaron a uno de ellos. También por primera vez, en este año sembró
un pequeño terreno (800 m2) propiedad de una de sus hijas y su esposo, maíz para consumirlo
exclusivamente en elotes, todos se los regaló a la familia de esta hija.
En la tabla 15 se resumen la forma de sembrar de Jaime. Generalmente cuenta con la ayuda de un hijo en
los momentos más pesados de la siembra, deshierbe y cosecha. Utiliza la coa e insumos químicos como
fertilizante y herbicida, por ello ya no siembra frijol y calabaza. Para transportar el maíz que cosecha para
grano, un hijo le ayuda con una camioneta, y para la parcela que sembraron de pastura, rentaron un tractor
para moler el maíz, de esta parcela no cosechó nada de grano para él, todo se molió.
Variedades -locales y una mejorada Mano de obra -familiar
Herramientas -coa -renta molino impulsado por tractor par moler pastura. -camioneta para transportar cosecha
Insumos -fertilizante -herbicida
Tabla 15. Elementos y prácticas de la agricultura de maíz realizada por Jaime
El destino de la producción de Jaime se representa en la figura 15 así como lo que tiene que ingresar del
mercado formal para completar su estrategia. Como se ha mencionado, este año comenzó a sembrar maíz
para vender pastura, la ganancia se la dividieron entre él y sus hijos, y como considera que los resultados
fueron buenos lo repetirán mientras tengan disponible la parcela.
60
Figura 15. Proporciones de cada destino de la producción de maíz en el hogar de Jaime
Cosecha maíz y lo destina para: a) grano (maíz maduro), del que aparta la cantidad necesaria para el
consumo de él mismo y la familia de uno de sus hijos (2 adultos, 3 niños) además, aparta la semilla para
el siguiente ciclo. El excedente lo vende al menudeo entre los vecinos; b) elotes (maíz tierno)
exclusivamente para el consumo de las familias de sus hijos, él ya no puede comer elotes porque le faltan
los dientes; c) pastura, la totalidad es para la venta a personas conocidas que tienen ganado y d) compra
en tiendas especializadas 3 o 4 kilos de semilla mejorada que representaría un 6% del grano total que
siembra.
Selección y manejo del conjunto de variedades de maíz
Hasta hace unos 4 años, Jaime sembraba exclusivamente variedades locales maíz, a partir de esa fecha
incorporó en su conjunto una variedad mejorada. Su conjunto ha sufrido cambios en estos últimos años,
pues dejó de sembrar 4 variedades que utilizaba para los alimentos especiales, las variedades negro (NE
/nº14, fig.3,10), zapalote (ZA nº7), dulce (DU /nº5) y blanco pozolero (BP /nº6), dos fueron sus razones, una
es que estas variedades son precoces y la parcela que actualmente siembra está muy lejana, por ahí los
animales bajan a alimentarse y acaban con la producción, la otra razón es que desde que está solo siembra
menos cantidad y para menos intenciones de uso que antaño, pues desde que todos sus hijos se casaron, y
en particular, desde que su esposa murió, las preparaciones especiales como pozole, mole pipián, tamales
y golosinas como el pinole y el ponteduro ya no se cocinan en su casa. También explica que ahora que
está viejo ya no come la misma cantidad de maíz que antes.
61
Figura 16. Proporción de cada una de las variedades del conjunto de Jaime
Es así que Jaime se limita a sembrar las variedades (ver figura 16) de uso cotidiano para la tortilla:
pipitillo (PI /nº11) y amarillo criollo (AM / nº1), en este año volvió a usar una de las variedades (blanco
pozolero BP) que ya había dejado para sembrar en el pequeño terreno de su hija para darle los elotes. De
la variedad mejorada (HIB) siempre siembra poco y la incorporó porque:
No pues pega bien por eso lo compran los ricos, lo compran porque ven que les da resultado, lo muelen también para el gasto de sus animales, ellos para eso lo ocupan. Es chaparrita la milpa, aunque haiga aire no cae, entonces empezaron los comentarios que ése maíz era muy bueno que.. y yo vía, ¡que daba de a dos mazorcas cada milpa! (el maíz suele dar una mazorca por planta), y entonces yo fui a Tecolotlán (poblado cercano) y allá donde venden todos esos, y entonces pregunté y me dijeron “de cuál variedad quieres” porque hay de muchas variedades. Yo le dije “yo quiero del cuatero (que produce 2 mazorcas por planta)”.
Compra poca semilla pues le parece cara:
Pos mire, es uno muy pobre entonces pa’comprar así el híbrido pos cuesta mucho, por el precio no puede uno.
Sin embargo, Jaime menciona que aunque tuviera dinero no sustituiría sus variedades criollas, en todo
caso sembraría una parte de híbrido.
Las necesidades de Jaime con el tiempo se han restringido, ahora sus preocupaciones giran en torno a: 1)
tres usos distintos, alimento cotidiano (tortilla), ocasional o especial (elotes) y la producción de pastura,
2) los aspectos agroecológico y de rendimiento para la producción y 3) los aspectos intangibles cobran
mayor relevancia.
Las necesidades del núcleo familiar y el conjunto de variedades
En la tabla 16 se explican los usos y las variedades destinadas a cada uno de ellos. Tanto para la
producción de grano en la parcela que siembra como mediero, como para la producción de pastura en la
62
parcela que siembra junto con sus hijos, Jaime utiliza las variedades PI y AM, de hecho, Jaime siembra,
cosecha, desgrana y almacena estas dos variedades mezcladas; y como siembra poca semilla de la
variedad mejorada (HIB) no lo hace mezclándola con las otras variedades sino que destina unos cuantos
surcos a la orilla de su parcela, lo que cosecha de esta variedad lo desgrana y lo mezcla con el maíz de
uso cotidiano (PI y AM) para hacer tortillas. El único alimento especial son los elotes, como sembró un
pequeño pedazo especial para este uso, consiguió la variedad blanco pozolero (BP) para hacerlo. Aunque
Jaime ya no siembre maíz para usos especiales como el pozole, tamales y atole, él sigue consumiendo
estos platillos gracias a las familias de sus hijas, pues en los hogares de ellos sí de producen maíz, cocinan
y le convidan a Jaime.
Autoconsumo Venta Alimentación humana
Alimentación cotidiana
Alimentación especial
Alimentación humana
Alimentación animal
Variedades locales y mejoradas To
rtill
a
Elot
es
Gra
no
alim
enta
ción
co
tidia
na
Forr
aje:
plan
ta y
to
das l
as
maz
orca
s
tota
l
Amarillo criollo (AM) 4
Pipitillo (PI) 3
Blanco pozolero (BP) 1 Variedad mejorada
Cuatero (HIB) 1
total 3 2 2 2
Tabla 16. Los diversos usos y las variedades empleadas
Especificidad y atributos de las diferentes variedades
De los distintos usos que Jaime le da a su maíz, el uso para el que más características o atributos
mencionó es para la alimentación cotidiana, es decir las tortillas (ver tabla 17).
En la tabla 18 se enuncian los atributos o características que le interesan a Jaime y su relación con las
variedades que mantiene en su conjunto. Jaime incorporó hace aproximadamente 30 años a la variedad
pipitillo (PI) porque le interesó el rendimiento que da en grano por tener un olote delgado, también
considera que tiene calidad para la tortilla y en especial que es de color blanco. La idea de mezclar ésta
variedad con el amarillo criollo (AM) –variedad heredada de sus padres y abuelos-, fue el deseo de que la
variedad AM adelgazara también su olote con las sucesivas cruzas, además también le interesa que el
63
color amarillo en la tortilla se diluya con el color blanco, y es que a Jaime no le gustan las tortillas de
color amarillo.
Consumo humano Venta Producción
Atributos
Tort
illa
Elot
e
Ven
ta d
e Fo
rraj
e
Ven
ta d
e gr
ano
Agr
oeco
logí
a
tota
l
Sabor dulce del grano 2 Suavidad del grano 1
Piel delgada del grano 1 Color blanco del grano 2
Cantidad de aceite en el grano 1 Temporalidad: que sea precoz 1
Olote pequeño (cantidad de grano en mazorca): rendimiento 2 Cantidad de mazorcas por planta: rendimiento 2
Tamaño bajo de la planta: resistencia viento 1 Tamaño grande y altura de la planta: rendimiento 1
Sabor dulce de la planta 1 Adaptación a condiciones de ladera 1
total 5 3 3 3 2
Tabla 17. Atributos demandados por Jaime para cada tipo de uso, producción y venta
Variedades
Atributos
Amar
illo
crio
llo (A
M)
Pipi
tillo
(PI)
Blan
co
pozo
lero
(BP)
Cua
tero
(H
IB)
tota
l Sabor dulce del grano 2
Suavidad del grano 3 Piel delgada del grano 2
Color blanco del grano 2 Cantidad de aceite en el grano 1 Temporalidad: que sea precoz 2
Olote pequeño (cantidad de grano en mazorca): rendimiento 1 Cantidad de mazorcas por planta: rendimiento 1
Tamaño bajo de la planta: resistencia viento 1 Tamaño grande y altura de la planta: rendimiento 2
Sabor dulce de la planta 2 Adaptación a condiciones de ladera 3
Total 8 6 4 4
Tabla 18. Los atributos y las variedades del conjunto de Jaime
64
La variedad mejorada cuatero (HIB) la tiene en su conjunto pero de manera relegada, por un lado le
agrada que sea muy resistente al viento, pero dice que no la usaría para pastura, porque además de que
tiene menos rendimiento en biomasa, a los animales no les gusta su sabor.
Para la producción de pastura, Jaime utiliza también las variedades PI y AM, dice que ésta última es
especial para el ganado porque contiene mucho aceite el grano.
Jaime siembra la variedad mejorada cuatero (HIB) por curiosidad, vio características que le agradaron y la
adoptó, se queja de que sea cara, pues cada año tiene que comprar semilla porque no produce si él mismo
sembrara de la semilla que cosecha. Aunque le ve ventajas sobre las locales como la altura de la planta y
sobre todo el hecho que de dos mazorcas por planta, dice que nunca dejaría de sembrar las variedades
locales, en especial la variedad amarillo criollo (AM):
No pos yo creo que, yo creo que este maíz no lo dejaría por nada y no que me pregunte quien me pregunte si a mí me gusta, porque ya de tanto tiempo que tengo y he visto que me ha dado rendimiento y las tortillas salen rebuenas.
Las ventajas que ve en las variedades criollas es que tienen más calidad por su sabor, tanto para el
alimento humano como el animal.
El maíz en tanto que patrimonio intangible
Para Jaime la siembra de maíz no es un negocio, él considera que invierte mucho y no obtiene los
beneficios:
Pos es que ya ahorita la labor ya no paga, no paga porque es mucho lo que gasta uno y mucha maniobra de trabajo y no paga, no ya no orita el abono está recarísimo.
Sin embargo, la siembra del maíz le provee un sentido de vida, en tanto que Jaime aunque ya está viejo se
mantiene activo y se siente útil:
Yo siembro poquito, poquito pero sigo sembrando porque yo ya me impuse, yo siempre he sido campesino y pos eso es lo que siempre he sabido hacer y pos de ahí se benefician algunos de mis hijos.
Para Jaime las variedades locales son también un asunto identitario también, se siente heredero de un
“don” que le dejaron sus antepasados:
Desde que yo conocí a mis papás, mis abuelos, sembraban de ése (amarillo criollo, AM). Es original que de años y más años, y por eso via que pos no lo dejaría de sembrar ¿verdad? Ya estamos acostumbrados a nuestro maíz, por eso se nombra criollo, porque pos tantos años que tengo y desde que yo me acuerdo haber conocido a mis abuelitos, todos ahí sembraban puro de ése, también negro (NE) y zapalote (ZA), pero poquito.
Otro aspecto más es el valor que le da Jaime a la experiencia de utilización y conocimiento que tiene
sobre las variedades locales:
65
Porque ya sé, ya lo tengo reconocido que para mí todo el tiempo ha sido bueno, sí bueno pa’los elotes más dulces y luego tiene más vitaminas, más aceite el maíz amarillo. Y yo ya sé dónde se pega bien, yo ya tengo bien reconocido de los maíces criollos de aquí cómo funcionan.
Conclusiones
Jaime es un campesino que por su edad y el hecho de no contar con una familia como tal, ha modificado
las necesidades que antes satisfacía con el maíz. Sin embargo, aún cuando era más joven su unidad de
producción se enfocaba también a la subsistencia. Ahora siembra poco y vende sus excedentes. Aunque
este año inició con el proyecto de sembrar una parcela exclusivamente para la venta de pastura, las
cantidades que manejan son bastante modestas.
El conjunto de variedades que Jaime mantenía, se transformó y se redujo en la medida que las
necesidades de Jaime se modificaron y se podría decir también que se redujeron. Aún con ello sigue
conservando la variedad que fue central en el conjunto de sus padres y sus abuelos: amarillo criollo (AM).
Sin embargo, su incapacidad de mantener la parcela como antes lo hacía, lo ha obligado a dejar
variedades que aún siendo apreciadas por él e históricas dentro de su conjunto, eran más susceptibles al
ataque de los animales: zapalote (ZA), negro (NE).
3.2 Casos de estudios que utilizan principalmente variedades mejoradas
3.2.1 El caso de Marco y Eva López
Marco (54) y Eva (51) nacieron en la cabecera municipal de Chiquilistlán y siempre han vivido ahí. Se
casaron hace 24 años y desde entonces viven en una casa modesta -que dista de ser humilde- a unas
cuantas calles de la plaza central. En la parte frontal de su casa acondicionaron una pequeña tienda de
abarrotes que atiende Eva. No tuvieron hijos, sólo ayudan un poco y de manera económica a la madre de
Marco.
Eva proviene de una familia campesina, su padre con 78 años aún siembra variedades criollas de maíz. El
padre de Marco no fue campesino sino pequeño comerciante de frutas y verduras, Marco aprendió a
sembrar con su abuelo, pues cuando era pequeño le ayuda de vez en cuando en la labor.
Marco primero trabajó como mozo con las familias ricas del pueblo, después compró unas cabezas de
ganado y dice que ésta fue la razón por la que comenzó a sembrar, para alimentarlos. Cuando Marco
comenzó a sembrar rentaba tierras, dice que no hacía acuerdos de mediero porque justamente lo que a él
le interesaba era la pastura, que es con la que se quedan los dueños de parcelas como parte del trato. Hace
13 años compró una parcela de 12 hectáreas de extensión a las afueras de la cabecera que siempre había
66
usado como agostadero hasta hace apenas 3 años que comenzó a utilizarla para sembrar, y entonces dejó
de rentar para este propósito. En la actualidad siembra 3 hectáreas y el resto (9 has.) las usa de
agostadero, además tiene en calidad de préstamo una tierra de su hermano (6 has.) que usa como
agostadero también y compró el derecho al rastrojo de una parcela de 3 has. de un campesino que cosechó
sólo el grano porque no tiene ganado.
Para Marco y Eva sus actividades principales son el ganado y la tienda de abarrotes, el maíz aunque es
una actividad que ocupa mucho de su tiempo está supeditada al ganado. Marco tiene 30 cabezas de
ganado de doble propósito, venta de carne y leche, por ello compra alimento balanceado para
complementar su alimentación. Además de vender la leche, hacen alrededor de 10 kilos de queso que
venden en su tienda. Tienen también 25 gallinas para su propio consumo y venta discreta de huevo, a
éstas las alimentan también del maíz que compran para su propio consumo.
La producción de maíz
El objetivo principal de Marco al sembrar maíz es su ganado, no obstante que para él y Eva el maíz es
también la base de su alimentación. Marco dice que le conviene comprarlo en vez de producirlo a raíz de
que en una o dos ocasiones sembró con el fin de usarlo para el ganado y para su consumo:
Ahí una vez o dos sí intentamos, pero empezamos a ver que nos salía muy cara la pizca, entonces empezamos a comprar, me salía por mitad [...] la gente (contratada) no... desquitamos, entonces mejor con maquinaria y de volada me desocupo y pal’gasto mejor lo compro, me sale mejor.
Y por procedimiento tampoco les conviene cosechar maíz para ellos:
Para moler (para pastura), tumban la milpa cuando está verde pero sazona, y la dejan ahí para que se seque, después el tractor la muele, el rastrojo con todo y maíz y sale caro ponerse a pizcar porque como ya está tirada la milpa con el maíz, tienen que andarlo levantando, además tira mucha hoja, y así como está tirado lo meten al molino y rinde más [...]ahora que ensila pues ya menos se puede cosechar el maíz porque tiene un tiempo para ensilarse, que esté sazón el elote, pero no muy seco, para que guarde humedad el silo, se fermenta con lo húmedo que tiene el rastrojo, la hoja y el maíz.
Es así que Marco no siembra para su propio consumo ni cuando se casó con Eva, por ello siempre ha
comprado el maíz para su uso cotidiano con la gente que viene desde los pequeños poblados alrededor de
la cabecera ofreciendo el maíz de sus excedentes; hacen énfasis que para ello compran sólo variedades
locales pues tiene mejores cualidades que las variedades mejoradas y deben ser de color blanco, pues no
les gustan las tortillas de otro color. También compran ya sea con esta misma gente algunos kilos de
variedades de maíz especial para el pozole (zapalote ZA, negro NE), o traen desde Guadalajara (blanco
pozolero BP) para revender en su pequeña tienda.
67
Marco entonces siembra 3 hectáreas de variedades mejoradas de maíz con el fin de hacer silo para su
ganado, y casi sin darle importancia, dice que siembra unos cuantos surcos de variedades locales de maíz
para elotes para su propio consumo. Eva insistió en que así lo hiciera:
Yo insistí “vamos sembrando para los elotes” es que mi papá siempre ha sembrado, y a él le gustaba [...] aunque sea poquitos, unos surquitos y le gusta sembrar de esas tres variedades (zapalote ZA, negro NE y blanco pozolero BP) también para los elotes.
Este ciclo sembró únicamente la variedad zapalote (ZA) con ese propósito, y como le sobró lo vendieron
desgranado para pozole en su tienda.
La forma de sembrar de Marco es casi totalmente mecanizada, renta un tractor para preparar la tierra, el
surcado, la siembra, fertilización y para el procesamiento final del ensilaje. Contrata mano de obra para
aplicar el herbicida. Él se dedica junto con ayudantes que contrata al mantenimiento y ordeña cotidiana
del ganado. Sólo cuando siembran para los elotes lo hacen entre él y Eva a mano. En la tabla 19 se
sintetiza la manera de sembrar de Marco.
Variedades -mejoradas y locales Mano de obra -contratada para todo el proceso de siembra
Herramientas -tractor para todo el proceso de siembra -renta ensiladora impulsada por tractor -camioneta para transportar el silo
Insumos -fertilizante -herbicida -semilla de variedad mejorada
Técnicas -ensilaje con maquinaria
Tabla 19. Elementos y prácticas de la agricultura de maíz realizada por Marco
En la figura 17 se describe el destino de la producción de maíz, así como lo que tiene que comprar de
maíz para satisfacer sus necesidades ya sea en el mercado formal o informal. Los puntos a y b representan
el destino que tiene la producción de la variedad local zapalote (ZA) que sembraron, que representa
apenas el 4% del total de semilla sembrada: a) del grano (maíz maduro) la mayoría (79%) lo vendieron en
su tienda para pozole y apartaron un poco para las gallinas y semilla para sembrar el ciclo que viene y b)
elotes (maíz tierno) que los consumieron en su totalidad. Los puntos c, d y e tienen que ver con el maíz
que destinan al ganado: c) obtienen silo, que resulta de ensilar la totalidad de la producción de una
variedad mejorada, con el que cubre el 85% de la alimentación, d) y compra en el mercado formal
alimento balanceado con el que cubre el 15% restante y e) también tiene que comprar en el mercado
formal la semilla de la variedad mejorada, que representa el 96% del total de semilla que sembró este
ciclo. El último punto tiene que ver con la compra de maíz en el mercado informal para el consumo
68
familiar, f) del 100% que compran más de la mitad lo destinan al alimento de las gallinas, el 23% a su
consumo cotidiano y el 20% es grano para revender en su tienda.
Figura 17. Proporciones de cada destino de la producción de maíz en el hogar de Marco
Selección y manejo del conjunto de variedades de maíz
Marco comenzó a utilizar variedades mejoradas hace 8 años aproximadamente, pero hasta hace tres años
lo comenzó a hacer de forma regular, ciclo tras ciclo. Antes lo había hecho de forma irregular, pues
durante los primeros 5 años las sembró sólo en 3 ocasiones. Esto se debió a que en ocasiones rentó
parcelas donde el tipo de suelo era topure y Marco comenta que en esta tierra sólo se desempeña bien la
variedad local uruapan (UR), y esa era la que él empleaba.
Antes de comenzar a sembrar variedades mejoradas, Marco utilizaba distintas variedades locales,
menciona que nunca guardó semilla para resembrar porque todo lo molía para el ganado, y así cada ciclo
recurría a los vecinos para comprarles maíz, de ahí que él no ejerciera mucho control sobre qué tipo de
variedades sembraba. De cualquier manera procuraba sembrar amarillo criollo (AM) (se considera
especial para el ganado) y uruapan (UR). En cuanto a las variedades mejoradas, Marco ha utilizado de
distintas marcas para probar, pero la que considera que mejor resultado le ha dado es la pantera color
amarillo de ASGROW (sin foto). En este año utilizó una distinta, también amarilla, que no recuerda el
nombre, la razón es que dice no haber tenido tiempo de ir a comprar semilla a Tecolotlán, poblado
69
próximo, y que por ello aceptó la oferta de un vendedor de semillas mejoradas que se ubica en
Chiquilistlán.
En cuanto a la poca cantidad de variedades locales que siembra para consumir elotes, la suele comprar
cada inicio de ciclo con la gente de los poblados vecinos, pues es común que no tengan cuidado de
guardar para semilla pues toda la acaban en elotes o en pozole la que llegan a madurar, Marco dice no
preocuparse por ello porque es muy fácil conseguir semilla. Sin embargo este año le sobró grano de la
única variedad local que sembró (zapalote ZA nº7 fig.3,10) y guardo semilla para el ciclo que viene. En la
figura 18 se muestran las proporciones de cada una.
Figura 18. Proporciones de cada destino de la producción de maíz en el foyer de Marco
La necesidad que Marco busca satisfacer con su producción de maíz es la alimentación de su ganado y
tiene especial interés que las características del maíz le permitan la mecanización de la producción y el
rendimiento en forraje. Por otra parte le interesa (en especial a Eva) que tenga características de calidad
para el elote y pozole. De ahí que sus preocupaciones las podamos dividir en: 1) tres usos y de 2)
producción (agroecología, rendimiento y manejo). En cuanto a las necesidades intangibles, Marco no
manifestó apego alguno por alguna variedad ni relación especial identitaria o de afecto, comenta que su
interés está en que las variedades rindan para su ganado.
Las necesidades del núcleo familiar y el conjunto de variedades
En la tabla 20 se sintetizan los usos y las variedades empleadas por Marco y Eva, como se observa se
divide la tabla entre el maíz que compran y el que ellos mismos producen.
70
Maíz producido Maíz comprado Alimentación
humana Alimentación
humana Alimentación animal Alimentación
especial
Venta Alimentación animal Alimentación
cotidiana
Reventa
Variedades mejoradas y locales
Ensi
laje
:
pl
anta
y
toda
s las
m
azor
cas
Elot
es
Pozo
le
Gra
no:
Alim
enta
ción
es
peci
al
Gra
no:
Alim
enta
ción
de
gal
linas
Tort
illa
Gra
no:
Alim
enta
ción
es
peci
al
tota
l
Variedad mejorada (HIB) Color amarillo 1
Zapalote (ZA) 3
Variedades locales Color blanco 2
Variedades locales (ZA, NE o BP) 1
total 1 1 1 1 1 1 1
Tabla 20. Los diversos usos y las variedades empleadas
Marco y Eva hacen una diferenciación clara entre el maíz que es para consumo animal del que es para
consumo humano; su unidad de producción se concentra en el primero y de manera muy discreta para el
segundo propósito, que en realidad satisfacen con la compra.
Para el primer propósito, a Marco le interesa en especial el rendimiento y la mecanización, y para ello
considera más aptas a las variedades mejoradas, pero junto con Eva coincide en que éstas variedades no
cumplen con las propiedades organolépticas necesarias para el consumo humano, por ello el maíz que
producen de variedades mejoradas lo destinan exclusivamente a los animales.
Para el segundo propósito -que es su propio autoconsumo- utilizan variedades locales. La variedad
zapalote (ZA) que ellos mismo produjeron la usan para preparaciones especiales, y por ello no necesitan
sembrar mucho, en esta ocasión la cosecha les rindió para elotes, pozole y vender un poco de grano (para
pozole) en su tienda. En cambio el grano que utilizan para el alimento cotidiano (tortilla para ellos y
grano para las gallinas) que implica mayor cantidad, lo compran con las personas que ofrecen sus
excedentes, pero el requisito es que éste grano sea de color blanco, no importándoles de qué tipo de
variedad con que sea local, y es que no les gustan las tortillas que tengan otro color. Es usual que
compren grano para revender en su tienda, generalmente lo hacen de las variedades de color (ZA y NE)
que son las que la gente de Chiquilistlán aprecian por su calidad para la alimentación especial: elotes y
pozole.
71
Especificidad y atributos de las diferentes variedades
Aunque Marco y Eva le dan sólo 3 usos distintos al maíz para su alimentación, los atributos o
características que demandan son exclusivamente organolépticos y estos son más numerosos que los
atributos que demandan para la alimentación animal. En la tabla 21 se muestran los usos y los aspectos
de producción en relación con las características o atributos demandados por Marco y Eva, mientras que
en la tabla 22 se muestran estos atributos en relación a las variedades que manejan. De las variedades
locales se mencionaron más atributos que de la variedad mejorada.
Consumo humano Consumo animal Producción
Atributos
Tort
illa
Elot
e
Pozo
le
Ensi
laje
Agr
oeco
logí
a
Man
ejo
tota
l
Sabor dulce del grano 2 Suavidad del grano 2
Piel delgada del grano 1 Color blanco del grano 1
Cantidad de aceite en el grano 1 Capacidad de reventar y esponjar del grano 1
Que no sean indigestos 1 Cantidad de mazorcas por planta: rendimiento 1
Tamaño bajo de la planta: resistencia viento 2 total 3 3 2 2 1 1
Tabla 21. Atributos demandados por Marco para cada tipo de uso, producción y venta
Variedades
Atributos
Var
ieda
d m
ejor
ada
Zapa
lote
(ZA
)
Var
ieda
des l
ocal
es
(col
or b
lanc
o pa
ra
alim
enta
ción
cot
idia
na)
tota
l
Sabor dulce del grano 2 Suavidad del grano 2
Piel delgada del grano 1 Color blanco del grano 1
Cantidad de aceite en el grano 1 Capacidad de reventar y esponjar del grano 1
Que no sean indigestos 1 Cantidad de mazorcas por planta: rendimiento 1
Tamaño bajo de la planta: resistencia viento 1 total 3 5 3
Tabla 22. Los atributos y las variedades del conjunto de Marco
72
No obstante es importante observar, que los aspectos de producción no son características que les
preocupen en las variedades locales porque además de sembrar poco, compran la mayor parte que
consumen. En cambio, cobra especial relevancia los aspectos de producción como es la agroecología, el
rendimiento y el manejo en la variedad mejorada utilizada para producir la alimentación animal,
evidentemente esto se debe a que su sistema se centra en el ganado.
Y aunque son pocos atributos mencionados como requisitos para la producción del silo, éstos explican las
razones por las que Marco ha preferido las variedades mejoradas sobre las locales.
Marco menciona que las variedades locales tienen ventaja por sobre las variedades mejoradas, en tanto
que el sabor de la planta es dulce, es más grande y alta lo que significa mayor cantidad de biomasa o
rendimiento, que no cuesta tan cara la semilla y que se adapta a tierras como la topure. Mientras que la
planta de las variedades mejoradas es desabrida y áspera, es baja la planta, cuesta cara la semilla y no se
adapta a todos los tipos de tierra. Sin embargo, existe una razón central y esta es la mecanización, y en
ello existe una contradicción respecto a las variedades locales, y es que al crecer la planta alta se podría
decir que tendrá mayor rendimiento, pero el problema es que por esta misma “virtud” tiene el problema
de ser susceptible a doblarse y romperse debido a los fuertes vientos que suelen azotar la zona, que junto
con la falta de uniformidad (la altitud entre las plantas es irregular) dificulta realizar el corte y el ensilaje
con maquinaria sin mucho desperdicio de hoja, lo que implica más gasto económico pues necesitan de
mano de obra contratada para levantar , cortar y meter al molino de tractor las plantas caídas a causa del
viento. Marco dice preferir el silo de variedad mejorada por el rendimiento (30 toneladas por hectárea
versus 10 toneladas por hectárea de la variedad local) y el ahorro económico que significa la utilización
de maquinaria, el sabor dice que no es un problema mayor, pues además de que el proceso de ensilaje
fermenta y mejora el sabor, cada vez que les da silo a sus vacas les agrega el alimento lechero y mejora
aún más el sabor.
Conclusión
La unidad de producción de Marco y Eva está centrada en el ganado, y secundariamente a la tienda de
abarrotes, de aquí que su mayor preocupación en la producción de maíz sea el rendimiento, y el ahorro de
tiempo y mano de obra para realizarla. Es así que los atributos demandados se agrupan alrededor de las
características que les permitan la mecanización y rendimiento, las variedades se valoran desde esta
perspectiva y fácilmente una puede sustituir a otra, no existe un apego afectivo o identitario con ellas. Sin
embargo, aunque no diversifiquen mucho los usos que le dan al maíz, no cabe duda que al estar imbuidos
en la cultura culinaria de maíz, satisfagan esta necesidad a través de la compra de maíz de variedades
locales de las que valoran sus cualidades organolépticas.
73
3.2.2 El caso de Jesús y Sara Rivera
Jesús (51) nació en la cabecera municipal de Chiquilistlán, y su esposa Sara (49), en el poblado de Jalpa
que está a 50 kilómetros aproximadamente. Se casaron hace 26 años y desde entonces viven en una casa
cerca de la plaza central de la cabecera. Los hijos que tuvieron viven todavía en la casa familiar, son 5
hijos (4 hombres y una mujer), 3 de ellos (2 hombres y la mujer) ya tienen la mayoría de edad (18 años) y
ayudan a Jesús en las actividades productivas.
Tanto Jesús como Sara, provienen de familias sembradoras de maíz. El padre de Sara, con 73 años, aún
sigue sembrando en el poblado de Jalpa, Jesús por su parte, sembró junto con su padre hasta que éste
falleció, siempre tuvieron algo de ganado pero cuando el precio del maíz ya no fue rentable comenzaron a
aumentar las cabezas de ganado, el maíz entonces tenía doble propósito, la alimentación familiar y la del
ganado. Jesús heredó la tierra que su padre tenía en pequeña propiedad 41,5 hectáreas, 12 de las cuáles
están en plano y el resto en ladera, no están en la cabecera municipal sino a 40 kilómetros bajando la
montaña, por lo que éstas se ubican ya en la zona baja o caliente. Jesús dice que sus tierras son fértiles.
En la actualidad Jesús mantiene 40 cabezas de ganado, comenta que ésta es su actividad principal, pues la
siembra de maíz está en plano secundario en tanto que su objetivo es exclusivamente la alimentación de
su ganado. El ganado tiene doble propósito, vende leche y para carne. No tienen ningún otro tipo de
animal, así como ninguna actividad aparte de la siembra de maíz y el mantenimiento del ganado.
La producción de maíz
Desde 1990 la siembra de maíz dejó de ser para doble propósito (alimentación familiar y para ganado) y
pasó a ser exclusivamente para el ganado, es así que desde entonces compran el maíz para su consumo
familiar que para ellos es la base de su alimentación cotidiana y también para las ocasiones especiales.
La razón de este cambio se debe a que en 1990 -que coincide con la muerte de su padre- Jesús decide
sembrar exclusivamente variedades mejoradas. Desde 1980, Jesús y su padre habían comenzado ya a
probar las variedades mejoradas que recién llegaban a la región, sembraban éstas variedades a la par que
sembraban variedades locales, las primeras eran para el ganado y las segundas para su alimentación.
Jesús comenta que la razón de usar las variedades mejoradas es que le facilitan el ensilaje:
El criollo (variedades locales) tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas te digo que es el motivo. Las ventajas que le veo al híbrido es que es más resistente, a la sequía, a los ventarrones, no es muy fácil que se caiga, sólo que sea de a tiro un ventarrón muy fuerte. El criollo te da más maíz, te da más pastura, en el caso mío pos yo necesito para el silo, yo no vendo maíz, osea no pizco, no pizco nada, yo lo uso todo para pastura, y ahí hay las desventajas de que se cae y ya no le rinde a uno. Porque a la hora de ensilar, como yo ensilo todo, es el único que aguanta más, porque no se cae, de otro modo.. antes pues cuando sembrábamos y ensilábamos, había que juntarlo todo, ¡y nombre me salía más caro! pos imagínate meter 14 o 15 mozos a juntar, cuando te los puedes ahorrar, que la máquina lo junte.
74
Para él las variedades mejoradas sólo son superiores en tanto permiten el ensilaje porque no se caen por el
viento, pero aprecia en las locales la cantidad de pastura que pueden dar, por ello en este ciclo decidió
hacer un experimento como él lo llama:
El año pasado se me ocurrió y puse en la sembradora dos surcos de híbrido y dos surcos del criollo (variedad local) “tampiqueño” de aquí de Comala, (poblado cercano) es una milpa muy alta y una mazorca grande. Y no me dio resultado, quedé convidado a no volverle a echar, el híbrido muy parejito y parado, el otro cae muy fácil por el tamaño de la milpa y no me dio el mismo rendimiento, se me cayó.
Y a la pregunta de por qué lo hizo así:
Es que el criollo de aquí te da mucha pastura y como yo lo uso para el silo, entonces pensé echarle para que me rinda mucho, y no me dio resultado. Tuve que meter mozos para que lo juntaran, y pues me salió más caro.
Jesús siembra 5 hectáreas y ensila la totalidad de la producción. Utiliza el tractor para todo el proceso,
desde la preparación de la tierra hasta el ensilaje. Sus hijos le ayudan a aplicar el fertilizante y un poco de
herbicida, sin embargo sí contrata mano de obra para ayudarse. En la tabla 23 se resumen las prácticas de
la siembra de maíz de Jesús.
Variedades -mejoradas. Este año utilizó por única vez también locales.
Mano de obra -familiar y contratada para todo el proceso de siembra
Herramientas -tractor para todo el proceso de siembra -renta ensiladora impulsada por tractor -camioneta para transportar el silo
Insumos -fertilizante -poco herbicida -semilla de variedad mejorada
Técnicas -ensilaje con maquinaria
Tabla 23. Elementos y prácticas de la agricultura de maíz realizada por Jesús
En la figura 19 se muestra el destino de la producción de maíz, así como lo que tienen que comprar de
maíz para satisfacer sus necesidades ya sea en el mercado formal o informal: a) silo para la alimentación
de ganado, que representa el 82% de la alimentación total, como se observa en los puntos b y c, del
mercado formal Jesús b) compra la semilla mejorada que en esta ocasión representó el 60% del total
sembrado y c) compra también alimento balanceado para su ganado, se trata del 18% de la alimentación
total; d) para la alimentación de su familia todos los años compra grano de maíz de variedades locales en
el mercado informal, en esta ocasión usó el 2% para sembrarlo junto con las mejoradas, del total
sembrado fue el 40%; también en el mercado informal (los vecinos) compra los elotes que consumen su
familia durante la temporada.
75
Figura 19. Proporciones de cada destino de la producción de maíz en el foyer de Jesús
Selección y manejo del conjunto de variedades de maíz
Antes de sustituir las variedades locales por mejoradas Jesús y su padre utilizaban amarillo de ocho (AM
/nº15, fig.3,10), tampiqueño (TA / nº4), olote delgado (OL / nº12), negro (NE /nº14) y zapalote (ZA / nº7).
Desde 1980 comenzaron a probar distintas variedades mejoradas, desde hace 12 años utiliza el pantera
amarillo (HIB 1/ sin foto) de ASGROW, que es el que mejor resultado le ha dado.
En este ciclo combinó el HIB 1 con el TA, como se mencionó esto lo hizo sólo como experimento durante
el ciclo pasado y no volverá a repetirlo, sus planes son seguir con su hábito de sembrar sólo la variedad
mejorada HIB 1. En la figura 20 se observa las proporciones de las variedades que sembró.
Figura 20. Proporción de cada una de las variedades del conjunto de Jesús
76
Con la producción de maíz ellos buscan satisfacer la alimentación de su ganado, para ello requieren que la
variedad les permita la mecanización de la producción y el rendimiento en forraje. También del maíz que
compran esperan poder sus necesidades de alimentación cotidiana y de preparaciones para ocasionales o
especiales, pero esto no atañe a sus objetivos de producción. En resumen se pueden definir sus
preocupaciones: 1) alimentación del ganado y de 2) producción (agroecología, rendimiento y manejo).
Jesús y Sara no hablaron de necesidades intangibles que les aportara el maíz en concreto, al menos no
manifestaron apego o afecto por alguna de las variedades, se ciñeron principalmente a las cualidades
culinarias en el caso del maíz para su consumo y a las agronómicas aptas para la mecanización del
alimento que se produce para el ganado.
Las necesidades del núcleo familiar y el conjunto de variedades
En la tabla 24 se muestran los usos que le dan al maíz y las variedades que utilizan para satisfacerlos. Se
divide la tabla entre el maíz que producen y el que compran.
Maíz producido Maíz comprado
Alimentación humana Alimentación animal Alimentación
cotidiana Alimentación especial
Variedades mejoradas y locales
Ensi
laje
:
pl
anta
s y
toda
s las
m
azor
cas
Tort
illa
Elot
es
Pozo
le
Atol
e
tota
l
Variedad mejorada Pantera amarillo (HIB) 1
Tampiqueño (TA) 1
Variedades locales (no importa cuáles) 2
Variedades locales (ZA et NE) 2
Blanco pozolero (BP) 1
total 2 1 1 2 1
Tabla 24. Los diversos usos y las variedades empleadas
Para el ganado usan la variedad híbrida y este año la variedad TA también. Sara comenta que para su
consumo cotidiano, compran variedades locales y no les importa de cuáles sean, ellos no tienen problema
con que las tortillas no sean de color blanco, compran a las personas que vienen a ofrecer, que en general
vienen de los pequeños poblados alrededor de la cabecera pues ahí se siembra principalmente variedades
locales. El atole lo hacen con el mismo maíz que utilizan de cotidiano para las tortillas, Sara enfatiza que
el único requisito que piden para el maíz de consumo familiar es que sea de variedades locales; este año
77
el que les ofrecieron y compraron es de color blanco, sin embargo desconocen de qué tipo de variedades
locales se trata:
Para nosotros, con que sea del criollo no importa el color [...] sobretodo para el consumo es mejor el criollo, todo el que pizca para consumo o para vender es mejor el criollo, la tortilla es más buena.
Para los elotes y pozole, sí tienen preferencias por ciertas variedades locales: el blanco pozolero (BP /nº 6),
negro (NE /nº14) y zapalote (ZA / nº7) para pozole y el NE y el ZA para los elotes.
Especificidad y atributos de las diferentes variedades
Sara y Jesús le dan 4 usos al maíz que compran para su consumo y 1 uso al maíz que ellos mismos
producen. Al maíz que utilizan para comer es al que mayor cantidad de atributos o características
demandan pero todos tienen que ver con cualidades organolépticas. Mientras que los atributos que les
interesan para el maíz que destinan al silo, se relacionan al rendimiento y ahorro económico en el manejo,
en cuanto a que la planta pueda resistir el viento y no caer, de modo que con la maquinaria se pueda
ensilar (ver tablas 25 y 26).
Jesús mencionó que las variedades mejoradas pueden llegar a tener el inconveniente que la planta no tiene
sabor dulce, pero esto representa un problema sólo cuando se mete el ganado a que coman el rastrojo que
queda en la parcela antes de molerlo o ensilarlo, pues no se lo comen. Pero para él que lo ensila y además
le adiciona el alimento balanceado, no representa ningún problema.
Consumo humano Consumo animal Producción
Atributos
Tort
illa
Elot
e
Pozo
le
Atol
e
Ensi
laje
Agr
oeco
logí
a
Man
ejo
tota
l
Sabor dulce del grano 4
Suavidad del grano 2
Piel delgada del grano 1
Capacidad de reventar y esponjar del grano 1 Puede sembrarse a mayor densidad (# plantas x m2):
rendimiento 1
Tamaño bajo de la planta: resistencia viento 2 Tamaño grande y altura de la planta: rendimiento 1
total 2 3 2 1 2 1 1
Tabla 25. Atributos demandados por Jesús para cada tipo de uso, producción y venta
78
Variedades
Atributos
Var
ieda
d m
ejor
ada
Var
ieda
des l
ocal
es
(alim
enta
ción
cot
idia
na)
Tam
piqu
eño
(TA
)
Zapa
lote
(ZA
)
Neg
ro (N
E)
Blan
co p
ozol
ero
(BP)
tota
l
Sabor dulce del grano 4 Suavidad del grano 4
Piel delgada del grano 2 Capacidad de reventar y esponjar del grano 2
Puede sembrarse a mayor densidad (# plantas x m2): rendimiento 1 Tamaño bajo de la planta: resistencia viento 1
Tamaño grande y altura de la planta: rendimiento 1 total 2 2 1 4 3 3
Tabla 26. Los atributos y las variedades del conjunto de Jesús
Existen dentro de los atributos valorados para pastura, el tamaño de la planta (que significa mayor
rendimiento), una contradicción que Jesús durante el ciclo pasado intentó conciliar al sembrar
intercaladamente una variedad local (tampiqueño TA) y la variedad mejorada que lleva sembrando por
años, la pantera amarillo (HIB 1). La intención de Jesús era obtener el beneficio de la altura y grandura
del TA y evitar el riesgo de caída utilizando la variedad mejorada (HIB 1).
El atributo que más mencionaron en el caso de las variedades dedicadas al consumo es el “sabor dulce del
grano”, cualidad que más aprecian. Las variedades que conjuntan estas cualidades son las locales. Sara y
Jesús mencionaron que ellos se permiten el no sembrar variedades locales, gracias a que existen muchos
campesinos en el municipio que lo siembran y que venden sus excedentes:
Yo creo que la gente no dejaría de sembrar criollos (variedades locales), de menos yo no dejaría de sembrarlo, si yo lo pudiera sembrar... sí puedo pero no lo hago porque como otros sí lo siembran yo puedo comprar el maíz que me como, y es que por ejemplo el sabor de la tortilla es muy diferente, mucho mejor que el de los mejorados. Para comer, es el criollo.
Conclusión
La unidad de producción de Jesús y Sara se centra en la ganadería, de aquí que las variedades las elijan de
acuerdo al desempeño que tienen en rendimiento y propiedades como resistencia al viento para que sea
fácilmente mecanizable y signifique ahorro en mano de obra. Aunque las variedades que cumplen con
estas necesidades son las mejoradas y esto ha llevado a que sustituyan las variedades locales, Jesús y Sara
valoran las cualidades organolépticas de estas últimas al punto de no prescindir de ellas en su
79
alimentación; el hecho de que exista un mercado local donde puedan adquirir estas variedades les permite
no sembrarlas y dedicarse a la siembra para el ganado. Sin embargo el que las valoren no necesariamente
implica una relación afectiva o de apego, de hecho no son exigentes en cuanto a qué tipo de variedades
comprarán para su alimentación cotidiana, con excepción del caso de ciertos alimentos especiales, por
ejemplo Sara dice que no sabe qué tipo de variedades son las que compraron este ciclo y si es de un tipo o
se trata de una mezcla (ya viene desgranadas las mazorcas para la venta), y tampoco parece importarle
mientras éstas sean locales.
3.2.3 El caso de Pablo Gómez
Pablo (57) pertenece a una de las familias ricas de Chiquilistlán, vive junto con su esposa Elena (53) en
una de las casas más grandes a unas cuantas calles de la plaza principal. Tuvieron dos hijos (un hombre y
una mujer), que estudiaron en una universidad privada de la ciudad de Guadalajara donde se quedaron a
vivir. Pablo les “prohibió” regresar a Chiquilistlán:
Mi hijo quería volver porque le gusta mucho el rancho, estudió ingeniería civil, pero yo le prohibí volver... ¡nombre le dije, qué vas a hacer aquí! Y es que aquí en Chiquilistlán no tiene futuro, yo ya me la estoy viendo difícil, el campo no paga, no paga. Se quedó, y ahora junto con un compañero de la universidad andan trabajando, ahora sí que venga cuando quiera, pero de visita nomás.
El padre de Pablo hizo con muchos campesinos trato para que trabajaran parte de sus tierras bajo el
esquema de medieros, también él mismo sembraba maíz. Dice Pablo que antes sí se dedicaban a vender
maíz, había precio de garantía por parte del gobierno y sí costeaba, pues de ello vivieron sus padres y sus
11 hermanos. El padre de Pablo compró una casa en la ciudad de Guadalajara y envió a todos sus hijos a
estudiar, ahora todos son profesionistas, menos Pablo que sólo estudió 3 meses de agronomía y se regresó
a Chiquilistlán, ahora es el único que queda de ellos en el pueblo y se encarga de las tierras de la familia.
En total Pablo maneja 300 cabezas de ganado y 500 hectáreas de tierra, hace énfasis en que estas tierras
las heredaron entre todos sus hermanos y él sólo tiene una parte, pero se encarga de todas porque además
algunos de sus hermanos tienen cabezas de ganado que también él mantiene.
La mayoría de sus tierras están a los alrededores de la cabecera municipal, dice que se trata de suelos
malos (tierra topure principalmente), muy acidificados por el exceso de fertilizantes que se les incorporó
durante mucho tiempo sin control alguno, por ello ahora él manda a hacer análisis de tierra año con año
para mejorarlos.
La actividad primaria de Pablo es el ganado y secundariamente la siembra de maíz. El ganado lo vende
para carne y sólo ordeña un poco para hacer quesos, mientras que el maíz es exclusivamente para la
alimentación del ganado. En la parte delantera de su casa hay un pequeño local donde tiene una pequeña
80
tienda donde vende artesanías y 7 u 8 kilos de queso diarios. También tiene una huerta con 150 árboles de
aguacate que aún no es productiva. De ahí que su principal fuente de ingresos sea la venta de ganado, sin
embargo Pablo comentó que en la coyuntura actual (donde el precio internacional del maíz se incrementa
y el precio del ganado baja), para el próximo ciclo disminuirá un poco el ganado y aumentará
paulatinamente la siembra de maíz, pues dice que ahí estará el negocio, en la agricultura y no en la
ganadería.
La producción de maíz
Hubo un tiempo, hace 20, 25 años que la producción de maíz era central en su unidad de producción y el
ganado era un componente secundario. Sembraban de 120 a 150 hectáreas de variedades locales
principalmente para vender, también utilizaban un poco para comer y alimentar a unas tantas cabezas de
ganado. Pero hace más de 10 años que ya no vende maíz -porque el precio comenzó a bajar y ya no fue
“negocio” para él- invirtió la estrategia: aumentó el ganado que su venta sí representaba negocio y a la
producción de maíz la dejó como componente secundario dejando de producir para comer pues a la par
comenzó a utilizar variedades mejoradas – de hecho Pablo se precia de haberlos introducido a la región,
los trajo desde la ciudad de Guadalajara- para optimizar el rendimiento (cantidad de producción y ahorro
de mano de obra) a través de la mecanización, y así fue paulatinamente sustituyendo a las variedades
locales, sembrando más hectáreas de maíz mejorado y menos de maíz criollo; hace 4 años fue la última
vez que sembró la variedad local urupan (UR) la más apta para sus tierras topure.
En la actualidad, como la siembra de maíz la dedica exclusivamente al ganado, utiliza únicamente 30
hectáreas, el resto de hectáreas (470) las usa de agostadero, y en muchas de ellas tiene sembrado pasto.
Pablo utiliza variedades mejoradas porque su objetivo es hacer silo y también moler pastura a la que
enriquece con lo que compra a una empresa que se dedica a surtir de insumos para hacer alimentos
balanceados para ganado:
Lo malo del criollo (variedades locales) es que crece mucho y la mazorca nace muy alto, luego llega el aire y lo tumba, luego una mazorca muy pequeña pos no tiene chiste, sí es muy buen sabor el silo, es muy buen sabor la pastura, pero pues no, se trataba de seguir vivos porque así, para comer está bien pero ya para negocio no, como negocio no. Y dije bueno no pues no hay que hacer algo y traje un híbrido y pegó y desde entonces he probado de muchos, porque sí el problema es el aire y Chiquilistlán es muy borrascoso.
Desde que utiliza variedades mejoradas ya no aparta maíz para su consumo familiar, además menciona
que ahora como son solamente él y su esposa, el consumo de maíz es menor, compran entonces tortillas
que se venden en tienda hechas de harina industrializada. Para otros usos, los ocasionales, compran maíz
a los vecinos. Pablo sólo siembra un poco de semilla de variedades locales para producir elotes que
aprecia bastante.
81
Pablo realiza la siembra utilizando maquinaria durante todo el proceso, de hecho cuenta con un tractor de
su propiedad, la mano de obra es contratada. Además hace análisis de tierra y aplica insumos de la
industria química para elevar el potencial de sus tierras topure (la gente dice que el híbrido no se da en
ellas) para que las variedades mejoradas tengan mejor desempeño. En la tabla 27 se muestra la forma de
sembrar de Pablo.
Variedades -principalmente mejoradas y dos locales para elotes Mano de obra -contratada para todo el proceso de siembra
Herramientas -tractor propio para todo el proceso de siembra -renta ensiladora impulsada por su tractor -camioneta para transportar el silo
Insumos
-productos químicos enriquecimiento tierras -fertilizante -herbicida -semilla de variedades mejoradas
Técnicas -ensilaje con maquinaria -pastura molida con maquinaria
Tabla 27. Elementos y prácticas de la agricultura de maíz realizada por Pablo
En la figura 21 se resume el destino de la producción de maíz, y los insumos que compra en el mercado
formal o informal: a) elotes (maíz tierno) para lo que siembra poca semilla (el 1% del total) su familia
consumen la totalidad y sólo guarda poca semilla (2%) para resembrar al siguiente año; b) silo y pastura,
Pablo produce el 100% de lo que necesita, para producirlo compra en el mercado formal c) la semilla de
variedades mejoradas (que representa el 99% del total) y d) insumos para adicionar a su pastura y hacer el
alimento balanceado; e) algo de grano (maíz maduro) de algunas variedades locales que le compran a
vecinos para los alimentos ocasionales (dice que compran muy poco).
Figura 21. Proporciones de cada destino de la producción de maíz en el foyer de Pablo
82
Selección y manejo del conjunto de variedades de maíz
Antes que Pablo fuera a Guadalajara y conociera las variedades mejoradas, sembró junto con su padre las
variedades locales uruapan (UR / nº10), amarillo criollo (AM / nº1), amarillo de ocho (A8 / nº15), negro
(NE / nº14) y zapalote (ZA / nº7). Dice recordar que aunque él directamente no sembró las variedades olote
delgado (OL / nº12) y tampiqueño (TA / nº4), los medieros que sembraban en las tierras de ladera de su
padre, sí lo hacían.
A finales de los años 70’s, Pablo trajo la primer variedad mejorada, estuvo varios años probando distintas,
hasta que encontró que las variedades ASGROW son las que mejor resultado le han dado y que
actualmente utiliza. De cualquier modo, ciertas empresas vienen a ofrecerle semilla para que experimente
con ellas, en este año la compañía DAO sembró con él una hectárea de prueba.
Pablo solía sembrar las variedades uruapan (UR) y amarillo de ocho (A8) junto con las variedades
mejoradas, después sólo el uruapan (UR) y sus variedades mejoradas hasta hace 4 años que dejó
completamente de sembrar la variedad local. Las únicas que no ha dejado de sembrar (aunque sea poca
semilla) son las variedades que usa para los elotes: negro (NE) y zapalote (ZA).
Las variedades mejoradas que utiliza de ASGROW son: el pantera amarillo (HIB 1) y el bengala (HIB 2)
que usa para el silo y pastura porque producen mucho follaje. Este año introdujo el tigre (HIB 3) que es
especial para producir grano, ya que planeaba comenzar a vender maíz por el alza de precio que se viene
registrando desde el 2006, pero como no lo compraban a buen precio, lo molió también para silo y
pastura. Por último también introdujo otra variedad mejorada (HIB 4) pero de la empresa DAO, que fue en
calidad de prueba y promovida por los mismos de la empresa. En la figura 22 se observan las
proporciones sembradas de cada una de ellas.
Figura 22. Proporción de cada una de las variedades del conjunto de Pablo
83
Las preocupaciones o necesidades de Pablo en la producción de maíz se pueden resumir en: 1) dos usos:
alimento ganado (principalmente) y elotes para consumo familiar; 2) así como de producción
(agroecología, rendimiento y manejo). La realidad es que Pablo está enfocado a la producción como
negocio, de aquí a que las cuestiones intangibles no son beneficios que le aporte la siembra de maíz. Si
bien menciona que para el consumo humano, las variedades de maíz local cumplen con las cualidades
organolépticas, a él no le parecen imprescindibles, de hecho ya no usa variedades locales para el consumo
cotidiano (tortilla), sólo para elotes y en los casos (muy raros) cuando preparan pozole y atole. De hecho
para él, ya no es tan importante el maíz para alimentación familiar, además de mencionar que sus hijos ya
están lejos, su esposa no se dedica mucho a la cocina desde que invierte la mayor parte de su tiempo en
trabajar como voluntaria en una asociación civil.
Las necesidades del núcleo familiar y el conjunto de variedades.
En la tabla 28 se resumen los usos que le da Pablo al maíz que produce y cuáles son las variedades que
utilizan para cada uno de ellos. Se divide la tabla entre el maíz que producen y el que compran.
Maíz producido Maíz comprado
Alimentación humana
Alimentación humana
Alimentación Animal Especial Especial
(muy rara)
Variedades mejoradas y locales
Ensi
laje
:
pl
anta
s y
toda
s las
m
azor
cas
Forr
aje:
pl
anta
s y
toda
s las
m
azor
cas
Elot
es
Pozo
le
Atol
e
tota
l
ASGROW Pantera amarillo (HIB 1) 2
ASGROW Bengala (HIB 2) 2
ASGROW Tigre (HIB 3) 2
DAO (HIB 3) 2
Variedad local Negro (NE) 2 Variedad local Zapalote (ZA) 2
Variedades locales (no importa cuáles) 1 total 4 4 2 2 1
Tabla 28. Los diversos usos y las variedades empleadas
Las variedades mejoradas están enfocadas a la alimentación animal, aunque como ya se mencionó, en
caso de que el maíz comience a tener buen precio de venta, Pablo sembraría más superficie de la variedad
HIB 3 que es más productiva en grano que en forraje.
Para el consumo de elotes siembra las variedades locales NE y ZA, estas mismas variedades utilizan
cuando eventualmente hacen pozole (mencionan que es muy raro, dos o tres veces al año) pero como
84
Pablo prácticamente consume toda la producción en elotes, y no deja muchas mazorcas para madurar sino
sólo las necesarias para reproducir la semilla para la resiembra, compran el grano en las tiendas que
venden variedades locales producidas en Chiquilistlán. Para el atole -uso también raro- menciona que
consiguen de cualquier variedad con que ésta sea local.
Especificidad y atributos de las diferentes variedades
Pablo menciona pocos atributos necesarios para el consumo familiar (tabla 29), sin embargo el principal
para él es el “sabor dulce del grano”. Para el consumo cotidiano (tortilla) no encuentra mucha diferencia
entre las variedades mejoradas y las locales, por ello no tiene problema en comprar tortillas
industrializadas. En el caso de los elotes, Pablo prefiere las variedades locales y por ello las siembra,
menciona que los elotes de variedades mejoradas le parecen desabridos y con mucho pellejo (piel), en el
caso de los usos para pozole y atole menciona que también utiliza las variedades locales, pero para él no
son tan importantes estos usos.
Consumo humano
Consumo animal Producción
Atributos
Elot
e
Pozo
le
Atol
e
Ensi
lado
Forr
aje
Agr
oeco
logí
a
Man
ejo
tota
l
Sabor dulce del grano 3
Piel delgada del grano 1
Capacidad de reventar y esponjar del grano 1 Puede sembrarse a > densidad (#plantas x m2): rendimiento 2
Tamaño grande de la mazorca: rendimiento 2 Tamaño bajo de la planta: resistencia viento 2
total 2 2 1 2 2 1 1
Tabla 29. Atributos demandados por Pablo para cada tipo de uso, producción y venta
Los atributos que busca en las variedades (ver tabla 30), sólo los encuentra en las variedades
mejoradas, el hecho de que sea una planta más baja y la mazorca nazca por debajo de la mitad, la hace
más resistente al viento y por lo tanto sujeta a mecanización. También para él tiene la ventaja de tener
una mazorca más grande.
85
Variedades
Atributos
Var
ieda
d m
ejor
ada
ASG
RO
W
Pant
era
amar
illo
(HIB
1)
Var
ieda
d m
ejor
ada
ASG
RO
W
Beng
ala
(HIB
2)
Var
ieda
d m
ejor
ada
ASG
RO
W
Tigr
e (H
IB 3
)
Var
ieda
d m
ejor
ada
DA
O
(HIB
3)
Var
ieda
d lo
cal
Zapa
lote
(ZA
)
Var
ieda
d lo
cal
Neg
ro (N
E)
Var
ieda
des l
ocal
es
(no
impo
rta c
uále
s)
tota
l
Sabor dulce del grano 3 Piel delgada del grano 2
Capacidad de reventar y esponjar del grano 2 Puede sembrarse a mayor densidad (# plantas x m2):
rendimiento 4
Tamaño grande de la mazorca: rendimiento 3 Tamaño bajo de la planta: resistencia viento 4
total 3 3 3 2 3 3 1
Tabla 30. Los atributos y las variedades del conjunto de Jaime
Él identifica las variedades mejoradas como variedades para el negocio:
Para el consumo de uno: los criollos (variedades locales). Sí, de que es mejor sabor es mejor sabor, pero pos pa’negocio no, para mí no. Y del híbrido (mejoradas) queda mucho más maíz, da la mazorca más grande, da de a dos. Menos peligro de aire. Pos más barato para ensilar o para lo que sea porque está parado. Sale mucho más caro y más pesado si está por el suelo, lo que les pasa a los criollos (variedades locales). En todas las tierras se puede dar, la gente dice que en “topure” no, pero hay que saberle qué echar por eso yo hago análisis y las hago producir donde sea. Claro hay unos lugares mejores que otros, pero de que produce, produce.
Reconoce que para la pastura las variedades locales tienen mejor sabor en planta, mientras que las
variedades mejoradas pues da una pastura más áspera y con menos sabor, pero para él no ha representado
ningún problema porque “con hambre (el ganado) todo se comen”.
Finalmente comenta que para él las variedades locales, en caso de desaparecer, no representaría ningún
problema:
Pues nomás no comeríamos “elotes” buenos, pero yo no le hallo nada de inconveniente, en realidad son buenas por el sabor pero no para la producción.
Conclusiones
La unidad de producción de Pablo y Elena gira alrededor del ganado, pero la producción de maíz está en
un plano secundario no sólo por ello, sino porque el consumo de maíz en su familia no es ya tan
diversificado, Pablo dice que el cambio de la configuración de la familia y las nuevas actividades de su
esposa tienen que ver mucho en ello.
86
Asimismo la producción de maíz en la familia de origen de Pablo estuvo también muy permeada por la
lógica del negocio y han sido muy sensibles a los cambios de lo que demanda el mercado y se han
adaptado a ellos. Por ello la mecanización es para él esencial y el maíz es considerado en su calidad de
producto, de aquí que el rendimiento prevalezca por sobre otras cualidades como las organolépticas o
intangibles que tienen que ver con cuestiones de tipo cultural e íntimas.
87
Conclusiones
El objetivo de este trabajo fue comprender por qué los campesinos continúan manteniendo variedades
locales de maíz en un contexto donde hay presencia de variedades mejoradas, y las razones por las que
siembran en un mismo ciclo distintas variedades locales.
El área de estudio elegida, una comunidad campesina mestiza relativamente aislada, tiene características
similares a las de otros poblados de México: el maíz es el cultivo principal, hay coexistencia de
variedades locales con mejoradas, gran parte de la superficie agrícola está en ladera, y la producción se
destina mayoritariamente a la subsistencia.
En este último apartado, se presentan las conclusiones que integran y discuten los resultados de los casos
de estudio con la teoría sobre la conservación campesina de los recursos fitogenéticos descrita en el
capítulo uno. Se divide en cinco secciones, cada una de ellas discute los factores que de acuerdo a los
casos de estudio, son relevantes en la conservación y la diversidad de las variedades locales:
1) el objetivo que orienta a la estrategia campesina de producción, 2) el tipo de valor o valores que
atribuye el campesino al maíz de acuerdo a su objetivo de producción, 3) las necesidades que aspira
satisfacer el campesino y su familia con el maíz al alcanzar dicho objetivo, 4) los recursos, conocimientos
y prácticas campesinas que guían la estrategia y 5) el contexto (agroecológico, socioeconómico, político,
tecnológico y cultural) en el que se define esta estrategia. Factores que son en realidad un entramado
dinámico y complejo que se presentan desagregados con fines explicativos.
1) El objetivo de la estrategia campesina
Los distintos casos muestran que el tipo de variedades –locales o mejoradas- y el número que emplean
diferirán si el objetivo de la estrategia campesina es la subsistencia o el comercio tal como lo sostiene
Bellon (2006).
En los casos donde el objetivo es comercial, las variedades empleadas son mejoradas y el conjunto de
variedades suele ser reducido, en estos caso no se “mantiene” un conjunto sino que se compra la semilla
ciclo tras ciclo. Por el contrario, cuando el objetivo de la estrategia la subsistencia las variedades
empleadas son locales y se suelen mantener conjuntos de distintas variedades.
2) El tipo de valor que atribuye el campesino al maíz
El valor que el campesino otorga al maíz está en consonancia con su objetivo de producción y
consecuentemente al tipo de variedades que emplea.
88
En los casos de estudio donde el objetivo es el comercio, el campesino atribuye al maíz que produce un
valor de cambio, en tanto que este es un bien “económico” que se produce -en su calidad de insumo para
el ganado- con el fin último de ser intercambiado en el mercado.
Por el contrario, cuando el objetivo es la subsistencia, los campesinos valoran al maíz desde múltiples
criterios. Esto se debe a que los campesinos al producir maíz, producen primordialmente un “satisfactor”
y secundariamente una “mercancía” de intercambio. Así al maíz le otorgan además de un valor de
cambio, un valor personal, un valor cultural y un valor social.
En los centros de origen de las especies cultivadas, es común que las sociedades le otorguen distintos
valores –más allá del valor de cambio- al cultivo con el que han co-evolucionado y a partir del cual han
desarrollado usos, costumbres y un patrón cultural, como lo señalan Mulder (1999), Smale (1999) y
Durand (2002). Los campesinos de los casos de estudio, hablan de sentir afecto por ciertas variedades
locales, reconocen en ellas una herencia o patrimonio de sus antecesores, establecen vínculos sociales con
otros campesinos a través de ellas, además se saben poseedores de conocimientos sobre su manejo y
transformación, y sobretodo aprecian la variedad de usos que le pueden dar y en especial los culinarios.
Esto explicaría en parte por qué las comunidades agrícolas alrededor de todo el mundo persisten en la
siembra de variedades locales que no son rentables en términos económicos.
Cuando el objetivo es producir maíz para ser intercambiado en el mercado –aún de forma indirecta como
alimento para ganado de venta- se prefieren variedades mejoradas por sus características adecuadas para
fines mercantiles, que para ello, fueron precisamente desarrolladas por los programas de mejoramiento.
Cuando el maíz es producido primordialmente como satisfactor de las necesidades del núcleo familiar, las
variedades preferidas son las locales. Ellas tienen las características históricamente seleccionadas y
apreciadas para satisfacer las necesidades personales, culturales y sociales.
3) Las necesidades que satisfacen los hogares campesinos y los atributos de las variedades
La importancia o el valor que tienen las distintas variedades para los campesinos dependerá del objetivo
de la producción y en concreto, de las características o atributos que cada una de ellas provea y el
campesino perciba como óptimas para satisfacer sus necesidades.
Cuando el objetivo de la producción es el comercio, las variedades de maíz son evaluadas en su calidad
de valor de cambio (ver figura 23); los casos de estudio muestran que la valoración del maíz bajo un solo
criterio, se traduce en pocas necesidades o requerimientos, y por consiguiente se demandan pocos
atributos al maíz. El interés principal de los campesinos es la productividad, para lo que las variedades
tienen que cumplir con tres requerimientos o necesidades que son interdependientes: los agricultores
89
necesitan que la planta sea de altura mediana y de caña fuerte para resistir la condición agroecológica de
fuertes vientos durante el temporal de lluvias . La planta al estar en pie permite su manejo mecanizado. Al
ser aptas para la mecanización los campesinos mencionan que no se desperdicia forraje y obtienen mayor
rendimiento y ahorro económico porque no tienen que pagar mano de obra para levantar las plantas en
caso de que el viento las tumbara. Asociado también al rendimiento, les interesa que la planta produzca
mucho follaje. Todas estas características que necesitan los campesinos son ampliamente satisfechas por
las variedades mejoradas.
Figura 23. Objetivo de producción COMERCIAL, valor atribuido al maíz y necesidades
Sin embargo, reconocen que para el ganado, la planta y mazorca de las variedades mejoradas es áspera y
desabrida, a diferencia de las variedades locales que su textura es más tersa y tienen buen sabor. Por lo
que los campesinos que producen con variedades mejoradas suelen ensilar y agregan alimento
balanceado.
Por otro lado, cuando el objetivo es la subsistencia, las necesidades son diversas y los campesinos
requieren diferentes características o atributos de sus variedades (ver figura 24) porque alrededor del maíz
se teje el sentido de su vida campesina.
Las variedades locales son las preferidas, y la clave reside en que las comunidades campesinas han
recreado su patrón cultural en ellas en el largo proceso de co-evolución, de ahí que haya variedades con
atributos sumamente especializados para ciertas preparaciones culinarias.
Haciendo un esfuerzo de síntesis, se puede decir que los campesinos de subsistencia, buscan en las
variedades locales, satisfacer por lo menos 9 necesidades que responden a tres grandes intereses: a) una
90
diversidad de usos -del grano, maíz tierno (elotes) y pastura- en las que se incluye el autoconsumo
(familiar y de sus animales) y la venta de sus excedentes; b) la producción, como el rendimiento y la
adaptación a sus condiciones agroecológicas, de las que depende que el manejo sea más sencillo; y c)
recrear su vida cultural, social y personal a lo que se ha llamado los aspectos intangibles.
a) Diferentes usos. De todas las necesidades, el uso culinario es para el que más atributos demandan los
campesinos. Son apreciadas distintas cualidades organolépticas y algunas características que facilitan su
transformación (rapidez de cocción, textura para masa, etc.). Ahora bien, para sus animales, además de
interesarles el rendimiento, también les importa algunas cualidades organolépticas como el sabor y
textura de la planta, así como la cantidad de aceite en el grano, y esto se debe a que su ganado es rústico y
se mantiene de pastar praderas buena parte del año, además su agricultura no es mecanizada y no ensilan
ni adicionan con alimentos balanceados.
Figure 24. Objetivo de producción de SUBSISTENCIA, valores atribuidos al maíz y necesidades
91
b) Producción. Los campesinos las situaban en segundo plano, al hablar de sus variedades locales
siempre anteponían sus gustos culinarios y los aspectos intangibles como el patrimonio que representan,
el afecto que les tienen, etc. Esto puede explicarse por la fuerza cultural en la que se basa la conservación
de las variedades locales, pero es de advertir que puede deberse también a un posible sesgo durante las
entrevistas, que pudieron orientarse más hacia los usos diferentes de las variedades que a los aspectos
productivos. O bien podría tratarse de un sesgo de género, pues al ser mujer la entrevistadora, los
campesinos le dieran más importancia a los usos que a las cuestiones prácticas del manejo agroecológico.
En dos de los casos de estudio que producen maíz con objetivo comercial, los campesinos señalan que el
maíz que producen lo pueden destinar exclusivamente a su ganado porque existen campesinos que
siembran variedades locales y a los que les compran el maíz para su gasto (consumo familiar). Incluso,
uno de ellos afirma que si no pudiera comprarlo, él mismo lo sembraría porque no le gusta las variedades
mejoradas para su consumo. Incluso, dos de ellos, siembran un poco de variedades locales para los elotes,
ya que éstos son más difíciles de conseguir en el mercado.
Aspectos intangibles. Satisfacen tres necesidades, la primera es a) la autosuficiencia, los campesinos
señalan que un aspecto negativo de las variedades mejoradas, a diferencia de las locales, es que además
de ser cara la semilla, no es productiva si se resiembra y nunca la podrán “hacer suya”; b) la experiencia
histórica y los conocimientos que han desarrollado sobre las variedades locales, que se traduce en una
relación de confianza, porque conocen su desempeño bajo distintas condiciones y cómo reaccionan ante
distintas prácticas; c) la conservación de un patrimonio heredado, a través de la que reproducen una
tradición familiar y comunitaria, lo que les da un sentido de pertenencia e identidad.
Por su parte, los campesinos que dedican la producción al ganado, mostraron que el apego a las
variedades locales es únicamente por sus cualidades culinarias, para ellos los aspectos intangibles ya no
son valores que les incumban.
4) Los recursos, conocimientos y prácticas campesinas que guían la estrategia
Si bien este trabajo se concentró en los motivos y razones por los que los campesinos conservan y
mantienen una diversidad de variedades locales a través de la práctica concreta de selección de
variedades, se hacen breves apuntes de las prácticas que afectan la estructura genética de acuerdo a lo
establecido por Bellon (1997) a la luz de los datos encontrados en los estudio de caso.
a) Flujo de semilla. Los campesinos en Chiquilistlán mantienen un intercambio de semilla de maíz
intenso con sus vecinos, con sus parientes y con otras regiones. Es común escuchar que en cada viaje
fuera del pueblo, regresan con semillas para probar en sus parcelas. De hecho la diversidad de variedades
92
ha fluctuado con este tránsito a lo largo del tiempo, hablan de variedades que ya se han perdido, y de
variedades que se han incorporado en los últimos 40 años.
Los campesinos mantienen una curiosidad permanente, obviamente hay campesinos menos
experimentadores que otros, y esto parece depender de si el campesino ha logrado conformar un conjunto
que satisfaga todas sus necesidades, pero aún con ello si una variedad llama su atención la pone a prueba
durante un ciclo. Así el maíz de Chiquilistlán está en continuo contacto con variedades foráneas. Sin
embargo, un aspecto interesante y que ameritaría investigación, es que los campesinos entrevistados no
conocían el total de 15 variedades locales presentes en el municipio, al parecer conocen las variedades a
través del contacto con sus redes sociales de parientes y amigos.
b) Selección de variedades. Los campesinos evalúan constantemente, ciclo tras ciclo sus variedades de
acuerdo a los criterios basados en la satisfacción de sus necesidades. A partir de ahí deciden mantener,
descontinuar o incorporar variedades. Estos criterios se estudiaron ampliamente en los párrafos anteriores
de acuerdo a las necesidades y los objetivos de producción.
c) Adaptación de variedades. En los casos de estudio, es evidente que los campesinos de acuerdo al
conocimiento que tienen los campesinos del desempeño de cada variedad, la siembran en el lugar
apropiado para ella, ejerciendo con ello una fuerte presión de selección. También se observa casos donde
los campesinos aprecian ciertas características de una variedad y aunque ésta no se desempeña bien en sus
condiciones agroecológicas, la siguen sembrando mezclándolas con las que sí se adaptan. Esto muestra
cómo los campesinos inciden en las estructuras genéticas de ciertas variedades para adaptar
características que le interesan a sus propias condiciones agroecológicas.
d) Selección de semilla y almacenamiento. Los campesinos de los casos de estudio hacen la selección de
su semilla, escogiendo entre todas las mazorcas cosechadas las que consideran las mejores. De acuerdo a
la teoría, del manejo de esta semilla depende la integridad de la variedad, en el caso de algunos
campesinos, al desgranar mezclan distintos tipos de variedades, así las almacenan y así las siembran al
siguiente ciclo. Esta práctica comenzó a hacerse recientemente y cuestiona la preservación de la
integridad de algunas variedades locales. Por otro lado, puede tratarse de un proceso común en la historia
de la selección del maíz a través del cual se crearon variedades nuevas. Queda como un punto interesante
a investigar desde las disciplinas agronómicas.
5) El contexto en el que se define esta estrategia campesina
Las prácticas campesinas, así como las razones por las que conservan una diversidad de variedades, están
influenciadas por el contexto en el que el campesino toma sus decisiones. En los casos de estudio se
observa que los factores que han incidido con fuerza en las decisiones del campesino son:
93
a) Políticas públicas y el contexto económico. Uno de los efectos negativos que ha tenido la firma del
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN), es la importación -libre de
aranceles- del maíz norteamericano, que al ser mucho más barato porque es producido de forma
subsidiada por el gobierno estadounidense, ha causado el desplome de los precios del maíz mexicano por
debajo de los costos reales de producción. A la par, el gobierno mexicano ha optado por dejar que la
dinámica del campo se regule bajo el esquema del “libre mercado”, dejando de subsidiar y regular precios
de garantía. Muchos campesinos han abandonado el cultivo de maíz, otros sólo siembran para subsistir y
otros cuantos han adecuado su estrategia de producción a una actividad más rentable, como son otros
cultivos o el ganado y para lo cual ya no se requiere de diversos atributos más que los del rendimiento.
b) Migración. Otro efecto de estas decisiones ha sido la expulsión de jóvenes campesinos hacia las
ciudades y Estados Unidos en búsqueda de trabajo. Además del abandono de parcelas, las familias que se
quedan ya no cuentan con mano de obra joven, por lo que reducen el número de parcelas que siembran así
como el número de variedades. Otro efecto es el cambio de la configuración familiar, pues al haber
menos miembros (en ocasiones sólo quedan los progenitores) la diversidad de usos del maíz disminuye y
por consiguiente las variedades empleadas.
c) Cambios en el ciclo de la familia. Similar a los efectos de la migración, también los cambios normales
del ciclo familiar producen efectos en la conservación y diversidad de las variedades de maíz. La
diversidad de usos, en especial los culinarios, se sostiene dentro de un núcleo familiar; cuando los hijos se
van o en el caso de los campesinos que enviudan suelen disminuir el número de variedades que se
siembran.
d) Cambios socioculturales. Con la migración, así con la expansión de los alimentos y golosinas
industrializadas hacia los pequeños poblados, se han generado en las últimas décadas cambios en los
patrones de consumo importantes. Por ejemplo, la variedad dulce especializada para las golosinas está en
peligro de desaparecer pues los niños prefieren las golosinas industrializadas. Mientras que las tortillas
hechas con harina de maíz industrializada han ganado terreno, pues para muchas familias en contacto con
la cultura citadina deja de tener importancia el sabor de la tortilla.
Mercado. Históricamente los requerimientos del mercado han incidido en la diversidad de variedades,
desde los años 70, en la época en que los campesinos todavía comercializaban su maíz para la industria,
desaparecieron algunas variedades locales de las parcelas campesinas porque no reunían las
características para su comercialización. En la actualidad, los campesinos de Chiquilistlán comercializan
poco maíz, pero las variedades que aceptan en el mercado son pocas en comparación con las que
mantienen en sus parcelas.
94
Consideraciones finales sobre la conservación y diversidad de variedades locales
Los casos de estudio arrojan evidencia de que la conservación y la diversidad de variedades locales de
maíz en Chiquilistlán, se sostienen en la dimensión cultural que vincula al maíz y a los campesinos.
Coincidente con la hipótesis de este trabajo, este cultivo es un satisfactor de necesidades culturales,
sociales y personales, y no sólo un bien económico.
A la luz de esta evidencia, se hacen algunas consideraciones sobre los tres enfoques de conservación in-
situ citados por Louette (1994). El primero de estos enfoques propone una conservación del contexto
sociocultural y técnico donde se mantienen las variedades locales, asimismo, promueve que la
introducción de variedades foráneas y tecnología se prohíba. Argumentan que los cambios socioculturales
y la presencia de variedades mejoradas son la principal amenaza para la conservación y la diversidad. De
acuerdo con Louette, esta manera de enfocar la conservación es inviable e irrealista, dado que las
comunidades rurales y sus variedades son un sistema abierto y en constante intercambio con otras
regiones y sus variedades, de hecho gracias a estos intercambios existe la diversidad y la misma cultura,
que se renueva y reinventa constantemente. El caso de Chiquilistlán así lo demuestra, sin embargo, este
enfoque acierta en decir que el contexto influye de manera importante en el mantenimiento de la
diversidad. El abandono del cultivo de maíz, los cambios de prácticas agrícolas y la disminución de la
diversidad de variedades locales en el área de estudio, se explica en parte por los cambios en el contexto
económico que a su vez ha generado cambios socioculturales que hacen inviable la misma producción de
maíz para los campesinos o el mantenimiento de ciertas variedades. Si bien no es factible “congelar” el
contexto, es necesario denunciar cuáles políticas económicas y qué modelo de desarrollo amenazan la
conservación. Para el caso concreto de México, ya se ha demandado por la sociedad la revisión y
readecuación del capítulo que concierne a los productos agrícolas en el TLCAN. Y en el contexto
mundial, se ha venido cuestionando el modelo de desarrollo agrícola basado exclusivamente en las
variedades mejoradas.
En cuanto al segundo enfoque, que admite la coexistencia de variedades locales y mejoradas, así como
técnicas modernas con tradicionales, promueve acciones que van desde la revaloración de la cultura
campesina a gestionar denominaciones de origen a ciertas variedades pensando en su comercialización.
Intenta conciliar mercado con conservación, que podrían ser acciones viables, pero se requeriría contar
con apoyos institucionales y políticas gubernamentales acordes.
Por último, el tercer enfoque enfatiza que las variedades locales seguirán manteniéndose mientras sean
útiles a los campesinos, por ello se impulsa el mejoramiento genético participativo que asocia a
científicos con los campesinos con el fin de potenciar las características deseadas en sus variedades
95
locales. Que en el caso de Chiquilistlán, problemas con las variedades locales que han incitado su
abandono pueden abordarse con acciones para resolver problemas de tipo agronómico como suelos
acidificados o el exceso de fertilizante. Como al mejoramiento genético de variedades para adecuarlas a
las necesidades campesinas de producción.
En fin, la conservación y la diversidad de variedades locales no es factible trazarla desde la lógica actual
del paradigma de desarrollo agrícola ni desde la razón del mercado; no puede pensarse tampoco que la
conservación de facto será suficiente para mantenerla, campesinos de Chiquilistlán vaticinan que sus
variedades locales no sobrevivirán más allá de su generación porque no habrá sembradores. Para que la
conservación de los recursos fitogenéticos sea efectiva, la tarea no debe ser exclusiva de los campesinos o
de centros de investigación universitaria, sino también de todos los actores, en especial los que toman
decisiones, que inciden en el contexto económico, político y social que hacen que sea posible.
96
Bibliografía AGUILAR N.K., X. MAGALLÓN, M. MALDONADO y J. CAMBEROS, 2006. Informe final sobre el
proceso de construcción de Ordenamiento Territorial Comunitario. Ejido de Chiquilistlán y Desarrollo Sustentable y Servicios S.C., Jalisco, México, documento no publicado.
APPENDINI S.D., 2003. Potencial productivo de gramíneas de clima templado en diferentes ambientes de México. Posgrado Interinstitucional en Ciencias Pecuarias. Universidad de Colima. México. Tesis de maestría.
BELLON M., 1991. The Ethnoecology of Maize Variety Management : A Case Study from Mexico. Human Ecology. Vol. 19, No. 3, 389-418.
BELLON M., 1997. Understanding farmer seed and variety systems On-farm conservation as a process: an analysis of its components. En : USING DIVERSITY Enhancing and Maintaining Genetic Resources On-farm. Eds. L. Sperling and M. Loevinsohn. IDRC. Canada.
BELLON M., 2002. Métodos de investigación participativa para evaluar tecnologías : Manual para científicos que trabajan con agricultores. Mexico, D.F. : CIMMYT.
BELLON M., 2004. Conceptualizing Interventions to Support On-Farm Genetic Resource Conservation. World Development, Vol.32, Nº1, 159-172.
BELLON M., M. ADATO, J. BECERRIL y D. MINDEK, 2006. Poor Farmer’s Perceived Benefits from Different Types of Maize Germplasm : The Case of Creolization in Lowland Tropical Mexico. World Development, Vol.34, Nº1,113-129.
BELLON M., J. BERTHAUD, M. SMALE, J. A. AGUIRRE, S. TABA, F. ARAGÓN, J. DÍAZ y H. CASTRO 2003. Participatory landrace selection for on-farm conservation : An example from the Central Valleys of Oaxaca, Mexico. Genetic Resources and Crop Evolution Vol.50, Nº4, 401-416.
BELLON M., y M. SMALE, 1998. A Conceptual Framework for Valuing On-Farm Genetic Resources. CIMMYT Economics Working Paper Nº 98-05. Mexico, D.F. : CIMMYT.
BIODIVERSITY INTERNATIONAL, 2008. Who we are : Our history. [en línea : referencia del 22 de junio 2008]. Disponible en la World Wide Web: http://www.bioversityinternational.org/about_
us/who_we_are.
BOEGE E., 2006. Territorios y diversidad biológica : La agrobiodiversidad de los pueblos indígenas de México. En : Biodiversidad y Conocimiento tradicional en la sociedad rural. Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Cámara de Diputados LX Legislatura, Congreso de la Unión. México.
BUSTOS-SANTANA H.R., 2006. Tras el telón en busca de los guionistas : Globalización, urbanización y estrategias campesinas de manejo de recursos naturales en dos comunidades de la cuenca baja del río Ayuquila. Centro Universitario de la Costa Sur. Universidad de Guadalajara. Tesis de licenciatura.
CAILLON S., 2005. Pour une conservation dynamique de l’agrobiodiversité : Gestion locale de la diversité variétale d’un arbre « des Blancs » (cocotier, Cocos nucifera L.) et d’une plante « des ancêtres » (taro, Colocasia esculenta (L.) Schott) au Vanuatu. Thèse. Université d’Orléans.
97
CARRASCOSA M., M. FIGUEROA y F. VARELA, 2007. Recuperación de variedades. En : Manual para la utilización y conservación de variedades locales de cultivo. Red Andaluza de Semillas. Sevilla, España.
CGIAR, 2008. Who we are : An evolving strategic partnership [en línea : referencia del 22 de junio 2008]. Disponible en la World Wide Web: http://www.cgiar.org/who/index.html.
CLEVELAND D. A., D. SOLERI, y S. E. SMITH, 1994. Do Folk Crop Varieties Have a Role in Sustainable Agriculture? BioScience Vol. 44, No.11, 740-751.
COEPO, 2008. Carpetas Municipales Chiquilistlán [en línea : referencia del 16 julio 2008]. Disponible en la World Wide Web: http://coepo.jalisco.gob.mx/SWF/Carpetas%20municipales/Chiquilistlan
/coepo%20talleres.swf.
DURAND L., 2002. La relación ambiente-cultura en antropología: recuento y perspectivas. Nueva antropología, Vol.18, Nº61, 169-184. D.F. México.
EDMEADES S., M. SMALE, M. RENKOW, y D. PHANEUF, 2004. Variety demand within the framework of an agricultural household model with attributes : the case of bananas in Uganda. International Food Policy Research Institute, Washington, D.C.
GERRITSEN P.R.W., 2002. Diversity at Stake : A farmer’s perspective on biodiversity and conservation in western Mexico. Wageningen Agricultural University, Circle for Rural European Studies, Wageningen Studies on Heterogeneity and Relocalization 4.
GONZÁLEZ J., 2007. ¿Por qué las variedades locales? En : Manual para la utilización y conservación de variedades locales de cultivo. Red Andaluza de Semillas. Sevilla, España.
GRAIN, 2007. Introducción. En : Manual para la utilización y conservación de variedades locales de cultivo. Red Andaluza de Semillas. Sevilla, España.
GRAIN, 2008. Faults in the vault: not everyone is celebrating Svalbard [en línea: referencia del 14 de junio 2008] Disponible en la World Wide Web: http://www.grain.org/articles/?id=36.
INEGI, 1990. XI Censo Nacional de Población y Vivienda, Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. México. [en línea : referencia del 18-20 de julio 2008]. Disponible en la World Wide Web: http://www.inegi.gob.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=10202.
INEGI, 2000. XII Censo Nacional de Población y Vivienda, Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. México. [en línea : referencia del 18-20 julio 2008]. Disponible en la World Wide Web: http://www.inegi.gob.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=10202.
INEGI, 2002-2005. Conjunto de datos vectoriales de uso de suelo y vegetación, unidades climáticas. Mapa Digital. Período de observación 2002-2005 Serie III. [en línea : referencia del 22 de julio 2008]. Disponible en la World Wide Web: INEGI, http://galileo.inegi.org.mx /website /mexico / viewer .htm?sistema=1&s=geo&c=1160.
INEGI, 2005. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. México. [en línea : referencia del 18 de julio 2008]. Disponible en la World Wide Web: http://www.inegi.gob.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=10215.
JARVIS D., T. HODGKIN, P. EYZAGUIRRE, G. AYAD, B. STHAPIT y L. GUARINO, 1998. Farmer selection, natural selection and crop genetic diversity : the need for a basic dataset. En :
98
Strengthening the Scientific Basis of in Situ Conservation of Agricultural Biodiversity On-farm. Options for Data Collecting and Analysis. Editors D. JARVIS y T. HODGKIN. [en línea : referencia del 28 de noviembre 2007]. Disponible en la World Wide Web : http://www.bioversity international. org/ publications/ Web_version/256.
LONGLEY C.A., 2000. A social life of seeds : local management of crop variability in north-western Sierra Leone. Departement of Anthropology, University College London. Ph.D. Thesis.
LOUETTE D., 1994. Gestion traditionelle de variétés de maïs dans la réserve de la biosphere Sierra de Manantlán (RBSM, états de Jalisco et Colima, Mexique) et conservation in situ des ressources génétiques de plantes cultivées. Montpellier: Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier. Thèse.
LOUETTE D., 1996. Intercambio de semillas entre agricultores y flujo genético entre variedades de maíz en sistemas agrícolas tradicionales. En : Flujo genético entre maíz criollo, maíz mejorado y teocintle : implicaciones para el maíz transgénico. Eds. J.A. SERRATOS, M.C. WILLCOX y F. CASTILLO. Mexico, D.F. : CIMMYT. 60-71.
MULDER A., 1999. Mexican maize farmers making a living : a comparative study on the heterogeneity of farming practices and resource organization in western Mexico. Departement of Social sciences. Sociology of rural development group. Wageningen University. Master thesis.
OEIDRUS, 2006. Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, OEIDRUS Secretaría de Desarrollo Rural, Gobierno del Estado de Jalisco [En línea : referencia del 18 de julio 2008]. Disponible en la World Wide Web: http://www.oeidrus-jalisco.gob.mx.
ORTEGA R., 2003. La diversidad del maíz en México. En : Sin maíz no hay país, Consejo Nacional para la Cultural y las Artes. Coords. G. ESTEVA y C. MARIELLE D.F. México. 123-154.
RICE E., 2007. Conservation in a changing world : in situ conservation of the giant maize of Jala. Genetic Resources and Crop Evolution, Vol.54, Nº4, 701-713.
RICE E., M. SMALE, y J.L. BLANCO, 1997. Farmers’ Use of Improved Seed Selection Practices in Mexican Maize: Evidence and Issues from the Sierra de Santa Marta. CIMMYT EconomicsWorking Paper 97-03. Mexico, D.F. : CIMMYT.
RIVAS A., 2006. Diagnóstico y plan estratégico del municipio de Chiquilistlán, Jalisco. Consejo municipal de desarrollo rural sustentable. Secretaría de Desarrollo Rural Jalisco. México.
RON PARRA J., J.J. SÁNCHEZ, A.A. JIMÉNEZ, J.A. CARRERA, J.G. MARTÍN, M. MARTÍN, L. DE LA CRUZ, S.A. HURTADO, S. MENA y J.G. RODRÍGUEZ, 2006. Maíces nativos del Occidente de México I. Colectas 2004. Scientia CUCBA Vol.8, Nº1, 1-139. Guadalajara, México.
ROUSSEL B., 2003. The Convention on Biological Diversity : Local knowledge systems at the heart of international debates. Les Synthèses de l’Iddri. Institut du développement durable et des relations internationales, 3.
RUÍZ CORRAL J.A., A. GARCÍA, J.L. VÁZQUEZ, M. ALVAREZ, G. MEDINA, J.R. REGALADO, J.R. CHÁVEZ, P. DÍAZ, C. SANTIAGO, F.M. DEL TORO, 2005. Potencial productivo agrícola de la región Sierra de Amula Jalisco. Centro de Investigación Regional del Pacífico Centro. Campo Experimental Centro-Altos de Jalisco. Libro técnico Nº8. Jalisco, México.
99
SÁNCHEZ J.J., M.M. GOODMAN y C.W. STUBER, 2000. Isozymatic and Morphological Diversity in the Races of Maize of Mexico. Economic Botany, Vol.54, Nº1, 43-59.
SMALE M., J. A. AGUIRRE, M. BELLON, J. MENDOZA, I. MANUEL, 1999. Farmer Management of Maize Diversity in the Central Valleys of Oaxaca, Mexico. CIMMYT Economics Working Paper 99-09. Mexico D.F. : CIMMYT.
SMALE M., M. BELLON, J.A. AGUIRRE, 2001. Maize Diversity, Variety Attributes, and Farmers' Choices in Southeastern Guanajuato, Mexico. Economic Development and Cultural Change, Vol.50, 201–225. University of Chicago.
SMALE M., A. KING, 2005. Genetic Resource Policies : What is Diversity Worth to Farmers? Conservation Objectives and Policy Trade-offs. International Food Policy Research Institute. Briefs 13-18 , IFPRI, IPGRI.
THRUPP L.A., 1998. Cultivating diversity : agrobiodiversity and food security, World Ressources Institute, Washintong, D.C.