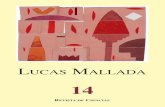Estudio bio-antropológico de los restos humanos del sitio El Cortijo- Jardines de Las Fuentes....
Transcript of Estudio bio-antropológico de los restos humanos del sitio El Cortijo- Jardines de Las Fuentes....
178
Estudio bio-antropológico de los restos humanos del sitio
El Cortijo- Jardines de Las Fuentes Mtra. Sandra Damas
AF. Juan Joel Hernández Olvera
Arqlga. Maritza Cuevas Sagardi
Arqlga. Laura Almendros López
Arqlgo. Rafael Platas Ruiz
El análisis de restos óseos humanos es un proceso en la investigación y reconstrucción de
las poblaciones antiguas, en el cual, se trata de recuperar la mayor cantidad de información
biológica y cultural, a partir de la evaluación de características tanto biológicas (sexo, edad,
estatura, patologías y marcadores musculo-esqueléticos) y como de origen cultural (deformación
cefálica intencional, modificación intencional de dientes, huellas de corte en hueso, exposición
térmica, etc.).
Este trabajo tiene como fin dar a conocer los resultados del análisis bioantropológico de los
restos óseos humanos recuperados durante la investigación del Salvamento Arqueológico El
Cortijo- Jardines de Las Fuentes, efectuado en el año 2011 en un predio situado al suroeste de la
ciudad de Colima. El escenario geográfico donde habitó el grupo de individuos objeto de este
análisis, se ha caracterizado por ser un área con alto potencial cultural a partir de los recursos de
que dispone su entorno.
Esta zona fue ocupada y reocupada constantemente por los diferentes grupos culturales que
habitaron el valle de Colima, quienes, a partir de su economía basada en el modo de producción
agrícola, aprovecharon la presencia de las fuentes hidrológicas que surcaban suelos ricos en
sedimentos y minerales, permitiendo así una agricultura intensiva. La topografía que presenta el
sector sur de la ciudad forma parte de una planicie aluvial antiguamente irrigada por la creciente
de agua de los arroyos Los Trastes y Pereyra (Fig. 1 y 2).
En términos espaciales el predio explorado se sitúa a una altura promedio de 455 msnm bajo las
coordenadas 21 275 057 norte y 13 0631 663 este, específicamente hacia el sector suroeste de la
ciudad de Colima. Propiamente dentro de la zona conurbada, la cual nos remite al
fraccionamiento Jardines de Las Fuentes.
Figuras 1 -2. Ubicación del predio El Cortijo y su posición en relación a la mancha urbana de las ciudades de Colima y Villa de
Álvarez. En el segundo gráfico podemos ver la disponibilidad de recursos hidrológicos con que cuenta el área donde se sitúo la
investigación. Los trazos en color azul representan los cauces de los arroyos Los Trastes y Pereyra.
179
Uno de los sectores del predio con más huellas de alteraciones recientes se debe a la extracción
de tierra efectuada por ladrilleros, además de la deposición de una gran cantidad de escoria y
materiales de desecho por la constructora durante construcción del complejo habitacional; fue
donde se encontró un alto porcentaje de los materiales cerámicos, lo que advertía una fuerte
ocupación en este espacio situado aproximadamente en la parte centro-norte del terreno.
La sospecha de que se trataba de una área donde se habían suscitado eventos culturales
importantes durante largos periodos de tiempo fue corroborada por las características de los
tiestos distintivos de las fases Ortices, Comala, Colima y Armería. A estas evidencias se
sumaron un conjunto de piedras que aparentaban guardar cierto orden figurando un pequeño
alineamiento, que a la postre nos percatamos que eran los cimientos de una vivienda
prehispánica. No obstante, las pruebas que vinieron a corroborar el potencial arqueológico del
lugar fueron los restos humanos.
Métodos y técnicas de exploración
En el entendido de que ya se contaba con un área claramente definida que resguardaba una serie
de evidencias de orden funerario y arquitectónico, se consideró pertinente tomar como parte de la
metodología de trabajo a este espacio como una unidad de excavación, bajo las coordenadas 21
27 957.01 norte y 13 630 634.32 este, quedando emplazada a partir del desplante este de una
extensa plataforma natural de pendiente apenas pronunciada cuyo abordaje estuvo determinado,
como ya se dijo, por las características de los contextos que presentó.
Figuras 3-4. Ilustraciones que nos permiten ver las labores que implicó el establecimiento de la cuadricula.
180
Se estableció, para la recuperación del dato arqueológico una retícula con cuadros de 2m x 2m
orientada norte/sur sobre una superficie de 720m². Los cuadros fueron señalados de sur a norte
por medio de números arábigos progresivos del 1 al 12, mientras que de oeste a este de manera
alfabética de la A a la O formando un total de 180 cuadros. Esta técnica nos permitió contar con
un mejor control y ubicación espacial de los elementos arqueológicos a lo largo del proceso de
excavación.
El sistema de excavación fue extensivo y se enfocó a la exploración de los cuadros y la
realización de calas de aproximación situadas sobre el arranque de la elevación, esto con la
intención de buscar los desplantes de los elementos arquitectónicos. Una vez encontrados se
realizaron excavaciones encaminadas a seguir el perímetro de los cimientos con el objeto de
realizar su liberación total, y así poder conocer su distribución y conformación estructural.
Figura 5. Gráfico que representa la ubicación espacial del área que abarcó la Unidad 1dentro del polígono del predio.
El resultado de estas excavaciones nos permitió documentar a través de la apertura de 110
cuadros, de los 180 que conformaban la retícula, inicialmente 65 osamentas, treinta y cinco
ofrendas constituidas por varios elementos, también se registraron los cimientos de una unidad
habitacional constituida por varios espacios cerrados que conformaban cuartos, además de
algunos instrumentos de molienda y una buena cantidad de fragmentos cerámicos que en
conjunto permitieron definir la temporalidad y filiación del contexto, dando cuenta que este no
pertenecía únicamente a un mismo momento cultural.
Los contextos arqueológicos que se documentaron mostraron un potencial de información
relevante, la cual se ligaba con algunas de las hipótesis planteadas como los objetivos
primordiales de la investigación. Las evidencias subyacían en una pequeña y desplayada
elevación cuyo desplante apenas perceptible arrancaba de este a oeste.
No obstante, esta variación topográfica que visualizamos en el paisaje se derivaba de un
acondicionamiento cultural por parte del hombre mesoamericano, no en un mismo momento sino
que este se dio desde épocas tempranas y en diferentes etapas culturales, corroborando lo que ya
hemos documentado como una constante en el patrón de asentamiento de los pueblos
181
prehispánicos de Colima, la reocupación de los mismos espacios, ya sea con fines funerarios o
habitacionales.
Figuras 6-7. La primer ilustración nos muestra los cimientos que constituyeron la base una unidad habitacional. En la segunda
toma se aprecia el área donde se recuperaron los restos óseos.
El caso del sitio El Cortijo- Jardines de Las Fuentes no fue la excepción, las evidencias señalan
que los primeros eventos suscitados en el área explorada, y específicamente dentro de la retícula,
se llevaron a cabo durante el preclásico tardío, todo parece indicar que a principios de nuestra era
el lugar fue seleccionado como un área de enterramiento por individuos que se encontraban
inmersos en un momento particular ocurrido en el valle de Colima, el cual giraba en la transición
de estilos cerámicos de la fase Ortices a la Comala1.
1 La etapa de transición quedó definida a partir de los entierros que mostraron asociados elementos cerámicos de
ambos estilos culturales, cuyo empalme parece indicar un “continuum” de una misma tradición cultural.
182
Figuras 8-20. El grupo de gráficos ejemplifica las evidencias que pertenecían a la fase Ortices.
A partir de este momento consideramos que aproximadamente en el primer siglo d.C fue cuando
se llevaron a cabo los primeros depósitos de restos humanos. Ya sacralizado el lugar se mantuvo
vigente en el imaginario social de la población asentada en la región fungiendo como lugar de
reposo para personajes que sucumbieron en un determinado momento del esplendor cultural de
la fase Comala. No obstante la concepción de un área de enterramiento fue reconocida por los
grupos que aproximadamente para el año 400 d.C empiezan a hacer su arribo al valle de Colima,
eligiendo el lugar como un punto de referencia donde podían sepultar a los miembros de la
comunidad y mantener así un contacto con los ancestros de la región.
183
Figuras 20-35. La serie fotografica muestra alguna de las caractersiticas de inumación de los entierros de la fase Comala, así
como las objetos ceramicos que les fueron ofrendados.
La llegada de estos nuevos individuos refleja un cambio radical en la estructura social y
cosmogónica local imperante durante varios siglos. Prácticas funerarias totalmente diferentes
empiezan a desarrollarse, el acto y la forma de colocar los cuerpos cobra nuevo significado, es
para esta gente que representa a la fase Colima una necesidad recurrente guardar una estrecha
relación entre sus espacios de vivienda y de enterramiento, al grado que los panteones se
encuentran a un lado o debajo de sus viviendas.
Figuras 36-49. El grupo de gráficos nos permiten ver las prácticas de enterramiento efectuadas durante la fase Colima, de igual
manera podemos apreciar las características formales de los objetos cerámicos que le fueron colocados como ofrendas. La
manera de inhumar a los individuos y los elementos cerámicos que distinguieron esta fase se ve una clara influencia externa de
otras regiones de Mesoamérica, principalmente del altiplano central.
184
En lo señalado queda expuesto que el contexto presentó en los mismos niveles estratigráficos
restos humanos relativos a las fases Ortices, Comala y Colima lo que nos habla de una
reocupación del lugar desde el año 0 d.C. al 500 d. C2, tomando como referencia el método
propuesto por Cuevas y Platas (2011), sobre la clasificación y asociación de los entierros dentro
de una fase cultural determinada a partir de los elementos cerámicos que mostraron ofrendados,
aunado a algunos rasgos diagnósticos que los distinguen, por lo que continuación nos
enfocaremos a hablar de manera cronológica de las particularidades bio-antropológicas
documentadas de la población que vivió en cada fase.
Figura 50. Tabla cronológica donde se muestran las temporalidades que comprende cada fase cultural de Colima.
Autores como Henri Duday (1997:98) mencionan que a partir del registro minucioso de la
evidencia ósea y la correspondencia cronológica-cultural, es posible establecer elementos
propios de un evento ritual, o si éste se trata de un evento aleatorio o aislado, en este sentido, la
información que se presenta se enfoca únicamente a los datos obtenidos del análisis de los restos
en laboratorio.
Generalmente, el análisis de restos humanos inicia en campo con el fin de recuperar la mayor
cantidad de datos preservados, ya que en ocasiones el material óseo puede dañarse no solo por
factores humanos sino por cambios bruscos en el micro ambiente en el que están depositados.
Entre los objetivos generales del análisis de restos humanos se encuentra la determinación del
sexo, la estimación de edad, la talla, la obtención de datos métricos, la identificación de
patologías esqueléticas, posibles signos de estrés, musculo esquelético, además de la descripción
de modificaciones intencionales, entre otros.
Para llevar a cabo estas identificaciones, previamente los huesos reciben un tratamiento o en su
defecto una serie de pasos para su evaluación, esto es, la limpieza, la restauración, el marcado e
inventario de todos los elementos óseos que corresponden a un individuo o a un grupo de
elementos óseos. Para posteriormente, describir, analizar y fotografiar dichos elementos óseos o
dentales significativos, y finalmente embalar los huesos en cajas debidamente protegidos
2 Cuevas, Sagardi, Maritza y Rafael Platas Los sistemas de enterramiento de las fases Ortices y Comala, una aplicación
metodológica en los contextos funerarios del sitio Los Tabachines, Villa de Álvarez, Colima , Tesis de Licenciatura en
Antropología, UV, Jalapa, Ver, 2011.
185
Las técnicas y métodos empleados en este trabajo fueron aplicados de acuerdo a las necesidades
o dificultades que presentaron los materiales esqueléticos recuperados, ya que provienen de
diversos contextos estratigráficos, resultado que en ocasiones se encontrará muy fragmentado o
sin un contexto arqueológico bien definido. La primera parte de este estudio consistió en el
proceso de limpieza, restauración, consolidación, embalaje e inventario del material esquelético.
La limpieza consistió en retirar completamente residuos de sedimentos adheridos a los
fragmentos óseos, este proceso se lleva cabo por medio de la limpieza en seco, utilizando un
cepillo de dientes suave, perilla, exploradores, aguja de disección, entre otros. En los casos
donde se encontraron concentraciones fúngicas, se procedió a limpiar el material con una
solución de alcohol y agua destilada en proporción 1:1, con el fin de eliminar total o
mayoritariamente la propagación de hongos. Posteriormente se dio paso al proceso de
restauración y consolidación, donde se unieron los fragmentos óseos que estaban sueltos o fuera
de su región anatómica.
Para el inventario y registro gráfico se utilizaron seis fichas de inventario óseo (no nato,
perinatal, infante, subadulto, adulto y ficha de elementos óseos aislados) en las que se describen
los elementos óseos presentes e indicando con colores las características patológicas,
tafonómicas, de estrés músculo-esquelético, además de las observaciones generales.
Figura 51. Código de registro para las fichas de inventario óseo
Cada entierro se embaló de acuerdo a sus características de conservación, en algunas ocasiones
en cajas individuales, pero en ocasiones se guardaron en cajas conjuntas, ya que el estado de
conservación y la representación ósea de la colección así lo permitió, se renovaron las bolsas de
papel, por bolsas de cierre hermético. Durante esta investigación se utilizaron los siguientes
métodos para estimar la edad: brote dental (BD) (Ubelaker 1999), desgaste dental (DD) (Lovejoy
1985), sínfisis púbica (SP) (Todd 1920), superficie auricular (SA) (Buckberry and Chamberlain,
2002), cierre de suturas craneales CSC (Meindl and Lovejoy 1985:63). En el caso de fetos y
neonatales se utilizó el método propuesto por I.G. Fazekas y F. Kosa (1978).
Con respecto a la determinación de sexo se llevó a cabo mediante la observación de indicadores
óseos de segundo grado o secundarios, los cuales se basan en las características morfológicas de
ciertos indicadores del análisis óseos y que están retomados de White y Folkens (2012), además
de utilizar la propuesta de Bruzek (2002) y Murail et al. (2005).
La mayor parte de los individuos que caracterizaron el contexto funerario del sitio El Cortijo-
Jardines de Las Fuentes, fueron identificados como depositados en sepulturas primarias e
individuales, inicialmente se detectaron seis individuos atribuidos al fin de la fase Ortices
186
transición Comala, treinta correspondientes a la fase Comala y veinte nueve a la Colima sin
embargo, en el proceso de análisis en laboratorio se identificaron varios esqueletos en el mismo
lugar de inhumación. Estos individuos, ausentes de los datos de terreno, han sido contabilizados
durante el estudio de laboratorio, y fueron tratados en el análisis como “individuos
suplementarios” y se otorgó una letra del abecedario consecutiva, siendo la letra A, el
individuo principal y las consecuentes como los esqueletos suplementarios.
Finalmente, entre individuos principales y suplementarios se contabilizaron un total de 118
individuos, de los que solo se logró determinar el sexo de 17 de ellos, cinco masculinos y doce
femeninos, además de 38 esqueletos inmaduros y 63 indeterminados (Fig.52).
Figura 52. Frecuencia de individuos respecto al sexo.
Para fines prácticos se retomaron como un solo resultado las fases Ortices y Comala, respecto a
la distribución del sexo por fases no se observó ninguna tendencia relacionada con este
indicador, es decir, los resultados son muy similares (Fig.53).
Figura 53. Distribución de los individuos respecto al sexo y la fase cultural.
Masculino, 5
Femenino, 12
Inmaduro (0-15
años), 38
Indeterminado, 63
1
8
19
32
4 4
19
31
Masculino Femenino Inmaduro (0-15años)
Indeterminado
Ortices-Comala Colima
187
Ahora bien, en la distribución de la muestra esquelética de acuerdo al grupo de edad, notamos un
alto porcentaje de individuos que fallecieron antes de concluir la primera década de vida, este
parámetro demográfico desempeña un papel importante en el proceso de comprensión e
interpretación de las poblaciones antiguas.
Estos resultados nos indican la alta tasa de mortalidad en esta etapa temprana, lo cual,
teóricamente, podría ser “normal” en poblaciones donde no se habían desarrollado los medios
profilácticos y paliativos para las enfermedades que se manifiestan en la niñez.
Los datos obtenidos de los individuos que fallecieron después de los 30 años, no nos permiten
establecer con precisión la esperanza de vida de estos pobladores, esto se debe a que los
indicadores osteológicos para determinar la edad, asigna un intervalo muy amplio, por lo que si
se tomara este dato se extrapolaría este tipo de información (Fig.54).
Figura 54. Distribución de la muestra esquelética por grupo de edad.
Se comparó la misma distribución para cada fase y, el resultado muestra una tendencia muy
similar en cuanto a los datos, es decir, que se tiene una alta mortalidad antes de la primera
década de vida en estas tres fases culturales (Fig.55).
Figura 55. Distribución de la muestra esquelética por grupo de edad
3.40%
14.40%
7.60%
1.70% 2.50% 6.80%
23.70%
0 [1-4] [5-9] [10-14] [15-19] [20-29] [30-60]
Distribución de la muestra esquelética por grupo de edad
2
8
4 1 1
4
17
2
9
5
1 2
4
11
0 [1-4] [5-9] [10-14] [15-19] [20-29] [30-60]
Ortices-Comala Colima
188
En cuanto a las características biológicas de la muestra esquelética, se tomó en cuenta la métrica
de algunos elementos óseos con el fin de conocer si existe variación entre los sujetos del mismo
periodo temporal o entre los individuos de las diferentes fases, notando que si existen elementos
óseos con variaciones métricas.
En la gráfica observamos que cada variable métrica se establece como un vector situado a lo
largo de los ejes cartesianos, los cuales representan factores de correlación entre las distintas
variables, en el caso de los datos analizados se observó una correspondencia positiva y negativa,
es decir, que las medidas están correlacionadas positivamente con las demás variables. Para
interpretar mejor este dato, nos valimos de un gráfico complementario, en donde se pueden
ubicar a los individuos de acuerdo a la contribución de sus variables.
En resumen, la muestra de esqueletos asociados a la fase Ortices es muy pequeña para arrojar
datos certeros, mientras que la fase Comala muestra una tendencia a tener valores más altos para
el fémur y la tibia, mientras que las medidas del grupo de Colima, presentan un valor mayor para
el radio y el cúbito, es importante tomar en cuenta que a pesar de dicha distinción además de
tener una relación genética, debe considerarse el aspecto de la modificación cultural, en el
sentido de que ciertas actividades diarias pudieron contribuir al cambio en el tamaño de los
huesos (Fig. 56).
Figura 56. Análisis de componentes principales de los huesos largos
Consideraciones finales
Hoy, gracias al auge de la arqueología de salvamento, el valle de Colima revela haber sido un
lugar privilegiado para la instalación de los primeros grupos humanos en la región. La
organización de este espacio por las primeras poblaciones se realizó sobre un período de tiempo
muy vasto (más de 1000 años) y los indicios cronológicos y culturales encontrados, provienen en
su mayoría de numerosos espacios funerarios. A pesar de todo, es difícil de volver a trazar la
sucesión exacta de estas diferentes culturas.
189
Con el fin de aplicar nuevas metodologías al estudio de estos contextos funerarios, procedimos al
análisis bioantropológico de los individuos del sitio El Cortijo-Jardines de las Fuentes. Nuestra
ambición era estudiar la transición crono-cultural Comala / Colima, ya que ésta era considerada
como un momento de cambio en las prácticas culturales (cerámicas y funerarias), es decir, poder
definir la existencia de una correlación entre los datos arqueológicos con la información del
análisis bioantropológico, para así determinar si estas modificaciones culturales, eran también
visibles sobre los restos óseos de este sitio.
Al respecto, se obtuvieron diferentes puntos de interpretación, primero, los datos obtenidos por
los perfiles de mortalidad y las proporciones de individuos adultos/inmaduros y el cálculo de las
distancias biológicas tenderían a subrayar una homogeneidad de la población sobre ambas fases.
Así, la ruptura cultural observada en materia de gestos funerarios (fin de las tumbas a pozos,
ofrendas cada vez menos presentes), y de tipología de mobiliario funerario, no se percibe a nivel
del acceso al espacio funerario, esto quiere decir que el acceso de los individuos al espacio
parece similar a ambas fases. En la interpretación de los cálculos de distancias biológicas se
observó una homogeneidad de los individuos de Comala y los de Colima, por lo tanto, ambas
fases no presentan distancias biológicas importantes.
Los individuos estudiados sobre ambos grupos presentarían pues una similitud biológica, por
otra parte los resultados obtenidos por el análisis de componentes principales permite vislumbrar
pequeñas diferencias entre los grupos, focalizadas sobre todo en las extremidades inferiores
como superiores, sin embargo no es posible distinguir una diferencia categórica entre los grupos
analizados, por lo que hablaríamos de un continuo en la población y no de una población
totalmente diferente durante la fase Colima. Aunque que existen algunos puntos factibles
completar este análisis a futuro, como los impactos culturales visibles en el esqueleto,
actividades ocupacionales, deformaciones craneanas y costumbres alimentarias, entre otros.
Los aspectos que aquí se discuten podrían ser el punto de partida para el análisis de otros restos
óseos del valle de Colima, por lo que este trabajo es un primer enfoque del estudio de
poblaciones de estas dos fases crono-culturales. La contribución de otras colecciones
proviniendo de contextos funerarios similares y/o geográficamente próximos, como El Zalate, El
Manchón y El Tropel, podrían permitir reevaluar y complementar los datos del sitio de El
Cortijo-Jardines de las Fuentes.
Finalmente, dejamos abiertas algunas líneas de investigación que podrían ayudar a comprender
mejor las características biológicas y culturales de estas poblaciones como por ejemplo el
intentar saber cómo el efecto cultural afectó al biológico, esto podría permitir diferenciar quizás
de forma distinta estas fases culturales y así enriquecer los conocimientos actuales que
conciernen a las poblaciones prehispánicas de Colima.
190
Bibliografía
2002 Bruzek J.
A method for visual determination of sex, using the human hip bone. American Journal
of Physical Anthropology 117: 157-168.
2002 Buckberry, J. L., and Chamberlain, A. T.
Age estimation from the auricular surface of the ilium: A revised method. American
Journal of Physical Anthropology 119:231–239.
1997 Duday, H.
El cuerpo humano y su tratamiento mortuorio en: Antropología biológica de campo
tafonomía y arqueología de la muerte: en Elsa Malvado, Gregory Pereira y Vera Tiesler
(coordinadores). Colección Científica vol. 344. México.
1978 Fazekas, I. Gy. and Kosa, F.
Forensic Fetal Osteology. Budapest: Akademiai Kiado.
1985 Lovejoy, C. O.
Dental wear in the Libben population: Its functional pattern and role in the determination
of adult skeletal age at death. American Journal of Physical Anthropology 68:47–56.
1985 Meindl R.S. & Lovejoy C.O.
Ectocranial suture closure: A revised method for the determination of skeletal age at
death based on the lateral‐anterior sutures. American journal of physical anthropology
68: 57-66.
2005 Murail P., Bruzek J., Houët J., Cunha E.
DSP : a tool for probabilistic sex diagnosis using worldwide variability in hip-bone
measurements, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, n. s. 17, 3-4,
p. 167-176.
2005 Schmitt A.
Une nouvelle méthode pour estimer l'âge au décès des adultes à partir de la surface sacro-
pelvienne iliaque, Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, n.s., 17,
1-2, p. 89-101.
2012 Tiesler V.
Studying Cranial Vault Modifications In Ancient Mesoamerica. Journal of
Anthropological Sciences Vol. 90, pp. 1-26
1920 Todd, T. W.
Age changes in the pubic bone. American Journal of Physical Anthropology 4:1–70.
1999 Ubelaker, D. H.
Human skeletal remains: Excavation, analysis, interpretation (3rd. ed.). Washington,
DC: Taraxacum. 172 pp.