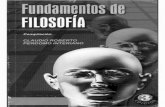Engagement y Burnout - Evolución histórica y relación conceptual (Compilación bibliográfica)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Engagement y Burnout - Evolución histórica y relación conceptual (Compilación bibliográfica)
Facultad de Psicología y Educación Departamento de Psicología
Engagement y Burnout Trabajo de Integración Final de Licenciatura
2
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
INDICE
1. Delimitación del objeto de
estudio, fundamentación y
objetivos.
………………………………………………..3
2. Metodología ………………………………………………..7
3. Desarrollo conceptual ………………………………………………..8
3.1. El síndrome de Burnout ………………………………………………..9
3.2. El Engagement ………………………………………………20
3.3. La relación del burnout y el
<<<<<<<<.engagement
………………………………………………27
3.4. Manifestaciones según
....................género y edad
………………………………………………33
4. Conclusión ………………………………………………36
5. Referencias Bibliográficas ………………………………………………39
6. Anexo ……………………………………………….45
3
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO, OBJETIVOS Y FUNDAMENTACIÓN
Uno de los daños laborales más importantes de carácter psicosocial considerados en
la actualidad es el burnout, la primera definición se remonta a Freudenberger (1974) en
donde se lo denomina como una "sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada
que resultaba de una sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o fuerza
espiritual del trabajador"(Grunfeld, 2008, p.3). El trabajo de Freudenberger inspiró tres
enfoques diferentes: Maslach (1976) definía el síndrome como “un estrés crónico
producido por el contacto con los clientes que lleva a la extenuación y al distanciamiento
emocional con los clientes en su trabajo” (Moreno-Jiménez, Bustos, Matallana, Miralles,
1997, p.3), aunque una definición más reciente y aceptada que da encuadre a este enfoque
es la de Maslach y Jackson (1981) que lo definen como "un síndrome tridimensional
caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización
personal "(Grunfeld, 2008, p. 4); por su parte Pines y sus colaboradores lo definen como
“el estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por la participación durante
largo tiempo en situaciones emocionalmente exigentes (Shirom, 2009, p. 46) y Shirom y
Melamed que, basado en la teoría de la conservación de recursos, lo definían como “un
constructo multidimensional cuyas tres facetas eran la fatiga física (sensación de cansancio
y baja energía), agotamiento emocional (carencia de energía para mostrar empatía con
otros) y cansancio cognitivo (la sensación de agilidad mental reducida)” (Shirom, 2009,
p.47).
De acuerdo a lo mencionado por Shirom (2009) el primer instrumento de medición
para el síndrome fue el Maslach Burnout Inventory (1981) y ha sido el más utilizado en la
investigación académica. En el presente trabajo se abordará, principalmente, el concepto de
burnout desde el enfoque conceptual de Maslach debido a que, atentos al objetivo general
del presente trabajo, se encuentra en dicha autora el desarrollo científico más prolífero en
lo que respecta al burnout y su relación con el engagement. Esto se debe a que en el equipo
de Maslach, Schaufeli y Leiter se encuentran las primeras iniciativas para proponer un
4
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
cambio en el curso de la investigación planteando el opuesto del burnout, es decir, el
engagement; esta tendencia coincide con la investigación de la Psicología Positiva que
propone focalizar la investigación en las fortalezas y funcionamiento óptimo del individuo
(Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiro, Grau, 2000).
El burnout es caracterizado como un proceso que aumenta sus consecuencias
negativas a medida que aumenta su intensidad (Moreno-Gimenez, Gimenez, Carrosa,
2001). El síndrome se va a ver caracterizado por tres dimensiones: un agotamiento
emocional, sentimientos de cinismo/despersonalización por el trabajo y baja realización
personal.
La dimensión de agotamiento va a representar el componente de estrés individual
básico del burnout ya que va a referir a una sensación de sobreexigencia y falta de recursos
personales, tanto emocionales como físicos; lo dicho va a traer como consecuencia
sensación de debilitamiento y agotamiento sin ninguna fuente de reposición (carecen de
suficiente energía para afrontar otro día). Las principales fuentes de agotamiento son la
carga laboral y el conflicto personal con el ambiente de trabajo.
La dimensión del cinismo representa el componente del contexto interpersonal, de
acuerdo a Maslach (2009), refiere a una respuesta negativa, insensible o apática a diferentes
aspectos del trabajo. Generalmente se desarrolla en respuesta al excesivo agotamiento
emocional tomando así la forma de auto- protector o amortiguador emocional a distintas
preocupaciones. Si la persona está trabajando muy intensamente y haciendo demasiadas
cosas, comenzará a apartarse y el riesgo aquí recae sobre la posibilidad de que se produzca
la pérdida del idealismo y la deshumanización; con el tiempo el trabajador comenzará a
generar una reacción negativa hacia la gente y el trabajo. A medida que el cinismo va
adquiriendo más participación en la persona comienza una transformación desde hacer su
mejor esfuerzo a hacer solo lo mínimo e indispensable. Estos trabajadores reducen la
cantidad de tiempo que pasan en la oficina y, consecuentemente, la cantidad de tiempo y
energía que dedican a su trabajo. La calidad de su desempeño se ve desmejorado (Maslach,
2009). Existe evidencia empírica de que la dimensión de agotamiento y el cinismo
constituyen el llamado “corazón” del burnout mientras que la falta de eficacia profesional
5
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
parece desempeñar un rol diferente y relativamente independiente (Martínez y cols, 2004).
La dimensión de la ineficacia (antes denominada baja realización personal) representa el
componente de autoevaluación del síndrome, se refiere a los sentimientos de
incompetencia, falta de logros y falta de productividad en el trabajo; este sentimiento
disminuido de autoeficacia es exacerbado por una carencia de recursos, falta de apoyo
social y de oportunidades para desarrollarse profesionalmente (Maslach, 2009).
El engagement representa un nuevo enfoque propuesto por Maslach y Leiter (1997)
que “se caracteriza por energía, implicación y eficacia, que son los opuestos directos de las
tres dimensiones del burnout” (Salanova y cols, 2000, p.119); tiempo después se lo iba a
definir como “un constructo motivacional positivo relacionado con el trabajo que esta
caracterizado por el vigor, la dedicación y la absorción” (Salanova y cols, 2000, p.119).
Esta última definición es la más utilizada para referirse al engagement. El vigor hace
referencia a altos grados de vitalidad y afán por esforzarse en el trabajo diario, la
dedicación está vinculada al entusiasmo, inspiración y retos en el trabajo y la absorción
denota concentración que supone estar a gusto con lo que se está haciendo.
A través de entrevistas estructuradas con grupos heterogéneos de empleados
“engaged”, se mostró que son activos, que tienen iniciativa personal en su trabajo y que
generan su propio feedback sobre el desempeño (Salanova y Schaufeli, 2004); esto se debe
a que, a diferencia del burnout que se caracteriza por bajo niveles de energía combinados
con una falta de identificación con el trabajo, el engagement se caracteriza por su opuesto,
es decir, altos de niveles de energía e identificación. De acuerdo a lo mencionado el vigor y
la dedicación son considerados los opuestos a las dimensiones del cinismo y agotamiento
respectivamente. El continuo que va desde el vigor hasta el agotamiento se ha llamado
energía o activación, mientras que el continuo que va desde la dedicación hasta el cinismo
se ha llamado identificación. A medida que las investigaciones avanzaban se aventuran a
afirmar con más firmeza que el burnout y engagement según lo medido por el MBI y el
UWES están negativamente correlacionados (Alarcón, 2007).
6
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
Objetivo General
• Realizar una compilación bibliográfica sobre la evolución conceptual en los últimos
20 años de la relación del burnout y el engagement en el ámbito laboral.
Objetivos Específicos
• Examinar los resultados obtenidos sobre la relación entre las escalas que constituyen
el burnout y el engagement.
• Exponer las conclusiones sobre la relación de oposición de ambos constructos a
partir de investigaciones realizadas.
• Presentar las variables demográficas (edad/género) expuestas en las investigaciones
realizadas sobre engagement y burnout en profesores dentro de su ámbito laboral en
países de habla hispana.
7
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
METODOLOGÍA
En el presente trabajo se realizó una revisión de la evolución teórica de los
conceptos y las investigaciones realizadas desde el año 1990 a la fecha. Se indagaron
trabajos empíricos realizados en relación a los factores que componen el burnout y el
engagement así como también su repercusión en profesores de países de habla hispana.
Fuentes Primarias: Libros y artículos científicos en biblioteca de la Universidad
Católica Argentina y publicados en Libros Google. Publicaciones científicas en base de
datos y páginas web oficiales de autores.
Fuentes Secundarias: Documentos científicos publicados en bases de datos y en
Google Académico en idioma español e inglés que tomen como referencia teórica a los
autores investigados a través de fuentes primarias. Revistas psicológicas, páginas web de
universidades y asociaciones psicológicas españolas.
Categorías de análisis
Recorrido histórico del concepto de Burnout y Engagement en el ámbito laboral en
los últimos 20 años.
Revisión de la relación entre los factores que componen los conceptos de Burnout y
Engagement en las investigaciones realizadas.
Producciones científicas: Características demográficas (edad/género) de las
muestras evaluadas. Revisión de resultados obtenidos sobre el trabajo de profesores en
países de habla hispana.
8
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
DESARROLLO CONCEPTUAL
La investigación reciente sobre el estudio del síndrome de burnout ha puesto de
manifiesto dos líneas de investigación. En primer lugar el concepto del burnout se ha
ampliado a todas las profesiones y grupos organizacionales, ya no se encuentra restringido
únicamente a los servicios de personas (por ejemplo, salud, educación y trabajo social)
(Salanova, Schaufeli, Peiró y Grau, 2000) y se define como “ síndrome psicológico que
implica una respuesta prolongada a estresores interpersonales crónicos en el trabajo. Las
tres dimensiones claves de esta respuesta son un agotamiento extenuante, sentimientos de
cinismo y desapego por el trabajo, y una sensación de ineficacia y falta de logros”
(Maslach, 2009, p.37). La segunda línea de desarrollo se basa en los trabajos realizados
sobre el burnout en donde los investigadores han volcado su interés hacia el estudio de su
teóricamente opuesto, es decir, a un estado psicológicamente positivo relacionado con el
trabajo llamado engagement. Este nuevo interés coincide con un movimiento más global en
el ámbito de la Psicología Positiva; los impulsores de este cambio de perspectiva fueron
Seligman y Csikszenmihaly sugiriendo que el objetivo de esta disciplina debía ser
“catalizar un cambio de enfoque en la Psicología, desde la preocupación solo en solucionar
las cosas que van mal en la vida a construir cualidades positivas” (Salanova y Schaufeli,
2004, p. 113). El engagement hace referencia a un concepto motivacional positivo
relacionado con el trabajo y la vida, que esta enfatizado por el vigor, la dedicación y la
absorción. Este concepto representa un nuevo enfoque propuesto por Maslach y Leiter y
desarrollado por el equipo de W.B. Schaufeli (Extremera, Duran, Rey, 2005). El
engagement es “un estado mental positivo relacionado con el trabajo y caracterizado por
vigor, dedicación y absorción. Más que un estado específico y momentáneo, el engagement
se refiere a un estado afectivo-cognitivo más persistente que no está focalizado en un
objeto, evento o situación particular.” (Salanova y Schaufeli, 2004, p.115).
9
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
El síndrome de Burnout: definición del concepto y descripción de las escalas constitutivas
La revisión de la literatura en español ofrece muchas variantes para denominar el
síndrome y pueden ser clasificadas en a) las denominaciones que utilizan la traducción del
término original anglosajón (por ejemplo síndrome del quemado) b) las denominaciones
que toman el sentido semántico de la palabra o de la patología (por ej. Desgaste
profesional, síndrome de cansancio emocional) o c) los estudios que consideran que el
burnout es sinónimo de estrés laboral (por ej. Estrés laboral asistencial, estrés profesional)
(Martínez y cols., 2004). En el presente trabajo se hará referencia al síndrome por su
nombre original.
El Burnout puede considerarse como una variable que refleja las experiencias del
estrés relacionado con el trabajo de los individuos, la primera definición que todos los
autores concuerdan en considerar es la de Freudenberger (1974) que lo describe como una
“sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resultaba de una sobrecarga
por exigencias de energías, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador"
(Grunfeld, 2008 p3). Cuando el autor se refiere al síndrome lo hace pensando en aquellos
voluntarios que trabajaban en su “Free Clinic” y que luego de un periodo determinado (uno
a tres años) comenzaban a manifestar desmotivación o falta de interés hacia el trabajo.
Estas personas tenían una tarea que se caracterizaba por no tener horarios fijos, alta carga
horaria, un sueldo medio bajo y una alta exigencia del contexto ya que, generalmente, era
bastante tenso. Otra característica era la falta de preparación que terminaba siendo
reemplazada por el entusiasmo que tenían cuando comenzaban a desarrollar la tarea en
dicho lugar (Moreno-Jiménez, Gonzalez, Garrosa, 2001). De forma paralela, Susan
Maslach en la década del 70 desarrollaba una línea de investigación en torno al síndrome
que tenía como punto central los procesos emocionales, desde los primeros momentos se
centró en el estrés emocional que surge de la relación interpersonal que el sujeto tiene con
los clientes. Considerando estos comienzos se encuentra el motivo que da cuenta de por qué
la mayoría de las investigaciones se encontraban centradas en profesiones de servicios y
ayuda. Maslach (1976) definía en un primero momento el burnout como “un estrés crónico
producido por el contacto con los clientes que lleva a la extenuación y al distanciamiento
10
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
emocional con los clientes de su trabajo” (Moreno-Jiménez y cols., 1997, p.3). Seguido a
estas aproximaciones del concepto se puede encontrar a Storlie (1979) que lo describía
como un colapso espiritual, Seiderman (1978) como una pérdida de energía positiva, de
flexibilidad y de acceso a los propios recursos del individuo y Bloch (1972) como una
clase de conducta de tipo cínico en las relaciones que el sujeto mantenía con los clientes
(Moreno-Jiménez y cols., 2001).
La necesidad de explicar el síndrome e integrarlo en marcos teóricos más generales
a dado lugar a diversos modelos etiológicos que buscan explicar las causas que originan su
aparición y de esta manera, a través de un marco más genérico, abordar la descripción
detallada del burnout; estos modelos agrupan una serie de variables consideradas como
antecedentes, moduladoras y consecuentes del síndrome junto a las cuales se da la
discusión del proceso que permite su desarrollo. (Mansilla Izquierdo, 2009; Martinez y
cols., 2004).
De acuerdo a Mansilla Izquierdo (2009) y a Martinez y cols (2004) los modelos
elaborados desde consideraciones de tipo psicosocial pueden ser agrupados en cuatro
grupos:
a) Modelos desde la teoría sociocognitiva del yo
Estas líneas de pensamiento tienen la caracterisitica de seguir las ideas de Albert
Bandura para buscar la etiología del síndrome. Se van a considerar 1) que las cogniciones
de los individuos van a influir en lo que ellos perciben y en sus actitudes así como también,
dichas cogniciones, se van a ver modificadas por los efectos de sus acciones y por las
consecuencias de las acciones de los otros y 2) la creencia o grado de seguridad que un
sujeto tiene en sus propias capacidades determinará el esfuerzo que este sujeto realice para
conseguir sus objetivos y la facilidad o dificultad en conseguirlo (Martinez y cols., 2004).
Una de las teorías representativas de estos modelos es la de Harrison (1983) quien asume
que “el sindorme de burnout es fundamentalmente una función de la competencia
percibida“ (Mansilla Izquierdo, 2009, cap 4.7.1a) y, en base a esto, elabora el modelo de
competencia social. En este modelo el ambiente relacional puede ser una fuente de ayuda o
una barrera que puede disminuir la resistencia emocional del trabajador provocando
11
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
actitudes de cinismo e impidiendo el pleno desarrollo profesional (Grau, Gil Monte, Juesas,
Figueiredo Ferraz, 2009).
En su moyoría, los trabajadores que comienzan a trabajar en servicios de ayuda
experimentan una alta motivación para ayudar a los demás, en su entorno laboral se
encuentran con factores de ayuda que vienen a facilitar la realización de su función o con
factores barrera que la dificultan. Las condiciones de trabajo favorables van a permitir que
los individuos alcancen los objetivos de trabajo de manera tal que incrementen la eficacia
percibida y retroalimenten su motivación; por el contrario si el entorno laboral impide que
se alcancen los objetivos, con lo cual disminuye la percepcion de la eficacia, esta
experiencia, mantenida en el tiempo, da como consecuencia el burnout e incrementa la
percepcion negativa del entorno (Martinez y cols., 2004). Pines (1993) ha tomado como
referencia este modelo pero ha especificado que el burnout se desarrollará en trabajadores
que se fijen altos objetivos y mantengan grandes expectativas, así los trabajadores
altamente motivados e identificados le dan un caracter existencial al trabajo y una
desilusión en este ámbito puede llevar al desarrollo del síndrome (Mansilla Izquierdo,
2009).
Cherniss (1993) menciona que las caracteristicas del contexto laboral se relacionan
con las caracteristicas de las organizaciones, un alto nivel de desafío, autonomía, control,
retroalimentación de los resultados y apoyo social (compañeros , supervisores y personas
externas). Esta línea de pensamiento permite crear una asociación entre la falta de
capacidad del trabajador en el desarrollo de competencias o alcance de objetivos, y el
burnout. (Mansilla Izquierdo, 2009; Martinez y cols., 2004). Cherniss (1995) planteó que el
mayor o menor desarrollo del síndrome depende de la autoeficacia, se esperarían menores
niveles en trabajadores que pudieran experimentar éxito y así sentirse eficaces (Shirom,
2009). Como se mencionó anteriormente estas líneas de pensamiento se caracterizan por la
incoporación de terminos propuestos por Albert Bandura, en este caso, el autor incopora la
noción de autoeficacia percibida entendida como “las creencias que las personas tienen
sobre sus capacidades para ejercer un control sobre las situaciones que lo afectan“
(Mansilla Izquierdo, 2009, cap 4.7.1b), los trabajadores con fuertes sentimientos de
autoeficacia experimentan menos estrés en situaciones de amenza y dichas situaciones se
12
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
vuelven menos estresantes cuando el trabajador tiene la seguridad de poder afrontarlas de
manera satisfactoria. Para Cherniss el proceso de burnout se desarrollaría en tres fases: a)
en un primer momento se da la percepción por parte del individuo del factor estrés, esta
fase consiste en un desequilibrio entre las demandas del trabajo y los recursos de los que
dispone el individuo para hacer frente a esos acontecimientos, b) fase agotamiento: luego se
encuentra en un estado de fatiga física y emocional y experimenta ansiedad y c) se da el
desarrollo de cambios actitudinales y conductuales de carácter negativo (cinismo) hacia los
clientes, retiro mental de la situación y distanciamiento emocional; lo cual conforma el
burnout (Grunfeld, 2009; Salanova y Schaufeli 2009a).
b) Modelos desde la teoría del intercambio social
Estos modelos proponen que el burnout tiene su origen, principalmente, en las
perpciones de falta de equidad o falta de ganancia que se desarrollan en el individuo a raíz
de las relaciones interpersonales, como resultado de comparase con el resto (Gil Monte,
2001). Se puede encontrar un ejemplo claro en los profesionales de la salud, estos puestos
de trabajo implican un constante intercambio y una gran demanda emocional con los
receptores del servicio, con los compañeros, supervisores y con la organización. En estas
interacciones se encuentran implicadas las expectativas antes mencionadas, cuando
perciban de manera prolongada que se da mas de lo que se recibe desarrollaran el síndrome.
En este modelo toma gran significancia la teroría de Blase (1982) denominada de
motivación-realización, que va a entender que el síndrome es producto de una exposición
prolongada a las tensiones laborales que van a venir dadas por la falta de ajuste de las
estrategias de afontamiento del sujeto y de ausencia de recompensas laborales (Martinez y
cols., 2004). Buunk y Schaufeli (1993) desarrollan un modelo para explicar la etiología del
síndrome en profesionales de enfermería; por un lado, se consideran como factores
favorecedores los procesos de intercambio social con los pacientes y por otro, los procesos
de afiliación y comparación con los compañeros de trabajo. Si se toma en cuenta los
procesos de intercambio se pueden considerar tres variables relevantes para el desarrollo de
esta línea etiológica, a saber: a) la percepción de equidad, hace alusión a lo que los
trabajadores dan y reciben en el intercambio social, b) la incertidumbre, hace referencia a
la falta de claridad sobre lo que uno piensa y siente sobre la forma en la cual debería actuar
13
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
y c) la falta de control, relacionado con la posibilidad que tiene el sujeto de controlar los
resultados de sus acciones en el ambito laboral (Mansilla izquierdo, 2009). Para Gil Monte
(2001), en este modelo, los procesos de afiliación y comparación con los compañeros de
trabajo antes mencionados se vuelven significativos y cruciales ya que la falta de apoyo
social puede ser facilitador para el desarrollo del síndrome. Otra perspectiva, mencionada
por Mansilla Izquierdo, que se hace necesario destacar dentro de este grupo de modelos es
la de Hobfoll y Fredy (1993) quienes afirman que el estrés surge cuando los individuos
perciben que aquellos que los motiva se encuentra amenzado o frustrado, los estresores
accionan sobre el individuo al amenzar los recursos que posee para alcanzar sus objetivos
generando así sentimientos de inseguridad o duda. En esta línea de pensamiento, la teoría
de conservacion de recursos, los trabajadores se esfuerzan continuamente para evitar la
pérdida de estos recursos siendo que, la perdida, se considera mas significativa que la
ganancia para el desarrollo del síndrome (Mansilla Izquierdo, 2009).
c) Modelos desde la teoría organizacional
En este encuadre se vuelve importante lo relacionado a las disfunciones del rol del
trabajador, la falta de salud organizacional, la estructura, la cultura y el clima
organizacional. Estas líneas de pensamiento le dan gran importancia a los estresores
surgidos del contexto de la organización y a las estrategias de afrontamiento empleadas por
el individuo (Martinez y cols., 2004; Gil Monte, 2001). Mansilla Izquierdo (2001) describe
que para Golembiewski, Munzenrider y Carter el síndrome es un proceso en el que se
pierde el compromiso por parte de los trabajadores a raíz de la tensión y el estrés. El
síndrome estaría generado por la sobrecarga laboral, considerada como una
sabreestimulacion en el puesto de trabajo, y por una pobreza de rol que implicaría escasa
estimulación; en ambas situaciones se experimentaría una pérdida de autonomía y de
control que trae aparejado una disminución de su autoimagen, sentimientos de irritabilidad
y fatiga. Como mencionaba Salanova y Schaufelis (2004a) luego se dan las estrategias de
afrontamiento que van a consistir en un alejamiento del profesional de la situación laboral
estresante. Este distanciamiento puede tener dos lecturas/consecuencias, por un lado, puede
ser constructivo (cuando no se implica en la situacion estresante y , en el caso de las
profesiones de ayuda, no pierde la empatía y atiende a la persona) o por otro lado, puede ser
14
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
contraproducente (cuando el distanciamiento ocasiona cinismio, indiferencia emocional,
rigidez en la persona o ignorancia hacia otros); este último caso, implica el síndrome de
burnout (Mansilla Izquierdo, 2009). Una de las ideas planteadas que acompañó el
desarrollo de la investigación del síndrome es que, a diferencia de otros estudios que solo
centraban el síndrome en su área de origen, éste no es exclusivo a profesionales de la salud
sino que puede darse en profesionales de otras áreas como vendedores, directivos, etc.
(Martinez Perez, 2010).
De acuerdo a Mansilla Izquierdo para Cox, Kuk y Leiter (1993) el síndrome es una
respuesta que se desarrolla cuando las estrategias empleadas por el sujeto no resultan
eficaces, señalan que la experiencia de agotamiento emocional es la dimensión central del
burnout . La despersonalización es vista como una estrategia de afrontamiento que surge
frente a los sentimientos de agotamiento emocional mientras que la evaluación cognitiva
del trabajador sobre su situación de estrés da como resultado la baja realización personal
(Mansilla izquierdo, 2009). Winnubst en el año 1993, al igual que Golembiewski y cols. en
1983, concluyen que el burnout es aplicable a todo tipo de profesiones y no solo a aquellos
que trabajan en el área de salud o servicios de ayuda. (Mansilla Izquierdo 2009, Martinez
Perez, 2010). La cultura de la organización va a estar determinada por su estructura con lo
cual las variables del contexto que influyen sobre la génesis del burnout varían en función
del tipo de organizacion pero, tambien aquí, se pone de manifiesto la importancia del apoyo
social dentro de estas variables (Martinez Perez, 2010). Siguiendo el foco organizacional
en la etiología del síndrome se observa que Mansilla Izquierdo (2009) menciona dentro del
modelo de Winnubst a las organizaciones burocraticas mecánicas, donde el burnout es
causado por el agotamiento emocional conscuencia de la rutina, monotonía y la falta de
control mientras que en las burocracias profesionales, se encuentra causado por la relativa
laxitud que conlleva a la confrontación continua con los demás miembros y origina
disfunciones de rol y conflictos interpersonales.
d) Modelos desde la teoría estructural
Dentro de este grupo es importante destacar el de Gil Monte, Peiró y Valcárcel
(1995) que lo entienden como una respuesta al estrés laboral percibido (conflicto y
ambigüedad de rol) que se origina a partir de un proceso de reevaluación cognitiva
15
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
cuando no son eficaces las estrategias de afrontamiento utilizadas para reducir dicho estrés.
Esta respuesta supone una variable mediadora entre el estrés percibido y sus consecuencias,
por ejemplo, la falta de salud, baja satisfacción personal, pasividad, etc. (Mansilla Izquierdo
2009; Matinez Perez, 2010). Este modelo supone que el estrés surge a raíz de una falta de
equilibrio de la percepción entre las demandas y la capacidad del sujeto para responder a
ellas (Martinez Perez, 2010). Estudios realizados por estos autores han puesto de manifiesto
y han dado sustento empírico para considerar variables sociodemográficas en el diagnostico
del burnout (Martinez y cols., 2004).
De forma paralela al desarrollo del concepto y a los modelos etiológicos, centrados
en explicar el marco general en el cual se desarrolla el síndrome, se fueron elaborando y
validando distintos instrumentos para poder medir empiricamente la presencia del burnout
y, a la vez, validar las teorías al respecto. Dentro de los instrumentos más conocidos e
importantes se pueden encontrar:
1) Burnout Mesure: Elaborado por Pines, Aronson y Krafy donde se da la
evaluación del síndrome considerando tres dimensiones o síntomas: agotamiento
emocional, agotamiento físico y agotamiento mental a través de una escala con 21 items
(Salanova y Schaufeli 2004a). En un primer momento los autores habían distinguido entre
Tedium y burnout, que si bien compartían sintomatología similar, tenían diferente origen.
El tedio era resultado de una presión crónica (fisica, mental y emocional) mientras que el
burnout es el resultado de una presión emocional repetida asociada con el mantenimiento
de las relaciones interporsonales. Luego, abandonaron esta diferenciación ampliando el
término de burnout e incluyendo en él el tedio trayendo como consecuencia que el anterior
Tedium Measure (TM) sea donominado Burnout Measure. Es un test con 21 items que
expresan agotamiento y puntúan en una escala de siete puntos cuyos rangos van de “nunca“
a “siempre“. El BM entendido como un instrumento unidimensional, a pesar de que sus
autores adhieran a la tridimensionalidad del síndrome, con lo cual no es extraño que
algunos estudios pudieran fallar en detectar la dimensionalidad del burnout (Alarcon, Vaz,
Guisado, 2002).
2) Maslach Burnout Inventory (MBI): Elaborado por Maslach y Jackson, posee
22 items para muchos autores ha sido y es el instrumento por excelencia de medida del
16
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
síndorme (Salanova y Llorens, 2008; Shirom, 2009; Gil Monte y Peiro, 1999). El éxito del
MBI puede que radique en una revisión realizada por Perlman y y Hartman (1982) de mas
de 48 definiciones sobre el síndrome que arrojó como conclusión que tiene que definirse
como una respuesta al estrés crónico que consta de tres dimensiones (agotamiento
emocional, baja productividad y excesiva despersonalización ) (Gil Monte y Peiro, 1999).
La medida del síndrome por parte de Maslach y Jackson comenzó en 1981 con la
publicacion del MBI-Human Services para profesionales de ayuda y servicios, luego
Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson (1996) realizaron la adaptación a todo tipo de
profesionales publicando así el MBI-General Services y por último Schaufeli, Salanova,
Gonzalez Roma y Bakker (2002) realizaron la publicación del MBI-Studen Survey (Bresó,
Salanova, Schaufeli, 2007) . De esta manera el MBI no solo sufrió adaptaciones con el
correr de los años sino también redefiniciones de sus factores consitutivos.
Figura 1. Cuadro evolutivo de publicación del MBI y sus dimensiones consitutivas (Bresó, Salanova, Schaufeli,
2007, p.3)
De acuerdo a lo descripto por Manzano (2002) el burnout fue, para Maslach y
Jackson, una respuesta inapropiada generada a causa del estrés crónico, sus síntomas
principales son el cansancio emocional (o agotamiento), la despersonalización y la baja
realización personal. Segun Maslach (2009) la dimension de agotamiento va a “representar
17
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
el componente de estrés individual del burnout. Se refiere a sentimientos de estar
sobreexigido y vacio de recursos emocionales y físicos“ (Maslach, 2009, p 37). Es una
sensación que se experimenta como no tener nada que ofrecer, psicológicamente, a los
demás; implicará una pérdida progresiva de energía, desgaste, agotamiento y fatiga
(Manzano, 2002). Se ve caracterizado por una falta de energía para afrontar un nuevo día,
para hacerle frente a las demandas laborales generadas en la función por la sobrecarga de
trabajo y el conflicto que pudiera originarse de las relaciones interpersonales. La dimensión
de cinismo representa el componente centrado principalmente en el contexto interpersonal,
“se refiere a la respuesta negativa, insensible o extremandamente apática a diversos
aspectos del trabajo“ (Maslach, 2009, p. 37). Normalmente se desarrolla como respuesta al
exceso de agotamiento emocional cumpliendo una función autoprotectora y es comparable
con la dimensión de despersonalización que fue la precursora, ya que a partir de la
publicación del MBI-GS (Figura 1) en donde se amplió el concepto a todas las profesiones
comenzó a utilizarse el cinismo. La despersonalización consiste en el desarrollo de una
actitud negativa e insensible hacia las personas con quienes se trabaja. A estas personas se
las ve, por parte de los profesionales, como deshumanizadas por su endurecimiento afectivo
(Manzano, 2002). La razón de esta modificación es que la despersonalización implica a
otras presonas en el trabajo de modo que su significado no puede ser ampliado mas allá de
las relaciones interpersonales en las cuales ocurre. En la publicación del MBI-GS se
considero a ésta como un caso de distanciamiento mental en el trabajo; esto implica que los
trabajadores que no son de servicios o ayuda a los demas, exhiben cierto grado de cinismo
o escepticismo hacia su trabajo en general como una forma de distancia mental (Salanova,
2006). Los trabajadores, a raíz de experimentar el cinismo/despersonalización , reducen la
cantidad de tiempo que pasan en sus trabajos y la energía que le dedican a éste de manera
tal que, continuan con sus funciones, bajando el nivel de rendimiento. La dimensión de
ineficacia (o baja realización personal) representa el componente de autoevaluación del
burnout. Refiere a “sentimientos de incompetencia y carencia de logros y productividad en
el trabajo“ (Maslach, 2009, p. 38). Se caracteriza por una tendencia del sujeto a evaluarse
de manera negativa y trae como consecuencia la afección de la habilidad para el desarrollo
del trabajo requerido por su función, pueden sentirse descontentos consigo mismos o
insatisfacehos (Martinez y cols., 2004). Maslach (2009) afirma que este sentido disminuido
18
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
de autoeficacia es exacerbado por una carencia de recursos de trabajo y falta de apoyo
social, asi como también oportunidades para desarrollarse profesionalmente. Si bien se
aborda este tema cuando se trate la relación entre burnout y engagement es necesario
aclarar que la dimensión de ineficacia no estaba incluida en el desarrollo primario del
síndrome sino que fue sumada en una etapa posterior. Existe evidencia empírica de que la
dimensión de agotamiento y el cinismo constituyen el llamado “corazón” del Burnout,
mientras que la ineficacia parece desempeñar un rol diferente y relativamente
independiente (Martinez y cols., 2004).
Mas allá de la aceptada conceptualización tridimensional del síndrome, en un
estudio reciente se ha buscando comprobar empíricamente si el burnout podía ser
considerado como un síndrome con cuatro factores constitutivos. Al principio, como se ha
mencionado, se consideraba a la despersonalización como un factor esencial del burnout
pero luego fue reemplazado por el cinismo. Conceptualmente hablando, ambos factores,
son manifestaciones del distanciamiento mental. Para la despersonalización, ese
distanciamiento está dirigido a las personas con quien se trabaja (por ejemplo, estudiantes
en el área educativa), mientas que en el cinismo, la distancia es dirigida a un contexto mas
amplio del trabajo en si mismo. Las investigaciones de Schaufeli y cols. (2005) muestran
que en lugar de un factor de distanciamiento mental, el burnout puede ser caracterizado por
las dos dimensiones independientemente (despersonalización/ cinismo) que, junto al
agotamiento y la ineficacia profesional, componen el burnout. De este modo, el modelo de
cuatro factores con las dos dimensiones (despersonalización / cinismo) por separado se
ajustaría mejor a los resultados que el modelo de tres factores con despersonalización y
cinismo incluidos en un solo elemento (Salanova y cols., 2005).
Generalmente el síndrome de burnout tiene su aparición de forma paulatina con un
aumento progresivo de la severidad, no es lineal y va oscilando con intensidad variable en
una misma persona. Se podría representar como un estado de distanciamiento físico, mental
y emocional; sus manifestaciones habituales son: 1) Mentales o cognitivas, con
sentimientos de vacío, fracaso e impotencia, baja autoestima y pobre realización personal.
2) Físicas, con cefaleas, alteraciones gastrointestinales, taquicardias, etc. 3) De la conducta,
como consumo elevado de café, alcohol, fármacos o drogas (Martinez y cols., 2004;
19
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
Mansilla Izquierdo, 2009). De acuerdo a Shirom (2009) se ha demostrado empíricamente
que las condiciones organizacionales adversas son más significativas en la etiología del
burnout que las variables personales, desde esta perspectiva toma gran relevancia lo
propuesto por Maslach (2009) donde expone un modelo en el que se consideran seis áreas
que pueden ser detectadas como significativas para la aparición del síndrome: 1)
Sobrecarga de trabajo: se produce un desequilibrio o desajuste entre las exigencias del
trabajo y la capacidad del individuo de satisfacer esas exigencias. Esa sobrecarga de trabajo
es el mejor elemento para predecir el agotamiento. Shirom (2009) comparte este punto
cuando expone que aquellos que carecen de una sólida reserva de recursos son más
propensos a experimentar el síndrome. 2) Falta de control: las investigaciones detectaron
un vínculo significativo entre este elemento y la aparición de estrés, puede originarse por
múltiples factores como empleados micro administrados que no pueden aplicar su
experiencia, falta de libertad de resolución y autonomía o falta de capacidad. Las políticas
que buscan un refuerzo del control pueden ser más eficaces para la reducción del síndrome
(Shirom, 2009). 3) Recompensas insuficientes: esto ocurre cuando el empleado tiene la
percepción de que no está siendo correctamente recompensado por su desempeño, no
siempre implica una cuestión salarial siendo que muchas veces se debe a falta de
reconocimiento. 4) Quiebre en la comunidad: tiene que ver con las relaciones
interpersonales que se tienen en el trabajo, cuando estas relaciones están caracterizadas por
falta de apoyo o desconfianza se produce un quiebre. La experimentación crónica puede
generar el síndrome. Una intervención muy utilizada para alivianar el burnout es fomentar
el apoyo entre pares (Shirom, 2009). 5) Ausencia de imparcialidad: la percepción de que el
lugar de trabajo es injusto o poco equitativo es, probablemente, el mejor factor para poder
predecir el cinismo. Según Grau y cols. (2009) si una situación de inequidad se mantiene en
el tiempo puede desembocar en situaciones que conllevan síntomas de agotamiento
emocional 6) Conflictos de valor: son los ideales y metas que atraen inicialmente al
individuo al trabajo y de este modo se convierten en lo que motiva al individuo; el conflicto
surge cuando se da un desequilibrio entre los valores personales y organizacionales.
20
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
El engagement: definición del concepto y descripción de las escalas constitutivas
Al contrario de lo que el nombre sugiere, la Psicología de la Salud Ocupacional se
encuentra, al parecer, exclusivamente centrada en cuestiones que hacen a la enfermedad,
salud / malestar y bienestar. La mayoría de los artículos publicados están relacionados con
cuestiones negativas de la salud y bienestar de los trabajadores. Sin embrago, desde el
inicio de este siglo se está poniendo gran atención a la denominada Psicología Positiva
(Schaufeli y Bakker, 2003). Los impulsores de este cambio de perspectiva fueron Seligman
y Csikszenmihaly sugiriendo que el objetivo de esta disciplina debía ser “catalizar un
cambio de enfoque en la Psicología, desde la preocupación solo en solucionar las cosas que
van mal en la vida a construir cualidades positivas” (Salanova y Schaufeli, 2004, p. 113).
La traducción del concepto al español es complicada ya que al día de hoy no se ha
encontrado un término que pueda definir y abarcar la totalidad del concepto. Es importante
destacar que el engagement no significa exactamente lo mismo que otros conceptos que sí
tienen su traducción al español como implicación en el trabajo (work involvement), el
compromiso organizacional (organitational commitment), dedicación al trabajo (work
dedication), enganche (work attachment) o adicción al trabajo (workaholism) (Salanova y
Schaufeli, 2004). Algunos trabajos de investigación (Salanova, 2006) se aventuran a
traducirlo como entrega al trabajo o vinculación psicológica para referirse al término a lo
largo de las descripciones de sus estudios pero en el presente trabajo, al igual que con el
burnout, se hace referencia al término por su nombre original, engagement.
A raíz de los trabajos realizados sobre el burnout los investigadores hace algunos
años han volcado su interés por el estudio de su teóricamente opuesto, es decir, por un
estado psicológicamente positivo relacionado con el trabajo, resulta lógico preguntarse si el
opuesto de los factores que desencadenan el burnout pueden desencadenar otro estado en el
individuo, si los empleados pueden trabajar de forma enérgica o si pueden estar altamente
didicados y comprometidos.
La primera aproximación al término puede encontrarse en 1990 cuando Kahn lo
describe como un concepto relacionado con una motivación importante y única, el total
21
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
aprovechamiento de las energías del empleado en términos físicos, cognitivos y
emocionales; en el engagement los miembros de una organización están completamente
activos orientando hacia su rendimiento toda la energía física, cognitiva y emocional. Khan
notaba que el engagement era una inversión de energía (física, cognitiva y emocional) de la
persona en la tarea a desarrollar, segun el autor, se evidencia cuando se involucran con su
función de manera física, estan atentos, focalizados y emocionalmente vinculados tanto con
el trabajo como con sus compañeros (Rich, Lepine y Crawford, 2010).
De acuerdo a Leiter y Maslach (1997) el engagement se caracterizaba por energía,
implicación y eficacia, es decir, los opuestos directos de las tres dimensiones del burnout
medidas por el MBI: agotamiento, cinismo e ineficacia (Lisbona, Morales y Palaci, 2009).
A raíz del nuevo enfoque propuesto por la Psicología Positiva se introdujo una definición
más actual del concepto que fue adoptada por la mayoría de los trabajos revisados donde se
lo define como “Un estado mental positivo relacionado con el trabajo y caracterizado por el
vigor, dedicación y absorción. Mas que un estado específico y momentáneo, el engagement
se refiere a un estado afectivo-cognitivo más persistente que no esta focalizado en un
objeto, evento o situación particular “(Schaufeli y Bakker, 2003, p. 5). De acuerdo a esta
definición el engagement será un concepto tridimensional en donde se encontrará:
El vigor que “se caracteriza por altos niveles de energía y resistencia mental
mientras se trabaja, el deseo de invertir esfuerzo en el trabajo que se está realizando,
incluso, cuando aparecen dificultades en el mismo. La dedicación que denota alta
implicación laboral, junto con la manifestación de un sentimiento de significación,
entusiasmo, inspiración, orgullo y reto por el trabajo. La absorción ocurre cuando se está
totalmente concentrado en el trabajo, mientras se experimenta que el tiempo “pasa
volando” y se tienen dificultades para desconectarse de lo que se está haciendo debido a las
fuertes dosis de disfrute y concentración experimentados” (Salanova y Schaufeli, 2004, p.
116). Este último factor del engagement es compartido con la adicción al trabajo
(workaholism) lo cual puede llevar a, erróneamente, provocar que ambos conceptos
intenten relacionarse. Asimismo, es necesario destacar que los empleados que experimentan
engagement están absortos con el trabajo porque los motiva intrínsecamente mientras que
los adictos al trabajo lo hacen por un impulso interno que no pueden resistir. Ambos
22
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
empleados realizan un gran esfuerzo laboral y son fieles a la organización, pero en el caso
de los adictos, hay un gasto de salud mental y no disfrutan de las relaciones sociales fuera
del ambiente laboral (Aguilera, 2010; Schaufeli y Bakker, 2003).
El enagement representa un nuevo enfoque, propuesto por Maslach y Leiter y
desarrollado por el equipo de Schaufeli; su aplicación al ámbito laboral implicaría analizar
las experiencias positivas que desarrollan los sujetos en un contexto laboral y las
condiciones favorecedoras del bienestar organizacional en vez de estudiar los factores de
vulnerabilidad y desajuste laboral (Extremera, Duran y Rey, 2005). La investigación
científica ha puesto de manifiesto como probables causas del engagement a los recursos
laborales y personales. Tales recursos son, por ejemplo, el apoyo social por parte de
compañeros y superiores, la retroalimentación recibida por parte de la organización sobre el
desempeño laboral, la autonomía, la variedad de tareas o las facilidades de formación
(Martinez y cols., 2004). Los recursos laborales y personales deben ser entendidos como
los factores predictivos del engagement, Schaufeli y Bakker (2004) encontraron evidencia
de una relación positiva entre tres recursos laborales (feedback de desempeño, apoyo social
y supervisión) y engagement (vigor, dedicación y absorción) en cuatro muestras diferentes
de empleados holandeses. Más específicamente, ellos utilizaron un modelo de análisis que
muestra que exclusivamente los recursos laborales (no las demandas) son un factor
predictivo del engagement y éste, es mediador de las relaciones entre los recursos laborales
y las intenciones laborales del trabajador. Estos estudios se repitieron en una muestra de
profesores finlandeses y demostró que el control (sobre el trabajo), la información, el apoyo
de supervisor y el clima organizacional estaban positivamente relacionados con
engagement. Lo dicho va a permitir intuir que los recursos, sin importar cual de ellos se
consideren, van a ser favorecedores de la experiencia de engagement en el empleado,
cuando se expongan las relaciones de burnout y engagement se retomará este tema para
profundizar en él.
Las posibles consecuencias del engagement están relacionadas con las actitudes
positivas vinculadas a la organización, como satisfacción en el trabajo, compromiso
organizacional y baja rotatividad, pero también a comportamientos organizacionales
positivos como la iniciativa personal y motivación hacia el aprendizaje, trabajar horas extra
23
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
y comportamiento proactivo. A nivel individual, sin considerar exclusivamente el contexto
laboral, debe considerarse que hay indicios de que el engagement podría estar relacionado
con bajos niveles de estrés, depresión y quejas psicosomáticas (Schaufeli y Bakker, 2003).
Buscar las causas y consecuencias del engagement con el trabajo es muy importante en la
investigación y en la práctica para una gestión y dirección eficaz de los empleados de una
organización, al encontrar sus fuentes se pueden armar escenarios que conduzcan a su
experimentación y con ello a vivencias positivas de los empleados que traerán como
consecuencias beneficios para la empresa (Salanova, 2006). Las organizaciones modernas
esperan que sus empleados tengan iniciativa, sean proactivos, asuman responsabilidades, se
comprometan con el rendimiento y cumplan con los standards de calidad, necesitan
empleados enérgicos y dedicados. Por esto, no es sorprendente que en la última década se
haya evidenciado un fuerte aumento de las investigaciones sobre este concepto (Bakker y
Leiter, 2010). Los esfuerzos por parte de la organización deben ser realizados en dos
niveles, uno a nivel del empleado y otro mas grande a nivel organizacional; un lugar para
comenzar a nivel del trabajador, por ejemplo, es cambiar la forma en que se le da feedback
sobre desempeño. El compromiso de los empleados mejora cuando la retroalimentación de
supervisores y gerentes se centra en las fortalezas y no en las debilidades. (Attridge,
Bennett, Frame y Quick, 2009).
Para investigar el engagement como experiencia fenomenológica uno tiene que
centrarse en el estado de engagement como un momento de experiencia que fluctúa dentro
del individuo en períodos cortos de tiempo, por ejemplo de una hora a otra o tal vez de un
día a otro. (Bakker y Leiter, 2010). A través de entrevistas estructuradas con distintos
grupos de empleados se demostró que los empleados engaged son sujetos activos que
toman inciativas personales en su trabajo y que generan su propio feedback sobre el
desempeño (Martinez y cols., 2004). Se identificaron varios beneficios asociados a la
perspectiva personal del individuo, en primer lugar, el acercamiento al interior de la
persona permite una mirada más profunda de los patrones temporales del individuo
relacionados con la experiencia y el comportamiento; los individuos no están engaged de la
misma manera en el trabajo a lo largo de todos los días, hay días (o semanas) que el
empleado se siente mas vigoroso, absorbido por la tarea y dedicado que otros días (o
semanas). En segundo lugar, este enfoque permite un análisis de los factores que pueden
24
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
predecir el engagement, por ejemplo, si hay alguna situación determinada que deba darse
en el momento anterior – día, semana- para experimentarlo. Si bien puede ser entendido
como un proceso duradero a largo plazo, la metodología de estudio propuesta puede
evidenciar la dinámica interna/fluctuaciones de sus componentes más relevantes (energía -
dedicación) de forma mas eficaz. La manera y motivos en que el engagement fluctúa de
acuerdo al contexto es de especial interés para el diseño de las intervenciones para mejorar
la experiencia de engagement en los empleados (Bakker y Leiter, 2010). Una de las razones
por las cuales los empleados engaged son más productivos puede ser porque sus
habilidades permiten crear sus propios recursos. Se ha demostrado que experimentar
emociones positivas permite construir recursos psicológicos y desencadenar vínculos con el
bienestar social. Las emociones positivas no solo hacen que las personas se sientan bien en
ese momento sino que también producen bienestar a futuro (Bakker y Demerouti, 2008).
Este tipo de empleados busca nuevos retos en su trabajo y si llegan a sentir falta de desafíos
profesionales, prefieren reestructurar su puesto o cambiar de trabajo. Es decir, están
comprometidos a conseguir la excelencia en su desempeño lo cual va a generar un feedback
positivo de parte de sus supervisores. En algunos casos se puede esperar que estos
empleados den muestra de fatiga pero es necesario considerar que no es como la que
experimentan los empleados burnout para los que la fatiga es totalmente negativa, la de
estos empleados está asociada a algo placentero como es la realización del trabajo bien
hecho y el alcance de objetivos, siendo esto algo gratificante (Martinez y cols., 2004).
En la siguiente figura se puede evidenciar como los recursos personales y laborales
son factores predictivos del engagement que van a permitir amortiguar las demandas
laborales que pueden llevar al agotamiento, al cinismo y, consecuentemente, al burnout. El
engagement va a generar mayor desempeño y mejor performance que a su vez van a
generar mayores recursos personales y laborales.
25
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
Figura 2 The JD-R model of work engagement (Bakker y Demerouti, 2008, p.9)
En la mayoría de las organizaciones el rendimiento es el resultado del esfuerzo
combinado de los distintos esfuerzos individuales, por tanto, es esperable que un grupo que
experimente engagement aumente su rendimiento. El denominado contagio (o engagement
colectivo) puede ser definido como la transferencia positiva de una persona a otra (Bakker
y Leiter, 2010). El engagement en el trabajo no es solo un fenómeno individual sino que
también ocurre en grupos, esto significa que algunos grupos de trabajo en una misma
organización pueden tener mayores niveles de engagement que otros. Se ha demostrado que
el nivel de engagement colectivo tiene significativa relación con el nivel individual, es
decir, cuanto más niveles se registren en el equipo, más niveles se registrarán en el
individuo (Schaufeli y Bakker, 2003). Si los empleados se influyen mutuamente con su
experiencia de engagement el rendimiento del equipo será mejor. En efecto, existe
evidencia empírica de un proceso emocional de contagio. Barsade (2002) realizó una
investigación innovadora donde estudió la transferencia de estados de ánimo entre los
individuos de un mismo grupo y se investigó la influencia en el rendimiento. Este contagio
26
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
de un estado de ánimo positivo trajo como consecuencia una mayor cooperación y un mejor
desempeño en la función (Bakker y Leiter, 2010).
Cuando un estado se expresa como la falta de algo negativo, es decir, como la
ausencia de burnout no es tan motivador como cuando implica la presencia de algo positivo
(engagement). Así, recientemente la investigación se ha centrado en el polo opuesto del
burnout, “el burnout puede conceptualizarse como una erosión del engagement con el
trabajo, la energía se convierte en agotamiento, el involucramiento se convierte en
cinismo, y la eficacia en ineficacia”. (Maslach, 2009, p. 42). Desde esta perspectiva es que
Maslach propone la medición del engagement a través del MBI ya que por definición sus
tres aspectos son los opuestos de los tres correspondientes en el burnout; esto implica que,
bajo puntaje en las escalas de agotamiento y cinismo y alto puntaje en la escala de
ineficacia es un indicativo de engagement. Sin embargo, desde la perspectiva de Schaufeli
y Bakker (2003) esto no es posible porque no es esperable que ambos constructos sean
correlacionados negativamente de manera perfecta por el mismo instrumento ya que en el
caso de que un empleado no experimente el burnout no debe estar afectado necesariamente
por el engagement y viceversa. Es decir, que un trabajador no experimente engagement no
quiere decir que este agotado emocionalmente y experimente cinismo o baja eficacia. Por
otro lado “la relación establecida entre los dos constructos no puede ser empíricamente
estudiados cuando son medidos con el mismo cuestionario. Así, los dos conceptos no
pueden ser incluidos simultáneamente en un modelo para estudiar la validad concurrente.
Por esta razón nosotros definimos burnout y engagement como dos conceptos distintos que
deben tener acceso de forma independiente.” (Schaufeli y Bakker, 2003, p. 5).
La mayoría de las investigaciones relevadas que se permiten comparar la
correlación entre ambos conceptos y la validez del engagement como opuesto al burnout
utilizan para la medición del primero el UWES – Ultrecht work engagement scale (1999).
Es el instrumento más utilizado para la medición del concepto, así como el MBI lo es para
el burnout. En el UWES el vigor es medido por seis ítems que refieren a altos niveles de
energía y resiliencia, a la voluntad de invertir esfuerzos, a no fatigarse con facilidad y
persistir frente a las dificultades. La dedicación es medida por cinco ítems que refieren a
sentir un significado por el trabajo, entusiasmo y orgullo por su relación laboral como así
27
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
también sentirse inspirado y desafiado por él. Los altos niveles de dedicación implican una
fuerte identificación con su trabajo porque la experiencia es significativa, inspiradora y
desafiante. La absorción es medida por seis ítems que se refieren a estar totalmente inmerso
en el trabajo y tiene dificultades en despegarse de él, el tiempo pasa rápidamente y el sujeto
se olvida de todo su alrededor (Schaufeli y Bakker, 2003).
El engagement y el burnout: la relación de dos conceptos opuestos
El engagement es concebido como el polo opuesto positivo del burnout. Maslach y
Leiter afirman que “Energía, compromiso y eficacia son los opuestos directos de las tres
dimensiones del burnout” (Maslach y Leiter 1997, p. 34), pero puede afirmarse que no son
polos opuestos sino conceptos independientes que están relacionados negativamente. Por
ejemplo, sentirse emocionalmente agotado en el trabajo una vez a la semana no excluye que
en la misma semana se puede sentir lleno de energía (Bakker, Schaufeli, Demerouti,
Euwema, 2007).
En un primero momento se entendía que tanto el burnout como el engagement
debían ser medidos con el MBI siendo la puntuación baja del MBI un indicador de
engagement. Actualmente se ha tomado una perspectiva diferente al considerar el burnout y
el engagement como conceptos opuestos que deben ser medidos independientemente con
diferentes instrumentos. Desde que el engagement se definió como el opuesto del burnout,
es esperable que las escalas del burnout y el engagement se relacionen negativamente; una
correlación negativa es esperada entre agotamiento - vigor y entre cinismo - dedicación ya
que representan polos opuestos de una misma dimensión. Sobre la base de un análisis
teórico dos dimensiones subyacentes han sido identificadas a raíz de trabajos relacionados
con el bienestar laboral: activación, que va desde agotamiento hasta vigor, e identificación
que va desde el cinismo hasta la dedicación. Por ende, el burnout se caracteriza por una
combinación de agotamiento (baja activación) y cinismo (baja identificación) mientras que
el engagement se caracteriza por una combinación de vigor (alta activación) y la dedicación
(alta identificación). Por otra parte, el burnout incluye la reducción de la eficacia
28
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
profesional, y el engagement incluye la absorción, ambos, son conceptos independientes
que no se encuentran en el extremo de un continuo subyacente (Schaufeli, Salanova,
Gonzalez-Roma y Bakker, 2002). Esto no estaría en desacuerdo con la teoría del burnout si
se toma en consideración que el corazón del síndrome es el agotamiento y el cinismo
mientras que la eficacia es un componente que se ha investigando con relativa
independencia funcional de ellos dos. Por ejemplo, los estudios de Leiter demuestran que la
eficacia profesional se desarrolla en gran medida independientemente del agotamiento y el
cinismo (Schaufeli y cols, 2002). Maslach y Leiter (1997) estaban de acuerdo con este
punto, siendo que reformularon el concepto de burnout refiriéndose a él como una erosión
del engagement en el trabajo, donde la energía se convierte en agotamiento, la participación
(involvement) en cinismo y la eficacia en ineficacia. En su opinión, el engagement esta
caracterizado por energía, participación (involvement) y eficacia profesional; los opuestos
directos de los factores del burnout. Sin embargo, cabe señalar que el MBI-GS incluye
solamente elementos negativos (sin considerar la escala de eficacia) y las bajas
puntuaciones de agotamiento y cinismo no pueden ser tomadas como representativo de
vigor y dedicación ya que, como se ha mencionado, los empleados que indican que no se
fatigan no están necesariamente llenos de energía (Demerouti, Mostert y Bakker, 2010).
Figura 3. Relaciones del engagement y el burnout (Salanova, 2006, p.36)
Desde el inicio la falta de eficacia o la reducida realización personal, como se
llamaba inicialmente, era un caso especial porque fue agregado como la tercera dimensión
BURNOUT ENGAGEMENT
Agotamiento Energía Vigor
Cinismo Identificación Dedicación
Eficacia
ProfesionalAbsorción
29
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
constitutiva de burnout. Mirando hacia atrás, en la construcción psicométrica del MBI,
Maslach expone que su trabajo de definición del burnout se conformaba por dos
componentes: agotamiento emocional y despersonalización. Si bien sus resultados
confirman ambos componentes, también relevaron un tercer componente por separado, la
baja realización personal (Schaufeli y Salanova, 2007). En el MBI-HSS, MBI-GS y MBI-
SS los ítems de las dimensiones de agotamiento y cinismo están formulados en negativo
mientras que los ítems de la escala de eficacia están formulados en positivo. Se ha
demostrado que los participantes que responden a dicha escala con la formulación de ítems
en negativo (al igual que las otras dos escalas que componen el síndrome) manifiestan mas
sentimientos de competencia personal que cuando responden con los ítems formulados en
positivo. Además, con la formulación en negativo se encuentra una correlación mayor con
el resto de las escalas (Salanova, Bresó y Schaufeli, 2005). Lo mencionado por estos
autores apunta a que no puede medirse la ineficacia utilizando una escala de eficacia siendo
que se estaría suponiendo que ambos elementos son opuestos de un mismo continuo lo cual
implicaría que una persona que tiene bajas puntuaciones en la escala de eficacia, es decir,
que se siente poco eficaz es concretamente ineficaz. Salanova (2006) no solo se permite
sugerir que las bajas correlaciones de la escala de eficacia con agotamiento y cinismo
pueden deberse a la formulación positiva de la misma, sino que también menciona que en
los estudios realizados sobre burnout y engagement han demostrado que la escala de
eficacia en lugar de ser un componente del burnout parece ser un componente del
engagement. Esto significaría que todas las escalas positivas se podrían considerar bajo un
concepto ampliado de engagement (vigor, dedicación, absorción y eficacia) y las escalas
negativas de agotamiento emocional y cinismo bajo el burnout. Lo dicho tiene cierta
relación con el estudio realizado por Alarcón (2007) en donde pone a prueba las relaciones
de ambos conceptos con siete modelos diferentes que analizan sus factores y las
dimensiones subyacentes de diferentes formas. Las conclusiones de dicho estudio fueron
que tanto cinismo como agotamiento responden al burnout mientras que la dedicación y el
vigor responden al engagement, pero las escalas de eficacia y absorción serian dos
constructos independientes que se relacionan con el burnout y engagement sin depender de
ellos.
30
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
De acuerdo a lo mencionado, se puede observar que se confirma el papel
excepcional de la falta de eficacia en comparación con las otras dos dimensiones del
burnout, la falta de eficacia correlaciona relativamente bajo con agotamiento y cinismo en
comparación con las correlaciones existentes entre ellas. Lo dicho pone en duda la
pertenencia de la escala de eficacia (baja eficacia profesional) dentro del síndrome de
burnout.
• Escala de Eficacia – Síndrome de Burnout (ítems)
o Puedo resolver de manera eficaz los problemas que surgen en mi trabajo
o Contribuyo efectivamente a lo que hace mi organización
o En mi opinión soy bueno en mi puesto
o Me estimula conseguir objetivos en mi trabajo
o He conseguido muchas cosas valiosas en este puesto
o En mi trabajo, tengo la seguridad de que soy eficaz en la finalización de las
cosas
Gonzalez Roma, Schaufeli, Bakker y Llorent (2006) realizaron un estudio para
determinar si los dos grupos de opuestos (agotamiento-vigor, cinismo-dedicación) son
realmente consecuencia de dos dimensiones bipolares subyacentes, se demostró que el
agotamiento y el vigor pueden asociarse con una dimensión subyacente denominada
energía y la dedicación y el cinismo son asociables con una dimensión subyacente
denominada identificación y por tanto bipolar. Varios investigadores del burnout han
propuesto que el vigor es el contrario conceptual del agotamiento y que el cinismo de la
dedicación. Este estudio provee la evidencia empírica de la conceptualización sobre los
cuatro factores mencionados ya que se puede comprobar que una puntuación alta en
identificación implica un alto grado de dedicación mientras que una puntuación baja
implica un alto grado de cinismo y una puntuación alta en energía implica alto grado de
vigor mientras que una puntuación baja alto grado de agotamiento (Gonzalez Roma y cols.,
2006).
En la actualidad, al momento de abordar las causas y consecuencias del engagement
y el burnout en el ámbito laboral, es necesario tener en cuenta que en cada función o lugar
de trabajo no necesariamente deban darse las mismas variables. Considerando que las
31
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
causas y consecuencias a experimentar dependen del contexto y puesto que ocupe el
individuo se ha focalizado en el modelo de demandas-recursos laborales (JD-R). Este
modelo especifica como el burnout y el engagement pueden ser producidos por dos
conjuntos específicos de condiciones laborales que se encuentran en cualquier contexto
organizacional; de este modo se pueden analizar los antecedentes y consecuentes con el
fin de diseñar políticas de intervención adecuadas (Schaufeli, Bakker, y Van Rehen, 2009).
En el corazón del modelo de Job Demands and Resources (JD-R) se encuentra la premisa
de que cada profesión puede tener sus propios factores de riesgo, esos factores pueden ser
clasificados en dos grupos (job demands y job resources) lo que permite un modelo general
que puede ser aplicado a diversos lugares de trabajo independientemente de las demandas y
recursos involucrados (Bakker, Schaufeli, Demerouti y Euwema, 2007). El principio
central del modelo JD-R es que, con independencia de la ocupación que se desarrolle, las
demandas laborales pueden evocar tensión o estrés mientras que los recursos laborales
pueden inducir a un proceso motivacional. De acuerdo con este modelo los empleados
sienten la presión de tener que asegurar sus objetivos (beneficio) en detrimento de un
esfuerzo mental que se tiene que invertir para alcanzarlos (costo), cuando la demanda
laboral aumenta, ocurren problemas de regulación donde los esfuerzos tienen que ser
incrementados de manera tal que se mantengan los niveles de rendimiento. Este esfuerzo
adicional de compensación está asociado a costos físicos y psicológicos como el aumento
de la fatiga y la irritabilidad, un continuo en este proceso afecta la energía del empleado y
puede llevarlo al burnout (Schaufeli, Bakker, y Van Rehen, 2009).
Las demandas laborales refieren a aquellos aspectos físicos, psicológicos, sociales u
organizacionales de un trabajo que requiere un esfuerzo o habilidades físicas o
psicológicas, y por lo tanto están asociados a costos fisiológicos y psicológicos. Los
recursos laborales refieren a aquellos aspectos físicos, psicológicos, sociales u
organizacionales del trabajo que pueden: a) reducir las demandas laborales y los costos
psicológicos y fisiológicos b) ser funcionales al alcance de los objetivos o c) estimular el
crecimiento personal, el aprendizaje y el desarrollo (Bakker, Schaufeli, Demerouti y
Euwema, 2007). De acuerdo con este enfoque, los ambientes de trabajo que ofrecen
recursos abundantes fomentan la disposición de los empleados a dirigir sus esfuerzos y
habilidades a las tareas del puesto. En este contexto, es muy probable que la tarea sea
32
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
cumplida con éxito y se logren los objetivos del puesto, por ejemplo, el apoyo de los
compañeros de trabajo y la retroalimentación sobre el desempeño pueden incrementar las
posibilidades de alcanzar los objetivos laborales (Schaufeli, Bakker y Van Rehen, 2009).
Dos estudios han mostrado que los recursos laborales tienen un impacto sobre el
engagement cuando las demandas laborales son altas. Se formuló la hipótesis de que los
recursos laborales (por ejemplo, variedad de habilidades o el contacto con pares) benefician
la experiencia del engagement en un contexto laboral con altas demandas (por ejemplo, la
sobrecarga de trabajo o medio ambiente desfavorable); se demostró que la variedad de
habilidades profesionales pudo mitigar el impacto negativo de la sobrecarga de trabajo
sobre el engagement (Bakker, Schaufeli, Demerouti y Euwema, 2007). Las personas con
altas demandas laborales y buena cantidad de recursos no sufren burnout porque tienen
cantidad de recursos suficientes para afrontarlo, pero las personas con escasos recursos se
ven imposibilitados a hacerle frente a dichas demandas quedando así expuestos a la
posibilidad de experimentar el síndrome (Alarcón, 2007). La exposición a las demandas
laborales es un factor predictivo del agotamiento mientras que los recursos laborales son un
factor predictivo del engagement y reductor del cinismo. Así, las demandas y recursos
laborales interactúan de tal manera que la influencia de las demandas en la persona puede
ser mitigada por los recursos y así evitar el burnout.
Según lo mencionado y de acuerdo a la teoría de la conservación de recursos, el
agotamiento de los recursos de una persona y el débil apoyo social están muy relacionados.
Aquellas personas que no poseen un sólida reserva de recursos son más propensos a sufrir
burnout, además, las personas que padecen un agotamiento de recursos y,
consecuentemente, se quejan de fatiga física, agotamiento emocional y cansancio cognitivo
podrían tener mayor dificultad para acceder al apoyo social (Maslach, 2009). Es necesario
considerar que el apoyo social es una de los factores más conocidos y aceptados como
amortiguador de situaciones estresantes.
De esta manera, se podría inferir que las intervenciones deberían estar orientadas a
cambios en el ambiente de trabajo como por ejemplo, reducción de demandas laborales,
aumento de recursos o cambios en la persona. Un ejemplo de esto puede ser el aumento de
recursos a través de acciones de capacitación que provean de formación al individuo y le
33
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
ayude a enfrentar las demandas que puedan surgir de su función (Salanova y Llorens,
2008). Los resultados obtenidos por Grau, Gil Monte, Juesas y Figueiredo Ferraz (2009)
avalan la intervención dirigida a las variables interpersonales considerando que el burnout
es un proceso que se da en respuesta al estrés laboral pero cuyas principales
manifestaciones se producen en la interacción con el otro. “El ambiente relacional puede
ser, como se ha visto, una fuente de ayuda o una barrera que merma la resistencia
emocional del trabajador provocando actitudes de cinismo e impidiendo el pleno desarrollo
de la carrera” (Grau, Gil Monte, Juesas y Figueiredo Ferraz, 2009, p.78).
Variables demográficas: incidencia del género y la edad en el engagement y burnout
Considerando el trabajo en el ámbito educativo, las demandas que pueden surgir del
contexto es posible que tengan resultados negativos o positivos dependiendo de cómo sean
percibidas, es decir, si se perciben como amenazas (y no se tienen suficientes recursos)
tendrán resultados no satisfactorios. Sucede lo contrario si dichas demandas son percibidas
como retos o nuevos desafíos que pueden permitir el desarrollo individual y el alcance de
objetivos. Considerando lo dicho, y tomando como ejemplo los profesores, el agotamiento
se daría por la pérdida de recursos emocionales debido a las demandas generadas por los
estudiantes, y el cinismo se mostraría en la relación con el alumno como una actitud de
indiferencia y falta de motivación hacia los estudiantes (Salanova, Cifre, Grau, Llorens y
Martinez, 2005).
La docencia se vuelve una profesión importante para el desarrollo de un individuo
en áreas como la social, intelectual o afectiva. Un docente agotado emocionalmente va a
tener serias dificultades para poder satisfacer las necesidades de sus estudiantes con
respecto a las áreas mencionadas. Tal como se describe en el estudio de Galvan Salcedo y
cols (2010) aquellos profesores que presentaron agotamiento emocional y cinismo
manifiestan un trato rígido y cínico con sus estudiantes (Galvan Salcedo y cols, 2010). En
una investigación realizada por Agudo (2005) se analizó la existencia de relación entre
sexo/género y el burnout/engagement dentro de una universidad española; pudieron
confirmar que a mayor edad de los individuos mayores puntuaciones en burnout,
34
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
especialmente en la escala de agotamiento. Sobre lo dicho se podrían encontrar bases en el
estudio realizado por Duran, Extremera, Montalban y Rey (2005) donde se menciona que
los profesores entre 43-57 años muestran mayor nivel de cinismo y sentimientos de baja
realización personal. Coinciden con los resultados de Salanova, Martinez y Lorente (2005)
donde mencionan que la edad tiene un efecto sobre la despersonalización, siendo los más
adultos los que evidencian niveles mayores en la puntuación del síndrome. Se entiende que
la experiencia de ambos conceptos tiene un impacto en el desempeño de los profesores o
alumnos de manera tal que, por ejemplo, la experiencia del burnout ocasionará menores
sentimientos de eficacia y vigor.
Con el objetivo de detectar los riesgos psicosociales que pueden generarse dentro
del sistema educativo, de acuerdo al mencionado modelo de JD-R (Job demandas and
resources), se llevó a cabo un estudio empírico en una muestra de profesores y profesoras
asegurándose que ambos tengan el mismo nivel de demandas en su contexto laboral. Se
mostró que las mujeres son las que presentan mayores síntomas de deterioro en salud
psicosocial, permitiendo inferir que hombres y mujeres perciben las demandas de manera
diferente (Cifre, Llorens, Salanova y Martinez, 2003). En relación a esto se puede
mencionar que de una muestra de profesores se ha determinado que los hombres se
muestran más absortos que las mujeres, mientras que, estas últimas, se muestran más
agotadas (Agudo, 2005). La principal conclusión que arrojan los estudios es que el género
de la persona tiene un impacto sobre el agotamiento y el vigor pero no así sobre el resto de
las escalas del burnout o engagement ya que la relación entre ellas no muestra evidencia
significativa que permita asegurarlo.
Tal como se ha mencionado, la edad tiene un efecto negativo sobre la
despersonalización pero cabe destacar que, según el estudio realizado por Dickinson
Bannack y cols. (2010), la despersonalización, tiene mayor efecto sobre el sexo masculino
mientras que el cansancio emocional (agotamiento) tiene mayor influencia sobre el sexo
femenino. Según el estudio mencionado, la vulnerabilidad planteada para el género
femenino, podría estar asociada a la doble carga de trabajo si se considera que no solo
repercute en ella la vida laboral sino también la vida doméstica. De acuerdo a Gil Monte
(2002) esta misma explicación puede dar cuenta del por que de la alta puntuación del sexo
35
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
masculino en la despersonalización. Mientras que las mujeres son condicionadas
socialmente para cuidar, educar, encargarse de los niños o de las tareas del hogar, en los
hombres “se enfatiza la dureza e indiferencia emocional, así como una actitud de
orientación al logro opuesta a la interdependencia y habilidad en las relaciones
interpersonales” (Gil Monte, 2002, p. 8).
La tendencia general de los resultados relacionados con la incidencia del género en
el síndrome de burnout es obtener notorias diferencias en lo que respecta a la
despersonalización, encontrando en el género masculino la mayor puntuación (Gil Monte,
2002). En la investigación de Parra (2010) se concluye que los valores de burnout
(moderado-elevado) se relacionan de manera más significativa con el género femenino
mientras que, en relación al engagement, las mujeres mostraron mayores niveles de
dedicación que los hombres.
El estudio entre relaciones con variables demográficas y las dimensiones del MBI
(Mesure Burnout Inventory) ha generado resultados que no muestran total consistencia pero
se puede concluir que hay diferencias significativas. En lo que al sexo respecta se encuentra
que en la despersonalización los varones puntúan más alto que las mujeres mientras que en
lo que respecta a la edad se evidencia una relación con el agotamiento emocional (Gil
Monte y Peiro, 1999a).
Por otro lado, hay investigaciones que arrojaron resultados opuestos, es decir, que
de acuerdo a los estudios realizados concluyen que la diferencia de género no es un factor
predictivo del burnout. Un ejemplo de esto es el trabajo realizado por Figuera y Salas
(2010) donde indican que sus resultados son concordantes con lo mencionado por Maslach
y cols (2001) dejando planteada la necesidad de que se realicen mayores investigaciones
sobre este punto a los efectos de dar claridad al tema. A diferencia del género, estos autores
sí comparten las investigaciones que mencionan a la edad como factor de incidencia del
burnout aunque el rango de años difiere siendo los jóvenes quienes reportan niveles más
altos del síndrome (Figuera y Salas, 2010). Esto último también es planteado en el trabajo
de Garcia Rodriguez y cols (2009) donde mencionan que se debe considerar “... un menor
nivel de burnout, según avanzan los años, ya que el trabajador adquiere una mayor
seguridad en las tareas que desempeña...” (Rodriguez Garcia, 2009, p. 188)
36
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
CONCLUSIÓN
A lo largo del presente trabajo se ha realizado una descripción de los distintos
aportes sobre la relación entre los conceptos de burnout y engagement destinada a
consolidar la información de las investigaciones realizadas a lo largo de los años. En lo que
al burnout refiere, se pudo notar que con el correr de las investigaciones se le ha dado una
importancia cada vez más relevante en el ámbito laboral. En un primer momento se le
atribuía únicamente a personas que se encontraban desarrollando actividades de ayuda
asistencial o servicios, es decir, a personas que tenían contacto directo con el cliente. Esto
se debe a que las causas del síndrome se centraban, principalmente, en el agotamiento que
podía producir dicho contacto siendo que estas funciones tenían un factor emocional muy
importante. Desde este aspecto es que se consideraba significativo el trabajo emocional
entendido como “… el esfuerzo, la planificación y el control necesario para expresar las
emociones organizadamente deseables durante las transacciones personales“(Gracia,
Martinez, Salanova y Nogareda, 2007, p. 2). Luego, el burnout comenzó a ser detectado en
otros ámbitos laborales y es aquí donde comenzaron las adaptaciones del MBI que
permitieron las mediciones del síndrome en las distintas profesiones; en este momento se
dividió el estudio entre las continuas investigaciones del concepto y los incipientes trabajos
sobre su opuesto, el engagement.
El burnout es visto como uno de los riesgos psicosociales más importantes que
pueden sucederse en el ámbito laboral ya que sus consecuencias, a nivel individual o
grupal, pueden afectar no sólo el desempeño del empleado sino también el funcionamiento
de la organización. Por su parte, el engagement no solo es analizado como su opuesto sino
también como la experiencia que puede llevar a optimizar el desempeño del empleado y
orientar a la organización a mayores beneficios. El trabajo realizado con el engagement y
los resultados empíricos obtenidos con los estudios del vínculo con el burnout permitió
descubrir la correlación existente entre las escalas de cada uno de ellos. Estos resultados
37
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
mostraron que ambos constructos tiene dos escalas constitutivas (agotamiento-cinismo y
vigor-dedicación) que, si bien son independientes, responden a una misma dimensión
subyacente (energía-identificación) pero que la baja eficacia y la absorción no guardan
relaciones significativas de oposición. Esto se atribuye a que la baja eficacia es una escala
que no debe ser considerada dentro del burnout siendo que, no solo tiene baja correlación
con las dos escalas constitutivas del burnout sino que también muestra gran relación con las
escalas de engagement. Una mirada más amplia de ambos conceptos permitió establecer
nuevas relaciones y plantear un modelo en donde la eficacia podría formar parte del
engagement o bien ser una escala independiente junto a la absorción.
La relevancia del presente trabajo no sólo radica en consolidar las investigaciones
realizadas y sus hallazgos sobre estos dos estados mentales sino también concientizar sobre
la importancia de tomar las acciones necesarias para evitar la aparición de uno y fomentar
la experiencia del otro. Exponiendo el desarrollo y las consecuencias se podrá evitar, por un
lado, el bajo desempeño organizacional y por otro, un impacto negativo a nivel social y
cultural. Sobre este último punto es necesario considerar que cualquier servicio de
asistencia (por ejemplo, un centro médico) o cualquier institución destinada a la educación
(por ejemplo, un colegio) que tenga empleados burnout ofrecería una atención en donde se
trataría al paciente con actitudes de despersonalización o se otorgaría a los alumnos una
enseñanza dotada de cinismo. Esto, sumado al agotamiento emocional, estaría afectando
negativamente la salud y la transmisión del conocimiento. Si estas instituciones estuvieran
orientadas a fomentar el engagement en sus colaboradores haciendo foco en el desarrollo de
los recursos personales y factores organizacionales y, a realizar evaluaciones tendientes a la
detección del burnout no solo tendrían empleados que realicen sus funciones con mayor
energía y dedicación, sino que también tendrían una motivación mayor pudiendo así
otorgar un valor agregado a la sociedad. De acuerdo a lo dicho adquiere gran importancia el
abordaje del burnout o el desarrollo de acciones tendientes a fomentar las variables que
favorecen el engagement. Se pueden considerar dos modelos de abordaje que podrían ser el
punto de partida para distintas modalidades. En primer lugar, se encuentra el modelo que va
a estar relacionado con la teoría de los recursos; donde el ser humano busca crear, mantener
y acumular recursos. La forma en la cual se realice la intervención dependerá de los
factores que se presenten en la evaluación primaria, es decir, si se presentan altas demandas
38
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
laborales, ambigüedad de rol o falta de feedback en las tareas diarias por parte del
supervisor directo es más probable que se adopte una visión organizacional tendiente a
mejorar los procesos que regulan las distintas funciones dentro de la institución. Ahora
bien, si la evidencia muestra una falta de recursos por parte de algunos trabajadores se
abordará de manera individual, atribuyéndole la misma importancia que si se tratara de una
cuestión organizacional siendo que, como se ha mencionado, tanto el burnout como el
engagement están sujetos a posibles efectos de “contagio” que podrían afectar al grupo en
su totalidad. La intervención individual requerirá de una participación comprometida por
parte del trabajador ya que se orientará a dotarlo de conocimientos, variedad de
competencias y mayores habilidades con el fin de que se pueda incrementar su reservorio
de recursos personales.
Otro de los modelos a tomar en cuenta es el de las seis áreas de Maslach (2009) para
poder determinar si el ámbito puede ser catalogado como problemático. Considera como
áreas potenciales de intervención a la sobrecarga de trabajo, la falta de control (ausencia de
autonomía), las recompensas insuficientes (sueldo, beneficios o reconocimiento), el quiebre
en la comunidad (falta de apoyo y confianza), la ausencia de imparcialidad (injusto y poco
equitativo) y los conflictos de valor (conflicto entre los valores personales y
organizaciones). Por ejemplo, si se busca intervenir en una organización reduciendo la
carga de trabajo cuando, a través de este análisis se detecta que los trabajadores sienten que
no son reconocidos por sus supervisores como deberían, no se logrará disminuir la
experiencia de burnout porque se estaría trabajando en un área equivocada. Los resultados
que se obtienen a partir de esta metodología permiten determinar las fortalezas y
debilidades de la organización dando así la posibilidad de tener objetivos más específicos
de intervención. Maslach (2009) expone que el ambiente define el tipo de interacción que
van a tener los individuos, con esto deja claro la importancia que tiene el contexto como
factor de riesgo para el desarrollo del burnout, cuando el ambiente no es favorable para el
individuo el riesgo de experimentar burnout se verá incrementado. En el futuro será
necesario promover el engagement y no simplemente reducir el burnout.
39
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Agudo, Marian (2005). Burnout y Engagement en profesores de primaria y secundaria.
Universitat Jaume I. Publicacions de la Universitat Jaume I: Castellón.
http://www.uji.es
Aguilera Castañeda, E. (2010). Adicción al trabajo (workaholism). Patología psicosocial
del siglo XXI. Salud de Trabajadores. Volumen 18 (1) pp. 57-66
Alarcon, G.M. (2007). The relationship between burnout and engagement: A confirmatory
factor analysis. California Polythenics University
Alarcón, J., Vaz, F., Guisado, J. (2002). Análisis del síndrome de burnout: psicopatologia,
estilos de afrontamiento, y clima social. Revista Psiquiatría Fac. Med. Barna; 29 (1):
8-17. Departamento de psiquiatría facultad de medicina de Badajoz, universidad de
Extremadura.
Attridge, M., Bennett, J. B., Frame, M. C., & Quick, J. C. (2009). Corporate health profile:
Measuring engagement and presenteeism. In W. Emener, W. Hutchison, Jr.,& M.
Richard (Eds.), Employee Assistance Programs: Wellness enhancement programming
(4th ed., pp. 228–236). Springfield, IL: Charles C Thomas.
Bakker, A.B. y Demerouti, E. (2008). Towards a model of work engagement. Career
Development International, 13, 209-223
Bakker, A.B. y Leiter, M.P. (2010). Where to go from here? Integration and future research
on work engagement. In A.B. Bakker & M.P. Leiter (Eds.), Work engagement: A
handbook of essential theory and research. New York: Psychology Press
Bakker, A.B., Schaufeli, W.B., Demerouti, E., & Euwema, M.C. (2007). An organizational
and social psychological perspective on burnout and work engagement. In K. van den
40
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
Bos, M. Hewstone, J. de Wit, H. Schut, & M. Stroebe (Eds.), The scope of social
psychology: Theory and applications. Oxford, UK: Psychology Press.
Bresó E, Salanova M, Schaufeli WB (2007). Síndrome de estar quemado por el trabajo
"Burnout" (III): Instrumento de medición. Nota Técnica de Prevención (NTP 732).
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
Cifre, E., Llorens, S., Salanova, M., y Martínez, I.M. (2003). Salud psicosocial en
profesores: repercusiones para la mejora en la gestión de los recursos humanos.
Estudios Financieros, 247, 153-168.
Demerouti, E., Mostert, K., y Bakker, A. (2010). Burnout and work engagement: A
thorough investigation of de independency of both constructs. Journal of occupational
health psychology. Volumen 15, numero 3, pp. 209-222
Dickinson Bannack, M.E, Fernandez Ortega, M., Gonzalez Salinas, C., Palomeque
Ramirez, M., Hernandez Vargas, C., Ramirez Gonzalez, M. y Juarez Garcia, A.
(2010). Burnout en enfermeras y su asociación con algunas características del rol de
género. Aten Fam 17 (3): 66-69
Duran, A., Extremera, N., Montalban, M. y Rey, L. (2005). Engagement y Burnout en el
ámbito docente: Análisis de sus relaciones con la satisfacción laboral y vital de una
muestra de profesores. Revista de psicología del trabajo y de las organizaciones.
Volumen 21, nro 1-2, pp. 145-158.
Extremera, N, Duran, A y Rey, L (2005). La Inteligencia emocional percibida y su
influencia sobre la satisfacción vital, la felicidad subjetiva y el engagement en
trabajadores de centros para personas con discapacidad intelectual. Ansiedad y estres.
11 (1):63-73
Figuera, A, Salas, A (2010). Competencias emocionales y burnout en empleados de
tecnología de información en el contexto venezolano. Revista Visión Gerencial. Año
9 – N° 1 – Enero/Junio 2010. Pp 78-89
41
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
Galvan Salcedo, M.G., Aldrete Rodriguez, M.G., Preciado Serrano, L. y Medina Aguilar, S.
(2010). Factores psicosociales y síndrome de burnout en docentes de nivel preescolar
de una zona escolar de Guadalajara, México. Revista de Educación y Desarrollo, 14.
Julio – Septiembre de 2010. pp. 5-11
Gil Monte, P (2001). El síndrome de quemarse por el trabajo (síndrome de burnout):
aproximaciones teóricas para su explicación y recomendaciones para la intervención.
Revista electrónica PsicologíaCientifica.com
Gil Monte, P. (2002). Influencia del genero sobre el proceso de desarrollo del síndrome de
quemarse por el trabajo (burnout) en profesionales de enfermería. Psicología en
estudio. Maringá. V. 7, N. 1, p. 3-10.
Gil Monte, P., Peiro, J. (1999). Validez factorial del Maslach Burnout Inventory en una
muestra multiocupacional. Psicothema, 11 (3), pp. 679-689
Gil-Monte. P., Peiró J (1999a). Perspectivas teóricas y modelos interpretativos para el
estudio del Síndrome de Quemarse por el trabajo. Anales de Psicología Vol. 15,
número 002. Universidad de Murcia, España. pp. 261-268.
Gonzalez Roma, V., Schaufeli, W., Bakker, A. y Llorent, S. (2006). Burnout and
engagement: Independient factor or opposite poles?. Journal of Vocational Behavior.
Volumen 68, pp. 165-174
Gracia, E, Martinez, I., Salanova, M. y Nogareda, C. (2007). El Trabajo emocional:
concepto y prevención. Nota técnica de prevención, 720, 21ª Serie. Instituto Nacional
de seguridad e higiene del trabajo.
Grau, A.E., Gil Monte, P., Juesas, J.A., Figueiredo Ferraz, H. (2009). Efecto de los
conflictos Interpersonales sobre el desarrollo del síndrome de quemarse por el trabajo
(burnout) y su influencia sobre la salud. Un estudio longitudinal en enfermería.
Ciencia y Trabajo. Abr-Jun; Año 11 Numero 32 pp. 72-79.
42
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
Grunfeld, Ricardo (2008). El Burnout. Tesis de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas
e Ingeniería. Universidad Católica Argentina
Lisbona, A., Morales, F. y Palaci, F. (2009). El engagement como resultado de la
socialización. Internation journal of psychology and psychology therapy. Volumen 9
( 1), pp. 89-100.
Mansilla Izquierdo, F. (2009). Manual de riesgos psicosociales en el trabajo: Teoría y
Práctica. http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos.
Manzano, Guadalupe (2002). Burnout y Engagement en un colectivo profesional
estudiantes universitarios. Boletín de Psicología. Nro. 74, pp. 79-102
Martinez Perez, A (2010). El síndrome de burnout. Evolución conceptual y estado actual de
la cuestión. Vivat Academia, revista de comunicación, nro 112.
Martínez, I.M. y Salanova, M. (2001). Burnout y engagement en estudiantes de la
Universitat Jaume I. En J.F. García Bacete y M.A. Fortea (Coord.) Docència
Universitària: Avanços Recents. Publicacions de la Universitat Jaume I: Castellón
Martínez, M., Dolz, J.L, Gil-Monte, P.R., Salanova, M., Schaufeli, W.B., Ferrer, R;
Alcaine, A., Sopesens, F., Goicoechea, J.M., Moreno, B., Rodríguez, A., Garrosa, E.,
Morante, M.E., Neveu, J.P., Vallejo, R. y Polo, F. (2004). Quemarse en el trabajo
(burnout): 11 perspectivas del burnout. Madrid: Elgido.
Maslach, C. (2009). Comprendiendo el Burnout. Ciencia y Trabajo. Abr-Jun; Año 11
Numero 32 pp. 37-43. (http://www.cienciaytrabajo.cl)
Moreno-Jimenez, B., Bustos, R, Matallana, A., Millares, T (1997). La evaluación del
burnout. Problemas y alternativas. El CBB como evaluación de los elementos del
proceso. Revista de Psicologia del trabajo y las organizaciones 13, 2, pp. 185-207.
Moreno-Jiménez, Gonzalez, Garrosa (2001). Desgaste profesional (Burnout), personalidad
y salud percibida. Empleo, estrés y salud. J. Buendía y F. Ramos (Eds.). Madrid, pp.
59-83.
43
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
Ortega Ruiz, C. y Lopez Ríos, F. (2004). El burnout o síndrome de estar quemado en los
profesionales sanitarios: revisión y perspectivas. International Journal of Clinical an
Health Psychology. Vol. 4, N° 1, pp. 137-160.
Parra, P. (2010). Relación entre el nivel de engagement y burnout y el rendimiento
académico teórico/practico. Revista de educación de ciencias de la salud. Volumen 7
(1), pp. 57-63
Rich, L., Lepine, J. y Crawford, E. (2010). Job engagement: antecedents and effects on job
performance. Academy of management journal, Vol. 53 (3), pp. 617-635.
Rodriguez Garcia, C., Zuñiga Oviedo, M., Santillan Vargas, L., Hernandez Velazquez, V. y
Fiesco Perez, S. (2009). Prevalencia del syndrome de burnout en el personal de
enfermeria de dos hospitales del estado de Mexico. Fundamento en Humanidades.
Universidad Nacional de San Luiz Argentina. Año X – Numero I – pp. 179 - 193
Salanova, Llorens, Garcia Renedo, Burriel, Breso y Schaufeli (2005). Towards a four-
dimensional model of burnout a multigroup factor-analytic study including
despersonalization and cynism. Educatuional and Psychological Measurement. Vol.
65, nro. 5 pp. 901-913.
Salanova, M. (2006). Medida y evaluación del burnout: nuevas perspectivas. Valencia:
Diputación de Valencia. pp. 27-43. En Gil-Monte, P., Salanova, M., Aragón, J. L. y
Schaufeli. W. (eds.), Jornada “El síndrome de quemarse por el trabajo en Servicios
Sociales.
Salanova, M. y Llorens, S. (2008). Estado actual y retos futuros en el estudio del burnout.
Revista papeles del psicólogo, vol. 29 (1), pp. 59-67.
Salanova, M. y Schaufeli, W.B. (2004). El engagement de los empleados: un reto
emergente para la dirección de los recursos humanos. Estudios Financieros, 261, 109
Salanova, M., Breso, E. y Schaufeli, W. (2005). Hacia un modelo espiral de las creencias
de eficacia en el estudio del burnout y del engagement. Ansiedad y Estrés. Volumen
11 (2-3), pp. 215-231.
44
Engagement y Burnout – Diego J. Hansen – 2012
Salanova, M., Cifre, E., Grau, R., Llorens, S. y Martinez, I. (2005). Antecedentes de
autoeficiencia en profesores y estudiantes universitarios: un modelo causal. Revista
de psicología del trabajo y de las organizaciones. Volumen 21, n° 1-2, pp.159-176.
Salanova, M., Martinez, I. y Lorente, L. (2005). Como se relacionan los obstáculos y los
facilitadores organizacionales con el burnout docente? Un estudio longitudinal.
Revista de psicología del trabajo y de las organizaciones. Volumen 21, nro. 1/2, pp.
37/54.
Salanova, M., Schaufeli, W., Llorens, S., Peiro, J.M. y Grau, R. (2000). Desde el burnout al
engagement: ¿Una nueva perspectiva? Revista de Psicología del trabajo y de las
organizaciones. Volumen 16, n° 2, pp 117-134.
Schaufeli, W. y Bakker, A. (2003). UWES – Utrecht Work Engagement Scale. Preliminary
manual. Version 1. www.schaufeli.com
Schaufeli, W. y Salanova, M. (2007). Efficacy or inefficacy, that´s the cuestion: burnout
and work engagement, and their relationship with efficacy belifs. Anxiety, stress and
coping; 20 (2), pp 177-196
Schaufeli, W., Bakker, A. y Van Rehen, W. (2009). Hoe change in job demands and
resources predict burnout , engagement and sickness absenteeism. Journal of
organization behavior. Volumen 30, pp. 893-917.
Schaufeli, W., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V. y Bakker, A. (2002). The measuring of
engagement and burnout: a two sample confirmatory factor analytic approach.
Journal of happiness studys 3: 71-92.
Shirom, Arie (2009). Acerca de la validez del constructo, predictores y consecuencias del
burnout en el lugar de trabajo. Ciencia y Trabajo. Abr-Jun; Año 11 Numero 32 pp 44-
54.