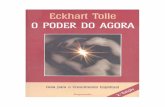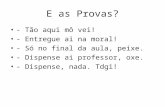El Sha o la desmesura del poder
Transcript of El Sha o la desmesura del poder
Irán, 1980: los revolucionarios han tomado el poder. Enun hotel desierto de Teherán, Ryszard Kapuścińskiintenta —a partir de notas, cintas magnetofónicas,fotos, materiales que ha acumulado desde que está enIrán— comprender la causa de la caída del Sha. ¿Cuálha sido la evolución del país desde finales del siglo XIX
hasta la revolución islámica? ¿Cuáles fueron losorígenes del movimiento chiíta? ¿Cómo ha logradoJomeini imponerse? ¿Qué puede éste ofrecer contra lapromesa del Sha de «crear una segundaNorteamérica en una generación»? ¿Qué es lo que lagente espera de la revolución y qué es lo querealmente obtiene? ¿Cuál es la situación del paísdespués de tanta y tanta violencia? El autor recomponeel puzzle y, diseccionando el proceso de esta
revolución, nos desvela las fuerzas que sostienen unpoder y las fuerzas que lo minan; en una luminosasíntesis nos ofrece un retrato, de característicasúnicas, del estado psicológico de un paísrevolucionario. Y a partir del ejemplo iraní,Kapuściński nos brinda una reflexión lúcida, colorida ypenetrante sobre los mecanismos de la Historia y delPoder.
Título original: SzachinszachRyszard Kapuściński, 1982Traducción: Agata Orzeszek
Editor digital: YorikePub base r1.0
Todo se encuentra en un estado degran desorden, como si la policíaacabase de terminar un registro rápido yviolento. Por todas partes hayperiódicos desparramados, montones deperiódicos locales y extranjeros, ysuplementos extraordinarios, congrandes titulares que gritan a la vista
SE MARCHÓ
y grandes fotografías de una caradelgada y larga en la que se ve unconcentrado esfuerzo por no mostrar nilos nervios ni la derrota; una cara conlos rasgos tan ordenados que,prácticamente, ya nada expresa. Y al
lado ejemplares de otros suplementosextraordinarios de fechas posterioresinforman febril y triunfalmente de que
VOLVIÓ.
Más abajo, llenando el resto de lapágina, la fotografía de un rostropatriarcal, severa y fría, sin ningúndeseo de expresar nada.
(Pero entre aquella salida y estavuelta ¡cuántas emociones, quétemperaturas tan altas, cuánta rabia yhorror, cuántos incendios!)
A cada paso —en el suelo, en lassillas, en la mesa, en el escritorio— seacumulan cuartillas, trozos de papel,
notas escritas a toda velocidad y demanera tan desordenada que tengo quetratar de recordar de donde he Sacado lafrase: «Os mentirá y prometerá pero noos dejéis engañar». (¿Quién lo dijo?¿Cuándo y a quién?)
O, por ejemplo, una nota enormeescrita con lápiz rojo: Llamar sin falta al64-12-18 (pero ya ha pasado tantotiempo que no recuerdo a quiénpertenece este número de teléfono ni porqué en aquel entonces era tan importantellamar).
Cartas sin acabar y sin enviar. Sí,mucho se podría hablar de lo que aquíhe vivido y visto. Sin embargo, me es
difícil ordenar mis impresiones…El mayor desorden reina en la
enorme mesa redonda: fotografías dedistintos tamaños, cassettes, películas deocho milímetros, boletines, fotocopiasde octavillas, todo amontonado,mezclado como en un mercado viejo, sinorden ni concierto. Además, pósters,álbumes, discos y libros, comprados oregalados por la gente, toda unadocumentación de un tiempo que acabade transcurrir pero que todavía se puedever y oír porque aquí ha sido fijado; enla película: ondulantes y tormentososríos de gente; en una cassette: llantos dealmuédanos, voces de mando,
conversaciones, monólogos; en lasfotos: caras en estado de exaltación, deéxtasis.
Ahora, ante la perspectiva de tenerque ponerlo todo en orden (se acerca eldía de mi marcha) me invade una grandesgana y un cansancio terrible. A decirverdad, cada vez que vivo en un hotel —cosa que me ocurre a menudo— megusta que en la habitación reine eldesorden, puesto que éste crea unasensación de vida, le da un aire deintimidad y de calor, es una prueba(aunque bastante engañosa) de que unlugar tan extraño y falto de ambientecomo es la habitación de un hotel ha
sido, por lo menos parcialmente,dominado y domado. Estoy en unahabitación inmaculadamente limpia y mesiento adormecido y solo; me hacendaño todas las líneas rectas, las aristasde los muebles, las superficies lisas delas paredes; me disgusta esa geometríarígida e indiferente, ese minucioso ordenque existe por sí mismo, sin rastroalguno de nuestra presencia. Por suerte,al cabo de pocas horas y comoconsecuencia de mi quehacer (por otraparte, inconsciente, producto de la prisao la pereza), todo el orden se difumina ydesaparece, todos los objetos cobranvida, empiezan a deambular de un lado
para otro, a entrar en configuraciones einterrelaciones nuevas, continuamentecambiantes; se crea un ambienterecargado y barroco y, de pronto, laatmósfera de la habitación se vuelvemás cálida y familiar. Entonces puedorespirar hondo y empiezo a relajarme.
Pero, de momento, no puedo reunirfuerzas suficientes para mover nada dela habitación. Así que bajo al vacío ylúgubre vestíbulo donde cuatro hombresjóvenes toman el té y juegan a las cartas.Se entregan a un juego muy difícil, cuyasreglas no consigo comprender. No es elbridge ni el póker, tampoco el blackjack ni el remigio. Juegan con dos
barajas a la vez, permanecen calladoshasta que uno de ellos recoge todas lascartas con cara de contento. Al cabo deun rato vuelven a dar, colocan decenasde cartas sobre la mesa, piensan,calculan algo y, mientras calculan, seenzarzan en riñas.
Estas cuatro personas (el servicio derecepción) viven de mí. Yo lasmantengo, porque en estos días soy elúnico huésped del hotel. Aparte de ellastambién mantengo a las mujeres de lalimpieza, a los cocineros, camareros,lavanderos, vigilantes y al jardinero asícomo, creo, a algunas personas más y asus familias. Con esto no quiero decir
que si tardase en pagar, toda esta gentese moriría de hambre, pero, por siacaso, trato de saldar a tiempo miscuentas. Todavía hace pocos meses,conseguir una habitación era una hazaña,el gordo de la lotería. A pesar del grannúmero de hoteles, la demanda era talque para alojarse los visitantes teníanque alquilar camas en clínicas privadas.Pero ahora se han acabado los negocios,el dinero fácil y las transaccionesdeslumbrantes; los hombres de negocioslocales han escondido sus perspicacescabezas y sus socios extranjeros se hanesfumado dejándolo todo atrás. Derepente se acabó el turismo, se congeló
todo el tráfico internacional. Algunoshoteles han sido incendiados, otros estáncerrados o permanecen vacíos, en otrolos guerrilleros han instalado unacuartelamiento. Hoy la ciudad se ocupade sí misma, no necesita de extraños, nonecesita del mundo.
Los jugadores interrumpen lapartida, me quieren invitar a un té. Aquítoman sólo té o yogur, no prueban ni elcafé ni el alcohol. Por beber alcohol searriesga uno a recibir cuarenta latigazos,incluso sesenta, y si el castigo lo aplicaun musculoso joven (y así suelen ser losque se prestan a usar el látigo) puedehacernos trizas la espalda. Así que
estamos tomando nuestro té a sorbos ymirando hacia el otro lado del vestíbulodonde hay un televisor.
En la pantalla aparece la cara deJomeini.
Jomeini, sentado en un sencillosillón de madera colocado sobre unasimple tarima de tablas, estápronunciando un discurso en un modesto(a juzgar por la altura de los edificios)barrio de Qom. Qom, ciudad pequeña,gris, chata y sin gracia, está situada aciento cincuenta kilómetros al sur deTeherán, en una tierra desértica,agotadora, espantosamente calurosa.
No parece que su clima infernal
pueda favorecer en nada la reflexión y lacontemplación y, sin embargo, Qom esla ciudad del fervor religioso, de laortodoxia a ultranza, del misticismo y dela fe militante. Y en este villorrioexisten quinientas mezquitas y los másgrandes seminarios coránicos; aquí esdonde discuten los entendidos en elCorán y los guardianes de la tradición, ydonde se reúnen los ancianos ayatollahs.Desde aquí Jomeini gobierna el país.Nunca abandona Qom, nunca va a lacapital, en realidad, nunca va a ningunaparte; no visita nada ni a nadie. Antesvivía aquí con su mujer y sus cincohijos, en una casa pequeña metida en una
callejuela angosta, polvorienta y sinaire. Por en medio de la calzada sinempedrar pasaba una cloaca. Ahora seha trasladado no lejos de donde vivía, ala casa de su hija porque ésta tiene unbalcón que da a la calle; desde estebalcón Jomeini se deja ver por lasgentes cada vez que la multitud loreclama (por lo general se trata defervientes peregrinos que acuden a laciudad santa para visitar sus mezquitasy, sobre todo, la tumba de la InmaculadaFátima, hermana del octavo imán Reza,lugar prohibido a los infieles). Jomeinivive como un asceta, se alimenta dearroz, de yogur y de fruta, metido en una
sola habitación de desnudas paredes, sinun mueble. Sólo una yacija en el suelo yun montón de libros. También en estahabitación Jomeini recibe visitas(incluso las misiones más oficiales delextranjero), sentado sobre una mantaextendida en el suelo con la espaldaapoyada en la pared. Por la ventanapuede ver las cúpulas de las mezquitas yel amplio patio de la madrasa, un mundocerrado de mosaicos de turquesa,alminares verdiazules, un mundo defrescor y de sombra. La avalancha deinvitados y de personas que vienen asolicitar algo fluye a lo largo de todo eldía. Si hay tiempo para un intervalo,
Jomeini se dedica a meditar o,sencillamente, lo que es lógico en unanciano octogenario, duerme la siesta.La persona que siempre tiene acceso ala habitación es su hijo menor, Ahmed,ulema como el padre. El otro hijo, elprimogénito, la esperanza de su vida,desapareció en circunstancias pococlaras; se dice que fue eliminado por laSavak, la policía secreta del sha, en unaemboscada.
La cámara muestra una plazaabarrotada de gente; no cabe un alfiler.Muestra caras curiosas y graves. En unlugar aparte, separadas de los hombrespor un espacio claramente delimitado y
envueltas en sus chadors, están lasmujeres. El cielo, encapotado, es gris, elcolor de la gente, oscuro, y allí donde seencuentran las mujeres, negro. Jomeiniaparece vestido, como siempre, con unancho ropaje oscuro y un turbante negro.Una barba blanca enmarca su carainmóvil y pálida. Cuando habla, susmanos descansan en los brazos delsillón, quietas. No inclina la cabeza ni elcuerpo, permanece erguido. Tan sóloalgunas veces frunce el ceño y levantalas cejas. Aparte de esto no se mueve niun solo músculo de este rostro tan firme,inquebrantable rostro de un hombre degran determinación, de voluntad
implacable y contundente que no conocela vuelta atrás y, tal vez, ni siquiera lavacilación. En este rostro, que pareceformado de una sola vez y para siempre,inmutable, inalterable a cualquieremoción o estado de ánimo, que noexpresa sino la más absolutaconcentración interior, sólo los ojos semueven sin cesar; la mirada, viva ypenetrante, se pasea sobre el mar decabezas rizadas, mide la profundidad dela plaza, la distancia entre sus extremos,y sigue efectuando su detallado repasocomo si buscase a alguien en particular.Oigo su voz monótona, de timbreincoloro, desprovista de matices, de
ritmo uniforme y lento, fuerte pero sinestridencias, sin temperamento y sinbrillo.
—¿De qué habla? —pregunto a losjugadores cuando Jomeini hace unapausa para pensar en la siguiente frase.
—Dice que debemos conservarnuestra dignidad —contesta uno deellos.
El cámara enfoca ahora los tejadosde las casas vecinas donde, armados demetralletas, están apostados unosjóvenes con las cabezas envueltas enpañuelos a cuadros.
—¿Y ahora qué dice? —vuelvo apreguntar, porque no entiendo el farsí,
lengua en que pronuncia su discurso elayatollah.
—Dice —contesta uno de losjugadores— que en nuestro país nopuede haber lugar para injerenciasextranjeras.
Jomeini sigue hablando; todo elmundo lo escucha con atención; en lapantalla se ve cómo alguien mandacallar a los niños que se agolpanalrededor de la tarima.
—¿Qué dice? —pregunto al cabodel rato.
—Dice que nadie va a gobernar ennuestra casa ni a imponernos nada, ydice: «Sed hermanos los unos para con
los otros, permaneced unidos».Es todo cuanto me pueden explicar
valiéndose de su mal inglés. Todos losque estudian inglés debieran saber queresultará cada vez más difícil entendersecon el mundo en esta lengua. Como ya escada vez más difícil entenderse enfrancés o en cualquier otra lenguaeuropea. Hubo un tiempo en el queEuropa era la dueña del mundo; enviabaa todos los continentes a suscomerciantes, a sus soldados, a susmisioneros y funcionarios, e imponía asía los demás sus intereses y su cultura(esta última en una edición un tantodudosa). En aquel tiempo, hasta en el
lugar más apartado del planeta elconocer una lengua europea significabauna esmerada educación, de buen tono,pero también era una necesidad vital,imprescindible para ascender o hacercarrera o, sencillamente, una condiciónpara ser tratado como un ser humano.Estas lenguas se enseñaban en loscolegios de África, se pronunciaban enellas discursos en Parlamentos exóticos,se usaban en el comercio y en lasinstituciones, en los tribunales de Asia yen los cafés árabes. Un europeo podíaviajar por todo el mundo y sentirsecomo en su casa, en todas partes podíaexpresarse y comprender lo que le
estaban diciendo. Hoy el mundo esdiferente: en la tierra han florecidocentenares de patriotismos; cada nacióndesea que su país sea de su propiedadexclusiva, regido según las normas de supropia tradición. Cada nación tiene yaperfiladas sus aspiraciones, cada una deellas es (o por lo menos quiere ser)libre e independiente, aprecia suspropios valores y exige que se losrespeten. Salta a la vista cuán sensiblesy susceptibles se muestran todosrespecto a esta cuestión. Ni siquiera lasnaciones débiles y pequeñas (éstasmenos que las otras) soportan que se lesden lecciones y se rebelan contra
aquellas que intentan dominarlas eimponerles su escala de valores (amenudo muy discutibles). La gentepuede admirar la fuerza de otros, peroprefiere hacerlo a distancia y no quiereexperimentarla en su propia carne. Todafuerza posee su dinámica, su tendencia aejercer el poder y a expandirse, sumachacona insistencia y una necesidadverdaderamente obsesiva de pisar aldébil. En esto se manifiesta la ley de lafuerza; lo sabe todo el mundo. Y el débil¿qué puede hacer? Nada, exceptoaislarse. En nuestro mundosuperpoblado y avasallador, paradefenderse, para mantenerse a flote, el
más débil tiene que apartarse, echarse aun lado. La gente teme ser absorbida,despojada, que se le homogeinice elpaso, la cara, la mirada y el habla; quese la enseñe a pensar y reaccionar deuna misma manera, que se la obligue aderramar la sangre por causas ajenas y,finalmente, que se la destruya. De ahí suinconformismo y rebeldía, su lucha porla propia existencia y, en consecuencia,por su lengua. En Siria se cerró unperiódico francés; en Vietnam, unoinglés, y ahora en Irán, tanto el francéscomo el inglés. En la radio y en latelevisión ya sólo usan su lengua: elfarsí. En las conferencias de prensa,
también. En Teherán acabará en uncalabozo el que no sepa leer el letrerode: «Se prohíbe bajo pena de arresto laentrada de hombres en esteestablecimiento» colgado en una tiendade confección femenina. Morirá aquelque no sepa leer el letrero colocado enIsfahán: «Prohibida la entrada -¡Minas!».
Antes llevaba conmigo por todo elmundo una pequeña radio de bolsillopara escuchar emisoras locales decualquier continente y así poderenterarme de lo que ocurría en nuestroplaneta. Ahora esta radio, entonces tanútil, no me sirve de nada. Cuando
manipulo sus mandos por el altavoz seoyen diez emisoras diferentes quehablan en diez lenguas diferentes de lasque no entiendo ni una palabra. Milkilómetros más adelante aparecen otrasdiez emisoras, igualmenteincomprensibles. A lo mejor dicen queel dinero que llevo en el bolsillo hoy esya papel mojado. O, tal vez, que haestallado la guerra, ¿quién sabe?
Con la televisión ocurre algo muyparecido.
En todo el mundo y a cada momento,vemos en millones de pantallas unnúmero ilimitado de personas que nosdicen algo, que intentan convencernos de
algo, hacen gestos y muecas, seenardecen, sonríen, asienten con lacabeza, señalan con el dedo, y nosotrosno sabemos de qué se trata, qué es loque quieren de nosotros o a qué nosincitan. Cual si friesen habitantes de otroplaneta, un gran ejército de incansablesagitadores de Venus o de Marte, y, sinembargo, son nuestros semejantes, lamisma sangre, los mismos huesos,también mueven los labios, tambiénarticulan palabras, pero no podemoscomprender ninguna. ¿En qué lengua sellevará a cabo el diálogo universal de lahumanidad? Centenares de lenguasluchan por su reconocimiento y
promoción, se levantan barreraslingüísticas, y la incomprensión y lasordera aumentan.
Tras una breve pausa (durante lacual muestran campos de flores; aquígustan mucho las flores; las tumbas delos poetas más encumbrados se hallan enfrondosos jardines multicolores)aparece en la pantalla la fotografía de unjoven. Se oye la voz del locutor.
—¿Qué dice? —pregunto a misjugadores de cartas.
—Da el nombre de esta persona.También cuenta quién era.
Acto seguido aparecen una tras otramás fotografías. Hay entre ellas fotos de
carné de estudiante, fotos enmarcadas,instantáneas de fotomatón, fotos conruinas de fondo, un retrato familiar conuna flecha señalando a una muchachaapenas visible para indicar de quién setrata. Cada una de estas fotografíaspermanece en la pantalla unos segundosmientras el locutor lee una larga retahílade nombres.
Son padres que piden noticias.Llevan meses pidiéndolas; son
probablemente los únicos que abrigantodavía alguna esperanza. Desaparecióen septiembre, en diciembre, en enero,es decir, durante los meses de las luchasmás encarnizadas, cuando por encima de
las ciudades se elevaba un resplandornunca apagado. Seguramente marchabanen las primeras filas de unamanifestación desafiando el fuego de lasametralladoras. O les avistaron lostiradores de élite apostados en lostejados. Podemos suponer que cada unade estas caras fue vista por última vezpor el ojo de un soldado que la habíacentrado en la mira de su fusil.
La película continúa; es un programalargo, durante el cual, día tras día,oímos la voz serena del locutor ycontemplamos más y más caras nuevasde personas que ya no existen.
De nuevo aparecen campos de flores
que dan paso al siguiente espacio de laprogramación vespertina. Y otra vezfotografías pero ahora de gentecompletamente distinta. Por lo generalse trata de hombres entrados en años yde aspecto descuidado, vestidos decualquier manera (cuellos arrugados,arrugadas chaquetas de dril), miradasdesesperadas, caras hundidas, sinafeitar, a algunos ya les ha crecido labarba. Llevan colgados del cuellosendos letreros de cartón con nombre yapellido. Ahora, al aparecer una cara deentre la larga sucesión, uno de losjugadores dice: «¡Ah, es éste!», y todosmiran la pantalla sin perder detalle. El
locutor lee los datos personales de cadauno de los hombres y enumera suscrímenes. El general Mohammed Zanddio la orden de disparar contra unamanifestación de personas indefensas enTabriz; centenares de muertos. Elcomandante Hussein Farzin torturó a lospresos quemándoles los párpados yarrancándoles las uñas. Hace unas horas—informa el locutor— el pelotón defusilamiento de las milicias islámicascumplió la sentencia del tribunal.
Durante este desfile de ausentesbuenos y malos, la atmósfera delvestíbulo se vuelve sofocante y pesada,tanto más cuanto que la rueda de la
muerte sigue girando y escupiendocentenares de nuevas fotografías (unasya descoloridas, otras recién sacadas,las del colegio y las de la cárcel). Estaprocesión de rostros callados einmóviles que a menudo detiene su lentamarcha acaba por abrumar, pero a la vezabsorbe de tal manera que por uninstante me parece que dentro de unsegundo veré en la pantalla lasfotografías de mis vecinos y después lamía propia y oiré al locutor leernuestros nombres.
Subo a mi piso, atravieso el pasillovacío y me encierro en mi habitaciónrepleta de trastos. A esta hora, como de
costumbre, llegan desde algún lugar dela invisible ciudad los ecos de untiroteo. Intercambian el fuego con mucharegularidad: cada noche. Empiezan a esode las nueve como si un acuerdo o unaantigua tradición hubiese fijado la hora.Después la ciudad enmudece y al pocotiempo vuelven a oírse disparos eincluso explosiones sordas. Esto ya nopreocupa a nadie, nadie presta atenciónni lo interpreta como una amenaza(nadie excepto aquellos a los quealcanzan las balas). Desde mediados defebrero, cuando estalló la sublevaciónen la ciudad y las multitudes seapoderaron de los arsenales del ejército,
Teherán está armada, acechante; bajo elmanto de la noche, en las calles y en lascasas se vive el omnipresente drama delasesinato. La clandestinidad, ocultadurante el día, levanta sus cabezas ygrupos de enmascarados se hacen con elcontrol de la ciudad.
Estas agitadas noches condenan a lagente a encarcelarse en sus casas,cerradas a cal y canto. A pesar de noexistir el toque de queda, el transitar porlas calles desde la medianoche hasta lamadrugada resulta difícil y arriesgado.A estas horas la ciudad, agazapada einmóvil, se encuentra en las manos delas milicias islámicas o en las de
comandos independientes. En amboscasos suele tratarse de grupos demuchachos bien armados quecontinuamente nos apuntan con suspistolas, preguntan por todo, seconsultan los unos a los otros y, algunasveces, por si acaso, conducen a losdetenidos a un calabozo del que despuéses difícil salir. Además nunca sabemos aciencia cierta quiénes son los que nosmeten en la cárcel, pues la violencia quenos sale al encuentro no lleva ningúnsigno de identificación, no tieneuniformes, ni gorras, ni brazaletes, niinsignias; se trata, sencillamente, deciviles armados cuyo poder debemos
reconocer sin rechistar ni preguntar nadasi en algo apreciamos nuestra vida. Noobstante, al cabo de pocos díasaprendemos a distinguirlos y empezamosa clasificarlos. Por ejemplo, este señortan elegante con traje de tarde, camisablanca y corbata a tono, este señor deaspecto distinguido que va por la callecon un fusil al hombro es, seguramente,un miliciano de algún ministerio u otraoficina de la administración central. Encambio, el muchacho con el rostrooculto tras una máscara (una media delana con agujeros para los ojos y laboca, metida en la cabeza) es un fedayinlocal de quien no nos es permitido
conocer la cara ni el nombre. Tampocosabemos con seguridad quiénes son loshombres de las cazadoras verdesamericanas que, en coches de los queasoman cañones de metralleta, recorrenlas calles a toda velocidad. Tal vez setrate de milicianos, pero también puedeque sea algún comando de la oposición(fanáticos religiosos, anarquistas,supervivientes de la Savak), lanzado condeterminación suicida a acciones desabotaje o venganza.
Sin embargo, en realidad nos esindiferente saber quién nos tenderá latrampa o en qué redes (oficiales oilegales) iremos a caer. Estos distingos
no hacen gracia a nadie; la genteprefiere evitar sorpresas, y por eso porla noche se encierra en su casa. Mi hoteltambién está cerrado (a esta hora losecos de los disparos se entremezclan entoda la ciudad con los chirridos de laspersianas que bajan y el ruido de losportazos). Nadie vendrá, no va a ocurrirnada. No tengo con quién hablar, meencuentro solo en una habitación vacía;echo un vistazo a las fotografías y notasque cubren la mesa, escucho lasconversaciones grabadas en elmagnetofón.
Querido Dios:¿Das siempre a cada persona el
alma que le corresponde?¿Nunca te equivocas?, di.
CINDY (Cartas de los niños a Dios, Ed.Pax, 1978)
Fotografía 1
Es la fotografía más antigua que heconseguido encontrar. Se ve en ella a unsoldado que sostiene con la manoderecha una cadena; a la cadena estáatado un hombre. Tanto el soldado comoel hombre de la cadena fijan la miradasolemnemente en el objetivo de lacámara; queda patente que el momentoes importante para ambos. El soldado esun hombre mayor de baja estatura ycorresponde al tipo de campesinosencillo y obediente. El uniforme de malcorte que viste y que le viene ancho, lospantalones, arrugados como un
acordeón, y un gorro enorme y torcidoque se apoya en sus separadas orejas ledan un aspecto casi gracioso: recuerdaal soldado Schweik. El hombre de lacadena (cara delgada, pálida, ojoshundidos) tiene la cabeza envuelta envendajes: al parecer está herido. Lainscripción a pie de fotografía reza queel soldado es el abuelo del shaMohammed Reza Pahlevi (últimomonarca de Irán) y que el herido no esotro que el asesino del sha Naser-ed-Din. Así que la fotografía debe dehaberse sacado en el año 1896, en elque, tras cuarenta y nueve años deejercer el poder, Naser-ed-Din fue
asesinado por el criminal que ahoravemos en la foto. Tanto el abuelo comoel asesino parecen cansados, lo cual esmuy comprensible: llevan varios díascaminando desde Qom hacia dondetendrá lugar la ejecución pública,Teherán. Arrastran los pies lentamentepor el camino del desierto, sumidos enun calor espantoso y abrasador einmersos en un aire asfixiante. Elsoldado va detrás y, delante de él, elasesino, famélico, atado a una cadena, aligual que en tiempos pasados lossaltimbanquis llevaran de una cadena aun oso amaestrado para ofrecerdivertidos espectáculos en los pueblos
que encontrasen en su camino,espectáculos que habrían de sustentarlosa ellos y al animal. Ahora el abuelo y elasesino caminan cansados, secándoseuna y otra vez el sudor de la frente; decuando en cuando el asesino se quejadel dolor en la cabeza que le produce laherida, aunque la mayor parte del tiempoambos permanecen callados; al fin y alcabo no tienen nada de que hablar: elasesino mató y el abuelo lo conduce a lamuerte. Son años en los que Persia es unpaís de una miseria aterradora, no existeel ferrocarril, los vehículos tirados porcaballos los posee sólo la aristocracia;así pues, los dos hombres de la
fotografía tienen que ir a pie hasta sulejano destino, marcado por la condenay por una orden. Esporádicamente topancon pequeños grupos de chozas debarro; los campesinos míseros yharapientos permanecen sentados conlas espaldas apoyadas contra la pared,quietos, inmóviles. Sin embargo, ahora,al ver llegar por el camino al preso y alguardián, se enciende en sus ojos undestello de interés, se levantan del sueloy rodean a los recién llegados, quevienen cubiertos de polvo. «¿A quiénlleváis, señor?», preguntan con timidezal soldado. «¿A quién?», repite éste, yse queda callado por unos instantes para
causar más efecto y crear más tensión.«Este —dice finalmente al tiempo queseñala con un dedo al preso— ¡es elasesino del sha!». En la voz del abuelose percibe una no disimulada nota deorgullo. Los campesinos contemplan alcriminal con una mirada mezcla deterror y admiración. Por haber matado aun señor tan grande, el hombre de lacadena les parece también en ciertamedida grande, como si el crimen lehiciera acceder a un mundo superior. Nosaben si deben enfurecerse deindignación o, por el contrario, caer derodillas ante él. Mientras tanto, elsoldado ata la cadena a un palo clavado
al borde del camino, se descuelga elfusil del hombro (un fusil tan grande quele llega casi a los pies) y da órdenes alos campesinos: deben traer agua ycomida. Los campesinos se rascan lacabeza porque en el pueblo no hay nadaque comer; lo que sí hay es hambre.Añadamos que el soldado también escampesino, igual que ellos, y al igualque ellos ni siquiera tiene apellido;como nombre usa el de su pueblo,Savad-Kuhi, pero tiene un uniforme y unfusil y ha sido distinguido alencomendársele conducir al cadalso alasesino del sha, así que, haciendo uso detan alta posición, una vez más ordena a
los campesinos traer agua y comida,primero porque él mismo siente cómo elhambre le retuerce las tripas y, además,porque no debe permitir que el hombrede la cadena se muera por el camino desed y agotamiento, pues en Teherán severían obligados a suspender unespectáculo tan infrecuente como el deahorcar en una plaza abarrotada de genteal asesino del mismísimo sha. Loscampesinos, asustados por losimplacables apremios del soldado, traenfinalmente todo lo que tienen, todoaquello de lo que se alimentan y que noson más que unas raíces marchitas quehabían arrebatado a la tierra y una bolsa
de lona con langostas desecadas. Elabuelo y el asesino se sientan a comer ala sombra, mastican con avidez laslangostas y escupen a un lado las alas delos insectos, se ayudan a tragar bebiendoalgún que otro sorbo de agua mientraslos campesinos los contemplan ensilencio y con envidia. Al caer la nocheel soldado elige la mejor choza, echa deella a sus propietarios y la convierte encalabozo provisional. Se envuelve en lacadena que ata al criminal (para que ésteno se le escape), los dos se tumban en elsuelo de barro, negro de cucarachas, y,agotados como están tras las muchashoras de caminar a la intemperie de un
día abrasador, caen sumidos en unprofundo sueño. Por la mañana selevantan y vuelven a ponerse en caminohacia el destino marcado por la condenay por la orden, es decir, rumbo al norte,hacia Teherán, a través del mismodesierto, a merced del mismo calorabrasador, yendo en la disposición antesfijada: primero, el asesino con la cabezavendada, tras él, el cuerpo de la cadenade hierro en constante movimientopendular, sostenida por la mano delsoldado, y, finalmente, éste mismo,metido en ese uniforme de tan mal corte,con ese aspecto tan gracioso que le dasu enorme gorro torcido apoyado en las
separadas orejas, tan gracioso quecuando lo vi por primera vez en lafotografía, en seguida se me ocurriópensar que se parecía mucho a Schweik.
Fotografía 2
En esta fotografía vemos a un jovenoficial de la Brigada de los Cosacos dePersia, quien, de pie junto a una pesadaametralladora, explica a unoscompañeros los principios delfuncionamiento de esta arma mortífera.Como la ametralladora de la foto no esotra que un modelo modernizado delMaxim de 1910, la fotografía debe de
datar de esa época. El joven oficial(nacido en 1878) se llama Reza Khan yes hijo del soldado guardián a quienencontráramos una veintena escasa deaños atrás, cuando conducía por eldesierto al asesino del sha atado a unacadena. Al comparar ambas fotografíasadvertimos inmediatamente que, alcontrario que el padre, Reza Khan es unhombre de físico imponente. Su alturasobrepasa a la de sus compañeros por lomenos en una cabeza, tiene el pechorobusto y su aspecto es el de un forzudode los que doblan herraduras sin ningunadificultad. Cara de expresión grave,mirada fría y penetrante, anchas y
macizas mandíbulas y labios apretados,incapaces de esbozar una sonrisa, ni lamás leve. Aparece tocado con unenorme gorro de astracán negro, pues es,como ya he mencionado, un oficial de laBrigada de los Cosacos de Persia (únicoejército de que dispone el sha en esemomento) al mando de un coronel deSan Petersburgo, súbdito del zar,Vsievolod Liajov. Reza Khan es elfavorito del coronel Liajov, a quien legustan los jóvenes nacidos para sersoldados, y nuestro joven oficialcorresponde precisamente al tipo desoldado de nacimiento. Este muchachoanalfabeto que se alistó en la brigada a
los catorce años (en realidad, en elmomento de su muerte aún no habíaaprendido a leer y escribir bien),gracias a su obediencia, disciplina,decisión e inteligencia innata, y tambiéngracias a lo que los militares llamantalento de mando, escala uno a uno lospeldaños de la carrera profesional. Losgrandes ascensos, no obstante, empiezana llover sólo después de 1917, que escuando el sha acusa a Liajov(equivocadamente) de simpatizar conlos bolcheviques, por lo que lo destituyey lo envía a Rusia. Reza Khan se erigeahora en coronel y en jefe de la brigadacosaca, que desde este momento se
encuentra a cargo de los ingleses. En unade tantas recepciones, el generalbritánico Edmund Ironside, poniéndosede puntillas para alcanzar la oreja deReza Khan, le dice: «Coronel, ¡es ustedun hombre de grandes posibilidades!».Salen a pasear al jardín donde el generalle insinúa la idea de un golpe de Estadoy le transmite la bendición de Londres.En febrero de 1921, Reza Khan entra enTeherán al mando de su brigada yarresta a los políticos de la capital (estoocurre durante el invierno; nieva; lospolíticos se quejan del frío y de lahumedad de sus celdas). Acto seguidoforma un nuevo gobierno en el que al
principio se adjudica la cartera deGuerra para acabar siendo primerministro. En diciembre de 1925 laobediente Asamblea Constitucional (queteme al coronel y a los ingleses que leapoyan) proclama sha de Persia alcomandante cosaco. Nuestro jovenoficial, a quien contemplamos en lafotografía cuando explica a suscompañeros (todos en esta foto llevancamisas y gorros rusos) los principiosde funcionamiento de la ametralladoraMaxim —el modelo modernizado de1910—, este joven oficial, se llamarádesde entonces Sha Reza el Grande, Reyde Reyes, Sombra del Todopoderoso,
Nuncio de Dios y Centro del Universo, yasimismo será fundador de la dinastíaPahlevi, que con él empieza y, deacuerdo con los designios del destino,terminará en su hijo, quien, una mañanafría de invierno igual a aquella en la quesu padre conquistara la capital y eltrono, sólo que cincuenta y ocho añosmás tarde, abandonará el palacio yTeherán en un moderno reactor volandohacia destinos inescrutables.
Fotografía 3
Comprenderá muchas cosas quienexamine con detenimiento la fotografía
de padre e hijo de 1926. En estafotografía el padre tiene cuarenta y ochoaños y el hijo, siete. El contraste entrelos dos es chocante bajo cualquier puntode vista: la enorme y muy desarrolladasilueta del sha padre, que permanece enpie con las manos apoyadas en lascaderas y con rostro severo y despótico,y, a su lado, la frágil y menuda siluetadel niño, que apenas si alcanza lacintura del padre, un niño pálido ytímido que obedientemente ha adoptadola posición de firmes. Visten los dosidénticos uniformes y gorras, llevaniguales zapatos y cinturones y el mismonúmero de botones: catorce. Esta
igualdad en el vestir es una idea delpadre, quien quiere que su hijo, a pesarde ser intrínsecamente diferente, se leparezca lo más posible. El hijo intuyeeste propósito y, aunque su naturaleza esla de un ser débil, vacilante e insegurode sí mismo, a cualquier precio intentaráadoptar la implacable y despóticapersonalidad del padre. A partir de estemomento, en el niño empezarán adesarrollarse y a coexistir dosnaturalezas: la suya propia y la copiada,la innata y la del padre, que empezará aasumir gracias a los esfuerzos que se hapropuesto no escatimar. Finalmente,acabará tan dominado por el padre, que,
cuando transcurridos largos años ocupeel trono, repetirá por reflejocondicionado (aunque a menudo tambiénconscientemente) los comportamientosde papá, y hasta en los últimosmomentos de su propio reinado invocarála autoridad imperial de aquél. Peroahora el padre empieza a gobernar contodo el ímpetu y la energía propias de supersonalidad. Tiene muy asumido elcarácter mesiánico de su misión y sabeadonde quiere llegar (hablando en lostérminos que él habría usado, forzar atrabajar a la ignorante chusma, construirun país fuerte ante el cual todos seciscaran de miedo). Tiene una prusiana
mano de hierro y sencillos métodos decapataz. El viejo Irán, adormecido yharagán, tiembla en sus cimientos (desdeahora, por una orden suya, Persia sellamará Irán). Empieza creando unejército imponente. Ciento cincuenta milhombres reciben uniformes y armas. Elejército es la niña de sus ojos, su mayorpasión. El ejército siempre debe tenerdinero, lo debe tener todo. El ejércitometerá al pueblo en la modernidad, en ladisciplina y en la obediencia. Atencióntodo el mundo: ¡firmes! Prohíbe pordecreto llevar ropa iraní. ¡Todo elmundo debe vestir a la europea! Declaraprohibido el uso de gorros iraníes.
¡Todo el mundo debe llevar gorroseuropeos! Declara prohibidos loschadors. Las calles se llenan de policíasque arrancan los chadors de las caras delas mujeres horrorizadas. En lasmezquitas de Meshed los fielesprotestan contra esas medidas. Envía laartillería, que destruye las mezquitas yacaba con los rebeldes en una granmasacre. Manda asentarse a las tribusnómadas. Los nómadas protestan.Ordena envenenarles los pozoscondenándoles así a morir de hambre.Los nómadas siguen protestando, así queles envía expediciones de castigo queconvierten territorios enteros en tierras
deshabitadas. Mucha sangre corre porlos caminos de Irán. Prohíbe fotografiarlos camellos. El camello, dice, es unanimal atrasado. En Qom un ulemapronuncia sermones críticos. Entra en lamezquita y apalea al crítico. Al granayatollah Madresi, quien alzó la voz ensu contra, lo arroja a una mazmorradonde permanecerá encerrado duranteaños. Los liberales protestantímidamente en los periódicos. Cierralos periódicos y a los liberales los meteen la cárcel. Ordena emparedar aalgunos de ellos en la torre. Los por élconsiderados descontentos tienen laobligación de presentarse en la policía
todos los días como castigo. Incluso lasseñoras de la aristocracia se desmayande miedo cuando en las recepciones estegigante gruñón e inaccesible les dirigeuna mirada severa. Reza Khan haconservado hasta el final muchascostumbres de su infancia pueblerina ysu juventud de cuartel. Vive en unpalacio, pero sigue durmiendo en elsuelo, va siempre vestido de uniforme ycome de la misma olla que los soldados.¡Qué gran tipo! Al mismo tiempo escodicioso de tierras y dinero.Aprovechándose del poder, reúne unafortuna descomunal. Se convierte en elseñor feudal más grande, propietario de
casi tres mil pueblos y de doscientoscincuenta mil campesinos adscritos aestos pueblos; posee participaciones enlas fábricas y acciones en los bancos;recoge tributos; cuenta y vuelve a contar,suma y vuelve a sumar; basta que se leenciendan los ojos al ver un bosquefrondoso, un valle verde o unaplantación fértil, para que ese bosque,ese valle o esa plantación tengan que sersuyos; incansable e insaciable, aumentaconstantemente sus propiedades, hacecrecer y multiplica su enloquecedorafortuna. Nadie puede acercarse al surcoque marca el límite de la tierra delmonarca. Un día se celebra una ejemplar
ejecución pública: por orden del sha unpelotón del ejército fusila a un burroque, desoyendo las prohibiciones delsha, pisó un prado perteneciente a RezaKhan. Trajeron al lugar de la ejecucióna los campesinos de los alrededorespara que aprendieran a respetar lapropiedad del señor. Pero, al lado de lacrueldad, la codicia y las rarezas, elviejo sha también tuvo sus méritos.Salvó a Irán del desmembramiento quelo amenazaba al terminar la PrimeraGuerra Mundial. Además intentómodernizar el país construyendocarreteras y ferrocarriles, escuelas yoficinas, aeropuertos y barrios nuevos
en las ciudades. Sin embargo, el puebloseguía pobre y apático, y, cuando RezaKhan murió, el pueblo, más quecontento, celebró el acontecimientodurante mucho tiempo.
Fotografía 4
La famosa fotografía que en sutiempo dio la vuelta al mundo: Stalin,Roosevelt y Churchill se sientan en unossillones colocados en una ampliaterraza. Stalin y Churchill llevanuniformes. Roosevelt viste un trajeoscuro. Es Teherán en una soleadamañana de diciembre de 1943. En la
fotografía todos se muestran confiados, yeso nos alegra porque sabemos que enestos momentos se está decidiendo lasuerte que correrá el mundo tras la másterrible guerra de la historia de lahumanidad y que la expresión quepuedan tener las caras de estos hombreses un asunto de suma importancia paratodos: debe infundir ánimo. Losreporteros gráficos terminan su trabajo yla gran terna se dirige al vestíbulo paramantener una pequeña conversación enprivado. Roosevelt le pregunta aChurchill qué ha pasado con elemperador del país, el sha Reza («si esque no pronuncio mal su nombre», se
disculpa). Churchill se encoge dehombros, habla con desgana. El shaadmiraba a Hitler y se había rodeado desu gente. Todo Irán estaba lleno dealemanes; estaban en palacio, en losministerios, en el ejército. La Abwehr sehizo muy poderosa en Teherán,circunstancia que el sha veía con buenosojos pues Hitler estaba en guerra conInglaterra y con Rusia, y como nuestromonarca odiaba tanto a los unos como alos otros, se frotaba las manos con cadaavance de las tropas del Führer. Londrestenía miedo de perder el petróleo iraní,que era el combustible de la armadabritánica; y Moscú, por su parte, temía
que los alemanes desembarcasen enIrán, desde donde podrían atacar la zonadel mar Caspio. Pero, sobre todo, lomás inquietante era el ferrocarriltransiraní, por el que los americanos ylos ingleses querían transportar armas yvíveres para Stalin. El sha les habíanegado el permiso para usar elferrocarril en un momento crucial: lasdivisiones alemanas avanzaban cada vezmás hacia el este. A la vista de estascircunstancias los aliados obrancontundentemente: en agosto de 1941entran en Irán divisiones de los ejércitosbritánico y rojo. Quince divisionesiraníes se rinden sin oponer resistencia.
El sha no podía creer la noticia, pero,después de vivir momentos dehumillación, acabó encajándola como undesastre personal. Parte de su ejército semarchó a casa y la otra parte fueencerrada en los cuarteles por losaliados. El sha, desprovisto de sussoldados, dejó de contar, dejó de existir.Los ingleses, que respetan incluso a losmonarcas que les han traicionado, leofrecieron una salida honrosa: tenga labondad Su Alteza de abdicar en favor desu hijo, el heredero del trono. Nosmerece buena opinión y le garantizamosnuestro apoyo. Pero ¡no vaya a creer SuAlteza que tiene otra salida! El sha se
muestra conforme y en septiembre delmismo año, 1941, ocupa el trono su hijode veintidós años Mohammed RezaPahlevi. El viejo sha es ya un civil y porprimera vez en su vida se pone un trajede paisano. Los ingleses lo llevan en unbarco a África, a Johannesburgo (dondemuere después de tres años de vidaaburrida, aunque cómoda, y de la que nose puede decir mucho más). «Webrought him, we took him», concluyóChurchill a modo de sentencia (Nosotroslo pusimos, nosotros lo quitamos).
Nota 1
Veo que me faltan unas fotografías ono consigo encontrarlas. No tengo lafotografía del último sha en su época deadolescente. Tampoco tengo la de 1939,año en que Reza Pahlevi, alumno de laescuela de oficiales de Teherán, cumpleveinte años y es nombrado por su padregeneral del ejército. Tampoco tengo lafotografía de su primera esposa, Fawzia,bañándose en leche. Sí, Fawzia,hermana del rey Faruk, muchacha degran belleza, solía bañarse en leche sinsaber que la princesa Ashraf, espíritumaligno y conciencia negra de suhermano gemelo, el joven sha, le echabaen la bañera, según dicen, detergentes
cáusticos: he aquí uno más de losescándalos de palacio. Tengo, sinembargo, la fotografía del último shaque data del 16 de septiembre de 1941,fecha en que ya como sha Reza Pahleviocupa el trono dejado por su padre.Permanece de pie en la sala delParlamento, delgado, metido en ununiforme de gala y con el sableprendido, y lee de una cuartilla el textodel juramento. Esta fotografía se repitióuna y otra vez en todos los álbumesdedicados al sha, álbumes que seeditaban por decenas si no porcentenares. Le gustaba mucho leer loslibros que trataban de él, así como
contemplarse en los álbumes que seeditaban para honrarlo. Le gustabamucho inaugurar sus monumentos y susretratos. No era nada difícil con templarla efigie del sha. Bastaba con pararse encualquier lugar y abrir los ojos: el shaestaba en todas partes. Como nodestacaba por su estatura, los fotógrafostenían que colocar sus objetivos de talmanera que pareciera más alto quequienes le acompañaban. Él mismo lesayudaba a conseguir el efecto deseadollevando zapatos de tacón alto. Lossúbditos le besaban los zapatos. Tengofotografías en las que se les vepostrados ante él y besándole los
zapatos. No tengo, sin embargo, lafotografía de su uniforme de 1949. Eseuniforme, agujereado por las balas ymanchado de sangre, estaba expuesto enuna vitrina de cristal en el club deoficiales de Teherán como una reliquia,como un recordatorio. Lo llevaba el díaen que un hombre joven, bajo la falsaidentidad de reportero gráfico, y armadocon una pistola disimulada en la cámara,le disparó varias veces hiriéndologravemente. Se calcula que hubo cincoatentados contra su vida. Por estemotivo se creó tal clima de inseguridad(real, por otra parte) que el monarcatenía que moverse rodeado de todo un
ejército de policías. A los iraníes lesmolestaba mucho que a veces seorganizaran actos con la presencia delsha a los que, por razones de seguridad,se invitaba sólo a extranjeros. Tambiéndecían sus compatriotas en tono mordazque se desplazaba por su país casiexclusivamente en avión o helicóptero,que contemplaba su país desde lasalturas, a vista de pájaro, desde esaperspectiva cómoda que nivela loscontrastes. No tengo ninguna fotografíade Jomeini de años anteriores. En micolección, Jomeini aparece ya como unanciano, como si fuese un hombre que nohubiera vivido ni la juventud ni la
madurez. Los fanáticos de aquí creenque Jomeini es ese duodécimo imán, elEsperado, que había desaparecido en elsiglo IX y que, ahora, cuando han pasadomás de mil años, ha vuelto parasalvarlos de la miseria y de laspersecuciones. Es bastante paradójico,pero el hecho de que Jomeini aparezcaen las fotografías casi siempre como unanciano podría confirmar esa creenciailusoria.
Fotografía 5
Podemos suponer que éste es el día
más grande en la larga vida del doctorMossadegh. El doctor abandona elParlamento llevado a hombros por unamultitud eufórica. Sonríe; saluda a lagente levantando su mano derecha. Tresdías antes, el 28 de abril de 1951, hasido nombrado primer ministro, y hoy elParlamento ha aprobado su proyecto deley de nacionalización del petróleo. Elmayor tesoro de Irán se ha convertido enpropiedad del pueblo. Debemos intentaradentrarnos en el espíritu de aquellaépoca, pues desde entonces el mundo hacambiado mucho. En aquellos años,atreverse a tomar una medida como laque había tomado Mossadegh era
comparable a lanzar repentina einesperadamente una bomba sobreLondres o Washington. El efectopsicológico habría sido el mismo:estupor, miedo, furia, indignación. ¡Enalguna parte, en un lugar llamado Irán,un abogado viejo, que a buen seguro esun demagogo loco, ha osado desmantelarla Anglo-Iranian, el pilar de nuestroimperio! ¡Increíble y —lo que es más—imperdonable! La propiedad colonialera realmente un valor sagrado:intocable como un tabú. Pero aquel díamemorable —su sublime trascendenciase refleja en todas las caras que se venen la fotografía— los iraníes aún no
sabían que habían cometido un crimenque habrían de pagar con un castigoseverísimo. De momento todo Teheránvive horas de alegría; es el gran día dela purificación de un pasado extranjero yodioso. «¡El petróleo es nuestra sangre!—gritan multitudes enloquecidas—, ¡elpetróleo es nuestra libertad!». Elespíritu de la ciudad se contagia tambiéna palacio y el sha estampa su firma en eldecreto de nacionalización. Es elmomento en que todos se sientenhermanos, un momento único que prontono será más que un recuerdo, pues launanimidad de la familia nacional nodurará mucho. Las relaciones entre
Mossadegh y ambos shas (padre e hijo)no eran demasiado buenas. Mossadeghera hombre de formación ideológicafrancesa, liberal y demócrata; creía eninstituciones tales como el Parlamento yla prensa libre, y le dolía el estado dedependencia en el que se encontraba supatria. Ya en la época de la PrimeraGuerra Mundial, al volver de Europatras terminar sus estudios, llega a sermiembro del Parlamento y desde eseforo lucha contra la corrupción y elservilismo, contra la crueldad del podery la venalidad de la élite. Cuando RezaKhan da el golpe y se pone la corona desha, Mossadegh se manifiesta como su
más firme opositor, pues lo considera unlacayo y un usurpador, y en signo deprotesta renuncia al Parlamento y seretira de la vida pública. La caída deReza Khan abre grandes posibilidadesante Mossadegh y personas como él. Eljoven sha es un hombre al que, en esaépoca, interesan más las fiestas y eldeporte que la política, así que existe laposibilidad de crear en Irán unademocracia y de conseguir plenaindependencia para el país. Las fuerzasde Mossadegh son tan grandes y suseslogans tan populares que el sha se veapartado. Juega al fútbol, vuela en suavión particular, organiza bailes de
máscaras, se divorcia y se casa o se va aSuiza a esquiar. El sha nunca ha sido unafigura popular y el círculo de personascon las que mantiene lazos estrechostiene un carácter limitado. Ahora formaneste círculo de allegados sobre todo losoficiales: el pilar de palacio. Por unlado, se trata de oficiales mayores, querecuerdan el prestigio y la fuerza de quegozaba el ejército en los tiempos deReza Khan, y, por el otro, de oficialesjóvenes, compañeros del nuevo sha dela academia militar. Tanto a losprimeros como a los segundos lesmolesta el democratismo de Mossadeghy el gobierno de la calle que éste ha
introducido. Pero al lado de Mossadeghpermanece en esta época la figura demáxima autoridad, el ayatollah Kashani,y eso significa que el viejo doctorcuenta con el apoyo de todo el pueblo.
Fotografía 6
El sha y su nueva esposa, SorayaEsfandiari, se encuentran en Roma. Peroesto no es un viaje de bodas, unaaventura alegre y divertida, libre depreocupaciones y de la rutina de la vidadiaria. No, es su huida del país. Inclusoen esta fotografía, de posecuidadosamente preparada, el sha, que
cuenta treinta y cuatro años (visteamericana cruzada y pantalón a juego, yaparece joven y moreno), no sabeocultar su nerviosismo, cosa más quecomprensible pues en estos días está enjuego su real destino; no sabe si podrávolver al trono abandonadoapresuradamente o si su vida será la deun emigrado vagando por el mundo. Encambio Soraya, mujer de singularbelleza aunque fría, hija del jefe de latribu Bakhtiar y de una alemanainstalada en Irán, parece dominarsemejor; su rostro no revela nada, tantomás cuanto que oculta los ojos tras unasgafas de sol. Ayer, 17 de agosto de
1953, llegaron hasta aquí en un aviónprivado (pilotado por el propio sha, estatarea siempre lo ha relajado) paraalojarse en el espléndido hotelExcelsior, donde ahora se amontonandecenas de reporteros gráficos en esperade todas y cada una de las aparicionesde la imperial pareja. Roma es ahora, enla estival época de vacaciones, unaciudad llena de turistas; en las playasitalianas se agolpan miles de personas(justamente se está poniendo de moda elbikini). Europa descansa, veranea, visitamonumentos, se alimenta en buenosrestaurantes, camina por las montañas,planta tiendas de campaña, acumula las
fuerzas y la salud necesarias para el fríodel otoño y las nieves del invierno.Mientras, en Teherán no se vive ni unmomento de tranquilidad; nadie piensaen relajarse porque ya se detecta el olora pólvora y se oyen afilar los cuchillos.Todo el mundo dice que tiene queocurrir algo, que seguro que algo va aocurrir (todos sienten la opresiónasfixiante del aire que se vuelve cadavez más denso y que augura unaexplosión inminente), pero quiénempezará y de qué manera sólo lo sabeun puñado de conspiradores. Los dosaños de gobierno del doctor Mossadeghtocan a su fin. El doctor, amenazado por
un posible atentado (demócrata yliberal, conspiran contra él tanto lospartidarios del sha como los fanáticosdel islam), se ha trasladado con sucama, una maleta llena de pijamas (tienela costumbre de trabajar embutido enuno de ellos) y una bolsa repleta demedicinas al Parlamento, que, según secree, es el lugar más seguro. Aquí vive ytrabaja sin salir al exterior, tandeprimido que quienes lo vieron en esosdías notaron lágrimas en sus ojos. Hanfallado todas sus esperanzas, suscálculos han resultado erróneos.Expulsó a los ingleses de los campospetrolíferos, declarando que todo país
tiene derecho a sus propias riquezas,pero olvidó que la fuerza va por delantedel derecho. Occidente ha ordenado elbloqueo de Irán y el boicot de supetróleo, que se ha convertido en la frutaprohibida en los mercadosinternacionales. Mossadegh habíapensado que los americanos le darían larazón en el litigio con los ingleses y quele ayudarían. Pero los americanos no lehan tendido la mano. Irán, que, apartedel petróleo, no tiene mucho que vender,ha sido llevado al borde de labancarrota. El doctor escribe, una trasotra, cartas a Eisenhower, apela a suconciencia y sabiduría, pero las cartas
quedan sin respuesta. Eisenhower loacusa de comunismo aunque Mossadeghsea un patriota independiente y enemigode los comunistas. Pero nadie quiereescuchar sus explicaciones porque lospatriotas de los países débiles parecensospechosos a los ojos de los poderososde este mundo. Eisenhower habla ya conel sha, cuenta con él; sin embargo, al shase le boicotea en su propio país, hacetiempo que no sale de palacio, sufretemores y depresiones, tiene miedo aque la calle, voluble y amenazadora, learrebate el trono; confiesa a los másallegados: «¡Todo está perdido!, ¡todoestá perdido!», no sabe si debe hacer
caso a los oficiales más cercanos apalacio que le aconsejan eliminar aMossadegh si quiere salvar a lamonarquía y al ejército (Mossadegh seha ganado la enemistad de los oficialesde alta graduación por haber destituidorecientemente a veinticinco generales alos que ha acusado de traición a lapatria y a la democracia), no consiguedecidirse a dar el paso definitivo queacabe de romper de una vez los yafrágiles lazos que le unen con su primerministro (los dos se ven envueltos enuna lucha que no se puede solucionaramistosamente pues se trata de unconflicto entre el principio del poder
unipersonal, representado por el sha, yel de la democracia, que proclamaMossadegh). Tal vez el sha sigaaplazando su decisión porque sientacierto respeto hacia el viejo doctor o talvez, simplemente, le falta valor paradeclararle la guerra, no se siente segurode sí mismo ni tiene voluntad paraactuar de forma implacable. Lo másseguro es que le gustaría que toda esaoperación, dolorosa y hasta brutal, lallevaran a cabo otros por él. Todavíaindeciso y con los nervios alterados,abandona Teherán para desplazarse a laresidencia de verano que tiene enRamsar, a orillas del mar Caspio,
donde, por fin, firmará la sentenciacontra el primer ministro; pero cuandoresulte que el primer intento de acallaral doctor ha salido a la luz demasiadopronto y ha terminado en una derrota depalacio, huirá a Roma junto con su jovenesposa sin esperar el desarrollo de losacontecimientos (muy favorables paraél, como se vio con posterioridad).
Fotografía 7
Es ésta una fotografía recortada deun periódico, pero con tan mala fortunaque no se lee nada al pie de ella.Muestra, eso sí, una estatua ecuestre
levantada sobre un pedestal de granitode considerable tamaño. El jinete, fuertey musculoso a semejanza de unHércules, se yergue firme desde la silladel caballo, apoya su mano izquierda enla crin del animal y señala con laderecha algún objetivo (seguramenteapunta hacia el futuro). Una cuerdarodea el cuello del jinete. Otra, degrosor semejante, pende del cuello delcaballo. Un grupo de hombres apiñadosal pie de la estatua tira de ambas. Todotranscurre en una plaza abarrotada degente que contempla con suma atención alos hombres, los cuales, agarrados a lascuerdas, intentan vencer la resistencia
que opone el sólido bloque de broncedel monumento. La fotografía estásacada en el momento en que las cuerdasestán ya tan tensas y el jinete y elcaballo tan inclinados que bastará conun leve tirón para que ambos caigan alsuelo con estrépito. Sin querer nospreguntamos si a los que tiran de lascuerdas con tanto empeño les darátiempo a saltar a un lado, pues disponende poco espacio en una plaza en quenumerosos mirones insisten enagolparse. Esta fotografía nos muestra ladestrucción de la estatua de uno de losdos shas (padre o hijo) en Teherán o encualquier otra ciudad iraní. Sin
embargo, es difícil determinar en quéépoca se tomó, pues las estatuas deambos shas Pahlevi fueron destruidas enmás de una ocasión, es decir, cada vezque el pueblo pudo hacerlo. Ahoratambién, al enterarse de que el sha ya noestá en palacio y de que se ha refugiadoen Roma, las gentes han salido a lasplazas y han destrozado los monumentosde la dinastía.
Periódico 1
Se trata de una entrevista hecha porun reportero del diario Kayhan deTeherán a un hombre que destacó en la
tarea de derribar las estatuas del sha:—En su barrio se ha ganado usted,
Golam, la fama de destrozaestatuas; leconsideran incluso todo un veterano enese campo.
—Es cierto. Las primeras estatuasque destruí fueron las del viejo sha, elpadre de Mohammed Reza, cuandoabdicó en 1941. Recuerdo cómo cundióla alegría por toda la ciudad cuandosaltó la noticia de que se habíamarchado. Todo el mundo se lanzó enseguida a destruir sus estatuas. Yo eraentonces un muchacho pero ayudé a mipadre, quien, junto con sus convecinos,derribó el monumento que Reza Khan se
había hecho erigir en nuestro barrio.Puedo decir que aquello fue como hacermis primeras armas.
—¿Le persiguieron por este motivo?—No, en aquella época eso aún no
se hacía. Después de marcharse el viejosha se vivió todavía un tiempo delibertad. En aquel entonces el joven shano tenía fuerza suficiente como paraimponer su poder. ¿Quién iba aperseguirnos? Todo el mundo se oponíaa la monarquía. Al sha lo apoyaba tansólo parte de los oficiales y, cómo no,los americanos. Luego dieron el golpe,encerraron a nuestro Mossadegh,fusilaron a su gente y también a
comunistas. Volvió el sha e implantó ladictadura. Corría el año 1953.
—¿Recuerda aquel año?—Claro que lo recuerdo. Fue el más
importante, porque fue el del fin de lademocracia y el del inicio de ladictadura. En cualquier caso me acuerdomuy bien del día en que la radio dio lanoticia de la huida del sha a Europa y decómo, al enterarse de ello, la gente selanzó eufórica a la calle y empezó aderribar las efigies imperiales. En estepunto debo aclarar que desde unprincipio el joven sha erigió muchosmonumentos a su padre y a sí mismo, asíque durante aquellos años se fue
acumulando bastante material paraderribar. En aquella época mi padre yahabía muerto, pero yo ya era un adulto ysalí por primera vez como untiraestatuas autónomo.
—¿Y qué? ¿Las derribasteis todas?—Sí, no fue tarea difícil. Cuando
volvió el sha, tras el golpe, no quedabani una sola efigie de los Pahlevi. Perono tardó nada en empezar a levantarnuevos monumentos, suyos y de supadre.
—Eso significa que lo que ustedhabía destruido él lo volvía a reponer enseguida, y que luego usted acababadestruyendo lo que él había repuesto, y
así sucesivamente, ¿no?—En efecto, así era, es cierto. Se
puede decir que no dábamos abasto.Destruíamos una estatua, él levantabatres; destruíamos tres, él levantaba diez.No se veía el final de todo aquello.
—Y posteriormente, después del 53,¿cuándo volvisteis a la tarea?
—Teníamos pensado hacerlo en el63, es decir, durante la Sublevación queestalló cuando el sha encerró a Jomeini.Pero aquél inmediatamente ordenó unamasacre tal que tuvimos que escondernuestras cuerdas sin haber tenido tiempode tirar una sola estatua.
—¿Debo comprender que teníais
cuerdas especiales para ese menester?—¡¿Cómo si no?! Teníamos unas
cuerdas de sisal fortísimas queguardábamos en el mercado, en eltenderete de un vendedor amigo. No sepodía bromear con estas cosas; si lapolicía nos hubiese descubierto,habríamos acabado en el paredón. Loteníamos todo preparado para elmomento adecuado, todo estaba bienpensado y ensayado. Durante la últimarevolución, es decir, en el año 79, ladesgracia consistió en que se lanzaron aderribar monumentos no pocosaficionados y por eso hubo muchosaccidentes, porque los dejaban caer
directamente sobre sus cabezas. Destruirun monumento no es tarea fácil; hacefalta para ello profesionalidad ypráctica. Hay que saber de qué materialestá hecho, qué peso tiene, cuál es sualtura, si está soldado en todos losbordes o si las junturas son de cemento;en qué sitio atar la cuerda, hacia dóndeinclinar la estatua y, finalmente, cómodestruirla. Nosotros nos poníamos acalcularlo todo ya en el mismo instanteen que se empezaba a levantar lasiguiente estatua del sha. Era la ocasiónmás propicia para averiguar cadaparticularidad acerca de suconstrucción: saber si la figura estaba
vacía o llena y —lo que es másimportante— cómo se juntaba con elpedestal, qué método habían utilizadopara fijar la estatua.
—Debíais de dedicar mucho tiempoa estas averiguaciones.
—¡Muchísimo! Ya sabe usted que enlos tres últimos años el sha se hacíaconstruir cada vez más monumentos. Entodas partes: en las plazas, en las calles,en las estaciones, al borde de loscaminos… Además, otros también se loserigían. El que quería conseguir un buencontrato y aplastar la competencia,corría para ser el primero en rendirleeste homenaje. Por eso muchos
monumentos eran de construcción pocosólida y, cuando llegaba su hora, no noscostaba trabajo destruirlos. Pero deboreconocer que en algún momento dudéde si conseguiríamos derrumbar talcantidad de estatuas: realmente secontaban por centenares. La verdad esque nos costó sangre y sudor aqueltrabajo. Yo tenía las manos llenas deampollas y llagas de tanto darle a lacuerda.
—Pues sí, Golam, le tocó un trabajointeresante.
—Aquello no era un trabajo; era undeber. Me siento muy orgulloso de haberdestruido los monumentos del sha. Creo
que todos los que participaron en esadestrucción se sienten igualmenteorgullosos. Lo que hicimos lo puede vertodo el mundo: todos los pedestalesestán vacíos y las figuras de los shas hansido destrozadas y yacen desmembradaspor algún que otro patio.
Libro 1
Los reporteros norteamericanosDavid Wise y Thomas B. Ross escribenen su libro The Invisible Government(Londres, 1965):
«No cabe ninguna duda de que laCIA organizó y dirigió el golpe que en
1953 derrocó al primer ministroMohammed Mossadegh, y mantuvo en eltrono al sha Mohammed Reza Pahlevi.Pero son pocos los americanos quesaben que aquel golpe fue encabezadopor un agente de la CLA que era nietodel presidente Theodore Roosevelt. Estehombre —Kermit Roosevelt— llevó acabo en Teherán una operación tanespectacular que, todavía muchos añosdespués, se le llamaba en los círculos dela CLA Mister Irán. En amplios mediosde la agencia circuló la leyenda según lacual Kermit había dirigido el golpecontra Mossadegh apuntando con unapistola a la sien del jefe de un tanque
cuando la columna móvil de la artilleríapesada irrumpió en las calles deTeherán. Pero otro agente, uno que sabíamuy bien cómo se habían desarrolladolos acontecimientos, definió aquellahistoria como «un tanto romántica» ydijo: «Kermit dirigió toda la operaciónno desde la sede de nuestra embajadasino desde un sótano de Teherán», yañadía con admiración: «Realmente, fueuna operación a la medida de JamesBond».
El general Fazollah Zahedi, al que laCIA destinó para ocupar el puesto deMossadegh, también fue una figura dignade convertirse en protagonista de una
novela de espionaje. Era un mujeriegoalto y de muy buen plante, que primerocombatió a los bolcheviques, luego fueatrapado por los curdos, y, en 1942detenido por los ingleses, quienes leacusaban de ser un agente de Hitler. Alo largo de la Segunda Guerra Mundial,Irán permaneció ocupado por losingleses y por los rusos. Los agentesbritánicos que encarcelaron a Zahedisostienen que habían encontrado en sudormitorio los siguientes objetos: unacolección de armas automáticas defabricación alemana, unas braguitas deseda, un poco de opio, cartas de losparacaidistas alemanes que operaban en
las montañas y un catálogo ilustrado delas prostitutas más cachondas deTeherán.
Terminada la guerra, Zahedi notardó en volver a la vida pública. Eraministro del Interior cuando Mossadeghse hizo cargo de la jefatura del gobiernoen 1951.
Mossadegh nacionalizó la empresabritánica Anglo-Iranian y ocupó la granrefinería de Abadán, en el GolfoPérsico. Además toleró el Tudeh, elpartido comunista iraní, por lo queLondres y Washington temieron que losrusos se hicieran con las enormesreservas de petróleo del país.
Finalmente, este político, que gobernabaIrán desde la cama —afirmaba estar muyenfermo—, rompió con Zahedi porque elministro se oponía a su trato indulgentehacia los comunistas. Así se presentabanlas cosas cuando la CIA y KermitRoosevelt empezaron a actuar con elúnico objetivo de eliminar a Mossadeghy colocar en su lugar a Zahedi.
La decisión de derrocar aMossadegh fue tomada conjuntamentepor los gobiernos británico ynorteamericano. La CIA afirmaba que laoperación acabaría con éxito porque lascondiciones eran favorables. Roosevelt,que, a pesar de tener sólo 37 años, era
ya entonces un veterano en espionaje,entró en Irán ilegalmente. Pasó lafrontera en coche, llegó a Teherán y, unavez en la ciudad, hizo que se perdiera supista. No tuvo más remedio que borrarsus huellas porque ya con anterioridadhabía visitado Irán en diversasocasiones y su cara resultaba demasiadofamiliar. Varias veces cambió demorada para que los agentes deMossadegh no pudieran dar con él. Paratodo ello contó con la ayuda de cinconorteamericanos entre los que seencontraban los agentes de la CIA de laembajada estadounidense. Aparte deellos, colaboraron con él algunos
agentes locales, incluidos dos altosfuncionarios de los servicios deespionaje iraníes con los cualesmantenía contactos a través deintermediarios.
El 13 de agosto el sha firma undecreto por el que destituye aMossadegh y nombra a Zahedi primerministro. Pero Mossadegh arresta alcoronel que le lleva el documento (y queno es otro que Nematollach Nassiri,quien más tarde llegaría a ser el jefe dela Savak). Las calles se llenan demultitudes que protestan por la decisióndel sha. En vista del panorama éste,junto con su esposa Soraya, toma un
avión para huir, primero a Baghdad, y,luego, a Roma.
En los dos días siguientes imperó talcaos, que Roosevelt perdió todocontacto con los agentes iraníes. En estetiempo el sha había llegado a Roma,adonde también se había desplazado eljefe de la CLA, Allen Dulles, paracoordinar la acción conjunta conMohammed Reza. En Teherán multitudescomunistas controlaban la calle ycelebraban la marcha del shadestruyendo sus estatuas. Entonces elejército salió de sus cuarteles y empezóa acordonar a los manifestantes. En lamadrugada del 19 de agosto, Roosevelt,
que seguía oculto, dio orden a losagentes iraníes de lanzar a la calle atodos los efectivos que fueran capacesde conseguir.
Los agentes se dirigieron a losclubes deportivos, donde reclutaron unextraño revoltijo de atletas y gimnastascon los que formaron un grupo demanifestantes extraordinario quehicieron desfilar por el bazar lanzandogritos a favor del sha.
Por la tarde Zahedi salió de suescondrijo. El sha volvió del exilio.Mossadegh dio con sus huesos en lacárcel. Los líderes del Tudeh fueronasesinados.
Los Estados Unidos por supuestonunca reconocieron el papel que la CIAhabía desempeñado en aquellosacontecimientos. Dentro de lo que cabe,quien más habló acerca del tema fue elpropio Dulles cuando, al abandonar laCIA en 1962, apareció en un programade televisión de la CBS. A la preguntade si era verdad que «la CIA habíagastado millones de dólares parareclutar a personas que se manifestasenen las calles y para otras accionesdirigidas a derrocar a Mossadegh»,Dulles constestó: «OK, sólo puedo decirque es del todo falsa la afirmación deque gastamos mucho dinero para
conseguir este objetivo».
Libro 2
Dos reporteros franceses, ClaireBriére y Pierre Blanchet, escriben en sul ibro Iran: la révolution au nom deDieu, (París, 1979):
«Roosevelt llega a la conclusión deque ya es hora de lanzar al ataque lasdivisiones de Chabahan Bimor, llamadotambién “Chabahan el Sincerebro”, jefede un gang de malhechores teheraníes ymaestro en Zour Khan, versión iraní dela lucha libre. Chabahan puede reunir atrescientos o cuatrocientos amigos que
saben golpear y, en caso de necesidad,también disparar. Aunque para ello,claro está, deberían disponer de armasde fuego. El nuevo embajador deEstados Unidos, Loy Henderson, sedirige al banco Melli, de donde sacafajos de dólares con los que llenará sucoche. Cuatrocientos mil dólares, segúndicen. A continuación los cambia enrials.
»El 19 de agosto pequeños gruposde iraníes (se trata de la gente del“Sincerebro”) que exhiben billetes debanco exhortan a la gente a gritar “¡Vivael sha!”. Quienes obedecen, reciben diezrials. Alrededor del Parlamento
empiezan a formarse grupos de personascada vez más numerosos que acabanconvirtiéndose en una manifestación quevocifera “¡Viva el sha!”. La multitudsigue aumentando; unos profieren vivasal sha, otros, a Mossadegh.
»Pero, en un momento dado,aparecen tanques que atacan a quienesse manifiestan en contra del sha: Zahedihace acto de presencia. Los cañones ylas ametralladoras disparan sobre lamultitud. Sobre el terreno quedarándoscientos muertos y más de quinientosheridos. A las cuatro de la madrugada,cuando todo haya concluido, Zaheditelegrafiará al sha para decirle que
puede regresar.»El 26 de octubre de 1953 Teymur
Bakhtiar es nombrado gobernadormilitar de Teherán. Cruel y despiadado,pronto recibirá el apodo de “Asesino”.Su ocupación principal consiste enperseguir a los partidarios deMossadegh que han conseguidoocultarse. Vacía la cárcel de Qasr detodos los criminales. Tanques y carrosblindados la vigilan mientras camionesmilitares traen sin interrupción a losdetenidos. Partidarios de Mossadegh,ministros, oficiales sospechosos ymilitantes del Tudeh son interrogados ytorturados. El patio de la prisión es
escenario de centenares de ejecuciones.»La memoria de los iraníes conserva
la fecha del golpe —el 19 de agosto de1953— como el día de la verdaderasubida al trono del sha Reza Pahlevi,una subida acompañada de sangre y detremendas represalias».
Cassette 1
Sí, por supuesto, puede usted grabar.Esto ya no es un tema prohibido. Antes,sí. ¿Sabe usted que durante veinticincoaños no se podía pronunciar su nombreen público? ¿Que la palabra Mossadeghfue borrada de todos los libros, de todos
los manuales? Y, sin embargo,imagínese, los jóvenes de ahora, dequienes se podría esperar que nosupiesen nada de él, han desafiado lamuerte llevando su retrato. Aquí tieneusted la mejor prueba de a qué conduceese borrar nombres y todo ese intentó demodificar la historia. Pero el sha no locomprendió. No comprendió quedestruir a un hombre no significaba queéste dejara de existir, que, por elcontrario, su existencia se haría cadavez más presente, si puedo expresarmeasí. Es una de tantas paradojas queningún déspota puede superar. Así,cuando se da un golpe de guadaña, la
hierba vuelve a crecer; y basta que se déotro para que la hierba crezca más aún ysea más alta que nunca. Consoladora leyde la naturaleza. ¡Mossadegh! Losingleses lo llamaban familiarmente OídMossy, y a pesar de que estaban furiososcon él, le tenían cierto respeto. Ni unosolo disparó en su dirección. Para esohizo falta llamar a nuestros propioscanallas uniformados. ¡Tardaron bienpocos días en establecer su orden! AMossy le cayeron tres años de cárcel ycinco mil hombres murieron frente alparedón o en la calle. He ahí el preciopor salvar el trono. Una rentrée sucia,triste y sangrienta. Pregunta usted si
Mossadegh tuvo que perder. Pues bien:él no perdió sino que ganó. No puedeusted medir a hombres como él con elrasero de su cargo sino con el de lahistoria, que son cosas muy distintas.Ciertamente, a un hombre así se le puedearrebatar el cargo, pero nadie learrebatará su lugar en la historia, porquenadie será capaz de borrarlo de lamemoria de las gentes. La memoria esuna propiedad privada a la que ningúnpoder tiene acceso. Mossy decía que latierra que pisamos es nuestra y que todolo que hay en ella también lo es. En estepaís nadie lo había expresado de estamanera antes que él. También dijo:
«Que todos digan lo que piensan, quetodos hagan uso de la palabra; quiero oírvuestros pensamientos». Fíjese, despuésde dos milenios y medio de despóticoenvilecimiento, hizo ver al hombre iraníque era un ser pensante. ¡Esto no lohabía hecho nunca ningún soberano!Todo lo que dijo Mossy ha sidoarchivado en la memoria, se ha asentadoen la mente de las personas y allí sigueviviendo hasta hoy. Las palabras querecordamos siempre con más facilidadson las que nos han abierto los ojos. Yprecisamente aquéllas eran unaspalabras así. ¿Acaso puede alguiendecir que no llevaba razón en lo que
pregonaba y hacía? Ninguna personahonrada expresará opinión semejante.Hoy todos dirán que tenía razón, sóloque el problema consistió en que la tuvodemasiado pronto. No puede uno tenerrazón demasiado pronto porque, en talcaso, arriesgará su carrera o, a veces, supropia vida. Toda razón tarda mucho enmadurar y entretanto la gente sufre oanda a tientas. Pero de repente apareceun hombre que pregona tal razón antesde que ésta haya madurado, antes de quese haya convertido en una verdad detodos y entonces se levantan contrasemejante hereje las fuerzas que ostentanel poder y lo lanzan a una hoguera, o
bien lo arrojan a una mazmorra o loahorcan porque amenaza sus intereses oporque enturbia su paz. Mossy combatióla dictadura de la monarquía y ladependencia del país. Hoy lasmonarquías caen una tras otra y ladependencia tiene que ocultarse tras milmáscaras pues despierta un enormenúmero de protestas. Pero él sepronunció en este sentido hace treintaaños, cuando aquí nadie se habíaatrevido a decir estas cosas tanevidentes. Yo lo vi dos semanas antesde su muerte. ¿Cuándo? Debió de ser enfebrero del sesenta y siete. Los últimosdiez años de vida los pasó bajo arresto
domiciliario en una pequeña finca en lasafueras de Teherán. Por supuesto estabaprohibido entrar allí; la policía vigilabatoda la zona. Sin embargo, ya meentiende usted, en este país todo sepuede arreglar teniendo dinero y buenoscontactos. El dinero es capaz deconvertir cualquier cosa en una gomamuy elástica. Mossy debía de tenerentonces casi noventa años. Creo queaguantó tanto porque con todas susfuerzas deseaba llegar a vivir elmomento en el que la vida le concederíala razón. Era un hombre duro y difícilpara muchos porque nunca quiso ceder.Pero las personas como él no saben y,
más aún, no deben ceder. Hasta el finalconservó una mente despejada y se dabacuenta de todo. Sólo que andaba condificultad apoyándose en un bastón. Separaba a menudo y se tumbaba en elsuelo para descansar. Los policías quelo vigilaban dijeron más tarde que unamañana se tumbó para descansar comode costumbre pero que tardaba mucho enlevantarse y, cuando se le acercaron,vieron que estaba muerto.
Nota 2
El petróleo suscita grandesemociones y grandes pasiones, porque el
petróleo es sobre todo una grantentación. Es una tentación de enormessumas de dinero fácil, de riqueza yfuerza, de fortuna y poder. Es un líquidosucio y apestoso que brota alegre hacialo alto para luego caer sobre la tierra enforma de lluvia de hermosos billetes. Elque haya encontrado y hecho suya unafuente de petróleo se siente comoalguien que, tras un largo caminar bajola tierra, encuentra de repente un tesororeal. No sólo se ha convertido en rico,sino que además se convence de unamanera un tanto mística de que algunafuerza superior lo ha elegido paraelevarlo generosamente por encima de
los demás y lo ha hecho su favorito. Sehan conservado muchas fotografías queretienen el momento de la primera salidadel petróleo de un pozo: la gente dasaltos de alegría, se abraza con efusión,llora. Sería muy difícil imaginarse a unobrero volviéndose eufórico por colocarel tornillo mil en una cinta de montaje oa un campesino, agotado de tantotrabajar, saltando de júbilo mientrascamina tras el arado. Y es que elpetróleo crea la ilusión de una vidacompletamente diferente, una vida sinesfuerzo, una vida gratis. El petróleo esuna materia que envenena las ideas, queenturbia la vista, que corrompe. La gente
de un país pobre deambula pensando:¡Ay Dios, si tuviéramos petróleo…! Laidea del petróleo refleja a la perfecciónel eterno sueño humano de la riquezalograda gracias a un azar, a un golpe desuerte, y no a costa de esfuerzo y desudar sangre. Visto en este sentido, elpetróleo es un cuento y, como todos loscuentos, una mentira. El petróleo llena alhombre de tal vanidad que éste empiezaa creer que fácilmente puede destruirese factor tan resistente y reacio que sellama tiempo. Teniendo el petróleo,solía decir el último sha, en el períodode una generación ¡crearé otra América!No la creó. El petróleo es fuerte pero
también tiene sus puntos débiles: nosustituye a la necesidad de pensar,tampoco sustituye a la sabiduría. Una delas cualidades más tentadoras delpetróleo y que más atrae a los poderososes que refuerza el poder. El petróleo dagrandes ganancias y, al mismo tiempo,no crea graves conflictos socialesporque no genera grandes masas deproletariado ni tampoco importantescapas de burguesía, con lo cual ungobierno no tiene que compartir lasganancias con nadie y puede disponer deellas libremente, de acuerdo con susideas o como le dé la gana. Fijémonosen los ministros de los países
productores de petróleo: qué alta llevanla cabeza, qué sensación de podertienen; ellos, los lores energéticos, seránlos que decidan si mañana iremos encoche o tendremos que ir a pie. ¿Y larelación entre el petróleo y la mezquita?Cuánto brillo, cuánta vida e importanciadio esta riqueza a su religión, al islam,que está viviendo una época deexpansión sin par, ganando cada díanuevas multitudes de fieles.
Nota 3
Se comenta que lo que le ha pasadoal sha es en realidad algo muy iraní.
Desde los tiempos más remotos losreinados de todos los emperadorespersas han acabado de maneralamentable e ignominiosa. O bien hanmuerto decapitados o bien con uncuchillo en la espalda o bien —los másafortunados— hubieron de huir del paíspara ir a morir en el exilio, abandonadosy olvidados. No recuerda, aunque quizáshaya habido excepciones, a ningún shaque falleciera en el trono de muertenatural y que exhalara su último suspirorodeado de respeto y amor. No recuerdaque el pueblo llorara la muerte deninguno y lo acompañara a la tumba conlágrimas en los ojos. Durante nuestro
siglo todos ellos, y fueron varios,perdieron la corona y la vida encircunstancias personales muydolorosas. El pueblo los considerabacrueles y los acusaba de infames.Cuando se iban, lo hacían acompañadosde los insultos y las maldiciones de lasmultitudes, y la noticia de sus muertes seconvertía en una fiesta llena de alegría.
(Le digo que nosotros nuncacomprenderemos estas cosas porque nossepara una profunda diferencia detradiciones. La nómina de nuestros reyesse compone mayoritariamente dehombres sin sed de sangre, que dejarontras sí un buen recuerdo. Uno de los
reyes de Polonia empezó gobernando aun país de madera y lo dejó convertidoen un país de piedra y cemento, otropregonó el principio de la tolerancia yno permitió que se encendiesenhogueras, un tercero nos salvó de lainvasión de los bárbaros. Tuvimos unrey que premiaba a los sabios y tambiénuno que era amigo de los poetas. Inclusolos sobrenombres que se les daban —elRenovador, el Generoso, el Justo, elPiadoso— dan buena cuenta de que sepensaba en ellos con reconocimiento ysimpatía. Por eso en mi país, cuando lagente oye que algún monarca ha tenidoque correr un cruel destino, por reflejo
vierte sobre él sentimientos nacidos deuna tradición y de una experienciatotalmente diferentes y brinda alsoberano castigado el mismo afecto conque recordamos a nuestros Renovadoresy Justos, pensando para sus adentros:¡cuán pobre debe de ser ese hombre alque han arrancado la corona de maneratan despiadada!)
Se muestra de acuerdo; en efecto, esmuy difícil comprender que en algunaotra parte las cosas puedan resultardiferentes y que el asesinato de unamonarca pueda ser considerado por elpueblo como la mejor solución, inclusocomo una solución enviada por el
mismísimo Dios. También es cierto quehemos tenido shas formidables comoCiro y Abbas, pero eso fue en tiemposverdaderamente remotos. Nuestras dosúltimas dinastías, para conseguir eltrono o mantenerse en él, derramaronmucha sangre inocente. Imagínate a unsha, el que se llamó Agha MohammedKhan, que luchando por el trono ordenamatar o dejar ciegos a todos loshabitantes de la ciudad de Kerman. Noadmite excepción alguna y suspretorianos se disponen afanosos acumplir la orden. Colocan a loshabitantes en hileras, les cortan lacabeza a los mayores y les arrancan los
ojos a los niños. Sin embargo, al final, apesar de los descansos reglamentarios,los pretorianos se sienten ya tanagotados que no tienen fuerzas parasostener sus espadas y cuchillos. Y sólogracias al cansancio de los verdugos unaparte de la población salva la vida y losojos. Más tarde, de esta ciudad salenprocesiones de niños ciegos. RecorrenIrán, pero algunas veces pierden elcamino en el desierto y mueren de sed.Otros grupos sí consiguen llegar alugares habitados, y allí piden comida altiempo que entonan cantos sobre lamatanza de la ciudad de Kerman. Enaquellos años las noticias corren
despacio, por lo que las gentes queencuentran se sorprenden al oír aaquellos coros de ciegos descalzos quecantan la terrible historia de espadasque caen cortando el aire sobre miles decabezas. Preguntan qué crimen habíacometido la ciudad para merecer a losojos del sha un castigo tan severo. Aesto los niños responden cantando lahistoria de aquel crimen suyo, que no esotro sino el que sus padres hayan dadorefugio al sha anterior, cosa que elnuevo sha no pudo perdonarles. Pordoquier la aparición de una procesiónde niños ciegos despierta sentimientosde compasión y la gente no les niega la
comida aunque tenga que alimentar aesos grupos de extraños viajeros condiscreción o incluso a escondidas, pueslos pequeños ciegos han sido castigadosy marcados por el sha, así que formanuna especie de oposición errante ycualquier apoyo a la oposición es undelito de suma gravedad. Paso a pasoengrosan estas procesiones otros niños,que sirven de guías a sus compañerosciegos. A partir de ese momentoperegrinan juntos en busca de comida yde un refugio frente al frío, llevando alas aldeas más remotas la historia delexterminio de la ciudad de Kerman.
Son éstas, dice, las historias
siniestras y crueles que conservamos ennuestra memoria. Los shas conseguían eltrono por la fuerza, subían hasta él sobremontones de cadáveres, en medio de losllantos de las madres y de los gemidosde los moribundos. A menudo lacuestión sucesoria se resolvía encapitales lejanas y el nuevo pretendientea la corona entraba en Teherán con loscodos sostenidos, de un lado, por elembajador británico y, de otro, por elruso. Esos shas eran tratados comousurpadores y ocupantes y, conociendola tradición, se puede comprender porqué los mullahs consiguieron fomentartantas sublevaciones contra ellos. Los
mullahs decían: el que ocupa el palacioes un extraño que obedece a potenciasextranjeras. El que se sienta en el tronoes la causa de vuestras desgracias,amasa una fortuna a costa vuestra yvende el país. La gente creía a losmullahs porque sus palabras le sonabana verdades evidentes. Con esto noquiero decir que los mullahs fuesen unossantos, ¡no, de ninguna manera! Muchasfuerzas oscuras se agazapaban en lassombras de las mezquitas. Pero losabusos de poder y las ilegalidades depalacio hacían de los mullahs heraldosde la causa nacional.
Vuelve ahora al destino que corrió
el último sha. Estando en Roma, durantelos pocos días de su exilio, se diocuenta de que podía perder el trono parasiempre y engrosar el pintorescoejército de los soberanos errantes. Talreflexión aclara sus ideas. Quiereabandonar la vida de placeres ydiversión. (Más tarde el sha escribirá ensu libro que en Roma se le apareciómientras dormía el bendito Alídiciéndole: regresa a tu país para salvaral pueblo). Ahora se despiertan en élgrandes ambiciones y el deseo dedemostrar su fuerza y su poder. Tambiéneste rasgo, dice, es muy iraní. Un iraníjamás cederá ante otro; cada uno de
ellos está convencido de susuperioridad, quiere ser el primero y elmás importante, quiere imponer su yoexclusivo. ¡Yo! ¡Yo! Yo lo sé mejor, yotengo más, yo lo puedo todo. El mundoempieza donde estoy yo y yo soy todo elm u n d o . ¡Yo! ¡Yo! (Quieredemostrármelo: se levanta, alza lacabeza, me mira desde arriba y en estamirada aparece toda la soberbia y todoel altivo orgullo oriental). Un grupo deiraníes en seguida se ordenará deacuerdo con el principio de jerarquía.Yo voy primero, tú segundo, y tú, detrás,en tercer lugar. El segundo y el tercero,lejos de conformarse con su puesto, en
seguida se pondrán a intrigar y amaniobrar para ocupar el lugar delprimero. Y el primero debeatrincherarse bien para no ser arrojadode la cumbre.
¡Atrincherarse y apostar lasametralladoras!
Normas similares rigen la familia.Porque yo tengo que ser superior, lamujer ha de ser inferior. Fuera de casapuedo no ser nadie pero bajo el techopropio me desquito: aquí lo soy todo.Aquí mi poder es total y la fuerza y elradio de acción se miden por el númerode hijos. Es bueno tener muchos, pueshay ante quién ejercer el poder; el
hombre se convierte en el únicosoberano del Estado que es su propiacasa, infunde respeto y causaadmiración, decide sobre el destino desus súbditos, resuelve los litigios,impone su voluntad: reina. (Me mirapara comprobar la impresión que me hancausado sus últimas palabras. Yoprotesto enérgicamente. Me niego aaceptar tales estereotipos. Conozco amuchos de sus compatriotas, modestos yamables, y nunca he percibido que metratasen como a un ser inferior). Todoeso es cierto, admite, pero es porque noconstituyes para nosotros amenazaalguna. No participas en nuestro juego,
que consiste en colocar lo más altoposible el yo propio. Por culpa de estejuego nunca se ha podido crear unpartido sólido, pues en seguida hansurgido disputas por el puesto dirigente;cada uno ha preferido fundar su propiopartido. Ahora, a la vuelta de Roma,también el sha entra con toda tenacidaden el juego por el yo superior.
Ante todo, prosigue, intenta borrar lamancha de ignominia que salpica suimagen, pues en nuestra cultura tener talimagen es un gran deshonor. ¡Unmonarca, el padre de una nación, que enel momento más crítico huye del país yse dedica a ir de tiendas para comprarle
joyas a su mujer! ¡Inadmisible! De algúnmodo tiene que borrar esa impresión.Por eso, cuando Zahedi le telegrafíainformándole de que los tanques hancumplido su cometido y lo insta aregresar asegurando que el peligro hapasado, el sha se detiene en Iraq parafotografiarse allí con una mano apoyadaen la tumba del califa Alí, patrón de loschiítas. Sí, es nuestro santo quien loenvía de vuelta al trono, quien le da subendición.
Un gesto religioso es ese toque conel que se puede caer en gracia a nuestropueblo.
Así que regresa nuestro sha, pero
sigue sin haber paz en el país. Losestudiantes hacen huelga, la calle semanifiesta, hay tiroteos y entierros. En elseno del ejército afloran conflictos,complots y conspiraciones. El sha tienemiedo a salir de palacio: demasiadagente quiere su cabeza. Vive rodeado defamiliares, cortesanos y generales. Unavez apartado Mossadegh, Washingtonempieza a enviar grandes sumas dedinero; la mitad de este capital lodestina el sha al ejército; cada vezapostará más por el ejército, se rodearáde él. (Por lo demás, del mismo modoactúan los soberanos de monarquías queexisten en países como el Irán. Estas
monarquías no son más que una forma dedictadura militar cubierta de oro ydiamantes).
Así que los soldados disponen en losucesivo de carne y pan. No olvides lamiseria en que vive nuestra gente ycuánto significa que un soldado puedacomer carne y pan y hasta qué punto estolo eleva por encima de los demás.
Por aquellos días se veían niños deenormes e inflados vientres: sealimentaban de hierba.
Recuerdo a un hombre que con unpitillo le quemaba los párpados a unhijo suyo. Una cara con los ojoshinchados y llenos de pus tiene un
aspecto terrible. Aquel mismo hombrese untaba una mano con algún ungüentoque se la ponía negra e hinchada. Deesta manera pensaba causar lástima yconseguir que alguien les diera decomer.
El único juguete de mi infanciafueron las piedras. Arrastraba unapiedra con una cuerda y era entonces uncaballo, y la piedra, la carroza doradadel sha.
A partir de aquel momento, dice alcabo de un rato, habrían de transcurrirveinticinco años durante los cuales elsha se dedicaría a reforzar su poder. Loscomienzos le resultaron difíciles, y
pocos son los que creyeron que semantendría mucho tiempo. Losamericanos le han salvado el trono peroaún no están seguros de haber optadopor la elección más idónea. El shaintenta acercarse lo más posible a ellospues necesita su apoyo; no se sientefuerte en su propio país. Constantementeviaja a Washington, donde permanecesemanas enteras; negocia, intentaconvencer y ofrece garantías. Perotambién viajan otros que tambiénofrecen garantías. Empieza por parte denuestra élite la gran carrera haciaAmérica, la subasta de ofertas ygarantías, la venta del país.
Ya tenemos un Estado policiaco: secrea la Savak. Será su primer jefe un tíode Soraya, el general Bakhtiar. Con eltiempo el sha empezará a temer que eltío, que es un hombre fuerte y decidido,dé el golpe y le arrebate el poder. Poreso no tarda en destituirlo y ordenar quelo maten a tiros.
Un clima de sospecha, miedo yterror se extiende sobre el país. No haypaz; huele a pólvora y a revolución. EnIrán nunca hay paz; sombríos nubarronesplanean sin cesar sobre él.
Nota 4
El presidente Kennedy anima al shaa que introduzca reformas. Kennedyinsta al monarca, y a otros dictadoresamigos, a que modernicen y reformensus países, porque en caso de no hacerlopodrían correr el destino de FulgencioBatista (en esta época —1961— losEstados Unidos viven aún la recienteconmoción que les produjo la victoriade Fidel Castro y no desean quesituaciones similares se repitan en otrospaíses). Kennedy opina que se puedeevitar tan desagradable perspectiva silos dictadores introducen ciertasreformas y ceden ante algunasreivindicaciones, con lo cual dejarían
sin argumentos a los agitadores queincitan a la revolución roja.
En respuesta a las exhortaciones y alos intentos de persuasión por parte deWashington, el sha declara su propiaRevolución Blanca. Cabe suponer quevislumbraría importantes ventajas paraél mismo en la idea del presidente delos Estados Unidos. Por eso se propusola consecución de un doble objetivo(inalcanzable, por desgracia); a saber:reforzar su poder y aumentar supopularidad.
El sha pertenecía a esa clase depersonas para las que los elogios, elhalago, la admiración y el aplauso
generalizados constituyen una necesidadvital, un medio indispensable parareforzar sus naturalezas débiles einseguras, pero a la vez vanidosas. Nopueden existir ni actuar sin esa ola queconstantemente los mantiene en lo alto.El monarca iraní no puede vivir sin leertodo el tiempo las mejores palabras quesobre él se han escrito, sin ver sufotografía en la primera página de losperiódicos, en la pantalla del televisor eincluso en las cubiertas de las libretasescolares. Debe contemplar siemprecaras radiantes de alegría al verlo, oírincesantemente palabras dereconocimiento y admiración. Sufre o se
enfurece si en esta hosanna (que deberesonar en todo el mundo) distinguealguna nota que molesta a su oído; larecuerda durante años. Esta debilidadsuya es conocida de toda la corte y poreso sus embajadores se ocupanprincipalmente en acallar toda palabrade crítica por más suave que sea,incluso si ésta suena en países tan pocoimportantes como Togo o El Salvador, ose pronuncia en lenguas tan inaccesiblescomo el zandi o el oromo. La protesta,la indignación, la ruptura de relaciones ycontactos son la consecuencia inmediata.Ese incansable y hasta obsesivoperseguir por todo el mundo a los
escépticos hizo que ese mismo mundo(salvo raras excepciones) no supiesenada de lo que realmente sucedía enIrán, porque este país tan difícil, tandolorido, tan dramático y ensangrentado,le había sido presentado en forma detarta de cumpleaños adornada con natade color rosa. Tal vez actuara en todoesto un mecanismo de compensación: elsha buscaba en el mundo lo que noconseguía encontrar en su propio país, osea el reconocimiento y el aplauso. Noera popular ni tampoco estaba rodeadode calor. Y de alguna manera debíapercibirlo.
He aquí, empero, que se le presenta
la oportunidad de ganarse a loscampesinos declarando la reformaagraria y dándoles tierras. Pero tierras¿de quién? Los latifundios pertenecen alsha, a los señores feudales y al clero. Silos señores feudales y el clero pierdenla tierra se debilitará mucho el poderlocal que detentan. Así, en el campo elEstado saldrá reforzado y con élafianzada la figura del propio sha. Quésencillo. Pero nada es sencillo en lo queél hace. Sus actos se caracterizan pordos cosas: la primera consiste en queson turbios y sinuosos, y la segunda, enque nunca están del todo analizados, quesiempre se quedan a medio camino.
Resulta que los señores feudales debenentregar tierras, pero que la medida sóloafecta a una parte de ellos así como auna parte de las tierras (y todogenerosamente indemnizado), y quereciben tierras los campesinos, perosólo algunos de ellos, precisamenteaquellos que ya tienen (la mayoría delcampesinado, a todo esto, no poseenada).
El sha empieza por dar ejemplo élmismo entregando sus fincas. Viaja porel país y regala actas de propiedad a loscampesinos. Lo vemos en fotografíasdonde, bienhechor, sostiene en losbrazos un montón de rollos de papel (las
mencionadas actas de propiedad)mientras los campesinos, de rodillas,besan sus botas.
No obstante, pronto estallará elescándalo.
Resulta que su padre,aprovechándose del poder, se habíaadueñado de no pocas fincaspertenecientes a los señores feudales yal clero. Tras la salida del padre, elParlamento había aprobado una leysegún la cual las tierras que Reza Khanhubiera adquirido de forma ilegaldebían ser restituidas a sus propietarios.Y ahora su hijo entregaba como propiasunas tierras que, al fin y al cabo, tenían
propietarios legítimos y, para másescarnio, en la operación se hacía confabulosas sumas de dinero declarándoseal mismo tiempo gran reformador.
Y si sólo fuera eso… pero no. Elsha, mesías del progreso, quita tierras alas mezquitas. Al fin y al cabo hay unareforma y todos deben sacrificar algopara mejorar la vida de los campesinos.Los musulmanes piadosos, siguiendo lasreglas del Corán, llevan años legandoparte de sus propiedades a lasmezquitas. Las fincas que pertenecen alas mezquitas son enormes y está muybien que el sha haya pensado endesplumar a los mullahs para mejorar la
vida de los misérrimos campesinos.Pero, desgraciadamente, pronto salta ala opinión pública un nuevo escándalo.Resulta que las tierras confiscadas alclero bajo los altisonantes lemas de lareforma el monarca las regala a sus másallegados: a los generales, a loscoroneles y a la camarilla de la corte.Cuando la noticia llega a oídos de lagente, provoca tal indignación quebastaría una simple señal para queestalle una revolución más.
Nota 5
Cualquier pretexto, dice, era bueno
para manifestar oposición al sha. Lagente quería deshacerse de él y por esomedía sus fuerzas cada vez que sepresentaba una oportunidad. Así que, alver claro su juego, reaccionó con granindignación. Todos comprendieron quequería reforzar su posición y, con ello,la dictadura, y no podían permitirlo.Comprendieron que la RevoluciónBlanca les había sido impuesta desdearriba y que no tenía otro objetivo que elpolítico, exclusivamente provechosopara el sha. Todo el mundo dirigía ahorala mirada hacia Qom. A lo largo denuestra historia cada vez que brotaba eldescontento o surgía una crisis la gente
aguzaba el oído a lo que Qom iba adecirle. Siempre partía de allí laprimera señal.
Y Qom entero estaba ya enebullición.
Y es que había surgido una cuestiónmás. En aquella época el sha concedióinmunidad diplomática a todos losmilitares norteamericanos y a susfamilias. Nuestro ejército contaba yaentonces con numerosos expertosamericanos. Ante esto los mullahshicieron oír su voz manifestando que talinmunidad era contraria al principio deautodeterminación. Entonces fue cuandoIrán escuchó por vez primera la voz del
ayatollah Jomeini. Hasta ese momentono lo conocía nadie, quiero decir, nadieque no fuera de Qom. Por aquella fechascontaba ya con más de sesenta años y,dada la diferencia de edad, podía serpadre del sha. Más adelante se ledirigiría no pocas veces llamándole«hijo», pero esta palabra, como esobvio, sonaba en sus labios llena desarcasmo y de ira. Jomeini se opuso alsha en los términos más duros eimplacables. «¡Gentes —exclamaba—,no le creáis, él no es de los nuestros! Nopiensa en vosotros sino en él mismo y enlos que le dan órdenes. ¡Está vendiendonuestro país, nos está vendiendo a todos!
¡El sha debe marcharse!»La policía detiene a Jomeini. En
Qom empiezan las manifestaciones. Elpueblo exige su liberación. Luego sealzan otras ciudades: Teherán, Tabriz,Meshed, Isfahán. Entonces es cuando elsha saca el ejército a la calle. Comienzala gran carnicería (se pone en pie, estiralos brazos hacia adelante y aprieta lasmanos como si estuviera entre ellas laculata de una metralleta. Entorna el ojoderecho y lanza un ratatatá que imita elruido característico del arma). Era juniode 1963, dice. La sublevación durócinco meses. La dirigieron losdemócratas del partido de Mossadegh y
los religiosos. Casi veinte mil bajasentre muertos y heridos. Después siguiódurante varios años un silencio mortalaunque nunca completo; siempre huboalguna que otra rebelión o lucha.Jomeini es expulsado del país y seinstala en Iraq, en Nadzjef, la ciudadmás importante para los chiítas, allídonde está la tumba del califa Alí.
Ahora me estoy planteando unacuestión: en realidad, ¿qué fue lo que«creó» a Jomeini? Al fin y al cabo enaquella época había muchos ayatollahsmás importantes y más conocidos queJomeini, así como no pocos políticosdestacados contrarios al sha. Todos
escribíamos notas de protesta,manifiestos, cartas y memoriales. Losleían un pequeño grupo de intelectuales;primero, porque no se podían imprimirlegalmente y, segundo, porque lamayoría de la sociedad no sabía leer.Criticábamos al sha, hablábamos deldeterioro en que estaba sumido el país,exigíamos cambios y reformas,pedíamos democracia y justicia. A nadiese le ocurrió actuar como lo hizoJomeini, a saber: rechazar todas esasformas escritas, las peticiones,resoluciones y postulados. Rechazartodo eso, ponerse ante la gente yexclamar: ¡El sha debe marcharse!
En realidad eso fue todo lo que dijoen aquella ocasión y lo que repitiódurante los quince años siguientes. Unacosa de lo más sencilla para que todos ycada uno la pudieran recordar, aunquehicieron falta quince años para quetodos pudieran también comprenderla,pues la institución monárquica era algotan natural como el aire que respiraban ynadie sabía imaginarse la vida sin ella.
¡El sha debe marcharse!No discutáis, no gastéis saliva, no
arregléis nada, nada salvéis. Todo esocarece de sentido, nada cambiará, es unesfuerzo inútil, una ilusión. Tan sólopodremos seguir sobre los escombros de
la monarquía; no existe otro camino.¡El sha debe marcharse!No esperéis, no os detengáis, no os
durmáis.¡El sha debe marcharse!Cuando lo dijo por primera vez,
sonó como el grito de un maníaco, de unloco. La monarquía aún no habíaagotado todos sus recursos depermanencia. Sin embargo, la función seestaba acercando poco a poco hacia sudesenlace; el epílogo no tardaría enhacerse inminente. Entonces todo elmundo recordó lo que había dichoJomeini y lo siguió.
Fotografía 8
Esta fotografía muestra un grupo depersonas que están esperando el autobúsen una parada de una de las calles deTeherán. En todas partes los que esperanel autobús se parecen, es decir, tienen lamisma expresión en la cara, apática ycansada, la misma actitud entumecida yde derrota, la misma mirada, abúlica yapagada. El hombre que hace algúntiempo me dio esta fotografía mepreguntó si veía en ella algo especial.No, contesté después de reflexionar unrato, no veo nada de particular. A esodijo que la foto había sido sacada desde
un lugar oculto, desde una ventana alotro lado de la calle. Debía fijarme, medijo mostrándome la fotografía, en elindividuo (aspecto de modestooficinista, nada que lo distinguiera delos demás) que, colocado junto a treshombres que están hablando, mantiene eloído dirigido hacia ellos. Ese individuoera de la Savak y siempre hacía guardiaen aquella parada: espiaba a la genteque, esperando el autobús, charlaba decosas intranscendentes. El contenido deestas conversaciones siempre era trivial.La gente sólo podía hablar de cosasinsignificantes, pero incluso al tratarasuntos insignificantes había que elegir
el tema de tal manera que la policía noencontrara en él ninguna alusiónsignificativa. La Savak era sensible atodas las alusiones. Un calurosísimomediodía llegó a la parada un ancianoenfermo de corazón y dijo suspirandoprofundamente: «Qué agobio, no sepuede respirar». «Sí, es verdad —siguióel savakista de guardia, acercándose alrecién llegado—, el tiempo se vuelvecada vez más sofocante, a la gente lefalta aire». «Ciertamente —prosiguió elingenuo anciano llevándose la mano alcorazón— ¡este aire es tan pesado, esteterrible bochorno!». En ese momento elsavakista se puso rígido y dijo en tono
seco: «En seguida recuperará usted lasfuerzas». Y sin añadir palabra se lollevó al calabozo. La gente de la paradapresenciaba la escena con horror porquedesde el principio se había dado cuentade que el anciano enfermo cometía unerror imperdonable al usar la palabrasofocante al conversar con un extraño.La experiencia les había enseñado quedebían evitar pronunciar en voz altapalabras como agobio, oscuridad, peso,abismo, trampilla, ciénaga,descomposición, jaula, rejas, cadena,mordaza, porra, bota, mentira, tomillo,bobillo, pata, locura, y también verboscomo tumbarse, asustarse, plantarse,
perder (la cabeza), desfallecer,debilitarse, quedarse ciego, sordo,hundirse, e incluso expresiones (quecomienzan por el pronombre algo) comoalgo no cuadra, algo no encaja, algo vamal, algo se romperá, porque todosestos sustantivos, verbos, adjetivos ypronombres podrían constituir unaalusión al régimen del sha, por tantoeran un campo semántico minado quebastaba pisar para saltar por los aires.Por unos instantes (pero pocos) la dudaasaltó a la gente de la parada: ¿no seríael enfermo también un savakista?,porque ¿el que hubiera criticado alrégimen (ya que en la conversación
había usado la palabra sofocante) noquerría decir que tuviese permiso paracriticar? Si no estuviese autorizado ahacerlo, se habría quedado callado ohubiese hablado de cosas agradables,por ejemplo de que hacía sol o que elautobús iba a llegar de un momento aotro. Y ¿quién tenía derecho a criticar?Sólo los de la Savak, que de ese modoprovocaban a los incautos charlantespara después llevárselos a la cárcel. Elmiedo omnipresente trastornó muchascabezas y despertó tales sospechas quela gente dejó de creer en la honestidad,en la pureza y en la valentía de losdemás. A pesar de considerarse
honrada, no se atrevía a expresarninguna opinión, formular ningunaacusación; sabía el implacable castigoque le esperaba por semejantes delitos.Así que, si alguien atacaba o condenabala monarquía, se pensaba de él quedebía estar protegido por un privilegioespecial y que actuaba con malasintenciones, que quería descubrir aquien le diera la razón para despuésdestruirlo. Cuanto más aguda y acertadaera la expresión de sus opiniones, tantomás sospechoso parecía y tanto másdecididamente se apartaban de él,avisando a los suyos: «Tened cuidado,es un elemento sospechoso, se comporta
con demasiada osadía». De esta maneratriunfaba el miedo que condenaba deantemano a la sospecha y a ladesconfianza de quienes, actuandollevados por las mejores intenciones,querían oponerse al terror del poder;producía en las mentes tal degeneraciónque cualquiera veía la trampa en elatrevimiento y la colaboración en elvalor. Pero aquella vez, al ver la maneratan brutal en que llevaba el savakista asu víctima, las personas de la paradaconsideraron que aquel hombre no podíaestar ligado a la policía. Al poco tiempoambos desaparecieron de su vista, perola pregunta ¿adónde han ido? tuvo que
quedar sin respuesta, pues nadie sabíarealmente en qué sitio estaba la Savak.La Savak no tenía ningún cuartelgeneral, estaba diseminada por toda laciudad (y por todo el país), estaba entodas partes y en ninguna. Ocupabaedificios, villas y pisos que no llamabanla atención de nadie, que no llevabanletrero alguno o lo llevaban de firmas einstituciones inexistentes. Los númerosde teléfono sólo eran conocidos por losiniciados. La Savak tanto podía alquilarhabitaciones en un bloque de pisoscorriente como entrar en sus oficinas deinvestigación a través de una tienda, unalavandería o un bar nocturno. En esas
condiciones todas las paredes podíantener oídos y todos los portales, puertasy postigos podían conducir a sus sedes.Quien cayese en manos de esta policía,desaparecería sin dejar rastro pormucho tiempo (o para siempre).Desaparecía de repente, nadie sabía quéle había ocurrido, dónde buscarlo,adonde dirigirse, a quién preguntar, aquién suplicar. Tal vez lo habíanencerrado en una de las cárceles, pero¿en cuál? Había seis mil. Habitualmentepermanecían en ellas, según laoposición, cien mil presos políticos.Ante la gente se erguía un muro,invisible pero infranqueable, frente al
cual permanecía desvalida, sin poderdar un paso hacia adelante. Irán era elpaís de la Savak, y, sin embargo, laSavak actuaba en él como unaorganización clandestina, aparecía ydesaparecía, borraba sus huellas, notenía dirección. Y, no obstante, algunasde sus células existían oficialmente. LaSavak censuraba la prensa, los libros ylas películas. (Fue la Savak,precisamente, quien prohibiórepresentar a Shakespeare y a Molièreporque sus obras criticaban los defectosde los monarcas). La Savak gobernabaen los centros de enseñanza, en lasoficinas y en las fábricas. Era un enorme
monstruo que lo envolvía todo en susredes, se deslizaba hasta los rinconesmás recónditos, en todas partes pegabasus ventosas, fisgaba, husmeaba,rascaba, barrenaba. La Savak disponíade sesenta mil agentes. También tenía,según se calcula, tres millones deinformadores, que denunciaban porcausas diferentes: para ganar algo dedinero, para salvarse, para obtenertrabajo o para conseguir un ascenso. LaSavak compraba a la gente o lacondenaba a torturas, le daba puestos derelevancia o la arrojaba a unamazmorra. Decía quién era el amigo y,por consiguiente, a quién había que
eliminar. La sentencia no se podíarevisar, no había modo alguno derecurrir contra ella. Sólo el sha podíasalvar al condenado. La Savak sólorendía cuentas al sha; los que seencontraban por debajo del monarcaestaban totalmente indefensos ante lapolicía. Lo saben todos los reunidos enla parada y por eso, después de que elsavakista y el enfermo desaparecieran,siguen callados. Se miran de reojo;nadie está seguro de que el de al lado nose vea obligado a denunciarlo. Tal vezacabe de tener una conversación en laque le hayan dicho que si en algúnmomento veía algo, si oía algo e
informaba de ello, su hijo entraría en launiversidad. O bien, que si notase uoyese algo, tacharían de su expediente lanota diciendo que estaba en laoposición. «Sin querer (a pesar de quealgunos intentan disimularlo para noprovocar un estallido de agresión) losde la parada se miran con asco y odio.Son proclives a reacciones neuróticas yexageradas. Algo les molesta, algo leshuele mal, se distancian, están a laespera de ver quién será el primero quele eche el guante a otro, quién atacaráantes. Esta mutua desconfianza es elresultado de la actividad de la Savak,que lleva años susurrando a todos los
oídos que todos están en ella. «Este,éste, ése y aquél. ¿Aquél también?¿Aquél? Por supuesto que sí. ¡Todos!».Y, sin embargo, puede que los de laparada sean gentes honradas y que suagitación interior, que tienen que ocultartras el silencio y la impasibilidad de susrostros, haya surgido de que tan sólo unmomento antes hubiesen sentido elviolento coletazo del miedo, causadopor ese roce tan directo con la Savak, yde que si sólo por un segundo leshubiese fallado el instinto y hubieseniniciado una conversación sobre un temaambiguo, digamos el pescado, porejemplo, que con este calor el pescado
se estropea rápidamente y que tiene lacaracterística particular de que cuandoel bicho empieza a estropearse lo hacedesde la cabeza, la primera en oler es lacabeza, es ella la que más apesta y quehay que cortarla en seguida si se quieresalvar el resto, si hubiesen tocadoinconscientemente un tema culinario deeste tipo, habrían podido compartir eltriste destino del hombre que se habíallevado la mano al corazón. Pero demomento están a salvo, se han librado ysiguen esperando en la paradasecándose el sudor y aireando susmojadas camisas.
Nota 6
El whisky tomado en pequeñossorbos en situación de clandestinidad (yrealmente hay que ocultarse pues rige laley seca impuesta por Jomeini) tiene,como toda fruta prohibida, un saborespecial, más atractivo. Y eso que en losvasos no hay más que cuatro miserablesgotas de líquido; los anfitriones hansacado de un escondrijo la últimabotella y todos saben que no se podrácomprar ni una más en ningún sitio. Enestos días se están muriendo los últimosalcohólicos que ha habido en este país.Al no poder comprar en ninguna parte
una botella de aguardiente, ni de vino, nide cerveza, se atiborran de todo tipo dedisolventes que acaban con sus vidas.
Estamos sentados en la planta bajade un chalet pequeño pero cómodo ybien cuidado, y a través de una puertacorrediza de cristal vemos un reducidojardín y una tapia que lo separa de lacalle. Esta tapia, de tres metros dealtura, aumenta el territorio de lo íntimo;en cierto modo constituye una especie depared de una casa exterior dentro de lacual hubiese sido construida una casainterior. La pareja de anfitriones tendráunos cuarenta años; ambos hicieron lacarrera en Teherán y trabajan en una
agencia de viajes (de las que —teniendoen cuenta la notable afición de suscompatriotas a viajar— hay centenaresaquí).
—Llevamos casados más de quinceaños —dice él, un hombre de pelo gris,ya entreverado por abundantes canas—y, sin embargo, ésta es la primera vezque hablamos de política mi mujer y yo.Antes nunca hemos tocado estos temas.La situación en otras casas, por lomenos en todas las que conozco, esparecida.
No, esto no quiere decir que no setuvieran confianza. Tampoco que no sehubiesen puesto de acuerdo en un
determinado momento. Se trataba,sencillamente, de un acuerdo implícitoque ambos habían suscrito de maneracasi inconsciente y que había surgido deun modo realista de la siguientereflexión acerca de la naturalezahumana: nunca se puede saber cómo secomportará una persona en una situaciónlímite. A qué puede verse forzada, a quécalumnia o a qué traición.
—La desgracia consiste —dice ladueña de la casa, cuyos grandes ybrillantes ojos se ven con nitidez a pesarde la penumbra— en que nadie sabe deantemano hasta qué punto podría resistirlas torturas. Ni siquiera si es capaz de
soportar la primera. Y la Savak nosignificaba sino las torturas más atroces.Su método consistía en secuestrar a unapersona en plena calle, vendarle losojos y, sin preguntar nada, llevarladirectamente al potro del tormento. Unavez allí, en seguida se ponía en marchala máquina infernal: se le rompían loshuesos, se le arrancaban las uñas, semetían sus manos en un hornoencendido, se aserraba su cráneo, y asídecenas de barbaridades, y sólo cuandola persona, enloquecida por el dolor,estaba convertida en un desecho,destrozada y chorreando sangre, seprocedía a identificarla. «¡Nombre!
¡Apellido! ¡Dirección! ¿Qué dijiste delsha? ¡Habla! ¿Qué dijiste?». Y, ¿sabe?,esa persona podía no haber dicho nada,podía ser del todo inocente. ¿Inocente?No importaba que fuese inocente. Deesta manera todos tendrían miedo,culpables y no culpables; todos viviríanaterrorizados, nadie se sentiría seguro.En esto consistía el terror de la Savak,en que podían atacar a cualquiera, enque todos estábamos acusados, porquela acusación no sólo se refería a losactos sino también a las intenciones quela Savak podía imputar. «¿Te hasopuesto al sha?». «No, no lo hice».«Entonces, es que quisiste oponerte,
¡canalla!». Con eso bastaba.—Algunas veces se organizaban
procesos. Para los presos políticos(pero ¿quién era preso político?, aquítodos fueron considerados así) existían,exclusivamente, tribunales militares.Sesiones a puerta cerrada, ningúndefensor, ningún testigo, pero, eso sí,sentencia inmediata. Luego llegaba elturno de las ejecuciones. ¿Sería alguiencapaz de contar a cuánta gente fusiló laSavak? Seguro que a centenares.Nuestro gran poeta, KhosrowGolesorkhi fue fusilado. Nuestro grandirector de cine, Keramat Denachiantambién lo fue. Decenas de escritores,
de profesores y artistas dieron con sushuesos en la cárcel, mientras decenas deotros tuvieron que buscar refugio en laemigración. La Savak se componía degentuza de la peor calaña; por eso,cuando cogían entre sus manos a unapersona que tenía la costumbre de leerlibros, se ensañaban con ella de unamanera especialmente cruel.
—Creo que a la Savak no legustaban los tribunales. Prefería sumétodo habitual: matar desde un lugaroculto. Después no se podían establecerlos hechos. ¿Quién había matado? No sesabía. ¿Dónde buscar a los culpables?No había culpables.
—La gente no podía soportar pormás tiempo aquel terror y por eso selanzaba a pecho descubierto contra elejército y la policía. Podrá calificarseesto de desesperación, pero, créame, yatodo nos daba igual. El pueblo entero sealzó contra el sha porque para nosotrosla Savak significaba el sha; era susoídos, sus ojos y sus manos.
—Y, ¿sabe?, cuando se hablaba dela Savak, al cabo de una hora sequedaba uno mirando a su interlocutor yempezaba a pensar: tal vez éste tambiénsea de la Savak. Y esa sospecha casiobsesiva no se nos iba de la cabezadurante mucho tiempo. Y el interlocutor
podía ser mi padre, o mi marido o miamiga más íntima. Me decía a mí misma:tranquilízate, esto es absurdo, pero nohabía nada que hacer; la sospechavolvía constantemente. Todo aquí estabaenfermo, el régimen entero estabaenfermo, y le diré sinceramente que notengo idea de cuándo volveremos a estarsanos, es decir, cuándo recuperaremosel equilibrio. Después de años desemejante dictadura estamospsíquicamente lesionados y creo quepasará mucho tiempo antes de quepodamos llevar una vida normal.
Fotografía 9
Esta fotografía estaba colgada allado de otras junto a diversos lemas yllamamientos en el tablón de anuncioscolocado ante el edificio del comitérevolucionario de Shiraz. Le pedí a unestudiante que me tradujera la notamanuscrita clavada con chinchetas al piede la misma. «Aquí dice —me explicó— que este niño tiene tres años, sellama Habid Fardust y que estuvo presoen manos de la Savak». «¿Cómo queestuvo preso?», pregunté. Me contestó
que se habían dado casos de familiasenteras encarceladas por la Savak y queéste era uno de ellos. Leyó la nota hastael final y añadió que los padres del niñohabían muerto a causa de las torturas.Ahora editan muchos libros que tratande los crímenes de la Savak, muchosdocumentos policiales y relatos de losque han sobrevivido a sus sevicias. Hevisto incluso algo que me causó unaimpresión horripilante: se trataba detarjetas postales a todo color que sevendían enfrente de la universidad,postales que mostraban los cuerposmasacrados de algunas víctimas de laSavak. Todo sigue como en los tiempos
de Tamerlán; en seiscientos años no seha producido cambio alguno, es lamisma crueldad patológica, aunquequizás un poco más mecanizada. Elinstrumento que se encontraba con másfrecuencia en las dependencias de laSavak era una mesa eléctrica llamadaparrilla, sobre la cual se colocaba a lavíctima atada de pies y manos. Muchagente murió en estas mesas. A menudo,antes de introducir al acusado en lahabitación de la mesa, éste ya habíaperdido el juicio al no poder soportar,mientras esperaba su turno, los alaridosy la peste a carne quemada de los que leprecedían. No obstante, en este mundo
de pesadilla la revolución tecnológicano consiguió sustituir a los viejosmétodos medievales. En las cárceles deIsfahán se encerraba a las personas engrandes sacos en los que se retorcían dehambre enormes gatos salvajes oserpientes venenosas. Las historias detales prácticas, no pocas veces relatadasa propósito por los mismos miembros dela Savak, circularon años y años entre lagente y eran asimiladas con tanto mayorterror cuanto que, ante lo ambiguo yarbitrario de la definición de lo que erael enemigo, cualquiera podía imaginarsea sí mismo sometido a una situaciónsemejante. Para estas personas la Savak
representaba una fuerza no sólo cruelsino también extraña, era una fuerza deocupación, una variante local de laGestapo.
Durante los días de la revolución losmanifestantes que marchaban por lascalles de Teherán entonaban un cantolleno de expresividad y patetismo, AláAkbar, en el que varias veces se repetíael estribillo:
Irán, Irán, IránChun-o-marg-o-osjan.(Irán, Irán, Irán,es sangre, es muerte, es
rebelión.)
Aunque trágica, ésta parece ser ladefinición más acertada de lo que esIrán. Desde hace siglos y sininterrupciones claras.
En este caso las fechas sonimportantes. En septiembre de 1978,cuatro meses antes de su marcha, el shaconcede una entrevista al corresponsaldel semanario Stem. Se acababan decumplir veinte años justos desde elmomento en que creara la Savak.
«Corresponsal: —¿Cuál es elnúmero de presos políticos en Irán?
El sha: —¿Qué entiende usted porpresos políticos? Sin embargo, creoadivinar a qué se refiere: menos de mil.
Corresponsal: —¿Está seguro de queninguno de ellos fue torturado?
El sha: —Precisamente acabo deordenar que la tortura cese».
Fotografía 10
Esta fotografía está sacada enTeherán el 23 de diciembre de 1973: elsha, rodeado por una barrera demicrófonos, habla £n una sala llena deperiodistas. Mohammed Reza, a quiennormalmente caracterizan unos buenosmodales y una estudiada moderación, nosabe esta vez disimular su emoción, su
excitación e incluso —tal como apuntanlos reporteros— cierta agitacióninterior. En efecto el momento esimportante y de grandes consecuenciaspara todo el mundo, pues el sha informasobre los nuevos precios del petróleo,que en dos meses escasos se hancuadruplicado, con lo que Irán, al que laexportación de crudo proporcionabacinco mil millones de dólares al año,ahora recibirá veinte mil. Añadamos queel único administrador de estagigantesca cantidad de dinero será elmismo sha y que, en un reino que él solorige, puede hacer con aquélla lo que levenga en gana: tirarla al mar, gastársela
en helados o encerrarla en un cofre deoro. Así que no nos asombremos de laexcitación que en estos momentosinvade al monarca, porque nadie denosotros sabe cómo se comportaría si derepente encontrase en su bolsillo veintemil millones de dólares y ademássupiera que cada año a éstos se iban aagregar otros veinte mil y despuésincluso más. No es sorprendente que alsha le pasase lo que le pasó, es decir,que perdiese la cabeza. En vez de reunira la familia, a los generales fieles y alos consejeros de confianza para pensarentre todos cómo gastar semejantefortuna con sentido común, el sha, a
quien —como él mismo dice— se leapareció de repente una luminosa visióndel futuro, declara ante todos que en eltranscurso de una generación hará deIrán (que es un país subdesarrollado,caótico, semianalfabeto y descalzo) laquinta potencia mundial. Al mismotiempo el monarca lanza el atractivolema de «Bienestar para todos», quedespierta en las gentes grandesesperanzas. Al principio la cosa tienevisos de realidad, pues nadie ignora queel sha ha recibido, efectivamente, unaenorme suma de dinero.
Pocos días después de laconferencia de prensa que vemos en la
fotografía el monarca está siendoentrevistado por un corresponsal delsemanario Der Spiegel, a quien dice:
—Dentro de diez años tendremos elmismo nivel de vida que vosotros losalemanes, los franceses o los ingleses.
—¿Piensa usted —pregunta elcorresponsal, desconfiado— queconseguirá hacerlo en diez años?
—Sí, por supuesto.—Pero —añade el corresponsal,
aturdido— ¡Occidente necesitó muchasgeneraciones para alcanzar su actualnivel! ¿Será capaz de saltar por encimade ellas?
—Por supuesto.
Pienso en esta entrevista ahora,cuando el sha ya no está en Irán,mientras paseo, hundiéndome en el barroy el estiércol, entre las miserableschabolas de un pequeño pueblo cerca deShiraz, rodeado de niños semidesnudosy helados, y veo delante de una casa auna mujer que prepara una especie detortas de estiércol que (¡en este país delpetróleo y del gas!), después de secarse,servirán en esa casa como únicocombustible; pues cuando paseo por estepueblo triste y medieval y recuerdoaquella entrevista de hace ya algunosaños, se me ocurre la más banal de lasreflexiones: no existe ningún absurdo
que la razón humana no sea capaz deinventar.
De todas formas, de momento el shase encierra en su palacio, donde tomacentenares de decisiones que sacudirána Irán y que al cabo de cinco añosarrastrarán a la catástrofe al país y alpropio monarca. Ordena doblar lasinversiones, comenzar la granimportación de tecnologías y crear eltercer ejército del mundo en cuanto anivel técnico. Manda traer las másmodernas máquinas, instalarlas de prisay ponerlas en marcha. Las máquinasmodernas darán productos modernos,Irán inundará al mundo de las mejores
mercancías. Decide construir plantas deenergía atómica, fábricas de productoselectrónicos, fundiciones y todo tipo defactorías. Luego, ya que en Europa hayun invierno fabuloso, se va a esquiar aSt. Moritz. Pero la encantadora yelegante residencia del sha en St. Moritzsúbitamente ha dejado de ser un rincónsilencioso, reducto de paz ytranquilidad, porque entretanto la noticiadel nuevo El Dorado había corrido porel mundo provocando la excitación ensus capitales. Semejante cantidad dedinero actúa sobre cualquierimaginación, así que todos calcularon enseguida qué capital se podría amasar en
Irán. Ante la residencia suiza del shaempezó a formarse una cola depresidentes y ministros de gobiernosrespetables y ricos de países serios yconocidos. El sha, sentado en un sillón,se calentaba las manos en la chimenea yestudiaba con suma atenciónproposiciones, ofertas y declaraciones.Tenía ahora a todo el mundo a sus pies.Veía ante sí cabezas agachadas,espaldas inclinadas y manos tendidas.¿Veis?, decía a los presidentes yministros, ¡no sabéis gobernar y por esono tenéis dinero! Daba lecciones aLondres y a Roma, aconsejaba a París,amonestaba a Madrid. El mundo lo
escuchaba todo humildemente, setragaba las más amargas píldoras porquetenía los ojos puestos en la deslumbrantepirámide de oro que se erguía sobre eldesierto iraní. Los embajadoresresidentes en Irán iban de un lado paraotro en continuo ajetreo porque susrespectivas cancillerías les enviabandecenas de telegramas referentes aldinero: «¿Cuánto dinero nos puede darel sha? ¿Cuándo y en qué condiciones?¿Dijo que no daría? ¡Siga insistiendo,excelencia! ¡Ofrecemos serviciosgarantizados y aseguramos buenaprensa!». En las antesalas de losministros del sha —incluso los más
insignificantes— se ha instalado laturbamulta; hay miradas febriles y manossudorosas, ni elegancia ni la más mínimaseriedad. Y, sin embargo, los que seempujan, tiran de la manga a otros, bufancon rabia a los vecinos, gritan «¡Eh, queaquí hay cola!» son los presidentes delas más importantes sociedadesanónimas, directores de grandesmultinacionales, delegados de conocidasfirmas y empresas, finalmente, losrepresentantes de gobiernos más omenos respetables. Todos a la vezproponen, ofrecen, convencen de que esimprescindible una fábrica de aviones, ode coches, o de televisores, o de relojes.
Aparte de estos eminentes y —encondiciones normales— distinguidosjerifaltes del capital y de las industriasmundiales, vienen a Irán bancos enterosde peces menores, pequeñosespeculadores y estafadores,especialistas en oro y piedras preciosas,en discotecas y strip-tease, en opio, enbares, en cortar el pelo a navaja y ensurf, vienen los que saben hacer laversión persa de Play-boy, los quemontan un show estilo Las Vegas y losque harán dar vueltas a la ruleta mejorque en Monte Cario. No transcurrirámucho tiempo antes de que en las callesde Teherán uno se vea rodeado de
anuncios y letreros: Jymmy’s NigthClub, Holiday Baber Shop, Best Food inthe World, New York Cinema, DiscreetCorner. Exactamente como si paseasepor Broadway o por el Soho londinense.Todavía en los aeropuertos europeosalgunos estudiantes encapuchadosintentan por puertas y ventanas discretasentregar a aquellos que se disponen aentrar en Irán octavillas explicando queen Irán, su país, la gente muere portorturas, que no se puede confirmar sisiguen con vida muchos de lossecuestrados por la Savak. Pero ¿a quiénle importa eso cuando se le ofrece laocasión de forrarse, y tanto más cuanto
que todo se desarrolla en nombre delsublime lema de construir la GranCivilización lanzado por el sha? En estoel sha vuelve de sus vacacionesinvernales descansado y contento; porfin todos realmente lo alaban, todosescriben sobre él en superlativo,ensalzan sus méritos, subrayando quedondequiera que uno pose la vista haycantidades de problemas y haygangsterismo, mientras que, en cambio,en Irán, nada; allí todo marcha a laperfección, el país entero se baña en elbrillo del progreso y de la modernidad,así que es allí adonde hay que ir paratomar ejemplo, para mirar cómo el
ilustrado monarca, lejos de dejarsedesanimar por la incultura y la miseriade su pueblo, lo alienta a que emprendala escalada, a que se sacuda la miseria yla superstición y a que sin regatearesfuerzos vaya trepando hasta alcanzarel nivel de Francia o de Inglaterra.
—En opinión de Vuestra Majestad—pregunta el corresponsal de DerSpiegel— ¿el modelo de desarrollo queusted ha adoptado es el más adecuado almomento presente?
—Estoy convencido de ello —responde el sha.
Desgraciadamente, la satisfaccióndel monarca no iba a durar mucho. El
desarrollo es un río muy engañoso, cosade la que no tardará en convencerse todoaquel que entre en su corriente. En lasuperficie las aguas fluyen lisas yrápidas pero basta que el timonel,demasiado seguro de sí mismo, hagavirar su barco despreocupadamente paraque se evidencie cuántos remolinospeligrosos y extensos médanos seesconden en ellas. A medida que elbarco se vaya encontrando con estastrampas, la cara del timonel se iráalargando. Todavía canta y grita paradarse ánimos, pero en el fondo de sualma ya empieza a corroerlo el gusanode la amargura y la desilusión; parece
que el barco avance todavía pero, enrealidad, está parado, parece que semueva pero sigue en su sitio: la proa haencallado. Sin embargo, todo estoocurrirá más tarde. De momento el shahabía hecho compras multimillonariaspor el mundo y de todos los continenteshabían salido rumbo a Irán barcosrepletos de mercancías. Pero cuandollegaron al Golfo, resultó que Irán notenía puertos (lo que el sha desconocía).En realidad, los había pero eranpequeños y anticuados, incapaces derecibir tal volumen de carga. Centenaresde barcos esperaban su tumo en el mar,a menudo durante medio año. Por estas
esperas Irán pagaba a las compañíasmarítimas mil millones de dólaresanuales. Poco a poco se fuerondescargando los barcos y entoncesresultó que Irán no tenía almacenes (loque desconocía el sha). Un millón detoneladas de las más diversasmercancías estaban esparcidas por eldesierto, a merced del aire y del calorinfernal del trópico; la mitad de ellas noservían ya sino para ser tiradas a labasura. Todas estas mercancías debíanllevarse al interior del país, pero resultóque Irán no tenía transportes (lo quedesconocía el sha). En realidad sí habíaalgunos coches y vagones, pero eran
completamente insuficientes para cubrirnuevas necesidades. Así que se trajeronde Europa dos mil camiones, peroentonces resultó que Irán no teníaconductores (lo que desconocía el sha).Tras algunas deliberaciones semandaron aviones a Seúl para traerconductores surcoreanos. Arrancaronlos camiones y comenzaron a transportarlas mercancías. Aunque por pocotiempo, pues los conductores, despuésde aprender cuatro palabras en persa, enseguida descubrieron que les pagaban lamitad de lo que cobraban losconductores iraníes. Indignados,abandonaron los camiones y volvieron a
Corea. Estos camiones, hoy inserviblesy cubiertos de arena, siguen en eldesierto, en el camino que va de BenderAbbas a Teherán. A pesar de todo, conel tiempo y la ayuda de empresasextranjeras de transportes, acabarontrayéndose a los lugares de destino lasfábricas y las máquinas adquiridas a losmás diversos países. Y llegó la hora demontarlas. Resultó entonces que Irán notenía ingenieros ni técnicos (lo quedesconocía el sha). Lógicamente, quiendecide crear la Gran Civilizacióndebería empezar por la gente, porpreparar cuadros profesionalescualificados, por crear su propia
inteligentsia. Pero ¡precisamente talrazonamiento era inadmisible! ¿Abriruniversidades nuevas, abrir lapolitécnica? Cada centro de estos es unnido de víboras. Cada estudiante es unrebelde, un alborotador, unlibrepensador. ¿Podemos sorprendernosde que el sha no quisiera cavar supropia tumba? El monarca tuvo una ideamejor: mantener a todos los estudianteslejos del país. A este respecto, Irán eraun caso insólito en el mundo. Más decien mil jóvenes estudiaban en Europa yAmérica. Esto le costó a Irán mucho másde lo que le hubiese costado crear suspropias universidades. Pero de esta
manera el régimen se procuraba unarelativa calma y seguridad. La mayoríade esta juventud no volvía nunca.Pueden hoy encontrarse más médicosiraníes en San Francisco y Hamburgoque en Tabriz y Meshed. No volvían apesar de los suntuosos sueldos ofrecidospor el sha; tenían miedo a la Savak, y noquerían volver a besar las botas denadie. Desde hacía años aquello habíasido la gran tragedia del país. Ladictadura del sha con sus represalias ypersecuciones condenaba a laemigración, al silencio o a las cadenas alos mejores hombres del Irán: a losescritores más insignes, a los
científicos, a los pensadores. Era másfácil encontrar a un iraní con carrera enMarsella o Bruselas que en Hamadan oQazvin. Un iraní en Irán no podía leerlibros de sus grandes escritores (porquese editaban sólo en el extranjero), nopodía ver las películas de sus mejoresdirectores (porque estaba prohibidoexhibirlas dentro del país), no podíaescuchar la voz de sus intelectuales(porque estaban condenados alsilencio). Fue la voluntad del sha lo quehizo que la gente no tuviese más remedioque elegir entre la Savak y los mullahs.Y, naturalmente, eligió a los mullahs.Cuando se habla de la caída de la
dictadura (y el régimen del sha habíasido una dictadura particularmentebrutal y pérfida), no se puede tener lailusión de que junto a ella se acabe todoel sistema, desapareciendo como un malsueño. En realidad sólo termina suexistencia física. Pero sus efectospsíquicos y sociales permanecen, viveny durante años se hacen recordar, eincluso pueden quedarse en formas decomportamientos cultivados en elsubconsciente. La dictadura, al destruirla inteligencia y la cultura, ha dejadotras sí un campo vacío y muerto en elque el árbol del pensamiento tardarámucho tiempo en florecer. A este campo
estéril salen de los escondrijos, de losrincones y grietas no siempre losmejores sino, a menudo, los que hanresultado ser los más fuertes; no siemprelos que traerán y crearán valores nuevossino más bien aquellos a quienes su pieldura y resistencia interior han permitidosobrevivir. En estos casos la historiacomienza a girar en un trágico círculovicioso y a veces hace falta un sigloentero para que pueda salir de él. Peroaquí tenemos que detenernos, inclusoretroceder varios años, porque,adelantando los acontecimientos, yahemos destruido la Gran Civilizaciónque antes hemos de construir. Sin
embargo, ¿cómo se puede construir nadasin contar con especialistas, y con unpueblo que aunque ardiese en deseos deestudiar no tiene dónde? Para hacerrealidad la visión del sha era necesariocontratar inmediatamente a setecientosmil profesionales. Se encontró la salidamás sencilla y segura: los traeremos delextranjero. La cuestión de la seguridadera aquí un argumento de peso, pues sesobreentiende que un extraño no va adedicarse a organizar complots nirebeliones, no va a adoptar posturascontestatarias o de indignación frente ala Savak, porque lo único que va ainteresarle será hacer su trabajo, cobrar
y marcharse. En el mundo cesarían lasrevoluciones si gentes, por ejemplo, delEcuador construyesen el Paraguay, o loshindúes, Arabia Saudí. Mezclen,revuelvan, trasladen, dispersen, ytendrán tranquilidad. Así que llegan aaterrizar los aviones uno tras otro.Vienen criadas de Filipinas, fontanerosde Grecia, electricistas de Noruega,contables de Paquistán, médicos deItalia, militares de los Estados Unidos.Contemplamos las fotografías del sha deaquel período: el sha hablando con uningeniero de Munich, el sha hablandocon un perito de Kuznieck. Y ¿quiénesson los únicos iraníes que vemos en
estas fotos? Son ministros y hombres dela Savak, que protegen al monarca. Encambio, los iraníes que no vemos en lasfotos lo miran todo con ojos cada vezmás grandes. Sobre todo por suprofesionalidad, por saber apretar losbotones adecuados, mover las palancasadecuadas, unir los cables adecuados,este ejército de extranjeros, por másmodestamente que se comporte (comofue el caso de nuestro pequeño grupo deespecialistas), empieza a dominar, acrear en los iraníes un complejo deinferioridad. El sabe y yo no. Losiraníes son un pueblo orgulloso ytremendamente sensible cuando de su
dignidad se trata. Un iraní no reconoceráno saber hacer algo; para él es una granvergüenza, un bochorno. Sufrirá, sesentirá deprimido y, finalmente,empezará a odiar. El iraní comprende enseguida el proyecto del sha: vosotrosseguid sentados a la sombra de lasmezquitas y llevad a pastar las ovejas,porque habrá de pasar un siglo antes deque sirváis para algo, mientras que yo,con los americanos y los alemanes, endiez años voy a construir un imperiomundial. Por eso los iraníes reciben laGran Civilización sobre todo como unagran humillación. Pero esto es sólo unaparte de la historia. En seguida empieza
a correr la noticia de lo que ganan estosespecialistas en un país en que paramuchos campesinos diez dólares es todauna fortuna (un campesino recibía porsus productos el 5% del precio al queéstos se vendían después en elmercado). Mayor impacto causa elconocer los sueldos de los oficialesnorteamericanos traídos por el sha. Amenudo alcanzan ciento cincuenta odoscientos mil dólares anuales. Despuésde pasar cuatro años en Irán, un oficialse marcha con medio millón de dólaresen el bolsillo. Los ingenieros cobranmucho menos, pero para los iraníes losingresos de los extranjeros se miden
tomando como punto de referencia lossueldos americanos. Se puede unoimaginar fácilmente lo mucho que adoraun iraní medio, incapaz de llegar a fin demes sin traumas, al sha y a su GranCivilización, lo que siente cuando en supropia patria es continuamente tratado aempujones, se le dan lecciones y se ríende él muchas personas extrañas que,incluso sin manifestarlo, tienen elconvencimiento de su superioridad. Alfinal, gracias a la ayuda extranjera, fueconstruida una parte de las fábricas,pero entonces resultó que no habíaelectricidad (lo que desconocía el sha).Para ser más exactos, no pudo saberlo
porque el sha leía unas estadísticas delas que se desprendían que sí la había. Yello era cierto, sólo que en realidadhabía dos veces menos de lo que éstasmostraban. En aquellos momentos el shaestaba con el agua al cuello; queríaexportar rápidamente productosindustriales por la sencilla razón de queno sólo se había gastado hasta el últimocéntimo de toda esa fabulosa cantidadde dinero sino que había empezado apedir créditos a diestro y siniestro. ¿Ypara qué pedía Irán estos créditos? Paracomprar acciones de grandes empresasextranjeras, americanas, alemanas y deotros países. Pero ¿era necesario? Sí, lo
era, porque el sha tenía que gobernar elmundo. Llevaba ya algunos años dandolecciones a todos, aconsejaba a lossuecos y a los egipcios, pero necesitabatodavía de una fuerza real. El campoiraní estaba inundado de barro yapestaba a estiércol, pero ¿quéimportancia tenía eso frente a lasambiciones a escala mundial del sha?
Fotografía 11
En realidad no se trata de unafotografía sino de la reproducción de uncuadro al óleo en el que un pintorpanegirista ha representado al sha en una
actitud napoleónica (en el momento enque el emperador de Francia dirigedesde la silla de su caballo una de susbatallas victoriosas). Esta fotografía fuedistribuida por el Ministerio deInformación iraní (por cierto, dirigidopor la Savak); por lo tanto tuvo quehaber recibido la aprobación delmonarca, quien gustaba mucho de talescomparaciones. El uniforme, deexcelente corte, que resalta la siluetaágil y atractiva de Mohammed Reza, nosabruma con la riqueza de sus galones, lacantidad de sus medallas y lacomposición rebuscada de susentorchados que se cruzan en el pecho.
En este cuadro contemplamos al sha ensu papel predilecto: el de comandante enjefe del ejército. Porque el sha, bien esverdad que se preocupa por sus súbditosy que se dedica a acelerar el proceso dedesarrollo, etc., pero éstas no son másque unas obligaciones tediosas,inevitables para quien es el padre de lanación, pero el ejército es su únicaafición, su pasión verdadera. Y no setrata de una pasión desinteresada. Elejército siempre había constituido elprincipal apoyo del trono y, con el pasodel tiempo, su único apoyo. En elmomento en que el ejército quedódesmembrado el sha dejó de existir.
Ahora me asalta la duda de si debo usarla palabra ejército, pues podría inducira falsas asociaciones. En nuestra culturael ejército era una unión de hombres quederramaban su sangre «por la libertadvuestra y nuestra», que defendían lasfronteras, luchaban por laindependencia, que, victoriosos,triunfaban cubriendo de honor susenseñas o que sufrían trágicas derrotascon las que daban comienzo a largosperíodos de sometimiento cruel delpueblo entero.
Nada parecido se puede decir delejército de los shas Pahlevi. Esteejército tuvo una única oportunidad para
erigirse en el defensor de la patria (en1941), pero justamente en aquellaocasión, al ver al primer soldadoextranjero, tocó a retirada, se dispersó,y a esconderse en casa. Sin embargo,tanto antes como después, este mismoejército mostró con especial empeño sufuerza en circunstancias muy distintas, esdecir, masacrando minorías nacionales,a menudo indefensas, o manifestacionespopulares, igualmente indefensas. Enuna palabra, aquel ejército no era másque un instrumento del terror interno,una especie de policía acuartelada. Y dela misma manera que nuestra historiamilitar está marcada por grandes
batallas —Grunwald, Cecora,Raclawice y Olszynka Grochowska—,la historia del ejército de MohammedReza lo está por grandes masacres de supropio pueblo (Azerbaidján 1946,Teherán 1963, Kurdistán 1967, Iránentero 1978, etc.). Por eso cualquierampliación del ejército era acogida conhorror y espanto por el pueblo,consciente de que lo que el sha hacía noera sino fabricar un látigo todavía másgrueso y más doloroso que tarde otemprano acabaría por caer sobre susespaldas. Incluso la división entre elejército y policía (y había ocho clasesdentro de ella) era de índole meramente
formal. Al frente de todas aquellasclases de policía estaban los generalesdel ejército, es decir, los hombres máspróximos al sha. El ejército, al igual quela Savak, gozaba de todos losprivilegios. («Al terminar los estudiosen Francia —cuenta un médico—, volvía Irán. Fui con mi mujer al cine; nospusimos en la cola. Apareció unsuboficial y compró una entrada en lataquilla pasando por delante de todos loque aguardábamos nuestro tumo. Lellamé la atención. Entonces se meacercó y me dio una bofetada. No tuvemás remedio que encajarla sin chistarpues mis vecinos de cola me advirtieron
que cualquier palabra de protesta podíatener como resultado que acabase en lacárcel»). Así pues, como mejor se sentíael sha era con el uniforme puesto ydedicaba a su ejército más tiempo que anadie. Llevaba años ocupado en suactividad favorita, la cual consistía enhojear esas revistas (de las que sepublican por decenas en Occidente) enque fábricas y empresas anunciannuevos tipos de armamento. MohammedReza estaba suscrito a todas y las leíacon suma atención. Durante añosenteros, mientras se prolongabanaquellas lecturas fascinantes, al nodisponer de dinero suficiente para
comprar todos los juguetes mortales quele habían gustado, sólo podía soñar ycontar con que los americanos le diesenalgún que otro tanque o avión. Y losamericanos, a decir verdad, no es que ledieran poco, pero siempre aparecíaalgún senador que levantaba el revuelo ycriticaba al Pentágono por mandardemasiado armamento al sha, y entonceslos envíos se interrumpían por algúntiempo. Sin embargo, ahora que el shadisponía del gran dinero del petróleo,¡se habían acabado todos los problemas!Antes que nada dividió en dos aquellaincreíble suma de veinte mil millones dedólares (al año): diez mil para la
economía nacional y diez mil para elejército (llegados a este punto cabeañadir que el ejército apenasrepresentaba el uno por ciento de lapoblación). Acto seguido el monarca seentregó con más ahínco que nunca a lalectura de las revistas dedicadas alarmamento e inundó el mundo con unafantástica avalancha de pedidos.¿Cuántos tanques tiene Gran Bretaña?Mil quinientos. Bien, dice el sha,encargo dos mil. ¿Cuántos cañones tienela Bundeswehr? Mil. Bien, nuestropedido es de mil quinientos. Y ¿por quéha de ser siempre más que la BritishArmy y la Bundeswehr? Porque
debemos tener el tercer ejército delmundo. Hemos de resignarnos a no tenerni el primero ni el segundo pero sípodemos tener el tercero y lo vamos aconseguir. Y una vez más se dirigenhacia Irán barcos, aviones y camionesrepletos de las más modernas armas quela humanidad haya inventado yfabricado. Al poco tiempo (es cierto quehubo problemas en la construcción defábricas, pero los envíos de tanques serealizaron a la perfección) Irán seconvierte en una gran exposición de todotipo de armamento. Y nunca mejordicho, pues en el país no existenalmacenes, ni depósitos, ni hangares
para guardar y asegurarlo todo. Sepresenta ante los ojos un panoramarealmente increíble. Si hoy se desplazauno de Shuraz a Isfahán, en un lugardeterminado a la derecha de la carreteray en pleno desierto verá aparecercentenares de helicópteros. La arenacubre poco a poco los inútiles aparatos.Nadie vigila este territorio porque, al finy al cabo, no hace ninguna falta; no haynadie que sepa ponerlos en marcha.Aglomeraciones de cañonesabandonados se acumulan en las afuerasde Qom, montones de tanques se apiñanen los capos de Ahvaz. Pero noadelantemos los acontecimientos.
Todavía está en Teherán MohammedReza, que en estos momentos tiene unaagenda apretadísima. Y es que el arsenaldel monarca crece sin parar; cada díatrae consigo algo nuevo: ayer erancohetes, hoy son radares, mañana seránaviones cazas o carros blindados. Sonmuchísimas armas; en apenas un año elpresupuesto militar del Irán se haquintuplicado: de dos a diez milmillones de dólares, y el sha ya estápensando en incrementarlo aún más. Elmonarca viaja, mira, examina, toca.Recibe partes e informes, escucha lasexplicaciones de para qué sirve tal ocual palanca o qué sucederá si se aprieta
aquel botón rojo. El sha escucha, asientecon la cabeza. Y sin embargo sonextraños los rostros que asoman debajode los cascos de combate o de las gorrasde aviador o tanquista. Son caras muyblancas, de barba clara, o, por elcontrario, demasiado oscuras, caras denegro. ¡Caras de americanos, eso es! Alfin y al cabo alguien debe pilotaraquellos aviones, dirigir los radares ycentrar las miras, y nosotros ya sabemosque Irán carece de cuadros técnicos nosólo entre la población civil sinotambién en el seno del ejército. Alcomprar armamento de lo mássofisticado, el sha también tuvo que
pagar a precio de oro a expertosmilitares norteamericanos que supieranmanejarlo. De ellos permanecían en Iránalrededor de cuarenta mil en el últimoaño de su reinado. De modo que uno decada tres hombres de la nómina deoficiales era de esta nacionalidad. Conlos dedos de una mano se podían contarlos oficiales iraníes en no pocasformaciones técnicas. Pero ni siquiera elejército americano disponía del númerode expertos que exigía el sha. Un buendía, al hojear un folleto de propagandade una de tantas fábricas de armamento,el monarca se quedó contemplando unSpruance, el más moderno buque de
guerra, cuyo precio se cifraba entrescientos treinta y ocho millones dedólares por unidad. En seguida encargócuatro. Los buques llegaron al puerto deBender Abbas, pero sus tripulacionestuvieron que regresar a Estados Unidosporque este país no disponía delsuficiente excedente en «marines» conpreparación para el manejo de estosnavíos. Los cuatro Spruance siguen hastahoy en el puerto de Bender Abbas,cayéndose a pedazos. En otra ocasión elsha se quedó admirado del prototipo delcazabombardero F-16. En seguidadecidió comprar una buena remesa. Perolos americanos resultaron demasiado
pobres, no se podían permitir nada bienhecho y una vez más habían decididosuspender la fabricación delbombardero por parecerles su preciodemasiado elevado: veintiséis millonesde dólares por unidad. Por suerte el shasalvó el asunto al tomar ladeterminación de ayudar a sus amigospobres. Les hizo un pedido de cientosetenta de esos aviones adjuntando uncheque por valor de tres mil ochocientosmillones de dólares. ¿Y por qué norestar de estas sumas desorbitantesaunque sólo fuese unos cuantosautobuses urbanos para los habitantes deTeherán? La gente de la capital pierde
horas esperando un autobús y luego máshoras para llegar al trabajo. ¿Autobusesurbanos? ¿Qué brillo imperial puedeemanar de un autobús? Y ¿qué tal si serestara un millón de esos miles demillones para construir pozos en unoscuantos pueblos? ¿Pozos? ¿Quién irá aesos pueblos para ver sus pozos? Lospueblos están lejos, entre montañas;nadie tendrá ganas de visitarlos yadmirarlos. Supongamos que vamos aconfeccionar un álbum que muestre aIrán como la quinta potencia del globo.Y que colocamos en ese álbum lafotografía de un pueblo con su pozo enmedio. La gente en Europa pensará: ¿qué
se desprende de esta imagen? Nada.Simplemente se ve un pueblo que tieneun pozo en medio. Y si, por el contrario,ponemos una fotografía con el monarcasobre un fondo de hileras de avionessupersónicos (existen muchas de esasfotos) todo el mundo moverá la cabezacon un gesto de admiración y dirá: ¡hayque reconocer que este sha haconseguido algo realmente increíble!Entretanto Mohammed Reza se sienta ensu despacho del cuartel general. Hevisto por televisión un reportaje filmadoen ese despacho. Un enorme mapamundiocupa una pared entera. A una distanciaconsiderable del mapa hay un sillón
hondo y grande y, a su lado, una mesapequeña y tres teléfonos. Llama laatención el hecho de que en el resto dela habitación no haya ningún otromueble. Ni más sillones, ni sillassiquiera. Aquí solía pasar el tiemposolo. Se sentaba en el sillón ycontemplaba el mapa. Las islas delestrecho de Ormuz. Ya estánconquistadas, ocupadas por sus tropas.Omán. Allí se encuentran sus divisiones.Somalia. Le prestó ayuda militar. ElZaire. También le prestó ayuda.Concedió créditos a Egipto y aMarruecos. Europa. Aquí teníacapitales, bancos, participaciones en
multinacionales. América. Aquí tambiéncompró muchas acciones, tenía algo quedecir. Irán crecía, se volvía grande,afianzaba sus posiciones en todos loscontinentes. Océano Indico. Sí, hallegado el momento de reforzar lainfluencia en el Océano Indico. A esteasunto empezó a dedicarle cada vez mástiempo.
Fotografía 12
Un avión de las líneas aéreasLufthansa en el aeropuerto de Mehrabaden Teherán. Diríase una foto publicitariapero en este caso la publicidad está de
más: siempre se venden todas las plazas.Cada día este avión despega de Teheránpara aterrizar en Munich a mediodía.Elegantes automóviles previamenteencargados llevan a los pasajeros acomer en restaurantes de lujo.Terminado el almuerzo, todos vuelvenen el mismo avión a Teherán, donde lesestá esperando la cena, ya en casa. Noes éste un entretenimiento caro: dos mildólares por persona. Para quienesdisfrutan del favor del sha semejantesuma no tiene ni las más mínimaimportancia. Son más bien los plebeyosde palacio los que comen en Munich.Los que ocupan escalafones de rango
superior no siempre se sienten animadosa afrontar la fatiga de una expedición tanlarga. Para ellos un avión de Air Francetrae de París la comida del Maxim’sademás de los cocineros y camareros.Pero ni siquiera estos caprichos suponennada extraordinario ya que no cuestanmás que cuatro perras, teniendo encuenta las fortunas que amasanMohammed Reza y su gente. A los ojosde un iraní medio la Gran Civilización,es decir, la Revolución del Sha y delPueblo, no era otra cosa que el GranPillaje llevado a cabo por la élite.Robaban todos los que ostentaban algúnpoder. Si había alguien que, ocupando
un cargo importante, no robaba, secreaba en torno a él un vacío:despertaba sospechas. Todos decían deél: «Seguro que es un espía que nos hanenviado para que denuncie quién roba ycuánto, porque estas informaciones sonnecesarias para nuestros enemigos». Encuanto podían se deshacían del hombreque les estropeaba el juego. De estemodo se llegó a la inversión de todoslos valores. El que trataba demantenerse honrado era acusado de serun confidente a sueldo. Si alguien teníalas manos limpias, debía esconderlas lomás profundamente posible; lo limpiollevaba consigo algo de vergonzoso, de
ambiguo. A más alta posición, más llenoel bolsillo. Si alguien quería construiruna fábrica, abrir una empresa o cultivaralgodón, debía entregar parte del capitala los familiares del sha o a uno de susdignatarios. Y la entregaba de buenagana, porque el negocio podía prosperartan sólo en caso de contar con el apoyode la corte. Con dinero e influencias sevencía cualquier obstáculo. Podíancomprarse las influencias y luego,haciendo uso de ellas, multiplicar lafortuna hasta lo infinito. Resulta difícilimaginarse el río de dinero que fluíahacia la caja del sha, de su familia y detoda la élite cortesana. La familia del
sha aceptaba sobornos de cien millonesde dólares o más. Sólo en Irán disponíade una suma que oscilaba entre tres ycuatro mil millones de dólares, noobstante tener colocada su principalfortuna en bancos extranjeros. Losministros y generales recibían sobornosde veinte hasta cincuenta millones dedólares. Cuanto más se bajaba, menorera la cantidad pero ¡dinero lo habíasiempre! A medida que aumentaban losprecios se incrementaba la cuantía delos sobornos y la gente corriente sequejaba de tener que destinar partescada vez mayores de sus ingresos aalimentar el monstruo de la corrupción.
En tiempos pasados había existido enIrán la costumbre de vender los cargospúblicos en subasta. El sha daba elprecio de salida por un cargo degobernador, que se adjudicaba al mejorpostor. Luego, una vez en el puesto,desplumaba como podía a los súbditospara recuperar (con creces) el dineroque había entregado a los monarcas.Ahora esta costumbre había renacidoaunque bajo una apariencia diferente.Ahora el sha compraba a las personasenviándolas fuera para que firmarangrandes contratos, militares sobre todo.Semejante oportunidad suponíacomisiones impresionantes de las que
parte correspondían a la familia del sha.Aquello era un paraíso para losgenerales (el ejército y la Savak fueranlos que mayores fortunas amasaron conla Gran Civilización). Los generales sellenaban los bolsillos sin el menorasomo de vergüenza. El jefe de lamarina de guerra, contraalmirante RamziAbbas Atai, usaba la flota paratransportar contrabando de Dubai a Irán.Por mar, Irán estaba indefenso: susbarcos permanecían amarrados en elpuerto de Dubai, en tanto que elcontraalmirante cargaba sus cubiertas decoches japoneses.
El sha, dedicado a la construcción
de la Quinta Potencia, a la Revolución, ala Civilización y al Progreso, no teníatiempo para ocuparse de asuntos taninsignificantes como sus subordinados.Las cuentas multimillonarias delmonarca se creaban de manera muchomás sencilla. Él era la única personacon derecho a supervisar la contabilidadde la Sociedad Petrolífera de Irán, loque quiere decir que era quien decíacómo se iban a distribuir lospetrodólares; y la frontera entre elbolsillo del monarca y el tesoro delEstado estaba muy desdibujada,invisible casi. Añadamos que el sha,agobiado por tantas obligaciones, no se
olvidó ni por un momento de su cajaparticular y saqueaba a su país de todaslas maneras posibles. Y ¿qué era de lasinmensas cantidades de dinero quereunían sus favoritos? Por lo general,éstos depositaban sus fortunas en bancosextranjeros. Ya en el año 1958 el senadonorteamericano fue escenario de unescándalo cuando alguien descubrió queel dinero donado por América al Iránhambriento había vuelto a los EstadosUnidos en forma de ingresos bancariosen las cuentas privadas del sha, susfamiliares y personas de su confianza.Pero a partir del momento en que el Iráncomienza su fabuloso negocio del
petróleo, es decir, desde los grandesaumentos de los precios del crudo,ningún senado tendrá derecho ainmiscuirse en los asuntos internos delreino y el río de dólares podrá fluirtranquilamente del país hacia los bancosextranjeros de confianza. Cada año laélite iraní deposita en sus cuentasprivadas de los mismos más de dos milmillones de dólares y el año de larevolución sacó del Irán más de cuatromil millones. Así que todo aquello noera más que un gran saqueo del propiopaís a una escala inconcebible. Todos ycada uno podían sacar fuera cuantoposeyeran, sin ningún tipo de control o
limitación; bastaba con firmar uncheque. Pero no queda ahí la cosa, puesademás se sacan enormes sumas dedinero para ser gastadas inmediatamenteen regalos y diversiones así como paracomprar calles enteras de edificios ychalets, decenas de hoteles, hospitalesprivados, casinos de juego yrestaurantes en Londres o en Francfort,en San Francisco o en la Costa Azul. Elgran dinero permite al sha crear unanueva clase, desconocida hasta entoncespor los historiadores y los sociólogos:la «petroburguesía», fenómeno socialque va bastante más allá de lomeramente curioso. Esta burguesía no
crea nada y su única ocupación consisteen consumir con auténtico desenfreno. Aesta clase se accede no por medio de lalucha social (contra el feudalismo) nitampoco a través de la competencia(industrial y comercial) sino luchando ycompitiendo por el favor y labenevolencia del sha. Este ascensopuede convertirse en un hecho en un sólodía, en un minuto; basta con una palabradel monarca, basta con una firma suya.Ascenderá aquel que resulte máscómodo al sha, el que sepa adularlomejor y más ardientemente que otros, elque le convenza de su lealtad y de suentrega. Sobran otros valores y otras
cualidades. Es una clase de parásitosque no tarda en hacerse con una buenaparte de los ingresos del Iránprocedentes de la venta del petróleo, loque la convierte en la dueña del país.Todo le está permitido a esta gente,desde el momento en que satisface lanecesidad imperiosa del sha: lanecesidad de la adulación. También leproporciona lo que tanto anhela: laseguridad. Ahora Mohammed Reza se verodeado de un ejército armado hasta losdientes y de una multitud que al verloprofiere gritos de admiración. Todavíano se percata de lo ilusorio, de lo falso,de la fragilidad de todo aquello. De
momento reina la petroburguesía(formada por una amalgama de lo másextraña: la alta burocracia civil ymilitar, los integrantes de la corte consus familias, la capa superior de losespeculadores y de los usureros ytambién numerosos individuos decategoría indeterminada, sin profesión ysin cargo conocidos. Estos últimos sondifíciles de clasificar. Todos ellosdisfrutan de buena posición, de fortuna einfluencias. ¿Por qué?, pregunto. Larespuesta es siempre la misma: eranhombres del sha. Con eso bastaba). Lacaracterística de esta clase, que concitael odio particular de la sociedad iraní,
tan apegada a sus tradiciones, es sudesnaturalización. Estas personas sevisten en Nueva York y Londres (aunquelas señoras prefieren París), pasan eltiempo libre en los clubs americanos deTeherán y envían a sus hijos a estudiaral extranjero. Esta clase goza de lassimpatías de Europa y América en elmismo grado que de la antipatía de suscompatriotas. En sus elegantes salonesrecibe a huéspedes que vienen a visitarIrán y les ofrece una visión del país (quea menudo ella misma desconoce ya).Tiene modales mundanos y habla enlenguas europeas, ¿no es comprensible,pues, que, aunque sólo sea por esta
última razón, un europeo busquecontacto precisamente con ella? Sinembargo, ¡cuán engañosas son estasvisitas, cuán lejos de estos lujososchalets se encuentra el Irán verdaderoque pronto hará oír su vozsorprendiendo al mundo! La clase de laque hablamos, llevada por un instinto desupervivencia, presiente que su carreraes tan brillante como efímera. Por esodesde el principio tiene las maletaspreparadas, saca el dinero del país einvierte en Europa y América. Perocomo el dinero no escasea, ni muchomenos, se puede destinar parte de él avivir cómodamente en el mismo Irán. En
Teherán empiezan a surgir barriossuperlujosos cuyo confort y riqueza nopueden menos que impresionar a losvisitantes. Los precios de muchas casasalcanzan millones de dólares. Estosbarrios se alzan en la misma ciudad enque en otras calles familias enterasviven apiñadas en unos pocos metroscuadrados, sin luz ni agua para mayorescarnio. Y si, al menos, ese tremendoconsumo de privilegios, esa gran«bouffe» se llevase a cabo condiscreción, cójase y escóndase; quenada se vea; disfrútense los banquetespero antes tápense las ventanas concortinas; constrúyase la mansión, pero
en medio del bosque, lejos, para nosoliviantar a los demás. Pero ¡no! Aquíla costumbre manda impresionar y dejarboquiabierto, sacarlo todo afuera comosi de un escaparate se tratara, encendertodas las luces, deslumbrar, hacer queotros se caigan de rodillas, ¡apabullar,aplastar! Porque si no, ¿de qué sirveposeer? ¿Qué sentido tiene que alguienapunte un «se dice», «parece que»,«alguien ha visto»…? ¡No! Poseer asíequivale a no poseer en absoluto. Poseerde verdad significa gritar que se posee,llamar para que contemplen, que vean yque admiren, ¡que se les vayan los ojos!Y efectivamente, ante los ojos de la
multitud silenciosa, aunque cada vezmás hostil, la nueva clase da todo unespectáculo de la «dolce vita» iraní queno conoce límites a su desenfreno, a suvoracidad y a su cinismo. Así, esta claseprovocará un incendio en el queperecerá junto con su creador yprotector.
Fotografía 13
Se trata de la reproducción de unacaricatura esbozada en los días de larevolución por un artista contrario alrégimen. Vemos una calle de Teherán.Por la calzada se deslizan unos cuantos
cochazos americanos, enormes amos dela carretera. En la acera permanecen depie personas de rostro decepcionado.Quien sostiene la mano en el picaportede una portezuela, quien, una correa detransmisión, quien, la palanca de unacaja de cambio. Al pie del dibujo elcomentario: ¡Un Peycan para cada uno!(Peycan es en Irán el nombre de uncoche popular). Cuando el sha recibió el«gran dinero» prometió que cada iranípodría comprarse un automóvil. Lacaricatura muestra de qué manera secumplió la promesa. Sobre la calle, enuna nube aparece sentado y furioso elsha. Por encima de su cabeza se lee la
siguiente inscripción: Mohammed Rezase enfada con el pueblo, que no quierereconocer que ha experimentado unanotable mejora. Es un dibujo curiosoque muestra cómo los iraníesinterpretaron la Gran Civilización, asaber, como una Gran Injusticia. En unasociedad que nunca conoció la igualdadhabían surgido ahora abismos todavíamayores. Claro está que los shassiempre tuvieron más que otros pero eradifícil llamarlos millonarios. Debíanvender concesiones para mantener lacorte en un nivel aceptable. El shaNasser-ed-Din contrajo tantas deudas enlos burdeles de París que, para pagarlas
y poder regresar a su patria, tuvo quevender a los franceses el derecho arealizar excavaciones arqueológicas enIrán y a sacar del país todas lasantigüedades que encontrasen. Pero estohabía ocurrido en el pasado. Ahora, amediados de los años setenta, Iránconsigue que el dinero afluya al país engrandes cantidades. Y ¿qué hace el sha?Distribuye parte de él entre la élite,destina la mitad a su ejército y el restoal desarrollo. Pero ¿qué significadesarrollo? El desarrollo no es unacategoría neutra o abstracta; siempre serealiza en nombre de algo y paraalguien. Puede haber un desarrollo que
enriquezca a la sociedad y haga de lavida algo mejor, más libre y más justo,pero también puede tener un caráctertotalmente distinto. Eso es lo que ocurreen los sistemas de poder unipersonal,donde la élite identifica su propiointerés con el del Estado (instrumento ensus manos para el ejercicio del poder) ydonde el desarrollo económico, al tenerpor objetivo reforzar el Estado y suaparato de represión, refuerza ladictadura, la esclavitud, la avidez, laesterilidad y el vacío existencial.Justamente fue éste el desarrollo delIrán, que se vendía envuelto en unresplandeciente papel de regalo donde
se anunciaba la Gran Civilización.¿Podemos acaso sorprendernos de quelos iraníes se sublevaran y destruyeraneste modelo del desarrollo aun a costade enormes sacrificios? Lo hicieron noporque fueran ignorantes y atrasados(me refiero al pueblo, no a cuatrofanáticos enloquecidos) sino, por elcontrario, porque eran sabios einteligentes y porque comprendían loque estaba ocurriendo a su alrededor.Comprendían que unos años más de estaCivilización y no habría aire pararespirar e incluso dejarían de existircomo nación. La lucha contra el sha (esdecir, contra la dictadura) no sólo la
llevaron Jomeini y los mullahs. Así lopresentaba (muy hábilmente, como severía más tarde) la propaganda de laSavak: los ignorantes mullahs estabandestruyendo la obra ilustrada yprogresista del sha. ¡No! Esta lucha fuellevada a cabo sobre todo por los queestaban al lado de la sabiduría, laconciencia, el honor, la honestidad y elpatriotismo. Los obreros, los escritores,los estudiantes y los científicos. Elloseran, antes que nadie, quienes morían enlas cárceles de la Savak y los primerosen coger las armas para luchar contra ladictadura. Y es que la Gran Civilizaciónse desarrolló desde el principio
acompañada de dos fenómenos quealcanzaron grados nunca vistos en esepaís: por un lado el aumento de larepresión policial y del terror ejercidopor la tiranía, y por otro, un númerocada vez más alto de huelgas obreras yestudiantiles así como el surgimiento deuna fuerte guerrilla. Son sus jefes losfedayines del Irán (que, por lo demás, notenían nada que ver con los mullahs; muyal contrario, éstos los combaten). Laexistencia de esta guerrilla, que actúa auna escala bastante más importante quemuchas de las guerrillashispanoamericanas, es, por lo general,desconocida en el mundo, porque ¿a
quién le importan los fedayines del Iránahora que el sha permite a todos ganarmillones? Estos guerrilleros no son sinomédicos, estudiantes, ingenieros, poetas,esa «chusma analfabeta» del Irán que seopone al ilustrado sha y a su modernopaís que todos elogian y admiran. A lolargo de cinco años centenares deguerrilleros iraníes mueren en combate ycentenares de otros son torturados hastala muerte por la Savak durante losinterrogatorios. En aquella época niSomoza ni Stroessner tuvieron sobre susconciencias tantas víctimas trágicas. Noquedó ni un solo hombre de los quehabían creado la guerrilla iraní, de los
que eran sus jefes e ideólogos, de losdirigentes de los fedayines,mudyahidines y otras formaciones delucha; ni uno solo.
Nota 7
El chiíta es, antes que nada, unopositor implacable. En un principio loschiítas no fueron más que un pequeñogrupo de amigos y partidarios de Alí, elyerno de Mahoma y marido de suqueridísima hija Fátima. Tras la muertede Mahoma, quien no había tenidodescendencia masculina ni tampocohabía designado sucesor, empezó entre
los musulmanes una lucha por laherencia del profeta, es decir, por elpuesto de jefe (califa) de los fieles deAlá, una lucha por quién sería el hombrenúmero uno del mundo islámico. Elpartido de Alí (la palabra chi’a significaprecisamente partido) reclama el puestopara su jefe alegando que Alí es el únicorepresentante de la familia del profeta ypadre de los dos nietos de Mahoma,Hassán y Hussein. No obstante, lamayoría mahometana que constituyen lossunitas desoirá durante veinticuatro añosla voz de los chiítas y elegirá uno trasotro como califas a Abu Bakr, Umar yUtman. Finalmente Alí conseguirá
erigirse en califa, pero sólo por cincoaños, pues morirá a manos de un asesinoque le hiende la cabeza con un sableenvenenado. Tampoco sobrevivirán loshijos de Alí; Hassán morirá tambiénvíctima del veneno y Hussein, en uncombate. La extinción de la familia deAlí privará a los chiítas de laposibilidad de conseguir el poder (quequedará en manos de las dinastíassunitas por este orden: Omeyas,Abbasíes y Otomanos). El califato, que,según los principios sentados por elprofeta, habría de ser una institución quese caracterizara por su modestia ysencillez, se convierte en una monarquía
hereditaria. Ante esta situación loschiítas, plebeyos, piadosos y pobres,escandalizados por el estilo nuevo ricode los califas victoriosos, pasan a laoposición.
Ocurría todo esto a mediados delsiglo VII pero sigue siendo hasta hoy unahistoria viva y capaz de levantarpasiones. De modo que a lo largo de unaconversación con un chiíta piadoso éstevolverá una y otra vez a aquellostiempos remotos, relatando con lágrimasen los ojos todos los detalles de lamatanza de Kerbala, que fue donde lecortaron la cabeza a Hussein. Uneuropeo escéptico no dejará de pensar
con ironía: Dios mío, ¡¿qué importanciatiene hoy todo eso?! Pero si hace estapregunta en voz alta causará indignacióny se granjeará el odio del chiíta.
El destino de los chiítas ha sidosiempre trágico y ese sino de tragedia,ese infortunio y esa desgracia que leshan acompañado a lo largo de la historiahan marcado profundamente susconciencias. Hay colectividades en elmundo que vienen fracasando en susintentos desde hace siglos. Todo se lesescapa de las manos y si alguna vez seenciende un rayo de esperanza, se apagaen seguida: tienen el viento siempre decara. En una palabra, diríase que
arrastran un signo fatal. Tal es el casode los chiítas. Quizá por eso dan laimpresión de ser mortalmente serios,tensos, aferrados a sus razones yprincipios incluso de una maneraagresiva y, en fin, tristes (lo que no dejade ser una impresión, claro está).
Desde el momento en que los chiítas(que apenas constituyen una décimaparte de los musulmanes, pues el restoes sunita) pasaron a la oposición,empiezan las persecuciones. Hasta hoyestá vivo en ellos el recuerdo de losmuchos pogroms de los que fueronvíctimas a lo largo de la historia. Poreso mismo, se encierran en sus ghetos,
viven dentro de los límites de sucomunidad, se comunican por medio designos comprensibles sólo para ellos yelaboran formas de comportamientoclandestino. No obstante, los golpessiguen cayendo sobre sus cabezas. Loschiítas son arrogantes, muy distintos dela dócil mayoría sunita; se oponen alpoder oficial (que, a diferencia de lousual en los tiempos puritanos deMahoma, se rodea ahora de esplendor yriqueza) y también a la ortodoxiaobligatoria, lo cual, sin duda alguna, lescierra las puertas a toda tolerancia.
Poco a poco empiezan a buscarlugares más seguros que les brinden
mejores condiciones de supervivencia.En aquella época de comunicacionesdifíciles y lentas, cuando la distancia yél espacio desempeñan el papel de unmuro que separa y aísla con eficacia, loschiítas intentan alejarse lo más posibledel centro del poder (que primero seencuentra en Damasco y más tarde, enBagdag). Se dispersan por el mundo,atraviesan montañas y desiertos; seocultan del resto dentro de suclandestinidad. Una parte de sus errantescomunidades se dirige al este. Atraviesael Tigris y el Eufrates así como losmontes Zagros y llega al altiplanodesértico de Irán. Así surge la diáspora
chiíta que ha perdurado en el mundoislámico hasta nuestros días. Suepopeya, llena de inauditos actos desacrificio, de valor y de entereza deespíritu, merecería otro libro.
En esos tiempos Irán, agotado ydiezmado por las guerras seculares conBizancio, acaba siendo conquistado porlos árabes, que empiezan a imponer unanueva fe, el islam. Este proceso sedesarrolla lentamente y en un ambientede lucha. Hasta aquel momento losiraníes habían tenido su propia religiónoficial (el zoroastrismo) ligada alrégimen imperante (el de los Sasánidas)y ahora intentan imponerles otra religión
oficial, ligada, a su vez, a un nuevorégimen (extraño, por añadidura): elislam sunita. Es un poco como lloversobre mojado.
Pero justo en ese momento aparecenen Irán los chiítas, cansados,paupérrimos, desdichados y con huellasinequívocas del calvario que acaban depasar. Los iraníes se enteran de queestos chiítas son musulmanes y además(según ellos mismos proclaman) losúnicos musulmanes legítimos, los únicosportadores de la fe pura y verdadera porla que están dispuestos a morir. «—Puesbien —preguntan los iraníes—, ¿yvuestros hermanos árabes que nos han
conquistado?». «¿Hermanos? —exclaman los chiítas indignados—, perosi ellos son sunitas, los usurpadores ylos perseguidores nuestros. Hanasesinado a Ali y se han hecho con elpoder. No, nosotros no losreconocemos. ¡Somos sus enemigos!».Tras esta declaración los chiítaspreguntan si pueden descansar del largoy agotador viaje y piden un jarro de aguafresca.
La declaración de aquellos viajerosdescalzos hace que los iraníes se dencuenta de algo muy importante: se puedeser musulmán sin por ello pertenecer alrégimen. Más aún, de lo que dicen se
desprende que se puede ser ¡musulmánen la oposición! y que así se es incluso¡mejor musulmán! Pronto simpatizan conestos chiítas pobres y perseguidos.También ellos están arruinados por laguerra, y su país gobernado por elinvasor. Así que tampoco tardan enencontrar un lenguaje común conaquellos exiliados que buscan refugioentre ellos y cuentan con suhospitalidad. Empiezan a escuchar consuma atención las palabras de lospredicadores y un proceso deconversión a su fe se pone en marcha.
Toda la inteligencia e independenciade los iraníes se pone de manifiesto en
esta hábil maniobra. Tienen éstos unafacilidad muy particular para mantenerseindependientes en condiciones dedependencia. A lo largo de cientos deaños Irán había sido víctima deagresiones, conquistas y repartos,gobernado durante siglos enteros porextraños o por regímenes localesdependientes de potencias extranjeras, yhabía sabido mantener por encima detodo su cultura y su lengua, suimpresionante personalidad y esa fuerzade espíritu que en condicionesfavorables le ha permitido renacer desus cenizas. A lo largo de losveinticinco siglos de su historia escrita,
los iraníes, más tarde o más temprano,siempre han sabido burlar a los quecreían poder gobernarlos impunemente.Algunas veces para conseguir esteobjetivo han tenido que recurrir comoarma a la sublevación o la revolución,pagando por ello el trágico tributo de lasangre, y lo han hecho de una maneraincreíblemente consecuente, casiextrema. Cuando ya están hartos de unpoder que se ha hecho insoportable yque no están dispuestos a tolerar pormás tiempo, el país entero se quedainmóvil, y todo su pueblo desaparececomo si se lo hubiera tragado la tierra.El poder da órdenes, pero no hay quien
las oiga; frunce el ceño, pero nadie love; grita, pero es una voz en el desierto.Finalmente el poder se desploma comoun castillo de naipes. No obstante, elmétodo que usan con más frecuencia esel de absorber, el de asimilar, y ello deuna forma tan activa que el arma extrañase funde y convierte en propia.
Así es como actúan al serconquistados por los árabes. «Si queréisel islam —dicen a sus ocupantes—, lovais a tener, pero en una edición nuestra,independiente y rebelde. Seguirá siendouna fe, pero será iraní; una fe en la quese reflejará nuestro espíritu, nuestracultura y nuestra independencia». Esta
es la filosofía que lleva a los iraníes atomar la decisión de adoptar el islam.Lo adoptan, pero en su versión chiíta,que en aquellos momentos es la fe de loshumillados y vencidos, instrumento deoposición y resistencia, ideología deunos rebeldes que están dispuestos asufrir para no abandonar sus principiosporque quieren conservar suindependencia y su dignidad. El chiísmose convertirá para los iraníes no sólo ensu religión nacional sino también en suasilo y su refugio; en una forma desupervivencia de este pueblo y, enmuchas ocasiones, de lucha y liberación.
Irán se convierte en la provincia más
inquieta del imperio musulmán. Hayaquí miles de complots, desublevaciones; emisarios enmascaradosse mueven por todo el país, circulan demanera clandestina octavillas ypanfletos. Los representantes del poderocupante siembran el terror, pero losresultados son contrarios a lo que sepretende. Como respuesta al terroroficial, los chiítas iraníes le declararánla guerra, pero no una guerra frontal,pues son demasiado débiles. Uno de loscomponentes de la sociedad chiíta loconstituirá a partir de este momento elelemento terrorista, si se me permite laexpresión. Estas organizaciones
terroristas, que a pesar de su reducidotamaño no conocen el miedo ni lapiedad, siembran hasta hoy el pánico enIrán. La mitad de los asesinatos que secometen en el país y de los que se culpaa los ayatollahs son ejecuciones de lassentencias de muerte pronunciadas porestos grupos. No en vano se consideraque los chiítas han sido los primeros dela historia en inventar la teoría del terrorindividualizado como método de lucha ylos primeros en llevarlo a la práctica.En definitiva, ese aludido elementoterrorista no es más que el producto delas luchas ideológicas que durante siglosfueron desarrollándose en el seno del
chiísmo.A los chiítas, como a cualquier otra
comunidad perseguida, condenada aaislarse en guetos y obligada a lucharpor su supervivencia, les caracteriza elcerrilismo: un cuidado obsesivo,fanático y ortodoxo por mantener pura sudoctrina. Para sobrevivir, el hombreperseguido tiene que conservar intactasu fe en lo justo de su elección así comovelar por los principios que handecidido que la elección fuese ésta y nootra. Lo cierto es que todas lasescisiones, de las que el chiísmo havivido decenas, siempre han tenido undenominador común: el ser escisiones
(como diríamos ahora) de extremaizquierda. Siempre se encontró algúngrupo fanático que lanzaba ataques a losdemás fieles, acusándoles de noprofesar la fe con fervor suficiente, detomarse a la ligera los mandatos de ésta,de ser cómodos y oportunistas. Entoncesse producía la escisión, tras la cual losmás fanáticos de entre sus autoresechaban mano a la espada para castigara los enemigos del islam y para pagarcon su sangre (pues a menudo morían)por la traición y la pereza de sushermanos rezagados.
Los chiítas iraníes llevanochocientos años viviendo en las
catacumbas, en la clandestinidad. Suvida recuerda el martirio de losprimeros cristianos en Roma, arrojadosa los leones para ser devorados. Aveces parece que van a ser aniquiladoshasta el último, que les espera elexterminio definitivo. Años enteros serefugian en las montañas, viven en grutasy mueren de hambre. Sus cantos, que hansobrevivido a lo largo del tiempo,rebosan pena y desesperación; vaticinanel fin del mundo.
Pero también hay épocas de relativapaz durante las cuales Irán se convierteen asilo para todos los opositores delimperio musulmán que llegan hasta allí
desde todos los rincones del mundo paraencontrar refugio, estímulo y salvaciónentre los chiítas clandestinos. Tambiénpueden recibir enseñanzas en la granescuela de la conspiración chiíta. Porejemplo, pueden aprender el arte decamuflarse (taqiya), lo que facilita susupervivencia. Al encontrarse el chiítacon un contrincante más fuerte, este artele permite simular que conoce lareligión dominante, incluso declararsesu adepto con tal de salvar su propiavida y la de los suyos. Pueden aprenderel arte de confundir al contrario(kitman), lo que en situaciones depeligro permite al chiíta negar
absolutamente todo lo que acaba dedecir; hacerse el tonto. Por todo ello enla Edad Media Irán se erige en la Mecade todo tipo de contestatarios, rebeldes,sublevados, ermitaños de lo másestrafalario, profetas, poseídos, herejes,estigmáticos, místicos, brujos y videntesque aquí llegan por todos los caminospara enseñar, meditar, rezar y profetizar.Todo ello imprime al Irán ese caráctertan típico: un ambiente de religiosidad,de exaltación y misticismo. «Cuando ibaal colegio —dice un iraní— era muypiadoso y los demás niños creían queuna aureola luminosa rodeaba micabeza». Imaginémonos a un dirigente
europeo diciendo que se cayó a unprecipicio mientras cabalgaba pero quede repente algún santo alargó el brazo,lo cogió en el aire y así le salvó la vida.En cambio el sha sí narra en su libro talhistoria y todos los iraníes la leen conseriedad. Aquí el creer en los milagroses una cosa muy arraigada. Igual quecreer en cábalas, signos, símbolos,profecías y apariciones.
En el siglo XVI los soberanos de ladinastía iraní de los Safaríes elevan elchiísmo al rango de religión oficial. Asíel chiísmo, que antes era la ideología dela oposición popular, se convierte en laideología del Estado de Irán, país que se
rebela contra la dominación sunita delimperio otomano. Sin embargo, con elpaso del tiempo, las relaciones entre lamonarquía y la iglesia chiíta se irándeteriorando cada vez más.
El hecho es que los chiítas no sólorechazan el poder de los califas sinoque, además, apenas toleran cualquierpoder laico. Irán constituye un casoúnico de país cuya comunidad creeexclusivamente en la soberanía de susjefes religiosos, los imanes, de los queel último, por añadidura, abandonó estemundo en el siglo IX, según criteriosracionales que no chiítas.
En este punto llegamos a la clave de
la doctrina chiíta, al acto de fefundamental de sus adeptos. Los chiítas,privados de la oportunidad de hacersecon el califato, deciden dar la espalda alos califas para siempre y empiezan areconocer tan sólo a los jefes de supropia religión: los imanes. El primerimán es Alí, el segundo y el tercero, sushijos Hassan y Hussein y asísucesivamente hasta el duodécimo.Todos estos imanes murieron de muerteviolenta, asesinados o envenenados porlos califas, que ven en ellos a losdirigentes de una oposición peligrosa.No obstante, los chiítas creen que elúltimo imán, el duodécimo, llamado
Mohammed, no ha muerto sino que hadesaparecido en una gruta de la granmezquita de Samarra (Iraq). Eso sucedíaen el año 878. Este es el imán Oculto, elEsperado que aparecerá en el momentooportuno como Mahdi (guiado por Dios)y fundará en la tierra el reino de lajusticia. Después llegará el fin delmundo. Los chiítas creen que si ese imánno existiera, si no estuviera presente, elmundo se derrumbaría. La fe en laexistencia del Esperado es la fuente dela fuerza espiritual de los chiítas; conella viven y por ella mueren. Enrealidad se trata de la aspiración bienhumana de una comunidad que sufre
persecuciones y que en esta ideaencuentra la esperanza y, lo que es másimportante, el sentido de la vida. Nosabemos cuándo aparecerá el Esperado;puede llegar en cualquier momento, talvez hoy mismo. Y entonces cesarán decorrer las lágrimas y no habrá nadie queno tenga su sitio en la mesa de laabundancia.
El Esperado es el único jefe al quelos chiítas están dispuestos a someterse.En un grado inferior reconocen a susguías espirituales, a sus ayatollahs, y enun grado menor aún, a los shas. Si alEsperado se le rinde un culto sin límites,un sha, por el contrario, no puede
pretender más que ser, como mucho, elTolerado.
Desde los tiempos de los Safaríes havenido existiendo en Irán un doblepoder: el de la monarquía y el de lareligión. Las relaciones entre ambasfuerzas han atravesado etapas diversas,pero nunca han sido demasiadoamistosas. Cuando se rompe elequilibrio entre estas fuerzas, cuando elsha intenta imponer su poder de unaforma absoluta (contando, además, conla ayuda de protectores extranjeros),entonces el pueblo se reúne en lasmezquitas y se pone en lucha.
Para los chiítas la mezquita es algo
más que un lugar de culto; es un refugiodonde esperar que cese la tormenta o,incluso, donde salvar la vida. Es unterritorio protegido por la inmunidad; suentrada le está vedada al poder. En elIrán de antaño había existido lacostumbre siguiente: si un rebeldeperseguido por la justicia se refugiabaen una mezquita, quedaba a salvo;ninguna fuerza era capaz de sacarlo deallí.
En la propia construcción de unaiglesia cristiana y una mezquita sepueden encontrar diferenciasimportantes. La iglesia es un espaciocerrado, un lugar silencioso, dedicado a
la oración y al recogimiento. Si en ellaalguien se pone a hablar, le llamarán laatención. La mezquita es algo muydiferente. Su parte principal laconstituye un patio abierto donde,además de rezar, se puede pasear ydiscutir e incluso celebrar actosmultitudinarios. La mezquita sirve deescenario para una animada vidapolítica y social. El iraní, que esatosigado en el trabajo, que encuentra enlas oficinas públicas sólo burócratasgruñones que le atienden de mala gana ydel cual se hacen sobornar, a quien lapolicía sigue a todas partes, viene a lamezquita para encontrar paz y
equilibrio, para recuperar su dignidad.Aquí nadie lo acosa, nadie lo insulta.Aquí las jerarquías desaparecen, todosson iguales, todos son hermanos, y comola mezquita también es lugar deconversación, de diálogo, la personapuede pedir la palabra, expresar suopinión, quejarse y escuchar lo quedicen los demás. ¡Qué alivio en elmomento en que más se necesita! Poreso, a medida que la dictadura aprietalas tuercas y el silencio en el trabajo yen la calle se hace cada vez más grande,las mezquitas se llenan de gentío y debullicio. No es que todos los que allíacuden sean musulmanes fervientes o
que les lleve un repentino ataque dereligiosidad; van porque quierenrespirar, quieren sentirse personas. Enel interior de las mezquitas incluso laSavak tiene un campo de acción bastantelimitado. Aunque es cierto que detiene ytortura a numerosos ulemas: son los quecondenan abiertamente los abusos depoder. El ayatollah Saidi muere en unasesión de tortura: quemado sobre lamesa eléctrica. El ayatollah Azarsharimuere instantes más tarde cuando los dela Savak lo sumergen en aceitehirviendo. El ayatollah Teleghani saldráde la cárcel pero lo hará en un estadotan deplorable que le quedará muy poco
de vida. No tiene párpados. Lossavakistas se dedicaron a violar delantede él a su hija y Teleghani, al no quererverlo, cerraba los ojos. Entonces lequemaban los párpados con cigarrillospara que los mantuviera abiertos. Todoesto ocurre en los años setenta denuestro siglo. Sin embargo, elcomportamiento del sha en el terrenoreligioso está lleno de contradicciones.Por un lado persigue a la oposición delos ayatollahs, pero por el otro —en suafán de ganar popularidad— se declaramusulmán ferviente, va en peregrinacióna los lugares sagrados, se sume en laoración y busca las bendiciones de los
mullahs. En estas condiciones, ¿cómodeclarar abiertamente la guerra a lasmezquitas?
Pero también hay otro motivo por elque las mezquitas gozan de ciertalibertad. Los americanos, que hanmanejado al sha (lo que le acarreó almonarca toda clase de disgustos ydesgracias, pues éstos no conocían elIrán y nunca comprendieron lo que allíocurría), consideran que los comunistasson los únicos enemigos de MohammedReza. Por eso todo el fuego de la Savakse dirige contra su partido, el Tudeh. Eneste tiempo, empero, quedan ya muypocos comunistas, pues han sido
diezmados y los que no han muertoviven en el exilio. El régimen está tanocupado en perseguirlos, tanto a losreales como a los imaginarios, que no sepercata de que en otro lugar y bajo otroslemas ha surgido una fuerza que acabarácon la dictadura.
El chiíta va a la mezquita tambiénporque siempre tiene una a mano, a tirode piedra, siempre le pilla una decamino. Sólo en Teherán hay milmezquitas. El ojo inexperto del turistaverá únicamente unas cuantas: las másvistosas. Sin embargo, la mayoría de lasmezquitas, sobre todo las de los barriospobres, son edificios insignificantes,
difíciles de distinguir de las deleznablescasuchas en las que se amontona laplebe. Están construidas del mismobarro y tan insertas en la monotonía delas calles y de los callejones que altransitar por allí pasamos por delante demuchos de estos templos sin darnoscuenta de su existencia. Eso crea cadadía un clima íntimo entre el chiíta y sulugar de culto. No hace falta organizarexpediciones de muchos kilómetros;tampoco hace falta vestirse de fiesta; lamezquita es el quehacer cotidiano, es lavida misma.
Los primeros chiítas que llegaron aIrán eran gente urbana: pequeños
comerciantes y artesanos. Se encerrabanen sus guetos, construían una mezquita ya su alrededor montaban sus tenderetes ycomercios. Allí mismo los artesanosabrían sus talleres. Y como un musulmándebe lavarse antes de orar, tambiénempezaron a surgir los baños públicos.Y como después de orar un musulmánquiere tomar un poco de té o de café ocomer algo, también debe disponer decasas de comida y cafés. Así es comosurge el fenómeno principal del paisajeurbano iraní: el bazar (palabra quedefine este lugar de mil colores ysonidos, siempre lleno de gentío, unlugar místico-comercial-consumista). Si
alguien dice: voy al bazar, no significaque deba llevar consigo una cesta paralas compras. Se puede ir al bazar pararezar, para encontrarse con los amigos,para arreglar algún asunto o para pasarel rato en un café. Se puede ir allí paraoír chismes o para participar en unareunión de la oposición. En un sólositio, en el bazar, el chiíta satisfacetodas las necesidades de su cuerpo y desu alma sin tener que recorrer la ciudad,sin apenas moverse. Allí encontrará loque es imprescindible para la existenciaterrestre y también allí, con los rezos ylas limosnas, se asegurará la vidaeterna.
Los mercaderes más ancianos, losartesanos de más talento y los mullahsde la mezquita constituyen la élite delbazar. La comunidad chiíta enteraescucha sus opiniones y sigue susindicaciones, pues son ellos los quedeciden sobre la vida tanto en el cielocomo en la tierra. Si el bazar se declaraen huelga y cierra sus puertas, la gentese morirá de hambre y no tendrá accesoal lugar donde podría confortar elespíritu. Por eso la alianza entre lamezquita y el bazar es la fuerza capaz dederribar cualquier poder. Este fue,precisamente, el caso del último sha:cuando el bazar lo condenó, la suerte del
monarca estuvo echada.A medida que la lucha se volvía más
y más encarnizada, los chiítas ibanencontrándose cada vez más en sumedio. El talento de un chiíta no semanifiesta en el trabajo sino en la lucha.Contestatarios y rebeldes de nacimiento,gente de gran dignidad y honra eincansables opositores, al ponerse enlucha contra el enemigo, se volvieron aencontrar en terreno conocido.
Para los iraníes el chiísmo siempreha sido lo que el sable guardado tras laviga del desván había sido para nuestrosconspiradores en las épocas de lassublevaciones. Mientras la vida era
soportable y las fuerzas estaban sinorganizar, el sable permanecía ocultoenvuelto en trapos empapados de aceite.Pero cuando sonaba la señal de ataque,cuando llegaba el momento de la acción,se oía el crujir de la escalera queconducía al desván y, luego, el galoparde los caballos y el tris tras de los filoscortando el aire.
Nota 8
Mahmud Azari regresó a Teherán aprincipios de 1977. Había vivido ochoaños en Londres trabajando comotraductor de libros para distintas
editoriales y en otros textos, encargadospor agencias de publicidad. Era unhombre mayor y solitario, al que, apartede su trabajo, le gustaba en sus ratos deocio pasear y charlar con suscompatriotas. Durante estos encuentrosse discutían principalmente lasdificultades por las que atravesaban losingleses, pues incluso en Londres laSavak era omnipresente, por lo quehabía que evitar conversacionesalusivas a los problemas del Irán.
Cuando terminaba su estancia enInglaterra, Mahmud recibió porconductos privados varias cartas deTeherán que le enviaba su hermano. El
remitente le aconsejaba volver con laafirmación de que se avecinabantiempos interesantes. Mahmud teníamiedo a los tiempos interesantes, peroen la familia el hermano siempre habíaejercido cierta influencia sobre él. Poreso hizo las maletas y regresó aTeherán.
No pudo reconocer su ciudad.El tranquilo y desértico oasis de
antaño se había convertido en unenjambre ensordecedor. Cinco millonesde personas apiñadas intentando haceralgo, decir algo, comer algo, ir a algunaparte. Un millón de coches agolpándoseen las estrechas callejuelas, y eso que su
movilidad era prácticamente nula, puesla columna que avanzaba en un sentidochocaba con la que lo hacía en sentidocontrario y ambas, a su vez, eranatacadas, embestidas y diezmadas porlas que salían por la derecha y por laizquierda, por el nordeste y por elsuroeste, formando entre todasgigantescos atascos humeantes yensordecedores, aprisionados en losestrechos callejones como en jaulas.Miles de bocinas de automóvilesaullaban sin sentido ni utilidad algunadesde la madrugada hasta la noche.
Notó que la gente, tan pacífica yamable tiempo atrás, se peleaba ahora
cada dos por tres, montaba en cólera porcualquier motivo, se increpaba sincesar, gritaba y maldecía. Aquella gentele recordaba a extraños monstruossurrealistas de los que una parte seinclinaba servilmente ante cualquierpersona importante y poderosa mientrasque la otra pisoteaba y aplastaba a todadébil. Por lo visto gracias a ello seconseguía alcanzar un equilibriointerior, que, aunque penoso y vil, eranecesario para mantenerse a flote ysobrevivir.
Le invadió la duda de si, alencontrarse por primera vez consemejante monstruo, sería capaz de
prever cuál de las dos partes iba areaccionar primero: la que se inclinabao la que pisoteaba. Pero no tardó endescubrir que la última era más activa,que no paraba de lanzarse hacia adelantey que sólo retrocedía ante la presión decircunstancias de suma gravedad.
En su primer paseo fue a un parque.Se sentó en un banco ocupado por unhombre con el que intentó entablarconversación. Pero éste se levantó sinpronunciar palabra y se alejóapresuradamente. Volvió a intentarlocon otro hombre que pasaba por allí. Elhombre le dirigió una mirada llena detanto miedo como si estuviera viendo a
un loco. Así que lo dejó en paz ydecidió volver al hotel en que se alojabadesde su llegada.
En la recepción un tipo mediodormido y gruñón le dijo que debíapresentarse a la policía. Por primera vezen ocho años sintió miedo y en aquelmismo momento se dio cuenta de queeste sentimiento no envejecía nunca: elmismo bloque de hielo puesto sobre laespalda desnuda, que recordaba tan biende los años pasados, la misma pesadezen las piernas.
La policía ocupaba un edificiotétrico y maloliente situado al final de lacalle en que estaba el hotel. Mahmud se
puso en una larga cola de gente lúgubrey apática. Al otro lado de la barandillahabía policías sentados leyendo elperiódico. En la enorme habitación llenade gente reinaba un silencio total; lospolicías estaban absortos en la lectura ynadie de la cola se atrevía a pronunciarpalabra. De repente, sin saber por quémotivo, todo se puso en movimiento.Ahora los policías arrastraban las sillas,revolvían los cajones y reunían a los allícongregados usando las palabrotas mássoeces.
¿De dónde había salido tantazafiedad?, se preguntó Mahmud conespanto. Cuando le llegó el tumo le
dieron un impreso que debía rellenarallí mismo. Vacilaba ante todas laspreguntas y notó que todos le mirabancon aire de sospecha. Horrorizado,empezó a escribir con nerviosismo y demanera desordenada, como si fueraanalfabeto. Sintió que la frente se leempapaba de gotas de sudor y, alcomprobar que se le había olvidado elpañuelo, empezó a sudar aún máscopiosamente.
Al entregar el impreso, salió de allía toda prisa y, ya en la calle, absorto ensus pensamientos, chocó con untranseúnte. Este se puso a insultarlo avoz en cuello. Varias personas se
detuvieron. De este modo causóMahmud una transgresión de las leyes,pues con su comportamiento habíaprovocado una aglomeración de gente. Yeso iba contra las disposiciones legales,que prohibían toda reunión noautorizada. Apareció un policía.Mahmud tuvo que emplear muchotiempo en explicar que se trataba de unencontronazo casual y que en ningúnmomento del accidente se habíanproferido gritos en contra de lamonarquía. A pesar de ello el policíaapuntó sus datos personales y se fue conmil riáis en el bolsillo.
Regresó al hotel abrumadísimo. Se
dio cuenta de que ya lo habían apuntadoy además, como si esto fuera poco, lohabían hecho dos veces. Se puso aimaginar qué ocurriría si ambas notascoincidieran en alguna parte. Después seconsoló pensando que, tal vez, todoacabaría diluyéndose en el desbarajusteimperante.
A la mañana siguiente fue a verlo suhermano y, tras las acostumbradaspalabras de bienvenida, Mahmud le dijoque ya habían tomado nota de sunombre. «¿No sería más prudente —preguntó— volver a Londres?». Tiempoatrás el hermano había dirigido unaeditorial que más tarde destruyó la
Savak. La Savak censuraba los librosuna vez impresa toda la tirada. Si algúnlibro despertaba sospechas, se tenía laobligación de destruir todos losejemplares y el editor corría con losgastos. De este modo se arruinó a lamayor parte de ellos. Los que semantuvieron a flote temían arriesgarse—en un país de treinta y cinco millonesde habitantes— a lanzar tiradas de másde mil ejemplares. El best-seller de laGran Civilización, Cómo cuidar sucoche, apareció en una edición dequince mil ejemplares, pero al llegar aesta cifra dejó de imprimirse porque laSavak vio en él alusiones a la situación
del gobierno en los capítulos quetrataban de las averías del motor, de lamala ventilación o de la bateríadescargada.
El hermano quería hablar con élpero le pidió salir de la habitación y loinvitó a una pequeña excursión por lasafueras de la ciudad al tiempo que leseñalaba la araña en el techo, elteléfono, los enchufes y la lamparilla denoche. Se sentaron en un coche viejo ymaltrecho y se dirigieron hacia lasmontañas. Se detuvieron en un caminovacío. Corría el mes de marzo; soplabaun viento helado y había nieve en todaspartes. Temblando de frío, se
escondieron tras un peñasco.(«Entonces mi hermano me dijo que
debía quedarme porque había empezadola revolución y me iban a necesitar.“¿Qué revolución? —pregunté—. ¿Tehas vuelto loco?”. Temía cualquieraltercado, además odiaba la política.Todos los días hacía mis ejercicios deyoga, leía poesía y traducía. ¿Para quéquería yo política? Pero mi hermanosacó la conclusión de que yo no entendíanada y se puso a explicarme la situación.“Washington —dijo—, es el punto departida; allí se juega nuestro futuro. Yprecisamente en Washington JimmyCarter está hablando ahora de los
derechos humanos. ¡El sha no puedeignorarlo! Debe parar la tortura, soltarde la cárcel a una parte de los presos einstaurar un Estado democrático, aunquesólo sea de fachada. Por el momento,¡con esto nos basta!”. Mi hermano semostraba muy excitado; yo intentabahacerle callar a pesar de que no había unalma alrededor. Durante aquel encuentrome dio un texto escrito a máquina demás de doscientos folios. Se trataba deun memorándum de nuestro escritor AlíAsqar Djawadi, de una carta abiertadirigida al sha. En ella escribía Djawadisobre la crisis que vivíamos, ladependencia del país y los escándalos
de la monarquía. También sobre lacorrupción, la inflación, laspersecuciones y la desmoralizacióngeneral. Mi hermano me dijo que estedocumento circulaba clandestinamente yque gracias a que la gente iba sacandocopias existían cada vez más ejemplaresdel mismo. “Ahora —añadió—, estamosesperando la reacción del sha. A ver si aDjawadi lo meten en la cárcel o no. Demomento recibe amenazas por teléfonopero la cosa no pasa de ahí. Suele ir anuestro café; podrás hablar con él”. Lerespondí que tenía miedo a encontrarmecon un hombre a quien sin dudavigilaban»).
Volvieron a la ciudad. Una vezencerrado en su habitación Mahmudpasó toda la noche leyendo elmemorándum. Djawadi acusaba al shade haber destruido el espíritu delpueblo. «Todo pensamiento —escribía—, está siendo destruido y los hombresmás ilustres, condenados al silencio. Lacultura, o ha sido metida entre rejas, ose ha visto obligada a pasar a laclandestinidad», y advertía que elprogreso no podía medirse por elnúmero de tanques y de máquinas. Laúnica medida del progreso es el hombreque se siente digno y libre. Al tiempoque Mahmud leía estas páginas aguzaba
el oído para poder detectar cualquierruido de pasos que viniera del pasillo.
Al día siguiente lo que más lepreocupaba era qué hacer con el escrito.Como no quería dejarlo en la habitación,se lo llevó consigo, pero, una vez en lacalle, se dio cuenta de que semejantefajo de papeles podía despertarsospechas. Compró un periódico y entresus hojas ocultó el memorándum. Sinembargo, a pesar de esta medida, temíaque lo detuviesen y registrasen en elmomento menos pensado. Los peoresratos los pasaba cada vez que tenía queatravesar el vestíbulo donde estabasituada la recepción. No le cabía la
menor duda de que a los empleados noles habría dejado de llamar la atenciónaquel paquete que siempre llevaba bajoel brazo. Por si acaso decidió limitarsus salidas y entradas.
Poco a poco iba encontrando a losamigos de su época de estudiante. Pordesgracia, parte de ellos habían muerto,muchos vivían en el exilio y unoscuantos estaban en la cárcel. Pero,finalmente, consiguió enterarse de lasdirecciones actuales de algunos. Fue a launiversidad, donde encontró a AlíKaidi, con quien, años atrás, habíaorganizado excursiones a las montañas.Kaidi era ahora profesor de botánica
especializado en plantas de hojaperenne. Mahmud le preguntó conprecaución por la situación del país.Después de reflexionar un rato Kaidi lerespondió que llevaba años ocupándoseexclusivamente de las plantas de hojaperenne. A continuación pasó adesarrollar este tema, diciendo que losterritorios donde crecían estas plantas sedistinguían por un clima singular. Allíllovía en invierno y los veranos, por elcontrario, eran secos y calurosos. Eninvierno, explicaba, se desarrollabanmejor las especies efiméricas, talescomo los terofitos y los geofitos,mientras que el verano era la estación de
los xerofitos, pues se trataba de plantasque tenían la cualidad de poder limitarla transpiración. Mahmud, a quien estosnombres no le decían nada, preguntó alamigo de una manera bastante vaga ygeneral si se esperaban acontecimientosimportantes. Kaidi volvió a reflexionar,pero al cabo de un rato se puso a hablarde la espléndida corona que tenía elcedro atlántico (cedrus atlantica).«Pero también —añadió con animación— he hecho últimamente trabajos deinvestigación acerca del cedro delHimalaya (cedrus deodara) y debodecir que me ha causado gran alegríacomprobar que es aún más hermoso».
Otro día encontró a un amigo conquien en los tiempos de colegial habíaintentado escribir un drama. El amigoocupaba ahora el cargo de alcalde de laciudad de Karadj. Al término de unacomida en un buen restaurante a la quehabía sido invitado por el alcalde,Mahmud le preguntó por el ambiente quese respiraba entre la sociedad. Pero elalcalde no quiso tocar ningún tema queno se ciñese a los asuntos de su ciudad.«En Karadj —dijo—, se estánasfaltando las calles más importantes.Se ha empezado a construir unalcantarillado del que ni el mismoTeherán puede presumir». Una
avalancha de cifras y fechas aplastó aMahmud, quien se dio cuenta de loinoportuno de su pregunta. No obstante,decidió insistir y preguntó al amigo dequé hablaban con más frecuencia loshabitantes de su ciudad. Este se quedópensativo. «¿Qué sé yo? De susproblemas. Esa gente no piensa, todo lesda igual, son unos perezosos, unosapolíticos, sólo les preocupa su pequeñomundo. ¡Los problemas del Irán! ¿Quéles importa eso?». Y luego siguióhablando sin parar de cómo habíanconstruido la fábrica de paraldehído yde cómo iban a inundar con él todo elpaís. Pero Mahmud, como no sabía lo
que significaba aquella palabra, sesintió ignorante: un hombre que se habíaquedado atrás. «Y ¿no te preocupa nadaen absoluto?», preguntó con asombro alamigo. «¡Por supuesto que sí! —contestóéste. E inclinándose sobre la mesa,añadió en voz baja—: Los productosque salen de estas fábricas nuevas nosirven para nada. No son más que basuracochambrosa. La gente no quieretrabajar; lo hace todo de cualquiermanera. La apatía y una ciertaresistencia imperan por todas partes. Elpaís entero se ha quedadoembarrancado». «Pero ¿por qué?»,preguntó Mahmud. «No lo sé —le
contestó el amigo al tiempo que seerguía y llamaba al camarero—, meresulta difícil explicármelo a mímismo». En aquel momento Mahmud,abrumado, notó que el alma sincera delescolar dramaturgo que nunca habíallegado a ser, después de emerger porbreves instantes para pronunciar esaspocas palabras extraordinarias, enseguida volvía a esconderse tras unabarricada de generadores, volquetes,correas de transmisión, llaves ypalancas.
(«Para esa gente las cosas concretasconstituyen un refugio, un asilo, inclusouna tabla de salvación. Un cedro, eso sí
es una cosa concreta; el asfalto tambiénlo es. Uno puede pronunciarse siemprede una manera totalmente libre sobrecualquier tema referente a cosasconcretas. Lo concreto tiene la virtud deposeer unos límites claramentedibujados y provistos de timbres dealarma. Si una mente absorta en algoconcreto empieza a acercarse a uno deestos límites, los timbres le advertiránde que más allá se expande, acechante,el peligroso campo de las ideasgenerales, de las reflexiones indeseablesy de las síntesis. Al oír la señal, lamente prudente retrocederá y volverá asumirse en lo concreto. Podemos
contemplar todo este proceso mirando elrostro de nuestro interlocutor. Semuestra muy animado, mientras peroraintercalando miles de números, deporcentajes, de siglas y de fechas.Vemos que se siente muy cómodopisando firme sobre lo concreto.Entonces le hacemos la siguientepregunta: «Bien, pero si esto es así, ¿porqué, pues, la gente no se muestra, cómodiría yo, contenta?». En este momentovemos cómo cambia la cara de nuestrointerlocutor, ha oído la señal de lostimbres de alarma. «¡Atención!, estás apunto de traspasar los límites de loconcreto». El interlocutor se calla y
busca febrilmente una salida a talsituación, que no es otra, cómo no, quela vuelta a lo concreto. Contento porhaber esquivado el cepo, por no habersedejado atrapar, respira con alivio y otravez se pone a perorar muy animado; nosaplasta con su concreción, que puede serun objeto, una cosa, una criatura o unfenómeno. Una de las características delo concreto consiste en que no tiene porsí solo la cualidad de unirse con otrasconcreciones para, espontáneamente,formar un cuadro general. Por ejemplo,alguna concreción negativa puede existirparalelamente con otra positiva sin quepor ello las dos formen un cuadro
conjunto, a menos que las una elpensamiento humano. Sin embargo, estepensamiento, al ser detenido en loslímites de cualquier concreción por laseñal de alarma, no puede cumplir sucometido y por eso distintasconcreciones negativas pueden convivirdurante mucho tiempo sin formar unpanorama inquietante. Si se consiguellegar a una situación en la que cadacual se encierre dentro de sus límites,obtendremos entonces una sociedadatomizada, compuesta por un númeroequis de unidades concretas, incapacesde unirse en un colectivo que actúe demanera conjunta»).
Mahmud decidió, empero,desprenderse de las cosas terrestrespara volar hacia el país de laimaginación y de la sensibilidad. Logróencontrar a un amigo suyo del que sabíaque había llegado a ser un poetareconocido. Hassan Rezvani lo recibióen su moderno y lujoso chalet. Sentadosjunto a la piscina (había empezado ya elcalurosísimo verano) de un jardín muybien cuidado, empezaron a saborearsorbo a sorbo un «gin tonic» servido envasos cubiertos por una fina capa dehielo. Hassan se quejaba del cansancioque le había producido un viaje porMontreal, Chicago, París, Ginebra y
Atenas y del que acababa de regresar eldía anterior. Lo había realizado conobjeto de pronunciar conferencias sobrela Gran Civilización, sobre laRevolución del Sha y del Pueblo. Unatarea ingrata, confesó, pues algunosalborotadores se habían dedicado consus gritos a hacerle la vida imposible;habían tratado de impedirle que hablasey no le habían ahorrado insultos. Hassanle enseñó a Mahmud su último volumende poesías, que había dedicado al sha.El primer poema se titulaba: «Alládonde dirija su mirada, brotarán lasflores». Los versos rezaban: basta que elsha pose su mirada para que brote y
florezca un clavel o un tulipán.
Y allí donde por más tiempo sumirada posa,
Allí florecen las rosas.
Otro poema se titulaba: «Donde sedetenga, manará una fuente», y en él seaseguraba que del lugar donde se posaseel pie del monarca brotaría una fuente deagua cristalina.
Y si el sha para más de uninstante
Brotará de allí un río flamante.
Esos poemas se leían en la radio yen diversos actos. El monarca enpersona había emitido juicios muy
favorables acerca de ellos y a Hassan sele había otorgado una beca de laFundación Pahlevi.
Un día, mientras Mahmud caminabapor una calle, vio a un hombre queestaba de pie apoyado en un árbol. Alpasar por su lado, reconoció en él(aunque no le fue nada fácil) a MohsenDjalaver, con quien había trabajadoaños atrás en una revista estudiantil.Mahmud sabía que Mohsen había sidotorturado y encarcelado por haberalojado en su casa a un amigo suyo queera muyahidín. Se detuvo; queríaestrecharle la mano. El otro le dirigióuna mirada ausente. Mahmud le recordó
su nombre. Inmóvil, Mohsen contestó:«Me da lo mismo». Seguía en la mismapostura, con la vista clavada en el suelo.«Vámonos a alguna parte —le dijoMahmud—, quisiera charlar contigo».Sin cambiar de postura y con la cabezaagachada, el otro repitió: «Me da lomismo». Mahmud sintió que un fríoextraño se apoderaba de él. «Escúchame—intentó de nuevo—, ¿tal vez podamosquedar para otro día?». Mohsen nocontestó, sólo que de repente se encogiómás todavía y dijo en voz muy baja, enun susurro ahogado: «Llévate las ratas».
Transcurrido algún tiempo, Mahmudalquiló un modesto apartamento en el
centro de la ciudad. Aún no habíaacabado de deshacer las maletas cuandose personaron ante él tres hombres, que,tras darle la bienvenida como a unnuevo vecino del barrio, le preguntaronsi era miembro del partido del sha, elRastakhiz. Mahmud les contestó que no,pues acababa de regresar de Europa,donde había vivido algunos años. Estodespertó sospechas en los hombres,puesto que los que podían, más quevolver, se marchaban. Empezaron apreguntarle por el motivo de su regreso;uno de ellos lo apuntaba todo en unalibreta. Mahmud comprobó, no sinterror, que de esta manera tomaban nota
de él ya por tercera vez. Los visitantesle entregaron una solicitud de ingreso enel partido pero Mahmud les dijo que noquería militar en él porque toda su vidahabía sido una persona apolítica. Loshombres le miraron estupefactos, pues—debían de haberse dado cuenta— elnuevo inquilino no sabía lo que decía.Así que le dieron a leer un folleto en elque aparecían, impresas en grandescaracteres, las siguientes palabras delsha: «Los que no pertenezcan al partidoRastakhiz son o bien unos traidores,cuyo lugar está en la cárcel, o bienaquellos que no creen en el Sha, elPueblo y la Patria y por eso no deben
esperar que se les trate como a losdemás». No obstante, Mahmud tuvo elvalor suficiente para pedirles un día deplazo para tomar la decisión, explicandoque debía hablar antes con su hermano.
El hermano dijo: «No tienes otroremedio. ¡Pertenecemos todos! Elpueblo entero como un solo hombredebe pertenecer a él». Mahmud regresóa casa y pidió ingresar en el partido a lasegunda visita de los activistas. Y asífue como se convirtió en militante de laGran Civilización.
Poco tiempo después recibió unainvitación para presentarse en la sededel Rastakhiz que estaba situada en las
inmediaciones de su casa. Se iba acelebrar allí una reunión de artistas quedebían homenajear con sus obras eltrigesimoséptimo aniversario de lasubida al trono del monarca. Todos losaniversarios ligados a la persona del shay a sus obras más grandes —laRevolución Blanca y la GranCivilización— se celebraban de unamanera solemne y pomposa; toda la vidadel imperio transcurría de unaniversario a otro en un ritmo grave,adornado y ceremonioso. Con elcalendario en la mano, cantidadesincalculables de gente vigilaban alertaspara no dejar pasar el día del
cumpleaños del monarca, el de su últimaboda, el de su coronación, el día en quevino al mundo el sucesor del trono y losdescendientes sucesivos, felizmentenacidos. Además, se iban añadiendomás y más fiestas nuevas a lastradicionales. Apenas se acababa unaniversario, cuando ya se estabapreparando el siguiente y ya sedetectaba en el ambiente la fiebre y laexcitación: cesaba todo trabajo, todo elmundo se disponía a participar en elnuevo día que iba a transcurrir en mediode ruidosos banquetes, premios,felicitaciones y una liturgia solemne.
Esta vez en la reunión se discutían
los proyectos de nuevos monumentos alsha que debían inaugurarse el día delaniversario. En la sala se sentaban unascien personas y al dirigirse a ellas elpresidente subrayaba una y otra vez quese trataba de grandes hombres. Sinembargo, ninguno de los apellidosmencionados le decía nada a Mahmud.«¿Quiénes son aquellos —preguntóMahmud a su vecino— que se sientandelante, en los sillones de raso?». «Sonunos hombres especialmentedistinguidos —le contestó éste en unsusurro—, un día recibieron de la manodel sha un ejemplar firmado de un librosuyo».
Presidía la reunión un escultor,Kurush Lashai, a quien Mahmud habíaconocido un día en Londres. Lashaihabía pasado muchos años en esa ciudady en París intentando hacerse una carreraartística. Pero nada le había salido bien;no tenía talento y no había logrado serreconocido. Tras una serie de fracasos,desilusionado y con el orgullo herido,regresó a Teherán. Pero como hombreambicioso que era no podía admitir sufracaso, así que buscó unacompensación. Se apuntó al Rastakhiz ydesde aquel momento empezó aascender un peldaño tras otro. Al cabode poco tiempo fue nombrado miembro
principal del jurado de la FundaciónPahlevi, empezó a decidir sobrepremios, pasando a ser considerado elteórico del realismo imperial. Sepensaba que una palabra de Lashai lodecidía todo, circulaba la opinión deque era el consejero del sha en asuntosde cultura.
Cuando Mahmud salía de la reuniónse le acercó un escritor y traductor,Golam Qasemi. No se habían visto enmuchos años; Mahmud vivía en elextranjero mientras Golam seguía enIrán, escribiendo relatos queglorificaban la Gran Civilización. Vivíapor todo lo alto, tenía acceso libre a
palacio, sus libros aparecíanencuadernados en piel. Golam queríadecirle algo importante, por eso se lollevó casi por la fuerza a un caféarmenio. Una vez allí, desplegó sobreunas mesas un semanario y le dijo conuna voz llena de orgullo: «¡Mira lo quehe conseguido publicar!». Se trataba deuna traducción de poesía de Paul Eluard.Mahmud echó una ojeada a los versos ypreguntó: «¿Qué de extraordinario tieneeso?». «¿Cómo —exclamó Golamindignado—, no lo entiendes? Léelo conatención». Mahmud lo leyó con sumaatención, sin embargo preguntó porsegunda vez: «¿Qué tiene de
extraordinario? ¿De qué te sientes tanorgulloso?». «¡Hombre! —exclamóGolam enfurecido— ¿te has vueltociego? Fíjate:
Llegó tal hora de tristeza, denoche, negra como el hollín,
Que sería indigno echar de casahasta a los ciegos».
Mientras leía, subrayaba sobre elpapel con la uña cada una de laspalabras. «¡A cuántos subterfugios no hetenido que recurrir —gritaba excitado—para convencer a la Savak de que estopodía publicarse! ¡En este país, dondetodo debe rebosar optimismo, debe
florecer y sonreír aparece de repente“llegó tal hora de tristeza”! ¿Puedesimaginártelo?». Su rostro expresabavictoria. Estaba orgulloso de su valor.
Sólo en aquel momento, alcontemplar Mahmud la cara encogidapero vivaz de Golam, creyó por primeravez en que se estaba acercando larevolución. Le pareció haberlocomprendido todo. Golam presentía lacatástrofe que estaba a punto de llegar.Había puesto en marcha unas maniobrasastutas, estaba cambiando de bando,intentaba limpiarse, pagaba su tributo ala fuerza que avanzaba inexorablementey cuyos amenazantes pasos retumbaban
ya con un eco sordo en su corazóndespavorido y asediado. Por el momentoGolam había colocado, a escondidas,una chincheta sobre el cojín escarlata enel que solía sentarse el sha. No era unabomba que pudiese estallar, no. El shano moriría de ello. Golam, en cambio,se sentiría mejor: ¡se había pronunciadoen contra! Ahora enseñaría mil vecesaquella chincheta, hablaría mucho deella, buscaría reconocimiento y elogiosentre sus allegados, en fin, estaría muycontento por haber demostrado suindependencia.
Sin embargo, por la noche aMahmud le asaltaron las dudas de
siempre. Estuvo paseando junto a suhermano por las calles, que se ibanquedando vacías. Pasaban al lado derostros cansados, apagados. Fatigados,los transeúntes corrían hacia sus casas oesperaban en silencio el autobús. Habíaalgunos hombres sentados contra unatapia; dormitaban con las cabezasapoyadas en las rodillas. «¿Quién haráesa revolución tuya? —preguntóMahmud señalándoles con una mano—¡Si aquí todo el mundo duerme!». «Esamisma gente —repuso el hermano—.Los mismos que estás viendo. Un buendía les crecerán alas». Pero Mahmud noera capaz de imaginárselo.
(«Sin embargo, a comienzos delverano empecé a sentir que algo estabacambiando, algo se despertaba en lagente, en el aire. Era un ambiente difícilde definir, tal vez parecido al momentodel despertar tras un sueño agotador. Demomento los americanos habíanpresionado al sha para que soltara de lascárceles a una parte de los intelectuales.No obstante, el sha esquivaba hacerlo:soltaba a unos mientras encerraba aotros. Aunque lo más importante habíasido el que hubiese tenido que ceder,aunque fuese en una mínima parte, el queen aquel sistema tan rígido y durohubiese aparecido una primera fisura,
una grieta. Esta circunstancia laaprovechó un grupo de gente deseosa deresucitar la Asociación de Escritores deIrán. El sha la había clausurado en el 69.De todos modos estaban prohibidastodas las organizaciones, hasta las másinocentes. Existían tan sólo el Rastakhizy la mezquita. Tertium non datur. Y elgobierno seguía sin dar su conformidadpara que los escritores tuviesen suasociación. Así que empezaron acelebrarse reuniones secretas en casasparticulares. Por lo general se trataba deantiguas mansiones en las afueras deTeherán, lugares más idóneos para lascondiciones de la clandestinidad. Estas
reuniones se llamaban “veladasculturales”. Primero se leían poesías ydespués se discutía acerca de lasituación del momento. En estasdiscusiones se afirmaba que todo elprograma de desarrollo —inventado porel sha para servirle fielmente— se habíaderrumbado de forma definitiva, quenada funcionaba ya, que el mercadoofrecía cada vez menos productosaunque, eso sí, a precios cada vez másaltos; que los alquileres se llevaban lastres cuartas partes del salario, que laélite, incapaz pero codiciosa, expoliabaal país, que las empresas extranjerassacaban de él enormes sumas de dinero,
que el armamentismo absurdo se comíala mitad de los beneficios que producíael petróleo, etc. De todas estas cosas sehablaba de una manera cada vez másabierta y en voz cada vez más alta. Meacuerdo de que en una de aquellasveladas vi por primera vez a personasque acababan de salir de la cárcel. Eranescritores, científicos, estudiantes.Contemplé con suma atención susrostros; quería ver qué huella dejaban enel hombre el miedo y el sufrimientoexacerbados. Me dio la impresión deque había algo de anormal en suscomportamientos. Se movían inseguros,aturdidos por la luz y por la presencia
de otras personas. Guardaban unadistancia prudencial de los que losrodeaban como si temiesen que elcontacto con otro hombre pudieseterminar con una paliza. Uno de ellostenía un aspecto aterrador: su cara y susmanos estaban cubiertas de cicatricescausadas por quemaduras; necesitaba unbastón para andar. Era un estudiante dederecho. Durante un registro en su casahabían encontrado algunas octavillas delos fedayines. Me acuerdo que contabaque los Savak lo habían llevado a unasala de grandes proporciones una decuyas paredes era de hierro candente. Enel suelo había dos raíles y, sobre ellos,
una silla de metal provista de ruedas, ala que lo ataron con unas correas. Unsavakista apretó un botón y la sillaempezó a deslizarse hacia la pared alrojo vivo. Era un movimiento lento perorítmico: tres centímetros cada minuto.Había calculado que tardaría dos horasen llegar hasta la pared pero ya al cabode una no podía soportar la temperaturay empezó a gritar diciendo que loconfesaría todo, aunque no tenía nadaque confesar; aquellas octavillas lashabía encontrado en la calle. Todos leescuchábamos en silencio; el estudiantelloraba. Siempre recordaré lo queexclamó a continuación: “¡Dios!, ¿por
qué me has infligido un castigo tanterrible como es la capacidad depensar? ¡¿Por qué me has enseñado apensar en vez de enseñarme a ser sumisocomo un borrego?!”. Al final sedesmayó; tuvimos que llevarlo a otrahabitación. Aun así, el suyo no era uncaso de los peores. La mayoría de losque habían salido de las mazmorras porlo general no decían nada, ni unapalabra»).
Pero la Savak no tardó en descubrirlos lugares de estas reuniones. Unanoche, cuando ya habían abandonado elchalet y caminaban hacia la carreterapor un sendero, Mahmud oyó de repente
un crujido entre los arbustos. No pasó niun momento cuando el lugar se convirtióen un hervidero; oyó unos gritos, lepareció que la oscuridad se volvíaviolentamente densa y sintió un golpetremendo en la cabeza. Se tambaleó,cayó de bruces sobre el sendero depiedra y perdió el conocimiento. Cuandolo recuperó, estaba en brazos de suhermano. A través de los párpadoshinchados y chorreando sangre, leresultó muy difícil reconocer en laoscuridad su rostro, gris y lleno demoretones. Oyó unos gemidos; alguienpedía ayuda. De pronto reconoció la vozdel estudiante, que debía de haber
sufrido un shock, pues no cesaba derepetir con un hilo de voz, como sihablara desde ultratumba: «¡¿Por qué mehas enseñado a pensar?! ¡¿Por qué meimpusiste este castigo tan cruel?!».Entonces Mahmud vio que a uno de suscompañeros le colgaba, inerte, un brazo;se lo habían roto. También vio cómo lesangraba la boca a un hombre que estabaarrodillado junto a él. Poco a pocoempezaron a caminar todos juntos haciala carretera, muertos del temor a unanueva paliza.
A la mañana siguiente Mahmud sequedó en cama con la cabeza vendada yla frente cosida. El portero le subió el
periódico en que pudo leer ladescripción del suceso de la víspera.«Anoche, en las inmediaciones de Kan,unos delincuentes con ampliosantecedentes penales organizaron en unode los chalets de la zona una repugnanteorgía. Los patrióticos vecinos del lugarles llamaron la atención repetidas vecessobre lo inadecuado y lo repulsivo de sucomportamiento. Sin embargo, la banda,que se creía inmune, en vez de seguir losjustos consejos de los patriotas, seabalanzó sobre ellos con piedras yporras. ¡Al ser violentamente atacada, lapoblación del lugar se vio obligada aactuar en defensa propia y para
restablecer el orden que hasta ayer habíaimperado en la zona!». Mahmud gemía,sentía que tenía fiebre, la cabeza le dabavueltas.
Por la noche fue a verle su hermano.Estaba alterado, excitado. Sin tansiquiera mirar las heridas de Mahmud,sacó de su cartera un textomecanografiado de un grosorconsiderable y se lo dio a leer como siya no se acordase de la agresión de lanoche anterior. Mahmud se puso lasgafas con dificultad. «¡Una carta más —dijo desanimado apartando el escrito—,déjame en paz!». «Pero ¡hombre —lereprochó su hermano indignado—,
míralo bien, es un asunto muy serio!». YMahmud, obligado a leer a pesar deldolor que sentía en la cabeza, tuvo quereconocer, al rato, que, en efecto, setrataba de un asunto de lo más serio yextraordinario. Tenía ante sí la copia deuna carta que dirigían al sha los trescolaboradores de más confianza deMossadegh. Mahmud leyó las firmas:Karim Sandjabi, Shahpur Bakhtiar,Dario Foruhar. «Grandes nombres —pensó—, de enorme prestigio». Endiferentes épocas todos ellos habíansido presos del sha; Bakhtiar había sidoencarcelado seis veces.
«Desde el año 1953 —leyó Mahmud
— Irán vive en una atmósfera de miedoy terror. Toda oposición es brutalmenteaplastada en sus mismísimos comienzos,pero, si consigue salir a la luz del día,es ahogada en un baño de sangre. Elrecuerdo de los días en que se podíadiscutir en la calle, cuando los libros sevendían libremente, cuando, en tiemposde Mossadegh, era lícito manifestarse,con el paso de los años se ha convertidoen un sueño cada vez más lejano, quequeda ya desdibujado en nuestramemoria. Se ha prohibido todaactividad, por más insignificante quesea, desde el momento en que la corte nola ve con demasiados buenos ojos. El
pueblo está condenado al silencio, no sele permite que deje oír su voz, niexpresar su opinión, ni tampoco levantarninguna protesta. Sólo queda un camino:el de la lucha clandestina».
Mahmud se quedó absorto en elcapítulo titulado «La alarmante situacióneconómica, social y moral de Irán». Setrataba en él del estado desastroso de laeconomía nacional, de las terriblesdesigualdades sociales, de la ruina de laagricultura, del premeditadoembrutecimiento de la sociedad y de ladepresión moral a la que había sidoempujado el pueblo. «Pero —leía— nose debe tomar el silencio y la
resignación aparente del pueblo porindiferencia ni, menos aún, por elacatamiento del actual estado de lascosas. La protesta puede adoptar formasmuy diversas, y sólo las masas sabenelegir la forma más oportuna en unasituación dada». La carta estaba escritaen un tono firme; sonaba como unultimátum. Terminaba con demandas dereformas, democracia y libertad. «Estagente irá a la cárcel», pensó Mahmuddolorido y agotado, colocando la carta aun lado. En las sienes sentía el fuego dela fiebre.
Días más tarde volvió a visitarlo suhermano, acompañado de un hombre a
quien Mahmud no conocía. Era unobrero de la fábrica de herramientas deKaradj. Este hombre le informó de queen todas partes se organizaban cada vezmás huelgas. Nunca había habido tantascomo aquel año. «Las huelgas estánprohibidas y por eso se las aplasta —dijo—, pero la gente no ve otra salida;la vida se ha vuelto insoportable. LaSavak dirige los sindicatos y gobierna lafábrica; el obrero es un esclavo. Escierto que los salarios aumentan, perolos precios aumentan mucho más deprisa; cada vez es más difícil llegar a finde mes». Sus fuertes brazos hicieron unmovimiento hacia un punto determinado
en el espacio pero se pararon antes dellegar a él, como si una fuerza magnéticales hubiese impedido continuar. Añadióque los obreros de Karadj se habíandirigido hacia Teherán para exigiraumentos salariales ante el Ministeriode Trabajo. El ejército había salido a suencuentro abriendo fuego. A amboslados del camino no había más que unvasto desierto; no había adonde huir.Los que sobrevivieron volvieron sobresus pasos, llevándose consigo a muertosy heridos. Setenta muertos y doscientosheridos graves. La ciudad se ha puestode luto y espera la hora de la venganza.
«El sha tiene los días contados —
dijo el hermano, con voz decidida—. Nose puede masacrar a un pueblo indefensodurante años». «¿Contados? —exclamóMahmud con asombro, al tiempo quelevantaba la cabeza llena de vendajes—.¿Has perdido el juicio? ¿Has visto suejército?». Por supuesto que su hermanolo había visto; la pregunta era retórica.Continuamente veía Mahmud lasdivisiones del sha en el cine y en latelevisión. Los desfiles, las maniobras,los cazabombarderos, los cohetes, loscañones que apuntaban directamente a sucorazón. No sin cierto escalofríocontemplaba la hilera de ancianosgenerales que se erguían con esfuerzo
ante el monarca. «Sería interesante ver—pensaba— cómo se comportarían si asu lado estallase una bomba de verdad.¡Seguro que les daba un infarto!». De unmes a otro las pantallas de televisiónmostraban cada vez más tanques ycañones. Mahmud opinaba que setrataba de una fuerza terrible, capaz devencer cualquier obstáculo, capaz deconvertirlo todo en polvo y sangre.
Empezaron los agobiantes meses delverano. El desierto que rodea Teheránpor el sur exhalaba fuego. Mahmud ya seencontraba bien, por lo que decidió darun paseo cada noche. Salió a la callepor primera vez desde hacía mucho
tiempo. Era ya muy tarde. Vagaba porunos callejones estrechos y oscuros,próximos a un gigantesco y siniestroedificio de apresurada construcción, yacasi acabado. Se trataba de la nuevasede del Rastakhiz. En un determinadomomento le pareció detectar en laoscuridad unas siluetas que se movíanasí como a alguien que salía de entre losarbustos. «Pero si aquí no hay ningúnarbusto», se dijo intentandotranquilizarse a sí mismo. A pesar deello, asustado, dobló por la calle máspróxima. Tenía miedo aunque sabía quesus temores carecían de un motivodeterminado. Sintió frío y decidió
volver a casa. Caminó calle abajo, haciael centro. De repente oyó a su espaldalos pasos de un hombre. Se quedóperplejo: no le cabía duda de que lacalle estaba vacía y de que no habíavisto a nadie por allí. Involuntariamenteapretó el paso, pero el de atrás hizo otrotanto. Durante algún tiempo marcharonrítmicamente, izquierda, derecha,izquierda, derecha, como dos vigilantesde guardia. Mahmud tomó la decisión deandar más de prisa aún. Daba pasoscortos pero firmes. El otro hizoexactamente lo mismo; incluso acortó unpoco la distancia entre los dos. Serámejor que aminore la marcha, decidió
Mahmud buscando salir de la ratonera.Sin embargo, el miedo resultó más fuerteque el sentido común; sintió que se leerizaba la piel. Alargó más el paso.Temía provocar al otro y pensó que deaquella manera alejaba el momento delgolpe. Pero el de detrás estaba ya muycerca; sentía su aliento; los pasos deambos resonaban en el túnel de la calleen un mismo eco. Mahmud no pudoresistir más y echó a correr. En elmismo momento el otro se lanzó tras él.Mahmud corría con todas sus fuerzas; suchaqueta se agitaba en el aire como unabandera negra. De pronto se dio cuentade que al otro se le unían más hombres.
Oía retumbar a sus espaldas decenas depasos que lo seguían con el estruendo deun alud. Aún corría pero la respiraciónempezaba a fallarle; estaba empapado,casi inconsciente; sentía que de unmomento a otro se iba a desplomar.
Con un resto de sus fuerzas alcanzóel portal más próximo y se agarró a lasrejas de una ventana, se alzó y se quedóallí colgado. Pensó que el corazónestaba a punto de estallarle. Tenía lasensación de que puños ajenos lerompían las costillas, se le hendían en lacarne y le golpeaban despiadadamente,causándole un dolor insoportable,mortal.
Finalmente empezó a recuperar elequilibrio, a serenarse. Miró a sualrededor. En la calle no había ni unalma; un gato gris se deslizaba por unatapia. Despacio y oprimiéndose elcorazón con una mano, emprendió elcamino de casa arrastrando las piernas;destrozado, vencido, deshecho.
(«Empezó todo aquella noche deprimavera en que nos atacaron al salirde la reunión. Desde entonces he tenidomiedo, mucho miedo. Este miedo solíaadueñarse de mí en los momentos másinesperados, siempre me agarrabadesprevenido. Me daba vergüenza, perono conseguía quitármelo de encima. Me
sentía cada vez más incómodo.Comprobaba con horror que al llevar elmiedo dentro, a pesar mío, formaba yoparte del sistema que en él se basaba. Enefecto, de una manera muy especial sehabía establecido entre el dictador y yocomo una suerte de alianza, terroríficapero estable, una especie de simbiosispatológica. Por culpa de mi miedo mehabía convertido en uno de los pilaresdel sistema que tanto odiaba. El shapodía contar conmigo, es decir, contabacon mi miedo, con que éste no me iba afallar y, por consiguiente, con que yo nole fallaría en sus cálculos, queconsistían en que yo respondiese con
una sacudida de terror a cualquier vozde arriba. Sí, el régimen se apoyaba enmí, no lo puedo negar. Si hubiese sabidodeshacerme del miedo, habría socavadolos cimientos en los que se asentaba eltrono o, por lo menos, los habríasocavado en parte, en el soporte que mimiedo les prestaba, o, incluso, creaba,pero por entonces todavía no era capazde hacerlo»).
Pasó todo el verano encontrándosemal; recibía con indiferencia las noticiasque le traía su hermano.
Mientras, todo el mundo vivía yasobre un volcán: cualquier chispa podíaprovocar el incendio. En Kermanshah un
caballo atacó a la gente. Algúncampesino lo había llevado a la ciudady lo había atado a un árbol que crecía enuno de los lados de la calle principal.Al ver coches el animal se asustó,rompió las riendas e hirió a variaspersonas. Al final un soldado lo mató deun tiro. Una multitud se congregóalrededor del caballo muerto. Llegó lapolicía y empezó a dispersar a loscongregados. De entre la multitud salióuna voz: ¿dónde estaba la policíacuando el caballo atropellaba a lagente? Fue la señal para que se iniciaseuna auténtica batalla. Los policíasabrieron fuego. Pero la multitud seguía
creciendo. La ciudad entera se convirtióen un hervidero; por todas partes selevantaban barricadas. Llegó el ejércitoy el gobernador militar de la plazadecretó el toque de queda. «¿Crees quefaltó mucho —le preguntó a Mahmud elhermano, tras contarle lo sucedido—para el estallido de una sublevación?».Sin embargo, éste, como de costumbre,opinaba que su hermano exageraba entodo.
A principios de septiembre, mientrascaminaba por la avenida de Reza Khan,Mahmud observó que en la calle pasabaalgo fuera de lo normal. Desde lejosdivisó que, frente a la puerta principal
de la universidad, había unaconcentración de camiones militares,cascos, ametralladoras y soldados enuniforme de campaña. Los soldadosestaban procediendo a detener a losestudiantes y los conducían a loscamiones. Mahmud oyó un rumor depasos, y vio que la gente joven huía porla calle. Tal era el aspecto quepresentaba la inauguración del nuevocurso académico.
Retrocedió y dobló por una callelateral. En una pared vio pegada unaoctavilla que leían varios transeúntes.Se trataba de una copia del telegramaque el abogado Mostafá Bakher había
enviado al primer ministro Amuzegar.«Seguramente sabe usted que a lo
largo de los últimos veinte años lossucesivos gobiernos, al violar elprincipio de libertad, han hecho quenuestras universidades hayan dejado deser lugares de estudio para convertirseen fortalezas militares rodeadas detrincheras y alambradas, y gobernadaspor la policía. Esta situación sólo podíaprovocar la indignación y la desilusiónentre la gente joven que piensa. Por lotanto, no podemos extrañamos de que entodo este período de tiempo lasuniversidades, tanto de Teherán comolas de provincias, o bien permanezcan
cerradas o bien funcionen a medias».La gente leía la octavilla y se
marchaba sin decir palabra.De repente se oyó un aullar de
sirenas y Mahmud vio pasar por la callelos camiones militares, llenos deestudiantes. Estos, maniatados congruesas sogas y rodeados de soldados,se apiñaban de pie sobre lasplataformas. Por lo visto ya habíaconcluido la redada y Mahmud decidióir a ver a su hermano para contarle laoperación que el ejército había llevadoa cabo en la universidad. En casa delhermano encontró a un hombre joven;era Fereydun Gandji, un profesor de
instituto. Mahmud recordó que lo habíavisto por primera vez en la veladacultural tras la cual los apaleó la policíay que su hermano había comentado enuna ocasión que, cuando al día siguienteGandji apareció en el instituto, eldirector, que ya había recibido unallamada telefónica de la Savak, lo echódel trabajo gritando que era un gamberroy un malhechor al que le daba vergüenzaexhibir ante los alumnos. Pasó bastantetiempo parado, deambulando de un ladopara otro en busca de empleo.
El hermano decidió que irían albazar a comer. En las estrechascallejuelas de aire cargado que lo
rodeaban, Mahmud pudo ver cómo gentejoven, aturdida por el opio, caminabatambaleándose y tropezando. Algunos,sentados en la acera, miraban al vacíocon ojos vidriosos que parecían no vernada. Otros paraban a los transeúntes,los insultaban y los amenazaban con lospuños cerrados. «¿Cómo puede lapolicía tolerar esto?», preguntó alhermano. «Claro que puede —respondió—. Esta gente tan selecta puede enocasiones ser muy útil. Mañana lesdarán un puñado de monedas y unascuantas porras y se irán a pegar a losestudiantes. Luego, la prensa publicaráartículos sobre esa juventud sana y
patriótica que, siguiendo la llamada delpartido, ajustó las cuentas a unosfacinerosos y delincuentes sociales quehabían encontrado refugio entre losmuros de la universidad».
Entraron en un restaurante yocuparon una mesa en medio de la sala.Todavía estaban esperando al camarerocuando Mahmud observó a dos tiposfornidos que se sentaban en la mesavecina en actitud de ociosa espera.«¡Agentes de la Savak!», pensó.«¿Sabéis qué? —se dirigió al hermano ya Fereydun—, vámonos de aquí ysentémonos junto a la puerta». En cuantocambiaron de mesa se les acercó el
camarero. Pero mientras el hermanoencargaba los platos, los ojos deMahmud detectaron en la mesa de allado a dos hombres jóvenes, presumidosy vestidos de una manera muy coqueta,que permanecían cogidos de la mano.«¡Otros dos de la Savak, que fingen sermaricas!», pensó con temor y asco.«Preferiría que nos sentásemos junto ala ventana —propuso al hermano—, megustaría contemplar la vida del bazar».Una vez más se mudaron de sitio. Peroapenas empezaron a comer cuando treshombres entraron en la sala. Sin decirpalabra y como si lo hubiesen tenidoplaneado de antemano, se sentaron al
lado de la misma ventana a través de lacual Mahmud podía contemplar el bazar.«Nos están observando», dijo en unsusurro, y, al mismo tiempo, se diocuenta de que los camareros, a los queles había llamado la atención el queMahmud y sus compañeros hubiesencambiado de mesa ya tres veces, lesdirigían miradas llenas de desconfianza.Se le ocurrió que, tal vez, los camareroslos hubieran tomado precisamente aellos por savakistas, que se trasladabande una mesa a otra en busca de unaposible víctima. Perdió el apetito; lacomida parecía crecerle en la boca.Apartó su plato e hizo una señal
indicando que quería marcharse.Volvieron a casa del hermano y, una
vez allí, decidieron coger el coche e irsea la montaña escapando por algúntiempo de la agobiante ciudad y asípoder respirar un poco de aire puro. Sedirigieron hacia el norte. AtravesaronShemiran, el barrio de los nuevos ricos,que aún conservaba el olor a cemento;pasaron por delante de lujosasresidencias y bellos palacetes, derestaurantes no menos lujosos, detiendas de moda, de espaciosos jardinesy clubs selectos que disponían depiscinas y pistas de tenis. En aquellugar, cada metro cuadrado de desierto
(pues alrededor se extendía un vastísimodesierto) costaba cientos cuando nomiles de dólares y aun así era difíciladquirirlo. Un mundo de ensueño adisposición de la élite de la corte, unatierra diferente, otro planeta. En undeterminado momento el automóvil enque viajaban se inmovilizó en un puntode la larga hilera de coches parados.Delante, en algún lugar que se ocultaba ala vista, debía de haber surgido algúnobstáculo. Así permanecieron un buenrato, sin señales de poder continuar elviaje.
«¡Una vez más topamos con laguerra de los buldozers!», comprobó el
hermano. Dejaron el coche aparcado enla acera y siguieron a pie. Después de uncuarto de hora de marcha lenta vieron alfondo de la calle que enormes columnasde polvo se levantaban hacia el cielo. Alo largo de la calle se alineaba una filade furgones policiales de enrejadasventanillas. Más adelante se divisabauna multitud oscura y ondulante.Mahmud oyó gritos y gemidos. A su ladopasó un camión, y pudo distinguir dentrode él los cadáveres de dos personascubiertos con harapos. Hasta sus oídosllegó el chasquido seco de unosdisparos. Acercándose más, vio porencima de las cabezas de la multitud
cómo cinco macizos buldozers amarillosarrasaban el barrio de las chabolas.Después vio a mujeres que se lanzabanbajo los buldozers profiriendo gritos dedesesperación, a los conductores que,impotentes, paraban una y otra vez susmáquinas, y a policías que a golpe deporra apartaban a la gente que con supropio cuerpo defendía sus míserasviviendas.
(«“Esto es, precisamente, la guerrade los buldozers —me dijo entonces mihermano—; ya hace varios meses quedura. Están echando a los pobres,porque la élite quiere construirse subarrio precisamente aquí. Esta zona goza
del mejor aire de toda la ciudad yademás la protegen cuarteles. Lasparcelas en las que aún siguen en pie laschabolas ya han sido distribuidas. Loúnico que queda por hacer es expulsar alos habitantes y arrasar sus casas. Deeste modo Shemiran romperá el cinturónde miseria que lo rodea y el superbarriopodrá seguir expansionándose parasatisfacer a gentes próximas al trono.Pero, a pesar de todo —añadió—, latarea no les está resultando demasiadofácil. Los fedayines han organizado unverdadero movimiento de resistenciaentre los habitantes de estas chabolas.Ya verás que precisamente de aquí
partirá el primer asalto a palacio.”»)Pero Mahmud consideró
excesivamente entusiasta a su hermano yno creyó en sus profecías. Volvieron alcoche e intentaron finalmente llegar a lamontaña por callejones laterales.Finalmente consiguieron su propósito yse adentraron por un terreno rocoso. Sesentaron a la sombra de un peñasco y enese momento Gandji sacó de su bolsa unpequeño magnetofón, colocó en él unacassette y apretó un botón de plástico.Mahmud oyó una voz de bajo de untimbre incoloro:
«¡En nombre de Alá misericordioso!»¡Gentes!
»¡Despertad!»Desde hace diez años el sha habla
de desarrollo. Sin embargo, el puebloentero está falto de las cosas máselementales. Hoy el sha promete cosaspara los próximos veinticinco años.Pero el pueblo sabe que las promesasdel sha no son más que palabras vacías.La agricultura ha sido destruida, haempeorado la situación de los obreros yde los campesinos, la independencia denuestra economía es una ficción. ¡Y esehombre se atreve a hablar derevolución! ¿Qué revolución es aquellaque paraliza las fuerzas vitales de unpueblo y lo somete, junto con su cultura,
a una dictadura extranjera? Hago unllamamiento a los estudiantes, a losobreros, a los campesinos, a loscomerciantes y a los artesanos para quese alcen en lucha, para que creen unmovimiento de resistencia. Y quieroaseguraros que este régimen está a puntode caer.
»¡Gentes!»¡Despertad!»¡En nombre de Alá
misericordioso!»
Se hizo un silencio en el altavoz.«¿Quién es el que habla?», preguntóMahmud. «Jomeini», le contestó Gandji.
Gandji evocó ante Mahmud un
mundo que hacía tiempo se habíadesvanecido de su memoria. Lasmezquitas, los mullahs, el Corán, elislam, la Meca. Al igual que sus amigosy conocidos, Mahmud no había pisadouna mezquita en muchos años. Seconsideraba racionalista y escéptico,rechazaba toda beatería, no rezaba y noera creyente.
(«Durante aquel encuentro Gandjinos dijo que era contrabandista de cintasmagnetofónicas. Pertenecía a un grupode gente que se dedicaba al contrabandode cassettes que contenían llamamientosde Jomeini. En aquella época el imánvivía exiliado en una pequeña ciudad de
Iraq, Nadjaf, y se dedicaba a darconferencias en una madrasa. Era allídonde se grababan aquellas cassettes.Antes él ignoraba todo lo relativo a estoa pesar de que tales prácticas habíandurado años; tan bien montada estaba laconspiración. En sus discursos Jomeiniatacaba una a una todas lasintervenciones y todas las actuacionesdel sha. Se trataba de comentariosbreves, parcos en palabras,pronunciados en un lenguaje sencillopero firme, comprensibles para todos yfáciles de retener en la memoria. Cadauno de los llamamientos empezaba yterminaba con una evocación de Alá y
con la fórmula: “¡Gentes, despertad!”. Amenudo estas cassettes traspasaban lafrontera por los caminos más indirectos:vía París o vía Roma. Gandji nos dijo enaquella ocasión que para burlar a laSavak muchos de estos llamamientos secolocaban al final de las cintas quellevaban grabaciones de conjuntos demúsica pop. Las cintas se entregaban amiembros del grupo, y Gandji eraprecisamente uno de ellos. Estos seencargaban de llevarlas a las mezquitasdonde se las pasaban a los mullahs. Deesta manera los mullahs recibíaninstrucciones sobre lo que debíanpredicar en sus sermones y de cómo
debían actuar. Todo un tratado se podríaescribir analizando el papel quedesempeñó la cinta magnetofónica en larevolución iraní. Por entonces todoaquello constituía para mí una granrevelación; aún no me daba perfectacuenta de la importancia de laconspiración chiíta y creo que el shatampoco hubiera sido capaz deimaginársela, incluso en el caso dehaber recibido alguna información alrespecto. Aquel día comprendí que enderredor mío se extendía un mundodiferente, clandestino, que desconocía ydel que no sabía casi nada.»)
Regresaron a la ciudad.
En las semanas siguientesaparecieron más manifiestos y nuevascartas de protesta. Se organizaronmuchas conferencias y discusionessecretas. En noviembre se fundaron uncomité de defensa de derechos humanosy un sindicato clandestino deestudiantes. Algunas veces Mahmudvisitaba las mezquitas del barrio, pero, apesar de verlas rebosantes de gente, elclima de fervorosa religiosidad leseguía resultando ajeno; no conseguíaentablar contacto emocional con aquelmundo. Se decía a sí mismo que, porotra parte, ¿a quién podían dirigirseaquellos hombres?, ¿a qué otro sitio
podían ir? La mayoría de ellos nisiquiera sabía leer ni escribir. Hacía unaño o, quizás, tan sólo un mes quehabían llegado a la gran urbe desde susaldeas perdidas en el desierto o en lasmontañas y en las que nada habíacambiado en mil años. Se encontrabanen un mundo incomprensible y hostil quelos engañaba y los explotaba, que sentíadesprecio por ellos. Buscaban unrefugio, buscaban alivio y protección.Sólo sabían una cosa: que en aquellarealidad, tan nueva y tan adversa,únicamente Alá era el mismo, el mismoque en su aldea, como en todas partes,como siempre.
Empezó a leer intensamente; se pusoa traducir al persa a London y a Kipling.Recordando los años pasados enLondres pensaba en lo mucho queEuropa difería de Asia y repetía laspalabras de Kipling: «Oriente es Orientey Occidente es Occidente y estos dosmundos no se encuentran jamás». Ni sevan a encontrar ni se comprenderántampoco. Asia rechazará cualquierinjerto europeo como un cuerpo extraño.Los europeos podrán indignarse pero suindignación no cambiará mucho lascosas. En Europa las épocas varían; lanueva borra a la anterior; cada equistiempo la tierra se purifica de su pasado;
al hombre de nuestro siglo le es difícilcomprender a sus antepasados. Aquí esdiferente: aquí el pasado está tan vivocomo el presente, la edad de piedra,imprevisible y cruel, coexiste con la fríay calculadora edad de la electrónica yambas conviven dentro del mismohombre, que, a su vez, es descendientede Gengis Khan en igual medida en quees alumno de Edison, con tal que, claroestá, haya tenido alguna vez contacto conel mundo de Edison.
Una noche, a comienzos de enero,Mahmud oyó que alguien aporreaba supuerta. Se levantó de la cama de unsalto.
(«Era mi hermano. Vi que estabamuy excitado. Antes de entrar dijo unasola palabra: “¡Masacre!”. No queríasentarse; daba vueltas por la habitación;hablaba con un gran desorden. Dijo queaquel día la policía había disparado a lagente en las calles de Qom. Nombró lacifra de quinientos muertos. Entre ellos,muchas mujeres y niños. Todo se habíadesencadenado por un asuntoaparentemente insignificante. En eldiario Etelat había aparecido un artículoatacando a Jomeini. Lo había escritoalguien de palacio o algún miembro delgobierno. El autor llamaba extranjero aJomeini, epíteto que para nosotros tiene
un matiz despectivo. Cuando elperiódico llegó a Qom, que es la ciudaddel ayatollah, la gente salió a la callepara discutir el asunto. Después todos sedirigieron a la plaza principal, que enseguida fue rodeada por la policía.También apareció policía en los tejados.Durante algún tiempo no ocurrió nada;tal vez estuvieran consultando conTeherán. Luego un oficial conminó a lagente a que se dispersara pero no semovió nadie. Se hizo un gran silencio,que, poco después, era roto por losdisparos con que desde los tejados y lascalles adyacentes se acribillaba a lamultitud congregada en la plaza: los
uniformados habían abierto fuego.Cundió el pánico; la gente quería huirpero no tenía adonde; las calles estabanbloqueadas por la policía, que seguíadisparando. “La plaza entera estácubierta de cadáveres —añadió mihermano—. Han llegado refuerzos deTeherán y ahora se practicandetenciones en toda la ciudad. Hanmuerto personas completamenteinocentes, cuyo único delito —dijo—,era el haber estado en la plaza”.Recuerdo que al día siguiente todoTeherán estaba revuelto; se sentía que seaproximaban días negros y terribles.»)
Querido Señor:¿Por qué no dejas el sol para la noche,
cuando más lo necesitamos?
BARBARA (Cartas de los niños a Dios,Ed. Pax, 1978)
La revolución puso fin a lasoberanía del sha. Destruyó su palacio yenterró la monarquía. Esteacontecimiento tuvo su principio en unaparentemente pequeño error que habíacometido el poder imperial. El poderdio un paso en falso y se condenó a ladestrucción.
Por lo general, las causas de unarevolución se buscan entre lascondiciones objetivas: en la miseriageneralizada, en la opresión, en abusosescandalosos. Pero este enfoque de lacuestión, aunque acertado, es parcial,pues condiciones parecidas se dan en
decenas de países y, sin embargo, lasrevoluciones estallan en contadasocasiones. Es necesaria la toma deconciencia de la miseria y de laopresión, el convencimiento de que ni launa ni la otra forman parte del ordennatural del mundo. No deja de sercurioso que sólo el experimentarlas, pormás doloroso que ello resulte, no es, enabsoluto, suficiente. Es imprescindiblela palabra catalizadora, el pensamientoesclarecedor. Por eso los tiranos, másque al petardo o al puñal, temen aaquello que escapa a su control: laspalabras. Palabras que circulanlibremente, palabras clandestinas,
rebeldes, palabras que no van vestidasde uniforme de gala, desprovistas delsello oficial. Pero ocurre también queprecisamente las palabras oficiales, consu uniforme y su sello, provocan unarevolución.
Hay que distinguir la revolución dela revuelta, del golpe de Estado o depalacio. Un atentado o una sublevaciónmilitar se pueden planificar; unarevolución, jamás. Su estallido, elmomento en que se produce, sorprende atodos, incluso a aquellos que la hanhecho posible. Se quedan atónitos anteel cataclismo que surge de repente y
arrasa todo lo que encuentra en sucamino. Y lo arrasa tan irremisiblementeque al final puede destruir hasta loslemas que lo desencadenaron.
Es errónea la creencia de que lospueblos maltratados por la historia (queson la mayoría) viven con elpensamiento puesto en la revolución,que ven en ella la solución más sencilla.Toda revolución es un drama, y elhombre evita instintivamente lassituaciones dramáticas. Cuando seencuentra en situación semejante, buscafebrilmente salir de ella; aspira a latranquilidad, a la rutina de cada día. Por
eso las revoluciones nunca duran muchotiempo. Son el último cartucho, y cuandoun pueblo decide echar mano de él esporque una larga experiencia le haenseñado que no le queda ninguna otrasalida. Todos los demás intentos hanfracasado; han fallado los demásrecursos.
Toda revolución viene precedidapor un estado de agotamiento general yse desarrolla en un marco deagresividad exasperada. El poder nosoporta al pueblo que lo irrita y elpueblo no aguanta al poder al quedetesta. El poder ha perdido ya toda la
confianza y tiene las manos vacías; elpueblo ha perdido los restos de supaciencia y aprieta los puños. Reina unclima de tensión y agobio, cada vez másinsoportable. Empezamos a dejarnosdominar por una psicosis del terror. Ladescarga se acerca. Lo notamos.
Atendiendo a la técnicas de lucha, lahistoria conoce dos tipos de revolución.El primero es la revolución por asalto yel segundo, la revolución por asedio. Enel caso de la revolución por asalto, loque determina su ulterior destino y suéxito es la profundidad del primergolpe. ¡Atacar y ocupar la mayor
cantidad de terreno posible! He ahí loimportante, pues una revolución de estetipo, con ser la más violenta, es,también, la más superficial. Eladversario ha sido derrotado, pero, alceder, ha conservado parte de susfuerzas. Contraatacará y forzará aretroceder a los vencedores. Por eso,cuanto más lejos lleve el ataque inicialmás terreno retendrá la revolución apesar de los retrocesos ulteriores. Enuna revolución por asalto la primeraetapa es la más radical. Las siguientesson un retroceso, lento pero constante,hasta un punto en que ambas fuerzas, larebelde y la conservadora, llegan a un
compromiso definitivo. Es distinto elcaso de la revolución por asedio: enésta el primer golpe es, por lo general,débil; resulta difícil advertir queanuncia un cataclismo. Pero losacontecimientos, que no tardan ensucederse, cobran vida y dramatismo.Participa en ellos un número de gentecada vez mayor. Los muros tras loscuales se refugia el poder se agrietan yrompen. El éxito de la revolución porasedio depende de la determinación delos sublevados, de su fuerza de voluntady de su aguante. ¡Un día más! ¡Unesfuerzo más! Al final las puertasacaban cediendo. La muchedumbre
irrumpe en el interior y celebra sutriunfo.
El poder es quien provoca larevolución. Desde luego no lo haceconscientemente. Y, sin embargo, suestilo de vida y su manera de gobernaracaban convirtiéndose en unaprovocación. Esto sucede cuando entrela élite se consolida la sensación deimpunidad. Todo nos está permitido, lopodemos todo. Esto es ilusorio, pero nocarece de un fundamento racional.Porque, efectivamente, durante algúntiempo parece que lo pueda todo. Unescándalo tras otro, una injusticia tras
otra quedan impunes. El pueblopermanece en silencio; se muestrapaciente y cauteloso. Tiene miedo,todavía no siente su fuerza. Pero, almismo tiempo, contabilizaminuciosamente los abusos cometidoscontra él, y en un momento determinadohace la suma. La elección de estemomento es el mayor misterio de lahistoria. ¿Por qué se ha producido eneste día y no en otro? ¿Por qué loadelantó este y no otro acontecimiento?Si ayer, tan sólo, el poder se permitíalos peores excesos y, sin embargo, nadieha reaccionado. ¿Qué he hecho, preguntael soberano sorprendido, para que de
repente se hayan puesto así? Y he aquílo que ha hecho: ha abusado de lapaciencia del pueblo. Pero ¿por dóndepasa el límite de esta paciencia, cómodeterminarlo? En cada caso la respuestaserá diferente, si es que existe algo quese pueda definir a este respecto. Loúnico seguro es que sólo los poderososque conocen la existencia de este límitey saben respetarlo pueden contar conmantenerse en el poder durante muchotiempo. Pero éstos son escasos.
¿De qué manera el sha habíatraspasado este límite, pronunciando asíla sentencia contra sí mismo? Todo se
desencadenó a partir de un artículo en unperiódico. Una palabra no sopesadapuede hacer volar al más grande de losimperios; el poder debería saberlo.Parece que lo sepa, parece que estéalerta, pero en algún momento le falla elinstinto de conservación. Confiado yseguro de sí mismo, comete el error dela arrogancia y se derrumba. El 8 deenero de 1978 apareció en el diariogubernamental Etelat un artículo queatacaba a Jomeini. En aquel tiempoJomeini vivía en el exilio; luchabadesde allí contra el sha. Perseguido porel déspota y expulsado posteriormentedel país, era el ídolo y la conciencia del
pueblo. Destruir el mito de Jomeinisignificaba destruir la santidad, arruinarla esperanza de los oprimidos yhumillados. Y ésta, precisamente, habíasido la intención del artículo.
¿Qué hay que escribir para acabarcon el adversario? Lo mejor esdemostrar que no se trata de uno de losnuestros, que es un extraño. Con tal finse crea la categoría de auténtica familia.Nosotros, tú y yo, el poder y el pueblo,formamos una familia. Vivimos unidos,todo nos va bien, estamos en casa.Compartimos techo y mesa, podemoscomprendernos, siempre nos echamos
una mano. Desgraciadamente no estamossolos. En derredor nuestro se amontonanlos extraños que quieren destruir nuestrapaz y ocupar nuestra casa. ¿Quién es unextraño? Un extraño es, sobre todo,alguien peor y, a la vez, alguienpeligroso. ¡Si sólo fuese peor y semantuviera al margen! ¡Pero no!Molestará, enturbiará y destruirá.Provocará, aturdirá y devastará. Elextraño te acosa y es causa de tusdesgracias. Y ¿dónde radica la fuerzadel extraño? Radica en que lo respaldanfuerzas extrañas. Se las defina o no, unacosa es segura: son prepotentes. Lo son,claro está, si las minusvaloramos. En
cambio, si nos mantenemos alerta y lascombatimos, somos más fuertes queellas. Y ahora mirad a Jomeini. Es unextraño. Su abuelo era de la India, asíque puede plantearse la pregunta: ¿quéintereses representa ese nieto deextranjero? Esta fue la primera parte delartículo. La segunda estaba dedicada ala salud. ¡Qué bien que todos estemossanos! Y lo estamos porque nuestraauténtica familia es también una familiasana. Sana de cuerpo y de alma.¿Gracias a quién? Gracias a nuestropoder, que nos asegura una vida buena yfeliz, y por eso es el mejor poder bajo elsol. Por consiguiente, ¿quién puede
oponerse a un poder así? Sólo aquel queno está en su sano juicio. Si éste es elmejor poder, hay que estar loco paracombatirlo. Una sociedad sana debeapartar a semejantes orates, debeenviarlos a lugares de aislamiento. Québien hizo el sha expulsando del país aJomeini. De lo contrario se le hubieratenido que mandar a un manicomio.
Cuando el periódico que publicabaeste artículo llegó a Qom, una granindignación se apoderó de la gente, queempezó a congregarse en calles y plazas.Quien sabía leer lo leía en voz alta a losdemás. La gente, soliviantada, formaba
grupos cada vez más numerosos, en losque se gritaba y se discutía; el vicio delos iraníes es llevar a cabointerminables discusiones en cualquierlugar y a cualquier hora del día o de lanoche. Los grupos más excitados por ladiscusión empezaron a actuar comoimanes, atrayendo a un auditorio cadavez mayor de nuevos curiosos. Al finaluna gran multitud llenó la enorme plaza.Y esto es, precisamente, lo que menosgusta a la policía. ¿Quién autorizó estainmensa asamblea? Nadie. No existía talautorización. ¿Quién autorizó que seprofiriesen gritos? ¿Quién permitióagitar los brazos? La policía sabía de
antemano que estas preguntas eranretóricas y que, simplemente, debíaponerse manos a la obra.
Ahora el momento más importante yque va a decidir el destino del país, delsha y de la revolución será el momentoen que un policía reciba la orden deabandonar su formación, acercarse a unhombre de entre la multitud y ordenarlea voz en cuello que se vaya a su casa.Tanto el policía como el hombre de lamultitud son personas sencillas yanónimas, y, sin embargo, su encuentrotendrá un significado histórico. Ambosson personas adultas que han vivido ya
algo y han acumulado experiencia. Laexperiencia del policía: si le pego ungrito a alguien y levanto la porra, éste seaterrorizará y echará a correr. Laexperiencia del hombre de la multitud:al ver acercarse a un policía me entra elpánico y echo a correr. Basándonos enestas experiencias, completamos elguión: el policía grita, el hombre huye,tras él huyen los demás, la plaza quedavacía. Esta vez, sin embargo, todo sedesarrolla de una manera diferente. Elpolicía grita, pero el hombre no huye. Sequeda donde está y mira al policía. Sumirada es vigilante, todavía contienealgo de miedo, pero, al mismo tiempo,
es dura y descarada. ¡Sí! El hombre dela multitud mira descaradamente alpoder uniformado. Se queda plantadodonde está. Después mira a su alrededory ve las miradas de los demás. Sonparecidas: vigilantes, todavía con unasombra de miedo, pero ya firmes einexorables. Nadie huye a pesar de queel policía sigue gritando. Al final llegaun momento en que se calla; se produceun breve silencio. No sabemos si elpolicía y el hombre de la multitud se handado cuenta de lo que acaba de ocurrir.De que el hombre de la multitud hadejado de tener miedo y de que esto esel principio de una revolución. La
revolución empieza en este punto. Hastaahora, cada vez que se acercaban estosdos hombres, inmediatamente un tercerpersonaje cobraba forma y se interponíaentre ellos: el miedo. El miedo aparecíacomo aliado del policía y enemigo delhombre de la multitud. Imponía su ley, loresolvía todo. Y ahora estos doshombres se encuentran cara a cara y elmiedo ha desaparecido, se lo ha tragadola tierra. Hasta este momento la relaciónentre ambos estaba cargada deemociones, donde cabían la agresividad,el desprecio, la furia y el temor. Peroahora, cuando ha desaparecido el miedo,esta unión, perversa y odiosa, de repente
se ha roto; algo se ha acabado, algo seha apagado. Los dos hombres se hanneutralizado; resultan recíprocamenteinútiles, cada uno puede ir a lo suyo. Asíque el policía da media vuelta y empiezaa dirigir sus pesados pasos hacia lacomisaría, mientras que el hombre de lamultitud se queda en la plaza,acompañando por algún tiempo con lamirada al enemigo que se aleja.
El miedo: un depredador cruel yvoraz que vive dentro de nosotros.Nunca permite que lo olvidemos.Continuamente nos paraliza y nostortura. No cesa de exigir alimento,
siempre debemos saciar su hambre.Nosotros mismos nos cuidamos de quecoma sólo de lo mejor. Sus platosfavoritos se componen de chismessiniestros, de malas noticias, depensamientos aterradores y de imágenesde pesadilla. De entre un millón dechismes, noticias y pensamientossiempre elegimos los peores, es decir,aquellos que más le gustan. Los másadecuados para saciarlo, para satisfaceral monstruo. Vemos aquí a un hombreque, con la cara pálida y gestos deinquietud, escucha lo que le cuenta otro.¿Qué pasa? Que está alimentando sumiedo. ¿Y si no tenemos alimento
alguno? Febrilmente lo inventamos. ¿Ysi no podemos inventarlo (cosa queocurre en contadas ocasiones)?Corremos a buscarlo entre otros;preguntamos a la gente, escuchamos ycoleccionamos noticias hasta que, porfin, conseguimos saciar nuestro miedo.
Todos los libros dedicados a lasrevoluciones empiezan por un capítuloque trata de la podredumbre de un podera punto de caer o de la miseria y lossufrimientos de un pueblo. Y, sinembargo, deberían comenzar por unoque se ciñera al aspecto psicológico decómo un hombre angustiado y asustado
de pronto vence su miedo y deja detemer. Debería describirse todo esteextraño proceso, que, algunas veces, sedesarrolla en tan sólo un momento, quees como una sacudida, como unapurificación. El hombre se deshace delmiedo, se siente libre. Sin eso no habríarevolución alguna.
El policía regresa a la comisaría yda parte a su comandante de lo ocurrido.El comandante envía a los tiradores conla orden de ocupar posiciones en lostejados de las casas que rodean la plaza.El en persona va en su coche hasta elcentro y por los altavoces insta a la
multitud a dispersarse. Pero nadiequiere escucharle. Entonces se retira aun lugar seguro y da la orden de abrirfuego. Una lluvia torrencial de balas deametralladora cae sobre las cabezas dela gente. Cunde el pánico, se crea untremendo caos, el que puede huye. Alcabo de un tiempo cesa el tiroteo. En laplaza sólo quedan los muertos.
No se sabe si le enseñaron al sha lasfotografías de esta plaza obtenidas porla policía justo después de la masacre.Tal vez se las enseñaran. Tal vez no. Elsha trabajaba mucho; puede que notuviera tiempo. Su jornada empezaba a
las siete de la mañana y terminaba amedianoche. En realidad sólodescansaba en invierno, cuando iba aesquiar a St. Moritz. Pero incluso allí sepermitía apenas dos o tres descensos,pues en seguida volvía a su residenciapara trabajar. Recordando aquellostiempos, madame L. dice que laemperatriz se comportaba en St. Moritzmuy democráticamente. Como prueba deello me muestra una fotografía en la quese ve a la esposa del sha haciendo colapara subir a un telesilla. Así, sin más:una mujer esbelta de aspecto agradableespera su turno apoyada en unos esquíes.Y, sin embargo, dice madame L., tenían
tanto dinero que podía exigir que seconstruyese un telesilla ¡sólo para ella!
Aquí a los muertos los envuelven ensábanas blancas y los depositan en unasandas. Los que las llevan van a pasoligero, a veces casi corriendo; todo dala impresión de una gran prisa. Elcortejo fúnebre se apresura, se oyengritos y lamentos, una gran inquietud yexcitación se apodera de los enlutados.Como si el muerto les molestara con supresencia, como si quisieran devolverloa la tierra lo más pronto posible. Luegose coloca comida sobre la tumba yempieza el banquete. Todo aquel que
pase por allí será invitado a tomar parteen él. Si no tiene apetito, deberá aceptaraunque sólo sea una fruta, una manzana ouna naranja, pero algo deberá comer.
Al día siguiente empieza el períodoen que la gente rememora la vida delmuerto, su buen corazón y su honradocarácter. Esto dura cuarenta días. Alcumplirse el cuadragésimo día, sereúnen en casa del difunto los que fueronsus familiares, amigos y conocidos.Alrededor de la casa se congregan losvecinos. Está allí toda la calle, todo elpueblo; se forma toda una multitud. Esuna multitud que recuerda, que se
lamenta. El dolor y la pena aumentan enun crescendo desgarrador hasta alcanzarsu apogeo, fúnebre y desesperado. Si lamuerte ha sido natural, acorde con eldestino del hombre, tras varias horas deexaltación y éxtasis, un clima deabotargada y humilde resignaciónvendrá a apoderarse de esta asamblea,que puede durar todo un día y toda unanoche. Pero si la muerte ha sidoviolenta, una muerte a manos de alguien,la multitud se ve invadida por el ansiadel desquite, por la necesidad devenganza. En esta atmósfera, cargada deira incontenible y de profundo odio, seoye el nombre del causante de la
desgracia, el nombre del asesino. Estepuede encontrarse lejos, pero se creeque en aquel momento debe temblar demiedo: sí, sus días ya están contados.
Un pueblo fustigado por un déspota,degradado y obligado a desempeñar elpapel de objeto, se procura un refugio,busca un lugar donde encerrarse, dondeaislarse, donde ser él mismo. Esto leresulta imprescindible para conservar supersonalidad, su identidad o incluso,sencillamente, para poder comportarsecon naturalidad. Pero como un puebloentero no puede emigrar, realiza suandadura no en el espacio sino en el
tiempo: vuelve a su pasado, que,comparado con la realidad en que vive,angustiosa y llena de amenazas, pareceel paraíso perdido. Y encuentra refugioen sus antiguas costumbres, tan antiguasy, por lo mismo, tan sagradas que elpoder tiene miedo de enfrentarse a ellas.Por eso bajo la tapadera de cualquierdictadura —a su pesar y en su contra—resurgen poco a poco las tradiciones, lascreencias y los símbolos antiguos, quepaulatinamente cobran un nuevo sentido:de desafío. Al principio es un procesotímido y, a menudo, secreto, pero sufuerza y su alcance aumentan a medidaque la dictadura se vuelve cada vez más
odiosa e insoportable. Se dan críticasque afirman que actuar de esta maneraequivale a volver a la Edad Media.Algo de eso hay. Pero, por lo general,suele tratarse sólo de la forma en que unpueblo manifiesta su oposición. Como elpoder se autoproclama símbolo delprogreso y de la modernidad, ledemostraremos que nuestros valores sonotros muy distintos. Prima antes elespíritu de contradicción política que eldeseo de volver al olvidado mundo delos antepasados. Basta que mejore lavida para que las viejas tradicionespierdan su contenido emocional yvuelvan a ser lo que siempre habían
sido: un rito.
El rito de rememorar entre todos aldifunto cuarenta días después de sumuerte cobra de repente otro cariz.Guiada por un espíritu de crecienteoposición, aquella costumbre seconvierte en un acto político. Unaceremonia familiar ha empezado atransformarse en manifestación deprotesta. Al cuadragésimo día de losacontecimientos de Qom, en muchasciudades del Irán la gente se reúne enlas mezquitas para recordar a lasvíctimas de la masacre. En Tabriz latensión alcanza tales dimensiones que
desemboca en una sublevación. Lamultitud se lanza a la calle exigiendo lamuerte del sha. Interviene el ejército yahoga la ciudad en sangre. El balance dela acción es de varios centenares demuertos y miles de heridos. Al cabo decuarenta días las ciudades se visten deluto: ha llegado la hora de rememorar lamasacre de Tabriz. En Isfahán lamultitud enfurecida y desesperada dedolor sale a la calle. El ejército rodea alos manifestantes y abre fuego. Otra vezhay muertos. Pasan otros cuarenta días:ahora multitudes enlutadas se congreganen decenas de ciudades para rememorara los que murieron en Isfahán. Más
manifestaciones y más masacres.Después, al cabo de otros cuarenta días,ocurre lo mismo en Meshed. Luego, enTeherán. Y una vez más en Teherán. Y,al final, en casi todas las ciudades.
De este modo la revolución iraní sedesarrolla al ritmo de los estallidos quese suceden cada cuarenta días. Cadacuarenta días se produce una explosiónde desesperanza, de cólera y de sangre.Cada una de ellas resulta más terribleque la anterior; las multitudes son cadavez más grandes y el número de víctimasaumenta. El mecanismo del terror haempezado a generar un efecto
contraproducente. Se ejerce el terrorpara atemorizar. En este caso, sinembargo, el terror del poder ha servidopara que el pueblo se haya lanzado a lalucha, lo ha incitado a emprender nuevosasaltos.
La reacción del sha fue la típica detodo déspota: primero golpear y aplastary después pensar. Empezar por exhibirel músculo, mostrar la fuerza, más tarde,en todo caso, probar que también setiene cerebro. A un poder déspota leimporta mucho más el que se leconsidere fuerte que el que se lo admirepor su sabiduría. Por otra parte, ¿qué
significa la sabiduría para un déspota?Significa la habilidad en el uso de lafuerza. Sabio es aquel que sabe cómo ycuándo golpear. Esa continuademostración de fuerza es unanecesidad, porque toda dictadura seapoya en los instintos más bajos, queella misma ha liberado en sus súbditos:el miedo, la agresividad hacia elprójimo, el servilismo. El terror es loque despierta estos instintos con máseficacia, y el miedo a la fuerza es lafuente del terror.
El déspota está convencido de que elhombre es un ser abyecto. Gente abyecta
llena su corte, lo rodea por todas partes.La sociedad aterrorizada se comportadurante mucho tiempo como chusmasumisa e incapaz de pensar. Bastaalimentarla para que obedezca. Hay queproporcionarle distracción y será feliz.El arsenal de trucos políticos es muypobre; no ha cambiado en miles de años.Por eso en la política hay tantosaficionados, tantos convencidos desaber gobernar; basta con que se lesentregue el poder. Pero ocurren tambiéncosas sorprendentes. He aquí que unamultitud bien alimentada y entretenidadeja de obedecer. Empieza a reclamaralgo más que diversión. Quiere libertad,
exige justicia. El déspota queda atónito.La realidad lo obliga a ver al hombre entoda su dimensión, en todo su esplendor.Pero este hombre constituye unaamenaza para la dictadura, es suenemigo. Por eso la dictadura reúnefuerzas con el fin de destruirlo.
La dictadura, aunque desprecia alpueblo, hace lo posible para ganarse sureconocimiento. A pesar de carecer defundamento legal alguno o, tal vez,precisamente por el hecho de carecer deél, cuida mucho las apariencias de lalegalidad. Es su punto débil, en el que semuestra inusitadamente sensible, de una
susceptibilidad enfermiza. Además leincomoda (aunque lo ocultecuidadosamente) la sensación deinseguridad. Por eso no escatimaesfuerzos para probarse a sí misma yconvencer a los demás de que cuentacon el apoyo y la aprobaciónincondicional del pueblo. Incluso si esteapoyo no es sino mera apariencia, sesentirá satisfecha. ¿Qué importa quesólo sean apariencias? El mundo de ladictadura está lleno de ellas.
También el sha sentía necesidad deaprobación. Por eso, en cuanto fueronenterradas las últimas víctimas de la
masacre, se organizó en Tabriz unamanifestación de apoyo al sha. En unaparte de las vastas extensiones de pastosque rodean la ciudad, se reunió a losmilitantes más activos del partido delsha, el Rastakhiz. Todos ellos llevabanel retrato de su líder en que aparecíapintado el sol encima de la imperialcabeza del monarca. El gobierno enpleno acudió a la tribuna. El primerministro, Jamshid Amuzegar, pronuncióun discurso ante los congregados. En él,el orador se preguntó cómo unos pocosanarquistas y nihilistas habían sidocapaces de romper la unidad del puebloy acabar con la tranquilidad de su vida.
Subrayó con especial énfasis elreducido número de esos maleantes.«Son tan pocos que resulta difícil hablarde un grupo. Se trata de un puñado deindividuos. Por suerte —dijo— de todoel país llegan palabras de condena a losque quieren destruir nuestras casas yarruinar nuestro bienestar». Actoseguido se aprobó una resolución deapoyo al sha. Una vez terminada lamanifestación, los participantesvolvieron a casa a hurtadillas. La mayorparte de ellos fue llevada en autobuses alas ciudades vecinas, de donde se leshabía traído a Tabriz para la ocasión.
Tras esta manifestación el sha sesintió mejor. Parecía que volvía alevantar cabeza. Hasta entonces habíajugado con cartas manchadas de sangre.Ahora decidió jugar con cartas limpias.Para ganarse las simpatías del pueblocesó a varios oficiales que habíanestado al mando de las unidades quedispararon contra los habitantes deTabriz. Un murmullo de descontento sedejó oír entre los generales. Paratranquilizar a los generales dio la ordende disparar contra los habitantes deIsfahán. El pueblo respondió con unestallido de ira y de odio. Como quería
tranquilizar al pueblo, destituyó al jefede la Savak. La Savak se quedóconsternada. Para apaciguarla le dio elpermiso de detener a quien quisiera. Yasí, dando vueltas y revueltas,zigzagueando y caminando a tientas,paso a paso se iba acercando al abismo.
Se le reprocha al sha la falta dedecisión. Un político, dicen, debe serhombre decidido. Pero ¿decidido a qué?El sha sí estaba decidido a mantenerseen el trono, y usó todos los medios paraconseguirlo. Lo intentó todo: disparabay democratizaba, encarcelaba eindultaba, destituía a unos y ascendía a
otros, unas veces amenazaba y otraselogiaba. Todo en vano. La gente,sencillamente, ya no quería al sha; noquería un poder así.
Al sha lo perdió su vanidad. Seconsideraba padre del pueblo y elpueblo se le enfrentó. Esto le doliómucho, se sintió herido en lo másprofundo de su ser. A cualquier precio(desgraciadamente también al precio dela sangre) quería restaurar la antiguaimagen, anhelada durante años, de unpueblo feliz, postrado ante subienhechor en actitud de agradecimiento.Pero olvidó que en los tiempos en que
vivimos los pueblos exigen derechos, nogracia.
Puede que también lo perdiera eltomarse a sí mismo demasiado en serio.Creía, sin duda, que el pueblo loadoraba, que lo consideraba su máximoexponente, su bien supremo. De repentevio a un pueblo sublevado, lo cual,aparte de sorprenderlo, le parecióinexplicable. Sus nervios no loaguantaron; pensó que debía reaccionarinmediatamente. De ahí que susdecisiones fueran tan violentas, tanhistéricas, tan alocadas. Le faltó ciertadosis de cinismo. De haberlo tenido,
hubiese podido decir: ¿Se manifiestan?Pues bien, ¡que lo hagan! ¿Cuántotiempo podrán seguir manifestándose?¿Medio año? Creo que podré aguantar.En cualquier caso no me moveré depalacio. Y la gente, desilusionada yamargada, habría acabado por volver asus casas, mal que le pesase, puesresulta difícil de imaginar que todo elmundo esté dispuesto a que su vidatranscurra entre desfiles ymanifestaciones. El no supo esperar. Yen política hay que saber hacerlo.
También lo perdió eldesconocimiento de su propio país.
Había pasado su vida encerrado enpalacio. Cuando lo abandonaba, lo hacíacomo el que sale de una habitación biencaldeada y se encuentra con el rigurosofrío del invierno. ¡Se asoma por unmomento y en seguida vuelve a metersedentro! Toda la vida de palacio se rigepor unas leyes, siempre iguales, quedeforman y fragmentan la realidad. Hasido así desde tiempos inmemoriales,así es y así seguirá siendo. Se puedenconstruir diez palacios nuevos pero notardarán en ser regidos por las mismasleyes, las que existían en los palacioserigidos hace cinco mil años. La únicasalida consiste en tratar a palacio como
algo temporal, al igual que tratamos untranvía o un autobús. Nos subimos enuna parada, después viajamos en éldurante algún tiempo, pero, finalmente,nos bajamos. Resulta muy importantebajarse a tiempo; en la parada adecuada.
Lo más difícil: imaginarse otra vidaviviendo en palacio. Por ejemplo lapropia, pero sin palacio, fuera de él. Alhombre siempre le costará trabajoimaginarse tal situación. Al final, sinembargo, encontrará quien quieraayudarle a conseguirlo. Por desgracia,en el curso de este proceso a vecesmuere mucha gente. Se trata del
problema del honor en política. DeGaulle: hombre de honor. Perdió elreferéndum, ordenó su mesa, abandonópalacio y nunca más volvió a él. Queríagobernar, pero sólo con la condición deser aceptado por la mayoría. Se marchóen el momento en que ésta le retiró suconfianza. Pero ¿cuántos hay como él?Otros llorarán, pero no se moverán;maltratarán al pueblo, pero no cederán.Expulsados por una puerta, volverán aentrar por otra; empujados escalerasabajo, no tardarán en arrastrarseescaleras arriba. Darán explicaciones,caerán de rodillas, mentirán ycoquetearán, con tal de quedarse o de
volver. Enseñarán las manos: aquí lastenéis, no hay sangre en ellas. Pero elhecho en sí de tener que enseñarlas yalos cubre de la mayor ignominia.Enseñarán los bolsillos: mirad lo pocoque hay en ellos. Pero el hecho en sí deenseñarlos, cuán humillante resulta. Elsha lloraba mientras abandonabapalacio. En el aeropuerto volvió allorar. Después explicó en algunasentrevistas cuánto dinero tenía y decíaque no era ni con mucho el que sepensaba. Cuán penoso resulta todo esto,cuán miserable.
Pasé varios días deambulando por
Teherán desde la mañana hasta la noche.En realidad lo hacía sin rumbo fijo, sinsentido alguno. Huía de una habitaciónvacía que me abrumaba y también de unabruja que no me dejaba en paz: la mujerde la limpieza, que no paraba deexigirme dinero. Cogía mis camisaslimpias y planchadas, tal como me lasentregaban en la lavandería, las metía enagua, las arrugaba, las tendía y me pedíadinero. ¿Por qué? ¿Por habermedestrozado las camisas? De debajo delchador continuamente salía extendida sumano delgada. Yo sabía que ella notenía dinero. Pero a mí me pasaba lomismo que a ella, y ella no podía
comprenderlo. El que venía de paíseslejanos forzosamente tenía que ser rico.La propietaria del hotel abría los brazosen un gesto de impotencia: no podíahacer nada para remediarlo. Eran losresultados de la revolución, señor mío,ahora aquella mujer ¡detentaba el poder!La propietaria me trataba como a sualiado natural, como a uncontrarrevolucionario. Me considerabahombre de ideas liberales, y losliberales, como opción de centro, eranlos más combativos. ¡Elige entre Dios ySatanás! La propaganda oficial exigía detodo el mundo una declaraciónideológica inequívoca; empezaba una
época de «limpieza» y de lo quellamaban «mirarles las manos a todos».
En estas peregrinaciones mías por laciudad se me fue todo el mes dediciembre. Llegó la noche de fin de añode 1979. Me llamó un amigo paradecirme que entre varios organizabanuna pequeña fiesta, discreta y aescondidas, y que me reuniera con ellos.Pero yo decliné la invitación explicandoque tenía otros planes. «¿Qué planes?»,exclamó asombradísimo y no sin razón,pues, en realidad, ¿qué se podía haceren Teherán en una noche como aquélla?«Mis planes son un tanto extraños»,
contesté, usando esta expresión porconsiderarla la más cercana a la verdad.Había decidido pasar parte de la NocheVieja ante la embajada americana.Quería ver qué aspecto tendría el lugardel que hablaba en aquella época elmundo entero. Y así lo hice. Salí delhotel a las once teniendo por delante unadistancia bastante corta, tal vez unos doskilómetros de caminata, cómoda, eso sí,porque debía andar cuesta abajo. Hacíaun frío terrible, soplaba un viento gélidoy seco. A buen seguro que las montañasestaban siendo escenario de unatormenta de nieve. Atravesé callesvacías, libres de transeúntes y patrullas.
Sólo en la plaza de Valiahd vi, sentadojunto a su puesto, a un vendedor decacahuetes, que se envolvía en gruesasmantas, igual que hacen en otoñonuestras vendedoras en los mercados alaire libre. Le pedí una bolsita decacahuetes y le di un puñado de riáis.Demasiados, pero era mi regalo deNavidad. El hombre no lo comprendió.Contó el dinero, se quedó con el importeexacto del precio marcado y, serio ydigno, me devolvió el resto. De estamanera fue rechazado este gesto mío quesólo pretendía establecer algún tipo decontacto con el único hombre que habíaencontrado en la ciudad muerta y
aterida. Reanudé, pues, la marcha y,mientras caminaba, me fui fijando en losescaparates de las tiendas, a cual másmiserable; torcí en la Takhte-Jamshid,pasé al lado de lo que quedaba de uncine tras haber ardido, de un bancoigualmente incendiado, de un hotel vacíoy de las oscuras oficinas de las líneasaéreas. Finalmente llegué ante laembajada. De día este lugar recuerda ungran mercado, un aduar nómada encontinuo movimiento, un ruidoso parquede atracciones político donde a todosles está permitido decir y gritar lo queles venga en gana. Aquí puede venircualquiera e insultar a los poderosos de
este mundo sin que nada le pase porello. Esa es la causa de que nunca falteconcurrencia y de que el lugar siemprerebose gentío. Sin embargo, ahora, alacercarse la medianoche, no había ni unalma. Anduve por allí como por unamplio y muerto escenario que yahubiese abandonado el último actor.Quedaba tan sólo un decorado dejado decualquier manera y la atmósferafantasmagórica de un lugar abandonadopor los seres humanos. El vientogolpeaba carteles hechos jirones, asícomo un enorme cuadro en que un tropelde demonios se calentaba en el fuego delinfierno. Al fondo, Carter, tocado con
una chistera adornada de estrellas,sacudía un saco lleno de oro mientrasque, a su lado, y en éxtasis, el imán Alíse preparaba para morir como un mártir.Sobre la tarima, que servía a inspiradosoradores para llamar a las multitudes aque mostraran su furia y su indignación,había un micrófono y varias filas dealtavoces. Su muda presenciaacrecentaba nítidamente la impresión devacío y de mortal quietud. Me acerqué ala puerta principal. Como de costumbre,estaba cerrada con una cadena y uncandado, pues nadie se habíapreocupado de arreglar el cerrojo,destrozado durante el asalto al edificio.
Ante la puerta y apoyados en la altatapia de ladrillo, se acurrucaban,muertos de frío, dos vigilantes, queportaban sendas metralletas al hombro:eran estudiantes de la línea del imán. Alverlos, tuve la impresión de que estabandormidos. Al fondo, entre los árboles,se distinguía el edificio iluminado de laembajada, dentro del cual permanecíanlos rehenes. Pero, a pesar de que noaparté los ojos de sus ventanas, nadaapareció ante mi vista: ni una silueta, nitan siquiera una sombra. Consulté mireloj. Era la medianoche, por lo menosen Teherán. Empezaba un nuevo año. Enotras partes del mundo sonaban las doce
campanadas y corría el champán,reinaban la alegría y la emoción y secelebraban grandes bailes en miles desalas inundadas de luz y de color. Perotodo eso parecía ocurrir en un planetadel que no llegaban ni los sonidos másleves ni rayo de luz alguno. De repenteme pregunté qué hacía allí, de pie ypasando frío, por qué había abandonadoaquel planeta y por qué había ido hastaaquel lugar, el más vacío y másdeprimente del mundo. No lo sabía.Simplemente, aquella noche pensé quedebía estar allí. No conocía a nadie delos que en aquel sitio estaban: ni aaquellos cincuenta americanos ni a
aquellos dos iraníes; y ni siquiera podíaentablar contacto con ninguno. Tal vezpensaba que algo iba a ocurrir. Peronada ocurrió.
Se acercaba el aniversario de lapartida del sha, y, por lo tanto, de lacaída de la monarquía. Con este motivose podían ver en televisión decenas depelículas dedicadas a la revolución.Todas ellas se parecían en algúnsentido. Se repetían los mismosescenarios y las mismas situaciones. Elprimer acto consistía invariablemente enmostrar las imágenes de una gigantescamanifestación. Es difícil describir la
magnitud de aquel tipo deacontecimiento: una anchísima y agitadamarea humana, que no tiene fin y quefluye por la calle principal desde lamadrugada hasta la noche. Un diluvio,un auténtico diluvio, cuya virulencia notardará nada en absorberlo e inundarlotodo. Un bosque de puños rítmicamentealzados, un bosque amenazador ytemible. Multitudes que cantan,multitudes que gritan: ¡Muerte al sha!Son pocos los primeros planos, pocoslos retratos. Los cámaras estánfascinados por esos aluviones de genteque avanza, absortos ante la magnitud deun fenómeno que ven como verían el
Monte Everest si se encontrasen al piede él. A lo largo de los últimos mesesde la revolución, manifestacionessemejantes, de miles y miles depersonas, recorrieron las calles de todaslas ciudades. Multitudes indefensas, sufuerza radicaba en su número y en sutremenda determinación y firmeza. Todoel mundo salió a la calle: fue algoextraordinario. El que todos loshabitantes de ciudades enterasabandonasen sus casa al mismo tiempofue un fenómeno típico de la revolucióniraní.
El segundo acto es el más dramático.
Los cámaras colocan sus útiles detrabajo en los tejados de las casas.Filmarán desde arriba, a vista de pájaro,la escena que aún no ha empezado.Primero nos muestran lo que ocurre enla calle. Aquí vemos dos tanques y doscarros blindados. Soldados con cascos yen uniforme de campaña se han apostadoya en la calzada y sobre las aceras,listos para disparar. Están en actitud deespera. Ahora las cámaras muestran unamanifestación que se va aproximando.Al principio apenas si se la distingue alfondo de la calle, pero al cabo de unrato la veremos con nitidez. Así es, yaaparecen las primeras filas. Marchan los
hombres, pero tampoco faltan mujerescon niños. Visten de blanco. Ir vestidode blanco significa estar preparado parala muerte. Los cámaras enfocan susrostros, aún vivos. Sus ojos. Los niños,ya cansados, se muestran tranquilos,curiosos por lo que va a ocurrir. Es unamultitud que avanza directamente hacialos tanques sin aminorar la marcha, sindetenerse, una multitud hipnotizada,¿hechizada?, ¿sonámbula?, como si noviese nada, como si se moviese por unatierra desértica, una multitud que ya haempezado a entrar en el cielo. En esemomento la imagen se vuelve borrosa,pues tiemblan las manos de los cámaras;
en los altavoces se oye un estruendo, losecos de un tiroteo, el silbido de lasbalas y gritos desgarradores que sefunden en uno solo. Un primer plano desoldados cambiando los cargadores. Unprimer plano de la torreta de un tanqueabriendo fuego a diestro y siniestro. Unprimer plano, éste cómico, de un oficialal que se le ha deslizado el casco y letapa los ojos. Otro primer plano de lacalzada y luego un vuelo violento de lacámara por la fachada de la casa deenfrente, por el tejado, por la chimenea,un espacio claro, después los contornosde una nube, unos fotogramas en blancoy la oscuridad. En la pantalla aparece
una nota informando de que se trata delas últimas imágenes filmadas por estecámara. Otros colegas suyos lesobrevivieron para recuperar ysalvaguardar su testimonio.
El tercer acto presenta escenaspropias de un campo de batalla. Cuerpossin vida, algún herido arrastrándosehacia un portal, ambulancias circulandoa toda velocidad, gente que corre sinorden ni concierto, una mujer que gritaalzando los brazos, un hombre macizo,bañado en sudor, que intenta levantar elcuerpo de alguien. La multitud haretrocedido; dispersa y caótica,
desaparece por la callejuelasadyacentes. Un helicóptero pasa porencima de los tejados en vuelo rasante.Unas pocas calles más allá se hareanudado en seguida el tráfico habitual,la vida cotidiana de la ciudad.
También recuerdo la siguienteescena: avanza una manifestación.Cuando pasa frente a un hospital, lamultitud guarda silencio. Se trata de noalterar la paz y la tranquilidad de losenfermos. U otra imagen: cierran lamanifestación unos muchachos querecogen en unos cestos los desperdiciosque van Quedando. El camino recorrido
tiene que quedar limpio. Un fragmentode película: unos colegiales de regreso acasa. El ruido de un tiroteo llega a susoídos. Corren directamente hacia lasbalas, hacia el lugar en que el ejércitodispara contra los manifestantes. Unavez allí, arrancan hojas de sus cuadernosy las empapan en la sangre que manchalas aceras. Luego recorren las callesagitando aquellas hojas en el aire. Esuna señal de advertencia para lostranseúntes: ¡tened cuidado, allí sedispara! Una película hecha en Isfahánse repite varias veces: unamanifestación atraviesa una gran plaza;se ve un mar de cabezas. De repente, el
ejército abre fuego desde todos lados.La multitud se dispersa intentandoescapar; gran tumulto, gritos, carrerascaóticas en todos sentidos; al final laplaza se queda vacía. Y entonces, en elmomento en el que desaparecen losúltimos que huyen y queda aldescubierto la superficie desnuda de laenorme plaza, vemos que en medio deella ha quedado un hombre inválidosentado en una silla de ruedas, pues lefaltan ambas piernas. También quiereescapar pero se le ha atascado una rueda(la cámara no muestra por qué).Desesperado, empuja la silla con lasmanos mientras las balas cortan el aire a
su alrededor. Así que por reflejoesconde la cabeza entre los hombrospero no consigue alejarse; sólo girarsobre el mismo punto. El cuadro resultatan estremecedor que los soldados dejande disparar por unos instantes como siestuviesen esperando una ordenespecial. Se ha hecho silencio. Vemosun plano panorámico y vacío.Únicamente al fondo, casiimperceptible, se mueve una sombrainclinada, que, desde esa distancia, másparece un insecto herido muriendo queun hombre solo que lucha todavía porsalir de la red que lo ha atrapado y quese está cerrando irremisiblemente sobre
él. La escena no dura mucho. Vuelven aoírse unos disparos que tienen ya unúnico objetivo, inmóvil definitivamenteal cabo de unos instantes y quepermanecerá (según el relato delcomentarista del film) en medio de laplaza durante una o dos horas como unaestatua.
Los cámaras abusan de las tomasgenerales. De esta manera pierden devista los detalles. Y, sin embargo, todose puede mostrar a través de ellos.Dentro de una gota hay un universoentero. Lo particular nos dice más que logeneral; nos resulta más asequible. Echo
en falta los primeros planos de laspersonas que forman lasmanifestaciones. Echo en falta susconversaciones. Ese hombre que caminajunto a tantos… ¡cuánta esperanza en él!Camina porque espera algo. Caminaporque cree que solucionará algúnasunto o, tal vez, varios. Está seguro depoder mejorar su destino. Y, mientrascamina, piensa: si ganamos, nadie nosvolverá a tratar como a perros. Piensaen los zapatos. Comprará buenoszapatos para toda la familia. Piensa enuna casa. Si ganamos, viviré como unser humano. Un mundo nuevo: él, unhombre común y corriente conocerá
personalmente a un ministro y éste se loarreglará todo. Pero ¡al diablo con losministros! ¡Nosotros mismos crearemosnuestros comités y tomaremos el poder!También desfilan por su mente ideas yproyectos que no se han perfiladotodavía, que no están claros aún, peroque son buenos; todos le dan aliento,porque tienen la más importante de lascaracterísticas: todos se cumplirán. Sesiente excitado, siente cómo crece sufuerza pues, al caminar, participa; porprimera vez es dueño de su destino, porprimera vez toma parte, influye sobrealgo, decide, es.
Un día tuve la ocasión de ver cómose formaba una manifestación. Unhombre iba cantando por la calle quelleva al aeropuerto. Entonaba un cantodedicado a Alá, ¡Alá Akbar! Tenía unahermosa voz, fuerte y de un timbremagnífico y sugerente. Al andar noprestaba atención a nada ni a nadie. Loseguí porque quería escuchar su canto.Al cabo de un rato se nos agregó unpequeño grupo de niños que jugaban enla calle. También ellos empezaron acantar. Luego se les unió un grupo dehombres y, más tarde —tímidas ycongregándose a un lado—, varias
mujeres. Cuando ya eran unas cien laspersonas que iban cantando, la multitudempezó a crecer muy de prisa,prácticamente en progresión geométrica.Las multitudes arrastran multitudes,como observó Canetti. A las gentes deaquí les gusta formar parte de unamultitud, pues ésta las fortalece, haceque aumente su valor. Se expresan pormedio de ella, tal vez la buscan porqueen su interior pueden desprenderse dealgo que les resulta molesto pero quellevan dentro cuando están solas.
En la misma calle (antes llevaba elnombre del sha Reza, ahora se llama
Engelob) tiene su negocio de especias yfrutos secos un armenio viejo. Como elinterior de la tienda, ya de por sípequeña, está repleto de trastos, elcomerciante expone su mercancía en lacalle, sobre la acera. Hay allí sacos,cestos y botes de uvas pasas, almendras,dátiles, cacahuetes, aceitunas, jengibre,granadas, endrinas, pimienta, mijo ydecenas de otras exquisiteces de las queni conozco el nombre ni sé para quésirven. A cierta distancia, todo esto, quetiene como fondo el adobe gris ymaltrecho de las casas, parece unapaleta radiante de colores o unacomposición pictórica hecha con gusto y
fantasía. Además, el comerciante cambiacada dos por tres la disposición de loscolores; algunas veces los pardosdátiles tienen por vecinos a los pálidospistachos y a las aceitunas verdes; otras,las blancas almendras de formasperfectas ocupan el lugar de los dátilescarnosos y en el sitio donde antes seveía el mijo dorado brillan, rojos,montoncitos de vainas de pimientos.Frecuento el lugar no sólo para admirarla composición colorista. El aspecto quecada día ofrece esta exposición es paramí, además, una fuente de informaciónsobre lo que ocurrirá en el campo de lapolítica. Pues la calle Engelob es el
bulevar de los manifestantes. Si por lamañana no se exhibe en la acera elgénero, eso significa que el armenio seha preparado para un día «caliente»:habrá manifestación. Ha preferidoguardar sus especias y sus frutas paraque no las pise la multitud que por allípasará. En tal caso tengo que ponerme atrabajar: enterarme de quién irá en lamanifestación y qué se va a reivindicar.En cambio, si al pasar por la calleEngelob diviso desde lejos que la paletadel armenio reluce con todos suscolores, sé que el día será normal,tranquilo, sin grandes acontecimientos, yque puedo ir a tomar un vaso de whisky
en casa de León sin ningúnremordimiento de conciencia.
Continuación del paseo por la calleEngelob. Hay aquí una panadería dondese puede comprar un pan recién hecho,todavía caliente. El pan iraní tiene formade torta grande y plana. El horno en elque se cuecen estas tortas no es sino unpozo de tres metros de profundidad,cavado en la tierra y con las paredesrecubiertas de arcilla. Abajo arde elfuego. Si una mujer engaña a su marido,se la arroja a uno de estos pozos enllamas. En la panadería trabaja RazakNaderi; tiene doce años. Alguien
debería hacer una película dedicada aRazak. Al cumplir los nueve años, elmuchacho vino a Teherán en busca detrabajo. En el pueblo, cerca de Zanyan(a mil kilómetros de la capital), dejó asu madre, dos hermanas y tres hermanos,todos ellos pequeños. Desde aquelmomento era su deber mantener a lafamilia. Cada día se levanta a las cuatrode la madrugada y va a arrodillarse antela boca del horno, que expulsallamaradas de un calor abrasador. Allí,sirviéndose de un largo palo, pega lastortas al barro de las paredes y lasvigila para sacarlas a tiempo. De estamanera trabaja hasta las nueve de la
noche. El dinero que gana lo envía a sumadre. Su fortuna: una bolsa de viaje yuna manta que lo cobija por las noches.Razak cambia continuamente de empleoy a menudo sufre paro. Sabe, noobstante, que no puede culpar a nadie deello. Simplemente, transcurridos tres ocuatro meses, empieza a sentir una granañoranza por su madre. Durante algúntiempo lucha contra este sentimientopero, finalmente, coge el autobús y se vaal pueblo. Le gustaría estar con su madrecuanto más tiempo mejor, pero no se lopuede permitir; tiene que trabajar; él esel único sustento de la familia. Así queregresa a Teherán, pero en el puesto que
antes ocupara ya trabaja otro. Razak notiene otra opción que la de dirigirsehacia la plaza de Gomruk, lugar dondese reúnen los parados. Es un mercado demano de obra barata; los que allí acudense venden por ínfimos precios. Y sinembargo Razak tiene que esperar una odos semanas hasta que alguien lo alquilepara algún trabajo. Lleva días enteros depie en la plaza, a merced de la lluvia,pasando frío y hambre. Pero al finalencontrará a algún hombre que se fije enél. Razak es feliz: trabaja de nuevo.Pero la alegría no dura mucho; no tardaen añorar su casa, así que vuelve a irsepara ver a su madre y, al cabo de poco
tiempo, una vez más volverá a apareceren la plaza. Al lado mismo de Razakexiste un vasto mundo, el mundo del sha,de la revolución, de Jomeini y de losrehenes. Todos hablan de él. Y, sinembargo, el mundo de Razak es másgrande. Tanto que Razak se pierde en ély no sabe encontrar la salida al exterior.
La calle Engelob en otoño y eninvierno de 1978. Por ella pasan,incesantes, grandes manifestaciones deprotesta. Lo mismo ocurre en las demásciudades de importancia. La rebelión seha extendido por todo el país.Comienzan las huelgas. Todo el mundo
se suma a ellas; la industria y eltransporte se paralizan. A pesar dedecenas de miles de víctimas, la presiónpopular aumenta. Pero el sha sigue en eltrono; palacio no cede.
Toda revolución consiste en uncombate entre dos fuerzas: estructura ymovimiento. El movimiento ataca a laestructura, lucha por destruirla, mientrasla estructura, al defenderse, pugna poraplastar al movimiento. Las dos fuerzas,igualmente poderosas, tienencaracterísticas distintas. Laespontaneidad, la expansióntremendamente dinámica y la corta
duración son las cualidades delmovimiento. En cambio, la estructura secaracteriza por su inercia, por suresistencia y por una asombrosacapacidad para sobrevivir casiinstintiva. Es relativamente fácil crearla;por el contrario, destruirla resultasumamente difícil. La estructura puedevivir mucho más que las razones quehabían justificado su creación. Se hanformado muchos estados débiles, amenudo ficticios. Pero un Estado no dejade ser una estructura constituida y por lomismo ninguno de ellos será borrado delmapa. Parece como si existiera unmundo de estructuras que se apoyasen
mutuamente. Si una de ellas se veamenazada, las demás acudirán prestasen su ayuda. Otro rasgo característico essu elasticidad, tan aliada con lasupervivencia. Atacadas y presionadas,son capaces de encogerse, de esconderel vientre mientras esperan el momentode poder volver a expandirse, y escurioso observar que la siguienteexpansión se realiza en el mismo sitio enel que se efectuó la oclusión. En unapalabra, cualquier estructura pretendevolver al estatus anterior, que considerael óptimo, el ideal. En ello se reflejaasimismo su inercia. La estructura sóloes capaz de actuar según el código único
con el que ha sido programada. Si elprograma sufre algún cambio, no seinmutará, no reaccionará: esperará elprograma anterior. Pero también sabecomportarse como un tentetieso. Yaparece que ha caído y, sin embargo, notarda en volver a ponerse en pie. Elmovimiento, que no conoce estascualidades de la estructura, gastamuchísimo tiempo en intentarderrumbarla; luego se debilita y, al final,fracasa.
El teatro del sha: El sha fue undirector teatral; quería crear unacompañía del máximo nivel
internacional. Le gustaba el público;también quería gustar. No obstante, lefaltó comprender qué era el arte, lasabiduría y la imaginación de undirector; pensó que bastaba con tener untítulo y mucho dinero. Tenía a sudisposición un escenario enorme en elque podía desarrollarse la acción enmuchos lugares al mismo tiempo. Eneste escenario había decidido montar laobra titulada La Gran Civilización.Pagó cantidades desorbitadas para traerdel extranjero los decorados, que noeran otros que todo tipo de instrumentos,máquinas, aparatos y montañas enterasde cemento, de cables y de productos
sintéticos. Una gran parte del decoradola constituían adornos de guerra:tanques, aviones, cohetes. El sha sepaseaba por el escenario contento yorgulloso. Escuchaba elogiosas palabrasde reconocimiento que salían deinnumerables altavoces, colocados unosjunto a otros. Los focos iluminabansuavemente el decorado para instantesdespués concentrar sus haces sobre lafigura del sha, el cual permanecía quietoo se movía en medio del resplandor. Erateatro de un solo actor con la actuación ybajo la dirección del sha. Los demás,meras comparsas. En el piso más altodel escenario se movían generales,
ministros, damas distinguidas, lacayos:la gran corte. Seguían los pisosintermedios. Abajo del todo se apiñabanlos extras de ínfima categoría, que eranlos más. Atraídos por la esperanza deobtener grandes sueldos —el sha leshabía prometido montañas de oro—,llegaban a las ciudades desde suspueblos misérrimos. El sha permanecíatodo el tiempo en escena vigilando laacción y dirigiendo los papeles de losextras. Bastaba un gesto para que losgenerales se irguieran, los ministros lebesaran la mano y las damas seinclinaran en grandes reverencias.Cuando bajaba a los pisos inferiores, un
levísimo movimiento de su cabeza erasuficiente para que corriesen a él losfuncionarios en espera de premios yascensos. En la planta baja aparecía muypocas veces y nunca por más de unmomento. Perdidos y desorientados,aplastados por la gran urbe, los extrasque allí se agolpaban se comportabandel modo más apático. Eran losengañados y explotados. Se sentíanextraños en medio de un decoradodesconocido, en medio de un mundohostil y agresivo, que ahora los rodeaba.La mezquita era su único punto dereferencia en aquel paisaje nuevoporque también la había en su
pueblecito. Así que no dejaban deacudir a ella con frecuencia. El mullahera el único personaje de la ciudad enquien confiar, pues también lo habíanconocido en el pueblo. En el campo elmullah es la autoridad suprema: falla enlos pleitos, distribuye el agua, está conuno desde que nace hasta que muere. Demodo que aquí también acudían a losmullahs, escuchaban su voz, que era lavoz de su niñez, de su tierra perdida.
La acción de la pieza dramática sedesarrolla en varias plantas al mismotiempo; ocurren muchas cosas en elescenario. Los decorados empiezan a
moverse y brillar, giran las ruedas, laschimeneas despiden humo, los tanquescorren de un lado para otro, losministros besan al sha, los funcionarioscorren tras la prima, los policías fruncenel entrecejo, los mullahs no paran dehablar, los extras trabajan en silencio.La turbamulta y el movimiento aumentan.El sha camina; una vez hará una señalcon la mano; otra, indicará algo con eldedo. Siempre aparece bañado por laluz de los focos. Sin embargo, al cabode poco tiempo el teatro es escenario deuna gran confusión; como si todo elmundo se hubiera olvidado del papelque debía desempeñar. Así es: tiran el
guión al cubo de la basura y crean suspropios papeles. ¡Una rebelión enescena! El espectáculo cambia de facetaconvirtiéndose en una función violenta,feroz. Los extras de la planta baja,desilusionados hace tiempo, malpagados y despreciados, se lanzan alataque: empiezan a invadir los pisossuperiores. Los de las plantasintermedias también se rebelan: se unena los de abajo. Aparecen en el escenariolas negras banderas de los chiítas y enlos altavoces se oye el canto de combatede los rebeldes, ¡Alá Akbar! Lostanques van de un lado para otro,disparan los policías. Desde el alminar
llega el grito prolongado del almuédano.En el piso superior se ha armado unalboroto impresionante. Los ministrosmeten el dinero en sacos y huyen, lasdamas recogen a toda prisa sus joyeros ydesaparecen, los lacayos, desorientados,corren confusos en todas direcciones.Vestidos con sus cazadoras verdesaparecen los fedayines y losmuyahidines. Ya tienen armas: hanasaltado los arsenales. Los soldados,que hasta ese momento siempre handisparado contra la multitud, ahora sehermanan con el pueblo y colocanclaveles rojos en los cañones de susfusiles. El escenario se ha llenado de
caramelos. La alegría generalizada haceque los comerciantes lancen miles decaramelos por encima de las cabezas delas multitudes. Aunque es mediodíatodos los coches tienen los farosencendidos. Una gran multitud se hacongregado en el cementerio. Todo elmundo ha acudido para llorar la muertede los desaparecidos. Habla la madre deun joven soldado que se ha suicidadopara no tener que disparar sobre sushermanos manifestantes. Habla elanciano ayatollah Teleghani. Se apagan,una a una, las luces de los focos. En laescena final desciende desde el pisosuperior hasta la planta baja —ya del
todo abandonado— el Trono del PavoReal: el trono de los shas, incrustadocon miles de piedras preciosas. Undeslumbrante brillo multicolor lo rodea.En él destaca una extrañísima figura degran tamaño, que rebosa esplendor ymajestad. También ella despide rayos deluz penetrante y cegadora. Conectados alos pies y a las manos, a la cabeza y altronco, lleva una serie de cables,alambres e hilos. Al ver la figura nos hainvadido un sentimiento de terror, nos hadado miedo y por un reflejocondicionado hemos querido caer derodillas. Pero en ese mismo instante haaparecido en el escenario un grupo de
técnicos electricistas que handesconectado los cables y cortado losalambres uno tras otro. El resplandorque emanaba de la figura se extinguepoco a poco y ella misma se vuelvecada vez más pequeña y más normal.Cuando, por fin, los electricistas seapartan del trono, se levanta de él unseñor delgado de mediana edad, nadaextraordinario; un señor de los quepodemos encontrar en el cine o en elcafé, o en la cola, y que ahora se sacudelas motas de polvo de su traje, se ajustala corbata y sale del escenario paradirigirse al aeropuerto.
El sha creó un sistema que era sólocapaz de defenderse y totalmenteincapaz de satisfacer las necesidadesdel pueblo. Esta fue su mayor debilidady la auténtica causa de su fracaso final.La base psicológica de semejantesistema no era otra que el desprecio quesentía el monarca por su propio pueblo yel convencimiento de que siempre sepodía engañar a súbditos ignorantesprometiéndoles muchas cosas. Pero hayun proverbio iraní que dice: laspromesas tienen valor sólo para quienescreen en ellas.
Jomeini volvió del exilio y antes de
dirigirse a Qom se detuvo unos días enTeherán. Todo el mundo deseaba verlo,millones de personas querían estrecharlela mano. Grandes multitudes rodeaban eledificio de la escuela donde se alojaba.Todos se consideraban con derecho a unencuentro con el ayatollah. Al fin y alcabo habían luchado por su regreso yderramado por él su sangre. Reinaba unambiente de euforia, de un enormeéxtasis. La gente paseaba de un ladopara otro dándose palmaditas en elhombro como si quisieran decirse:¿Ves? ¡Lo podemos todo!
¡Cuán escasos son tales momentos en
la vida de un pueblo! Sin embargo,entonces ese convencimiento de lavictoria parecía de lo más natural yjustificado. La Gran Civilización del shayacía en medio de sus escombros. ¿Quéhabía sido en realidad? Un injertoextraño, finalmente rechazado. Unintento de imponer cierto modelo devida a una sociedad ligada a unastradiciones y a un sistema de valorescompletamente distintos. Había sidoalgo forzado, una operación quirúrgicaen la que se trataba más de que fuese unéxito en sí que de que el pacientesiguiera con vida o, sobre todo, de quesiguiera siendo persona.
El rechazo de un injerto: ¡cuánimplacable resulta este proceso una veziniciado! Basta con que una determinadasociedad se convenza de que la forma deexistencia que se le ha impuesto le traemás mal que bien. No tardará enmanifestar su malestar, primero de unmodo oculto y pasivo; después de unamanera cada vez más abierta einexorable. Y no se quedará tranquilamientras no consiga limpiar suorganismo de aquel cuerpo extraño quele había sido implantado a la fuerza. Semostrará sorda a toda persuasión y antecualquier argumento. Se volverá febril eincapaz de reflexionar. No olvidemos
que, al fin y al cabo, la GranCivilización se basaba en hermososideales y albergaba no pocas buenasintenciones. Sin embargo, el pueblo lasveía sólo como una caricatura, es decir,tal y como se traducía en la práctica elmundo de tales ideas. Y por eso inclusolas ideas más nobles se habían vueltosospechosas.
¿Y luego? ¿Qué pasó luego? ¿Quédebo escribir ahora? ¿Sobre cómotermina una vivencia intensísima? Es untema triste. Porque una rebelión es unagran vivencia, una aventura del espíritu.Fijaos en las gentes cuando participan
en una rebelión. Se muestran animadas,excitadas, capaces de sacrificarse. Entales momentos viven en un mundomonotemático, limitado a un únicoanhelo: conseguir el objetivo ansiado.Todo será supeditado a ese fin,cualquier inconveniente resulta fácil desoportar, ningún sacrificio es demasiadogrande. La rebelión nos libera denuestro propio yo, de nuestro yo de cadadía, que ahora se nos antoja pequeño,desdibujado y extraño. Asombrados,descubrimos en nuestro interiorcantidades ignoradas de energía, nosvemos capaces de comportarnos de unamanera tan noble que nos quedamos
boquiabiertos de admiración antenosotros mismos. Y ¡cuánto orgullo nosentimos por habernos elevado tan alto!¡Cuánta satisfacción por haber dadotanto de nosotros! Pero llega el momentoen que tal estado se extingue y todo seacaba. Todavía repetimos gestos ypalabras por reflejo, por costumbre;todavía queremos que todo sea como lofue ayer, pero ya sabemos —y estedescubrimiento nos llena de terror—que el ayer no volverá a repetirse.Miramos a nuestro alrededor y hacemosun nuevo descubrimiento: los queestuvieron con nosotros también hancambiado; algo se ha apagado en ellos,
el fuego se ha consumido. De repente serompe lo que nos une, cada uno vuelve asu yo de cada día, que al principio nosmolesta como un traje mal hecho, perosabemos que ese traje es nuestro y queno tendremos otro. Nos miramos a losojos de mala gana, evitamos hablarnos:hemos dejado de necesitarnos los unos alos otros.
Esta caída en picado de latemperatura, este cambio de clima,forma parte de las experiencias máspenosas, más abrumadoras. Empieza undía en el que algo debería ocurrir. Y noocurre nada. Nadie nos llama, nadie nos
espera; no se nos necesita. Empezamos anotar un gran cansancio, poco a poco laapatía se apodera de nosotros. Nosdecidimos: tengo que descansar, tengoque centrarme, recuperar fuerzas.Sentimos la necesidad de respirar airefresco. También la de hacer algo muytrivial, algo cotidiano: limpiar la casa oarreglar una ventana estropeada. Todoeste afán no es otra cosa sino lasdefensas que ponemos en marcha paraevitar la depresión inminente. Así quehacemos acopio de energía y arreglamosla ventana. Pero a pesar de ello noexperimentamos el bienestar deseado nitampoco sentimos alegría, porque nos
molestan las brasas apagadas quellevamos dentro.
Yo también fui presa de eseambiente. Es el ambiente que se creaentre nosotros cuando permanecemossentados alrededor de un fuego que seestá apagando. Andaba por un Teherándel que iban desapareciendo losvestigios de lo experimentado el díaanterior. Habían desaparecido como porarte de magia; parecía como si nadahubiese sucedido. Unos cuantos cinesquemados, varios bancos destruidos:símbolos ambos de influenciasextranjeras. La revolución presta una
gran atención a los símbolos, destruyemonumentos para levantar en su lugarlos suyos; así, de esta manera un tantometafórica, quiere permanecer. Pero¿qué le ha pasado a la gente? Pues quese ha vuelto a convertir en transeúntescomunes y corrientes insertos en elpaisaje aburrido de la ciudad gris. Losque no se dirigen hacia ninguna parte separan junto a las estufas dispuestas en lacalle para calentarse las manos. Denuevo se muestran cerrados y nadacomunicativos; ya caminan solos, porseparado, entregado cada uno a símismo. Tal vez esperan aún que algoocurra, que, quizás, ocurra algo
extraordinario. No lo sé, no me atreveríaa afirmarlo.
Muy pronto todo aquello queconstituye la parte externa, la partevisible de una revolución, desaparece.El hombre, en cuanto individuo, disponede miles de medios con los que expresarsus sentimientos y sus ideas. Es unariqueza inagotable, todo un mundo enque continuamente descubrimos algo. Encambio, la multitud reduce lapersonalidad individual; en su seno elhombre limita su comportamiento a unaspocas pautas, las más elementales. Lasformas con las que la multitud expresa
sus aspiraciones, aparte de ser muyescasas, siempre se repiten: unamanifestación, una huelga, un mitin, unasbarricadas. Por eso se pueden escribirnovelas sobre una persona pero nuncasobre una multitud. Cuando la multitudse dispersa, todos regresan a sus casas yno vuelven a reunirse, decimos que larevolución ha terminado.
En aquellos días me dediqué avisitar las sedes de los comités. Así sellamaban los órganos del nuevo poder.En habitaciones pequeñas y sucias,hombres con barba crecida se sentabantras sus mesas. Veía sus rostros por
primera vez. Dirigiéndome a estoslugares llevaba apuntados en la memorialos nombres de las personas que durantela dictadura del sha habían actuado en elmarco de la oposición o habíanpermanecido al margen del poder.Precisamente ellos, razonaba según lalógica, deberían gobernar ahora.Pregunté repetidas veces dónde lospodría encontrar. La gente de loscomités no lo sabía. De todas formasallí no estaban. Toda aquellaconfiguración que tanto tiempo durara yen la que el uno ostentaba el poder, elotro estaba en la oposición, el tercerohacía su agosto y el cuarto lo criticaba
todo, todo aquel complicado montajeque había existido a lo largo de tantosaños había sido barrido de la superficiepor la revolución cual castillo denaipes. Para aquellos mocetonesbarbudos que apenas si sabían leer yescribir no tenían ni las más mínimaimportancia todas las personas por lasque les preguntaba. ¿Qué podíaimportarles que unos cuantos años atrásHafez Farman hubiese criticado al sha,por lo que había perdido su trabajo, oque Kulsum Kitaba se hubiese portadocomo un canalla, gracias a lo cual habíaconseguido sus fines de trepador? Todoeso era el pasado; aquel mundo ya no
existía. La revolución había elevado alos puestos del poder a gentecompletamente nueva, anónima hastaapenas ayer, de todos desconocida. Losbarbudos de los comités pasaban díasenteros sentados y discutiendoproblemas. ¿Qué problemas? Seplanteaban qué hacer. Sí, pues un comitédebía hacer algo. Tomaban la palabrapor turno. Cada uno quería expresar susideas, quería hablar en público. Senotaba que el hecho de poder intervenirrevestía para ellos singular importancia,que el momento era de mucho peso. Asítodos podrían decir más tarde a susvecinos: «He tenido una intervención».
La gente podría preguntarse una a otra:«¿Has oído algo sobre suintervención?». Cuando pasaba por lacalle, otros podían pararle para decirrespetuosamente: «¡Has tenido unaintervención muy interesante!». Poco apoco empezó a formarse una jerarquíainformal: ocupaban la cúspide aquellosque en cualquier circunstancia habríanpronunciado buenos discursos; encambio, abajo se congregaban losintrovertidos, la gente con algún defectode pronunciación, un sinfín de los que nohabían conseguido dominar su timidez,y, finalmente, aquellos que considerabanque las discusiones interminables
carecían de sentido. Al día siguientevolvían a discutir como si el día anteriorallí no hubiese ocurrido nada, como situviesen que empezarlo todo de nuevo.
La de Irán era la vigesimoséptimarevolución que veía en el Tercer Mundo.En medio del humo y del estruendocambiaban los soberanos, caían losgobiernos, gente nueva se sentaba en lossillones abandonados. Sin embargohabía una cosa que no variaba, que eraindestructible o incluso —miedo me dadecirlo— eterna: el desamparo. ¡Cuántome recordaban las sedes de los comitésiraníes lo que había visto en Bolivia y
en Mozambique, en Sudán y en Benín!«¿Qué hacer? ¿Tú sabes que hacer?».«¿Yo? No sé. Tal vez tú lo sepas».«¿Yo? Yo me lanzaría por todo. Pero¿cómo?». «¿Cómo lanzarse por todo? Sí,ése es el problema». Todo el mundoestará de acuerdo en que es un problemasobre el que vale la pena discutir. Salassin ventilar llenas de humo.Intervenciones buenas y malas, algunasmuy brillantes. Tras una buenaintervención todo el mundo se muestracontento; al fin y al cabo, ha participadoen algo que ha salido bien de verdad.
Todo empezó a intrigarme de tal
manera que decidí sentarme en la sedede uno de aquellos comités (so pretextode esperar a alguien que estaba ausente)y observar cuál era el proceso paraarreglar algún asunto, por másinsignificante que fuese. Al fin y al cabo,la vida consiste en arreglar asuntos, y elprogreso, en que esto se haga de prisa ydeje a todo el mundo satisfecho. Notardó en entrar una mujer para pedir uncertificado. Precisamente el que debíaatender participaba en una discusión. Lamujer esperó. Aquí la gente tiene unaincreíble capacidad de espera; sabeconvertirse en una piedra y permanecerinmóvil una eternidad. Al final apareció
el hombre y empezaron a hablar. Cuandohablaba la mujer, él hacía preguntas;luego preguntaba ella y él hablaba.Empezó la búsqueda de un trozo depapel. Había diversas hojas sobre lamesa pero ninguna parecía la adecuada.El hombre desapareció: seguramentehabía ido a buscar papel, pero tambiénpodía haber salido para tomar un té en elbar de enfrente (hacía calor). La mujeresperaba en silencio. Volvió el hombrelimpiándose la boca satisfecho(seguramente había tomado su té), perotambién trajo papel. En aquel momentoempezó la parte más dramática: labúsqueda de un lápiz. No lo había en
ninguna parte: ni sobre la mesa, ni en elsuelo, tampoco dentro de ningún cajón.Le presté mi estilográfica. Él sonrió y lamujer lanzó un suspiro de alivio.Entonces se sentó para escribir. Encuanto se puso a hacerlo, se dio cuentade que no sabía con exactitud qué debíacertificar. Empezaron a hablar; elhombre movía la cabeza. Al final eldocumento estuvo listo. Ahora debíafirmarlo algún superior. Pero el superiorno estaba. Estaba discutiendo en otrocomité y no podía ponerse en contactocon él porque el teléfono no contestaba.A esperar. La mujer volvió a convertirseen una piedra, el hombre desapareció y
yo fui a tomarme un té.
Más adelante este hombre aprenderáa escribir certificados y sabrá hacermuchas cosas más. Pero al cabo de unosaños habrá un nuevo golpe, el hombreque ya conocemos se marchará y otrovendrá en su lugar y empezará a buscarpapel y lápiz. La misma u otra mujeresperará convertida en una piedra.Alguien prestará su pluma estilográfica.El superior estará ocupado discutiendo.Todos ellos, como sus antecesores,volverán a moverse en el círculoencantado del desamparo. Y el círculo¿quién lo creó? En Irán fue el sha. El sha
pensaba que la ciudad y la industria eranla llave de la modernidad, pero estaidea resultó errónea. La llave de lamodernidad estaba en el campo. El shase extasiaba ante la visión de centralesnucleares, de cadenas de produccióndirigidas por ordenadores y de la granindustria petroquímica. Pero en un paísatrasado todas estas cosas no son másque un decorado que crea la ilusión demodernidad. En un país así la mayoríade la gente vive en el mísero campo yhuye de él a la ciudad. Esta gente formauna fuerza joven y enérgica, que sabemuy poco (a menudo se trata depersonas sin ninguna cualificación, de
analfabetos) pero que tiene grandesambiciones y está dispuesta a luchar portodo. En la ciudad topan con unentramado de fuerzas obsoleto, ligadode una manera u otra con el poderexistente. Así que primero intentanorientarse en la situación, poco a pocoempiezan a sentirse como en su casa,luego se apostan en los puntosestratégicos y, finalmente, se lanzan alataque. Para la lucha se sirven de laideología que han traído de su pueblo:por lo general es la religión. Y comoconstituyen una fuerza que de verdadquiere ascender y avanzar, a menudoganan. Entonces el poder pasa a sus
manos. Pero ¿qué hacer con él?Empiezan a discutir; entran en el círculoencantado del desamparo. El pueblosigue viviendo como sea, pues vivir,tiene que vivir. Ellos, en cambio, vivencada vez mejor. Durante algún tiempodisfrutan de una plácida existencia. Sussucesores aún recorren las estepas,llevan a pastar sus camellos y vigilansus rebaños de ovejas. Pero al cabo dealgún tiempo madurarán, irán a la ciudady empezarán a luchar. ¿Qué es lo másimportante en todo esto? Pues el que losnuevos aportan más ambición queconocimientos. Como resultado de cadagolpe, el país vuelve en cierto sentido al
punto de partida, comienza de cero, yeso es así porque la generación de losvencedores debe ponerse a aprenderdesde el principio todo aquello que acosta de arduo trabajo había aprendidola generación de los vencidos.¿Significa eso que los vencidos habíansido hábiles y sabios? De ningunamanera. El origen de la generaciónanterior fue idéntico al de la que vino ensu lugar. ¿Cómo se puede, pues, salir delcírculo del desamparo? Únicamente através del desarrollo del campo. A másatrasado el campo, más atrasado todo elpaís aunque en él existan cinco milfábricas. Mientras un hijo instalado en la
ciudad viaje a su aldea natal como sifuese a visitar un país exótico, no serámoderno el pueblo al que pertenece.
En las discusiones que sedesarrollaban en los comités y quegiraban en torno al tema ¿qué hacer en losucesivo? todo el mundo se mostraba deacuerdo en un punto: antes que nada,vengarse. Así que comenzaron lasejecuciones. Parecía que éstas gustabande alguna forma a la gente. Las primerasplanas de los periódicos publicabanfotografías de hombres con los ojosvendados y de muchachos apuntándoles.Estos sucesos se describían con todo
lujo de detalles: lo que dijo elcondenado antes de morir, cómo sehabía comportado, lo que había escritoen su última carta. Estas ejecucionescausaban en Europa gran indignación.Aquí, en cambio, pocos comprendían talreacción. Para los iraníes, el principiode venganza es tan antiguo como antiguoes el mundo. Sus raíces se adentran en elpasado más remoto. Gobernaba un sha,luego le cortaban la cabeza; venía otro ytambién lo decapitaban. ¿De qué otramanera si no podía uno deshacerse delsha? Se sabía muy bien que noabandonaría el poder por voluntadpropia. ¿Dejar con vida a un sha y a su
gente? En seguida se pondrían aorganizar un ejército y a reconquistar lasituación perdida. ¿Meterlos en lacárcel? Sobornarían a los carceleros ysaldrían a la calle; en seguida empezaríala masacre de los que les habíanvencido. En vista de semejantepanorama, el asesinato se convierte enun reflejo condicionado elemental desupervivencia. Vivimos en un mundodonde el derecho se concibe no como uninstrumento de defensa del hombre sinocomo un brazo ejecutor destinado adestruir al enemigo. Sí, suena cruel,pero es algo monstruosa ydespiadadamente inexorable. El
ayatollah Khalkhali nos explicaba —nos, es decir, a un grupo de periodistas— cómo, tras condenar a muerte al exprimer ministro Howeyda de prontohabía empezado a sospechar de la genteque formaba el pelotón de ejecuciónencargado de cumplir la sentencia.Temía que pudiesen soltarlo. Así quemetió a Howeyda en su propioautomóvil. Todo sucedía de noche;estaban sentados dentro del vehículohablando, según nos afirmó, si bien nonos dijo de qué. ¿No tuvo miedo de quese escapara? No, no se le habríaocurrido semejante idea. El tiempotranscurría; Khalkhali se preguntaba a
quién podría confiar la custodia deHoweyda. Buscaba unas manos deconfianza, es decir, unas manos que contoda seguridad ejecutasen la sentencia.Finalmente se acordó de la gente de uncomité de cerca del bazar. Llevó aHoweyda hasta aquel sitio y allí lo dejó.
Intento comprenderlos, pero cadados por tres topo con un terreno oscuroen el que me pierdo. Tienen una ideamuy distinta de lo que es la vida y lamuerte. La vista de la sangre les hacereaccionar de otra manera. La sangrecrea en ellos cierta tensión, una especiede fascinación que les conduce al trance
místico. Veo sus gestos animados,escucho sus gritos. Frente a mi hotel seha detenido el flamante coche nuevo delpropietario del restaurante del al lado.Un hermoso Pontiac de color doradorecién salido del escaparate de unconcesionario. En seguida todo se hapuesto en movimiento; en el patio lasgallinas chillan espantosamente mientraslas degüellan. Con su sangre la genteprimero se ha rociado a sí misma yluego ha manchado la carrocería delcoche. Al cabo de un rato el Pontiac estárojo, chorreante de sangre. Aquello hasido su bautizo. La gente corre hacia loslugares donde hay sangre para empapar
de ella sus manos. No han sabidoexplicarme para qué lo necesitan.
Durante unas cuantas horas a lasemana son capaces de mostrar unadisciplina ejemplar. Ocurre cadaviernes a la hora de la oración común.Por la mañana llega a la gran plaza elprimer musulmán, el más devoto;desenrolla su pequeña alfombra y searrodilla en uno de sus extremos. Tras élviene otro y coloca su alfombra al ladodel primero (aunque toda la plaza sigavacía). Después aparece un nuevo fiel, acontinuación, otro más. Pronto son mil yno tardarán en ser un millón los que
desenrollan sus pequeñas alfombras y searrodillan. Así —de rodillas—permanecen en fila recta, disciplinados,en silencio, con sus rostros vueltos haciala Meca. A eso del mediodía el guía dela oración de los viernes empieza elritual. Todos se levantan, se inclinansiete veces, se yerguen, inclinan elcuerpo hasta la altura de las caderas,caen de rodillas, vuelven a inclinar elcuerpo hasta que sus cabezas tocan elsuelo, se sientan sobre sus pantorrillas,repiten el movimiento de cabeza. Elritmo perfecto y por nada interrumpidode un millón de cuerpos es una imagendifícil de describir y que, además, a mí
personalmente se me antoja un tantoamenazadora. Por suerte, terminados losrezos, las filas en seguida empiezan aromperse, la plaza se llena delacostumbrado bullicio y se crea undesorden agradable, relajado yrelajante.
No pasó mucho tiempo sin queempezasen las disputas en el seno de larevolución. Todo el mundo se habíaopuesto al sha y había queridoeliminarlo, pero cada cual se imaginabael futuro de manera distinta. Una partede la gente creía que en su país seimplantaría una democracia como la que
habían conocido durante su estancia enFrancia o Suiza. Pero precisamenteéstos fueron los primeros en perder en lalucha que se desató al marcharse el sha.Se trataba de personas inteligentes ysabias pero débiles. En seguida seencontraron en una situado paradójica:no se podía imponer la democracia porla fuerza; una mayoría debía declararsea su favor y aquí la mayoría quería loque exigía Jomeini, es decir, unarepública islámica. Tras la retirada delos liberales quedaron los partidarios dela república. Pero tampoco entre ellostardó en desencadenarse la lucha. Enella la línea dura conservadora iba,
poco a poco, tomando ventaja sobre lalínea ilustrada y abierta. Yo conocía agente de uno y otro bando y cada vez quepensaba en aquellos hacia los cuales seinclinaban mis simpatías, me invadía elpesimismo. Bani Sadr era el jefe de losilustrados. Delgado, un poco cargado dehombros, siempre metido en una camisapolo, no paraba de andar de una ladopara otro, de persuadir, de discutir confervor. Tenía miles de ideas, muchas,hablaba demasiado, se perdía eninterminables disquisiciones, escribíalibros valiéndose de un lenguaje difícily poco asequible. En este tipo de países,un intelectual metido a político siempre
se encuentra fuera de lugar. A unintelectual le sobra la imaginación, esuna persona que vive muchasinquietudes, que se da con la cabezacontra muchos muros. ¿De qué sirve unjefe que no sabe bien a qué cartaquedarse? Beheshti (línea dura) nuncaactuaba de esta manera. Reunía a suestado mayor y repartía instrucciones.Todos se lo agradecían porque sabíancómo actuar y qué hacer. Beheshticontaba con el apoyo del aparato chiíta,Bani Sadr, con el de sus amigos ypartidarios. Los intelectuales, losestudiantes y los muyahidines constituíanlas bases de Bani Sadr. Las bases de
Beheshti eran multitudes dispuestas aseguir cualquier señal de los mullahs.Era evidente que Bani Sadr tenía queperder. Pero también a Beheshti lealcanzó la mano del Piadoso yMisericordioso.
En las calles aparecieron comandosde choque. Se trataba de grupos de gentejoven y fuerte que portaban navajas enlos bolsillos. Atacaban a los estudiantes;las ambulancias sacaban del recinto dela universidad a muchachas heridas.Empezaron las manifestaciones; lamultitud agitaba los puños en gestosamenazadores. Pero esta vez ¿contra
quién? Contra el hombre que escribíalibros valiéndose de un lenguaje difícily poco asequible. Millones de personasseguían sin trabajo, los campesinoscontinuaban viviendo en chozasmisérrimas, pero ¿acaso era eso loimportante? La gente de Beheshti estabaocupada en otra cosa: combatir lacontrarrevolución. Sí, por fin sabía quéhacer, qué decir. ¿No tienes nada paracomer? ¿No tienes dónde vivir? Temostraremos al culpable de tusdesgracias. Es el contrarrevolucionario.Destrúyelo y empezarás a vivir como unser humano. Pero ¿quécontrarrevolucionario es ése? ¡Si ayer
mismo juntos luchamos contra el sha!Eso era ayer, pero hoy él es tu enemigo.Al oír estas palabras, la multitud selanza al ataque sin plantearse siquiera sise trata de un enemigo auténtico. Sinembargo, no se la puede culpar, pues esagente de veras quiere vivir mejor y,aunque lo anhela desde hace tantotiempo, no sabe, no alcanza acomprender qué cosas tan misteriosasrigen este mundo para que a pesar detantos alzamientos, de tantos sacrificiosy renuncias, esa vida mejor siga másallá de las montañas.
El pesimismo se había apoderado de
mis amigos. Decían que el cataclismoestaba a punto de llegar. Como siempre,cada vez que se avecinaban tiemposdifíciles, ellos, los intelectuales, perdíanlas fuerzas y la fe. Se movían en la másdensa de las oscuridades; no sabíanhacia dónde dirigirse. Se sentían llenosde temor y de frustración. Ellos, que enun pasado tan reciente no habían dejadode participar en tan siquiera una solamanifestación, ahora empezaban a tenermiedo de la multitud. Mientras hablabacon ellos, yo pensaba en el sha. El sharecorría el mundo; algunas vecesaparecía en los periódicos su rostrocada vez más demacrado. Hasta el final
creyó que volvería a su país. No volvió.Pero dentro quedó mucho de lo quehabía hecho. La marcha del déspota nosignifica para ninguna dictadura sumuerte definitiva. Porque hay unacondición imprescindible para que se déuna dictadura: la ignorancia de lamultitud, y por eso los dictadoressiempre la cuidan mucho, la cultivan.Hacen falta varias generaciones paraque esto cambie, para que brille la luz.Antes de que suceda tal cosa, a menudolos mismos que han depuesto al dictadoractúan, aun sin querer y contra su propiavoluntad, como sus herederos,continuando con su comportamiento y
con su manera de pensar la época queellos mismos han destruido. Lo hacen deun modo tan mecánico y tansubconsciente que si se loreprochásemos estallarían en santaindignación. Ahora bien, ¿se podíaculpar de todo al sha? El sha se habíaencontrado con una tradición, se habíamovido dentro de los límites de unascostumbres existentes a lo largo decientos de años. Es muy difícilsobrepasar límites así, es muy difícilcambiar el pasado.
Cuando quiero levantar mi ánimo ypasar un rato agradable voy a la calleFerdusi, donde el señor Ferdusi tiene un
negocio de alfombras persas. El señorFerdusi, que ya desde niño ha convividocon el arte y la belleza, contempla larealidad que lo rodea como quien mirauna película de pocos vuelos en un cinebarato y sucio.
—Todo es cuestión de buen gusto —me dice—; lo más importante, señor, esque hay que tener buen gusto. El mundosería otro si hubiera más gente con algode buen gusto. Todas las cosashorrorosas —así las llama— como lamentira, la traición, el robo, la denuncia,etc., tienen un denominador común: lagente que las hace no tiene ni pizca debuen gusto.
El señor Ferdusi cree que el pueblolo superará todo y que la belleza esindestructible.
—Recuerde usted —me dicemientras desenrolla una más de susalfombras (que sabe no voy a comprarpero que disfrutaré viéndola)— que loque permitió a los persas seguir siendopersas durante dos mil quinientos años,lo que ha permitido que sigamos siendonosotros mismos a pesar de tantasguerras, invasiones y ocupaciones, no hasido nuestra fuerza material sinoespiritual, nuestra poesía y no la técnica,nuestra religión y no las fábricas. ¿Quéle hemos dado al mundo nosotros? Le
hemos dado la poesía, la miniatura y laalfombra. Ya ve usted, desde un puntode vista productivo, todas ellas soncosas inútiles. Pero justamente pormedio de ellas nos expresamos anosotros mismos. Nosotros hemos dadoal mundo esa inutilidad tan maravillosa,tan irrepetible. Lo que le hemos dado nosirve para facilitarle la vida a nadie sinopara adornársela, si es que, claro está,tiene sentido semejante distingo. Porqueuna alfombra, por ejemplo, es algo vitalpara nosotros. Desenrolla usted sualfombra en un desierto quemado,espantoso, se echa sobre ella y le pareceestar tumbado en el más verde de los
prados. Sí, nuestras alfombras recuerdanprados floridos. Usted ve las flores, veun jardín, un pequeño estanque y unafuente. Unos pavos reales se pasean porentre los arbustos. Y debe saber que unabuena alfombra es una cosa muyduradera, una buena alfombraconservará su color durante siglos. Demodo que, viviendo en un desiertodesnudo y monótono, vive usted como enun jardín que es eterno, que no pierde niel color ni la frescura. Y además, uno sepuede imaginar que este jardín despidearomas, uno puede oír el murmullo de suarroyo y el canto de los pájaros. Yentonces usted se siente bien, se siente
RYSZARD KAPUŚCIŃSKI (Pinsk,Bielorrusia, entonces parte de Polonia,el 4 de marzo de 1932 - Varsovia, 23 deenero de 2007) fue un periodista,historiador, escritor, ensayista y poeta.
Estudió en la Universidad deVarsovia historia, aunque finalmente sededicó al periodismo. Colaboró en
Time, The New York Times, La Jornaday Frankfurter Allgemeine Zeitung.Compaginó desde 1962 suscolaboraciones periodísticas con laactividad literaria y ejerció comoprofesor en varias universidades.
Ya con diecisiete años publicópoemas en la revista Hoy y Mañana, yen el año 1953, ingresó en el PartidoComunista de su país, licenciándose enHistoria en la Universidad de Varsoviatres años después. Comenzó su carreraperiodística en el periódico Bandera dela Juventud, y en 1968, fue nombradocorresponsal de la Agencia de PrensaPolaca en el extranjero, trabajando en
África, Latinoamérica y Asia,compaginando este trabajo con laescritura de libros. Recibió numerososhonores y premios, como el Príncipe deAsturias de Comunicación yHumanidades en el año 2003, ydoctorados Honoris Causa pornumerosas universidades. Fue tambiénmiembro de la Academia Europea de lasCiencias y las Artes.




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































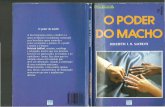
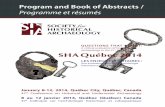







![Literatura e religião: entre o tudo-dizer e o nada-dizer [do poder-ser]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631811184de2f6960b03ea07/literatura-e-religiao-entre-o-tudo-dizer-e-o-nada-dizer-do-poder-ser.jpg)