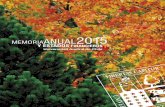El placer de leer - Editores UACH
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of El placer de leer - Editores UACH
2 • El placer de leer
Universidad Autónoma de Chihuahua
M.C. Jesús enrique seáñez sáenz Rector
Dr. saúl arnulfo Martínez CaMpos Secretario General
Mtro. sergio reaza esCárCega Director de Extensión y Difusión Cultural
Dr. aleJanDro Chávez guerrero Director Académico
M.C. Javier Martínez nevárez Director de Investigación y Posgrado
Dr. rosenDo Mario MalDonaDo estraDa Director de Planeación y Desarrollo Institucional
Dr. horaCio JuraDo MeDina Director Administrativo
liC. CresCenCiano Duarte Jáquez Director General del Centro de Investigación y Desarrollo Económico
El placer de leer • 3
El placer de leerMejores lectores, mejores hombres,
mejores sociedades.
Luis Nava MorenoCoordinador
David GándaraNoel Ramírez
Daphne Rebecca VillalobosIlustraciones
Chihuahua, México, 2014
EL HERALDOde Chihuahua
4 • El placer de leer
Edición: Dirección de Extensión y Difusión Cultural
Director: Sergio Reaza EscárcegaJefe editorial: Heriberto Ramírez LujánProducción: Martha Estela Torres Torres, Jesús Chávez MarínIlustración de portada: David Gándara GómezIlustraciones de interiores: David Gándara Gómez, Noel Ramírez y Daphne Rebecca Villalobos
Prohibida la reproducción o transmisión total o parcial del contenido de esta obra por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, en cualquier forma, sin permiso previo por escrito del autor y de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Derechos reservados para esta primera edición, 2014© 2014 Luis Nava Moreno© 2014 Universidad Autónoma de Chihuahua Campus Universitario Antiguo s/núm. Chihuahua, Chih., México, CP 31178 Correo: [email protected] Teléfono: (614) 439 18 53
ISBN 978-607-8223-77-0
______________________________________________________________________________________________________
Nava Moreno, Luis (coordinador); Gándara Gómez, David (ilustrador); Ramírez Ayala, Noel (ilustrador)El placer de leer / México: Universidad Autónoma de Chihuahua, 2014 280 p.; 18.5 x 24.8 cm ISBN 978-607-8223-77-0
1. Lectura y uso de otros medios de información
028______________________________________________________________________________________________________
Primera edición, 2014
El placer de leer • 5
Contenido
Prsentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alas de la imaginación . . . . . . . . . . . . . . .
La lectura en la juventud: una experiencia para toda la vida . . . . . . . . . . . . . . .
El placer de leer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sergio ZamoraAspectos del origen del español . . . . . . .
Álex GrijelmoLos cromosomas del idioma español . . .
Daniel CazésPor un español más simple . . . . . . . . . . .
Libia Brenda Castro R.El inevitable cambio en la lengua . . . . . .
Juan Pedro Velásquez-GazteluDon Quijote era un friki (la invasión de palabras inglesas al castellano) . . . . .
Alfonso ReyesComercio del libro entre los griegos . . .
Rosa ArciniegaLa prohibición de libros en América . . .
Ernesto Meneses MoralesLa cruzada educativa de Vasconcelos . . .
José Ángel LeyvaLas edades del lector . . . . . . . . . . . . . . .
Juan Domingo ArgüellesLos usos de la lectura en México . . . . . .
Beatriz PalaciosEl buen lector se hace, no nace, de Felipe Garrido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Silvina Friera“Transmitir el hábito de la lectura es una tarea sutil”, entrevista con Michéle Petit . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leer desde bebés, un proyecto afectivo, poético y político. Entrevista con Yolanda Reyes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gabriela Damián Miravete¿Por qué los grandes deberían leer libros para niños? . . . . . . . . . . . . . . .
El increíble sueño de Jella Lepman . . . .
Analía MelgarLeer y después jugar, entrevista con Juan Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joaquín LeguinaElogio de la lectura . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mario Vargas LlosaElogio de la lectura y la ficción . . . . . . . .
Alberto ManguelElogio de la lectura . . . . . . . . . . . . . . . . .Borges lector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antonio Muñoz MolinaEl vicio sin castigo . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jaime NubiolaPensar en libertad . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Italo CalvinoPor qué leer los clásicos . . . . . . . . . . . . .
¿Cómo se hace un libro? . . . . . . . . . . . . .
Mónica MansourEditores en busca de lectores . . . . . . . . .
7
8
10
13
16
21
26
29
41
46
51
57
61
63
74
78
83
90
95
99
104
108
113118
123
127
131
137
145
6 • El placer de leer
Álvaro ColomerLectores de editoriales, los primeros críticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
José Luis García MartínEl festín de Alejandría . . . . . . . . . . . . . . .
José Ortega y Gasset¿Qué es un libro? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Misión del bibliotecario (el libro como conflicto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
José María EspinasaEl libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adolfo CastañónEl poder de la conversación (con los libros) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karl PopperLos libros y el milagro de la democracia
Rogelio Carvajal Dávila/Raúl MejíaDe la inutilidad de los libros . . . . . . . . . .
Luis Nava MorenoNadie acabará con los libros . . . . . . . . . . . . .
Umberto EcoDe Internet a Gutenberg . . . . . . . . . . . .
Laura DevetachEl ojo de la aguja . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wislawa Szymborska (discurso Nobel de Literatura 1996) . . . . . . . . . . . . . .
Mo Yan: cuentacuentos (discurso Nobel 2012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yolanda ReyesGanarse la vida con palabras . . . . . . . . .
Antón ChéjovConsejos para escritores . . . . . . . . . . . . .
Stephen VizinczeyEl escritor y su oficio. Los diez mandamientos del escritor . . . . . . . .
George OrwellPor qué escribo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juan RulfoEl desafío de la creación . . . . . . . . . . . . .
Neil PostmanEl juicio de Thamus . . . . . . . . . . . . . . . .“En el mundo ya no quedan niños”, entrevista a Neil Postman . . . . . . . . .
Gabriel García MárquezEl mejor oficio del mundo . . . . . . . . . . .
Gabriel ZaidPeriodismo cultural . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jaime García TerrésApología y recuento de la lectura familiar
Fragmentos de Puros cuentos: historia de lahistorieta en México (1934-1950)La seducción de los inocentes . . . . . . . .La letra con Pepines entra . . . . . . . . . . .
Franz Kafka, Robert Crumb y David ZaneLa metamorfosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148
152
154
159
162
166
171
177
182
186
196
204
209
220
223
225
231
237
241
249
254
259
264
268271
274
El placer de leer • 7
La lectura es una práctica fecunda para la conservación
Presentación
y trasmisión del conocimiento. Es un encuentro de autores, edi-tores y lectores, una herramienta para los maestros y los estudiantes;facilita las tareas de aprendizaje en ambas direcciones. En la educación universitaria se la considera competencia básica, la cual se busca que sea dominada por nuestros estudiantes para facilitarles la comprensión de todas las asignaturas de su formación profesional y luego en la vida profesional.
Cuando examinamos los niveles de la lectura entre los universitarios apreciamos la necesidad de fortalecer este aspecto de su perfil, porque ellos mismos han expresado la necesidad de adquirir técnicas de lectura. Enfocados en esta dirección desde hace cinco años hemos mantenido la publicación de la página semanal de fomento a la lectura “El placer de leer” en El Heraldo de Chihuahua, un esfuerzo compartido con la Organización Editorial Mexicana del cual estamos complacidos. Aprovecho esta ocasión para expresar mi agradecimiento a esta empresa periodística.
Lo que ahora tienes entre manos es una selección de textos publicados los martes de cada semana a partir del 21 de abril del 2009 a la fecha. Todo ello con el propósito de compartir un conjunto de inquietantes, a veces pro-vocadoras reflexiones en torno al proceso de la lectura y sus vínculos, para que al final de su lectura pueda quedarnos clara su importancia y la necesidad de mantener esfuerzos conjuntos para avivar la mirada.
La publicación de El placer de leer, en el marco de la celebración del sexagé-simo aniversario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, es el resultado del trabajo compartido con El Heraldo de Chihuahua y el Colegio de Bachi-lleres de Chihuahua. Lo que se busca es ir más allá de la mera animación, a practicar la lectura en todas sus formas. Que la lectura sea un camino para ensanchar los horizontes de la imaginación. Que sea el placer el motivo que nos mueve a la lectura. Educar el gusto de leer.
M. C. Jesús enrique seáñez sáenz
RectorUniversidad Autónoma de Chihuahua
8 • El placer de leer
E
Alas de la imaginación
n la era de la tecnología digital la lecturaes el vuelo de la imaginación humana. En plenavorágine de la cultura digital, la lectura sigue siendoel principal ejercicio que fortalece el cerebro.
En su libro Homo videns, Giovanni Sartori desarrolla un proceso histórico a partir del universo simbólico que el hom-bre creó para comunicarse a través del mito, el arte, la religión y, por supuesto, la lengua, para concluir que la expresión de animal symbolicum comprende todas las formas de la vida cultural del hombre, en la cual la capacidad se despliega en el lenguaje, en el arte de comunicarse mediante una articulación de sonidos y signos.
Con esa teoría va llegando a la conclusión de que el lengua-je no es sólo un instrumento del comunicar, sino también del pensar, y aquí es donde se derivan escenarios que originan uno de los principales argumentos para potencializar la vitalidad de la lectura: leer es el ejercicio indispensable para mantener, reforzar e impulsar la racionalidad.
Procedemos de una cultura lecto-escritora, resultado del aprendizaje y aplicación de símbolos y códigos que adquirimos para relacionarnos y comunicarnos. En otras palabras, leer es actividad racional. Leer es la actividad que nos permite –a través de la lectura– conectar la vista con el cerebro cuando se posan los ojos sobre símbolos alfabéticos previamente apren-didos, memorizados y con el conocimiento de un significado.
Leer es un proceso complicado pero mecánico, pues el recorrido o rastreo que hace la vista es totalmente diferen-te al que realiza cuando se está ante un televisor. Leer en nuestra cultura es descifrar códigos, conectar la vista con el cerebro, recorrer los ojos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de manera lineal y secuencial, y en esa medida se van desgajando y comprendiendo palabras que componen frases, y éstas conforman ideas. El homo sapiens es hombre de
El placer de leer • 9
ideas, mientras que en la televisión –el mundo de la imagen– la vista también se posa, pero no se conecta con el cerebro porque no se requiere decodificar signos, símbolos, palabras ni conceptos. Sólo se requiere de la vista para ver, así a secas, para captar imágenes.
La lectura en el ser humano es el reclamo elemental y básico de su racionalidad. Somos racionales porque leemos, leemos porque somos racionales.
Para Jaime Nubiola la literatura es la mejor manera de educar la imaginación, por lo cual la lectura será siempre lactancia intelectual, independientemente de que la lectura sea puente entre seres pensantes, personas que comparten códigos y significantes similares. Es puente entre el autor y el lector, entre el que escribe y el que lee.
El esfuerzo y la disponibilidad de El Heraldo surgen a ini-ciativa de Luis Nava y Heriberto Ramírez, que compartieron su preocupación e interés por generar acciones concretas para promover la lectura. El proyecto se consolida con la incor-poración de José Luis García, director general del Colegio de Bachilleres, quien siempre ha demostrado interés por ejercer actividades para mejorar la calidad de los estudiantes en la etapa más fabulosa pero más contradictoria del ser humano: la adolescencia. Este proyecto sale a la luz bajo el interés, complicidad y patrocinio de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Colegio de Bachilleres y El Heraldo de Chihuahua.
Es un proyecto para leer, para disfrutar, gozar del placer de leer.
Javier h. Contreras orozCo
Director GeneralEl Heraldo de Chihuahua
10 • El placer de leer
Entre los conocimientos que adquirimos
La lectura en la juventud:una experiencia para toda la vida
durante la infancia, leer ocupa un sitio especial ennuestra formación. Estos conocimientos elementalesse asimilan y perfeccionan hasta convertirse en hábitos y posteriormente en conductas. Por ejemplo, difícilmente de-jaremos de hacer uso del habla, de la capacidad de caminar, mucho menos de cómo alimentarnos. Pero el aprendizaje de la lectura en muchos casos parece perderse o dejarse de lado en el transcurso de la vida para ser sustituido por actividades que parecen más entretenidas. Pero aunque muchos sostengan que leer no es necesario para tener éxito, no deja de sorprender la importancia que se le confiere en nuestras primeras etapas, ya que aprender a leer familiariza con el lenguaje de los mayores y permite convertirnos en seres comunicantes.
Y si la lectura tiene tal importancia en la niñez, en la juventud se convierte en una experiencia fundamental en la conformación de quienes somos. Nos permite entender que el mundo es más vasto de lo que creemos y está pobla-do de pensamientos e ideas que buscan darle un orden y un sentido; es por ello que el libro se ha convertido en un elemento de raíces profundas en la civilización. El impulso creador del libro como objeto cultural ha encontrado en los jóvenes el terreno ideal para florecer, el hábito de leer se arraiga con más intensidad en dicha etapa, quienes se adentran al universo del libro en esos años seguramente estarán tomando un camino que recorrerán a lo largo de sus vidas y que les proveerá no sólo de herramientas, sino además de algunas de las experiencias más intensas y gratificantes.
El placer de leer • 11
El placer de leer es una invitación a nuestros jóvenes a iniciarse en esta vocación, en tiempos en los que abundan las voces de alarma sobre los bajos índices de lectura en el mundo, o peor aún, de su desaparición (al menos en su forma tradicional). Este extraordinario texto, compilación de divertidas y reveladoras lecturas, es una muestra de que la escritura vive de manera apasionada y busca cobijo en el corazón de aquellos dispuestos a recibir este extraordi-nario regalo.
Para el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua formar parte de este proyecto editorial es una gran aventura, pero también una enorme responsabilidad, que tenemos el privilegio de compartir con El Heraldo de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Chihuahua, a quienes agrade-cemos la oportunidad.
Acercar a nuestros estudiantes a las letras es la forma que nos parece más pertinente para adquirir el conoci-miento. Esta institución, orgullosamente fundadora del Colegio de Bachilleres a nivel nacional, ha recibido todo el respaldo del gobernador César Duarte para poder destacar en aprovechamiento escolar, en deportes, en cultura y en la academia, por eso hoy para nosotros El placer de leer forma parte ya de nuestros proyectos más estimados.
M. C. José luis garCía roDríguez
Director GeneralColegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua
El placer de leer • 13
Presentación
¡Hola! Bienvenidos a este proyecto compar-
Colegio de Bachilleres y El Heraldo de Chihuahua, dedicadoal fomento de la lectura. La lectura es nuestro tema, nuestro asunto, nuestra meta: la lectura entendida en su sentido más amplio, orientada a todo el copioso material que el hombre ha generado desde la tablilla de arcilla a la lectura en Internet.
Vasto es el material textual que la humanidad ha generado, múltiples son las culturas cuya existencia se conserva y podemos conocer, gracias a tablillas, estelas, rollos, códices, papiros, pergaminos, hojas sueltas... y libros. La historia del hombre, cada vez más amplia y compleja, co-menzó a trascender la individualidad, el tiempo y el espacio, en escritos que se fueron multiplicando y organizando hasta generar las primeras bibliotecas. Bibliotecas que fueron orgullo personal, nacional y universal; majestuosos tesoros de la cultura que la era digital ha conjuntado y pone a nuestro alcance en un santiamén.
Quienes tenemos la fortuna de haber sido alfabetizados, tenemos a nuestro alcance verdaderos tesoros de la sabiduría y de la experiencia de la humanidad. Piensen en un tema u objeto del conocimiento de su interés: historia, astronomía, política, economía, humor, biografías, filo-sofía, pintura, cocina, física, zoología, biología, carpintería, gastronomía, novela, poesía, geometría..., todo lo que usted pueda imaginar podemos tener a nuestro alcance y gozarlo, porque leer resulta un placer para nuestras facultades emotivas e intelectuales. La lectura es un camino que puede llevarnos al conocimiento, a la reflexión, a la duda, a la crítica, a la sonrisa, a la compasión, al gozo, etcétera. Y, además, por si fuera poco, leer prácticamente no cuesta.
Por lo tanto, leer con gusto y por gusto, debería ser un resultado de nuestra práctica social y educativa. Sin embargo, el hábito y la práctica sistemática de la lectura, según revelan las encuestas nacionales e in-ternacionales, no tienen un lugar importante en el hogar, en la escuela
El placer de leerMejores lectores, mejores hombres,
mejores sociedades.
tido por la Universidad Autónoma de Chihuahua, elAmar la lectura es trocar horas
de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía.
John KenneDy
14 • El placer de leer
ni en la vida social. Son pocos los que han descubierto el supremo goce que supone abrir un libro y adentrarse en universos infinitos, que harán posible que vivamos más intensamente nuestra breve existencia. Son pocos quienes aprovechan la posibilidad de escu-char las voces intemporales de los que vivieron en tierras remotas y dejaron abiertas sus ventanas para nosotros. Son pocos los que se multiplican en el pensamiento, en el drama, en la emoción de los libros de ayer, de hoy...
La lectura es siempre un acto de amor. Leemos para ser en el texto y con el texto, para descubrir nuestra humanidad, para iluminar nuestra oscuridad, para descubrir nuestra ignorancia, para aprender a vivir en un diálogo perpetuo. En consecuencia, es conveniente que demos su lugar a la lectura, el lugar que merece si queremos ser mejores hombres, vivir en una mejor sociedad y en un mundo mejor.
Sabemos que a nadie se le puede obligar a leer, es la fórmula perfecta para que no se lea. Sabemos que nuestra sociedad no pri-vilegia esta actividad.
Sabemos que para “triunfar en la vida” no es necesario ser lector, ni mucho menos gozar de la lectura. Sabemos que la civilización que hemos creado se mueve a un ritmo vertiginoso (un día somos ricos, al día siguiente somos miserables), el tiempo no es suficiente para ser padres, ni hijos, ni amigos, ni nada porque el tiempo nos devora; mucho menos voy a tener tiempo para leer un libro... ¡por favor!
Todo lo anterior, por supuesto, lo sabemos. Y aún hay más, pero no es cosa de seguir bordando. Pero, precisamente por eso, es importante que recordemos la importancia de leer. Pero, ¡cuidado!, no vayamos a caer en el hoyo negro de la lectura rápida, donde se rompen y establecen marcas de velocidad como si se tratara de olim-piadas de la lectura. No, la lectura, como la vida, como los afectos, como el trabajo, como el amor, como lo que es preciado para que la humanidad subsista, requiere tiempo, pide atención.
Quiero mencionar, para reflexión, un interesante hecho. Hace mucho tiempo estuve en la presentación social de una agrupación de escritores chihuahuenses, y entre las cosas que el recién armado gru-po solicitaba a las autoridades estaba el apoyo económico y un local para impulsar la actividad de los creadores. Al escuchar la petición estuve a punto de cometer la imprudencia de decirle al peticionario que mejor pensaran en la posibilidad de conformar una asociación de lectores, pues indiscutiblemente es lo que más falta hace para sostener a una agrupación de escritores. Lo anterior viene a colación porque el oficio de lector está muy poco cotizado: el que lee tiene tiempo que perder, no tiene capacidad creativa... y ni siquiera le pagan
La lectura de un buen libro es un diálogo incesante
en que el libro habla y el alma
contesta.André Maurois
Tomé un curso de lectura rápida y fui capaz de leerme La guerra y la paz
en veinte minutos. Creo que decía algo de Rusia.
Woody allen
El placer de leer • 15
por ello. Bueno, de un tiempo a la fecha se paga una mínima cantidad por revisar libros para editar, o dictaminar los que se presentan en certámenes.
Hablando de lectores en los niveles superiores, no puedo dejar de citar a Gabriel Zaid:
El problema del libro no está en los millones de pobres que apenas saben leer y escribir, sino en los millones de universitarios que no quieren leer sino escribir. Lo cual implica (porque la lectura hace vicio como fumar) que nunca le han dado el golpe a la lectura: que nunca han llegado a saber lo que es leer... Publicar es parte de los trámites normales en una carrera académica o burocrá-tica. Es como redactar expedientes y formularios debidamente llenados para concursar. Nada tiene que ver con leer y escribir. Leer es difícil, quita tiempo a la carrera y no permite ganar puntos más que en la bibliografía citable. Publicar sirve para hacer méritos. Leer no sirve para nada: es un vicio, una felicidad. [Gabriel Zaid: Los demasiados libros, ed. Océano, México, 1996, pp. 54-58].
Terminamos esta presentación con un fragmento del “Manifiesto por la lectura”, firmado por Santiago Alba Rico:
La necesidad de renovar una y otra vez los llamados a la lectura –de promover, estimular y colorear las letras– revela una doble angustia. Los lectores –primera– sentimos los libros amenazados; los lectores –segunda– nunca encontramos argumentos convincentes a favor de nuestro vicio.
Es verdad que los hombres se han quejado siempre de las inclemencias del tiempo, pero sólo hoy podemos hablar de cambio climático. Es verdad que ya Cicerón se lamentaba de la escasa pasión de la lectura por los jóvenes romanos, pero sólo hoy podemos hablar de un cambio de paradigma. Instrumento de dominio y de liberación, la escritura está en peligro como lugar de construcción y decisión de los destinos humanos.
Algunos datos sumarios así lo expresan. Mientras aumenta el número de títulos y las cifras de ventas, disminuye el de lectores efectivos. Mientras se mantiene el analfabetismo real en los países pobres, aumenta el analfabetismo funcional en los países ricos. Mientras se multiplican los medios tecnológicos de registro y archivo de la humanidad, flaquea y agoniza la memoria individual de los humanos.
Pocos somos capaces de recordar un poema, una canción una cita de me-moria; pocos somos capaces de recordar –como el fuego vivo bajo nuestros pies– los acontecimientos más recientes: la caída del muro de Berlín es para las nuevas generaciones tan antigua, tan inexpresiva, tan irrelevante, como la caída de Roma; incluso la invasión de Iraq es tan remota y está tan desprovista de sentido como la conquista de Granada o las Cruzadas. La historia ha des-aparecido en el instantáneo y sucesivo consumo de imágenes muy intensas, muy solubles... [Santiago Alba Rico, II Jornada de Reflexión sobre la Lectura, Cuenca, 22 de abril del 2008, http://www.rebelion.org/noticia.php].
Que otros se jacten de las páginas que han escrito;
a mí me enorgullecen
las que he leído.
Jorge Luis Borges
16 • El placer de leer
Aspectos delorigen del español
Sergio zaMora
Como dice Menéndez Pidal, “la base del idioma esel latín vulgar, propagado en España desde fines del siglo IIIa. C., que se impuso a las lenguas ibéricas” y al vasco, caso de noser una de ellas. De este substrato ibérico procede una serie de elementos léxicos autónomos conservados hasta nuestros días y que en algunos casos el latín asimiló, como: cervesia > cerveza, braca > braga, camisia > camisa, lancea > lanza.
Otros autores atribuyen a la entonación ibérica la peculiar manera de entonar y emitir el latín tardío en el norte peninsular, que sería el ori-gen de una serie de cambios en las fronteras silábicas y en la evolución
peculiar del sistema consonántico.Otro elemento conformador del léxico en el
español es el griego, puesto que en las costas medi-terráneas hubo una importante colonización griega desde el siglo VII a. C.; como, por otro lado, esta lengua también influyó en el latín, voces helénicas han entrado en el español en diferentes momentos históricos. Por ejemplo, los términos huérfano, es-cuela, cuerda, gobernar, colpar y golpar (verbos anti-guos origen del moderno golpear), púrpura (que en castellano antiguo fue pórpola y polba), proceden de épocas muy antiguas, así como los topónimos Denia, Calpe. A partir del Renacimiento siempre que se ha necesitado producir términos nuevos en español se ha empleado el inventario de las raíces griegas para crear palabras, como, por ejemplo, telemática, de reciente creación, o helicóptero. Entre los siglos III y VI entraron los germanismos y su grueso lo hizo a través del latín por su contacto con los pueblos bárbaros muy romanizados entre los siglos III y V.
DG
El placer de leer • 17
Forman parte de este cuerpo léxico guerra, heraldo, robar, ganar, guiar, guisa (compárese con la raíz germánica de wais y way), guarecer y burgo, que significaba “castillo” y después pasó a ser sinónimo de “ciudad”, tan presente en los topónimos europeos como en las tierras de Castilla, lo que explica Edimburgo, Estrasburgo y Rotemburgo junto a Burgos, Burguillo, Burguete, o burgués y burguesía, términos que en-traron en la lengua tardíamente. Hay además numerosos patronímicos y sus apellidos correspondientes de origen germánico: Ramiro, Ramírez, Rosendo, Gonzalo, Bermudo, Elvira, Alfonso. Poseían una declinación especial para los nombres de varón en -a, -anis o -an, de donde surgen Favila, Froilán, Fernán, e incluso sacristán. Junto a estos elementos lin-güísticos también hay que tener en cuenta al vasco, idioma cuyo origen se desconoce, aunque hay varias teorías al respecto.
Algunos de sus hábitos articulatorios y ciertas particularidades gra-maticales ejercieron poderosa influencia en la conformación del caste-llano por dos motivos: el condado de Castilla se fundó en un territorio de influencia vasca, entre Cantabria y el norte de León; junto a eso, las tierras que los castellanos iban ganando a los árabes se repoblaban con vascos, que, lógicamente, llevaron sus hábitos lingüísticos y, además, ocuparon puestos preeminentes en la corte castellana hasta el siglo XIV. Del substrato vasco proceden dos fenómenos fonéticos que serán característicos del castellano.
La introducción del sufijo -rro, presente en los vocablos carro, cerro, cazurro, guijarro, pizarra, llevaba consigo un fonema extravagante y aje-no al latín y a todas las lenguas románicas, que es, sin embargo, uno de los rasgos definidores del sistema fonético español; se trata del fonema ápico-alveolar vibrante múltiple de la r. La otra herencia del vasco consiste en que ante la imposibilidad de pronunciar una f en posición inicial, las palabras latinas que empezaban por ese fonema lo sustituyeron en épocas tempranas por una aspiración, representada por una h en la escritura, que con el tiempo se perdió: así del latín farina > harina en castellano, pero farina en catalán, italiano y provenzal, fariña en gallego, farinha en portugués, farine en francés y faina en rumano; en vasco es irin. La lengua árabe fue decisiva en la configuración de las lenguas de España, y el es-pañol es una de ellas, pues en la península se asienta durante ocho siglos la dominación de este pueblo. Durante tan larga estancia hubo muchos momentos de convivencia y entendimiento. Los cristianos comprendie-ron muy pronto que los conquistadores no sólo eran superiores desde el punto de vista militar, sino también en cultura y refinamiento. De su organización social y política se aceptaron la función y la denominación de atalayas, alcaldes, robdas o rondas, alguaciles, almonedas, almacenes.
18 • El placer de leer
Aprendieron a contar y medir con ceros, quilates, quintales, fa-negas y arrobas; aprendieron de sus alfayates (hoy sastres), alfareros, albañiles que construían zaguanes, alcantarillas o azoteas y cultivaron albaricoques, acelgas o algarrobas que cuidaban y regaban por medio de acequias, aljibes, albuferas, norias y azadones. Influyeron en la pro-nunciación de la s inicial latina en j, como en jabón, del latín saponem. Añadieron el sufijo -í en la formación de los adjetivos y nombres como jabalí, marroquí, magrebí, alfonsí o carmesí. Se arabizaron numerosos topónimos, como por ejemplo Zaragoza, de Caesara(u)gusta, o Baza, de Basti. No podría entenderse correctamente la evolución de la lengua y la cultura de la península sin conceder al árabe y su influencia el lugar que le corresponde.
¿Castellano o español?Esta lengua también se llama castellano, por ser el nombre de la co-munidad lingüística que habló esta modalidad románica en tiempos medievales: Castilla. Existe alguna polémica en torno a la denomina-ción del idioma; el término español es relativamente reciente y no es admitido por los muchos hablantes bilingües del Estado Español, pues entienden que español incluye los términos valenciano, gallego, catalán y vasco, idiomas a su vez de consideración oficial dentro del territorio de sus comunidades autónomas respectivas; son esos hablantes bilingües quienes proponen volver a la denominación más antigua que tuvo la lengua, castellano entendido como “lengua de Castilla”.
En los países hispanoamericanos se ha conservado esta denomi-nación y no plantean dificultad especial a la hora de entender como sinónimos los términos castellano y español. En los primeros docu-mentos tras la fundación de la Real Academia Española, sus miembros emplearon por acuerdo la denominación de “lengua española”. Quien mejor ha estudiado esta espinosa cuestión ha sido Amado Alonso en un libro titulado Castellano, español, idioma nacional. Historia espiritual de tres nombres (1943). Volver a llamar a este idioma “castellano” representa una vuelta a los orígenes y quién sabe si no sería dar satisfacción a los autores iberoamericanos que tanto esfuerzo y estudio le dedica-ron, como Andrés Bello, J. Cuervo o la argentina Mabel Manacorda de Rossetti. Renunciar al término español plantearía la dificultad de reconocer el carácter oficial de una lengua que tan abierta ha sido para acoger en su seno influencias y tolerancias que han contribuido a su condición. Por otro lado, tanto derecho tienen los españoles a nombrar “castellano” a su lengua como los argentinos, venezolanos, mexicanos, o panameños de calificarla como “argentina”, “venezola-na”, “mexicana” o “panameña”, por citar algunos ejemplos. Lo cual
El placer de leer • 19
podría significar el primer paso para la fragmentación de un idioma, que por número de hablantes ocupa el tercer lugar entre las lenguas del mundo. En España se hablan además el catalán y el gallego, idiomas de tronco románico, y el vasco, de origen controvertido.
El español ayer y hoyEn la formación del español cabe distinguir tres grandes periodos: el medieval, también denominado “del castellano antiguo”, fechado entre los siglos X al XV; el español moderno, que evolucionó desde el siglo XVI a finales del XVII, y el contemporáneo, desde la fundación de la Real Academia Española hasta nuestros días.
El castellano medievalEl nombre de la lengua procede de la tierra de castillos que la confi-guró, Castilla, y antes del siglo X no puede hablarse de ella. Por en-tonces existían cuatro grandes dominios lingüísticos en la Península que pueden fijarse por el comportamiento de la vocal breve y tónica latina o en sílaba interior de palabra, como la o de portam que diptongó en ué en el castellano, puerta, y vaciló entre ue, uo y ua en el leonés y aragonés (puorta) y mozárabe (puarta). En términos generales, se mantuvo la o del latín (porta) en la lengua del extremo occidental, el galaico-portugués –del que surgirían el gallego y el portugués–, y en el catalán del extremo oriental, que ejercería su influencia posterior por las tierras mediterráneas, fruto de la expansión política.
El castellano fue tan innovador en la evolución del latín como lo fueron los habitantes de Castilla en lo político. A esta época pertenecen las Glosas Silenses y las Emilianenses, del siglo X, que son anotaciones en romance a los textos en latín: contienen palabras y construcciones que no se entendían ya. Las primeras se escribieron en el monasterio benedictino de Silos, donde para aclarar el texto de un penitencial puede leerse “quod: por ke”, “ignorante: non sapiendo”; las Glosas Emilianenses se escriben en el monasterio de San Millán de la Cogolla o de Suso.
En el sur, bajo dominio árabe, hablaban mozárabe las comunidades hispanas que vivían en este territorio y conservaron su lengua heredada de épocas anteriores. La mantuvieron sin grandes alteraciones, bien por afirmación cultural que marcara la diferencia con las comunidades judía y árabe, bien por falta de contacto con las evoluciones que se estaban desarrollando en los territorios cristianos. En esta lengua se escriben algunos de los primeros poemas líricos romances: las jarchas, composiciones escritas en alfabeto árabe o hebreo, pero que transcritas corresponden a una lengua arábigo-andaluza.
20 • El placer de leer
De los cambios fonéticos que produjeron en esta época en el castellano, el más original consistió en convertir la f inicial del latín en una aspiración en la lengua hablada, aunque conservada en la escritura. El primer paso para convertir el castellano en la lengua oficial del reino de Castilla y León lo dio en el siglo XIII Alfonso X, que mandó componer en romance, y no en latín, las grandes obras históricas, astronómicas y legales.
El castellano medieval desarrolló una serie de fonemas que hoy han desaparecido. Distinguía entre una s sonora intervocálica, que en la escritura se representaba por s, como en casa, y una s sorda, que podía estar en posición inicial de palabra como silla, o en posición interna en el grupo ns, como en pensar o en posición intervocálica que se escribía ss como en viniesse.
Las letras ç y z equivalían a los sonidos africados (equivalente a ts, si era sordo, y a ds, si era sonoro), como en plaça y facer. La letra x respondía a un sonido palatal fricativo sordo, como la actual ch del francés o la s final del portugués y también existía correspondiente sonoro, que se escribía mediante j o g ante e, i: así dixo, coger, o hijo. Distinguía entre una bilabial oclusiva sonora b, que procedía de la p intervocálica del latín o b de la inicial sonora del latín (y que es la que hoy se conserva), y la fricativa sonora, que procedía de la v del latín, cuyo sonido se mantiene hoy en Levante y algunos países americanos.
Desde el punto de vista gramatical ya habían desaparecido las declinaciones del latín y eran las preposiciones las que señalaban la función de las palabras en la oración. El verbo haber todavía tenía el significado posesivo tener, como en “había dos fijos” y se empleaba para tener y para formar las perífrasis verbales de obligación que originarían a partir del siglo XIV los tiempos compuestos; por eso, entre la forma del verbo haber y el infi-nitivo siguiente era posible interponer otro material léxico, hoy impensable, como en “Enrique vuestro hermano había vos de matar por las sus manos”.
Los adjetivos posesivos iban precedidos de artículo, como aún hoy ocurre en portugués; así, se decía “los sus ojos alza”. El español del siglo XII ya era la lengua de los documentos notariales y de la Biblia que mandó traducir Alfonso X; uno de los manus-critos del siglo XIII se conserva en la biblioteca de El Escorial. Gracias al Camino de Santiago entraron en la lengua los primeros galicismos, escasos en número, y que se propagaron por la acción de los trovadores, de la poesía cortesana y la provenzal.
http://www.elcastellano.org/origen.html.
El placer de leer • 21
D
Los cromosomasdel idioma español
Álex griJelMo
ebía dirigirme al aeropuerto de Bogotá, endiciembre de 1997, y una empleada colombiana del Ho-tel de la Ville, coqueto y francés, en el norte de la ciudad,me advirtió: “No vaya usted por esa avenida, porque a estas horas se encontrará un trancón”.
Jamás habría empleado yo la palabra “trancón”. Habría hablado de “embotellamiento” o “atasco”. Pero entendí perfectamente un vocablo que oía por vez primera en mi vida. ¿Por qué? Porque sabía reconocer sus cromosomas, asociarlo en un instante con “atrancar” y con “tranco”, y con “tranquera”. Los hablantes co-lombianos han llegado, pues, a crear en español un concepto no heredado –quienes llegaron tras Colón jamás pudieron referirse a un atasco de naos en hora punta–, y que no figura en la última edición del Diccionario de la Real Academia Española, pero han inventado legítimamente una palabra que responde al genio de nuestro idioma, una voz con familia conocida cuya genética podemos identificar. En otros países de habla hispana se buscó también la palabra adecuada para designar una acumulación de vehículos que suman tal cantidad que no pueden pasar por un punto estrecho, y se acudió a los conceptos del atasco en una tubería o al cuello de botella que canaliza el líquido a borbotones hacia el exterior del recipiente. En Colombia los hablantes pen-saron también en algo que impide el paso, y se tropezaron con el tranco de la puerta.
Estos cromosomas de las palabras –tan vinculados a la genética del idioma– constituyen la base que nos permite asegurar que 400 millones de personas hablamos la misma lengua.
En Zacatecas (México), precisamente durante el congreso sobre el idioma español, necesité comprar lo que en España se llaman cuchillas de afeitar, concepto que, tomando la parte por el todo (sinécdoque), incluye no solo la hoja sino también el
NR
22 • El placer de leer
manguito de plástico en el que ésta se inserta para mayor comodidad del usuario. En fin, necesitaba cuchillas. La dependienta me entendió muy bien, a pesar de que ella tampoco habría empleado nunca la ex-presión que yo acababa de usar. “Ah, ya sé”, me respondió. “Usted lo que quiere es un rastrillo”.
En efecto, la cuchilla de afeitar, o de depilar, se acompaña por una especie de rastrillo que pasa por la superficie de la cara, o de las piernas, para arrancar el vello y respetar la piel, como el rastrillo del labrador quita las piedras sin llevarse la tierra.
Tratándose de la palabra “altoparlante”, un español acudiría siempre al vocablo “altavoz” (un español que no fuera periodista, porque en ese caso lo normal sería que emplease bafle). Sin embargo, “altoparlante” y “altavoz” pueden entrar en el vocabulario de diálogo entre dos usuarios de español procedentes de México y España, porque se entenderán bien con ellas: conocen sus cromosomas. Igual que cualquier hispa-nohablante comprendería al mexicano que pidiese “agua de la llave” donde tal vez él piensa “agua del grifo”, que le invita a “platicar” un rato, o que le recomienda cocer pescado “a fuego manso”, o al peruano que se refiere a “la municipalidad” en vez de al “ayuntamiento”, o a la colombiana que describe a un novio como “muy avorazado”. Porque todas esas expresiones tienen cromosomas relacionados con la llave que abre y cierra, con la plática del cura, con el calor inocuo frente al fuego violento, con el concepto de municipio y con el adjetivo que se obtiene al exprimir la palabra voracidad.
En los últimos años han llegado al diario donde trabajo numerosos periodistas latinoamericanos, que cumplen en la Redacción sus prácticas o sus becas, generalmente tras unos meses de estudios en la Escuela de Periodismo Universidad Autónoma-El País. A veces utilizan en sus reportajes –que se publican con normalidad en el diario, puesto que durante su estadía ejercen como redactores– palabras que, pertene-ciendo al idioma español, tienen mayor presencia en sus países que en España, donde el uso las sustituye por otras igualmente válidas. Por ejemplo, ellos emplean muy a menudo “inclusive” en el lugar de “in-cluso”. Algunos editores les han corregido, sobre todo años atrás. Yo creo que no habría que hacerlo, y ésa parece ser la tendencia actual. Por ejemplo, el 5 de agosto de 1988 se publica en la sección de Deportes una información de Hernán Iglesias, argentino que cursaba el posgrado en la Escuela de Periodismo de El País. Y explica su texto: “La comi-sión se expidió ayer también sobre los casos del Betis y el Valencia”. En efecto, “se expidió” sonará raro a muchos hispanohablantes, pero el Diccionario registra tal expresión como propia de Chile y Uruguay (vemos que también en Argentina, como no podía ser de otra manera
El placer de leer • 23
si tenemos en cuenta la situación geográfica de los tres países), y la define así en la entrada “expedir”: “Pronominal [por tanto, expedirse, es decir, como el periodista argentino emplea el verbo]. Manejarse, desenvolverse en asuntos o actividades”, y pese a ser una expresión propia de determinados países, los cientos de miles de lectores de El País de Madrid habrán comprendido perfectamente su significado, que habrán asociado sin duda con “despachar”.
Hablar un mismo idioma no equivale a utilizar las mismas palabras para todo. A los españoles nos suenan hermosísimas muchas expre-siones de América Latina porque se hunden en lo más profundo de nosotros mismos y se nos muestran como soluciones lógicas, pero diferentes, para nuestras propias ideas, y definen además con exactitud nuestras propias ideas, aunque de un modo distinto. Supongo que lo mismo le ocurre a un latinoamericano al escuchar a un español o a cualquier otro hispanohablante de un país distinto al suyo. Eso es la unidad del idioma, el genio profundo que da vigor a todo el sistema lingüístico, la sima que podemos compartir 21 países y que arroja hacia la superficie criaturas identificables porque proceden de la misma cul-tura. Que no es ya la cultura que impusieron los españoles a partir de 1492, sino la que todos los pueblos hispanohablantes han ido creando conjuntamente durante estos siglos.
La unidad del idioma no se altera en absoluto por el hecho de que un español bucee en la “piscina” mientras un mexicano nada en la “alberca” y un argentino se baña en la “pileta”, estando todos ellos en el mismo lugar. Las tres –precisas, hermosas– parten de lo más profundo de nuestro ser intelectual colectivo. Podemos ver el ADN de “piscina” en “piscis” y en “piscifactoría”, y hasta saber que la pa-labra procede de aquellos estanques de los jardines que se adornaban con peces, y relacionar su significado con un lugar donde se almacena agua y donde, como peces en el agua, podemos aumentar la velocidad mediante unas aletas como las del pez, y también nadar al estilo rana. Y la “alberca” mexicana (del árabe al birka, estanque) nos llevará por la genética y la historia a terrenos de regadío rurales donde se hacía preciso almacenar el agua para luego esparcirla, y donde los mozos del campo se remojaban para ahuyentar la sofoquina. Y a la “pileta” podemos asociarla con “pila” y con “pilón” (“¡al pilón, al pilón!”, se grita en los pueblos de Castilla cuando el grupo verbenero se quiere bajar del escenario demasiado pronto), y también la expresión española es como las dos anteriores.
Los jóvenes mexicanos harán un clavado en el agua donde los bar-celoneses se tirarían de cabeza o los limeños, entre otros, disfrutarían de una zambullida, y el estilo empleado al hacerlo le parecería lindo a
24 • El placer de leer
un chiapaneco y bonito a un sevillano, y ambos se entenderían también, por más que el sevillano nunca dijese “lindo” ni el chiapaneco “bonito”, igual que el español pronunciaría “paliza” donde el americano “golpiza” y los dos entenderán la expresión del otro sin haberla pronunciado jamás. Y ambos sabrán de lo que hablan cuando el mexicano cite “la computadora” y el europeo “el ordenador”, influido aquel por el inglés (pero con familia en el español: computar, cómputo...) y éste por el francés (pero con los genes de las romances: orden, ordenar, el que ordena: ordenador).
El cada vez más intenso intercambio cultural entre los dos lados hispanos del Atlántico va reproduciendo un fenómeno curioso: las palabras específicas –esas soluciones distintas a cada lado, halladas en las esencias del idioma– circulan ahora cada vez más desde Latinoamérica hacia España, asumidas rápidamente por quienes las reconocen como propias aun inventadas a miles de kilómetros de distancia. Los españoles, por ejemplo, hablan ya del “ninguneo” que sufre alguien, una expresión y un verbo (ningunear) inexistentes en la península hace apenas diez años, y “grabadora” está sustituyendo a “casete” con la fuerza del oleaje que la impulsó desde América, y el “culebrón” ha reemplazado a la “telenovela” en las pantallas y en el vocabulario de la gente, y con la gente empieza a abrirse paso la palabra “engentarse”, que podemos definir como “saturación de presencia humana”, “estar ahíto de gente”, por ejemplo, en un bar de moda en el cual se hace imposible llegar a la barra para pedir una copa, o en una fiesta a la que han acudido más invitados de los que se esperaba; situaciones ambas que le engentan a uno y le incitan a marcharse, o al menos a desearlo.
El intercambio de palabras, sin embargo, no data de los tiempos actuales. De ello puede dar buena imagen la historia de la voz “tiza”, que designa esa arcilla terrosa blanca que se utiliza para escribir en los encerados; un elemento, por cierto, que va desapareciendo de los colegios, sustituida por los rotuladores de alcohol y las pizarras (que ya no lo son) de plástico blanco, pero que permanecerá aún muchos años entre los jugadores de billar, quienes usan un compuesto de greda y yeso para afinar la suela de los tacos y al que llaman igualmente “tiza”. Pues bien, la palabra “tiza” procede del náhuatl, del vocablo tizatl que decían los indígenas, y de allí se llevaron la palabra los españoles. Sin embargo, los mexicanos llaman a la tiza “gis”, palabra de raíz griega (del griego gipsum, yeso) llevada a México precisamente... por los españoles.
El placer de leer • 25
El lenguaje del futbol en España ha dado paso a numerosos argentinismos, y así los locutores hablan de “botar un saque de es-quina”, en una acepción del verbo “botar” (lanzar, arrojar) que rara vez se usa para otros lanzamientos en la Península y las islas. Pocos españoles saben que la palabra “hincha”, que todos ellos conocen como descriptiva del apasionado seguidor de un equipo, nació en Uruguay, y que arranca del hecho de que el forofo (aficionado) que más animaba al Nacional de Montevideo de principios de siglo era Reyes, el que hinchaba los balones; el “hincha”.
La palabra “auspiciar” –apoyar, proteger–, que el lingüista Rafael Lapesa recogía en 1966 como propia del español de América y des-conocida en España, circula ya con su documento de identidad por toda la Península, y cualquier español habla ya de algo “novedoso”, una voz que entró en el Diccionario en los años veinte, a propuesta de Ramón Menéndez Pidal, con marchamo (marca, estilo) de ameri-canismo. Y con letras de canciones –Chabuca Granda, Les Luthiers, Los Chalchaleros, Los Cuatro Cuartos, Cholo Aguirre y sus ríos, Víctor Jara, Quilapayún, Facundo Cabral, Alberto Cortez, Cafrune, Larralde, Chavela Vargas– o con las frases de la literatura, llegaron también términos como “quebrada” (arroyo en Argentina, lo que un chileno llamaría “acequia”) o “pollera” (falda) o “vereda” (acera en Argentina) o “capitalino” (de la capital). En ellas vemos con precisión su significado: ¿No es hermoso pensar en los quiebros que da el agua del riachuelo, o en los pollitos que alguna mujer reunió en su falda, o en la vereda en la que un día se plantó el cemento de la acera? Y las entendemos, y por eso podemos pensarlas.
¿Y cómo no comprender lo que se intenta decir cuando alguien anima a otro: “hombre, no te me achicopales”? Y los hispanoha-blantes europeos reconoceremos que achicopalarse refleja mucho más que acobardarse o retraerse, que no se trata de un vocablo equivalente sino de otra manera de emplear el español, en este caso con sus influencias indígenas, para llegar a un resultado singular, cuyos cromosomas podemos relacionar con “achicarse” o hacerse pequeño ante una adversidad. Más fácil aún resultará entender a la mexicana que nos presente a su novio con buen humor, resolvien-do de un plumazo las dudas del lado europeo del Atlántico entre “mi compañero”, “mi amigo”, “mi prometido”, “mi chico”, que las distintas formas de convivencia han acabado por superar y que derivan en que la gente que aún no ha llegado a cierta edad se enrede en dudas al referirse a su pareja. Pero la mexicana dirá: “...Y aquí le presento a mi pioresnada”. Y la comprenderemos perfectamente.
http://www.elcastellano.org/artic/grijel07.htm.
álex griJelMo
(Burgos, 1956) Periodista y divulgador del lenguaje. Ha trabajado en la agencia Europa Press, en el diario El País (de cuyo libro de estilo fue responsable) y desempeñó diversos cargos directivos en el Grupo Prisa. En el 2004 fue nombrado presidente de la agencia EFE. Ha publicado El estilo del periodista, Defensa apasionada del idioma español, La seduc-ción de las palabras, La punta de la lengua, El genio del idioma y La gramática descomplicada.
26 • El placer de leer
E
Por un españolmás simple
Daniel Cazés
n vista de la evolución del uso de la lenguacastellana en los últimos años, debido a las aportacio-nes realizadas por los jóvenes, la Real Academia de la Len-gua está dando a conocer la reforma que ideó desde 2004 de la ortografía, uno de cuyos objetivos consiste en unificarla como lengua universal de los hispanohablantes.
Será una enmienda paulatina, que entrará en vigor poco a poco, para evitar confusiones.
La reforma, que como se verá ya ha comenzado a aplicarse, hará más simple el castellano, pondrá fin a los problemas de di-ferentes países y hará que nos entendamos de manera universal quienes hablamos esta noble lengua.
La reforma se introducirá por etapas que se darán a conocer poco a poco. Las siguientes son sólo las más importantes y no están enumeradas siguiendo ningún orden:
Supresión de las diferencias entre c, q y k. Komo despegue del plan, todo sonido parecido al de la k será asumido por esta letra. En adelante pues, se eskribirá: kasa, keso, Kijote...
Se simplifikará el sonido de la c y z para igualar a España con Hispanoamérica, en donde se konvierten ambas letras en un úniko fonema “s”, kon lo kual sobrarán la c y la z: “El sapato de Sesilia es asul”.
Desapareserá la doble c y será reemplasada por la x: “Tuve un axidente en la Avenida Oxidental”.
Grasias a esta modifikasión, los españoles no tendrán des-ventajas ortográfikas frente a otros pueblos, por su particular pronunsiasión de siertas letras.
Asimismo, se fundirá la b kon la v, ya ke no existe diferensia alguna entre el sonido de la b y la v. Así, desapareserá la v. Y be-remos kómo bastará kon la b para ke bibamos felises y kontentos.
Los recientes cam-bios ortográficos propuestos por la
Real Academia Espa-ñola sirven a Daniel Cazés –investigador universitario y autor de libros como Me-moria universitaria,
Las obras feministas de François de la Barre y Crónica 1968, entre
otros– como pretex-to para escribir una desopilante sátira sobre el futuro de
nuestra lengua.
El placer de leer • 27
Pasará lo mismo kon la elle (que ya no es letra independiente) y la y. Todo se eskribirá kon y: “Yébeme de paseo a Sebiya, señor Biyar”. Esta integrasión probokará agradesimiento general de kienes hablan kasteyano, desde Balensia hasta Bolibia.
La hache, kuya presensia es fantasma, kedará suprimida por kompleto cuando no represente ningún sonido. Así, ablaremos de abas o alkool. No tendremos ke pensar kómo se eskribe sanaoria y se akabarán esas komplikadas y umiyantes distinsiones entre “echo” y “hecho”. Ya no abrá ke desperdisiar más oras de estudio en semejante kuestión ke nos tenía artos.
Para mayor konsistensia, todo sonido de erre se escribirá kon doble r: “Rroberto me rregaló una rradio”.
Para ebitar otros problemas ortográfikos, se fusionan la g y la j, para ke así, jitano se eskriba komo jirafa y jeranio komo jefe. Aora todo ba kon jota: “El jeneral jestionó la jerensia”.
No ay duda de ke esta sensiya modifikasión ará ke ablemos y eskribamos todos kon más rregularidad y más rrápido rritmo.
Orrible kalamidad del kasteyano, en jeneral, son las tildes o asentos. Esta sankadiya kotidiana jenerará una axión decisiva en la rreforma; aremos komo el inglés, ke a triunfado universalmente sin tildes. Kedaran kanseladas, komo komenso a aserse con algunos asentos grafikos ase poko tiempo; desde ahora y en adelante abran de ser el sentido komun y la intelijensia kayejera los ke digan a ke se rrefiere kada bokablo. Berbigrasia: “¡Komo komo komo, komo komo komo!”
Las konsonantes st, ps o pt juntas kedaran komo simples t o s, kon el fin de aprosimarse lo masimo posible a la pronunsiasion iberoamerikana y a la jeneralisada en Europa.
Kon el kambio anterior diremos ke etas propuetas okasionales etan detinadas a mejorar ete etado ortografico konfuso.
Tambien seran proibidas siertas konsonantes finales ke inkomo-dan y poko ayudan a la siudadania.
Asi, se dira: “¿Ke ora e en tu relo?”, “As un ueko en la pare” y “La mita de los aorros son de agusti”.
Entre eyas, se suprimiran las eses de los plurales, de manera ke diremos “la mujere” y “lo ombre”.
Despues yegara la eliminasio de la d del participio pasao y la kan-selasio de lo artikulo. El uso a impueto ke casi no se diga ya “bailado” sino “bailao”, no “erbido” sino “erbio” y no “benido” sino “benio”.
Kabibajo asetaremo eta kotumbre bulgar, ya ke el pueblo yano manda, al fin y al kabo. Tambie kedara, entonse, suprimia esa de interbokalika ke poca jente pronunsia.
28 • El placer de leer
Adema y konsiderando ke el latin no tenia artikulo y nosotro no debemo seguir perdiendo tradiciones ke nuetro padre latin rrechasaba, kateyano karesera de artikulo.
Sera poko enrredao en prinsipio y ablaremo komo fu-bolita yugolabo, pero depue todo etranjero beran ke tarea de aprender nuebo idioma resultan ma fasile.
Profesore terminaran benerando akademiko ke an desi-dio aser rreforma klabe para ke sere umano ke bibimo en nasione ispanoablante gosemo berdaderamente del idioma de Serbante y Kebedo.
Eso si: nunka asetaremo ke potensia etranjera token cabello de letra eñe. Eñe rrepresenta balore ma elebado de tradision hispánica y primero kaeremo mueto ante ke asetar bejasione a simbolo ke a sio korason bibifikante de istoria castisa epañola y unibersa.
Y en Mexiko tampoko eliminaremo eki que pronusiamo komo jota: Do Afonso Reye ya demotro que yebamo iskrita en frente. Nadie podra akaba kon patriotimo ke orrguyo-samete enarrbolamo, adema de kon eñe konkistadora, con eki liberadora.
¡Ke biba Mexiko, kabrone!
En Revista de la Universidad de México, n. 84, Universidad Autónoma de México, febrero 2011.
Daniel Cazés MenaChe
(México, D. F., 1939) Hizo estudios en Jerusalén (1958-59), Grenoble (1963) y Montevideo (1965-66). Lingüista por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (1963), maestro en antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con estudios de doctorado en la UNAM (1967-69); doctor en lingüística por la Sorbona (1973). Ha trabajado en investigación y docencia para la UNAM (Centro de Cálculo Electrónico, Coordinación de Humanidades, Facultades de Filosofía y Letras, de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales, Instituto de Investigaciones Antropo-lógicas y Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades), el Instituto y la Escuela Nacionales de Antropología e Historia, la Universidad Iberoame-ricana, el Centro de Investigacio-nes para la Integración Social de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, entre muchas otras instituciones de educación superior tanto nacionales como extranjeras.
DG
El placer de leer • 29
H
El inevitablecambio en la lenguaEntrevista con Marcela Flores Cervantes (Fragmento)
Libia Brenda Castro r.*
ace veinte años yo iba con mi familia al campo-santo, si me tardaba mucho en salir de mi recámara mi abue-la me decía: “No te hagas guaje, apúrate para que nos ayudes conlas cubetas”. Cuando llegábamos cerca de la entrada me mandaban por flores y, si no me sobraba cambio, la bisabuela desconfiaba de la honra-dez de mis sumas: “¿Cómo diez?, a mí se me hace que me quieres ver la oreja”. Hace apenas diez años tres expresiones tan cotidianas para mí como “camposanto” (panteón), “hacerse guaje” (equivalente, más o menos, a hacerse tonto) y “ver la oreja” (querer engañar o aprovecharse de alguien) desaparecieron totalmente de mi habla cotidiana, dejé de usarlas y ahora sólo las recuerdo vinculadas con mis dos abuelas.
En cambio, en la última década, he ganado vocablos que nunca ima-giné que usaría: chateo un día sí y otro también, a veces escaneo alguna foto de mi abuela, porque nunca llegamos a tomarle fotografías con cámara digital y, por mi trabajo, manejo diariamente archivos zipeados, para que sea mas fácil mandarlos por mail. ¿Cuántos otros cambios en mi forma de hablar experimentaré en los años venideros? ¿Es bueno o es malo que se den estos cambios? ¿Será que perdemos vocabulario?
Muchos padres se quejan de que no entienden la manera de hablar de sus hijos, pero acaban aprendiendo las palabras de uso común de los jóvenes, para hacerse sus cómplices y comunicarse con ellos. Internet, por ejemplo, aportó, como medio de comunicación, una serie de pala-bras que se adaptaron fácilmente a nuestro vocabulario cotidiano, sin embargo, muchos de los términos que hoy usamos quizá terminen por desaparecer dentro de algunos años, tal vez nos toque ver esa desapa-rición o tal vez no.
En esta charla, la doctora Marcela Flores Cervantes, investigadora del Centro de Lingüística Hispánica “Juan M. Lope Blanch”, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, nos explica cómo funcionan
“Muchos padres se
quejan de que no entienden la manera de hablar de sus
hijos...”
30 • El placer de leer
estos cambios y por qué, en el caso de nosotros como hablantes, es im-portante conocer las reglas de la comunicación escrita, aunque nuestro uso de las palabras no se apegue a las normas.
Revista Digital Universitaria.– En el habla cotidiana hay cambios cons-tantes, sin embargo, parece que últimamente los cambios se han multi-plicado, especialmente en ciertas áreas vinculadas con la tecnología, ¿a qué crees que se debe esto?
Marcela Flores.– Creo que eso tiene que ver directamente con los cambios tecnológicos, ha habido una revolución en ese ámbito, entonces se da la emergencia de nuevas áreas de conocimiento que requieren de nueva terminología. Lo que sucede normalmente en estos casos es que la cultura que ha creado el desarrollo impone también su terminología, y así pasa a los demás países; es el caso, por ejemplo, de la computación: los Estados Unidos, al ser líderes mundiales de los avances cibernéticos, están exportando esa tecnología junto con todos los vocablos que ésta implica. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, trabajando con una computadora y vemos en el teclado la tecla que dice “Del” es mucho más fácil para el hablante la palabra delete y termina diciendo “deletéale” o “entérale”, que es más accesible, porque está a la mano.
Pero esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia de las lenguas del mundo: cuando una lengua importa tecnología, bienes, cultura o conocimiento, ese conocimiento, esos bienes, esa tecnología, vienen acompañados de las palabras en el idioma original de la cultura que las produjo. Esa es una de las causas por las cuales toda lengua tiene palabras provenientes de otras, a las que llamamos “préstamos”: no existen lenguas puras, tampoco es ideal su existencia. El español tiene cientos de palabras que no pertenecen originalmente a la lengua madre del español, el latín. Tenemos palabras de muchísimas lenguas: palabras del griego (muchas fueron ya préstamos en latín); tenemos palabras del árabe, palabras francesas, incluso germánicas, tenemos también, en el caso del español americano, gran cantidad de palabras procedentes de lenguas indígenas. La introducción de palabras extranjeras está reflejando la historia de contacto de culturas, de lenguas, y su movimiento; además es absolutamente inevitable, es natural. Es algo que sucede, ha sucedido siempre y seguirá sucediendo. ¿Por qué lo notamos ahora como algo que está ocurriendo muy rápidamente? Porque así es el movimiento mismo de la tecnología: la importación contemporánea de tecnología, de conocimientos que vienen de fuera, hace que los usuarios importen también las palabras del idioma de origen de esas tecnologías.
RDU.– No sé como lo veas tú, pero, por ejemplo, José G. Moreno de Alba dice que usamos términos extranjeros cuando hay palabras en español, por ejemplo delete: hay teclados que dicen “Supr”, podríamos
“...toda lengua tiene palabras
provenientes de otras...”
El placer de leer • 31
usar también la palabra “borrar”. ¿Qué pasa cuando sí existe el término en español y de todas formas los usuarios, como dices tú, un poco por este uso cotidiano, se inclinan más por el término en inglés? ¿Tú crees que sería mejor mantener la palabra en español? Porque se usa indistin-tamente, pero en algún momento supongo que tendrá que haber como una especie de decantación: o usamos “suprimir” o usamos “borrar” o, en la lengua escrita, se usa el término más oficial y en el habla cotidiana se sigue usando cualquiera de los dos. ¿Tú qué crees que sería más adecuado?
MF.– Lo primero que habría que preguntarse es si es “adecuado” para qué o para quién. Si nosotros pensamos en los términos de lo que es una lengua, independientemente de las valoraciones que podamos tener los hablantes acerca de lo que es esa lengua. Las lenguas son sis-temas relativamente autónomos, que tienen como característica básica el cambio, no hay manera de detener el cambio lingüístico; si hubiera manera estaríamos hablando todavía latín. El español fue el resultado de los cambios introducidos por cientos de generaciones de hablantes que lo fueron modificando. Entonces, no hay forma de detener el cambio lingüístico, es parte esencial de la naturaleza de las lenguas.
Luego tenemos la visión normativa, la norma lingüística, la fijación de “una forma correcta de hablar”, “una forma correcta de escribir”. Casi siempre la “forma correcta de hablar” tiene que ver con la norma escrita, lo que se considera como la mejor versión de una lengua, en estos términos normativos, la de los escritores prestigiosos. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer como hablantes comunes y corrientes la norma lingüística? Es importante porque, haciendo una analogía de la norma lingüística con el “vestido”, la forma de vestir, podemos decir que si nosotros vamos “bien vestidos” a un banco o a solicitar trabajo, nos van a recibir mejor que si vamos con la ropa que usamos sólo para estar en casa; si vamos en pantalón de mezclilla o con pijama, por ejemplo, pues sería muy visible, nos marcaría socialmente y seguramente recibiríamos un trato indeseado. Conocer la norma lingüística nos permite tener acceso a todos los ámbitos de la sociedad siendo bien acogidos, nos permite movilidad social, porque imaginen que alguien va a solicitar trabajo, y dice “ansina no se hace” o “me caí en un joyo”, que es una forma de hablar rural, campesina, forma de hablar igualmente eficiente que cual-quier otra, desde un punto de vista comunicativo, porque se entiende, sabemos qué quiere decir la persona, aunque no lo diga en una forma normativamente correcta. Inmediatamente se ubica su origen social, su procedencia, y posiblemente le den un trabajo, pero de barrendero, nada más. Nuestro uso de la lengua es parte de nuestra identidad, es como la ropa: nos presenta ante la sociedad. Si nosotros no atendemos a la norma lingüística, corremos el riesgo de ser marcados negativamente
“Nuestro uso de la lengua es
parte de nuestra identidad...”
32 • El placer de leer
o valorados negativamente por esa sociedad. En ese sentido, como educadores, tenemos la obligación de presentar la norma lingüística a los hablantes y permitir que la conozcan, porque es una norma que implica prestigio social, para que tengan acceso, por una cuestión de justicia social, a todos los niveles y beneficios de esa sociedad. Pero si lo vemos desde un punto de vista estrictamente lingüístico, hablar o no de acuerdo con la norma es irrelevante, porque desde un punto de vista comunicativo es igualmente eficiente usar las formas que ofrece la norma que las formas que corren entre los usuarios de la lengua que no tienen demasiada preocupación lingüística; es lo mismo.
RDU.– Te lo preguntaba porque, por ejemplo, como decíamos hace rato cuando mencionamos a Moreno de Alba, es común el uso de ex-tranjerismos, aunque existan equivalentes en nuestro idioma; es decir, incluso ya en otro nivel, los comunicadores, los articulistas o los escritores, gente que conoce la norma lingüística, o se supone que la conoce, y que teóricamente también tiene que tener otro nivel de comunicación escrita, es floja y no utiliza necesariamente la norma, podría ser más adecuado o podría ser mejor que la aplicaran no nada más para la comunicación, sino también para el buen uso de las reglas.
MF.– Bueno, hay que poner todo en su contexto: el doctor Moreno de Alba habla como miembro de la Academia, precisamente la institu-ción encargada de establecer y salvaguardar la norma lingüística. Él es el representante de la Academia, es obvio que defenderá esta postura, porque es parte de su tarea. Todos estamos de acuerdo en que la nor-ma lingüística tiene una función; una de las tareas del doctor, como académico, es defender esta norma y decir: “tenemos estos vocablos en español”, y hacer una invitación a los hablantes para que traten de utilizar los términos en español. Pero esa siempre ha sido la tarea de los normativistas; yo estoy segura de que el doctor Moreno, como lingüista, tiene la conciencia clarísima de que las lenguas cambian, de que el cambio lingüístico es inevitable. Él maneja dos aspectos: como lingüista lo sabe y seguramente no tiene ningún problema con el cambio lingüístico, estoy convencida de eso; pero como normativista, como representante de la Academia, es su función hacer notar las faltas.
Si yo estuviera en la Academia haría lo mismo, porque ése sería mi papel y lo haría con toda honestidad. Tenemos que ver esto como una tarea loable también, en el sentido de que la norma es la que nos permite la uniformidad dentro de la lengua; nos permite además no solamente movilidad social o la posibilidad de tener igualdad social a partir de nues-tra identidad lingüística, a partir de conocer los diferentes registros con los que podemos jugar, sino porque nos permite también entendernos con hablantes de otras naciones. Si no fuera por la norma lingüística, la
“...algunos mexicanos se quejan de que no entienden
el español de otras
variedades...”
El placer de leer • 33
variación lingüística, que es espontánea, es natural, inherente a toda lengua, se dispararía en todas las direcciones posibles, obedeciendo a múltiples tendencias presentes en el sistema. Entonces, si sucede algo así, empezaríamos a no entendernos; he escuchado a algunos mexica-nos que se quejan de que no entienden el español de otras variedades, por ejemplo, el español de Cuba o el de Andalucía. En estos casos no es que el español cubano o el andaluz sea mejor o peor que el español mexicano, son igualmente eficientes desde un punto de vista comunica-tivo, pero son diferentes. El punto es la diferencia. Entonces, a medida en que se profundizan las diferencias se profundizan las dificultades de entendimiento; así es como surgen lenguas distintas de lo que era una sola lengua. La norma tiene también la función de uniformadora, mantiene la unidad lingüística. En ese sentido es interesante, de alguna manera, mantener la unidad lingüística que nos permite el entendi-miento entre naciones, es importante sentir que somos parte de una misma cultura, de una misma historia, que nuestro uso de la lengua es mucho más extenso y nuestra capacidad comunicativa va más allá de los límites de nuestro propio dialecto.
RDU.– Es decir, sería también como una especie de identificación de hermandad, en el sentido de “yo hablo español mexicano y no hablo español argentino, pero también hablamos español”, entonces, eso es lo importante.
MF.– Claro, y lo importante aquí también, como hablantes y como estudiosos de la lengua, es este reconocimiento de que no existen formas mejores o peores de hablar, son simplemente diferentes. Pero también hay que reconocer que existe la conveniencia, desde cierta perspectiva, de tener una norma ligüística y de dejarnos regir por ella, sobre todo a la hora de escribir. Lo que no quiere decir que nosotros podamos hacer gran cosa para convencer a la gente de usar las alter-nativas que ofrece la norma, porque voy a decirte algo: por mucho que tratemos de decir “usen la palabra ‘borrar’, que existe en español, o ‘suprimir’, porque decir ‘deletear’ o ‘enterar’ o shift no es español”, eso está totalmente fuera de nuestro control, la gente va hacer lo que le resulte más fácil y más directo, y si empezó a usar teclados en inglés hay ya una costumbre establecida y contra la costumbre no hay norma que valga, incluso los juristas reconocen la costumbre como ley: algo que se hizo costumbre pasa a ser ley.
Las diferencias en el hablaRDU.– ¿Por qué hablamos diferente?, ¿qué factores influyen para que en una región se hable español de un tipo, en otra de otro tipo? Incluso en México el español se habla de manera diferente, ¿por qué?
34 • El placer de leer
MF.– Las motivaciones del cambio lingüístico son muchísimas y complejas, necesitaríamos centrar toda una charla en este fenó-meno, es algo que seguimos investigando, que estamos tratando de entender. Las lenguas cambian porque tienen corrientes internas de cambio, inherentes, se modifican, somos los usuarios, finalmente, pero en realidad el cambio lingüístico es tan lento que lo que po-demos hacer como usuarios de la lengua para alterarla es mínimo. En realidad nuestra responsabilidad es simplemente acumulativa: la mayor parte de los cambios lingüísticos que podemos observar, con la longitud de vida que tenemos como hablantes, son los cam-bios que se dan en la capa más superficial del sistema, que son las palabras, lo que llamamos en lingüística el léxico.
El léxico es la parte más superficial del sistema y está en cons-tante movimiento, es lo que más rápidamente cambia: en una misma generación entran nuevas palabras y dejan de usarse otras. Hay palabras que caen en desuso porque la actividad que nombran desaparece. Algo deja de hacerse, deja de realizarse en una cultura, y entonces, ¡desaparece la palabra!, nadie más la vuelve a usar, sólo queda consignada en un diccionario. Cuántas palabras del diccio-nario desconocemos; cuando vemos un diccionario decimos: “¡Uy! Yo no sabía que existía esta palabra”. Generalmente es porque están asociadas con entidades, con actividades o con realidades que han dejado de ser importantes culturalmente; entonces, gran cantidad de palabras salen de uso y también se introducen palabras nuevas, generalmente por préstamo, porque hay cambios culturales, sociales, tecnológicos; por ejemplo, la reciente oleada de innovación tecno-lógica. Nuestra vida da para eso, para presenciar cambios léxicos y algunos cambios semánticos también, por ejemplo la palabra “onda”, que tenía un significado muy preciso y muy limitado en cierta época, de repente tuvo una explosión en el uso que cargó la palabra de significados novedosos; terminamos diciendo: “qué buena onda”, “qué mala onda”, “se sacó de onda”, extensiones semánticas de la misma palabra, usos diferentes. Eso sucede y lo vamos a estar viendo todo el tiempo, pero muchos de esos cambios no quedan en la lengua. Probablemente en doscientos años, a lo mejor cuando lean los documentos del español nuestro van a decir: “Ah, mira qué curioso uso de la onda”, pero posiblemente esté perdido; que se quede o no se quede una innovación en el sistema depende de su éxito comunicativo y de su necesidad para cubrir un hueco. Esto de la “onda” tuvo mucho éxito comunicativo, pero como identifica generaciones, porque en el cambio lingüístico, en estos cambios léxicos, también importa muchísimo con qué grupo
El placer de leer • 35
se identifica la innovación, entonces, la innovación de la onda, ¿con qué grupo se identifica?, si no nos queremos identificar con ese grupo no vamos a usar ya la palabra.
O como sucede con los padres, que al principio se presentan muy reacios a aceptar los cambios que están viendo que introducen los jó-venes, los critican, pero llega un momento en que los adultos quieren identificarse con la gente joven, acercarse a ella, y empiezan a usar tam-bién esas innovaciones. Pero esos cambios son generacionales, tienen la duración que puede tener una moda, son modas lingüísticas. Para que se modifiquen capas más internas de la lengua, la sintaxis, por ejemplo, tienen que pasar cientos de años, y son cambios que obedecen a corrientes internas, a reacomodaciones del sistema, en las que los hablantes como individuos tienen muy poco que ver. A veces un cambio que aparente-mente es inofensivo, por ejemplo, la pronunciación de ciertos sonidos de la lengua, detona una cadena de cambios que llegan a niveles profundos del sistema, la morfología, o la sintaxis, pero de eso tenemos muy poca conciencia como hablantes, simplemente somos portadores de esas tendencias, somos los que incorporan esas tendencias lingüísticas y las echamos a andar, las vamos llevando, pero no tenemos ni podríamos hablar de responsabilidad, o de conciencia, ni de capacidad tampoco, como hablantes comunes y corrientes, de producir, detener o de frenar a voluntad el cambio lingüístico.
RDU.– Este cambio no se hace de una manera consciente, nadie propone “vamos a realizar un cambio lingüístico”, ocurre de otra manera.
MF.– Obedece generalmente a tendencias internas que tienen que ver muy poco con los hablantes. Las modas lingüísticas, la publicidad puede imponer una moda, algo que a todo mundo le parece gracioso y la gente comienza a decirlo. Hay programas de televisión que imponen modas, Chespirito, ¿cuántas cosas no dejó? Incluso en otros países creen que así hablamos en México; usan ciertas palabras y uno dice: “Ah, lo reconoz-co, es Chespirito”, como “se me chispoteó” o “chanfle”. Hace poco me dijeron en Argentina: “Chanfle”, porque supieron que era mexicana, y reconocí a Chespirito. Son modas lingüísticas, pero generalmente mueren con el programa de televisión, con la generación que las puso de moda y, aunque las reconozcamos, ya nadie en México dice “chanfle” ni “se me chispoteó”, porque fue una moda de otra época.
También en otros ámbitos de la cultura se generan modas lingüísticas. Me acuerdo de que me llamaba mucho la atención el uso de la palabra “nicho”. Esa palabra es muy antigua, la biología la usa para hablar de “hábitat” o “ámbito”, y la palabra comienza a ser usada con ese sentido en otras áreas y se pone de moda. Aquí mismo, en la Universidad, todo mundo comenzó a hablar de los “nichos”, por ejemplo de un “nicho”
“Hay programas de televisión que imponen modas,
Chespirito, ¿cuántas cosas
no dejó? Incluso en otros países creen que así hablamos en México...”
36 • El placer de leer
de investigación. Otra moda sería el uso de “los vasos comunicantes”’; son metáforas que logran dar una imagen completa de algo que de otra manera sería muy difícil de explicar, por eso tienen éxito comunicativo y tienen tanto éxito que todo mundo las emplea, todos hablan de los “nichos” y los “vasos comunicantes”. Son modas lingüísticas que tam-bién tienden a desaparecer, se usan un tiempo, se desgastan, la gente se cansa de oírlas, al rato ya no nos parece novedoso ni bonito, sino a veces fastidioso, chocante o desgastado y dejamos de usarlo, o se iden-tifica el uso de esas expresiones con ciertos grupos con los que no nos queremos identificar.
Generalmente son usos efímeros en los sistemas lingüísticos, algu-nos quedan registrados dentro de la literatura de cierta época, pasan a formar parte de la lengua o del léxico o de los usos en determinadas etapas del sistema.
El papel de los mediosRDU.– En el tema de los medios de comunicación y la influencia que tienen sobre el uso del lenguaje, la gente ve a alguien en la televisión u oye a alguien en el radio y de tanto oír el noticiero se le empiezan a pe-gar ciertos giros, sin importar que algunas de las expresiones estén mal empleadas. ¿Crees que es responsabilidad de los comunicadores cuidar el uso de lenguaje?
MF.– Si se trata de modas lingüísticas, como de las que estamos ha-blando, realmente me parece que resulta irrelevante hasta cierto punto, porque irán y vendrán, como van y vienen todas las modas. Nosotros po-demos, al escuchar al locutor, al ver televisión, darnos cuenta de cuántos cambios están presentes; algunas las podemos calificar de barbaridades, pero generalmente estos locutores tampoco son conscientes de lo que están haciendo; lo que veo es que estos locutores están siguiendo las corrientes mismas del cambio lingüístico. Hay una variación tremenda en el uso de las preposiciones, se supone que tendríamos que decir “con base en”, pero todo mundo dice: “en base a”. Este problema de las preposiciones es antiguo y tiene muy poco que ver con el control que podemos tener como hablantes; nosotros sabemos que es “con base en”, porque nos corrigieron muchísimas veces, por conocimiento de la norma, pero no toda la gente tiene ese conocimiento y actúa de acuerdo con lo que se está moviendo en la lengua, con lo que oye.
RDU.– Me acuerdo de un jefe que tuve, quien no tenía nada que ver con la norma lingüística, no era un especialista ni mucho menos, pero se tiraba de los pelos al señalar: “Parece que en la televisión está prohibido decir ‘agua’: esto es el ‘liquido vital’ para acá, el ‘vital líquido’ para allá”. Esa es una cuestión como de estilo: si digo “agua” me voy a
El placer de leer • 37
ver chafa, es señal de que no tengo un gran vocabulario o una gran cultura. También cuando decimos “arribó al aeropuerto” en vez de “llegó al aeropuerto”.
MF.– Eso tiene que ver con el éxito mismo que esas formas lle-gan a tener entre el público, porque suenan prestigiosas y a veces son graciosas. Pero mira lo que pasa con las revistas amarillistas, que son las peores para hacer eso, esas que se nos atraviesan en la calle cuando vamos caminando y pasamos junto a un puesto de revistas y de repente nos plantan una imagen horrible. Si tú lo piensas, estas revistas, cuando llegas a leer sus titulares, tienen ciertos usos que ya son reconocibles como propios de ese tipo de publicaciones.
RDU.– A eso me refería con la imposición de un estilo.MF.– Tienen un estilo, pero a pesar de eso la gente no habla como
las revistas amarillistas, que es lo que más se lee en los ambientes po-pulares. Los hablantes tienen cierta sensibilidad para reconocer que se trata de estilos; si quieren parafrasear a la revista a lo mejor van a utilizar el estilo, porque lo reconocen, pero más quizá para mofarse.
Sin embargo, son modas, no me parece que los medios de comu-nicación tengan la capacidad de incidir de manera definitiva en el uso de la lengua.
RDU.– Yo creo que no tenemos conciencia de si la injerencia que pueden tener es profunda o, como tú dices, si es superficial. Ahora bien, en este mismo sentido, con el problema del mal uso del lenguaje de algunos reporteros, los que redactan mal, se rompe la comunicación: si yo pongo mal las comas, los acentos, puedo estar mandando un men-saje que no es el que quiero, y el problema es que es un medio masivo.
MF.– Sí es un problema, en el sentido de que los medios de co-municación son educadores también. Si no usas adecuadamente las normas de escritura estás mal informando, los lectores van a tener problemas para leerte. Si algo está mal escrito, no le estamos ayudando a la gente a expresarse a través de la lengua escrita, que es una forma muy importante de expresión.
El uso correcto de la normaRDU.– Otro problema muy extendido es que, a menos que seas estu-diante de letras o de ciencias de la comunicación, no parece ser necesa-rio redactar bien; no es obligatorio aprender a redactar correctamente si te dedicas a carreras como ingeniería o administración. Se cree que basta con las nociones básicas del español. ¿Cómo convencerlos de lo necesario que es usar correctamente las normas?
MF.– La escritura es una herramienta importantísima en nuestra educación. Aprendemos a leer desde que somos niños, pero una vez
38 • El placer de leer
que entramos en la universidad empezamos a tratar con ideas complejas que requieren, para su expresión, de estructuras sintácticas complejas, como la subordinación de oraciones: una manera de expresar de un modo más directo ideas complejas que de otra manera tenemos mu-chísimas dificultades para comunicar. ¿Qué sucede con las carreras que no consideran esta materia como parte de la formación académica básica? Pues que los estudiantes llegan al final de sus estudios y, cuan-do deben presentar una tesis, tienen grandes dificultades, protestan y dicen: “Pero si yo estudié para ingeniero, ¿por qué tengo que saber redactar?”. Cuando escuchas a estas personas hablar de esta manera te das cuenta de que es una expresión de la resistencia hacia la exigencia de algo que efectivamente no aprendieron a hacer, para lo que no se les formó. Hasta donde yo sé, la UNAM estaba haciendo esfuerzos importantes para llevar cursos de redacción a todas las Facultades de la Universidad, porque la expresión escrita es importantísima. No basta con tener los conocimientos, necesitamos el medio para expresarlos. En ese sentido sí es importante; si tú vas a trabajar con ideas complejas, necesitas el conocimiento de las estructuras sintácticas que te permitan comunicarlas, que no son las estructuras que se necesitan para la vida cotidiana; a lo mejor un zapatero para sus actividades cotidianas no requiere saber de estructuras especializadas de subordinación, pero si estás hablando de un químico, de un ingeniero, de un matemático o de cualquier científico que va a tener que comunicar su conocimiento por escrito, sí es importante que maneje estas estructuras; tendría que ser parte de las aspiraciones de la educación que todos tengamos acceso al conocimiento y a la ejercitación de la expresión escrita de ideas.
RDU.– Quizá no se le da importancia porque, aunque no se sigan las reglas, la comunicación fluye y se cumple la primera función de la lengua.
MF.– Sí, la función comunicativa de la lengua se satisface, pero es necesario considerar qué es lo que quieres comunicar y en dónde te quieres comunicar. Si yo quiero hablar de filosofía, por ejemplo, además del conocimiento filosófico necesito conocer la jerga, saber cómo se expresa ese conocimiento. Es como las matemáticas, no pue-do hacer matemáticas escribiendo con palabras las fórmulas, necesito de la simbología especializada, de su “lenguaje”, de su código, para comunicarme eficientemente en ese ámbito. Para la vida cotidiana de los hablantes muchas veces es suficiente lo que han aprendido en su casa, en las calles y en la escuela para comunicarse de manera eficiente, todo el mundo se entiende entre sí. Sin embargo, como educadores, tenemos la obligación de enseñar la norma lingüística. Es un tema muy complejo: si desconoces la norma lingüística tus posibilidades
El placer de leer • 39
de acceso en las diferentes áreas, en los diferentes estratos sociales, se te va a dificultar.
Investigación en el IIFLRDU.– Actualmente, en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, ¿se realizan estudios sobre el tema del cambio lingüístico?
MF.– Claro, de hecho trabajo en el área de cambio lingüístico aquí en el Instituto; mi especialidad es esa: sintaxis histórica. Lo que yo hago es rastrear la evolución de ciertas formas lingüísticas desde los primeros documentos escritos que tenemos de la lengua española, por ahí del siglo XII, siglo XIII, hasta el presente. A veces tratamos de explicarnos cuál es el origen de una estructura que podemos observar en el presente; podemos rastrearla a través de su historia usando los documentos escritos de que disponemos, y eso es a lo que me dedico justamente.
RDU.– ¿Cuál es la importancia, la utilidad de este tipo de estudios?MF.– No es tan fácil ver un beneficio directo de los estudios de
lingüística histórica en la vida social, como el que puede haberse generado, por ejemplo, con la invención del código binario, en el ámbito de la computación, que tiene una incidencia social directa, presente en todos los ámbitos de nuestra cultura. Esta disciplina, como el conjunto de disciplinas que integran el mundo del conoci-miento en la cultura moderna, forma parte de una red, la compleja red del conocimiento, donde todos y cada uno de sus componentes es importante, porque sin uno de ellos nuestro conocimiento del mundo y de lo que somos se vería truncado. La lingüística histó-rica nos ayuda a comprender el funcionamiento de las lenguas, su dinámica interna, y conocer el funcionamiento de las lenguas es equivalente a entender una parte fundamental de la naturaleza del ser humano. Porque uno de los rasgos distintivos del ser humano es precisamente el uso de la lengua. Y en términos muy concretos e inmediatos, ¿de qué nos sirve conocer la historia de una lengua? Pues nos ayuda a entender temas como éste del que estamos hablando, el cambio lingüístico: por qué cambian las lenguas. El hecho de saber que la lengua cambia por naturaleza propia, que no podemos hacer nada para evitarlo, nos quita quizá un poco de culpa, nos aleja de la recriminación hacia nosotros mismos y hacia otros hablantes si desconocemos el “uso correcto” de una forma. Bueno, esto es un poco una broma. En realidad la utilidad de toda disciplina, de todo conocimiento, es indiscutible. El conocimiento también nos abre siempre opciones, universos antes desconocidos. El conocimiento es importante por sí mismo, y fascinante.
40 • El placer de leer
RDU.– ¿Algo que desee agregar, doctora Flores?MF.– Que no le tengamos miedo al cambio lingüístico, pero
que nos comprometamos también con el conocimiento de la norma, porque eso nos va a permitir movilidad social, nos va a permitir comunicarnos de forma eficiente cuando estemos interesados en tener acceso al trabajo, a la cultura, a la educa-ción misma. Debemos tener en cuenta que no hay nada malo en el cambio lingüístico, no sentirnos culpables; es natural, es lo esperado, es inevitable que en 500 años o menos, la lengua española será apreciablemente diferente, la forma de hablar de las futuras generaciones será diferente a la nuestra, pero eso no va a ser negativo: va a ser una lengua tan rica, tan eficiente como la que tenemos ahora.
Se ha propuesto un promedio de mil años para que una len-gua desarrolle dialectos tan divergentes entre sí que se conside-ren lenguas distintas; si pensamos en esos mil años, posiblemente el español va a estar diversificado en muchos dialectos que van a tener problemas de inteligibilidad mutua, de tal manera que van a ser lenguas distintas. Y eso no va a ser malo de ninguna ma-
MarCela flores Cervantes
Cursó sus estudios de licen-ciatura, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora de la Facultad de Filosofía y Letras desde 1991 e investigadora en el Instituto de Investigaciones Filológicas desde 1998. Como profesora invitada, ha impartido cursos y realizado estancias de investi-gación en otras universidades, nacionales y extranjeras, entre ellas la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad de Aguascalientes, la Universidad de California en Santa Bárbara y la Universidad de Santiago de Compostela.
nera, como no lo es ahora que hablemos español y no latín clásico; todos hablamos latín de alguna manera, porque nuestra lengua procede de esta lengua, pero no es el latín clásico, ¿hay algo de malo en ello? No. Es tan eficiente el español moderno y tan lleno de posibilidades de expresión como lo fue la lengua clásica. Entonces no debemos tenerle miedo al cambio lingüístico ni condenarlo, pero por ventaja social, por cuestiones de con-veniencia, debemos conocer la norma lingüística.
http://www.revista.unam.mx/vol.10/num3/art16/int16-5.htm.
* Coordinación de Publicaciones Digitales, Dirección Gene-ral de Servicios de Cómputo Académico-UNAM, Ciudad Universitaria, México, D. F.,
NR
El placer de leer • 41
E
Don Quijote era un friki(La invasión de palabras inglesas al castellano)
Juan Pedro velásquez-gaztelu
l lenguaje futbolístico fue pionero, con elpénalti, el “córner” y el “orsay” (offside). Luego vinie-ron el “sándwich”, el sidecar y el parking. En los años ochentadel siglo XX se empezó a decir que había overbooking cuando un lugar estaba lleno de gente y que alguien estaba missing si no se sabía dónde estaba. Hace mucho tiempo que el castellano toma prestadas palabras del inglés, pero ha sido en la última década –coincidiendo con el desarrollo de Internet, el aumento de los viajes al extranjero y la televisión por satélite– cuando la impor-tación de vocablos de ese idioma ha crecido exponencialmente, sobre todo entre los jóvenes.
En un país como España, donde la mitad de la población desconoce el idioma de William Shakespeare y Victoria Bec-kham, dejar caer una palabra en inglés aquí y allá parece que nos da un aire moderno, de gente de mundo. Se utiliza la palabra casual (con acento en la primera a) para decir que un atuendo o una cena es informal; trendy para designar un restaurante o un club de moda, o cool para referirnos a algo que nos gusta, que es “guay”, por utilizar una de las acepciones castellanas ofrecidas por el Diccionario Collins Inglés-Español.
¿Por qué nos parece que todo suena mejor en inglés? ¿Ne-cesita un idioma como el castellano, enriquecido por el paso de los siglos, beber de otras fuentes para ser más preciso, más hermoso o más divertido?
El escritor Antonio Muñoz Molina cree que detrás de este fenómeno hay “una mezcla de pedantería, afán de estar a la moda y complejo de inferioridad cultural”, pero matiza que no conviene ser excesivamente purista con la limpieza del idioma. “Algunas palabras no hay más remedio que usarlas, y no pasa nada por decir software o email”, dice el autor de La noche de los tiempos. “En el inglés se integran con mucha naturalidad palabras
“...no conviene ser excesivamente purista
con la limpieza del idioma”.
42 • El placer de leer
de otros idiomas, entre ellos el español. A un idioma sano no le perjudican nada las palabras aisladas que vienen de otros”.
Zac Tobias, profesor de español residente en Madrid y autor del blog hablamejoringles.com, cree que utilizar palabras que vienen de otros idiomas tiene “un cierto caché”. Tobias, de nacionalidad estadounidense, subraya que copiar palabras de otras lenguas no es algo exclusivo de los españoles: “Siempre me sorprende la cantidad de palabras inglesas que se utilizan en francés, por ejemplo, y eso pasa desde hace muchísimo tiempo. El inglés siempre ha cogido muchas palabras de otros idiomas, y nosotros tampoco hablamos bien los idiomas extranjeros”.
Para Javier Medina López, profesor de la Universidad de La Laguna y autor de El anglicismo en el español actual (Arco Libros), el influjo económico de los países de la órbita anglosajona es determinante. “Junto con la economía va unido el prestigio social que esa cultura ostenta”, opina. “Los jóvenes hoy, como hace décadas, ven y sienten que hay lenguas de mayor consi-deración social”.
Carmen Galán, catedrática de Lingüística de la Universidad de Extremadura, piensa también que usar tantas palabras ingle-sas es sobre todo una cuestión de prestigio. “Disfrazar con un ropaje extranjero los objetos y las acciones les confiere un aura especial de la que carecen las cosas cotidianas”, afirma Galán, quien se toma el asunto con humor: “No es lo mismo una caja de leche que un pack; en un self service la comida es más abundante y, además, se puede repetir, y los kilos de más se resuelven rápi-damente si se consume comida light, se practica jogging o footing o se visita con regularidad un sport center donde se pueda ejercitar algo de body fitness, gymjazz o heavy dance, aunque el step que nos martiriza a golpe de música de chiringuito no sea más que un vulgar escalón de plástico y la danza del demonio no pase de una agitación frenética de carnes poco prietas”.
En muchas ocasiones, la adopción de una palabra inglesa trae consigo curiosas mutaciones. Vocablos como “friki” (freaky, en inglés) pasan de ser un adjetivo en su idioma original a ser un sustantivo en español, utilizado para señalar a una “persona pin-toresca y extravagante”, según una de las definiciones incluidas recientemente por la Real Academia Española a la versión digital de su diccionario. “Ese tío es un friki”, se dice. O al revés: un nombre común como fashion (moda) se transforma en adjetivo para describir a alguien que viste a la última: “es una chica muy fashion”. O mejor todavía: “es superfashion”. Con frecuencia,
“...usar tantas palabras inglesas es sobre
todo una cuestión de prestigio”.
El placer de leer • 43
las palabras en inglés se convierten en eufemismos: suena mejor (es más cool) ser single que ser soltero, comprar ropa vintage que ropa usada, o formar parte del staff que de la plantilla de una empresa. Y no digamos volar en una low cost que en una línea aérea barata, o pagar cash en lugar de en efectivo.
Javier Medina, de la Universidad de La Laguna, cree que en un mundo tan cambiante y oscilante en cuanto a viajes, traba-jos, culturas e intercambios inmediatos de información, poca gente se plantea si es correcto o no utilizar una voz puramente española. “La cuestión de la conciencia lingüística es clave en este asunto, y las actitudes hacia la lengua también. Los jóvenes tienen modelos, iconos, que muchas veces hablan, piensan y se mueven en inglés. Es natural la mímesis”.
Carmen Galán dice que usando palabras inglesas los es-pañoles simulamos estar integrados en la Europa multilingüe. “Tenemos el toque, el traje idiomático, pero el interior está poco aireado”, afirma. “No me creo el tópico de ‘a mí se me dan muy mal los idiomas’ que utilizan muchos españoles, puesto que no es posible que los jóvenes estén aprendiendo inglés desde pequeños y apenas farfullen cuatro palabras. Tenemos un inglés gramatical que no ponemos en práctica porque evitamos las situaciones que lo requieren”.
La supremacía de los países de habla inglesa en el terreno de las comunicaciones, la tecnología y la ciencia también es un factor mencionado por los expertos. Zac Tobias recuerda la gran cantidad de conceptos y productos nuevos que nos llegan constantemente del mundo anglohablante. En ocasiones, dice el profesor de inglés, las palabras inglesas expresan mucho con poco y por eso se adoptan con facilidad. “Es mucho más fácil decir email que correo electrónico. Me imagino que hay una palabra española para smartphone, ¿pero quién la conoce?”
El uso de palabras inglesas es especialmente paradójico en España por ser cuna de una de las lenguas más habladas en el mundo y porque su población es de las que peor habla idiomas extranjeros. Según Eurostat, la mitad de los españoles reconoce no hablar una lengua foránea. Y de los países europeos incluidos en el índice Education First (EF), España e Italia son los únicos que suspenden en inglés.
Muñoz Molina culpa del mal inglés de los españoles al doblaje de películas, “esa calamidad cultural en la que somos especialistas”. Para el escritor, el doblaje hace a la lengua espa-ñola un daño mucho más grave que cualquier palabra extranjera.
44 • El placer de leer
“Por no hablar de muchas traducciones, que están hechas a toda prisa por gente mal pagada que no domina el inglés, y que por lo tanto cae continuamente en lo que se llaman falsos amigos y en calcos sintácticos”.
Zac Tobias está de acuerdo: “En los medios de comuni-cación españoles apenas se oyen idiomas extranjeros. Incluso las entrevistas y discursos de jefes de Estado de otros países están doblados. Ahora por lo menos se puede elegir el idioma de muchas películas y series en la tele, pero por defecto casi todos están en español, y la mayoría de los españoles están acostumbrados al doblaje y lo prefieren a los subtítulos. Al final, se oye poquísimo inglés en España, y creo que este es uno de los factores más importantes”.
En busca de una explicación, Javier Medina se remonta a los tiempos del aislamiento de España, la época en la que, dice, parecía que ser español significaba renunciar a todo aquello que tuviera un tinte sospechosamente extranjero. “Y en ello se incluía la lengua. Ahora que la TDT [televisión digital terrestre] ofrece la posibilidad de ver películas en versión original, me gustaría saber cuántos españoles ponen la versión en inglés, con o sin subtítulos. Seguro que muy pocos”.
Tobias señala con el dedo a otro culpable: el sistema educati-vo. “En las clases de inglés se suele dar demasiada importancia a hacer ejercicios por escrito, y demasiada poca a la pronunciación y la comunicación oral”, dice. “La mayoría de mis alumnos tuvieron profesores que no dominaban el idioma y que les transmitieron sus propios errores. Estos se convierten en vicios que son muy difíciles de quitar. Los profesores de inglés nativos en España pasamos la mayoría de nuestro tiempo intentando corregir este tipo de errores”.
Errores, también, como el de otorgar a palabras castellanas el significado que tienen palabras similares en inglés. Es el caso de bizarro (en inglés, bizarre), que se usa con frecuencia para designar algo extraño, fuera de lo común. Según la RAE, bizarro significa valiente, esforzado, generoso, lucido, espléndido... pero nunca raro. Especialmente llamativos son los híbridos “made in Spain”, que mezclan el castellano y el inglés para fabricar una nueva palabra. Es el caso de “puenting” o “vending”, ya integra-das en las jergas del deporte y la economía, respectivamente. Hay quien incluso habla de “hoteling”, “compring” o “tumbing”.
El uso de palabras inglesas es cada vez más frecuente en la calle, pero también en los medios de comunicación. Casi todas
“...(en películas) la mayoría de los españoles están
acostumbrados al doblaje y lo prefieren a
los subtítulos”.
El placer de leer • 45
las palabras antes mencionadas han aparecido en los últimos meses en el diario El País: “Un friki la fuerza”, rezaba un titular de la sección de Madrid. El suplemento El Viajero publicaba bajo la frase “Un brunch de lo más cool” una reseña sobre la mezcla de desayuno (breakfast) y almuerzo (lunch) que ofrece un hotel madrileño. “Del menú trendy al sabor Matisse” era la frase que encabezaba un reportaje sobre los restaurantes de los museos madrileños en las páginas de información local. Un blog de este periódico sobre la afición a la bicicleta se llama “I love bicis”.
¿Qué pueden hacer los medios de comunicación para parar esta invasión y preservar el idioma? Muñoz Molina recomienda algo sencillo: “Poner cuidado. Editar. Corregir. Tratar el oficio de la traducción con el respeto que merece. Y comprobar nombres y palabras extranjeros, no solo en inglés, antes de publicarlos. Es asombroso el número de veces que se escriben mal nombres y palabras muy comunes de otros idiomas. Con lo sencillo que es ahora, con Google”.
¿Acabaremos todos –españoles, franceses, italianos, ru-sos...– hablando un híbrido de nuestros respectivos idiomas y el inglés? Javier Medina no cree que exista degeneración de la lengua. “Hablar de degeneración implica que existe un modelo perfecto que se degrada porque recibe otro, o lo deja entrar en su sistema”, señala el profesor de la Universidad de La Laguna. “¿No permitió el español antiguo entrar en su estructura pala-bras árabes, italianas, francesas, americanas...? ¿Se degeneró por ello o se enriqueció? Ahí está la cuestión. Los hablantes eligen aquello que mejor les venga para los fines que tiene una lengua: la comunicación”.
Carmen Galán opta por el pragmatismo: “No nos queda más remedio que aceptar el nuevo léxico si no queremos parecer desfasados, offline, out”.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/30/actuali-dad/1341076170_935785.html.
46 • El placer de leer
M
Comercio del libroentre los griegos
Alfonso reyes
ás florece la literatura de un pueblo, más se ensan-cha el círculo de sus escritores y sus lectores, y menos directoes el contacto entre el creador de la obra y el que la recibe. En vez delauditorio, aparece el lector, y en vez de las copias domésticas, sobrevienen las reproducciones comerciales, el verdadero libro en suma. El librero surge como intermediario. El comercio del libro es tan viejo como el libro mismo. Para decirlo de modo anacrónico, el librero comenzó por ser a un tiempo manufacturero, editor y vendedor al menudeo. El desarrollo de la literatura y su tráfico determinan la división de labores, separando al editor (que en la antigüedad era también productor material, abuelo del impresor) y al vendedor, que compraba a los editores y revendía a los lectores. Esta divi-sión de funciones no se encuentra en el comercio de librería de los griegos.
Respecto a los libros, es muy escasa la información que ha llegado a nosotros. Y cuando, aquí y allá, se rompe este general silencio, los comen-tarios que encontramos en nuestras autoridades son poco concluyentes y con frecuencia contradictorios.
Los comienzos del comercio griego de librería pueden asignarse al siglo V a. C., cuando la literatura alcanzaba su apogeo. En tiempos de Sócrates y Aristófanes, las obras maestras de la poesía, la historia y demás ramas del saber habían sido profusamente distribuidas. Esta distribución sólo se explica si los libros eran ya manufacturados en escala comercial. En la Apología de Platón, Sócrates dice que los libros del filósofo Anaxágoras cuestan un dracma por pieza. Jenofonte, en sus Memorias socráticas, refiere cómo su maestro, acompañado de los discípulos, acostumbraba trabajar con “libros” (y usa efectivamente la palabra biblion) de los sabios pasados, y seleccionaba algunos pasajes. Sin duda había ya una vasta exportación de libros a ultramar, que alcanzaba hasta las colonias griegas del Mar Negro, según resulta de la descripción de Jenofonte, en la Anábasis, sobre los cargamentos de los barcos que mojaban en Salmidiso. El bibliógrafo ateneo cita una obra perdida, “Linos”, escrita por el comediógrafo Alexis, que vivió en el siglo IV a. C. Linos dice allí al joven Heracles: “Toma uno
El placer de leer • 47
de esos preciosos libros. Ve los títulos por si te interesa alguno. Ahí tienes a Orfeo, a Hesíodo, a Querilo, a Homero, a Epicarmo. Acá hay piezas teatrales y cuanto puedas desear. Tu elección permitirá apreciar tus intereses y tu gusto”.
Heracles: Tomaré éste.Linos: Déjame ver qué es.Heracles: Un libro de cocina, según reza el título.
Y Aristófanes en Las ranas habla varias veces de los libros en tono burlesco, como si se tratara de una locura en boga: “Todos leen libros ahora, dizque para educarse”. Dionisio de Halicarnaso cita una obser-vación de Aristóteles sobre el hecho de que en Atenas los discursos de los oradores famosos se venden por centenares. Parecerían haber sido una lectura corriente. Atenas, según esto, era por entonces un buen mercado de libros, como podía ya presumirse por la alta cultura de su pueblo.
Lo que nos dice un autor tan importante como Platón muestra, sin embargo, el escaso desarrollo del negocio. En el Fedón habla desdeño-samente del valor de lo escrito, y da su preferencia a la palabra hablada, que considera como cosa mucho más eficaz. Sólo prestaba sus libros para ser copiados entre un reducido círculo de sus discípulos. Y las escasas copias eran alquiladas a altos precios por los felices poseedo-res. El que deseaba copias privadas, acudía a calígrafos especiales. Los copistas emprendedores procuraban juntar un fondo de las obras más solicitadas. Algunos, que disponían de capital suficiente, mantenían un cuerpo permanente de copistas auxiliares. Así, aunque dentro de estrechos límites, comenzó el negocio de las publicaciones.
Respecto a las relaciones entre los autores griegos y sus editores nada sabemos. En ninguna parte aparece la menor noticia sobre pago al autor, ni el menor indicio de un derecho o copyright. A juzgar por lo muy extendida que estaba la costumbre del plagio aun entre los grandes autores, es evidente que el sentimiento del derecho literario todavía era muy nebuloso. En Las ranas de Aristófanes, Esquilo y Eurípides se echan en cara mutuamente aprovechar algunas galas ajenas. En los comentarios hechos a sus comedias de “Los caballeros” y “Las nu-bes”, al mismo Aristófanes se le reprocha haber saqueado a Cratino y a Eupolis, otros comediógrafos hoy perdidos.
Platón, según asegura Gelio, es atacado por Timón en cierto poe-ma satírico en razón de haber adquirido por 10,000 denarios (unas £ 180 oro) unos manuscritos de Filolao, el discípulo de Pitágoras, para aprovecharlos en sus Diálogos. Algo semejante refiere Diógenes Laercio: por 40 minas de plata alejandrinas (unas £ 750 oro), Platón
48 • El placer de leer
compró, según él afirma, los tales manuscritos póstumos de Filolao que formaban tres volúmenes, y con ellos elaboró el Timeo. Cosas parecidas se cuentan de otros autores, y tienen visos de verdad. Los clásicos decían, como en la comedia de Molière: Je prends mon bien où je le trouve [“Tomo mi bien allí donde lo hallo”]. Hoy creemos más bien, como Jeremías (XXIII, 30), que este desenfado irrita al Señor. La reproducción y distribución de las obras no significaba ganancia alguna para los autores. Se publicaban “por amor al arte”, y acaso por conveniencia política en ciertas circunstancias.
La fundación de la famosa biblioteca de Alejandría, hacia el año 300 a. C., determinó una proliferación de copias griegas. La biblioteca y las escuelas anexas atrajeron estudiantes de todo el mundo helénico hacia aquel gran centro de cultura. Alejandría vino a ser la metrópoli del mercado para los libros griegos. Abundan los testimonios sobre el florecimiento que entonces parece producirse: ediciones populares de clásicos, antologías, colecciones de proverbios, digestos y muchas cosas de amena lectura y valor escaso. La producción y la venta alcan-zaron grandes proporciones, a veces a costa de la calidad, como no puede menos de acontecer cuando la demanda es excesiva. Estrabón se queja ya de las ediciones llenas de erratas y hechas apresuradamente que llenaron la plaza de Alejandría y después se derramaron a Roma.
Tal vez sea ésta la primera manifestación de la piratería editorial. Entre fragmentos de papiros aparecen ediciones cuidadosas de obras maestras, y lado a lado, almanaques escritos de cualquier modo y colec-ciones de chistes sobre el bello sexo. Para darse cuenta de lo que pudo ser aquel mercado de libros, hay que penetrarse de que sólo una escasa porción de los monumentos literarios griegos ha llegado a nosotros, y de que el número de las obras perdidas la supera con mucho; aunque Müller, Jaeger y otros han sospechado que por algo se perdió lo que se ha perdido. Conviene recordar también que los griegos poseían una inmensa riqueza en obras de cocina, gastrología, pesquería, cría de caballos, etcétera, según consta por Ateneo.
¿Cuáles eran las obras favoritas y más difundidas entre la gente? La superabundancia de manuscritos literarios nos da la respuesta. Los papiros realmente proceden de poblaciones egipcias, pero sin duda el mismo nivel de cultura existía más o menos en las varias tierras helenís-ticas del Mediterráneo, aun fuera de los grandes centros mencionados. Charles Henry Oldfather usa los fragmentos de papiro para investigar la hondura de la civilización grecorromana en Egipto, y nos da una lista completa de tales papiros, con excepción de los textos escolares (The Greek Literary Texts from Greco-Roman Egypt, Madison, University of Wisconsin Studies, 1923, pp. 80 y ss.).
El placer de leer • 49
Las ediciones homéricas desenterradas entre las arenas del desierto parecen realmente inagotables. Casi en todos los fondos de papiros que se van descubriendo se hallan pedazos de Ilíadas y de Odiseas. Por 1933, había 315 fragmentos de La Ilíada y 80 de La Odisea. Homero era la pro-piedad común y el emblema del helenismo, y se extendió tanto como éste. Los fragmentos de La Ilíada representan una buena mitad de todos los hallazgos literarios que se han logrado hasta hoy, y a menudo son ejem-plares de singular belleza; los fragmentos de La Odisea son mucho menos abundantes. Después de Homero, el sitio corresponde a Demóstenes, protagonista de las libertades perdidas, quien fue muy leído durante la ocupación romana de Egipto, sin duda a manera de estímulo espiritual. Por otra parte, disminuye gradualmente el interés por Eurípides, uno de los autores más populares durante los tres siglos anteriores. Menandro y Platón continúan siendo lectura buscada y favorita en todas las épocas. A continuación ocupan el sitio Tucídides, Jenofonte, Isócrates, Hesíodo, Píndaro, Sófocles, Heródoto, Aristófanes, Safo, Teócrito y Baquílides, por el orden de su enumeración. Apenas aparece Aristóteles, y Esquilo no se encuentra. Tal es, en resumen, el saldo de los hallazgos en papirología egipcia.
Es aquí oportuno recordar la historia de los libros aristotélicos. A su muerte, el filósofo los dejó a su discípulo Teofrasto, junto con la direc-ción del Liceo. “Otro liceano, Eudemo de Rodas, escribía poco después a Teofrasto pidiéndole un fragmento de la Física que faltaba en su ejem-plar, lo que nos da idea del servicio de librería que el Liceo prestaba a sus hijos dispersos. Teofrasto, a su vez, legó a su discípulo Neleo todo el acervo aristotélico, y Neleo lo transportó a su casa de Esquepsis, en la Tróada. Esta región pasó a depender de los atálidas, que por 230 a. C. comenzaron la biblioteca de Pérgamo para competir con la de Alejandría, y no sabemos si habrán dispuesto parcialmente del fondo aristotélico. La historia es confusa. Ateneo pretende que todo el material en poder de Neleo fue adquirido para Alejandría, donde se custodiaban no menos de mil manuscritos aristotélicos. Lo cierto es que los herederos de Neleo escondieron en su bodega los manuscritos que aún poseían, y allí quedaron éstos arrinconados por siglo y medio. Los desenterró, por el año 100 a. C., Apelicón de Teos, para devolverlos a Atenas. Pocos lustros después sobreviene la captura de Atenas, y los manuscritos emigran en calidad de botín a Roma, donde logran ya consultarlos humanistas como Tiranión y Andrónico. Comienza entonces la obra temerosa de las restauraciones. Este cuento árabe sobre la emigración de los manuscritos es narrado al mundo por Estrabón, discípulo de Tiranión, y tiene a los ojos de la poste-ridad estudiosa un prestigio que nunca podrán apreciar los que no nacieron para ello” (A. Reyes, “La crítica en la edad ateniense”, párrafo 332).
50 • El placer de leer
La lista que acabamos de dar muestra que la tradición clásica, con ex-cepciones y concesiones al gusto del día, era la lectura preferida, y que en cambio se dejaba de lado la producción moderna. También da testimonio del alto nivel de la educación la gran difusión de los volúmenes y el desa-rrollo del comercio de librería.
De los 1,800 libros encontrados en Herculano no pueden sacarse con-clusiones ciertas respecto a los gustos generales. Aquellas páginas carboni-zadas que ha sido posible descifrar pertenecen a una sola sección de cierta librería filosófica y son sobre todo obras epicúreas que revelan una afición particular. No es posible referirse a estos manuscritos tan laboriosamente rescatados de las catástrofes volcánicas sin dedicar una palabra al recuerdo del padre Piaggi que, en medio de la hostilidad general y aun del monarca, y mientras a los demás se les deshacían aquellas riquezas entre las manos cuando trataban de leerlas, logró inventar un procedimiento para desenrollar los volúmenes de papiro “mediante un aparato semejante al que usan los fabricantes de pelucas para preparar los cabellos”.
Al lado del padre Piaggi, el sabio Winckelmann –asesinado poco des-pués por un ladrón en una posada de Trieste– vio resucitar a nueva vida algunas páginas venerables. Los quemaderos de libros, por desgracia, no son un invento de la moderna barbarie. En el 411 a. C., los libros del filósofo Protágoras fueron quemados públicamente en la plaza de Atenas, porque desagradaban a los poderosos de entonces. Los agentes públicos llegaron a confiscar ediciones privadas poseídas por particulares.
Tomado de Libros y libreros en la antigüedad, México, agosto de 1952.https://www.google.com.mx/#psj=1&q=libros+y+libreros+en+la+antiguedad+pdf.
DG
El placer de leer • 51
L
La prohibiciónde libros en América
Rosa arCiniega
(Texto condensado)
a prohibición de textos –tablillas, rollos, papiros–,como vehículos de pensamientos tenidos por “perniciosos”o contrarios a las conveniencias oficiales, parece datar desde loslejanos tiempos en que fue inventada la escritura, y no ha sido tampoco privativa de ningún país, pueblo o cultura. En mayor o menor escala, la han practicado todos. Grecia, la Grecia “abierta a todas las ideologías y audacias filosóficas”, nos ofrece ya pruebas indubitables de esta perse-cución de la idea expresada por escrito, y en ella encontramos también remotos antecedentes de esas quemas o “autos” públicos de “libros” que más tarde adquirirían en el Occidente cariz de espectáculo popular y cuasi cotidiano. Pero es claro que cuando esa actitud persecutoria se generaliza y puede seguirse documentalmente palmo a palmo es al in-ventarse la imprenta y surgir el libro tal como actualmente le conocemos.
Por lo que respecta a Hispanoamérica, cabe rastrear las huellas de esa prohibición con la holgura suficiente para historiarla en sus términos más esenciales. Y en efecto, esa tarea ha sido realizada ya por pacientes investigadores, si bien queriéndola desligar –lo que, a mi juicio, no es posible– de la trayectoria y vicisitudes por que el libro pasó en la propia España.
Cuando, con el advenimiento de la imprenta, empezaron a fluir a España libros procedentes de Europa y a imprimirse en la propia España, los reyes Fernando e Isabel saludaron aquel hecho con muestras patentes de alborozo y regocijo. El libro se anunciaba como el engrandecedor del patrimonio nacional. La primera disposición de aquellos monarcas, emitida en Toledo en 1480, lo expresa bien claramente. “Considerando los reyes”, dice aquella primera ordenanza, “cuánto era provechoso y honroso que a estos reinos se trajesen libros de otras partes, para que con ellos se hicieran los hombres letrados, quisieron y ordenaron que de los libros no se pagase el alcabala”.
52 • El placer de leer
Esta entusiasta acogida era la que el libro mereció por parte de Fernando e Isabel. Los Reyes Católicos parecían iniciar con buen auspicio una política enteramente favorable a la producción intelec-tual. Pero el entusiasmo duró poco: en 1502 el cambio de aquella política fue rotundo. El 8 de julio de ese año aparecía una Real Ordenanza que modificaba radicalmente el panorama. “Mandamos y defendemos”, se dice allí, “que ningún librero, ni impresor, ni mercaderes, no sea osado de hacer imprimir de aquí adelante, por vía directa ni indirecta, ningún libro de ninguna facultad o lectura u obra, que sea pequeña o grande, en latín ni en romance, sin que primeramente tenga para ello licencia y especial mandado [...] Ni de molde que trajesen del exterior”. De lo contrario, los dueños perderían sus derechos y los libros se quemarían en la plaza pública, con otros castigos, largos de enumerar aquí.
En 1546, Carlos V pedía a los teólogos de Lovaina la com-posición de una lista de libros prohibidos, ampliada con la de los inquisidores españoles y publicada en 1551, que parece ser el “Index” más antiguo que se conoce. En 1554, don Carlos fijaba también las reglas que se habían de observar para la licencia de imprimir; reglas reforzadas unos años después, en 1558, por don Felipe II. De acuerdo con estas últimas, ningún mercader podría introducir libros impresos fuera de Castilla, ni siquiera en Aragón, Valencia, Cataluña y Navarra. Los ya introducidos se entregarían para su revisión a las autoridades competentes. Las penalidades im-puestas a los contraventores habían ido también en aumento. Eran escalofriantes, y hoy pueden parecérnoslo aún más desde nuestro nivel temporal. Quien imprimiese un libro sin licencia, “incurrirá en pena de muerte y perdimiento de bienes”. Los libros serían quemados. Quien introdujese modificaciones en los textos, una vez examinados y aprobados, quedaría condenado a “perdimiento de bienes” y “a destierro perpetuo”.
Pero esto no bastaba. Los reyes sabían de manuscritos que, ante la imposibilidad de ser publicados, “andaban de mano en mano, [subrepticiamente] y se comunicaban unos a otros”. La pena a esta forma de difusión clandestina del pensamiento era también la capital, juntamente con el “perdimiento de bienes y la quema pública del manuscrito”. Los arzobispos, obispos, prelados, justicias y corregidores “vigilarían y visitarían las librerías y bibliotecas de cualquier otras personas particulares” a fin de localizar algún libro incurso en la prohibición.
Se comprenderá que, con la adición de esta última circunstancia, los traficantes en libros anduviesen, más que temerosos, aterroriza-
“Quien imprimiese un libro sin
licencia, incurrirá en pena de muerte y perdimiento de
bienes”.
El placer de leer • 53
dos, y en realidad no se concibe que alguien dedicara sus actividades y dinero al negocio editorial.
En 1567 (27 de marzo) se conocieron otros requisitos, exigidos por Felipe II, hasta para la introducción de misales, breviarios, libros de horas, etcétera, en la península. Felipe III, en 1610, prohibía “impri-mir fuera de estos reinos los libros compuestos por naturales dellos”. Y a partir de esa fecha hasta la hora en que sonó el clarinazo de la independencia americana –periodo que es el que aquí únicamente nos interesa–, las prohibiciones, con ligeros interludios de bonanza, prosiguieron sin interrupción.
Conviene tener todo esto presente para enfocar el problema del libro prohibido en las Indias, toda vez que sobre, o por encima, de estas barreras restrictivas se erguirían las que atañen a las comarcas ultramarinas.
Los negadores o justificadores de la represión del texto impreso en Hispanoamérica –americanos casi todos ellos, y es lo extraño– suelen aducir tres “argumentos” para asentar su doctrina. Primero: las dis-posiciones legales –dicen– que se reglamentaron para la introducción del libro en América no se cumplían. Segundo: la prohibición sólo alcanzaba a los libros de caballerías, y esto con el claro designio de que, en su incapacidad para discriminar lo real de lo puramente imaginario, los indígenas no confundiesen las ficciones novelescas con las verdades y dogmas religiosos. Tercero: comparados el rigor y la severidad de España a este respecto con los desplegados por otros países frente a sus colonias –Inglaterra y Holanda por ejemplo–, el celo peninsular resulta laxo y suave.
Ninguno de estos tres argumentos posee efectiva validez. Y por lo que al primero se refiere, es curioso escucharlo en labios de quienes emplean una dialéctica absolutamente inversa cuando se trata del cumplimiento o incumplimiento de las Leyes Generales de Indias en territorio americano. Responden entonces arguyendo que esa legislación era perfecta y que si en la práctica no dio los resultados previstos, se debe a que los encargados de cumplirla no lo hicieron. Ahora, frente a las legislaciones contra el libro, celebran y ensalzan ese incumplimiento de la ley y aun nos indican las formas y vericuetos que adoptó el contrabando libresco para burlar las aduanas inquisitoriales. Hay por lo visto dos medidas y dos balanzas morales para sopesar los hechos, según que convenga o no convenga a los fines probatorios propuestos. Las leyes estaban dictadas para algo: para que se cumplie-sen. Y la circunstancia de que a veces se transgredieran, aunque en este caso resultara plausible y favorable para la difusión de la cultura en América, no arguye nada en contra de su ilegalidad.
54 • El placer de leer
Al argumento de que la prohibición sólo alcanzaba a las novelas de caballerías cabe oponer que, fuera de no ser exacto, nos encontramos previamente con el hecho de todas las restricciones que pesaban ya sobre los demás libros en la península, según se ha visto por el breve recuento anterior, y aun sobre las que más tarde irían apareciendo. El tercero es un argumento enteramente pueril. La argumentación del “tú eres más” puede admitirse en una acalorada e ilógica disputa callejera, pero no en el terreno de la lógica. Que una nación haya pecado más gravemente que otra en determinado punto no quiere decir que esta otra no haya también pecado, ni que por ello quede exenta y libre de pecaminosidad.
A estos tres tipos de objeción habría que añadir otra forma más moderna –y por consiguiente, más persuasiva y aparentemente con-vincente– de “refutar” cualesquiera hechos históricos: la del empleo de un aparatoso despliegue de erudición. Cuando el erudito o el especialista quieren negar un extremo que no concuerda con sus gustos o ideologías personales, echan mano de su repleto cartapacio de notas –en este caso concreto, de la lista de libros transferidos desde España al Nuevo Mundo– y con ello creen “pulverizar” las opinio-nes contrarias. Pero no hay erudición capaz de refutar y aniquilar un hecho real y existente.
Sobre las reglamentaciones ya indicadas acerca del libro en la pe-nínsula, la primera concerniente a América data del año 1506, es decir, apenas tanteadas las costas de las nuevas tierras, y se debe a Fernando el Católico. En ella mandaba el esposo de Isabel que “no consintiese en la Española la venta de libros profanos, ni de vanidades, ni de materias escandalosas”. Esa ordenanza es escasamente conocida y por ello se ha concentrado la atención en la Real Cédula expedida en Ocaña el 4 de abril de 1531, que mereció la repulsa de hombres tan poco sospechosos de contrainquisitorialismo como Menéndez Pelayo. “Yo he sido informada”, dice allí la reina, “que pasan a las Indias muchos libros de romance, de historias vanas y de profanidad, como son el Amadís y otros de esta calidad, y porque éste es mal ejercicio para los indios y cosa en que no es bien que se ocupen ni lean, por ende yo vos mando [a los oficiales de la Casa de Contratación en Sevilla] que de aquí adelante no consintáis ni deis lugar a persona alguna pasar a las Indias libres ningunos de historias y cosas profanas, salvo tocante a la religión cristiana”, etcétera.
Naturalmente, surge aquí la pregunta incontenible de cómo podían ocuparse los indígenas en leer esas historias y pervertirse con ellas sien-do así que ni conocían siquiera la lengua de Castilla, y mucho menos el arte de la lectura. Pero éstas son preguntas vanas. Atengámonos a los
“...no consintiese en la Española la venta de libros
profanos, ni de vanidades, ni de materias escandalosas”.
El placer de leer • 55
hechos. Cinco años después, en 1536, las instrucciones dadas al virrey de México, don Antonio de Mendoza, reinciden en el tema. Aquel gobernante debería poner especial cuidado en que, como se mandó por cédula anterior, no pasasen a las Indias “libros de romance de materias profanas y fábulas”, a fin de que los indígenas “no perdiesen la autoridad y crédito de nuestra Sagrada Escritura y otros libros de doctores santos”, por creerlos compuestos por la misma mano.
Hasta ahora, la prohibición para América –y sobre la censura y el pase otorgados para España– se limitaba, como se ve, a las novelas, pero pronto se extendería a otras materias: a los libros que tratasen de asuntos indianos y aun a aquellos que pudiesen resultar “noci-vos” por sus doctrinas religiosas y políticas, incluso confesionarios y catecismos ya examinados y aprobados en la península. El Tribunal del Santo Oficio residente en Sevilla tenía a su cargo la misión de desempeñar esas faenas aduaneras. En 1550, una nueva Cédula del emperador hacía más exigentes tales trabas. Ordenaba que los pa-quetes de libros no fuesen globalmente expedidos a las Indias, sino que se abriesen y examinase “libro por libro” con el fin de obtener las mayores garantías de que, entre los “textos de Teología” no se deslizara alguno prohibido.
Los visitadores disponían de un interrogatorio al que debían someter a pilotos y marinos antes de proceder a la requisa. Se les preguntaba si traían en el navío “Biblias en lengua vulgar u otros de las sectas de Lutero, Calvino y otros herejes, o cualesquiera otros que vengan sin registrar [...] de dónde vienen, quién los trae a cargo y a qué personas vienen dirigidos”. Un testimonio falso en contra por parte de los interrogados determinaba duras penas, en primer término la confiscación de bienes. Luego se procedía a la apertura de baúles, cajas, fardos, pipas, etcétera, donde se sospechaba que pudiese venir el contrabando intelectual, porque lo frecuente “es poner escondidos los libros entre ropas y mercaderías”.
La Inquisición, ya establecida en América, actuaba encima, por su cuenta. Los recipiendarios de libros tenían la obligación de mos-trárselos a las autoridades competentes del Santo Oficio, y éstos, por su parte, la de visitar las librerías y confiscar todos aquellos que les pareciesen sospechosos, aun cuando no figuraran en las listas expurgatorias.
En cuanto a los libros escritos en América, sus autores debían mandar los originales a la metrópoli a fin de que allí fueran examinados y aprobados. Pero como nos dice un escritor de aquel tiempo, “los que no naufragaban en el mar, corrían borrasca en la península”, y por lo general, quedaban sin editarse.
“...los libros escritos en
América, sus autores debían
mandar los originales a la
Metrópoli a fin de que allí fueran
examinados y aprobados”.
56 • El placer de leer
Hasta aquí por lo que se refiere al peligro de la herejía religiosa. Después vendría a sumarse el peligro de la herejía política. La rebelión de Túpac Amaru trajo ya por consecuencia la severa orden enviada a los virreyes del Perú y Río de la Plata para que secuestraran los Comen-tarios reales, del inca Garcilaso De la Vega, “donde han aprendido esos naturales muchas cosas perjudiciales”. Y más tarde, debido a los efectos ideológicos de la Independencia yanqui y de la Revolución francesa, la persecución de “catecismos políticos y patrióticos que contenían doctrina subversiva, sediciosa y destructora del orden público” y que “son extraordinariamente perjudiciales en los dominios ultramarinos, especialmente en las provincias que han gemido bajo el yugo de la insurrección, como el medio más a propósito para extraviar el espíritu de la juventud y corromper la opinión pública”.
El libro, es cierto, siguió entrando sin embargo en América, in-filtrándose en ella por diferentes conductos y con una audacia tan desafiante e indomeñable que no puede menos de infundirnos una fe plena y sin reservas en la derrota final que les aguarda a todas las po-líticas ensayadas para oponer bardas y diques al alud del pensamiento. El libro es invencible por sí mismo. Y no deja de resultar emocionante la consideración de cómo los hombres de América suspiraron en todo tiempo por ellos (por los libros) y aun corrieron riesgos capitales por conseguirlos durante esas etapas sombrías de la historia en que se los persiguió con mayor saña.
Cuadernos Americanos, n. 6, año XIV, México, 1955.
DG
El placer de leer • 57
La campaña contra el analfabetismo(Fragmento)
La cruzada educativade Vasconcelos
Ernesto Meneses Morales
“A cinco décadas de la muerte del educa-dor, filósofo y escritor mexicano, el mejor homenaje que se le puede hacer es pro-mover el hábito de la lectura entre los mexicanos, ya que hoy en día el analfabetismo funcional es el mayor de los retos a vencer”.Palabras de Alonso Lujambio, titular de la SEP, con motivo del 50 aniversario luctuoso de José Vasconcelos
l mismo tiempo que Vasconcelos llevaba ade-lante la campaña política para crear la Secretaría de Edu-cación Pública, emprendió otra actividad importante: la cru-zada contra el analfabetismo, iniciada en junio 20 de 1920, apoyada con gran entusiasmo por maestros, pero sobre todo por maestras (El Universal, julio 23 de 1920), y continuada hasta su salida de la Secretaría en 1924.
Vasconcelos lanzó un llamamiento apremiante a favor de la lucha contra el analfabetismo.
Los países en víspera de guerra llaman al servicio a todos los habitan-tes. La campaña que nos proponemos emprender es más importante que muchas guerras... El país necesita que lo eduquen para poder salvarse. [BU, 1920, época IV, 1 (n. 2), p. 99].
La circular No. 1 señalaba las condiciones de la cruzada: crear un cuerpo de profesores honorarios de educación elemental, for-mado por personas de ambos sexos que hubieran cursado como mínimo el tercer año de la primaria. La Universidad abriría un registro en el cual se inscribirían todos los habitantes del país que reunieran las condiciones establecidas por el párrafo anterior, y que desearan dedicarse a la enseñanza de la lectura y escritura, de modo voluntario y gratuito. Al hacerse la inscripción respectiva, la Universidad otorgaría un diploma a favor del inscrito que lo acreditaría como profesor numerario de educación elemental. Se-rían obligaciones de éste dar por lo menos una clase semanaria de lectura y escritura a dos o más personas, ya en su propio domicilio ya en cualquier otro local donde fuera posible. De preferencia,
A
58 • El placer de leer
esas clases se darían los domingos y días festivos por la mañana. Los profesores honorarios comenzarían sus clases hablando sobre el aseo y dando consejos elementales sobre la higiene, la respiración, el alimento, el vestido, el ejercicio, etcétera. Poco después, Vasconcelos dirigía la misma llamada a las mujeres, en especial a las señoras y señoritas de toda la República que no tenían trabajo fuera de sus hogares, y las invitaba a que, dentro o fuera de ellos, dedicaran algunas horas a la enseñanza de niños, hombres y mujeres.
Los profesores honorarios llevarían a sus alumnos, una vez que lo estimaran conveniente, ante los profesores e inspectores oficiales, a fin de que los examinaran y, en su caso, les expidieran certificado de saber leer y escribir. El profesor honorario que hubiera presentado a examen con éxito a más de 100 alumnos, recibiría de la Universidad Nacional de México un diploma que certificara este hecho. Además, dicha institución daría prefe-rencia, para los empleos en todas las dependencias, a las per-sonas que, en igualdad de circunstancias con otros solicitantes, presentaran el diploma que acreditasen que habían enseñado a leer y escribir a más de 100 alumnos. Asimismo la Universidad procuraría que, en las demás dependencias del gobierno federal y los estados, se diera preferencia a la solicitud de empleo a favor de las personas que hubieran presentado este certificado.
En esos días, Julián Carrillo (1875-1965), director de la Fa-cultad de Música, que viajaba por el interior del país, averiguó hasta que grado los estados habían apreciado la importancia de la campaña contra el analfabetismo, y notó con pena que la mayoría de los ciudadanos no había tomado en cuenta un asunto de tamaña trascendencia.
En consecuencia, Carrillo proponía a Vasconcelos: primero, dirigir una serie de oficios a todos los periódicos de la Repú-blica, con la invitación para hacer propaganda a favor de la campaña; segundo, comisionar a un ciudadano en cada una de las manzanas de las ciudades, villas, aldeas y pueblos, a fungir de director de manzana, y así poder seleccionar a los profeso-res honorarios; tercero, recomendar que los jefes de manzana fueran los ciudadanos más caracterizados y que el gobernador mismo lo fuera de su respectiva manzana; cuarto, extender nombramientos universitarios a todos los directores o jefes de manzana; y quinto, autorizar que en cada manzana, cuando ya no hubiere más analfabetos, el jefe de la misma levantara una bandera blanca (BU, 1920, época IV, 1 [n. 2], p. 60).
El placer de leer • 59
“Medio siglo de su deceso nos invita a valorar la herencia que su contempo-
ráneo Alfonso Reyes describiera como
‘una cicatriz de fuego en la consciencia’”.
Héctor vasConCelos,hijo del escritor
Vasconcelos autorizó inmediatamente la realización del plan, y se proponía, al mismo tiempo, fomentar el sentimiento nacio-nalista. Para este fin, Julián Carrillo convocó, con la aprobación de Vasconcelos, a un concurso de producción de libretos de ópera “sobre temas mexicanos inspirados en la historia antigua, la leyenda, la mitología o las costumbres nacionales”. Por otra parte, Vasconcelos aprovechó la coyuntura de la celebración del centésimo décimo aniversario de la consumación de la Indepen-dencia para alentar el espíritu nacionalista y organizó un acto de jura de la bandera, el primero que se celebraba desde 1910, con 15,000 niños que entonaron, en septiembre 14 de 1920, el Him-no Nacional acompañados por tres bandas de 600 ejecutantes y dirigidos por Julián Carrillo. El texto del juramento es particular-mente significativo:
¡Bandera! ¡Bandera tricolor! ¡Bandera de México! Te ofrecemos con toda el alma procurar la unión y concordia entre nuestros hermanos los mexicanos, luchar hasta destruir el analfabetismo y estar siempre unidos en torno tuyo, como símbolo que eres de la patria, para que México obtenga perpetuamente la libertad y la victoria. [BU, 1920, época IV, 1 (n. 1) p. 82; 1 (n. 2), p. 97].
Dos preocupaciones fundamentales de Vasconcelos saltan a la vista en este juramento: la búsqueda de unidad, antecedente necesario de la identidad nacional, y promesa de luchar sin des-canso contra el analfabetismo. Para lograr estos objetivos recurrió a la fundación de un Instituto Etnográfico Indígena que, según el acuerdo de la Universidad, tendría por objeto fomentar las artes indígenas, para que sus autores quisieran servir con éstas a las industrias nacionales, de manera propia (El Universal, octubre 2 de 1920).
En noviembre 11 de 1920 Vasconcelos publicó la circular No. 5 (BU, 1920, época IV, 1 [n. 3], pp. 23-25), la cual refería que, en los cuatro meses de establecido el cuerpo de profesores honorarios, se habían inscrito más de 1 500 profesores y 10 000 estudiantes. Insistía en que era necesario esforzarse todavía más, para meditar en el espectáculo de México “reducido a la pobreza y a la ignorancia y teniendo que vivir en competencia diaria con países ricos e ilustrados” (El Universal, noviembre 12 de 1920). Al siguiente año, El Universal reportaba que, en vista de las alarman-tes condiciones de la instrucción en el país, y ante el espectáculo de que el número de analfabetos crecía en lugar de disminuir, se decidió dar un vigoroso impulso a la campaña contra la igno-rancia. Se instalaron escuelas rudimentarias en la capital y en las
60 • El placer de leer
José vasConCelos
(Oaxaca, México, 1881-Ciudad de México, 1959) Político, escritor y filó-sofo mexicano. En 1907 se licenció en derecho por la Universidad Nacional. Conspiró contra Porfirio Díaz y luchó a favor de Francisco Madero. Durante la revolución fue encarcelado y se vio obligado a exiliarse del país varias veces hasta que, en 1920, el presi-dente Adolfo de la Huerta lo nombró Rector de la Universidad Nacional. Más tarde, con Álvaro Obregón, fundó la Secretaría de Educación Pública, y fue su primer titular de 1920 a 1925. En 1929 se presentó a las elecciones para la Presidencia de la República, pero fue derrotado por Pascual Ortiz Rubio en un proceso de dudosa legitimidad. En 1940, después de un largo exilio, regresó a México para ocupar el cargo de director de la Biblioteca Nacional.
Su obra literaria, abundante y variada, incluye libros de filosofía, sociología, historia y textos autobiográ-ficos. Entre sus títulos más importantes destacan Pitágoras, una teoría del ritmo (1916), Prometeo vencedor (1920), La raza cósmica (1925), Indología (1926), Bolivarismo y monroísmo (1934), Ulises criollo (1935), Breve historia de México (1937), Hernán Cortés (1941) y Lógica orgánica (1945).
municipalidades y, en vista de la escasez de edificios, se contrató la construcción de 500 tiendas de campaña, que se colocarían en todas las plazas, jardines y barrios populosos. En dichas tiendas se establecerían las escuelas con muebles adecuados y sólidos, se instalaría alumbrado y se daría entrada a todo el que quisiera aprender a leer y a escribir. Habría tres cursos: uno en la mañana, otro en la tarde y el último en la noche. La duración de cada periodo sería de tres meses, al cabo del cual se extende-ría un diploma al alumno que hubiera concurrido con puntualidad y aprovechado en sus estudios.
Al crearse la SEP, la campaña alfabetizadora pasó a ser una división auxiliar de aquella... Vasconcelos no se contentó con los maestros honorarios adultos y ordenó poco después formar un ejército infantil. Esta unidad de la cruzada, iniciada en febrero de 1922 por Abraham Arellano, estaba formada por niños, alumnos del cuarto, quinto y sexto grados de escuelas públicas y privadas. Los niños que enseñaban a cinco analfabetos a leer y escribir recibían un diploma que los reconocía como buenos mexicanos, obtenían preferencia en labores dependientes de la Secretaría de Educación y, si solicitaban admisión en la secundaria o en escuelas profesionales dependientes de la Secretaría, tenían prefe-rencia por sus servicios de alfabetización. Los maestros que pudiesen presentar a 20 de sus estudiantes como miembros aprovechados del ejército infantil recibirían también el diploma arriba mencionado y reconocimiento de sus logros en el registro personal (BSEP, 1922, 1 [n. 1] mayo, pp. 83-85).
Tomado de: Meneses Morales, Ernesto: Tendencias educativas en México 1911-1934, Editorial Universidad Iberoamericana, México, 1998.
El placer de leer • 61
Las edades del lectorJosé Ángel leyva
La lectura no ha estado, en mi caso, ligada demanera absoluta al sentido de placer que muchos pro-motores le otorgan. Estoy persuadido de que se antepuso aéste el deseo, la curiosidad, la necesidad de saber, de viajar. El gozo del texto, del lenguaje, vino a desarrollarse con el tiempo, con la propia experiencia del lector que se convierte en elector.
Mis recuerdos literarios acusan momentos amargos, difíciles, frustrantes, junto a otros reveladores y, sólo en algunos casos, placenteros, si se piensa en términos de lectura como recreo. El gozo estético e intelectual de un libro pasa muchas veces por el displacer, mas el anhelo de posesión de sus contenidos motiva a seguir el discurso como hilo de Ariadna en su compleja trama. Supongo que eso tiene que ver con las edades de la lectura. Una obra literaria o científica nunca será igual ante los ojos del mismo lector, que tampoco será el mismo si se trata de un buen lector, es decir, de una persona capaz de modificarse a sí misma.
Mis primeros flirteos con la lectura aparecieron en el cine. Mi abuela, una maestra de las de antes, que hacían de su profesión un apostolado, era una cinéfila incurable. A mis cinco o seis años bus-caba el modo de estar con ella en el cine, allá, en aquel Durango: “tarde solar de tres funciones”. Los subtítulos me intrigaban tanto como el anuncio rojo a los costados del frente de la sala: “Exit”.
Mi inicio fue entonces la salida. Cuando comprendí la magia de las letras mi deseo se reveló allí, en un ambiente fantasmal y en el enigma de una palabra en inglés que es, sin duda, el fin de una función... y algo más. La herramienta de la lectura ha representado para mí, desde esa etapa de la niñez, una llave de acceso al misterio, o como digo en uno de mis poemas: “Un manojo de llaves para abrir puertas que dan hacia ningún lado”. Los cómics vinieron a conformar otro momento, ese sí, ligado al placer, pero no a la necesidad de pensar y recrear cada mundo, de reinventarlo. No obstante, muy significativo para la imaginación visual.
“El gozo estético e intelectual de un libro
pasa muchas veces por el displacer...”
“Como tantos muchachos en la secundaria,
fui víctima de la imposición, nos
obligaron a leer La Divina Comedia”.
62 • El placer de leer
Vino la adolescencia y las lecturas propias de esa edad: Herman Hesse, Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, El viejo y el mar de Hemingway, por citar las más conocidas. Como tantos muchachos en la secundaria, fui víctima de la imposición, nos obligaron a leer La Divina Comedia. Fue un libro que no sólo no me provocó placer sino que me pareció una pesada losa sobre la cabeza. Nada más aburrido y menos estimulante. A la vuelta de algunos años comencé a leer a los escritores rusos por influencia familiar; Reportaje al pie de la horca, del checo Julius Fucik, causó hondas heridas ideológicas, y Miguel Hernández, Pablo Neruda, Pessoa, Paz, Dylan Thomas, Antonio Machado, se volvieron referentes de mi conversación de café y poetas de cabecera. También asomé la cabeza a Benedetti en El cumpleaños de Juan Ángel y en La Tregua. Justo en esa etapa, un reconocido poeta-filósofo sentenció corte de cabeza para el poeta en ciernes que era yo a mis 17 años. Acudí a leer con poetas de mayor edad; cuando le preguntaron su opinión sobre los textos leídos fijó su crítica en mí y me sugirió no pretender más la poesía. Mi hermano mayor, Pedro, a quien debo mi afición por la lectura y quien me acompañó a esa sesión, me aconsejó hacerle caso sólo en leer más, pero no en desertar de la escritura. Así lo hice, y así lo sigo haciendo.
Entre libros de medicina, de marxismo, entreveré la literatura. Todo era lectura. Pero mi gran descubrimiento fue La Divina Comedia, que hallé revuelta entre algunos tomos de bioquímica. Hojeé el libro ilustrado con her-mosas láminas de Doré, con prólogo y notas de Borges. Lo saqué de la biblioteca embelesado y sacudido por la fuerza y contundencia de su verbo, era una obra que nunca antes había leído, no obstante haberla hojeado. Extraordinaria esa dimensión del saber que había pasado de largo ante mis ojos. Pero, ¿quién piensa en la muerte a los 14 años, quién entiende a esa edad el significado de un camino perdido en la intrincada selva de la existencia, de la política? Sólo después de haber sido introducido por El lobo estepario de Hesse y Crimen y castigo de Dostoievski podía entender el extravío. Pero esto era otra cosa, era una epifanía literaria, humana.
Pude entonces reconocer la distancia entre mi primer contacto y el segundo. La idea de compartir esa obra
“También asomé la cabeza a Benedetti en El cumpleaños de Juan Ángel y en La Tregua”.
“Pero mi grandescubrimiento fueLa Divina Comedia...”
El placer de leer • 63
NR
José ángel leyva
(Durango, México, 1958) Se graduó en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Juárez del Estado de Durango y realizó estudios de maestría en Literatura Iberoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es autor de los libros de poesía Botellas de sed (1988), Catulo en el destierro (1993), Entresueños (1996), El Espinazo del Diablo (1996) y Duranguraños (2007), así como de la novela La noche del jabalí (Fábulas de lo efímero), 2002. También es autor de El admirable caso del médico curioso: Claude Bernard (1991), “El Naranjo en flor”. Homenaje a los Revueltas (1994, 2004), Lectura del mundo nuevo (1996) y El politécnico, un joven de 60 años (1996), así como el libro para niños Taga el papalote (2005). Coordinó y forma parte de los libros Versoconverso (Poetas entrevistan a poetas mexicanos) (2000) y Versos comunicantes (Poetas entrevistan a poetas iberoamericanos) (2001). Obtuvo el premio nacional de poesía “Olga Arias” (Gobierno de Durango- Bellas Artes) por Entresueños, en 1990, y el Nacional de Poesía convocado por la Universidad Veracruzana, en 1994.
consolidó mi urgencia de buscar in-terlocutores en un medio árido, escaso de lectores. Cada lectura apremia la necesidad de prolongarla y continuarse en otros, de cultivar la conversación, de ampliar sus posibilidades creativas. Quizás por ello he dedicado buena parte de mi tiempo al trabajo editorial, a la difusión y promoción de la lectura, de la cultura. La madurez de un lector se evidencia cuando elige, decide por sí y para sí, pensando en los demás.
Tomado de revista Boletín Editorial, n. 29, Fon-dos Editoriales de los Estados, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, diciembre del 2008.
64 • El placer de leer
L
Los usos de lalectura en México
Juan Domingo argüelles
a mayor parte de los estudios e investigaciones sobreconducta lectora en México coincide en una desalentadora con-clusión que, por su carácter previsible, puede perfectamente intuirsey resumirse en tres afirmaciones que prácticamente no admiten controversia:
1. Estadísticamente, los verdaderos lectores son escasos y constituyen una ínfima minoría en una enorme población que aun siendo alfabeti-zada y teniendo algún contacto con los libros no puede denominarse “lectora”.
2. Existe un analfabetismo cultural (que es algo mucho más que fun-cional) representado por las personas que aun sabiendo decodificar una palabra, una frase, una oración, un párrafo, una página, al mismo tiempo no solo carecen del hábito de leer sino que, además, no creen que la lectura cotidiana de libros constituya una experiencia digna de disfrutarse.
3. Estas personas pueden ser –y de hecho lo son– universitarias, mu-chas de ellas con carreras humanísticas (y aun con doctorados), y sin embargo no les interesa leer por iniciativa propia ni tienen un comercio estrecho con los libros (los libros o fragmentos de libros que leyeron en la universidad no tuvieron otro propósito que el de sacar la carrera).
En su libro Los demasiados libros, el fino poeta y brillante ensayista Gabriel Zaid nos amplía la visión respecto a este problema cuando señala:
Hay millones de personas con estudios universitarios. Por mal que estén eco-nómicamente, pertenecen a la capa superior de la población. Pues bien, estos millones de personas superiores en educación y en ingresos, no dan mercado para más de dos o tres mil ejemplares por título, o mucho menos. Y si las masas universitarias compran pocos libros, ¿para qué hablar de masas pobres, analfabetismo, poco poder adquisitivo, precios excesivos? El problema del libro no está en los millones de pobres que no saben leer y escribir, sino en los millones de universitarios que no quieren leer, sino escribir.
El placer de leer • 65
Estas desencantadas conclusiones más los números rojos de las estadísticas acaban por sumirnos en un profundo desaliento, pues (vuelvo a citar a Zaid) “si todos los que quieren ser leídos leyeran, habría un auge nunca visto”, pero ello no es así porque “los graduados universitarios tienen más interés en pu-blicar libros que en leerlos”.
¿Cómo se explica esta aparente incongruencia? Se explica con una lógica y una realidad apabullantes:
Publicar [concluye el autor de Los demasiados libros] es parte de los trámites nor-males en una carrera académica o burocrática. Es como redactar expedientes y formularios debidamente llenados para concursar. Nada tiene que ver con leer y escribir. Leer es difícil, quita tiempo a la carrera y no permite ganar puntos más que en la bibliografía citable. Publicar sirve para hacer méritos. Leer no sirve para nada: es un vicio, una felicidad.
En el extremo opuesto de la sinceridad realista e inteligente de Zaid, no faltan los bienintencionados de nobles ideales que, a través de un ejercicio apasionado y devastador de autocrítica cultural, se avergüenzan de vivir en un país (el nuestro) con tan paupérrimo índice de lectura, ignorando o soslayando que no únicamente en México (aunque aquí el fenómeno sea severo), sino en todo el mundo los lectores son escasos, y los buenos lectores, más escasos aún.
Siendo así, no debería sorprendernos (sin que por ello deje de preocu-parnos) que, en el caso de las bibliotecas públicas de nuestro país, un usuario no corresponda siempre, ni remotamente, a un lector y menos todavía a un lector asiduo.
Leer no es un ejercicio muy popular en el mundo, y leer buenos libros es todavía más impopular lo mismo en México que en otros países, con la única diferencia de que en los países ricos la población culta es más amplia, el tiempo del ocio más prolongado y mejor invertido y la tradición editorial y literaria más respetada y estimada.
Para los países ricos, y cultos, las estadísticas hablan de veinte o más libros por ciudadano en el índice de lectura, a diferencia de países como el nuestro, con apenas un libro y acaso menos en su promedio. Lo que no se aclara, casi nunca, es el mágico y equívoco mecanismo con el que funcionan las estadísticas y que puede sintetizarse del siguiente modo: si un hombre se ha comido un pollo y otro no ha comido nada, para la magia estadística cada individuo se ha comido medio pollo. En México, la estadística le atribuye un medio libro a personas que nunca han leído no ya digamos medio libro, sino ni siquiera media página.
En cualquier nación del mundo un lector asiduo es aquel que posee un hábito perfectamente formado y que aunque puede hacer uso frecuente y experto de la biblioteca pública, por lo general obtiene la mayor parte de sus materiales de lectura a través de la compra directa de libros, revistas y diarios en librerías y puestos de periódicos.
66 • El placer de leer
De ahí que los lectores asiduos, para el caso de México, no constituyan el grueso de los usuarios de las bibliotecas públicas que en más de un 70 por ciento está conformado por escolares de todos los niveles que acuden a ellas a solucionar problemas prácticos relacionados con las tareas. De este modo, la biblioteca es para ellos un lugar necesario y útil, pero no siempre un espacio ameno, interesante o divertido.
En cuanto a las categorías por edad de los usuarios de bibliotecas públicas, la mayor parte de éstos está constituida por niños, adolescentes y jóvenes, todos ellos escolares de los niveles básico, secundario y medio superior.
Una proporción importante de los usuarios de bibliotecas públicas en México oscila entre los cinco y los veintidós años de edad, y acude a estos centros para resolver los deberes estrechamente vinculados con la escuela. En este sentido, es mínima la proporción de quienes, yendo más allá de la categoría de usuarios, se entregan, por placer, por interés personal y soberano a un ejercicio de lectura sin vínculo ninguno con las exigencias específicas de la institución escolar.
Por lo demás, no es un secreto que, desde sus orígenes, las bibliotecas públicas en México hayan sido básicamente el sustituto de las muy escasas bibliotecas escolares y que, en el caso de los niños, los adolescentes y los jóvenes, se hayan convertido en espacios para la resolución de asuntos prácticos relacionados con la escuela, es decir con el deber, y, que por tanto, estén lejos de ser los ámbitos relajados para el ejercicio lúdico de la lectura.
La escuela, por su parte, no ha fomentado hasta ahora el ejercicio libre, regalado y extracurricular de la lectura, con lo cual tampoco se ha desarrollado un mecanismo natural para que los niños, los adolescentes y los jóvenes sean, además de usuarios, lectores asiduos (y con ello mejores usuarios) de las bibliotecas.
En un exceso de meritocracia, la escolarización ha desdeñado el cono-cimiento extracurricular a través de un esquema de calificaciones que no sabe cómo premiar la inclinación autodidacta. De este modo, en una sutil práctica de descalificación, a la lectura se le opone el estudio como si ambos esfuerzos no fueran esencialmente complementarios.
En su libro La sociedad desescolarizada, Ivan Illich ha hecho notar que el aprendizaje es la actividad humana que menos manipulación de terceros necesita, aunque el pensamiento escolarizado a ultranza crea lo contrario y vea con profunda desconfianza, e incluso con desaprobación, el cono-cimiento autodidacta: “una vez que se ha desacreditado al hombre o a la mujer autodidactos, toda actividad no profesional se hace sospechosa”. “La mayor parte del aprendizaje –dice– no es la consecuencia de una instrucción. Es más bien el resultado de una participación no estorbada en un entorno significativo. La mayoría de la gente aprende mejor ‘metiendo la cuchara’”.
El placer de leer • 67
La prueba más fehaciente de lo que dice Illich la ha venido dando, a lo largo de los siglos, la herencia de los oficios familiares, en donde el hijo se vuelve aprendiz y luego maestro del oficio con sólo ver a su padre, e incluso puede llegar a superarlo en ese dominio al agregarle su propia imaginación. Otra prueba de ello tendría que remitirnos a la emulación natural de los hijos que provienen de hogares donde la lectura es un hecho natural y cotidiano. El oficio de leer es un aprendizaje que puede ser tan natural como sumarse a una conversación, precisamente “metiendo la cuchara”.
En sus Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura, Michèle Petit refiere que “en Francia, los niños cuya madre les ha contado una historia cada noche tienen dos veces más posibilidades de convertirse en lectores asiduos que los que prácticamente nunca escucharon una”. Añade que “lo que atrae la atención del niño es el interés profundo que sienten los adultos por los libros, su deseo real, su placer real”. Y esta observación que hace Petit para Francia es válida sin duda para cualquier país. No es un ejemplo exclusivo, es una consecuencia universal.
La estimulación temprana de la lectura, que tendría que generarse en los ambientes de la familia y de la escuela básica, resulta muy reducida, cuando no inexistente, por el hecho simple de que tanto padres de familia como profesores provienen de la misma problemática de una sociedad que no ha privilegiado y ni siquiera incentivado la lectura porque, con un concepto utilitarista, la ha venido considerando una pérdida de tiempo y una desviación de los deberes y los asuntos relevantes.
El usuario utilitarista de la biblioteca pública es el que más abunda, en contraste con el lector placentero. Pero este usuario es la consecuencia lógica de un sistema que, independientemente de blandos discursos, a lo largo de la historia, ha considerado la adicción, el vicio de la lectura sin otro propósito que el disfrute, como un elemento perturbador, e incluso disociador, que no fortalece el desarrollo disciplinado y sí por el contrario propicia el individualismo.
Más allá del discurso positivista que sostiene que leer obra en bien de la superación, la mayor parte de los profesores y los padres de familia, que provienen de una educación que no respeta y que aun desdeña la lectura, no está realmente convencida de que leer sea importante si, por principio de cuentas, dicha práctica está fuera del sistema de valores cuantificados e institucionalizados y no sirve para el reconocimiento de calificaciones, certificaciones y diplomas en el esquema curricular.
Bajo esta visión precaria y con este convencimiento utilitarista, leer por placer y por asimilar conocimientos no dirigidos puede ser incluso considerado un signo de desorden y anarquía, de indocilidad y de falta de responsabilidad ante las tareas urgentes e importantes, de ausencia de aspiraciones y ambiciones trascendentes y hasta de franca negligencia para
68 • El placer de leer
comprender que hay cosas más relevantes en la vida que el trivial acto de leer cuando este ejercicio no ha sido disparado por un mecanismo de utilidad práctica y de aplicación inmediata.
Por lo demás, cuando el discurso utilitarista elogia los beneficios de la lectura (o sería mejor decir: de la consulta de los libros) y afirma que la adquisición de conocimientos es fundamental para el éxito profesional y social, puede muy fácilmente conducir a la frustración, pues la realidad acaba aportándole a este tipo de visión su falso prestigio: es perfectamente sabido que para tener éxito en la vida, e incluso dinero, no es necesario leer libros, e incluso hay quienes presumen y aun exageran el hecho de no haber nece-sitado de los libros para ser prósperos comerciantes, prósperos banqueros o, lo que es más sintomático y más probatorio, prósperos políticos.
Una de las urgencias del sistema educativo es trabajar en un esquema más dúctil, menos rígido, más noble, para que los estudiantes se vuelvan también lectores, legitimando el enorme potencial del conocimiento extracurricular. Sólo así podrá facilitarse la tarea de lograr que los usuarios de bibliotecas públicas sean asimismo lectores o, todavía mejor, que los verdaderos lectores sean también usuarios de las bibliotecas públicas.
En nuestro país las investigaciones en torno de la conducta lectora en niños, adolescentes y jóvenes en bibliotecas públicas han servido sobre todo para probar una realidad que ya suponíamos: la lectura por sí misma carece del prestigio social que otras prácticas cuya confirmación en el éxito profesional y económico las hace mayormente aceptadas. La lectura por la lectura suele relacionarse, muy frecuentemente, con la indolencia, con la pereza, con la proclividad a la holgazanería, y en esta visión han coincidido, por lo general, lo mismo nuestros padres que nuestros maestros, siempre bienintencionados, a quienes, se supone, deberíamos agradecer por habernos salvado de caer en la tentación de tan irremediable vicio.
En este punto hay que darle la palabra y la razón a Fernando Savater cuando se refiere al medio más eficaz para adquirir el hábito, el vicio, la enfermedad o la locura de la lectura. Dice el filósofo y escritor español:
Algunos entramos un día en los libros como quien entra en una orden religiosa, en una secta, en un grupo terrorista. Peor, porque no hay apostasía imaginable: el efecto de los libros sólo se sustituye o se alivia mediante otros libros. Es la única adicción verdadera que conozco, la que no tiene cura posible. Con razón los adultos que se encargaron de nuestra educación se inquietaban ante esa afición sin resquicios ni tregua, con temibles precedentes morbosos... también literarios: ¡el síndrome de don Quijote! De vez en cuando se asomaban a nuestra orgía para reconvenirnos: “¡No leas más! ¡Estudia!”
Las buenas intenciones de la pedagogía al uso y las no menos buenas intenciones de la mayor parte de los adultos entre quienes destacan nues-tros padres, han querido salvarnos de la perdición, de la indolencia y del
El placer de leer • 69
fracaso social y profesional llamándonos la atención cada vez que nos han sorprendido embebidos, enajenados, perdidos, insomnes, leyendo, cuando consideraban que había tantas ocupaciones serias, graves e inclu-so trascendentes que dejábamos pasar por culpa de perder el tiempo en irrelevantes lecturas.
Si alguien les dice que el principal propósito que tiene el ejercicio de la lectura es el de la adquisición de información, no lo crean. La información es importante, para estar informados; verdad de Perogrullo que no admite discusión. Pero la lectura confiere a nuestras vidas algo más que informa-ción: nos entrega educación y cultura; agudiza nuestra sensibilidad; alerta nuestra inteligencia, y es capaz de transformarnos en seres a un mismo tiempo racionalistas y apasionados. En la materia que sea, un buen lector, si realmente tiene interés por lo que lee, desarrolla su emoción y obtiene algo más que la simple información por muy necesaria que sea.
Michèle Petit advierte que
...leer permite al lector, en ocasiones, descifrar su propia experiencia. Es el texto el que ‘lee’ al lector, en cierto modo el que lo revela; es el texto el que sabe mucho de él, de las regiones de él que no sabía nombrar. Las palabras del texto constituyen al lector, lo suscitan.
Y respecto de lo que se aprende en los libros, Petit señala que
...la lectura es ya en sí un medio para tener acceso al saber, a los conocimientos formalizados, y por eso mismo puede modificar las líneas de nuestro destino escolar, profesional, social.
En La palabra educación, un libro que recoge la prosa oral de Juan José Arreola, que ojalá volviera a reeditarse (porque nada de lo que ahí leemos ha caducado), el autor de Confabulario nos llama la atención a propósito de algo que deberíamos saber pero que, con mucha frecuencia, ignoramos o, lo que es peor, pasamos por alto:
La cultura consiste en ponerse uno en el espíritu lo que le pertenece, aunque no lo haya pensado. Hay poemas enteros que los siento totalmente míos porque me dicen a mí mismo, me ayudan a saber quién soy; cuando los recito parece que yo los estuviera componiendo porque los vivo. La cultura es auténtica cuando revive en nosotros.
Por otra parte, en su imprescindible libro Verdad y mentiras en la literatu-ra, el gran narrador y ensayista húngaro Stephen Vizinczey nos dice algo todavía más concluyente al respecto:
Leer es un acto creativo, un continuo ejercicio de la imaginación que presta carne, sentimiento y color a las palabras muertas de la página; tenemos que recurrir a la experiencia de todos nuestros sentidos para crear un mundo en nuestra mente, y no podemos hacerlo sin involucrar a nuestro subconsciente y desnudar nuestro ego.
70 • El placer de leer
En otras palabras, leer no es un acto inocuo. La lectura es algo más que buscar respuestas inmediatas para solucionar dudas pasajeras. La lectura verdadera va más allá de la consulta ocasional y nos conduce, a la larga, a tener más respuestas que las que presuponíamos cuando fuimos al estante únicamente para obtener y transcribir información. La lectura nos forma, nos transforma, mientras que la simple información (estoy pensando, desde luego, en la que ponen a nuestro alcance los medios electrónicos) muchas veces nos deforma.
En su magnífica propuesta “Por una ley del libro”, Gabriel Zaid ha in-sistido en la necesidad de que la escuela propicie y no desaliente la lectura. En uno de los artículos posibles de lo que el autor llama un “borrador de criterios para invitar a la discusión pública”, asienta:
...la enseñanza primaria formará lectores de libros que sepan cuando menos acudir a una biblioteca, escoger un libro, leerlo, cuidarlo, escribir un resumen y devolverlo, así como consultar un diccionario y un directorio telefónico.
Lo que nos señala este inteligente crítico de la sociedad es que uno de los primeros pasos para convertir al libro y a la lectura en asuntos importantes para la vida es reconocer que el sistema educativo mexicano no ha sido muy afecto a promoverlos. Reconocerlo es situar al menos el problema.
No deja de ser paradoja incongruente el hecho de que las escuelas tengan hoy un espacio y tiempo principalísimos para que los niños se adiestren en las computadoras y para que en un futuro se vuelvan expertos en informática, pero a cambio no cuenten con un espacio y un tiempo similares para que se ejerciten en los libros y, con la práctica habitual, se vuelvan expertos lectores.
Si se ha de alfabetizar a los niños en el uso de los medios digitales, es importante también, y por principio de cuentas, que se les alfabetice en la función de la lectura, pues, tal y como lo ha advertido Gabriel Zaid,
...ni las computadoras más veloces dan la perspectiva de conjunto que puede dar el registro rápido de un libro, con la misma facilidad. Uno se impacienta explorando los archivos de una computadora: no es tan fácil hojear el contenido... En un libro, se busca y se encuentra más fácilmente. Lo cual resulta irónico, después de celebrar la superación de la “escritura lineal” (Marshall McLuhan). Nada requiere más “lectura lineal” que la televisión, las cintas y los discos. A diferencia de los libros (y de los cuadros), no admiten el vistazo global. Son un retroceso a los rollos antiguos, como los del Mar Muerto, que, para ser leídos, tenían que ir pasando de un carrete a otro. Pero lo más irónico de todo es ver que las maravillas electrónicas se venden con un instructivo impreso. Ningún libro se vende con instructivos electrónicos que faciliten su lectura.
Existe la falsa creencia de que los libros son importantes en la medida en que podemos aplicar de un modo inmediato las enseñanzas de sus páginas. En realidad, hay libros informativos (muchos de ellos de los llamados de
El placer de leer • 71
texto) que nos entregan soluciones prontas a problemas específicos; pero el mayor beneficio de los libros no es el de la inmediatez, sino el de la formación paulatina que no sólo nos resuelve un problema particular sino que nos enseña a vivir mejor y nos ofrece la posibilidad de ser mejores personas. Así de simple, pero también así de complejo.
La lectura, la simple lectura, la peligrosa lectura, sólo tiene posi-bilidades de hacernos mejores si se nos convierte en una adicción. En vez de la lectura informativa, para solucionar una tarea inmedia-ta, la lectura formativa, la lectura morosa, y amorosa, que no sirve aparentemente para nada pero que nos transforma y nos confiere mayor sentido dentro de la realidad y dentro de la imaginación. Y, desde luego, no únicamente libros de ficción literaria, sino de todas las materias (filosofía, psicología, religión, astronomía, matemáticas, geografía, historia, etcétera) que nos enriquecen el mundo y nos hacen más reales.
Olvidamos lo inmediato, lo que llegó a nuestra mente para resolver una tarea escolar y conseguir una buena calificación; pero retenemos en lo más hondo de nuestra conciencia y nuestra emoción las imágenes, los sentimientos, los saberes, etcétera, que llegaron a nosotros a través de la lectura placentera que nos abrió universos insospechados, mundos ignorados, y que le dio sentido a la existen-cia y se la sigue dando más allá de la lectura, pues, como bien se ha dicho, cultura es todo aquello que permanece en lo más profundo de nuestra experiencia luego de que hemos olvidado todo lo leído.
Las bibliotecas públicas en México deben modificar, ciertamen-te, sus funciones para lograr que los niños, los adolescentes y los jóvenes sean lectores verdaderos y no únicamente usuarios de lo inmediato. Pero este cambio no puede asumirse, por sí solo, desde las bibliotecas; es un cambio pedagógico, educativo y cultural; es un cambio que involucra a la escuela y al concepto de educación; un cambio que pone en crisis al sistema educativo completo y le exige que defina su propósito, su interés y su más trascendente filosofía.
Con ello, debemos reconocer que el lector asiduo, el lector fre-cuente, no lee nada más para obtener la recompensa inmediata de la información, sino como parte de un hábito placentero a través del cual se siente bien y disfruta más plenamente la existencia. Si leer no nos sirve para vivir mejor, para estar mejor en el mundo, entonces muy poco sentido tendría proponer su costumbre.
El hábito de la lectura no ve la obligación ni el afán de informa-ción como la fuerza y el objetivo primordiales al entrar en contacto con un libro. El verdadero hábito de la lectura es una costumbre que no admite ni impulso coercitivo ni disposición de urgencia.
72 • El placer de leer
En su ilustrativa y muy interesante Historia del alfabeto, A. C. Moor-house advierte que debe aceptarse por descontado que la memoria de los analfabetos se halla con frecuencia más desarrollada que la de las personas alfabetizadas. Como prueba de lo que dice nos pone el ejemplo de los poemas de Homero y de otros poetas antiguos que eran recitados de memoria por los bardos, sin ayuda alguna de la escritura. Y concluye que “el advenimiento de la escritura propiamente dicha originó una relajación en el cultivo de la memoria, que al principio fue considerada como una pérdida lamentable”, pero que, conforme la escritura amplió y diversificó el conocimiento, también amplió el horizonte de la memoria.
Si tuviésemos que responder a la pregunta “¿Qué y por qué están leyendo los niños y jóvenes de hoy?” y, acto seguido, responder también el tema particular de esta participación, “¿Qué y por qué están leyendo los niños y jóvenes de hoy en las bibliotecas públicas?”, tendríamos que reconocer que dentro de lo poco que se lee en el ámbito general, en la sociedad mexicana en su conjunto se lee todavía mucho menos en las bibliotecas públicas, y que aquello que se lee es necesario diversificarlo más allá de la puerilidad y de la falsa creencia, muy difundida en estos tiempos, de que los clásicos ya no tienen nada que decir y de que los niños y los jóvenes se espantan con ellos. No es verdad: de lo que se espantan los niños y los jóvenes, y esto hay que reconocerlo también, es de ciertos esquemas ineficaces y rolleros diseñados para incorpo-rarlos a la lectura “productiva”, de las disertaciones pedantemente infantilizadas o puerilmente adultas que pretenden difundir un placer, un vicio, una adicción con argumentos insulsos y aburridos. Leer para adquirir importancia o para parecernos lo más exactamente posible a los graves es una de las promesas más desquiciadas y nefastas. La verdad es que, para que tenga sentido liberador, la lectura gozosa del niño, el adolescente o el joven únicamente tendría que llevarlos a encontrarse y a conocerse a sí mismos. No leer para crecer, sino para ser mejores.
A la manera socrática de Italo Calvino hay que decirle la verdad a la gente (niños, jóvenes, adultos) acerca de la lectura,
...para que no se crea que los clásicos se han de leer porque ‘sirven” para algo. La única razón que se puede aducir es que leer los clásicos es mejor que no leer los clásicos.
Y si alguien objeta [concluye el escritor] que no vale la pena tanto esfuerzo, citaré a Cioran: “...mientras le preparaban la cicuta, Sócrates aprendía un aria para flauta. –¿De qué te va a servir? –le preguntaron. –Para saberla antes de morir”.
Hay quienes, bienintencionadamente, con argumentos de profesio-nales, aseguran que leer es menos útil que informarse. Grave asunto.
El placer de leer • 73
Los que leen también se informan. Se informan de muchas más cosas que las que entrega, inmediatamente, la simple informa-ción, pues la lectura no nos responde nada más aquello que le preguntamos sino también aquello sobre lo que no teníamos previsto interrogarla.
En fin, el tema de la lectura también engendra sus guerrillas intelectuales y sus bastillas culturales. Hay abundancia de elabo-rados argumentos de pedante puerilismo y no menos profusión de serias disquisiciones (serias por rígidas, por ceremoniosas, por adustas, por hoscas; no por profundas) que de tan solemnes y afectadas parecen resueltamente encaminadas a negar todo placer. La lectura, y su respectiva reflexión, se convierte, así, según sea el caso, en una feliz simpleza que no admite el mínimo proceso racional, o en un acto escrupuloso, casi puritano, de disciplina productiva y de valeroso deber patriótico. Que sea menos, por favor.
Para decirlo francamente y sin severidad pero con toda la claridad posible, habría que tomar prestadas unas limpias pala-bras de Fernando Savater, a manera de reflexión final:
Vivimos entre alarmantes estadísticas sobre la decadencia de los libros y exhortaciones enfáticas a la lectura, destinadas casi siempre a los jóvenes. Hay que leer para abrirse al mundo, para hacernos más humanos, para aprender lo desconocido, para aumentar nues-tro espíritu crítico, para no dejarnos entontecer por la televisión, para mejor distinguirnos de los chimpancés, que tanto se nos parecen. Conozco todos los argumentos porque los he utilizado ante públicos diversos: no suelo negarme cuando me requieren para campañas de promoción de la lectura. Sin embargo, realizo tales arengas con un remusguillo en lo hondo de mala conciencia. Son demasiado sensatas, razonan en exceso la predilección fulminante que hace ya tanto encaminó mi vida: convierten en propaganda de un master lo que sé por experiencia propia que constituye un destino, excluyente, absorbente y fatal.
La lectura es otra cosa, concluye el escritor y filósofo espa-ñol, porque
...lo que parece haberse perdido no es el hábito aplicado de leer, sino la indócil perdición de antaño. Ante los educandos, uno repite los valores formativos e informativos de los libros, para no asustar. Pero se calla lo importante [...] La lectura es otra cosa. Quien la probó, lo sabe.
http://www.uaemex.mx/plin/colmena/Colmena35-36/Aguijon/Arguelles.html.
Juan DoMingo
argüelles (Chetumal, Quintana Roo, México, 1958). Es un escritor, crítico literario y editor mexica-no. Estudió lengua y literatura hispánica. Es autor de varios libros de poesía y ensayo. Sus ensayos habitualmente tratan de temas relacionados con la literatura, en concreto con la lectura, como sucede por ejemplo en su libro titulado ¿Qué leen los que no leen? Está muy implicado con la labor de fomento de la lectura y es habitual encontrarlo rea-lizando tareas de promoción lectora junto con profesores o bibliotecarios, impartiendo cursos o conferencias sobre este tema.
Ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Poe-sía Efraín Huerta, el Premio de Ensayo Ramón López Velarde, el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen y el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.
DG
74 • El placer de leer
E
El buen lector se hace, no naceBeatriz palaCios
n 1999, bajo el sello editorial Planeta, dentro de sucolección Ariel Practicum, apareció el libro El buen lector se hace,no nace: reflexiones sobre lectura y formación de lectores, de Felipe Garri-do, en el cual reúne una serie de textos –algunos de ellos inéditos y otros publicados con anterioridad en diversas revistas y suplementos culturales– sobre una de las actividades en la que ha estado involucrado y comprometido desde hace más de veinte años: la creación de nuevos lectores.
En este volumen, nos revela sus experiencias en torno al contacto con los libros y la creación del hábito de la lectura, desde las personales hasta las que ha tenido como promotor y director de uno de los programas de la SEP creados para este fin, Rincones de lectura. Además, proporciona argumentos sobre la importancia que tiene la lectura para la formación integral de los niños y de los jóvenes, incluso de los adultos, porque, señala, “en este momento de la historia quien no sea lector y no pueda servirse de la escritura está medio sordo y medio mudo”.
Para lograr que las nuevas generaciones se conviertan en lectores hay que comprender, inicialmente, que para ello se requiere de una educa-ción especial. “Se confunde, con frecuencia alarmante y consecuencias funestas, la alfabetización con la formación de lectores de libros. La alfabetización es un primer paso imprescindible. La formación de lec-tores de libros es una actividad ulterior, sin la cual los frutos de la alfa-betización puede perderse casi por completo. La formación de lectores de libros debe hacerse a partir de textos literarios, porque ninguna otra clase de textos exige tanto del lector ni ofrece tanto al lector. Quien se encuentra preparado para leer literatura podrá leer con sentido cualquier otra clase de textos”.
El hecho de que la formación de lectores haya cobrado auge en los últimos veinte años –advierte Garrido– no debe hacernos suponer que es nuestra generación la primera que se ha ocupado de estos asuntos. Para ello nos refiere a uno de los más significativos antecesores: Rafael Ramí-rez (1885-1959), maestro veracruzano autor de obras sobre educación, de quien vale la pena recuperar algunos conceptos como los siguientes:
“La formación de lectores de
libros debe hacerse a
partir de textos literarios,
porque ninguna otra clase de textos exige
tanto del lector ni ofrece tanto
al lector”.
El placer de leer • 75
“La lectura se usa en la vida con varios propósitos, de los cuales los cuatro que siguen son los más sobresalientes: el de entretenimiento y recreación, el vocacional, el instructivo y el de utilización práctica” y “la práctica frecuente de la recta expresión oral y escrita y la frecuente buena lectura de parte de los alumnos son dos de los más valiosos y seguros medios que hay para enriquecer el lenguaje y para adquirir pleno dominio sobre él”.
En la enseñanza de la lectura y su reconocimiento como una activi-dad placentera deben verse involucrados necesariamente los maestros y los padres de familia, ya que para que un niño se convierta en lector debe existir alguien que le lea, le cuente, le escriba y lo acerque a las diversas posibilidades de lectura y de escritura acordes con sus intereses e inquietudes. En este sentido, Felipe Garrido preparó para la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos de la SEP, dentro de la serie Cuadernos de la colección Biblioteca para la Actualización del Maestro, una guía dirigida a los docentes en educación básica, Como leer mejor en voz alta (1998), en la cual vierte una serie de reflexiones que tienen como fin el reconocimiento de la lectura, especialmente la lectura en voz alta, como una actividad cotidiana necesaria en la dinámica escolar.
En este breve volumen responde a las preguntas “¿Qué es leer de a de veras? ¿Quién es un lector auténtico? En primer lugar, es alguien que lee por voluntad propia, porque sabe que leyendo puede encontrar respuestas a sus necesidades de información, de capacitación, de forma-ción, y también por el puro gusto, por el puro placer de leer”. Asegura además que “mejorar la lectura aumenta la capacidad de aprendizaje, favorece el desarrollo del lenguaje, la concentración, el raciocinio, la memoria, la personalidad, la sensibilidad y la intuición. Mejorar la lec-tura nos muestra la diversidad del mundo y hace mas amplios nuestros horizontes. Mejorar la lectura nos ayuda a vivir mejor”.
Asimismo ofrece algunos consejos pata que los padres, maestros y promotores –quienes también deben de formarse como lectores– puedan transmitir el gusto por la lectura: “Lea en voz alta a sus hijos o a sus alumnos con la mayor frecuencia posible. Lo ideal es que la lectura, como las comidas, sea todos los días”, “empiece leyendo textos cortos y vaya alargándolos poco a poco para que aumente la capaci-dad de atención de quienes lo escuchan”, “para dar la entonación, el volumen y el ritmo que cada lectura necesite, lo más importante es haberla comprendido. Con las inflexiones de la voz, con las pausas, con el ritmo, se da la intención a la lectura y se hace comprensible el texto”, “lo más importante es cuidar que la lectura sea interesante: que responda a los intereses básicos de los lectores y se pueda entender. Nadie encontrará interesante lo que no entiende”.
“Lo ideal es que la lectura, como las comidas, sea todos los días”
76 • El placer de leer
Con estas dos publicaciones, Felipe Garrido aporta elementos úti-les y argumentos convincentes para comenzar o proseguir una de las tareas acaso más difíciles pero, sin duda, provechosas para la sociedad mexicana de los años venideros.
Tomado de revista Tierra Adentro, n. 103, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 2000.
Hoy, como hace milenios, la escritura es el medio
La lectura se contagia(Fragmento del libro “El buen lector se hace, no nace”)
más importante para explorar el corazón del hombre, proponerideas, abrir horizontes y acrecentar la conciencia; para crear, conservary difundir conocimientos; para construir y sostener la civilización. Multiplicada por la imprenta, por los medios electrónicos, la escritura supone y requiere siempre la lectura correspondiente.
En todo el mundo existe la conciencia de que el analfabetismo, real o funcional, es un lastre para el desarrollo de los pueblos. Quienes no saben leer, o quienes lo han olvidado, difícilmente podrán sumarse con eficacia a un mercado de trabajo cada vez más complejo y cambiante; difícilmente podrán llevar una vida en verdad productiva ni colaborar cabalmente con el progreso de su país. Quienes pueden leer sólo en niveles elementales o sólo en terrenos excesivamente especializados, difícilmente podrán tener acceso a los placeres y al conocimiento de la naturaleza humana que ofrece la literatura.
En México se han dedicado enormes recursos económicos y hu-manos a erradicar el analfabetismo, y cada vez se está más cerca de lograrlo. Sin embargo, muchas de las personas alfabetizadas, algunas con muchos años de escuela, no pasan de ser lectores elementales, aunque tengan un título universitario.
No basta con alfabetizar a una persona. Después de haberla alfa-betizado es preciso formarla como lectora; acostumbrarla a leer. A leer en serio, obras cada vez más importantes, de cualquier índole, y además obras literarias. No simplemente libros de consulta, historietas ni novelitas corrientes, porque esa lectura es demasiado sencilla, exige muy poco del lector, no lo ejercita en el manejo del lenguaje, que se traduce en el manejo de las ideas, de los sentimientos y las emociones. Y ese uso del lenguaje es necesario no sólo para leer poesía y grandes
“...muchas de las personas alfabetizadas, algunas con
muchos años de escuela, no pasan
de ser lectores elementales,
aunque tengan un título
universitario”.
El placer de leer • 77
novelas o cuentos, sino para resolver los problemas en otros campos, como la política, las fianzas, la medicina, la ingeniería... a final de cuentas, puede contribuir a mejorar cualquier actividad.
¿Cómo se forma un lector? De la misma manera que un jugador de dominó o de ajedrez. La lectura auténtica es un há-bito placentero, es un juego –nada es más serio que un juego–. Hace falta que alguien nos inicie. Que juegue con nosotros. Que nos contagie su gusto por jugar. Que nos explique las reglas. Es decir, hace falta que alguien lea con nosotros. En voz alta para que aprendamos a dar sentido a nuestra lectura; para que aprendamos a reconocer lo que dicen las palabras. Con gusto, para que nos contagie. La costumbre de leer no se enseña, se contagia. Si queremos formar lectores hace falta que leamos con nuestros niños, con nuestros alumnos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con la gente que queremos. Se aprende a leer leyendo.
felipe garriDo
Originario de Guadalajara, Jalisco, (1942), es narrador, traductor y editor; además es miembro de número de la Aca-demia Mexicana de la Lengua.
Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-sidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor en el Centro Universitario de México y en la UNAM, jefe de produc-ción en las editoriales Nueva Imagen y Utopía; coordinador de reimpresiones y gerente de producción en el FCE y Director de Literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes.
También ha formado parte del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco. Ha colaborado en diversas publicaciones como Mundo Médico, La Gaceta del FCE, la revista Casa del Tiempo, Revista de la Universidad de México, Proceso, La Talacha, México en el Arte, El Heraldo Cultural y Sábado.
Felipe Garrido ha obteni-do los premios Juan Pablos en 1982, y el de Traducción Literaria Alfonso X en 1983, entre otros.
DR
V
“La lectura auténtica es un hábito placentero,
es un juego –nada es más serio que un
juego–”.
78 • El placer de leer
E
“Transmitir el hábito dela lectura es una tarea sutil”
Entrevista con Michéle Petit para el diario Página/12Silvina friera
n el colegio se aburría, en la universidad no logra-ba sentirse cómoda. La vida de la socióloga y antropólogafrancesa Michèle Petit, tironeada entre el Pato Donald y ThomasBernhard, es como una película filmada en los márgenes de la gran industria cinematográfica. En junio de 1940 un muchacho de dieciocho años, su padre, abandonó París justo cuando el ejército alemán invadía el norte del país. Durante su fuga, el padre conoció a un grupo de refugiados políticos españoles que huían del franquismo. Y aprendió y cantó las canciones de la República. La familiaridad con el español le facilitó que años después partiera rumbo a Colombia, con una hija de trece años, para dar clases de matemáticas en un centro universitario. Sus primeras exploraciones como lectora empezaron en una biblioteca, la de la Alianza Colombo-Francesa de Bogotá, en medio de las plantas tropicales. Los libros le permitían construirse a sí misma, le decían que no estaba loca ni era tan rara, que había otras maneras de vivir y de pensar. Después de tres años regresó con su familia a París. Otra vez al Liceo, al rebaño uniformado con las blusas de color beige, a la asfixia de las aulas. Mayo del ’68 la sorprendió deambulando por las calles, observando cómo la gente discutía a lo largo del boulevard Saint Michel. Por fin ocurría algo, el mundo parecía cambiar. Una pena de amor la excluyó de esa fiesta. Las carreras literarias eran para las jóvenes de la burguesía de alcurnia, pero Petit pertenecía a una clase media en ascenso que debía ser moderna y estudiar alguna carrera científica. Se anotó en Sociología como solución intermedia entre las letras y las ciencias. Pero la literatura la salvó. A los 22, decidió estudiar griego moderno. Y anduvo por España y Grecia, por México y Guatemala. Después de investigar las diásporas china y griega, en 1992 comenzó a trabajar el tema de la lectura y la relación de distintos sujetos, especialmente de ámbitos rurales o barrios marginales, con los libros.
El placer de leer • 79
Petit se siente como en casa en Buenos Aires, “ciudad de gigantes”, como la define en el prólogo de Lecturas: del espacio íntimo al espacio público (FCE), que visitó por primera vez en la Feria del Libro del 2000, donde cerró el II Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares, organizado por la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares de Argentina), ante más de 1,100 bibliotecarios. Los ojos curiosamente insaciables de la antropóloga francesa están siempre en estado de alerta. Es una cazadora que no quiere que nada se escape de la telaraña envolvente que teje con su mirada. El color de sus ojos varía de acuerdo a cómo la ilumina la luz: si es de frente, parecen verdes tirando a grises; si es de lejos o de forma oblicua, el color es miel o avellana. “Si hoy fuera adolescente, ante estos discursos que se repiten hasta el hartazgo de que ‘hay que leer’, creo que me iría a jugar a los videojuegos en vez de leer”, admite la antropóloga en entrevista con Página/12 mientras camina por los pabellones de la Feria en busca de un café donde poder charlar un poco más tranquila.Página/12 (P12).– ¿Por qué conviven de un modo un tanto esquizofrénico
ese discurso imperativo, “hay que leer”, con la visión de que la lectura sigue siendo una actividad peligrosa o prohibida?
Michéle Petit (MP).– Las generaciones anteriores, en muchas circunstan-cias, leían bajo las sábanas, con la lámpara iluminando apenas el libro, contra el mundo entero. Pero ahora la lectura aparece como una faena austera a la que uno debe someterse para satisfacer a los adultos. El peligro de que las autoridades políticas, educativas, maestros y padres coincidan en este “hay que leer” es que muchos chicos no quieran leer y salgan corriendo a jugar a los videojuegos. Poder transmitir el hábito de la lectura es una tarea muy sutil. A veces los discursos que hay en torno de la lectura tienen algo que va en contra de lo que pretenden defender. El tema de las prohibiciones no ha caducado. Cuando empecé a trabajar sobre la lectura hace unos quince años, en Francia, en medios rurales y en barrios marginales, me impactó rápidamente el hecho de que la gente que se había convertido en lectora evocaba espontáneamente los miedos que había tenido que traspasar, las prohibiciones que existían en su medio social contra la lectura. Por ejemplo, el miedo a pasar por perezoso, “pero, ¿para qué sirve la lectura?”, “eso es inútil”; otro miedo era ser visto como un egoísta. En los medios sociales donde se privilegian mucho las experiencias compartidas, la “lectura en la habitación propia”, entre comillas, aún hoy en día está mal vista.
P12.– Leer aísla, disgrega a la persona de su grupo, pero también es una actividad rodeada de un halo de misterio, ¿no?
MP.– Claro. Me acuerdo que una vez un señor que viajaba conmigo en un avión, cuando se enteró de que yo trabajaba sobre la lectura, me
80 • El placer de leer
dijo que las mujeres que leen son egoístas [risas]. Ese secreto, ese misterio de la persona que lee, también hace que uno se vuelva lector. La mayoría de la gente que es lectora siempre evoca escenas iniciáticas: la madre, la abuela o el padre que le cuenta historias al niño o que le lee en voz alta. Pero también hay otra escena, donde los padres o los abuelos no le leen al niño, pero ellos leen, y el niño los observa y está fascinado. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que hay en ese libro? A veces uno se convierte en lector porque quiere encontrar el secreto o misterio que tiene el libro. Y cuando no es en la familia, puede ser a través de un mediador, si se trata de un docente o un bibliotecario que tiene una incidencia fuerte en el niño.
P12.– Usted se opone a la expresión “construcción del lector”, en la que se explicita la idea de que el lector se puede “fabri-car”. ¿A qué atribuye la generalización de esta idea?
MP.– La verdad, la expresión “construcción del lector” la descubrí en América latina, en México, Colombia y la Ar-gentina. Me parece una idea de lo más ingenua; cada vez que la escucho pienso en la imagen de Frankenstein, “vamos a construir un lector”. Es curioso porque se trata de una posición omnipotente: “Nosotros tenemos el poder de construir lectores”. Cuando empecé a trabajar con la lec-tura, mi primera referencia teórica fue Michel de Certeau, un investigador atípico que amaba mucho a América latina. A él le interesaba lo que pasaba del lado del lector, lo que el lector creaba. Lo que me interesó siempre fue situarme del lado del lector, estando atenta a sus maneras propias de construir sentido con lo que encontraba en los libros, de construirse a sí mismo con palabras o historias robadas de acá o de allá. Y digo robadas porque De Certeau decía que la lectura era una “caza furtiva”. La cultura se hurta, se roba; es la única manera de que funcione. Lo difícil, pero lo interesante para el mediador, es que pueda contagiar las ganas de apropiarse, de robar. Lo que podemos hacer es multiplicar las oportunidades del encuentro con personas que no repitan el imperativo “hay que leer” sino que tengan una actitud mucho más sutil frente a la lectura.Ampliando este rechazo a la “construcción de lectores”, en
uno de los ensayos de Lecturas... Petit sugiere por qué la lectura no es compatible con la idea de promoción: “¿Se le ocurriría a alguien promover el amor, por ejemplo? ¿Y encargar el tema a las empresas o a los Estados?”, se pregunta la antropóloga en
El placer de leer • 81
“Los lectores no dejan de sorprendernos”. “Sin embargo, eso existe. En Singapur, donde realicé investigaciones hace unos quince años, el Estado fletaba barcos del amor y los ejecutivos de empresas, solteros de ambos sexos, eran insistentemente alentados a embarcarse en esos cruceros. Me parece que éste sería un buen método para fabricar todo un pueblo de frígidos.”P12.– Algunos afirman que la lectura es un placer, una actividad lúdica;
otros plantean que decir que la lectura es un juego es engañoso, además de frustrante, porque oculta que detrás de todo placer hay una dificultad. ¿Cuál es su posición ante estos discursos?
MP.– El discurso del placer surgió siguiendo a Daniel Pennac, que había escrito su libro, Como una novela, en reacción a un discurso que hacía de la lectura una faena austera. Por favor, si no hay un gozo, una alegría, un placer, ¿entonces para qué leemos? Aunque él lo planteaba de una manera más compleja, quienes retomaron esta idea la redujeron solamente al “placer de leer”. A una persona que ha crecido en un medio alejado de la cultura escrita y que le cuesta leer, si se le dice que leer es un placer, pero él no lo siente, se lo está excluyendo aún más. Es un poco complicado el tema del placer. Aprendí mucho de los propios lectores que entrevisté en medios rurales, en barrios marginales o en contextos difíciles de violencia. Esa gente no habla tanto del placer de leer. Lo que más me impactó es que evocan de qué manera la lectura les había permitido construir un poco de sentido a su experiencia humana. En Colombia estuve con chicos que han padecido la violencia y han vivido cosas atroces, han visto morir a amigos y tienen un caparazón durísimo, heridas terribles producto del terror. Muchos ni siquiera pueden hablar. Pero de pronto se encontraban en espacios de lecturas y narración oral de historias típicas de Colombia y empezaban a recordar. Y hacían un relato de la propia vida que antes no habían podido desencadenar. La lectura reactiva el pensamiento en contextos difíciles. No vamos a pecar de ingenuos, tampoco lo soluciona todo, pero demuestra la importancia que tiene la lectura en la construcción o reconstrucción de uno mismo. Esta es la dimensión que más me interesa de la lec-tura, de la que menos se ha hablado, y no tanto la mera visión de la lectura como placer o distracción. Para los chicos colombianos no es una mera distracción sino que la lectura les permite integrar a su memoria sus propias historias.
P12.– ¿La palabra placer estaría asociada a un léxico típico de las clases medias?
MP.– No. La experiencia de la lectura no es diferente de un medio social a otro. Los seres humanos estamos siempre en busca de ecos
82 • El placer de leer
exteriores, de decir la experiencia, un duelo o estar enamorado, que no son experiencias fáciles de poner en palabras. No es por casualidad que todas las sociedades han tenido escritores, poetas, psicoanalistas, que observan la experiencia humana y que tratan de escribirla de manera condensada y estética. Todos estamos en busca de un eco de lo que pasa en nosotros.
P12.– ¿Qué opina de los discursos catastrofistas que advierten que cada vez se lee menos cuando cada vez se publican más libros en el mundo?
MP.– Los escritores parece que temen quedarse sin clientela [ri-sas]. A esta feria viene un millón de personas, siete veces más que en la Feria del Libro de Francia, a la que van unas 160 mil personas. Acá viene gente de sectores populares, no como en Francia que es sólo para las clases medias escolarizadas. Yo no comparto ese discurso catastrofista porque tiene un efecto contraproducente y la realidad es mucho más compleja.
P12.– ¿Por qué se deposita en el libro una suerte de “utopía de la salvación”, como si leer inmunizara de todos los males, aun cuando no impidió el nazismo en Alemania ni la dictadura militar en la Argentina?
MP.– La lectura no va a solucionar los problemas del mundo. No forzosamente construye gente crítica, con distanciamiento. Pero el que no puede apropiarse de la cultura escrita está más marginado de la sociedad. La lectura no te garantiza nada, pero si no tienes ese derecho estás más excluido porque vivimos en una sociedad donde se cambia rápidamente de trabajo y hay que estar permanentemente capacitándose. La lectura tampoco garantiza una ciudadanía activa, pero si no lees tienes mucho menos voz y voto en los espacios públicos. La lectura te per-mite transitar pasarelas, generar caminitos con sutileza, inventar mediaciones que facilitan la apropiación de la cultura escrita.
P12.– En Del Pato Donald a Thomas Bernhard. Autobiografía de una lectora nacida en París en los años de posguerra, confiesa que la es-critura fue algo prohibido para usted, que era el privilegio de su madre, que tocarla “era como robarle sus vestidos”. ¿En su próxima visita entrevistaremos, finalmente, a Michèle Petit novelista?
MP.– [Se ríe a carcajadas] Escribí una mala novela, que gracias a Dios no fue publicada, para repararme de una pena de amor. Escribo, es cierto, pero nunca se sabe qué puede pasar.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/2-13825-2009-05-11.html.
MiChèle petit
Antropóloga francesa, ha realizado estudios en so-ciología, lenguas orientales y psicoanálisis. Es investi-gadora del Laboratorio “Di-námicas sociales y recom-posición de los espacios”, del Centro Nacional para la Investigación Científica y de la Universidad de París, en Francia.
Después de haber lle-vado a cabo investigaciones sobre las diásporas china y griega, desde 1992 trabaja sobre la lectura y la relación con los libros, privilegiando los métodos cualitativos y, en particular, el análisis de la experiencia de los lectores. Ha coordinado investiga-ciones sobre la lectura en el medio rural y sobre el papel de las bibliotecas públicas en la lucha contra los procesos de exclusión. En los últimos años, ha profundizado el análisis de la contribución de la lectura en la construcción o la reconstrucción del yo, particularmente en espacios en crisis.
DG
El placer de leer • 83
Leer desde bebés,un proyecto afectivo,
poético y políticoEntrevista con Yolanda Reyes
La escritora colombiana Yolanda Reyes, directora deEspantapájaros Taller, un proyecto de formación de lectoresdirigido a niños, padres, maestros y bibliotecarios, visitó Argenti-na para dar algunas conferencias en la Feria del Libro Infantil y Juvenil y para acompañar el lanzamiento de su libro Los agujeros negros, prota-gonizado por un niño cuyos papás son asesinados en Colombia por los paramilitares; un relato que busca palabras para nombrar ausencias y vacíos. Compartimos con ustedes algunos de los temas abordados por esta especialista colombiana en su visita a Argentina.
Entrevistador (E).– En Espantapájaros usted lleva adelante muchos programas en los que se promueven espacios de lectura para los niños desde la cuna. ¿Cuál es la importancia de las palabras en el desarrollo de los más pequeños?
Yolanda Reyes (YR).– En la primera infancia es cuando suceden las dos cosas más importantes en términos de lenguaje: aprendemos a hablar, y antes de hablar aprendemos a comunicarnos: se da todo el cableado y toda la estructura para tener una comunicación con otros seres humanos, y aprendemos a leer y escribir. Todo eso nos pasa más o menos antes de los seis años. Hasta hace poco la escuela tomaba el tema de la lectura recién a partir de los seis. Sin embargo, la historia del ser humano como sujeto del lenguaje se inicia antes del nacimiento.
La impronta de la primera infancia, en términos del lenguaje, es de-finitiva para armar quiénes somos y marca las relaciones con la cultura escrita y con el pensamiento. Yo creo que nosotros, los seres humanos, somos construcciones fundamentalmente de lenguaje, y eso es lo que nos diferencia de las otras especies. Nuestra relación con el lenguaje hace que nuestros embarazos sean embarazos que ya tienen preparativos simbólicos. Nada cambia más la estructura simbólica de un ser humano
84 • El placer de leer
que tener un papelito que dice: “Positivo”. Nos lo dicen con pala-bras: “Positivo”. En largos meses de espera la madre inventa a su hijo. Casi todo pasa por las relaciones con las palabras, relaciones simbólicas: “¿Qué nombre le pondremos?”, “Le pondremos Es-trellita”, “¡No!, ese nombre no nos gusta”; “¿Comprar el ajuar azul o rosado?”; “¡Qué bonito!, será una nena”; “Yo no sé qué va a ser, lo sabré cuando nazca, será sorpresa”. Todas esas conversaciones crean redes simbólicas alrededor de los padres que van a tener un hijo.
Una vez que nacen, los niños son impacientes y no nos dan segundas oportunidades. No hay espera. Lo que dejemos de hacer queda sin hacer; entonces, es un tema apremiante.
Yo creo que hay que descubrir por qué es tan importante ac-ceder a las palabras y qué es lo que uno se juega ahí. Leer por leer no tiene mucho sentido.
Trabajando en lectura en primera infancia, si algo he aprendido es que se ven muy rápido los resultados y son muy baratos; o sea, no hay que saber muchísimas cosas, se puede trabajar con madres analfabetas que simplemente son cuerpos que cantan y que cuentan historias, y tienen historias de más atrás, casi que empiezan a leer junto con los niños. Es un tema apasionante del que podría hablar toda la vida, un trabajo muy práctico y muy teórico a la vez, ha sido siempre como una conversación, y fue recogido en mi libro La casa imaginaria (Grupo Editorial Norma, colección Catalejo, 2008).
E.– ¿Cuál es el papel de los mediadores, aquellos que acercan la literatura a los bebés?
YR.– Los libros para los más chiquitos necesitan alguien en el medio, no solo que estén el libro y el niño: para leerlos es necesario lo que yo llamo “el triángulo amoroso”. Por eso es tan importante el trabajo con adultos en la primera infancia. Un proyecto de lite-ratura para la infancia es necesariamente un proyecto que involucra muchos actores: padres, niños, maestros, cuidadores y muchas instancias culturales, como la librería, la biblioteca, que son muy importantes, y también muchas disciplinas, desde la economía, la política, hasta la psicología, la música, etcétera.
Lo bueno en la primera infancia es que se lee de todo, se leen libros, se leen cuerpos, se leen voces. Las madres siempre creen que no saben, que son desafinadas, tienen miedo a hacer el ridículo, creen que no valen nada, ¡una cantidad de taras horribles y extraor-dinarias! La tarea pasa por devolverles la autoestima. Cuando una madre empieza a ver que lo que hace con su chiquito tiene efectos insospechados por ella eso resulta un elemento muy poderoso.
El placer de leer • 85
En el programa Madres Comunitarias, en Colombia, muchas madres analfabetas funcionales, o bien con una historia con la lectura ligada a “la letra con sangre entra”, o de deserción escolar, cuando miran libros álbum que tienen frases muy cortas, su relación con la lectura cambia, se reconcilian con los libros, porque les resulta fácil leerlos. Ellas empiezan a pensar que la lectura es algo más que esa caricatura terrible de la es-cuela y el fracaso escolar. La lectura sirve para devolverles la autoestima.
E.– ¿Cómo leen los bebés? ¿Qué cosas aprenden los más chiquitos explorando libros y literatura?
YR.– Lo primero que hay que hacer es despreocupar a los adultos de que los niños se van a comer los libros y los van a romper, sacar los libros de las vitrinas. Si uno solo trabaja dotando libros y no forma a la gente no hace nada. En Espantapájaros tenemos una sección que se llama “los más mordidos”. En una canasta de libros ponemos un letrero que dice: “Estos son los más mordidos del mes”. En la librería los ofrecemos con descuento porque son libros que han sido tocados, mirados por los niños. Implícitamente, cuando la gente compra libros usados está apoyando que la librería sea distinta, que destape los libros, que los libros no estén con plásticos encima, y eso tiene un costo. Los más mordidos son libros que deberían ser valorizados, que han sido probados, que están avalados por una cantidad de lectores, tienen las marcas de que van a gustar, y por lo tanto tienen un valor agregado.
Los primeros libros que escribimos en los pliegues de la memoria de los bebés son libros sin páginas. Libros profundamente poéticos, rítmicos, onomatopéyicos. Lo que los americanos llaman el motherese o el parentese, es ese lenguaje especial dirigido a los bebés, que hace énfasis en los perfiles rítmicos de las palabras. Los bebés están oyendo, incluso desde antes de nacer.
Expulsado del cuerpo de su madre, el bebé necesita aferrarse a un orden distinto para estar con ella, y ese orden es el lenguaje. Esa voz el bebé aprende a reconocerla en las entrañas, y la mamá pronto empieza a leer los movimientos de su hijo, a leer su llanto, su mirada.
Hay canciones de cuna muy elementales, de madres que casi no saben decir mucho, y balancean un pie diciendo “Ea, ea, ea, ea”: es eso, ese encantamiento de las palabras. En ninguna otra etapa de la vida estamos más cerca de la poesía que en ese momento, en el sentido más profundamente connotativo; va más allá de lo que dicen las palabras, sino cómo suena su música. Y también es la época de los cuentos cor-porales, la madre escribe cuentos corporales para el bebé. Esos son los primeros materiales de lectura.
Cuando los bebés se sientan, a los ocho meses, más o menos, salen de esa contemplación exclusiva de la madre, la madre y el niño que han
86 • El placer de leer
establecido una relación, ya pueden empezar a mirar cosas que no son mamá ni él mismo, que están por fuera de ellos.
Por ejemplo, la mamá y el bebé miran un móvil que da vueltas, miran un sonajero, los niños se sientan en las rodillas de sus padres y miran el mundo simbólico de los libros. No hay nada más hermoso que esos padres leyendo con sus hijos.
Ese papá que le cuenta esa historia a ese bebé le está mostrando que esas ilustraciones bidimensionales, ese conjunto de trazos, no son como en la realidad, representan un “como si”. Además, le muestra que las ilustraciones están organizadas en el espacio de izquierda a derecha, cuentan una historia, lo que estaba aquí se va hilando con otra cosa que sigue por allá. Esas ilaciones que le lee el padre le dan a ese bebé el sentido de que ahí hay un mundo simbólico que guarda el tiempo de la oralidad en el espacio de los libros. Esto es algo que no lo descubre un chiquito solo.
Poco a poco los niños aprenden a hablar y a nombrar la ausencia, a reemplazar con palabras lo que no está. Cuando los niños aprenden a hablar, aprenden a pedir cosas que desean, y adquieren un poder inusitado al descubrir que con las palabras se pueden hacer cosas.
Un niño de dos o tres años ya sabe cuándo se está hablando de la vida real, cuándo ese lenguaje sirve para recibir instrucciones y obedecer, y cuándo cuenta cosas que pasaron en otro mundo, en un mundo otro. Los niños al pasar a esos mundos de la ficción aprenden que no todo en la vida es el lenguaje de la vida cotidiana: “¡Siéntate!, ¡párate!, ¡no toques!, ¡ten cuidado!, ¡obedece!, ¡sé un niño bueno!, ¡hay que querer a los hermanitos!”.
E.– ¿Qué ventajas traen estos programas?YR.– He descubierto que hay asuntos que van más allá de la poé-
tica, hacia la política, pues creo que leer es un asunto de poética pero también en nuestros países es un asunto de política. Cada vez tenemos que tener más claro que todos nosotros somos parte de cosas que se pueden cambiar en países como los nuestros.
He trabajado mucho con gente que está en instancias de planeación en Latinoamérica y me ha sorprendido que los que más claro tienen que hay que invertir en primera infancia son los economistas, y no por razones altruistas precisamente, sino porque está demostrado que hay un costo remedial muy alto en las cosas que se dejaron de hacer cuando eran fáciles y baratas.
Un niño a los seis años que ha sido criado casi en una cajita, con una madre que se va a trabajar y un padre que ni siquiera existe, una madre adolescente, o una madre que tiene que trabajar mucho, con muchos hermanos de todas las edades, un niño que no está escolarizado y que
El placer de leer • 87
está por ahí, tiradito, al que solo le dicen: “¡levántese!, ¡súbase!, ¡coma!”, y otro niño de seis años que se sienta en el banco de al lado, que ha comido libros y ha gateado y al que le han cantado, lo han arrullado, la mamá y el papá le han contado cuentos y le han hojeado libros, y que poco a poco ha empezado a leer sin darse cuenta, son como dos galaxias distintas.
Muchas causas de deserción escolar relacionadas con el mundo escrito podrían subsanarse con una adecuada intervención en los primeros años.
E.– Usted diseñó y dirige una colección de libros de literatura infantil llamada Nidos para la lectura (Alfaguara-Colombia), que incluye una selección de libros fundamentales y extraordinarios de literatura infantil. ¿De dónde surgen el nombre, el concepto y el eje de esa colección?
YR.– Mi editora de Alfaguara descubrió mi trabajo en Espan-tapájaros y me dijo: “Quiero que lo que tú vienes diciendo hace tanto tiempo lo convirtamos en una colección”. Entonces hicimos una colección alrededor de la pregunta sobre qué dar de leer a los niños, que se llama Nidos para la lectura. La colección incluye tres momentos: uno, “Yo no leo, alguien me lee”; dos, “Yo empiezo a leer con otros”; tres, “Yo leo solo”.
Acepté dirigir la colección si me permitían restituirle el honor a Maurice Sendak, autor de Donde viven los monstruos. Altea había hecho una reedición de ese libro y le habían cambiado algunas ilustraciones para que se adaptara al formato de la colección en la que este libro estaba, algo absurdo. La historia de Sendak va en un crescendo, y cuando empieza la fiesta monstruo ya no hay texto y aparece una ilustración a doble página, que se había publicado modificada. Mi deseo secreto era devolverle el formato al libro y a las ilustraciones de Sendak.
El otro deseo era recuperar un libro que yo había tenido y que Alfaguara había descatalogado, que se llamaba Ahora no, Bernardo. Un librito escandaloso. Trata de un niño que pide auxilio a sus papás insistentemente y sus padres siempre le dicen: “¡Ahora no, Bernardo!”, hasta que Bernardo dice: “¡Hay un monstruo en el jardín!”, y el monstruo se come a Bernando. El monstruo toma el papel de Bernardo y los padres nunca se dan cuenta de que al niño se lo comió el monstruo, y el cuento termina diciendo: “¡Ahora no, Bernardo!” Recuperamos los derechos de ese libro y lo pusimos en esa colección. A veces los editores deberían ser más sensibles a todos esos libros en vías de extinción.
E.– En una entrevista usted señalaba que Donde viven los monstruos,
88 • El placer de leer
la bellísima obra de Maurice Sendak, que también hace poco se volvió a reeditar en la Argentina, es una posible metáfora de la experiencia literaria. ¿Cuánto nos parecemos los lectores a Max, el protagonista de este cuento?
YR.– La literatura es subversiva porque se atreve a nombrar nuestras zonas monstruosas, conflictivas, ambiguas o secretas, por eso a los niños les gusta la literatura. Yo creo que leemos para poder irnos de viaje, como Max, en un barco particular, a donde viven los monstruos, para mirar fijamente sus ojos amarillos, sin pestañear ni una sola vez y convertirnos por un rato en el Rey de Todos los Monstruos.
E.– En un artículo suyo muy divertido y lúcido, “Dejar leer a los niños”, habla de las peripecias que como mamá experta en la formación de lectores, tuvo que afrontar ante su hijo adolescente poco afecto a la lectura. ¿Cómo pueden los padres o los maestros ayudar a los chicos en su desarrollo lector?
YR.– Yo creo que lo único que tendrían que hacer es dar de leer a los niños, ofrecerles todos los géneros literarios y todas las posibilidades de lectura, para mirar, probar, crear... Saber que además de los libros, los adultos somos el texto por excelencia de los pequeños: un cuerpo que canta, una mano que señala caminos, una voz que encanta, y que ayuda a construir la propia voz. Permitir lecturas imprevistas y espontáneas, y sencillamente darles la posibilidad de elegir libros, dejar los libros allí. No es necesario hacer millones de actividades. Miren a los niños, lean lo que ellos escogen, léanlos cuando están escogiendo y van a aprender muchísimas cosas sobre la condición humana.
E.– ¿Qué dificultades tuvo que sortear como autora a la hora de escribir Los agujeros negros, un libro que habla sobre las consecuencias de la guerrilla en Colombia?
YR.– El libro surgió hace varios años, dentro de una colección que publicó Alfaguara, en la que le pidió a autores de diferentes países que escribieran un cuento alrededor de un derecho de los niños. Año 1999, en Bogotá, y mi derecho era: “Los niños tienen derecho a ser los primeros en recibir protección y socorro”. Todo el mundo me aconsejaba que hablara de una ranita, y el perrito al que le pasó tal o cual cosa, y yo me decía: “Yo no sé hablar de perritos ni de ranitas a las que les pasan cosas”. Un domingo le dije a mi esposo: “Yo no puedo hacer esto, yo no lo sé escribir, mañana por la mañana le digo a mi editora que contrate a otro escritor”. Justo ese día, Héctor Abad Faciolince había publicado en las lecturas dominicales del diario El Tiempo una cosa preciosa que se llamaba “Notarios en tiempos de guerra”: hablaba de que crecer en Colombia era una cosa tan loca. Su padre, de izquierda, había sido asesinado por la derecha. Seguí leyendo su artículo y decía: “y la mano de mi padre en
El placer de leer • 89
el bosque, caminando por el campo [...] y yo me acuerdo de ese niño de siete años”. Esa imagen de esas manos de ese niño y ese padre, esa mano grande y esa mano pequeña, y el niño mirando el mundo con asombro, fue lo que me prendió una luz.
Y así llegó la historia de Iván. Debe tener ahora unos ocho años, hijo de unos investigadores del CINEP [Centro de Inves-tigación y Educación Popular], Mario Calderón y Elsa Alvarado, a quienes mataron por esa época. La noticia había salido en el periódico. Habían entrado a la casa por la noche, un departamento de clase media en Bogotá, como el de cualquiera de nosotros, y habían matado a esa pareja, y el hijo de dos años se había salvado. Me imaginé a esa mamá en el último instante de su vida, ante el estruendo de las balas, poniendo a salvo a su criatura dentro de un armario, como en el cuento de “Los siete cabritos”. Entonces le dije a mi esposo: “Cambié de opinión, voy a aceptar escribir el cuento”, y me preguntó: “¿Qué vas a contar?”, y le dije: “La historia de los investigadores del CINEP, a los que asesinaron los paramilitares”. “¿Cómo?”, me dijo. “¡Sí!”, dije, “le voy a decir a mi editora que esa es la historia que tengo para contar y que si le parece muy fuerte o políticamente incorrecta que consiga a alguien que hable de un sapito”. Mi editora me dijo que entonces esa era la historia, y así empecé a escribirla, y me salió.
Con Los agujeros negros siento que los niños agradecen que haya un adulto que hable con ellos de todo; eso de hablar con los niños, contarles estas cosas y tener una conversación sobre la vida, la muerte y lo que hay en el medio; es una conversación fuerte, y los niños agradecidos. A los niños les fascina hablar de política. Saber que tienen derechos es una revelación para un niño. Los niños son gente, les digo yo siempre a los padres. Los padres creen que son ositos de peluche que en algún mo-mento cobran uso de razón.
En el fondo yo creo que la literatura está construida a partir de la necesidad de nombrar los agujeros ne-gros. En las racionalidades mejor armadas siempre hay agujeros negros.
http://portal.educ.ar/noticias/entre-vistas/post-7.php.
NR
90 • El placer de leer
E
¿Por qué los grandesdeberían leer
libros para niños?Gabriela DaMián Miravete
n “La extraña y mortal ‘aflicción’ de Henri de Campion”,Michel Tournier nos revela el escaso valor de la niñez en la Europadel siglo XVII: “Esas cualidades del niño que a nuestros ojos lo hacenseductor, amable, encantador y demás, no parecen haber sido apreciadas por los hombres del Antiguo Régimen, quienes sólo veían en él debilidad, ignorancia, suciedad, defectos, imbecilidad”. Si los niños sufrían debía ser a causa del castigo que supone nacer con el pecado original. Sólo la piadosa pátina de la civiliza-ción, amén de la madurez, era capaz de convertirlos en personas de verdad. De ahí que Henri de Campion, protagonista del ensayo de Tournier, haya sido una conmovedora excepción entre los hombres de su tiempo: Campion pierde a su querida hija Louise Anne cuando ésta sufre de sarampión a los cinco años, conduciéndolo a un abismo de tristeza y desconsuelo del que no saldrá jamás. Quebrado por la pena, se disculpa con el lector de sus memorias por mostrarse tan herido por el acontecimiento: “Sé que muchos me tacharán de sentimental, de falto de entereza en un accidente que no se considera de los más penosos...” Lamentar apenas y sin aspavientos la muerte de un niño era corriente no sólo en la Francia de 1613, sino en muchos otros lugares donde la buena salud no estaba garantizada y lo más importante para la sociedad eran los actores que conformaran la fuerza laboral o militar. Tampoco era motivo de asombro la poca preocupación por nombrar a los recién nacidos: a una pequeña alumbrada el día de San Juan se le llamaría Juana –de la familia tal– si lograba sobrevivir a
Recorrido por las realidades históricas, editoriales y familiares de la infancia.Panorama de los contextos actuales, en los que “la sobreproteccióny la condescendencia parecen ser dos extremos de la misma cuerda,
una cuerda-serpiente que se muerde la cola”.
El placer de leer • 91
las múltiples amenazas para los pequeños de la antigüedad: enfermedades, muerte, jornadas extenuantes de trabajo, abusos, maltrato, etcétera. ¡El horror!, sobre todo si consideramos que en muchas partes del mundo aún hay niños que corren todos estos riesgos.
Hoy, sin embargo, abundan los libros de nombres para bebé, los grandes almacenes se desbordan de ropa, juguetes, productos especializados en el desarrollo y cuidado de la –ahora– preciosa etapa infantil. Fue el siglo XIX el que estableció la semilla de lo que hoy experimentamos en torno a la niñez. Junto con el culto a la naturaleza y las emociones nació la reflexión sobre el papel de los niños en la vida social. La infancia de Jesús de Nazaret se convirtió en poesía, los artistas ensalzaron la inocencia, pensadores como Jules Vallès y Kate D. Wiggin reflexionaron sobre la necesidad de proteger a los más jóvenes. Posteriormente, la profundización de los estudios psi-cológicos sobre la infancia por Melanie Klein, Erik Erikson y Jean Piaget estableció en la conciencia colectiva lo que significa un niño: los futuros dirigentes de sociedades saludables o enfermas, según hayan sido los pri-meros años de sus líderes. Todo lo anterior culminó en la Declaración de los Derechos de la Infancia, aprobada por las Naciones Unidas en 1948 y revisada hace apenas 22 años, en 1989. Quienes han nacido después de éste, el último gran reconocimiento a su valía, gozan de privilegios que no tienen precedente en la historia (sí, son muy afortunados, chicos).
Los reyes del hogarPero, como suele suceder, paralelo a la reivindicación surgen también los excesos y las polarizaciones. La posmodernidad ha convertido a algunos niños en –literalmente– “los reyes del hogar”, es decir, en los que marcan el camino que debe seguir no sólo su familia, sino, al parecer, la sociedad entera: las maestras deben cuidarse de no afectarles con exigencias ni reprimendas (hay que evitar los bajones en su autoestima), la parentela no tienen voz ni voto para la educación de nietos y sobrinos (es que sólo los padres poseen la virtud del “tiempo fuera”), el ocio familiar está condicionado a la disponibilidad de productos y servicios para el disfrute infantil (“No podemos ir con ustedes si el restaurante no tiene área de juegos para niños, si la película no es clasificación A”). En el mejor de los casos, esto trata de ser parte de una estrategia de formación integral, pero la verdad es que la mayoría de estas pautas educativas obedecen al miedo que los adultos tienen a los niños, tal como sucede en un régimen de tiranía: miedo a que hagan un berrinche descomunal, a que den demasiada lata, a que se traumen y los culpen (o incluso que los demanden por contravenir sus derechos, como ha sucedido en Estados Unidos). La sobreprotección y la condescendencia parecen ser dos extremos de la misma cuerda, una cuerda-serpiente que se muerde la cola.
92 • El placer de leer
La industria editorial dedicada a los niños resulta sintomática de esta condición. Por un lado, las casas de gran tiraje se han preocupado por dar al público libros multifuncionales: que enseñen, entretengan y fomenten valores (tan diversos como ambiguo es el término), que conviertan a los niños en una suerte de políglotas, expertos en arte (siempre los grandes hits de la pintura: Van Gogh, Velázquez, Kahlo) y ecologistas en miniatura. Se trata de sembrar en ellos un porvenir limpio, saludable, que pondere las delicias del razonamiento y la verdad como estandarte. A modo de ejemplo irónico, la versión que Dulcinea hace de Caperucita Roja:
Un día, su madre le pidió que llevase una cesta con fruta fresca y agua mineral a casa de su abuela, pero no porque lo considerara una labor propia de mujeres, atención, sino porque ello representaba un acto generoso que contribuía a afianzar la sensación de comunidad. Además, su abuela no estaba enferma; antes bien, gozaba de completa salud física y mental y era perfectamente capaz de cuidar de sí misma como persona adulta y madura que era.
Un mundo correcto, perfecto, donde el dolor se esconde hábilmente, aunque se hable con la verdad.
Por otro lado, también hay quienes apuestan por lo políticamente incorrecto como camino seguro para llegar al corazón y la mente de los chamacos (y los bolsillos de sus papás). El desparpajo, la travesura, lo escatológico: la escuela de Shrek llevada al papel. Se promueve la desmitificación de los cuentos, las jerarquías (reyes, maestros, padres, abuelos: ninguno se salva del ridículo) y el lenguaje, pero en otro sentido. No para corregir las fallas heredadas en pos del mundo ideal, sino para coronar a lo lúdico como el regidor de toda actividad y aprendizaje infantil. Lo que quede fuera del rango morirá, pues los niños demandan, ante todo, diversión. Nada que genere mucho esfuerzo. Y hay que darles gusto.
Los temas prohibidosAmbos extremos de la cuerda, sin embargo, tienen las mejores intenciones. No está mal procurar la contemporización de esquemas clásicos. Tampoco son dañinas la irreverencia y el cuestionamiento de la autoridad. Por eso, a mitad del espectro encontramos obras que se columpian de un lugar y ofrecen ricas alternativas que pueden satisfacer las necesidades estéticas, éticas y lúdicas de los niños, sus padres o maestros, sin caer en la condescendencia ni la sobreprotección. Mejor aún si éstas poseen el valor literario que el gran público tiende a pasar por alto precisa-mente porque la literatura para niños sigue siendo considerada algo así como un género menor, cosa incierta e injusta. Para muestra, muchos botones: Antoine de Saint-Exupéry (El principito), Roald Dahl (Mathilda), Michael Ende (La historia interminable), Wolf Erlbruch (El pato y la muerte), Guus Kuijer (El libro de todas las cosas), Marie-Francine Hébert (Ningún lugar a dónde ir), María José Mendieta (Aitor tiene dos mamás). Todos ellos exploraron los temas “prohibidos” para los pequeños –guerra, muerte, violencia, homosexualidad– con delicadeza, inteligencia y humor, tres de las condiciones más difíciles de lograr en el oficio literario.
El placer de leer • 93
Las versiones originales de los cuentos de hadas que hemos contado una y otra vez, embadurnados de los mimos provistos por Disney o recubiertos por el romanticismo de los hermanos Grimm, no son tan dulces ni abogan por una felicidad gratuita. Dice Verónica Murguía:
En los cuentos de hadas tradicionales no ocurre así: el héroe suele ser valiente, solida-rio y suertudo. Generalmente es un ser pequeño, indefenso, lo opuesto a Superman. Contenido en estos textos viejísimos hay una especie de código de ética vital, asom-brosamente alejado de cualquier moral formularia.
El gato con botas es una apología de la supervivencia cuando te han dejado a tu suerte, Caperucita Roja previene a las niñas de los asaltos sexuales, La Sirenita significa el primer acercamiento con el desengaño amoroso que los pequeños no alcanzan a asir del todo sin el destino trágico de su protagonista. No hay enun-ciación de todas estas cosas, pues los niños no la necesitan. Necesitan, en cambio, el mundo aparte que ofrece la fantasía, la sensación de que hay algo más en eso que se les narra y, por ende, la curiosidad irrefrenable de desentrañarlo. Necesitan sustituir, por sí mismos, al lobo por el agresor en el largo camino que les espera hacia la madurez. Sin embargo, los finales felices bien construidos, aquellos que son consecuencia lógica de la historia misma, son un rescoldo de esperanza, indi-cador de que el mundo, a pesar de sus acechanzas, aún nos guarda lo amable, las cosas buenas. Como asegura Murguía:
Uno no puede darle a un niño Los hermanos Karamazov y decirle, como se supone que Dios le dijo a San Agustín: “Toma, lee”. Entérate, el mal es algo humano, inseparable de nosotros y las preguntas sobre su naturaleza no tienen respuesta. Hacer algo así sería perverso.
Un goce recobradoCon frecuencia, algunos escritores piensan que la literatura para niños es un arte sencillo que dominan mejor las maestras o pedagogas. No faltan aquellos que hacen el crossover (cambio) de la literatura “seria” a la “infantil” a manera de pasatiempo, de aligerar peso o de publicar más y con mejores retribuciones. Tampoco es raro encontrar mujeres iluminadas súbitamente por la experiencia de la maternidad que desean escribir historias para los hijos propios y ajenos. Pronto, estos gru-pos espontáneos se darán cuenta de que la literatura para niños no es infantil ni maternal, sino otra cosa muy distinta. Es una especie particular de literatura, una mucho más incluyente que la “infantil” (didáctica, simplona, sitiada en los bor-des, la superficie, que sólo puede ser leída en el ámbito de la educación formal) y la “adulta” (incomprensible para quienes no comparten sus códigos, ya sean de lenguaje, la experiencia o la referencia, que sólo puede ser leída por “los que ya están grandes”). Implica, para los autores, un ejercicio de humildad y compasión, de reverencia hacia aquella mirada olvidada que por arte de magia la escritura re-cobra. El goce de estar en el mundo con las manos en el suelo y la boca llena de grosella helada, de la maravilla y la sospecha. A los escritores de libros para niños
94 • El placer de leer
les hace falta leer historias disfrutadas por los niños, desde las que pasan en la tele hasta las que se cuentan entre ellos, escondidos en alguna esquina del patio de juegos.
Por otra parte, los lectores adultos piensan que los libros para niños indican, muy a la manera del Antiguo Régimen, que para leerlos hay que tener siete años y no darse mucha cuenta de lo que pasa allá afuera. Pero sin duda a varios se les aclararía el panorama leyendo Momo, de Michael Ende, la historia de la niña que se enfrenta a los terribles hombres grises, ladrones del tiempo de la gente que no para de trabajar y no es capaz de sentarse un momento para oír lo que los otros tienen que decir, o que en-cuentren conmovedoras respuestas que no hubieran imaginado antes al leer La gran pregunta, de Wolf Erlbruch, en donde perso-najes como el panadero o el soldado responden a esa cuestión indescifrable: ¿por qué venimos al mundo? “Es para celebrar tu cumpleaños por lo que estás en la Tierra”, dice el hermano. “Para aprender a confiar”, contesta el ciego. “Estás aquí para disfrutar de la vida”, responde La Muerte. Si otorgásemos un poco más de crédito a la literatura escrita para niños, podríamos vivir con frecuencia ese hermoso instante descrito en el final de Alicia en el País de las Maravillas:
Y pensó que Alicia conservaría, a lo largo de los años, el mismo corazón sencillo y entusiasta de su niñez, y que reuniría a su alre-dedor a otros chiquillos, y haría brillar los ojos de los pequeños al contarles un cuento extraño, quizás este mismo sueño del País de las Maravillas que había tenido años atrás; y que Alicia sentiría las pequeñas tristezas y se alegraría con los ingenuos goces de los niños, recordando su propia infancia y los felices días del verano.
No sólo se trata de recordar, sino de poner en perspectiva nuestro propio devenir, enmarcado en el cada vez más veloz curso de la historia. Recobrar el goce de cuando creíamos que éramos capaces de cambiar al mundo, y contagiar a los niños de él. Porque quizá ellos serán capaces de hacerlo mejor que nosotros.
ReferenciasCarroll, Lewis: Alicia anotada. Alicia en el País de las Maravillas/A través del espejo,
ed. comentada por Martin Gardner, Akal, Madrid, 1987.erlBruCh, Wolf: La gran pregunta, Tecolote, México, 2008.Murguía, Verónica: “Las rayas de la cebra”, en La Jornada Semanal, n. 573, México,
domingo 26 de febrero del 2006.tournier, Michel: “La extraña y mortal ‘aflicción’ de Henri de Campion”, en El
vuelo del vampiro, Fondo de Cultura Económica, México, 1988.http://www.ldelectura.com/la-revista-13/coordenadas/680-dibujame-un-cordero.html.http://salsapientiae.blogspot.com/2007/01/caperucita-roja.html.
gaBriela DaMián Miravete
(Ciudad de México, 9 de enero de 1979). Narrado-ra. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Uni-versidad Intercontinental y maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde cursó el Programa de Escriptura Creativa. Realizó un diplomado en Literatura Fantástica en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Forma parte del consejo editorial de la revista literaria Te vendo un marrano. Ha sido locutora y guionista para el IMER y Radio Paca de Barcelona. Sus cuentos para niños han sido publicados en el suplemento cultural “Pingoletras” de El Heraldo de Chiapas. Ha sido tutora de Creación Literaria en el Programa Niños Talento del Gobierno del Distrito Federal.
Obtuvo el galardón, en literatura infantil, Premio FILIJ de cuento por La tradi-ción de Judas. Esta obra fue publicada, con ilustraciones de Cecilia Varela, por Cona-culta en 2007.
El placer de leer • 95
A
El increíble sueñode Jella Lepman
l ver cómo Harry Potter ocupa tantísimo espacio en losmedios de comunicación y que, con ese motivo, muchos parecenhaber descubierto la literatura infantil y juvenil, quizá venga bien ofrecerotras perspectivas. En concreto, las que ofrecen la vida y el trabajo de Jella Lepman (Stuggart, 1891-Zurich, 1970), una mujer desconocida para muchos y sin la cual la literatura infantil y juvenil sería hoy algo completamente distinto de lo que conocemos.
En buena parte a ella se le debe que hoy veamos los libros infantiles como un posible cimiento para que los niños crezcan en la comprensión de otras personas y otros pueblos. También fue la pionera de muchos primeros pasos e iniciativas de promoción de la lectura y de mejora de los libros infantiles. Y el trabajo de no pocas personas en todo el mundo se nutre de las instituciones que fundó e impulsó hasta su muerte.
Un empuje abrumadorDe familia judía, periodista, viuda y con dos hijos desde los treinta y un años, Jella Lepman huyó a Londres en los años 30. Su narración autobiográfica, A Bridge of Children’s Books, publicada en 1964 y cuya edición inglesa de 1969 se ha vuelto a publicar hace unos años, comenzó cuando, en 1945, aceptó la propuesta del mando norteamericano de volver a Alemania para encargarse de las cuestiones educativas y culturales que afectaban a las mujeres y a los niños.
Una vez allí, entre otras cosas, organizó una exposición-biblioteca de libros infantiles que desde 1946 recorrió varias ciudades con gran éxito de público. La iniciativa de llevar a los niños alemanes libros de todos los lugares del mundo de modo que, al entrar en contacto con chicos de otros países, estuvieran en el futuro mejor preparados para la paz, evolucionó hacia un objetivo global: en 1949 fundó una institución, la Internationale Jugend Bibliothek (IJB), que promovería la convivencia y comprensión internacional entre hombres y entre pueblos a través de la difusión de los mejores libros infantiles. Incidentalmen-te se puede añadir que también en ella se desarrollaron muchas actividades que hoy conocemos con el título genérico de “animación a la lectura”, que continúan teniendo lugar en la IJB actual y algunas de las cuales son práctica
96 • El placer de leer
común en muchas bibliotecas del mundo: clases de idiomas con ayuda de libros infantiles, estudio de pintura, teatro infantil, teatro de marionetas y de sombras, talleres de creación literaria y de fabricación de libros, encuentros con autores e ilustradores, etcétera.
Aunque la narración de Lepman se centra en el itinerario que la lleva de sus actividades iniciales hasta la fundación de la IJB y, en 1953, del In-ternational Board Books for Young People (IBBY), no está de más señalar que su relato tiene un valioso carácter de gran reportaje acerca de aspectos menos conocidos de la posguerra en Alemania. Es ameno, pues se cuentan muchas anécdotas sabrosas y, dentro de la dureza de las situaciones, Lepman es bienhumorada y positiva, aguda para las descripciones psicológicas e iró-nicamente inteligente, sin dejar de ser amable, cuando narra sus relaciones con las personas que debían autorizar los pasos que pretendía dar.
Su empuje resulta casi abrumador y los resultados de su esfuerzo al pa-sar los años son cuantitativa y cualitativamente tan importantes que, si no los tuviéramos delante, nos sentiríamos tentados de desechar su historia tal como hacemos con esos relatos cuyo final es tan satisfactorio que nos parece imposible. Sorprende también leer cómo Lepman manifiesta que tenía la seguridad de que sus planes saldrían adelante porque sentía que “detrás de mí venían urgiéndome invisibles grupos de niños”, y cómo piensa que muchas cosas se resuelven gracias a la protección de los ángeles, una convicción que no debe ser muy común entre judíos liberales como era Lepman.
Cuando Ortega y Gasset obedeció a los ángelesSe puede mencionar respecto a eso una pequeña anécdota, que ilustra otro punto en el que Lepman fue pionera: el de intentar aunar esfuerzos para mejorar la calidad de los libros infantiles. Como paso previo para la fun-dación del IBBY, convocó un congreso de tres días al que acudieron 250 participantes de once países, uno de los primeros eventos culturales inter-nacionales organizados en la Alemania de la posguerra, en el año 1951. Su intención era poner las bases para mejorar la coordinación entre personas que, por distintas razones, tenían interés en la materia: escritores, ilustradores, editores, libreros, bibliotecarios, educadores, profesores de arte, psiquiatras, periodistas especializados, etcétera.
Para comenzar ese congreso, pensó que nada sería mejor que fichar para la conferencia inaugural a un profesor prestigioso: José Ortega y Gasset, entonces en la Universidad de Munich. Le dirigió una carta proponiéndoselo pero los días pasaban y la respuesta no llegaba. Cuando un día fue a comer a un restaurante y tuvo que ocupar la última mesa disponible, poco después entró un hombre que, a la vista de la situación, le preguntó si podía sentarse a comer en su misma mesa. Pasados unos minutos, Lepman cayó en la cuenta de que tenía delante al mismo Ortega y Gasset.
El placer de leer • 97
Así lo cuenta ella:
Mi ángel de la guarda había estado trabajando horas extra y le había llevado a mi mesa.
Eso es exactamente lo que le dije cuando empecé la conversación, mientras mi corazón se aceleraba.
Al principio me miró consternado y luego divertido.—Oh, usted es la que me escribió –dijo–. Yo estaba a punto de mandarle una
nota declinando la invitación. Lo lamento profundamente, por supuesto, pero no acepto nunca compromisos aparte de los que ya tengo en la universidad.
—Sí, pero incluso los mejores profesores de filosofía deben obedecer a los ángeles –le contesté–. ¿Cómo puede usted desafiar una manifestación tan obvia de la voluntad divina?
Y con esto le convencí.
Al cabo de unas semanas Ortega dio, “en un impecable alemán con un impecable acento español”, una conferencia titulada ‘La paradoja pedagógica y la idea de una educación forjadora de mitos’”.
Un castillo de librosDesde su fundación, con unos fondos de 8,000 libros de 23 países diferen-tes, la IJB ha hecho un largo recorrido. Otras personas e instituciones han secundado el impulso inicial de Lepman y, con generosidad de miras, se han mantenido y ampliado muchísimo sus pioneros esfuerzos de promoción de la literatura infantil y juvenil. A partir de 1996 la IJB es regida por la Stiftung Internationale Jugend Bibliothek, una fundación sostenida por el Ministerio Federal para la Mujer y la Juventud, el Ministerio de Educación y Cultura de Baviera y el Ayuntamiento de Munich.
Desde 1983 ocupa el castillo-residencia de Blutenburg, un recinto construi-do en el siglo XV que hoy es un verdadero castillo de libros. En él hay ahora mismo más de 510,000 libros infantiles y juveniles escritos en 130 lenguas distintas, todos ellos donaciones de instituciones, editores, autores, etcétera. Entre ellos hay 80,000 libros publicados entre 1574 y 1950, que proceden de distintas donaciones y, en particular, de la que hizo la UNESCO de una colección de 30,000 libros infantiles de 58 países que había sido elaborada en la desaparecida Sociedad de Naciones hasta el año 1928. Hay también más de 30,000 volúmenes de literatura secundaria, se reciben 280 revistas periódicas de todo el mundo y cada año llegan unos diez mil libros más a los fondos de la biblioteca. Por internet están accesibles los libros incorporados desde 1992 y los pertenecientes a secciones que se han podido informatizar: unos 150,000 libros.
Con el paso del tiempo, lo que comenzó siendo un archivo de libros se ha convertido también en un archivo de autores: la IJB ha recibido en los últimos años las colecciones de Erich Kästner, Michael Ende y James Krüss, autores
98 • El placer de leer
a los que se han dedicado unos pequeños museos accesibles hoy a cual-quier visitante. Y ha comenzado unas obras de ampliación para recibir las del escritor Otfried Preussler y de la ilustradora Binette Schroeder.
Una prueba de que lo mejor es posibleCon todo, aunque la IJB dedica un interés particular a la obra de los mejores autores alemanes, su rasgo característico es la internacionalidad. Esto, que Lepman quiso acentuar tanto en los comienzos se revela hoy en el carácter que tienen las exposiciones que se celebran en su misma sede o las itinerantes como “Hello, dear enemy!”, que desde 1998 pasea por todo el mundo una selección de álbumes ilustrados sobre la paz y la tolerancia, y como “Children Between the Worlds”, preparada en el 2003, acerca de cómo se muestran las relaciones interculturales en los libros infantiles y juveniles.
Sin embargo, la internacionalidad se manifiesta más en el hecho de que, desde hace más de treinta años, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno federal, la IJB concede anualmente becas de tres meses a quince investigadores no alemanes y de distintas áreas lingüísticas para que desarrollen el proyecto que deseen, usando los fondos de la biblioteca y contando con el apoyo de los especialistas en cada área que trabajan en la misma biblioteca. El contacto con gente de muy diversos sitios permite un enriquecimiento de perspectivas a los becarios-investi-gadores y, a la vez, las noticias que pueden dar sobre sus países de origen es útil a la IJB. También gracias a ese flujo de información es posible la edición anual de una selección de 250 títulos de 50 países llamada The White Ravens, una idea que nació en 1964, que sigue siendo la única con ese concepto en el mundo, y que, con las inevitables limitaciones que siempre tiene un trabajo así, se ha convertido en un punto de referencia.
Se puede afirmar que gracias a la IJB existe la oportunidad de que los niños de todo el mundo puedan llegar a conocer los mejores libros infantiles, sea cuál sea la lengua en que hayan sido escritos, y aún tene-mos la posibilidad de rescatar del olvido libros que no lo merecen y de combatir un poco las que parecen tendencias imparables del mercado. Por eso, quien acuda hoy al castillo de Blutenburg, en el barrio muni-qués de Obermenzing, hará bien en pensar que no tiene delante sólo unos parajes idílicos, sino también una parte del increíble sueño de Jella Lepman hecho realidad. Y puede ver allí una prueba de que un trabajo tenaz sostenido durante años, que no cede al desaliento ni hace caso a los vaticinios de los profetas de desgracias, hace que lo mejor sea posible.
http://www.bienvenidosalafiesta.com/index.php?mod=Articulos&acc=VerFicha&datId=000000010P.
Jella lepMan
(1890-1970). Nació en Stuttgart, Alema-nia. Su marido mu-rió a consecuencia de las heridas que recibió en la Prime-ra Guerra Mundial. En 1936 emigró a Inglaterra con sus dos hijos. Fundó la Internationale Ju-gend Bibliothek de Múnich en 1949 y el International Board Books for Young People en 1953.
El placer de leer • 99
J
Leer y después, jugarEntrevista con Juan Sánchez
Analía Melgar
uan Sánchez es lector, es maestro y es un gran promotorde la lectura. Su proyecto de La Legión de las Hormigas se ha
colado en numerosas escuelas de ciudad de México y del Estado de Mé-xico y va ganando más y más entusiastas integrantes. Comenzó como una acti-vidad de lectura en voz alta, luego se convirtió en un club de lectores, y ahora es también un espacio para la escritura, al punto que los trabajos de los niños que integran La Legión de las Hormigas ya se han convertido en libros, uno de ellos publicado en 2010 por Editorial Jus: Cuentos de terror, de niños para niños.
El original emprendimiento de Juan Sánchez es completamente inde-pendiente y desvinculado de instituciones o fondos de financiamiento. Sin embargo, desde el ámbito oficial, ya han llegado reconocimientos. En el 2007, la Secretaría de Educación Pública –a través de la Dirección General de Mate-riales Educativos, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Dirección General de Publicaciones, y la Asociación Mexicana de Promotores de Lectura A. C.– otorgó a Juan Sánchez la mención honorífica en el X Premio Nacional de Promoción de la Lectura, en la modalidad de lecturas en espacios para la comunidad.
La Legión de las Hormigas es un éxito absoluto, no sólo por los premios y la cantidad de compradores de libros, sino por el entusiasmo que se contagia, como bola de nieve, de los niños participantes a otros niños y a otros adultos. La historia de La Legión de las Hormigas y las ideas de Juan Sánchez y su grupo de colaboradores, todo va contado aquí, en esta entrevista para Justa y sus lectores.
—¿Cómo nació La Legión de las Hormigas?—La Legión de las Hormigas surgió hacia 1998 en una biblioteca pública,
en “La Hora del Cuento”. En todas las bibliotecas públicas de México existe una hora dedicada a la lectura de cuentos. Comenzamos en la biblioteca en la Delegación Azcapotzalco, leyendo cuentos en voz alta. El origen del nombre de La Legión de las Hormigas deriva de que azcapotzalco significa “Lugar de hormigas”, en náhuatl. En esa biblioteca, tuvimos la idea de acercar más a los niños a la lectura. Llegábamos, pedíamos permiso a la biblioteca para contarles cuentos a los niños, y nos dijeron: “¡Adelante!” Hicimos que el proyecto fuera madurando más, que los niños se fueran apropiando de la lectura, y que fueran
100 • El placer de leer
ellos quienes leyeran en voz alta, y no un adulto. Buscamos espacios donde los niños empezaran a foguear a otros niños para leer en voz alta: escuelas públicas, escuelas privadas. Esto empezó a gustar mucho a los maestros y a los papás, que también estaban invitados. Los niños aprendieron a manejar las emociones, los tiempos, los silencios, y empezaron a atrapar a otros. Se acercaron escuelas de la Delegación Azcapotzalco y también de la Gustavo Madero. Esto hizo que la biblioteca dejara de ser una mera área de consulta para resolver tareas. Por primera vez, los niños se llevaban en préstamo libros que nunca se habían tocado y que empezaron a cobrar vida. Para el año 2000 teníamos una idea más clara de lo que podíamos seguir haciendo, porque habíamos llevado a los niños a espacios radiofónicos, a que platicaran lo que hacían en la biblioteca. Aprovechamos el espacio que Conaculta tiene en Radio Educación. A fines de 1999 decidimos convocar en un teatro, para hacer una legión grandota con todas las personas que quisieran. Emilio Ebergenyi, el gran locutor de Radio Educación, fue nuestro padrino. En aquel entonces eran aproximadamente 60 niños, todos metidos en la idea de leer. En el evento conocimos a más gente que se dedicaba a esto, y ahí fue donde cobramos conciencia de que éramos unos promotores de la lectura, agentes culturales. Creíamos que sólo nos divertíamos con la lectura y con los niños, pero empezamos a dimensionar que esto podría ser algo más trascen-dente. Entonces nos organizamos en talleres y empezamos a dar el servicio a las escuelas privadas y a las escuelas públicas. Esto nos dio mucha fuerza: unir lo lúdico con la lectura.
—¿Qué estrategias usan para la promoción de la lectura?—Buscamos que los niños se acerquen, a través del juego, a la lectura, con
estrategias del tipo de lectojuegos, como le llaman algunos. Cuando acabamos de leer pasamos a otra cosa que no tiene nada que ver con la lectura. No queremos engañarlos diciendo cosas como: “Vamos a jugar, pero por ahí te va un rollito...”, no, no es nuestro plan. Vamos a leer, por ejemplo, a Francisco Hinojosa: bien, lo leemos, lo acabamos, pum, todos felices y contentos, y ahora vamos a jugar a otra cosa que no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque no vale repro-ducir lo que hace la escuela. La escuela utiliza estrategias didácticas que buscan, por ejemplo, saber si el alumno ha comprendido lo que leyó. Esa justamente no es nuestra intención, sino contar un cuento, analizarlo, charlar y punto, pero sin llegar a una situación de preguntitis. No nos interesa la preguntitis aguda, es muy fastidiosa. Cuando éramos chicos la vivimos: leíamos La cabaña del tío Tom, llegaba la maestra y “a ver: en tal página, ¿qué dice?” Yo sufría mucho porque no me acordaba, pero sí me acuerdo de que me gustaba mucho la lectura. Ahora nosotros proponemos que es necesario que en las escuelas haya un espacio, dentro de todo el horario de actividades y con toda la carga de trabajo que tienen los alumnos, para la lectura: una hora a la semana, aunque sea poco, pero una hora a la semana en la que los niños oigan un cuento, lo disfruten, y después hagamos otra cosa completamente diferente.
El placer de leer • 101
—Los responsables de La Legión de las Hormigas dialogan con los maes-tros. ¿Qué les recomiendan?
—Insistimos en la necesidad de que los niños disfruten de la lectura. Los libros, sobre todo los libros de literatura, tienen un ruido, una cajita de sonido adentro: sólo hay que saber comprenderlos para poder, no digo teatralizar, sino interpretarlos correctamente. Si, por ejemplo, la Caperucita Roja está esperando temerosa al lobo en su casa, no puedo leer ese fragmento todo plano, tengo que darle la emoción que está pidiendo el texto. El texto está cargado de emociones, y tenemos que manejarlas. Muchos maestros nos de-cían: “Yo no voy a hacer el payaso frente a mis alumnos, eso es de nenita”. Entonces yo les contestaba que, por el contrario, ese recurso en la lectura de los cuentos ha hecho que los niños se sientan identificados conmigo, y yo con ellos, y jamás me han faltado el respeto. Al contrario, hay mucho respeto. Pero a los maestros frente al grupo esto les cuesta mucho. Después de años de trabajo, hoy La Legión de las Hormigas está formada por seis integrantes que estamos en ocho escuelas, distribuidas entre el DF y el Estado de México. Sus maestros ya aceptan esto de leer en voz alta y con las emociones, saben que vale la pena intentarlo.
—¿Cómo se sumó la escritura al proyecto de promoción de la lectura con que comenzó La Legión de las Hormigas?
—Empezamos a pensar en la unión de la lectura y la escritura. Sabíamos que a los chavos les gustan las leyendas, pero no la leyenda de “La Llorona”, sino las muchas leyendas que hay en México, de norte a sur. Comenzamos con la leyenda de “La Rumorosa” y se la contamos a los niños; les contamos que viene de una zona de un macizo montañoso de Tecate. Pasamos por le-yendas de Sonora. Fuimos al sur, a hablar con los lugareños de Palenque, por ejemplo, para sacar de ahí leyendas, cosas que se comentaban en la tradición oral. Todo se lo llevábamos a los niños. Fuimos armando la idea de lo que era una leyenda. Entonces, ellos pasaron a buscar la leyenda de su colonia. En la colonia siempre hay un loco, ése que anda caminando y hablando solo. Estimulamos a que los niños fueran a hablar con él, y si les daba miedo, que fueran acompañados por alguien. Resultó que el loco que elegían eran sus abuelitos, que sabían historias, leyendas.
Así salió el primer libro, al que le pusimos Ojos de plata: leyendas escritas por niños para niños, un libro que sacamos nosotros por nuestra cuenta, con ayuda de un empresario que nos cubrió los gastos de la publicación. Después nos lanzamos a hacer un libro con cuentos de terror. Pero primero, leamos, co-nozcamos el discurso, los escenarios, los personajes de los cuentos de terror. Leíamos a Edgar Allan Poe, por ejemplo, y veíamos que para hacer terror no necesitamos tener sangre ni nada de esas cosas que tiene la televisión, ni tripas por la boca, ni cosas horribles. Ahora, para escribir, les aclaramos a los chavos que el plagio no es correcto. Sí puedes extraer una idea, inspirarte, arreglarla y
102 • El placer de leer
hacerla tuya. Ahora estamos trabajando otro programa de lectura y escritura que se llama “De vuelta a los clásicos”, a partir de Andersen, los hermanos Grimm, Charles Perrault y Pascuala Corona, que nosotros le entregamos en forma de un cuadernillo a cada niño. A partir de esas lecturas hacemos actividades. Por ejemplo, en “El traje del emperador”, escribir un final distinto: ¿qué pasaría con los embaucadores, esos tejedores que engañaron al emperador, después de que se paseó desnudo delante de todos sus súbditos?
—Además de los maestros, ¿quiénes más pueden colaborar a propagar el fomento a la lectura?
—Los papás y las mamás. En cada uno de los libritos de La Legión de las Hormigas hay una serie de recomendaciones para que los padres les lean a los hijos y charlen sobre lo que están leyendo, pero sin preguntitis. Por ejemplo, a partir del cuento “La pura verdad”, de Andersen, invitamos a platicar sobre las consecuencias de vivir en un mundo de mentiras. Hay que charlar sobre las lecturas. Cuando los de La Legión de las Hormigas nos reunimos con los papás, esas experiencias de haber leído con sus hijos nos retroalimentan mucho. Con los papás, en ocasiones, también hacemos cafés literarios en las escuelas. No van todos, pero de los cuatrocientos o quinientos padres de la escuela, van por lo menos unos setenta, ochenta. Con ellos se hace la retroalimentación. Para nosotros es importante que nos conozcan los papás, porque comprueban que nuestro trabajo es serio; cuando no se sienten defraudados, nos apoyan muchísimo. Hace unos días se me acercó una mamá, y me dijo: “Necesito que me dé treinta libros del que publicó ahorita, porque lo voy a vender y leer con todos mis parientes”. Esto demuestra el interés y el compromiso que hay por la lectura.
—¿Cómo se solventa económicamente el proyecto de La Legión de las Hormigas?
—Nosotros damos asesoría a editoras, como asesores externos. Presen-tamos libros, hacemos talleres con algunos de sus clientes, que compran los libros de sus colecciones para niños en escuelas. Nos manejamos mucho con escuelas privadas, que son una fuente de ingreso. Otra fuente de ingreso son los talleres que hacemos los fines de semana, dirigidos a niños en general. Y también recolectamos una ayuda en algunas escuelas donde nos apoyan los papás con una cuota de recuperación. Con eso mantenemos el proyecto. No nos interesa ningún apoyo ni de partidos políticos ni de instituciones públi-cas y ni privadas. Nos ha pasado: hay quienes se dieron cuenta de que estaba funcionando bien La Legión y nos la querían comprar; dijimos: “No, esto no se puede casar con nadie”. Hemos tomado la decisión de no entrar con nadie.
—¿Cómo ven, desde La Legión de las Hormigas, la promoción de la lectura en México?
—No nos convence cómo se hace promoción de la lectura en el país. Creemos que la promoción de la lectura debe ser permanente, no es para hacer
El placer de leer • 103
actos culturales. Y las ferias del libro son actos culturales. La formación de lectores es un compromiso permanente y cotidiano. El maestro, el promotor, debe tener un conocimiento, nociones de pedagogía, didáctica, lingüística, y algo de psicología, para saber cómo aprenden los niños. Lo que hacemos en La Legión de las Hormigas se apoya en estas áreas del saber y, sobre todo, nos hemos nutrido de la vivencia con los niños. Cuando nosotros notamos que un niño hace un gesto o que no se atrapa con lo que estamos diciendo, quiere decir que la didáctica está mal, que la estrategia no sirve. Un niño es sincero, y lo que siente, lo expresa con actitudes. Nos nutrimos mucho de qué les pasa a ellos como personas, en relación con su contexto social y cultural.
—Más allá de lo específico de promover la lectura, ¿qué ideales empujan a seguir con la tarea de La Legión de las Hormigas?
—Queremos que las nuevas generaciones se expresen. No se trata de que Juan Sánchez escriba, sino que los propios niños vean que existe este otro camino por el que pueden andar. Nuestro lema es: “Leer y escribir, escuchar y narrar, jugar y cantar, son los caminos que los niños, hoy, pueden andar”. Frente a este rollo de la delincuencia y de la degeneración, que nos pone neuróticos a todos, nos parece que lo más importante es acercarles a los niños la posibilidad de contar con la bondad y la gentileza de la gente que reconoce que en La Legión de las Hormigas estamos haciendo algo diferente. Aspiramos a una nueva generación de niños éticos, capaces de decir “no”. Tenemos que cambiar el curso de la historia y del presente de nuestro país. No estamos trabajando para favorecer a nadie de una manera política ni social. Queremos simplemente que los niños se sientan identificados con la literatura, con los escritores. La escuela hoy en día está en una crisis terrible. Los maestros están como agazapados, porque todo está en su contra, todo, los maestros tienen que tratar de llegar a formar buenos alumnos, pero muchas son las situaciones que no se lo permiten. Los alumnos, en este país, parece que no puede ser reprobados; todos pasan de año, en aras de las estadísticas o de no sé qué razón. Entonces, el niño ya no sabe lo que es el esfuerzo, ya no sabe lo que es ganarse algo; como en este país todo se vale, a la vez, nada se vale. La propuesta de nosotros es: vamos a leer y escribir, vamos a oír y a narrar, vamos a jugar y a cantar, porque esto vale la pena, todavía. Es una posibilidad, un puente, por el que podemos pasar y llegar a más generaciones, a través de brindar este acervo amoroso.
http://www.justa.com.mx/?p=27406.
DG
104 • El placer de leer
T
Elogio de la lecturaJoaquín leguina
odas las artes se nutren de la misma materia, persi-guen una misma ilusión, pues pretenden trasladar emocio-nes, bellamente expresadas, pero sólo hablaré aquí del libro, de laliteratura. Y no le viene mal al libro que se le haga un elogio, que será también la exaltación de la memoria, de toda la memoria de este mundo. Un homenaje pertinente en un país como el nuestro [España], en el cual más de la mitad de los adultos que pueden hacerlo (apenas existen ya analfabetos en España) declaran no leer jamás un libro.
A la información se llega hoy fácilmente. Al menos, a eso que lla-mamos “información”. Una información, generalmente manipulada, que con frecuencia nos abruma y hasta martiriza. Sin embargo, ¿cómo llegamos a la sabiduría? Para eso, entre otras cosas, están los libros. Además, leer, y leer bien, es uno de los más grandes placeres que puede darnos la soledad. El más saludable desde el punto de vista espiritual.
Leemos porque nos es imposible conocer a toda la gente a la que desearíamos poder escuchar. También porque la amistad es vulnerable y puede desaparecer a manos de la incomprensión y de la muerte.
El deseo de leer consiste en preferir. Amar, a fin de cuentas, es rega-lar nuestras preferencias a quienes preferimos, y estos sutiles repartos pueblan nuestra libertad. A menudo, lo único que nos habita son los amigos y los libros.
He dicho que la lectura es un placer profundo y solitario, pero tam-bién nos permite conocer “al otro” y conocernos a nosotros mismos. Al fin y al cabo, como dejó escrito Emerson, los libros “nos llevan a la convicción de que la naturaleza que los escribió es la misma que aquella que los lee”. En el libro vamos a sentirnos próximos a nosotros mismos. Es él quien nos va a convencer de que compartimos una naturaleza única, por encima del tiempo.
Desde la niñez, que se pasa delante del televisor, se accede hoy a la adolescencia frente al ordenador, y a la universidad que, quizá, reciba a un estudiante difícilmente dotado para admitir la idea según la cual es preciso soportar, tanto el haber nacido, como el destino mortal que nos aguarda. Es esta una visión pesimista, pero, en todo caso, no deseo, no
“¡Lee para vivir!”
Gustave Flaubert, en carta a Louise Collet
NR
El placer de leer • 105
quiero, caer en un tópico, el que asegura que “todo tiempo pasado fue mejor”, pues sigue siendo cierto, como escribió Franz Kafka hace ya más de un siglo: “Jamás le haremos entender a un muchacho que por la noche está metido en una historia cautivadora, que debe interrumpir su lectura y acostarse”.
El poeta francés Georges Perros era profesor de literatura en Rennes y leía a sus alumnos. Una de ellos, una muchacha, recordaba aquellas lecturas con añoranza:
Él (Perros) llegaba al instituto los martes por la mañana, desgreñado por el viento y por el frío, en su moto azul y oxidada. Encorvado, con un chaquetón de ma-rinero, la pipa en la mano. Vaciaba una bolsa de libros sobre la mesa, se ponía a leer y era la vida.
No había más luminosa explicación del texto que el sonido de su voz. Nos hablaba de todo, nos leía todo. Todo estaba allí pletórico de vida. Perros resucitaba a los autores, que acudían a nuestra clase completamente vivos, como si salieran de Chez Michou, el café de enfrente.
No hay nada milagroso en esta narración, el mérito del profesor es prácti-camente nulo en esta historia. El placer de leer estaba allí, secuestrado por un miedo adolescente y secreto: el miedo a no entender.
Si al encanto del estilo se une la gracia de la narración, cuando lleguemos a la última página y cerremos el libro, nos seguirá acompañando el eco de su voz:
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buen-día había de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo.
Leer, leer. Pero ¿de dónde sacar tiempo para leer? El tiempo para leer, como el tiempo para amar, siempre es tiempo robado. ¿Robado a qué? Robado al deber de vivir, pero, dichosamente, el tiempo para leer, igual que el tiempo para amar, dilata el tiempo de vivir. La lectura no depende de la organización del tiempo social, es, al igual que el amor, una manera de ser. Basta una condición para la reconciliación con la lectura: no pedir nada a cambio.
La reina Victoria llevaba trece años reinando cuando nació Stevenson, que murió siete años antes que ella. La reina Victoria reinó sobre su imperio sesenta y cuatro años y dentro de dos siglos pocos sabrán quién fue y, sin embargo, la mayor parte de nuestros tataranietos seguirán navegando en la Hispaniola hacia “La isla del tesoro”.
Dios o la naturaleza, según se mire, ejercen el derecho a exigir nuestra muerte, pero nadie, tampoco ellos, reclama de nosotros la mediocridad. Leemos para huir de ella. Nos acercamos a Shakespeare, a Cervantes o a Galdós porque la vida que nos trasladan es de un tamaño mayor del natural. En verdad, su escritura es una bendición en un sentido estricto: “la vida plena en un tiempo sin límites”.
Leer es un goce, aunque resulte, a veces, un placer difícil. Pero esa dificultad placentera llega, y no en pocas ocasiones, a lo sublime. Además, otorga una
106 • El placer de leer
versión de lo sublime para cada lector. Se lee para iluminarse uno mismo, y aunque no sea posible encender la vela que alumbre al vecino, se le puede indicar dónde está la candela.
La literatura pretende un objetivo que parece inalcanzable: trasladar al lector la emoción de la vida en toda su complejidad. El milagro reside en la capacidad del escritor para conseguirlo. Un milagro que, por suerte, se repite con alguna frecuencia. Un milagro estético, que no depende de la ideología, de la metafísica o la filosofía del autor, sino de su talento. Un talento que se reclama del alma solitaria, del ser profundo, de nuestra recóndita interioridad.
Su memoria, la del creador, es también nuestra memoria. Una buena novela, una obra de teatro o un poema están contagiados de todos los trastornos de la humanidad, incluido el miedo a la muerte, que el arte pretende transmutar en una ilusión, la de ser inmortal a través de la propia obra.
“Toda mala poesía es sincera”, escribió Oscar Wilde, pero no se trata de eso, no es la sinceridad la que maltrata una obra, sino la espontaneidad. Lo espontáneo se produce sin cultivo, sin el sumo cuidado que el creador ha de poner siempre en su hacer. Un trabajo hercúleo, que el lector ha de percibir con la sencillez y naturalidad con las que se contempla lo bello.
Un elogio de la lectura exige dedicar algún tiempo, por muy corto que sea, a El Quijote, la primera novela y, para muchos, la mejor. Un libro placentero en el que pasa todo lo que puede pasar. Destacaré, dentro de esta obra magna, aquello que, a mi juicio (y al de tantos críticos), destaca por encima de todo: las relaciones entre el caballero y Sancho Panza. Ustedes pueden abrir la segunda parte del libro al azar y lo más probable será que se encuentren a don Quijote y su escudero hablando, un intercambio, probablemente, malhumorado o burlón, pero en cuyo fondo aparece el respeto afectuoso que las personas debieran tenerse entre sí. Se escuchan, y escuchar los cambia. Hamlet se escucha tan sólo a sí mismo e igual le ocurre al capitán Ahab de Moby Dick, la novela de Melville; también a la quijotesca Emma Bovary, que muere de tanto escucharse a sí misma. Por el contrario, Alonso Quijano y su escudero, de tanto oírse, acaban por parecerse el uno al otro, aunque mantengan intactas su coherencia e identidad individuales.
Sancho y don Quijote son un dúo amalgamado por el afecto y las riñas, pero existe entre ellos algo más que cariño y respeto mutuos. Son compañeros de juego, y el juego es todo un mundo con sus propias normas y su propia realidad. En efecto, lo cómico o ridículo guarda estrecha relación con lo necio, pero el juego no es necio, está más allá de la estupidez o de la necedad. Don Quijote no es un loco o un necio, sino un jugador, alguien que juega a ser caballero andante. Él se ha
El placer de leer • 107
inventado un tiempo y un lugar ideales y en ellos se mantiene fiel a su propia libertad. Al fin es derrotado, abandona el juego, regresa a la “cordura” y muere.
Existen críticos cervantinos que persisten en colocarle a don Quijote el sambenito de necio y loco y que señalan la supuesta intención de Cervantes de satirizar el “indisciplinado egocentrismo de su héroe”. Mas, si eso fuera cierto, no habría libro, porque ¿quién querría leer los hechos de Alonso Quijano? Herman Melville, y él sabía muy bien por qué, dijo que don Quijote era “el sabio más sabio que jamás ha vivido”.
Cervantes, con su obra, divierte a todo tipo de lectores, pero el lector activo, al cabalgar junto a los dos aventureros, llegará a com-partir con ellos la conciencia de que son personajes de una historia. Una historia inmortal.
En esta incitación a la lectura que aquí intento, me es obligado hacer mención de la poesía. La poesía es la culminación de la litera-tura, porque es una forma profética, donde la lucha desigual entre el creador y las palabras llega a ser titánica. Aunque en los tiempos actuales, en los que reina la trivialidad, no se quiera saber nada de profetas y hasta se tome como verdad revelada la gran sandez, según la cual “una imagen vale más que mil palabras”, un buen poema, lo lea poca o mucha gente, sigue siendo una culminación, un homenaje a la palabra, al origen del ser humano, a aquello que nos hace dife-rentes de la naturaleza, de la animalidad, porque, como es sabido, el hombre piensa con palabras y sólo ellas permiten la comunicación entre las personas.
Leer poesía es, ante todo, una llamada a la atención. En efecto, un poema bueno se distingue de otro malo, porque aquel soporta con éxito la lectura atenta y vigilante. El poeta valioso manifiesta su creatividad abarcando mucho en breve espacio. Al fin y al cabo, el buen poeta es un visionario, capaz de mostrarnos objetos, senti-miento y seres con una intensidad desmesurada, llena, además, de connotaciones espirituales.
La poesía, además, es capaz de ayudarnos a construir ese im-prescindible diálogo interior que Machado describió al confesar: “Converso con el hombre que siempre va conmigo”.
Porque necesariamente hablamos con esa alteridad que nos acompaña, conviene que ese diálogo nos haga algo mejores, y en ese proceso, al que la lectura nos impulsa y ayuda, podemos descubrir que somos más profundos y extraños de lo que creíamos.
www.vallecascalledellibro.org/Placer%20Lectura/Leguina%20Joaquin.html.
Joaquín leguina herrán
(Villaescusa, España, 1941). Escritor y políti-co; doctor en Ciencias Económicas por la Uni-versidad de Madrid y en Demografía por la Universidad de París. Fue presidente de la Co-munidad Autónoma de Madrid de 1983 a 1995. Tiene publicadas cuatro novelas y distintos es-tudios sobre economía y demografía. Colaboró activamente con el go-bierno chileno de Salva-dor Allende por encargo de las Naciones Unidas.
Su producción lite-raria se inicia con un libro de relatos cortos: La calle Cádiz, basado en sus recuerdos infantiles de Santander, la capital de Cantabria. En 1989 publicó La fiesta de los locos, su primera novela larga, cuya acción se de-sarrolla en los años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial.
Tu nombre envene-na mis sueños (1992) fue su consagración como novelista. La realizadora Pilar Miró hizo la versión para cine de la novela, la cual se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián.
La tierra más hermo-sa (1996) es una novela en la que el autor ofrece una particular y crítica visión de la Cuba pre y posrevolucionaria.
108 • El placer de leer
A
Elogio de la lecturay la ficción
Mario vargas llosa
prendí a leer a los cinco años, en la clase del her-mano Justiniano, en el Colegio de La Salle, en Cochabamba(Bolivia). Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida.Casi setenta años después recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el capitán Nemo veinte mil leguas de viaje submarino, luchar junto a D’Artagnan, Athos, Portos y Aramís contra las intrigas que amenazan a la reina en los tiempos del sinuoso Richelieu, o arrastrarme por las entrañas de París, convertido en Jean Valjean, con el cuerpo inerte de Marius a cuestas.
La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura. Mi madre me contó que las primeras cosas que escribí fueron conti-nuaciones de las historias que leía, pues me apenaba que se terminaran o quería enmendarles el final. Y acaso sea eso lo que me he pasado la vida haciendo sin saberlo: prolongando en el tiempo, mientras crecía, maduraba y envejecía, las historias que llenaron mi infancia de exaltación y de aventuras.
Me gustaría que mi madre estuviera aquí, ella que solía emocionarse y llorar leyendo los poemas de Amado Nervo y de Pablo Neruda, y también el abuelo Pedro, de gran nariz y calva reluciente, que celebraba mis versos, y el tío Lucho que tanto me animó a volcarme en cuerpo y alma a escribir aunque la literatura, en aquel tiempo y lugar, alimentara tan mal a sus cultores. Toda la vida he tenido a mi lado gentes así, que me querían y alentaban, y me contagiaban su fe cuando dudaba. Gracias a ellos y, sin duda, también a mi terquedad y algo de suerte, he podido dedicar buena parte de mi tiempo a esta pasión, vicio y maravilla que es escribir, crear una vida paralela donde refugiarnos contra la adversidad, que vuelve natural lo extraordinario y extraordinario lo natural, disipa el caos, embellece lo feo, eterniza el instante y torna la muerte un es-pectáculo pasajero.
DG
El placer de leer • 109
No era fácil escribir historias. Al volverse palabras, los proyectos se marchitaban en el papel y las ideas e imágenes desfallecían. ¿Cómo reanimarlos? Por fortuna, allí estaban los maestros para aprender de ellos y seguir su ejemplo. Flaubert me enseñó que el talento es una disciplina tenaz y una larga paciencia. Faulkner, que es la forma –la escritura y la estruc-tura– lo que engrandece o empobrece los temas. Martorell, Cervantes, Dickens, Balzac, Tolstoi, Conrad, Thomas Mann, que el número y la ambición son tan importantes en una novela como la destreza estilística y la estrategia narrativa. Sartre, que las palabras son actos y que una novela, una obra de teatro, un ensayo, comprometidos con la actualidad y las mejores opciones, pueden cambiar el curso de la historia. Camus y Orwell, que una literatura desprovista de moral es inhumana, y Malraux que el heroísmo y la épica cabían en la actualidad tanto como en el tiempo de los argonautas, La Odisea y La Ilíada.
Si convocara en este discurso a todos los escritores a los que debo algo o mucho sus sombras nos sumirían en la oscuridad. Son innumerables. Además de revelarme los secretos del oficio de contar, me hicieron explorar los abismos de lo humano, admirar sus hazañas y horrorizarme con sus desvaríos. Fueron los amigos más serviciales, los animadores de mi vocación, en cuyos libros descubrí que, aun en las peores circunstancias, hay esperanzas, y que vale la pena vivir, aunque fuera sólo porque sin la vida no podríamos leer ni fantasear historias.
Algunas veces me pregunté si en países como el mío, con escasos lectores y tantos pobres, analfabetos e injusticias, donde la cultura era privilegio de tan pocos, escribir no era un lujo solipsista. Pero estas dudas nunca asfixiaron mi vocación y seguí siempre escribiendo, incluso en aquellos periodos en que los trabajos alimenticios absorbían casi todo mi tiempo. Creo que hice lo justo, pues, si para que la literatura florezca en una sociedad fuera requisito alcanzar primero la alta cultura, la libertad, la prosperidad y la justicia, ella no hubiera existido nunca. Por el contrario, gracias a la literatura, a las conciencias que formó, a los deseos y anhelos que inspiró, al desencanto de lo real con que volvemos del viaje a una bella fantasía, la civilización es ahora menos cruel que cuando los contadores de cuentos comenzaron a humanizar la vida con sus fábulas. Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos inquietos e insumisos, y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Igual
“Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que
leímos...”
110 • El placer de leer
que escribir, leer es protestar contra las insuficiencias de la vida. Quien busca en la ficción lo que no tiene, dice, sin necesidad de decirlo, ni siquiera saberlo, que la vida tal como es no nos basta para colmar nuestra sed de absoluto, fundamento de la condición humana, y que debería ser mejor. Inventamos las ficciones para poder vivir de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una sola.
Sin las ficciones seríamos menos conscientes de la impor-tancia de la libertad para que la vida sea vivible y del infierno en que se convierte cuando es conculcada por un tirano, una ideología o una religión. Quienes dudan de que la literatura, además de sumirnos en el sueño de la belleza y la felicidad, nos alerta contra toda forma de opresión, pregúntense por qué todos los regímenes empeñados en controlar la conducta de los ciudadanos de la cuna a la tumba, la temen tanto que esta-blecen sistemas de censura para reprimirla y vigilan con tanta suspicacia a los escritores independientes. Lo hacen porque saben el riesgo que corren dejando que la imaginación discurra por los libros, lo sediciosas que se vuelven las ficciones cuando el lector coteja la libertad que las hace posibles y que en ellas se ejerce, con el oscurantismo y el miedo que lo acechan en el mundo real. Lo quieran o no, lo sepan o no, los fabuladores, al inventar historias, propagan la insatisfacción, mostrando que el mundo está mal hecho, que la vida de la fantasía es más rica que la de la rutina cotidiana. Esa comprobación, si echa raíces en la sensibilidad y la conciencia, vuelve a los ciudadanos más difíciles de manipular, de aceptar las mentiras de quienes quisieran ha-cerles creer que, entre barrotes, inquisidores y carceleros viven más seguros y mejor. La buena literatura tiende puentes entre gentes distintas y, haciéndonos gozar, sufrir o sorprendernos, nos une por debajo de las lenguas, creencias, usos, costumbres y prejuicios que nos separan. Cuando la gran ballena blanca sepulta al capitán Ahab en el mar, se encoge el corazón de los lectores idénticamente en Tokio, Lima o Tombuctú. Cuando Emma Bovary se traga el arsénico, Anna Karenina se arroja al tren y Julien Sorel sube al patíbulo, y cuando, en “El Sur”, el urbano doctor Juan Dahlmann sale de aquella pulpería de la pampa a enfrentarse al cuchillo de un matón, o advertimos que todos los pobladores de Comala, el pueblo de Pedro Páramo, están muertos, el estremecimiento es semejante en el lector que adora a Buda, Confucio, Cristo, Alá o es un agnóstico, vista saco y corbata, chilaba, kimono o bombachas. La literatura crea una
NR
El placer de leer • 111
fraternidad dentro de la diversidad humana y eclipsa las fronteras que erigen entre hombres y mujeres la ignorancia, las ideologías, las religiones, los idiomas y la estupidez.
Como todas las épocas han tenido sus espantos, la nuestra es la de los fanáticos, la de los terroristas suicidas, antigua especie convencida de que matando se gana el paraíso, que la sangre de los inocentes lava las afrentas colectivas, corrige las injusticias e impone la verdad sobre las falsas creencias. Innumerables víctimas son inmoladas cada día en diversos lugares del mundo por quienes se sienten poseedores de verdades absolutas. Creíamos que, con el desplome de los imperios totalitarios, la convivencia, la paz, el pluralismo, los derechos humanos, se impondrían y el mundo dejaría atrás los holocaustos, genocidios, invasiones y guerras de exterminio. Nada de eso ha ocurrido. Nuevas formas de barbarie proliferan atizadas por el fanatismo y, con la multiplicación de armas de destrucción masiva, no se puede excluir que cualquier grupúsculo de enloquecidos redentores provoque un día un cata-clismo nuclear. Hay que salirles al paso, enfrentarlos y derrotarlos. No son muchos, aunque el estruendo de sus crímenes retumbe por todo el planeta y nos abrumen de horror las pesadillas que provocan. No debemos dejarnos intimidar por quienes quisieran arrebatarnos la libertad que hemos ido conquistando en la larga hazaña de la civilización. Defendamos la democracia liberal, que, con todas sus limitaciones, sigue significando el pluralismo políti-co, la convivencia, la tolerancia, los derechos humanos, el respeto a la crítica, la legalidad, las elecciones libres, la alternancia en el poder, todo aquello que nos ha ido sacando de la vida feral y acer-cándonos –aunque nunca llegaremos a alcanzarla– a la hermosa y perfecta vida que finge la literatura, aquella que sólo inventándola, escribiéndola y leyéndola podemos merecer. Enfrentándonos a los fanáticos homicidas defendemos nuestro derecho a soñar y a hacer nuestros sueños realidad.
En mi juventud, como muchos escritores de mi generación, fui marxista y creí que el socialismo sería el remedio para la explota-ción y las injusticias sociales que arreciaban en mi país, América Latina y el resto del Tercer Mundo. Mi decepción del estatismo y el colectivismo y mi tránsito hacia el demócrata y el liberal que soy –que trato de ser– fue largo, difícil, y se llevó a cabo despacio y a raíz de episodios como la conversión de la Revolución Cubana, que me había entusiasmado al principio, al modelo autoritario y vertical de la Unión Soviética, el testimonio de los disidentes que conseguía escurrirse entre las alambradas del Gulag, la invasión de
“Nuevas formas de barbarie proliferan
atizadas por el fanatismo...”
112 • El placer de leer
Checoeslovaquia por los países del Pacto de Varsovia, y gracias a pensadores como Raymond Aron, Jean-François Rével, Isaiah Berlin y Karl Popper, a quienes debo mi revalorización de la cultura democrática y de las sociedades abiertas. Esos maestros fueron un ejemplo de lucidez y gallardía cuando la intelligentsia de Occidente parecía, por frivolidad u oportunismo, haber su-cumbido al hechizo del socialismo soviético, o, peor todavía, al aquelarre sanguinario de la revolución cultural china.
De niño soñaba con llegar algún día a París porque, deslum-brado con la literatura francesa, creía que vivir allí y respirar el aire que respiraron Balzac, Stendhal, Baudelaire, Proust, me ayudaría a convertirme en un verdadero escritor, que si no salía del Perú sólo sería un seudoescritor de días domingos y feriados. Y la verdad es que debo a Francia, a la cultura francesa, enseñanzas inolvidables, como que la literatura es tanto una vocación como una disciplina, un trabajo y una terquedad. Viví allí cuando Sartre y Camus estaban vivos y escribiendo, en los años de Ionesco, Beckett, Bataille y Cioran, del descubrimiento del teatro de Brecht y el cine de Ingmar Bergman, el TNP de Jean Vilar y el Odéon de Jean Louis Barrault, de la Nouvelle Vague y le Nouveau Roman y los discursos, bellísimas piezas literarias, de André Malraux, y, tal vez, el espectáculo más teatral de la Europa de aquel tiempo, las conferencias de prensa y los true-nos olímpicos del general De Gaulle. Pero, acaso, lo que más le agradezco a Francia sea el descubrimiento de América Latina. Allí aprendí que el Perú era parte de una vasta comunidad a la que hermanaban la historia, la geografía, la problemática social y política, una cierta manera de ser y la sabrosa lengua en que hablaba y escribía. Y que en esos mismos años producía una literatura novedosa y pujante. Allí leí a Borges, a Octavio Paz, Cortázar, García Márquez, Fuentes, Cabrera Infante, Rulfo, Onetti, Carpentier, Edwards, Donoso y muchos otros, cuyos escritos estaban revolucionando la narrativa en lengua española y gracias a los cuales Europa y buena parte del mundo descubrían que América Latina no era sólo el continente de los golpes de Estado, los caudillos de opereta, los guerrilleros barbudos y las maracas del mambo y el chachachá, sino también ideas, formas artísticas y fantasías literarias que trascendían lo pintoresco y hablaban un lenguaje universal...
http://www.efe.com/FicherosDocumentosEFE/Discurso%20Mario%20Vargas%20Llosa.pdf.
“...la literatura es tanto una vocación
como una disciplina, un trabajo y una
terquedad”.
El placer de leer • 113
“C
Elogio de la lecturaAlberto Manguel
omo la experiencia muestra, la debilidadde nuestra memoria olvida fácilmente no sólo los actosocurridos hace mucho tiempo, sino también los recientesde nuestros días. Es, pues, muy conveniente y útil poner por escrito las hazañas e historias antiguas de los hombres fuertes y virtuosos para que sean claros espejos, ejemplos y doctrina para nuestra vida, según afirma el gran orador Tulio”.
Así comienza la novela que, entre los pocos libros perdona-dos de la biblioteca de Don Quijote, el cura rescata por ser “un tesoro de contento y una mina de pasatiempos”: el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell y Martí Joan de Galba. “Llevadle a casa y leedle”, le dice a su compadre el barbero, “y veréis que es verdad cuanto dél os he dicho”.
El Tirant justifica su propia existencia como un remedio a nuestra flaca memoria, como depósito de nuestra experiencia pasada, como espejo de valores antiguos y de enseñanza meritoria. Eso quiso su autor, pero sus lectores, menos ambiciosos, como aquel cura de la Mancha, no se preocuparon por tales noblezas y lo recomendaron por razones más sutiles y menos graves: por dar contento, proveer pasatiempo, provocar deleite. El censorio cura y el ensañado barbero condenaron a las llamas aquellos libros de Don Quijote que, a sus ojos, pecaban de revueltos, disparatados, arrogantes, duros, secos –es decir, libros que no les gustaban–. Porque en el momento de la verdad, frente a la salvación o a la hoguera, para un verdadero lector lo que importa es el placer.
Pero, ¿qué es este placer? ¿En qué consiste ese extraño sentimiento de intimidad compartida, de sabiduría regalada, de maestría del mundo a través de un mero juego de palabras, de entendimiento adquirido como por acto de magia, de manera profunda e intraducible? ¿Por qué nos lleva a rechazar ciertos libros sin misericordia y a coronar a otros como clásicos de nuestra devoción si algo en ellos nos conmueve, nos ilumina, pero por sobre todo nos deleita?
¿En qué consiste ese extraño sentimiento de intimidad com-
partida, de sabiduría regalada, de maestría del mundo a través
de un mero juego de palabras? Éste es un paseo por la historia de los libros y por las obras de algunos de esos grandes hechi-ceros responsables
del paraíso de la lec-tura. Memoria, inti-midad, imaginación, sentimientos, inte-ligencia, aventura y descubrimiento son algunas de las pala-bras que reivindican
el estatus de un placer que nos hace
más humanos.
114 • El placer de leer
Como lectores, nuestro poder es aterrador e inapelable. No nos enternecen ni las súplicas de los críticos ni las lágrimas de los lectores que nos han pre-cedido. Implacables, a través de los siglos, juzgamos y volvemos a juzgar a los libros que ya se creían a salvo. Por puras razones de gusto, en el paraíso de la lectura, Cervantes ocupa el lugar que Martorell y Galba han perdido a pesar del juicio del mismo Cervantes. ¿Nuestros abuelos adoraban a Anatole France y a Mazo de la Roche? A nosotros no nos gustan: al infierno con ellos. ¿Melville fue despreciado y Kafka vendía apenas unos pocos ejemplares? Hoy Melville está sentado a la diestra de Dante y una primera edición de La metamorfosis de Kafka vale unos seis mil euros. Si debemos justificarnos, inventamos razones estéticas, culturales, filológicas, históricas, filosóficas, morales. Pero la verdad es que, a fin de cuentas, nuestros juicios son casi todos refutables fuera del campo hedonista.
El lema de todo verdadero lector es De gustibus non est disputandum, “de gustos no se discute”, o, como se dice en castellano, “sobre gustos no hay nada escri-to”. El proverbio latino dice la verdad; la traducción castellana miente. Nuestro placer no admite argumentos; admite en cambio una infinidad de escritos, los exige. Al fin y al cabo, ¿qué son las bibliotecas sino archivos de nuestros gustos, museos de nuestros caprichos, catálogos de nuestros placeres?
El placer de la lectura, que es fundamento de toda nuestra historia literaria, se muestra variado y múltiple. Quienes descubrimos que somos lectores, des-cubrimos que lo somos cada uno de manera individual y distinta. No hay una unánime historia de lectura sino tantas historias como lectores. Compartimos ciertos rasgos, ciertas costumbres y formalidades, pero la lectura es un acto singular. No soñamos todos de la misma manera, no hacemos el amor de la misma manera, tampoco leemos de la misma manera.
Para ciertos lectores, el placer de la lectura es uno de intimidad. Ese espacio amoroso que un lector crea con su libro no admite otra presencia. El niño que lee bajo la manta a la luz de una linterna cuando se le ha ordenado dormir, el adolescente acurrucado en el sillón para quien el único tiempo que transcurre es el del cuento que está leyendo, el adulto aislado de sus congéneres en un atibo-rrado vagón de tren o en un bullicioso café, encuentra su placer en un mundo creado sólo para él. Proust volvía al comedor una vez que la familia había salido a pasear para hundirse en el libro que estaba leyendo, rodeado solamente de los platos pintados colgados en la pared, del almanaque, del reloj, todos objetos, nos dice, “muy respetuosos de la lectura” que “hablan sin esperar respuesta y cuya jerga, a diferencia de la de los humanos, no trata de reemplazar el sentido de las palabras leídas con un sentido diferente”. Dos horas de placer hasta la entrada de la cocinera que, con sólo decir: “Así no puede estar cómodo. ¿Y si le traigo una mesita?”, lo obligaba a detenerse, a buscar su voz desde muy lejos, a sacar las palabras de su escondite detrás de los labios y a responder: “No, gracias”, con lo cual el encanto quedaba roto. El placer de la lectura no admite terceros.
El placer de leer • 115
Pero hay lectores para quienes la experiencia compartida prolonga y pro-fundiza el placer de la intimidad. Acabo de leer un párrafo que me encanta y, antes de cerrar el libro o pasar a otra página, quiero leérselo a otros, regalar a un amigo el nuevo placer descubierto, formar un pequeño ruedo de admiradores de ese texto. Dar un libro a otro lector es decirle: “Este fue mi espejo; ojalá sea el tuyo”. Es así como creamos asociaciones de lectores que tienen algo de sociedades secretas, y es gracias a ellas que ciertos autores no han desaparecido de nuestras bibliotecas canónicas. He regalado innumerables ejemplares de Su mujer mona, de John Collier; de la autobiografía de Henry Green; de Contra la corriente, de James Hanley; de Rosaura a las diez, de Marco Denevi, para poder hablar de lo que me gusta, para que mi placer tenga un eco. En su diario, Hervé Guibert cuenta que compró las Cartas a un joven poeta de Rilke para leer al mismo tiempo que su amigo el libro que éste se había llevado de viaje.
Intimidad solitaria y compartida. La lectura nos ofrece también el placer de la inteligencia. ¿Qué otro arte nos permite pensar con Pascal, razonar con Montaigne, meditar con Unamuno, seguir los vericuetos de la mente de Vila-Matas o de Sebald? No se trata de dejarse convencer con argumentos ajenos, lo que se ha llamado “terrorismo intelectual”. Se trata de ser invitados a un momento de reflexión, de convertirnos en testigos de la creación de una idea, como ocurre en los Diálogos de Platón o en las novelas de Gombrowicz. Se trata de escuchar y pensar. El resultado puede o no ser compartido; poco importa, ya que el recorrido intelectual no prevé ni conclusión ni destino preciso. Cerramos ciertos libros y nos sentimos más inteligentes, resultado que el autor no puede nunca prever. “El arte alcanza una meta que no es la suya”, escribió Benjamin Constant. Lo mismo puede decirse de la lectura.
El placer de la inteligencia significa al menos dos cosas: disfrutar del uso de la razón y disfrutar del reconocimiento del mundo. Es banal recordar que la lectura nos lleva a regiones insospechadas; menos banal es recordar que nos hace ciudadanos de tales regiones. Para un lector, todo libro es un museo del universo y, a veces, el universo mismo. Los lectores habitamos El Cairo de Naguib Mahfouz, las islas de Conrad, el Madrid de Galdós, pero también la luna de Wells y de Verne, los universos soñados por Lovecraft y Ursula K. Le Guin, el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Hay un cuento (ya no sé quién lo escribió) en el que un hombre, leyendo las aventuras de otro que se pierde en el desierto, muere de hambre y de sed en su cama, rodeado de comida y de bebida. De forma algo más moderada, todo lector conoce el placer de habitar el mundo creado por otros, de ser su explorador y su cartógrafo.
Un auténtico explorador goza de lo que encuentra, sea bueno o sea malo; un lector también. Que un libro nos parezca pésimo no significa que no nos pueda dar placer. Los grandes poetas nos deleitan; otros menos agraciados también son capaces de hacerlo. El inglés Charles Waterton, famoso conocedor de las selvas de Suramérica, se extasiaba ante los animales más feos de la creación,
116 • El placer de leer
como por ejemplo el sapo de Bahía, repugnante criatura que el doctor Waterton cogía tiernamente en su mano y acariciaba con cariño, mien-tras hablaba emocionado de la profunda mirada y espléndido brillo de los ojos del batracio. Igual hacen los lectores con cierta mala literatura. Parafraseando a Wilde, yo diría que hay que tener un corazón de piedra para no morirse de risa ante ciertas páginas de Azorín o de Ángeles Mas-treta. O ante este verso del poeta mexicano Díaz Mirón: “Tetas vastas como frutos del más pródigo papayo”. Tales abominaciones tienen la marca de un genio.
Tom Stoppard escribió que para saber si un escritor es bueno o malo, hay que preguntarle a su madre. Más interesante, más entretenido, más placentero es descubrir si es un visionario. Quiero decir, si es capaz de revelarnos en su obra esos pequeños secretos que misteriosamente dan sentido al universo, diciéndonos lo que no sabíamos que sabíamos. Elijo una frase al azar, de la novela de Ana María Moix Las virtudes peligrosas: “La experiencia, en contra de lo que la gente suele opinar, no es ninguna forma de sabiduría... La experiencia, créame, amigo, no es más que una forma de nostalgia”.
Tales revelaciones resultan menos insólitas que verdaderas. El lector sabe que, en tales casos, el placer no resulta de la sorpresa, que es obra del azar, sino de la confirmación de algo que ya ha intuido vagamente. La orden de Diaghilev a Cocteau: “Étonnez-moi!” (“¡Sorpréndame!”), es el deseo de un empresario, no el de un auténtico lector. El lector acepta las sorpresas del texto como un preámbulo amoroso –descubrir que alguien toma café en lugar de té, que duerme del lado izquierdo de la cama, que tararea “La violetera” en la ducha– pero luego busca un conocimiento más íntimo, más profundo del texto, una familiaridad que se extiende y se renueva con cada relectura. “Cuando diseño un jardín”, dice un personaje de Thomas Love Peacock, “distingo lo pintoresco y lo hermoso, y agrego una tercera calidad que llamo lo inesperado”. “¿Ah sí? Entonces dígame”, responde su interlocutor, “¿qué nombre le da usted a esa calidad cuando alguien recorre el jardín por segunda vez?”
Tampoco debemos olvidar el placer de la memoria. Leer es recordar. No solamente esos “actos ocurridos hace mucho tiempo” sino también “los actos recientes de nuestros días”. No solamente la experiencia ajena contada por el autor sino también la nuestra, inconfesada. Y no solamente las páginas del texto que vamos leyendo, memorizando las palabras a medida que adquirimos otras nuevas que olvidaremos en la página siguiente, sino también los textos leídos hace tiempo, desde la infancia, componiendo así una antología salvaje que va creciendo en nuestro recuerdo como la obra fragmentaria de un monstruoso autor único cuya voz es la de Andersen, la de San Agustín, la de Quevedo, la
El placer de leer • 117
de Javier Cercas, la de Cortázar. Leer nos permite el placer de recordar lo que otros han recordado para nosotros, sus inimaginables lectores. La memoria de los libros es la nuestra, seamos quienes seamos y este-mos donde estemos. En ese sentido, no conozco mayor ejemplo de la generosidad humana que una biblioteca.
Leer nos brinda el placer de una memoria común, una memoria que nos dice quiénes somos y con quiénes compartimos este mundo, memoria que atrapamos en delicadas redes de palabras. Leer (leer pro-funda, detenidamente) nos permite adquirir conciencia del mundo y de nosotros mismos. Leer nos devuelve al estado de la palabra y, por lo tanto, porque somos seres de palabra, a lo que somos esencialmente. Antes de la invención del lenguaje, imagino (y sólo puedo imaginarlo porque tengo palabras), imagino que percibíamos el mundo como una multitud de sensaciones cuyas diferencias o límites apenas intuíamos, un mundo nebuloso y flotante cuyo recuerdo renace en el entresueño o cuando ciertos reflejos mecánicos de nuestro cuerpo nos hacen so-bresaltar y darnos vuelta. Gracias a las palabras, gracias al texto hecho de palabras, esas sensaciones se resuelven en conocimiento, en recono-cimiento. Soy quien soy por una multitud de circunstancias, pero sólo puedo reconocerme, ser consciente de mí mismo, gracias a una página de Borges, de Jaime Gil de Biedma, de Virginia Woolf, de un sinnúmero de autores anónimos. La lombriz de la conciencia (como la llamó Nicolà Chiaromonte en otra página que me define) denota la incisiva, constante, obsesiva búsqueda de nosotros mismos. La lectura añade a esta obsesión la consolación del placer.
El placer ha sido denigrado en nuestra época al entretenimiento superficial, a la distracción, a la facilidad, a la satisfacción egoísta. Con-fundimos información con conocimiento, terrorismo con política, juego con habilidad manual, valor con dinero, respeto mutuo con tolerancia altiva, equilibrio social con comodidad personal. Creemos que estar contentos (o creer que estamos contentos) es ser felices. Quienes están en el poder nos dicen que para sentir placer tenemos que olvidarnos del mundo, someternos a normas autoritarias, dejarnos subyugar por míseros paraísos, deshumanizarnos. Pero el auténtico placer, el que nos alimenta y nos anima, tiende a lo contrario: a tomar consciencia de que somos humanos, que existimos como pequeños signos de interrogación en el vasto texto del mundo. Quienes tenemos la fortuna de ser lectores sabemos que es así, puesto que la lectura es una de las formas más alegres, más generosas, más eficaces de ser conscientes.
http://www.elpais.com/articulo/semana/Elogio/lectura/elpbabpor/20060422elpbabese_1/Tes.
118 • El placer de leer
M
Borges lectorAlberto Manguel
Conferencia dictada el 9 de junio del 2011 en Casa de América, en Madrid
uchas gracias por invitarme a estatrilogía, “Borges poeta, Borges crítico, Borgescuentista”. Es una trilogía de la cual Borges mis-mo hubiese abominado; es una trilogía que impuso, por ejemplo, su editor americano a la publicación de las obras falsamente completas, incompletas de Borges, dividiendo la obra de Borges justamente en poesía, ficción y no ficción; cosa que Borges trató de borrar a lo largo de toda su vida, porque escribió poemas que son ensayos o que son cuentos, cuentos que son ensayos o que son poemas, ensayos que son cuentos y poemas, y sin embargo el editor americano se atrevió a declarar que, por ejemplo, “La muralla y los libros” es un ensayo, y “Pierre Menard, autor del Quijote” es un cuento.
Lo curioso, lo difícil de hablar de la obra de Borges es evitar citar a Borges; quiero decir, más que ningún otro escritor que yo conozca, Borges fue alguien que creaba su obra a medida que la iba leyendo, y que iba leyendo a medida que creaba su obra. En alguna parte habla... –y ya ven, empiezo citando al Borges lector de Borges el escritor–, Borges habla de un dios que va creando la teología para el mundo que está creando; quiero decir que estaba hablando, por supuesto, del lector que está leyendo la obra de quien hasta ese momento fue escritor. Borges termina de escribir y se convierte en lector, o quizás es lector al mismo tiempo que escribe. Y lo que sucede con ese gesto –que es un gesto que nos coloca a nosotros lectores en una posición de poder–, es que de pronto reconocemos en la obra de Borges: esto es lo que nosotros estába-mos haciendo, desde siempre, desde la invención de
Como la mejor manera de librar-se de una tentación es cayendo en ella –Wilde, asísteme–, me di a la tarea, a la luz de esa tentación, de transcribir –espero que de la manera más escrupulosa– del audio original, esta emocionada e iluminadora conferencia del escritor argentino Alberto Man-guel, a propósito de la celebra-ción de los veinticinco años del fallecimiento de Jorge Luis Bor-ges, en el marco del cual, la Casa de América, en Madrid, propició el ciclo denominado “Milonga de arena, rosa y laberinto”, en el que el escritor argentino, devoto lec-tor de Borges –al que asistió en varias jornadas nocturnas duran-te casi tres años, a mediados de los sesenta, en profusas lecturas de Kipling, Stevenson o Chester-ton–, y cuyo oficio no termina, y nos procura esta espléndida relectura de la obra de Borges.
El placer de leer • 119
la escritura; porque lo que sucede es que existe en literatura el “aB” y el “dB”, antes de Borges y después de Borges; ahora ya no se puede ni escribir ni leer sin Borges.
Borges creó para nosotros o descubrió, pero él mismo diría que es un recuerdo porque “no hay descubrimiento, no hay invención, si no hay olvido”, lo decía citando a sir Thomas Brown, que estaba a su vez citando a Parménides. Borges decía que el poder del lector es determinar qué es esa cosa que está frente, ante nosotros; qué es el texto, decidir, sin la opinión de Cervantes, si el Quijote es una obra contemporánea o no, si es una novela psicológica, si es una novela de aventura, si es una novela policial. Borges nos da este poder que nosotros ya tene-mos de decidir cuál es nuestra misión frente al libro, y entonces descubrimos, a través de Borges, que es la de darle vida al libro, de decidir qué es ese objeto que tenemos entre las manos, qué es ese texto que estamos leyendo, y lo hace a través de varios textos fundamentales:
El principal es por supuesto, “Pierre Menard, autor del Qui-jote”. Con “Pierre Menard, autor del Quijote” cambia toda la literatura; con “Pierre Menard, autor del Quijote” nos damos cuenta de que nosotros podemos decidir qué es un texto, cuál es el contenido de un texto; podemos jugar a que las mismas palabras, si escritas por Cervantes, son, por ejemplo, en la cita que da Borges, “el mero elogio retórico de la historia”, “la his-toria madre de la verdad...”, pero que de pronto, atribuidas a Pierre Menard, un autor del siglo XX, es un escándalo: ¿Cómo la historia madre de la verdad?... Quiere decir que lo que contamos es lo que realmente sucede, no lo que ha sucedido.
Borges a lo largo de su vida divide al género humano, que para él eran los lectores, entre “platónicos” y “aristotélicos”, es decir, entre los que creen que hay un modelo del mundo que nosotros intentamos recuperar a través de modelos hechos de lenguaje, o los aristotélicos que piensan que la realidad es fija y el lenguaje refleja exactamente esa realidad. Borges, por su-puesto, era un platónico, habla en un ensayo de ese cambio de nominación platónico, que se convierte en nominalista, que se convierte luego, curiosamente, en algo, una de esas divisiones sorprendentes que hace Borges; está hablando de los que creen que las palabras tratan de reflejar el mundo, pero no, no lo logran; menciona varias veces una maravillosa cita de Chesterton en un ensayo que se llama “Watts”, el pintor, donde Chesterton dice que sabemos que el lenguaje no puede nombrar exactamente
120 • El placer de leer
lo que queremos decir, y “sin embargo creemos que del fuero íntimo de un bolsista pueden surgir los gruñidos y los sonidos que denotan todos los fuegos de la pasión, todos los secretos de la memoria”. Bueno, eso para los platónicos; para los aristotéli-cos, la realidad puede reproducirse en lenguaje, en literatura, y Borges divide de pronto a estas dos categorías en “americanos del norte” y “americanos del sur”. Borges dice –esto es muy curioso– que, por ejemplo, la literatura norteamericana, pero también la literatura de Inglaterra, es una literatura profunda-mente platónica, que es fantástica, que cree en la metafísica, y que es por eso que se interesa en la literatura realista; que cree admirar las novelas de aventuras de Melville, pero que en rea-lidad está leyendo la novela simbólica de Melville. Y dice que, en cambio, en América latina los que utilizan el castellano son realistas y apenas se atreven a la literatura fantástica. Esto dicho por Borges; Borges lector de Cortázar , que sabe que existe García Márquez, pero para él, el castellano es mucho más útil para definir la realidad. Y da ejemplos en la literatura gauchesca, en la literatura... bueno, en el Quijote, por supuesto.
El segundo texto es un cuento, o un ensayo, que se llama “Examen de la obra de Herbert Quain”; Herbert Quain, un escritor inventado, por supuesto, por Borges, que decide que se puede escribir toda la literatura, que ya hay una fórmula para decir todo lo que se puede inventar –es un poco la idea que lue-go Borges va a retomar en “La biblioteca de Babel”, etcétera–.
Lo que hace Herbert Quain es construir una suerte de pi-rámide. Hay un primer texto, una primera novela, esa novela o ese capítulo de una novela da lugar a dos, que lo siguen; uno es una de las posibilidades que ocurrió antes de ese capítulo y otro es otra segunda posibilidad que anula o contradice a la primera; a su vez esas dos dan lugar cada una a otras dos, y así sucesivamente, de manera que, a partir de cualquier evento de cualquier capítulo surgen todas las posibilidades de la ficción, es decir, toda la literatura, y Borges dice de Herbert Quain que no le importa que esté bien escrito o mal escrito, lo que quiere es lanzar estas posibilidades para que otros las utilicen, y que él mismo ha utilizado una para escribir “Las ruinas circulares”.
Un tercer texto fundamental para entender la importancia de Borges como crítico, como lector, es una observación que hace varias veces, pero fundamentalmente en, llamémoslo un ensayo para justificar mi presencia aquí, que se llama “Los precursores de Kafka”. En este ensayo Borges dice que lee varios textos:
El placer de leer • 121
“Las paradojas de Zenón”, un cuento de Lord Dunsany en donde un ejército trata de llegar a Carcasona y nunca llega; un cuento de León Bloy, “Los cautivos de Longjumeau”, donde una pareja trata de irse de Longjumeau y nunca puede; unos aforismos de Kierkegaard; un poema de Robert Browning. Autores que obviamente uno no asociaría y que Borges aso-cia contando esos argumentos a través de Kafka, todos son kafkianos, y existen en esta genealogía gracias a Kafka, que viene después. Y es ahí que Borges dice que cada escritor crea sus precursores. Diciendo esto dice mucho más, dice que cada uno de nosotros, lectores, crea a los precursores del escritor; que cada uno de nosotros crea nuestra propia historia de la literatura. Dependiendo de si hemos leído el “Kim” de Kipling, primero, y luego “Don Segundo Sombra”, Kipling será una influencia sobre “Don Segundo Sombra”; si leemos primero “Don Segundo sombra”, para nosotros ese va a ser el texto inicial.
Borges no creía en las historias oficiales de la literatura, en los cánones, ni siquiera en la importancia que damos al original. Hablando del “Vathek”, la novela de Beckford, Beckford la escribió en francés y luego fue traducida por Henry al inglés, una magnifica traducción. Borges, leyendo las dos, dice que el original es infiel a la traducción. Esa es una verdad que nosotros como lectores sentimos, pero que no nos atrevíamos a decir antes de que lo dijera Borges. Puedo hacer una lista mucho más larga de textos fundamentales que hablan de esto en que consiste ser lector.
Lo que daba a Borges una enorme autoridad para decir lo que decía era que él fabricaba los textos para probar lo que como lector él comprobaba; nos devolvía, nos devuelve nuestra experiencia.
Se interesó en una serie de símbolos como los que dan el nombre a este programa, “La arena, la rosa, el laberinto”; podemos agregar “el tigre”, porque decía que un escritor ne-cesita un símbolo para permanecer en la memoria de un lector.
Dice que la falta de fama universal de Quevedo es porque le falta un símbolo, le falta el símbolo que tiene Cervantes, que tiene Shakespeare, que tiene Dante, y que él mismo se procuró. Se interesó por la metafísica, y hubiese querido decir lo que dijo Hudson, el novelista inglés, de la pampa. Borges lo cita con melancolía. Hudson dijo que “le interesaba el estudio de la metafísica, pero siempre lo interrumpía la felicidad”.
122 • El placer de leer
Borges, pienso, hubiese querido decir eso, hubie-se querido que la felicidad, la experiencia concreta de la vida, interrumpiese sus inquisiciones y otras inquisiciones. Pienso que nunca fue así. La felicidad la encontró en los libros, dijo que se figuraba el paraíso “bajo la forma de una biblioteca”, y pienso que en un sentido muy profundo esto era cierto para él. Pero también decía que todos sabemos lo que es el paraíso y lo que es el infierno, porque no pasa un día en el que no tenemos una pequeña felicidad o un pequeño infortunio.
Quiero concluir con esto: pensando en la obra de Borges, uno se da cuenta de que la tarea de un lector es infinita; en un libro de Borges la tarea del lector no acaba nunca, porque lo lleva a recuerdos de otra lectura, a la incitación de otras lecturas, a espejos, a reflexiones, a contradicciones; al descubrimiento de verdades que sabemos, son nuestras, pero que hasta entonces no teníamos palabras para nombrar.
Y, ¿cómo definir entonces lo que sucede cuando leemos a Borges; cuando leemos eso que llamamos un poema, cuando leemos un cuento, cuando leemos un ensayo? ¿Qué sucede cuando leemos a Borges? Nos da la impresión de que estamos siempre al bor-de de un descubrimiento, pero que nunca llegamos enteramente a tenerlo en nuestras manos, y por su-puesto es Borges mismo que define esta sensación. Al final de uno de sus textos más extraordinarios, “La muralla y los libros”, Borges se pregunta qué es el hecho estético, y contesta con esto que, para mí, es la definición más extraordinaria del arte que conozco: “Es la inminencia de una revelación que no se produce”.
Publicado por Ana María Rivera, 16 de diciembre del 2011.http://museodelaeterna7.blogspot.com/2011/12/conferencia-de-
alberto-manguel-borges.html.
alBerto Manguel
Escritor, traductor y editor argentino, nació en Buenos Aires en 1948, sin embargo su infancia transcurrió en Israel, país donde su padre se desempeñaba como embajador. Ya de regreso en su tierra natal, el joven que tuvo la suerte de conocer en la librería Pygmalion a Jorge Luis Borges (a quien le leía libros cuando el autor ya estaba casi ciego), cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires y allí terminó su formación académica, ya que desistió de seguir una carrera universitaria por considerarlas aburridas.
A lo largo de su vida, este autor que es-cribió junto a Gianni Guadalupi el libro titulado Diccionario de lugares imaginarios, vivió en Tahití (donde fue editor de Les Éditions du Pa-cifique) y Canadá, además de haber conocido una gran cantidad de regiones europeas donde se ganó la vida como empleado de reconocidas casas editoriales. En Toronto, por ejemplo, permaneció cerca de veinte años y trabajó de forma regular para diversas publicaciones, tales como el Globe & Mail, el suplemento lite-rario del londinense Times, el Sydney Morning Herald, el Australian Review of Books, el New York Times y el Svenska Dagbladet.
Noticias del extranjero, Historia de la lectura, En el bosque del espejo, Stevenson bajo las palmeras, Nuevo elogio de la locura y La biblioteca de noche son algunos de los títulos que pertenecen a la obra literaria de este escritor nacionalizado canadiense que ha fijado su residencia en Poitou-Charentes (Francia).
Alberto Manguel ha cosechado una gran cantidad de distinciones internacionales, entre las que se destacan el Premio Germán Sán-chez Ruiperez, el Prix Roger Caillois, la beca Guggenheim, el Premio McKitterick y el título de “Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres”.
El placer de leer • 123
H
El vicio sin castigoAntonio Muñoz Molina
e pasado una gran parte de mi vida sumergi-do en la lectura como un buzo pasa gran parte de lasuya sumergido en el agua. Con la misma felicidad con quea los seis o siete años leía un tebeo [historieta] de Pulgarcito o del Capitán Trueno leo ahora un libro sobre el planeta Venus, o una novela de Bernard Malamud que acabo de encontrar en un puesto callejero, o un reportaje del periódico, o una antología de poemas de William Carlos Williams. Entonces, cuando estaba en la escuela, me imaginaba el momento de volver a casa y ponerme de nuevo a leer mis tebeos, y esa expectativa me daba una dicha tan intensa, tan secreta, que era consciente de no poder transmitírsela a nadie. Vivía en una casa y en un medio social en los que apenas nadie sa-bía leer con fluidez ni escribir correctamente, y en el que los libros eran una rareza, pero tuve la suerte inmensa de que mis mayores accedieran a alimentar generosamente mi vicio precoz, en parte por una reverencia antigua hacia el saber y las palabras escritas, en parte por puro cariño. Volvían a casa de sus tareas misteriosas de adultos y me traían un cucurucho de cacahuetes recién tostados y uno de aquellos “Sobres Sorpresa” de la editorial Bruguera que contenían varios tebeos. En la madrugada del 6 de enero, los Re-yes Magos austeros de aquel tiempo dejaban regalos que también tenían que ver con las palabras escritas: una pequeña pizarra y un pizarrín, de los que se usaban en los parvularios para trazar los primeros números y letras; un plumier o una caja de lápices de colores; algún tebeo, algún libro. Con la primera claridad del alba distinguía su portada, su título, empezaba a ver las ilustraciones del interior. El día de Reyes era una larga inmersión en la lectura.
Inmersión, sumergirse: hay mucha poesía en las expresiones más comunes. Uno se sumerge en un libro, desciende lentamente hacia el fondo de un medio más denso y menos iluminado que la realidad exterior. Uno cierra su escotilla, se acomoda en el si-lencio. El mundo real unas veces es gozoso y otras es hostil. En la cámara sumergida del libro uno se encuentra a salvo de todo, transitoriamente. El mundo real, la experiencia concreta, pueden
“Uno no lee para aprender, ni para saber más, ni para escaparse. Uno lee porque la lectura es un vicio perfecta-mente compatible con la escasez de
medios, con la falta de esa audacia que otros vicios requie-ren, y, más impor-
tante todavía, con la absoluta pereza”.
124 • El placer de leer
ser felices o desdichados, estimulantes o tediosos: sea como sea, uno vive en ellos sometido a severas limitaciones de tiempo y espacio, a un reparto de personajes nunca numeroso, a la posi-bilidad del aburrimiento. El libro multiplica las dimensiones del mundo y la variedad de los paisajes y las vidas; lo salva a uno de la inmediatez literal de las cosas, de su anclaje fatal en el aquí y en el ahora, en el yo consabido. Pero el libro no embota la curiosidad hacia el espectáculo ilimitado y gozoso de lo más cercano: bien leído, es una lente de aumento, un microscopio, un telescopio, una máquina del tiempo.
Pero uno no lee para aprender, ni para saber más, ni para escaparse. Uno lee porque la lectura es un vicio perfectamente compatible con la escasez de medios, con la falta de esa audacia que otros vicios requieren, y, más importante todavía, con la abso-luta pereza. El buen aficionado lleva a cabo la mayor parte de sus mejores lecturas en diversos grados de proximidad a la posición horizontal. Bien es verdad que también se somete a las mayores incomodidades: lee de pie, en un vagón del metro; lee en la dura silla de una biblioteca pública, bajo una luz escasa que le daña los ojos; incluso en medio de la calle, con la misma impaciencia con que alguien que ha comprado una barra de pan recién hecha le arranca el pico tostado y se lo va comiendo en el camino hacia casa. Aquel lector definitivo, fanático, que fue Juan Carlos Onetti, me contó una vez la emoción de ir por una calle de Buenos Aires leyendo una novela recién adquirida de William Faulkner, incapaz de contenerse hasta llegar a casa, hasta encontrar un banco en un parque. Cuando se tienen pocos libros, el único remedio contra la escasez es empezar de nuevo por la primera página a continuación de la última. A mí me pasó eso, a los doce años, cuando descubrí La isla misteriosa, de Julio Verne, en una de aquellas ediciones me-morables de la colección “Historias”. El vicio ha de ser alimentado, pero es un vicio tan feliz que la sustancia de la que se alimenta permanece intacta una vez consumida, incluso puede ser todavía más satisfactoria: es una refutación de ese antipático dicho inglés según el cual “no es posible comerse la tarta y seguir teniéndola”. Yo llegaba al final de La isla misteriosa y, como no tenía ningún otro libro a mano, volvía al primer capítulo, y la escena magnífica de los fugitivos que viajan en un globo arrastrado por un huracán era todavía más apasionante. ¿Cuántas veces puede uno leer un poema que le gusta mucho teniendo la sensación de que lo lee por primera vez? Pero la poesía, en su sentido más alto, no es un género literario, sino el ingrediente supremo de toda literatura, la
“El libro multiplica las dimensiones del
mundo...”
“La poesía es el supremo ingrediente de toda literatura...”
El placer de leer • 125
nicotina que nos la vuelve adictiva, la dosis de uranio de la que se desprende una radiación perpetua, activa a lo largo de siglos, de milenios, tan poderosa que traspasa las distancias culturales y las barreras de los idiomas: hay tantos libros muertos que se escribieron ayer mismo, en nuestra misma lengua, y, sin embargo, Edipo Rey, o La Ilíada, o una oración egipcia para invocar a los muertos, nos afectan con su radiactividad inmediata, brillan en la oscuridad como aquel mineral de uranio que los esposos Curie investigaban en su laboratorio.
El lector vicioso puede leerlo todo. “Yo soy aficionado a leer hasta los papeles rotos de las calles”, dice en una confesión con-movedora nuestro Miguel de Cervantes, que no en vano inventó al primer héroe consumado de la lectura. Uno lee hasta los papeles rotos de las calles, los letreros de las tiendas, la novela barata de intriga que encuentra un día olvidada en el asiento contiguo del tren; pero aprende también a distinguir lo que le gusta mucho de lo que no le gusta nada, y poco a poco se va formando un criterio que puede ser a la vez exigente e indiscriminado. Hay tantas variedades posibles en el placer de la lectura, tantas maestrías diversas, que cualquier prejuicio es una segura equivocación. El lector vicioso es entusiasta y apasionado, pero no es arrogante, porque lo último que haría es exhibir el número de sus lecturas o pavonearse de ellas y mirar desde arriba a quienes no las comparten. El número de las obras maestras es muy amplio, de modo que cada lector tiene un espacio de soberanía en el que escoger las que a él más le importan. Cada lector es soberano de su reino privado, y los descubrimientos que alguien en particular hace en un libro, otra persona puede hacerlos en otro. Uno quiere transmitir sus entu-siasmos, no ejercitar el desprecio, y menos todavía condecorarse con el mérito de lo que ha leído, o, peor aún, convertirse en un impostor o en un comisario político, o ponerse por encima de los que no pertenecen a su cofradía.
El lector vicioso no tiene una cofradía: por una parte, está solo en su deleite, que es completamente desinteresado; por otra, su fraternidad se extiende ecuménicamente al número inmenso de los desconocidos con los que comparte su pasión. Y además, gustándole tanto los libros, el buen lector sabe que los libros no lo son todo, y que hay que desconfiar del que, mostrándose muy sensible a ellos, es indiferente al dolor o a la misma existencia de las personas de carne y hueso. Esta advertencia es importante en un país como España, en el que la malevolencia y la “mala leche” tienen un prestigio intelectual que a mí me parece cada día más
“El lector vicioso es entusiasta y apasionado...”
“El buen lector sabe que los libros no lo
son todo...”
126 • El placer de leer
inexplicable. Un canalla que lee a Proust no es menos canalla. Incluso cabe la duda de si es posible ser un canalla y amar a Proust.
Otros vicios se amortiguan con el tiempo o se vuelven impracticables para quien se dejó estragar por la mala vida. Después de cuaren-ta y tantos años de ejercer con permanente alegría y extremada constancia este vicio mío, cada día tengo la impresión de disfrutar más de él, y mi único disgusto es el de pensar que nunca podré leer todos los libros que quisiera. Le vice impuni, le llamó Valery Larbaud, “el vicio sin castigo”. Ahora mismo pienso en el libro que leeré esta noche en la cama exactamente con la misma ilusión con que esperaba hace muchos años el sobre de tebeos que mi padre o mi madre me iban a traer cuando volvieran a casa. Ese libro recién abierto que desde las pri-meras líneas ya nos gusta tanto es un don que nunca estamos seguros de habernos merecido.
http://www.elpais.com/articulo/portada/vicio/castigo/elpeputec/20051218elpepspor_6/Tes.
antonio Muñoz Molina
Nació el 10 de enero de 1956 en Úbeda (Jaén). Des-pués de estudiar con los Salesianos se licenció en Historia del Arte en la Universidad de Granada. Más tarde estudió Periodismo en Madrid. Trabajó como columnista en diferentes publicaciones, entre ellas El Diario Ideal de Granada, siendo su primer libro publicado El Robinsón urbano (1984), una recopilación de artículos.
Debutó como novelista con Beatus Ille (1986), una intriga centrada en la tesis de un estudiante sobre un poeta muerto en la posguerra llamado Jacinto Sola-na. Con El invierno en Lisboa (1987), narración con triángulo amoroso y jazz que liga a un pianista con una mujer casada, recibió el Premio Nacional de Narrativa. Años después volvió a ganar este mismo premio, además del Planeta, por El jinete polaco (1991).
En el año 1996 fue elegido miembro de la Real Academia de la Lengua. Un año después publicó la intriga criminal Plenilunio (1997). Más tarde, dentro de una carrera prolífica, aparecieron títulos como La colina de los sacrificios (1998), Carlota Fainberg (1999), En ausencia de Blanca (2000), Sefarad (2001), El Salvador (2003) y La noche de los tiempos (2009).
Antonio Muñoz Molina fue director del Instituto Cervantes en Nueva York. Su mujer es la escritora Elvira Lindo.
DG
El placer de leer • 127
S
Pensar en libertadJaime nuBiola
on muchas las personas que ja-más leen un libro. Suelen explicar queno tienen tiempo para leer, que ya les gus-taría a ellos poder sentarse una tarde junto a una chimenea para leer un buen libro. Sin embargo, las relaciones sociales, las llamadas telefónicas, las prisas de la vida moderna, la te-levisión, todas esas circunstancias les quitan la paz necesaria para poder leer con tranquilidad. No les falta razón en lo que dicen, aunque hay algunas otras personas que leen precisamente
Leer para pensar
para poder sobrevivir en ese entorno tan agitado: “Leemos para vivir”, afirmaba Belén Gopegui. Todos hemos visto en el metro, con envidia quizás, a esas personas para las que el mejor momento de su jornada es el tiempo de lectura cuando van o vienen del trabajo: en sus rostros se advierte que viven en un mundo mejor que quienes se conforman con dormitar o con echar una ojeada distraída al periódico o a la revista.
El novelista americano Jonathan Franzen denunciaba en Tal vez soñar: razones para escribir novelas en la era de la imagen que “hace un siglo, un hombre culto leía unos cin-cuenta títulos de ficción al año; hoy en día, como mucho, quizás cinco”. Temo que la estimación de Franzen peque de optimista para nuestro país. El arranque del verano es un buen momento para plantearse esta cuestión, echar mano de una vez por todas al montón de libros que hemos ido acumulando en la estantería para cuando tuviéramos tiempo y meterlos con decisión en la maleta de vacaciones.
¿Por qué leer? “Nacemos para saber”, escribió Gracián, “y los libros con fidelidad nos hacen personas”. Para quien se dedica al mundo de los negocios la literatura es, sin duda alguna, una manera formidable de potenciar la imaginación; es también muchas veces un buen modo de aprender a escribir de la mano de nuestros autores favoritos, sean clásicos o modernos. Pero la mejor respuesta a la pregunta acerca de por qué leer es –me parece– que la lectura nos hace pensar, nos da qué pensar, y eso nos hace mejores personas.
En estos días estoy leyendo el libro Eichmann en Jerusalén, en el que Hannah Arendt describe con singular maestría el proceso de Adolf Eichmann en 1961, tras su secuestro en Argentina por parte del servicio secreto israelí. Lo que más llama mi atención en
NR
128 • El placer de leer
su penetrante descripción del carácter de Eichmann, responsable principal de la conducción de centenares de miles de judíos a los campos de exterminio. Eichmann resulta ser no sólo un pobre hombre, capaz de enviar a la muerte a su propio padre si así se le hubiera ordenado –según declaró en el interrogatorio policial–, sino una persona del todo incapaz de considerar cualquier cosa desde el punto de vista de su interlocutor. “Eichmann”, escribe Arendt, “era verdaderamente incapaz de expresar una sola frase que no fuera un cliché”. Cuando el guardia que lo tenía a su cargo le dejó una conocida novela para que se distrajera, la devolvió indignado al cabo de dos días, diciendo: “Es un libro del todo malsano”.
Arendt subtituló su libro “Un estudio sobre la banalidad del mal” porque, a su parecer, Eichmann no supo jamás lo que hacía. “No, Eichmann no era estúpido”, explica, “únicamente la pura y simple irreflexión –que en modo alguno podemos equiparar a la estupidez– fue lo que le predispuso a convertirse en el mayor crimi-nal de su tiempo”. La filósofa judía concluye que una de las lecciones del proceso de Jerusalén fue que “la irreflexión puede causar más daño que todos los malos instintos inherentes, quizás, a la naturaleza humana”.
Es severa la conclusión de Hannah Arendt, pero uno de los remedios más efi-caces contra la irreflexión es, por supuesto, la lectura. ¿Qué libros leer? Aquellos que nos apetezcan por la razón que sea. ¿Cómo leer? Con un lápiz en la mano para no perder la ocasión de pensar a partir de lo leído. ¿Cuándo leer? Siempre que podamos. Y en el verano se puede más.
19 julio 2003
Más libros, más libresLa celebración del cuarto centenario de la publicación de la primera parte de el Quijote nos ha traído una estupenda lluvia de ediciones, conmemoraciones, eventos culturales y programas de todo tipo. De todos esos acontecimientos, me gustaría destacar uno muy sencillo, pero lleno de significado, que descubrí en Barcelona mientras paseaba por la calle disfrutando de la primavera mediterránea. En el pa-seo por la Diagonal atrajo mi atención el lema elegido por la ciudad para celebrar el 2005, “Año del libro y de la lectura”: Més llibres, més lliures. Docenas de farolas aparecían engalanadas con los carteles de la celebración y en todas ellas figuraban estas palabras que parecen en un primer momento un acertado eslogan publici-tario, pero que, si se piensa un poco, se advierte pronto que llegan derechamente al corazón de nuestra vitalidad democrática. No se trata sólo de un feliz juego de palabras, sino que mediante la permuta de una sola letra, tanto en catalán como en castellano, ese lema abre un insospechado horizonte de sentido para la vida de cada uno y para la sociedad en cuanto tal: “Más libros, más libres”.
Si leemos más libros llegaremos a ser más libres: leer ensancha nuestro vivir, porque amplia nuestras vidas con la inteligencia y la sensibilidad de los demás. Si tenemos más bibliotecas en nuestras ciudades y más libros en nuestras casas, nuestra sociedad puede llegar a ser más culta, más democrática y más libre. Al ver
El placer de leer • 129
aquel letrero repetido en las farolas venían a mi memoria tanto la información, distribuida pocos días antes, de que los españoles vemos cerca de cuatro horas diarias de televisión, como las pesadillas totalitarias de la quema de libros por los bomberos en Fahrenheit 451. “Más tele, menos libres; más libros, más libres” –repetía yo para mis adentros–, y no sólo porque el consumo de televisión em-bote la mente –que la embota–, sino también por el tiempo disponible. Quienes ven cuatro horas diarias de televisión difícilmente tendrán tiempo para leer algo más que los titulares del periódico.
Hace tres meses presté El maestro de esgrima a un estudiante universitario, atascado en primero de carrera, al que intentaba iniciar en la lectura. Esta semana vino a devolverme el libro muy amablemente, diciéndome con total franqueza que no había podido leerlo porque no tenía tiempo. Pensé yo que aquel estudiante no tenía la suficiente apertura interior para comenzar a leer. Ese es el problema real, hay muchas personas que no tienen tiempo para la lectura: tienen tanto ruido dentro y tantas imágenes en sus ojos que no tienen la paz suficiente para comenzar a escuchar a los demás a través de los libros.
Escribo estas líneas en la biblioteca de mi universidad acompañado por un millón de libros que me interpelan desde las estanterías con sus voces más diversas. Estoy persuadido de que la lectura resulta del todo indispensable en una vida plenamente humana: “Leemos para vivir”, decía la escritora Belén Gopegui. Quizá sea verdad que quienes vivimos con los libros somos una pe-culiar variedad del género humano, pero es nuestra gustosa obligación tratar de descubrir a los demás ese tesoro, a los estudiantes y a todos los miembros de nuestra sociedad. La literatura no es sólo la mejor manera de educar la imagi-nación, sino que es un medio indispensable para aprender a convivir con otras personas, con otras sensibilidades, con otras culturas. Una sociedad sin lectura no puede ser una sociedad democrática: una sociedad sin libros no puede ser una sociedad realmente libre.
“Leer no es, como pudiera pensarse, una conducta privada, sino una transac-ción social SI –y se trata de un si en mayúsculas– la literatura es buena”, escribió el novelista norteamericano Walker Percy. Si el libro es bueno, prosigue Percy, aunque se esté leyendo sólo para uno, lo que ahí ocurre es un tipo muy especial de comunicación entre el lector y el escritor: esa comunicación nos descubre que lo más íntimo e inefable de nosotros mismos es parte de la experiencia humana universal. Hace falta una peculiar sintonía entre autor y lector, pues un libro es siempre “un puente”, ha escrito Amorós, “entre el alma de un escritor y la sensibilidad de un lector”. Por eso no tiene ningún sentido torturarse leyendo libros que no atraigan nuestra atención, ni obligarse a terminar un libro por el simple motivo de que lo hayamos comenzado. Resulta del todo contraprodu-cente. Hay millares de libros buenísimos que no tendremos tiempo de llegar a leer en toda nuestra vida por muy prolongada que ésta sea. Por eso recomiendo siempre dejar la lectura de un libro que a la página 30 no nos haya cautivado.
...leer en-sancha nuestro
vivir, por-que amplia
nuestras vidas con la inteli-
gencia y la sensibili-
dad de los demás.
130 • El placer de leer
Como escribió Oscar Wilde:
Para conocer la cosecha y la calidad de un vino no es necesario beberse todo el barril. En media hora puede decidirse perfectamente si merece o no la pena un libro. En realidad hay de sobra con diez minutos, si se tiene sensibilidad para la forma. ¿Quién estaría dispuesto a empaparse de un libro aburrido? Con probarlo es suficiente.
¿Qué libros leer? Aquellos que nos apetezcan por la razón que sea, desconfiando por supuesto de las listas de best-sellers: en esas listas están los libros nuevos más vendidos, pero se excluyen los clásicos, los libros “de toda la vida”, que son realmente los más leídos y, en muchos casos, los realmente más vendidos. Un buen motivo para leer un libro concreto es que le haya gustado a alguien a quien apreciemos y nos lo haya recomendado. Otra buena razón es la de haber leído antes con gusto algún otro libro del mismo autor y haber percibido esa sintonía.
¿En qué orden leer? No hace falta ningún orden. Basta con tener los libros apilados en un montón o en una lista para irlos leyendo uno detrás de otro, de forma que no leamos más de dos o tres libros a la vez. Depende efectivamente del tiempo que cada uno disponga, pero hay que ir a todas partes con el libro que estemos leyendo para así poder aprovechar las esperas y los tiempos muertos. Me llaman la atención en los aviones –más en otros países que en el nuestro– las personas que siempre van leyendo y logran así hasta disfrutar con las penosas demoras en los aeropuertos.
“Cada vez que cerramos un libro terminado”, ha escrito Zanotti, “le hemos ganado una batalla a la incomprensión”. En la inolvidable versión de François Truffaut de Fahrenheit 451 –“la temperatura a la que el papel de los libros se inflama y arde”– hay una escena en la que los hombres-libro van recitando entre los árboles del bosque el libro que cada uno ha aprendido para transmitirlo a los demás y así poder crear espacios de libertad intelectual frente a la agobiante opresión de la televisión mural y el no-pensamiento. A veces llego a pensar que la situación actual guarda cierto parecido con aquella pesadilla totalitaria y, por este motivo, me recuerdo a mí mismo que quienes disfrutamos leyendo debemos decírselo a los demás. Gracián dejó escrito que “na-cemos para saber, y los libros con fidelidad nos hacen personas”. De forma más breve, como recordaban en catalán las farolas de Barcelona, “más libros, más libres”.
14 mayo 2005
Tomado de nuBiola, Jaime: Pensar en libertad, Ediciones Universidad de Navarra, S. A., España, 2007.
JaiMe nuBiola
(13 de agosto de 1953, Barcelona, España) Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia y obtuvo el grado de doctor en la Facultad Filosofía y Le-tras por la Universidad de Navarra, con la tesis “El compromiso esen-cialista de la lógica mo-dal. Estudio de Quine y Kripke”. Es profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra y presidente de la Charles S. Peirce Society (2008).
Especialista en Fi-losofía Norteamericana y director del Grupo de Estudios Peirceanos, ha impartido cursos de filosofía del lenguaje, filosofía contemporá-nea, metodología de la investigación en filosofía y claves del pensamiento contem-poráneo en la Univer-sidad de Navarra, y otros de doctorado en varias universidades internacionales.
Es autor de Filoso-fía del lenguaje (Herder, 2002), El taller de la filosofía (Eunsa, 1999) y Pensar en libertad (Eunsa, 2007), entre otros.
El placer de leer • 131
E
Por qué leer los clásicosItalo Calvino
Capítulos selectos
Todos en algún momento hemos escuchado o leído acerca de los “libros clásicos”, espe-cialmente referidos a textos de literatura, aunque también al campo de otras disciplinas del conocimiento, tales como: clá-sicos de la ciencia, de la mate-mática, de la historia, etcétera. Sin embargo, casi nunca nos pre-guntamos por qué se les conoce como “clásicos”, por qué son valiosos. Los tratamos con res-peto y con mucha discreción, y nos conformamos con relacio-narlos con el ámbito académico de estudios superiores. Presentamos este ensayo de Italo Calvino con el fin de moti-varlos a conocer el valor de los clásicos, de leerlos o, en su caso, releerlos. Queremos que nos ayude a quitarle certidumbre a la definición de “clásico” que ha acuñado la picardía popular: “Clásico es aquel libro del que todo mundo habla y ensalza pero casi nadie ha leído”.
mpecemos proponiendo algunas defi-niciones.
1. Los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir “estoy releyendo...” y nunca “estoy leyendo...”
Es lo que ocurre por lo menos entre esas personas que se supone “de vastas lecturas”; no vale para la juventud, edad en la que el encuentro con el mundo, y con los clásicos como parte del mundo, vale exactamente como primer encuentro.
El prefijo iterativo delante del verbo “leer” puede ser una pequeña hipocresía de todos los que se avergüenzan de admitir que no han leído un libro famoso. Para tran-quilizarlos bastará señalar que por vastas que puedan ser las lecturas “de formación” de un individuo, siempre queda un número enorme de obras fundamentales que uno no ha leído.
Quien haya leído todo Heródoto y todo Tucídides que levante la mano. ¿Y Saint-Simon? ¿Y el cardenal de Retz? Pero los grandes ciclos novelescos del siglo XIX son también más nombrados que leídos. En Francia se empieza a leer a Balzac en la escuela, y por la cantidad de ediciones en circulación se diría que se sigue leyendo después, pero en Italia, si se hiciera un sondeo, me temo que Balzac ocuparía los últimos lugares. Los apasionados de Dickens en Italia son una minoría reducida de personas que cuando se encuentran empiezan enseguida a recor-dar personajes y episodios como si se tratara de gentes conocidas. Hace unos años Michel Butor, que enseñaba en Estados Unidos, cansado de que le preguntaran por Émile Zola, a quien nunca había leído, se decidió a leer todo el ciclo de los Rougon-Macquart. Descubrió que era completamente diferente de lo que creía: una fabulosa
132 • El placer de leer
genealogía mitológica y cosmogónica que describió en un hermosísimo ensayo.
Esto para decir que leer por primera vez un gran libro en la edad madura es un placer extraordinario: diferente (pero no se puede decir que sea mayor o menor) que el de haberlo leído en la juventud. La juven-tud comunica a la lectura, como a cualquier otra experiencia, un sabor particular y una particular importancia, mientras que en la madurez se aprecian (deberían apreciarse) muchos detalles, niveles y significados más. Podemos intentar ahora esta otra definición:
2. Se llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quien los ha leído y amado, pero que constituyen una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez en las mejores condiciones para saborearlos.
En realidad, las lecturas de juventud pueden ser poco provechosas por impaciencia, distracción, inexperiencia en cuanto a las instrucciones de uso, inexperiencia de la vida. Pueden ser (tal vez al mismo tiempo) formativas en el sentido de que dan una forma a la experiencia futura, proporcionando modelos, contenidos, términos de comparación, esque-mas de clasificación, escalas de valores, paradigmas de belleza: cosas todas ellas que siguen actuando, aunque del libro leído en la juventud poco o nada se recuerde. Al releerlo en la edad madura, sucede que vuelven a encontrarse esas constantes que ahora forman parte de nuestros meca-nismos internos y cuyo origen habíamos olvidado. Hay en la obra una fuerza especial que consigue hacerse olvidar como tal, pero que deja su simiente. La definición que podemos dar será entonces:
3. Los clásicos son libros que ejercen una influencia particular, ya sea cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria mimetizándose con el inconsciente colectivo o individual.
Por eso en la vida adulta debería haber un tiempo dedicado a repetir las lecturas más importantes de la juventud. Si los libros siguen siendo los mismos (aunque también ellos cambian a la luz de una perspectiva histórica que se ha transformado), sin duda nosotros hemos cambiado y el encuentro es un acontecimiento totalmente nuevo.
Por lo tanto, que se use el verbo “leer” o el verbo “releer” no tiene mucha importancia. En realidad podríamos decir:
4. Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la primera.
5. Toda lectura de un clásico es en realidad una relectura. La definición 4 puede considerarse corolario de ésta:
6. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir.
El placer de leer • 133
Mientras que la definición 5 remite a una formulación más explica-tiva, como:
7. Los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra, y tras de sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado (o más sencillamente, en el lenguaje o en las costumbres).
Esto vale tanto para los clásicos antiguos como para los modernos. Si leo La Odisea leo el texto de Homero, pero no puedo olvidar todo lo que las aventuras de Ulises han llegado a significar a través de los siglos, y no puedo dejar de preguntarme si esos significados estaban implícitos en el texto o si son incrustaciones o deformaciones o dilataciones. Le-yendo a Kafka no puedo menos que comprobar o rechazar la legitimidad del adjetivo “kafkiano” que escuchamos cada cuarto de hora aplicado a tuertas o a derechas. Si leo Padres e hijos de Turguéniev o Demonios de Dostoyevski, no puedo menos que pensar cómo esos personajes han seguido reencarnándose hasta nuestros días.
La lectura de un clásico debe depararnos cierta sorpresa en relación con la imagen que de él teníamos. Por eso nunca se recomendará bastante la lectura directa de los textos originales evitando en lo posible biblio-grafía crítica, comentarios, interpretaciones. La escuela y la universidad deberían servir para hacernos entender que ningún libro que hable de un libro dice más que el libro en cuestión; en cambio hacen todo lo posible para que se crea lo contrario. Por una inversión de valores muy difundida, la introducción, el aparato crítico, la bibliografía hacen las veces de una cortina de humo para esconder lo que el texto tiene que decir y que sólo puede decir si se lo deja hablar sin intermediarios que pretendan saber más que él. Podemos concluir que:
8. Un clásico es una obra que suscita un incesante polvillo de discursos críticos, pero que la obra se sacude continuamente de encima.
El clásico no nos enseña necesariamente algo que no sabíamos; a veces descubrimos en él algo que siempre habíamos sabido (o creído saber) pero no sabíamos que él había sido el primero en decirlo (o se relaciona con él de una manera especial). Y ésta es también una sorpresa que da mucha satisfacción, como la da siempre el descubrimiento de un origen, de una relación, de una pertenencia. De todo esto podríamos hacer derivar una definición del tipo siguiente:
9. Los clásicos son libros que cuanto más cree uno conocerlos de oí-das, tanto más nuevos, inesperados, inéditos resultan al leerlos de verdad.
Naturalmente, esto ocurre cuando un clásico funciona como tal, esto es, cuando establece una relación personal con quien lo lee. Si no salta la chispa, no hay nada que hacer: no se leen los clásicos por deber o por respeto, sino sólo por amor. Salvo en la escuela: la escuela debe hacerte
134 • El placer de leer
conocer bien o mal cierto número de clásicos entre los cuales (o con referencia a los cuales) podrás reconocer después “tus” clásicos. La escuela está obligada a darte instrumentos para efectuar una elección; pero las elecciones que cuentan son las que ocurren fuera o después de cualquier escuela.
Sólo en las lecturas desinteresadas puede suceder que te tropieces con el libro que llegará a ser tu libro. Conozco a un excelente historiador del arte, hombre de vastísimas lecturas, que entre todos los libros ha concentrado su predilección más honda en Las aventuras de Pickwick, y con cualquier pretexto cita frases del libro de Dickens, y cada hecho de la vida lo asocia con episodios pickwickianos. Poco a poco él mismo, el universo, la verdadera filosofía han adoptado la forma de Las aventuras de Pickwick en una identificación absoluta. Llegamos por este camino a una idea de clásico muy alta y exigente:
10. Llámase clásico a un libro que se configura como equivalente del universo, a semejanza de los antiguos talismanes.
Con esta definición nos acercamos a la idea del libro total, como lo soñaba Mallarmé.
Pero un clásico puede establecer una relación igualmente fuerte de oposición, de antítesis. Todo lo que Jean-Jacques Rousseau piensa y hace me interesa mucho, pero todo me inspira un deseo incoercible de contradecirlo, de criticarlo, de discutir con él. Incide en ello una antipatía personal en el plano temperamental, pero en ese sentido me bastaría con no leerlo, y en cambio no puedo menos que considerarlo entre mis autores. Diré por tanto:
11. Tu clásico es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para definirte a ti mismo en relación y quizás en contraste con él.
Creo que no necesito justificarme si empleo el término “clásico” sin hacer distingos de antigüedad, de estilo, de autoridad. Lo que para mí distingue al clásico es tal vez sólo un efecto de resonancia que vale tanto para una obra antigua como para una moderna pero ya ubicada en una continuidad cultural. Podríamos decir:
12. Un clásico es un libro que está antes que otros clásicos; pero quien haya leído primero los otros y después lee aquel, reconoce enseguida su lugar en la genealogía.
Al llegar a este punto no puedo seguir aplazando el problema deci-sivo que es el de cómo relacionar la lectura de los clásicos con todas las otras lecturas que no son de clásicos. Problema que va unido a preguntas como: “¿Por qué leer los clásicos en vez de concentrarse en lecturas que nos hagan entender más a fondo nuestro tiempo?” y “¿Dónde encontrar el tiempo y la disponibilidad de la mente para leer los clásicos, excedidos como estamos por el alud de papel impreso de la actualidad?”
El placer de leer • 135
Claro que se puede imaginar una persona afortunada que dedique exclusivamente el “tiempo-lectura” de sus días a leer a Lucrecio, Lu-ciano, Montaigne, Erasmo, Quevedo, Marlowe, el Discurso del método, el Wilhelm Meister, Coleridge, Ruskin, Proust y Valéry, con alguna di-vagación en dirección a Murasaki o las sagas islandesas. Todo esto sin tener que hacer reseñas de la última reedición, ni publicaciones para unas oposiciones, ni trabajos editoriales con contrato de vencimiento inminente. Para mantener su dieta sin ninguna contaminación, esa afortunada persona tendría que abstenerse de leer los periódicos, no dejarse tentar jamás por la última novela o la última encuesta sociológica. Habría que ver hasta qué punto sería justo y provechoso semejante rigorismo. La actualidad puede ser trivial y mortificante, pero sin embargo es siempre el punto donde hemos de situarnos para mirar hacia adelante o hacia atrás. Para poder leer los libros clásicos hay que establecer desde dónde se los lee. De lo contrario tanto el libro como el lector se pierden en una nube intemporal. Así pues, el máximo “rendimiento” de la lectura de los clásicos lo obtiene quien sabe alternarla con una sabia dosificación de la lectura de actualidad. Y esto no presupone necesariamente una equilibrada calma interior: puede ser también el fruto de un nerviosismo impaciente, de una irritada insatisfacción.
Tal vez el ideal sería oír la actualidad como el rumor que nos llega por la ventana y nos indica los atascos del tráfico y las perturbaciones meteorológicas mientras seguimos el discurrir de los clásicos, que suena claro y articulado en la habitación. Pero ya es mucho que para los más la presencia de los clásicos se advierta como un retumbo lejano, fuera de la habitación invadida tanto por la actualidad como por la televisión a todo volumen. Añadamos por lo tanto:
13. Es clásico lo que tiende a relegar la actualidad a la categoría de ruido de fondo, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ese ruido de fondo.
14. Es clásico lo que persiste como ruido de fondo incluso allí donde la actualidad más incompatible se impone.
Queda el hecho de que leer los clásicos parece estar en contradic-ción con nuestro ritmo de vida, que no conoce los tiempos largos, la respiración del otium humanístico, y también en contradicción con el eclecticismo de nuestra cultura, que nunca sabría confeccionar un catálogo de los clásicos que convenga a nuestra situación.
Estas eran las condiciones que se presentaron plenamente para Leopardi, dada su vida en la casa paterna, el culto de la Antigüedad griega y latina y la formidable biblioteca que le había legado el padre Monaldo, con el anexo de toda la literatura italiana, más la francesa,
136 • El placer de leer
con exclusión de las novelas y en general de las novedades editoriales, relegadas al margen, en el mejor de los casos, para confortación de su hermana (“tu Stendhal”, le escribía a Paolina). Sus vivísimas curiosidades científicas e históri-cas, Giacomo las satisfacía también con textos que nunca eran demasiado up to date: las costumbres de los pájaros en Buffon, las momias de Frederick Ruysch en Fontenelle, el viaje de Colón en Robertson.
Hoy una educación clásica como la del joven Leopardi es impensable, y la biblioteca del conde Monaldo, sobre todo, ha estallado. Los viejos títulos han sido diezmados pero los novísimos se han multiplicado proliferando en todas las literaturas y culturas modernas. No queda más que inventarse cada uno una biblioteca ideal de sus clásicos, y yo diría que esa biblioteca debería comprender por partes iguales los libros que hemos leído y que han contado para nosotros y los libros que nos proponemos leer y presupo-nemos que van a contar para nosotros; dejando una sección vacía para las sorpresas, los descubrimientos ocasionales.
Compruebo que Leopardi es el único nombre de la literatura italiana que he citado. Efecto de la explosión de la biblioteca. Ahora debería reescribir todo el artículo para que resultara bien claro que los clásicos sirven para enten-der quiénes somos y adónde hemos llegado, y por eso los italianos son indispensables justamente para confrontarlos con los extranjeros, y los extranjeros son indispensables justamente para confrontarlos con los italianos.
Después tendría que reescribirlo una vez más para que no se crea que los clásicos se han de leer porque “sirven” para algo. La única razón que se puede aducir es que leer los clásicos es mejor que no leer los clásicos.
Y si alguien objeta que no vale la pena tanto esfuerzo, citaré a Ciorán (que no es un clásico, al menos de mo-mento, sino un pensador contemporáneo que sólo ahora se empieza a traducir en Italia): “Mientras le preparaban la cicuta, Sócrates aprendía un aria para flauta. ‘¿De qué te va a servir?’, le preguntaron. ‘Para saberla antes de morir’”.
Calvino, Italo: Por qué leer los clásicos, Tusquets, España, 1997.
italo Calvino
Nació el 15 de octubre de 1923 en Santiago de las Vegas (Cuba), hijo de Mario Calvino y Evelina Marnelli, matrimonio que regresó a Italia dos años después de concebir a su hijo.
Italo comenzó estudios de agro-nomía en la Universidad de Turín. En tiempos de la Segunda Guerra Mun-dial y aunque en principio formó parte de los jóvenes fascistas de Mussolini, finalmente participó en la Resistencia italiana, integrando las brigadas Ga-ribaldi y afiliándose al partido comu-nista italiano en el año 1944, opción política que terminó abandonando en 1957 por sus discrepancias con sus enfoques totalitarios. Terminada la guerra, Calvino dejó la agronomía para estudiar literatura en la misma Universidad de Turín, graduándose en el año 1947 con una tesis sobre el escritor Joseph Conrad.
A finales de la década de los 40 colaboró en publicaciones como L’Unita, Il Politecnico o Rinascita. En 1964 contrajo matrimonio con la argentina Esther “Chichita” Singer.
Su literatura, de gran exquisitez formal, comparte recodos realistas y fantásticos, desarrollados desde una postura irónica. Entre su producción destacan El sendero de los nidos de araña (1946), su primera novela; Las cosmicómicas (1965), El castillo de los destinos cruzados (1969), El libro de los amores difíciles (1970), Las ciudades invisibles (1972), Si una noche de invierno un viajero (1979), Palomar (1983) y la trilogía Nuestros antepasados, compuesta por los títu-los El vizconde demediado (1952), El barón rampante (1957) y El caballero inexistente (1959).
Murió en Siena el de 19 de sep-tiembre de 1985.
El placer de leer • 137
El trabajo del editor
¿Cómo se hace un libro?
esumiéndolo mucho, podríamos decir que eltrabajo del editor consiste en evaluar y seleccionar lasobras, la lectura detenida y la corrección de las mismas, asícomo convertirlas a un formato apto para imprenta y, tras la im-presión (y corrección de los errores, de haberlos, de las pruebas de imprenta), la posterior puesta en el mercado del libro utilizando todos los medios de promoción y distribución a su alcance. Pero se hace necesario diferenciar claramente la labor de los editores de las grandes editoriales comerciales y la de los que pertenecen a pequeñas empresas. En las grandes editoriales existe personal especializado, ya sea en nómina o externo, que se ocupa de cier-tos aspectos como la maquetación, las relaciones con imprenta y distribuidores, las correcciones o el diseño, limitándose la labor del editor prácticamente a la evaluación y selección. En las pe-queñas, sin embargo, el editor participa (e incluso lleva él solo) en todo el proceso que va desde la llegada del libro a sus manos (o su encargo) hasta la colocación del libro en el punto de venta (y todo lo que viene después, que no es poco).
Los libros se escriben por varias razones. La principal es por iniciativa del autor, pero no es raro que un editor se ponga en contacto con él para hacerle un “encargo”. Las razones de estos encargos son variopintas, pero suelen responder a una expectativa de ventas generada, por ejemplo, por una fecha significativa (el aniversario de un hito histórico, una efeméride, etcétera) o por seguir las tendencias editoriales de ese momento. Por ejem-plo, un editor bien podría ponerse en contacto con un autor especializado en literatura de terror para encargarle escribir un libro sobre zombis ahora que el mercado parece estar demandando esa temática.
NR
R
138 • El placer de leer
El trabajo del editor es esencial, porque es él el que elegirá qué títulos van a publicarse y cuáles no, al menos en editoriales pequeñas. En las grandes, ellos son los que criban qué enviarán a los responsables últimos de la publicación, ya estemos hablando de un Consejo de Administración, un Director o, en el caso de instituciones, el diputado o concejal en turno. Paralelamente a esto, el marketing ha adquirido cada vez más importancia y en gran parte de las editoriales la opinión de los expertos en mercadotecnia es imprescindible para la aceptación de un original, imponiéndose a veces incluso su criterio al del editor. Este hecho es especialmente significativo en las grandes editoriales comerciales.
Otra función esencial del editor es la de “cuidar” al autor. Los escritores son fundamentales para el desarrollo del proyecto editorial por muchas razones, y a veces dan auténticos quebraderos de cabeza al editor, sobre todo cuando son autores de éxito. Los editores con poca experiencia tienen dificultades para enfrentarse a las demandas de autores agresivos, aunque también sucede al contrario: un autor novel puede verse totalmente despro-tegido ante un editor sin escrúpulos, y ya no estoy hablando tan sólo de las peliagudas relaciones contractuales, sino sobre todo del libro en sí mismo, si bien es cierto que algunos autores son reacios a introducir cambios en el texto original incluso cuando es evidente que son necesarios para la correcta comprensión del futuro libro. El autor debería ser consciente de eso: aunque el libro le pertenece de forma genuina, es el editor el experto en convertirlo en un producto vendible.
Las tres eleccionesTres son las elecciones fundamentales en la génesis de un libro, dos por parte del editor y una del autor.
–¿Cómo seleccionan los editores un libro?Seamos francos: el libro es un producto y las editoriales son empresas.
Por tanto, el principal motivo para que un editor elija un texto y no otro para su publicación son las expectativas de venta. Existen salvedades, por supuesto: algunas pequeñas editoriales (alguna hay, sí) no tienen ánimo de lucro y publican lo que a su editor (que a la sazón también es el que financia) le gusta. Son editores por vocación, que no tienen inconveniente en perder dinero para hacer lo que más les apetece y lanzar al mercado libros que, de otra forma, no se publicarían o lo tendrían francamente difícil. Pero, ¿qué porcentaje de editoriales responden a este patrón? Sin duda estamos hablando de un fenómeno minúsculo.
Tampoco son aplicables del todo los criterios racionales de selección de textos en las instituciones (ayuntamientos, fundaciones, diputaciones, etcétera), ya que por compromisos u otro tipo de intereses pueden acabar publicándose a través de ellas libros de dudoso interés comercial. Además
“...algunos autores son
reacios a introducir
cambios en el texto...”
El placer de leer • 139
existe otro fenómeno, el de las editoriales que se benefician de subvenciones de las administraciones locales y autonómicas. Por poner un ejemplo muy concreto y que sería extrapolable a otras comunidades, en Andalucía existen subvenciones para la edición de libros “de temas andaluces”. Son bastantes las editoriales que hacen negocio con estas subvenciones, dedicándose casi en exclusiva a la publicación de libros que puedan ser subvencionados, ahorrándose así una buena parte de los costes. Pero por lo general, y en el caso de las editoriales comerciales, se buscará ante todo, a la hora de publicar un libro, una rentabilidad económica siempre y cuando el original recibido encaje dentro de su catálogo.
¿Cómo eligen los editores a los autores? En los libros por encargo, los editores han de ser conscientes de qué necesitan, así como los plazos que han de cumplir. Ellos mismos eligen un tema que consideren que tendrá éxito en un futuro inmediato, algo muy habitual sobre todo en ensayos y novelas, y se ponen en contacto con autores de reconocido prestigio inten-tando atraerlos para firmar un contrato. Ya no estamos hablando solamente de réditos a nivel comercial: a veces para una editorial es más importante contar con un autor prestigioso en el catálogo, incluso a sabiendas de que la inversión no vaya a ser rentable a corto plazo. Sin embargo, los fondos editoriales y la creación de catálogos compensados y de larga duración en el tiempo de vida comercial son importantísimos. Como se suele decir, para saber ganar primero hay que saber perder.
¿Cómo eligen los autores a los editores? Algo que muchos autores noveles no se plantean siquiera es realizar ellos mismos una criba que les ahorrará tiempo y –¿por qué no decirlo?– dinero. ¿Para qué enviar origi-nales a editoriales que difícilmente estarán interesadas en tu obra? Ciertas editoriales no publican a noveles, eso está claro, y no todas las editoriales publican cualquier obra, sea cual sea la temática. Torpedear a una editorial especializada en libros de cocina con envíos de obras de novela negra es un esfuerzo baldío. En el caso de los autores consagrados esta cuestión ya es totalmente diferente, y elegirán una u otra editorial por el prestigio de la misma, por la calidad de sus ediciones y, tema nada baladí, por la importancia de otros autores de su catálogo.
El inicio del proyecto editorialAunque a lo largo del proceso de elaboración de un libro el editor puede llegar a introducir modificaciones de casi cualquier tipo, hay una serie de elementos que ha de tener planificados de antemano. Lo principal es conocer la expectativa que el título que se planea publicar generará en el mercado, si responde a una demanda real o no, cuál es el público objetivo (o target), así como detalles técnicos tales como el formato de publicación o el precio de comercialización. Una vez solucionadas ciertas problemáticas junto a los
140 • El placer de leer
responsables de marketing y de producción, se pasaría a la negociación con el autor, firmando un contrato, estableciendo cuáles serán las regalías y los adelantos de derechos y, por supuesto, fijando una fecha tope (en el caso de los libros por encargo) para la entrega del material, así como determinar la extensión que tendrá.
Por otra parte, muchos autores, sobre todo los noveles, no son conscien-tes de que la presentación de originales completos no es a veces lo más apro-piado, sobre todo en ciertas editoriales. Es lógico pensar que una editorial, para que valore una novela, debe tener ésta ya finalizada en sus manos, pero, ¿no es igualmente razonable darse cuenta de que en editoriales pequeños o medianas que no cuentan con personal específicamente empleado para la lectura y valoración sería mejor ponerles las cosas más fáciles? El autor haría bien en dejar su original bien guardado y redactar una presentación de su obra más o menos detallada. La más simple podría reducirse a una sinopsis y una pequeña parte del texto (un par de capítulos, por ejemplo), material más que suficiente para que el editor se haga una idea de la obra. Si a la sinopsis general y al texto de ejemplo añadimos una escueta sinopsis de cada capítulo, una evaluación del público al que va dirigido (argumen-tando las razones por las que será atractiva la obra) e incluso un análisis DAFO –metodología de estudio de la situación de un proyecto que analiza sus características internas (debilidades y fortalezas) y su situación externa (amenazas y oportunidades)– que pormenorice las fortalezas y debilidades respecto a otros libros publicados, mejor que mejor.
Cuando el original (o la propuesta de hacer cierto libro) llega al editor nos podemos encontrar con un problema: aunque se presupone en él una cultura general amplia, puede que el tema tratado, sobre todo cuando ha-blamos de ensayos, no le sea siquiera familiar. No obstante, cualquier editor con cierta experiencia debería ser capaz de valorar el interés de la propuesta simplemente formulándose ciertas preguntas básicas acerca de la consistencia lógica de la obra, de la coherencia de su estructura, o de si la información que presenta está fundamentada. En el caso de una novela es tan sencillo como comprobar que la prosa es sólida y el argumento se sostiene, sin olvidar otros factores que harán “vendible” el libro final.
Otro aviso a escritores en ciernes: los editores muchas veces se mueven por instinto, y valoran cada detalle antes de lanzarse a aprobar un libro. La comunicación con el autor es, entonces, un tema peliagudo: un autor que, incluso antes de firmar el contrato, se muestra agresivo, tarda en contestar correos electrónicos (o no coge el teléfono) o es descuidado en la redacción de sus mensajes hará plantearse al editor muchas cosas –y no precisamente buenas– a la hora de decidirse finalmente por su obra. En este sentido, y dado que en este punto del proceso es la editorial la que tiene la sartén por el mango, es normal pensar que el escritor ha de ser más permisivo con el
“...cualquier editor
con cierta experiencia debería ser capaz de valorar el
interés de la propuesta...”
El placer de leer • 141
editor que viceversa, algo que cambiará una vez que se haya formalizado la relación de forma contractual.
La importancia del catálogoUna de las razones más comunes que tiene un editor para rechazar un origi-nal es argüir que no encaja en el catálogo de la editorial. A los escritores les puede sonar a excusa, y si bien es cierto que a veces se recurre a este tópico ya no sólo para no herir la susceptibilidad del autor dando las verdaderas razones sino también para ahorrar tiempo en la explicación, lo cierto es que la importancia del catálogo, y la sutileza en su confección, es fundamental. No estamos hablando de enviar un libro de cocina a una editorial especializada en textos técnicos de arquitectura, sino de algo más complejo. Aunque el autor no sea consciente y crea que su obra “encaja”, ha de tener en cuenta que las editoriales planifican minuciosamente su fondo editorial. Aunque un libro de sonetos y otro que usa rima libre sean poesía, ambos difícilmente podrían estar juntos en una colección que haya sido meticulosamente pla-neada. En una colección de novela, por poner otro ejemplo, tal vez se hayan fijado unos estándares de calidad (no sólo temáticos o de extensión) que el original recibido no cumpla, lo cual no quiere decir que la novela sea mala: simplemente no encaja en el catálogo de esa editorial en concreto.
Existen editoriales, sobre todo las grandes, con catálogos muy amplios y en los que cabe prácticamente todo, pero en las pequeñas y medianas los catálogos tienen una coherencia interna que, aunque es difícil de observar desde el exterior, existe. Los libros de dicho catálogo, para el editor, forman un conjunto y guardan relación entre sí, aunque dicha relación parezca vaga.
Los catálogos, por otra parte, nunca pueden estar parados: por un lado, las novedades han de ser lo suficientemente interesantes y, a la vez, mantener el nivel de calidad del resto de los títulos. Los libros antiguos que se siguen vendiendo bien o que dan prestigio a la editorial se deben reeditar, evitan-do que lleguen a agotarse completamente, ya que esto dificultaría volver a colocarlos en distribuidoras y librerías. La calidad del fondo editorial es, pues, esencial, y en tiempos de crisis como los que vivimos un buen fondo puede suponer un soplo de aire para las editoriales (no hay que olvidar que las reediciones son mucho más baratas).
La estructuración del catálogo en colecciones, a veces cada una con un director que es el que propone y supervisa los títulos, es otro detalle a tener en cuenta para que la coherencia no se pierda. La inclusión de un índice para facilitar a librerías y eventuales lectores la localización de los libros deseados también es fundamental. Los catálogos, ahora mismo, deberían estar dispo-nibles por completo a través de Internet, aunque no todas las editoriales han comprendido la importancia de estar presentes en la red.
142 • El placer de leer
El contratoAntes de decidir publicar un libro la editorial debe estimar los costes. En grandes editoriales estos son complejos de calcular, ya que no estamos hablando tan sólo del precio de producción, sino también de los costes de promoción y marketing. Las campañas de venta del libro son una parte importante, y en ocasiones son tan costosas como la fabricación del libro en sí misma. Además, hay que tener en cuenta que no todo se reduce a pagarle al escritor o a los que lo van a editar y maquetar, ya sean internos o externos de la editorial: las ilustraciones, fotografías, el diseño de la cubierta o, en su caso, la traducción, son costes fijos que han de ser tenidos en cuenta. En el caso de libros técnicos, también habrá que recurrir a asesores, lo que encarece aún más el precio. Sin embargo, los libros especializados tienen costes variables más fáciles de calcular, ya que al tratarse de un mercado restringido, la campaña de marketing no influirá habitualmente en las ventas. A veces la promoción puede limitarse simplemente a enviar un servicio de prensa a publicaciones de su área temática, y esto podría ser suficiente para que la publicación sea conocida por la mayor parte del público potencial.
Pero sea como fuere, debe existir un contrato con el autor. Aunque dependiendo del sector al que se dedique la editorial estos pueden variar muchísimo (no es lo mismo una editorial técnica que una comercial, por ejemplo), dentro de un mismo sector los contratos tienden a ser muy parecidos, a veces casi indistinguibles de una editorial a otra. Una carac-terística de los libros comerciales y de sus autores es que, a diferencia de los libros y autores especializados, suele intervenir la figura de un agente, que dependiendo del autor (pues algunos dejan absolutamente todo el proceso en sus manos) tendrá una mayor o menor importancia en el proceso de elaboración del libro. Sus honorarios suelen ser una décima parte del los ingresos para el autor.
Las regalías dependerán, como hemos dicho, del sector editorial concreto. En las ediciones comerciales se suelen incluir cláusulas que permiten al autor aumentar sus honorarios en caso de que el libro tenga unas buenas ventas, lo cual es completamente lógico: recompensar a un autor popular hará que éste, en un futuro, quiera seguir trabajando con esa editorial y no con una de la competencia. Además, para la editorial esto no supone perder dinero, ya que estos aumentos en los porcentajes suelen hacerse coincidir con las reimpresiones (erróneamente llamadas de forma habitual “reediciones”), y reimprimir un libro es bastante más económico que producir uno nuevo. Los autores que aseguran buenas cifras de ventas están muy cotizados, y las editoriales los tratan de una forma mucho más cercana y comprensiva que a los autores noveles. De todas formas las editoriales deberían ser conscientes (muchas veces no
“Los libros antiguos que
se siguen vendiendo bien o que
dan prestigio a la editorial
se deben reeditar...”
El placer de leer • 143
lo son) de que la industria de la que forman parte no existiría sin los creadores, y de que un escritor novel es un potencial futuro escritor comercial de éxito (y, en parte, su futuro éxito dependerá de que la editorial apueste plenamente por sus libros).
En cuanto a los derechos que se especifican en los contratos, hay que distinguir entre el derecho de edición, el fundamental para que una editorial pueda publicar un libro, y otro tipo de derechos subsi-diarios que, sobre todo para las editoriales comerciales, son más que interesantes, ya que pueden explotarlos ellas mismas o incluso cederlos a otra editorial. Estamos hablando de las traducciones, la publicación en otros formatos (por ejemplo de bolsillo) o la inclusión en catálogos de clubes de lectores (en España tenemos como ejemplo más claro el Círculo de Lectores). Sin embargo, los agentes son cada vez más reticentes a otorgarle todos estos derechos a la editorial que publica el libro, especialmente el tema de las traducciones o de la edición en países distintos al de la editorial (aunque compartan idioma). Otro derecho que cada vez se restringe más es el de la adaptación de la obra a cine y televisión. En todos estos casos los agentes y los escritores se han dado cuenta de que los réditos son mayores si retienen y negocian ellos mismos todo esto, aunque a veces no son conscientes de que si están en la mano de la editorial será más fácil “colocar” el libro en otros mercados, por ejemplo.
El proceso editorialUn autor ha recibido el visto bueno de una editorial a su libro, o ha entregado (si es el caso) la obra que le encargaron. ¿Y ahora qué? El original queda en manos del editor y el autor puede llegar a desesperar-se si desconoce los entresijos que lo llevarán a convertirse en un libro. Los autores con más experiencia pueden conocer ya las respuestas a algunas preguntas, pero para los noveles todo son incógnitas: no saben quién va a intervenir en la confección del libro, ni los plazos, ni cómo será el diseño interior o de la cubierta. Si no tienen noticias de la editorial durante un tiempo pueden llegar a pensar que no se está trabajando en su obra. Esto es un error: hay que tener mucha paciencia y tener siempre en cuenta que, incluso en editoriales muy pequeñas, lo más probable es que el editor no se esté ocupando sola-mente de tu libro, sino de diez, de veinte, o incluso de más, a la vez, y cada uno en una fase distinta de producción. Suponer que un editor ocupa el 100% de su tiempo en un solo original (el tuyo) es de una candidez superlativa.
El editor debe ser consciente de que para el autor el único libro que existe es el suyo, así que lo recomendable es dejarle bien claro el
“Los autores que aseguran buenas cifras
de ventas están muy
cotizados...”
144 • El placer de leer
recorrido que va a seguir su obra hasta su publicación, hacerle un breve esquema de los pasos (que no de los plazos: no hay nada que desespere más a un autor que un plazo incumplido, por mucho que se haya insistido en su provisionalidad) y hacerle notar en qué estadios se necesitará de su colaboración y, por tanto, habrá una comunicación más fluida. Porque el concurso del autor será fundamental, en primer lugar, durante la co-rrección de estilo y la posterior corrección de pruebas y, después, tras la impresión, cuando la editorial comience la promoción. Incluir al autor en más etapas de las necesarias es una complicación para ambas partes.
Los editores (o, de haberlos, los correctores en los que delegan su trabajo) han de leer el libro por completo y comprobar que se ha entre-gado todo el material necesario para su elaboración. Puede parecer una perogrullada, pero de no hacerse algo tan básico surgirán complicaciones durante el proceso editorial, sobre todo en el caso de los ensayos. No tiene sentido, por ejemplo, entregar un ensayo sin la bibliografía correcta, porque el corrector acabará trabajando el doble. Todo original entregado a una editorial tras su aprobación debería incluir (cuando corresponda, según el género):
• Título (aunque a veces, por cuestiones de promoción, la editorial puede llegar a proponer cambiarlo).
• Índice (indistintamente al principio o final del original: su colocación no depende del autor, sino de la editorial, que seguirá unas pautas prefijadas).
• Páginas preliminares (dedicatoria, introducción o prefacio, agrade-cimientos).
• Capítulos.• Bibliografía (a ser posible correctamente citada. Hay que tener en
cuenta que existen varios sistemas aceptados para citar bibliografía. Dependiendo de la editorial se respetará la opción elegida por el autor o se adaptará al sistema que se haya usado en el resto del catálogo).
• Apéndices (glosarios, apéndices documentales o fotográficos).Además, el editor debería aportar al corrector, de haberlo, las ilus-
traciones interiores que acompañarán al texto.Otro paso fundamental sería, por parte del editor, comprobar que
las cifras aportadas por el autor, o los hechos citados, se ajustan a la realidad. Hay que valorar las consecuencias legales que podrían derivar de la incorrección (malintencionada o no) de éstas. También hay que tener cuidado con los contenidos del libro: si se considera ofensivo o difamatorio también podrían surgir problemas a posteriori.
http://www.lecturalia.com/blog/tag/oficiodeeditar/
“...lo recomen-dable es dejarle bien claro (al autor) el reco-rrido que va a seguir su obra hasta su pu-blicación...”
El placer de leer • 145
O
Editores en buscade lectores
Mónica Mansour
riginalmente, el libro era un objeto precioso yraro donde quedaba perpetuado un conjunto de conoci-mientos, ideas y reflexiones, o producto de la imaginación y lafantasía. Este objeto precioso permitía que esa información fuera accesible –sobre todo después de la invención y el uso de la impren-ta– para mucha gente, mucha más de la que tendría acceso a ella por vía oral.
Eso ocurrió hace mucho tiempo y siguió así hasta hace poco. Yo todavía tuve la suerte de conocer editores que amaban no sólo hacer libros sino lo que eso significaba en la edificación de la cultura y el arte. Los editores eran unos maravillosos, y casi mágicos, intermediarios entre quienes producían los textos y quienes los absorbían. Todavía me tocó de joven la posibilidad de confiar tanto en una editorial –es decir, en el criterio de su editor– que compraba el libro sin saber siquiera quién era el autor: el nombre del editor me garantizaba la calidad de la obra, me garantizaba que –un poco más, un poco me-nos– la lectura de ese libro alimentaría mi curiosidad, mi imaginación y mis conocimientos.
Pero en un abrir y cerrar de ojos esas épocas se esfumaron casi por completo. No necesito abundar en lo que ha pasado últimamente, pues es de todos conocido: la llamada industria editorial se confundió y se creyó parte de la industria manufacturera en general; era igual fabricar calcetines o corbatas de moda que fabricar libros. Y a partir de entonces empezó la voracidad monopolizadora de los grandes consorcios y las grandes corporaciones, que devoraron con facilidad a las editoriales más pequeñas; sus estrategias bien estudiadas han logrado una gran eficacia.
Primer resultado de estos movimientos: la industria editorial debe recuperar sus inversiones de inmediato y con suficientes ganancias para reinvertir y crecer. Lo que no se vende rápido (máximo tres meses), no sirve. Ahí se terminó la difusión del libro por recomen-
Desde hace unos años –tal vez doce o quince– los edi-tores dicen estar
muy preocupados por la disminu-
ción, o la disminu-ción proporcional, de lectores en Mé-xico. Pero en reali-dad esta afirma-ción no parece
obedecer realmen-te a una preocupa-ción cultural, sino que se refiere más bien a una dismi-nución de con-
sumidores.
146 • El placer de leer
daciones personales de boca en boca; la única recomendación válida –y muy apresurada– es la publicitaria, ya sea a través de anuncios, cierto tipo de reseñas o algunos mostradores específicos en las librerías.
Segundo resultado: los grandes consorcios editoriales no se conforman sólo con eso; también compran periódicos, revistas y canales de televisión, además de incorporarse al negocio de los libros de texto. Así, la idea de la “cultura” queda determinada por muy poca gente, que se preocupa más por el negocio que por instigar curiosidades.
En las editoriales existe ahora un criterio –negativo según ellos, desde luego– que es el del “libro difícil”. Pero no se refieren con esto a mecánica cuántica, microbiología u otras cosas por el estilo, que deben incluirse en las colecciones de libros de texto. No. El libro difícil es el que va a llevar al lector a pensar y a cuestionarse los valores dados como verdades absolutas, es el libro que uno relee varias veces y cada vez encuentra cosas nuevas. Cada vez hay menos presupuesto –es decir, menos presupuesto recuperable de inmediato– para publicar estas obras. En cambio, los libros que los editores creen que se pueden vender en grandes cantidades y en poco tiempo son obras de reimpresión de autores clásicos solicitadas por los maestros de secundaria y preparatoria, o bien libros fáciles, ligeros, light, desechables, y muy probablemente de la línea llamada de “superación personal”.
Y aquí vienen mis dudas, mi indignación y mi rabia, no lo niego. Las librerías han instalado en los sitios más visibles mesas y mesas con innu-merables libros escritos por todo tipo de gurús o autores supuestamente “sabios” que nos dicen cómo ser felices, cómo estar sanos y cómo ser ricos, tal vez sólo en diez lecciones. Ya, con tantos que se han publicado y se han vendido, todos los habitantes de este planeta deberíamos ser sabios, bellos, felices, sanos y millonarios. Basta con hojear uno o dos o una docena de esos libros que los editores esperan y pretenden que se conviertan en best sellers instantáneos. Estos textos son el paradigma del desprecio a cualquier lector y, desde luego, no sólo por parte de los autores, sino sobre todo por parte de los editores que los solicitan, publican, distribuyen y difunden.
Recuerdo que hace mucho me pidieron que escribiera un guión sobre historia de quinto año de primaria para la “televisión educativa”. Me tocó hacerlo sobre la Edad Media y el Renacimiento. De fondo puse iglesias, haciendas, fortalezas, pintura, escultura y música europeas de la época. Mi guión fue rechazado con el argumento de que los niños mexicanos de pro-vincia y del campo que no van a la escuela y estudian a través de la televisión “sólo entienden a los mariachis de Zacazonapan”, así, con esas palabras.
Lo mismo está sucediendo con las editoriales y los editores, que deci-den cuáles son los libros en los que quieren invertir. Esas decisiones, esos criterios, no sólo reflejan el inmenso desprecio que tienen por el lector, el “consumidor” de su producto, sino que –peor aún– pretenden así ir
...era igual fabricar
calcetines o corbatas de moda
que fabricar libros.
...los libros que los edito-res creen que
se pueden vender en grandes
can-tidades y en poco tiempo...
...autores su-puestamente “sabios” que
nos dicen cómo ser
felices, cómo estar sanos y cómo ser
ricos...
El placer de leer • 147
moldeando la mentalidad y la (falta de) cultura de los consumidores de ese mercado. Al igual que las inmensas corporaciones que con-trolan gran parte de la ideología predominante, como Coca-Cola o Nestlé, los consorcios editoriales se han apoderado cada vez más de los grupos de medios de información. De esa forma se moldea tranquilamente y en poco tiempo el uso del idioma, la mentalidad y la ideología del público.
También recuerdo la época en que viajé por toda la República dando lecturas y conferencias, y descubrí que las escuelas técnicas, por ejemplo, casi no tenían libros en sus bibliotecas, y los pocos que había eran técnicos. Eso sucedía por problemas de distribución, sí, pero sobre todo porque los directores de esas escuelas habían decidi-do que a ningún alumno le interesaría otra cosa más que lo referente a la carrera técnica. Sin embargo, los muchachos se peleaban por un libro de literatura o de filosofía, y decidí llevar conmigo varios para repartirlos en esos lugares.
Hay un punto bueno en todo este asunto que se acerca peligro-samente a lo catastrófico. Ese público lector al que se dirigen los consorcios editoriales no es tan estúpido ni tan dócil como piensan los editores. Quienes compran libros ya se aburrieron de recetas simples, planas, inútiles y, además, repetidas hasta el hartazgo. Para mover las neuronas, que es una actividad saludable y muy entrete-nida, los lectores ya no quieren recurrir a los supuestos best sellers de superación personal. De ahí la “crisis” editorial y de lectura. Un libro que despierta la curiosidad, la reflexión y la imaginación invita inexorablemente a buscar otro libro; un libro que se burla de nuestro entendimiento se burla también de nuestro bolsillo, y lo menos que podemos hacer, en defensa propia, es no volver a caer en la misma trampa.
Y mientras tanto los editores organizan foros de discusión y aná-lisis para buscar ideas brillantes acerca de cómo promover la lectura. Sinceramente les pregunto: ¿Quién va a querer leer la mayoría de las tonterías que se publican en decenas de miles de ejemplares? El desprecio no se resiste durante mucho tiempo. La industria edito-rial necesita más paciencia, más respeto y mucho más amor por el conocimiento y el ingenio humanos.
Tomado de “Quehacer editorial”, www.solareditores.com.
MóniCa Mansour
(Buenos Aires, Argentina, 1946) Reside en México desde 1954 y es poeta, investigadora, narradora, ensayista y traductora. Estudió Letras Hispáni-cas y la maestría en Le-tras Iberoamericanas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, don-de ha sido profesora e investigadora de filología.
Ha publicado ensa-yos sobre José Gorosti-za, Juan Rulfo y Mariano Azuela, así como las antologías de Carlos Pe-llicer, Mario Benedetti, Efraín Huerta y Jaime Sabines; mención aparte merece la Antología de poesía negra de América.
Ha traducido la obra de grandes investiga-dores de la semiótica y la literatura, como Tom-masso di Ciaula, Roman Jakobson, Amos Segala, Paul Bowles y Umberto Eco.
La lírica de Mónica Mansour es cercana a la de Jaime Sabines, sin embargo, tal vez de todos los escritores analizados y antologados por Man-sour, Mario Benedetti es con quien comparte no sólo la región de origen, sino la forma de estructu-rar su poesía e incluso el lenguaje coloquial.
148 • El placer de leer
R.
Lectores de editoriales,los primeros críticos
Álvaro ColoMer
R. O. es un chaval de 24 años que ha envia-do el manuscrito de su novela a varias editoriales. Hasido un año de trabajo duro y solitario en el que ha volcadosu ilusión y su dinero en el proyecto. Se ha devanado los sesos para encontrar la palabra exacta, expresar las ideas correctamen-te... La semana pasada recibió respuesta de dos editoriales: no les interesa. “No hay derecho”, dice, “mi novela es mejor que muchas de las ya publicadas, pero como no soy nadie... Estoy seguro de que ni se la han leído”. Aunque creerse un genio maltratado le consuele, se equivoca. Actualmente, se puede afirmar que todos los manuscritos enviados a editoriales medianamente serias son leídos. Otro asunto es saber por quién.
Cada editorial cuenta con un comité de lectura encargado de hacer una primera criba del material recibido. Por unas siete mil pesetas el libro, los lectores deben valorar la calidad literaria y comercial del producto que tienen delante. Son profesores, crí-ticos, filólogos o profesionales amantes de las letras. Necesitan ser intuitivos, objetivos, severos, confiar en su propio criterio y, como sentencia R. R., lector de la editorial Lengua de Trapo y de Plaza & Janés, “tener muchísima paciencia, sillones cómodos, poca vida social y unas necesidades económicas mínimas. Además, mucha modestia. Un lector no tiene que expresarse a sí mismo en un informe, sino que debe explicar un libro a alguien que no lo ha leído”. R. H., lectora de Debate, añade: “Y saber leer, que no es tan fácil”.
Tras analizar un manuscrito, el lector realiza un breve informe donde resume el argumento del libro, valora su calidad literaria, lo engloba en un género, puntúa su originalidad y lo sitia dentro de la línea editorial de la empresa. Este último punto es clave: antes de enviar un texto, el aspirante a escritor debe conocer las colecciones y el mercado al que se dirige la editorial. Si el informe
“Cobran poco, ganan enemigos diariamen-te, trabajan en el ano-nimato y, sin embar-go, son los primeros responsables de car-gar de buenos textos los anaqueles de las
librerías. Los lectores de las editoriales son la cruz de la moneda,
cuya cara son los críticos literarios”.
El placer de leer • 149
es positivo, se entrará en un proceso de lecturas cruzadas para contrastar opiniones y, al final, el editor decidirá si lee él mismo el texto. “A mí me puede interesar un lector que lea mal porque me orienta”, dice C. B., editor de Debate, para quien la sintonía editor-lector es la clave. Pese a todo, muchos manuscritos son desechados tras una lectura sesgada. Con veinte o treinta pági-nas se puede percibir perfectamente la calidad del texto que ha llegado a la editorial.
Pero R., nuestro escritor bisoño, desconfía de las editoriales. Muchas son las anécdotas capaces de desacreditar el ingrato tra-bajo de los lectores. Juegos de la edad tardía, de Luis Landero, fue rechazado varias veces antes de alcanzar su merecida fama. Y ni qué hablar del camino recorrido por Cien años de soledad.
Porque, aparte de lectores, estos profesionales son humanos y, como tales, pueden cometer errores. Es más morboso, y más fácil, contar los fallos que los aciertos. “Cuando era más ingenuo, entregaba una copia de los informes a los escritores”, afirma J. H., editor de Lengua de trapo, “pero los lectores lo sabían y los escribían con menos frescura”.
Maneras de decir “no”Hacia los años setenta, la escritora Marguerite Duras mandó a su editor francés una novela que él mismo había publicado años atrás. Duras había cambiado el título y firmaba con seudónimo. La novela fue rechazada. También a Doris Lessing le fue devuelta una novela con seudónimo. Inmediatamente después de reco-nocer su autoría, el libro salió a la venta. Aunque la mayoría de editores reconocen mirar los datos del escritor, tanto por cazar talentos como por asegurar ventas, los lectores evitan hacerlo.
Los manuscritos enviados siempre van acompañados de una carta donde el escritor, en cuatro líneas, debe presentarse. Ahora está de moda enviar una foto junto al manuscrito y también firmar con seudónimo. “Hay escritores que presentan manuscritos con las portadas llenas de dibujitos y esas cosas. Sólo con la presen-tación ya sabes si contiene tonterías o literatura”, afirma C. B. E. Q., lectora de cinco editoriales; recuerda una carta en la que la madre del aspirante detallaba la depresión en la que estaba sumido su hijo por culpa de la novela. Para evitar este tipo de presiones, así como amiguismos o represalias –que las ha habido–, los cribadores editoriales suelen trabajar desde el anonimato.
Aproximadamente un mes después de recibir la obra, el editor responderá al impaciente escritor. Pueden ocurrir tres cosas: la
150 • El placer de leer
primera es que la novela sea cortésmente rechazada. R. R., que aparte de ser lector acaba de publicar su tercera novela, La fórmula Omega, dice: “Odio las cartas de rechazo que comienzan: ‘Inde-pendientemente de la calidad de la obra...’ He recibido muchas y siempre he pensado: ‘¡Coño!, entonces, ¿de qué se trata, si no es precisamente de la calidad de la obra?’” Los editores saben que están rechazando proyectos cargados de ilusión, por lo que tratan de ser sutiles. La segunda posibilidad, algo más complicada, es que se decida no publicar esa novela, pero se muestre un sincero interés por un autor aún verde que promete madurar. La tercera, lejana y casi onírica, es que un montón de meses después se publique la obra. Es posible, además, que el editor recomiende hacer algunos cambios en la novela, aunque la última palabra siempre la tiene el escritor. Por otro lado, existen editoriales que promueven la autoedición y afirman que también poseen un comité de lectores. Por lo general es falso, pero el escritor que paga prefiere creérselo.
España está a la cabeza mundial en cuanto a la producción de libros. Unos cincuenta mil nuevos títulos aparecen en nuestras librerías anualmente. De esa cantidad, diez mil son literarios. No es que cada editorial publique muchos libros, sino que en Espa-ña hay muchas editoriales y es difícil que una buena obra pase desapercibida. Quien crea que los cuatro grandes nombres del sector acaparan el grueso de la publicación peninsular está en un error. Ciertamente, todo proyecto de escritor debe apuntar a las editoriales más importantes, pero, descartadas éstas, hay que bajar el listón. Muchos de los llamados “autores revelación” fueron primero rechazados por los popes de la edición, pero respaldados por pequeños empresarios del mundillo. Valgan como ejemplo Juan Manuel de Prada, Antonio Álamo o Juan Bonilla.
La cantidad de libros publicados nos da una idea de los libros rechazados. Por ejemplo, de unas cuatrocientas novelas recibidas anualmente por una editorial, se publican unas cincuenta. Para se-leccionar las obras que han de ver la luz, las pestañas de los lectores están más que quemadas. En la actualidad, M. A. L., traductor, crítico y lector, ha abandonado los manuscritos porque “creo que hay que descansar para no perder los propios referentes”. E. Q. se recicla de otra manera: “Se lee mucha porquería. Para no perder el criterio, releo mis clásicos de vez en cuando”.
Una anécdota escalofriante para los noveles es el rumor que afirma que Patrick Süskind escribió su propia novela basándose en la idea de un escritor rechazado: así nació El perfume. Descon-fiar del resto de escritores y demás monstruos relacionados con
El placer de leer • 151
la literatura es algo usual entre los aspirantes. Para evitarlo muchos envían su manuscrito con el copyright e incluso con el mismísimo contrato listo para ser firmado. Para la mayoría de lectores eso es una fantasía propia del escritor frustrado. Las palabras de R. R. son contundentes: “Odio la perversión del razonamiento que conduce a pensar: como no me hacen caso, señal inequívoca de que soy un genio”. Nada más alejado de la realidad.
Algunos consejos a los escritores1) Visitar una librería y hacer un cuadro que recoja la línea
de cada editorial y de sus diferentes colecciones. Selec-cionar cuidadosamente dónde podría encajar el libro. No perder tiempo, dinero y esperanzas con las otras.
2) Redactar una carta de presentación escueta: los datos personales y un breve currículum son suficiente. No explicar la vida y milagros ni defender o ensalzar la obra y, sobre todo, no “hacer la pelota”. La carta de presen-tación no es otra novela.
3) Cuidar la presentación del manuscrito, facilitar la lectura y tener en cuenta que se valora el contenido, no el con-tinente.
4) Enviar el texto a las editoriales importantes y, si no hay suerte, ir bajando el listón. Contando las editoriales pequeñas, España ofrece muchísimas posibilidades.
5) Esperar. La respuesta suele tardar entre quince días y un mes. Si se retrasa, llamar.
6) Solicitar una copia del informe. Seguramente le será denegada, pero inténtelo.
7) Seguir enviando la novela. Algún editor recomienda cambiar el título y el nombre (un seudónimo sirve) y enviarla de nuevo a la editorial que la rechazó, porque el factor suerte juega un papel importante.
10 Nov. 2010
http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/tecni/editori.htm.
álvaro ColoMer
(Barcelona, 1973) Escritor y periodis-ta. Ha publicado las novelas La calle de los suicidios (Círculo de Lectores, 2000) y Mimodrama de una ciudad muerta (Siruela, 2004).
Como periodista es autor del libro de relatos basados en hechos reales Se alquila una mujer (MR, 2002), un documento donde se repasan todos los ámbitos de la prostitución española y gracias al cual participó en la Comisión de Investigación sobre el Fenómeno de la Prostitución del Senado Español. Recientemente publicó el libro de re-portajes Guardianes de la memoria. Recorriendo las cicatrices de la vieja Europa (MR, 2008), donde recorre los escenarios de los grandes acon-tecimientos de la historia reciente europea (Auschwitz, Chernóbil, Gernika, Transilvania y Lourdes), ex-plicando con detalle cómo es la vida de esas ciudades estigmatizadas en el presente. El capítulo donde se re-cogen las consecuencias presentes de la catástrofe de Chernóbil mereció el International Award for Excellence in Journalism 2007, concedido por el International Institute of Journalism and Communication.
Álvaro Colomer también ha par-ticipado en numerosas antologías de cuentos, siendo especialmente rese-ñables Que la vida iba en serio (MR, 2004) y Tierra de nadie (MR, 2006). Además es colaborador habitual de medios como La Vanguardia (donde tiene su blog www. lavanguardia.es/blogs/elarquero), El mundo, Qué leer, Yo Dona y otras publicaciones del mismo carácter.
152 • El placer de leer
H
El festín de AlejandríaJosé Luis garCía Martín
ay quienes contraponen los libros a la vida, comosi la vida digna de tal nombre fuera posible sin los libros, comosi los libros no fueran la más alta expresión de vida. El buen lectorni siquiera envidia a Dios, porque Dios ya conoce todos los libros y to-dos los tiene en su inmutable memoria, privándose así del placer de irlos descubriendo en perpetuo deslumbramiento y del más hondo placer de releerlos.
Yo he sido Lázaro de Tormes y he engañado al ciego y compadecido al hidalgo; he recorrido los anchos caminos de la Mancha en busca de entuertos que deshacer y he acompañado por esos mismos caminos a mi desventurado señor que se empeñaba en confundir los molinos con gigantes; he cometido adulterio con Madame Bovary y me he suicidado por amor con el joven Werther; yo me he perdido en la niebla de Londres, acompañado del bueno de Watson, resolviendo los tortuosos enigmas que me planteaba el doctor Moriarty; yo he navegado por mares azules en busca de paradisiacas islas y tesoros, y me he emborrachado de me-lancolía en un atardecer provinciano mientras esperaba, junto a un olmo seco, otro milagro de la primavera; yo he llorado con Aquiles la muerte de Patroclo; he sido un cerdo junto de Circe; he acompañado a Fabricio del Dongo en la batalla de Waterloo; yo me he enamorado con Bécquer y con Pedro Salinas, he escrito los versos más tristes una noche junto a Pablo Neruda y he sido aprendiz de guitarrista con Landero y generoso miliciano con Javier Cercas.
En una palabra, he sido un lector, he estado lo más cerca de la om-nisciente divinidad que puede estar un ser humano, no he conocido un instante de tedio, he multiplicado mi vida en mil vidas distintas. Abrir un libro es abrir una puerta en los muros de la cotidianidad: penumbrosos, resbaladizos renglones nos llevan hacia secretas galerías, al huerto por el que pasea Melibea y un joven aparece de improviso persiguiendo un halcón, al geométrico laberinto de Buenos Aires, al cementerio judío de Praga, a un café en la Praça do Comércio, frente al Tajo, donde esperan la llegada del rey don Sebastián, mientras hablan de versos y de herméticas filosofías Pessoa, Reis y Álvaro de Campos.
Me he pasado la vida añorando la biblioteca de Alejandría, ese mágico recinto que encerraba todos los libros, y del que todas las bibliotecas no
Cuando el hombre quiso
ser como Dios, creador del mundo, inventó los libros, que multiplican el mundo.
Gracias a ese ingenioso artificio de tinta y de
papel pode-mos sentirlo
todo de todas las maneras,
mirar el universo con
cien ojos, viajar en
el tiempo, descender al centro de la Tierra y al
otro centro, más remoto, de nosotros
mismos.
El placer de leer • 153
son más que un pálido remedo, y ahora me doy cuenta de que nunca he salido de ella. Porque la biblioteca de Alejandría no es más que otro nombre del universo. Para el buen lector no hay rincón en el mundo que no sea un rincón de esa biblioteca: el balcón de mi casa, en Aldeanueva del Camino; los atardeceres de verano; la cafetería del Barnes & Noble de Union Square, en Nueva York, o la biblioteca de la Universidad de Coímbra, no la que refulge de oros y visitan los turistas, sino la otra, más modesta y nutricia; un parque en Avilés, ennoblecido de otoños; el paseo de Cánovas en Cáceres, con sus puestos de libros viejos; la sombra de unos árboles, cerca de una cala solitaria, en Provenza; el Campillo del Mundo Nuevo, en el Rastro; tantas cafeterías que me han visto con un libro en las manos...
El lector, esté donde esté, tiene siempre a mano billete y pasapor-te para el más incitante viaje. Nunca son demasiados los libros, los infinitos libros, los cientos de libros que se publican cada día, porque no están para que los leamos todos, sino para que nunca nos falte de dónde escoger. La biblioteca de Alejandría, que tiene sucursales hasta en el más modesto quiosco, nos invita perpetuamente a una fiesta, a un interminable festín. Los buenos libros, decía Santiago Rusiñol, hay que leerlos a pellizcos como se comen las ensaimadas. La lectura: placer que nunca sacia, banquete al que todos estamos invitados y en el que siempre se encuentra una delicia culinaria para el gusto o el capricho de cada lector. La lectura: placer de dioses reservado a los humanos, perpetua incitación a la felicidad.
www.vascodelazarza.com/departamentos.
José luis
garCía Martín
Poeta, crítico y antólogo español nacido en Al-deanueva del Camino, Cáceres, en 1950. Inició su carrera literaria en 1972 con la publicación de Marineros perdidos en los puertos, alter-nando su labor poética con la publicación de varias antologías espe-cialmente dedicadas a los autores contempo-ráneos, entre las que se destacan Treinta años de poesía espa-ñola (1996) y Poetas del novecientos (2001).
El conjunto de su obra se encuentra re-cogido en los volúme-nes, Material perece-dero (1998) y Mudanza (2004). Es además profesor de literatura de la Universidad de Oviedo, director de la revista Clarín, crítico de importantes periódicos españoles, autor de diversos estudios refe-rentes a la generación de la posguerra y algu-nos relatos y crónicas viajeras. Ha publicado más de medio centenar de obras entre libros de poesía, narrativa, teatro, traducciones y edicio-nes críticas, la mayoría de ellas en castellano, aunque también ha pu-blicado en asturiano. Es autor de algunas de las antologías y estudios más influyentes sobre la poesía española con-temporánea.
DR
V
154 • El placer de leer
S
¿Qué es un libro?José ortega y gasset
e habla mucho –y yo estoy ahora hablando unpoco– sobre la misión del bibliotecario, sobre lo queéste hace o debe hacer con los libros. Pero es curioso que alhablar de esto no se suele hablar nada sobre el libro mismo –sobre esa entidad cuyo manejo constituye la profesión del bibliotecario. Se da por supuesto que los que escuchan saben lo que es el libro y además de saberlo lo tienen presente en la ocasión. ¿No es esto utópico? Más aún: ¿tiene derecho el que escucha –en este caso vosotros– a suponer que el que habla lo sabe y lo tiene presente? ¿No corremos el riesgo de que él mismo al pensar lo que nos habla lo dé por supuesto, por tanto, que no haya pensado jamás en ello de puro creer que ya desde siempre lo sabe, que es “cosa sabida”?
En muchos órdenes intelectuales pasa esto de continuo: que en el “dar por supuesto y por sabido” lo esencial, lo sustantivo, procedemos al infinito. Es ello una de las mayores enfermedades del pensamiento, sobre todo del contemporáneo.
Puesto que todo lo pensado u oído acerca –por ejemplo– del libro en que no actúa con pleno vigor la hiperestésica conciencia de lo que es el libro –esa tremenda realidad humana que es el libro– carecerá de auténtico sentido, será cosa muerta, frases cuyo sujeto no entendemos y, por lo tanto, puro despropósito.
No pretendo que sea preciso siempre que se habla acerca del libro emplear una larga disertación sobre lo que éste es. Me es indiferente si hacen falta muchas o pocas palabras: reclamo sólo las bastantes –y al buen entendedor con media le basta.
Por este motivo –no porque lo ignoréis, sino porque en un Congreso como éste conviene partir de una conciencia agudísima en que conste lo que es el libro y la dignidad de vuestra reunión exige una como oficial seguridad de que consta– es por lo que me creo obligado a recordaros lo que sabéis mejor que yo: qué es un libro.
Hace veintitrés siglos que en el Fedro se esforzó Platón por dejarlo esclarecido; abre allí y tramita todo el proceso del libro. ¡Releed ese maravilloso diálogo donde se define el ala, se define
Hoy se lee dema-siado: la comodidad de poder recibir con poco o ningún es-
fuerzo innumerables ideas almacenadas en los libros y los perió-dicos, va acostum-
brando al hombre, ha acostumbrado ya al hombre medio, a no pensar por su cuenta
y a no repensar lo que se lee, única ma-nera de hacerlo ver-daderamente suyo. Éste es el carácter
más grave, másradicalmente
negativo del libro.
J. ortega y gasset,El libro como conflicto.
El placer de leer • 155
el ángel, se define el alma, se define el libro! Si integramos con algunos complementos el texto platónico, obtendremos lo siguiente:
Los libros son “decires escritos”, y decir, claro está, no es sino una de las cosas que el hombre hace. Ahora bien, todo lo que se hace, se hace para algo y por algo; estos dos ingredientes definen el hacer y gracias a ellos existe en el universo pareja realidad. Enorme error es confundirla con lo que suele llamarse actividad: el átomo que vibra, la piedra que cae, la célula que prolifica, actúan pero no “hacen”. El pensar mismo y el mismo querer, en cuanto estrictas funciones psíquicas, son actividades, pero no son “hacer”. Cuando movilizamos para algo y por algo nuestra actividad de pensar o la actividad de nuestros músculos, entonces propiamente “hacemos” algo.
Decimos: “¿Dónde están las llaves?” “¡Llevad la izquierda!” “¡Amor mío!” En todos estos casos, la finalidad de nuestro decir, su justificación, se halla fuera de él, más allá de él. Decimos eso precisamente para que ciertas cosas acontezcan, para poder abrir un armario, para que se circule en una sola dirección, para que la mujer amada sepa de nuestro sentimiento o que éste goce de sí mismo en su exteriorización.
Mas cuando el geómetra enuncia un teorema de geometría que acaba de descubrir no se propone con su decir nada allende de él; al contrario, lo que se propone es dejarlo dicho y nada más. El decir aquí tiene la finalidad, la justificación en sí mismo. Lo propio acontece con el soneto a la rosa. El poeta hace el soneto, que es un decir, precisamente por hacerlo, para que el soneto exista, para que su poético decir sea.
En esta segunda clase de decires aparece, pues, el decir sus-tantivado y rico de un valor que le es inmanente. ¿Por qué esta diferencia tan radical con los casos antedichos? Sin duda porque el geómetra cree haber dicho sobre el triángulo, no lo que a él le conviene para este o el otro fin, sino lo que hay que decir sobre él, como al poeta le parece haber dicho sobre la rosa lo que sobre ella debe ser dicho. En aquellos casos se usaba del decir como de un medio, puesto al servicio de utilidades forasteras, mientras que aquí el decir es fin del propio decir, se satisface y justifica con su simple ejecución. Pero esto nos mueve, al mismo tiempo, a sospechar que el hacer vital, la función viviente que es decir, culmina en aquel de sus modos consistente en decir lo que hay que decir sobre algo, y que todos los demás son utilizaciones secundarias y subalternas de ella.
Los libros son “decires escritos”...
“El poeta hace el soneto, que es un
decir, precisamente por hacerlo, para que el
soneto exista...”
“El libro es, pues, el decir ejemplar... lleva en sí esencialmente el requerimiento de ser
escrito...”
156 • El placer de leer
Sólo este decir reclama esencialmente su conservación y, por tanto, que quede escrito. No tiene sentido conservar nuestra frase cotidiana: “¿Dónde están las llaves?”, que una urgencia transitoria motivó. Un poco más de sentido tiene fijar en un cartel público el imperativo municipal “¡Llevad la izquierda!” y, en general, escribir las leyes para que consten a todos y produzcan sus sociales conse-cuencias. Pero esto no significa que lo dicho en la ley merezca por sí mismo y, simplemente en cuanto dicho, ser conservado.
El libro es, pues, el decir ejemplar que, por lo mismo, lleva en sí esencialmente el requerimiento de ser escrito, fijado, ya que al quedar escrito, fijado, es como si virtualmente una voz anónima lo estuviese diciendo siempre, al modo que los “molinos de oracio-nes”, en el Tíbet, encargan al viento de rezar perpetuamente. Éste es el primer momento del libro como auténtica función viviente: que está en potencia, diciendo siempre lo que hay que decir.
Hay, por tanto, abuso sustancial de la forma de vida humana que es el libro, siempre que alguien se pone a escribir uno sin tener previamente algo que decir de entre lo que hay que decir y que no haya sido escrito antes. Mientras el libro fue afán individual se conservó su auténtico sentido con relativa pureza. Mas apenas se convirtió en interés social y con ello resultó un negocio crematístico o de prestigio hacer libros, comenzó la fabricación del falso libro, de unos objetos impresos que se benefician de su externo parecido con el verdadero libro. La cosa no debe sorprendernos porque obedece a una ley constitutiva de lo social. En comparación con la vida personal, todo lo colectivo es, más o menos, inauténtico y fraudulento. Sólo la ignorancia pavorosa en que hoy se está de qué sea propiamente la “vida” colectiva, la sociedad, etcétera, impide la clara visión de ello.
Mas con lo indicado no basta para saber lo que es un libro. Obvio es decir alguna curiosidad sobre qué le pasa a un decir cuando se le fija, esto es, se le deja escrito. Evidentemente se intenta con ello proporcionarle algo que por sí no tenía: la permanencia. El decir, como todo lo viviente, es fungible. Nacer es en él ya irse murien-do. El decir es tiempo, y el tiempo es el gran suicida. Merced a la memoria puede el hombre salvar un poco a su decir, o al que ha escuchado, de la fulminante corrupción ajena a todo lo temporal. Antes del libro manuscrito no había, en efecto, otra forma en que pudiera conservarse y acumularse el saber pretérito –del pasado, propio o ajeno– que la memoria. El cultivo de ella para este concreto fin llegó, por ejemplo, en la India, a rendimientos casi prodigiosos. Mas la memoria es intransferible, queda adscrita a la persona. He
“El decir es tiempo, y el tiempo es el gran suicida”.
El placer de leer • 157
aquí uno de los fundamentos más robustos para la autoridad de los ancianos: eran los que sabían más porque tenían más larga memoria, eran más “libros vivientes” que los jóvenes; libros, por decirlo así, con más páginas. Mas la invención de la escritura, creando el libro, desestancó el saber de la memoria y acabó con la autoridad de los viejos.
El libro, al objetivar la memoria, materializándola, la hace, en principio, ilimitada y pone los decires de los siglos a la disposición de todo el mundo.
Pero, ¿es esto de verdad así? ¿Tiene el alfabeto tan mágico poder que logre, sin más, salvar lo viviente de su ingénito morir? ¿El decir que se escribe queda por ello vivo? O, lo que es igual, ¿sigue diciendo lo que quiso decir?
Todo lo que el hombre hace, lo hace en vista de las circuns-tancias. Muy especialmente cuando lo que hace es decir. Brota el decir siempre de una situación y se refiere a ella. Mas, por lo mismo, él no dice esta situación: la deja tácita, la supone. Lo cual significa que todo decir es incompleto, es fragmento de sí mismo y tiene en la escena vital, donde nace, la mayor porción de su propio sentido. Imagínense todos los supuestos tácitos sin los cuales el más simple enunciado matemático resulta ininteligible. Para en-tenderlo fuera, por lo menos, necesario haber caído en la cuenta de que el que nos habla pretende hacer una cosa llamada ciencia o teoría. Ahora bien, la ciencia, la teoría, no es sino una situación en que el hombre se encontró ante las cosas desde una fecha determinada y sólo en ciertos lugares del planeta. Esta situación dura, en lo esencial, desde hace muchos siglos, seguimos en ella y por eso entendemos el enunciado matemático. Pero ni ha sido siempre ni es seguro que perdure indefinidamente.
Esto nos coloca de pronto ante una paradoja, como tal imper-tinente, pero que es ineludible, a saber: que el decir se compone, sobre todo, de silencios, de cosas que por sabidas se callan o que son por completo inefables y en las cuales, sin embargo, se apoya, como en una tierra nutriz, lo que efectivamente declaramos. Nues-tras palabras son, en rigor, inseparables de la situación vital en que surgen. Sin ésta carecen de sentido preciso, esto es, de evidencia.
Ahora bien, la escritura, al fijar un decir, sólo puede conservar las palabras, pero no las intuiciones vivientes que integran su senti-do. La situación vital donde brotaron se volatiliza inexorablemente: el tiempo, en su incesante galope, se la lleva sobre el anca. El libro, pues, al conservar sólo las palabras, conserva sólo la ceniza del efectivo pensamiento. Para que éste reviva y perviva no basta
“...todo decir es incompleto, es fragmento de sí
mismo y tiene en la escena vital, donde
nace, la mayor porción de su propio
sentido”.
“...la escritura, al fijar un decir, sólo
puede conservar las palabras, pero no las intuiciones vivientes
que integran su sentido”.
“...cuando se lee mucho y se piensa poco, el libro es un instrumento
terriblemente eficaz para la falsificación
de la vida humana...”
158 • El placer de leer
con el libro. Es preciso que otro hombre reproduzca en su persona la situación vital a que aquel pensamiento respondía. Sólo entonces puede afirmarse que las frases del libro han sido entendidas y que el decir pretérito se ha salvado. Platón expresa esto diciendo que sólo entonces los pensamientos del libro son hijos legítimos, porque sólo entonces quedan verdaderamente pensados y re-cobran su nativa evidencia. Pero esto no podrá hacerlo sino aquel que se encuentra siguiendo la misma pista que el autor, por tanto, que antes de leer el libro ha pensado por sí sobre el tema y conoce sus veredas.
Cuando no se hace esto, cuando se lee mucho y se piensa poco, el libro es un instrumento terriblemente eficaz para la falsificación de la vida humana: “Confian-do los hombres en lo escrito, creerán hacerse cargo de las ideas, siendo así que las toman por de fuera gracias a señales externas, y no desde dentro, por sí mismos... Atestados de presuntos conocimientos, que no han adquirido de verdad, se creerán aptos para juzgar de todo cuando, en rigor, no saben nada y, además, serán inaguantables porque, en vez de ser sabios, como se supone, serán sólo cargamentos de frases” (275 a. C.). Así Platón hace 23 siglos.
Revista de Occidente, mayo 1935.
ortega y gasset, José: Misión del bibliotecario, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (ConaCulta), México, 2005.
José
ortega y gasset Nació el 9 de mayo de 1883 en un piso sobre la imprenta de un periódico –El Imparcial– que dirigía su padre, don José Ortega Munilla en Madrid. Su madre fue Dolores Gasset. Cursa estudios en el Colegio de Miraflores de El Palo (Málaga), Universidad de Deusto, y Universidad Central de Madrid. Amplió estudios en las universidades de Leipzig, Berlín y Marburgo.
Sus artículos, conferencias y ensa-yos sobre temas filosóficos y políticos contribuyeron al renacer intelectual español de las primeras décadas del siglo XX. Su filosofía se popularizó en torno a la expresión “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo a mí”.
En el año 1914 se editaron Las meditaciones del Quijote, sobre su pensamiento filosófico y sus reflexiones sobre el hecho artístico. Sus escritos de los años 20 se orientan al análisis de los comportamientos sociales de las masas que conforman la sociedad contemporá-nea. Sus obras más destacadas en esta línea son España invertebrada (1921), El tema de nuestro tiempo (1923) y La rebelión de las masas (1930).
Fundó las revistas España (1915) y Revista de Occidente (1923). Sus comentarios en periódicos o revistas se recopilaron en los ocho tomos de El es-pectador (1916-1935). En la Guerra Civil española en 1936 salió del país y residió en Francia, Países Bajos, Argentina y Portugal antes de su regreso en 1945.
Dos obras breves muy significativas son Misión de la universidad (1930) y Misión del bibliotecario (1935), donde reflexionó de un modo incomparable sobre tan importantes instituciones de cultura. José Ortega y Gasset falleció en Madrid el 18 de octubre de 1955.
“Merced a la memoria puede el hombre salvar un poco a su decir, o al que ha escuchado, de la fulminante corrupción ajena a todo
lo temporal. Antes del libro manuscrito no había, en efecto, otra forma en que pudiera
conservarse y acumularse el saber pretérito –del pasado, propio o ajeno– que la memoria. El cultivo de ella para este concreto fin llegó, por ejemplo, en la India, a rendimientos casi
prodigiosos”.
El placer de leer • 159
L
Misión del bibliotecario(el libro como conflicto)
(1935)
José ortega y gasset
os más graves atributos negativos que comen-zamos hoy a percibir en el libro son estos:
1o Hay ya demasiados libros. Aun reduciendo sobrema-nera el número de temas a que cada hombre dedica su atención, la cantidad de libros que necesita injerir es tan enorme que rebasa los límites de su tiempo y de su capacidad de asimilación. La mera orientación en la bibliografía de un asunto representa hoy para cada autor un esfuerzo considerable que gasta en pura pérdida. Pero una vez hecho este esfuerzo se encuentra con que no puede leer todo lo que debería leer. Esto le lleva a leer de prisa, a leer mal y, además, le deja con una impresión de impotencia y fracaso, a la postre de escepticismo hacia su propia obra.
Si cada nueva generación va a seguir acumulando papel impreso en la proporción de las últimas, el problema que plantee el exceso de libros será pavoroso. La cultura que había libertado al hombre de la selva primigenia le arroja de nuevo en una selva de libros no menos inextricable y ahogadora.
Y es vano querer resolver el conflicto suponiendo que esa ne-cesidad de leer los libros acumulados por el pretérito no existe, que se trata de uno entre los muchos tópicos inanes de la beatería ante la “cultura”, vigente todavía en las almas hace unos pocos años. La verdad es lo contrario. Bajo la superficie de nuestro tiempo está germinando, sin que los individuos lo aperciban, aún, un nuevo y radical imperativo de la inteligencia: el imperativo de la conciencia histórica. Pronto va a brotar con enérgica evidencia la convicción de que si el hombre quiere de verdad poner en claro su ser y su destino, es preciso que logre adquirir la conciencia histórica de sí mismo, esto es, que se ponga en serio a hacer historia como hacia 1600 se puso en serio a hacer física. Y esa historia será no la utopía
160 • El placer de leer
de ciencia que hasta ahora ha sido, sino un conocimiento efectivo. Y para que lo sea, hacen falta muchos ingredientes exquisitos; por lo pronto, uno, el más obvio: la precisión.
Este atributo de la precisión, en apariencia formal y extrín-seco, es el primero que aparece en una ciencia cuando le llega la hora de su auténtica constitución. La historia que se hará mañana no hablará tan galanamente de épocas y de centurias, sino que articulará el pasado en muy breves etapas de carácter orgánico, en generaciones, e intentará definir con todo rigor la estructura de la vida humana en cada una de ellas. Y para hacer esto no se contentará con destacar estas o las otras obras que arbitraria-mente se califican de “representativas”, sino que necesitará real y efectivamente leerse todos los libros de un tiempo y filiarlos cuidadosamente, llegando a establecer lo que yo llamaría una “es-tadística de las ideas”, a fin de precisar con todo rigor el instante cronológico en que una idea brota, el proceso de su expansión, el periodo exacto que dura como vigencia colectiva y luego la hora de su declinación, de su anquilosamiento en mero tópico, en fin, su ocaso tras el horizonte del tiempo histórico.
No podrá darse cima a toda esta enorme tarea si el bibliotecario no procura reducir su dificultad en la medida que a él le corres-ponde, exonerando de esfuerzos inútiles a los hombres cuya triste misión es y tiene que ser leer muchos libros, los más posibles; al naturalista, al médico, al filólogo, al historiador. Es preciso que deje, por completo, de ser cuestión para un autor reunir la biblio-grafía sobre su asunto previamente razonada y cribada. Que esto no acontezca ya parece incompatible con la altura de los tiempos. La economía del esfuerzo mental lo exige con urgencia. Hay, pues, que crear una nueva técnica bibliográfica de un automatismo riguroso. En ella conquistará su última potencia lo que vuestro oficio inició siglos hace bajo la figura de catalogación.
2° Mas no sólo hay ya demasiados libros, sino que constante-mente se producen en abundancia torrencial. Muchos de ellos son inútiles o estúpidos, constituyendo su presencia y conservación un lastre más para la humanidad, que va de sobra encorvada bajo sus otras cargas. Pero a la vez acaece que en toda disciplina se echan de menos con frecuencia ciertos libros cuyo defecto traba la marcha de la investigación. Esto último es mucho más grave de lo que su vaga enunciación hace suponer. Es incalculable cuán-tas soluciones importantes sobre las cuestiones más diversas no llegan a la madurez por tropezar con vacíos en investigaciones previas. La sobra y el defecto de libros proceden de lo mismo:
El placer de leer • 161
que la producción se efectúa sin régimen, abandonada casi totalmente a su espontáneo azar.
¿Es demasiado utópico imaginar que en un futuro nada lejano será vuestra profesión encargada por la so-ciedad de regular la producción del libro, a fin de evitar que se publiquen los innecesarios y que, en cambio, no falten los que el sistema de problemas vivos en cada época reclama? Todas las faenas humanas comienzan por un ejercicio espontáneo y sin reglamento; pero todas, cuando por su propia plenitud se complican y atropellan, entran en un periodo de sometimiento a la organización. Me parece que ha llegado la hora de organizar colectivamente la producción del libro. Es para el libro mismo, como modo humano, cuestión de vida o muerte.
3° Por otra parte, tendrá el bibliotecario del porvenir que dirigir al lector no especializado por la selva selvaggia de los libros y ser el médico, el higienista de sus lecturas. También en este punto nos encontramos en una situación con signo inverso a la de 1800. Hoy se lee demasiado: la comodidad de poder recibir con poco o ningún esfuerzo innumerables ideas almacenadas en los libros y periódicos va acostumbrando al hombre, ha acostumbrado ya al hombre medio, a no pensar por su cuenta y a no repensar lo que lee, única manera de hacerlo verdaderamente suyo. Este es el carácter más grave, más radicalmente negativo del libro. Por ello merece la pena de que le dediquemos, como voy a hacerlo en seguida, nuestra última conside-ración. Buena parte de los terribles problemas públicos que hay hoy planteados proceden de que las cabezas medias están atestadas de ideas inercialmente recibidas, entendidas a medias, desvirtuadas –atestadas, pues, de pseudo-ideas. En esta dimensión de su oficio imagino al futuro bibliotecario como un filtro que se interpone entre el torrente de los libros y el hombre.
En suma, señores, que a mi juicio la misión del bi-bliotecario habrá de ser, no como hasta aquí, la simple administración de la cosa libro, sino el ajuste, la mise au point de la función vital que es el libro.
ortega y gasset, José: Misión del bibliotecario, Editorial Alianza, Madrid, 1989.
DG
162 • El placer de leer
D
El libroJosé María espinasa
ecir que el libro es una necesidad suena bien,pero es una frase retórica. Leer no es una necesidad co-mo beber agua o comer; tiene algo –es cierto– de necesidadsocial, pero ha habido –y parece que en el futuro las habrá– so-
“...recuerdo la frase de mi abuela: ‘No leas tanto, te va a
hacer daño’”.
ciedades analfabetas que funcionan bien. Puede, también, ser una necesidad creada: los padres, el medio, un maestro, un amigo nos inculcan una afición que se vuelve há-bito y hasta vicio. Hay quien lee una novela policiaca cada semana o hasta cada día. Es un adicto y para él el libro es una necesidad. Se puede curar recibiendo la misma dosis de otra forma, por ejemplo, los seriales de la televisión o los noticieros, o se puede desintoxicar leyendo cada vez menos hasta ya no necesitar el libro. Sin embargo hay una idea de la cultura, de la sociedad y del individuo que está basada en el libro: es la nuestra desde hace muchos siglos, y desde la invención de la imprenta se volvió cada vez más compartida, es decir, cada vez más democrática.
El libro ha terminado por ser un valor aceptado, sobre todo como objeto vincu-lado con la educación, lo cual implica que cuando la educación termina éste deja de te-ner un uso. Quien sigue leyendo después de eso (algunos contados maestros) se vuelve un peligro para el orden establecido, por eso su confinamiento a las universidades. Pero hay quien lee como quien va al cine, al tea-tro, o ve televisión. Y ese lector, que busca placer, es al fin y al cabo la base de cualquier otra concepción del libro, utilitaria o no. Por
NR
El placer de leer • 163
eso queremos enseñar a los niños a leer, inculcarles el hábito, aun a riesgo de que devenga vicio. Por eso siempre recuerdo la frase de mi abuela: “No leas tanto, te va a hacer daño”. Fue más efectiva para aficionarme a la lectura que los a veces sutiles gestos de mis padres –regalarme un libro que creían que me podía interesar– o los a veces impositivos de la escuela: “Para la semana que viene todos leen Crimen y castigo y hacen un resumen”.
La lectura pasa por lapsos intensamente solitarios –así leí a Salgari en la niñez– y también por otros, igual de intensos, en los que se comparte con amigos, con la novia o la pareja, con los alumnos, lo que se descubre. Creo que la edición es una buena manera de hacer esto último, de extender las lecturas propias a los otros, de desplegar una concepción del libro como objeto, en la que su secuencia –los capítulos, los párrafos, las páginas– es una encarnación del tiempo distinta de las de los códigos y los papiros y también distinta de las ventanas en la red. Los libros electrónicos quieren aparentar la misma apariencia física que los libros de papel para no perder esa idea del tiempo que representa pasar la página, anotar los márgenes, dibujar sobre la página o poner un separador. La red imitará esa apariencia, pero acabará por imponer su distinta concepción del tiempo, probablemente antagónica.
Por eso no me cuesta nada reconocer que hay en el oficio de editor, como yo lo concibo, un impulso nostálgico, más que por un tiempo ido, por una idealización de lo que el libro significa para nuestro tiempo. El posesivo “nuestro” le da una concepción afectiva que considero necesaria. Por eso, por más que las prensas de grandes tirajes y las innovaciones de las computadoras nos hayan hecho pensar en que esto cambiaría, el libro sigue teniendo algo de artesanal, un sedimento de trabajo anterior a la revolución industrial, instalado en una relación directa con aquellos que lo leen y con aquellos que lo escriben.
Cuando uno lee va entendiendo –primero de una manera intuitiva y después ya de forma práctica– los pequeños detalles que hacen esa artesanía: la elección de una tipografía, de una caja generosa, de un interlineado, de un papel adecuado (no caro: qué tristes son esos libros hechos en papel muy elegante que no se pueden leer por el charolazo de la página o por lo desagradable de la textura), una disposición interna de la secuencia de texto, de sus “adornos”, todos ellos fruto de una necesidad expresa, las llamadas páginas “legales”, los colofones, los índices, las cornisas. Y eso provoca una ley biológica de relación mutua: pocos buenos
“...el libro sigue teniendo algo
de artesanal, un sedimento de
trabajo anterior a la revolución industrial...”
164 • El placer de leer
textos han sido mal impresos, casi siempre la obra importante impone su buena condición editorial. Tomar conciencia de ellos es importante para todos: autores, editores, libreros, lectores. Juan José Arreola, maestro de la brevedad, hizo de las solapas obras maestras del ensayo.
Los libros tienen, pues, un carácter que nos puede resultar simpático y atrayente o no. El editor tiene que lidiar con la vo-lubilidad de su lector tanto como con la tradición o la moda, y el lector elige. La manera de presentar el texto de un libro es tan importante como la elección del texto. Hay libros cuya mejor edición es en papel barato y en formato pequeño –los de bolsillo fueron una verdadera revolución–, hay otros que piden a gritos ciertos elementos de prosapia, una vestimenta aristocrática. Si bien hay ciertas normas y hasta reglas, ninguna tiene validez de ley, la edición no es territorio del dogma. El famoso guiño al lector tiene modalidades infinitas. Ciertos elementos adquieren un rango fetichista que pasa por encima de cualquier razón modificatoria, incluso en la memoria (cómo molesta encontrar un libro que se recuerda con las tapas de un color cuando se lo leyó ahora con otro, o con una portada distinta; es en muchos sentidos otro libro).
¿Cómo empieza usted a leer un libro? Mira la contratapa en busca de una información o en las solapas si las tiene, mira la fecha de edición en la página legal o en el colofón, mira el sumario, lee algunas páginas al azar. Conozco a alguien que lee el final para decidir si leerá dicho libro; otros que, cuando les gusta mucho, dejan sin leer las últimas páginas, para volver a leerlo pasado algún tiempo. Yo, si es un libro de poemas, pesco algunas páginas al azar; si es una novela, paso mi vista por las páginas sin leerlas; y si es un ensayo, busco saber de qué temas o autores trata. Lo que todo buen lector hace es sobar el ejemplar, algunos como si lo acariciaran, otros como si lo pesaran, y aun otros como si les diera miedo, pero hasta el más aséptico termina dejando alguna huella de su lectura, desde la impertinente mancha de café o la huella del sudor si lee en el metro, otros trazan un signo imperceptible en la esquina de la página.
Los subrayados son un verdadero misterio. Cuando releemos algún libro con marcas nuestras solemos preguntarnos sobre el por qué de esas líneas bajo un párrafo, ahora subrayaríamos otras. Alguien mencionó que utilizaba distintos colores para marcar según las lecturas. Los libros usados en los que se encuentran subrayados ajenos incomodan, es como entrar en la intimidad de alguien sin ser invitado. Se tiende a imaginar a ese o a esa desco-
“Los libros usados en los que se encuentran
subrayados ajenos incomodan...”
El placer de leer • 165
nocida, a crearle un perfil y una psicología. Cuando el ejemplar pertenece a un gran escritor esas acotaciones son oro molido para los críticos e investigadores, al grado de que en ocasiones se hacen ediciones facsimilares. Pero para el editor los subrayados se transforman en cursivas, adquieren una condición tipográfica, es decir: se transforman en textualidad gestual. Alguna vez escuché a un tipógrafo señalar que al disminuir un punto o dos las citas a bando era como oír al escritor bajar la voz, para decirnos en secreto lo que refrenda lo dicho en voz alta. Y, en efecto, toda la versatilidad del arte tipográfico tiene que ver con eso, la ges-tualidad, cosa que también viene de la escritura, y ésta, a su vez, de la modulación en la lectura en voz alta y en público. Así, la tipografía tiene sus elementos histriónicos que la publicidad ha puerilizado hasta el límite.
Empiece como empiece un libro suele, si le gusta lo que vio, regresar al orden y leerlo con una secuencia cinematográfica que va del todo al detalle: la novela completa, un capítulo determinado, un pasaje, una cita, un verso solo en el poema. La pregunta difícil es cómo termina un libro: si no le gusta no pierda el tiempo, la disciplina es un estorbo en dichos casos. Si le gusta termínelo y reléalo pasado un tiempo (lo mismo puede hacer con el que no le gustó, a veces solo se muestra como es al segundo o tercer intento). No importa saber el final ni conocerlo, de la misma manera en que no dejamos de oír una sinfonía porque ya la hayamos oído antes. Ese tiempo encarnado en el libro es muy versátil: lineal como la historia, retorna como el mito y es simultáneo como muchas cosas en la vida (por eso se pueden leer varios libros al mismo tiempo).
Y es que la vida de un libro no termina con su lectura, a veces empieza allí, pues entonces se comenta con otro, se recomienda a quienes no lo hayan leído, se regala y se presta. El libro es una parte importante del tejido social en el que vivimos, y el hecho de que una torpe posmodernidad virtual lo desplace y lo ponga en desuso califica antes que a la lectura misma a esa misma época. Creer que el editor terminará en el futuro por ser un fabricante de armaduras en la era nuclear, ya inservibles si no es para una fiesta de disfraces, es no entender ni a la guerra ni al herrero que forjó la de Lancelot, ni tampoco al lector y a la escritura.
Elogio del libro, selección de textos de José María Espinasa, Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes y Fondo de Cultura Económica, México, 2005.
José María espinasa
Poeta y ensayista; nació en México, Distrito Federal, el 15 de octubre de 1957. Estu-dió en el Instituto Luis Vives, en México, D. F. Cursó la licenciatura en comunicación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC). Ha sido asesor de difusión cultural, jefe de relaciones culturales y di-rector de publicaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Ha colaborado en Vuelta, Casa del Tiempo, Intolerancia (consejo de redacción), La Orquesta (director), Nove-dades, Tierra Adentro, La Jornada Semanal (jefe de redacción) y Nitrato de Plata (director).
Obra publicada: ensayo: Invitación a Lezama Lima (UAM-Azcapotzalco, 1981), Cartografías (Juan Pablos/UAM, Letras, 1989), Hacia el otro (UNAM, 1990); poesía: Son de cartón, La máquina de escribir (1979), Cronolo-gías (Taller Martín Pescador, 1980), Aprendizaje (UAM-Azcapotzalco, 1981), Triga (colectivo, Punto de Partida, 1982), Cuerpos (Taller Martín Pescador, 1988), Piélago (El Tucán de Virginia, 1990).
166 • El placer de leer
C
El poder de laconversación (con los libros)
Adolfo Castañón
ada libro es como una cita, una promesa de cohabi-tación mental y convivencia, una conversación, un proyectode vida, un adorno mental. Las actas del simposio sobre la mitolo-gía del cerdo; las figuras de la biblioteca en la imaginación del Siglo de Oro español; los poemas completos de D. H. Lawrence; los diarios de M. F. K. Fisher –la ensayista usamericana que escribe sobre cocina y vida cotidiana–; el libro sobre Europa de Lucien Fevre; los ensayos de Germán Arciniegas o la prosa de Paul Celan. El comprador de libros no sólo los adquiere para leerlos sino, por supuesto, para tenerlos, para saber que los puede leer. Entro y salgo de las librerías con un sentido de culpabilidad o de extrañeza: “estoy aquí, por fin, estoy aquí”, me digo; antes he visitado las librerías con los ojos del sueño y de la mente. También me siento un intruso: ¿Qué hago aquí? ¿Por qué he venido a cumplir este ritual de absurdo? ¿Por qué estos autores –digamos Michel de Montaigne, George Steiner o Paul Valéry– me son más cercanos y preciosos y más próximos que algunos miembros de mi familia, que mis conocidos, vecinos y amigos? ¿Por qué despilfarro fortunas en llevarme estos libros?
Un libro es una cita, una conversación. Un libro lleva a otro: pre-cisamente por eso en cada uno están presentes y ausentes los demás. Atravieso una glorieta y me doy cuenta de que yo mismo soy un crucero. Camino por el puente pero, ¿no soy yo mismo un puente? ¿Qué es un puente? Un puente no está en ninguna orilla y sin embargo une las dos; no es el agua pero la atraviesa. Un puente está hecho para pasar. Nadie vive en un puente –aunque algunos pordioseros duerman bajo sus arcos–. Un crítico literario, un ensayista, es un espectador que ha hecho de su gusto por mirar un espacio. Es una persona-terraza. Quizá los libros que compra son la materia prima para elevar ese mirador.
Libros: flechas y señales. A fuerza de reunir libros, se crea una bi-blioteca. Algo así como un panteón o una ciudad mental. Y es cierto:
El placer de leer • 167
los suburbios, las banlieue devoran las ciudades contemporáneas, las interminables manchas urbanas. El origen literal de estas palabras es un buen auxiliar: banlieue es el lugar donde viven los proscritos, lugar de proscripción; banlieue es suburbio, la ciudad de los inferiores, la población de los subsuelos, de los de abajo. La biblioteca-ciudad no escapa a estas connotaciones: lo ilegible crece, ay de aquellos que llevan lo ilegible en su corazón.
El ruido impide leer. Un libro es –¿quién no lo sabe?– una bomba de silencio. Una biblioteca y un muro aislante se parecen mucho; el papel funciona como el corcho: aísla el ruido. Así, la biblioteca está fuera de la historia o, al menos, se pone al margen de ella, la acepta a condición de transcribirla.
Se admiten periódicos, revistas y –¿por qué no?– discos con música grabada. Incluso cabría aceptar discos con ruidos –como en la narración de George Steiner “Desert island discs” (1992), a condición de que estén clasificados y organizados, claro, en función de un discurso subyacente que los eleve a la categoría de documento, parte de un código. O sea que el libro en última instancia no existe y es sólo una actitud. La acti-tud que lleva a contar historias y a oírlas, a conversar. La historia, por ejemplo, del avaro previsor que, nacido a fines del siglo XIX, pensó que nunca llegaría al XXI y mandó hacer su lápida con su nombre: Fulanito (1896-19...) dejando libres las dos últimas cifras, pues pensaba morir en el XX, pero pasó el siglo, cumplió cien años y, sí, estaba contento de vivir, pero furioso por tener que volver a gastar y tener que comprar otra lápida. Historias, anécdotas, episodios, ideas, pensamientos, recuerdos, memorias, historias de guerra, las historias de las mujeres humilladas en público en la Francia liberada de los alemanes, rapadas por haber accedido no sólo a acostarse con los invasores, sino por haberse vanagloriado de ello. No, no todos los alemanes eran duros, no todos eran nazis, algunos eran simplemente soldados profesionales que veían con espanto de lo que eran capaces los jóvenes SS.
Pero en México no tuvimos guerra. ¿La cuestión judía, el poder nazi? Sólo conocimos ecos remotos. Hubo una revolución y luego una guerra cristera, y crímenes y hombres que eran sacados de su casa para ser fusilados de inmediato, y violencia y delaciones, y libros sobre los fusilamientos y libros sobre la traición y el heroísmo, y el amor entre las alambradas y sobre la locura llamada historia. Conocemos las historias de los desaparecidos, de los que se llevaron una noche y nunca volvie-ron. Porque finalmente decir libros es una forma de decir hombres, memorias humanas, y el que carga libros eso es lo que anda haciendo: llevando sobre sí el peso de la historia, la carga de la memoria y de la imaginación. Una carga tanto más grave y pesada cuanto que vivimos en
168 • El placer de leer
una sociedad que idolatra el olvido, a pesar de que esté dispuesta a pagar millones para la conservación del patrimonio. Ciudades de amnesia a pesar de la comunicación y sus tecnologías. Quizá sólo estas sociedades tan complejamente uniformadas, tan sofisticadamente informadas gracias a internet, podían haber inventado la soledad de nuestros siglos XX y XXI, el aislamiento de los desempleados, la orfandad, el miedo, aun la repugnancia que nos suscita lo humano, el terror a comunicarnos que precisamente los libros, los periódicos –ya no digamos las pantallas– ocultan. Terror a comunicarnos y terror también a estar solos. Porque la soledad inventada por la sociedad moderna nos prepara muy mal para poder resistir la antigua soledad creadora y contemplativa, y ahora –¿qué curioso, no?, ¿no siempre ha sido así?– tenemos miedo de estar solos y de estar acompañados, miedo de cualquier cosa que no sea estar frente a una pantalla hipnotizados, y hablar y escuchar, ¡vaya!, qué molestia, qué cansancio, qué flojera, qué poca... atención y compasión nos suscitan ahora nuestros prójimos.
Parecería necesario inventar una nueva conversación, “y la revolu-ción que necesitamos hoy está en cambiar la forma en que hablamos del fracaso”. Las sociedades, lo sabemos, se fundan en las afinidades: en los cimientos de la ciudad está la amistad que produce pactos, alianzas, contratos. Me gustaría pensar que el lenguaje nació del placer y no de la necesidad, del gusto y la necesidad de compartirlo, por la voluntad de darle un futuro a cierta experiencia suficientemente placentera para cobrar un carácter trascendental. Ese gusto y placer está asociado al sentido –y transmitir el gusto sería transmitir el sentido. Pero en nuestros días de prisa, esclavitud asalariada, alimentos congelados, secularización mer-cantil, guerra económica, desempleo de por vida, rutina y supuesta falta de horizontes, la conversación está en decadencia, desfallece la palabra civilizada, y el mundo se ve reducido a los más diversos fundamentalismos –no por diversos menos compactos e intolerantes–. La especialización –anota oportunamente Zeldin– es otra forma de exclusión social. La imaginación de la utopía es invención de una nueva comunidad.
Vivimos una sociedad mercantil y especializada y de donde quedan excluidos todos aquellos seres y circunstancias que no conducen a un provecho y rentabilidad inmediatos. El ocio es considerado por la sociedad del trabajador y de la movilización total como un castigo. De ahí que los desocupados, al ser considerados como excluidos, necesiten tanta ayuda: primero económica, luego psicológica.
Como una salida al agotamiento de la conversación actual propone Zeldin hablar del fracaso. Hablar valientemente del fracaso y de los fracasados; hablar con los fracasados y derrotados; con humillados y ofendidos. Asumir en alguna forma su punto de vista. Pero esto –¡cuida-
El placer de leer • 169
do!– no siempre implica hablar en primer lugar de los propios fracasos, dolores e insatisfacciones o –al menos– estar consciente de ellos.
Otra de las conversaciones agotadas, otra de las causas de la deca-dencia de la conversación es que el discurso del amor está estancado. La retórica amorosa de que disponemos no nos sirve de mucho: el amor cortés, el cortejo, el vuelo romántico, los discursos del matrimo-nio burgués y pequeñoburgués no han sido renovados por el cine y la TV, de modo que nuestro desarrollo tecnológico hipertrofiado no corresponde a nuestras experiencias fragmentadas ni a unos discursos arcaicos dominados por la violencia. Es quizá la falta de un discurso sobre la amistad, la amistad amorosa, cristalice o no en una vida en pareja, la que corroe desde su raíz a la sociedad.
La amistad es por supuesto el espacio de la conversación en su más alto grado de intimidad e intensidad, pero también es cierto que se pueden tener buenas conversaciones con quienes no son nuestros amigos más íntimos y que incluso la intimidad puede llegar a ser un obstáculo para la libertad de la conversación. El Renacimiento y la Ilustración fueron momentos de gran conversación –y, añadiría yo, de libertad de costumbres–. La conversación está, desde luego, asociada a las costumbres, a los valores y a los puntos de vista. Cambiar de conversación, iniciar una conversación equivale a inventar una nueva red de costumbres; una tercera naturaleza para superar la segunda que ya no nos sirve. Sócrates, Cristo, iniciaron –¿quién lo dudará?– otras conversaciones. ¿Una conversación fresca, nueva, es revolucionaria? Parecería que sí. También adúltera. Es –eso lo saben los maridos eter-nos– relativamente sencillo iniciar una nueva conversación con una nueva mujer: una nueva novela, una saga, un romance. Pero es más difícil mantener viva la conversación con la esposa (o la hermana), y todavía más mantener una intimidad amistosa con un amor imposible, aunque los amantes, si son cuidadosos, saben conservar su lengua fresca mucho tiempo. La mayoría de las personas cambia de trabajo por razones de dinero o de poder y prestigio. Existen sin embargo algunos casos en que se cambia de trabajo (o de mujer) simplemente para cambiar, para seguir la conversación; para perseguirla.
Pero –como decía el peregrino irlandés– si no podemos cambiar de país, cambiemos de conversación, aunque cambiar de país (de familia) sea ya hablar de otras cosas.
El mundo actual corre el riesgo de ser enormemente aburrido: de un lado, la especialización, la profesionalización, la transformación del ser humano en un instrumento de precisión incapaz de comunicarse con otras personas más primitivas que son o le parecen herramientas y que aparecen ante él como cifras, caricaturas. La globalización: el
170 • El placer de leer
mundo se estrecha, ya no hay tierra incógnita, sólo Dios Abscón-dito, un dios que se oculta, un silencio que no otorga. El mundo como un gran hospital atendido por especialistas, y donde la frontera entre curandero, charlatán, sacerdote, político, todólogo y médico generalista se iría disolviendo. Las explosiones aventu-reras son substituidas por las implosiones de la clandestinidad y la transgresión. La nueva torre de Babel es horizontal y se llama Internet. Instrumento prodigioso de información, comunicación, dominio, conservación, piratería, confusión, guerra, guerrilla y desinformación, internet es el instrumento más refinado y amplio de la secularización. Casi parece natural que el colegio de sabios de la Torá, compuesto por los rabinos ultraortodoxos de Israel, denuncie que “el diablo se esconde en internet”. La condena rabínica recuerda el anatema lanzado por la misma organización hace tres décadas contra la TV. El hecho de que internet y TV sean los dos brazos de una misma pinza enriquecería en principio la conversación. La experiencia nos lleva a ser escépticos sobre su florecimiento superficial a la vista de la explosión de revistas y diarios que proveen conversación barata y desechable, envolturas mentales listas para ser habladas (prêt-à-parler), desechadas. Pero la conversación debe seguir. Las puertas están abiertas. Sólo hay que empujarlas.
http://www.justa.com.mx/?cat=6.
aDolfo Castañón
Poeta, ensayista, editor y crí-tico literario, especialista en la obra de Alfonso Reyes. Ha sido consejero editorial de diversas revistas literarias en Latinoamérica, entre otras: Letras Libres, Gradivia, Vuel-ta y La Cultura en México (suplemento del periódico Siempre!). Fue colaborador durante treinta años del Fon-do de Cultura Económica. En el año 2005 ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua. Entre su produc-ción literaria se encuentran títulos como Alfonso Reyes Ochoa, caballero de la voz errante (México, Jordi Bordó i Climent, 1968), Grano de sal (México, Planeta, 2000), Arca de Guadalupe (México, Jus, 2007) y Viaje a México. Ensayos, crónicas y relatos (Madrid/Frankfurt, Iberoame-ricana/Vervuert, 2008), con el que obtuvo el prestigioso Premio Xavier Villaurrutia.
DG
El placer de leer • 171
C
Los libros y el milagrode la democracia
Texto leído por el filósofo austriaco el 24 de mayo de 1989, al recibir elpremio internacional del Instituto de Estudios Mediterráneos de Barcelona
Karl popper
uando preparaba esta comunicación, mi falta de condi-ciones me impedía avanzar, y descubrí que se hace muy difícil deci-dirse por un tema. ¿Tendría que hablar, quizá, de un tema abstracto, co-mo la teoría del conocimiento científico? ¿O de la democracia? ¿Pero no es precisamente de la democracia de lo que ustedes saben más que yo? Pensé que probablemente debería decir algo interesante sobre el Mediterráneo, por defe-rencia a este Instituto de Estudios Mediterráneos; en verdad, no sé nada, o muy poco, del Mediterráneo. Con la imaginación, pues, me veía aquí, un anciano de 87 años y no muy buen orador, ante ustedes, ante sus jueces inflexibles: más o menos como Sócrates ante los 501 severos jueces que lo condenaron a la muerte.
Cuando llegué a este punto de mis reflexiones, supe de pronto cuál debía de ser el tema de la comunicación: “El milagro de Atenas y el origen de la democracia ateniense”. Era apropiado hablar de ello porque se trata de lo que había de convertirse en el milagro de Grecia y, más adelante, en el milagro del Mediterráneo, de la civilización mediterránea. Es un tema que combina la posibilidad de hablar de un asunto al cual he aportado una contribución que hasta ahora no había desarrollado completamente.
Nuestra civilización, que es esencialmente la civilización mediterránea, pro-cede de los griegos. Esta civilización nació en el periodo comprendido entre los siglos VI y IV a. C. y nació precisamente en Atenas. El milagro de Atenas es admirable. Asistimos, en un periodo muy corto que comienza con Solón hacia el año 600, a una revolución pacífica. Solón salvó la ciudad liberando a los explotados atenienses de la carga de las deudas y prohibiendo que un ciu-dadano pudiese caer en esclavitud por esta causa. Fue la primera constitución elaborada para proteger la libertad de los ciudadanos y nunca fue olvidada, por más que la historia de Atenas demostrase diáfanamente que la libertad no es nunca segura, sino que siempre está amenazada.
172 • El placer de leer
Solón no fue únicamente un gran estadista, sino también el primer poeta ateniense de que tenemos noticia. Solón expuso sus propósitos en su poesía. Hablaba de la eunomía o “buen gobierno” y lo definía como el equilibrio de los intereses en conflicto de los ciudadanos. Era, sin duda, la primera vez –por lo menos en la región mediterránea– que se elaboraba una constitución con un propósito ético y humanitario. Y lo que allí empezaba a funcionar era el imperativo ético universalmente válido que Schopenhauer sintetizó en este enunciado: Neminem laede, imo ommes, quantum potes, juva, es decir: “No hagas daño a nadie, sino ayuda a todos tanto como puedas”. Al igual que la revolución americana ocurrida al cabo de 2,500 años, la revolución de Solón únicamente se preocupó de la libertad de los ciudadanos: la esclavitud de los bárbaros comprados no fue tenida en cuenta.
Después de Solón, la política de Atenas fue muy poco estable. Di-versas familias luchaban por el poder y, después de algunos intentos fracasados, Pisístrato, pariente de Solón, se proclamó monarca o tirano de Atenas. Poseía una gran fortuna que provenía de unas minas de plata situadas fuera del Ática, y utilizó una buena parte de ella para favorecer la cultura y para estabilizar las reformas de Solón. Instituyó festivales, principalmente de teatro, y fue él quien creó las representaciones de tra-gedias en Atenas y, como sabemos por Cicerón, de las obras de Homero, La Ilíada y La Odisea, que antes, parece, sólo existían como tradición oral. La tesis principal de mi comunicación es que esta fue una proeza de consecuencias del más vasto alcance, un acontecimiento de importancia crucial en la historia de nuestra civilización. Durante muchos años, in-cluso después de haber escrito La sociedad abierta y sus enemigos, el milagro de Atenas ha sido un problema que me ha fascinado; me acompañaba por doquier, me pisaba los talones. ¿Qué condujo a Atenas a inventar el arte y la literatura, la tragedia, la filosofía, la ciencia y la democracia en un periodo de tiempo tan breve?
Tenía una respuesta a este problema, una respuesta indudablemente cierta, pero que me parecía insuficiente. La respuesta era “el choque cultural”. Cuando dos o más culturas diferentes entran en contacto, la colisión hace que la gente se dé cuenta de que sus comportamientos y costumbres no son naturales, que no son los únicos posibles, ni decre-tados por los dioses, ni consustanciales con la naturaleza humana. Esto hace que se presente un mundo de posibilidades nuevas, que se abran ventanas y que el aire fresco penetre. Es una ley de carácter sociológico que explica muchas cosas y que representó un papel muy importante en la historia de Grecia.
De hecho, uno de los temas principales de La Ilíada de Homero, y todavía más de La Odisea, es precisamente el del choque cultural, que,
Solón expuso sus propósitos en su poesía. Hablaba de
la eunomía o “buen gobier-
no” y lo definía como el equi-librio de los intereses en
conflicto de los ciudadanos.
Uno de los temas
principales de La Ilíada de Homero, es
precisamente el choque cultural.
El placer de leer • 173
evidentemente, también es una cuestión central de las Historias de Heródoto. Su trascendencia en la civilización griega es muy grande. De todas maneras, esta explicación no acababa de satisfacerme y durante mucho tiempo pensé en abandonarla. Llegué a creer que un milagro como el de Atenas no puede ser explicado. Y todavía menos puede explicarlo la redacción de las obras de Homero, a pesar de la gran influencia que lograron. Antes y en otros lugares se habían escrito libros, incluso grandes libros, y no había sucedido nada comparable al milagro de Atenas. Pero un día releí la Apología de Sócrates ante sus jueces, de Platón, la obra filosófica más bella que conozco. Y releyendo un pasaje muy controvertido, se me ocurrió una idea nueva. Este pasaje (26 D-E) sugiere que en el año 399 a. C. había en Atenas un floreciente mercado en el que habitualmente se vendían libros viejos (como el de Anaxágoras) y donde se podían comprar a muy buen precio. Eupolis, el gran maestro de la comedia antigua, habla (en un fragmento citado por Pólux, Onomasticon IX, 47, cap. VII, 211) muy explícitamente de un mercado de libros, cincuenta años antes. Pero, ¿cómo pudo formarse tal mercado? Está bien claro: sólo después de que Pisístrato encargase la redacción de las obras de Homero.
Gradualmente, se me fue haciendo evidente la trascendencia de este he-cho y la descripción empezó a progresar. Antes de que las obras de Homero tuviesen forma escrita había libros, pero no eran populares ni se distribuían libremente en un mercado. Los libros, si es que los había, eran una gran ra-reza y no se copiaban ni distribuían comercialmente, sino que se guardaban (como el libro escrito por Heráclito) en un lugar sagrado, bajo custodia de sacerdotes. Con todo, sabemos que Homero había llegado a ser popular en Atenas; todos lo habían leído y muchos lo sabían de memoria. ¡Homero se convirtió en la primera diversión pública conocida! Esto se producía sobre todo en Atenas, según nos enteramos por Platón, que en la Política se queja de esta diversión tan peligrosa y en las Leyes se burla de Esparta, donde el nombre de Homero es casi desconocido, y de Creta, donde nunca han oído hablar de él. Sin duda el gran éxito de Homero en Atenas provocó la apari-ción del libro comercial. Sabemos que los libros eran dictados a un grupo de esclavos ilustrados, quienes los escribían sobre papiro, y las hojas se juntaban en rollos o “libros”.
¿Cómo empezó todo esto? La hipótesis más probable es que el mismo Pisístrato no sólo editase a Homero, sino que también lo hiciese copiar y distribuir. Por una extraña coincidencia me topé con un escrito que decía que la primera y muy considerable exportación de papiro de Egipto a Atenas se produjo en un año en que Pisístrato aún gobernaba.
Puesto que Pisístrato había tenido interés en organizar recitales públicos de Homero, es muy plausible que emprendiera la distribución de los libros acabados de editar y que la popularidad de éstos originase la aparición de otros editores.
Homero había
llegado a ser popular en Atenas; todos lo habían leído y
muchos lo sabían de memoria.
La institu-ción del
os-tracismo revela que
los atenien-ses... consi-
deraban que el pro-blema cen-tral de su
democracia era la pre-vención de la tiranía.
174 • El placer de leer
Siguieron colecciones de poemas escritos por otros autores, y trage-dias y comedias. Ninguna de estas obras había sido escrita con la intención de publicarla, pero los libros redactados con este propósito aparecieron en cuanto la edición se convirtió en práctica establecida y el mercado de libros (biblionia) del ágora en una institución.
Sospecho que el primer libro escrito con la intención de publicarlo fue la gran obra de Anaxágoras De natura. Parece que la obra de Anaxi-mandro no fue editada nunca, aunque también parece que el Liceo poseía un resumen, y que Apolodoro encontró uno –acaso el mismo– en una biblioteca de Atenas. Sugiero, pues, que la publicación de las obras de Homero fue la primera que se hizo nunca, por lo menos en la región mediterránea. Este hecho convirtió a Homero no solo en la Biblia (biblion) de Atenas, sino en el primer instrumento de educación, el primer abecedario, el primer silabario, la primera novela. Y convirtió a los atenienses en ilustrados.
Que este hecho fue muy importante para que se produjese la revo-lución democrática ateniense –con la expulsión de Atenas de Hipias, el hijo de Pisístrato, y la promulgación de una constitución– nos lo de-muestra una de las instituciones características de la democracia creada como cincuenta años después de la primera publicación. Me refiero a la institución del ostracismo. Esta institución implicaba, por una parte, que el ciudadano de Atenas sabía escribir, ya que tenía que escribir sobre la arcilla el nombre del ciudadano a quien consideraba peligrosamente popular o peligrosamente destacado. Por otra parte, la institución del ostracismo revela que los atenienses, al menos durante el primer siglo posterior a la expulsión del tirano Hipias, consideraban que el problema central de su democracia era la prevención de la tiranía.
Esta idea se hace evidente si nos damos cuenta de que la institución del ostracismo no consideraba el destierro como un castigo. Cuando era condenado al ostracismo, el ciudadano conservaba intacto el honor; al igual que los bienes y los derechos, excepto el de residir en su ciudad. El ciudadano perdía este derecho durante diez años, al principio, y posteriormente durante cinco; de todas maneras, podía ser invitado a regresar. En cierto sentido, el ostracismo era un honor, en la medida en que reconocía la excelencia de un ciudadano. Ciertamente, algunos de los líderes más destacados fueron condenados al ostracismo. Tenían, pues, la idea siguiente: “No hay nadie insustituible, y aunque admiramos el don de mando, debemos ser capaces de vivir sin ningún dirigente concreto; de otro modo, podría convertírsenos en amo, y el cometido principal de nuestra democracia consiste en evitar precisamente esto”. Deberíase subrayar que el ostracismo no duró mucho. El primer caso conocido es el del año 488 a. C. y el último del 417 a. C. Todos los casos fueron
El primer libro escrito
con intención de publicarlo fue De natura, gran obra de Anaxágoras.
Homero era un minucioso pintor realista, con palabras, de muchas
escenas vívidas y cautivadoras.
Los nuevos sabios
humanistas eran bien
conscientes de ello: querían restaurar el espíritu de
Atenas.
El placer de leer • 175
trágicos, a causa de la grandeza de los hombres desterrados. Este periodo casi coincide con el de la creación de las obras más importantes de la tragedia ateniense, el periodo de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides, quien se autodesterró.
La hipótesis que propugno, pues, es que la primera obra publicada en Europa fue la de Homero y que este acontecimiento tan afortunado despertó el amor de los griegos a este poeta y a sus héroes y provocó la ilustración popular y la democracia ateniense. Y aún pienso que hizo más. Homero ya era popular antes, ciertamente, y durante algún tiempo casi todas las pinturas de los vasos no eran sino ilustraciones de sus obras, cosa que también sucedía en muchas esculturas. El mismo Homero era un minucioso pintor realista, con palabras, de muchas escenas vívidas y cautivadoras, cosa que, según la observación de Ernst Gombrich, incitaba a los pintores y escultores a emularlo con sus medios de expresión cien-tífica. Este reto se acentúo aún más cuando se divulgó el conocimiento detallado de los textos homéricos. Es innegable, pues, la influencia de la capacidad de leer sobre las artes. Es evidente la influencia de los te-mas homéricos sobre los trágicos atenienses; hasta cuando se apartan de ellos, continúan prefiriendo los que saben que resultan familiares al auditorio. Puedo afirmar, pues, que la influencia cultural del mercado del libro fue incalculable y que todos los elementos del milagro de Atenas le son deudores.
Pero, para coronar todos esos argumentos, podemos hacer una especie de experimento histórico. La imprenta que Gutenberg desarrolló dos mil años después que Pisítrato idease la edición de libros fue el gran invento que repitió, digamos, la publicación de libros para ponerlos al alcance de mucha gente. Es interesante observar que aun cuando aquel invento se produjo en el norte de Europa, la mayoría de los impresores formados en esta técnica se la llevaron hacia el sur, al Mediterráneo, a Italia, donde representaron un papel decisivo dentro del gran movimiento renovador llamado Renacimiento, el cual incluía la nueva erudición humanística y la nueva ciencia que al fin tendrían que transformar nuestra civilización.
Este movimiento tendría un alcance mucho más amplio que el que yo he llamado “el milagro de Atenas”. Primeramente, era un movimiento basado en la edición de un número mucho mayor de libros. En 1500, Aldus ya hacía ediciones de mil ejemplares. Es evidente que el aspecto prominente de esta nueva revolución es la magnitud de las ediciones impresas. Pero, por otra parte, hay una sorprendente analogía, o similitud, entre lo que comenzó en Atenas hacia el año 500 a. C. y se difundió por todo el Mediterráneo y lo que sucedía en Florencia o Venecia hacia el año 1500. Los nuevos sabios humanistas eran bien conscientes de ello: que-rían restaurar el espíritu de Atenas y estaban orgullosos de saber hacerlo.
Homero fue la Biblia de Atenas, el primer
instrumento de educación,
el primer abecedario, el primer
silabario, la primera novela.
Nuestra civilización se basa en
los libros: el concepto de la libertad
y el afán de preservarla
se apoyan en nuestro amor por los libros.
176 • El placer de leer
Al igual que en Atenas y después en la Magna Grecia –y especialmente en Alejandría, pero sin duda en todo el Mediterráneo– la especulación científica y, sobre todo, cosmológica, alcanzó mucha importancia en estos mo-vimientos. Los matemáticos del Renacimiento, como Commandino, triunfaron en el intento de recuperar los descubrimientos perdidos de Euclides, Arquímedes, Apo-lonio, Palpos, Ptolomeo, como también los de Aristarco, que condujeron a la revolución de Copérnico y a Galileo, Kepler, Newton y Einstein.
Si nuestra civilización puede ser definida acertadamente como la primera civilización científica es porque procede del Mediterráneo y, según mi parecer, de la edición de libros en Atenas y del mercado de libros ateniense.
En toda esta exposición he omitido la contribución de los árabes, que trajeron al Mediterráneo el sistema de numeración de la India. Esto es muy importante, pero lo que recibieron cuando llegaron al Mediterráneo lo es tanto o más aún. He explicado brevemente una historia bien co-nocida, que ciertamente no lo sería sin una pequeña pero, creo, significativa contribución: el papel decisivo que los libros han representado desde el mismo principio. Nuestra civilización, efectivamente, se basa en los libros: el sentido de la tradición y la originalidad, la seriedad y el sentido de responsabilidad intelectual, el poder sin precedentes de la imaginación y de la creatividad, el concepto de la libertad y el afán de preservarla que la caracterizan, se apoyan en nuestro amor por los libros. ¡Ojalá las modas efímeras, los medios de comunicación y la informática no malogren ni tan sólo aflojen nunca este lazo personal tan estrecho!
De ningún modo quisiera terminar hablando de libros, a pesar de que son tan importantes en nuestra civilización. Es más importante no olvidar que una civilización se com-pone de hombres y mujeres civilizados, de individuos que quieren vivir una vida plena y civilizada. Este es el objetivo al cual los libros y nuestra civilización han de contribuir, y creo que ya lo hacen.
Traducción de Sofía Schijiñick.
Karl raiMunD
popper
(Viena, 1902-Londres, 1994) Filósofo austriaco. Estudió filosofía en la Uni-versidad de Viena y ejerció más tarde la docencia en la de Canterbury (1937-1945) y en la London School of Econo-mics (1949-1969). Aunque próximo a la filosofía neopositivista del Círculo de Viena, llevó a cabo una importante crí-tica de algunos de sus postulados; así, acusó de excesivamente dogmática la postura de dividir el conocimiento entre proposiciones científicas, que serían las únicas propiamente significativas, y metafísicas, que no serían significa-tivas. Para Popper, bastaría con deli-mitar rigurosamente el terreno propio de la ciencia, sin que fuera necesario negar la eficacia de otros discursos en ámbitos distintos al de la ciencia.
También dirigió sus críticas hacia el verificacionismo que mantenían los miembros del Círculo, y defendió que la ciencia operaba por falsación, y no por inducción. Ésta es, en rigor, imposible, pues jamás se podrían verificar todos los casos sobre los que regiría la ley científica. La base del control empírico de la ciencia es la posibilidad de falsar las hipótesis, en un proceso abierto que condu-ciría tendencialmente a la verdad científica.
Popper desarrolló este principio en La lógica de la investigación cientí-fica (1934), donde estableció también un criterio para deslindar claramente la ciencia de los demás discursos: para que una hipótesis sea científica es necesario que se desprendan de ella enunciados observables y, por tanto, falsables, de modo que si éstos no se verifican, la hipótesis pueda ser refutada.
El placer de leer • 177
De la inutilidadde los libros
Prevalece una actitud generalizada, más bien conse-cuencia de la percepción, que nos induce a pensar que la cul-tura, ya que es noble, por definición nos hace mejores personas;de que tener algo que ver y hasta comerciar con el conocimiento, los libros, el arte, nos beneficia al grado de que nos volvemos más plenos, más sensibles, de una mayor nobleza de corazón, ¡uúfff! Pero la verdad es que ni los pocos ni los demasiados libros ni los pocos ni los muchos contactos con lo que se da en llamar cultura salvan a las personas hasta el grado de hacerlas más tolerables o tolerantes.
Por lo menos desde el siglo XVIII, Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) señalaba el extraño síndrome de la barbarie ilustrada:
Las muchas lecturas son dañinas al pensamiento. De todos los intelectuales que he conocido, los más notables pensadores eran quienes menos habían leído. ¿Acaso no significa nada el placer de los sentidos?
No obstante, es necesario haber experimentado el amor por los libros, por la lectura, para poder transmitirlo. Se supondría –se da por sentado– que en los ámbitos familiarizados con los libros la práctica de ese amor (de ese gusto, se dice) es algo “natural”. Pero son muchos –bastantes: más de los que con prudencia se puede especular– los que en el “mundo del libro”, incluso entre los investigadores o los profesores, simplemente no leen, o acaso practican su “gusto” en un más que limitado marco profesional. Hallazgos tragicómicos arrojaría una investigación, incluso una encuesta, que pudiera determinar cuántos de los que “trabajan” con libros realmente leen libros, y quienes sí leen libros, cuáles. El llamado mundo editorial arrojaría un hallazgo notable al respecto para acabar de denunciar semejante contradicción.
Aunque luego tampoco hay que dejarse engañar por los discursos “políticamente correctos”: cualquiera puede justificar cualquier cosa,
Los libros, en realidad, no sirven para nadaRogelio CarvaJal Dávila
178 • El placer de leer
incluso con los motivos más encomiables. Al final, una adicción, el gusto por la lectura, no cura ningún mal: puntualmente, agrava los que existen. Insistiría el infalible Lichtenberg: “Aquello tuvo el efecto que por lo general tienen los buenos libros. Hizo más tontos a los tontos, más listos a los listos, y los miles restantes quedaron ilesos”.
Variante de la irresponsabilidad, el optimismo fuera de sí no puede abundar en la condescendencia y la hipocresía: somos lo que somos in-cluso si leemos. Y como la política (sin exceptuar la cultural, o más bien, en especial la cultural) es el arte de evitar que la población se preocupe de lo que atañe –no precisamente hacer creer a las personas que son libres o querer el bien de todos–, las encuestas de opinión pretenden con sus muestras de algo no cambiar ese algo sino cambiar la opinión de la población sobre ese algo.
Reiteración de una respuesta que ya se conoce para aplicarle la pregunta que más conviene, las encuestas de opinión sacan la vuelta al asunto de la mayor seriedad: para efectos de estadística, entre dos personas de las cuales una ha leído un libro y la otra ninguno, cada una de ellas leyó medio libro.
Con negro humor involuntario, qué candor para preguntar: “¿Consi-dera usted que los mexicanos deberíamos leer más libros? Sí, No, o No sabe”. Y es que, según la estadística citable, todo mexicano lee más de un librito entero al año. Aunque en realidad muy pocos se dan el lujo de leer un libro completo, y una aplastante mayoría no ha leído jamás un libro.
Pero las encuestas de opinión sirven al menos para intentar con-solarnos: si tanta carencia se reparte entre todos, los que no leen nada salen ganando con más de un libro que no han leído, y los que han leído muchísimos libros quedan igualados, para no hacer sentir tan grande la injusticia.
Y viene Gabriel Zaid a poner más orden:
La principal barrera a la difusión del libro no está en el precio, sino en los intereses del autor y el lector, en las características del texto, en las dificultades de leer y escribir. Aun suponiendo que a todo mundo le interese la metalurgia o el surrealismo, hay libros de surrealismo y de metalurgia que no todo el mundo puede seguir sin cierta preparación. Esto reduce enormemente el público de un libro, por barato que sea. El mundo no está esperando para ver qué maravilla ha escrito uno para ir inmediatamente a comprarla y leerla, aunque se trate de metalurgia, surrealismo y otros temas culturales para el género humano.
De cualquier manera, los libros más insulsos, escritos por los más imbéciles, se pueden vender muy bien, consagrados por la sospechosa unanimidad. Pero también se pueden vender muy mal. Los libros ex-traordinarios, de autores generales, pueden correr esa misma suerte.
El placer de leer • 179
Pero en el mundo se publican todos los años centenas de miles de libros que apenas interesan a unos cuantos y que está bien que solo interesen a unos cuantos. Son, en palabras del mismo Zaid, centro de la conversación para esos cuantos que tienen necesidad de ese libro, y no alterarán el curso del mundo porque se les haga propaganda, estén en todas las librerías y se les difunda en horario preferente por radio y televisión y en las redes sociales (los que se enteren lo harán porque no están leyendo un libro).
Los libros, en realidad, no sirven para nada. Los libros influyen tan escasamente en las masas, los compran tan pocos individuos, y los leen todavía menos, que, en realidad, no sirven para nada. Y esta forma de pensar –para la cual no se han necesitado libros– ha dado resultados. Muchos de los que así creen encabezan empresas, instituciones, pro-yectos. De la religión del éxito se desprende esta falsa lógica.
La influencia de los libros es lenta, selectiva. No es que cambie la vida de millones de lectores simultánea y unánimemente (los best-sellers no cambian nada en realidad, ¿para qué y por qué tendría que enterar-se todo el mundo de la circunstancia particular de un individuo y de sus brillantes ideas?), sino que se transforma el espíritu y las ideas de algunas personas entre las cuales se inscriben las aún más pocas que conseguirán, a lo largo de los años, influir y mejorar su época gracias a haber sido influidas y mejoradas por unos libros que fueron leídos, en realidad, por una minoría. Dijo Jorge Luis Borges: “Generalmente, las masas se equivocan; los individuos, no siempre”.
http://www.justa.com.mx/?p=33372.
C ada año es lo mismo. De hecho, las fechas son ca-da vez más numerosas y la repetición resulta chocante. ¿Algu-na vez ha leído algo distinto sobre la Semana Santa a lo siempredicho año con año en los medios de comunicación? Uno puede abrir un periódico de hace quince años y es lo mismo, sin fallar. Lo mismo con el día de los Inocentes, la navidad, el dos de octubre no se olvida... y las ferias del libro.
Leer no sirve para nadaRaúl MeJía
180 • El placer de leer
El tema, inalterable: los mexicanos no leemos y los pocos lectores existentes, con todo su consumo de libros, llegan a medio libro anual prorrateado entre más de cien millones de habitantes (esto salva al 99% que no lee ni media página en su vida). La ceremonia de inauguración, idéntica: el gobernador en turno diciendo lugares comunes en el discurso, el recorrido por los locales para tomarle fotos como si de verdad le interesara la lectura... y las instituciones haciendo esfuerzos por conseguir el milagro de generar lectores.
Considero que cualquier esfuerzo que se haga por lograr seme-jante producto vale la pena. De hecho, participo en esos esfuerzos con interés, pero cada vez me parece más infructuosa la lucha. En realidad no hay fórmula productora de lectores. El contagio de la lectura ocurre por caminos insondables. El valor de los eventos institucionales en las ferias de libros para conseguir entusiasmar a las personas en tan placentero vicio es bueno si las cosas se ven coyunturalmente: los cientos de niños llevados a las instalaciones de la Casa de la Cultura pasan una mañana agradable haciendo cosas entretenidas con personas de verdad comprometidas en la cruzada por la lectura. Por dos o tres horas, de lo único que oyen hablar es de libros y todos parecen divertidos. ¿De ahí saldrá un lector? Nadie sabe. Esto de conseguir a esa especie esquiva es como con las tortugas: se hace adulta una entre mil.
La cosa es sencilla: leer no sirve para nada. Es uno de esos actos de libertad en que el simple placer es la recompensa. Nadie se ha hecho rico por ser lector. Nadie es famoso por leer. Ser lector no tiene valor curricular. Las muestras de lo importante que es no leer son abrumantes: Juan Gabriel se ufana de no haber leído nunca un libro... y es millonario. La mayoría de los políticos no abren un libro por placer ni para ir al baño. Un exnovio de una amiga llega al colmo de la imbecilidad, dice, sonriendo como el vegetal que era (y seguro sigue siendo): “Yo no leo ni el Selecciones”. Un invertebrado con mención honorífica, sin duda.
Leer, pues, no sirve para nada práctico, nada que rinda dividen-dos materiales (salvo los coyunturales de un curso en la feria del libro, por ejemplo). Cuando el expresidente Fox leyó “Borgues” en lugar de “Borges” en un solemnísimo evento, me dio una pena marca Acme, pero la reacción del “pueblo mexicano” (tan culto el cabrón) me dejó sorprendido. Me explico: sin ponernos acá, medio gallitos y mamucas, reconozcamos un hecho: si los mexicanos leemos medio libro al año (o dos pues, para no sentir tan feo) y ese dato es “científicamente comprobado”... ¿cuántos
El placer de leer • 181
mexicas cree usted que han oído hablar, ya no diga usted leer, al laberíntico argentino? (“¿cuál argentino y qué es eso de laberínti-co?”, dirá alguno). Yo creo que el 90% de los mexicanos no sabían ni saben quién era y es Jorge Luis Borges, pero en cuanto Fox dijo su burrada resultó que el 90% de los aztecas sabían del autor de El Aleph y soltaron una carcajada nacional: “¡Jajajá, qué pendejo es Fox!”, exclamaron burlones, como si antes de ser transmitido el dislate presidencial hubiesen dejado en el buró Historia universal de la infamia del famoso autor para reírse mejor. Ora resulta que éramos conocedores y con derecho a burlarnos del presidente que más parecido con nosotros ha tenido el país.
Yo no sé cómo hacerle para generar lectores. No conozco un método que sirva. Si acaso alguno ha medio funcionado en mi paso por las aulas, ha sido hablar de libros leídos con el cariño y la pasión, el coraje y la ternura que me provocaron. Una especie de seducción por la palabra. La posibilidad de ganar un lector es mayor si quien invita a leer ama leer.
Me perdonarán la falta de modestia, pero me considero un buen lector. Pos no están ustedes para saberlo, aunque yo sí para contarlo: a mí nadie me dijo “debes leer este libro”. Cuando me lo dijeron (en la secundaria) dejé de sentir placer y lo hice por obligación. Mis padres jamás emprendieron la cruzada en pro de la lectura con su hijo el mayorcito: mi padre leía mucho. Yo lo veía leer. En mi casa había libros... me hice lector. Pude no serlo, pero lo soy. ¿Un milagro? Puede ser. Escuché a profesores hablar de novelas y me emocionaba cómo lo hacían. Amaban leer. Me hice lector.
Los profesores actuales (ya sé, ya sé, no todos) no leen. Así: no leen. ¿Para qué si no sirve para nada? No les dan un bono por libro leído, no sirve para mejorar la combatividad de los plantones, ni siquiera les hace menos aburridas sus huelgas... ¿Cómo suponer que convertirán en lectores a sus alumnos si entre ambos no hay diferencia educativa?
Los alumnos llegan a licenciatura, cursan maestrías y doctorados y no saben leer... pero no pasa nada. Leer, pues, no sirve para nada.
No leer suele terminar en gustos musicales cuya cima es Arjo-na, por ejemplo. No leer es una lástima, pero la verdad, lo que se llama la verdad, poco se puede hacer. En la formación de lectores, más que cursos y buenas intenciones para conseguirlos, hay magia. México hace rato perdió la magia. Tenemos dos problemas para cada solución. Somos inmejorables.
http://www.lahuesuda.com/html/contenido.php?id=193.
182 • El placer de leer
N
Nadie acabará con los librosLuis nava Moreno
adie acabará con los libros es el título de un li-bro que tiene –por supuesto– como protagonista, anta-gonista y argumento al propio libro. Es, además, un librocuya estructura –entrevista– se trasciende a sí misma como una verdadera conversación y nos permite en su lectura escuchar –gran privilegio– las reflexiones, experiencias, recuerdos y anécdotas de dos apasionados de la lectura, la escritura y sus demonios. Ellos son, como se dice al más puro estilo de la radio y la televisión comercial, dos hombres que no requieren presentación: Humberto Eco y Jean-Claude Carriére. Por otra parte, el libro está ilustrado con doce excelentes impresiones del fotógrafo húngaro André Kertész (1894-1985), célebre por los inusitados ángulos de sus tomas.
Las entrevistas, a cargo de Jean-Philippe de Tonnac, ocurrieron tanto en el apartamento parisino de Carrière como en la casa de campo de Eco en Monte Cerignone, y se orientaron especialmente a un tema que preocupa a los lectores, escritores y a la industria editorial en general: ¿el libro impreso tiene un futuro ante el surgimiento de nuevas tecnologías que difunden cada vez más el libro electrónico?
En la “Ouverture” del libro, Jean-Claude Carriére recuerda que en la cumbre de Davos, en el 2008, se le preguntó a un futurólogo sobre los fenómenos que alterarían a la humanidad en los próxi-mos quince años y éste propuso cuatro: 1) un barril de petróleo costaría 500 dólares; 2) el agua como producto comercial igual que el petróleo, con cotizaciones en la Bolsa; 3) África como potencia económica, y 4) la desaparición del libro. Esta cuarta predicción abre el inteligente, ameno, mordaz, humorístico y crítico diálogo entre, por así decirlo, el semiótico y el cineasta.
Ante el cuestionamiento de la “caducidad” de los libros, en una época en que la cultura parece elegir otros instrumentos como soportes duraderos, quizá más eficientes para producir y almacenar la información y la cultura en general, la lectura del libro nos remite a preguntarnos qué ha pasado con los disquetes, cintas, floppy disks,
“El libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras. Una vez se han inventado,
no se puede hacer algo mejor. El libro
ha superado la prueba del tiempo... Quizá evolucionen sus componentes, quizá sus páginas
dejende ser de papel,
pero seguirásiendo lo que es”.
Umberto eCo
El placer de leer • 183
CD-RoMs que ya han quedado atrás y, sobre todo, con sus aparatos reproductores. Al respecto comenta Jean-Claude Carriére (J-C. C. en lo sucesivo): “Un amigo mío, un cineasta belga, conserva en su trastero dieciocho ordenadores, simplemente para poder ver trabajos antiguos. Lo que quiero decir es que no hay nada más efímero que los soportes duraderos”. Vale la pena recordar que, hace apenas unos cuantos años, nuestros formatos de video VHS y Beta se han convertido en basura y los reproductores que se conservan son piezas de coleccionistas. Umberto Eco (en adelante U. E.) dice: “Hemos visto que los soportes modernos se vuelven rápidamente obsoletos. ¿Por qué correr el riesgo de llenarnos de objetos que podrían quedarse mudos, ser ilegibles? Hemos demostrado la superioridad de los libros sobre cualquier otro objeto que nuestras industrias de la cultura han puesto en el mercado en estos últimos años. Así pues, si tengo que salvar algo, fácil de transportar y que ha dado prueba de su capacidad de resistir los ultrajes del tiempo, elijo el libro”.
Sin embargo, hoy por hoy vivimos la época del vértigo, de la velocidad. Las máquinas han llevado nuestro ritmo de vida a ni-veles insospechados. La tecnología y la ciencia han revolucionado el tiempo, por así decirlo. Comenta U. E. “La velocidad con la que la tecnología se renueva nos obliga... a un ritmo insostenible de reorganización permanente de nuestras costumbres mentales... cada nueva tecnología implica la adquisición de un nuevo sistema de reflejos, que requiere nuevos esfuerzos, y todo ello en términos de tiempo cada vez más breves. Ha sido necesario más de un siglo para que las gallinas aprendieran a no cruzar la calle... nosotros no tenemos todo ese tiempo a nuestra disposición”.
Actualmente, gracias a la tecnología, vivimos el sueño de compilar en un “soporte duradero” la memoria de la humanidad, la mítica biblioteca universal con la historia universal de todos los tiempos. De hecho la labor ya ha comenzado por diversos frentes. Las preguntas que se formulan nuestros conversadores son: ¿Vale la pena conservar la memoria de todo?, ¿quién, o quiénes, harán –en caso dado– una filtración confiable? Para U. E., “la memoria, tanto nuestra memoria individual como esa memoria colectiva que es la cultura, tiene una doble función. Una, en efecto, es conservar datos; la otra, sepultar en el olvido las informaciones que no nos sirven y que podrían cargar inútilmente nuestro cerebro... La cul-tura es un cementerio de libros y otros objetos desaparecidos para siempre”. Y agrega J-C. C: “si hoy disponemos absolutamente de todo, sin filtro, de una cantidad ilimitada de información accesible
184 • El placer de leer
en nuestros ordenadores, ¿en qué se convertirá la memoria? ¿Qué significado tendrá esta palabra?”
El diálogo también se orienta a la pasión personal por los libros de los interlocutores, autores que también son apasionados bibliófilos. Hombres que aparte de la labor de investigación y oficio de escribir libros, también han dedicado tiempo y dinero a la búsqueda y adquisición de libros especiales por su rareza, antigüedad o particular interés para el coleccionista. Confiesa U. E.: “Yo tengo libros que han adquirido cierto valor no tanto por su contenido o por la rareza de la edición como por las huellas que desconocidos dejaron en ellos, a veces subrayando el texto con colores distintos, otras escribiendo notas al margen”. Muchas manías se ocultan detrás de un coleccionista, cuenta J-C. C.: “La obsesión del coleccionista a menudo suele consistir en adueñarse de un objeto raro, y no tanto en conservarlo”. U. E. revela que tiene un gusto especial por coleccionar “todo lo que tiene que ver con la ciencia falsa, estrafalaria, oculta, y con las lenguas ima-ginarias... Me fascinan el error, la mala fe y la estupidez. Soy muy flaubertiano. Como usted, adoro la estupidez”.
Pues sí, abren un buen paréntesis donde hablan de la estupidez como una forma por demás reveladora de la condición humana. Páginas llenas de humor, erudición y buen sentido, cuyo capítulo se trata en el libro con el nombre de “Elogio de la estupidez, ¿o deberíamos decir de la imbecilidad?” Rescatemos una intervención de J-C. C. para que prueben algo de tan placentera conversación: “Todas las idioteces escritas sobre los negros, los hebreos, los chinos, las mujeres, los grandes artistas, nos parecen infinitamente más reveladoras que los análisis inteligentes. Cuando el superreac-cionario monseñor de Quélen, en la Restauración declaró desde el púlpito de Notre-Dame ante una audiencia de aristócratas, en su mayoría emigrados que habían regresado a Francia: ‘No solo Jesucristo era hijo de Dios, sino que era de excelente familia por parte de madre’, dijo muchísimo no solo sobre él mismo, lo cual tendría un interés relativo, sino especialmente sobre la sociedad y la mentalidad de su tiempo”. Muchas otras cosas sabrosas en-contramos aquí, entre ellas una distinción que hace U. E. en uno de sus libros (El péndulo de Foucault) entre el cretino, el imbécil, el estúpido y el loco. Hay que leerlo.
En el tintero hemos de dejar la mención de otros temas de la conversación tales como la historia de la destrucción de los libros y algunas de sus causas; los muchos libros que existen y que nunca leeremos, inclusive los de nuestras bibliotecas; los libros censu-
El placer de leer • 185
Jean-ClauDe Carrière
Es uno de los dramaturgos y guionistas europeos más reconocidos. Durante veinte años fue estrecho colaborador de Luis Buñuel, con quien escribió El discreto encanto de la burguesía, Belle de Jour y Ese obscuro objeto del deseo. Es autor además de los guiones de las películas El tambor de hojalata y La insoportable levedad del ser.
Como dramaturgo ha escrito, en co-laboración con Peter Brook, una docena de obras de teatro. Es asimismo autor de ensayos como La force du boudd-hisme y Le film qu’on ne verra jamais. En la editorial Lumen se han publicado los dos volúmenes de El círculo de los mentirosos.
ooouMBerto eCoooo
(Alessandria, Piamonte, 1932) Semió-logo y escritor italiano. Se doctoró en Filosofía en la Universidad de Turín, con L. Pareyson, con la tesis “El problema estético en Santo Tomás” (1956). Es actualmente titular de la cátedra de Semiótica y director de la Escuela Su-perior de Estudios Humanísticos de la Universidad de Boloña.
Su interés por la filosofía tomista y la cultura medieval se hace más o menos presente en toda su obra, hasta emerger de manera explícita en su novela El nombre de la rosa (1980), una obra de éxito internacional. A esta novela siguieron El péndulo de Foucault (1988), La isla del día de antes (1994), Baudolino (2001) y La misteriosa llama de la reina Loana (2003).
Entre los títulos de ensayo más destacados, recordemos Apocalípticos e integrados (1965), Tratado de semiótica general (1975), Lector in fabula (1979), Semiótica y filosofía del lenguaje (1984), Los límites de la interpretación (1990) y Decir casi lo mismo, un ensayo sobre la traducción. Suyos son también Historia de la belleza, Historia de la fealdad y El laberinto de las listas.
rados, los libros sagrados. Solo comentaremos aparte, para terminar, el último capítulo del libro: “Qué hacer con nuestra biblioteca cuando morimos”.
Las bibliotecas de U. E. y de J-C. C. andan, cada una, por arriba de los cincuenta mil volúmenes, y de entre ellos cuando menos 1,200 son valiosas joyas bibliográficas; son además el resultado de toda una vida de paciente y excitante búsqueda. Son otra obra maestra que debe sumarse a las que han publicado.
Para U. E., “por lo que atañe a mi colección, obvia-mente no quisiera que se dispersara. Mi familia podrá donarla a una biblioteca pública o venderla en una subasta. En ese caso debería venderse, completa, a una universidad. Eso es lo único que me interesa”.
Por su parte, J-C. C.: “¿Qué pasará con mis libros tras mi muerte? Decidirán mi mujer y mis dos hijas. Simplemente, en mi testamento dejaré sin duda algunos para ser entregados a algunos amigos. Como regalo post mortem, como una señal, como un vínculo. Para estar seguro de que no me olvidarán inmediatamente. Estoy reflexionando sobre lo que me gustaría darle a usted, Umberto”.
eCo, Umberto y Carriére, Jean-Claude: Nadie acabará con los libros, entrevistas realizadas por Jean Philippe de Tonnac, ilustrado por André Kertész, Editorial Lumen, México, 2010.
DG
186 • El placer de leer
C
De Internet a GutenbergConferencia pronunciada el 12 de noviembre de 1996 en la
Academia Italiana de Estudios Avanzados en EE.UU. (fragmento)
Umberto eCo
uenta Platón en Fedro que cuando Hermes, pre-sunto inventor de la escritura, presentó su invención alfaraón Thamus, éste elogió la nueva técnica que permitíaal género humano recordar lo que de otra forma se habría olvidado. Pero el faraón no se sintió satisfecho. “Mi hábil Theut”, le dijo, “la memoria es un gran don que debe ser mantenido con continuo ejercicio. Con tu invención la gente ya no se sentirá obligada a ejer-citar la memoria. No se recordarán las cosas gracias a su esfuerzo sino por la potencia de un dispositivo externo”.
Podemos entender la preocupación del Faraón. La escritura, como cada nuevo dispositivo tecnológico, puede debilitar las capa-cidades humanas que sustituye, así como los automóviles nos hacen menos preparados para caminar. Escribir era peligroso porque debilitaba los poderes de la mente, ofreciendo a los hombres un alma petrificada, una caricatura de la mente, una memoria mineral.
El texto de Platón es naturalmente irónico. Platón expresaba sus ideas sobre la escritura, pero fingía que el discurso fuese de Sócrates, a quién no le gustó nunca la escritura (y de hecho nunca publicó nada y murió en el medio de luchas académicas). En nuestros días nadie tiene estas preocupaciones, por dos sencillas razones.
En primer lugar sabemos que los libros no son instrumentos que piensen por nosotros, al contrario, nos estimulan nuevas ideas. Sólo después de la invención de la escritura fue posible escribir una obra maestra sobre el recuerdo que nace espontáneo, como A la búsqueda del tiempo perdido, de Proust.
En segundo lugar, si antes la gente debía ejercitar la memoria para recordar las cosas, después de la invención de la escritura el ejercicio de la memoria sirve para recordar lo que está escrito en los libros. Los libros estimulan y refuerzan la memoria, no la narcotizan.
De todos modos el faraón estaba manifestando un miedo eter-no: el miedo de que las nuevas adquisiciones tecnológicas puedan eliminar cosas que consideramos preciosas, provechosas, cosas
“...los libros no son instrumentos que piensen por
nosotros...”
El placer de leer • 187
que representan para nosotros valores en sí mismos y con un profundo sentido espiritual. Es como si el faraón hubiera señalado con el dedo primero una superficie escrita, después una imagen ideal de la memoria humana y hubiera dicho: “Esto acabará contigo”.
Más de mil años después Víctor Hugo, en Notre-Dame de Paris, nos presenta a un sacerdote, Claude Frollo, que señala con su dedo primero un libro, luego las torres y las imágenes de su amada catedral diciendo: “Esto acabará con ella” (el libro acabará con la Catedral, el alfabeto aca-bará con las imágenes). La historia de Notre-Dame de Paris se desarrolla en el siglo XV, poco después de la invención de la imprenta. Antes de eso los manuscritos estaban reservados a una estrecha élite de instrui-dos. Para enseñar a las masas las historias de la Biblia, la vida de Cristo y de los santos, los principios de la moral, los sucesos de la historia del país, y las más elementales nociones de geografía y de historia natural, los pueblos desconocidos y las virtudes de las hierbas y de las piedras, los únicos instrumentos eran los proporcionados por las imágenes de la catedral. Una catedral medieval era como un programa de televisión permanente e inmutable que proporcionaba al pueblo las nociones indis-pensables para la vida cotidiana y para la salvación del alma. Los libros habrían distraído a la gente de los valores más importantes, fomentado el aprendizaje de nociones no esenciales, la libre interpretación de las Escrituras y una curiosidad insana.
En los años sesenta Marshall McLuhan escribió La Galaxia Guten-berg, donde anunciaba que el modo de pensar lineal, que había nacido con la creación de la imprenta, estaba a punto de ser sustituido por un modo más global de percibir y de pensar, a través de las imágenes de la televisión o de otros dispositivos electrónicos. Si no McLuhan, cierta-mente muchos de sus lectores señalaron con el dedo primero hacia la discoteca de Manhattan, luego hacia el libro impreso y dijeron: “Esta acabará contigo”.
Los media han necesitado un cierto tiempo para hacer que se verificase la idea de que el desarrollo de nuestra civilización se estaba orientando hacia las imágenes, lo que comportaba un declive de la literatura. Hoy esta idea aparece en todas las revistas. Lo más curioso es que los media empezaron a celebrar la decadencia de la literatura y el poder arrollador de las imágenes en el preciso momento en que en la escena mundial aparecía el ordenador.
Ciertamente el ordenador es un instrumento con el que se pueden producir y modificar imágenes; es cierto también que las órdenes se dan por medio de iconos, pero es cierto también que el ordenador se ha convertido antes que nada en un instrumento alfabético. Sobre la pantalla se deslizan palabras, líneas, y para manejar un ordenador se
“La nueva generación está preparada para leer y escribir a una velocidad
increíble”.
188 • El placer de leer
necesita saber leer y escribir. La nueva generación está preparada para leer y escribir a una velocidad increíble. Un profesor de universidad de viejo estilo es incapaz de leer la pantalla de un ordenador tan velozmente como un muchacho. Ese mismo muchacho, si quiere programar su ordenador, debe conocer o aprender procedimientos y algoritmos y debe teclear palabras y números en el teclado a gran velocidad. En un cierto sentido se puede decir que el ordenador marca el retorno a la Galaxia Gutenberg. Las personas que pasan noches enteras en interminables conversaciones están procesando palabras. Si la pantalla de la TV puede ser considerada una especie de ventana a través de la que uno puede observar el mundo entero en forma de imágenes, la pantalla del ordenador es un libro ideal en el que se pueden leer cosas del mundo en forma de palabras y páginas. El ordenador clásico proporcionaba una especie de comunicación escrita lineal. La pantalla mostraba líneas escritas. Era un libro de lectura fácil. Pero ahora existen los hipertextos.
Un libro se lee de izquierda a derecha en forma lineal. Se puede, ob-viamente, dar saltos a través de las páginas: cuando uno llega a la página 300 puede retroceder y releer la página 10, pero esto implica un trabajo, un trabajo físico. Por el contrario, un hipertexto es una red de muchas dimensiones en el que cada punto o nodo puede estar potencialmente conectado con cualquier otro nodo. Hemos llegado así al último capítulo de la historia “Esto acabará con aquello”.
Se ha dicho frecuentemente que en un próximo futuro el CD-RoM hipertextual reemplazará al libro. Con los disquetes hipertextuales se su-pone que los libros se quedarán obsoletos. Si además se considera que el hipertexto casi siempre es también un multimedia, el hipertexto en el futuro reemplazará no sólo al libro sino al video y a otros soportes. Debemos preguntarnos ahora si esta perspectiva es real y no sólo ciencia ficción.
Al igual que la distinción que hemos dibujado entre comunicación visual y alfabética, esto no es en absoluto un asunto simple. Mostraré una lista de problemas y de posibles futuros escenarios. Incluso después de la invención del libro impreso, éste no ha sido nunca el medio único para adquirir información. Había cuadros, estampas populares, la enseñanza oral, etcétera. No obstante, se puede afirmar que el libro era el instrumento más importante para transmitir información científica y noticias sobre hechos históricos. En este sentido era el instrumento más importante usado en la escuela.
Con la difusión de otros medios de masa, del cine a la televisión, algo cambió. Hace algunos años la única forma de aprender una lengua, aparte de viajar al extranjero, era estudiarla en un libro. Ahora nuestros hijos frecuentemente conocen una lengua aprendiéndola de discos, de películas en versión original, o descifrando las instrucciones escritas en un
El placer de leer • 189
bote de bebida. Lo mismo ocurre con la información geográfica. En mi adolescencia conocí países exóticos no a través de los libros de texto sino leyendo libros de aventuras como los de Verne. Mis hijos han aprendido en seguida mucho más que yo de la televisión y del cine. Se puede aprender muy bien la historia del Imperio Romano a través de las películas si estas son históricamente correctas. La verdadera responsabilidad de Hollywood no es haber enfrentado sus películas a los libros de Tácito o Gibbon, sino haber impuesto una versión escandalística y novelera de la historia. Un buen programa educativo en televisión, por no hablar de los CD-roM, puede explicar la genética mejor que un libro.
Hoy el concepto de literatura comprende muchos media. Una política ilustrada de la literatura debe tener en cuenta las posibilidades que ofrecen todos los media. La educación debe considerar todos los media. La res-ponsabilidad y el reparto de tareas deben estar bien equilibrados. Si para aprender una lengua las casetes son mejores que los libros, tengamos en cuenta las casetes. Si la presentación de Chopin, a través del folleto de un compacto, ayuda a la gente a entender a Chopin, no hay que preocuparse porque ninguno compre los cinco volúmenes de una historia de la música. Incluso aunque fuese cierto que hoy la comunicación visual destruye la comunicación escrita, la cuestión no sería enfrentar comunicación escrita a oral. El problema es cómo mejorar ambas.
En la Edad Media la comunicación visual era para la masa más impor-tante que la escritura. Pero la catedral de Chartres no era culturalmente menos importante que la Imago Mundi de Honorio de Autun. Las catedrales eran la TV de la época y la diferencia con nuestra actual televisión es que los directores de las TV medievales leían buenos libros, tenían mucha imaginación, y trabajaban para el beneficio público, o al menos para el que ellos consideraban tal. El verdadero problema está en otra parte. La comunicación verbal debe equilibrarse con la comunicación visual y sobre todo con la comunicación escrita por una razón precisa.
Una vez un estudioso de semiótica, Sol Worth, escribió “Las imágenes no pueden decir ‘no somos’”. Puedo decir con palabras “El unicornio no existe” pero si muestro una imagen del unicornio, el unicornio está allí. Más aún, el unicornio que yo veo, ¿es un unicornio o el unicornio?, es decir, ¿representa un unicornio preciso o el unicornio general? Este problema no es tan ficticio como parece, y muchísimas páginas han sido escritas por lógicos y semióticos sobre la diferencia entre expresiones como “un joven”, “este joven”, “todos los jóvenes” y la juventud como idea general. Estas distinciones no son fáciles de representar con imágenes.
Nelson Goodman, en su Lenguaje del arte, se pregunta si un cuadro que representa una mujer es la representación de la mujer en general, el retra-to de una mujer dada, el ejemplo de las características generales de una
“La comuni-cación verbal debe equili-brarse con
la comunica-ción visual...”
190 • El placer de leer
mujer o si es equivalente a la afirmación “una mujer me está mirando”. Se puede decir que en un póster o en un libro ilustrado los textos al pie de las imágenes ayudan a entenderlas. Pero me gustaría recordar algo sobre el dispositivo retórico llamado “ejemplo”, en que Aristóteles dedicó tantas páginas. Para convencer a alguno sobre un asunto, la vía más convincente es el método inductivo. Presento muchos casos y después derivo que, pro-bablemente, éstos son la manifestación de una regla general. Supongamos que trato de demostrar que los perros son animales afectuosos y que aman a sus dueños. Presento muchas situaciones en las que los perros son afec-tuosos y útiles y después sugiero que debe existir una regla general por la que todo animal que pertenezca a la especie canina es amigo del hombre. Pero supongamos que yo quiera sostener que los perros son animales peligrosos. Puedo hacerlo trayendo el ejemplo: “Una vez un perro mató a su dueño...” Se entiende fácilmente que un caso no prueba nada, pero si el ejemplo es impactante puedo, de manera subrepticia, sugerir que los perros pueden ser peligrosos, y una vez convencidos de esto, puedo extrapolar una ley general de un único caso y concluir: “Esto significa que uno no se puede fiar de los perros”. Con el uso retórico del ejemplo paso de un perro a todos los perros. Con una mente crítica se puede comprender que he manipulado una expresión verbal (“un perro fue malo”) para transformarla en otra (“todos los perros son malos”) que significa otra cosa. Pero si el ejemplo es una imagen en vez de un discurso, la reacción crítica es mucho más difícil. Si muestro la dolorosa imagen de un perro que muerde a su dueño resulta mucho más difícil aclararse entre la imagen particular y la general. Las imágenes tienen, por así decir, una especie de poder platónico: trasforman ideas individuales en generales. De este modo, por medio de una formación y una comunicación estrictamente visual es más fácil realizar estrategias persuasivas y reducir el espíritu crítico.
Si leo sobre el periódico que un hombre ha dicho “queremos que el señor X sea presidente”, sé que está expresando la opinión de un individuo concreto. Pero si veo por la TV a un hombre que grita con entusiasmo: “Queremos que el señor X sea presidente” es más fácil confundir el deseo particular de un individuo con un ejemplo de voluntad general. Frecuente-mente pienso que en nuestras sociedades los ciudadanos estarán muy pronto divididos, si no lo están ya, en dos categorías: aquellos que son capaces sólo de ver la TV, que reciben imágenes y definiciones preconstituidas del mundo, sin capacidad crítica de elegir entre las informaciones recibidas, y aquellos que saben usar un ordenador y, por tanto, tienen la capacidad de seleccionar y elaborar información. Esto nos devolverá a la división cultural existente en el tiempo de Claude Frollo, entre quien sabe leer manuscritos y se sitúa de manera crítica ante las cuestiones religiosas, científicas y filo-sóficas, y quien solo sabe aprender a través de las imágenes de la catedral,
El placer de leer • 191
seleccionadas y producidas por los maestros, los pocos instruidos. Un escritor de ciencia ficción podría escribir mucho sobre un futuro en el que la mayoría de los proletarios recibirá solo comunicaciones visuales de una élite de ordenadores-instruidos.
Existen dos tipos de libros: los que se leen y los que se consultan. Los libros para leer (novelas, tratados filosóficos, análisis sociológicos, etcétera) se leen normalmente de un modo que llamo “el método de la historia policiaca”. Se comienza por la primera página donde el autor comunica que se ha cometido un crimen, se sigue el recorrido de la investigación hasta el final, y entonces descubrimos que el asesino es el mayordomo. El final del libro es el final de la experiencia de lectura. Téngase en cuenta que lo mismo ocurre si se lee, por ejemplo, el Dis-curso del método de Descartes. El autor quiere que se abra el libro por la primera página para seguir una serie de cuestiones formuladas por él, para ver cómo llega a algunas conclusiones finales. Un estudioso que ya conozca este libro puede ciertamente leerlo saltando de una página a otra, tratando de aislar una posible relación entre una afirmación del primer capítulo y una del último... Un estudioso puede dedicarse a aislar cada aparición de la palabra “Jerusalén” en la obra inacabada de Tomás de Aquino, saltando miles de páginas para focalizar su atención sólo en los pasajes en los que habla de Jerusalén. Pero tal forma de lectura sería considerada extraña para un profano.
Existen también libros de consulta, como manuales y enciclopedias. A veces es necesario leer un manual de principio al fin, pero cuando se conoce el asunto suficientemente, podemos consultarlo seleccionado algunos capítulos o pasajes. Cuando estudiaba bachillerato debía leer íntegramente, en modo secuencial, mi libro de matemáticas; hoy, si ten-go necesidad de una definición precisa de “logaritmo”, simplemente lo consulto. Lo conservo en la estantería de mi biblioteca no para leerlo todo los días, sino sólo para cogerlo, quizás cada diez años, y consultar algún asunto. Las enciclopedias han sido concebidas para ser consultadas y no leídas de la primera a la última página. Normalmente se toma un volumen determinado de una enciclopedia para saber o recordar cuándo murió Napoleón o la fórmula del ácido sulfúrico.
Los estudiosos usan la enciclopedia de un modo más sofisticado. Por ejemplo, si quiero saber si fue posible que Napoleón se encontrase con Kant, debo coger el volumen de la K y el volumen de la N de mi enciclo-pedia. Así descubro que Napoleón nació en 1769 y murió en 1821, Kant nació en 1724 y murió en 1804, cuando Napoleón era ya emperador. Su encuentro no es imposible. Debo probablemente consultar una biografía de Kant, o de Napoleón. Pero en una biografía breve de Napoleón, que conoció tantas personas en su vida, este posible encuentro puede no
“Los libros para leer... se leen normalmente de un modo que llamo ‘el método de la historia
policiaca’...”
192 • El placer de leer
aparecer. Sin embargo en una biografía de Kant debería ser recordado. En seguida debo hojear muchos libros de mi biblioteca, debo tomar apuntes para confrontar los datos obtenidos, etcétera. En seguida todo esto me cuesta un gravoso trabajo físico. Con un hipertexto, sin embargo, puedo navegar a través de toda la enciclopedia. Puedo establecer relación entre un evento registrado al principio y eventos similares diseminados por el texto. Puedo comparar el principio y el fin. Puedo pedir la lista de todas las palabras que empiezan por A, puedo pedir todas las circunstancias en las que Napoleón está relacionado con Kant. Puedo comparar sus fechas de nacimiento y muerte. Resumiendo, puedo llevar mi trabajo a término en pocos segundos.
Los hipertextos con seguridad dejarán obsoletas a las enciclopedias y los manuales. En pocos CD-roM, probablemente en uno solo, será posible memorizar más información que en toda la Enciclopedia Británica, con la ventaja de que se pueden buscar relaciones cruzadas e informaciones de manera no lineal. El conjunto formado por el disco compacto y el ordenador ocupa un quinto del espacio de una enciclopedia que, además, no puede ser transportada ni actualizada fácilmente. Los metros y metros de estantería ocupados actualmente en mi casa, como en cualquier biblioteca pública, por enciclopedias, podrán ser liberados y no hay motivo para dolerse por ello.
¿Puede un soporte electrónico sustituir un libro de leer? ¿Puede ser susti-tuido un libro por un disco hipertextual? La cuestión comprende, en efecto, dos tipos de problemas diferentes y puede reescribirse en dos preguntas distintas. En primer lugar, una de naturaleza práctica: ¿Puede un soporte electrónico sustituir un libro de leer? En segundo lugar una pregunta de naturaleza teórica y estética: ¿Puede un CD-roM hipertextual y multimedia transformar la naturaleza misma de un libro para leer, como una novela o una colección de poesías?
Permítase que responda a la primera pregunta. Los libros continúan sien-do indispensables, no sólo para la literatura, sino en todas las circunstancias en las que se necesita leer con calma, no sólo para obtener informaciones, sino para razonar sobre lo que se lee. La pantalla del ordenador no es lo mismo que un libro. Pensemos cómo se aprende a usar un nuevo programa de ordenador. Normalmente el programa es capaz de mostrar en la pantalla las instrucciones que nos resultan necesarias. Pero, en general, el usuario que quiera aprender el programa o imprime las instrucciones y las lee como si hubiesen sido escritas en un libro, o se compra un manual. Permítaseme decir que, en la actualidad, las ayudas de los ordenadores están claramente escritas por idiotas irresponsables que hablan solo para sí mismos, mientras que los manuales están escritos por personas capaces.
Es posible diseñar un programa basado en imágenes que explique muy bien cómo imprimir y encuadernar un libro, pero para obtener informa-ción sobre cómo escribir y usar un programa de ordenador es necesario un
El placer de leer • 193
manual impreso... Después de haber pasado doce horas tecleando en un ordenador, mis ojos se convierten en pelotas de tenis, y me entran ganas de sentarme en un cómodo sillón a leer un periódico o quizás unos poemas. Creo que los ordenadores están difundiendo una nueva forma de literatura, pero no son capaces de satisfacer todas las inquietudes intelectuales que estimulan. En los momentos de optimismo imagino una generación del ordenador que, obligada a leer en el video, tome conciencia de la lectura pero que, en un determinado momento, se sienta insatisfecha y busque un modo distinto y más relajante de leer.
Durante un congreso sobre el futuro del libro que tuvo lugar en la Universidad de San Marino, cuyas actas han sido publicadas por Brepols, Regis Debray afirmó que el hecho de que la civilización hebraica haya sido una civilización basada en un libro no es independiente del hecho de que haya sido una civilización nómada. Creo que ésta es una observación muy importante. Los egipcios podían esculpir sus documentos sobre obeliscos de piedra. Moisés no. Un rollo de pergamino, si se pretende atravesar el mar Rojo, es sin duda un instrumento más práctico para recoger la sabiduría y la historia de un pueblo. De cualquier modo, otra cultura nómada, la árabe, se ha basado también en un libro y ha primado lo escrito sobre las imágenes.
Pero los libros tienen también otra ventaja sobre los ordenadores, aunque estén impresos sobre el moderno papel ácido, que dura sólo 70 años, duran mucho más que los soportes magnéticos. Además no sufren por la falta de energía eléctrica. Y son más resistentes a los golpes. Hasta ahora, por tanto, los libros representan la forma más económica, flexible y práctica para transportar información a bajo costo. La información computarizada viaja antes que nosotros, mientras que los libros viajan con nosotros y a nuestra velocidad. Si naufragamos en una isla desierta un libro nos resultará útil, y sin embargo no tendremos la posibilidad de conectar un enchufe en ningún sitio, y aunque nuestro ordenador tenga baterías solares, no lo podremos leer fácilmente tumbados en una hamaca.
Los libros son todavía, por tanto, los mejores amigos para un náufra-go, o para “el día después”. Un libro de lectura puede ser transformado en un CD-ROM por motivos de investigación. Un estudioso puede estar interesado en saber cuántas veces aparece la palabra “bueno” en El Paraíso perdido. De cualquier manera, hoy existen nuevas poéticas hi-pertextuales que sostienen que un libro de leer puede ser transformado en un hipertexto. Empezamos a desplazarnos hacia el problema número dos, que ya no es un problema práctico: se refiere a la naturaleza misma del proceso de lectura. Concebido de un modo hipertextual, incluso una narración policiaca puede ser estructurada de un modo abierto, de manera que sea el mismo lector el que pueda seleccionar un determinado
“Los egipcios podían esculpir sus documen-tos sobre obe-
liscos de piedra. Moisés no”.
194 • El placer de leer
recorrido, lo que significa construir una propia historia personal y, qui-zás, decidir que el asesino sea el detective y no el mayordomo. Esta idea no es en absoluto nueva. Antes de la invención del ordenador, poetas y narradores han imaginado textos completamente abiertos, que el lector podía reescribir de muchas maneras. Esta era la idea de Le Livre, que des-pués exaltó Mallarmé; Joyce pensó en Finnegans Wake como en un texto escrito por un lector ideal, afligido por un insomnio ideal. En los años sesenta Max Saporta escribió y publicó una novela cuyas páginas podían ser cambiadas de sitio para componer historias distintas. Nanni Balestrini memorizó, en uno de los primeros ordenadores, una lista inconexa de versos, que la máquina agrupó de distintos modos para componer poe-mas diferentes. Raymond Queneau inventó un algoritmo gracias al cual era posible componer a partir de un conjunto limitado de líneas billones de poemas. Muchos músicos contemporáneos han compuesto partituras móviles, de modo que, manipulando sus elementos, puedan componerse distintas representaciones musicales.
Como se comprenderá, también aquí estamos tratando dos órdenes distintos de problemas. El primero corresponde a la idea de un texto físicamente móvil. Un texto de este tipo da la impresión de proporcio-nar al lector una absoluta libertad, pero ésta es sólo una impresión, una ilusión de libertad.
El único instrumento que permite producir textos infinitos existe ya desde hace milenios, y es el alfabeto; con un limitado número de letras se pueden escribir, de hecho, infinitos textos, y eso es exactamente lo que se ha estado haciendo desde Homero hasta nuestros días. Un texto que presenta, no letras o palabras, sino una secuencia preestablecida de palabras o de páginas, no nos deja libres para inventar todo lo que quisiéramos. Se es libre sólo de moverse por un número limitado de recorridos textuales, pero, como lector, siempre tengo esta libertad, incluso cuando leo una historia policiaca tradicional, nadie me impide imaginar un desenlace distinto. Dado un cuento en el que dos enamorados mueren, yo, como lector, puedo o llorar por su destino o imaginar un final diverso, en el que ellos sobreviven y viven felices para siempre.
En un cierto sentido, como lector, me siento más libre con un texto físicamente terminado, sobre el que se puede reflexionar incluso durante años, que con un texto móvil, donde solo se permiten algunas mani-pulaciones. Esta posibilidad nos lleva a un segundo problema relativo a un texto que está físicamente terminado y limitado, pero que puede ser interpretado de una manera infinita, o al menos de muchas maneras distintas. En efecto, este ha sido siempre el objetivo de todos los poetas y narradores. No obstante, un texto que admita muchas interpretaciones no es un texto que acepte todas las interpretaciones.
El placer de leer • 195
Creo que nos debemos enfrentar con al menos tres tipos de ideas con respecto a los hipertextos. En primer lugar, debemos hacer una atenta distinción entre sistemas y textos. Un sistema, por ejemplo un sistema lingüístico, es el conjunto de las potencialidades puestas en evidencia por un lenguaje natural dado. Cada argumento lingüístico puede ser interpretado en términos de dato lingüístico o semiótico, una palabra mediante una definición, un evento mediante un ejemplo, una especie natural con una imagen, etcétera. El sistema es quizás finito, pero ilimitado. Se entra en un movimiento perpetuo en espiral. En este sentido todos los libros concebibles se hallan en un buen diccionario y una buena gramática. Si se sabe usar el Webster, se es capaz de escribir tanto el Paraíso perdido como el Ulises. Ciertamente, concebido de esta manera, un hipertexto puede transformar a cada lector en un autor. Demos el mismo sistema hipertextual a Shakespeare y a un escolar y ambos tendrán la misma posibilidad de producir Romeo y Julieta.
No obstante, un texto no es un sistema lingüístico o enciclopédico. Un texto dado reduce las infinitas posibilidades de un sistema a fin de constituir un universo cerrado. Finnegans Wake es ciertamente abierto a varias interpretaciones, pero es seguro que no nos demostrará jamás el teorema de Fermat, ni nos dará una biografía completa de Woody Allen. Esto parece banal, pero el error de base de los deconstruccio-nistas irresponsables ha sido precisamente creer que con un texto se puede hacer todo lo que se quiera, lo que es descaradamente falso. Un hipertexto textual es finito y limitado, aunque esté abierto a preguntas numerosas y originales. Un hipertexto puede funcionar bien con los sistemas, pero no funciona con los textos. Los sistemas son limitados pero infinitos, los textos son limitados y finitos, aunque puedan admi-tir un alto número de interpretaciones (pero no admiten cualquiera).
http://bibliotecaignoria.blogspot.mx/2009/09/umberto-eco-de-internet-gutenberg_16.html#.UDUbXKBH6_J.
“...todos los libros
concebibles se hallan en un
buen diccionario y una buena gramática”.
NR
196 • El placer de leer
El ojo de la agujaLaura DevetaCh
Conferencia leída el 19 de noviembre de 2008, en el acto en que se le otorgó el título deDoctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Siempre empecé mis comunicaciones con un poema ocon un cuento. No encontré razones para que en esta oportuni-dad las cosas sean diferentes, así que invito a compartir un cuento.
El ojo de la agujaÉrase una muchacha que cantaba mientras trataba de enhebrar una aguja.
El hilo pasó por el ojo y del otro lado había un mar y miles de cosas dife-rentes, desconocidas.
El viento llevó el hilo que fue a enredarse en el pelo de un pescador. Éste tiró y tiró de él.
Así, tirando, hizo pasar por el ojo de la aguja a la canción que cantaba la muchacha y a la muchacha enredada en la canción.
¿Y entonces, qué sucedió?Quién sabe. Ese es otro cuento que queda del otro lado del ojo de la aguja.Quizás la muchacha quiera enhebrarla una y otra vez. Y en el vaivén el hilo
pasará nuevamente de un lado al otro. Al ir pasando la muchacha y el hilo quizás se encuentren con un cuento diferente cada vez, que podría comenzar diciendo: “Érase una muchacha que cantaba mientras trataba de enhebrar una aguja...”
Nunca me hubiera imaginado que me tocaría transitar este momento. Ni hubiera pensado que la Universidad Nacional de Córdoba honrara a alguien que, como yo, se dedicó a la literatura para niños y a la formación de lectores.
Me encuentro ante una ocasión única de agradecimiento y celebración hacia un gesto institucional que trasciende mi persona. De ese modo una disciplina considerada marginal, como la literatura para niños y jóvenes, logra una jerarquía en los claustros y honra a todas las instituciones y profesionales que hace años trabajamos en esto y por esto.
Es una circunstancia de agradecimiento y celebración porque legitimar estas tareas –que se realizan profesionalmente en muchísimos puntos no
NR
El placer de leer • 197
muy coordinados de todo el país– es un gesto de apertura indispensable. Te-nemos un territorio con gran mayoría de niños y jóvenes pobres e indigentes que podrían encontrar en los libros alimentos para formar sus conciencias y acceder a la esperanza.
Juan Gelman, al recibir el Premio Cervantes de Poesía, recuerda a Hölder-ling, quien se preguntaba, en tiempos de penurias, “¿Para qué poetas?” Y expre-sa Gelman: “Qué hubiera dicho hoy (Hölderling) en un mundo en el que cada tres segundos y medio un niño menor de cinco años muere de enfermedades curables, de hambre y pobreza”. Pues –diremos nosotros–, poetas para ver la vida de otra forma, para alimentar conciencias, para acceder a la esperanza.
Es una circunstancia de agradecimiento y celebración porque sé que detrás de la gestión de este título que hoy se me otorga están instituciones y grupos de personas que, tesoneramente y desde hace años, persiguen los mismos objetivos para con la infancia: nutrir el espacio poético y el imaginario de cada niño, de cada familia, de cada comunidad, por pequeña que sea, a sabiendas de que eso es construir un verdadero capital con apuestas a largo plazo para toda la sociedad. Este doctorado nos involucra a todos. Es una ocasión iniciática y que no dudamos puede producir transformaciones. Estamos hablando de un trabajo de hormigas, de muchos granos de arena, en un país en el que sabemos que los libros no llegan generosamente a mano de los lectores. La sociedad, y más aún sus sectores carentes, pueden, desde el deseo incentivado, encontrar en los libros el lugar para el disfrute, el conocimiento y la adquisición de con-ciencia. Por eso es importante fijar la mirada en niños y jóvenes.
Vengo de un padre extranjero, ebanista, que tallaba la madera. Mientras tallaba, solía decirme: “¿Ves?, lo lindo es lo que va quedando cuando uno saca”. Y la madera olorosa tomaba formas en sus manos. Noción que más de una vez encontré entre los poetas y sus trabajos con la palabra y se me hizo carne.
Mi padre, a su vez, venía de un padre campesino analfabeto que castigaba a su hijo porque leía libros como Sin familia, de Héctor Malot, cuando llevaba a pastar a la vaca, la fortuna de la familia. No era fácil permitir que un hijo entrara a la cultura letrada y tomara distancia de su propio estrato social.
Vengo también de una madre que tejía con hilos, cosía y bordaba. Me enseñó aquello de la paciencia, de las normas para poder crear, de los distintos puntos y de no dejar enredar los hilos. Como las mujeres de clase media del final de los 30, ella leía novelas sentimentales, revistas y cuanto novelón se le cruzara. Mi padre la llevó luego a la lectura de folletines y de clásicos. En nuestra casa la biblioteca estaba en la cocina y el diccionario tenía olor a sopa.
En este momento soy vocera de aquella muchacha que, quizás, atravesando el ojo de la aguja, dejó todo lo conocido y llegó a Córdoba en 1955 para ir a la Facultad de “la calle ancha”, como se le decía a la avenida General Paz por aquella época. Esta vocera le dicta palabras a la persona que hoy amenaza con desgranar un discurso que no tiene mucho que ver con las academias.
198 • El placer de leer
La muchacha que fui viene de los hilos y la madera, de las novelas radiales, del cine que proyectaba los llamados “episodios” en el pueblo, junto a las primeras películas en colores; viene de la Historia Sagrada y el catecismo, de fuertes relatos orales de inmigrantes y lugareños y de historias de otros países añorados y leyendas o mitos del Litoral; de la música, el carnaval, el circo, de los dichos de los pescadores, de los juegos en la arena, de la pintura conocida a través de revistas de los años 40, de las hablas propias del Litoral y de los extranjeros, de los aborígenes, de los chicos, del habla de Córdoba.
Vengo de los cuentos de hadas, de Mark Twain, Pinocho, Las mil y una noches, Alicia, Carlos Dickens, El Príncipe Valiente ilustrado por Harold Foster, La Divina Comedia ilustrada por Doré, Horacio Quiroga, y la constelación de textos mezclados que me proporcionaron la Biblioteca Popular y la escolar de la Escuela Normal de mi pueblo.
Vengo de esta casa en la que obtuve conocimientos, sistematicé y también transgredí. En la que me sentí orientada, desorientada y a la vez contenida por las figuras de profesores como Adolfo Prieto, Luis Prieto y Noé Jitrik, entre otros. Y fui alimentada por las generosas bibliotecas de mis compañeros Luis Mario Schneider, Alfredo Paiva, Toto Schmucker, Chicha Palacios, Raúl Dorra.
Fui ayudada muchas veces por bibliotecarias de la Facultad de Letras que aún recuerdo.
Vengo de resistir a través de la palabra, de los desconciertos religiosos, políticos y sociales, de la diáspora. De la dictadura militar que cerró vidas e instituciones, que prohibió libros. Entre ellos, La torre de cubos, mi primer libro para niños, “por exceso de imaginación”, entre otros argumentos utilizados.
Vengo de la compañía de muchos profesionales de todas las artes, de colegas y alumnos y de la presencia fuerte y creativa de Gustavo Roldán, compañero de vida y profesión. Y también de nuestros hijos que andan por esas rutas.
Y en los momentos aciagos fui defendida por mosqueteros, poetas, canciones de cuna. Italo Calvino, Ray Bradbury, Katherine Mansfield, Walt Whitman, Juan L. Ortiz, Antonio Machado y tantos otros me susurraron sus palabras y el Cantar de los Cantares me hizo saber del amor a través de Fray Luis de León.
Desde este lugar de agradecimiento, aquella muchacha me dice que la palabra es un gran capital para el ser humano. La palabra que sale de un reservorio profundo, personal, privadísimo. De nuestro espacio poético que va creciendo alimentado por la vida toda, por otras palabras, por nuestros pensamientos, emociones y nuestros lazos con los demás. La infancia de cada persona es un lugar inagotable de misterio, de juego y de drama. Allí es donde se modela la vida.
“La infancia de cada
persona es un lugar
inagotable de misterio...”
El placer de leer • 199
Voy a retomar una urdimbre de textos que fueron, entre otros, el piso de mis vivencias infantiles y también el de miles de personas como yo. Urdimbre que se convirtió en trabajo hace unos años, que me expresó ampliamente y que ayudó a expresarse a quienes estaban a mi alrededor. Invito a quienes me escuchan a dejarse llevar por el hilo para pasar del otro lado del ojo de la aguja.
Había una vez el va y el ven, el va y ven, el vaivén de un arrorró mi niño, arrorró mi sol, arrorró pedazo de mi corazón. Duerme, duerme negrito, que tu mama está en el campo, trabajando, duramente trabajando. Ay, que viene el coco a comerse a los niños que duermen poco. Noni noni noni, mm, mm, mm, scht, scht, scht...
Un día el arrorró mi niño hizo tortita de manteca, para mamá que le da la teta, tortita de cebada, para papá que no le da nada. Y entonces, este cazó un pajarito, este lo desplumó y este pícaro se lo comió.
Y siempre el tilín tilín, el chas, el bruum, el guau, el pío, el cocó, el tolón, el, ¿qué?... Éto, éto, ¡cá tá! Y entonces vino un gato que tenía calzón de trapo y la cabeza al revés, ¿querés que te lo cuente otra vez? No me digas sí porque los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor, y aquel mocito de enfrente me tiene loca de amor. No me digas no porque a Juancito de Juan Moreyra hay que darle la escupidera, que anoche comió una pera y le vino una cursiadera. Todo porque Cenicienta quería ir al baile del príncipe y la madrastra no la dejaba. Mientras tanto, Blancanieves vivía en el bosque con sus siete enanos.
Y siempre, el chunga chunga, el crak, el ring, el blablablá. Y diostesalve-María... ElfrutodetuvientreJesús. (¿Qué es tesalve? ¿Qué es tuvientreJesús?).
Y entonces, un día, ala, a-la, a-l-a, al-a, ala.Alas para la gallina turuleca que sentada en el verde limón, con el pico
cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. Pero cuando los cinco patitos se fueron a bañar, escucharon: Febo asoma, sordos ruidos oír se dejan tras los muros del histórico convento (¿qué ruidos hacen los sordos detrás de los muros?). Bum burumbum, pam papám. Bum burumbúm, pam papám, viene la murga. Yo por vos me rompo todo, y te vengo a saludar, y a decirte que el gobierno, de hambre nos va a matar. Bum burumbúm, pam papám. Mamá eu quero, mamá eu quero mamá.
–¿Qué gusto tiene la sal? –preguntó Hansel a Gretel con la boca llena de casita de chocolate.
–¡Salado! –contestó Pinocho mientras se tiraba al mar desde la boca de la ballena, llevándose a Gepetto al hombro.
La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa?, los suspiros se escapan de su boca de fresa.
–Este año, sin regalos, no va a parecernos que estamos en Navidad –dijo Jo con disgusto.
200 • El placer de leer
–A mí no me parece justo que algunas tengan tantas cosas bonitas mientras que otras no tienen nada –añadió Amy.
–Tenemos a mamá, a papá y nos tenemos las unas a las otras –dijo Beth.–¡Esta familia es una cooperativa! –comentó Mafalda, mientras Susanita
declaraba que las casas tienen que ser como la del hornero, que tiene sala y tiene alcoba, y aunque en ella no hay escoba, limpia está con todo esmero.
Pero: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Todo de angaú nomás. Por eso Malena tiene pena de bandoneón: todos los viernes el amado se le convierte en lobizón. Se no é vero, é ben trovatto.
Y así fue como la luna vino a la fragua con su polizón de nardos. Los flamencos bailaban y bailaban con sus medias coloradas, blancas y negras. Y despertaron a Alicia que venía del país de las maravillas, y allí estaba Batman, esperándola.
–Bésame –cantó–. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Se callaron las luces, se encendieron los grillos, y una música los abrazó. Era Lisa Simpson en un solo de saxo.
Y colorín colorado, seguramente este cuento no se ha terminado.Ahora hemos pasado hacia el otro lado del ojo de la aguja, y estamos unidos
por los hilos de tantos textos guardados y que pugnan por salir. Hago una nueva invitación desde este clima compartido a formularnos algunas preguntas: ¿hay lugar en nuestras vidas para todo esto? ¿Les hacemos lugar en nuestras profesiones de personas que trabajamos con las palabras? ¿Tienen lugar en la currícula institucional de la universidad la literatura para niños y la formación del lector y el escritor, de forma permanente? Cito a María Saleme que se preguntaba: “¿Por qué cuando insistimos en la búsqueda de un saber cierto olvidamos de incorporar saberes que no encajan en los moldes académicos clásicos? ¿Será porque fueron silenciados o porque no se someten a las reglas del buen orden, del orden que exime de saber lo que se sabe?”
Recordé tantas cosas. Por ejemplo, la prudente distancia que tomaban mis pares cuando yo me ocupaba de escribir cuentos para chicos. ¿Por qué “para chicos” pudiendo continuar con la escritura “para grandes”? O la condes-cendencia: “Bueno, hacelo, pero conste que estás dejando de lado mejores destinos”.
Reconozcamos que siempre la literatura para niños tuvo mala prensa, quizás con sobradas razones: la restringida noción de infancia, la permanente actitud pedagógica, la escolarización que recorta todo arte para que pueda entrar a la escuela. Y esa fue la parte del mundo que uno, sin darse cuenta, se propuso cambiar, creyendo que hacía otras cosas. Era el reconocimiento de la existencia del otro lado del ojo de la aguja y sus posibilidades. Desde las palabras de infancia, se podían decir otras cosas a los niños y alimentar así sus propios espacios poéticos, despertarles el deseo.
El placer de leer • 201
Pero un buen día también se dio a mi alrededor la generosidad y el contagio, la curiosidad de quienes se asomaron a esa escritura que tenía –para ellos– un poco de tonto y quizás mucho de inquietante, de revulsivo. Y se fueron quedando prendidos. Mis cuentos para chicos terminaron incorporados a las largas discusiones de aquellas épocas que en definitiva fueron eficaces y lumi-nosos talleres entre amigos. Eso me ayudó. Y tuvo que ver con un espacio no convencional dentro de la universidad. Por los márgenes. Pero sea por donde sea, cuando se abordan en serio estos temas, no se puede negar la fascinación que ejercen, la fuerza fundante que tienen.
En resumen: elegí algunas ideas como mi cuota de granos de arena que puede ser aportada en función de la ampliación del espacio que la literatura infantil se merece. Quiero aclarar que hablo desde el deseo, quizás desde la utopía, desde la escritora que reflexiona sobre su práctica. Recordar hoy a los Seminarios Taller de Literatura Infantil y Juvenil que se realizaron del 69 al 71 en Extensión Universitaria de la Universidad de Córdoba, significa para mí y para muchos de los que participamos en ese ámbito, el reconocimiento de uno de los puntos de partida que marcaron nuestras actividades y profesiones. Y creo que mucha gente joven está recibiendo hoy algo de aquellos beneficios.
Los saberes sobre literatura para chicos encontraron en los Seminarios el espacio y el aliento para crecer en el marco de Córdoba, de una Córdoba muy especial caracterizada por tener un medio rico y activo y también voces que, desde la cultura en general, otras disciplinas creativas o el estudio, abonaron el terreno para fuertes cambios.
En ese medio surge como posible la idea del Seminario, desde Malicha Leguizamón y otras personas, que venían preocupadas por el tema. Mediante la Secretaría de Extensión Universitaria y los buenos oficios de Lucía Roble-do, maga de organizaciones culturales, se concretaron estos eficaces ámbitos de intercambio y debate que rindieron sus frutos para todo el país. Permiso, lugar, consenso para abordar una disciplina que hasta el día de hoy no tuvo entrada a las universidades por la puerta grande. Sí, en seminarios optativos, congresos, encuentros, posgrados, complementos para otras carreras. Pero no su cátedra, su foro autónomo y permanente. Los logros se apoyaron en gestiones de personas, no en la legitimación curricular de alguna carrera.
Recuerdo la experiencia del Taller Total de Teatro que realizamos en la Escuela de Artes en 1974. No creo que sea casual este monto de experiencias que hoy acude a mi memoria y abre la puerta a puntos de vista muy intere-santes sobre el tema del arte, el artista y la creatividad. Allí, además de centrar el eje en el estudio, se trabajó con los mecanismos creativos y la metodología de taller, donde se trataba de tener en cuenta el desarrollo de los estudiantes como artistas y como constructores de sus conocimientos.
Si vamos a hablar de un posible espacio dentro la universidad para la litera-tura infantil, a mí me interesaría incluir de manera importante el espacio para
202 • El placer de leer
la formación del escritor, de un escritor que tiene una relación muy particular y muy directa con su público.
Me parece fundamental el espacio del artista en el ámbito de la literatura (y en todas las artes), que vaya más allá de ser el lugar en el que se adquieren las técnicas. Quizás me hayan reafirmado en esta convicción los años de trabajo en taller, propiciando el desarrollo de las disponibilidades de las personas para que pudieran modular su palabra más auténtica. Quizás mis experiencias con la gente del interior del país. Quizás también la lucha permanente con los prejuicios y miedos en relación a la escritura para los chicos. El constante machacar sobre la necesidad de la formación de un gusto amplio, conectado con las otras artes, de un gusto que no se quedara en el gineceo, ni en una voz escolar, ni en la mirada pedagógica –tanto liberadora como conductista, pero siempre unívoca–.
Esto incluiría –dentro del espacio imaginario y utópico de la literatura infantil en la universidad con el que muchos soñamos– el trabajo sobre el conocimiento del género y sus aledaños, la búsqueda de una noción de infancia, el desarrollo de la actitud crítica y la investigación como tradicionalmente la universidad lo plantea, los espacios para la creatividad y la escritura. Y además, seguramente, la interdisciplina.
Pero voy a hacer hincapié en abrir un ámbito para quienes se interesan por la escritura y la lectura. Para el artista que explora y muestra permanentemente, busca con culpa porque siempre piensa –sobre todo si escribe para chicos– que está transgrediendo algún canon. El artista puede mostrar cosas que a otros les daría miedo expresar. Como creadores tenemos que insertarnos en una tradi-ción, en una red, y a la vez, ayudar a seguir construyendo esa red. Eso genera un conflicto con respecto a la búsqueda de lo nuevo. El artista generalmente busca para sorprenderse. Luis Felipe Noé, gran plástico, tiene en su libro La antiestética una línea de pensamiento que me ayudó mucho a incorporar como objeto de trabajo la angustia que provoca el caos creativo propio y ajeno. A través de su lectura pude comprender que cuando empezamos a crear mundos imaginarios, nada es tan prolijo. Entramos en un estado de caos que produce desasosiego o por lo menos nos hace sentir cosas oscuras. Entonces es bueno lograr ese espacio para que el artista realmente busque, explore, experimente con sus culpas y transgresiones, pero salga victorioso. El artista es el que agranda las fronteras, el que hace que dentro del lenguaje las palabras amplíen sus significados, y en el caso de la literatura para los chicos se amplíe también la noción que tenemos de nosotros mismos y de los demás.
Me alienta a pensar en esa posibilidad la presencia de instituciones y pro-fesionales que comparten el deseo de optimizar el diálogo que se da, desde el libro, con niños y jóvenes. Así lo demuestran con sus trabajos permanentes, asociaciones de literatura infantil y juvenil, de promoción de la lectura, de na-rradores de cuentos, de ilustradores, bibliotecarios, revistas, editores y libreros que se juegan por los libros para niños.
El placer de leer • 203
Tanto los que estamos interesados en la literatura infantil fuera de la universidad como quienes están dentro somos fuerzas caminando, y creo que cada una de estas fuerzas tiene que dar un paso hacia la otra.
María Saleme se hacía esta pregunta en su libro Decires: “¿Qué esperamos de este siglo tan apelado?” Y contesta: “Claridad sobre las intenciones de aquellos que saben de todo y pueden más que todos, pues nos asiste una evidencia: el punto crucial de la salud del ser humano es conservar la conciencia de que se pertenece, que se sabe quién es”.
Quizás ahora pueda resumir mi comunicación en tres deseos, como en los cuentos:
Primero: que haya un lugar curricular en la universidad para los que escriben, estudian y difunden literatura para los niños. Este hecho significaría una gran apertura: incorpora a los niños, rompe el círculo, implica otros públicos y otros sistemas de relación en espacios en los que la necesidad de comunicación está presente de una manera distinta. Cuando llega un chico a casa el mundo completa su sentido.
Segundo: que la universidad forme lectores que disfruten y se apa-sionen aún leyendo lo que no les gusta, que se piense sobre los libros sin perder la capacidad de sorprenderse y disfrutarlos.
Tercero: que la universidad cree avales y legitimaciones para los libros infantiles, diferentes de los que crea el mercado, e intervenga en las políticas de encuentro entre los niños y la literatura.
Todo esto para que no perdamos el estado de alerta ni la capacidad de ver lo obvio. Para que podamos desarrollar estrategias frente a tanta avalancha de degradaciones en nuestra sociedad. Y concretamente en literatura, para diferenciar barbies, disneys y cuentos escritos por “fa-mosos” de la farándula. Para que podamos discernir y encontrar el justo lugar de nuestro objeto. Y para no perder de vista que la gran mayoría de nuestros chicos ni siquiera tienen acceso a la literatura que se escribe para ellos. Por todo esto sería un alivio poder mirar frecuentemente, cada cual desde su tarea, hacia el otro lado del ojo de la aguja.
http://www.cuatrogatos.org/articuloelojodelaaguja.html.
laura DevetaCh
Nació en Recon-quista, Santa Fé, Argentina, en 1936. Narradora, poeta, ensayista y docente. Su amplia produc-ción literaria para niños incluye obras como La torre de cubos (1966), Mo-nigote en la arena (Premio Casa de las Américas, Cuba, 1975), Cola de flor (1984), Una caja lle-na de... (1984), El hombrecito verde y su pájaro (1987), El brujo de los tubitos (1990), Pobre mari-posa/Se me pianta un lagrimón (Premio Octogonal, París, 1994), Versos del pozo redondo (1997) y La hormiga que canta (2004). Sus reflexiones sobre la lectura, la escritura y la literatura infantil están recogidas en los libros Oficio de palabrera (1991) y La construcción del camino lector (2008).
204 • El placer de leer
Wislawa SzymborskaNobel de literatura 1996
Se dice que en un discurso lo más difícil es siemprela primera frase... pues ya la dije. Pero presiento que las quesiguen van a ser igualmente difíciles, la tercera, la sexta, la décima,hasta la última, ya que debo hablar sobre poesía. Muy raras veces me he expresado acerca de este tema, casi nunca, y siempre con la convicción de que no lo hago muy bien. Por eso mi discurso no va a ser demasiado largo. Toda imperfección resulta más fácil de aguantar si se sirve en pequeñas dosis.
El poeta contemporáneo es escéptico y desconfía incluso –o más bien principalmente– de sí mismo. Con desgano confiesa públicamente que es poeta, como si se tratara de algo vergonzoso. En estos tiempos bulli-ciosos es más fácil que admitamos los vicios propios, sobre todo si son atractivamente empacados; mucho más difícil es reconocer las virtudes, ya que están escondidas más profundamente, y hasta uno mismo no cree tanto en ellas. En los cuestionarios o en las charlas con desconocidos, cuando el poeta se ve forzado a definir su profesión, acude al término genérico “escritor” o al de alguna otra profesión que adicionalmente ejerza. El empleado público o los eventuales compañeros de viaje reci-ben con cierta perplejidad e inquietud la noticia de que están tratando con un poeta. Sospecho que los filósofos también producen semejante inquietud. No obstante, ellos se encuentran en mejor situación, ya que generalmente pueden adornar su profesión con algún grado académico. Profesor de Filosofía ya suena mucho más respetable.
No existen profesores de poesía, lo que haría suponer que esta actividad requiere de estudios especializados, exámenes presentados en fechas precisas, disertaciones teóricas rematadas con bibliografía y notas y, finalmente, los diplomas recibidos con solemnidad. Todo esto, a su vez, significaría que para graduarse de poeta no bastarían las hojas de papel, aun cuando estuvieran llenas de excelentes versos, sino que se necesitaría, sobre todo, un papel con sello y firma. Recordemos que justamente ésta fue la razón por la que condenaron al destierro a Josef Brodsky, orgullo de la poesía rusa, quien más tarde fue galardonado con
Ser poeta, como si se
tratara de algo vergonzoso
A Brodsky, orgullo de la poesía rusa,
se le clasificó como parásito
El placer de leer • 205
el premio Nobel. A Brodsky se le clasificó como “parásito” por no contar con un certificado oficial que le permitiera ser poeta.
Hace unos años tuve el honor y la alegría de conocerlo en persona. Me di cuenta de que, entre todos los poetas que he conocido, él era el único que al le gustaba llamarse a sí mismo “poeta”; él pronunciaba esta palabra sin conflictos internos y hasta con cierta desafiante liber-tad. Pienso que se debía al recuerdo de las violentas humillaciones que sufrió en su juventud.
En países más dichosos, donde la dignidad humana no es transgre-dida tan fácilmente, los poetas, obviamente, quieren ser publicados, leídos y entendidos, pero no hacen poco o casi nada en su vida cotidiana para destacarse entre la gente. Sin embargo, hace poco, en las primeras décadas de nuestro siglo, a los poetas les gustaba escandalizar con su ropa extravagante y con un comportamiento excéntrico. Aquellos no eran más que espectáculos para el público, ya que siempre tenía que llegar el momento en que el poeta cerraba la puerta, se quitaba toda esa parafernalia: capas y oropeles, y se detenía en el silencio, en espera de sí mismo frente a una hoja de papel en blanco, que en el fondo es lo único que importa.
No es accidental que continuamente se filmen películas biográficas sobre grandes científicos y artistas. La tarea de los directores más ambi-ciosos es mostrar en forma verosímil el proceso creativo que condujo a importantes descubrimientos científicos o a la creación de grandes obras de arte. Se puede, con aceptables resultados, mostrar el trabajo de algunos científicos: laboratorios, instrumentos diversos y aparatos puestos en marcha logran por unos momentos mantener la atención de los espectadores. Además, resultan muy dramáticas las escenas de suspenso, cuando un experimento repetido miles de veces logró dar finalmente, merced a una mínima modificación, con el resultado tan esperado. Espectaculares pueden ser las películas sobre pintores, ya que es posible reconstruir todas las fases de creación de un cuadro desde la primera raya hasta la última pincelada. Las películas sobre los com-positores se llenan con su música: desde los primeros compases, que el creador escucha en su interior, hasta la obra madura ya terminada y repartida entre varios instrumentos. Todo sigue siendo muy ingenuo y no dice nada sobre el extraño estado de ánimo que se conoce común-mente como inspiración, pero por lo menos hay algo para ver y oír.
El peor de los casos es el de los poetas. Su trabajo resulta irreme-diablemente poco fotogénico. Uno permanece sentado a la mesa o acostado en un sofá, con la vista inmóvil, fija en un punto de la pared o en el techo; de vez en cuando escribe siete versos, de los cuales, des-pués que transcurre un cuarto de hora, va a quitar uno y de nuevo pasa
“...a los poetas les gustaba escandalizar con su ropa
extravagante...”
El trabajo del poeta
resulta poco fotogénico
206 • El placer de leer
una hora en la que no ocurrirá nada... ¿qué clase de espectador podría soportar una cosa semejante?
He mencionado la inspiración. A la pregunta de qué cosa es, suponiendo que algo sea, los poetas contemporáneos responden de modo evasivo. Y no porque nunca hayan sentido los benefi-cios de este impulso interior, más bien se debe a otra causa: no es fácil explicar a los demás algo que ni siquiera se comprende.
Yo misma he evadido el asunto cuando me lo han pregun-tado. Y contesto lo siguiente: la inspiración no es privilegio exclusivo de los poetas ni de los artistas en general. Hay, hubo, habrá siempre un número de personas en quienes de vez en cuando se despierta la inspiración. A este grupo pertenecen los que escogen su trabajo y lo cumplen con amor e imaginación. Hay médicos así, hay maestros, hay también jardineros y cen-tenares de oficios más. Su trabajo puede ser una aventura sin fin, a condición de que sepan encontrar en él nuevos desafíos cada vez. Sin importar los esfuerzos y fracasos, su curiosidad no desfallece. De cada problema resuelto surge un enjambre de nuevas preguntas. La inspiración, cualquier cosa que sea, nace de un perpetuo “no sé”.
La gente así es bastante escasa. La mayoría de los habitantes de esta tierra trabaja porque necesita conseguir los medios de subsistencia, trabaja porque no le queda de otra. No fueron ellos quienes por pasión escogieron su trabajo, son las circuns-tancias de la vida las que escogen por ellos. El trabajo sin amor, el trabajo que aburre, que es respetado únicamente porque no resulta accesible para todos, esto constituye una de las más penosas desgracias humanas. Y no se vislumbra que los siglos venideros traigan un mejoramiento al respecto.
Así pues, tengo derecho a decir que aunque le estoy es-camoteando a los poetas el monopolio de la inspiración, de cualquier manera los coloco en un grupo reducido de elegidos por la suerte.
En este punto pueden surgir ciertas dudas en los oyentes, si consideran que a los diversos verdugos, dictadores, fanáticos, demagogos que luchan por el poder con ayuda de un par de consignas gritadas en tono muy alto, también les gusta su trabajo y también lo llevan a cabo celosamente. Cierto, pero ellos sí “sa-ben”. Saben, y lo que saben una sola vez les basta para siempre. Ellos no quieren saber más, puesto que eso podría debilitar la fuerza de sus argumentos. De modo que cualquier tipo de saber del que no surjan nuevas preguntas muy pronto fenece, pierde la
La inspiración nace de un perpetuo
“no sé”
“...cualquier tipo de saber del que no surjan nuevas preguntas muy
pronto fenece...”
El placer de leer • 207
temperatura propicia para la vida. En casos extremos, como es bien conocido en la historia antigua y contemporánea, puede resultar mortalmente amenazador para las sociedades.
Por lo anterior, estimo altamente estas dos pequeñas palabras: “no sé”. Pequeñas, pero dotadas de alas para el vuelo. Nos agrandan la vida hasta una dimensión que no cabe en nosotros mismos y hasta el tamaño en el que está suspendida nuestra Tierra diminuta. Si Isaac Newton no se hubiera dicho “no sé”, las manzanas en su jardín podrían seguir cayendo como granizo, y él, en el mejor de los casos, solamente se inclinaría para recogerlas y comérselas. Si mi compatriota María Sklodowska-Curie no se hubiera dicho “no sé”, probablemente se habría quedado como maestra de química en un colegio para señoritas de buena familia y en este trabajo, por otra parte muy decente, se le hubiera ido la vida. Pero siguió repitiéndose “no sé” y justo estas palabras la trajeron dos veces a Estocolmo, donde ocasionalmente se otorgan los premios Nobel a personas de espíritu inquieto y en búsqueda constante.
También el poeta, si es genuino, tiene que repetirse perpetua-mente “no sé”. Con cada verso intenta responder su cuestión, pero en el momento en que pone el punto final le asaltan las dudas y empieza a advertir que su respuesta es temporal y en ningún caso satisfactoria. Entonces prueba otra vez y otra vez, y tarde o temprano los resultados consecutivos de su insatisfacción serán sujetados con un clip enorme por los historiadores literarios para denominarlos “obras”.
A veces fantaseo con situaciones inverosímiles. Me imagino, por ejemplo, en mi osadía, que tengo la oportunidad platicar con Eclesiastés, autor de un lamento estremecedor sobre la vanidad de todas las empresas humanas. Me inclino hondamente ante él, ya que es –por lo menos para mí– uno de los poetas más importantes. Luego agarro su mano. “Nada hay nuevo bajo el sol”, eso es lo que has escrito, Eclesiastés. Sin embargo, tú mismo has nacido nuevo bajo el sol. Y el poema que has creado también es nuevo bajo el sol, ya que antes de ti nadie lo había escrito. Y nuevos bajo el sol son tus lectores, puesto que los que vivieron antes que tú no te podían leer. Y el ciprés, en cuya sombra te sentaste, no crece aquí desde el principio del tiempo. Le dio origen otro ciprés, semejante al tuyo, pero no en todo igual.
Y además te quisiera preguntar, Eclesiastés, ¿en qué otra cosa nueva bajo el sol estás planeando trabajar? ¿Algo con qué completar tus ideas, o tal vez tienes la tentación de negar algunas de ellas? En tu poema anterior concebiste también la alegría, ¿y qué, si es pasa-
Imagino que platico con Eclesiastés.
“...tenemos un billete de entrada pero su vigencia es ridículamente
corta...”
208 • El placer de leer
WislaWa szyMBorsKa
La poeta ganadora del premio Nobel de Literatura en 1996, cuyo lenguaje accesible y versos lúdicos estiraban los hilos de la ironía y la empatía, murió el miércoles 1º de febrero de 2012. Tenía 88 años.
La comisión del Nobel la calificó como una “Mozart de la poesía”, una mujer que mezclaba su elegancia en el lenguaje con “la furia de Beethoven” y abordaba temas serios con humor. Aunque era posiblemente la poeta más popular en Polonia, la gente en el extranjero no había escuchado mucho de la retraída Szymborska antes de que ganara el premio.
La poeta solía ser calificada como profundamente política y lúdica, ade-más de que la caracterizaba su uso del humor en maneras impredecibles. Sus versos, aparentemente sencillos, eran sutiles, profundos y por lo ge-neral hermosos. A través de objetos sencillos y observación reflejaba verdades profundas, en especial con imágenes cotidianas: una cebolla, un gato en un apartamento vacío y un viejo admirador en un museo le servían para reflexionar sobre los grandes temas como el amor, la muerte y el paso del tiempo.
A pesar de que escribió por seis décadas, logró publicar menos de 400 poemas. Cuando le preguntaron por qué, contó una vez: “Hay un bote de basura en mi habitación; un poema escrito en la noche es releído en la mañana y no siempre sobrevive”.
Szymborska nació en la ciudad de Bnin, en el oeste de Polonia, el 2 de julio de 1923. Ocho años después se mudó con sus padres a Cracovia, donde vivió hasta su muerte.
jera? ¿Tal vez sobre ella va a tratar tu nuevo poema bajo el sol? ¿Tienes ya algunos apuntes o primeros esbozos? Dudo que dirás “ya he escrito todo, no tengo nada que añadir”. Esto no lo puede decir ningún poeta, y mucho menos uno tan grande como tú.
El mundo, a pesar de cualquier cosa que podamos pensar sobre él, espantados por su inmensidad y nuestra impotencia ante él, amargados por su indiferencia frente a los sufrimientos particulares de la gente, de los animales y tal vez de las plantas –ya que, ¿de dónde proviene la certeza de que las plantas están libres de sufrimientos?–; a pesar de cualquier cosa que pensemos sobre sus espacios atravesados por la radiación de las estrellas, alrededor de las cuales se empieza a descubrir algunos planetas –¿ya muertos?, ¿todavía muertos?, no se sabe–; a pesar de cualquier cosa que pensáramos sobre este teatro inmenso, para el cual tenemos un billete de entrada pero su vigencia es ridículamente corta, limitada por dos fechas decisivas; a pesar de no sé qué cosa más que pudiéramos pensar sobre este mundo: es asombroso.
Pero en la expresión “asombroso” se esconde una trampa lógica. Nos causa asombro lo que sobresale de la norma conocida y comúnmente aceptada, de una obviedad a la cual estamos acostumbrados. Pues bien, un mundo así, obvio, no existe. Nuestro asombro es autónomo y no procede de ninguna comparación de ningún tipo.
De acuerdo, en el habla cotidiana, la cual no recapacita sobre cada palabra, usamos expresiones como “la vida común”, “los acontecimientos comunes”... Sin embargo, en la lengua de la poesía, donde se pesa cada palabra, ya nada es común. Ninguna piedra y ninguna nube sobre esa piedra. Ningún día y ninguna noche que le suceda. Y sobre todo, ninguna existencia particular en este mundo, la de ninguna persona.
Todo indica que los poetas tendrán siempre mucho trabajo.
Estocolmo, Suecia, diciembre 7, 1996
http://www.lloversobremojado.com/2010/01/discurso-de-recepcion-del-premio-nobel.html.
El placer de leer • 209
E
Mo Yan: cuentacuentosDiscurso Nobel, 7 de diciembre del 2012 (párrafos escogidos)
stimados miembros de la Academia, señoras y se-ñores: gracias a la televisión y a internet puede que ustedeshayan conocido mi pueblo natal, el distrito Dongbei de Gaomi,que está muy lejos de aquí. A lo mejor puede que hayan visto también a mi padre, un señor de noventa años, o a mis hermanos, mi esposa, mi hija y mi nieta, una señorita de dieciséis meses. Sin embargo, en este momento tan glorioso, solo echo de menos a una persona, y es a mi madre. A ella no podremos verla más. Cuando la noticia de que yo había conseguido el premio Nobel se extendió por China, mucha gente me felicitó, pero ella no lo podrá hacer nunca.
Mi madre nació en el año 1922 y falleció en 1994. Sus cenizas es-taban enterradas en un huerto de melocotoneros al este de mi pueblo. El año pasado, debido a la construcción de una vía ferroviaria que iba a pasar por ese lugar, no tuvimos más remedio que trasladar su tumba hacia otro lugar más alejado del pueblo. Cuando la desenterramos, me di cuenta de que la caja de cenizas se había descompuesto y que éstas se habían convertido en parte de la tierra. Sólo pudimos sacar un poco de barro como recuerdo para ponerlo en la nueva tumba. A partir de aquel momento, sentí que mi madre era parte de la tierra y cuando me pongo de pie sobre ella para contar cuentos, sé que mi madre está escuchándome.
Soy el último hijo que tuvo mi madre. Uno de los primeros recuer-dos que tengo es el de aquella vez que llevé la única botella térmica que teníamos para coger agua caliente en el comedor público. Como estaba hambriento y sin fuerza, no pude soportar el peso de la botella y la rompí. Como tenía mucho miedo, me escondí en una pila de paja sin atreverme a salir el resto del día. Al anochecer, oí a mi madre lla-mándome por mi apodo familiar. Salí de allí esperando que me regañara o me pegara; sin embargo, mi madre no lo hizo, y, por el contrario, acarició mi cabeza y dejó escapar un largo suspiro.
El recuerdo más amargo que tengo es el del día en que fui a acompa-ñar a mi madre a recoger unas espigas de trigo caídas en el campo que pertenecía a la comunidad. Cuando vino el guardia del campo, todos
“Como estaba hambriento y sin fuerza, no pude soportar el peso de la botella y la
rompí”.
210 • El placer de leer
los demás se escaparon corriendo a toda velocidad, pero mi madre apenas podía correr con sus dos pies vendados. Fue capturada por aquel guardia que era muy alto y fuerte y le dio a mi madre una bofetada en la cara. Ella no pudo aguantar el golpe y cayó al suelo. El guardia nos quitó las espigas recogidas y se marchó silbando sin preocuparse de nosotros. Mi madre sangraba por la boca mientras seguía sentada en el suelo y en su cara apareció una desesperación que jamás olvidaría en toda mi vida. Muchos años después, cuando el joven guardia del campo se había convertido en un anciano y las canas habían sustituido completamente su cabello negro, me encontré con él en el mercado. Quise lanzarme hacia él para pegarle como venganza, pero mi madre me lo impidió y cogiendo mi mano me dijo con calma: “Hijo, aquel señor que me pegó y este señor mayor no son el mismo”.
Un recuerdo imborrable que tengo es el de un mediodía en la fiesta de Medio Otoño. Habíamos superado muchas dificultades para poder cocer unos raviolis; a cada uno sólo le tocó un cuenco pequeño. Cuando estábamos a punto de empezar, un viejo mendigo se acercó a nuestra casa. Cogí un bol con varias tiras de boniato seco para dárselo, pero sin embargo se volvió enfadado y dijo: “Soy un señor mayor. Vosotros os coméis los raviolis y a mí en cambio me dejáis un poco de batata seca, qué corazón tan frío tenéis”. Sus palabras me irritaron y me de-fendí: “Tan solo podemos comer raviolis unas pocas veces al año. A cada uno nos tocan unos pocos, apenas pueden llenar la mitad de mi estómago. La batata seca es lo único que nos queda, si no la quieres, ¡vete ya!” Madre me criticó. Luego levantó su medio bol de raviolis y se los dio todos al señor.
El recuerdo que más arrepentimiento me ha causado es el del día que acompañé a mi madre a vender coles chinas. Por accidente, cobré diez céntimos de más a un señor mayor. Sumé todo el dinero y fui a la escuela. Cuando la clase terminó y volví a casa, vi a mi madre, una mujer que casi no lloraba, llorando con mucha tristeza. Las lágrimas le habían empapado la cara. Mi madre no me regañó sino que dejó escapar suavemente unas palabras: “Hijo, qué vergüenza me has ocasionado”.
Durante mi infancia, mi madre se contagió de una enfermedad pulmonar. El hambre, la enfermedad y el cansancio arrastraron a toda la familia hacia el fondo de un abismo oscuro de desesperación. Cada día tenía más claro un terrible presentimiento, me parecía que mi madre podría suicidarse en cualquier momento. Siempre que volvía a casa del trabajo, al entrar por la puerta gritaba el nombre de mi madre en voz alta. Si me respondía, podía acabar tranquilamente ese día; en caso contrario, me ponía muy nervioso, buscaba por todas partes a mi madre, incluso iba a la habitación lateral y al molino para buscar
“...me parecía que mi madre
podría suicidarse en cualquier momento”.
El placer de leer • 211
algún rastro de ella. Hubo una vez que después de recorrer todos los lugares posibles, no pude encontrar a mi madre, así que me quedé sentado en el patio y me eché a llorar con todas mis fuerzas. Justo en ese momento, vi a lo lejos a mi madre que volvía con un haz de leña. Me expresó el disgusto que le causaba mi llanto, y aun así no le pude explicar lo preocupado que estaba por ella. Madre percibió el secreto de mi corazón y dijo: “Hijo, no te preocupes, aunque se me haya des-pojado de cualquier alegría en la vida, si no ha llegado el momento no iré al otro mundo”.
Soy genéticamente feo desde que nací, muchas personas de mi pueblo me gastaban bromas en mi cara; unos malvados compañeros de clase incluso me pegaron por esa razón. Un día, cuando volví a casa, me eché a llorar con mucha tristeza y Madre dijo: “Hijo, no eres feo. Eres un chico normalito, ¿cómo puedes decir que eres feo? Además, si sigues siendo un joven de buen corazón y sigues haciendo cosas bue-nas, aunque fueras feo de verdad, te convertirías en un chico guapo”. Cuando me mudé a la ciudad, unas personas que habían recibido una buena educación hacían chistes tontos sobre mi cara, a veces a mis espaldas o incluso delante de mí. En aquellos momentos, las palabras de mi madre regresaban a mi cabeza, me tranquilizaban y me daba cuenta de que era yo el que tenía que pedirles perdón.
Mi madre era analfabeta, por eso respetaba extraordinariamente a las personas con educación. La vida estaba llena de dificultades, no se podían garantizar las tres comidas regulares del día, pero siempre que le pedía que me comprara algún libro o algo de papelería, me lo compraba. Mi madre era una persona trabajadora, odiaba a los jóvenes perezosos, pero siempre que dedicaba mucho tiempo a leer libros y me olvidaba de trabajar, mi madre me lo perdonaba.
Una vez vino un cuentacuentos a nuestro mercado. Yo me escapé de los trabajos que me había asignado mi madre y fui allí en secreto a escuchar los cuentos. Mi madre me criticó por ello. Por la noche, cuando mi madre se disponía a confeccionar las chaquetas de invier-no bajo la débil luz de la lámpara de aceite, no pude controlarme y recité los cuentos que había aprendido durante el día. Al principio, ella no tenía ganas de escuchar ni una palabra porque le parecía que ser cuentacuentos no era una profesión normal y que los cuentacuentos eran personas charlatanas y unos farsantes; además, los cuentos que contaban no versaban sobre cosas buenas. No obstante, poco a poco le fueron atrayendo los cuentos que le recitaba. Más adelante, cada vez que se celebraba la feria, mi madre no me asignaba ninguna tarea; me había dado un permiso implícito para ir a escuchar los cuentos. Para recompensar su gratitud y también para presumir de mi buena
212 • El placer de leer
memoria, le recitaba con todo detalle todos los cuentos que había escuchado durante el día.
Al poco tiempo, no me satisfacía recitarle los cuentos de los cuen-tacuentos tal cual, así que me inventaba detalles durante mi relato. Con el propósito de que le gustaran a mi madre, creaba unos nuevos párrafos e incluso modificaba el final del cuento. La audiencia no se limitó solo a mi madre, sino que mi hermana, mis tías y mi abuela también formaron parte. Hubo veces en que después de escuchar el cuento, mi madre expresaba sus preocupaciones. Parecía que se estaba dirigiendo a mí pero también podría ser que estuviera hablando consigo misma: “Hijo mío, ¿que vas a hacer en el futuro?, ¿quieres ganarte la vida contando cuentos?”
Entendí la preocupación que tenía mi madre porque en mi pueblo un chico hablador no estaba bien visto, a veces podía traer problemas, para sí mismo e incluso para la familia. En mi relato “Toro”, el chico que es rechazado por su pueblo por hablar demasiado es parte de la historia de mi pubertad. Madre me recordaba frecuentemente que hablara un poco menos porque esperaba que pudiera ser un chico tranquilo, generoso y callado. Sin embargo, yo había demostrado tener una enorme competencia lingüística y una gran disposición para hablar, lo que resultaba ser tremendamente peligroso. Pero mi capacidad para recitar los cuentos le producían mucha alegría a mi madre. ¡Qué gran dilema tenía ella!
Como dice un refrán chino: es fácil cambiar de dinastía, es difícil modificar la personalidad, y aunque mis padres me habían educado con mucho cuidado, no consiguieron cambiar el hecho de que a mí me gustara hablar. Esto le había dado un sentido irónico a mi nombre, Mo Yan, que significa “no hables”.
No pude terminar el colegio y tuve que abandonarlo porque, cuando era niño, mi estado de salud era muy delicado; no podía hacer muchos esfuerzos sino tan solo apacentar el rebaño que teníamos en un prado abandonado. Cuando guiaba a los bóvidos hacia el prado y pasábamos por la puerta de mi escuela, veía a mis compañeros de clase jugando y estudiando y me sentía muy solo y desdichado. A partir de aquel momento tuve conciencia del dolor que se le puede ocasionar a una persona, incluso a un niño, cuando se le aparta de la comunidad en la que vive.
En el prado solté al ganado y lo dejé pacer por su cuenta. Bajo el cielo de un color azul tan intenso que parecía un océano inacabable, en ese prado verde tan vasto que no se veían sus límites en ninguna dirección, no había nadie excepto yo y no se podía oír a nadie excepto el piar de los pájaros. Me sentía muy aislado, muy solo, como si mi
“...en mi pueblo un chico
hablador no estaba bien
visto...”
El placer de leer • 213
espíritu se hubiese escapado y sólo me quedara un cuerpo vacío. A veces me tumbaba en el prado viendo las nubes que flotaban vaga-mente y muchas imágenes irreales y sin sentido venían a mi cabeza. En mi pueblo se difundían unos cuentos sobre los zorros milenarios que podían convertirse en mujeres hermosas. Por eso imaginaba que a lo mejor una de esas hermosas mujeres en la que se había convertido un zorro vendría y me acompañaría mientras cuidaba al ganado, pero ella nunca apareció. Sin embargo hubo una vez que vi un zorro de un llamativo color rojo saltando del arbusto que tenía frente a mí. Me caí al suelo a causa del susto. Enseguida desapareció, pero yo me quedé allí sentado y temblando durante bastante tiempo. A veces me sentaba en cuclillas al lado de un toro para observar sus ojos de color azul celeste y mi reflejo en su ojo. A veces imitaba el piar de los pájaros e intentaba comunicarme con ellos; a veces le confiaba los secretos de mi corazón a un árbol. Sin embargo, los pájaros no me hicieron caso, ni los árboles. Muchos años después, cuando me hice escritor, incluí en mis novelas todas las fantasías que tenía durante mi pubertad. Mu-cha gente elogió mi capacidad de imaginación. Unos aficionados a la literatura me preguntaron el secreto para tener tanta. Entonces sólo pude contestarles con una amarga sonrisa.
Como lo que dice nuestro sabio antepasado Laozi: “En la felicidad es donde se esconde la desgracia; en la desgracia es donde habita la felicidad”. Durante mi adolescencia padecí bastantes sufrimientos, como tener que abandonar el colegio, la hambruna, la soledad y la falta de libros. Sin embargo, hice lo que hizo Congwen Shen, un gran escritor de la generación anterior: leer lo antes posible sobre la sociedad y la vida que conjuntamente forman un gran libro invisible. Lo que les comentaba al principio de ir al mercado a escuchar cuentos es la primera página del libro de mi vida.
Después de abandonar el colegio, me exilié entre los adultos y em-pecé un largo periodo de leer con las orejas. Hace doscientos años, en mi provincia natal, vivía un cuentacuentos que era un genio: el señor Songling Pu. Muchos de mi pueblo, incluido yo mismo, somos sus herederos. En el campo de la comunidad, en la granja de la brigada de producción, en la cama de mis abuelos, en el tembloroso carro tirado por el buey, había escuchado muchos cuentos sobre fantasmas y duen-des, muchas leyendas históricas, anécdotas interesantes que estaban estrechamente vinculadas con la naturaleza local y la historia familiar, y me habían producido una clara sensación de realidad.
Nunca pude imaginar que algún día en el futuro estas cosas me servirían como material para mis obras. En aquella época sólo era un chico a quien le fascinaban los cuentos y las palabras que se usaban
“...era un chico a quien le
fascinaban los cuentos y las palabras que
se usaban para contarlos”.
214 • El placer de leer
para contarlos. En aquella época era, definitivamente, un chico teísta. Creía que todas las cosas tenían su espíritu. Cuando me encontraba con un árbol alto y grande, tenía ganas de expresarle mis respetos. Cuando veía un pájaro, me preocupaba por cuándo se convertiría en un ser humano. Cuando veía a un desconocido, dudaba si sería un espíritu de animal metido en un cuerpo humano. Cada noche cuando volvía a casa desde la oficina de la brigada de producción, me sobrevenía un miedo enorme. Para expulsar ese miedo cantaba en voz alta mientras corría a casa. En aquella época estaba entrando en la adolescencia, mi voz estaba cambiando, y las horrorosas canciones interpretadas por mi voz ronca eran una tortura para mis vecinos del pueblo.
En febrero de 1976 cumplí todos los requisitos del reclutamiento militar, me llevé los cuatro volúmenes de la Breve historia de China que mi madre me había comprado con el dinero de unas joyas suyas que vendió, salí del distrito Dongbei de Gaomi, un lugar plagado de to-dos mis sentimientos, tanto positivos como negativos, y empecé una importante época de mi vida. Tengo que confesar que si no hubiera sido por los grandes progresos y el desarrollo de la sociedad china durante estos treinta años, por la apertura y la reforma, no existiría un escritor como yo.
Debido al aburrimiento de la vida militar, entré en una nueva oleada literaria y en la apertura de pensamiento de los años 80 del siglo pasado. Pero entonces no era más que un chico a quien le gustaba escuchar cuentos y recitar lo que había escuchado, así que decidí empezar a con-tar cuentos con el bolígrafo. Sin embargo al principio este camino fue muy difícil porque no me daba cuenta de que mi experiencia de vivir en el campo durante más de veinte años era una riqueza. Pensaba que la literatura era anotar las cosas buenas y recordar a personas notables, creía que era simplemente describir a los héroes y modelos sociales, así que aunque publiqué algunas obras, no tenían mucha calidad.
En el otoño de 1984 aprobé el examen de ingreso y me incorporé a la Facultad de Literatura de la Academia de Artes del EPL (Ejército Popular de Liberación). Gracias a las indicaciones y a la ayuda de mi apreciado profesor, el famoso escritor Huaizhong Xu, conseguí ela-borar algunos relatos y novelas cortas, tales como El agua otoñal, Río seco, El rábano rojo invisible, Sorgo rojo, etcétera. En El agua otoñal apareció por primera vez el nombre de mi pueblo natal: el distrito Dongbei de Gaomi, y a partir de ese momento, me sentí un campesino vagabundo que por fin ha encontrado el campo que buscaba, un escritor perdido que ha encontrado su propia fuente de inspiración. Tengo que confesar que en el proceso de creación del distrito Dongbei de Gaomi en mis obras, William Faulkner, el escritor estadounidense, y García Márquez,
El placer de leer • 215
el escritor colombiano, me han inspirado mucho. Entonces no había leído sus obras minuciosamente, pero su espíritu creador y su gene-rosidad me animaron mucho. Me hicieron entender que cada escritor debía tener una especialidad. Una persona tiene que ser modesta en su día a día, sin embargo, debe ser altiva y decidida en su producción literaria. Durante dos años seguí los pasos de estos dos maestros, pero luego me di cuenta de que tenía que alejarme de ellos. Esto lo expresé en un artículo: “Estos dos maestros son como dos hornos al rojo vivo y yo como un trozo de hielo, por lo que si me acercase mucho a ellos me evaporaría”. A mi juicio, la influencia que se recibe de otro escritor se debe a la semejanza espiritual que escondemos en el fondo del corazón, como lo que se dice en China: dos espíritus similares se entienden enseguida. Por tanto, aunque no les hubiera leído muy aten-tamente, con solo unas páginas podía entender lo que habían hecho, podía entender cómo lo habían hecho y a continuación me quedaba claro lo que debía hacer y la forma de hacerlo.
Lo que hice fue muy sencillo: contar mis cuentos a mi manera. Mi manera es la misma de los cuentacuentos del mercado de mi pueblo, a quienes conocía muy bien; es también la manera de mis abuelos y los ancianos de mi pueblo natal. Sinceramente, cuando cuento mis cuentos, no puedo imaginar quiénes serán mis lectores. A lo mejor es alguien como mi madre, o alguien como yo. Mis cuentos son mis experiencias del pasado, como por ejemplo lo es, en Río seco, aquel chico al que pegan de manera horrible; en El rábano rojo invisible lo es aquel chico que no habla nada desde el principio hasta el final de la obra. Igual que a él, mi padre una vez me pegó terriblemente debido a un error que cometí. Y yo también tuve que encargarme de un fuelle durante la construcción de un puente. Por supuesto, cuanto más singulares sean las experiencias personales, más se incluirán en las novelas, pero las novelas deben ser imaginarias y fabulosas, no pueden incluir expe-riencias sin más. Muchos amigos míos me han dicho que El rábano rojo invisible es mi mejor novela. Respecto a esta opinión, no la contradigo, tampoco la admito, pero, de todas formas El rábano rojo invisible es la más emblemática de mis obras y destaca por su profundo significado. Ese chico de piel oscura que tiene una capacidad incomparable para aguantar toda clase de sufrimientos y otra capacidad sobresaliente para percibir los pequeños cambios de la vida es el espíritu de esta novela. Aunque he creado muchos personajes después de este, ninguno puede compararse con él porque prácticamente es el entero reflejo de mi es-píritu. O mejor dicho, entre todos los personajes creados por el mismo escritor siempre habrá uno superior a los demás; este chico callado es de ese tipo, que no habla nada pero que es capaz de dirigir al resto de
“...las novelas deben ser
imaginarias y fabulosas, no pueden incluir
experiencias sin más”.
216 • El placer de leer
personajes y observar las maravillosas actuaciones de los demás en un escenario como el distrito Dongbei de Gaomi.
Las experiencias personales son limitadas. Cuando se acabaron esos cuentos no me quedó más remedio que contar los de otras personas. Los cuentos de mis parientes y vecinos, los cuentos de los antepasa-dos que me contaron los ancianos de mi pueblo, llegaron a mi cabeza como si fueran soldados que se reúnen al oír una orden. Se metieron dentro de mí con la esperanza de ser escritos por mi mano. Mis abuelos paternos, mis padres, mis hermanos mayores, mis tíos, mi esposa y mi hija han aparecido como personajes en mis novelas. Por supuesto, les hice unos cambios literarios para que tuvieran más significado y se convirtieran en verdaderas figuras poéticas.
En mi última novela, Rana, aparece la figura de mi tía. Como con-secuencia del premio Nobel, muchos periodistas han ido a su casa para entrevistarla. Al principio tuvo mucha paciencia para contestar las preguntas, pero después no pudo aguantar más las molestias y se escondió en casa de su hijo, que está en la capital de nuestro distrito. Mi tía fue mi verdadero modelo cuando elaboraba esa novela, sin embargo, este personaje literario difiere mucho de mi tía. El carácter del personaje es muy fuerte, como si fuera un miembro de la mafia, y mi tía en cambio es muy simpática y alegre, una perfecta esposa y una madre encantadora. Mi verdadera tía ha tenido una vida muy feliz hasta ahora, pero mi tía literaria, cuando envejeció, padecía insomnio consecuencia de una profunda herida psíquica y vestía una toga negra todos los días como si fuera un fantasma que estuviera vagando en la noche. Tengo que agradecerle a mi verdadera tía su tolerancia porque no se enfadó después de saber que la había descrito de aquella forma; también aprecio mucho su inteligencia porque ha sabido entender la compleja relación que existe entre los personajes literarios y las personas reales.
Cuando falleció mi madre, me ahogó el dolor y decidí escribir un libro sobre su vida. Me refiero a Grandes pechos amplias caderas. Como la conocía de toda la vida y estaba lleno de sentimientos hacia ella, terminé el primer borrador de esta novela de quinientas mil palabras en tan solo ochenta y tres días.
En Grandes pechos amplias caderas me he atrevido a usar los detalles que conocía sobre su vida; no obstante, respecto a su experiencia amorosa, he inventado una parte y también he acumulado las experiencias de las madres de su edad del distrito Dongbei de Gaomi. En la dedicatoria de este libro puse la siguiente frase: “Al alma de mi madre”, sin embargo, esta obra en realidad está dedicada a todas las madres de este mundo. Esta es una de mis ambiciones, como la de querer abstraerme de Chi-
El placer de leer • 217
na y de este mundo y minimizarlos en el distrito Dongbei de Gaomi.Los escritores tienen diferentes maneras de inspirarse, y mis libros
también surgen de diferentes fuentes de inspiración. Algunos de mis libros se inspiraron en mis sueños, tal como ocurre en el El rábano rojo invisible; otros se inspiraron en la realidad, como por ejemplo su-cede en Las baladas del ajo. Sea cuál sea el origen de la inspiración, las experiencias personales son imprescindibles y consisten en una parte muy importante, capaz de dotar a la obra de su singularidad literaria. Las obras pueden tener diferentes personajes bien perfilados con sus propias características, mostrarnos sus brillantes palabras y contar con una estructura sobresaliente. Querría hablar un poco más de Las baladas del ajo. En esta novela he diseñado un personaje muy importante: un cuentacuentos. Pero he usado el nombre verdadero de un amigo mío que en la realidad es un cuentacuentos también, así que tengo que pedirle perdón. Por supuesto, lo que hace en la novela es inventado. Me ha pasado muchas veces este fenómeno en mis obras: cuando comenzaba a escribir una novela quería usar nombres reales para transmitir una sensación de realidad, y sin embargo, cuando acababa la novela ya me resultaba imposible cambiar esos nombres. Muchas veces, las personas reales cuyos nombres se habían utilizado en mis obras buscaron a mi padre para quejarse. Mi padre no sólo les pidió perdón a ellos, sino que también les tranquilizó y les explicó diciendo: “La primera frase que aparece en Sorgo rojo sobre su padre es ‘Mi padre es hijo de un malvado bandido’. Si yo no le hice caso, ¿por qué os tiene que molestar a vosotros?”
El hecho de hablar sobre mis obras sin parar me incomoda mucho, pero mi vida y mis novelas son las dos caras de una misma moneda, y si no hablara de mis obras, no sabría de qué otra cosa más les podría hablar aquí. Así que permítanme seguir.
Respecto a mis primeras novelas, dado que era un cuentacuentos moderno, decidí camuflarme en ellas. Pero, a partir de El suplicio del sándalo decidí cambiar mi estilo. Si describimos mi estilo anterior como el de un cuentacuentos que no piensa en los lectores, a partir de este libro me imaginé que estaba en una plaza contando cuentos ante un público con palabras impresionantes. Esto es clásico en la elaboración de las novelas y también es clásico de las novelas chinas. Aprendí los estilos de las novelas modernas de Occidente, también usé diferentes estilos narrativos, pero al final recurrí a la tradición. Por supuesto, la vuelta a la tradición no es solo eso. El suplicio del sándalo y las siguientes novelas son una combinación de las tradiciones chinas y las técnicas narrativas occidentales. Las novelas innovadoras son productos de este tipo. No sólo combiné la tradición y la técnica sino también la narración
“...me imaginé que estaba en una plaza contando
cuentos ante un público con
palabras im-presionantes”.
218 • El placer de leer
y otras artes folclóricas. Por ejemplo, El suplicio del sándalo fue un intento de combinar la novela con la ópera local, igual que sucede en mis primeras novelas, que también se han nutrido de las bellas artes, la música e incluso de la acrobacia.
No quería comentar nada más, pero teniendo en cuenta el momento y el lugar siento que debo hacerlo, así que les hablaré de la única manera que sé. Soy un cuentacuentos y sigo queriendo contarles cuentos.
En los años 60 del siglo pasado, cuando estaba en el tercer curso del colegio, la escuela organizó una visita a una exposición sobre el sufrimiento. Teníamos que llorar según las órdenes de nuestro profesor. Para mostrar al profesor lo obediente que era no quise secarme las lágrimas de la cara. Al mismo tiempo, vi a unos compañeros de clase mojarse a escondidas los dedos en la boca y pintarse dos líneas de lágrimas en la cara. Por último, entre todos los que estaban llorando, ya fuera de verdad o de manera hipócrita, descubrí que había un compañero que no tenía ni una lágrima en su cara y que ni siquiera se tapaba el rostro con las manos para simular tristeza, sino que tenía los ojos bien abiertos y un gesto de sorpresa, como si no entendiera. Más tarde, denuncié este su-ceso al profesor y por esta razón nuestro colegio decidió ponerle oficialmente un punto negativo y una advertencia. Muchos años después, cuando le confesé a mi profesor la pesadumbre que me causaba este acontecimiento, me consoló diciendo que más de una docena de alumnos fueron a quejarse también. Este compañero falleció hace unos diez años, pero cada vez que recuerdo esta anécdota, me siento muy apenado. Aprendí una gran lección con este asunto: aunque todo el mundo llore, debemos permitir que haya personas que no quieran llorar. Y como hay otras que fingen sus lágrimas, entonces debemos sentir una especial simpatía hacia los que no lloran.
Tengo otro cuento para ustedes: hace más de treinta años trabajaba en el ejército. Una noche, cuando estaba leyendo un libro en la oficina, entró un viejo oficial, echó un vistazo al asiento enfrente de mí y susurró para sí: “Bien, aquí no hay nadie”. Me levanté inmediatamente y me atreví a gritarle: “¿No has visto que estoy aquí?” Aquel viejo oficial se enfureció y su cara se puso roja, yéndose avergonzado. Me sentí muy satisfecho durante mucho tiempo, me consideraba una persona valiente; sin embargo, después de muchos años, sentí un profundo arrepentimiento.
Permítanme contarles el último cuento que me contó mi abuelo hace muchos años: hubo ocho albañiles que salieron de su pueblo
“Aquel viejo oficial se enfureció y su
cara se puso roja...”
El placer de leer • 219
natal para buscar trabajo. Para resguardarse de la tormenta que estaba a punto de caer, todos entraron en un templo en ruinas. Los truenos se sucedían, los relámpagos iluminaban el os-curo cielo, unos extraños sonidos penetraban por la puerta del templo y parecían los rugi-dos de un dragón. Todos estaban muertos de miedo, y sus rostros se habían vuelto pálidos. Uno de ellos comentó: “Es señal de castigo celestial. Entre nosotros debe haber alguien que ha hecho algo malvado. ¿Quién es ese maldito? Sal ahora mismo. Sal para recibir tu condena celestial y para no extender la mala suerte entre nosotros”. Obviamente, nadie quería salir. Otro propuso: “Como nadie de nosotros quiere salir, arrojaremos nuestros sombreros de paja fuera y el que no vuelva significará que su dueño es la persona de la que estamos hablando. Entonces, le pediremos que se vaya”. Todos asintieron y lanzaron sus sombreros afuera. Solo un sombrero quedó en el exterior y los demás volvieron dentro. Los siete albañiles querían echar del templo a la persona cuyo sombrero había quedado fuera. El chico se negó a aceptar esa decisión. En ese momento, los siete jóvenes le cogieron y le expulsaron a la fuerza. Supongo que a estas alturas ya habrán adivinado el final del cuento: en el mismo instante en que le expulsaron el templo se hundió y los siete chicos murieron.
Soy un cuentacuentos. Me han dado el premio Nobel por mis
cuentos. Después de haber sido premiado han
ocurrido muchas anécdotas maravillosas que serán parte de mis próximos cuentos y que me hacen creer en la existencia de la justicia y la verdad. En el futuro seguiré contando cuentos.
¡Muchas gracias por su atención!
Traducido del chino por Yifan Li en colaboración con Cora Tiedra García.
© Fundación Nobel 2012
Mo yan
Nació en la provincia rural de Shandong en 1955, en el seno de una familia de campesinos. Trabajó en una fábrica durante la Revolución Cultural de Mao Zedong y se enroló en el Ejército Popular de Liberación “para poder comer todos los días”. Comenzó a escribir en 1981, cuando aún era soldado, y en 1984 se convirtió en profesor del Departamento de Literatura de la Academia Cultural de las Fuerzas Armadas chinas. En el año 2012 recibió el premio Nobel de Literatura.
DG
220 • El placer de leer
O
Ganarse la vidacon palabras
Yolanda reyes
cupación: escritora. Tuvieron que pasar muchosaños hasta que me atreví a llenar la ficha de registro de unhotel con esa palabra: ¡Escritora! El motivo de mi viaje –¿de pla-cer o de negocios?–, como tantas otras veces, era un encuentro con niños y jóvenes que habían leído mis libros y aún así, la palabra me pa-recía presuntuosa. ¿Cómo “profesar” ese oficio, sin saber si era posible ganarse la vida ejerciéndolo? ¿Cuánto tiempo de encierro, cuántos libros publicados y cuántos proyectos en ciernes eran acaso necesarios para atreverse a escribir “escritora” en un formulario?
“¡Escritora, qué interesante!”, suele decir la gente, con una mezcla de admiración y conmiseración por este oficio, y luego sobreviene la inevitable pregunta, casi retórica: “¿Se puede vivir de eso?” Yo nunca sé qué responder, puesto que “vivo de eso” o, más bien, porque al fin he logrado tener claro que ya no podría vivir “sin eso”, aunque no sé si la idea de “ganarse la vida” tenga el mismo significado para todos. Cierta-mente, y por fortuna, cada vez me las arreglo un poco mejor, sumando “oficios afines a la escritura” para ganarme la vida: una conferencia aquí, un taller más allá, un artículo de prensa, una reseña, un seminario, me han ayudado a perseverar en este trabajo que, en mi caso personal, no consiste solo en escribir libros, sino en formar lectores. Sin embargo, hay que decirlo, no se trata de un próspero negocio, y muchas veces me sorprendo rebuscando, entre largas jornadas y citas de trabajo, un tiem-po para llegar a la única cita que debería ser impostergable: aquella que cumplo con gente que no existe y que me aguarda entre las páginas de una novela que estoy tratando de escribir. Pero, como esos personajes no llaman por teléfono ni mandan mails urgentes para conminarme a resolver lo que quedó pendiente, a veces se llevan la peor parte de mi tiempo: las horas más cansadas, las largas madrugadas cuando por fin deja de sonar el celular y todos duermen.
Cualquiera que eche un vistazo a las maletas del colegio, a los morrales universitarios y a las ventas de libros piratas que pululan en nuestras ciu-
El placer de leer • 221
dades y que son parte de la “utilería escolar” y de la economía informal del semáforo, podrá darse cuenta de que la palabra “autor” –esa que supuestamente suscita tanta admiración– es omitida con frecuencia entre un cartapacio de fotocopias “anónimas” que, después de ser leídas, van a dar a la basura, o entre una profusión de palabras que circulan en la web. Así como nos educaron a nosotros, leyendo fotocopias por tarea, las nuevas generaciones aprenden a amontonar, muchas veces siguiendo órdenes de sus maestros, una profusión de textos que otros se mataron escribiendo y que, ahora, por efectos de Internet, se “copian y se pegan”. Lo que muchas veces se olvida hacer con los modernos comandos del computador es pegar, al lado de los textos, esas palabras claves que dan cuenta del nombre y del apellido de su autor.
¿Cuántos años transcurren desde que surge una primera idea –esa revelación repentina, ese deseo incierto, ese torpe boceto– hasta la pu-blicación de un artículo científico, de un ensayo, de un libro de poemas, de un cuento o de una novela? ¿Cuántas palabras borradas puede haber detrás de una columna de 1,500 caracteres? “¿Acaso usted cobra? Pero si es una paginita, un texto de nada, unas pocas palabras...” ¿Cuántas palabras, una al lado de la otra, es necesario imaginar, pensar, poner a prueba, borrar, reescribir, leer, conectar, aclarar, reemplazar y volver a descartar para decir algo “en pocas palabras”? ¿De cuántas citas y de cuántas entretenciones cotidianas es necesario marginarse para cerrar la puerta y cumplir las otras citas con esos personajes que solo existen en la imaginación, hasta que cobren identidad, a punta de palabras, y logren existir y caminar como la gente “de verdad”, y convivir con el lector y hacerlo reír, llorar y conmoverse? ¿Cuántos caracteres sin espacios es preciso leer para escribir, cuántas fuentes consultadas hay detrás de un artículo científico, de una crónica, de una investigación? ¿Cuántos rollos sin editar de la película se requieren para hacer un corto que dura unos minutos?
“Ah... no sabía que usted cobraba”, suelen decir, con cierto dejo de reproche, quienes nos invitan a sus aulas y a sus bibliotecas a hablar con los lectores y a donarles nuestras horas más productivas. Muchas veces, en esas visitas, me he quedado estupefacta al ver cómo los niños me piden autografiar versiones piratas de mis libros, frente a la mirada complaciente de padres y maestros. Pero también en muchas otras ocasiones son altos funcionarios, vinculados a las políticas culturales y a los proyectos de fomento de lectura, quienes nos piden donar los libros que escribimos, sin cobrar derechos de autor, como una forma de contribuir a la cultura nacional. Los argumentos, por supuesto, son loables y ampliamente conocidos: se trata de una buena obra, trabajamos con comunidades marginadas, no tenemos presupuesto y tampoco sabíamos que usted
“¿Cuántas pala-bras borradas puede haber detrás de una columna de 1,500 carac-
teres?”
222 • El placer de leer
cobraba. ¿De qué creen que vivo? ¿Acaso no cobran ellos un sueldo por sus trabajos? ¿Acaso las empresas de cemen-to o de ladrillos donaron los materiales para construir la biblioteca a la que me están invitando?
Más allá del énfasis en lo punitivo y de las típicas consig-nas como “diga no a la piratería”, el trabajo cultural debería comenzar por la valoración de esa “riqueza invisible” que produce la mente humana. Si en la Francia de 1791 Le Cha-pelier se refería al derecho de autor como “la más sagrada, la más personal de todas las propiedades”, en este mundo actual que denominamos la “sociedad del conocimiento y de la información” ese derecho a habitar otros mundos posibles y a trabajar con pasión y sin apuros económicos en los oficios de la imaginación y del pensamiento debería ser una premisa básica que no solo beneficia a los autores, sino también a los lectores. Por eso me gusta decir a mis jóvenes lectores que me gano la vida como autora. Y lo digo, sobre todo, porque albergo la ilusión de que esos ni-ños, sin importar sus recursos económicos, tienen derecho a contemplar la posibilidad de ganarse la vida escribiendo, investigando, haciendo cine o música, animación digital o vaya uno a saber qué rascacielos. Por el derecho a la imaginación, por el derecho a decidir cómo queremos que sean divulgadas, no solo nuestras obras sino las que ahora empiezan a gestarse en la mente y en los sueños de los niños, me permito recordar, siempre que puedo, que toda página comienza en una habitación cerrada, con alguien que junta palabras o imágenes o ideas, sin más herramientas que su imaginación y su trabajo. Y que en esa habitación propia de la escritura o de cualquier creación humana, lo que se está inventando, en el fondo, es la propia posibilidad, la propia vida.
http://www.cerlalc.org/libroaldia/libroaldia_13/secciones/articulos/articu-lo_03.html.
yolanDa reyes
Nació en 1959 en Bucaramanga, Colombia, es maestra y escritora, estudió Ciencias de la Educación con especialización en Literatura en La Universidad Javeriana de Bogotá. Realizó estudios de posgrado en Lengua y Literatura Española en el Instituto de Cooperación Iberoame-ricana de Madrid. Es directora y fundadora de Espantapájaros, un proyecto cultural de animación a la lectura y directora de “Nidos para la Lectura”, una colección de literatura infantil bajo el sello editorial de Alfa-guara, 2005.
Algunas publicaciones:• El terror de Sexto B (1995). Este
libro recibió el premio Fundalectu-ra en 1994, fue seleccionado en la lista de Honor de la Biblioteca de la Juventud de Munich y está tra-ducido al portugués por la editorial F. T. D.
• María de los Dinosaurios (1998)• Los años terribles (2000). Esta
novela obtuvo una Beca de Crea-ción Literaria del Ministerio de Cultura de Colombia en 1997 y fue finalista en el Premio Norma-Fundalectura en 1999.
• Los agujeros negros (2000). Con esta obra participó, como autora colombiana, en la colección Los derechos de los niños, un proyecto de UNICEF y editorial Alfaguara.
• Una cama para tres (2003). Este libro fue escogido en la lista de Ho-nor de la Biblioteca de la Juventud de Munich, 2004.
• Pasajera en tránsito (2006). Pri-mera novela de la autora dirigida al público adulto.
“...toda página comienza en una habitación cerrada...”
El placer de leer • 223
U
Consejos para escritoresAntón ChéJov
no no termina con la nariz rota por escribir mal; al contrario, escribimos porque nos hemos roto la nariz y no tenemos ningún lugar al que ir.
Cuando escribo no tengo la impresión de que mis historias sean tristes. En cualquier caso, cuando trabajo estoy siempre de buen humor. Cuanto más alegre es mi vida, más sombríos son los relatos que escribo.
Dios mío, no permitas que juzgue o hable de lo que no co-nozco y no comprendo.
No pulir, no limar demasiado. Hay que ser desmañado y audaz. La brevedad es hermana del talento.
Lo he visto todo. No obstante, ahora no se trata de lo que he visto sino de cómo lo he visto.
Es extraño: ahora tengo la manía de la brevedad: nada de lo que leo, mío o ajeno, me parece lo bastante breve.
Cuando escribo, confío plenamente en que el lector añadirá por su cuenta los elementos subjetivos que faltan al cuento.
Es más fácil escribir de Sócrates que de una señorita o de una cocinera.
Guarde el relato en un baúl un año entero y, después de ese tiempo, vuelva a leerlo. Entonces lo verá todo más claro. Escriba una novela. Escríbala durante un año entero. Después acórtela me-dio año y después publíquela. Un escritor, más que escribir, debe bordar sobre el papel; que el trabajo sea minucioso, elaborado.
Te aconsejo:1) ninguna monserga de carácter político, social, económico;2) objetividad absoluta;3) veracidad en la pintura de los personajes y de las cosas;4) máxima concisión;5) audacia y originalidad: rechaza todo lo convencional;6) espontaneidad.Es difícil unir las ganas de vivir con las de escribir. No dejes
correr tu pluma cuando tu cabeza está cansada.
224 • El placer de leer
Nunca se debe mentir. El arte tiene esta grandeza particular: no tolera la mentira. Se puede mentir en el amor, en la política, en la medicina, se puede engañar a la gente e incluso a Dios, pero en el arte no se puede mentir.
Nada es más fácil que describir autoridades antipáticas. Al lector le gusta, pero sólo al más insoportable, al más mediocre de los lectores. Dios te guarde de los lugares comunes. Lo mejor de todo es no describir el estado de ánimo de los personajes. Hay que tratar de que se desprenda de sus propias acciones. No publiques hasta estar seguro de que tus per-sonajes están vivos y de que no pecas contra la realidad.
Escribir para los críticos tiene tanto sen-tido como darle a oler flores a una persona resfriada.
No seamos charlatanes y digamos con franqueza que en este mundo no se entiende nada. Sólo los charlatanes y los imbéciles creen comprenderlo todo.
No es la escritura en sí misma lo que me da náusea, sino el entorno literario, del que no es posible escapar y que te acompaña a todas partes, como a la tierra su atmósfera. No creo en nuestra intelligentsia, que es hipócrita, falsa, histérica, maleducada, ociosa; no le creo ni siquiera cuando sufre y se lamenta, ya que sus perseguidores proceden de sus propias entrañas. Creo en los individuos, en unas pocas personas esparcidas por todos los rincones –sean intelectuales o campesinos–; en ellos está la fuerza, aunque sean pocos.
Consejos extraídos de Sin trama y sin final: 99 consejos para escritores, de Piero Brunello.
http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/chejov01.htm.
antón ChéJov
(1860-1904) Hijo de un comerciante que había nacido siervo, Chéjov vio la luz el 29 de enero de 1860 en Taganrog (Ucrania) y estudió medicina en la Universidad Estatal de Moscú. Cuando aún no había terminado sus estudios universitarios, ya comenzaba a publicar relatos y algunas descripciones humorísticas en revistas. Su fama rápida como escritor y su delicada salud (padeció de tuberculosis, enfermedad incurable en esos tiempos, que finalmente lo llevó a la tumba a los 44 años), hicieron que ejerciera muy poco su profesión de médico.
La primera colección de sus escritos humorísticos, Relatos de Motley, apareció en 1886. Desde niño había sentido inclinación por el teatro, pero se dedicó a es-cribir para este género recién a los 30 años. Entre sus dramas se destacan “Ivánov” (1887), “El oso” y “Peti-ción de mano”. Algunos de sus cuentos son “Tristeza”, “Al anochecer”, “El cazador”, “Relatos”, “Cuentos de Melpomena”. En 1890 visitó la colonia penitenciaria de la isla de Sajalín, en la costa de Siberia, para escapar de las inquietudes de la vida del intelectual urbano, y posteriormente escribió La isla de Sajalín (1891-1893).
Varios fueron sus dramas en un acto y sus obras más significativas fueron representadas en el Teatro de Arte de Moscú, dirigidas por su amigo Konstantín Stanislavski, como “El tío Vania” (1899), “Las tres hermanas” (1901) y “El jardín de los cerezos” (1904). En 1901 se casó con la actriz Olga Knipper, que había actuado en muchas de sus obras.
Durante su vida inició campañas contra el hambre y el abandono social. Creó escuelas y centros agríco-las en los que se acogieron niños de escasos recursos a los cuales quiso inculcar ideales de formación y proporcionarles alimentación y vivienda.
Antón Pavlovich Chéjov murió de tuberculosis en el balneario alemán de Badweiler la madrugada del 15 de julio de 1904.
La crítica moderna considera a Chéjov uno de los maestros del cuento. En gran medida, a él se debe el relato moderno en el que el efecto depende más del estado de ánimo y del simbolismo que del argumento. Sus narraciones, más que tener un clímax y una resolución, son una disposición temática de impresiones e ideas.
Su nombre quedó en la historia de la literatura como uno de los grandes maestros del cuento.
El placer de leer • 225
El escritor y su oficio.Los diez mandamientos del escritor
Stephen vizinCzey
Escribí este texto en respuesta a un ruego deRaymond Lamont-Brown, director de Writer’s Monthly,que me pidió algo “lleno de consejos sensatos y prácticospara quienes son, en muchos casos, novatos en la ocupación de escribir”.
1. No beberás, ni fumarás, ni te drogarás.Para ser escritor necesitas todo el cerebro que tienes.
2. No tendrás costumbres caras.Un escritor nace del talento y del tiempo... Tiempo para obser-var, estudiar, pensar. Por consiguiente, no puede permitirse el lujo de desperdiciar una sola hora ganando dinero para cosas no esenciales. A menos que tenga la suerte de haber nacido rico, es mejor que se prepare para vivir sin demasiados bienes terrenales.
Es cierto que Balzac obtenía una inspiración especial de la compra de objetos y la acumulación de enormes deudas, pero la mayoría de las personas con hábitos caros son propensas a fracasar como escritores.
A la edad de 24 años, tras la derrota de la revolución húngara, me encontré en Canadá con unas 50 palabras de inglés. Cuando me di cuenta de que era un escritor sin una lengua, subí en as-censor al último piso de un alto edificio de Dorchester Street, en Montreal, con la intención de arrojarme al vacío. Al mirar hacia abajo desde la azotea, con terror ante la idea de morirme, pero todavía más de romperme la columna vertebral y pasar el resto de mi vida en una silla de ruedas, decidí tratar de convertirme en un escritor inglés.
Al final, aprender a escribir en otra lengua fue menos difícil que escribir algo bueno, y viví durante seis años al borde de la
NR
226 • El placer de leer
miseria antes de estar listo para escribir En brazos de la mujer madura. No podría haberlo hecho si me hubiesen interesado los trajes o los coches... En realidad, si no hubiera visto otra alternativa que la azotea de aquel rascacielos.
Algunos escritores inmigrantes que conocía trabajaban como camareros o vendedores para ahorrar dinero y crearse una base financiera antes de intentar ganarse la vida escribiendo; uno de ellos posee ahora toda una cadena de restaurantes y es más rico de lo que yo podría llegar a ser, pero ni él ni los otros volvieron a escribir.
Es preciso decidir qué es más importante para uno: vivir bien o es-cribir bien. No hay que atormentarse con ambiciones contradictorias.
3. Soñarás y escribirás y soñarás y volverás a escribir.No dejes a nadie decirte que estás perdiendo el tiempo cuando tienes la mirada perdida en el vacío. No existe otra forma de concebir un mundo imaginario.
Nunca me siento ante una página en blanco para inventar algo. Sueño despierto con mis personajes, sus vidas y sus luchas, y cuando una escena se ha desarrollado en mi imaginación y creo saber qué han sentido, dicho y hecho mis personajes, tomo pluma y papel e intento relatar lo que he presenciado.
Una vez que he escrito mi relato, a mano y a máquina, lo leo y encuentro que la mayor parte de lo escrito es a) confuso o b) inexacto, o c) tedioso, o d) sencillamente no puede ser verídico. Así, utilizo el borrador mecanografiado como una especie de informe crítico de lo que he imaginado y vuelvo a soñar mejor toda la escena.
Fue este modo de trabajar lo que me hizo comprender, cuando aprendía inglés, que mi principal problema no es la lengua, sino, como siempre, ordenar las cosas en la cabeza.
4. No serás vanidoso.La mayor parte de los libros malos lo son porque sus autores están ocupados en tratar de justificarse a sí mismos.
Si un autor vanidoso es alcohólico, el personaje de su libro des-crito con mayor simpatía será un alcohólico. Este tipo de asunto es muy aburrido para los extraños.
Si crees ser sabio, racional, bueno, una bendición para el sexo opuesto, una víctima de las circunstancias, es porque no te conoces a ti mismo lo suficiente como para escribir.
Dejé de tomarme en serio a la edad de 27 años. Y desde entonces me he considerado sencillamente materia prima. Me utilizo del mis-mo modo que se utiliza a sí mismo un actor: todos mis personajes
El placer de leer • 227
–hombres y mujeres, buenos y malos– están hechos de mí mismo, más la observación.
5. No serás modesto.La modestia es una excusa para la chapucería, la pereza, la complacen-cia; las ambiciones pequeñas suscitan esfuerzos pequeños. Nunca he conocido a un buen escritor que no intentara ser grande.
6. Pensarás sin cesar en los que son verdaderamente grandes.“Las obras del genio están regadas con sus lágrimas”, escribió Balzac en Ilusiones perdidas. Rechazo, mofa, pobreza, fracaso, una lucha constante contra las propias limitaciones..., tales son los principales sucesos en las vidas de la mayoría de los grandes artistas, y si aspiras a conseguir su destino debes fortalecerte aprendiendo de ellos.
Yo me he animado con frecuencia al releer el primer volumen de la autobiografía de Graham Greene, Una especie de vida, que trata de sus primeras luchas. También he tenido ocasión de visitarle en Antibes, donde vive en un pequeño piso de dos habitaciones (un lugar diminuto para un hombre tan alto) con los lujos de un aire suave y una vista del mar, pero pocas posesiones aparte de libros. Parece tener pocas necesidades materiales, y estoy seguro de que esto tiene algo que ver con la libertad interior que emana de sus obras. Aunque afirma que ha escrito sus “entretenimientos” por dinero, es un escritor dirigido por sus obsesiones sin hacer caso de modas cambiantes e ideologías populares, y esta libertad se comunica a sus lectores. Uno se siente liberado del peso de los propios compromisos, al menos mientras lo lee. Esta clase de logro sólo es posible para un escritor de costumbres espartanas.
Ninguno de nosotros tiene oportunidad de conocer personalmente a muchos grandes hombres, pero podemos estar en su compañía le-yendo sus memorias, diarios y cartas. Hay que evitar, sin embargo, las biografías, en especial las que han sido convertidas en películas o series de televisión. Casi todo lo que nos llega sobre los artistas a través de los medios es pura palabrería, escrita por perezosos autores mercenarios que no tienen la menor idea del arte ni del trabajo duro. Un ejemplo reciente es Amadeus, que intenta convencernos de que es fácil ser un genio como Mozart y muy difícil ser una mediocridad como Salieri.
Hay que leer, en cambio, las cartas de Mozart. En cuanto a literatura específica sobre la vida del escritor, yo recomendaría Una habitación propia, de Virginia Woolf; el prefacio de La dama morena de los sonetos, de Shaw; Martin Eden, de Jack London, y sobre todo, Ilusiones perdidas, de Balzac.
228 • El placer de leer
7. No dejarás pasar un solo día sin releer algo grande.En mi adolescencia estudié para ser director de orquesta, y de mi educación musical adopté una costumbre que considero esencial para los escritores: el estudio constante y diario de las obras maestras. La mayor parte de los músicos profesionales de dicha categoría conocen de memoria centenares de partituras; la mayor parte de los escritores, en cambio, sólo tienen el más vago recuerdo de los clásicos, lo cual explica que haya más músicos expertos que escritores expertos. Un violinista que poseyera la técnica de la mayor parte de los novelistas publicados no encontraría nunca una orquesta en la que tocar. Lo cierto es que sólo absorbiendo las obras perfectas, los modos específicos inventados por los grandes maestros para desarrollar una toma, construir una frase, un párrafo, un capítulo, se puede aprender todo lo que hay que aprender sobre la técnica. Nada de lo que ya se ha hecho puede decirte cómo hacer algo nuevo, pero si comprendes las técnicas de los maestros tienes más posibilidades de desarrollar las propias. Para decirlo en términos de ajedrez: aún no ha existido un gran maestro que no conociera de memoria las partidas de campeonato de sus predecesores.
No se debe cometer el error común de intentar leerlo todo para estar bien informado. Estar bien informado sirve para brillar en las fiestas, pero resulta absolutamente inútil para un escritor. Leer un libro para poder charlar sobre él no es lo mismo que comprenderlo. Es mucho más útil leer una y otra vez unas cuantas novelas hasta comprender por qué son buenas y cómo las han construido los escritores. Hay que leer una novela unas cinco veces para comprender su estructura, qué la hace dramática y qué le presta ritmo e impulso. Sus variaciones en compás y escala de tiempo, por ejemplo: el autor describe un minuto en dos páginas y luego cubre dos años con una frase... ¿Por qué? Cuando hayas comprendido esto sabrás realmente algo.
Cada escritor elegirá sus propios favoritos entre aquellos de quienes cree que puede aprender más, pero desaconsejo con firmeza la lectura de novelas victorianas, que están infestadas de hipocresía e hinchadas de redundancias. Incluso George Eliot escribió demasiado sobre demasiado poco.
Cuando te sientas tentado de escribir cosas superfluas deberás leer los relatos de Henrich von Kleist, quien dijo más con menos palabras que cualquier otro escritor en la historia de la literatura occidental. Lo leo constantemente, así como a Swift y a Sterne, a Shakespeare y a Mark Twain. Por lo menos una vez al año releo algunas obras de Pushkin, Go-gol, Tolstoi, Dostoyevski, Stendhal y Balzac. A mi juicio, Kleist y estos novelistas franceses y rusos del siglo XIX son los más grandes maestros de la prosa, una constelación de genios no superados, como los que encon-
El placer de leer • 229
tramos en la música, de Bach a Beethoven, y todos los días intento aprender algo de ellos. Esta es mi técnica.
8. No adorarás Londres-Nueva York-París.Conozco a menudo aspirantes a escritores de lugares apartados que creen que las personas que viven en las capitales de los medios de comunicación tienen sobre el arte alguna información interna especial que ellos no poseen. Leen las páginas de críticas literarias, ven programas sobre arte en televisión para averiguar qué es importante, qué es el arte en realidad, qué debería preocupar a los intelectuales. El provinciano suele ser una persona inteligente y dotada que acaba por adoptar la idea de algún periodista o académico de mucha labia sobre lo que constituye la excelencia literaria, y traiciona su talento imitando a retrasados mentales que sólo tienen talento para medrar.
Aunque no hay razón para sentirse aislado. Si posees una buena colección de ediciones en rústica de grandes escritores y no dejas de releerlos, tienes acceso a más secretos de la literatura que todos los farsantes de la cultura que marcan el tono en las grandes ciudades. Conozco a un destacado crítico de Nueva York que no ha leído nunca a Tolstoi, y además está orgulloso de ello. No hay que perder el tiempo, por tanto, preocupándote por lo que está de moda, del tema idóneo, el estilo idóneo o qué clase de cosas ganan los pre-mios. Cualquier persona que haya tenido éxito en literatura lo ha conseguido en sus propios términos.
9. Escribirás para tu propio placer.Ningún escritor ha logrado jamás complacer a lectores que no estuvieran aproximadamente en su mismo nivel de inteligencia general, que no compar-tieran su actitud básica ante la vida, la muerte, el sexo, la política o el dinero. Los dramaturgos son afortunados: con ayuda de los actores pueden extender su mensaje hasta más allá del círculo de los espíritus afines. No obstante, hace sólo un par de años leí en los periódicos americanos las críticas más condescen-dientes de Medida por medida..., la obra en sí, ¡no la producción! Si Shakespeare no puede complacer a todo el mundo, ¿por qué intentarlo siquiera nosotros?
Esto significa que no vale la pena que te esfuerces por interesarte en algo que te resulta aburrido. Cuando era joven perdí mucho tiempo intentando describir vestidos y muebles. No sentía el menor interés por los vestidos ni por los muebles, pero Balzac experimentaba hacia ellos un apasionado interés, que consiguió comunicarme mientras le leía, así que pensé que debía dominar el arte de escribir excitantes párrafos sobre armarios si quería ser algún día un buen novelista. Mis esfuerzos estaban condenados, y agotaron todo mi entusiasmo por aquello que me había propuesto escribir en primer lugar.
Ahora sólo escribo sobre lo que me interesa. No busco temas: cualquier cosa en la que no pueda dejar de pensar es mi tema.
230 • El placer de leer
Stendhal dijo que la literatura es el arte de la omisión. y omito todo lo que no me parece importante. Describo a las personas solo en los términos de aquellas de sus acciones, afirmaciones, ideas, sen-timientos, que me hayan escandalizado-intrigado-divertido-deleitado a mí mismo o a otros.
No es fácil, por supuesto, ser fiel a lo que realmente nos importa; a todos nos gustaría ser considerados personas llenas de curiosidad por todo. ¿Quién asistió jamás a una fiesta sin fingir interés por algo? Pero cuando escribes tienes que resistir la tentación, y cuando lees lo que has escrito debes preguntarte siempre: “¿Me interesa de verdad esto?”
Si te ves a ti mismo –a tu yo verdadero, no a un concepto ima-ginario de ti mismo como la más noble de las personas que sólo se preocupan por los niños hambrientos de Africa–, tienes la posibi-lidad de escribir un libro que agrade a millones. Esto es así porque, quienquiera que seas, hay en el mundo millones de personas más o menos parecidas a ti. Pero nadie quiere leer a un novelista que no piense realmente lo que escribe. El éxito editorial más ramplón tiene una cosa en común con una gran novela: ambos son auténticos.
10. Serás difícil de complacer.La mayoría de los libros nuevos que leo se me antojan a medio terminar. El escritor se contentó con hacer su trabajo más o menos bien, y luego pasó a algo nuevo.
Para mí, escribir empieza a ser emocionante de verdad cuando vuelvo a un capítulo un par de meses después de haberlo escrito. En esta fase lo miro menos como autor que como lector, y por muchas veces que reescribiera originalmente el capítulo, todavía encuentro frases que son vagas, adjetivos que son inexactos o superfluos. De hecho encuentro escenas enteras que, aunque ciertas, no añaden nada a mi comprensión de los personajes o de la historia y, por consiguiente, pueden eliminarse.
Es en este punto cuando examino el capítulo durante el tiempo suficiente para aprendérmelo de memoria –lo recito palabra por pa-labra a cualquiera dispuesto a escuchar– y, si no puedo recordar algo, suelo descubrir que no era correcto. La memoria es un buen crítico.
http://www.fuentetajaliteraria.com/recursos/sub_recursos.php?categoria=20&sub_catego-ria=50.
stephen vizinCzey
Nació en Hungría en 1933, segundo hijo de un director de escuela antifascista que fue ase-sinado por un fanático nazi. Escribió poesía y teatro en su adolescen-cia. Luchó en el levan-tamiento de 1956 y huyó a Occidente conocien-do apenas una docena de palabras en inglés. Aprendió este idioma tra-bajando como guionista, editor de semanarios y productor de radio en Canadá. Posteriormente vivió en los Estados Uni-dos y más tarde se instaló en Londres.
Es autor de las nove-las En brazos de la mujer madura (Ediciones 1992) y Un millonario inocente (Ediciones 1992), y de los ensayos Verdad y mentiras en la literatura (Ediciones 1992) y The Rules of Chaos.
El placer de leer • 231
D
Por qué escriboGeorge orWell
esde muy corta edad, quizá desde los cinco o seisaños, supe que cuando fuese mayor sería escritor. Entre losdiecisiete a los veinticuatro años traté de abandonar ese propósi-to, pero lo hacía dándome cuenta de que con ello traicionaba mi verdadera naturaleza y que tarde o temprano habría de ponerme a escribir libros.
Era yo el segundo de tres hermanos, pero me separaban de cada uno de los dos cinco años, y apenas vi a mi padre hasta que tuve ocho. Por ésta y otras razones me hallaba solitario, y pronto fui adquiriendo desagradables hábitos que me hicieron impopular en mis años esco-lares. Tenía la costumbre de chiquillo solitario de inventar historias y sostener conversaciones con personas imaginarias, y creo que desde el principio se mezclaron mis ambiciones literarias con la sensación de estar aislado y de ser menospreciado.
Sabía que las palabras se me daban bien, así como que podía en-frentarme con hechos desagradables creándome una especie de mundo privado en el que podía obtener ventajas a cambio de mi fracaso en la vida cotidiana. Sin embargo, el volumen de escritos serios, es decir, realizados con intención seria, que produje en toda mi niñez y en mis años adolescentes, no llegó a una docena de páginas. Escribí mi primer poema a la edad de cuatro o cinco años (se lo dicté a mi madre). Tan sólo recuerdo de esa “creación” que trataba de un tigre y que el tigre tenía “dientes como de carne”, frase bastante buena, aunque imagino que el poema sería un plagio de “Tigre, tigre”, de Blake. A mis once años, cuando estalló la guerra de 1914-1918, escribí un poema patrió-tico que publicó el periódico local, lo mismo que otro, de dos años después, sobre la muerte de Kitchener. De vez en cuando, cuando ya era un poco mayor, escribí malos e inacabados “poemas de la natu-raleza” en estilo georgiano. También, unas dos veces, intenté escribir una novela corta que fue un impresionante fracaso. Ésa fue toda la obra con aspiraciones que pasé al papel durante todos aquellos años.
Sin embargo, en ese tiempo me lancé de algún modo a las activida-des literarias. Por lo pronto, con material de encargo que produje con facilidad, rapidez y sin que me gustara mucho. Aparte de los ejercicios
“Lo característico de la vida
actual no es la inseguridad y la crueldad, sino el desasosiego y la
pobreza”
“Escribí mi primer poema a la edad de cuatro o cinco años...”
232 • El placer de leer
escolares, escribí vers d’occasion, poemas semicómicos que me salían en lo que me parece ahora una asombrosa velocidad –a los catorce escribí toda una obra teatral rimada, una imitación de Aristófanes, en una semana aproximadamente– y ayudé en la redacción de revistas escolares, tanto en los manuscritos como en la impresión. Esas revistas eran de lo más lamentablemente burlesco que pueda imaginarse, y me molestaba menos en ellas de lo que ahora haría en el más barato periodismo.
Pero junto a todo esto, durante quince años o más, llevé a cabo un ejercicio literario: ir imaginando una “historia” continua de mí mismo, una especie de diario que sólo existía en la mente. Creo que ésta es una costumbre en los niños y adolescentes. Siendo todavía muy pequeño, me figuraba que era, por ejemplo, Robin Hood, y me representaba a mí mismo como héroe de emocionantes aventuras, pero pronto dejó mi “narración” de ser groseramente narcisista y se hizo cada vez más la descripción de lo que yo estaba haciendo y de las cosas que veía. Durante algunos minutos fluían por mi cabeza cosas como estas: “Em-pujó la puerta y entró en la habitación. Un rayo amarillo de luz solar, filtrándose por las cortinas de muselina, caía sobre la mesa, donde una caja de fósforos, medio abierta, estaba junto al tintero. Con la mano derecha en el bolsillo, avanzó hacia la ventana. Abajo, en la calle, un gato con piel de concha perseguía una hoja seca”, etcétera, etcétera.
Este hábito continuó hasta que tuve unos veinticinco años, cuando ya entré en mis años no literarios. Aunque tenía que buscar, y buscaba las palabras adecuadas, daba la impresión de estar haciendo contra mi voluntad ese esfuerzo descriptivo bajo una especie de coacción que me llegaba del exterior. Supongo que la “narración” reflejaría los estilos de los varios escritores que admiré en diferentes edades, pero recuerdo que siempre tuve la misma meticulosa calidad descriptiva.
Cuando tuve unos dieciséis años descubrí de repente la ale-gría de las palabras; por ejemplo, los sonidos y las asociaciones de palabras. Unos versos de Paraíso perdido, que ahora no me parecen tan maravillosos, me producían escalofríos. En cuanto a la necesidad de describir cosas, ya sabía a qué atenerme. Así, está claro qué clase de libros quería yo escribir, si puede decirse que entonces deseara yo escribir libros. Lo que más me apetecía era escribir enormes novelas naturalistas con final desgraciado, llenas de detalladas descripciones y símiles impresionantes, y también llenas de trozos brillantes en los cuales serían utiliza-
“...siempre tuve la misma meticulosa
calidad descriptiva”.
El placer de leer • 233
das las palabras, en parte, por su sonido. Y la verdad es que la primera novela que llegué a terminar, Días de Birmania, escrita a mis treinta años pero que había proyectado mucho antes, es más bien esa clase de libro.
Doy toda esta información de fondo porque no creo que se puedan captar los motivos de un escritor sin saber antes su desarrollo al principio. Sus temas estarán determinados por la época en que vive –por lo menos esto es cierto en tiempos tumultuosos y revolucionarios como el nuestro–, pero antes de empezar a escribir habrá adquirido una actitud emotiva de la que nunca se librará por completo. Su tarea, sin duda, consistirá en disciplinar su temperamento y evitar atascarse en una edad inmadura, o en algún perverso estado de ánimo: pero si escapa de todas sus primeras influencias, habrá matado su impulso de escribir.
Dejando aparte la necesidad de ganarse la vida, creo que hay cuatro grandes motivos para escribir, por lo menos para escribir prosa. Existen en diverso grado en cada escritor, y con-cretamente en cada uno de ellos varían las proporciones de vez en cuando, según el ambiente en que vive. Son estos motivos:
1. El egoísmo agudo. Deseo de parecer listo, de que hablen de uno, de ser recordado después de la muerte, resarcirse de los mayores que lo despreciaron a uno en la infancia, etcétera, etcétera. Es una falsedad pretender que no es éste un motivo de gran importancia. Los escritores comparten esta característica con los científicos, artistas, políticos, abogados, militares, nego-ciantes de gran éxito, o sea con la capa superior de la humanidad. La gran masa de los seres humanos no es intensamente egoísta.
Después de los treinta años de edad abandonan la ambición individual –muchos casi pierden incluso la impresión de ser individuos y viven principalmente para otros, o sencillamente los ahoga el trabajo. Pero también está la minoría de los bien dotados, los voluntariosos decididos a vivir su propia vida hasta el final, y los escritores pertenecen a esta clase. Habría que decir los escritores serios, que suelen ser más vanos y egoístas que los periodistas, aunque menos interesados por el dinero.
2. Entusiasmo estético. Percepción de la belleza en el mundo externo o, por otra parte, en las palabras y su acertada com-binación. Placer en el impacto de un sonido sobre otro, en la firmeza de la buena prosa o el ritmo de un buen relato. Deseo de compartir una experiencia que uno cree valiosa y que no debería perderse.
“...hay cuatro grandes motivos para escribir,
por lo menos para escribir prosa”.
234 • El placer de leer
El motivo estético es muy débil en muchísimos escritores, pero incluso un panfletario o el autor de libros de texto tendrá palabras y frases mimadas que le atraerán por razones no utilita-rias; o puede darle especial importancia a la tipografía, la anchura de los márgenes, etcétera. Ningún libro que esté por encima del nivel de una guía de ferrocarriles estará completamente libre de consideraciones estéticas.
3. Impulso histórico. Deseo de ver las cosas como son para hallar los hechos verdaderos y almacenarlos para la posteridad.
4. Propósito político, y empleo la palabra “político” en el sentido más amplio posible. Deseo de empujar al mundo en cierta dirección, de alterar la idea que tienen los demás sobre la clase de sociedad que deberían esforzarse en conseguir. Insisto en que ningún libro está libre de matiz político. La opinión de que el arte no debe tener nada que ver con la política ya es en sí misma una actitud política.
Puede verse ahora cómo estos varios impulsos luchan unos contra otros y cómo fluctúan de una persona a otra y de una a otra época. Por naturaleza –tomando “naturaleza” como el estado al que se llega cuando se empieza a ser adulto– soy una persona en la que los tres primeros motivos pesan más que el cuarto. En una época pacífica podría haber escrito libros or-namentales o simplemente descriptivos y casi no habría tenido en cuenta mis lealtades políticas. Pero me he visto obligado a convertirme en una especie de panfletista. Primero estuve cinco años en una profesión que no me sentaba bien (la Policía Imperial India, en Birmania), y luego pasé pobreza y tuve la impresión de haber fracasado. Esto aumentó mi aversión natural contra la autoridad y me hizo darme cuenta por primera vez de la existencia de las clases trabajadoras, así como mi tarea en Birmania me había hecho entender algo de la naturaleza del imperialismo; pero estas experiencias no fueron suficientes para proporcionarme una orientación política exacta. Luego llegaron Hitler, la Guerra Civil española, etcétera.
Éstos y otros acontecimientos de 1936-1937 habían de hacerme ver claramente dónde estaba. Cada línea seria que he escrito desde 1936 lo ha sido, directa o indirectamente, contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático, tal como yo lo entiendo. Me parece una tontería, en un periodo como el nuestro, creer que puede uno evitar escribir sobre esos temas. Todos escriben sobre ellos de un modo u otro. Es sencillamente cuestión del bando que uno toma y de cómo se entra en él. Y
“Y mi preocupación inicial es lograr que me
oigan”.
El placer de leer • 235
cuanto más consciente es uno de su propia tendencia política, más probabilidades tiene de actuar políticamente sin sacrificar la propia integridad estética e intelectual.
Lo que más he querido hacer durante los diez años pasados es convertir los escritos políticos en un arte. Mi punto de partida siempre es de partidismo contra la injusticia. Cuando me siento a escribir un libro no me digo: “Voy a hacer un libro de arte”. Escribo porque hay alguna mentira que quiero dejar al descubierto, algún hecho sobre el que deseo llamar la atención. Y mi preocu-pación inicial es lograr que me oigan. Pero no podría realizar la tarea de escribir un libro, ni siquiera un largo artículo de revista, si no fuera también una experiencia estética. El que repase mi obra verá que aunque es propaganda directa contiene mucho de lo que un político profesional consideraría inmaterial. No soy capaz, ni me apetece, de abandonar por completo la visión del mundo que adquirí en mi infancia. Mientras siga vivo y con buena salud seguiré concediéndole mucha importancia al estilo en prosa, amando la superficie de la Tierra. Y complaciéndome en objetos sólidos y trozos de información inútil. De nada me serviría intentar suprimir ese aspecto mío. Mi tarea consiste en reconciliar mis arraigados gustos y aversiones con las actividades públicas, no individuales, que esta época nos obliga a todos a realizar.
No es fácil. Suscita problemas de construcción y de lenguaje e implica de un modo nuevo el problema de la veracidad. He aquí un ejemplo de la clase de dificultad que surge. Mi libro sobre la Guerra Civil española, Homenaje a Cataluña, es, desde luego, un libro decididamente político, pero está escrito en su mayor parte con cierta atención a la forma y bastante objetividad. Procuré decir en él toda la verdad sin violentar mi instinto literario. Pero entre otras cosas contiene un largo capítulo lleno de citas de periódicos y cosas así, defendiendo a los trotskistas acusados de conspirar con Franco. Indudablemente, ese capítulo, que después de un año o dos perdería su interés para cualquier lector corriente, tenía que estropear el libro. Un crítico al que respeto me reprendió por esas páginas: “¿Por qué ha metido usted todo eso?”, me dijo, “ha convertido lo que podía haber sido un buen libro en periodismo”. Lo que decía era verdad, pero tuve que hacerlo. Yo sabía que muy poca gente en Inglaterra había podido enterarse de que hombres inocentes estaban siendo falsamente acusados. Y si esto no me hubiera irritado, nunca habría escrito el libro.
De una u otra forma este problema vuelve a presentarse. El problema del lenguaje es más sutil y llevaría más tiempo discutirlo.
“Rebelión en la granja fue el primer libro en el que traté de fundir el propósito político
y el artístico”.
La buena prosa es como un cristal de
ventana.
236 • El placer de leer
Sólo diré que en los últimos años he tratado de escribir menos pintorescamente y con más exactitud. En todo caso, descubro que cuando ha perfeccionado uno su estilo, ya ha entrado en otra fase estilística. Rebelión en la granja fue el primer libro en el que traté, con plena con-ciencia de lo que estaba haciendo, de fundir el propósito político y el artístico. No he escrito una novela desde hace siete años, aunque espero escribir otra enseguida. Seguramente será un fracaso –todo libro lo es–, pero sé con cierta claridad qué clase de libro quiero escribir.
Mirando la última página, o las dos últimas, veo que he hecho parecer que mis motivos al escribir han estado inspirados solo por el espíritu público. No quiero dejar que esa impresión sea la última. Todos los escritores son vanidosos, egoístas y perezosos, y en el mismo fondo de sus motivos hay un misterio. Escribir un libro es una lucha horrible y agotadora, como una larga y penosa enfermedad. Nunca debería uno emprender esa tarea si no le impulsara algún demonio al que no se puede resistir y comprender. Por lo que uno sabe, ese demonio es sencillamente el mismo instinto que hace a un bebé lloriquear para llamar la atención.
Y, sin embargo, es también cierto que nada legible puede escribir uno si no lucha constantemente por borrar la propia personalidad. La buena prosa es como un cristal de ventana. No puedo decir con certeza cuál de mis motivos es el más fuerte, pero sé cuáles de ellos merecen ser seguidos. Y volviendo la vista a lo que llevo escrito hasta ahora, veo que cuando me ha faltado un propósito político es invariablemente cuando he escrito libros sin vida y me he visto traicionado al escribir trozos llenos de fuegos artificiales, frases sin sentido, adjetivos decorativos y, en general, tonterías.
http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/orwell1.htm.
“En tiempos de engaño universal,decir la verdad se convierteen un acto revolucionario”
george orWell
(Seudónimo de Eric Blair; Motihari, India, 1903-Londres, 1950) Escritor británico. Estudió en el Colegio Eton y luego formó parte de la Policía Imperial Inglesa en Asia, experiencia que lo llevó a escribir Días en Birmania (1934). Vivió varios años en París y en Londres, donde co-noció la pobreza; de este difícil periodo de su vida nació su novela Sin blanca en París y en Londres (1933).
Sus experiencias como colaborador de los republicanos en la Guerra Civil española (Orwell era socialista) las re-cogió en su interesante libro Homenaje a Cataluña (1938). Durante la Segunda Guerra Mundial formó parte de la Home Guard y actuó en la radio inglesa. En 1943 entró en la redacción del diario Tribune, y después colaboró de un modo regular en el Observer. En este periodo escribió muchos de sus ensayos.
En general, toda su obra, incluida esta primera etapa y las posteriores sátiras distópicas, reflejó sus posiciones políticas y morales, pues subrayó la lucha del hombre contra las reglas sociales establecidas por el poder político. Sus títulos más populares son Rebelión en la granja (1945) y 1984 (1949), ficciones en las cuales describió un nuevo tipo de sociedad controlada totalitariamente por métodos burocráticos y políticos. Ambas se enmarcan en el género de la literatura antiutópica o de sátira de las instituciones.
La prosa de Orwell es realista y de gran calidad narrativa. En 1968 se publicaron los volúmenes de Ensayos completos: periodismo y cartas. Entre otros de sus trabajos críticos destacan los estudios que realizó sobre Charles Dickens. Sus ensayos sobre problemas de política social poseen una franqueza y clarividencia sin precedentes en la literatura inglesa.
El placer de leer • 237
D
El desafío de la creaciónJuan rulfo
esgraciadamente yo no tuve quién me con-tara cuentos; en nuestro pueblo la gente es cerrada, sí,completamente, uno es un extranjero ahí.
Están ellos platicando, se sientan en sus equipales en las tardes a contarse historias y esas cosas, pero en cuanto uno llega, se quedan callados o empiezan a hablar del tiempo: “hoy parece que por ahí vienen las nubes...” En fin, yo no tuve esa fortuna de oír a los mayores contar historias: por ello me vi obligado a inventarlas y creo yo que, precisamente, uno de los principios de la creación literaria es la invención, la imaginación. Somos mentirosos; todo escritor que crea es un mentiroso, la literatura es mentira; pero de esa mentira sale una recreación de la realidad; recrear la realidad es, pues, uno de los principios fundamentales de la creación.
Considero que hay tres pasos: el primero de ellos es crear el personaje, el segundo crear el ambiente donde ese personaje se va a mover y el tercero es cómo va a hablar ese personaje, cómo se va a expresar. Esos tres puntos de apoyo son todo lo que se requiere para contar una historia: ahora, yo le tengo temor a la hoja en blanco, y sobre todo al lápiz, porque yo escribo a mano; pero quiero decir, más o menos, cuáles son mis procedimientos en una forma muy personal. Cuando yo empiezo a escribir no creo en la inspiración, jamás he creído en la inspiración, el asunto de escribir es un asunto de trabajo; ponerse a escribir a ver qué sale y llenar páginas y páginas, para que de pronto aparezca una palabra que nos dé la clave de lo que hay que hacer, de lo que va a ser aquello. A veces resulta que escribo cinco, seis o diez páginas y no aparece el personaje que yo quería que apareciera, aquel personaje vivo que tiene que moverse por sí mismo. De pronto, aparece y surge, uno lo va siguiendo, uno va tras él. En la medida en que el personaje adquiere vida, uno puede, por caminos que uno desconoce pero que, estando vivo, lo conducen a uno a una realidad, o a una irrealidad, si se quiere. Al mismo
Texto memorable, publicado en 1980, donde Juan Rulfo expuso sus ideas y
creencias alrededor del proceso de la escritura de un texto narrativo.
“...yo le tengo temor a la hoja en blanco,
y sobre todo al lápiz, porque yo escribo a
mano...”
238 • El placer de leer
tiempo, se logra crear lo que se puede decir, lo que, al final, pa-rece que sucedió, o pudo haber sucedido, o pudo suceder pero nunca ha sucedido. Entonces, creo yo que en esta cuestión de la creación es fundamental pensar qué sabe uno, qué mentiras va a decir; pensar que si uno entra en la verdad, en la realidad de las cosas conocidas, en lo que uno ha visto o ha oído, está haciendo historia, reportaje.
A mí me han criticado mucho mis paisanos que cuento men-tiras, que no hago historia, o que todo lo que platico o escribo, dicen, nunca ha sucedido y es así. Para mí lo primero es la imagi-nación; dentro de esos tres puntos de apoyo de que hablábamos antes está la imaginación circulando; la imaginación es infinita, no tiene límites, y hay que romper donde cierra el círculo; hay una puerta, puede haber una puerta de escape y por esa puerta hay que desembocar, hay que irse. Así aparece otra cosa que se llama intuición: la intuición lo lleva a uno a pensar algo que no ha sucedido, pero que está sucediendo en la escritura.
Concretando, se trabaja con: imaginación, intuición y una aparente verdad. Cuando esto se consigue, entonces se logra la historia que uno quiere dar a conocer. El trabajo es solitario, no se puede concebir el trabajo colectivo en la literatura, y esa soledad lo lleva a uno a convertirse en una especie de médium de cosas que uno mismo desconoce, pero sin saber que sola-mente el inconsciente o la intuición lo llevan a uno a crear y seguir creando.
Creo que eso es, en principio, la base de todo cuento, de toda historia que se quiere contar. Ahora, hay otro elemento, otra cosa muy importante también, que es el querer contar algo sobre ciertos temas; sabemos perfectamente que no existen más que tres temas básicos: el amor, la vida y la muerte. No hay más, no hay más temas, así es que para captar su desarrollo normal, hay que saber cómo tratarlos, qué forma darles; no repetir lo que han dicho otros. Entonces, el tratamiento que se le da a un cuento nos lleva, aunque el tema se haya tratado infinitamente, a decir las cosas de otro modo; estamos contando lo mismo que han contado desde Virgilio hasta no sé quienes más, los chinos o quien sea. Mas hay que buscar el fundamento, la forma de tratar el tema, y creo que dentro de la creación literaria, la forma –la llaman la forma literaria– es la que rige, la que provoca que una historia tenga interés y llame la atención a los demás.
Conforme se publica un cuento o un libro, ese libro está muerto; el autor no vuelve a pensar en él. Antes, en cambio,
“...no existen más que tres temas básicos: el amor, la vida y la
muerte”.
El placer de leer • 239
si no está completamente terminado, aquello le da vueltas en la cabeza constantemente: el tema sigue rondando hasta que uno se da cuenta, por experiencia propia, de que no está concluido, de que algo se ha quedado dentro; entonces hay que volver a iniciar la historia, hay que ver dónde está la falla, hay que ver cuál es el personaje que no se movió por sí mismo. En mi caso personal, tengo la característica de eliminarme de la historia, nunca cuento un cuento en que haya experiencias personales o que haya algo autobiográfico o que yo haya visto u oído, siempre tengo que imaginarlo o recrearlo, si acaso hay un punto de apoyo. Ése es el misterio, la creación literaria es misteriosa, y uno llega a la conclusión de que si el personaje no funciona, y el autor tiene que ayudarle a sobrevivir, entonces falla inmediatamente. Estoy hablando de cosas elementales, ustedes deben perdonarme, pero mis experiencias han sido éstas, nunca he relatado nada que haya sucedido; mis bases son la intuición y, dentro de eso, ha surgido lo que es ajeno al autor.
El problema, como les decía antes, es encontrar el tema, el personaje y qué va a decir y qué va a hacer ese personaje, cómo va a adquirir vida. En cuanto el personaje es forzado por el au-tor, inmediatamente se mete en un callejón sin salida. Una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer, precisamente, es la eliminación del autor, eliminarme a mí mismo. Yo dejo que aque-llos personajes funcionen por sí y no con mi inclusión, porque entonces entro en la divagación del ensayo, en la elucubración; llega uno hasta a meter sus propias ideas, se siente filósofo, en fin, y uno trata de hacer creer hasta en la ideología que tiene uno, su manera de pensar sobre la vida, o sobre el mundo, sobre los seres humanos, cuál es el principio que movía las acciones del hombre. Cuando sucede eso, se vuelve uno ensayista. Conocemos muchas novelas-ensayo, mucha obra literaria que es novela-ensayo; pero, por regla general, el género que se presta menos a eso es el cuento. Para mí el cuento es un género realmente más importante que la novela porque hay que concentrarse en unas cuantas páginas para decir muchas cosas, hay que sintetizar, hay que frenarse; en eso el cuentista se parece un poco al poeta, al buen poeta. El poeta tiene que ir frenando el caballo y no desbocarse; si se desboca y escribe por escribir, le salen las palabras una tras otra y, entonces, simplemente fracasa. Lo esencial es precisamente contenerse, no desbocarse, no vaciarse; el cuento tiene esa particularidad; yo precisamente prefiero el cuento, sobre todo, sobre la novela, porque la novela se presta mucho a esas divagaciones.
240 • El placer de leer
La novela, dicen, es un género que abarca todo, es un saco donde cabe todo, caben cuentos, teatro o acción, ensa-yos filosóficos o no filosóficos, una serie de temas con los cuales se va a llenar aquel saco; en cambio, en el cuento tiene uno que reducirse, sintetizarse y, en unas cuantas palabras, decir o contar una historia que otros cuentan en doscientas páginas; esa es, más o menos, la idea que yo tengo sobre la creación, sobre el principio de la creación literaria; claro que no es una exposición brillante la que les estoy haciendo, sino que les estoy hablando de una forma muy elemental, porque yo les tengo mucho miedo a los intelectuales, por eso trato de evitarlos; cuando veo a un intelectual, le saco la vuelta, y considero que el escritor debe ser el menos intelectual de todos los pensadores, porque sus ideas y sus pensamientos son cosas muy personales que no tienen por qué influir en los demás ni hacer lo que él quiere que hagan los demás; cuando se llega a esa conclusión, cuando se llega a ese sitio, o llamémosle final, entonces siente uno que algo se ha logrado.
Como todos ustedes saben, no hay ningún escritor que escriba todo lo que piensa, es muy difícil trasladar el pen-samiento a la escritura, creo que nadie lo hace, nadie lo ha hecho, sino que, simplemente, hay muchísimas cosas que al ser desarrolladas se pierden.
Publicado en la Revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, quin-cuagésimo aniversario, vol. XXXV, nn. 2 y 3, octubre-noviembre de 1980, pp. 15-17.
http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/rulfo1.htm.
Juan rulfo
Nació en Jalisco (México) en 1917. Al comenzar sus estudios prima-rios murió su padre, y sin haber dejado la niñez, perdió también a su madre, y estuvo en un orfanato de Guadalajara. En 1934 se radicó en México y comenzó a escribir sus trabajos literarios y a colaborar en la revista América.
En 1953 publicó El llano en llamas (al que pertenece el cuento “Nos han dado la tierra”) y en 1955 apareció Pedro Pára-mo, que fuera traducido a varios idiomas: alemán, sueco, inglés, francés, italiano, polaco, noruego, finlandés. De esta obra dijo Jorge Luis Borges: “Pedro Páramo es una de las mejores novelas de las literaturas de lengua hispánica, y aun de toda la literatura”
Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamerica-nos del siglo XX que pertenecieron al movimiento literario denomina-do “realismo mágico”, y en sus obras se presenta una combina-ción de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios americanos, y sus personajes re-presentan y reflejan el tipismo del lugar, con sus grandes problemá-ticas socioculturales entretejidas con el mundo fantástico. Muchos de sus textos han sido base de producciones cinematográficas.
“...yo les tengo mucho miedo a los intelectuales...”
El placer de leer • 241
E
El juicio de Thamus(Fragmento)
Neil postMan
n el Fedro de Platón se encuentra unahistoria sobre Thamus, rey de una gran ciudaddel alto Egipto. Para gente como nosotros que, se-gún la sentencia de Thoreau, tendemos a ser instrumentos de nuestros instrumentos, pocas leyendas pueden resultar más instructivas que esta.
La historia, según se la cuenta Sócrates a su amigo Fedro, se desarrolla de la siguiente forma:
Thamus invitó en una ocasión al dios Theuth, quien había inventado muchas cosas, incluyendo el número, el cálculo, la geometría, la astronomía y la escritura. Theuth mostró sus inventos al rey Thamus, afirmando que deberían darse a conocer ampliamente y ponerse a disposición de los egipcios.
Thamus le preguntó por la utilidad de cada uno de ellos y, a medida que Theuth se la explicaba, expresaba su aprobación o desaprobación, según considerara que las afirmaciones del dios estuvieran bien o mal fundadas; llevaría demasiado tiempo reproducir todo lo que, según se cuenta, Thamus dijo a favor o en contra de cada uno de los inventos de Theuth. Pero cuando llegó a la escritura, Theuth dijo:
—He aquí un logro, mi rey y señor, que aumentará la sabiduría y la memoria de los egipcios, pues he descubierto una medicina infalible para la memoria y la sabiduría.
A lo que Thamus replicó:—Theuth, paradigma de inventores, el descubridor de un
arte no es el juez más apropiado del daño o provecho que aportará a quienes hagan uso de él. Así sucede en este caso; tú, que eres el padre de la escritura, has dejado patente tu afecto hacia tu creación atribuyéndole prácticamente lo contrario de su verdadera función. Porque aquellos que aprendan ese arte dejarán de ejercitar su memoria y se volverán olvidadizos; confiarán en la escritura para traer los recuerdos a su memoria mediante signos exteriores en lugar de mediante sus propios recursos internos. Lo que has descubierto es una medicina
“Theuth, paradigma de in-ventores... tú, que eres
el padre de la escritura, has dejado patente tu afecto hacia tu creación atribu-yéndole prácticamente lo contrario de su verdadera función. Porque aquellos que aprendan ese arte de-jarán de ejercitar su me-moria y se volverán olvi-dadizos; confiarán en la
escritura para traer los re-cuerdos a su memoria me-diante signos exteriores en lugar de mediante sus pro-pios recursos internos. Lo que has descubierto es una medicina para el recuerdo, no para la memoria. Y, por lo que atañe a la sabiduría, tus alumnos tendrán repu-tación de poseerla, sin que
sea verdadera...”
Fedro, en Diálogos de Platón
242 • El placer de leer
para el recuerdo, no para la memoria. Y, por lo que atañe a la sabiduría, tus alumnos tendrán reputación de poseerla, sin que sea verdadera: recibirán mucha información sin la instrucción apropiada y, en consecuencia, se pensará que son muy eruditos, cuando serán en gran medida ignorantes. Y como estarán llenos de la apariencia de la sabiduría, en lugar de la sabiduría verdadera, se convertirán en una carga para la sociedad.
Empiezo mi obra con esta leyenda porque en la respuesta de Thamus se encuentran varios principios pertinentes a partir de los que podríamos aprender a reflexionar con prudente circunspección sobre una sociedad tecnológica. De hecho, incluso hay un error en el juicio de Thamus del que también podemos aprender algo importante.
El error no estriba en su afirmación de que la escritura dañará la memoria y creará una sabiduría aparente; puede demostrarse que ha producido tal efecto. El error de Thamus radica en su creencia de que la escritura será una carga para la sociedad y nada más que una carga. A pesar de toda su sabiduría, no llega a imaginar cuáles puedan ser las ventajas de la escritura, que, como sabemos, han sido considerables. De lo cual podemos aprender que es una equivocación suponer que cual-quier innovación tecnológica tiene un efecto unilateral. Toda tecnología supone tanto una carga como un beneficio; no lo uno o lo otro, sino lo uno y lo otro.
Nada puede ser más obvio, por supuesto, especialmente para quie-nes hayan dedicado más de dos minutos a pensar sobre la cuestión. Sin embargo, actualmente nos vemos rodeados de multitudes de entusiastas Theuths, profetas tuertos que sólo ven lo que pueden mejorar las nuevas tecnologías y son incapaces de imaginar qué es lo que destruirán. Pode-mos denominar a esas personas “tecnófilos”. Miran a la tecnología como un amante contempla a su amada, viéndola sin tacha y no abrigando ninguna aprensión sobre el futuro. Por eso son peligrosos, y hay que aproximarse a ellos con cautela. Por otro lado, algunos profetas tuertos, tales como yo mismo (o de eso se me acusa), tienden a referirse sólo a las cargas (a la manera de Thamus) y permanecen silenciosos ante las posibilidades que abren las nuevas tecnologías. Los tecnófilos deben hablar por sí mismos y hacerlo por todas partes.
Mi defensa es que, algunas veces, hace falta una voz disidente para moderar el alboroto producido por las multitudes entusiastas. Si uno ha de equivocarse, es mejor hacerlo del escepticismo thamusiano. Pero, a pesar de todo, seguiría siendo un error. Y debo apuntar que, con la excep-ción de su opinión sobre la escritura, Thamus no vuelve a caer en él. Si relee la leyenda, se dará cuenta de que argumenta a favor y en contra de cada uno de los inventos de Theuth. Porque toda cultura se ve obligada a negociar con la tecnología; que lo haga con inteligencia o no es otra
El placer de leer • 243
cuestión. Se cierra un trato en el que la tecnología da y se lleva. Bien lo saben los sabios: raramente se sienten impresionados por los cambios tecnológicos radicales, pero tampoco nunca demasiado alborozados.
Freud, por ejemplo, se refiere a ello en su lúgubre El malestar de la cultura:
A uno le gustaría preguntar: ¿acaso no se da ningún incremento constata-ble en mi placer o no hay ningún aumento innegable en mi sensación de felicidad, al poder, tan a menudo como me apetezca, escuchar la voz de un hijo que vive a cientos de kilómetros o al enterarme en el más breve tiempo posible de que un amigo ha llegado a su destino y que ha superado un largo y difícil viaje sin daño? ¿No significa nada el que la medicina haya obtenido un éxito enorme reduciendo la mortalidad infantil y el peligro de infección para las mujeres durante el parto y, de hecho, haya prolongado considerablemente la media de vida del hombre civilizado?
Bien sabía Freud que los avances técnicos y científicos no son de los que se puedan tomar a la ligera, razón por la que inicia el fragmento reconociéndolos. Pero termina recordándonos lo que han arruinado:
Si no hubiera habido ferrocarril para salvar las distancias, mi hijo nunca habría abandonado su ciudad natal y yo no necesitaría ningún teléfono para oír su voz; si no se hubiera extendido el viajar por el océano en barco, mi amigo no habría emprendido su viaje marítimo y no me haría falta un telégrafo para tranquilizarme sobre su suerte. ¿De qué sirve reducir la mortalidad infantil cuando es precisamente esa reducción la que nos obliga a adoptar la máxima prudencia en la procreación, de manera que, a fin de cuentas, tampoco hoy criamos más niños que en los tiempos que precedieron a la hegemonía de la higiene, mientras que al mismo tiempo hemos creado condiciones difíciles para nuestra vida sexual en el matrimonio...? Y, por último, ¿qué bien nos hace una larga vida si ésta es tan dura y está tan carente de alegrías y tan llena de sufrimientos que solo podemos dar la bienvenida a la muerte como una liberación?
Al calcular el coste del progreso tecnológico, Freud adopta un enfoque bastante deprimente, el de un hombre que coincide con el comentario de Thoreau de que nuestros inventos no son más que me-dios mejorados para un fin que no mejora. El tecnófilo probablemente respondería a Freud diciendo que la vida siempre ha carecido de alegrías y ha estado llena de desgracias, pero el teléfono, los transatlánticos y, especialmente, la hegemonía de la higiene no sólo la han prolongado sino que la han convertido en una proposición más agradable. Cierta-mente, ese es un argumento que yo daría (demostrando así que no soy un tecnófobo tuerto), pero a estas alturas no es necesario extenderse sobre el particular. He traído a Freud a colación sólo para mostrar que un hombre sabio –incluso uno de tan afligida expresión– tiene
244 • El placer de leer
que empezar su crítica a la tecnología reconociendo su éxito. Si el rey Thamus hubiera sido tan sabio como se le suponía, no se habría olvidado de incluir en su juicio una profecía sobre las posibilidades que la escritura ayudaría a desarrollar. El cambio tecnológico requiere una cierta imparcialidad.
Hasta aquí por lo que se refiere al error de omisión de Thamus; pero hay otra omisión que merece la pena considerar, aunque no se trata de un error. Thamus sencillamente da por sentado –y por eso no cree necesario decirlo– que la escritura no es una tecnología neutral cuyo daño o provecho dependa del uso que se haga de ella. Sabe que las aplicaciones que se le den a cualquier tecnología están determinadas en gran medida por la estructura de la misma; es decir, que sus funciones se siguen de su forma. Por eso a Thamus no le preocupa lo que la gente escribirá; lo que le inquieta es que escriba. Es absurdo imaginarse a un Thamus que aconsejara, a la manera de los tecnófilos típicos de hoy día, que, si la escritura se utilizara solo para la producción de algunos tipos de textos y no de otros (digamos, para la literatura de ficción, pero no para la historia ni la filosofía), los trastornos que causara podrían ser minimizados. Para él, un consejo así sería una extrema ingenuidad. Más bien sería partidario, me imagino, de que se impidiera la penetración de una tecnología en una cultura. Pero hemos de aprender lo siguiente de Thamus: una vez que se admite una tecnología, ésta llega hasta el final; hace aquello para lo que está proyectada.
Nuestra tarea consiste en entender qué es ese proyecto: es decir, cuando admitamos una nueva tecnología en la cultura, debemos hacerlo con los ojos bien abiertos. Todo esto debemos inferirlo del silencio de Thamus. Pero incluso podemos aprender más de lo que dice explícitamente que de lo que se calla. Señala, por ejemplo, que la escritura cambiará lo que se conoce con las palabras “memoria” y “sabiduría”. Teme que la memoria se confunda con lo que él denomina peyorativamente “recuerdo” y le preocupa que la sabiduría se convierta en algo indistinguible del mero conocimiento.
Debemos tomar este juicio muy en serio, porque es incuestionable que las tecnologías radicales crean nuevas definiciones de viejos térmi-nos y que este proceso tiene lugar sin que nosotros seamos plenamente conscientes de él. Por eso resulta engañoso y peligroso, muy distinto del proceso por el que las nuevas tecnologías introducen nuevos términos en el lenguaje. En nuestra propia época, hemos añadido conscientemente a nuestro lenguaje miles de nuevas palabras y frases que tienen que ver con nuevas tecnologías: “video”, “dígito binario”, software, “tracción delantera”, window of opportunity, etcétera. Esto no nos coge por sorpresa. Los objetos nuevos exigen nuevas palabras; pero
El placer de leer • 245
lo nuevo también modifica las viejas palabras, que tienen significados profundamente arraigados. El telégrafo y la prensa barata cambiaron lo que hace tiempo queríamos decir con “información”. La televisión cambia lo que una vez señalábamos con los términos “debate polí-tico”, “noticias” y “opinión pública”. El ordenador altera de nuevo el significado de “información”. La escritura modificó lo que antes denominábamos “verdad” y “ley”; la imprenta volvió a cambiarlo y, ahora, la televisión y el ordenador lo transforman una vez más.
Tales cambios suceden con rapidez, contundencia y, en cierto sentido, silenciosamente. Los lexicógrafos no se ponen de acuerdo al respecto. No se escriben manuales para explicar qué está pasando y las escuelas tampoco son conscientes. Las palabras antiguas todavía tienen la misma apariencia, todavía se utilizan en el mismo tipo de frases; pero ya no tienen los mismos significados, y en algunos casos incluso tienen significados contrarios. Es eso lo que Thamus desea enseñarnos: que la tecnología determina autoritariamente nuestra terminología más importante. Redefine “libertad”, “verdad”, “inteligencia”, “hecho”, “sabiduría”, “historia”... todas las palabras con las que vivimos. Y no se detiene a explicárnoslo. Y nosotros no nos detenemos a preguntárselo.
Thamus advierte que los alumnos de Theuth adquirirán una inme-recida reputación de sabiduría. Quiere decir que aquellos que cultivan la competencia en el uso de una nueva tecnología se convierten en un grupo de élite al que los que carecen de tal competencia otorgan una autoridad y un prestigio inmerecidos. Hay distintas formas de plantear las interesantes implicaciones de este hecho. Harold Innis, el padre de los estudios modernos de comunicación, se refirió repetidamente a los “monopolios de conocimiento” que eran consecuencia de tecnologías poderosas. Quería decir precisamente lo que Thamus tenía en mente: aquellos que tienen el control sobre el manejo de una determinada tecnología acumulan poder e inevitablemente dan forma a una espe-cie de conspiración contra quienes no tienen acceso al conocimiento especializado que la tecnología posibilita. En su libro The Bias of Communication, Innis proporciona numerosos ejemplos históricos de cómo una nueva tecnología “destrozó” un monopolio de conocimiento tradicional y creó uno nuevo presidido por un grupo diferente. O sea, que los beneficios y perjuicios de una nueva tecnología no se distribuyen equitativamente. Por así decirlo, hay ganadores y perdedores. Resulta asombroso y conmovedor que, en muchas ocasiones, los perdedores, por ignorancia, incluso hayan animado a los ganadores, y algunos todavía lo hagan.
Tomemos como ejemplo el caso de la televisión. En Estados Unidos, donde la televisión ha penetrado más profundamente que en
246 • El placer de leer
ningún otro lugar, mucha gente piensa que supone un beneficio, y no solo los que consiguen altos salarios o carreras profesionales gratificantes en el medio como ejecutivos, técnicos, presentadores y animadores. No debería sorprender a nadie que esas personas, formando como forman un nuevo monopolio de conocimiento, se ovacionen a sí mismas y fo-menten la tecnología de televisión. Por otro lado, y a la larga, la televisión podría paulatinamente poner el punto final a las carreras de los profe-sores de escuela, teniendo en cuenta que la escuela fue un invento de la imprenta y se mantendrá o decaerá dependiendo de la importancia que tenga la palabra impresa. Durante cuatrocientos años, los profesores han formado parte del monopolio de conocimiento creado por la imprenta, y ahora están presenciando la desintegración de tal monopolio. Parece como si poco pudieran hacer para evitar esa desintegración, pero no deja de haber algo perverso en el entusiasmo que muestran ante lo que está sucediendo. Este entusiasmo siempre me trae a la mente la imagen de un herrero de principios de siglo que no sólo canta las alabanzas del automóvil sino que también cree que su negocio crecerá con él. Ahora sabemos que su oficio no sólo no creció gracias al automóvil, sino que éste lo volvió obsoleto, como puede que intuyeran los herreros lúcidos.
¿Qué podrían haber hecho? Llorar, si acaso. Nos encontramos con una situación parecida ante el desarrollo y la expansión de la tecnolo-gía informática porque, también aquí, hay ganadores y perdedores. Es indiscutible que el ordenador ha aumentado el poder de las grandes organizaciones, como las fuerzas armadas, las compañías aéreas, los bancos o las agencias recaudadoras de impuestos. Y también es evidente que el ordenador se ha vuelto indispensable para los investigadores de alto nivel en física y otras ciencias naturales. Pero, ¿hasta qué punto la tecnología del ordenador ha significado una ayuda para la mayoría de la gente? ¿Les ha servido de algo a los metalúrgicos, los propietarios de verdulerías, los profesores, los mecánicos de coches, los músicos, los albañiles, los dentistas y la mayoría de los demás en cuyas vidas se inmiscuye ahora el ordenador? Sus asuntos privados se han vuelto más accesibles para las instituciones poderosas. Son rastreados y controlados más fácilmente, están sometidos a más inspecciones; se quedan cada vez más desconcertados ante las decisiones que se toman sobre ellos; a menudo se ven reducidos a simples objetos numéricos. Son inundados de publicidad por correo. Se han convertido en objetivos fáciles para agencias de publicidad y organizaciones políticas. Las escuelas enseñan a sus hijos a que trabajen con sistemas informatizados, en lugar de enseñarles algo más valioso. En una palabra, a los perdedores, la nueva tecnología no les ofrece prácticamente nada de lo que necesitan; por eso son perdedores.
El placer de leer • 247
Ha de esperarse que los ganadores animen a los perdedores a que se entusiasmen ante la tecnología informática. Ésa es la manera de comportarse de los ganadores, así que algunas veces les dicen a los demás que con ordenadores personales un individuo normal puede conocer más fácilmente el balance de su cuenta bancaria, llevar un mejor seguimiento de sus recibos y hacer listas de compra más lógicas. También les dicen que sus vidas se organizarán con mayor eficacia. Pero discretamente se niegan a explicar desde el punto de vista de quién se justifica esa eficacia o cuáles pueden ser sus costes. Si, los perdedores se vuelven más escépticos, los ganadores los deslumbran con los maravillosos logros de los ordenadores, casi todos los cuales tienen una relación marginal con la calidad de vida de los perdedores, pero que, sin embargo, no dejan de ser impresionantes. Finalmente, los perdedores sucumben, en parte porque creen, como profetizara Thamus, que el conocimiento especializado de los maestros de una nueva tecnología es una forma de sabiduría.
Los maestros también se lo llegan a creer, como así mismo profe-tizó Thamus. La consecuencia es que ciertas preguntas no se plantean. Por ejemplo: ¿a quién le dará mayor poder y libertad la tecnología? ¿Y el poder y la libertad de quién se verán disminuidos por ella? Puede que quizá haya hecho que todo esto parezca una conspiración bien planeada, como si los ganadores supieran perfectamente qué es lo que se gana y qué se pierde.
Pero no es exactamente así como sucede. En primer lugar, en culturas que tienen un carácter democrático, tradiciones relativamente débiles y una alta receptividad a las nuevas tecnologías, todo el mundo está predispuesto a mostrarse entusiasta ante el cambio tecnológico, creyendo que sus beneficios se extenderán finalmente y de forma uniforme entre toda la población. Especialmente en Estados Unidos, donde el apetito por lo nuevo no conoce límites, encontramos esta ingenua convicción ampliamente difundida. De hecho, en Norteamé-rica muy raramente se cree que cualquier tipo de cambio social pueda tener como consecuencia la aparición de ganadores y perdedores, una creencia que se deriva del muy documentado optimismo de los norteamericanos. Y por lo que se refiere al cambio provocado por la tecnología, este optimismo nativo es explotado por los empresarios, trabajan intensamente para infundir a la población una imagen del futuro tan armónica como inverosímil, porque saben que es poco aconsejable económicamente revelar el precio que se ha de pagar por el cambio tecnológico. Por eso más bien diría que, si existe una cons-piración de algún tipo, es la de una cultura contra sí misma. Además, y todavía más importante, no siempre está claro, al menos en las primeras
248 • El placer de leer
fases de la intrusión de una tecnología en una cultura, quién saldrá más beneficiado de ella y quién más perjudicado. Esto es así porque los cambios forjados por la tecnología son sutiles, por no decir completamente misteriosos o incluso se diría que azarosamente impredecibles. Entre los más impredecibles se encuentran aquellos que podrían denominarse ideológicos. Son el tipo de cambios en que pensaba Thamus cuando advertía que los escritores acabarían confiando en signos exteriores en lugar de en sus propios recursos internos y que recibirían demasiada información sin una instrucción apropiada. Quería decir que las nuevas tecnologías, cambian lo que entendemos por “saber” y “verdad”; alteran esas maneras de pensar profundamente arrai-gadas que dan a una cultura su sentido de lo que es el mundo: un sentido de cuál es el orden natural de las cosas, de qué es razonable, de qué es necesario, de qué es inevitable, de qué es real. Dado que tales cambios se traducen en la alteración de los significados de viejas palabras.
Me gustaría dar un ejemplo de cómo la tecnología crea nuevas concepciones de lo real y, mientras lo hace, destruye las viejas. Me refiero a la práctica, aparentemente inofensiva, de asignar notas o calificaciones a las respuestas que dan los estudiantes en los exámenes. Este procedimiento nos parece tan natural a la mayoría de nosotros que apenas somos conscientes de su importancia. Incluso nos puede resultar difícil concebir que el número o la letra es un instrumento o, si lo prefiere, una tecnología, o ser conscientes de que, cuando utilizamos una tecnología tal para juzgar el comportamiento de alguien, hemos hecho algo extraño. En realidad, la primera calificación de los exámenes de los estudiantes tuvo lugar en la Universidad de Cambridge en 1792, por indicación de un tutor llamado William Farish. Su idea de que se deba asignar un valor cuantitativo a los pensamientos humanos fue un paso adelante fundamental hacia la construcción de un concepto matemático de la realidad. Si se puede otorgar un número a la calidad de un pensamiento, entonces se puede otorgar un número a la calidad de la miseri-cordia, el amor, el odio, la belleza, la creatividad, la inteligencia, incluso hasta a la misma cordura.
Tomado de Tecnópolis: la rendición de la cultura a la tecnología.http://ecabrera.files.wordpress.com/2011/05/juicio-a-thamus.pdf.
neil postMan
(1931-2003) Fue un sociólogo y crítico cultural estadounidense. Discípulo de Marshall McLu-han, director del Departamento de Cultura y Comunicación de la Universidad de Nueva York, y profesor de Ecología de los medios.
El placer de leer • 249
E
“En el mundoya no quedan niños”
Entrevista a Neil Postman(Fragmento)
n 1982 Neil Postman escribió un libro en elque desarrollaba una tesis que nadie se tomó en serio.En La desaparición de la infancia, afirmaba que en el mundo yano hay niños. “Las tecnologías modernas, especialmente la televi-sión, han acabado con todos los secretos del mundo adulto”, decía Postman. Sin secretos, la inocencia desaparece, y sin inocencia no puede haber niñez. “Cuando escribí el libro, todo el mundo pen-só que me había vuelto loco”, explicó Postman, “ahora muchos colegas se acercan y dicen: ‘Neil, quizá tenías razón’”. Inmersos en una sociedad violenta, donde el niño mata como el adulto, sociólogos, psicólogos y todos aquellos interesados en el tema han vuelto a abrir el libro de Postman con nuevo interés. “Está claro que mis teorías eran correctas”, afirma.Fundación Leer (FL).– ¿Que es un niño?Neil Postman (NP).– Un niño es una clase especial de ser humano,
entre los cinco y los 16 años, que requiere de unos cuidados especiales, que debe recibir una educación determinada y que necesita ser protegido del resto del mundo. Durante esta etapa de la vida, la etapa que tradicional mente se ha llamado “infan-cia”, el niño aprende lentamente los secretos de la vida adulta.
FL.– Entonces, el niño de hoy, ¿es distinto del niño de hace cincuenta años?
NP.– Sí, es completamente distinto. El niño de hoy puede ser cínico y violento como puede serlo un adulto. En el pasado, el niño estaba muy protegido; ahora, el niño está sometido a todo tipo de influencias externas que condicionan su compor-tamiento. Los adultos ya no pueden protegerlo.
FL.– Tradicionalmente, ¿en qué se diferenciaba un niño de un adulto?
250 • El placer de leer
NP.– La gran diferencia entre adulto y niño siempre se había basado en el conocimiento. El adulto tenía unos conocimien-tos de la vida, de la violencia, las tragedias y los misterios que caracterizan el mundo adulto, que el niño no tenía. El niño no tenía estos conocimientos porque el adulto no lo consideraba adecuado. En mi libro digo que al tener acceso a la fruta prohibida de la información adulta, los niños fueron expulsados del jardín de la infancia. Creo que nunca volverán a ser admitidos, porque la actitud de los adultos también ha cambiado. Antes el adulto evitaba hablar de ciertos temas delante del niño. Creía que su obligación era proteger la inocencia del niño, por lo que no utilizaba ciertas palabras si había niños delante. Actualmente hay muy pocas diferencias entre el lenguaje de un niño y el de su padre, por ejemplo. Hoy en día, el sentimiento de pudor que caracterizaba al adulto de hace unos años no existe.
FL.– Para el niño de hoy, el mundo adulto ya no es un mundo lleno de misterios...
NP.– No. Lo sabe casi todo. Sabe lo que es un asesinato, sabe cómo matar, sabe lo que es una violación, sabe lo que signi-fica ser rico y lo que significa ser pobre. El niño educado en esta sociedad moderna tiene amplios conocimientos sobre conceptos que en principio parecen difíciles de asimilar. La noción de muerte, el sexo o la enfermedad no ofrecen dificultades para el niño de hoy. Habla de todo ello con completa naturalidad, pero al haber adquirido todos estos co-nocimientos demasiado pronto, nunca llega a ser consciente de la importancia que tienen o lo que realmente significan. Cuando yo era niño sabía que las personas enfermaban y morían, pero no conocía los detalles. Los adultos hablaban en susurros intentando protegerme del horror y el dolor que la vida administra a las personas. En la sociedad de hoy las cosas ya no funcionan así. La televisión, la radio y el cine no guardan secretos. Si no hay secretos, no hay inocencia, y si no hay inocencia, la idea de niñez deja de tener sentido.
FL.– ¿La infancia es víctima de la tecnología?NP.– Sí. La tecnología moderna, la televisión especialmente,
está acabando con la idea de niñez, porque no hace nin-guna distinción entre niño y adulto. Desde la pantalla del televisor se aclaran todos los misterios de la vida adulta, y lo que hasta entonces era secreto deja de serlo. Los secretos se transmiten simultáneamente a todos aquellos instalados
El placer de leer • 251
frente a la pantalla, sin tener en cuenta el género, la raza o la edad. La televisión hace público lo que antes era privado, sin restricciones de ningún tipo: no hay restricciones físicas porque la televisión está en el salón y, por lo tanto, el niño no se encuentra con grandes dificultades para llegar hasta ella; no hay restricciones económicas porque apretar el botón no cuesta dinero, y no hay restricciones de conocimiento porque las imágenes lo dejan todo muy claro.
FL.– ¿Queda algún tabú?NP.– Muy pocos. Esto es inquietante, porque el tabú es impor-
tante en una cultura para establecer diferencias entre grupos que conviven en una sociedad. El tabú crea una distinción entre el que tiene la edad suficiente para entender o hacer frente a un hecho de la vida y el que no. Crea una distinción entre el adulto y el niño. Hoy en día vivimos en una cultura que lo revela todo sin ningún pudor.
FL.– ¿Esto es peligroso?NP.– Sí, la sociedad moderna no distingue claramente entre el
mundo del niño y el del adulto, y esto es muy peligroso. El niño necesita descubrir los misterios de la vida adulta muy lentamente y de un modo psicológicamente aceptable. Si descubre demasiado pronto que sus padres no son perfec-tos, que sus profesores no lo saben todo o que en el mundo hay seres humanos que matan o roban, el niño crece para convertirse en un adulto débil. El drama es que el adulto no puede controlar toda la información que le llega al niño, así que esta información nunca llega en el momento adecuado. Es peligroso que un niño de siete años sea consciente de lo violento que puede llegar a ser el ser humano, que esté acostumbrado a ver cómo los hombres se matan unos a otros en la televisión. Es peligroso que intuya que lo que ve en la pantalla también ocurre en el mundo real. Cuando el niño enciende el televisor, el mundo adulto se abre ante él y, de repente, está a su alcance. Cuando esto ocurre, el niño imita instintivamente la actividad adulta sin pensar dos veces lo que hace.
FL.– Los niños de hoy ya no son inocentes...NP.– El niño de hoy es tan inocente como puede serlo el adul-
to. En esta sociedad moderna en que vivimos, el niño mata como el adulto, se emborracha como el adulto, viola como el adulto, se droga como el adulto, roba como el adulto... Por lo tanto, uno se pregunta: ¿por qué llamarles niños? ¿Sólo
252 • El placer de leer
porque son personas de baja estatura? Para mí no son niños, son adultos en miniatura.
FL.– ¿Cómo es un adulto en miniatura?NP.– Es la niña vestida con ropas sugerentes y maquillaje que
anuncia una marca de gel de baño en la televisión. Es el de-portista, niño o niña, que se pasa las horas jugando al tenis o practicando gimnasia o nadando para después ganar todas las competiciones. Es el niño que en un ataque de ira apuñala a su profesora. Son adultos de baja estatura, no niños.
FL.– Algo ha fallado en la sociedad moderna...NP.– Yo creo que lo que ha ocurrido es que la tecnología se ha
convertido en algo tan poderoso que ha cambiado el modo en que nos relacionamos los unos con los otros. La tecno-logía lo domina todo. Ya no podemos controlar el mundo que nos rodea y, por lo tanto, no podemos esperar que los niños sean igual que hace cincuenta años. Nos ha tocado vivir una época triste. Nos ha tocado presenciar la muerte de la inocencia.
FL.– El niño imita al adulto. ¿Imita el adulto al niño en alguna ocasión?
NP.– Sí. En muchas ocasiones el adulto imita el modo de hablar de los adolescentes, y en la televisión pueden verse anuncios con madres que intentan vestir como sus hijas y se muestran contentísimas cuando alguien les dice que en vez de madre e hija parecen hermanas. Esto demuestra lo poco que esta sociedad necesita el concepto de niño. Los adultos se “infantilizan” y los niños se “adultifican”
FL.– ¿Una sociedad puede existir sin la idea de niño?NP.– En el pasado ha habido sociedades que no conocían
el concepto de niño. En la edad media, por ejemplo, solo había bebés y adultos. Yo creo que en la actualidad estamos regresando a este tipo de sociedad. En la edad media, a los seis o siete años una persona se consideraba un adulto y participaba en todas las actividades adultas: trabajaba con los adultos, bebía con los adultos, comía lo mismo que los adultos, vestía como los adultos y se comportaba como uno de ellos. Esta situación cambia en el siglo XVI. Con la inven-ción de la imprenta la sociedad se reorganiza de nuevo y se distingue entre los adultos que pueden leer y los niños que tienen que aprender lentamente. Actualmente, la sociedad se está reorganizando de nuevo.
El placer de leer • 253
FL.– La idea de niñez, ¿fue la creación de una sociedad que nece-sitaba este concepto?
NP.– Sí. Es una invención de la cultura, un artefacto social, no una fase biológica. Desgraciadamente, nuestra sociedad ya no necesita este concepto. Las personas que llamamos “niños” tienden a ser de baja estatura, pero esto no es suficiente. La idea social de “niño” conlleva un modo muy especial de tratar a esa persona de baja estatura, de vestirla, de hablarle, de protegerla.
FL.– Es triste...NP.– Sí, es triste. Si la idea de niñez desaparece totalmente, nuestra
sociedad no se derrumbará, porque las sociedades cambian continuamente y nunca se derrumban, pero sí será menos hu-mana. Desde un punto de vista biológico, nuestra cultura nunca olvidará que necesita reproducirse, pero es posible que olvide el significado social de “niño”. No olvidará que necesita niños, pero sí está olvidando que los niños necesitan niñez.
Niñas de doce y trece años están entre las modelos mejor pa-gadas de Estados Unidos. Hay niños actores y cantantes que a los ocho años son multimillonarios... Es imposible que estas personas se comporten como un niño debe comportarse, por-que no son inocentes. Estos adultos de baja estatura conocen todos los secretos del mundo adulto.
http://www.educared.org.ar/contenidos/2002/ER2002_12_09/05_entrevista.asp
DG
254 • El placer de leer
El mejor oficiodel mundo
Gabriel garCía Márquez
Discurso pronunciado en la 52 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),Los Ángeles, EE.UU., 7 de octubre de 1996 (fragmento)
A una universidad colombiana se le preguntócuáles son las pruebas de aptitud y vocación que se ha-cen a quienes desean estudiar periodismo y la respuesta fueterminante: “Los periodistas no son artistas”. Estas reflexiones, por el contrario, se fundan precisamente en la certidumbre de que el periodismo escrito es un género literario.
Hace unos cincuenta años no estaban de moda las escuelas de periodismo. Se aprendía en las salas de redacción, en los talleres de imprenta, en el cafetín de enfrente, en las parrandas de los viernes. Todo el periódico era una fábrica que formaba e infor-maba sin equívocos, y generaba opinión dentro de un ambiente de participación que mantenía la moral en su puesto. Pues los periodistas andábamos siempre juntos, hacíamos vida común, y éramos tan fanáticos del oficio que no hablábamos de nada distinto que del oficio mismo. El trabajo llevaba consigo una amistad de grupo que inclusive dejaba poco margen para la vida privada. No existían las juntas de redacción institucionales, pero a las cinco de la tarde, sin convocatoria oficial, todo el personal de planta hacía una pausa de respiro en las tensiones del día y confluía a tomar el café en cualquier lugar de la redacción. Era una tertulia abierta donde se discutían en caliente los temas de cada sección y se le daban los toques finales a la edición de mañana. Los que no aprendían en aquellas cátedras ambulatorias y apasionadas de veinticuatro horas diarias, o los que se aburrían de tanto hablar de los mismo, era porque querían o creían ser periodistas, pero en realidad no lo eran.
El periódico cabía entonces en tres grandes secciones: noticias, crónicas y reportajes, y notas editoriales. La sección más delicada y
El placer de leer • 255
de gran prestigio era la editorial. El cargo más desvalido era el de reportero, que tenía al mismo tiempo la connotación de aprendiz y cargaladrillos. El tiempo y el mismo oficio han demostrado que el sistema nervioso del periodismo circula en realidad en sentido contrario. Doy fe: a los diecinueve años –siendo el peor estu-diante de derecho– empecé mi carrera como redactor de notas editoriales y fui subiendo poco a poco y con mucho trabajo por las escaleras de las diferentes secciones, hasta el máximo nivel de reportero raso.
La misma práctica del oficio imponía la necesidad de formarse una base cultural, y el mismo ambiente de trabajo se encargaba de fomentarla. La lectura era una adicción laboral. Los autodidactas suelen ser ávidos y rápidos, y los de aquellos tiempos lo fuimos de sobra para seguir abriéndole paso en la vida al mejor oficio del mundo... como nosotros mismos lo llamábamos. Alberto Lleras Camargo, que fue periodista siempre y dos veces presidente de Colombia, no era ni siquiera bachiller.
La creación posterior de las escuelas de periodismo fue una reacción escolástica contra el hecho cumplido de que el oficio carecía de respaldo académico. Ahora ya no son sólo para la pren-sa escrita sino para todos los medios inventados y por inventar.
Pero en su expansión se llevaron de calle hasta el nombre humilde que tuvo el oficio desde sus orígenes en el siglo XV, y ahora no se llama periodismo sino “Ciencias de la Comunica-ción” o “Comunicación Social”. El resultado, en general, no es alentador. Los muchachos que salen ilusionados de las academias, con la vida por delante, parecen desvinculados de la realidad y de sus problemas vitales, y prima un afán de protagonismo sobre la vocación y las aptitudes congénitas. Y en especial sobre las dos condiciones más importantes: la creatividad y la práctica.
La mayoría de los graduados llegan con deficiencias flagrantes, tienen graves problemas de gramática y ortografía, y dificultades para una comprensión reflexiva de textos. Algunos se precian de que pueden leer al revés un documento secreto sobre el escritorio de un ministro, de grabar diálogos casuales sin prevenir al inter-locutor, o de usar como noticia una conversación convenida de antemano como confidencial. Lo más grave es que estos atenta-dos éticos obedecen a una noción intrépida del oficio, asumida a conciencia y fundada con orgullo en la sacralización de la primicia a cualquier precio y por encima de todo. No los conmueve el fundamento de que la mejor noticia no es siempre la que se da primero sino muchas veces la que se da mejor. Algunos, conscien-
256 • El placer de leer
tes de sus deficiencias, se sienten defraudados por la escuela y no les tiembla la voz para culpar a sus maestros de no haberles inculcado las virtudes que ahora les reclaman, y en especial la curiosidad por la vida.
Es cierto que estas críticas valen para la educación general, per-vertida por la masificación de escuelas que siguen la línea viciada de lo informativo en vez de lo formativo. Pero en el caso específico del periodismo parece ser, además, que el oficio no logró evolucionar a la misma velocidad que sus instrumentos, y los periodistas se extraviaron en el laberinto de una tecnología disparada sin control hacia el futuro. Es decir, las empresas se han empeñado a fondo en la competencia feroz de la modernización material y han dejado para después la for-mación de su infantería y los mecanismos de participación que forta-lecían el espíritu profesional en el pasado. Las salas de redacción son laboratorios asépticos para navegantes solitarios, donde parece más fácil comunicarse con los fenómenos siderales que con el corazón de los lectores. La deshumanización es galopante.
No es fácil entender que el esplendor tecnológico y el vértigo de las comunicaciones, que tanto deseábamos en nuestros tiempos, hayan servido para anticipar y agravar la agonía cotidiana de la hora del cie-rre. Los principiantes se quejan de que los editores les conceden tres horas para una tarea que en el momento de la verdad es imposible en menos de seis, que les ordenan material para dos columnas y a la hora de la verdad sólo les asignan media, y en el pánico del cierre nadie tiene tiempo ni humor para explicarles por qué, y menos para darles una palabra de consuelo. “Ni siquiera nos regañan”, dice un reportero novato ansioso de comunicación directa con sus jefes. Nada: el editor que antes era un papá sabio y compasivo, apenas tiene fuerzas y tiempo para sobrevivir él mismo a las galeras de la tecnología.
Creo que es la prisa y la restricción del espacio lo que ha minimizado el reportaje, que siempre tuvimos como el género estrella, pero que es también el que requiere más tiempo, más investigación, más reflexión, y un dominio certero del arte de escribir. Es en realidad la reconstitución minuciosa y verídica del hecho. Es decir: la noticia completa, tal como sucedió en la realidad, para que el lector la conozca como si hubiera estado en el lugar de los hechos.
Antes que se inventaran el teletipo y el télex, un operador de radio con vocación de mártir capturaba al vuelo las noticias del mundo entre silbidos siderales, y un redactor erudito las elaboraba completas con pormenores y antecedentes, como se reconstruye el esqueleto entero de un dinosaurio a partir de una vértebra. Sólo la interpretación estaba vedada, porque era un dominio sagrado del director, cuyos editoriales se presumían escritos por él, aunque no lo fueran, y casi siempre con
El placer de leer • 257
caligrafías célebres por lo enmarañadas. Directores históricos tenían linotipistas personales para descifrarlas.
Un avance importante en este medio siglo es que ahora se comenta y se opina en la noticia y en el reportaje, y se enriquece el editorial con datos informativos. Sin embargo, los resultados no parecen ser los mejores, pues nunca como ahora ha sido tan peligroso este oficio. El empleo desaforado de comillas en declaraciones falsas o ciertas permite equívocos inocentes o deliberados, manipulaciones malignas y tergiversaciones venenosas que le dan a la noticia la magnitud de un arma mortal. Las citas de fuentes que merecen entero crédito, de personas generalmente bien informadas o de altos funcionarios que pidieron no revelar su nombre, o de observadores que todo lo saben y que nadie ve, amparan toda clase de agravios impunes. Pero el culpable se atrinchera en su derecho de no revelar la fuente, sin preguntarse si él mismo no es un instrumento fácil de esa fuente que le transmitió la información como quiso y arreglada como más le convino. Yo creo que sí: el mal periodista piensa que su fuente es su vida misma –sobre todo si es oficial– y por eso la sacraliza, la consiente, la protege, y termina por establecer con ella una peligrosa relación de complicidad, que lo lleva inclusive a menospreciar la decencia de la segunda fuente.
Aun a riesgo de ser demasiado anecdótico, creo que hay otro gran culpable en este drama: la grabadora. Antes de que ésta se inventara, el oficio se hacía bien con tres recursos de trabajo que en realidad eran uno sólo: la libreta de notas, una ética a toda prueba, y un par de oídos que los reporteros usábamos todavía para oír lo que nos decían. El manejo profesional y ético de la grabadora está por inventar. Alguien tendría que enseñarles a los colegas jóvenes que la casete no es un sustituto de la memoria, sino una evolución de la humilde libreta de apuntes que tan buenos servicios prestó en los orígenes del oficio. La grabadora oye pero no escucha, repite –como un loro digital– pero no piensa, es fiel pero no tiene corazón, y a fin de cuentas su versión literal no será tan confiable como la de quien pone atención a las palabras vivas del interlocutor, las valora con su inteligencia y las califica con su moral. Para la radio tiene la enorme ventaja de la literalidad y la inmediatez, pero muchos entrevistadores no escuchan las respuestas por pensar en la pregunta siguiente.
La grabadora es la culpable de la magnificación viciosa de la entre-vista. La radio y la televisión, por su naturaleza misma, la convirtieron en el género supremo, pero también la prensa escrita parece compartir la idea equivocada de que la voz de la verdad no es tanto la del periodista que vio como la del entrevistado que declaró. Para muchos redactores de periódicos la transcripción es la prueba de fuego: confunden el
258 • El placer de leer
sonido de las palabras, tropiezan con la semántica, naufragan en la ortografía y mueren por el infarto de la sintaxis. Tal vez la solución sea que se vuelva a la pobre libretita de notas para que el periodista vaya editando con su inteligencia a medida que escucha, y le deje a la grabadora su verdadera categoría de testigo invaluable. De todos modos, es un consuelo suponer que muchas de las transgresiones éti-cas, y otras tantas que envilecen y avergüenzan al periodismo de hoy, no son siempre por inmoralidad, sino también por falta de dominio profesional.
Tal vez el infortunio de las facultades de Comunicación Social es que enseñan muchas cosas útiles para el oficio, pero muy poco del oficio mismo. Claro que deben persistir en sus programas humanís-ticos, aunque menos ambiciosos y perentorios, para contribuir a la base cultural que los alumnos no llevan del bachillerato. Pero toda la formación debe estar sustentada en tres pilares maestros: la prioridad de las aptitudes y las vocaciones, la certidumbre de que la investigación no es una especialidad del oficio sino que todo el periodismo debe ser investigativo por definición, y la conciencia de que la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón.
El objetivo final debería ser el retorno al sistema primario de enseñanza mediante talleres prácticos en pequeños grupos, con un aprovechamiento crítico de las experiencias históricas, y en su marco original de servicio público. Es decir: rescatar para el aprendizaje el espíritu de la tertulia de las cinco de la tarde.
http://www.ciudadseva.com/textos/otros/ggmmejor.htm.
NR
El placer de leer • 259
N
Periodismo culturalGabriel zaiD
o faltaron burlas cuando el presidente Fox se de-tuvo al leer “Borges” y pronunció “Borgues”. Era evidenteque jamás había visto ni oído el nombre del escritor. Pero lo es-candaloso no es tener esa ignorancia (que comparten millones de mexi-canos), sino tenerla después de haber pasado por la educación pompo-samente llamada superior.
Lo mismo hay que decir del periodismo cultural. Lo escandaloso no es que se escriban reportajes, comentarios, titulares o pies de fotos con tropezones parecidos, sino que lleguen hasta el público avalados por sus editores. O no ven la diferencia o no les importa. Así como los títulos profesionales avalan la supuesta educación de personas que ni siquiera saben que no saben (aunque ejercen y hasta dan clases), los editores avalan la incultura como si fuera cultura, y la difunden, multiplicando el daño. El daño empieza por la orientación del medio (qué cubre y qué no cubre, qué destaca, bajo qué ángulo) y continúa en el descuido de los textos, los errores, falsedades, erratas y faltas de ortografía.
Paradójicamente, la cultura, que ahora está como arrimada en la casa del periodismo, construyó la casa. La prensa nace en el mundo letrado para el mundo letrado. Es el ágora de una república de lectores, que fue creciendo a partir de la imprenta y se volvió cada vez más importante. Nació, naturalmente, elitista, porque pocos leían. Sus redactores y lec-tores eran gente de libros. Por lo mismo, era más literaria y reflexiva que noticiosa, de pocas páginas, baja circulación y escasos anuncios. Pasaron siglos antes de que apareciera el gran público lector y se produjera una combinación notable: grandes escritores y críticos (como Dickens o Sainte-Beuve) publicando en los diarios y leídos como nunca. Pero el telégrafo, la fotografía, el color, la industria orientada a los mercados masivos, la publicidad, hicieron del periódico un producto como los anunciados en sus páginas. Lo cual no sólo transformó su diseño y manufactura, sino su contenido. Aparecieron el amarillismo, las fotos y los textos para el lector que tiene capacidad de compra, pero lee poco, y únicamente lo fácil y llamativo. El lector exigente se volvió prescindible.
260 • El placer de leer
En las reuniones amistosas, por cortesía, el nivel de la conversación desciende hasta donde sea necesario para no excluir a nadie. Una sola persona puede hacer que las demás cambien de tema o de idioma. No es fácil que suceda lo contrario. Cuando la mayoría no tiene interés más que en chismes y chistes, una persona interesada en algo más difícilmente puede hacer que suba el nivel de la conversación, y hasta se expone a parecer pedante. Si a la cortesía se suman el mercado, los intereses de los anunciantes y la lógica financiera, el peso hacia abajo puede arrastrarlo todo. La televisión y hasta la prensa (que ahora imita a la televisión) descienden al más bajo interés del respetable público, aunque así descienda el nivel de la conversación y se degrade la vida pública. Las ediciones de los primeros siglos de la imprenta (libros, panfletos, gacetas, almanaques literarios) se pagaban con unos cuantos miles de lectores dispuestos a comprar su ejemplar. Pero la prensa y la televisión no viven del público, que paga parte o nada del costo. Viven de la publicidad, con un problema de segmentación del mercado. El anuncio de un producto que interesa a pocos compradores ocupa el mismo espacio y paga la misma tarifa que el de un producto que inte-resa a muchos. Esto lleva, finalmente, a que los productos minoritarios no se anuncien en los medios masivos, y a que éstos se orienten a los temas, enfoques y tratamientos de interés para el público buscado por los anunciantes de productos masivos.
En el mejor de los casos, la cultura se incluye como redondeo del paquete de soft news, frente a las verdaderas noticias: desastres, guerra, política, deportes, crimen, economía. Se añade como salsa un tanto exótica, porque de todo hay que tener en las grandes tiendas. Así, la cultura, que dio origen al periodismo, vuelve al periodismo por la puerta de atrás: como fuentes de noticias de interés secundario, del mismo tipo que los espectáculos, bodas, viajes, salud, gastronomía. Lo cual resulta una negación de la cultura; una perspectiva que distorsiona la realidad, ignora lo esencial, prefiere las tonterías y convierte en noticia lo que poco o nada tiene que ver con la cultura, como los actos sociales que organizan los departamentos de relaciones públicas (precisamente para que los cubra la prensa), los chismes sobre las estrellas del Olimpo, las declaraciones amarillistas.
¿Qué es un acontecimiento cultural? ¿De qué debería informar el periodismo cultural? Lo dijo Ezra Pound: la noticia está en el poema, en lo que sucede en el poema. Poetry is news that stays news. Pero informar sobre este acontecer requiere un reportero capaz de entender lo que sucede en un poema, en un cuadro, en una sonata; de igual manera que informar sobre un acto público requiere un reportero capaz de entender el juego político: qué está pasando, qué sentido tiene, a
El placer de leer • 261
qué juegan Fulano y Mengano, por qué hacen esto y no aquello. Los mejores periódicos tienen reporteros y analistas capaces de relatar y analizar estos acontecimiento, situándolos en su contexto político, legal, histórico. Pero sus periodistas culturales no informan sobre lo que dijo el piano maravillosamente (o no): el acontecimiento central de un recital, que hay que saber escuchar, situar en su contexto, analizar. Informan sobre los calcetines del pianista.
La verdadera vida literaria sucede en los textos maravillosamente escritos. Pero dar noticia de ese acontecer requiere periodistas que lo vivan, que sepan leer y escribir en ese nivel, con esa animación. Los hubo en los orígenes del periodismo, y los sigue habiendo. Los artículos dignos de ser leídos y releídos han tenido en México una gran tradición, desde Manuel Gutiérrez Nájera y Amado Nervo hasta José de la Co-lina y José Emilio Pacheco, pasando por Alfonso Reyes, Octavio Paz y tantos otros que han escrito una prosa admirable en los periódicos. Pero hoy la prensa se interesa en los actos sociales o chismosos de la vida literaria, como si fueran la vida literaria.
Es perfectamente posible que un gran libro sea un best seller, que una gran película sea taquillera, que un buen programa de televisión sea muy visto, que un semanario del nivel de The Economist o The New Yorker consiga suficientes anuncios de productos minoritarios para ser negocio. También es posible que otra lógica financiera, menos dispuesta a aceptar la degradación de la sociedad, encuentre fórmulas para que lo masivo subsidie la calidad, en vez de aplicar la guillotina, renglón por renglón, a todo lo que no es negocio. O que intervengan los subsidios del Estado, porque elevar el nivel de la conversación pú-blica es de interés social. Pero todo esto requiere personas con visión, cultura, competencia y sentido práctico. Se diría que los graduados de una educación supuestamente superior reúnen esas cualidades. Pero las instituciones educativas son un fraude. El graduado promedio tiene el nivel del presidente Foz. El periodista cultural promedio no destaca por su cultura, aunque su especialidad sea la cultura.
Cuando se organizó un coctel en la Galería Ponce para presentar el proyecto de la revista Vuelta y buscar patrocinios, llegaron perio-distas y fotógrafos, y uno de ellos que veía atentamente los cuadros, o más bien las firmas, sin encontrar la que buscaba, preguntó por fin: “¿Cuáles son los de Octavio Paz?” Claro que, en 1976, los periodistas no eran todavía graduados universitarios. Ahora lo son. Hay decenas de miles de mexicanos que han estudiado, están estudiando o enseñan comunicación. Hasta se ha pensado en exigir el título para trabajar en la prensa, excluyendo a los que practican el periodismo sin la li-cenciatura correspondiente. Y el avance se nota. En el centenario de
262 • El placer de leer
Oscar Wilde, entrevistan a José Emilio Pacheco y le preguntan: “¿Qué es lo que recuerda de su trato con él” Al entrevistado le parece absurdo aclarar que están conmemorando los cien años de su muerte y se pone a contar que, cuando se vieron en París, visitaron juntos la gran Exposición Universal, donde Wilde se interesó muchísimo por el pabellón de México. La entrevista salió tal cual. Ni el reportero ni su editor se dieron cuenta del pitorreo.
No es tan difícil encontrar lectores con buena información y buen juicio que se ríen (o se enojan) por lo que publica la prensa cultural. Aunque no se dediquen a la crítica, ni pretendan compe-tir con quienes la hacen, tienen los pelos en la mano para señalar erratas, equivocaciones, omisiones, falsedades, incongruencias, injusticias, ridiculeces y demás gracias que pasan impunemente por las manos de los editores. ¿Y por qué pasan? Porque no leen lo que publican, sino después de que lo publican, y a veces ni después. Porque, en muchos casos, ni leyendo se dan cuenta de los goles que les meten a la ignorancia, el descuido, el maquinazo, el plagio, la mala leche, los intereses creados. Y porque muchas veces, aunque se den cuenta, no están dispuestos a dar la pelea por la cultura y el lector.
A nadie le gusta ser el malo de la película, rechazando cosas. Menos aún tomarse el trabajo de corregirlas, que toma mucho tiempo y puede terminar en que el autor se ofenda, en vez de agradecerlo. Ya no se diga exponerse a los peligros de la grilla. Y, cuando no se va a dar la pelea, ¿qué caso tiene leer exigentemente lo que se pretende publicar? Lo importante no es defender al lector de la errata, el gazapo, la ignorancia, la va-cuidad, el abuso, sino cuidar el control político y diplomático de tan difícil situación. Todos quieren publicar, nadie leer, menos aún cuidar el interés del lector. Lo pragmático no es poner el ojo en la calidad de los textos, sino el oído en los nombres que suenan, el olfato en los temas malolientes, de interés chismoso.
Hace ochenta años, Harold Ross inventó The New Yorker y un concepto de periodismo que llamó “literature of fact”, frente a la ficción y la poesía. Puede darse en cualquier texto maravillosa-mente escrito y bien fundamentado, sobre lo que sea. Esto exige trabajo y valor civil frente a los infinitos textos que se reciben. Requiere no limitarse pasivamente a lo que llega, sino tomar la iniciativa: buscar a los que tienen algo importante que decir, pensar en el lector, en los temas y el nivel que debería tomar la conversación. Requiere no publicar reportajes ni comentarios
El placer de leer • 263
que no hayan sido leídos críticamente por dos o tres editores. Incluye hablar con el autor, que así vive la experiencia (y se pone a la altura) de la interlocución con lectores inteligentes y conocedores, como los hay entre el público. No se limita a la corrección de erratas, de estilo, de razonamiento: lleva a tener un departamento de “fact checking”. ¿Es verdad que esta frase está en Shakespeare, que Adís Abeba es la capital de Etiopía, que Rembrandt murió en 1699, que Sofía Gubaidulina vive en Alemania? Además, Ross personalmente escribía una lista de observaciones sobre cada artículo (query sheet), donde cuestio-naba la exactitud, claridad, lógica, gramática, elegancia o simple necesidad de una frase o adjetivo.
Hace medio siglo, cuando no había computadoras, ni co-rreo electrónico, un eminente autor extranjero podía recibir observaciones semejantes de sus traductores y editores en el Fondo de Cultura Económica, para mejorar el libro publicado en México. Lo cual requiere conocimientos, valor civil, mucho trabajo y, sobre todo, una actitud opuesta al “ahí se va”. Actitud justificada, no por lo que ganaban (ni la décima parte de lo que pagaba The New Yorker), sino por su amor al oficio, respeto a los lectores exigentes y respeto a sí mismos.
Desgraciadamente, multiplicar el gasto en educación supe-rior multiplicó el “ahí se va”. La manga ancha en la educación superior y el mundo editorial dañó a millones de personas que ni siquiera están conscientes de su ignorancia, porque los dejaron pasar de noche hasta graduarse, ejercer, dar clases y publicar. La ignorancia que sube hasta la presidencia no es una novedad en México. La novedad es la ignorancia, la indiferencia, la irres-ponsabilidad de los que avalan el trabajo mal hecho y lo dejan pasar tranquilamente.
Nunca es tarde para volver a respetar a los lectores y subir el nivel de la vida pública, por el simple recurso a la buena infor-mación, el buen juicio y el buen gusto. Habría que empezar por lo mínimo: un departamento de verificación de afirmaciones, para no publicar tantas cosas infundadas, vacuas o francamente cómicas. Parece insignificante, pero es algo cargado de signi-ficación. El mensaje implícito daría un giro de 180 grados: no publicamos basura.
Los grandes editores son lectores exigentes que respetan al lector como a sí mismos.
Marzo 2006.
http://letraslibres.com/revista/convivio/periodismo-cultural-0.
gaBriel zaiD
Nació en 1934 en Monterrey, Nuevo León. Estudió en el Ins-tituto Tecnológico de Monterrey y obtuvo el título de Ingeniero Mecánico Administrador en 1955. Fue consultor indepen-diente durante varios años. Fue miembro del consejo de la revista Vuelta de 1976 a 1992.
Algunos de sus libros más conocidos son: Ómnibus de poesía mexicana (Siglo XXI Editores, 1971), Los demasia-dos libros (Buenos Aires, Car-los Lohlé, 1972), Leer poesía (Cuadernos de Joaquín Mortiz, 1972), Cómo leer en bicicleta (Cuadernos de Joaquín Mortiz, 1975), De los libros al poder (Grijalbo, 1988), El secreto de la fama (Lumen, 2009) y Dinero para la cultura (Debate, 2013).
DG
264 • El placer de leer
L
Apología y recuentode la lectura familiar
Jaime garCía terrés
a bibliomanía me viene de familia. Mis dosabuelos eran hombres de letras, y el paterno reunió unabiblioteca mexicana cuya compra rehusó José Vasconcelos,y que hoy subsiste, bien cuidada, en la Universidad de Texas. Mi padre, abogado de prestigio en sus días, invirtió la mayor parte de sus reservas pecuniarias, no en viajes ni especulaciones bursátiles, ni en extraordinarios lujos, sino en libros raros y bellos, gracias a los cuales aprendí la diferencia entre una encuadernación de Pasdeloup y una de Derome, entre un “gran papel” y uno apenas decoroso, entre los trajes mexicanos de Linati entrevistos en un ejemplar mutilado y el mismo conjunto justipreciado en la brillante plenitud de sus litografías, a la par en blanco y negro y a todo color.
Conservo en dos tomos que pertenecieron a mi abuela materna la tercera edición de las Obras de Gustavo Adolfo Bécquer, con una ingenua dedicatoria, fechada en 1885, manuscrita por alguna amiga o profesora. Ésos fueron los primeros versos que en mi más temprana adolescencia leí por gusto, no por requerírmelo la escuela. Y ése, precisamente, fue el ejemplar en donde los leí. De mi abuelo Terrés no me queda sino un curioso volumen londinense que contiene el Padrenuestro en quinientas lenguas. Del abjaziano (idioma caucásico) hasta el zulú. También alberga una dedicatoria manuscrita, que reproduzco literal: This book has been presented to our dear Doctor Joseph Terrés as a small token of the esteem and respect with which he is regraded by the Director, Professors and Pupils of The English Collage, Mexico 24th July, 1905 (“Este libro ha sido obsequiado a nuestro querido doctor Joseph Terrés como una pequeña muestra de nuestro aprecio y respeto, con el cual ha sido reconocido por el director, profesores y alumnos del Colegio Inglés, México 24 de julio de 1905”).
Los lectores infantiles de mi época nos dividíamos en salgaria-nos o vernianos. A mí se me antojaban poco los cuentos de piratas
Detrás de cada biblioteca personal
está la historia lectora del personaje que la reunió. ¿Cómo
llegaron a sus manos sus primeras ediciones? ¿Cuándo
inició su pasión bibliográfica? ¿En qué momento se
integraron qué temas al acervo? Aquí
presentamos una memoria lectora del poeta Jaime
García Terrés, que resulta una suerte de mapa afectivo a su biblioteca, ahora
integrada a la Ciudad de los Libros.
El placer de leer • 265
de Emilio Salgari; en cambio me apasionaba la docta imaginación de Julio Verne. Lo leí, por supuesto, en baratas ediciones españolas que acertaba a comprar o me regalaban. Jamás logré apoderarme de los suntuosos tomos en francés de la Collection Hetzel, que celaban mis tías en un librero cerrado con llave. Coronados por la Academia, ilustrados con dibujos de Férat, Neuville y Benett, los hojeaba a hurtadillas por breves instantes cuando iba yo de visita. A mi hijo Alonso, ineluctable bibliómano y verneriano, le tocó mejor fortuna, pues su tía abuela María Elodia se los heredó sin intermediarios.
Por su carácter de primogénito, es asimismo Alonso el actual poseedor del Robinson Crusoe (“nueva versión española, escrupu-losamente corregida por Manuel María Guerra”) forrado con hule negro, que dentro de la familia García ha ido pasando de generación en generación. En noviembre de 1903 su bisabuelo se lo regaló, como premio por algo, a mi padre; en noviembre de 1931, mi padre me lo dio a mí, y yo repetí en junio de 1976 el gesto ritual, con la intención de perpetuarlo. Espero que Alonso entregue a su hijo mayor tan simbólico obsequio en el momento oportuno, y luego lo reciba su nieto, haciéndose constar por escrito en las guardas –con las fechas respectivas, según la costumbre– cada transmisión de propiedad.
Hace muchos años Daniel Cosío Villegas, tan reacio al elogio, me llamó, en corta frase encomiástica, “lector incansable”. Por desgracia, en estos años el adjetivo ha ido perdiendo exactitud. Con la edad y el desgaste de las neuronas, la lectura llega, a menu-do, a cansar, como casi cualquier otra cosa. Y la fatiga, agravando las mil tensiones que procura la moderna vida en sociedad, trae aparejadas otras dificultades que complican y enturbian el proceso. Si en tiempos mejores terminaba en unos cuantos días una novela de Thomas Mann y en doce horas una de Dickens, hoy me cuesta trabajo creciente asimilar un breve capítulo. Francamente envidio al ése sí (por ahora al menos) incansable lector Alonso, y, más aún, a Celia su madre, sus respectivas velocidades de consumo. Alonso toma prestados una revista gruesa o un libro delgado y los devuelve, cuando no se le va el santo al cielo, en cosa de minutos. Y he visto a Celia despacharse, sin soslayar el mínimo detalle, À la recherche du temps perdu o Les Thibault en alrededor de una o dos semanas.
Pero en mi caso las protestas autodefensivas del organismo contra circunstanciales abusos o desórdenes de la lectura no aguar-daron la edad otoñal para manifestarse. Ya en los comienzos de
266 • El placer de leer
1942 me sobrevino una peculiar reacción: un apremio interior a “desintelectualizarme”, relegando libros y estudios a un segundo plano, en provecho de actividades más “vitales” y menos reflexi-vas. El motivo desencadenante era obvio. Acababa yo de sufrir los severos y prosaicos exámenes –primeros auténticos fardos que se oponían al natural veleidoso que había orientado hasta entonces mi trayectoria escolar– en el año inicial de la carrera de derecho. Las calificaciones obtenidas no habían sido malas; todo lo contrario. Pero las vastas jornadas de estudio acometidas, a solas y en común, para lograr aquellas, fueron la gota que derramó el abigarrado vaso de mi existencia sedentaria. Y el catalizador que precipitó la reacción “desintelectualizadora” fue, paradójica si no inexplicablemente, una tregua de reposo tropical que mis padres me costearon, compasivos y por la sugerencia de un médico, en las playas de Acapulco.
No voy a contar lo que allí ocurrió, porque, si hemos de ver los hechos con objetividad, sucedió bien poca cosa. Pero lo que pasó –la cercanía relampagueante de un par de muchachas en flor; el diario contacto con el mar y el sol; dormir, al fresco, bajo un cielo habitado por duras y legendarias constelaciones, pendientes noche a noche del minucioso cambio lunar entre una fase y otra–, insignificante para quien no lo haya vivido, bastó para despertar-me –si se admite aquí una imagen que gustaba tanto a Paracelso como a Juan Jacobo Rousseau– la gana compulsiva de sustituir los acostumbrados libros por el gran libro de la naturaleza, a fin de conseguir, de sus más sensuales párrafos, mejores enseñanzas.
Pero la adolescencia, fecunda y audaz cual se ofrece en sus mil tentativas, está llena de trampas, fracasos, espejismos y velados miedos. Mi inexperiencia y los débiles ahíncos de una juventud prisionera del celo supersticioso con que los mayores, en lugar de fortalecer, orientándola, aquella sana rebeldía, me agobiaban sin comprenderla, redujeron a ceniza estéril, en dos paletadas, mis modestas y simbólicas quemazones. Falto de alternativas concretas o comparables, hube de regresar –en rigor jamás la abandoné– a la literatura, aunque sólo fuera para definir o fijar mis nuevas, y en parte frustradas, sensaciones. Pero el joven ratón de biblioteca, si ya lo estaba de letras, quedó en adelante picado de naturaleza viva y de poesía.
Historiar mis lecturas, pues, equivale a trazar la historia de mis cuatro estaciones, desde la primavera hasta los umbrales del in-vierno. A cada época se asocian, fatalmente, determinados títulos. Recuerdo uno de los primeros que leí: una edición española, en
El placer de leer • 267
gran formato y enormes letras, de un cuento de Goethe: “La campana que anda”. En ese libro, que no sé bien por qué me infundía un extraño miedo, aprendí a leer libros. Siguieron luego tras los Pinochos y Chapetes de Calleja, esos benéficos tomitos de la colección Araluce, gracias a los cuales hacía uno amistad con Rolando y su canción, con Rama y Sita, con Gri-selda la de Chaucer y, por supuesto, con las cien paradigmáticas creaciones de Andersen, de los hermanos Grimm, de Perrault.
En mi primera conversación con Celia, cuando la conocí en París, no pudieron menos de figurar, preeminentes, nuestras comunes lecturas pueriles. El relato aquel (¿cómo se llamaba el libro de cuentos que lo comprendía?) de cierta epidemia de dragones, cuyas larvas llegaban con el viento, en forma de pequeñísimos cristales, y así se metían en los ojos de los niños desprevenidos. Las apócrifas (pero nosotros ignorábamos, al leerlas, que lo eran) aventuras de Karl May Entre los pieles rojas y Por tierras del profeta...
A todo esto, añoro muy de veras la nítida curiosidad con que leía durante la infancia. No es, no puedo saber, no me es dado esperar, como antes, detrás de cada párrafo leído el descubrimiento súbito de los secretos del universo. Cumpli-dos a través de las décadas tantos debates y mudanzas, tantos frustrantes diálogos conmigo mismo y con las tornasoladas ideologías de los demás, tarde o temprano se abre camino la escéptica desconfianza en el pensamiento escrito.
Pero el inevitable escepticismo nunca podrá, en mi lectura, ser absoluto ni radical. Algo habrá siempre que me asalta de golpe, llegando por los sentidos a conmoverme hasta lo más hondo del entendimiento, desde la página que el azar me ofrezca: el audaz vuelo de una imagen, la imprevista elegancia de un giro, la revelación apodíctica, la penetrable verosimilitud de un comentario, la mágica y acuciosa lucidez de la poesía...
Artes de México, revista-libro trimestral, n 108, diciembre 2012.
JaiMe garCía terrés
(1923-1996) Nació en la ciudad de México el 15 de mayo de 1924. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió estética en la Universidad de París y filosofía medieval en el Collège de France.
Entre otros cargos que ocu-pó, fue embajador de México en Grecia (1965-1968), director general de la Biblioteca y Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (1968-1971) y sub-director y director de la editorial Fondo de Cultura Económica y de su órgano La Gaceta. Asimismo fue director de la Biblioteca de México y de su revista.
Entre sus ensayos destacan: Panorama de la crítica literaria en México (1941), Sobre la responsa-bilidad del escritor (1949), Grecia 60. Poesía y verdad (1962), Los infiernos del pensamiento. En torno a Freud: ideología y psicoanálisis (1967) y Reloj de Atenas (1977). Algunos títulos de su poesía son: El hermano menor (1953), Correo nocturno (1954), Las provincias del aire (1956), La fuente oscura (1961), Los reinos combatientes (1962), Carne de Dios (1964), Todo lo más por decir (1971) y Corre la voz (1980).
Fue miembro de El Colegio Nacional desde el 20 de octubre de 1975. Su discurso de ingreso fue contestado por el doctor Rubén Bonifaz Nuño.
268 • El placer de leer
La seducciónde los inocentes
Puros cuentos. Historia de la historieta en México: 1934-1950, fragmentos selectos
Como toda iniciación, esta lectura inauguraltiene algo de pecaminosa. Para las minorías cultas y losamantes de las “buenas letras”, la inesperada pasión popu-lar por los Pepines es una trasgresión; una suerte de masiva prostitu-ción espiritual de los inocentes, que debe ser refrenada en nombre de la moral y las buenas costumbres literarias: mejor un pueblo de analfabetos puros que una nación de lectores contaminados.
Pero la urgencia de los neolectores –saldo de masivas campañas de alfabetización –es incontenible, y pese al exorcismo millones de mexicanos sacrifican gozosamente su pureza literaria en las satanizadas páginas de Chamacos y Pepines. Y es que, a diferencia de los libros y periódicos “serios”, las revistas de monitos no inhiben al principiante ni exigen promesas solemnes y compromisos pro-longados: son fáciles, accesibles y desechables. Según los gustos del cliente, se muestran románticas, apasionada y truculentas. Y son baratas: apenas diez centavos por media hora de placer.
Así, los Pepines se constituyen en el primer lugar común de nuestra cultura popular en letra impresa. Años antes, durante la tercera década del siglo, la fundación de la historieta mexicana moderna había corrido por cuenta de un puñado de dibujantes y guionistas, quienes publicaron sus trabajos en los suplementos dominicales de los diarios. Esta generación, que nacionaliza el lenguaje del cómic e introduce estilos y personajes autóctonos, puede disputar por un tiempo los espacios periodísticos a las historietas importadas, pero a principios de los años treinta ha perdido la batalla y está en franca retirada frente a los cómics norteamericanos.
En un país de iletrados, con un periodismo empeñoso pero marginal, la transformación de la historieta en fenómeno cultural de masas tendrá que esperar hasta los años cuarenta, década en
Es imposible ignorar la historieta. Está
ahí. Es lo que lee el pueblo de México.
Salvador novo
El placer de leer • 269
que se hace presente un nuevo público multitudinario, creado por la enseñanza oficial y las campañas de alfabetización, y en la que el cómic, por fin independizado de los diarios y suple-mentos, cuenta ya con un vehículo propio y potencialmente más popular: las revistas de monitos.
La masificación de la lectura de cómics se inicia simbóli-camente en 1934 con la aparición de Paquín, primera publica-ción especializada en este género comercialmente exitosa. La proliferación de las revistas de historietas durante la segunda mitad de la década constituye el despegue, y la pasión por los monitos toma altura y se estabiliza durante los cuarenta: varias publicaciones se hacen cotidianas, los tirajes crecen desmesuradamente y el consumo de Pepines se transforma en vicio nacional.
En este proceso se disuelve el mito de que los niños son los principales destinatarios de las historietas. En México el cómic ha tenido siempre un público predominante adulto, aunque por mucho tiempo los editores lo arrinconaron en las secciones infantiles. En sus orígenes las revistas de monitos arrastran también este prejuicio, del que dan fe los nombres de las primeras y más famosas: Paquín, Paquito, Pepín, Chamaco. Pero lo cierto es que el auge historietil de los cuarenta lo sos-tienen principalmente lectores jóvenes y adultos, y pronto los editores asumen el verdadero perfil de la demanda. Algunas revistas –las menos– se dirigen aún a los niños, si bien la ma-yoría atiende definitivamente a los mayores. Pepín, que a fines de los treinta se subtitulaba “El chico más famoso del mundo”, a mediados de los cuarenta se ha transformado en “Diario de novelas gráficas para adultos”.
En el mismo lapso en que definen su público, las revistas de historietas ajustan su forma y contenido. Los Pepines nacen grandes y después se achican: aunque al principio adoptan el formato medio tabloide de sus semejantes norteamericanos, pronto la mayoría es reducida a un cuarto, transformándose en revistas de bolsillo; literatura portátil para leer en tranvías y camiones. Al principio su periodicidad es semanal, luego aparecen tres veces por semana; no obstante, los lectores son insaciables y, finalmente, los más exitosos se hacen diarios. En los primeros meses dominan los cómics importados –que coexisten con una producción local modesta y mimética–, con el paso del tiempo las historietas de factura nacional toman la plaza e imponen su peculiar estilo y temática.
270 • El placer de leer
La combinación de series abiertas y planchas conclusivas caracteriza a los primeros números, que aparecen semanalmente, pero al acortarse la periodicidad el “Continuará...” se hace norma y las aventuras se prolongan desmesuradamente. Si al principio predomina el dibujo de línea, pronto la sombra gris del medio tono y los fotomontajes invaden las páginas de las revistas. Al comienzo algunas publicaciones se imprimen en prensa plana y tinta negra, aunque en poco tiempo se generalizan el roto-grabado y el sepia.
A fines de los treinta y durante los cuarenta, los moneros mexicanos incursionan en todos los géneros imaginables, inauguran las más diversas líneas temáticas, exploran estilos narrativos y gráficos. En algo más de una década se descubren las principales vetas de la sensibilidad popular y se emprende el saqueo. Después todo será continuaciones, parodias, refritos –afortunados o rutinarios pero redundantes–, hasta que cambien los tiempos y un público transformado y con demandas inéditas exija de nueva cuenta la creatividad de los historietistas.
Pero en la conquista y colonización historietil del pueblo mexicano, los arrojados dibujantes y guionistas son apenas soldados de fortuna. El capital es el verdadero motor de la his-torieta, y el boom monero de los cuarenta es también el proceso de acumulación originaria de dos o tres grandes fortunas. Los hombres que nos dieron cómics no eran misioneros en con-quista espiritual, sino afanosos comerciantes ávidos de clientela; no tenían vocación cultural –ni concientizadora ni alienante–, buscaban utilidades. Y vaya que las obtuvieron: la más grande empresa periodística del país, y una de las más extensas del mundo –la Cadena García Valseca–, se creó a fuerza de Pepines, y dos enormes consorcios editoriales –Novedades Editores y Publicaciones La Prensa– se consolidaron gracias a las revistas de monitos.
La masificación del cómic es uno de los más significativos fenómenos culturales de los años cuarenta, pero su otra cara es un impresionante proceso de acumulación en la industria editorial. Francisco Sayrols, Ignacio Herrerías y Jose García Valseca no son los artífices de la seducción, pero regentean las casas editoriales y resultan los beneficiarios empresariales de nuestra masiva iniciación en la lectura.
aurreCoeChea, Juan Manuel y Bartra, Armando: Puros cuentos. Historia de la historieta en México 1934-1950, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Editorial Grijalbo, S.A. de C. V., México, 1993.
El pueblo mexicano se inició en la lectura precisamente con las historietas. A fines
de los años treinta y durante la década de los cuarenta, millones
de compatriotas, que aún no habían experimentado los placeres de la letra impresa, perdieron
su virginidad literaria sumergiéndose en las seductoras páginas de
las revistas de monitos.
El placer de leer • 271
E
La letra con Pepines entraPuros cuentos. Historia de la historieta en México: 1934-1950, fragmentos selectos
n el elitista sistema escolar del antiguo régi-men, la lectura era habilidad minoritaria y la familiari-dad con libros, revistas y diarios, privilegio de iniciados. Afines del siglo XIX, menos de la quinta parte de la población sabía leer y escribir, y en 1910 el porfirismo se derrumba dejando un analfabetismo de 75 por ciento. Los tirajes de las publicaciones reflejan esta realidad: El Imparcial, diario excepcional para su tiempo, que logra una sorprendente difusión al revolucionar la concepción del periodismo, termina el primer decenio de este siglo con ediciones de alrededor de 100 mil ejemplares en un país de 15 millones de habitantes.
Una revolución de base popular y afanes justicieros, que cristalizó en un estado social, no podía soslayar el problema del analfabetismo. La Constitución de 1917 y la Ley Orgánica de la Educación establecen el carácter gratuito, laico y obligatorio de la enseñanza primaria, asignándole al Estado responsabilidades educativas fundamentales. En 1921 se crea la Secretaría de Edu-cación Pública (SEP), y en 1922 José Vasconcelos, al frente del ministerio, impulsa la primera campaña de alfabetización. Sin embargo, a fines de la década la población iletrada sigue siendo abrumadora: 67 por ciento de los mayores de seis años.
Como en otras esferas de la política, la acción educativa del cardenismo radicaliza el sesgo popular de la revolución hecha gobierno. En 1937 Vázquez Vela, al frente de la SEP, impulsa una espectacular campaña de alfabetización de tres años, apoyada por la Federación Mexicana de Trabajadores de la Enseñanza y por cerca de los 100 mil comités que operan en todos los estados de la república. En el decenio de los cuarenta no se pierde el impulso y el Secretario de Educación Jaime Torres Bodet pone en marcha de nueva cuenta una campaña nacional contra el analfabetismo, por la que se presume que más de un millón de adultos aprende a leer y escribir.
Las campañas educativas de la posrevolución son más apara-tosas que efectivas.
La existencia de una población
alfabetizada externa es premisa de la
popularización de las historietas, ya
que hasta los años cuarenta el pueblo
mexicano fue mayoritariamente
iletrado.
272 • El placer de leer
Pero, a la larga, la indudable expansión de la enseñanza pública y los modestos pero continuados avances en la alfabe-tización de adultos terminan por modificar el perfil educativo de los mexicanos: al terminar la década de los treinta, 42 por ciento de la población sabe leer y escribir, y a mediados de los cuarenta el número de compatriotas alfabetizados supera, por primera vez, al de analfabetos. Con una particularidad: el mayor porcentaje de iletrados corresponde a personas de edad avanzada, mientras que la mayoría de los menores de 25 años ha aprendido o está aprendiendo a leer y escribir.
Si en el antiguo régimen la lectura era privilegio de clases dominantes y reducidas capas medias, la mayor parte de los mexicanos nacidos durante o después de la revolución tiene acceso a dos o tres años de educación primaria, cuando menos. Para la quinta década del siglo también los jóvenes obreros y bastantes campesinos modestos han sido alfabetizados, y por primera vez leer y escribir son habilidades masivas y populares. Pero, ¿qué leerán estos millones de neoalfabetas?, ¿qué litera-tura impedirá que los flamantes lectores potenciales deriven al analfabetismo funcional?
Para los años cuarenta la respuesta es ya clara y contundente: el pueblo recién alfabetizado lee Pepines o no lee nada. A me-diados de la década la demanda potencial de la letra impresa se aproxima a los diez millones de lectores –que es también la cantidad de cartillas que la SEP publica en 1944–, pero la industria editorial tradicional no se acerca ni remotamente a estas cifras. En 1935, cuando estaba a punto de iniciarse el espectacular auge de las revistas de historietas, había en el país cerca de un millar de publicaciones periódicas; en lo tocante a las revistas los tirajes se medían, en el mejor de los casos, por decenas de miles, y los cotidianos –sesenta en total– no impri-mían, entre todos, ni medio millón de ejemplares al día. Así, mientras la enseñanza pública y las campañas de alfabetización estaban generando un cambio sustancial en el perfil educativo de la población, la industria editorial seguía trabajando para un pequeño sector de lectores tradicionales. El descubrimiento de esa inexplorada demanda comercial para la letra impresa es mérito de tres empresarios del periodismo, quienes pronto se transformarían en los zares de las revistas de monitos saturando el mercado de Paquines, Pepines y Chamacos.
A partir de 1934, y en menos de diez años, las cifras de los tirajes de las historietas dan un salto impresionante, y a mediados
El placer de leer • 273
de los cuarenta son ya del mismo orden de magnitud que la po-blación alfabetizada. En la revista Cartones, del 13 de diciembre de 1945, se aportan datos significativos:
Actualmente se editan en la capital cuatro diarios de historietas que hacen, en total, un tiraje de medio millón de ejemplares y con una cantidad de lectores que llega a los dos millones cada día. Existen también tres semanarios especializados cuyo tiraje [...] suma una cantidad aproximada a un millón.
Homogeneizando las cifras, resultan cuatro millones y medio de ejemplares a la semana, y si aceptamos la realista hipótesis de que cada pieza cuenta en promedio con cuatro lectores, tendre-mos que en 1945 se practican en México 18 millones de lecturas de historietas a la semana. Esto no significa que 18 millones de personas leen un solo fascículo semanal –simplemente no existen tantos alfabetizados–, más realista es suponer que unos dos millones de fanáticos devoran cuando menos una revista de monitos cada día y otros cuatro millones, menos apasionados, leen sólo una cada siete días. La cifra de seis millones, gruesa-mente estimada, se aproxima significativamente al número de los mexicanos que saben leer.
Esto sin considerar que Cartones es una revista de historie-tas y sus apreciaciones sobre los tirajes de la competencia son conservadores; hay quienes sostienen, con fundamento, que de Chamaco se publicaban 700 mil ejemplares diarios, y no falta quien afirme que llegó al millón.
No exagera el guionista y dibujante Ramón Valdiosera al sostener que los moneros de Chamaco fueron “los amos de la población alfabetizada”. Y posiblemente también está en lo cierto cuando sugiere que en muchos casos las historietas son el verdadero incentivo de la alfabetización.
Mucha gente aprendió a leer para poder entender los Pepines. El resorte fue querer saber lo que decían los monos, porque el que leía le platicaba al otro: “Mira mano, éste es el que domes-tica al toro para que mate a Joselito”, y, pues se ponían a leer.
aurreCoeChea, Juan Manuel y Bartra, Armando: Puros cuentos. Historia de la historieta en México 1934-1950, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Editorial Grijalbo, S.A. de C. V., México, 1993.
274 • El placer de leer
LLa metamorfosis
Franz KafKa/Robert CruMB/David zane
a obra que aquí presentamospertenece al libro Kafka para principian-tes, que a su vez forma parte de la serieBooks for Beginners (Libros para principiantes), que nació en Londres, en 1977. Los primeros libros fueron Marx para principiantes, del dibu-jante mexicano Eduardo del Río (Rius), y Freud para principiantes, del argentino Oscar Zárate. En Kafka para principiantes las ilustraciones corresponden a Robert Crumb y el guión a David Zane.
La idea motora era –sigue siendo– presen-tar buenas síntesis de temas difíciles e ideas
roBert CruMB(Filadelfia, Pensilvania, 1943). Ilustrador
oDaviD zane MairoWitzo(Nueva York, 1943). Guionista
importantes, de manera amena y accesible, a generaciones más acostumbradas a leer cómics que tratados académicos. Poco a poco, esos “documentales ilustrados” fueron incluyendo otros temas: ciencia, filosofía, psicología, lite-ratura, lingüística, artes, otros conocimientos...
En 1995, circulaban más de ochenta títulos de la colección en inglés, y se publicaban en catorce idiomas. Ese año, Juan Carlos Kreimer, como editor de Era Naciente S. R. L., compró los derechos mundiales para el idioma español y junto con Longseller, S. A., los introdujo en el mercado hispanoparlante internacional.
280 • El placer de leer
Esta primera edición deEl placer de leer
se terminó de imprimir en febrero del 2015en Impresora Standar, S. A. de C. V.,
Ernesto Talavera # 1207, Chihuahua, Chih., Méxicocon un tiraje de 1,000 ejemplares.
Diseño editorial: Jorge Villalobos
Calle Delicias n. 251, 482-6684, Chihuahua, Chih.