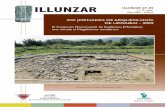El monumento de Casimiro Biguá. Representaciones de nación y aboriginalidad en José de San...
Transcript of El monumento de Casimiro Biguá. Representaciones de nación y aboriginalidad en José de San...
El monumento a Casimiro Biguá.
Representaciones de nación y aboriginalidad
en José de San Martín, Chubut
Licencianda: Viviana Leonor Bórquez Granero
Directora de Tesis: Dra. Susana Torres
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Licenciatura en Historia
2010
2
AGRADECIMIENTOS
Mediante este espacio, quiero agradecer a todos aquellos que me ayudaron a
llevar a cabo esta investigación, que se alargó tanto en el tiempo.
En primero lugar, a los habitantes de José de San Martín que me atendieron
tan cálidamente. Por la hospitalidad a Ricardo González; por la información y el
acceso a Jorge Ámbar y Beltrán Beroqui; a Marita y Julieta Contreras por su
amabilidad, las charlas, la ayuda, la disponibilidad y la sinceridad. A Claudina
Quiroga por ser siempre el nexo desde que nos conocimos en 2007 con el
proyecto de ―Huellas‖. A María Kodzomán, Omar Bahamonde, Patricia Mera,
Odina Salles, Alejandro Martín (alférez de Gendarmería Nacional). A las
directoras de la escuela primaria y escuela secundaria de San Martín, y a los
alumnos de 5to grado de la primaria, y del último año de la secundaria.
En segundo lugar, a aquellos que me brindaron información y/o críticas: María
Andrea Nicoletti, Marta Penhos, Fabián Arias, Pablo Lo Presti, Sonia Ivanoff,
Sebastián Barros, Martina Calfú. Al igual que a esas personas ‗anónimas‘ que
hicieron comentarios, aportes y críticas a los avances que presenté en distintos
congresos.
En tercer lugar, a mis compañeros de carrera Williams y Lucas Cruz por todos
estos años que compartimos en el estudio, en los viajes y en la vida misma.
En cuarto lugar, a Silvana Dos Santos y a mi directora Susana Torres. Gracias
por todas las críticas constructivas a mis escritos durante todo este tiempo.
Y en último lugar (de orden mas no de sentimiento), a mi Familia y a mi Lucas,
por el apoyo, la contención y el amor que me dan.
Sin ellos no podría haber llevado a cabo esta investigación. Pero de ningún
modo son responsables de los errores que pude haber cometido.
Gracias.
3
INTRODUCCIÓN
La presente tesis es el corolario de un viaje, que comencé en 2007,
hacia José de San Martín – una pequeña localidad que no sólo era
desconocida para mí sino para gran parte de los chubutenses – el cual me hizo
cuestionarme, preguntarme y repreguntarme sobre las representaciones que
nosotros, como sujetos protagonistas de la historia, realizamos del espacio que
habitamos y sobre las prácticas que se suceden a partir de nuestros discursos.
Mi objeto de estudio es un monumento que se encuentra emplazado en
ese pequeño pueblo de aproximadamente 1.300 habitantes. ¿Por qué un
monumento? ¿Por qué ese monumento? Como toda población patagónica,
José de San Martín tiene bustos de próceres de la historia nacional (su
homónimo José de San Martín y Martín Miguel de Güemes); calles y una plaza
con sus nombres y fechas conmemorativas reconocidas como patrias en el
calendario nacional (25 de Mayo, 9 de Julio).
Pero a diferencia de otras localidades del país, la materialización de la
historia nacional, que se ha reproducido en la escuela, se ve acompañada por
un monumento dedicado al jefe tehuelche Casimiro Biguá que, a simple vista,
difiere del resto. No sólo no posee un busto ni constituye una escultura
abstracta, sino que consta de una pequeña pared y un dibujo del cacique. En la
pared hay una bandera argentina y una leyenda que explica los motivos por los
cuales un indígena1 posee un monumento en esta localidad: “al hecho histórico
1 Quiero antes que nada, realizar una aclaración con respecto al uso de determinados términos. A lo largo
de esta tesis, haré referencia a „indios‟, „indígenas‟, „aboriginalidad‟, y „pueblos originarios‟. La primera
palabra, „indio‟, la emplearé cada vez que en las fuentes con las que esté trabajando aparezcan
referenciados de este modo. Este término fue el primero con el que se denominó a los pobladores que
encontraron en América los primeros navegantes que llegaron a partir del viaje de Cristóbal Colón.
Precisamente, porque creían haber llegado a India y no a un „nuevo‟ continente. En tanto, „indígenas‟ es
una palabra que proviene del latín (inde: de allí, gens: población) que significa originario del lugar. Es
uno de los usos que más utilizaré a lo largo de este escrito. Con respecto a „aboriginalidad‟ es un concepto
teórico, una construcción de la que voy a dar cuenta más adelante ya que es de vital importancia para el
entendimiento de mi hipótesis. Por último, „pueblos originarios‟ es una denominación aceptada y
promovida por la mayoría de las organizaciones indígenas en la actualidad. Es por eso, que cuando me
refiero a los reclamos actuales de los indígenas utilizaré la categoría de „pueblos originarios‟, mientras
que, para hablar en general de los mismos, los mencionaré como indígenas o comunidades indígenas, o
4
del enarbolamiento del pabellón argentino por los tehuelches en noviembre de
1869”. Es, entonces, a partir de la observación del mismo desde donde inicié
mi investigación.
El monumento se realizó en dos etapas. La primera en 1979, a partir de
la iniciativa del señor Alberto Iannamico, presidente del Centro Cívico Luis
Piedra Buena, de la ciudad de Bahía Blanca. La segunda se concluyó en 1988,
a raíz de la gestión del mismo Iannamico. El monumento fue declarado por el
Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, ―Monumento
Histórico Nacional‖ (Ley Nº 24.975). En tanto, la localidad de José de San
Martín fue declarada también, por el Poder Legislativo de la nación, como
―Lugar Histórico Nacional‖ (Ley Nº 25.008), debido a su historia y el
monumento a Casimiro. La habitante de la localidad, Martina Calfú, entre 1997
y 1998 impulsó la declaratoria a nivel municipal y posteriormente nacional del
monumento, la cual fue gestionada telefónicamente por la entonces presidenta
del Concejo Deliberante2.
Mi objeto de análisis, entonces, tiene como eje espacial a la localidad de
José de San Martín, en la meseta patagónica, y como eje temporal el inicio de
la construcción del monumento a Casimiro Biguá en 1979, hasta el año 2009.
Teniendo en cuenta estos ejes y el monumento es necesario plantear el
problema de análisis y las hipótesis con las que trabajo.
El problema intenta comprender por qué se celebra la idea de nación en
un monumento a un indígena en un pequeño pueblo chubutense. La
importancia de la bandera argentina como parte de esa simbología de una idea
de nación determinada, teniendo en cuenta que, hacia 1869, no se puede
hablar ni de un Estado conformado ni nacional y, por ende, inexistente en lo
que se entiende por Patagonia hoy (territorio que el Estado argentino
―institucionaliza‖ luego de someter a la población indígena).
Me interesé, también, por indagar acerca de cómo esta representación
significa discursos que se visibilizan y discursos que no están presentes; cómo
se piensa este monumento y cómo se lo habita, o no se lo habita. Habitar en el
pueblos indígenas. 2 Entrevista realizada a Julieta Contreras, presidenta del Concejo Deliberante en esa fecha, José de San
Martín, 20/04/2009.
5
sentido de transitarlo, de vivirlo, y de las prácticas que se realizan en él, desde
celebraciones o actos oficiales hasta el estado de conservación en el que se
encuentra. Es decir, si el monumento está rayado, estropeado, cuidado,
olvidado o es ignorado. El monumento al cacique Casimiro Biguá, ¿constituye
un lugar de paso, de estadía? ¿Qué usos se hacen del mismo? ¿Cómo se lo
construye a partir de su historia, cómo es pensado él a través del monumento?
Mi problema entonces trata de dilucidar si su representación y sus usos ¿se
corresponden con construcciones de aboriginalidad que a su vez están ligadas
a ideas de nación?
A partir de este problema central, la hipótesis que guía la investigación
gira en torno a la afirmación de que el monumento a Casimiro Biguá constituye
una representación territorializada que está ligada a una determinada idea de
nación y de aboriginalidad. Estas ideas que constituyen discursos, conllevarán
determinadas prácticas en la vida cotidiana y en las políticas estatales, ya sean
sociales, culturales o educativas.
Para formulación del problema y la resolución de la hipótesis necesité
recurrir a una serie de conceptos y categorías de análisis para poder interpretar
la evidencia empírica encontrada o construida.
Comencemos entonces, analizando el concepto de nuestro objeto de
estudio: el monumento.
El monumento: una aproximación conceptual
El monumento es una representación y como tal una producción de
sentido realizada por los sujetos, la cual luego de un tiempo, se naturaliza3.
Este sentido no es inherente a las cosas sino que es una construcción que a su
vez, es histórica, por ende va cambiando (al igual que los sujetos y sus
interpretaciones). Asimismo, la representación trabaja tanto por medio de lo
que no está demostrado (ausencia) como de lo que sí está (presencia). Carlo
Ginzburg menciona la doble acepción de la palabra, ―por una parte, la
representación lo es de la realidad representada, de modo que evoca su
3 Stuart Hall, “El trabajo de la representación”, en Stuart Hall (ed.) Representation: Cultural
Representations and Signifying Practices, Londres: Sage Publications, 1997, pp. 13-74.
6
ausencia; por otra, hace visible la realidad representada, y por ello sugiere
presencia‖4. En tanto, para Roger Chartier la relación de representación se ve
alterada por la debilidad de la imaginación, que hace que se tome el señuelo
por lo real, que considera los signos visibles como índices seguros de una
realidad que no lo es5.
Los autores que trabajaron la categoría de ―monumento‖ lo han hecho
considerándolo una representación de memoria. En este sentido, el
monumento constituiría una memoria territorializada, ya que es una marca
física en un espacio restringido6. Este espacio es público y es transitado y
vivido cotidianamente. Kirk Savage dice que los monumentos públicos son
importantes porque ellos tratan de imponer, en cierta medida, una memoria
permanente en una localidad7. Son sitios que se ven; son construcciones, no
sólo materiales sino simbólicas. Son construcciones de memorias o lugares de
memoria al decir de Pierre Nora8. Estos lugares son aquellos donde se
cristaliza y se refugia la memoria, una sola memoria.
Por su parte, Elizabeth Jelin y Victoria Langland9 hacen hincapié en el
territorio y sus límites, como el espacio donde se ha manifestado
históricamente, no sólo una idea de nación, sino una materialización y
simbolización de la presencia estatal. Pero también, los reclamos y el punto de
identificación de los pueblos originarios. El territorio es donde ocurren las
luchas y conflictos para marcar fronteras. Y además, hay fronteras y límites que
son simbólicos, pertenecen al campo de la representación. Es allí donde se
encuentran los monumentos. La marca es un espacio físico que adquiere y
reafirma sentidos.
4 Carlo Ginzburg, “Representación. La palabra, la idea, la cosa”, en Ojazos de madera. Nueve reflexiones
sobre la distancia, Barcelona: Península, 2000, p. 85. 5 Roger Chartier, El mundo como representación. Historia Cultural: entre práctica y representación,
Barcelona: Gedisa, 1992, p. 59. 6 Elizabeth Jelin y Victoria Langland (comps.), Monumentos, memoriales y marcas territoriales, Madrid:
Siglo XXI, 2003. 7 Kirk Savage, “The politics of memory: black emancipation and the civil war monument”, en John Gillis
(ed), Commemorations: The politics of National Identity, New Jersey: Princeton University Press, 1994,
pp. 130-145. 8 Pierre Nora, “General Introduction: Between Memory and History”, en Pierre Nora (ed), Realms of
Memory: Rethinking the French Past, New York: Columbia University Press, 1996. 9 Elizabeth Jelin y Victoria Langland, ob. cit.
7
En esta tesis, el concepto de ―marcas territoriales‖, me sirve para pensar
el monumento de Casimiro Biguá, ya que el lugar donde se encuentra, también
es un escenario en disputa de memorias, o de representaciones de nación y
aboriginalidad.
También, utilizo a Nuala Johnson10 y Antoine Proust11 quienes hablan de
la importancia que hay que otorgarle a los monumentos que se encuentran en
los espacios públicos. La primera, señala la relación entre la proliferación
masiva de estatuas públicas – hablando del caso británico – y los proyectos de
construcción de la nación. Y afirma que hay un significado político y cultural
atado a ellos. Por su parte, Proust también resalta que el espacio donde se
erigen los monumentos está cargado de sentido. Y llama la atención acerca de
las esculturas (se podría hablar en este caso de imágenes) que pueden ser
realistas o idealistas, y que las inscripciones en el mismo son signos muy
importantes para abordarlos.
Si bien, la relación entre monumento y memoria es útil para comprender
determinadas cuestiones, me resultó insuficiente para pensar el monumento a
Casimiro Biguá. A mi entender, el monumento es una representación de una
historia, que a su vez es una construcción. Es unívoco, autoritario, es una
imposición. Ya que muestra una sola cara, un solo sentido. Asimismo, no
siempre es construido materialmente por consenso de los habitantes del lugar
donde se instala. En ocasiones, es una imposición política. No representa lo
mismo para todos, pero es una marca que queda plasmada en el ámbito
público que es el que recorremos habitualmente. Si no se cuestionan estas
representaciones, la historia que representan es asimilada y naturalizada como
verdadera y única; anulando de este modo las historias que subyacen al
monumento. No siempre tiene que ver con la activación de memorias sino por
la interpretación de la historia que se hace.
Asimismo, es pertinente poner en juego categorías de análisis que hasta
el momento, en Patagonia y con respecto a los monumentos, no habían sido
tratadas en forma conjunta y sistemática. El monumento como representación
10
Nuala Johnson, “Mapping monuments: the shapping of public and cultural identities”, en Visual
Communication, 2002, vol. 1, pp. 293-298. 11
Antoine Proust, “Monuments to the Dead”, en Pierre Nora (ed.), Realms of memory. Rethinking the
French Past, New York: Columbia University Press, 1996, vol. 2.
8
simbólica de una comunidad y lugar de memorias se presta para decodificarlas
partiendo de ideas como nación y aboriginalidad.
Las ideas de nación y aboriginalidad en Patagonia
La elección de analizar las construcciones de las ideas de nación en
Patagonia, se debió a la escasez de trabajos en la historiografía argentina.
¿Dónde está la ‗cuestión indígena‘ en el proceso de construcción de la
nacionalidad? ¿Dónde está el estudio de cómo se construyó la nación en
Patagonia como un proceso imbricado en la historia argentina general?
Este micro estudio intenta dar cuenta de otros procesos macro que
influyeron en la construcción de una idea de nación en Patagonia, que no se
corresponde con sus heterogeneidades, contradicciones y luchas de poder y
significados, propias de esta región.
Ideas de nación
La nación argentina fue pensada históricamente y resignificada a la hora
de incluir a la Patagonia dentro de este imaginario12. En este sentido, Susana
Torres señala que, cuando se comenzó a imaginar a la nación argentina, se la
pensó desde la tradición moderna y republicana que planteaba Juan Bautista
Alberdi13. A diferencia de los románticos europeos que buscaban la nación en
12
La Patagonia fue igualmente construida históricamente a partir de 1520, fecha de la expedición de
Hernando de Magallanes – buscando un camino hacia el océano Pacífico – y de su cronista, Antonio
Pigafetta quien fue el primero en escribirla de acuerdo a la nominación que le dio el propio Magallanes.
Las representaciones sobre Patagonia se hicieron a partir de momentos históricos e intereses específicos.
Por ejemplo, Philippe Grenier señala tres visiones generales que se le otorgaron y que en varias
ocasiones, estas visiones se imbrican. Estas son, la Patagonia como obstáculo, como recurso y como
espectáculo. A partir del siglo XVI, se debía bordear sus peligrosas y hostiles costas para llegar a otros
destinos; recién en el siglo XIX se la recorre en su interior, se envían expediciones científicas y se la
domina territorial y discursivamente por parte de los dos estados nacientes: Argentina y Chile. En tanto, a
partir del siglo XX, la Patagonia entra en el imaginario como un espectáculo, debido a sus paisajes y su
naturaleza (Phillipe Grenier, "Historia para ver", en Graciela Madanes, Patagonia. Una tormenta de
imaginario, Buenos Aires: Edicial, 1998, pp. 118-126). 13
Susana Torres, “La Patagonia en el proceso de construcción de la Nación Argentina”, en Esteban
Vernik (comp.) ¿Qué es una nación? La pregunta de Renan revisitada, Buenos Aires: FCE, 2002, p. 85.
Si bien Alberdi pertenecía a la llamada Generación del ‟37, un movimiento intelectual que tradujo el
romanticismo europeo en el Río de la Plata, no dejaba de tener rasgos de la “Ilustración”, corriente en la
cual habían sido educados.
9
la herencia, en un pasado remoto, en la raza, lengua, para los románticos de la
incipiente Argentina, la nación constituía una apuesta hacia el futuro. Es decir,
que a la nación había que construirla, era un proyecto de futuro ya que el
pasado del territorio era negado. Como dice Ernest Renan ―el olvido, e incluso
diría que el error histórico, son un factor esencial en esa creación de una
nación‖14; esto es, que todos los individuos deben tener cosas en común pero a
su vez, tienen que haber olvidado muchas cosas más.
En el caso argentino, lo que se debía olvidar era la colonización
española y los indígenas. Estos elementos eran considerados como la barbarie
frente a una nación que se pretendía civilizada15. En este sentido, Renan
también señala que una nación es una dinastía que representa una antigua
conquista que es ―aceptada primero y olvidada después por la masa del
pueblo‖16.
De acuerdo a la idea de nación cívica, ―los argentinos estaban en el
futuro, el Estado debía crearlos‖17; es por eso que había que transformar las
costumbres y hábitos locales trayendo europeos – considerados sinónimo de
civilización – para que trasplantaran sus propias costumbres en la Argentina. Y,
de acuerdo a los planteos de Sarmiento, a través de la educación se podrían
construir ciudadanos. Argentina era considerada un desierto al que había que
transformar mediante el progreso que supondrían estos cambios estructurales
no sólo en el plano cultural sino también en el económico y político18.
La historiadora Lilia Ana Bertoni, señala cómo el emergente Estado
argentino a finales del siglo XIX, demuestra una gran preocupación por el tema
de la construcción de la nación. En este contexto de inmigración y
cosmopolitismo surge la necesidad de hacer que el Estado sea omnipresente.
Esto es, en la escuela, en la calle, en las fiestas:
14
Ernest Renan, “¿Qué es una nación?”, en Álvaro Fernández Bravo (comp.), La invención de la nación.
Lecturas de la identidad de Herder a Homi Bhabha, Buenos Aires: Manantial, 2000, p. 56. Este texto fue
leído por su autor en 1882. 15
Susana Torres, ob. Cit., p. 85. 16
Ernest Renan, ob. Cit., pp. 55-57. 17
Susana Torres, ob. Cit., p. 85. 18
Oscar Terán, “Acerca de la idea nacional”, en Carlos Altamirano (ed.), La Argentina en el siglo XX,
Buenos Aires: Ariel, 1999, pp. 280.
10
…procuró despertar adhesiones a través de una práctica de lo nacional, supuso una compleja tarea: la construcción de escuelas y ámbitos históricos, como plazas o museos, la ritualización de las celebraciones escolares y la realización de manifestaciones patrióticas, la definición de los símbolos patrios y la creación de representaciones materiales y monumentos en los cuales apoyar esa reelaboración del pasado19.
Así se desarrolla un afán constructor de monumentos y santuarios para
conservar una idea de nación que se inicia en 1887. En este sentido la
memoria que se busca representar es la nacional, rescatando a los héroes, a
los símbolos patrios para homogeneizar a una población muy diversa y que
será la misma política empleada en la Patagonia cuando comiencen a
asentarse extranjeros y criollos, en territorio indígena.
Hacia 1910, este modelo va a estar consolidado. Al decir de Hilda
Sábato, ―a fines del XIX y principios del XX fue ganado terreno un modelo
identitario de nación. Este proponía la uniformización y la homogeneización
culturales y la subsunción de diversas identidades individuales o grupales en
favor de una única identidad nacional argentina‖20. Esta idea de nación a la que
se refiere, podemos llamarla ―cultural‖. Se revaloriza la figura del gaucho, se
instituye el ―Martín Fierro‖ como libro canónico de la Argentina. Terán habla del
―paquete nacionalizador‖, es decir, el modelo de toda nación que se precie de
serlo, que incluye una lengua oficial, una historia que establezca continuidad
con el pasado; héroes con virtudes, folclore, paisaje típico, monumentos y
museos, una mentalidad particular, símbolos oficiales.
De este modo, la Patagonia fue resignificada a fines del siglo XIX e
incorporada dentro de esta idea de nación, como pura territorialidad, es decir,
un espacio lleno de riquezas y en peligro de ser tomada por un enemigo
extranjero (que no sería europeo sino chileno). Para esto, había que delimitarla,
poblarla y modernizarla21.
Para llevar a cabo esta labor el estado en conformación realizó distintas
expediciones científicas para conocer el territorio por dentro22 y tomar posesión
19
Lilia Ana Bertoni, Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la nacionalidad
argentina a fines del siglo XIX, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 98. 20
Hilda Sábato, “La nación del pasado en el presente: apuntes para pensar el futuro”, en José Nun
(compilador), Debates de Mayo. Nación, cultura y política, Buenos Aires: Gedisa, 2005, p. 164. 21
Susana Torres, ob. Cit., p. 86. 22
También fomentó la creación de colonias y la radicación de población extranjera para trabajar la tierra.
11
del mismo a través de las campañas militares que llevaron al sometimiento de
la población indígena y la destrucción de sus circuitos económicos y de
circulación. Muchas de estas tierras fueron entregadas por el Estado a manos
privadas permitiendo así el desarrollo económico23. A partir de esto, se
establecen los límites con Chile (que a su vez llevaba a cabo un proceso
similar), se crearon los territorios nacionales en el sur (1884-1955). Para
incorporar una población patagónica heterogénea a la idea de nación, se
construyeron lugares de memoria, se ―nacionalizó‖ la toponimia y se crearon
instituciones estatales.
Es en este período – finales de siglo XIX y principios del XX – en el cual
la ―nación‖ comienza a ser el criterio de legitimidad del Estado. Terán,
parafraseando a K. H. Silvert, menciona que la Argentina se definió como una
nación cultural, lo cual significó que los grupos dominantes que tenían el poder
político y económico, consideraran como una ―herejía‖ a las voces de disenso.
Si bien los conservadores instalaron esta idea, los radicales la continuarían con
un agregado: el partido es el representante de la nación. Por lo tanto,
cuestionarlo significaría cuestionar a la patria. Tanto Perón como los distintos
gobiernos militares que le siguieron, lo retomarían24.
Cada uno de estos gobiernos hablaba de una identidad nacional que en
teoría debía sobrevivir a las divisiones partidarias. Pero esto era sólo
discursivo. Estos elementos – reivindicados como propios de cada partido o
gobierno – nunca sirvió como elemento identitario. En la década del ‘70, ―cada
contendiente volvió a adjudicarse la representatividad de la verdadera manera
de ser argentino‖25. Pero en este período de mayor violencia política y social de
la historia del país, el gobierno de facto, que por un lado, despojó de
―nacionalidad‖ a los contrarios al régimen (la figura del detenido-desaparecido),
también utilizó los símbolos nacionales como aglutinadores durante el Mundial
de Fútbol de 1978 y la Guerra de Malvinas de 1982.
La primera colonia extranjera en asentarse en Patagonia, son los galeses quienes llegaron al norte de la
provincia de Chubut en 1865. 23
Ernesto Bohoslavsky, La Patagonia (de la guerra de Malvinas al final de la familia ypefiana), Buenos
Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2008, p. 11. 24
Oscar Terán, ob. Cit., pp. 283-284. 25
Íbidem.
12
Con respecto a Patagonia, desde la década del ‘20, fue ―formateada,
diseñada, imaginada y construida siguiendo un patrón productivo y político
centrado en la noción de soberanía estatal-nacional‖26. Esto es, por un lado un
espacio vulnerable estratégicamente, y por otro lado, rico en recursos
energéticos. Dada su población heterogénea – ya sea por inmigrantes
limítrofes, transatlánticos o migrantes de otras provincias argentinas – se
realiza durante el primer y segundo gobierno peronista, una nacionalización de
estos territorios a través de las escuelas y de la simbología peronista27.
Recién en 1955 se provincializaron los entonces territorios nacionales
del sur. A partir de entonces, sus habitantes pudieron participar políticamente
como en el resto del país.
Con la vuelta definitiva de la democracia en 1983 y hasta la actualidad,
hay varias ideas de nación que siguen dando vuelta. Por un lado, si bien hubo
una revisión crítica de la historia oficial y de cómo se construyó la idea nacional
en Argentina, en las escuelas se sigue enseñando una historia muy parecida a
los planteamientos mitristas28. Por otro lado, son muchos los movimientos
surgidos en este período o que cobraron fuerza y que reivindican una identidad
distinta a la evocada en los manuales de historia. Es el caso de los pueblos
originarios, invisibilizados y hasta negados en sus reclamos de tierra, de
identidad y autodeterminación; pero reconocidos como parte de un pasado
lejano del país.
Como señala Morita Carrasco,
…a pesar de que en los últimos años irrumpe con fuerza relativa un discurso de diversidad cultural y respeto por los derechos humanos, la conciencia dominante de la nación argentina ha sido elaborada en base a una concepción monocultural, monolingüe y blanca29
26
Ernesto Bohoslavsky, ob. Cit, p. 11. 27
Susana Torres, ob. Cit., p. 94. 28
Bartolomé Mitre es considerado fundador de la historiografía argentina por la escritura de los libros
acerca de la historia de Belgrano y de San Martín, otorgándoles el grado de “héroes de la patria” y
señalando los verdaderos valores que debía tener un patriota. Esta versión de la historia será la que se
impondrá en las escuelas argentinas, hasta la actualidad. 29
Morita Carrasco, Los derechos de los pueblos indígenas en Argentina, Buenos Aires: Vinciguerra,
2000, 15-16.
13
Ideas de aboriginalidad
Pensando a partir de los planteos de Claudia Briones, utilizo la noción de
aboriginalidad para ver cómo fueron cambiando las construcciones del indígena
como ‗otro interno‘ por parte del Estado. En este sentido, la aboriginalidad es
una construcción cambiante, ―un proceso de marcación y auto marcación de
ciertas prácticas como „aborígenes‟ o „no aborígenes‟ a través de relaciones
sociales y contextos cambiantes‖30.
Claudia Briones y Walter Delrio31 trabajan cómo fueron cambiando estas
construcciones de aboriginalidad. En un primer momento, cuando el Estado
argentino estaba en plena conformación, los ―indios‖ eran concebidos en
general, como ‗amigos‘. Para justificar y llevar adelante el avance sobre las
tierras habitadas por los indígenas, se los comenzó a ver como ‗salvajes‘ que
debían ser eliminados o civilizados. Luego de la ‗conquista‘, se les dio
‗pertenencia a la nación‘, comenzaron a ser ‗indios argentinos‘ o ‗indios
chilenos‘32. Asimismo, hubo distintos tipos de mecanismos de negociación por
parte de algunos grupos indígenas para lograr una mejor suerte, de acuerdo a
las construcciones de alteridad impuestas por el Estado. Como existían y
coexistían distintas construcciones de aboriginalidad, las políticas que se
llevaron a cabo fueron dispares pero siempre teniendo en cuenta el grupo
indígena o el jefe con el cual se estaba lidiando. Entonces, teniendo en cuenta
cuán ‗civilizados/civilizables y argentinizables‘ se creía que fueran esos
contingentes, se los confinó en distintos destinos: misiones, reducciones,
colonias, reservas, radicaciones de individuos dispersos.
Durante el siglo XX, se generan problemas con respecto a la propiedad
privada de las tierras que les fueron otorgadas a los indígenas y que – en la
30
Walter Delrio, Memorias de expropiación. Sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia,
1872-1943, Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2005, p. 22. 31
Claudia Briones y Walter Delrio, “Patria sí, Colonias también. Estrategias diferenciadas de radicación
de indígenas en Pampa y Patagonia (1885-1900)”, en Ana Teruel, Mónica Lacarrieu y Omar Jerez
(comps.) Fronteras, ciudades y estados, Córdoba: Alción, 2002; Walter Delrio, “Indios amigos, salvajes o
argentinos. Procesos de construcción de categorías sociales en la incorporación de los pueblos originarios
al estado-nación (1870-1885)”, en Lidia Nacuzzi (comp.) Funcionarios, diplomáticos, Guerreros.
Miradas hacia el otro en pampa y Patagonia, Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología, 2002. 32
Es importante señalar que no todos los indígenas fueron considerados del mismo modo. Existían
algunos más „civilizables‟ que otros. Por ejemplo, los mapuches y tehuelches estaban vistos como más
“civilizados”, siendo los indígenas australes – como los selk‟nam y yámanas – los más “primitivos”.
14
mayoría de los casos – nunca se les concedieron las escrituras de las mismas.
Es por eso que, muchos de ellos al verse expropiados (expropiación que se dio
de diversos modos) parten hacia las ciudades o se convierten en peones de
sus propias tierras. Además, en las primeras décadas, se buscó efectivizar
prácticas sedentarias para civilizarlos, específicamente, inculcarles hábitos de
trabajo productivo y escolarizarlos33.
En tanto, la emblemática revista Argentina Austral34 – dedicada a temas
patagónicos, durante las décadas del ‘30 y parte del ‘40, solía escribir acerca
de una problemática de radical importancia: los indígenas. En un artículo de
noviembre de 1937 decían que el ‗elemento indígena‘ de Río Negro, constituía
un ―grave problema social y deficiente situación económica que entorpece el
progreso de este importante territorio de la Patagonia‖35. Un año después, se
proseguía en esta línea: ―Aparte de su absoluto estancamiento, es innegable
que ellos causan, por la incomprensión administrativa que existe en esta
materia, trastornos ingentes a la población civil y a los establecimientos
ganaderos asentados a inmediaciones de lo que en lenguaje oficial se
denomina una Reserva indígena‖36.
Los primeros reclamos indígenas que se realizan con respecto a la
posesión de la tierra han sido mayoritariamente individuales, es decir, casos
particulares. Recién en 1946 se realizó una marcha llamada ―malón de la paz‖
en la cual el pueblo kolla se dirigió a Buenos Aires para reclamar la propiedad
de sus tierras. En esta primera época peronista (1946-1955) hay un cambio
importante en lo que son los derechos de los indígenas. Se da una
incorporación masiva a la vida política. No se tornaron relevantes por su
‗condición‘ indígena sino por ser parte de los sectores populares. Los mismos
33
Morita Carrasco, ob. Cit. 34
Revista de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, propiedad de las familias
Menéndez Behety, Braun Menéndez, grandes propietarios de las tierras australes de la Patagonia tanto
argentina como chilena. Era distribuida mediante su comercio “La Anónima”, y se editó entre 1929 y
1964. 35
Pedro Pugno, “El elemento indígena del territorio de Río Negro”, en Revista Argentina Austral, Nº 101,
noviembre de 1937, pp. 28-32. 36
Lorenzo Amaya, “Los indígenas de Patagonia”, publicado originalmente en “La Prensa”, 18 de enero
de 1938. Reproducido en la revista Argentina Austral, Nº 92, 1938, pp. 22-23.
15
sectores que fueron incorporados como electores en la escena política
nacional37.
Por otra parte, cabe mencionar que los golpes militares que se
sucedieron en la historia del país, siempre fueron acompañados por un
retraimiento en las políticas estatales frente a las cuestiones indígenas. Es por
eso que los mayores cambios que se dieron en el modo de verlos y ejercer
determinadas prácticas, ocurrieron durante los gobiernos democráticos38.
En la década del ‘60 – y como consecuencia del desarrollismo que
caracterizó este período – el indígena se convirtió en un sujeto activo de su
propia integración a la nación. Es así como, en 1965, se realiza un censo
indígena en todo el país con el fin de iniciar una ―política indigenista coherente
y continua‖39, la cual buscaba investigar la realidad que ellos vivían.
Asimismo, a principios de los ‘70, comienza a aparecer con más fuerza
un interés por llevar a cabo una ‗reparación histórica‘ debido al despojo y
marginación que sufrieron desde el siglo XIX. Esto coincide, y tiene que ver,
con un proceso de organización indígena que se estaba dando a nivel nacional.
Por ejemplo, en 1972, se realiza el Primer Parlamento Indígena Nacional (Futa
Trawn). En este período, comienza a surgir una dirigencia indígena que inicia
proyectos de ley que no verán la luz hasta pasada la última dictadura militar
argentina.
A finales de la década del ‘80 y a raíz del nuevo contexto político y
social, comienzan a haber nuevos cambios en la concepción que se tiene del
indígena. Por un lado, se sancionan más leyes y firman tratados
internacionales, donde se reconocen a los pueblos originarios como
comunidades ancestrales y con derechos. Son varias leyes indigenistas que se
dictan en el país entre 1984 y 1993, pero recién con la reforma de la
Constitución en 1994, es cuando se les reconoce la preexistencia étnica y
cultural a la nación argentina40. Si bien algunas comunidades se organizan y
37
Morita Carrasco, ob. Cit., p. 30. 38
Morita Carrasco, ob. Cit., p. 31. 39
Decreto Nº 3998, 1965. Citado en: Morita Carrasco, ob. Cit., p. 31. 40
Artículo 75, inciso 17, capítulo cuatro, Constitución de la Nación Argentina de 1994. El inciso dice:
“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus
16
hacen demandas con respecto a sus derechos durante el siglo XX, es a finales
del mismo cuando se comienza a visibilizar públicamente las reivindicaciones y
reclamos de respeto a la diversidad indígena y a la autodeterminación de los
pueblos41.
Estas construcciones cambiantes de aboriginalidad con respecto al
indígena, relacionadas con una idea de nación preponderante – ya sea por el
estado o por los indígenas mismos – son las que me interesa rescatar a la hora
de analizar las imágenes de Casimiro y su monumento en José de San Martín.
Esta propuesta de trabajo – si bien se inscribe en el marco de los
trabajos que analizan monumentos – tiene la particularidad de que lo hace
desde dos conceptos analíticos: la nación y la aboriginalidad, que combinadas
son originales para abordar posibles lecturas materiales y simbólicas. Para ello,
fue necesario recurrir a los dos paradigmas – el cualitativo y el cuantitativo –
para convertir la información en datos y poder interpretarlos a la luz de los
supuestos teóricos con los que trabajo.
La metodología
Las características de la problemática planteada implicaron recurrir a
técnicas de análisis cualitativas y cuantitativas. Entre las primeras, tiene un
lugar destacado la problematización de las imágenes – es decir – colocar a las
imágenes en el centro del estudio, vinculándolas con otras fuentes, con otros
discursos y con otras representaciones42.
La imagen no es una mera ilustración, es un discurso. Y cuando uno las
analiza comprende que está ante una zona de conflictos, entre lo que muestra
y lo que representa, lo que visibiliza y lo que invisibiliza. ¿Cómo son
construidas, usadas y percibidas? ¿En qué trama cultural e ideológica se
insertan? Sergio Caviglia dice al respecto que:
comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y
regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer
concurrentemente estas atribuciones” (Constitución de la Nación Argentina, Buenos Aires: Adrograf
Argentina, 1995, p. 29). 41
Morita Carrasco, ob. Cit., pp. 11-16. 42
En la tesis trabajo imágenes, ya sean estas dibujos o fotografías.
17
…el poder de la fotografía […] radica en que al ser ‗mirada‘ produce sentimientos y emociones (imágenes mentales) […]. El dominio de la imagen es muchas veces más fuerte que la letra pues convoca y suscita en forma más directa las pulsiones más primarias del psiquismo y remiten a un lenguaje más universal y primario (orden de lo imaginario) que el pensamiento abstracto (orden de lo simbólico)43.
Es por eso que hablamos de algo que se representa, que se muestra,
que se dice a simple vista. Pero las interpretaciones que se hacen de ese
objeto, suelen distar mucho de esa representación original.
Estas imágenes suelen ser constructoras de estereotipos. Al respecto,
Camila Cattarulla señala que los estereotipos son un sistema perceptivo que
dan lugar a un conjunto de informaciones rígidas – a menudo con valor
negativo – y que son atribuidas a un determinado grupo social por otro grupo
social44. Esto es, una marcación del otro.
En el tema de este trabajo, se hablan de ideas de nación y
construcciones de aboriginalidad que tienen que ver precisamente con estas
relaciones de alteridad. Marta Penhos dice que las fotografías indígenas
condensan elementos de la sociedad blanca, que en su época fueron
considerados como datos objetivos y que para nosotros, en la actualidad
representan huellas, creencias y sentimientos del blanco acerca del indígena45.
En este sentido, cita a Annateresa Fabris al decir que muchos retratos se
ubican „lejos del individuo y cerca de la máscara social en una parodia de
autorrepresentación en que se funden el realismo de la fotografía y la
idealización intelectual del modelo‟46.
En esta tesis dedico un capítulo al análisis de las imágenes de Casimiro
Biguá, intentando comprender y explicar que su representación – ya sea
fotográfica o ilustrativa – fue una construcción vinculada a la conjunción de
43
Sergio Caviglia, “El mundo a través de uno mismo. La fotografía etnográfica en Patagonia”, en IV
Congreso de Historia Social y Política de la Patagonia argentino-chilena. El rescate de la memoria en la
construcción de la historia, Rawson: Secretaría de Cultura de Chubut, 2001, p. 144. 44
Camilla Cattarulla, “Donde se construyen los estereotipos: la revolución mexicana en la prensa
ilustrada italiana”, en Entrepasados, Nº 23, 2003, p. 31. 45
Marta Penhos, “Frente y perfil. Una indagación acerca de la fotografía en las prácticas antropológicas y
criminológicas en Argentina a fines del siglo XIX y principios del XX”, en Marta Penhos y otros, Arte y
Antropología en la Argentina, Buenos Aires: Fundación Espigas, 2005, p. 20. 46
Annateresa Fabris (org), Fotografia. Usos e funções no século XIX, São Paulo, EDUSP, 1991, citado en
Martha Penhos, ob. Cit., p. 23.
18
determinados modos de percibir al indígena y a la idea preponderante de
nación de ese momento histórico.
Con respecto al resto de las fuentes, también focalizo mi atención en las
representaciones escritas que se hicieron de Casimiro. Es decir, selecciono a
determinados autores que se han referido a él y lo relaciono con las imágenes
del cacique que fueron realizadas o reproducidas en ese momento. Los relatos
son de: George Musters (1873); Armando Braun Menéndez (1935); Milcíades
Vignati (1945); Alberto Iannamico (1979); Manuel Llarás Samitier (c. 1980).
De especial importancia es lo narrado por el señor Alberto Iannamico –
quien, como mencioné previamente, es el autor y gestor del monumento a
Casimiro Biguá – que muestra claramente qué idea de nación y de
aboriginalidad poseía para darle forma al monumento. Esta documentación fue
suministrada por Gendarmería Nacional de José de San Martín y por el
intendente de dicha localidad, Beltrán Beroqui. Iannamico, les entregó copias
de una recopilación de textos escritos por él o por otras personas acerca de
Casimiro, e imágenes del cacique y de la inauguración del monumento.
Asimismo, entre la documentación que trabajo se encuentra todo lo que
pude recabar sobre las declaraciones como monumento histórico y como lugar
histórico a la localidad; las notas enviadas por el Centro Indio Mapuche
Tehuelche de la provincia de Chubut a la presidencia y a la intendencia de San
Martín con motivo de establecer la importancia de dicho monumento (aunque
con un significado distinto del de Iannamico). Estas fuentes las fui contrastando
entre sí para reconstruir las interpretaciones que se le imprimieron al
monumento.
También realicé entrevistas a habitantes de la localidad. Entre ellos, a
Claudina Quiroga, la entonces Directora de Turismo; a Julieta Contreras, la ex
presidenta del Concejo Deliberante en la época de la declaración patrimonial
del monumento; a María Kodzomán, concejal en ese entonces; a Marita
Contreras, la vicedirectora de la escuela primaria; a Patricia Mera, docente de
la escuela primaria y descendiente indígena; y a Odina Salles, maestra de 4º
grado. También, tuve charlas con una profesora de historia de la escuela
secundaria y con distintas personas del pueblo que fui conociendo a partir de
mis recorridos. El interés por estos últimos testimonios se debió a la necesidad
19
de ahondar en la forma en que se percibe al monumento, a la historia que
narra, a la historia que se conoce de la localidad y a los usos que se hacen de
estos elementos. La importancia de las entrevistas realizadas a Julieta
Contreras y María Kodzomán radican en sus tareas como gestionadoras y
testigos de la declaración nacional de monumento y lugar histórico, que marca
un antes y un después con respecto a la idea que se tiene de la localidad y de
Casimiro. Las entrevistas en las escuelas fueron realizadas para conocer la
historia que se enseña, si está vinculada o no con la localidad y si es así qué
puntos importantes se resaltan y qué usos se le da.
Además, trabajé con fuentes cuantitativas. Realicé encuestas a los
alumnos de 4to. año de la escuela primaria y a los alumnos del 6to. año de la
escuela secundaria de José de San Martín. Lo que quería saber es qué
conocían ellos de la historia de la localidad (el interés central era si sabían
quiénes habían sido Casimiro y Valentín Sayhueque) y cómo lo sabían: si por
la educación recibida en la escuela, por lo que se les contaba en sus casas o
por algún otro medio, como la lectura personal. Utilicé, también, algunos
resultados de 300 encuestas que fueron realizadas en 2007 por el equipo de
investigación de ―Huellas de Pioneros‖ 47, enmarcado en el programa provincial
―¿De qué va a vivir mi pueblo?‖. Rescaté los resultados concernientes al
monumento de Casimiro y la importancia que le daban los encuestados al
mismo.
Todas estas fuentes fueron analizadas junto a la observación del
monumento y de los lugares más relevantes de la localidad. Se intentó – a
partir de ellos – comprender los usos que se hicieron y se hacen del
monumento, considerado en esta tesis como una representación territorializada
de ideas de nación y aboriginalidad relacionadas a contextos históricos
específicos.
47
Directora de “Huellas de Pioneros”: Ana Stingl. El equipo estaba conformado por: Prof. en Historia
Alejandra Coicaud, Lic. en Turismo Laura Quintana, Lic. en Historia y Turismo Pablo Blanco, alumna de
la Lic. en Turismo Paula Diez y alumna en Lic. en Historia Viviana Bórquez. La confección de las
encuestas y su posterior análisis fue llevado a cabo por el equipo de investigación. En tanto, la realización
de las encuestas a los 300 habitantes de José de San Martín, fueron hechas por la entonces Directora de
Turismo de la localidad, Claudina Quiroga. Para consultar el trabajo final: Alejandra Coicaud (comp.),
Tres lugares históricos como sitios turísticos en la meseta central chubutense: José de San Martín, Río
Pico y Aldea Apeleg, Trelew: edición del autor, 2010.
20
Antes de iniciar la lectura
Para este estudio se trabajó con tres ejes temporales: el primero va
desde la creación de la colonia San Martín en 1895 y su posterior fundación
como pueblo en 1901 (se remonta hasta mediados del siglo XIX, en busca de
Casimiro, de Sayhueque y de las construcciones de aboriginalidad y de nación
por el inminente estado argentino que se estaba conformando); el segundo, va
desde la construcción del monumento a Casimiro Biguá hasta su culminación
1979-1988; y en el tercero, se rastrean esas representaciones, de nación y
aboriginalidad, en los habitantes de José de San Martín en 2009.
En el capítulo primero voy a describir la localidad de José de San Martín
profundizando su iconografía urbana, y por otro lado, su vinculación con los
caciques Casimiro Biguá y Valentín Sayhueque. Voy a utilizar mucho la
descripción y el relato, que si bien subjetivos, intentan situar al lector en la
narrativa histórica. En esta primera parte, mi interés se centra en mostrar cómo
se fue construyendo una determinada idea de nación en Patagonia y
específicamente en la localidad de José de San Martín, lo que llevó a
determinadas prácticas políticas y sociales, en este espacio.
En el segundo capítulo, analizaré las imágenes – ya sean dibujos como
fotografías – del cacique Casimiro Biguá, y los relatos que se hicieron de su
vida, para mostrar cómo se construyeron determinadas representaciones del
cacique y cómo fueron sus usos. Siempre siguiendo las nociones de nación y
aboriginalidad en los distintos momentos históricos.
Finalmente, en el tercer capítulo, mostraré cómo convergen las
construcciones de nación y aboriginalidad en el monumento a Casimiro Biguá,
que es el objeto de estudio de este trabajo. Asimismo, analizaré la historia la
escolar y la historia cotidiana en José de San Martín con respecto al
monumento, pero cruzados por la interpretación desde la historia académica
(siguiendo los lineamientos de Mario Carretero)48.
48
Mario Carretero, Documentos de identidad. La construcción de la memoria histórica en un mundo
global, Buenos Aires: Paidós, 2007.
21
Dicho esto, inicio esta narración que más allá de la hipótesis que intento
demostrar, busca comprender al monumento y a las representaciones en
general en su triple historicidad: la historia que cuentan, la historia en que
fueron hechas y la historia que se hace de ellas.
22
CAPÍTULO PRIMERO
En este primer capítulo voy a plantear cómo se fueron construyendo
determinadas ideas de nación en Patagonia y en particular, en José de San
Martín, provincia del Chubut. Este modo particular de ver el territorio
patagónico, llevará a modos de hacer (políticas determinadas) y de marcar el
territorio (representaciones).
A su vez, estas ideas de nación estarán vinculadas al modo en que se
fueron construyendo ideas particulares de indígena y a las prácticas que se
llevaron a cabo en torno a estas construcciones que llamé aboriginalidad.
Para poder dar cuenta de ellos, es necesario visualizar la localidad, es
decir, su distribución urbana, su iconografía y su historia, para poder
contextualizar y poder interpretar el monumento a Casimiro Biguá.
La localidad
‗José de San Martín‘ es una pequeña localidad del oeste de la provincia
de Chubut, a 420 kilómetros del lugar desde donde escribo, Comodoro
Rivadavia. Hasta allí se llega por la ruta nacional Nº 40 hasta el empalme con
la ruta provincial Nº 63; tiene un pórtico de ingreso y un cartel donde se
destaca que estamos arribando a un ―Lugar Histórico Nacional‖.
El surgimiento de esta localidad se enmarca dentro de las políticas que
llevó a cabo el Estado-argentino-en-consolidación, luego de la llamada
―Conquista del Desierto‖49. Luego de la ocupación de la Patagonia mediante el
49
Si bien en esta tesis no trabajo con ese proceso histórico, me interesa definir qué entiendo por este
término acuñado a finales de siglo XIX y utilizado en la actualidad – a veces sin pensar en lo que se dice,
a veces por comodidad. Si bien “conquista del desierto” fue el modo por el cual se conoció a este proceso,
habría que hacer una reflexión al respecto. En primer lugar, por la palabra „desierto‟. El uso de este
término denotó un modo de justificar el por qué del avance sobre los territorios del sur pues al estar
23
sometimiento indígena, el gobierno centralizado en Buenos Aires – a partir de
1885 – decidió en algunos casos crear colonias agrícola-ganaderas para
integrar a los indígenas junto a las poblaciones blancas y en otros entregar
lotes de tierras a caciques que las habían solicitado50. Con el fin de radicar a
las parcialidades indígenas en el territorio para que lo pusieran en producción,
nace la Colonia agrícola pastoril General San Martín, en la zona del valle del
Genoa. Es así como, el Boletín Oficial Nº 691, correspondiente al miércoles 6
de noviembre de 1895, decreta la creación de dicha colonia en el territorio de
Chubut. Dicha colonia, ―se compondrá de una superficie de 50 leguas
kilométricas, divididas en 200 lotes de 625 hectáreas‖ para argentinos naturales
o legales sin bienes raíces51.
En ella se confinaron a las tribus del cacique manzanero Sayhueque52.
Por la ley Nº 3814, de 1899, el Poder Ejecutivo Nacional concede la propiedad
al cacique Valentín Sayhueque y su tribu de un terreno de doce leguas
kilométricas de tierra (62,4 km) en el Chubut. De las cuales, cuatro leguas
desiertos, están deshabitados, es una forma de negar la existencia de los indígenas que los habitaban. Por
otra parte, sí sería factible hablar de conquista pero sería más adecuado hablar de „guerra de conquista‟.
Porque la guerra de conquista constituye una acción violenta que establece un vínculo entre vencedores y
vencidos; esto es, le otorga visibilidad a los habitantes de ese espacio territorial. Este vínculo generará
una relación asimétrica entre dominadores y dominados, relación que denota que esta „guerra‟ genera
„secuelas‟ y no es un hecho con un principio y un fin, sino que constituye un proceso de larga duración,
aún no terminado. Esto es, porque no hubo un exterminio total de aquellos pobladores del sur, sino que si
bien hubo matanzas, también hubo desmembramiento de las tribus (con la consiguiente pérdida en
muchos de los casos de las prácticas identitarias, religiosas, familiares, económicas), confinamientos en
reservas o colonias, venta de indígenas para servicio doméstico o para trabajar en los ingenios azucareros
del norte del país. En la actualidad, indígenas de las urbes se autorreconocen como tales y vuelven al
ámbito rural – en algunos casos – y luchan por sus derechos y los de sus antepasados al intentar recuperar
las tierras que antaño habitaron. 50
Para ampliar este tema recomiendo la lectura de: Enrique Masés, Estado y cuestión indígena. El destino
final de los indios sometidos (1878-1910), Buenos Aires: Prometeo Libros/Entrepasados, 2002; Claudia
Briones y Walter Delrio, “Patría sí, Colonias también. Estrategias diferenciadas de radicación de
indígenas en Pampa y Patagonia (1885-1900)”, en Ana Teruel, Mónica Lacarrieu y Omar Jerez (comps.).
Fronteras, ciudades y estados, Córdoba: Alción Editora, 2002; Walter Delrio, Memorias de expropiación.
Sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia, 1872-1943, Buenos Aires: Universidad
Nacional de Quilmes, 2005. 51
Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, miércoles 6 de noviembre de 1895. Año II, Nº
691. El proyecto para la creación de la colonia, fue propuesto por el entonces gobernador interino de
Chubut, Alejandro Conesa. El objetivo era proteger y radicar a los pobladores indígenas “que tanto
derecho tienen a un pedazo de tierra que se le concede a cualquier extranjero que llega, mientras esos
seres desgraciados viven hasta hoy errantes, convertidos en bohemios de la Patagonia” (Clemente
Dumrauf, Historia de Chubut, Buenos Aires: Plus Ultra, 1992, p. 337). 52
Utilizo el término „confinar‟ para referirme al hecho de que fueron desterrados de su lugar de origen y
llevados a asentarse en esta colonia con sus límites marcados.
24
corresponderían al cacique y las ocho restantes a las familias que se
trasladaron con él53.
Sayhueque fue uno de los caciques más importantes de Patagonia en la
segunda mitad del siglo XIX. Su territorio era el llamado ―País de las
Manzanas‖, ubicado al sur de la actual provincia de Neuquén, y su pueblo solía
desplazarse por las inmediaciones del curso del río Negro. Julio Vezub lo
delimita entre los ríos Collon-Cura y Limay por el este, la cordillera de los
Andes al oeste hasta el volcán Lanín, al norte por el río Malleo y al sur por el
lago Nahuel Huapi54.
Las antropólogas María Teresa Boschín y Leonor Slavsky resumen su
vida:
(…) Valentín Sayhueque o Seminahuel Sayhueque como se consigna en el expediente sucesorio de su hija Rosa, nació en 1818 en Neuquén, y falleció a la edad de 85 años el 8 de septiembre de 1903, en Piedra Sotel, Chubut. Durante su jefatura en la segunda mitad del siglo XIX se advierte con nitidez la consolidación de los fueros territoriales sobre la Patagonia Septentrional, heredados de su padre, y el prestigioso lugar que ocupa encabezando una alianza de jefaturas que se extiende desde el sur de Mendoza hasta la zona de Tecka, en Chubut55.
Durante dos décadas (entre 1860 y 1881), Sayhueque había llevado
adelante una política conciliatoria con el gobierno nacional, aún cuando otros
caciques y jefes del ejército lo instigaban a la confrontación, como es el caso
de Calfucurá56. Negoció en varias oportunidades con el gobierno para
53
Ley Nº 3814, “Entrega de tierras al cacique Valentín Sayhueque en el territorio del Chubut”, 1899, p.
1301. 54
Julio Vezub, “Redes comerciales del País de las Manzanas. A propósito del pensamiento estructural de
Guillermo Madrazo”, en: Andes, Nº 16, Universidad Nacional de Salta, 2005. Versión digital:
http://redalyc.uaemex.mx 55
María Teresa Boschín y Leonor Slavsky, “La saga de los Sayhueque: legislación y mecanismos de
acceso y despojo de tierras. Desde la ley 215 de 1865 hasta la Constitución Nacional de 1994”, en XII
Congreso Internacional de Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal, Arica, 2000, p. 2. 56
Aquiles Ygobone dice: “En esos momentos, los principales caciques de la precordillera habían
recibido mensajes de Calfucurá, cacique principal de la tribu acampanada en las salinas, al norte del río
Negro, invitándolos para unirse a él en su inminente malón contra varios importantes núcleos poblados
de la provincia de Buenos Aires, al mismo tiempo que instaba a los jefes araucanos a asegurarse el
concurso de los tehuelches y agregando al final del mensaje esta advertencia: „Tengo el caballo pronto,
el pie en el estribo y la lanza en la mano y voy a hacer la guerra a los cristianos que me tienen cansado
con su falsía”. Citado por Jorge Fondebrider, Versiones de Patagonia, Buenos Aires: Emecé, 2003, p.
108.
25
conseguir sueldos, ganado y raciones a cambio de paz y apoyo57. El
establecimiento de acuerdos era una práctica ancestral que se daba entre
tribus, y que se concretaba a través de un parlamento y un acuerdo, que
implicaba un compromiso verbal58. La preexistencia de esta práctica social
debió facilitar los acuerdos interétnicos con la sociedad blanca que incluían
una instancia de negociación – en cierta medida equivalente al parlamento –
que se concretaba en forma de tratado y daba como resultado un compromiso
escrito59.
El poder y el prestigio del Cacicato de la Cordillera, junto con el control
de las rutas y de los pasos cordilleranos que conectaban el Atlántico (por
medio de Argentina) con el Pacífico (por parte de Chile), permitían el negocio
de ganado que fue aumentando significativamente gracias a la política de
negociación que llevó a cabo Sayhueque. Esto es, acuerdos de no agresión,
beneficiarse con ciertas facilidades para ejercer el comercio sin impedimentos,
e incorporar bienes por medio de las raciones que recibía anualmente por
parte del Estado.
La política indígena de los manzaneros se había basado en la intención
de mantener la autonomía territorial y el control de los recursos y sus vías de
circulación y comunicación. Asimismo, se reconocían ―argentinos‖ ante el
gobierno chileno. Es por eso que, cuando se inicia la guerra de conquista,
hacia 1879, el cacique manzanero esperó que se reconociera su voluntad
pacífica. Cuando se pretendió cambiar su posición de cacique subordinado a
cacique sometido, Sayhueque abandonó su política conciliatoria y decidió
resistir. En 1882, se sumó a la lucha junto al cacique Namuncurá – hijo de
Calfucurá – y peleó hasta 1884 en la batalla de Apeleg. Es considerado el
57
Sayhueque firmó distintos tratados asegurando el reconocimiento del gobierno argentino ante el
chileno; la defensa del territorio en contra de otros indígenas considerados “enemigos”, y apoyando las
exploraciones que se hicieron en la zona. 58
Los ejemplos acerca de esta forma de actuar son numerosos. Musters lo describe perfectamente en su
bitácora por Patagonia. Ver George Musters, Vida entre los patagones. Un año de excursiones por tierras
no frecuentadas desde el Estrecho de Magallanes hasta el Río Negro, Buenos Aires: El Elefante Blanco,
2005 [1873]. 59
Liliana Pérez, “Hilando recuerdos… tejiendo memorias. El rol de la memoria en comunidades rurales
indígenas”, en: IV Congreso de Historia Social y política de la Patagonia argentino-chilena. El rescate
de la memoria en la construcción de la Historia, Rawson, Secretaría de Cultura de la Provincia de
Chubut, pp. 11-18.
26
último cacique en rendirse al Gobierno Central, acto que realizó el 1° de enero
de 1885.
Después de la derrota militar de Valentín Sayhueque, su tribu comenzó
a sufrir la pérdida de sus territorios, la desaparición de su base económica, la
dispersión geográfica, el sometimiento político, y la transformación de su
identidad. A mediados de 1885 se instaló con parte de su tribu en la reserva de
Nahuel Pan, cerca de Esquel, y diez años después se trasladaron a la recién
creada colonia pastoril General San Martín. Su familia y descendientes aún
viven en la zona, aunque ya no poseen esas tierras, perdidas en manos de la
Sociedad Anónima de Exportación e Importación Lahusen y Compañía
Limitada60.
En tanto, el pueblo de José de San Martín fue creado como localidad el
11 de noviembre de 1901, fecha en que los pobladores festejan su aniversario.
Los primeros habitantes, entonces, eran indígenas de distintas tribus (ya que
no sólo se asentó Sayhueque con su gente) pero también pobladores blancos,
europeos y chilenos. Su trazado se concluyó el 7 de noviembre de 190861.
En 1926 se constituyó la Comisión de Fomento, que tuvo a su cargo
varias obras edilicias como Correos y Telecomunicaciones (el edificio y la
gestión del servicio), la escuela primaria, el Juzgado de Paz, la antigua
comisaría. También, tuvo a su cargo juntar fondos para colocar el busto de
San Martín que se encuentra en la plaza, y que fue el primer monumento del
pueblo erigido en 1941. Es precisamente en ese año en que por Decreto
Nacional (Nº 96.871) se le asigna a la Colonia San Martín, el nombre de ―José
de San Martín‖62.
Existen dos hechos que marcarán la vida económica y social del pueblo.
Por un lado, el asentamiento del inmigrante español, Ángel Torres, y por el
otro, la creación de una Cervecería. Torres fue un emprendedor que comenzó
60
María Teresa Boschín y Leonor Slavsky, ob. Cit. 61
Carta enviada al Sr. Director de Tierras y Colonias por la Comisión de Fomento de Colonia San Martín,
20 de septiembre de 1926. 62
“Art. 1º: Se denominará “JOSÉ DE SAN MARTÍN”, en forma oficial y uniforme en el futuro, la
población del Territorio del Chubut situada en los lotes 39 a 44 y 47 a 65 de la colonia “GENERAL SAN
MARTÍN”, cuyo trazado aprobárase por Decreto dictado en el Ministerio de Agricultura el 6 de
Noviembre de 1907” (Copia del Decreto Nacional Nº 96.871 con fecha 26 de julio de 1941, José de San
Martín, 20 de agosto de 1941).
27
su actividad en el comercio, fue dueño del Ramos Generales más importante
de la zona, en la cual pobladores y productores se aprovisionaban y acopiaban
mercancías.63 Con los beneficios de esa actividad, compra terrenos y luego la
cervecería. La cervecería de Herman Schreyer64, comenzó a funcionar en
1923, y si bien el lugar en la actualidad se encuentra en ruinas, aún se
conservan antiguas maquinarias en el boulevard de la localidad. Esta industria
generó un movimiento económico muy importante ya que cubría la demanda
del mercado regional. Torres, participó, además, activamente en la vida social
de la localidad y fue presidente de la Comisión de Fomento. Su familia aún
posee campos allí.
Testimonios de antiguos pobladores de José de San Martín señalan que
la localidad supo ser muy importante ya que tenía mucho movimiento comercial
y de transporte. Así, Arnaldo Iturrioz – habitante del pueblo y propietario de un
ramos generales – cuenta que:
… en los años 1939 y 1938 toda la producción lanera se llevaba en carro, toda las mercaderías venían en carros de Comodoro Rivadavia, de Madryn. Las tropas de carros, la mínima eran cinco a seis personas, además los carros necesitaban 100 caballos, hablando de 30 a 40 personas, un viaje de dos meses, necesitaban higienizarse, descansar, comer bien, acá tenía importancia por eso‖.65
El 17 de febrero de 1941 se asentó el Escuadrón 37 de Gendarmería
Nacional66, el primero que se creó en Patagonia. Si bien la intención era
63
Este ramos generales ofrecía – además de productos de almacén – distintos acopios del país, kerosén,
créditos; tenía una tienda, mercería, ferretería, bazar y perfumería. Para más información consultar:
Alejandra Coicaud (comp.), Tres lugares históricos como sitios turísticos en la meseta central
chubutana: José de San Martín, Río Pico y Aldea Apeleg, Trelew: edición del autor, 2010. 64
La cervecería tuvo distintos nombres de acuerdo a su dueño. Comenzó llamándose “La Andina”, luego
se llamó “San Martín”, y finalmente, “San Gambrinus”. Para su elaboración se utilizaba avena y trigo de
la zona de Río Pico. 65
Entrevista a realizada por la profesora Alejandra Coicaud a Arnaldo Iturrioz, José de San Martín, 17 de
noviembre de 2006. En Alejandra Coicaud (comp.), ob. Cit, p. 22. 66
Las reseñas que me suministraron en el Escuadrón 37 – que fueron confeccionadas por gendarmes que
estuvieron en José de San Martín – manifiestan que este primer destacamento estuvo bajo las órdenes del
inspector de la zona sur Wenceslao Aleu, del mayor Ernesto Pedernera como jefe, y como segundo jefe el
comandante Samuel Somoza. Integraban este contingente cinco oficiales, catorce suboficiales y cien
hombres de tropa. Estaban provistos de armamento, material motorizado, elementos sanitarios y de
administración. Como por falta de fondos no se habían iniciado las tareas de construcción de los
cuarteles, todos ellos fueron alojados por los vecinos de la Colonia quienes ofrecieron cinco casas. El
Escuadrón 37 tenía subunidades y grupos: “Gobernador Costa”, “Río Pico”, “Tecka” y “Languiñeo” y
28
hacerlo en Gobernador Costa, Ángel Torres fue quien les donó un terreno para
que se asentaran en el pueblo de José de San Martín.
Hacia 1949, José de San Martín poseía cuatro hoteles, farmacia, bares,
carnicerías, tres casas de ramos generales, una cervecería, una calera, una
fábrica de antisárnicos, hornos ladrilleros, sodería y una pista aérea67. En tanto,
la escuela primaria se creó en 1921 (el edificio actual data de 1951), si bien
desde 1916 funcionaba una escuela ambulante.
José de San Martín estuvo muy vinculado a la ciudad puerto de
Comodoro Rivadavia, creada en 1901,68 debido a que los caminos carreteros
eran más transitables que los que la conectaban con Trelew y Puerto Madryn.
Esta situación se modificó cuando las rutas se mejoraron y aparecieron los
camiones69. La creación de Gobernador Costa en 1925 (distante a 10 km.) y el
trazado de la ruta 40 por dentro del mismo poblado, provocó un cambio en la
historia del pujante José de San Martín.
En 1968, se crea el Aeroclub General San Martín, llegando vuelos de
LADE a la localidad homónima. En tanto, en la década del ‘70 se construye el
hospital. La falta de asistencia médica hacía que gran cantidad de enfermos se
fueran a atender al Hospital municipal de Comodoro Rivadavia, motivo por el
cual – en la década del ‘40 – suscitó el malestar del Comisionado municipal de
dicha ciudad70. En la actualidad, poseen un solo médico que también atiende el
ámbito rural. Para hacerse estudios o atenderse con especialistas, deben
concurrir a Esquel.
los Puestos “Pampa de Agnia”, “Nueva Lubecka”, “Río Frías”, “Arroyo Arenoso”, “Las Pampas”,
“Corcovado” y “Carrenleufú” que ejercían funciones policiales.
En la actualidad, el escuadrón pasó a ser una Sección Reforzada y se limita a acciones tendientes a
prevenir y/o reprimir ilícitos del Fuero Federal y los provistos en las Leyes y Decretos especiales,
infracciones de carácter migratorio y aduanero en el Paso Internacional habilitado. También previene en
caso de hurto o contrabando de ganado. 67
“José de San Martín. Principio de colonización‟, en Anuario Diario Esquel, 1949, pp. 113-116. 68
El motivo principal de la fundación de Comodoro Rivadavia estuvo vinculada a la necesidad de
encontrar una salida para los productos agrícola-ganaderos provenientes de las colonias y estancias del
interior, como Sarmiento, Río Senguer y José de San Martín, entre otras. 69
Comodoro ‟70, Comodoro Rivadavia: El Patagónico, p. 333. 70
Archivo Histórico Municipalidad José de San Martín. Nota emitida por el Comisionado Municipal de
Comodoro Rivadavia Coronel Ángel Solari, al Presidente de la Comisión de Fomento de Colonia San
Martín, 7 de septiembre de 1943.
29
Tres instituciones han tenido un rol preponderante en la vida comunitaria
de la localidad: la Gendarmería, la Escuela y la Municipalidad (o Comisión de
Fomento, en un primer momento). La escuela es la que nuclea al pueblo: no
sólo brinda clases, también participa de la recreación y el tiempo libre de los
habitantes. En más de una oportunidad, la gente la pide para celebrar
cumpleaños, se han prestado sillas, bancos, y la cocina, que es la más grande
del pueblo71. La gendarmería, además de ser la presencia más visible del
estado nacional y la fuerza que garantiza la seguridad, es un elemento
movilizador en la sociedad local. En conjunto, las tres instituciones son las que
organizan y participan en los actos patrios, o en la inauguración del monumento
a Casimiro Biguá en 1978.
En la actualidad, José de San Martín no posee industrias. Sus habitantes
– alrededor de 1.300 – son trabajadores rurales o empleados públicos. El
asistencialismo por parte del Estado es muy significativo y ha sido escaso el
crecimiento poblacional de la localidad desde la década del ‘40 hasta el 2009.
En este contexto urbano-rural, los monumentos tradicionales, se
corresponden con momentos de auge de la localidad – como los de San Martín
y Güemes – mientras que el monumento a Casimiro Biguá, es una iniciativa
privada en el marco político de una dictadura.
A continuación, mostraré cómo se relaciona la iconografía, la distribución
urbana y la organización espacial de las calles y casas, con las construcciones
de nación y aboriginalidad que se corresponden con la historia de la localidad.
Iconografía urbana de José de San Martín
Las calles son amplias, la mensura fue planificada y respetada [imagen
1]. Las casas son muy antiguas, la mayoría con gran deterioro. Sobresalen las
casas que tienen las chimeneas pintadas de colorado y que están diseminadas
por la parte más antigua del pueblo. Son las casas de los gendarmes. Como
mencioné anteriormente, José de San Martín es el primer lugar de Patagonia
71
Entrevista a Marita Contreras, José de San Martín, 20 de abril de 2009.
30
donde se asienta Gendarmería Nacional, y es la principal causa de llegada de
población al pueblo, además de ser una vía de ascenso social.
El centro de referencia es la plaza principal (y única con estas
características). Es amplia y está toda arbolada. Tiene caminos que conectan
con el busto a José de San Martín, en el centro de la misma. Frente al busto de
San Martín, se construyó una pared en la cual se colocaron placas de bronce
colocadas por personas e instituciones, en homenaje al centenario de la
localidad acaecido en el 2001. Se pueden ver, también, placas de bronce
alrededor del busto a San Martín. No existen otros monumentos, a excepción
de uno pequeño sobre la guerra de Malvinas (donde se ven los contornos de
las islas y dos palomas de la paz). Hay una glorieta en uno de sus costados,
Imagen 1. Vista satelital de la localidad de José de San
Martín. Fuente: Google Earth.
31
bancos y un mástil principal para izar banderas. Tiene poca iluminación, siendo
la parte central la única que posee.
La gente suele transitar por la plaza. Es frecuente verlos cruzarla para
acortar camino o sentados en los bancos. Los más jóvenes suelen reunirse en
la glorieta, pero también pasean por sus bordes. Alrededor de la plaza o cerca
de ella, se encuentran las instituciones públicas como la municipalidad, la
policía, la iglesia, el concejo deliberante, el hospital, el correo. La radio local y
la farmacia, también, se encuentran allí.
La plaza es el espacio convocante. Es en torno a ella donde se dan
circuitos cotidianos que recorren los habitantes. Si bien no todas las veredas
están hechas o terminadas, se camina por las anchas calles de doble mano
existentes en todo el pueblo. Los caballos también las transitan sin ningún tipo
de sanción o molestia. Además se ubica, en uno de sus laterales, la avenida
San Martín con un extenso boulevard con máquinas que pertenecieron a la
histórica cervecería y distintos monumentos: a San Martín, a Güemes y a
Casimiro Biguá. En particular, el monumento a Casimiro Biguá72 está por fuera
de la plaza y justo detrás del busto a San Martín, como se observa en las
imágenes 2 y 3.
72
Está emplazado concretamente sobre la avenida San Martín, entre las calles Rivadavia y Belgrano.
Imagen 2. Croquis de la plaza San Martín y ubicación con respecto al
monumento a Casimiro Biguá, en el boulevard. Realizado por Viviana
Bórquez.
32
Lo primero que llama la atención del monumento [imagen 4] es, por un
lado, que parece ser la única presencia material de un pasado indígena; y por
el otro, que se encuentra ‗rodeado‘ de una fuerte presencia de bustos como en
nombres de calles de ―próceres argentinos‖. Esto es, ―San Martín‖73,
―Belgrano‖, ―Güemes‖74, ―Urquiza‖, ―Rivadavia‖, ―Sarmiento‖; y las fechas
73
Tanto el boulevard como la Avenida donde se encuentra el monumento, llevan este nombre. 74
A Martín Miguel de Güemes se lo toma como un símbolo del „gaucho patriota‟ en clara alusión a la
ruralidad que compone la sociedad de José de San Martín. El gaucho es una figura de lo criollo, de lo
rural, asociado a otros íconos argentinos como el mate, el folklore y las costumbres. Fue un personaje
utilizado por el Estado para abarcar a una población que históricamente fue considerada marginal, en un
determinado contexto histórico y político. El gaucho fue un personaje excluido de la definición de la
tradición nacional hasta el siglo XX. Y, mientras se construía esta imagen del gaucho – capaz de
simbolizar la tradición argentina – se organizaba una visión colectiva del pasado desde donde se comenzó
a insistir con perseverancia (y no solamente desde el Estado) en la necesidad de consolidar el sentimiento
de nacionalidad, ante la llegada continua de grandes contingentes de inmigrantes y los problemas que
suscitaba su integración en la sociedad receptora. Esta concepción de identidad nacional se impuso en la
década del ‟30 en clave étnica, con un eje en formas culturales a las que se atribuía tanto un carácter
popular como una antigüedad que las hacía verdades argentinas. Jorge Gelman, “El gaucho que supimos
conseguir. Determinismo y conflicto en la historia argentina”, en Entrepasados, Buenos Aires, año V, Nº
9, 1995; Alejandro Cattaruzza y Alejandro Eujanian, “Héroes patricios y gauchos rebeldes. Tradiciones
en pugna”, en Políticas de la Historia Argentina 1860-1960, Buenos Aires: Alianza Editorial, 2003, pp.
Imagen 3. Monumento a San Martín dentro de la plaza. Véase el monumento a
Casimiro Biguá, fuera de la plaza, en el fondo de la imagen y dentro del círculo.
Fotografía tomada en 2009, por Viviana Bórquez
33
patrias, como ―25 de mayo‖, y ―9 de julio‖. Todas ellas, nombres de las calles
del pueblo.
Los monumentos, los nombres de calles y la enseñanza en las escuelas
funcionaron como eslabones de la memoria oficial de la nación75. El Estado
argentino en su afán por lograr una homogeneización histórico-cultural en todo
el país – pero más específicamente en Patagonia – impuso bustos de los
―héroes‖ nacionales tales como San Martín, Roca, Sarmiento, entre otros. En
este sentido, Brígida Baeza señala que estos son los nombres que eran
colocados en primer término a calles y avenidas, junto con las fechas del
‗panteón nacional‘. Además de estas nominaciones, también se instalaban
monumentos y plazas en honor a los próceres76.
217-262. 75
Lilia Ana Bertoni, “Construir la nacionalidad: héroes, estatuas y fiestas patrias”, en Boletín del Instituto
de Historia Argentina y Americana „Dr. E. Ravignani‟, tercera serie, Nº 5, 1992, pp. 77-111. 76
Brígida Baeza, “Las prácticas sociales de conmemoración en el Departamento Tehuelches. Los actos
cívicos en la época Territoriana”, en Brígida Baeza y Daniel Márquez (comps.), Resistir en la frontera.
Memoria y desafíos de la sociedad de Gobernador Costa y del Departamento Tehuelches, Municipalidad
de Gobernador Costa. Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Chubut, 2003, pp. 83-97.
Imagen 4. Monumento a Casimiro Biguá. Detalle. Fotografía tomada por Viviana
Bórquez, 2007.
34
Otra de las medidas que tomó el gobierno central para ‗argentinizar‘ a
las poblaciones indígenas e inmigrantes, fue la creación de escuelas en los
pueblos patagónicos. Se le dio mucha importancia tanto a la educación formal
– la escuela – como a la educación informal ejercida a través de los
monumentos, las celebraciones, los nombres de calles y las plazas, entre otros.
Estas políticas fueron generales para todo el territorio argentino77. Nominar,
nombrar, implica también dominar, y es una forma de controlar el nuevo
territorio y a los sujetos que lo habitan. Es señalar la presencia del Estado
desde lo cotidiano.
Siguiendo con el recorrido por la iconografía urbana, se podría decir que
al igual que las calles, el boulevard de José de San Martín es un conector. Por
un lado, es una avenida que lleva a la salida del pueblo desde dos ópticas:
conduce al cementerio y a la ruta hacia Tecka. Además, hacia un costado se
ubican las escuelas primaria (Nº 88) y el jardín de infantes provincial, y hacia el
otro, la secundaria (Nº 709). También, une la mayoría de casas que se
encuentran de ese lado del pueblo con el centro del mismo.
Las viejas paredes de las construcciones de la localidad suelen estar
pintadas con leyendas que van desde la propaganda política (con los apodos
de los candidatos) hasta denuncias al gobierno municipal por la inacción en
obras públicas [imagen 7]; como así también, dibujos que marcan una identidad
indígena [imagen 6].
77
Así lo demuestran los estudios de Lilia Ana Bertoni, para el caso de Buenos Aires en, Patriotas,
cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la nacionalidad argentina a fines del siglo XIX, Buenos
Aires: FCE, 2007 y Carina Silberstein para el de Rosario en “Mutualismo y educación en Rosario: las
escuelas de la Unione E‟ Benevolenza y de la Sociedad Garibaldi (1874-1911)”, en Estudios Migratorios
latinoamericanos, Nº 1, diciembre de 1985, pp. 77-97.
Imagen 5. Entrada a la localidad
de José de San Martín. Véase el
cartel que señala que está
declarada como Lugar Histórico
Nacional. Tomada por Viviana
Bórquez, 2009.
35
A mi entender, el monumento a Casimiro se encuentra en un lugar que
es dual. Si bien, está ubicado en un espacio céntrico frente a la plaza, a su vez
está marginado de aquella. Es decir, se encuentra fuera de la plaza y del busto
principal de San Martín. Al mismo tiempo, es un monumento que sobresale por
Imagen 6. Detalle del dibujo e inscripción en una de las paredes de un bar
de la localidad. Tomada por Laura Quintana, 2006.
Imagen 7. Vista de una casa con inscripciones de queja ante la desidia de las
autoridades. Tomada por Viviana Bórquez, 2007.
36
su forma distintiva; no es un busto, hay una imagen, hay color. La gente pasa
cotidianamente por allí, para llegar a la municipalidad, al hospital o hacia el otro
lado del pueblo: hacia las escuelas, la Gendarmería. Se encuentra de paso,
pero descentrado del espacio que concentra, que es la plaza.
Los habitantes de José de San Martín en la actualidad
José de San Martín es una sociedad cultural y étnicamente diversa,
dado que coexisten descendientes de Sayhueque y de otros grupos indígenas,
descendientes de Torres y otros inmigrantes europeos, migrantes internos
provenientes en su mayoría del norte argentino, descendientes de chilenos,
entre otros.
Como población de frontera, ha sido considerada un espacio estratégico,
por lo cual fue la primera localidad patagónica en la cual se estableció dicha
institución militar. Asimismo, al ser una localidad rural, tiene un asentamiento
policial que juega un rol importante allí. Los policías al igual que los gendarmes
provienen – en su mayoría – de otras provincias. Es importante señalar a su
vez, que varias de las maestras que enseñan o han enseñado en la escuela
primaria son las esposas de esos policías, pero en especial de los gendarmes.
Gran parte de la población actual es descendiente indígena mapuche
tehuelche. Pero esto es invisibilizado por ellos mismos, siendo muy pocos los
que se autorreconocen como tales. El testimonio oral de una maestra de la
escuela primaria de San Martín, señalaba que no hay mucho interés por parte
del ―pueblo, de la escuela, de nadie‖ en cuanto a la temática indígena. Ella
opina que no se reconocen como tales por toda la carga histórica, ―quién va a
querer hacerlo con esa carga‖, se pregunta. No ha nacido en José de San
Martín pero ha vivido gran parte de su vida aquí. Es descendiente de wichi y
mapuche78.
En el otoño de 2009, realicé mi última visita a la localidad. Haciendo una
recorrida por la plaza, me senté frente al busto de San Martín, en el centro de
78
Entrevista a Patricia Mera, José de San Martín, 20/04/09.
37
la misma, alcanzando a ver también el monumento a Casimiro Biguá, por fuera
de la plaza pero en la misma alineación. Una mujer atravesó la plaza para
llegar a otro lugar; era descendiente indígena, tenía una cinta celeste y blanca
en la coleta. Rengueaba y caminaba mirando para abajo. Levantó la cabeza
para mirarme, le sonreí y la bajó nuevamente. Mientras seguía caminando alzó
su mano en forma de saludo y siguió su rumbo.
Me resultó interesante esta conjunción de lo indígena y lo nacional (la
cinta celeste y blanca) porque está presente en ella un símbolo de la nación
Argentina pero en este caso elegido por ella misma. Podría decir que asimila a
su subjetividad un modo de pensar la nación y de pensarse a sí misma como
indígena.
Por lo señalado a lo largo de este primer capítulo, podemos avizorar
cómo la historia de la localidad de José de San Martín ha estado vinculada a
distintas ideas de nación, que se fueron instaurando desde el nacimiento
mismo como colonia agrícola pastoril.
Esto es, luego de la llamada conquista del desierto, el Estado debía
transformar las costumbres y los hábitos de los pobladores y de los indígenas
que vivían en los territorios del sur, trayendo europeos para instaurar sus
modos de vida y sus costumbres – considerados como civilizados – y de este
modo desarrollar económicamente las nuevas zonas que poseía la incipiente
argentina. El valle del Genoa, un espacio de posible riqueza, sirvió para la
confluencia de inmigrantes europeos, indígenas, chilenos y población criolla.
Asimismo, José de San Martín posee desde sus orígenes una población
indígena que no siempre ha sido visibilizada, en consonancia con las distintas
construcciones de aboriginalidad que se han dado en la historia argentina. La
decisión del Estado de otorgarle tierras a Sayhueque y a su familia en la zona
del Genoa, viene a mostrar una política de asentamiento de las poblaciones
indígenas luego de la conquista, pero a su vez, el hecho de que no se haya
desmembrado a su familia, muestra que Sayhueque era considerado ‗amigo‘.
Mientras que, en las primeras décadas del siglo XX, sus descendientes no
correrán la misma suerte con respecto a sus tierras. Como señalaba
anteriormente, las perdieron en manos de la Sociedad Anónima de Exportación
38
e Importación Lahusen y Compañía Limitada y, a pesar de los reclamos que
realizaron en Buenos Aires, no lograron una solución favorable.
Los indígenas fueron asimilados como ―argentinos‖ o ―chilenos‖ y en el
caso de José de San Martín, muchos de ellos pasaron a ser peones en los
campos y las mujeres trabajaron como servicio doméstico. Si bien,
invisibilizados como indígenas dentro de la localidad, sí se conoció y se conoce
la presencia de comunidades indígenas en las cercanías del pueblo. Ellos han
podido conservar – a través de la transmisión oral de sus miembros más
ancianos – parte de su cultura y su lengua.
Pero, finalizando la década del ‘70, aparece un nuevo modo de
aboriginalidad. Se impone el monumento a Casimiro Biguá – desconocida su
vinculación con la zona en aquel entonces – y se visibiliza un indígena en
particular, un tehuelche, argentino y defensor de la soberanía estatal en la
temprana fecha de 1869. Por este motivo, se declaró veinte años más tarde, a
la localidad como Lugar Histórico Nacional y al monumento como Monumento
Histórico Nacional. Este indígena que se piensa y se reivindica, poco tiene que
ver con los indígenas que habitan el Genoa: mapuches-tehuelches,
descendientes de Sayhueque y otras familias, que debieron someterse a las
políticas estatales, perdiendo a lo largo de las distintas generaciones parte de
su cultura, lengua y creencias79.
A partir de esto, intentaré buscar estas construcciones de aboriginalidad
e ideas de nación en el monumento mismo a Casimiro Biguá, en los relatos que
se han hecho y en las imágenes que se han difundido de él.
79
En la actualidad, varios descendientes, han comenzado a visibilizarse en sus reclamos, en su interés por
buscar sus raíces, y volver a su cultura y sus prácticas. Acerca de esto, ver el capítulo 3.
39
CAPÍTULO SEGUNDO
En este capítulo, mi intención es mostrar cómo se construyó la imagen
de Casimiro Biguá y se lo representó en tanto indígena que vivió con
anterioridad a las guerras de conquista, y además ver los ‗usos‘ que se hicieron
de su figura a posteriori. Las construcciones de aboriginalidad a lo largo del
siglo XX, también influirán en el modo en que será construido, representado y
entendido su monumento en José de San Martín.
Voy a dividir en tres partes el capítulo, con el fin de ‗desarmar‘ a
Casimiro. Esto es, analizar el modo en que fue narrado, cómo fue representado
y cómo fue monumentalizado. En cada una de ellas la finalidad es indagar las
ideas de nación y aboriginalidad en cada una de estas construcciones.
Narrando a Casimiro
Casimiro Biguá fue un cacique tehuelche que habitó el sur de Patagonia
durante parte del siglo XIX. Investigadores, intelectuales, viajeros,
exploradores, comunidades indígenas han hablado de él de algún u otro modo.
Casimiro no ha pasado desapercibido y ha sido inmortalizado por el viajero
inglés George Musters quien convivió con él y otros caciques y tribus
tehuelches, cerca de un año, hasta llegar al País de las Manzanas y conocer a
Sayhueque80.
Fue cacique de algunas tribus tehuelches, y su espacio de movilidad se
extendía, concretamente, desde el sur de Río Negro hasta el estrecho de
Magallanes81. Además, fue un hábil comerciante, cultivó excelentes relaciones
80
George Musters, Vida entre los patagones. Un año de excursiones desde el estrecho de Magallanes
hasta el río Negro (1869-1870), Buenos Aires: El Elefante Blanco, 2007. 81
Los tehuelches eran nómades, y existían varias familias y jefes de las mismas. Casimiro fue importante
durante la época en que Musters visita el territorio patagónico (década del ‟60), ya que fue elegido como
cacique principal de los tehuelches para representarlos en el parlamento con Sayhueque en el País de las
Manzanas. Este parlamento se realizó a fin de tomar la decisión de defender Carmen de Patagones ante el
ataque del cacique Calfucurá y su gente (1870). Los tehuelches tenían jefes elegidos como representantes
de un colectivo más amplio, mediante el consenso de otros jefes tehuelches, para decidir acerca de
40
con los barcos que atravesaban el estrecho y supo negociar con los Estados
chileno y argentino, al punto de haber sido nombrado capitán por Chile y
teniente coronel por Argentina. En 1864, el capitán Luis Piedra Buena82 – de
quien se había hecho amigo – lo llevó a Buenos Aires para gestionar ante el
presidente Bartolomé Mitre la autorización de un enclave tehuelche en la zona,
que afirmara la posición argentina ante las pretensiones chilenas. Es así como,
Biguá regresó al sur como teniente coronel del ejército argentino.
Los Estados necesitaron de un cacique mediador sociabilizado con el
blanco para asegurar la articulación entre ‗mundos diferentes‘, y además, con
el interés de que protegieran la zona ante el avance del otro Estado limítrofe.
Casimiro colocaría la bandera de Buenos Aires sobre su toldo en cada parada
que hiciese por Patagonia. A su vez, para no perder los privilegios de provisión,
declinó – junto con Sayhueque y otros caciques – participar del malón de
Calfucurá (quien estaba enfrentado con el ejército de Buenos Aires). Su rastro
se perdió antes del inicio de la campaña de Julio Argentino Roca – se estima
que hacia 1873 – desconociéndose las circunstancias de su muerte,
probablemente relacionado al abuso de alcohol.
Casimiro era conocido en su época y siguió siendo narrado durante el
siglo XX por los ‗blancos,‘ pero su rastro se pierde en la historia oral. En 1979,
el presidente del Centro Cívico Luis Piedra Buena, de Bahía Blanca, construyó
la primera parte de lo que sería el monumento a Casimiro Biguá, en la localidad
de José de San Martín. Tuvo como fundamento en que hacía
aproximadamente un siglo – en los alrededores de la localidad – se había
llevado a cabo el parlamento en el cual nombraron a Casimiro como jefe de los
tehuelches, en el camino hacia el País de las Manzanas83.
En su ―Vida entre los Patagones‖ [1873], George Musters relata lo que
Casimiro le contó acerca de su vida. Según éste, su padre había sido muerto
cuestiones políticas. Estas decisiones eran temporales y por asuntos específicos. 82
Luis Piedra Buena fue el primero en asentarse en el territorio de Santa Cruz en 1859. Nacido en
Carmen de Patagones, llegó a ser comandante de la Marina argentina. Se instaló en la Isla Pavón (en la
actual localidad que lleva su nombre, Piedra Buena, donde pone en funcionamiento una factoría, y se
dedica a comerciar con los indígenas, a la caza de anfibios y la extracción de sal. También, se dedica al
rescate de náufragos y a salvaguardar las costas argentinas. Reconocido por el estado centralizado en
Buenos Aires, fue un promotor de la zona y logró crear un pequeño poblado que terminó fracasando por
el desinterés del incipiente estado (Elsa Barbería, “Los dueños de la tierra en la Patagonia Austral”, en
Todo es Historia, Nº 318, enero de 1994, pp. 16-40). 83
Musters señala la localización como Valle del Henno, hoy conocido como Genoa.
41
por araucanos o manzaneros, su madre – que era una ‗ebria consuetudinaria‘ –
lo había vendido por un barril de aguardiente en Río Negro, y Casimiro terminó
criándose junto al gobernador del fuerte, de apellido Viba84. Él lo hizo bautizar,
lo nombró Viba y aprendió a hablar castellano. A los trece años, se escapó de
allí y se fue a vivir con ‗indios tehuelches‘ de los cuales terminó siendo cacique
varios años después. Quedó instalado en Puerto Hambre – en el extremo sur
de la Patagonia – hasta que este poblado fue devastado, ‗volvió a viejos
hábitos de vagancia‘ y regresó a Río Negro donde se puso al servicio del
gobierno de Buenos Aires85. Lo reconocieron como jefe de los tehuelches y le
dieron grado y paga de teniente coronel del ejército. Bebía mucho y, a pesar de
la paga y el grado, no tenía riquezas. Piedra Buena lo solía ayudar e incluso
tenía una habitación para él y su familia en la isla Pavón. Musters dice de
Casimiro:
… Cuando no estaba ebrio, este hombre era vivo e inteligente, astuto y político. Sus extensas vinculaciones matrimoniales con todos los jefes, inclusive Rouque y Callfucurá, le daban mucha influencia. Era también obrero diestro en varias artes indígenas (…).Era muy corpulento, de seis pies cabales de estatura; con sus botas de potro y su expresión fisionómica no era desagradable, aunque tenía una que otra cicatriz que no realzaba su belleza
86
En tanto, Milcíades Vignati, al hacer la ‗bioiconografía‘ de Casimiro en
1945, menciona dos fechas en las que el cacique tehuelche viaja a Buenos
Aires, una en 1864 y la otra en 1866. Por su parte, Sergio Caviglia comenta
que Casimiro concurrió a Buenos Aires en el navío ‗Espora‘ de Luis Piedra
Buena. El entonces presidente Bartolomé Mitre le concede el título de ‗Jefe
Encargado por el gobierno para guardar las costas y el territorio patagónico‘ y
el ‗Jefe de los tehuelches‘ se compromete a fundar un pueblo y a enarbolar la
bandera argentina87.
Por otro lado, Armando Braun Menéndez [1935], haciendo uso de las
memorias de Doroteo Mendoza, secretario de Casimiro designado por el
84
Estudios posteriores dirán que en realidad, Viba no era el apellido sino el sobrenombre de Francisco
Fourmantin. Significa, en francés, “doble vía” y correspondía a la doble actividad que tenía Fourmantin:
marino de profesión y comandante militar en Patagones entre 1852 y 1854 (Vignati; Biedma; Braun
Menéndez-Cáceres Freyre; Rey Balmaceda). 85
George Musters, ob. Cit., p. 65. 86
George Musters, ob. Cit., p. 67. 87
Sergio Caviglia, “El mundo a través de uno mismo. La fotografía etnográfica en Patagonia”, en IV
Congreso de Historia Social y Política de la Patagonia argentino-chilena. El rescate de la memoria en la
construcción de la historia, Rawson: Secretaría de Cultura de Chubut, 2001, p. 67.
42
gobierno de Buenos Aires88, dice que Piedra Buena conoció y forjó una amistad
con Casimiro durante uno de sus viajes al estrecho de Magallanes. Por ese
entonces, Casimiro era jefe de unas tolderías que estaban instaladas cerca de
la bahía de San Gregorio. Braun Menéndez, desde una posición de desdén
hacia Casimiro, dice que hasta la fecha en que conoce a Piedra Buena, había
demostrado ―una inclinación ferviente hacia el gobierno de Chile‖. En 1846,
habría viajado a Santiago de Chile para hacer un pacto de fidelidad con el
entonces presidente Manuel Bulnes. En esa oportunidad, se le dio grado y
paga de capitán del ejército. La relación fue desmejorando a raíz de una serie
de asesinatos y saqueos en el estrecho, hechos que se le sindicaron a
Casimiro.
Es por eso que comenzó a relacionarse con Piedra Buena, quien lo llevó
hacia Buenos Aires para reunirse con el entonces presidente Bartolomé Mitre,
quien estaba interesado en tener a alguien en el Estrecho. Haciendo mención a
las memorias de Mendoza – quien lo transcribe a su vez del relato de Casimiro
– el cacique tehuelche le comenta a Mitre que si él había aceptado el grado y la
pensión del gobierno chileno había sido porque creyó que Chile pertenecía al
mismo gobierno argentino. Es así como deciden otorgarle un secretario a
Casimiro, Doroteo Mendoza, no sólo para este cargo administrativo sino
también como medida de control al cacique.
Casi medio siglo después, Manuel Llarás Samitier89 (en la década de
1980), escribe en la ‗Revista Patagónica‘, ―muchos de sus biógrafos lo acusan
de ser un instigador, taimado, borracho, mentiroso, bárbaro, asesino,
saqueador, campeón del oportunismo y perfecto camandulero que, por
añadidura, se jactaba de haber despachado media docena de esposas‖. Se
cree que murió hacia 1873, cerca de la bahía San Gregorio. Si bien no hay
documentación al respecto, el escritor menciona a un ingeniero chileno llamado
Alejandro Bertrand quien – a fines del siglo XIX – visitó la toldería de un hijo de
Casimiro, el cacique Papón. En esta visita es donde se entera que Casimiro
había sido sepultado junto a una laguna que – por la descripción que hace – es
probable que esté situada en la zona de la bahía Gregorio.
88
Armando Braun Menéndez, “Las memorias de don Doroteo Mendoza. Capitán de Guardias
Nacionales”, en Revista Argentina Austral, Nº 73, 1935. 89
Manuel Llarás Samitier, “El cacique Casimiro, un tehuelche famoso”, en Revista Patagónica, Nº 25,
década de 1980.
43
Como vemos, Casimiro transitó y vivió en el sur de la Patagonia de
modo nómade. Es decir, a partir de sus rastrilladas, se movían de acuerdo a la
disponibilidad de la caza, de la recolección y de la necesidad del trueque con
las poblaciones blancas. Sobre todo habitó la actual provincia de Santa Cruz y
en algunas oportunidades, llegaba a movilizarse junto a su tribu hasta la
norpatagonia (por ejemplo, en el episodio que narra Musters). En cambio,
Sayhueque que provenía de la actual provincia de Río Negro, debió trasladarse
junto a su pueblo, hacia el valle del Genoa en el territorio chubutense. Es aquí
donde se le otorgan tierras y vive sus últimos años. Sus descendientes
siguieron poblando la zona. Entonces, sorprende la construcción de un
monumento a Casimiro Biguá, en vez de uno vinculado a Sayhueque.
El monumento a Casimiro Biguá en José de San Martín, fue construido
en 1979, y quedó conformado tal cual está hoy en día, en 1988. Como
mencionaba en el capítulo anterior, su creador fue el presidente del Centro
Cívico Luis Piedra Buena, Alberto Iannamico. En su discurso – plasmado en
documentación que él mismo elaboró y donó a distintas instituciones de la
localidad – aparece el motivo por el cual Casimiro es merecedor de un
monumento. Rescata a Casimiro como ―cacique tehuelche argentino Casimiro‖
frente a ―sus enemigos mapuches‖. Este monumento, y otros erigidos en
Argentina, representan el ―agradecimiento de la nación, a la gloriosa lucha
mantenida en la historia patagónica, por esta etnia vernácula, contra la
penetración mapuche, por entonces orgullosos aborígenes patriotas chilenos,
que impidiera la toma irrestricta de toda la geografía argentina sureña‖90.
En tanto, en la actualidad, son pocos los que conocen quién fue
Casimiro más allá del relato de la jura de la bandera que se narró a partir del
monumento. Encuestas y entrevistas realizadas a distintos miembros de la
comunidad de José de San Martín dan cuenta del desconocimiento de quién
fue Casimiro Biguá, por la gran mayoría de la población91.
Como vemos, se han hecho distintas aproximaciones a Casimiro desde
lo escrito y oral. Pero ¿cómo se lo ha representado iconográficamente? ¿Hay
relación entre estos tipos de representaciones?
90
Escritos varios de autoría del señor Alberto Iannamico recopilados en el Concejo Deliberante de José
de San Martín, la Escuela Nº 88 y Gendarmería Nacional de la localidad. 91
Ampliaré este tema en el capítulo 3.
44
Casimiro representado en imágenes
En este apartado me interesa relacionar esas narraciones hechas sobre
Casimiro con las imágenes que se han hecho de su persona.
Como mencionaba anteriormente, Casimiro realizó un primer viaje a
Buenos Aires en 1864. Allí, aceptó posar para unas fotografías de estudio. Una
de las fotografías más conocidas de Casimiro Biguá es aquella en la que posa
junto a uno de sus hijos, Sam Slick92 [imagen 8]. Fue publicada en primer
término como heliograbado93 en una revista francesa de 1875, y reproducida
por Milcíades Vignati en 194594.
En esta fotografía de cuerpo entero, se encuentran Casimiro y su hijo de
pie y mirando a la cámara. El fondo es blanco y no hay ningún tipo de
escenografía o elemento. Están vestidos con quillangos, usan vinchas, el pelo
les llega hasta los hombros, están despeinados y descalzos. La piel de
guanaco les cruza uno de los hombros, dejando desnudo el hombro contrario.
Casimiro tiene su mano izquierda sobre el pecho y con la derecha se sostiene 92
Si bien se le atribuye esta imagen al italiano Benito Panunzi, Luis Príamo señala que probablemente sea
Esteban Gonnet quien la tomó, aunque prefiere mantener cautela al respecto. En Buenos Aires ciudad y
campaña. Fotografías de Esteban Gonnet, Benito Panunzi y otros, 1860-1870 (Buenos Aires, Fundación
Antorchas, 2000), Luis Príamo y Abel Alexander dicen que la confusión surgió a partir del libro de José
María Paladino Gómez, El gaucho. Reseña fotográfica 1860-1930 (Buenos Aires, Palsa, 1971), en la cual
publicó varias fotografías de paisanos e indígenas tomadas originalmente por Gonnet pero que Gómez
atribuye a Panunzi. Este error lo comete al generalizar, ya que sólo una foto de todas las que él logró
recoger llevaba el nombre de Panunzi. Otras, en cambio, llevaban el nombre Fotografía de Mayo, que era
la dirección del estudio fotográfico de Gonnet. 93
Una de las primeras técnicas fotográficas; el heliograbado es un procedimiento para obtener grabados
en relieve mediante la acción de la luz solar. 94
El artículo es del francés Theoph Bermondy – según lo narra Milcíades Vignati – titulado “Les
Patagons, les Fuegans et les Araucans”, en Archives de la Société Américaine de France, en 1875. El
epígrafe de la fotografía dice: „C‟est le portrait, photographié à Buenos-Ayres par un excellent artiste, M.
Mayo, du cacique Casimiro et de son fils àgé de 18 ans, patagons-tehuelches de la côte, arrivés à
Buenos-Ayres par le navire de guerre argentin l‟Espere, commandant Don Luis Piedra Buena‟.
(Milcíades Vignati, “Iconografía aborigen II. Casimiro y su hijo Sam Slick”. Extracto de la Revista del
Museo de La Plata, Nueva Serie, Sección Antropología, Tomo II, La Plata, 1945, p. 232). Milcíades
Alejo Vignati fue un antropólogo que trabajó en el Museo de La Plata. Sus trabajos y monografías giraron
en torno a los pueblos indígenas de la Argentina, a partir del material documental, físico y fotográfico con
el cual se contaba en el museo. Llevó a cabo „bioiconografías‟ de distintos caciques patagónicos, entre
ellos, Casimiro, Sayhueque, Orkeke e Inakayal. A partir de la iconografía de los mismos procuraba
desentrañar cuestiones psicológicas de sus sujetos. Con respecto a Casimiro, Vignati señala que le
interesa ahondar en su personalidad psíquica y en los “rasgos de su desastrada existencia” (p. 228).
Asimismo, Sergio Caviglia cita a Vignati: “En ningún momento he tenido la intención de realizar
exclusivamente un muestrario de tipos indígena; […] he querido, por el contrario, restituir a este
conjunto un poco de vida, derivada de la honda simpatía que – malgrado sus taras raciales – provoca su
conocimiento a través de las crónicas de quienes los trataron” (Milcíades Vignati, “Iconografía aborigen
I. Los caciques Sayeweke, Inakayal y Foyel y sus allegados”, La Plata: UNLP, 1942, p. 15. Citado en
Sergio Caviglia, ob. Cit., p. 153).
45
el quillango. Por su parte, Sam Slick tiene ambas manos debajo del pecho, una
de las cuales queda oculta dentro del ropaje.
Imagen 8. Anónimo. Casimiro y Sam Slick, c. 1864. Extraída de Vignati [1945].
46
Con respecto a esta pose armada, Marta Penhos marca una diferencia
entre las fotografías tomadas antes de la guerra de conquista de aquellas
tomadas con posteridad a la misma. Las primeras se tomaron en el marco de
una situación pacífica, ya que los indígenas arribaban a Buenos Aires y –
concretamente, a las casas fotográficas – de visita o por invitación, y no como
prisioneros de guerra95. Existe una segunda fotografía, donde se lo ve a
Casimiro en solitario, mirando de frente a la cámara. Se podría suponer que
pertenece a la misma sesión fotográfica que la anterior [imagen 9].
Imagen 9.
Anónimo.
Casimiro
Biguá, c.
1864.
Extraída de
Príamo
[2000].
95
Aunque también hubo fotógrafos como Panunzi y Gonnet, que salieron de la ciudad de Buenos Aires y
retrataron a los habitantes de la campaña.
47
En este caso, el recorte llega hasta debajo del pecho y Casimiro tiene la
misma pose: su mano derecha en el pecho sujeta el quillango. El fondo es el
mismo y su vestimenta también.
… a simple vista, los retratos de Casimiro Biguá (o Bibois) y del mismo con su hijo, muestran a estas figuras tal como son, como parecen indicarlo la ubicación frontal y el fondo neutro. Pero si observamos atentamente las fotos, se advierte que el cacique y su hijo se hallan en idéntica posición frente a la cámara, con sus pieles dispuestas a modo de túnicas antiguas, lo que da por resultado elaboradas composiciones de taller que
combinan sabiamente la intención realista y el uso de convenciones visuales96
.
Es decir, que se construye una ‗naturalización‘ del indígena. El indígena
como salvaje y primitivo, mostrando su barbaridad a partir de su semi
desnudez, la vincha en el pelo despeinado, los pies descalzos. Como señala
Penhos, se trata de ―un tipo de imagen escenificada‖, un estereotipo de lo que
se entendía que era un indígena y cómo debería estar vestido.
Por otro lado, la autora compara un dibujo realizado 70 años antes por
José del Pozo a un indígena tehuelche. Analizando su figura erguida, segura,
sus pieles dibujadas cual túnica antigua, sus cabellos sueltos, señala que el
boceto remite ―a un digno personaje de la antigüedad clásica‖97. Observando la
fotografía de Casimiro destaca que existen pautas similares en la toma. Se
puede ver en la disposición de las pieles y la robustez de los cuerpos.
Esta imagen fue popularizada a partir de 1900 cuando comenzó el auge
de las tarjetas postales en el país. Carlos Masotta dice al respecto que
…en la Argentina, durante las primeras décadas del siglo XX, la tarjeta postal llevó adelante la creación del primer y más completo mapa visual del país. Paisajes, calles y edificios, indígenas, gauchos y pobladores rurales fueron los temas predominantes a través de los cuales, casi imperceptiblemente, la postal divulgó imágenes de la Argentina
en una proporción hasta entonces inédita98
.
En las postales indígenas se publicaban imágenes de grupos familiares,
parejas o individuos solos. Pero se los identificaba a todos con una referencia
colectiva: ‗indio‘ y su grupo particular (por ejemplo, ‗tehuelche‘ o ‗toba‘). Incluso
se los denominaba de este modo cuando habían sido identificados en décadas
anteriores. Es el caso de la fotografía – atribuida a Benito Panunzi – que fue
96
Marta Penhos, “Frente y perfil. Una indagación acerca de la fotografía en las prácticas antropológicas y
criminológicas en Argentina a fines del siglo XIX y principios del XX”, en Marta Penhos y otros, Arte y
Antropología en la Argentina, Buenos Aires: Fundación Espigas, 2005, p. 39. 97
Marta Penhos, Ver, conocer, dominar. Imágenes de Sudamérica a fines del siglo XVIII, Buenos Aires:
Siglo Veintiuno, 2005, p. 315. 98
Carlos Masotta, “Representación e iconografía de dos tipos nacionales. El caso de las postales
etnográficas en Argentina 1900-1930”, en Marta Penhos y otros, Arte y Antropología en la Argentina,
Buenos Aires: Fundación Espigas, 2005, p. 67.
48
transformada en postal99, en la cual sólo reza como epígrafe: ‗Indio Tehuelche,
Santa Cruz, Rep. Argentina‘100. El antropólogo señala este hecho como
‗borramiento de la identidad‘. Si bien hubo excepciones, en la mayoría de casos
se los identificaba con términos generales.
Al ser utilizada a principios del siglo XX – y teniendo en cuenta las
construcciones de aboriginalidad en cada época – se puede señalar cómo el
borramiento de su nombre y la generalización de su origen tienen que ver con
una percepción y estereotipo del indígena propio de la época. Durante este
período se resaltaron las características ‗pintorescas‘, su barbaridad frente a la
civilización que lo había dominado y amansado (aún cuando Casimiro no había
llegado a vivir/morir la guerra de conquista en 1879).
En 1866, Casimiro visita nuevamente Buenos Aires y se toma otras
fotografías. En esta oportunidad, su atuendo cambia; el quillango se transforma
en un traje de capitán del ejército101 [imagen 10]. Tiene una ‗gorra de manga‘
con una franja de oro y borlas; y una chaquetilla de paño azul con cuello
bordado, pero no tiene las presillas reglamentarias102. El traje es cerrado, con
botones en el medio y lleva puesto un sombrero que cae hacia el lado izquierdo
de su cara. En vez de una vincha sobre su pelo, tiene un gorro y se puede
adivinar que el pelo lo tiene largo pero aparece atado. Esta vez no mira de
frente a la cámara, sino que su mirada está perdida hacia uno de los lados. El
fondo es nuevamente blanco y no hay escenografía. En la imagen sólo se ve
su rostro y luego se difuma, esto supone que debe ser un grabado sobre la
imagen, como era costumbre hacer. Vignati compara la imagen de 1864 junto a
Sam Slick, y esta última fotografía y señala:
…hay en aquélla cierta airosa distinción que no puede suponerse creada espontáneamente, muy diferente, por cierto, a la melancólica expresión sin prestancia alguna, que muestra en este otro, tomada a poco de su llegada a esta ciudad; sin que
99
Masotta señala que, a partir del auge de la postal, se reprodujeron fotografías de los primeros fotógrafos
que trabajaron en la Argentina, en la década de 1860. Es el caso de Benito Panunzi, Samuel Rimathe y
Antonio Pozzo (quien retrató la avanzada del ejército hacia la Patagonia en la guerra de conquista, 1879). 100
Masotta, Carlos, ob. Cit, p. 67. 101
Según Vignati, la fotografía es de Meeks y Kelsey, una casa de fotografía ubicada en Buenos Aires. Si
bien Vignati señala que es Neeks y Kelsey, el fotógrafo se llamaba Francis Joseph Meeks, de acuerdo al
libro de Gómez, “La fotografía en la Argentina” (Rodolfo Casamiquela et al, Del mito a la realidad.
Evolución iconográfica del pueblo tehuelche meridional, Viedma, Fundación Ameghino, 1991). 102
Rodolfo Casamiquela citando a Milcíades Vignati, p. 244.
49
sea parte en la apreciación el galoneado uniforme de una y la miserable manta que
viste en la otra103
.
Imagen 10. Meeks y Kelsey, Casimiro Biguá, c. 1866. Extraída de Vignati [1945].
103
Milcíades Vignati, “Iconografía aborigen II. Casimiro y su hijo Sam Slick”, p. 226.
50
Esta imagen fue utilizada en dos épocas muy diferentes que me interesa
destacar. Fue utilizada en la década de 1930 en la revista Argentina Austral en
cuyo epígrafe se señala que la imagen corresponde a: ―Casimiro Biguá, el
cacique tehuelche, ladino y aprovechado, entre cuyas „hazañas‟ figura la de
haber arrendado el estrecho de Magallanes‖104. La noción que se tenía en la
década del ‘30, sobre todo por parte de quienes eran dueños de la tierra105, era
la del ‗indio como problema‘ y así lo sugiere un editorial de la revista en esa
época. Suponían además, un trastorno y un entorpecimiento al progreso que
traían los inmigrantes. Es la imagen del indígena ‗incivilizado‘, que no
comprende el mecanismo de la propiedad privada, acostumbrado a regirse por
una cosmovisión de la tierra y de sí mismo como indivisible. Los escritores-
editores de la revista, exteriorizan una postura relacionada a los intereses
económicos del grupo que representan (la Sociedad Anónima Importadora y
Exportadora de la Patagonia), y ven a los indígenas y sus prácticas, como
contrarios al modelo económico vigente a nivel nacional. Ellos construyen una
idea del indígena como inferior e incivilizado, rasgos que atentan contra su
mentalidad capitalista.
Recientemente, este retrato fue utilizado por el Correo Argentino para
una tirada de estampillas de la serie ―Caciques Argentinos‖106 [imagen 11]. La
serie se completó con una fotografía muy difundida de Sayhueque donde viste
camisa, traje oscuro y sombrero. Lo llamativo de estas dos viñetas es el
significado del título de las mismas. En él, Casimiro y Sayhueque son
argentinos, cuando ninguno de los dos vivieron como ciudadanos argentinos.
Los grupos indígenas de los que ellos fueron jefes no habitaron territorios
argentino o chileno. Para ellos, las fronteras que impusieron los Estados, eran
inexistentes. Al igual que la propiedad privada, y la productividad de la tierra
dentro de un sistema capitalista. Es importante señalar que, los pueblos
originarios son preexistentes a los Estados, y por eso, no pueden considerarse
argentinos o chilenos, por haber habitado territorios que, recién desde fines del
siglo XIX, pasaron a formar parte de estos Estados nacionales.
104
Revista Argentina Austral, Nº 96, 1º de junio de 1937. 105
Es decir, de los Braun Menéndez y familia, dueños de „La Anónima‟ y de varias leguas de las actuales
provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Eran los editores de la Revista „Argentina Austral‟. 106
Día de emisión: 2 de diciembre de 2006. Tirada: 100.000 de cada viñeta.
51
Imagen 11. Serie Caciques Argentinos, 2006. Viñetas: Valentín Sayhueque y Casimiro Biguá.
En la actualidad, los indígenas están siendo reconocidos, en tanto
sujetos preexistentes étnica y culturalmente a la creación del Estado argentino.
Esto se ha dado desde dos ámbitos: el mundo académico que ha producido
una vasta bibliografía sobre la temática, y el mundo indígena que ha
reivindicando y conseguido varios de sus reclamos. Aunque los reclamos sobre
la propiedad de las tierras, que surgiera con el siglo XX, aún no han concluido.
Es por eso que conviven distintos modos de ver al indígena. Por un lado, el
indígena que ya no existe (el que desapareció luego de la guerra de conquista);
por otro lado, los pueblos originarios que se reivindican como tales pero que
para algunos – y esto cuando se trata de reclamos sobre la tierra – son
descendientes y oportunistas, o chilenos (como se los considera vulgarmente a
los mapuches).
Existe otra imagen de Casimiro, que aquí se reproduce como grabado
[imagen 12]. Aparecen representados Casimiro Biguá y una indígena a su lado.
Según Teodoro Caillet-Bois y Rodolfo Casamiquela – basándose en Vignati –
se trataría de una de sus hijas, Juana. El antropólogo del Museo de La Plata la
obtuvo de la revista Correo de Ultramar y luego la reproduce Teodoro Caillet
Bois en un artículo que publicó en Argentina Austral en 1945 y quien se la
suministró fue, el entonces, director del Museo Nacional de Historia, González
52
Garaño107. Vignati señala como autor de esta fotografía a Lucien Choquet,
quien dijo acerca de su representado que estaba ‗disfrazado de coronel‘108. La
fotografía correspondería a 1866.
Imagen 12. Lucien Choquet, Casimiro y Juana, c. 1866. Extraído de Caillet-Bois [1945].
Casimiro se encuentra sentado, ataviado con un traje de coronel, y tiene
un sombrero distinto al de la fotografía anterior. Además, sostiene en una de
sus manos una suerte de sable. Mira de frente y su pose es altiva; está calzado
107
Teodoro Caillet-Bois, “Los últimos caciques de la Patagonia”, Argentina Austral, Nº 167, 1945, p. 10. 108
Rodolfo Casamiquela et. al., ob. Cit., p. 246.
53
y su pelo está recogido. De pie se encuentra su hija que, a diferencia de su
padre, está vestida con pieles de guanaco, tiene el pelo largo, raya al medio y
hechas dos coletas a los costados de su rostro. Al parecer tiene un rosario
colgando de su cuello, pero no se vislumbra nítidamente. Sus manos
sobresalen a la altura de su pecho. Norma Sosa dice que Casimiro aceptó
posar ‗disfrazado‘ con el uniforme de coronel, no así su hija que rechazó
ataviarse con un miriñaque109.
Hacia mediados del siglo XIX y principios del XX, los indígenas
comenzaron a utilizar la vestimenta de los blancos como modo de afirmar su
presencia en una sociedad ajena a ellos. Margarita Alvarado Pérez señala que,
tanto el gobierno chileno como el argentino durante sus respectivos procesos
de ocupación de los territorios indígenas, entregaron uniformes militares,
bastones y sombreros – entre otros – como forma de reconocimiento al poder
de los caciques110.
Esta imagen muestra a Casimiro en su doble alteridad. Es un otro
indígena para el gobierno y para los habitantes de los territorios al norte de la
Patagonia (y de las poblaciones alóctonas), pero al mismo tiempo es un otro
teniente coronel del ejército para los otros indígenas y autoridades chilenas.
En tanto, su hija representa al indígena estereotipado, como habíamos
visto en las fotografías anteriores donde se ve al tehuelche ataviado con sus
quillangos característicos. En cambio, Casimiro representa al indígena
―civilizado‖, aceptado por el incipiente Estado quien lo reconoce y le da un
status propio. Casimiro es doblemente reconocido por sus pares tehuelche y
por el Estado ‗blanco‘.
No sólo las narraciones representan a los sujetos sino también las
imágenes – ya sean dibujos o fotografías – ya que ambas son construcciones,
como toda representación lo es. Las representaciones conllevan distintos
imaginarios históricos con respecto al indígena. Si bien existió un estereotipo
de indígena, también existían ―distintos modos de ver‖ de acuerdo a las
construcciones de aboriginalidad. Casimiro era considerado como indio
109
Norma Sosa, Mujeres indígenas de la Pampa y la Patagonia, Buenos Aires: Emecé, 2001. Agradezco
a Pablo Lo Presti la facilitación de este material. 110
Margarita Alvarado Pérez, “Indian Fasion. La imagen dislocada del „indio chileno‟”, en Estudios
Atacameños, Nº 20, Chile, 2000, p. 138.
54
civilizado o civilizable, en su rol de negociador y, como conductor de su tribu,
ganó el reconocimiento tanto de los indígenas como del Estado.
Tenemos la época en la que las fotografías fueron tomadas para analizar
la mirada a partir de la cual se construyó una imagen y se representaron ideas
de nación y aboriginalidad. Y tenemos las épocas en las cuales esas
fotografías fueron publicadas y llevadas a otro público con otros sentidos y
propósitos en distintos contextos. ¿Qué se ve cuando se ve a Casimiro? ¿Qué
se ve y qué se entiende hoy por Casimiro? Todas las imágenes que se
publicaron de Casimiro son retratos. Estos constituyen una fuente que muestra
un rostro o un cuerpo, la apariencia del sujeto fotografiado pero también la
mirada del fotógrafo.
Por otra parte, Mariana Giordano y Patricia Méndez señalan que el
retrato fotográfico, cuando se origina por decisión del retratado, es una
manifestación de la identidad del mismo. En cambio, cuando se origina por
decisión de quien fotografía, se convierte en una manifestación de alteridad111.
Es decir, que los fotógrafos que han tomado las imágenes de Casimiro han
representado el modo en que percibían al indígena, que a su vez, se
correspondía con un determinado contexto histórico. En el mismo, como
veíamos, los indígenas eran percibidos como ‗amigos‘ para el estado en
formación, pero también se mostraba su carácter de ‗salvaje‘ e ‗incivilizado‘.
Y si bien los retratos de Casimiro – solo o en compañía de sus hijos –
pretende mostrar cómo eran, también hay que considerar los elementos de
montaje que poseen estas tomas. Estos son: la ubicación de frente sobre fondo
neutro, las pieles como túnicas y la vincha como un atributo simbólico, además
del vestuario, del escenario y la pose. Estas disposiciones no son propias de
los indígenas (¿ellos habrán querido fotografiarse de este modo?
¿Comprendían lo que era o lo que significaba la fotografía?), sino que están
imbuidos dentro del paradigma estético del blanco, ―el indio ha perdido todos
los patrones de identidad, permaneciendo solamente los rasgos
fisonómicos‖112.
Casimiro, siempre fotografiado, retratado y nombrado por otros distintos
a él, aparecerá siempre representado como un otro interno dentro de una
111
Margarita Alvarado Pérez, ob. Cit., p. 128. 112
Margarita Alvarado Pérez, ob. Cit., p. 130.
55
nación que se construye como blanca y europea, negando o eliminando a los
habitantes primigenios del territorio. Ya sea como amigo, enemigo, civilizado,
incivilizado, problema o aprovechador, Casimiro representa a lo que es distinto
a la nación, pretendidamente homogénea y soberana.
Casimiro ‘monumentalizado’
La última imagen que se ha realizado de Casimiro y que fue el detonante
de esta tesis, es la que se encuentra en el monumento emplazado en José de
San Martín. En este apartado veremos dos imágenes, si bien no hay gran
diferencia entre ambas, fueron las dos iconografías que se colocaron en el
monumento. Una estuvo desde 1988 hasta 2007 [imagen 13]; y la otra, está
desde el 2007 hasta la actualidad [imagen 14]. El cambio se produjo debido al
deterioro que sufrió la primera durante casi diez años.
Imagen 13. 1988-2007 Imagen 14. 2007-hasta la actualidad
En piedras estilo azulejos, se pintó el rostro de Casimiro en primer plano.
Se ve su rostro y algo de su ropa hasta el pecho. Su pelo es corto, oscuro, con
raya al medio. Es joven, no tiene surcos en la cara, su tez parece bronceada.
Su expresión es seria, su mirada está perdida hacia uno de sus lados. Tiene
56
una camisa y una corbata. El fondo es de un marrón claro difumado. En tanto,
el epígrafe que lleva escrito esta imagen dice:
(CACIQUE PRINCIPAL)
CASIMIRO
Como señala Susan Sontag, “también un epígrafe perfectamente exacto
es sólo una posible interpretación‖113. En la imagen vemos a una persona que
tranquilamente podría ser un ‗pionero‘ de la zona, por su vestimenta y peinado,
pero el epígrafe es bien claro, se trata de un cacique. Y no cualquier cacique,
es cacique principal. Está identificado, se llama Casimiro.
Comparando esta imagen con las fotografías y dibujos analizados en el
capítulo anterior, notamos que difiere totalmente con ellas. Este cacique
principal no viste con pieles de guanacos, o está semidesnudo, ni tampoco usa
ropas militares. Simplemente, camisa y corbata. Su rostro tampoco se parece
al de las fotografías: su piel se ha blanqueado y sus rasgos se han suavizado.
Siguiendo a Caviglia, se podría hablar de una equiparación simbólica del rango
cacique con su integración a la política estatal, a su civilización. Esta imagen
escenificada supone un borramiento de su identidad tehuelche114.
El dibujo tuvo como base la siguiente fotografía:
113
Citado por Camilla Cattarulla, “Donde se construyen los estereotipos: la revolución mexicana en la
prensa ilustrada italiana”, en Entrepasados, Nº 23, 2003, p. 38. 114
Al mismo tiempo que es mencionada su identidad tehuelche en una de las placas de bronce.
Imagen 15. Casimiro (Gísgo), 1905. Extraído de
Casamiquela et al. [1991]
57
Esta fotografía pertenece a Casimiro, pero no al cacique Biguá, sino a su
sobrino o nieto115. Fue tomada en el Museo de La Plata en 1905, luego del
arribo de Casimiro junto a otro grupo de tehuelches que habían concurrido a la
Exposición de Saint Louis en Estados Unidos116. A la vuelta de la travesía, en
febrero de 1905, vestidos con ropas occidentales, fueron fotografiados en el
Museo. Casimiro estuvo trabajando allí durante quince días con el investigador
Roberto Lehmann Nitsche, quien estaba preparando un libro sobre lingüística
tehuelche, para lo cual grabó textos y canciones que cantó Casimiro; y les tomó
a él y a sus compañeros medidas corporales y craneales117.
No se sabe si por equivocación o convencimiento de ser el descendiente
del cacique tehuelche, pero Iannamico seleccionó esta imagen para que sea
instalada en el monumento de José de San Martín. ¿Qué quiso representar con
esta imagen?
Las imágenes – ya sean dibujos o fotografías – son construcciones. En
este caso, las imágenes de indígenas de mitad de siglo XIX y principios de
siglo XX pueden ser pensadas como elaboraciones de estereotipos acerca del
indígena. Mariana Giordano y Patricia Méndez señalan que, si bien los
fotógrafos tenían un interés documental en lo que fotografiaban, es decir,
pretendían mostrar lo que es, hay dentro de ellos una visión ‗exotista‘ hacia el
fotografiado. Es por eso que afirman que, las fotografías que se han tomado a
indígenas durante este período, deben ser analizadas no como registros
documentales que reproducen la realidad, sino como rostros que representan
un ―mundo exótico y salvaje‖, actores de una realidad que ha sido enfocada
desde ―visiones paradigmáticas de la sociedad occidental‖118.
115
Los tehuelches solían colocarle el mismo nombre del tío y del abuelo, al sobrino o nieto. Norma Sosa
(2006) afirma que “en su mayoría los tehuelches conservaban su nombre personal en lengua aónik-aish,
generalmente heredado de abuelos o tíos paternos. Casimiro (Gísgo) era nieto del célebre Casimiro
Biguá (…)”. 116
La exhibición se llamó Louisiana Purchase Exhibition y se realizó para festejar los 100 años del
tratado por el cual Estados Unidos había comprado el territorio de Louisiana, perteneciente a Francia.
Desde el 30 de abril hasta el 1º de diciembre de 1904, se congregaron en Saint Louis (estado de Missouri)
más de cincuenta países que trajeron sus propias exposiciones. Argentina armó en su pabellón una
pequeña réplica de la Casa Rosada. En el sector de Antropología de la Feria se instalaron „aldeas‟ en las
cuales estuvieron presentes sesenta y cinco grupos étnicos de distintos lugares del mundo. Entre ellos, se
encontraba un grupo de tehuelches – promocionados como los „gigantes de la Patagonia‟. En Norma
Sosa, “Tehuelches en la Feria de Saint Louis (Lousiana, 1904)”, en Tefros, vol. 4, Nº 2, 2006. 117
Norma Sosa, ob. Cit. 118
Mariana Giordano y Patricia Méndez, “El retrato fotográfico en Latinoamérica: testimonio de una
identidad”, en Tiempos de América, nº 8, 2001, p. 128.
58
En el monumento a Casimiro Biguá, su iconografía no pertenece a una
imagen de él, Casimiro no está representado como indígena tehuelche, ni
como capitán del ejército. Sino que se ha elegido una imagen en la que está
occidentalizado: ya es un ciudadano de la nación argentina. Hacia 1905, el
Estado ya estaba consolidado, los indígenas ya no figuraban en los censos
como tales, sino como ciudadanos argentinos o chilenos. Ya no existían los
indígenas, eran ciudadanos y como tales parte de la nación119.
En un trabajo anterior120 – cuando desconocía la existencia de esta
fotografía de Casimiro (Gísgo) – postulaba que la imagen que se reproduce en
el monumento era muy similar a la imagen construida de Ceferino Namuncurá.
Llamaba a este proceso ―ceferinización‖. Ceferino era el hijo del cacique
Manuel Namuncurá y nieto de Juan Calfucurá. Luego de las guerras de
conquista y el sometimiento indígena al estado argentino, su padre estrechó
relaciones con los salesianos quienes se llevaron a Ceferino a Italia para que
se convirtiera en seminarista. Enfermo de tuberculosis, falleció en 1905, al año
de haber llegado a Roma. Los salesianos fueron quienes se interesaron por
narrar su historia e iniciar una causa para su santificación, siendo beatificado
en 2007 por la iglesia católica.
María Andrea Nicoletti – quien ha trabajado sobre la construcción de
Ceferino Namuncurá por parte de los salesianos en imágenes y textos –
muestra cómo su rostro también fue modificado a partir de las distintas
construcciones de aboriginalidad [ver imágenes 16 y 17]. En uno de sus
análisis dice que “la transformación visual de Ceferino, de un niño con
marcados rasgos indígenas, que en algunos casos hasta asemeja a los simios,
termina en la de un joven blanco con rasgos suaves y hasta gardeleanos”121.
Es por eso que, cuando hablo de ―ceferinización‖, me refiero a un
proceso mediante el cual se invisibilizan los rasgos indígenas de Casimiro – en
este caso – y se transforma visualmente en un modelo, ejemplo de ―ciudadano
119
Este fue un modo de invisibilización hacia las comunidades indígenas. 120
Viviana Bórquez, “Las representaciones de nación y de aboriginalidad en los rostros de Casimiro
Biguá”, ponencia presentada en XII Jornadas Interescuelas-Departamentos de Historia, Bariloche, 2009. 121
María Andrea Nicoletti, “Un concurso abierto para todos: Aproximaciones a la iconografía
ceferiniana”, en Revista Tefros N° 2, Vol. 5, Primavera 2007, p. 5.
59
argentino‖ como Ceferino, quien se convierte en un modelo ‗virtuoso‟ al decir de
Nicoletti122.
La intención del monumento fue la de ensalzar la figura de Casimiro por
haber enarbolado la bandera argentina en 1869 frente a tribus tehuelches.
Casimiro debía ser un indígena argentino, y no un ‗salvaje‘ sin gobierno (en lo
que se entiende como gobierno en las culturas occidentales). En el
monumento, existen dos placas que nos ayudan a ‗entender‘ esa
representación de Casimiro. La primera que se colocó en 1979 por el señor
Alberto Iannamico junto a las autoridades de la localidad de José de San
Martín, dice:
VALLE DE HENNO (HENNOKAIK) HOY, JOSÉ DE SAN MARTÍN
PRIMER TESTIMONIO DE RECONOCIMIENTO EFECTUADO EN ESTE LUGAR HISTÓRICO. EN HOMENAJE A LA DESAPARECIDA RAZA AUTÓCTONA DEL ABORIGEN PATAGON O
TEHUELCHE (TSONECA), QUE AL ENARBOLAR EN ESTE EX PARADERO EL 3 DE NOVIEMBRE DE 1869 NUESTRA BANDERA, RATIFICARON SU ACATAMIENTO E
IDENTIDAD ARGENTINA EL CENTRO CIVIL ARGENTINO
LUIS PIEDRA BUENA 122
María Andrea Nicoletti, en su artículo “Ceferino Namuncurá: un indígena virtuoso”, muestra cómo
mediante los textos católicos y las imágenes que se realizaron de Ceferino (ya sean ilustraciones como
retoques de las fotografías originales), se construyó una idea de „infiel converso‟, un modelo de virtud y
santidad para seguir. María Andrea Nicoletti, “Ceferino Namuncurá: un indígena virtuoso”, en Revista
Runa. Un archivo para las Ciencias del Hombre, Nº 27, Universidad de Buenos Aires, 2007.
Imagen 16. Ceferino Namuncurá,
ilustración extraída de la Revista
Ceferino Misionero, 1983.
Imagen 17. Ceferino Namuncurá,
fotografía tomada en Italia en
1905. Extraída de Nicoletti [2007].
60
DE BAHÍA BLANCA EN EL 110º ANIVERSARIO DE AQUEL MEMORABLE HECHO 3-11-1979
La otra placa, que se encuentra debajo de una bandera argentina
pintada sobre azulejos, dice: ―Al hecho histórico del enarbolamiento del
pabellón argentino por los tehuelches en noviembre de 1869‖.
A partir de estas leyendas que acompañan a la imagen en el
monumento, podemos decir que se marca una línea de interpretación del
mismo. Se habla de un cacique principal, de los tehuelches como raza extinta,
quienes enarbolaron la bandera argentina en 1869 en esa zona, ratificando una
identidad argentina (y no indígena).
El discurso que se traduce de esto, tiene que ver con una
‗nacionalización‟ del indígena. Es decir, se considera a Casimiro como defensor
de la soberanía argentina de los territorios patagónicos, por haber llevado
consigo y haber enarbolado la bandera azul del gobierno de Buenos Aires, en
una fecha tan temprana para hablar de un Estado argentino como lo es
1869123.
Estas representaciones marcan una forma de construir al otro, en este
caso al otro indígena. Las narraciones – ya sean escritas u orales – constituyen
representaciones, construcciones de alteridad, y al marcar al otro indígena,
están representando construcciones de aboriginalidad e ideas determinadas de
nación.
¿Cuál era la idea de nación cuando se levanta el monumento? La
primera parte del monumento se levanta en 1979, esto es, la colocación de la
placa de bronce que explica el motivo del homenaje. En esa fecha gobernaba
la dictadura militar (1976-1982) con su autodenominado ―Proceso de
Reorganización Nacional‖. Su nombre hace referencia a una forma de pensar
la nación o lo nacional. Para los militares en el poder, era necesario reorganizar
la nación y recuperar un determinado orden.
123
Los historiadores coinciden en señalar que la consolidación del estado argentino fue un proceso y que
no se puede hablar del mismo, sino a partir de 1880, cuando se puede ver un proyecto unificador del
territorio actual, ya sea en su geografía, su economía, en sus leyes, y también, una invención de símbolos
e instituciones que tuvieron como fin darle una homogeneización cultural a la población de criollos,
indígenas e inmigrantes de múltiples orígenes.
61
Estaba encabezada por las fuerzas armadas y sectores de la burguesía
que buscaban normalizar la economía124; excluía al sector popular y se
caracterizaba por privar a la ciudadanía de su identidad de ‗ciudadanos‘. Para
el poder militar, el otro era símbolo de lo extranjero, lo ajeno a la nación, lo no-
nacional. Pretendía una nación homogénea, con un sólo orden posible, el que
ellos imponían, ya que eran los ‗custodios de los valores de la argentinidad‘125.
El monumento a Casimiro fue creado bajo este contexto histórico y
político, en 1979. En ese mismo año, se conmemoraba el centenario de la
llamada ‗Conquista del Desierto‘. El entonces Ministro del Interior, General de
División Albano Harguindeguy, expresó en la inauguración del Congreso
Nacional de Historia dedicado a este hecho, que ―la conquista de 1879 logró
expulsar al indio extranjero que invadía nuestras Pampas‖126. En tanto, el señor
Iannamico escribe con respecto a la construcción del monumento
… el agradecimiento de la nación, a la gloriosa lucha mantenida en la historia patagónica, por esta etnia vernácula, contra la penetración mapuche, por entonces orgullosos aborígenes patriotas chilenos, que impidiera la toma irrestricta de toda la
geografía argentina sureña127
.
Queda claro quién es el ‗nosotros‟ que representa a la ‗nación‘ y quién
es el ‗otro‟, el extranjero, el distinto. Hacia fines de la década del ‘70, Chile y
Argentina estaban discutiendo cuestiones de límites. Brígida Baeza señala que,
ambos implementaron políticas nacionalistas que fortalecieron la imagen del
otro/vecino como enemigo de la nación128. Y marca como punto culminante, al
conflicto limítrofe de 1978 (denominado ―la cuestión del Beagle‖), por la cual
ambos estados podrían haber llegado a la confrontación bélica. Asimismo, esta
imagen del otro enemigo continuó durante la década del ‘80 debido al conflicto
de Malvinas.
Si bien en la década del ‘70, se habla de una enemistad entre lo chileno
y lo argentino – constituyéndose como un ‗otro‘ al extranjero – los indígenas
constituyeron un otro interno para el Estado en formación, un siglo antes. A
124
Citado en: Rosana Guber, “Nacionalismo y autoritarismo: algunas lecciones de la experiencia de
Malvinas”, en Ciclos Nº 31/32, 2007, pp. 239-263. 125
Ídem, p. 260. 126
En Academia Nacional de la Historia, 1980, tomo I: 42-3. Citado por Claudia Briones, “Pueblos
Originarios en Argentina. Depredación y Ninguneo”, en Encrucijadas UBA, Revista de la Universidad de
Buenos Aires. Volumen “Identidad. Los Unos y los Otros”, 2001, p. 56. 127
Compilación de textos realizada por Alberto Iannamico. 128
Brígida Baeza, Fronteras e identidades en Patagonia central (1885-2007), Rosario: Prohistoria, 2009,
p. 32.
62
partir del siglo XX, cuando se le otorgue ‗nacionalidad‘ al indígena, su identidad
será invisibilizada y se los considerará argentinos o chilenos, la otredad estará
marcada por el lugar que ocupen: trans-cordillerano o cis-cordillerano. Sin tener
en cuenta que, los indígenas, son preexistentes a los Estados argentino y
chileno. La idea de nación que trata de imponerse tiende a imaginar que todos
los habitantes comparten una identidad y una misma historia en común. Esta
idea romántica de la nación, no niega a los indígenas, directamente no los
menciona. Y si lo hace, se los coloca al comienzo de la historia argentina, como
primeros pobladores del territorio argentino – como si hubiese estado con estos
límites desde siempre – y desaparecen luego de la llamada ‗conquista del
desierto‘.
¿Qué relación existe, entonces, con el interés de crear un monumento al
indígena Casimiro Biguá, en un lugar tan distante de todo tipo de centro
administrativo como lo es José de San Martín? Iannamico, a partir de su
investigación sobre la historia de Luis Piedra Buena129, descubre al cacique
Casimiro y comienza a ahondar en su vida. Es por esto, que llega a José de
San Martín buscando el lugar concreto en el cual se enarboló la bandera
argentina. Siguiendo la descripción que hace Musters de este paradero, le
otorga un significado que antes había pasado desapercibido.
En su relato, Musters menciona el episodio del enarbolamiento [3 de
noviembre de 1869], pero no lo destaca. Cuenta que como se estaban
preparando para recibir la llegada de visitas – indígenas del norte al mando de
Hinchel – se realizó un ceremonial de bienvenida. ―Por nuestra parte se
desplegó orgullosamente la bandera de Buenos Aires, mientras los del norte
hacían flamear una tela blanca”130. Se celebró un parlamento donde los jefes
Casimiro, Orkeke e Hinchel eligieron a Casimiro como jefe principal de los
tehuelches, para el encuentro que iban a tener con Sayhueque en Las
Manzanas. Luego de esto, se realizó una gran fiesta. En tanto, Iannamico
remarca este acontecimiento como el ―Hecho Histórico más Patriótico y como
el ―magistral hecho soberano tehuelche, contra la penetración del trasandino
mapuche‖. Señala que Musters registra
129
Es considerado un defensor de la soberanía argentina sobre los territorios del sur, y también, como el
primer patriota patagónico, ya que había nacido en Carmen de Patagones. 130
George Musters, ob. Cit, p. 135.
63
…el instante supremo, de vida o muerte en aquel 3 de noviembre de 1869 en ese valle del río Genoa, cuando ante la incertidumbre de un nuevo combate con sus mortales enemigos, los mapuche, ancestrales vernáculos de Chile, desnudaron su argentinidad, enarbolando la bandera azul y blanca, que recibiera Casimiro en el Magallanes de manos de Luis Piedra Buena, en 1863.
Con respecto a una de las figuras que componen el monumento – dos
mujeres talladas en piedra – el constructor dice que representan dos mujeres
―esperanzando la continuidad de aquellos fértiles vientres de una raza nacional,
que supo sostener el suelo nativo‖.
Por un lado, tenemos entonces: ―mortales enemigos, los mapuche,
ancestrales vernáculos de Chile”; “contra la penetración mapuche, por
entonces orgullosos aborígenes patriotas chilenos”; “contra la penetración del
trasandino mapuche”. Con estas palabras Iannamico representa una
construcción histórica.
Por otro lado, hablando de los tehuelches, el creador del monumento,
hace mención a ellos como ―etnia vernácula”; “raza nacional que supo sostener
el suelo nativo”; ―desnudaron su argentinidad, enarbolando la bandera azul y
blanca”; lo que constituye para él, ―un magistral hecho soberano tehuelche”.
Iannamico buscó extender la nación en tiempo y espacio. Remontó la
nacionalidad argentina hasta 1869 entre los indígenas tehuelches.
En tanto, en la actualidad, hay otra idea de nación, aunque esto no
significa que hayan desaparecido las ideas anteriores. La nación como
comunidad imaginada y sin conflicto frecuentemente sufre alteraciones cuando
se intenta explicar la nación argentina en vista de los conflictos sociales – sobre
todo los de los pueblos originarios en pos de la preservación de la tierra – que
han venido surgiendo durante tantas décadas, y sobre todo hoy llegando al
llamado ―bicentenario de la patria‖.
La antropóloga Claudia Briones sostiene que Argentina como un estado-
nación moderno no sólo fue homogeneizante sino blanqueador y europeizante,
tendencia que fue naturalizada como algo propio de la idiosincrasia nacional. Y
llama a reparar en la ―consistencia con que la argentinización trabajó
extranjerizando selectivamente a aquellos considerados ‗inapropiados
64
inaceptables‘ – en el sentido en que los define Brackette Williams [1993] – para
el ‗nosotros nacional‘ que se buscaba imponer‖131.
Esta construcción histórica ha invisibilizado y negado las diferencias que
son legítimas o se los ha confinado en la zonas rurales. Por ejemplo, se suele
pensar a los indígenas como habitantes del campo y no de las ciudades,
desconfiando entonces de aquellos que se reivindican como indígenas urbanos
(espacio donde debieron radicarse la gran mayoría para poder sobrevivir). Dice
Briones: esta proposición reinscribe una geografía simbólica de nación en la
cual la alteridad fue siempre quedando –como vimos- alojada en los márgenes
o periferia del territorio nacional”132. Por otro lado, en cuanto a la lejanía
temporal, se piensa a los indígenas (sobre todo a los tehuelches, en este caso)
como de otra época, inexistentes hoy en la vida cotidiana. Estos argumentos
son los que se utilizan en los procesos judiciales que se le inician a los pueblos
originarios por las supuestas ‗usurpaciones‘.
El concepto de aboriginalidad conlleva no sólo la forma en que el
indígena es construido por otros, sino también cómo los indígenas son
construidos por ellos mismos. En la actualidad y como mencionaba
anteriormente, los pueblos originarios iniciaron desde hace muchos años varios
movimientos de autorreconocimiento de sus identidades. Los más politizados
han surgido en las ciudades, donde han ido descubriendo – en muchos casos –
su identidad y su historia. Así es como no sólo se organizan para reclamar por
sus derechos, sino también para aprender la lengua de sus antepasados, su
cultura y sus creencias.
Todas estas miradas, contextos, interpretaciones de la historia, de las
ideas o construcciones de nación y aboriginalidad están de alguna forma
referenciadas en el monumento, pero cruzadas por el tiempo y la memoria.
Elizabeth Jelin y Victoria Langland, siguiendo a James Young sobre los
distintos sentidos de los monumentos afirman que
… inevitablemente, el paso del tiempo, la presencia de nuevos sujetos y la redefinición de escenarios y marcos interpretativos traerán nuevos sentidos (a veces inclusive
131
Claudia Briones, “La nación Argentina de cien en cien: de criollos a blancos y de blancos a mestizos”,
en José Nun y Alejandro Grimson (comps), Nación y diversidad. Territorios, identidades y federalismo,
Buenos Aires: Edhasa, 2008, p. 41. 132
Claudia Briones, ob. Cit., p. 47.
65
contrarios a los originarios). Otras veces, la indiferencia será el destino de esa marca, a
veces tan laboriosamente conseguida133
.
En el monumento a Casimiro Biguá ocurre algo llamativo. Su memoria
fue activada por Alberto Iannamico, un ciudadano ajeno a la vida de José de
San Martín. La memoria que él quería resaltar era la vinculada a un ‗indígena
tehuelche argentino que había defendido la soberanía de esas tierras frente al
indígena chileno usurpador‘. Con los años, otros pobladores comenzaron a
reunirse en el monumento pero para resaltar otra memoria, la del indígena
patagónico mapuche-tehuelche, y de quienes los nuevos activadores eran
descendientes. Estos dos sentidos distintos – y hasta en un punto, opuestos –
conllevaron una lucha de memorias.
¿Qué marca prevalece hoy en el monumento? ¿Qué sentido o sentidos
se le otorga al monumento? Por un lado, no fue abandonado, incluso en la
actualidad se realizan conmemoraciones oficiales y se han llevado a cabo
rogativas. Pero se observa que, en lo discursivo, se rescata la figura del
indígena tehuelche, como verdadero indígena argentino. Por otro lado, según
varios testimonios orales, a la mayoría de la población sanmartiniana el
monumento y su significado le resulta indiferente.
Tanto Iannamico como Martina Calfú134 (al retomar el interés por el
monumento y su significado para la declaración patrimonial del mismo), pueden
ser tomados como emprendedores de memoria135, ya que marcan el espacio
físico, y tratan de conectar el presente, con el pasado que buscan homenajear,
para transmitir un mensaje a las nuevas generaciones. Ellos promueven la
marca y le otorgan sus propios sentidos, que pueden variar, desaparecer o
renovarse. Esto se debe a que los sentidos nunca quedan incrustados en el
monumento sino que son construcciones que van más allá de lo físico y lo
territorial. Al decir de Hugo Achugar, el monumento no otorga un mensaje
unívoco, consensuado sino que despliega un escenario de luchas de sentidos
133
Elizabeth Jelin y Victoria Langland, “Introducción: Las marcas territoriales como nexo entre pasado y
presente”, en Monumentos, memoriales y marcas territoriales, Madrid: Siglo XXI, 2003, p. 3. Sobre
James Young consultar su artículo “Cuando las piedras hablan”, Revista Puentes, Año 1, Nº 1. 134
Martina es quien inicia los trámites en el Concejo Deliberante de José de San Martín, para que el
monumento a Casimiro sea declarado Monumento histórico nacional, en 1997-98. 135
Término tomado de Elizabeth Jelin y Victoria Langland, ob. Cit, p. 4.
66
donde aparecen distintos ‗nosotros‘ que compiten en pos de imponer distintas
memorias136.
A modo de conclusión, las memorias son activadas a partir de ideas de
nación y de aboriginalidad particulares, propias de cada época y construidas
por los sujetos. En el caso de Casimiro y la construcción de su monumento, la
idea de la de una nación diferenciadora de un ‗otro‘ que ya no existe (la idea de
que el indígena fue exterminado luego de las guerras de conquista). Pero que
se le ha cargado con otros significados, y reclamado posteriormente, como un
lugar donde ese ‗otro‘ está presente aún, mas no con esos rasgos ni con ese
mensaje patriótico.
Y así como para algunos, el monumento está cargado de significados y
representaciones, para gran parte de la población éste pasa desapercibido. Es
precisamente, acerca de las distintas maneras de percibir el monumento en la
actualidad y el modo en que se hace ―uso‖ del mismo, lo que voy a trabajar en
el siguiente capítulo.
136
Elizabeth Jelin y Victoria Langland, ob. Cit., p. 11. Además, ver el capítulo del autor en el mismo
libro: Hugo Achugar, “El lugar de la memoria, a propósito de monumentos (Motivos y paréntesis)”, pp.
191-216.
67
CAPÍTULO TERCERO
En este tercer y último capítulo trabajo con los distintos registros de la
historia – que propone Mario Carretero – para analizar el modo en que es
percibido en la actualidad el monumento a Casimiro Biguá, en la localidad de
José de San Martín. Explicitaré también, cómo estas percepciones íntimamente
relacionadas con las distintas memorias alrededor del monumento y sus
significados, tienen que ver con las ideas latentes acerca de la nación, y las
construcciones historizadas del indígena.
Para la organización de este capítulo, me basé principalmente en
entrevistas y encuestas realizadas en la localidad de José de San Martín, como
se explicitó en la introducción. La intención fue buscar las voces de los
pobladores actuales de José de San Martín y escuchar sus interpretaciones
con respecto al monumento. Además, saber cómo se identifican con la historia
de Casimiro, de Sayhueque y con la historia de la ―nación argentina‖.
Primero, me referiré a los registros de la historia – escolar, cotidiana y
académica – que postula Carretero, para después poder analizarlos en los
habitantes de José de San Martín en la actualidad. Esto cierra un período largo
de estudio que comenzó con la creación del monumento en 1979, se retrotrajo
a la segunda mitad del siglo XIX, para continuar en el 2009.
Monumento, historia e idea de nación
Mario Carretero habla de tres representaciones del pasado. La primera
es el registro de la ‗historia escolar‘137; la segunda, el registro de la ‗historia
cotidiana‘; y la tercera, la ‗historia académica‘ que llevan a cabo los
137
Carretero define a la escuela como “una institución oficial cuya función es formar ideológica y
cognitivamente a alumnos de corta edad”, en: Mario Carretero, Documentos de identidad. La
construcción de la memoria histórica en un mundo global, Buenos Aires: Paidós, 2007, p. 38.
68
historiadores y cientistas sociales. Estos registros presentan versiones muy
distintas en sus contenidos y a veces se contradicen o entran en conflicto. La
historia escolar incluye valores que tienen como finalidad formar una imagen
positiva de la identidad nacional, pero transmite una visión estática de ella, que
tiene escasas conexiones con las producciones académicas. En tanto, la
historia cotidiana – al ser un elemento de la memoria colectiva – se ―inscribe en
la mente y en los cuerpos de los miembros de la sociedad‖, articulando relatos
compartidos, sistemas de valores y creencias comunes138. En cambio, la
historia académica, se construye a partir de una lógica “disciplinaria de un
saber instituido bajo condiciones sociales e institucionales específicas”139.
En este capítulo mi interés se centra en pensar el monumento a
Casimiro desde la historia escolar y la historia colectiva140. Es decir, cómo se
han ido imbricando el saber que se imparte (o que no se imparte) en la escuela,
con los saberes que los sujetos aprenden en el seno familiar, de los libros que
leen, o de los espacios que transitan cotidianamente como calles, plazas, y
espacios públicos en general.
Es por eso que recorrí la localidad de José de San Martín, transité sus
calles, su plaza, recorrí los monumentos, hablé con algunos habitantes, fui a la
municipalidad, a la gendarmería, a las escuelas, al jardín de infantes y al
hospital. También realicé entrevistas y encuestas a docentes y alumnos, a
personas que están relacionadas con el quehacer cotidiano del pueblo. En
primer lugar, mi intención era saber qué se conocía sobre Casimiro Biguá, su
monumento, la relación histórica del pueblo con Sayhueque, y cómo habían
llegado a saber de ellos. La finalidad consistía en comprender cómo se
construye el conocimiento acerca de la propia historia y cómo repercuten estas
construcciones en el modo de configurar sus prácticas.
Para ello, elaboré una serie de preguntas destinadas a los maestros de
cuarto grado de la escuela primaria, ya que en el programa de ese año está
contemplada la enseñanza de la historia local y provincial. Asimismo,
confeccioné encuestas con preguntas sencillas para los alumnos de quinto
138
Mario Carretero, ob. Cit., p. 36. 139
Íbidem. 140
Teniendo en consideración que, desde mi lugar de licencianda en Historia, trabajo desde la historia
académica.
69
grado, ya que ellos – supuestamente – habían estudiado esa historia el año
anterior. Realicé, también, un cuestionario para los alumnos del último año de
la secundaria, para saber si había cambios en las nociones en cuanto a la
historia de la localidad y mis sujetos de análisis.
El monumento y la historia escolar
En la escuela primaria fui muy bien recibida por la vicedirectora, la
directora y los docentes. Entrevisté primeramente a la vicedirectora, Marita
Contreras141. Ella me habló acerca de la particularidad que tiene su escuela.
Por un lado, ―retoma las cuestiones de los primitivos, aborígenes, y las
actividades que se hacen tienden a fortalecer y a recuperar esa identidad de
los chicos‖, pero por el otro lado, la escuela recibe docentes de muchos
lugares, ―de pronto el docente que viene tiene que ponerse al tono con la
historia del lugar‖142. Las docentes que provienen de otras provincias – del
norte del país – en su mayoría son esposas de gendarmes. Pero existen,
también, docentes que se resisten a lo nuevo, como por ejemplo la
incorporación en la currícula del tema de los pueblos originarios.
Me comentó que en el 2009 estaban implementando un programa de
interculturalidad bilingüe, ya que la comunidad de José de San Martín se
caracteriza por tener descendientes indígenas. Manifestó que no es casual que
el fracaso escolar se dé en el grupo de personas descendientes de indígenas,
―porque evidentemente falta una interconexión entre esto nuevo o más
moderno y las costumbres que ellos tienen”. Además, dice que ―esto de que
haya chicos tímidos, que no sociabilicen mucho es propio de su identidad, de la
idiosincrasia de sus pueblos”. La idea no es sólo respetar su identidad sino
también la de todos aquellos que provienen de otros lugares, quienes en
muchas ocasiones, también son descendientes de pueblos indígenas. Para
ella, la escuela debe tomar esa particularidad y debe trabajar en la
141
Debo aclarar que si bien comenzó siendo una entrevista semi-estructurada, derivó posteriormente en
una amena charla, en la cual se fueron incorporando otras personas relacionadas al ámbito educativo. 142
Entrevista personal, Marita Contreras, José de San Martín, 20/04/09.
70
diversidad143. Vemos que aparece desde el discurso directivo escolar, el tema
de la alteridad pero también de la búsqueda de trabajar la diversidad y las
identidades. Con respecto a la historia de la localidad, Marita la ordenó a partir
de las instituciones significativas para el desarrollo y la vida de los habitantes
de José de San Martín. El relato incluye el nacimiento como colonia,
continuando con la historia de la cervecería, la escuela, la gendarmería y el
hospital. Aparecen, también, los conflictos inherentes a cada una de estas
instituciones, no tanto al interior de ellas sino en su relación con la comunidad.
Por último, cuando le pregunté acerca del monumento a Casimiro, me
respondió que era el más importante que tenía la localidad.
Otra de las entrevistadas, la maestra de 4º grado Odina Salles144, me
habló acerca de la historia local que enseña a sus alumnos. Contó que José de
San Martín nació como una colonia agrícola-pastoril por necesidad de los
mismos pobladores que se autoconvocaron y la formaron. Luego recibió el
nombre del prócer en 1901. Antes de esta fecha, señala que vivían
―poblaciones autóctonas de acá los mapuches y tehuelche, con el winka que le
llaman el mapuche al blanco‖. Respecto al 3 de noviembre de 1869 dice que
―las comunidades tehuelches y mapuches… el 3 de noviembre hacen un
enarbolamiento de la bandera argentina y la bandera blanca de paz entre las
comunidades y ellos se reconocen y se identifican a sí mismos‖.
Manifestó también que, en San Martín, no hay nada específico sobre la
historia de Sayhueque, pero que sí quedan descendientes de ellos en
Gobernador Costa. A su vez, señaló que, el cacique manzanero, sí estuvo en
José de San Martín y que su tumba todavía permanece oculta en la zona del
Shaman, a unos 20 ó 30 kilómetros ―para adentro‖ de Costa. Sus
descendientes no han querido revelar el lugar donde se encuentra la misma.
Contó que hay un ‗mestizaje de razas‟ hoy en la zona. En tanto, en ‗El
Molle‘ quedan descendientes de una comunidad mapuche tehuelche cuyo
cacique es don Secundino Huenullán. Ellos realizan un camaruco todos los
años hacia el mes de febrero. También, indicó que para el 3 de noviembre, se
143
Asimismo, comentó que el trabajo desde la diversidad también incluye a los chicos con capacidades
diferentes quienes poseen un aula especial donde comienzan a trabajar y luego se integran a los niños de
su edad. 144
Entrevista personal, Odina Salles, José de San Martín, 20/04/09.
71
hacen rogativas en el monumento a Casimiro Biguá, ―que fue uno de los
pioneros que vivió en las comunidades acá en la zona de José de San Martín y
sus alrededores‖. Explicó que la rogativa es un ritual mucho más sencillo que el
camaruco donde se agradece a la tierra, a todo lo que sea natural.
Comenzó a trabajar con la lengua mapuzungun hace unos años con el
lingüista de Esquel, Antonio Díaz Fernández. Este proyecto tiene como fin
trabajar la interculturalidad bilingüe. La docente manifestó que enseña a sus
alumnos la lengua y trabaja con ellos – y con el permiso de don Secundino,
aclara – sus costumbres, como el camaruco. Con los alumnos de cuarto grado
del 2007, han realizado un libro de fotos acerca de cómo se celebra el
camaruco, donde se ven los rituales, los elementos que utilizan, entre otras
actividades. Además, este libro contiene la historia de José de San Martín145.
Hablando de la localidad, dice que tiene ―mucha de su cultura tehuelche
mapuche arraigada. Muchos de los chicos que vienen a la escuela forman
parte de esta comunidad, y muchas veces no lo revelan o sienten vergüenza
por el mismo… problemas sociales donde a veces ser descendiente mapuche,
tener un apellido paisano es vergüenza‖. Asimismo, la historia de San Martín es
muy rica y fue declarada como lugar histórico nacional por ―estos datos de
gente pionera que fue construyendo, no sólo por pueblos originarios, era un
centro muy interesante en cuanto a comercio‖.
Con respecto a la escuela – y en consonancia con la vicedirectora – dice
que tiene una identidad muy particular y la interculturalidad es una seña de esa
identidad. Tienen colegas descendientes de wichi y mapuche, que participan de
los camarucos y de encuentros nacionales e internacionales de
interculturalidad. Reconoce que ha habido cambios, mayor aceptación ―en
cuanto a estas cosas de la interculturalidad‖, como la lengua mapuche. Ella
enseña desde lo cotidiano y a partir de lo que el lonko Huenullán le permite
mostrar.
Es importante señalar, algunos errores históricos que la docente comete
con respecto a la fundación de la colonia. En realidad, fue una decisión política
radicar a las poblaciones indígenas en el territorio. Asimismo, fue pensada
145
Lamentablemente, no pude ver el libro ya que la docente lo había enviado al Ministerio de Educación
de la provincia, en Rawson.
72
como colonia mixta, esto es, con el fin de incluir población extranjera, la cual,
se suponía, sabían cómo se trabajaba la tierra, y serían una buena influencia
para los mismos indígenas. Además, no existió una bandera blanca de la paz
en noviembre de 1869, como afirma la docente.
A diferencia de Odina, Patricia Mera146 - una maestra con ascendencia
wichi y mapuche – señaló que no existe un interés concreto por el tema
indígena ni por parte de la sociedad, ni por parte de la comunidad educativa.
Ése es uno de los motivos por el cual se dejaron de llevar a cabo las rogativas
en el monumento a Casimiro Biguá. Dice que en la escuela desde que ella está
– doce años aproximadamente – las cosas no han cambiado, les cuesta
romper con los cánones oficiales.
Patricia no es de la localidad, pero vive en ella hace quince años. Si bien
no conoce mucho su historia, señala que fue en San Martín donde se reconoció
como mapuche. Muy crítica con respecto a la historia oficial y de cómo desde
las instituciones se reproducen sus discursos, Patricia manifestó que ella había
nacido en una ciudad y había comenzado de grande a revalorizar su cultura
porque la conoció y se identificó con ella. Al preguntarle acerca del monumento
a Casimiro Biguá, señala que desde que ella vive en el pueblo, la postura frente
al mismo estaba más vinculada a una identidad mapuche-tehuelche (como lo
es para muchos habitantes de la localidad), pero desde el 2009, se lo reconoció
más como tehuelche. Relata que la mayoría de la población es aborigen y que
si bien era una zona tehuelche, en la actualidad, los habitantes son mapuches.
Como indígena reivindica el reclamo sobre las tierras y la autodeterminación de
los pueblos.
Son interesantes las diferencias de contenidos en los discursos
escolares de los directivos y las docentes. La voz de Patricia muestra lo que
está ocurriendo en la actualidad con respecto a la reivindicación de los pueblos
originarios; y si bien ella no milita en ningún grupo, sí se junta con indígenas
para conocerse, aprender la cultura y la lengua. Tiene una postura crítica hacia
cómo se estudia la historia en las escuelas de la localidad, hacia cómo participa
la comunidad de José de San Martín en los actos que se desarrollan en el
monumento y hacia los lineamientos de la dirección de la escuela con respecto 146
Entrevista personal, Patricia Mera, José de San Martín, 20/04/09.
73
al tema indígena. Por otro lado, desde el ámbito directivo se habla de respeto y
de interculturalidad, y de proyectos que se están llevando a cabo para integrar
todas las identidades. Un proceso que es largo y que recién está comenzando.
Es a los alumnos de 4º grado del nivel primario, a quienes les
corresponde aprender la historia provincial. Por este motivo, el gobierno de
Chubut, le regala a cada alumno de toda la provincia, el libro que el Ministerio
de Educación edita, titulado Chubut, pura naturaleza147. En el título se define la
idea que se tiene de Chubut: no hay sujetos, hay naturaleza. El libro se divide
en tres partes principales: ―Los ambientes‖, ―El tiempo y el espacio‖, y
―Población y economía‖.
Es en la segunda parte del libro donde aparecen los pueblos originarios.
Se hace la división entre tehuelches y mapuches, señalando que los primeros
―siempre han vivido en la región patagónica‖148, mientras que los mapuches se
desplazaron hacia la Patagonia argentina a fines del siglo XVIII desde la
República de Chile. Otro dato interesante, es que en el texto se señala que
originalmente se llamaban ―araucanos‖, y al establecerse en Neuquén se
renombran a sí mismos como ―mapuches‖149.
En el apartado ―Los jefes indígenas‖, aparecen las imágenes de
Sayhueque y de Casimiro, publicadas en las estampillas del Correo Argentino
en 2006, a partir de la serie llamada ―Caciques Argentinos‖ [imagen 11].
Sayhueque es presentado como el cacique más importante que habitó al sur
del Neuquén. En cambio, de Casimiro no se dice nada. Si bien llamativo,
Sayhueque ha tenido mayor trascendencia histórica que Casimiro, sobre todo,
por haber sido el cacique más importante de su tiempo (al enfrentarse por años
al ejército argentino y rendirse recién en 1885). A diferencia de Casimiro, que
no llegó a vivir este proceso. Asimismo, los descendientes de Sayhueque aún
viven en Chubut y es fácil de identificar y reconocer.
No es de mi interés hacer un análisis exhaustivo del contenido del libro,
pero sí quería hacer mención al mismo, ya que me resultó bastante sugestivo
que, al ser un ―regalo-obligación‖ de leerlo y trabajarlo en clase, se plantea un
147
Chubut, pura naturaleza. Manual 4º EGB 2. Chubut: Ministerio de Educación de Chubut, 2006. 148
Chubut, pura naturaleza, p. 73. 149
Chubut, pura naturaleza, p. 75.
74
modo de ver y comprender el territorio y su historia. El indígena que considera
como originario es el tehuelche, siendo el mapuche un extranjero. Si bien,
señala la mezcla étnica de ambos pueblos, hace mención en las actividades
que deben realizar los alumnos, a ―cuáles fueron los cambios introducidos por
los araucanos en nuestro país‖ y al ―país del que provienen‖150.
El relato sobre los pueblos originarios y su cultura carece de situaciones
conflictivas entre ellos entre sí o entre ellos y los blancos. El único episodio que
se menciona es el combate entre tehuelches y mapuches en lo que se conoce
como Languiñeo (―lugar de los muertos‖). Incluso, cuando se menciona que
aún existen 70.000 aborígenes en las ciudades más importantes de Chubut y
4.000 en las zonas rurales, señalan los reclamos pacíficos que hacen por sus
tierras, mostrando de este modo esa idea de ―son civilizados‖, pero que
también podría considerarse como una falta de resistencia y de lucha a las
imposiciones del blanco. Los pueblos originarios serían entonces sumisos y
estarían integrados a la sociedad blanca, sin cuestionamientos.
Como dicen Carretero y Kriger, ―los textos escolares siguen
promoviendo la formación de visiones estereotipadas de “los otros” y en la
producción de historias nacionales con un alto sesgo político‖151.
En cuanto a las encuestas que realicé a los alumnos de 5º grado del
nivel primario, me sorprendió el desconocimiento general acerca de la historia
de su localidad, incluso de ciertos nombres que ellos visualizan diariamente
pero que no se reflejan en lo que han escrito en las respuestas. Por ejemplo,
de 29 entrevistados, 11 no respondieron ninguna de las preguntas formuladas.
Las preguntas fueron:
1) ¿Qué sabés de la historia de “José de San Martín”?
2) ¿Sabés quién fue Casimiro Biguá?
3) ¿Sabés por qué hay un monumento a Casimiro Biguá en José de San Martín?
4) ¿Quién te contó quién fue Casimiro? ¿Tu maestra, tu familia, lo leíste?
5) ¿Sabés quién fue Sayhueque?
150
Chubut, pura naturaleza, p. 76. 151
Mario Carretero y Miriam Kriger, “Enseñanza de la historia e identidad nacional a través de las
efemérides escolares”, en Mario Carretero y José Antonio Castorina, La construcción del conocimiento
histórico. Enseñanza, narración e identidades, Buenos Aires: Paidós, 2010, p. 62.
75
6) ¿Quién te contó quién fue Sayhueque? ¿Tu maestra, tu familia, lo leíste?
Con respecto a la pregunta relacionada a la historia de la localidad, hubo
diversas respuestas, entre ellas: ―donde se izó por primera vez la bandera
argentina‖, ―pueblo histórico‖, ―localidad más histórica del Chubut‖, ―fue fundada
hace mucho tiempo‖, ―tenía una cervecería, era la más rica del mundo‖, ―tenía
un negocio re grande donde encontrabas todo lo que querías‖, ―primero era una
colonia”. Dos se confundieron con el prócer San Martín (al mencionar que era
el ―padre de la patria‖) y cuatro no sabían nada de la historia.
Las respuestas no nos muestran un pasado indígena pero sí, un pasado
muy vinculado a la idea de nación homogénea, y a José de San Martín, como
el padre de la patria. En cuanto a quién fue Casimiro, doce dijeron que no
sabían quién había sido, y cinco contestaron que fue un cacique. Uno de ellos
agregó que fue un mapuche que se encontró con ―Saigueque‖. Otro alumno
manifestó ―creo que fue el fundador de José de San Martín‖. Y en relación al
motivo del monumento, dieciséis no sabían y dos respondieron ―porque fue el
fundador‖.
Vemos como algunos alumnos, señalaron la condición de indígena de
Casimiro y también una relación con Sayhueque. Pero también, se lo ubica en
los inicios del pueblo, como fundador del mismo. Esta característica está muy
relacionada con la valoración que se tiene de los próceres de la historia
nacional. Se los reconoce como fundadores de la nación argentina. En este
sentido, tienen el valor de ser ―los que estuvieron al principio‖; al igual que los
pioneros en la historia patagónica. Entonces, el hecho de ser fundadores es de
por sí una valoración positiva.
Ante la consigna acerca de Sayhueque, los únicos dos que respondieron
dijeron: ―un cacique‖ y ―un aventurero‖. Las personas que les habían
comentado quién fue Sayhueque, a tres alumnos fueron sus familias, dos lo
leyeron y a otros dos se los comentó su maestro. Es de destacar entonces que,
los alumnos conocen la historia local y su propia historia, en muchos casos, a
través de la educación informal—familiar y no a través de la escuela. Pues, si
bien los docentes me dijeron que los alumnos habían visto historia local el año
76
anterior (2008), los alumnos mismos me comentaron que no habían visto nada
sobre la historia indígena de la zona.
¿Cómo pensar estas respuestas contradictorias? Puede haber habido
múltiples factores al respecto. Algunos chicos son nuevos en la escuela ya que
provienen de provincias del norte (los padres pertenecen a Gendarmería
Nacional); otros, pueden conocer de nombre a Sayhueque pero no comprender
aún quién era o si era alguien digno de recordar (no tiene un monumento en la
localidad). El hecho de que los maestros enseñen quién fue Casimiro y los
familiares quién fue Sayhueque, implica pensar en distintos registros de
historia. Por un lado, la historia escolar con un relato basado en el
ensalzamiento de una idea de nación, y por otro lado, una historia familiar (un
rasgo de la historia cotidiana) que se enseña de generación en generación o
bien, no se enseña con un propósito sino que es parte del bagaje identitario de
los niños indígenas, es parte de sus vivencias cotidianas en su hogar.
En el nivel secundario, tuve una experiencia totalmente distinta a la
vivida en la primaria, que tiene que ver con las diferencias en el funcionamiento
de ambos niveles. La directora – que se encontraba muy ocupada – me facilitó
el acceso al aula y la consiguiente distribución de las encuestas entre los
alumnos del último año. Cabe señalar que no les realicé la entrevista a los
docentes de Historia, ya que uno de ellos me comentó que ninguno enseñaba
historia de la localidad. Además, ambos residían en Gobernador Costa, por
ende, no sabían mucho sobre la historia de José de San Martín.
Las preguntas para los alumnos del nivel secundario tenían algunos
cambios con respecto a la de los del primario y fueron:
1) ¿Sabés cuándo se funda José de San Martín?
2) ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de la zona?
3) ¿Sabés quién fue Sayhueque? ¿Tiene alguna relación con José de San Martín?
4) ¿Sabés quién fue Casimiro Biguá? ¿Qué relación tiene con José de San Martín?
5) ¿Cómo sabés de ellos? ¿Te lo enseñaron en el colegio, te lo contaron en tu familia, lo leíste en algún libro?
6) ¿Viven indígenas o descendientes de indígenas en la localidad o en la zona?
7) ¿Qué significa el monumento a Casimiro Biguá para vos?
8) ¿A qué o a quién le harías un monumento?
9) ¿Qué es para vos ser argentina/o?
77
10) ¿Qué resaltarías como parte de la identidad argentina?
Los encuestados fueron trece alumnos. La mayoría ubica la fundación de la
localidad en 1901, el resto un año después, o simplemente, el 11 de
noviembre. El conocimiento de las fechas fundacionales tiene mucho que ver
con las efemérides escolares y la participación en los actos de la localidad. Si
bien, no todos responden con exactitud, tienen una noción general de cuándo
se conmemora esta fecha.
Con respecto a la pregunta sobre los primeros habitantes, sólo
responden cinco alumnos y reconocen a la familia Torres o a los gendarmes, y
solo dos señalan a Valentín Sayhueque y a los húngaros ―que fundaron la
cervecería‖. Es llamativo ver como las respuestas apuntan a los ―pioneros‖ (que
son extranjeros, como el español Torres y los húngaros) o a los indígenas.
Considero que se relaciona con las identidades que tiene cada uno de ellos. Al
igual que la respuesta acerca de la Gendarmería, que si bien llegan 40 años
más tarde de la fundación, gran parte de la población se asienta en José de
San Martín, a raíz de esta institución.
De los cuatro que responden sobre quién fue Sayhueque, señalan que
fue ―un cacique que vivía en la Colonia San Martín, lo que hoy es José de San
Martín‖, ―que llevaba la tribu tehuelche de la zona‖, ―cacique que se encontró
con otra tribu‖, ―un cacique pero que no influyó en el desarrollo de nuestro
pueblo‖. Todos lo señalan como cacique y alguno lo confunde con Casimiro
(―cacique que se encontró con otra tribu‖). Si bien son pocos los que
responden, coinciden en el ―vivía‖ [en la colonia], o ―llevaba‖ [una tribu], pero no
―influyó‖ en el pueblo. Esto es, Sayhueque vivió en lo que hoy es José de San
Martín, pero antes de que sea el pueblo, por ende no tuvo mayor protagonismo
en el desarrollo del mismo.
De los cinco que responden sobre quién fue Casimiro, señalan que fue
un cacique, mientras que uno de ellos agrega que también fue ―quien izó un 3
de noviembre la bandera mapuche‖. Aquí también, está expresada la confusión
con respecto a la identidad indígena. Casimiro era tehuelche y la bandera que
se izó era la de Buenos Aires. Pero es cierto que en la actualidad, la bandera
que se iza además de la argentina, es la wiphala (mapuche-tehuelche). Por
78
otra parte, se resalta la jerarquía de Casimiro como cacique, no fue un indígena
anónimo.
Al preguntarles sobre cómo sabían acerca de ellos, algunos mencionan
que lo han leído, uno dice que se lo contaron, y otro señala que lo aprendió en
el colegio. Pero uno de los cinco que responde, dice que ―en el colegio nunca
nos enseñaron nada sobre el pueblo, lo poco que sabemos es por actos que se
han hecho, que no tienen mucha importancia‖. Se resalta, entonces, el registro
de la historia cotidiana, que veremos más adelante.
Con respecto a la sexta pregunta, ocho alumnos dicen que sí hay
indígenas y descendientes y uno señala que viven en Gobernador Costa. Es
decir, reconocen la existencia de grupos étnicos, pero lo llamativo es aquel que
los señala fuera de José de San Martín.
Ante la pregunta acerca del monumento, nueve de ellos no responden,
uno señala que ―no tengo ni idea”, otro manifiesta que no lo conoce. Y dos
dicen que es ―algo importante para respetar” y ―es un recuerdo de su vida”. No
puedo decir con estas respuestas que no sepan o quizá no les haya interesado
responder la encuesta. Pero me hace preguntarme acerca de este desinterés o
ignorancia, pues el monumento se estableció antes que ellos nacieran y se
encuentra en un lugar del espacio público, transitado habitualmente por la
población. Es posible también, que los docentes no les hayan enseñado nada
al respecto, pero alguna vez deben haber leído los carteles del monumento o
bien, haber conocido acerca de los actos que se realizan en torno al mismo.
Es interesante contrastar estas respuestas, con las encuestas realizadas
en 2007 (pertenecientes al equipo de ―Huellas de Pioneros‖) en las cuales más
de la mitad de los entrevistados – 300 en total – destacan al monumento a
Casimiro como el más importante de la localidad. Si resulta tan importante, se
podría deducir que conocen a qué o a quién hace referencia el monumento.
Mientras tanto, las respuestas que surgieron a partir de la persona o
cosa a la que le harían un monumento fueron: ―al intendente Beltrán Beroqui
por la representación y el ejemplo que les da a los adolescentes‖, cuatro se lo
dedicarían a algún antiguo poblador y uno a Huracán, el equipo del pueblo.
Seis no responden. Estas respuestas están muy relacionadas con sus propias
79
identificaciones, en las cuales no se menciona a ningún indígena o
descendiente. Sí a un antiguo poblador y extranjero, Ángel Torres.
Con respecto a qué significaba para ellos ser argentinos los verbos que
resaltan en las siete respuestas son: pertenecer y compartir. Compartir
identidad, costumbres; pertenecer a un país, formar parte. Algunos, también
mencionan la palabra orgullo. En sus respuestas se vislumbran verbos muy
emparentados a la historia escolar, la necesidad de mostrar que la nación es
un grupo homogéneo de personas que comparten costumbres y pertenecen a
una misma identidad. Esto es algo que va en perjuicio de las propias
identidades que trató de imponer el Estado Argentino a lo largo de su historia.
En la última pregunta, lo que destacan de la identidad argentina son: ―las
costumbres‖, ―la cultura‖, ―las tradiciones‖, ―la identidad (la corrupción)‖,
―Alfonsín‖152. En sus respuestas se observa esa vinculación a la historia oficial,
al hablar sobre lo que significa la identidad argentina. Pero no hay elementos
que remitan a lo indígena como parte de ella.
Como vemos en este apartado – y a partir de lo que señala Carretero –
la escuela actúa como institución encargada de formar ideológica y
cognitivamente a sus alumnos, y a su vez, busca imprimir una imagen positiva
de la identidad nacional, una suerte de cohesión nacional a los futuros
ciudadanos. Así, Casimiro como Sayhueque, no surgen espontáneamente del
relato histórico que brindan los docentes al hablar de la historia de José de San
Martín. Sayhueque es reconocido como parte de la historia inicial de la
entonces colonia agrícola pastoril, en cambio, Casimiro no forma parte del
relato de la historia de la localidad, aparece a partir del monumento, el cual le
da la presencia a Casimiro en el pueblo.
Se podría decir que Casimiro y Sayhueque no son protagonistas que
puedan ser factores para la cohesión nacional, quizá a futuro, como parte del
proyecto de la interculturalidad que están desarrollando en la escuela primaria.
En cambio, sí lo son los próceres clásicos de la historia oficial argentina. Esto
152
Cabe mencionar que el ex presidente argentino, Raúl Alfonsín, había fallecido el 31 de marzo de 2009
y fue ampliamente homenajeado en distintas ciudades del país. Asimismo, fue póstumamente reconocido
como “padre de la democracia”, al haber sido el primer presidente elegido mediante elecciones en 1983,
luego de la última dictadura militar en Argentina, y el primero en juzgar a las juntas.
80
‗ultimo se refleja, también, en la escuela secundaria, donde las respuestas de
los alumnos estuvieron las relacionadas, en su mayoría, con la identidad
argentina. Ellas muestran el ‗éxito‘ de la formación ideológica de la escuela: la
identidad argentina está más relacionada a todo aquello que los hace formar
parte de un todo, son los puntos en común, no se apunta a la diversidad
identitaria.
Los conocimientos de las historias locales y de la existencia de la
diversidad cultural, cuando se manifiestan, lo hacen a partir de la educación
informal, en la mayoría de los casos.
El monumento y la historia cotidiana
Para hablar acerca de la historia cotidiana – y siguiendo los planteos de
Mario Carretero – voy a trabajar a partir del proyecto de ley por el cual se
reconoce al monumento como monumento histórico nacional, con la entrevista
realizada a una de las docentes de la escuela primaria descendiente de
indígenas, y los resultados de las encuestas realizadas a trescientos habitantes
de José de San Martín en 2007.
En 1998, y con diferencia de dos meses, se declara al monumento de
Casimiro Biguá ―Monumento Histórico Nacional‖, primero; y a José de San
Martín como ―Lugar Histórico Nacional‖, después.
Este es un gran acontecimiento para la localidad, postergada durante
muchas décadas por el Estado (ya sea nacional como provincial). Luego de
haber sido un pueblo pujante y conocido, pasó al olvido y quedó al costado de
la ruta Nº 40, que une las principales ciudades de Chubut con el resto del
país153.
Revisando los fundamentos que se esgrimen para declarar al
monumento como Monumento Histórico Nacional, se observan ciertas
cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, se hace referencia al ―hecho
histórico acontecido en el valle de Genoa en noviembre de 1869‖. Se dice que
allí se realizó el primer parlamento donde se designó como principal cacique a
153
Actualmente, la ruta nacional Nº 40, es la avenida principal de Gobernador Costa. Parada obligatoria
de los viajeros que la transitan.
81
Casimiro Biguá, por parte de otros caciques tehuelches que estuvieron allí. El
hecho fue trascendental, ya que se erigió allí por primera vez la bandera
argentina, ―reafirmando la soberanía argentina sobre tales tierras‖.
Como los acontecimientos son de gran trascendencia, se le otorga el
rango de monumento nacional. En segundo lugar, se menciona que el
monumento ya ha sido declarado monumento histórico municipal y patrimonio
cultural por parte del Concejo Deliberante de José de San Martín. Revisando la
mencionada ordenanza, se desprende que los fundamentos que utilizaron los
diputados nacionales son exactamente los mismos que los que realizaron los
concejales.
Las gestiones para declarar el monumento a Casimiro como monumento
histórico nacional – como cuenta la entonces presidenta del Concejo
Deliberante, Julieta Contreras154 – surgen a raíz de una solicitud que presenta
una pobladora de la localidad, Martina Calfú155. Esta solicitud se gestionó ante
los distintos organismos este pedido para su declaración como monumento y al
pueblo como lugar histórico nacional. ―Por eso está declarado así, por iniciativa
de ella y por gestión personal mía‖. Julieta aclara que la gestión fue ardua ya
que no tenían datos precisos y tuvieron que recopilar a los datos suministrados
por Martina, por Antonio Gil (del Centro Indio Mapuche Tehuelche de Chubut),
y por Alberto Iannamico. El creador del monumento no estuvo conforme con
dichos fundamentos porque se contraponían con los que él había hecho. El
señor Iannamico seguía una línea de pensamiento por la cual diferenciaba
entre tehuelche-argentinos y mapuche-chilenos, estos últimos, enemigos de la
‗nación argentina‘156. Al contrario de Martina, descendiente de mapuches y en
154
Entrevista personal, Julieta Contreras, José de San Martín, 20/04/09. 155
Martina es Licenciada en Trabajo Social y vive actualmente en Comodoro Rivadavia. Ella fue uno de
mis primeros contactos y le agradezco infinitamente el haberme facilitado copias de fuentes muy
relevantes para este trabajo. 156
… “Porque Iannamico dice que, que algunos incluyen a los mapuches en este parlamento. Pero
Iannamico dice que no, que los mapuches eran los peores enemigos de los tehuelches. Él se declara más
bien nacionalista. Todos sus escritos, sus recopilaciones de materiales, manifestaciones públicas, él se
manifiesta nacionalista y casi rozaría la enemistad con Chile. Ahí es donde surgen las diferencias con
otros centros que son generalmente mapuches primero y después tehuelches. En José de San Martín los
descendientes son más mapuches. Hubo algún descendiente de tehuelches, pero más mapuche. Había
más por la zona de Río Pico algún descendiente tehuelche, pero no, más mapuche” (Entrevista a Julieta
Contreras).
82
la línea de los planteos de Gil y del Centro Indio Mapuche Tehuelche que no
identificaban a los indígenas por su lugar de residencia, argentina o Chile.
Resalta también que Iannamico llegó a querellar a Gil por los materiales
brindados. En ellos había un rescate de memorias orales ya que su familia
Casarosa también era descendiente de mapuche-tehuelche y era de largo
arraigo en la zona.
A su vez, Julieta menciona un hecho significativo:
…en realidad no tuvo demasiada trascendencia en la comunidad, esto de que se declare lugar histórico, que se instale el monumento, porque tampoco hubo discusión, de cómo es el hecho que… Esto no venía como historia de José de San Martín, viene como al margen. Hay distintas versiones […] porque había un señor que era de un Centro Mapuche Tehuelche de Trelew, que era quien o dentro de otros voceros de la historia que nos mencionaron que los mapuches también estuvieron en ese parlamento y él lo menciona como un parlamento. Y este señor Iannamico dice que no, que fue una reunión de las distintas tribus.
Manifiesta que la comunidad sólo cita este hecho el 3 de noviembre,
porque se lleva a cabo un acto al cual ―no concurre demasiada gente‖ y
tampoco tiene mucha difusión. Además, afirma que se sabe más acerca de
Sayhueque que de Casimiro ya que ―el apellido todavía está presente‖. Incluso
ella misma reconoce que el tema no le suscitó mucho interés, sólo lo hizo por
―cumplir con la solicitud de la ciudadana‖. Antes de la declaratoria, no se
celebraba el acto, salvo cuando iba Iannamico. Era sólo un acto formal, luego
comenzaron a hacerse rogativas y colocaron la bandera mapuche tehuelche,
hecho que molestó al creador del monumento.
Estas reflexiones de Julieta se contraponen con las opiniones de los
pobladores de San Martín respecto al monumento, obtenidas a partir de 300
encuestas realizadas por Claudina Quiroga, por entonces Directora de Turismo
de José de San Martín. Fue casa por casa para realizarlas a partir de una
selección al azar sobre un total de 1.300-1.500 habitantes, es decir,
aproximadamente un 20% de la población. Respondieron personas entre los 18
y los 50 años. De los datos de los encuestados se extrae que:
El 46% de ellos nacieron en José de San Martín;
El 35% nació en Chubut, en los alrededores de la localidad;
El 18% nació en otra provincia argentina (en su mayoría son del norte del país);
83
El 46,5% vivió toda su vida en la localidad;
El 30% vivió más de 15 años en José de San Martín;
El 14,5% vivió de 5 a 15 años allí;
El 39% tiene el secundario terminado;
El 32% tiene hasta el primario;
El 15,5% no tiene estudios;
El 13% tiene estudios terciarios o universitarios.
Dos preguntas en particular son las que me interesan de la encuesta:
―Diga qué monumentos y lugares históricos conoce en la localidad” y ―De los
mencionados anteriormente ¿cuáles son los más importantes para Ud.?”
Cuando se le preguntaba acerca de qué monumentos o lugares históricos
podía mencionar de su zona, el 71% de los mismos destacó el monumento a
Casimiro, en tanto el 26,5% mencionó el del General San Martín. Con respecto
a cuál pensaba que era el más importante, el 43% dijo que el de Casimiro y el
12% el de San Martín.
Las personas que no son de la provincia, y que residen en la localidad
hace menos de un año o un máximo de 15 años, son los que consideraron a
los monumentos a San Martín, Güemes y la Madre como más significativos. En
tanto, los nativos y chubutenses eligieron más las edificaciones antiguas, el
patrimonio histórico de la localidad: la antigua cervecería, las casas de
comercio, los hoteles, casas antiguas, el viejo hospital, entre otros. Esto no
quiere decir que no eligieron el monumento a San Martín, pero el porcentaje es
reducido. En cambio, la mayoría de los nativos de José de San Martín y una
proporción importante de chubutenses consideraron el monumento de
Casimiro. Otro dato interesante, es que los chubutenses son los únicos que
eligen los chenques (lugar de entierro de los indígenas) y las pinturas rupestres
de la zona.
Se podría sugerir que los habitantes que provienen de las provincias del
norte (más antiguas y tradicionales que las patagónicas) tienen una idea de
nación muy arraigada que es la que aprenden en la escuela, la cual está muy
influida por el discurso acerca de los héroes y fechas patrias, las virtudes y
símbolos argentinos; la idea de una nación homogénea y sin conflictos. Son
84
ellos, entonces los que destacan como monumentos históricos a San Martín,
Güemes, el monolito a Gendarmería. En cambio, quienes vivieron toda su vida,
o gran parte de ella, en esta zona, resaltan la importancia del monumento a
Casimiro y a otros edificios o espacios que tuvieron que ver con la ―edad
dorada‖ de José de San Martín (primera mitad del siglo XX). En este sentido,
los chubutenses y nativos tienen un interés central en la antigua cervecería
(ícono de la localidad, que le dio renombre e importancia).
Retomando el interés por el monumento a Casimiro, la mayoría de todos
los grupos eligió este monumento, pero como mostraba recién, en el resto de
las elecciones hay divisiones. Mientras los no-chubutenses eligen otros
monumentos patrios o edificios militares, los nativos priorizan los monumentos
relacionados a la historia de José de San Martín.
A pesar de seleccionarlo como el más importante, el monumento no
suscita un interés general por parte de la población, como señalaba Julieta
Contreras. Es decir, la mayoría no conoce quién fue Casimiro, o no participa de
los actos que se realizan en él. En uno de mis paseos por el pueblo, le
pregunté a un señor que estaba sentado en uno de los bancos externos a la
plaza, en diagonal al monumento a Casimiro, si sabía a quién estaba dedicado
el monumento y quién había sido. Me respondió que era a Casimiro Biguá pero
titubeó al responder la segunda pregunta. Agregó que sus descendientes
hacían celebraciones en el monumento y que venían de El Molle, pero no supo
decir quién era. También me dijo que en Gobernador Costa hay descendientes
de Sayhueque y que allí realizan otras celebraciones, mejores que las de San
Martín, hay otros indígenas y tienen un monumento ―mucho más lindo‖.
En este mismo sentido, la maestra Patricia Mera me comentaba que,
antes, el 3 de noviembre sólo se realizaba un acto oficial, pero con el tiempo
las comunidades indígenas comenzaron a participar de él, el municipio les dio
el espacio para hacerlo. Hasta 2007, se hacían rogativas mapuche en él y
después se realizaba el acto oficial. Luego de esa fecha los indígenas se
alejaron y es nuevamente sólo un acto oficial. Me contó que los indígenas de la
zona lo dejaron de hacer porque vieron que no había mucho interés por parte
del pueblo o de la escuela. Participaban pobladores en la rogativa pero luego
no se volvían a interesar por lo indígena, ―era ese sólo momento y nada más‖.
85
Señaló, también, que se tiene más en cuenta a los pioneros, a los que
―vinieron a hacer la historia de José de San Martín, y no se dan cuenta que
antes hubo una historia previa a esa‖157. Ella destaca que en la actualidad, ―la
mayoría del pueblo son mapuche-tehuelche pero no lo reconocen,
seguramente, por toda la carga histórica‖. Y agrega que si bien era zona
tehuelche, la mayoría de la población de San Martín es mapuche.
Cuando le pregunté acerca del monumento, me respondió que ese año
(2009) se reconoció más al monumento como tehuelche, antes lo hacían como
mapuche-tehuelche. En este sentido, Claudina Quiroga me había comentado
que en 2008 para el acto del 3 de noviembre, había participado la diputada
nacional por el justicialismo, Rosa Chiquichano158 quien manifestó su interés de
darle un alcance nacional a esta conmemoración. Ella es descendiente del
cacique tehuelche Jackechán, que menciona Musters, y que había participado
del parlamento de que da cuenta el inglés en su libro.
Otros testimonios, también mencionan el desconocimiento y falta de
interés por la historia de Casimiro. María Kodzomán159 contó que lo único que
sabe es que ―Casimiro acá en el valle del Genoa – y aclara que se enteró en el
Concejo de esto – que enarbolaron el pabellón nacional por primera vez”.
Señaló que ―el relato de Casimiro salió “supuestamente, de un tal Musters”,
pero mucho no sé, no he leído”. Incluso mencionó que el 3 de noviembre se
hacen las celebraciones en el monumento y que al acto asiste la comunidad de
El Molle (distante a 60 kilómetros de allí). Si bien invitan a la población de ahí a
que concurra, ella no participa como tampoco la mayoría del pueblo. Dijo que
hay indígenas, pero no han conformado un movimiento organizado porque no
quieren mostrarse.
157
Entrevista personal, Patricia Mera, José de San Martín, 20/04/09. 158
Cabe señalar, que la diputada es oficialista del gobierno dasnevista. El actual gobernador de la
provincia de Chubut, Mario Das Neves, ha venido llevando a cabo una política de reconocimiento de los
pueblos originarios, pero haciendo hincapié en el paradigma de los tehuelches como argentinos y
pobladores de la provincia. En tanto, los mapuches no aparecen mencionados. Además, propulsa el mito
fundacional de la provincia con la llegada de los “pioneros de la provincia”, los galeses, quienes arribaron
en 1865 y fueron muy bien recibidos por los tehuelches con quienes compartieron lazos de amistad. 159
Entrevista personal, María Kodzomán, José de San Martín, 19/04/09. Ella fue concejal suplente por el
partido justicialista cuando el monumento fue declarado “monumento histórico municipal”.
86
Un dato que salió en varias de las entrevistas que realicé en el pueblo,
Casimiro no entra en la historia oficial de José de San Martín hasta que no se
hace el monumento en su honor. Antes de este episodio, no se sabía nada
acerca de Casimiro Biguá. Citando a Paul Ricoeur:
―Cada uno de nosotros no recuerda solo: recuerda con el aporte o la ayuda
de los recuerdos de otros, de modo tal que „nuestros recuerdos se
encuentran inscritos en relatos colectivos que, a su vez, son reforzados
mediante conmemoraciones y celebraciones públicas de los
acontecimientos destacados de los que dependió el curso de la historia de
los grupos a los que pertenecemos‖160.
Todo parece indicar entonces que la construcción de la idea de Nación
se ha hecho a partir de olvidos y de errores históricos. El Estado, en nuestro
caso el argentino, ha hecho ―una deformación‖ o una selección de elementos
de la historia para construir, a lo largo de su existencia, ideas de nación que ha
tratado de imponer como la ‗única valedera‘161.
Por su parte, la historiadora Susana Torres al referirse a la construcción
de la idea de nación en Patagonia, dice que “La Nación había que construirla,
era un proyecto a futuro sin posibilidades de referentes en un pasado que se
negaba como elemento fundante de la Nación”162. A la Argentina había que
construirla de cero, ya que no tenía un pasado. Esto es, la negación del
indígena, símbolo de la barbarie que se contradecía con la idea de ‗civilización
moderna‘ que se pretendía imponer.
Torres señala que la Patagonia fue incorporada a la idea de Nación
como pura territorialidad163. Y en el territorio se crearon monumentos, escuelas,
se colocaron nombres a las calles, plazas e instituciones. Al respecto dice:
―Había que construir sitios de memoria que ayudaran a inculcar la idea de
nación en sus habitantes, para lo cual utilizaron mecanismos de discriminación
en contra de naciones competidoras [léase Chile] y segmentos de la propia 160
Citado por Waldo Ansaldi, “Una cabeza sin memoria es como una fortaleza sin guarnición. La
memoria y el olvido como cuestión política”, en Ágora. Revista de Ciencias Sociales, Nueva Época, N° 7,
Valencia, diciembre 2002, p. 5. 161
Ernest Renan, “¿Qué es una nación?”, en Álvaro Fernández Bravo (comp.), La invención de la nación.
Lecturas de la identidad de Herder a Homi Bhabha, Buenos Aires: Manantial, 2000. 162
Susana Torres, “La Patagonia en el proceso de construcción de la nación argentina”, en Esteban
Vernik (comp.), Qué es una nación. La pregunta de Renan revisitada, Buenos Aires: Prometeo, 2004, p.
85. 163
Susana Torres, ob. Cit., p. 86.
87
población‖ [léase pueblos originarios] 164. Al tener que ser construida esta idea
de nación en un territorio heterogéneo, tanto en lo geográfico como en lo étnico
y lingüístico – no sólo por la población indígena sino por la masiva llegada de
inmigrantes europeos – se apeló a lo simbólico y a aquello que diera una
unidad de sentimiento y brindara una idea de patria.
En José de San Martín – como en el resto de las localidades
patagónicas – la nación fue incorporada al imaginario de la sociedad. Mediante
la creación de lugares de memoria y la incorporación de determinados mitos
fundacionales, se le dio un sentido de pertenencia a la ―nación argentina‖.
Los símbolos que se consideran como argentinos fueron ―importados‖,
pero al mismo tiempo, se ―acondicionaron‖ símbolos propios que justificaron su
inclusión como localidad plena de argentinidad.
El indígena en la historia de José de San Martín fue construido como un
―indígena tehuelche y argentino que ya no existe como tal‖. El indígena que
vive actualmente en la localidad, es un otro que no está visibilizado; todos
saben que existe pero este no se reivindica como tal. De a poco, algunos van
conociéndose, aprendiendo su cultura, su lengua; y tratando de posicionarse
desde un lugar particular frente a la sociedad.
Este proceso entra en consonancia con las nuevas formas de
construcción de la alteridad y de la reivindicación de los pueblos originarios
frente al Estado argentino. La diferencia comienza a ser visible, en palabras de
Claudia Briones
… hablar de las diferencias y los diferentes […] comporta simultáneamente
construir un lugar de enunciación para hablar de y desde un ‗nosotros‘ que se
erige en legítimo portador de las características del colectivo nacional. De no
hacerse explícitas, estas operaciones ideológicas conducen a menudo a
silenciar los privilegios materiales y simbólicos en que se basan –
operaciones que recrean la potestad de fijar asimétricamente coordenadas de
autodefinición y de acabar extendiéndolas al conjunto, de maneras de incluir a
algunos y excluir a los restantes165
164
Susana Torres, ídem. Sin corchetes en el original. 165
Claudia Briones, “La nación Argentina de cien en cien: de criollos a blancos y de blancos a mestizos”,
en José Nun y Alejandro Grimson (comps), Nación y diversidad. Territorios, identidades y federalismo,
Buenos Aires: Edhasa, 2008, p. 38.
88
En una Argentina que, a pesar de sus distintos proyectos de nación, se
construyó y se definió a sí misma como blanca, europea y homogénea, nuevos
modos de construcción de la alteridad y de aboriginalidad discuten ese modelo
de nación que si bien hoy reconoce la diferencia quiere controlarla o hacerla
formar parte de un mismo conjunto.
En 1979 cuando se construyó el monumento, la nación se pretendía
homogénea, con un solo orden, con unos valores propios. El otro se construyó
como lo extranjero, lo extraño y enemigo de la nación. En ese año también se
festejaron los cien años de la ―conquista del desierto‖. El simple hecho de
celebrar tal acontecimiento, muestra una idea específica de nación y sobre todo
de aboriginalidad. Según se recordó, el ejército había podido expulsar al ‗indio
extranjero‘ que invadía el territorio pretendidamente argentino. En consonancia
con este discurso, el creador del monumento a Casimiro, justificaba la
construcción del mismo ensalzando la figura del cacique y diciendo que
defendió la soberanía argentina de la penetración mapuche, ‗orgullosos
patriotas chilenos‘.
En tanto, en la actualidad, estos discursos no han desaparecido166, lo
que sí ha cambiado es la auto-visibilización de los indígenas y sus posturas
frente a las ideas de nación y de sus propias construcciones de aboriginalidad.
Han comenzado a organizarse y a mostrar los atropellos que sufren sus
comunidades, y a exigir la restitución de sus tierras. Además, de construir un
‗nosotros‘ a partir de la búsqueda de sus culturas, lenguas y creencias. Y estas
prácticas, están íntimamente relacionadas con las nuevas generaciones, que
son quienes las protagonizan. Igualmente, esto no es visible aún en el caso de
José de San Martín.
Si bien la escuela y el espacio público imponen representaciones de
nación y aboriginalidad, en la actualidad, comienzan a haber nuevas
representaciones que a veces conviven con las tradicionales, otras veces están
enfrentadas. Estos enfrentamientos o luchas – podríamos decir – son los que
166
Una editorial titulada “La cuestión indígena” escrita por Rolando Hanglin en el diario La Nación, del
22 de septiembre de 2009, da muestra de esto, al intentar demostrar que los mapuches son chilenos y que
no tienen ningún derecho sobre la tierra que muchas comunidades en la actualidad reclaman. No
sorprende tanto su discurso, sino la gran cantidad de comentarios a favor y en contra que aparecieron en
torno a esto. Puede ser consultada en: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1177580
89
se reflejan en las prácticas realizadas en torno al monumento a Casimiro Biguá.
Por ejemplo, el hecho de que no se realicen más los camarucos, pero sí que se
lleven a cabo los actos oficiales.
Las tomas de sentido, de apropiación de la historia común y personal, y
las reflexiones o desinterés en torno a esto, configuran también las identidades,
las alteridades y sus consiguientes prácticas. Esto fue lo que intenté mostrar
mediante el análisis de la historia – vista desde la escuela y desde la vida
cotidiana – de los pobladores de José de San Martín, mediante la historia
académica al decir de Carretero.
90
CONCLUSIONES
El detonante de esta tesis fue el monumento a Casimiro Biguá y su
iconografía, en José de San Martín. En la búsqueda de respuestas a las
preguntas que me surgieron, recorrí un camino guiado por una teoría particular,
sobre la nación, la aboriginalidad, sobre los monumentos y las
representaciones.
La hipótesis que me acompañó durante todo el análisis, fue que el
monumento a Casimiro Biguá constituía una representación territorializada que
estaba ligada a una determinada idea de nación y de aboriginalidad. Estas
ideas que constituyen discursos, conllevaban determinadas prácticas en la vida
cotidiana y en las políticas estatales, ya sean sociales, culturales o educativas.
El monumento significó abrir el arco temporal, rastrear sus orígenes pero
también los orígenes de lo que mostraba – Casimiro Biguá – y la historia y
representaciones que se hicieron del mismo, desde la segunda mitad del siglo
XIX. Rastrear estas representaciones y vincularlas a su vez, con las ideas de
nación y aboriginalidad que se construyeron hasta la actualidad, me permitieron
ver los cambios y las permanencias en la larga duración. Asimismo, los
distintos usos que se le dieron y se les dan, y cómo hoy se siguen
construyendo ideas del indígena a partir de una idea más compleja de nación.
Trabajé cómo la construcción de esos conceptos fue cambiando en el
tiempo, pero siempre con una idea de homogeneizar e imponer un solo
discurso. Mientras que, en los últimos años, esto se ha ido modificando ya que
hablamos de una idea de nación al interior del estado argentino, al igual que
una idea de aboriginalidad.
Es por eso que elegí trabajar con tres períodos que me resultaron
importantes para rastrearlas y compararlas. Estos son: al crearse la colonia y el
pueblo, cuando se erige el monumento, y la actualidad.
91
En primer lugar, la creación de la colonia y el pueblo (1895-1901,
respectivamente), se construye a partir de una necesidad de radicar a las
poblaciones indígenas – ‗amigas‘ o vencidas con determinados
reconocimientos por parte del Estado nación argentino – en un territorio
específico. El indígena derrotado había dejado de considerarse ―enemigo‖, y se
iría convirtiendo en ―ciudadano‖ (argentino o chileno). Pero la idea que subyace
acerca de él es su barbarie y sus prácticas contrarias a lo que se consideraba
―civilización‖. Es por eso que en la colonia San Martín, confluyen indígenas,
como la tribu de Sayhueque, con extranjeros que serían los que traerían ese
componente civilizatorio, necesario para la producción de la tierra.
En segundo lugar, en plena dictadura militar (1979) se erige el
monumento a Casimiro Biguá en José de San Martín. La idea de nación
hegemónica, estaba basada en el rechazo del otro como extranjero y a todo
aquel que se configurara como enemigo a los valores nacionalistas. Ese mismo
año se celebró el centenario de la ―conquista del desierto‖, por ende, la idea
acerca del indígena era la de su no existencia actual (la campaña de Roca
había terminado con todos ellos). La civilización se había impuesto por sobre la
barbarie. Asimismo, el monumento a Casimiro, fue creado desde una lógica
nacionalista y de recuperación del tehuelche como indígena argentino en
contraposición con el mapuche ―chileno‖.
Y por último, la búsqueda de los usos y significados del monumento en
la actualidad – como los actos políticos o las rogativas mapuche-tehuelches –
muestran discursos diferenciales con respecto al indígena, a su vez,
relacionados a una idea de nación multicultural. Esto es, ideas de un indígena
tehuelche que vuelve a resignificarse como indígena argentino en el discurso
político actual, y por otro lado, las propias comunidades indígenas que
muestran su identidad indivisible tehuelche-mapuche.
En estos contextos, Casimiro Biguá y Sayhueque tuvieron distintos
significados y niveles de importancia en el discurso y los usos que se hicieron
de su figura. En el primer período, lo característico es la ausencia de Casimiro
y la presencia de Sayhueque. El cacique manzanero y su tribu fueron
confinados en las cercanías de la recién creada Colonia San Martín a finales de
siglo XIX. En tanto, Casimiro – que no sufrió las campañas militares – no
92
aparecía en ningún discurso vinculado a la colonia. Y era entendible, ya que
nunca había vivido en la zona, sólo la había transitado. En tanto, en el segundo
período, Sayhueque no aparece en los discursos ni en las representaciones de
la localidad de José de San Martín. Es Casimiro el protagonista de un
monumento en su memoria. Reconociéndose su calidad de tehuelche
(Sayhueque era considerado ‗mezcla‘ entre araucano y tehuelche), y por ende
argentino. Su representación muestra esa nacionalidad otorgada a Casimiro en
su paso por el valle del Genoa y que relata Musters en 1969.
Por último, en el tercer período estudiado, el monumento es reconocido
a nivel nacional como monumento histórico, pero los habitantes de la localidad
– si bien lo reconocen al monumento como importante a partir de la declaratoria
– desconocen la historia de Casimiro y su relación con el pueblo. En el caso de
Sayhueque sigue sin tener ‗representaciones territorializadas‘ en José de San
Martín, pero sí en Gobernador Costa. Allí se crea un monumento por el
centenario de su fallecimiento en 2003. Este fue construido por la municipalidad
pero también por sus descendientes que aún habitan en la zona. Ambos, con
las banderas argentinas, representan las ideas vigentes acerca del indígena.
Por un lado, las reivindicaciones de una identidad mapuche-tehuelche por el
lado de Sayhueque, y la de Casimiro sólo como tehuelche. Pero que, en los
usos que se hacen del monumento a Casimiro aparece una identidad
mapuche-tehuelche en las rogativas, pero una reivindicación a la identidad
tehuelche en los actos oficiales.
En cada uno de estos contextos hubo un pensamiento nacionalista
particular y por eso las determinadas construcciones de aboriginalidad. A
principios de siglo había una intención de homogeneizar las poblaciones tan
diversas que componían el país. No sólo los indígenas sino también los
inmigrantes que llegaron en gran número. Por esto se los radica, se los censa,
se los educa, se les otorga una nacionalidad, entre otras medidas llevadas a
cabo por el Estado nacional. En la década del ‘70, la nación tiene un enemigo y
son aquellos que atentan contra la soberanía estatal. Este enemigo tomará
forma de chileno. Así los mapuches serán clasificados como tras-cordilleranos,
y los tehuelches cis-cordilleranos.
93
En este contexto, se construye el monumento a Casimiro y su
representación por una persona externa a la comunidad y que poco conoce su
historia. Sayhueque en su calidad de ―mestizo‖, no aparecerá en los discursos
ni en las representaciones. Asimismo, lo indígena a lo largo del siglo simbolizó
lo marginal, lo atrasado, lo que había dejado de existir. En la figura de Casimiro
como cacique se busca un relato de grandeza pero que no se relaciona con el
presente. Es decir, los indígenas no existían en el presente, sólo en el pasado.
A pesar de que los descendientes de Sayhueque han vivido en la zona durante
todo el siglo XX y aún en el XXI.
En la actualidad, en cambio, existe una nueva construcción de lo
indígena debido a las nuevas reivindicaciones de los pueblos originarios, las
nuevas leyes del Estado argentino respecto a lo indígena y, los nuevos
estudios académicos. Pero, dicha construcción convive con otras ideas de
décadas anteriores que están presentes en los discursos políticos que buscan
reivindicar lo tehuelche como propio de la provincia (diferenciándolo de este
modo de lo mapuche). Esto está relacionado con los intereses sobre la
propiedad de la tierra. Si los tehuelches son los ―originarios‖, los reclamos
mapuches no deberían tener asidero.
Así, el monumento a Casimiro es utilizado políticamente por
determinados sectores de la sociedad, es elegido para rogativas por parte de
grupos mapuche-tehuelches, es visto como carente de relevancia por la
mayoría de los habitantes de José de San Martín y es ignorado por muchos
indígenas que no se reconocen como tales. Todos estos discursos conviven en
la actualidad, donde la nación se piensa como multiétnica, pero que en la
práctica cuesta aceptar la diversidad.
La imagen de Casimiro, entonces ha tenido distintos significados o
interpretaciones, a partir de sus usos en determinados contextos. Fue una
representación de la barbarie, del ‗otro‘. A fines de siglo XIX no interesa saber
cómo era su cultura, sino mostrar por oposición, cuán lejos estaba de los
cánones de la época, de lo que era civilizado. Esto se refleja en las fotografías
en las que aparece ataviado con pieles, vincha y el pelo suelto y despeinado.
Su fotografía vestido como capitán argentino será utilizado en las primeras
décadas del siglo XX para hablar sobre el problema del indígena con respecto
94
a los intereses económicos y la soberanía estatal. Esa misma imagen será
usada en el siglo siguiente, para vincularlo al Estado argentino como uno de los
caciques más importantes del país (introduciéndolo de ese modo en la historia
de Argentina). En tanto, la imagen (que no es la de él y fue retocada) del
monumento representa a un indígena civilizado porque es argentino, ya que en
la década del ‘70, lo bárbaro, lo contrario a la nación es lo extranjero.
Estos análisis fueron hechos desde la historia académica, pero me
interesó mostrar cómo ven a Casimiro, a su monumento, y a Sayhueque en la
historia escolar y cotidiana – entendida ésta como memoria colectiva que
construye identidades – en José de San Martín. En la historia escolar – que
surge de las entrevistas a los alumnos y profesores – la idea de nación es la
que se transmite en las escuelas del país, con sus símbolos, sus próceres y
sus mitos de origen. No está referenciada a la historia local, a los pueblos
originarios ni a las propias identidades de los alumnos que asisten a la escuela.
Si bien existe un interés por implementar un programa de interculturalidad, esto
no se percibe en los conocimientos que los alumnos han adquirido acerca de la
historia del pueblo.
En la historia cotidiana apareció el reconocimiento patrimonial del
monumento a Casimiro pero no así su identificación con los habitantes de la
localidad. Esto se relaciona con su diversidad poblacional, pues habitan
descendientes indígenas junto a ciudadanos provenientes del norte del país.
Estos últimos, con una idea de la nación y lo nacional que es la que reproduce
el sistema escolar, donde lo nacional homogeneizador se impone sobre la
diversidad regional. Esta diversidad en los modos de comprender la historia
local y la indígena, es lo que diferencia las percepciones del monumento y su
valor representativo de las identidades locales.
El espacio público donde se encuentra el monumento, también, sirvió
como lugar de disputa entre dos construcciones particulares de nación y
aboriginalidad. Por un lado, el constructor del monumento y su intención de
reivindicar lo tehuelche-argentino frente a lo enemigo mapuche-chileno, y por el
otro lado, los miembros del CIMT (Centro Indio Mapuche Tehuelche) y su
reivindicación de Casimiro como indígena y de una identidad mapuche-
tehuelche. Asimismo, en los actos políticos se desarrollaron discursos que
95
buscan reivindicar lo tehuelche como propio de la provincia (diferenciándolo de
este modo de lo mapuche).
Para concluir, considero que el análisis crítico de los monumentos
permite desandar lo cotidiano, lo que es transitado y se encuentra inmerso en
el espacio público. Este espacio es importante porque está cargado de
representaciones que configuran nuestros modos de pensar y entender la
historia. Esto fue lo que intenté mostrar con esta investigación. Considero
también, que esta tesis contribuye a pensar cómo las ideas de nación y
aboriginalidad se ven materializadas y representadas en los espacios públicos
que configuran.
96
BIBLIOGRAFÍA
Fuentes:
Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, miércoles 6 de noviembre de
1895. Año II, Nº 691.
Concejo Municipal de José de San Martín. Ordenanza Municipal Nº 24/96.
Constitución de la Nación Argentina, Buenos Aires: Adrograf Argentina, 1995.
Decreto Nº 2.881 (1901).
Decreto Nº 155 (1989).
Encuestas realizadas en 2007 a 300 habitantes de José de San Martín, por Claudina
Quiroga.
Encuestas realizadas en 2009 a alumnos de 5º de primaria de la Escuela Nº 88, José
de San Martín, por Viviana Bórquez.
Encuestas realizadas en 2009 a alumnos de 6º de secundaria de la Escuela Nº 709,
José de San Martín, por Viviana Bórquez.
Escritos varios de autoría del sr. Alberto Iannamico, recopilados en el Concejo
Deliberante de José de San Martín, la Escuela Primaria y Gendarmería Nacional de la
localidad.
Escritos varios en formato digital brindados por personal de Gendarmería Nacional de
José de San Martín.
Folletería turística oficial de José de San Martín, 2007.
Folleto filatélico de Correo Argentino, serie Caciques Argentinos, 2006.
Junta Militar, "Acta fijando el propósito y los objetivos básicos para el proceso de
reorganización nacional", 1976.
Ley Nº 3.814 (1899).
Ley Nº 4.167 (1903).
Ley Nº 4.192 (1903).
Ley Nº 23.302 (1985).
Ley Nº 24.071 (1992).
Ley N° 24.975 (1998).
97
Ley N° 25.008 (1998).
Monumento a Casimiro Biguá, José de San Martín, Chubut.
Notas enviadas por el Centro Indio Mapuche Tehuelche de la provincia del Chubut,
1996.
Proyecto de ley Nº 25008 (1996).
Artículos y libros:
A.A.V.V., Chubut, pura naturaleza. Manual 4º EGB 2. Chubut: Ministerio de
Educación de Chubut, 2006.
ACHUGAR, Hugo, ―El lugar de la memoria, a propósito de monumentos (motivos y
paréntesis), en Elizabeth Jelin y Victoria Langland (comps.), Monumentos, memoriales
y marcas territoriales, España: Siglo XXI, 2003.
ALVARADO PÉREZ, Margarita, ―Indian Fashion. La imagen dislocada del ‗indio
chileno‘‖, en: Estudios Atacameños, Nº 20, Chile, 2000, pp. 137-151.
ALVARADO PÉREZ, Margarita, ―Pose y montaje en la fotografía mapuche. Retrato
fotográfico, representación e identidad‖, en Margarita Alvarado Pérez, Pedro Mege
Rosso y Christian Báez Allende (eds.), Mapuche. Fotografías siglo XIX y XX.
Construcción y montaje de un imaginario, Santiago de Chile: Pehuén, 2001.
AMAYA, Lorenzo, ―Los indígenas de Patagonia‖, publicado originalmente en ―La
Prensa‖, 18 de enero de 1938. Reproducido en la revista Argentina Austral, Nº 92,
1938, pp. 22-23.
ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la
difusión del nacionalismo, México: FCE, 2007.
ANSALDI, Waldo, ―Una cabeza sin memoria es como una fortaleza sin guarnición. La
memoria y el olvido como cuestión política‖, en Ágora. Revista de Ciencias Sociales,
Nueva Época, N° 7, Valencia, 2002.
BAEZA, Brígida y MARQUEZ, Daniel (comps.), Resistir en la frontera. Memoria y
desafíos de la sociedad de Gobernador Costa y del Departamento Tehuelches,
Comodoro Rivadavia: Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Chubut, 2003.
BANDIERI, Susana, ―Ampliando las fronteras: la ocupación de la Patagonia‖, en Mirta
Lobato (dir.), Nueva Historia Argentina. El progreso, la modernización y sus límites
(1852-1916), Buenos Aires: Sudamericana, 2000.
BARBERÍA, Elsa, ―Los dueños de la tierra en la Patagonia Austral‖, en Todo es
Historia, Nº 318, enero de 1994, pp. 16-40.
BARROS, Sebastián, Orden, democracia y estabilidad. Discurso y política en la
Argentina entre 1976 y 1991, Córdoba: Alción, 2002.
BERTONI, Lilia Ana, ―Construir la nacionalidad: héroes, estatuas y fiestas patrias‖, en
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana „Dr. E. Ravignani‟, tercera serie,
Nº 5, 1992, pp. 77-111.
98
BERTONI, Lilia Ana, Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la
nacionalidad argentina a fines del siglo XIX, Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica, 2007.
BOHOSLAVSKY, Ernesto, La Patagonia (de la guerra de Malvinas al final de la familia
ypefiana), Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2008.
BORGIALLI, Carlos. ―Los indígenas de Patagonia‖, publicado originalmente en ―La
Prensa‖, 18 de enero de 1938. Reproducido en la revista Argentina Austral, Nº 92,
1938.
BÓRQUEZ, Viviana, ―Tras las huellas de los pioneros‖, en Alejandra Coicaud (comp.),
Tres lugares históricos como sitios turísticos en la meseta central chubutense: José de
San Martín, Río Pico y Aldea Apeleg, Trelew: edición del autor, 2010.
BÓRQUEZ, Viviana. ―Las representaciones territoriales de memoria como
reproducciones discursivas. El monumento a Casimiro Biguá, José de San Martín a
partir del análisis de fuentes”, ponencia presentada en Terceras Jornadas de Historia
de la Patagonia, San Carlos de Bariloche, 6-8 de noviembre de 2008. I.S.B.N. 978-
987-604-107-2.
BOSCHÍN, María Teresa y SLAVSKY, Leonor, ―La saga de los Sayhueque: legislación
y mecanismos de acceso y despojo de tierras. Desde la ley 215 de 1865 hasta la
Constitución Nacional de 1994”, en XII Congreso Internacional de Derecho
Consuetudinario y Pluralismo Legal, Arica, 2000.
BRAUN MENÉNDEZ, Armando. ―Las memorias de don Doroteo Mendoza. Capitán de
Guardias Nacionales‖, en Revista Argentina Austral, Nº 73, 1935.
BRIONES, Claudia, ―Pueblos Originarios en Argentina. Depredación y Ninguneo‖, en
Encrucijadas UBA, Revista de la Universidad de Buenos Aires. Volumen ―Identidad.
Los Unos y los Otros‖, 2001, pp. 56-67.
BRIONES, Claudia, ―La nación argentina de cien en cien: de criollos a blancos y de
blancos a mestizos‖, en José Nun y Alejandro Grimson (comps.), Nación y diversidad.
Territorios, identidades y federalismo, Buenos Aires: Edhasa, 2008.
BRIONES, Claudia y DELRIO, Walter, ―Patria sí, Colonias también. Estrategias
diferenciadas de radicación de indígenas en Pampa y Patagonia (1885-1900)‖, en Ana
Teruel, Mónica Lacarrieu y Omar Jerez (comps.), Fronteras, ciudades y estados,
Córdoba: Alción Editora, 2002.
CAILLET-BOIS, Teodoro, ―Los últimos caciques de la Patagonia‖, en Revista Argentina
Austral, Nº167, 1945.
CARRASCO, Morita, Los derechos de los pueblos indígenas en Argentina, Buenos
Aires: Vinciguerra, 2000.
CARRETERO, Mario, Documentos de identidad. La construcción de la memoria
histórica en un mundo global, Buenos Aires: Paidós, 2007.
CARRETERO, Mario y CASTORINA, José Antonio, La construcción del conocimiento
histórico. Enseñanza, narración e identidades, Buenos Aires: Paidós, 2010.
99
CASAMIQUELA, Rodolfo; MONDELO, Osvaldo; PEREA, Enrique; MARTINIC BEROS,
Mateo, Del mito a la realidad. Evolución iconográfica del pueblo tehuelche meridional,
Viedma: Fundación Ameghino, 1991.
CATTARULLA, Camilla, ―Donde se construyen los estereotipos: la revolución
mexicana en la prensa ilustrada italiana‖, en Entrepasados, Nº 23, 2003, pp. 31-39.
CATTARUZZA, Alejandro, Los usos del pasado. La historia y la política argentina en
discusión, 1910-1945, Buenos Aires: Sudamericana, 2007.
CATTARUZZA, Alejandro y EUJANIAN, Alejandro, ―Héroes patricios y gauchos
rebeldes. Tradiciones en pugna‖, en Alejandro Cattaruzza y Alejandro Eujanian,
Políticas de la Historia Argentina 1860-1960, Buenos Aires: Alianza, 2003, pp. 217-
262.
CAVIGLIA, Sergio, ―El mundo a través de uno mismo. La fotografía etnográfica en
Patagonia‖, en IV Congreso de Historia Social y Política de la Patagonia argentino-
chilena. El rescate de la memoria en la construcción de la historia, Rawson: Secretaría
de Cultura de Chubut, 2001.
CHARTIER, Roger, El mundo como representación. Historia Cultural: entre
práctica y representación. Barcelona: Gedisa, 1992.
COICAUD, Alejandra (comp.) Tres lugares históricos como sitios turísticos en la
meseta central chubutana: José de San Martín, Río Pico y Aldea Apeleg, Trelew:
edición del autor, 2010.
CURRUHUINCA-ROUX, Sayhueque el último cacique. Señor del Neuquén y la
Patagonia, Buenos Aires: Plus Ultra, 2000.
DAMES, Nelson, Casimiro Biguá. Cacique General de la Patagonia, Comodoro
Rivadavia: Editorial Universitaria de la Patagonia, 2004.
DELRIO, Walter, ―Indios amigos, salvajes o argentinos. Procesos de construcción de
categorías sociales en la incorporación de los pueblos originarios al estado-nación
(1870-1885)‖, en Lidia Nacuzzi (comp.) Funcionarios, diplomáticos, Guerreros. Miradas
hacia el otro en pampa y Patagonia. Buenos Aires: Sociedad Argentina de
Antropología, 2002.
DELRIO, Walter, Memorias de expropiación. Sometimiento e incorporación indígena
en la Patagonia, 1872-1943, Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2005.
DUMRAUF, Clemente, Historia de Chubut, Buenos Aires: Plus Ultra, 1992.
FACCHINETTI, Graciela; JENSEN, S.; ZAFFRANI, Teresita, Patagonia. Historia,
discurso e imaginario social, Temuco: Universidad de la Frontera, 1997.
FONDEBRIDER, Jorge, Versiones de Patagonia, Buenos Aires: Emecé, 2003.
GARCÍA CANCLINI, Néstor, Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la
modernidad, Buenos Aires: Paidós, 2008.
GINZBURG, Carlo, ―Representación. La palabra, la idea, la cosa‖, en Carlo Ginzburg,
Ojazos de madera. Nueve reflexiones sobre la distancia, Barcelona: Península, 2000.
100
GIORDANO, Mariana y MÉNDEZ, Patricia, ―El retrato fotográfico en Latinoamérica:
testimonio de una identidad‖, en Tiempos de América, nº 8, España, 2001, pp. 121-
135. Disponible en: www.unizar.es [Consultado el 12/11/09]
GÓMEZ, Juan, La fotografía en la Argentina. Su historia y Evolución en el siglo XIX,
1840-1899, Buenos Aires: Abadía, 1986.
GORRAIZ BELOQUI, R, ―José de San Martín: la tercera colonia chubutense”, en
Revista Argentina Austral, Nº 364, febrero de 1962.
GRENIER, Phillipe, "Historia para ver", en Graciela Madanes, Patagonia. Una
tormenta de imaginario, Buenos Aires: Edicial, 1998, pp. 118-126.
GUBER, Rosana, ¿Por qué Malvinas? De la causa nacional a la guerra absurda,
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2001.
GUBER, Rosana, ―Nacionalismo y autoritarismo: algunas lecciones de la experiencia
de Malvinas‖, en Ciclos Nº 31/32, 2007, pp. 239-263.
HALBWACHS, Maurice, ―La memoria colectiva‖, en Fragmentos de ―La memoria
colectiva‖ (de Maurice Halbwachs). Selección y traducción: Miguel Ángel Aguilar, en
Revista de Cultura Psicológica, Año 1, Número 1, México: UNAM, 1991.
HALL, Stuart, ―Los trabajos de la representación‖, en Stuart Hall (ed.) Representation:
Cultural Representations and Signifying Practices, London: Sage Publications, 1997.
Traducido por Elías Sevilla Casas. Disponible en:
http://socioeconomia.univalle.edu.co/profesores/docuestu/download/pdf/EltrabajodelaR
.StuartH.pdf [Consultado en 2008].
HOBSBAWM, Eric y RANGER, Terence (eds.), La invención de la tradición, Barcelona:
Crítica, 2002.
JACQUET, Héctor, ―Un lugar para las identidades provinciales en el imaginario
nacional. En diálogo con el trabajo ‗De cien en cien: de criollos a blancos y de blancos
a mestizos‘ de Claudia Briones‖, en José Nun y Alejandro Grimson (comps.), Nación y
diversidad. Territorios, identidades y federalismo, Buenos Aires: Edhasa, 2008.
JELIN, Elizabeth, Los trabajos de la memoria, Madrid y Buenos Aires: Siglo XXI, 2002.
JELIN, Elizabeth (comp.), Las conmemoraciones: las disputas en las fechas “in-
felices”, Madrid: Siglo XXI, 2002.
JELIN, Elizabeth y LANGLAND, Victoria, ―Introducción: las marcas territoriales como
nexo entre pasado y presente‖, en Elizabeth Jelin y Victoria Langland, (comps.),
Monumentos, memoriales y marcas territoriales, España: Siglo XXI, 2003.
JOHNSON, Nuala, ―Mapping monuments: the shapping of public and cultural
identities‖, en Visual Communication, vol. 1, 2002, pp. 293-298.
―José de San Martín cumple 100 años con una variada programación‖, Diario ‗El
Patagónico‘, lunes 22 de octubre de 2001.
LENTON, Diana, ―Los dilemas de la ciudadanía y los indios-argentinos: 1880-1950‖, en
Publicar en Antropología y Ciencias Sociales 8, Colegio de Graduados en Antropología
y EUDEBA: Buenos Aires, 1999, pp. 7-30.
101
LLARÁS SAMITIER, M. ―El cacique Casimiro, un tehuelche famoso‖, en Revista
Patagónica, Nº 25, década de 1980.
MASÉS, Enrique, Estado y cuestión indígena. El destino final de los indios sometidos
(1878-1910), Buenos Aires: Prometeo Libros/Entrepasados, 2002.
MASOTTA, Carlos, ―Representación e iconografía de dos tipos nacionales. El caso de
las postales etnográficas en Argentina 1900-1930‖, en Marta Penhos y otros, Arte y
Antropología en la Argentina, Buenos Aires: Fundación Espigas, 2005.
MUSTERS, George Chaworth, Vida entre los patagones. Un año de excursiones por
tierras no frecuentadas desde el Estrecho de Magallanes hasta el Río Negro, Buenos
Aires: El Elefante Blanco, 2005 [1873].
NICOLETTI, María Andrea, ―Ceferino Namuncurá: un indígena virtuoso‖, en Revista
Runa. Un archivo para las Ciencias del Hombre, Nº 27, Universidad de Buenos Aires,
2007.
NICOLETTI, María Andrea, ―Un concurso abierto para todos: Aproximaciones a la
iconografía ceferiniana‖, en Revista Tefros N° 2, Vol. 5, 2007.
NICOLETTI, María Andrea, Indígenas y misioneros en la Patagonia. Huellas de los
salesianos en la cultura y religiosidad de los pueblos originarios, Buenos Aires:
Continente, 2008.
NORA, Pierre, ―General Introduction: Between Memory and History‖, en Pierre Nora
(ed.), Realms of Memory: Rethinking the French Past, New York: Columbia University
Press, 1996.
Número Especial del Diario “Esquel” en sus Bodas de Plata (1955). Reedición de la
Secretaría de Cultura de la Provincia de Chubut, Rawson, 2006.
PENHOS, Marta, Ver, conocer, dominar. Imágenes de Sudamérica a fines del siglo
XVIII, Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2005.
PENHOS, Marta, ―Frente y perfil. Una indagación acerca de la fotografía en las
prácticas antropológicas y criminológicas en Argentina a fines del siglo XIX y principios
del XX‖, en Marta Penhos y otros, Arte y Antropología en la Argentina, Buenos Aires:
Fundación Espigas, 2005.
PÉREZ, Liliana, ―Hilando recuerdos… tejiendo memorias. El rol de la memoria en
comunidades rurales indígenas”, en IV Congreso de Historia Social y política de la
Patagonia argentino-chilena. El rescate de la memoria en la construcción de la
Historia, Rawson: Secretaría de Cultura de la Provincia de Chubut, 2005, pp. 11-18.
PRÍAMO, Luis, Buenos Aires ciudad y campaña. Fotografías de Esteban Gonnet,
Benito Panunzi y otros, 1860-1870, Buenos Aires: Fundación Antorchas, 2000.
PROUST, Antoine, ―Monuments to the Dead‖, en Pierre Nora (ed), Realms of memory.
Rethinking the French Past, New York: Columbia University Press, vol. 2, 1996.
PUGNO, Pedro, ―El elemento indígena del territorio de Río Negro‖, en Revista
Argentina Austral, Nº 101, noviembre de 1937.
102
RENAN, Ernest, ―¿Qué es una nación?‖, en Álvaro Fernández Bravo (comp.). La
invención de la nación. Lecturas de la identidad de Herder a Homi Bhabha, Buenos
Aires: Manantial, 2000.
REY BALMACEDA, Raúl, Estudio preliminar y notas, en George Musters, Vida
entre los patagones, Buenos Aires: Solar-Hachette, 1979.
SÁBATO, Hilda, ―La nación del pasado en el presente: apuntes para pensar el futuro‖,
en José Nun (comp.), Debates de Mayo. Nación, cultura y política, Buenos Aires:
Gedisa, 2005.
SAVAGE, Kirk, ―The politics of memory: black emancipation and the civil war
monument‖, en John Gillis (ed.), Commemorations: The politics of National Identity,
New Jersey: Princeton University Press, 1994, pp. 130-145.
SEGATO, Rita, La Nación y sus Otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en
tiempos de Políticas de la Identidad, Buenos Aires: Prometeo, 2007.
SILBERSTEIN, Carina, ―Mutualismo y educación en Rosario: las escuelas de la
Unione E‘ Benevolenza y de la Sociedad Garibaldi (1874-1911)‖, en Estudios
Migratorios latinoamericanos, Nº 1, diciembre de 1985, pp. 77-97.
SMITH, Anthony, The Nation in History, Hannover: New England University Press,
2000.
SOSA, Norma, Mujeres indígenas de la Pampa y la Patagonia, Buenos Aires: Emecé,
2001.
SOSA, Norma, ―Tehuelches en la Feria de Saint Louis (Louisiana, 1905)‖, en: Revista
Tefros. Taller de Etnohistoria de la Frontera Sur, Nº 2, primavera de 2006. Disponible
en: www.tefros.com.ar [Consultado: 12 de noviembre de 2009].
STURKEN, Marita, ―Introduction‖ y ―Camera Images and National Meanings‖, en
Tangled Memories. The Vietnam War, the Aids Epidemic and the Politics of
Remembering, Berkeley, University of California Press, 1997, pp. 1-18 y 19-43.
TEOBALDO, Mirta y NICOLETTI, María Andrea, ―Representaciones sobre la
Patagonia y sus habitantes originarios en los textos escolares, 1886-1940‖, en Quinto
Sol. Revista de historia regional, Nº 11, 2007, pp. 169-194.
TERÁN, Oscar, ―Acerca de la idea nacional‖, en Carlos Altamirano (ed.), La Argentina
en el siglo XX, Buenos Aires: Ariel, 1999.
TORRES, Susana, ―La Patagonia en el proceso de construcción de la Nación
Argentina‖, en Esteban Vernik (comp.) ¿Qué es una nación? La pregunta de Renan
revisitada, Buenos Aires: FCE, 2002.
VEZUB, Julio, ―Redes comerciales del País de las Manzanas. A propósito del
pensamiento estructural de Guillermo Madrazo‖, en Andes, Nº 16, Salta: Universidad
Nacional de Salta, 2005. Versión digital: http://redalyc.uaemex.mx
VIGNATI, Milcíades, ―Iconografía aborigen I. Los caciques Sayeweke, Inakayal y Foyel
y sus allegados. Extracto de la Revista del Museo de La Plata (Nueva Serie), Sección
Antropología, tomo II, 1942, pp. 13-48.
103
VIGNATI, Milcíades, ―Iconografía aborigen II. Casimiro y su hijo Sam Slick‖. Extracto
de la Revista del Museo de La Plata (Nueva Serie), Sección Antropología, Tomo II, La
Plata, 1945, pp. 225-236.
WESTERN, Wilda, Alquimia de la nación: nasserismo y poder, México: El Colegio de
México, 1999.
Testimonios:
.Charla telefónica con Claudina Quiroga, 2007٭
:Entrevistas a٭
.Julieta Contreras, José de San Martín, 20 de abril de 2009٭
.Marita Contreras, José de San Martín, 20 de abril de 2009٭
.María Kodzomán, José de San Martín, 19 de abril de 2009٭
.Patricia Mera, José de San Martín, 20 de abril de 2009٭
.Claudina Quiroga, José de San Martín, 21 de abril de 2009٭
.Odina Salles, José de San Martín, 20 de abril de 2009٭
Fotografías tomadas por:
.Viviana Bórquez٭
.Laura Quintana٭
104
ÍNDICE
AGRADECIMIENTOS ................................................................................. 2
INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 3
El monumento: una aproximación conceptual .................................. 5
Las ideas de nación y aboriginalidad en Patagonia .......................... 8
Ideas de nación ....................................................................... 8
Ideas de aboriginalidad .......................................................... 13
La metodología ................................................................................. 16
Antes de iniciar la lectura .................................................................. 20
CAPÍTULO PRIMERO ................................................................................. 22
La localidad ....................................................................................... 22
Iconografía urbana de José de San Martín ....................................... 29
Los habitantes de José de San Martín en la actualidad ................... 36
CAPÍTULO SEGUNDO ............................................................................... 39
Narrando a Casimiro ......................................................................... 39
Casimiro representado en imágenes ................................................ 44
Casimiro monumentalizado .............................................................. 55
CAPÍTULO TERCERO ................................................................................ 67
Monumento, historia e idea de nación .............................................. 67
El monumento y la historia escolar ......................................... 69
El monumento y la historia cotidiana ...................................... 80
CONCLUSIONES ........................................................................................ 90
BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 96