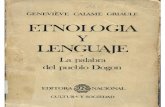El problema del lenguaje en el Zohar: un acercamiento poético
El lenguaje religioso
-
Upload
upcomillas -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of El lenguaje religioso
MASTER UNIVERSITÁRIO EN FILOSOFIA: HUMANISMO YTRANSCENDENCIA
El lenguaje de la experiencia religiosa y sulógica
Estudiante
Celestino EPALANGA
Profesor
1
¿Qué hacer cuando hay conflicto entre valoresdemocráticos y creencias religiosas?
Dra. Olga Belmonte
Año académico 2014-2015
Hacer filosofía es situarse ante un acontecimiento y
cuestionarse sobre su sentido. Según Levinas, «la crítica
es la esencia del saber»1, esto nos ayudaría a situamos
ante los acontecimientos del 7 de enero de 2015 en Paris.
Dicho más claramente, retomamos el debate que el atentado a
la redacción del semanario satírico “Charlie Hebdo” que
resultó en la muerte de 12 personas, entre ellas el
director y algunos de los caricaturistas más famosos de
Francia, ha suscitado. En los primeros días de 2015, Paris
se convirtió en la capital del dolor. El atentado fue
condenado por todos quienes defienden la democracia, la
libertad y aman la paz. Muchos líderes políticos mundiales
y miles de personas viajaran hasta Paris para solidarizarse
con Francia, por un lado y participar en la macha contra el
terrorismo, por otro lado. El atentado fue un acto bárbaro
de inspiración yihadista, por eso, algunas voces han
intentado responsabilizar la religión musulmana. Al Islam
se le atribuye, muchas veces una naturaleza intrínsecamente
violenta y excluyente que la haría incompatible con
cualquier forma de vida democrática o régimen de derechos y
libertades individuales.
1 E. LEVINAS, Totalidad e infinito, Sígueme, Salamanca, 2012, 88. 2
En nuestra opinión, atribuir al Islam una naturaleza
intrínsecamente violenta y excluyente puede ser un
argumento falaz porque la evidencia nos muestra que existen
muchos musulmanes en países democráticos y, que no
constituyen de ninguna manera peligro para la vida
democrática. Sin embargo, tenemos que tener el cuidado para
no caer en el reduccionismo porque esto requiere un estudio
fenomenológico riguroso. No obstante, es importante
subrayar que muchos musulmanes “moderados” también han
condenado el ataque de París. Pero también fueron unánimes
en afirmar la sacralidad de Mahoma y apelaron al respecto,
o sea, muchos musulmanes están de acuerdo que no se puede
matar en el nombre de Dios, sin embargo, han condenado el
hecho de caricaturizar al Profeta.
Estamos ante un conflicto de valores: por un lado la
cuestión de la libertad de expresión defendida por
cualquier estado liberal y democrático y por cualquier
sociedad civilizada. Por otra parte, la cuestión del
respecto por las creencias religiosas, en este caso
particular, el respecto por Mahoma. Dicho más claramente,
se ha establecido un debate entre los que defienden la
libertad, una libertad casi sin límites y aquellos que
afirmaban que la libertad no es un valor absoluto y por eso
tiene que tener límites. Para los primeros, no es la
libertad de expresión lo que hay que limitar, sino el
fundamentalismo2. De este modo, intentaremos reflexionar
2 Véase “Je suis Charlie, su Santidad” un artículo de opinión de H. E.SCHAMIS publicado en País 18 enero 2015. Dicho artículo es unarespuesta a los pronunciamientos del Papa Francisco que el autorclasificó de “palabras polémicas y atípicas, pero también
3
sobre las creencias religiosas y la libertad de expresión
en un Estado laico moderno.
La preocupación fundamental que mueve nuestro estudio
es el examen del conflicto que puede existir entre las
creencias religiosas y los principios de un Estado laico,
comúnmente llamada: la separación de Iglesia y Estado; la
pluralidad de religiones; el respecto de la ley del Estado
por las religiones; la no confesionalidad; la libertad de
culto y de conciencia y la libertad de opinión. A
continuación, vamos a reflexionar acerca de las
divergencias éticas, ideológicas, políticas y religiosas
que erosionan la coexistencia humana. En definitiva, la
pregunta decisiva en la que se encuadra este trabajo podría
ser ésta: ¿cuál es la condición de posibilidad de la
existencia duradera de una sociedad justa y estable de
ciudadanos libres e iguales que no dejan de estar
profundamente divididos por doctrinas religiosas,
filosóficas y morales razonables?3 La reflexión no puede
finalizar sin un adecuado examen de la postura del laicismo
militante que considera que la religión como un hecho
estrictamente privado debe ser excluida de la vida pública.
En definitiva, vamos a defender como valores
universales el respecto, el diálogo, la integración y la
tolerancia mutua. El concepto tolerancia mutua es
desafortunadas”. En una charla en vuelo que lo llevó de Sri Lanka aFilipinas, en el marco de su visita a Asia, el Papa fue preguntadosobre lo que pensaba acerca de los atentados de Paris de 7 de enero.El Papa fue contundente: “no puedes insultar la fe de los demás nimatar en nombre de Dios”. Y añadió: “en la libertad de expresión, haylímites”. 3 Cf. J. RAWLS, El liberalismo político, Crítica, Barcelona 2013, 33.
4
fundamental porque en muchos casos son los laicos que piden
tolerancia a los religiosos. Y como muy bien dice T.
Martialay, «la persona religiosa pasa de esta manera a ser
una minoría no protegida, sino cercada, a la que se observa
y se reprime por manifestar valores que el mundo laico no
sólo no quiere reconocer, sino que considera dañinos»4.
1. Lo sagrado y los Estados seculares modernos
Los teóricos de la secularización, entre los que se
destaca Peter Berger, divulgaron, a lo largo del siglo XX,
la convicción de una pronta desaparición de la religión, al
menos en las sociedades avanzadas. Sin embargo, autores
como Juan Martín Velasco5 arguyen que los hechos no han
dado la razón a sus previsiones. De hecho, P. Berger en su
obra The many altars of modernity: toward a paradigm for religion in a
pluralist age, admite que estaba equivocado cundo en sus
escritos anteriores había afirmado la desaparición de la
religión en las sociedades avanzadas. Así, fenómenos como
el retorno de lo sagrado, la proliferación de nuevos
movimientos religiosos, la adaptación de las religiones
establecidas a la situación de secularización y la
aparición de radicalismos en el seno de algunas de ellas,
fuerzan a muchos a hablar de un “reencantamiento del mundo”
y de la necesidad de repensar la religión6.
4 T. MARTIALAY, “Reflexiones en torno a la religión y el estado laico.Aproximación a los problemas de la identidad religiosa, en Revista deInquisición 14 (2010), 285- 304. Aquí, 304. 5 Cf. J. MARTÍN VELASCO, Introducción a la fenomenología de la religión, Trotta,Madrid, 62006.6 Ib., 11.
5
¿Por qué hay una necesidad de repensar la religión? No
cabe duda que vivimos en una época de eclipse de lo
sagrado, y la religión perdió competencias en las
sociedades modernas. Cabe aquí subrayar que no es lo mismo
religión que experiencia religiosa. Porque «hay quienes
tienen experiencia religiosa, pero se distancian de las
religiones sociales»7, aunque como muy bien dice J.
Monserrat, la experiencia religiosa se vive dentro del
marco conceptual y social de las religiones8. De este modo,
se puede afirmar que la crisis social de la religión no se
identifica con la crisis de religiosidad como tal,
«entendida como experiencia interna subjetiva y actitud
individual ante lo divino»9. Sin embargo, también se puede
hablar de la indiferencia ante lo religioso. Así, el
ateísmo y el agnosticismo se presentan como opciones a la
religión a la hora de reflexionar sobre el sentido último
de la vida. J. Monserrat señala que existe tanto la
indiferencia ante lo religioso como para con lo ateo10. Por
tanto, se trata de una indiferencia ante todo lo metafísico
en general, bien sea una metafísica religiosa o atea. En
definitiva, es ilusorio pensar que la crisis de la religión
es una crisis que afecta solamente las instituciones
religiosas. La crisis de la religión y de la religiosidad
es un síntoma de la ruptura del ser humano en la era
7 J. MONSERRAT, El gran enigma: Ateos y creyentes ante la incertidumbre del más allá, San Pablo, Madrid, 2015, 134. 8Ib., 134. 9 Ib., 126. 10 Ib., 128.
6
contemporánea. El ser humano contemporáneo es un ser
herido, un ser en búsqueda de su verdadera identidad.
Hace ya más de un siglo F. Nietzsche diagnosticó la
muerte de Dios. En el libro quinto de La gaya ciencia, añadido
con posterioridad en 1886, Nietzsche escribía: “Dios ha
muerto”. Con la muerte de Dios, ¿se puede todavía hablar de
religión? ¿Qué quiere decir Nietzsche cuando afirma que
Dios ha muerto? Pienso que Nietzsche se refiere más bien a
la crisis social de la religión. El laicismo militante
defiende que Dios ya no es el fundamento de la moralidad
porque el fundamento de la moralidad es la libertad. En
definitiva, en las sociedades modernas ya no se habla tanto
de sacralidades; o sea, se ha eliminado todo lo que hay de
misterio.
Es verdad que muchas veces, las creencias
fundamentales de los individuos, ya sean religiosas o
seculares, son fuente de auténticas desavenencias éticas y
políticas. Por esta razón, pensamos que es importante
reflexionar sobre el ethos o la cultura cívica susceptible
de sostener dicha moral política. La cuestión que nos
plantamos es la siguiente: ¿Cuál debe ser el fundamento de
la moral política en un Estado liberal y democrático, o
sea, en un Estado laico y multicultural? ¿Cómo promover la
convivencia en la diversidad? J. J. Tamayo Acosta en su
artículo titulado “Iglesia católica y Estado laico”,
defiende una ética laica fundada en el ser humano11. Dicho
11 Cf. J. J. TAMAYO ACOSTA, “Iglesia católica y Estado laico”, en Revista CIDOB d’Afers internacionals 77, (2007), 163-174. Aquí, 167.
7
más claramente, para él, la fuente de la moralidad es el
propio ser humano. A este respecto escribe J. J. Tamayo
Acosta: «la razón logra su objetivo cuando se hace uso
público de ella, venciendo la resistencia de quienes, desde
la política o la religión, disuaden a sus seguidores de
pensar»12. Para este autor, la religión «ya no es necesaria
para fundar la moral. La motivación última de la acción
moral es el deber por el deber, no el deber basado en una
ley superior o en un mandamiento divino»13. A mi modo de
ver, este autor es defensor de lo que llamamos
“fundamentalismo laicista”. Esta “doctrina”, en mi opinión,
no logra a establecer una sociedad justa y estable de
ciudadanos libres e iguales, o sea, un Estado liberal y
democrático.
El problema de fondo radica, a nuestro juicio, en
pensar que los discursos religiosos no tienen elementos
racionales, es decir, no albergan una racionalidad. Es
verdad, como defiende R. Otto14, en la idea de Dios existe
un elemento racional e irracional. Cabe subrayar que el
concepto irracional nos remite a los sentimientos y no a la
sinrazón. R. Otto nos advierte de los intentos de
racionalización de la idea de Dios15. Sin embargo,
filósofos, científicos de las religiones que intentaran
racionalizar la idea de Dios han fracasado. Porque la
12 Ib.13 Ib. 14 Cf. R. OTTO, Lo santo: lo racional y lo irracional en la idea de Dios, Alianza, Madrid, 2012. 15 Ib., 12.
8
religión no se resume a enunciados racionales16. Más
adelante nos preguntaremos si la sola razón puede resolver
de modo universalmente válido ciertas cuestiones político-
morales.
2. Pensar la religión en la esfera política
Como quedó dicho en la introducción, la preocupación
fundamental que mueve nuestro estudio es el examen del
conflicto que puede existir entre las creencias religiosas
y los principios que rigen un Estado laico. En muchos
países europeos a diferencia de los Estados unidos de
América la religión es considerada como un asunto privado.
En otras palabras, la religión no es considerada como una
institución política. En los Estados Unidos, en cambio, la
religión es considerada como institución política y sirve
poderosamente al mantenimiento de la República democrática
entre los norteamericanos17. Sin embargo, el principio de
separación de la Iglesia del Estado es escrupulosamente
respectado. Al respeto escribe A. Tocqueville:
«La religión que, entre los norteamericanos, no se mezclanunca directamente con el gobierno de la sociedad debe,pues, ser considerada como la primera de sus institucionespolíticas; porque, si no les da el gusto de la libertad,les facilita singularmente su uso»18.
¿Esto quiere decir que todos los norteamericanos
tienen fe en la religión como institución social y sagrada?
No creo. Sin embargo, como dice muy bien Alexis de
16 Ib. 17 Cf. A. TOCQUEVILLE, La democracia en América, FCE, México, 1996. 18 Ib., 392.
9
Tocqueville «no cabe duda que la creen necesaria para el
mantenimiento de las instituciones republicanas»19. Y
añade: «esta opinión no pertenece a una clase de ciudadanos
o a un partido, sino a la nación entera. Se la encuentra en
todos los rangos sociales»20. En definitiva, la religión no
se opone a la civilización mucho menos a los principios
democráticos. Alexis de Tocqueville se había planteado una
cuestión que aquí retomamos: « ¿cómo podría la sociedad
dejar de perecer si, en tanto que el vínculo político se
relaja, el lazo moral no se estrecha? y ¿qué hacer de un
pueblo dueño de sí mismo, si no está sometido a Dios?»21.
Los que piensan que el hombre es la medida de todas las
cosas o el fundamento de toda ética se equivocan; porque la
historia de la humanidad está llena de atrocidades
cometidas por el hombre tanto en el nombre de la religión
como en el nombre de cualquier otra ideología política o
doctrina filosófica.
Si un Estado moderno no puede ser ni cristiano, ni
musulmán, ni judío, «por la misma razón, tampoco debe ser
marxista, ni kantiano, ni utilitarista»22.
Desafortunadamente, en occidente europeo hay una gran
obsesión por el laicismo. Dicho más claramente, Europa es
poco tolerante con las creencias religiosas y su papel en
el espacio público. En definitiva, se promueve una cultura
19 Ib. 20 Ib. 21 Ib., 394. 22 CH. TAYLOR, “Por qué necesitamos una redefinición radical del secularismo”, en J. Habermas, Ch. Taylor, et al., El poder de la religión en la esfera pública, Trotta, Madrid, 2011, 54.
10
despótica que quiere prescindir de la fe. Al respecto
escribe Alexis de Tocqueville: «la incredulidad es un
accidente; la fe sola es el estado permanente de la
humanidad»23. Además, J. Martín Velasco postilla: «la
religión ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda su
historia. Está presente, además, en todos los pueblos y ha
mantenido una relación estrecha de larguísima duración con
todas las culturas»24. En otras palabras, desde un punto de
vista puramente humano se puede decir, pues que todas las
religiones toman en el ser humano mismo un elemento de
fuerza que no podría nunca faltarles, porque se finca en
uno de los principios constitutivos de la naturaleza
humana25.
¿Por qué el rechazo de la religión en el espacio
público en muchos países de Europa? La respuesta a esta
pregunta es clara: muchos de los Estados europeos son
laicos, por tanto, la democracia y el sistema igualitario
son incompatibles con la práctica religiosa. ¿Esto quiere
decir que en un Estado laico no se toleran las creencias
religiosas? Los Estados laicos modernos defienden que las
creencias religiosas son parte de la identidad del
individual, es decir, la cuestión religiosa es una cuestión
estrictamente privada. En nuestra opinión, reducir las
religiones a una opción privada es un error porque
religiones como el cristianismo, judaísmo e Islam son
religiones públicas que «pretenden una forma de vida en la
23 A. TOCQUIVILLE, o. c., 396. 24 J. MARTÍN VELASCO, o. c., 9. 25 A. TOCQUIVILLE, o. c., 396.
11
que su moral esté presente, y por tanto no puede
ocultarse»26. Y como muy bien dice J. J. PUERTO, practicar
una fe es un signo de identidad que va más allá de los
símbolos y los rezos27.
A continuación presentamos algunos principios básicos
de un Estado laico. El primer principio es la separación de
la Iglesia del Estado. ¿En qué consiste esta separación?
Consiste en limitar las religiones en el ámbito privado.
Dicho más claramente, no puede haber símbolos religiosos en
un espacio público, o que los impuestos no pueden financiar
ninguna actividad religiosa ni promovida desde la religión.
El segundo principio es lo de la pluralidad de religiones:
es decir, todas las religiones deben ser respectadas así
como sus espacios de libre expresión y culto. El tercero
principio tiene que ver con el respecto de la ley del
Estado: todas las religiones deben respetar la ley del
Estado, lo que significa que desde la religión no se puede
fomentar el desacato a la ley. Cuarto principio: el Estado
laico no debe reconocer a ninguna religión, o sea la no
confesionalidad del Estado. El quinto principio es la
libertad de culto y de conciencia. Este principio reconoce
a los ciudadanos la libertad para ejercer el culto y
escoger la religión en la que quieren educar a sus hijos.
Finalmente el principio de la libertad de opinión.
26 T. MARTIALAY, a.c., 296. 27 Cf. J. J. PUERTO, “Orden público y libertad religiosa en elconflicto de civilizaciones”, en J. Ma GARCIA GÓMEZ-HERAS (Coord.)Cultura, política y religión en el choque de las civilizaciones, Centro de la culturapopular canaria, 2004, 271-329.
12
T. Martialay considera falaz el principio de libertad
de opinión porque según ella, «la libertad a expresar las
ideas parece no afectar más que a los “laicos”, es decir a
los que no profesan ninguna religión»28. Porque normalmente
en un Estado laico, no se puede públicamente expresar una
idea religiosa y se uno lo hace puede verse represaliado en
nombre de la laicidad debiendo dejar para el ámbito privado
este tipo de manifestaciones. El laico por el contrario,
parece tener total libertad de opinión, cunado reprocha al
religioso que opine29. En este sentido, se puede decir que
el principio de libertad de opinión no es respectado y por
eso Martialay tiene razón al caracterizarlo de falaz. En
nuestra opinión, además de ser falaz, es discriminatorio.
3. ¿Qué debe hacer el Estado democrático ante lamultiplicidad de doctrinas religiosas, filosóficas y
morales?
En este apartado retomamos la pregunta que nos
planteamos en la introducción: ¿cuál es la condición de
posibilidad de la existencia duradera de una sociedad justa
y estable de ciudadanos libres e iguales que no dejan de
estar profundamente divididos por doctrinas religiosas,
filosóficas y morales razonables? ¿Qué entendemos por una
sociedad justa, de progreso y estable de ciudadanos libres
e iguales30? Una sociedad justa es aquella donde las leyes
28 T. MARTIALAY, a. c., 296. 29 Ib. 30Cf. J. RAWLS, o. c., 33.
13
son justas y están siempre dirigidas al bien público31. En
este sentido, la igualdad política no se opone a las
diferencias sociales, culturales, económicas, religiosas y
morales.
Un Estado liberal y democrático debe proteger a las
personas en su identidad y/o en su derecho a comportarse
según la postura que elijan o en que se encuentren. Además,
tiene que tratar con igualdad a las personas, cualquiera
que sea su opción. También tiene que ofrecer a todos la
posibilidad de ser escuchados. En este sentido, afirma Ch.
Taylor «no hay razón para considerar la religión un caso
especial, frente a los puntos de vista no religiosos,
“seculares” en otro sentido muy común o ateos»32. En
definitiva, un Estado laico tiene que mantener la
neutralidad que le caracteriza. Porque según este autor,
«la razón de ser de la neutralidad estatal es precisamenteevitar favorecer o perjudicar no solo posturas religiosas,sino cualquier postura básica, religiosa o no. No podemosfavorecer el cristianismo frente al islam, pero tampoco lafe religiosa frente a la increencia religiosa, noviceversa»33.
La pregunta que nos planteamos a continuación es la
siguiente: ¿qué regímenes merecen ser calificados de
seculares en la democracia contemporánea? Ciertamente no
son aquellos que discriminan la religión o los que expulsan
la religión del espacio público. Los Estados liberales y
31Cf. J. J. ROUSSEAU, Del contrato social: Sobre las ciencias y las artes. Sobre el origen ylos fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Alianza, Madrid, 52008, 301.32 CH. TAYLOR, a. c., 41. 33 Ib.
14
democráticos tienen que «concebirse no primariamente como
baluartes contra la religión, sino como intentos honestos
de garantizar las metas básicas de libertad e igualdad
entre creencias básicas»34. Hay que promover un diálogo
tolerante entre el mundo religioso y el mundo laico.
Es verdad que acontecimientos como el atentado contra
el semanario Charlie Hebdo, puede efectivamente dar razón a
quienes caracterizan la religión de irracional. Se puede
fácilmente llegar a la ecuación Islam = fundamentalismo =
terrorismo, y la conclusión a que se puede llegar es: el
Islam es una religión de violencia, o sea, terrorismo
islámico y el fundamentalismo religioso son la misma cosa.
Pienso que es un error asociar el Islam al terrorismo. El
problema no es la religión en sí, el problema reside en la
hermenéutica que se hace de dicha religión. Se puede
encontrar fundamentalistas en todas las religiones. Durante
siglos y hasta hace muy poco, en nombre del cristianismo se
han cometido barbaries y persecuciones de toda índole: se
ha quemado, perseguido y expulsado a todo aquel que opinara
de otra forma o incluso practicara otro culto. Pero el
cristianismo es esencialmente una religión basada en el
Amor. Por tanto, el problema no es de la religión sino más
bien del ser humano.
Las sociedades contemporáneas se caracterizan por la
diversidad de creencias, de culturas, de doctrinas
filosóficas, de ideologías políticas y la diversidad de
valores que engendra a menudo desavenencias éticas y
34 Ib., 60. 15
políticas que erosionan, en distintos grados, el vínculo
social35. De ahí la dificultad para elaborar una ética
universal. Sin embargo, autores como J. Rawls intentaran
concebir una doctrina moral comprehensiva. Dicha doctrina
hace parte de las doctrinas comprehensivas razonables y
tienen tres rasgos principales: ejercicio de la razón
teórica, razón práctica y la pertenencia a una tradición
intelectual y doctrinal36. Además, Rawls apostilla:
«un concepto es plenamente comprensivo si afecta a todoslos valores y virtudes reconocidos en el marco de unsistema articulado de una forma relativamente precisa; essólo parcialmente comprensiva cuando comparta un ciertonúmero de valores y de virtudes no políticas sin incluirlastodas, y está articulada da forma bastante flexible»37.
Así, en el siguiente apartado, intentaremos
reflexionar sobre la posibilidad de una ética universal. En
cada época de su historia el ser humano tuvo que elaborar
para sí nociones de bien supremo para la vida humana,
nociones aceptables para los miembros de la comunidad. Cada
comunidad humana tiene una idea del bien supremo como un
ideal atractivo, como la búsqueda razonable de la verdadera
felicidad. Así, la filosofía moral griega que comenzó con
Sócrates, «comienza […] en el contexto cultural e histórico
de una religión civil de una polis en la que la épica
homérica, con sus dioses y héroes, desempeña un papel
central»38. En efecto, se puede decir que la filosofía
35 Cf. CH. TAYLOR – J. MACLURE, Laicidad y libertad de conciencia, Alianza, Madrid, 2011, 83.36 Cf. J. RAWLS, o. c., 90. 37 Ib., 91. 38 Ib., 17.
16
moral griega fue siempre el ejercicio de mera razón libre y
disciplinada. No se fundó en la religión, ni mucho menos en
la revelación, pues la religión cívica no fue nunca ni una
guía ni un rival para ella39. No vamos aquí hacer una
historia de la filosofía moral. Queremos simplemente
señalar la necesidad de tener en cuenta tanto los valores
religiosos como las convicciones seculares.
4. ¿Es posible una ética universal?
El objeto de un régimen laico es de establecer una
relación apropiada entre el Estado y las religiones y no
oponer las creencias seculares a las creencias religiosas.
Así, « […] su tarea más amplia y urgente hoy en día es
conseguir que los Estados democráticos se adapten
adecuadamente a la diversidad moral y espiritual profunda
que existe en sus fronteras»40. Para Taylor y Maclure, no
hay en principio, «motivos para aislar la religión y
ponerla en una clase aparte de los otros conceptos del
mundo y del bien»41. Sin embargo Habermas42, siempre ha
subrayado la ruptura epistémica entre la razón secular y el
pensamiento religioso, dando preferencia a la primera. Y
comentando a Habermas, Taylor señala: «en la perspectiva de
Habermas, la razón secular basta para alcanzar las
conclusiones normativas que necesitamos, como establecer la
legitimidad del Estado democrático y definir nuestra ética
política»43. En nuestra opinión, la razón secular sola no39 Ib., 18. 40 CH. TAYLOR – J. MACLURE, o. c., 133.41 Ib., 42 Cf. J. HABERMAS, Entre naturalismo y religión, Paidós, Barcelona, 2006. 43 CH. TAYLOR, a. c., 53.
17
basta para definir y elaborar una ética política. Los
valores religiosos también son necesarios para ayudar a
elaborar una ética política.
Quizás, hay que examinar la propuesta de Taylor y
Maclure. Se trata del concepto liberal y pluralista de
laicidad. Dicho concepto «pretende alcanzar un equilibrio
óptimo entre el respeto de la igualdad moral y la
protección de la libertad de conciencia de las personas»44.
En definitiva, estos autores rechazan la idea según la cual
«los acomodamientos religiosos están en contradicción con
los principios de justicia social que son la base de los
regímenes políticos democráticos y liberales»45. Sin
embargo, ellos arguyen que las creencias seculares pueden
«fundamentar legítimamente peticiones de acomodamiento caso
compartan una serie de propiedades con las creencias
religiosas que representan casos paradigmáticos »46. De
este modo, hay que aplicar el principio de igualdad de
tratamiento, o sea, las creencias seculares deben ser
objeto de un tratamiento igual al dispensado a las
creencias religiosas.
Pero, ¿son todas las creencias seculares que deben ser
objeto de un tratamiento igual al dispensado a las
creencias religiosas? Para Taylor y Maclure, sólo «las que
se interesan explícitamente por las últimas preguntas de la
existencia humana, como el sentido de la vida y de la
muerte, el lugar del ser humano en el universo, el origen44 CH. TAYLOR – J. MACLURE, o. c., 85. 45 Ib. 46 Ib., 121-122.
18
de la moral»47. Esto significa que, también las
convicciones seculares pueden permitir a la gente dar un
sentido a su vida.
Así, filósofos políticos tienen la ardua tarea de
elaborar conceptos para una moral universal para Estados
laicos, que a la vez son Estados multiculturales, Estados
complejos. Una moral es general si se aplica a una amplia
gama de objetos y, en última instancia, a todos
universalmente. Es comprensiva cuando incluye conceptos de
lo que constituye el valor de la vida humana, los ideales
de carácter personal, como los de la amistad o de las
relaciones familiares o asociativas, en fin, todo lo que da
forma a nuestra conducta. En este sentido numerosas
doctrinas religiosas y filosóficas aspiran a ser al mismo
tiempo generales y comprensivas48.
Muchas veces, las relaciones entre personas religiosas
y no religiosas son conflictivas. Por ejemplo, ateos y
agnósticos conciben con dificultad que todavía hoy haya
individuos que abracen creencias religiosas cuya verdad no
puede demostrarse por métodos científicos49. En cambio,
personas religiosas consideran que los ateos y agnósticos
son incapaces de llevar una auténtica vida moral. En ambos
casos, pude haber equívocos y nadie posee la verdad
absoluta. Asimismo, «algunos consideran que el islam es
intrínsecamente incompatible con los valores democráticos y
liberales. Los islamistas ven la cultura occidental como47 Ib., 122. 48 Cf. J. RAWLS, o. c., 65-77. 49 Cf. CH. TAYLOR – J. MACLURE, o. c., 134.
19
irremediablemente vil y corrupta»50. Hay que tener cuidado
con dogmatismos y fundamentalismos. Porque como muy bien
escriben Taylor y Maclure, « […] la diversidad moral y
religiosa es una característica estructural, por lo que
sabemos, permanente de las sociedades democráticas»51. En
definitiva, hay que poner fin a la desconfianza y a la
intolerancia mutua.
Un Estado laico tiene que promover una moral general y
comprensiva. El estado debe tratar por «igual todas las
convicciones y todos los compromisos fundamentales que sean
compatibles con las exigencias de la vida en sociedad»52.
El Estado laico tiene que incluir todas las opciones
morales, espirituales y religiosas. Así, arguye A. Ollero:
«Estado laico será el que permita serlo a sus ciudadanos,
respectando su libertad religiosa en vez de hacerla
consistir simplistamente en que contemplen arrobados cómo
el Estado se libera de lo religioso»53. En otras palabras,
hay que respetar la libertad religiosa y la libertad de
consciencia, lo que significa que cuando se expulsa la
consciencia del ámbito público al ámbito privado, se está a
violar de alguna manera la libertad de consciencia. Por
tanto, las sociedades contemporáneas deben desarrollar el
conocimiento ético y político que les permita adecuar de
forma justa y estable la diversidad moral, espiritual y
cultural que las anima.
50 Ib. 51 Ib. 52 CH. TAYLOR – J. MACLURE, o. c., 133-13453 A. OLLERO, Un estado laico: la libertad religiosa en perspectiva constitucional, Aranzandi, Navarra, 2009, 87.
20
Los Estados liberales y democráticos se definen como
sociedades abiertas, es decir, sociedades en las que reinan
la libertad de expresión y los debates de ideas
apasionadas. Por tanto, resulta difícil entender que
algunos defensores del Estado laico asalten continuamente
los valores religiosos que forman parte de la identidad del
individuo. Hay que seguir reflexionando sobre laicidad y
libertad de conciencia a la hora de hablar de encontrar una
base para la elaboración de una ética política pública para
personas libres e iguales «concebidas como miembros
plenamente cooperativos a lo largo de un ciclo vital
completo»54. En nuestra opinión, creemos que la laicidad
pluralista esbozada por Taylor y Maclure, apoyada en una
ética de diálogo respetuosa con las diferentes opiniones
morales y espirituales, es la que está en mejores
condiciones para favorecer una ética política para un
Estado laico55.
A modo de conclusión, a la luz de la asignatura “El
lenguaje de la experiencia religiosa y su lógica”, hemos
intentado reflexionar sobre el conflicto entre los valores
básicos de un Estado laico, liberal y democrático y las
creencias religiosas. Hemos afirmado que hay que evitar los
fundamentalismos, sean seculares o religiosos. De este modo
hemos rechazado el laicismo militante y el dogmatismo
religioso. Además, nos hemos preguntado por la condición de
posibilidad de elaboración de una moral general
caracterizada por una pluralidad de doctrinas54 J. RAWLS, o. c., 39. 55 Cf. CH. TAYLOR – J. MACLURE, o. c., 139.
21
“comprehensivas” religiosas, filosóficas y morales. En
definitiva, un Estado laico tiene que promover un
multiculturalismo respetuoso.
BIBLIOGRAFÍA
HABERMAS, J., Entre naturalismo y religión, Paidós, Barcelona,2006.
LEVINAS, E., Totalidad e infinito, Sígueme, Salamanca, 2012.
MARTIALAY, T., “Reflexiones en torno a la religión y elestado laico. Aproximación a
los problemas de la identidad religiosa, en Revista deInquisición 14 (2010), 285- 304.
MARTÍN VELASCO, J., Introducción a la fenomenología de la religión,Trotta,
Madrid, 62006.
MONSERRAT, J., El gran enigma: Ateos y creyentes ante la incertidumbre delmás
allá, San Pablo, Madrid, 2015.
OLLERO, A., Un estado laico: la libertad religiosa en perspectivaconstitucional,
Aranzandi, Navarra, 2009.
OTTO, R., Lo santo: lo racional y lo irracional en la idea de Dios,Alianza, Madrid,
2012.
22
PUERTO, J. J., “Orden público y libertad religiosa en elconflicto de
civilizaciones”, en J. Ma GARCIA GÓMEZ-HERAS (Coord.)Cultura, política y religión en el choque de las civilizaciones, Centro dela cultura popular canaria, 2004, 271-329.
RAWLS, J., El liberalismo político, Crítica, Barcelona 2013.
ROUSSEAU, J. J., Del contrato social: Sobre las ciencias y las artes. Sobreel origen y
los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Alianza,Madrid, 52008.
TAMAYO ACOSTA, J. J., “Iglesia católica y Estado laico”, enRevista CIDOB d’Afers
internacionals 77, (2007), 163-174.
TAYLOR, CH., “Por qué necesitamos una redefinición radicaldel secularismo”, en J.
Habermas, Ch. Taylor, et al., El poder de la religión en laesfera pública, Trotta, Madrid, 2011.
TAYLOR, CH. – MACLURE, J., Laicidad y libertad de conciencia,Alianza, Madrid,
2011.
TOCQUEVILLE, A., La democracia en América, FCE, México, 1996.
23