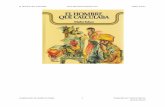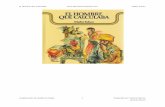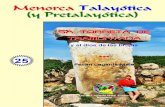EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
i
TABLA DE CONTENIDOS
Tabla de contenidos i
Dedicatoria ii
Agradecimientos iii
CAPÍTULO I ASPECTOS INTRODUCTORIOS iv
Introducción iv
Antecedentes v
Planteamiento del problema vi
Justificación vii
Objetivos vii
Supuestos viii
CAPÍTULO II EL HOMBRE COMO DINAMISMO TRASCENDENTE 1
CAPÍTULO III CLAVES DE INTERPRETACIÓN LINGÜÍSTICO-
EPISTEMOLÓGICA DEL TÉRMINO “DIOS” 18
CAPÍTULO IV APOCALIPSIS Y POSMODERNIDAD 36
BIBLIOGRAFÍA 56
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
ii
Dedicatoria
A Dios, por ser el horizonte hacia el cual tienden mis esfuerzos
por construir una propuesta de existencia.
A mis padres, por haberse convertido en imágenes de la
presencia divina e implantar en mí la búsqueda de la verdad,
cualquiera que ésta sea. Sobre todo a mi madre, quien entregó su
vida…
A Nubia, mi esposa, quien ha acompañado mis proyectos e
ideales con gran amor.
A mis hermanos, sustrato del deseo por salir adelante en la vida.
A todos los maestros que pasaron y dejaron algo en mi
formación.
A mis maestros del Seminario Arquidiocesano de Chihuahua,
principalmente a Luis Padilla, Luis Duarte, Felipe Legarreta, Juan
Olloqui, quienes influyeron en mi formación de manera
determinante.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
iii
Agradecimientos
A mis maestros de la Facultad de Filosofía y Letras, Isela De
Pablo Porras, Teresita de Jesús Núñez Alonso, Brenda Sánchez,
Francisco Flores, Enrique Pallares, Bertha Falomir, Arturo Rico
Bovio, quienes de una manera u otra contribuyeron a la
estructuración de este proyecto, ya sea de manera directa o
remota.
A mis amigos de la facultad, César, Ramón, Paulina, porque me
animaron a terminar.
A mis compañeros del Seminario, Nacho, Juan Carlos, Arturo
Sánchez, Arturo Morales, Francisco García, porque fueron
referencia importante en mi proyecto universitario y personal.
A todos los alumnos que me ha tocado asesorar, porque fueron
un aliciente para la reflexión y el análisis.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
iv
CAPÍTULO I
ASPECTOS INTRODUCTORIOS
Introducción
La presente Tesis denominada: “El hombre y Dios en el contexto posmoderno” es
un intento por contestar algunas de las preguntas que me han acuciado durante
toda mi vida, sobre todo aquellas que se relacionan con el papel del individuo en la
historia, las formas de relacionarse con la divinidad, la posibilidad del hombre de
trascender o de mencionar a Dios.
Estas preguntas probablemente encuentren respuesta en el ámbito religioso, de
fe; no obstante en el ambiente laico, donde primero es la razón y luego la fe, o
incluso donde desaparece la fe como una opción de respuesta, resulta
sumamente problemático dialogar de manera seria desde la sola fe.
Esta Tesis pretende proponer una serie de líneas de reflexión en torno al hombre
como tal, su dinamismo más profundo, la relación del hombre con Dios en el
ámbito del lenguaje y el conocimiento, y desemboca en una analogía entre la
interpretación del contexto religioso-histórico-social del siglo I con la interpretación
de este mismo contexto en la actualidad posmoderna.
El segundo capítulo denominado “El hombre como dinamismo trascendente”, es la
introducción al tema. Se establece una postura antropológica con respecto al
problema de la trascendencia en los seres humanos, se problematizan las
diversas respuestas dadas y se constituye una síntesis integradora.
El tercer capítulo: “Interpretación lingüístico-epistemológica del término “Dios”, es
un diálogo con las diversas corrientes filosóficas y teológicas que niegan o
condicionan la posibilidad de nombrar a Dios, ya sea porque niegan la existencia
de la entidad referida o porque invalidan las diversas formas de consignación.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
v
El cuarto capítulo, cuyo título es :”Apocalipsis y posmodernidad”, es una analogía
comparativa entre los modelos de interpretación de la realidad sociopolítica y
cultural que elaboraron los cristianos del siglo I, por medio del texto bíblico de las
revelaciones, y las diversas formas de interpretación que prevalecen de la realidad
contemporánea, sobre todo aquellas que se hacen llamar “posmodernas”.
El entramado de los tres capítulos se puede visualizar de la siguiente forma: El
punto de partida es la pregunta por el hombre y la posibilidad de trascendencia,
luego la pregunta por “Dios” como signo utilizado para referirse al fin de la
trascendencia, y al final, la pregunta por los modelos de interpretación religiosa
(cuyo trasfondo es sociopolítico y cultural) del pasado, que coinciden con los
modelos de interpretación socio-cultural del presente contemporáneo (cuyo
trasfondo es religioso).
Antecedentes
El germen de este proyecto se puede señalar en mi adolescencia temprana,
cuando como lector asiduo de obras de todo tipo, me encontré textos esotéricos
justo cuando empezaban a surgir en mi interior las preguntas acerca de la vida o
el sentido de ella, junto a esos textos encuentro la Biblia y otros libros acerca de
las religiones en el mundo. Además, las experiencias sociales, familiares y
religiosas de mi infancia, permeadas por el signo de la síntesis de aparentes
contrarios como la diversidad y la unidad, la permanencia y la fugacidad: fui un
niño cuyos padres tuvieron a bien favorecer una formación muy diversa en lo
social y en lo religioso, además de que imbuyeron un sentido bastante arraigado
de la curiosidad y la lectura.
No entro en detalles acerca de mi infancia, sólo señalo características generales,
sin embargo menciono que mi familia tuvo relación con tan diversos grupos
religiosos o cuasireligiosos que mi formación primera bien puede visualizarse
como un collage. Por el lado social, las condiciones socioeconómicas de mi familia
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
vi
me permitieron el privilegio de trabajar desde temprana edad, y adquirir una
cultura de la flexibilidad para adecuar la conducta según el contexto, así que
aprendí a convivir con diversos grupos sociales de una manera dúctil y eficiente.
Esta cultura, de la pluralidad religiosa y de la flexibilidad social, podrían indicarse
como signos de la posmodernidad en la historia de un individuo.
La formación académica que recibí acentuó aún más la necesidad de explicar,
primero a mí mismo, y luego a mis interlocutores: maestros, compañeros, la
relación del hombre con Dios en el entorno histórico contemporáneo, es decir en el
mundo vertiginoso de la posmodernidad.
El antecedente más próximo de este proyecto de investigación es el diálogo
establecido con personas cuyas creencias o planteamientos filosóficos difieren del
universo teológico y que, por tanto, no aceptan la propuesta de la existencia de
Dios, o que consideran a esta entidad como desvinculada de la vida.
Planteamiento del problema
El problema básico que orienta este proyecto es ¿Cuáles son los factores
necesarios para determinar la posibilidad de relación del hombre actual con la
entidad denominada “Dios” en el contexto histórico denominado “posmodernidad”?
Este problema contiene, entonces, varias aristas: los factores necesarios para
determinar una relación hombre-Dios: Estos factores convergen en una propuesta
antropológica, es decir, qué entendemos por “hombre”, o cómo establecer un
acercamiento filosófico a la naturaleza del ser humano.
Luego se sigue un intento por categorizar, en la medida de lo posible, el contenido
del término “Dios”, para lo cual es preciso recurrir a las diversas propuestas de
corte lingüístico o epistemológico, y ponderar un posible significado.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
vii
La tercera vertiente del problema se relaciona con la caracterización del fenómeno
“posmodernidad”, principalmente desde la perspectiva social y cultural, para poder
enlazar al hombre y a Dios en un ámbito histórico.
Justificación
El problema determinado posee relevancia porque la relación entre los seres
humanos y Dios es una interrogante presente en la actualidad. Los fenómenos
sociales y políticos, además de los existenciales, remiten de manera recurrente a
una estructura religiosa o “sacral”. Por un lado los eventos de pugna religiosa o
conflicto entre creencias y por otro las diversas manifestaciones de “religiosidad”
no necesariamente eclesial, exigen un punto de partida para la explicación de la
relación hombre-Dios.
En el mundo en que vivimos es difícil eximirse de una posición frente al problema
de la existencia o no de Dios, aun cuando las manifestaciones socioculturales
aparentemente prescinden de una toma de postura al respecto, poseen en su
origen y desarrollo una posicionalidad subyacente.
En este orden de ideas resulta necesario asumir una postura que permita el
diálogo, es decir, se asumen algunos planteamientos pero se abre la puerta al
cuestionamiento y análisis, como corresponde a una relación dialógica.
Objetivos
Establecer una definición operativa de la naturaleza humana que sirva de base
para vincular al individuo con una entidad trascendente.
Determinar la posibilidad de nombrar a Dios desde la perspectiva lingüística y
epistemológica.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
viii
Esbozar las características de una interpretación de la sociedad y la cultura actual,
posmoderna, en analogía con la interpretación del siglo I planteada en el texto del
Apocalipsis.
Supuestos
El primer supuesto es que es posible determinar una definición operativa de la
naturaleza humana y que ésta se identifica como dinamismo trascendente, es
decir, que el hombre posee la capacidad natural de trascender hacia la alteridad
absoluta.
El segundo supuesto se relaciona con la posibilidad de nombrar a Dios como
referente de una experiencia humana trascendental y como explicación global de
la realidad.
El tercer supuesto indica la posibilidad de utilizar los criterios de interpretación
generados por el Apocalipsis para comprender la dinámica sociocultural
posmoderna.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
1
CAPÍTULO II
EL HOMBRE COMO DINAMISMO TRASCENDENTE
“Si Dios no existe, todo está permitido”
Dostoievski
El título del capítulo y la cita de Dostoievski adelantan la inquietud que domina
este capítulo: ¿Es posible mostrar a los hombres de hoy el dinamismo íntimo de la
trascendencia como constitutivo fundamental de su ser de hombres? Esta
inquietud formalizada en interrogante me ha perseguido durante toda mi vida, y ha
sido luz y sombra en la toma de mis decisiones más fundamentales, pero también
ha sido camino por el cual –en la medida que me voy contestando- he
desarrollado las acciones que le han dado sentido a mi estancia en este mundo.
He aquí el motivo por el que escogí este tema y ahora me atrevo a sondear una
posible respuesta de corte filosófico. Es preciso aclarar que el hecho de hacerlo en
forma de ensayo me permite ser más libre en la forma de mi escrito. Puedo
insertar mis propias reflexiones y vivencias, lecturas y discusiones con personas
que, o piensan de manera semejante o contraria.
Además este género me da la oportunidad de desglosar mi propio testimonio. ¿Mi
testimonio? Sí, en un trabajo filosófico se antoja que se haga un despliegue de
citas y opiniones de autores, para luego, al final manifestar lo que uno piensa. Sin
embargo, siguiendo una reflexión que hacía Harvey Cox en su libro “La seducción
del Espíritu” (1968) donde enfatizaba el testimonio como un vehículo transmisor de
los conocimientos y las emociones, quiero aprovechar el hecho de que yo mismo
soy sujeto “trascendentis” o “trascendendum” para cocinar este ensayo desde la
cocina de mi propia experiencia y reflexión.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
2
Claro que he leído, he buscado personas que piensan diferente a mí a lo largo de
la historia, traigo a colación sus frases y dejo que pesen, con todo el peso de sus
argumentos y emociones, en mi ánimo y en el de los que lean este trabajo,
respeto “sacralmente” lo que dijeron como fruto de sus propias experiencias, de su
entorno, y sé que así como yo estoy tratando de responder a una inquietud
personalísima, del mismo modo lo hicieron ellos.
Mi interrogante está dividida en dos partes:
PRIMERA: ¿Puede el hombre trascender?
SEGUNDA: ¿Es la trascendencia el dinamismo íntimo que constituye al ser
humano en tal?
Para desarrollar la primera parte me propongo exponer las posturas que niegan la
trascendencia en virtud de una inmanencia, ya sea biológica, existencial o
material, luego apunto lo que llamo signos inmanentes de trascendencia desde
diferentes perspectivas.
La segunda parte, reconoce al alma humana como signo excelente de
trascendencia o como aquello que en el hombre late de irrenunciablemente
humano. Este planteamiento conlleva sondear el problema milenario del cuerpo y
el alma, y presentar el dinamismo que los enlaza y los proyecta en la alteridad
trascendente.
¿Puede el hombre trascender?
Esta pregunta contiene, en su enunciación, dos gérmenes: la capacidad del ser
humano, y el qué es la trascendencia. Enlaza los dos gérmenes en una relación
biunívoca: la capacidad, si es que la tiene, ¿Es natural o sobrenatural?, ¿La posee
en sí mismo o le es dada?. ¿Es capaz porque trasciende “de facto”? o
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
3
¿Trasciende en la medida que es capaz? La capacidad o facultad trascendente
está inserta en el misterio de la trascendencia como alteridad, como otredad.1
Trascender es penetrar el misterio de un Tú, un otro que no soy yo (valga la
redundancia). Quizá es llegar a un locus (sitio, estado), o recorrer una distancia,
un camino, una ruta, o simplemente es dejarse envolver por el misterio de lo otro o
de el otro. Quizás es las tres cosas ligadas en combinación dinámica.
O, aventurándome poéticamente, es el otro que me explota en el alma,
desgarrando por dentro las murallas, atrapándome en su juego seductor...
moviéndome. Y mi alma, destrozada y restaurada, es asomada, resbalada, atraída
por-hacia-en el horizonte... y veo lo que no puedo ver, hablo en un lenguaje
silencioso. Explotan los signos. Calla el silencio. Soy yo mismo en otro.
Esta capacidad de trascendencia, la considero natural al ser humano, es decir
ínsita en sus dinamismos inmanentes, perteneciente al hondo espacio de la
intimidad humana, como un motor, un “” o fuerza movilizadora que abarca
al ser humano en su integridad, permeando sus facultades intelectivas,
emocionales, volitivas. Es también un anhelo en continuo movimiento por ser
satisfecho.
La trascendencia se revela como pregunta, como duda acerca de las cuestiones
fundamentales que aquejan a los seres humanos. El hombre se pregunta por sí
mismo, se interroga de una manera ineludible, esta interrogante está en el ser del
hombre, como diría Rahner: “Él es la pregunta vacía pero real e ineludible, y que
él nunca puede superar, responder adecuadamente”.2
1 Martin Buber, con su amado libro “Yo y Tú” –Compañero de batallas en mis tropelías pastorales-, nos muestra el
misterio de esta relación: “No hay Yo en sí, sino solamente el Yo de la palabra primordial Yo-Tú y el Yo de la palabra
primordial Yo-Ello”. Es inefable el modo como Buber delinea el misterio de la relación trascendental: “Todo nuestro ser
dice entonces la palabra primordial, aunque no podamos pronunciar Tú con nuestros labios” Cfr. BUBER, Martin “YO Y
TÚ”, Nueva Visión, Buenos Aires, 1994. 2 RAHNER, Karl, “Curso fundamental sobre la fe”, Herder, Barcelona, 1984, pag. 76.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
4
Este anhelo de trascendencia es ya una anticipación de la misma trascendencia,
como una preparación del ser a su propia manifestación. El hombre se descubre
ajeno a sí mismo. Desde esta subjetividad y anticipación asumo que el hombre
tiene un deseo natural de trascendencia.
El hombre, dispuesto por-en-desde el otro, es sujeto de la anticipación del ser,
contiene en sí mismo rasgos que expresan en latencia la trascendencia.
Son innumerables los ejemplos de cómo el hombre descubre su infinitud
trascendente cuando experimenta su finitud inmanente. El individuo capta la
trascendencia desde su propia inmanencia incompleta: nunca está totalmente
satisfecho con sus logros, necesita ir más allá de sus límites. Citando de nueva
cuenta a Rahner: “En la libertad trascendente el hombre es el ser que se dirige,
en último término, al ser inmerso en la incomprensibilidad infinita”3
Jacques Monod, basándose en los principios de teleonomía, invariancia y
morfogénesis autónoma niega que haya una trascendencia hacia otro, niega que
el hombre pueda trascender hacia algo externo a sí mismo. Sus conclusiones
emanan del estudio que hace de los mecanismos biomoleculares. Cito:
“En un sentido muy real, es en este nivel de organización química donde yace,
si es que hay uno, el secreto de la vida. Y sabiendo no sólo describir estas
secuencias (de radicales de fibras polipeptídicas), sino enunciar la ley de
ensamblaje a que ellas obedecen, se podría decir que el secreto ha sido
penetrado, la última ratio descubierta”4
Para Monod, el misterio del hombre se resuelve en la comprensión de los
mecanismos azarosos del nivel bioquímico, no se puede buscar en otro lado la
respuesta. La “última ratio”, como él le llama, se encuentra sólo en la necesaria ley
3 ÍDEM, pag. 83.
4 MONOD, Jacques, “El azar y la necesidad” Orbis, Barcelona, 1970, pag. 98
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
5
inmanente que rige las secuencias de actividad microcósmica. Sólo el azar y el
conocimiento fundamentado en la concepción inmanentista y proyectado en una
ética constituyen la razón de ser del hombre:
“Sólo el azar está en el origen de toda novedad, de toda creación de la
biósfera. El puro azar, libertad absoluta pero ciega, en la raíz misma del
prodigioso edificio de la evolución”.5
“La ética del conocimiento...define un valor trascendente, el verdadero
conocimiento... ella es también un humanismo porque respeta en el hombre al
creador y depositario de esa trascendencia”.6
Para concluir su obra, Monod da un golpe severo al concepto de trascendencia
que hemos manejado hasta ahora:
“El hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad indiferente del universo
en donde ha emergido por azar. Igual que su destino, su deber no está escrito
en ninguna parte”.7
Monod hace derivar la vida humana del azar, negando toda ley de ensamblaje que
no sea éste. El azar es la causa eficiente interna a los seres, así el movimiento es
“naturaliter” inmanente, es imposible la trascendencia hacia algo externo a sí
mismo.
Además propone como constitutivo esencial, si es que hay uno, de la
trascendencia del hombre, el conocimiento, entendido éste como el desarrollo
pragmático y lógico de la comprensión del mundo.
5 ÍDEM, pag. 113
6 ÍDEM, pag. 166
7 ÍDEM, pag 167
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
6
Es interesante descubrir en Monod el respeto por el aspecto biológico del ser
humano y reconocer que lo acepta como parte medular de su ser de hombre.
No obstante, en su empeño por rescatar la primacía del ser humano sobre
cualquier otra entidad deja de lado algunos puntos valiosos para la comprensión
del hombre:
1. Niega que el hombre pueda tener un fin externo a sí mismo. Con base en el
principio de teleonomía y contrario a la teleología, no admite que la dirección
hacia un fin se halle fuera del sistema, como una forma hacia la cual el sistema
aspira. Puede ser una característica interna del sistema.8
2. Afirma que el proyecto del hombre está fundado en el azar. Sin embargo, el
azar como causa eficiente niega un orden fundamental de la vida, abandona al
hombre en su libertad autónoma, imposibilita la relación con algo o alguien
superior, la aspiración de este tipo de trascendencia no es más que una
fantasía animista proveniente de ilusiones metafísicas.
3. Lo único necesario es el proyecto existencial inscrito en la estructura genética,
actualizado de manera mecánica por la morfogénesis autónoma.
A cada uno de estos puntos le señalo unos aportes críticos:
1. Gödel, en su ensayo “Sobre sentencias formalmente indecidibles de Principia
Mathematica y sistemas afines”9, hace un análisis de los sistemas de
formalización matemática, demostrando que en el seno de todo sistema hay
proposiciones que no se pueden deducir del mismo sistema. Por medio de un
ingenioso teorema pone una bomba al proceso de formalizar plenamente la
lógica y la matemática. 10 Gödel demostró que los sistemas formales eran
8 En este sentido, consúltese la definición que elabora Ferrater Mora del término “Teleonomía” en el
“Diccionario de filosofía”, Herder, Barcelona, 1982, pag. 3215. 9 Cfr. GÖDEL, Kurt, “Obras completas”, Alianza, Madrid, 1981, Pp. 55-89.
10 Partiendo de este teorema se han hecho interesantes estudios que han intentado trasladar las conclusiones
gödelianas a la interpretación de otros sistemas no necesariamente matemáticos, por ejemplo:
HOFSTADTER, Douglas R. “Gödel, Escher, Bach, una eterna trenza dorada”, CONACYT, México, 1982,
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
7
incompletos, sus axiomas o principios básicos no se podían demostrar por
medio de otros axiomas dentro del mismo sistema. Continuando con el
concepto monodiano teleonómico –del que se deduce que el sistema tiene en
sí mismo su propio fin- y contrastándolo con la demostración de Gödel, me doy
cuenta que necesariamente un sistema es incompleto –no contiene en sí
mismo la demostración de sus axiomas fundamentales y requiere de un
metasistema para poder desahogar esta demostración-, es decir, no puede
otorgarse a sí mismo su propio fin –considerando el fin, o la causa final,
como uno de los axiomas fundamentales del sistema humano- y
necesariamente requiere que su fin sea exterior a sí mismo.
El ser humano es un sistema incompleto: contiene en sí una serie de
elementos que lo constituyen, sin embargo esos elementos deben ser
“completados” por un sistema exterior a sí. ¿Acaso no estamos hablando aquí
de trascendencia?
2. Cuando Monod propone el azar como fundamento de los procesos vitales y
luego lo traslada al ámbito antropológico, social, político por medio de la ética
del conocimiento, lo que trata de hacer es sustituir la metafísica por otros
principios. Critica a Heráclito, Hegel, Marx, por tratar de imponer una metafísica
explicativa de la realidad. Monod cayó en una paradoja: con afán de destruir la
metafísica, construyó una nueva. Pero esta “nueva” metafísica está herida
mortalmente –e irremediablemente- en su seno: ¿Sobre qué principios basar la
ética del conocimiento? ¿Sobre un fundamento tan equívoco como lo es el
azar? ¿No será el azar, unido a la necesidad teleonómica, un germen que
corroe poco a poco las entrañas del propio sistema que los acoge?
Este proceso azaroso me recuerda el trabajo de Henry Bergson sobre la
dinámica creadora: los procesos vitales, que se desenvuelven en la pura
NAGEL Y NEWMANN, “El teorema de Gödel”, Tecnos, Madrid, 1970, DEBRAY, Regis, “El arcaísmo
posmoderno”, Manantial, 1996.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
8
libertad, en una dinámica entrópica, se resuelven en una síntesis ordenadora.
En el límite del azar se encuentra el orden. Esta ligazón ordenadora
desemboca en un proceso trascendente de mayor síntesis. La inmanencia
azarosa tiene sentido en la medida que trasciende. El azar no se resuelve a sí
mismo, requiere de cauces dados desde fuera. El misterio de la vida y del
hombre no se circunscribe a la equivocidad del azar, ni a la univocidad del
orden, solamente se descubre en la analogía del sentido, en la interpretación
analógica del proyecto humano. Quizás una hermenéutica analógica11 puede
conciliar las antinomias milenarias: univocidad-equivocidad, unidad-diversidad,
orden-azar, inmanencia-trascendencia.
3. Al tercer punto le reconozco la importancia que da a la estructura
condicionante del ser y quehacer humano, sin embargo creo que cuando
considera al ser humano como producto de los dinamismos genéticos y, aun
más, cuando tralada este “genetismo” al ámbito cultural, tratando de unir
naturaleza y cultura desde el dinamismo genético, transgrede la libertad que
tanto defiende. La cultura es más que el producto de dinamismos
predeterminados por una ontogénesis. La cultura es producto de la libertad
humana engarzada en un proyecto global y permeada por la realidad plural que
la rodea. Sin discutir si la historia o la cultura progresan, lo que si podemos
discurrir es que son estructuradas desde un proyecto libre y en una sociedad
abierta. Popper12, contra el historicismo, afirma que la historia es lo que
nosotros decidimos, nosotros le damos significado y sentido a la historia, pero
siempre en un contexto abierto, que no se satisface a sí mismo sino que va
más allá de sí mismo.
11
Esta propuesta hermenéutica ha sido manejada por Mauricio Beuchot en varias de sus obras, yo me remito a
las referencias que presenta en su libro: “Interpretación y realidad en la filosofía actual”, UNAM, México,
1996, donde replantea la posibilidad de la metafísica en los tiempos actuales y propone una relación necesaria
entre la hermenéutica y la metafísica. Además acudo a la conferencia que presentó en el XVI Congreso de
Estudiantes de Filosofía, dictada el 13 de mayo de 1999 en Xalapa, Veracruz, donde expuso magistralmente
su propuesta basada en la analogía. 12
Cfr. POPPER, Karl, “La sociedad abierta y sus enemigos”, cap. 25, Pp. 422-440
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
9
Otro autor que se pregunta sobre la trascendencia es Albert Camus, hombre de su
época quien ante las manifestaciones sociales trata de describir los sentimientos
que prevalecían en sus contemporáneos. Leí dos de sus obras: “La peste” y “El
extranjero”, donde, con superlativo estilo literario, expresa el sinsentido de la vida
en un mundo donde las más hondas inquietudes humanas se disuelven en la
aplastante realidad del mal, la guerra, la confusión. Su obra es angustiante grito de
vacío, de indiferencia activa, frente a los que consideran que hay trascendencia o
que la vida tiene sentido. Por más que nos esforcemos por un mundo mejor, o que
nos llenemos de gozo por lo que la vida nos proporciona “...el bacilo de la peste no
muere ni desaparece jamás, puede permanecer durante decenios dormido en los
muebles, en la ropa..., y puede llegar un día en que la peste, para desgracia y
enseñanza de los hombres despierte a sus ratas y las mande a morir en una
ciudad dichosa”.13
En las dos obras mencionadas, los personajes protagonistas de Camus
establecen diálogo con clérigos, representantes del enfoque religioso o defensores
de la trascendencia, en las dos deja claro su punto de vista:
“No, padre –dijo-. Yo tengo otra idea del amor, y estoy dispuesto a negarme
hasta la muerte a amar esta creación donde los niños son torturados”14
De manera más explícita en “El extranjero”, expresa su tedio por la vida, o por lo
que pueda estar más allá de la propia vida:
“Pero todo el mundo sabe que la vida no vale la pena de ser vivida... Desde
que uno sabe que debe morir, es evidente que no importa cómo ni cuándo”15
Aun más:
13
CAMUS, Albert, “La peste”, ¿sin datos editoriales?, México, pag. 190. 14
ÍDEM, pag. 135. 15
CAMUS, A., “El extranjero” Altaya, Barcelona, 1995, pag. 110.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
10
“-¡No, no puedo creerle! ¡Estoy seguro de que ha llegado usted a desear otra
vida! Le contesté que naturalmente era así, pero no tenía más importancia que
desear ser rico, nadar muy rápido... Era del mismo orden. Me interrumpió y
quiso saber cómo veía yo esa vida. Entonces le grité: ¡Una vida donde pudiera
recordar ésta!”16
Para Camus todo el honor del hombre ocurre en una rebelión que extrae de sí
misma las razones de una existencia que es su propia fuente de sentido.
Torturado por el horror del mal, niega que la creación tenga un sentido. Camus
exprime la realidad humana, la desgarra buscando una respuesta y sólo encuentra
vacío. Acepta la realidad del vacío existencial con inédita valentía: “Es lo único que
tengo: esta vida y la muerte que va a llegar” le dice al sacerdote en “El extranjero”.
Hace algunos años, cuando era adolescente, leí “Crimen y castigo” de
Dostoievski. En esos tiempos de ávida lectura también escribía poemas donde
expresaba el absurdo de mi vida. Recuerdo que mis reflexiones rebotaban
continuamente en el vacío... y se quedaban ahí. Fue en ese tiempo cuando leí a
Hesse, a Kafka, algunos versos de Octavio Paz, pero también viajé por el corazón
de Selma Raskolnikov, aquel joven atormentado por su propio crimen.
Honestamente no recuerdo los diálogos, pero dejó tan honda huella en mí que sí
recuerdo el proceso que vivió Raskolnikov para encontrarse a sí mismo y
descubrir el sentido de su vida, la trascendencia. Recuerdo vivamente el
despertar de su conciencia, cómo, en medio de su culpa y su dolor, y
reconociendo la corrupción de las estructuras que lo rodeaban, camina
sigilosamente develando las piedras del sentido y la trascendencia. Tengo
profundamente grabada la imagen de Selma trabajando en Siberia, a donde lo
enviaron por causa de su confesión, pero con la certeza de que su vida no se
quedaba ahí, que su vida estaba orientada por un sentido trascendente,
representada por su novia, su madre, por Dios.
16
ÍDEM, pag. 115.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
11
No fue el contacto con la Iglesia o los procesos de evangelización en que estuve
inmerso, lo que me hizo despertar a la trascendencia en las circunstancias de
absurdo en que me encontraba cuando era adolescente. Fue Dostoievski, por lo
menos este texto dio comienzo a un camino de continuos descubrimientos.
Yo, como Camus, me vi sumergido en el sinsentido, en la angustiada aceptación
de que no tenía un refugio más que mi propia vida vacía. Sin embargo fue
Dostoievski, quien desde la introspección tan querida por mí, me mostró el
camino, el rastro de la trascendencia. Es cierto que el entorno inspira repugnancia
y es válido concluir que es mejor permanecer en el vacío, revolcarse en el
sinsentido para tener un margen de lucidez vital. Pero la repugnancia, el vacío, el
sinsentido no terminan ahí. Hay algo más.
Fue en este contexto secular, dostoievskiano, donde inicié un camino de apertura,
de alteridad, de espiritualidad. Después me interné en la Iglesia Católica y le di
contenido a esos rastros de trascendencia.
Este discurso, ¡Mi propio testimonio!, tiene la finalidad de mostrar el influjo de
Camus y Dostoievski en mi propia vida. Mi propio proceso de vida es un signo de
la trascendencia. No es presunción es constatación. Creo que filosóficamente se
puede admitir la propia vida y reflexión como un camino de mostración. Me toca
expresar lo que hace algunos expresaba André Frossard en su libro: “Dios existe,
yo me lo he encontrado”.
Hice mía aquella frase de Iván Karamazov en “Los hermanos Karamazov”: “Si
Dios no existe, todo está permitido”. Si la vida humana no contiene un sentido
trascendente se pierde en el vacío de la libertad azarosa, absoluta. Queda
abandonado a sí mismo en un círculo vicioso. Pero la trascendencia expresada
como confianza fundamental en la vida, como proyección hacia un dinamismo
superior, como ironía ante el problema del mal, se hace presente en el hombre.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
12
Por tanto es posible hablar de la trascendencia como constitutivo básico de la vida
humana.
Leonardo Boff nos habla de signos precursores de la trascendencia17. Menciona
tres aspectos:
El hombre percibe un orden fundamental de las cosas. Esta tendencia implica
la afirmación de un orden trascendental, en contra de la idea de que en la raíz
de la realidad reina el absurdo.
La fiesta, con su dinámica irónico-lúdica, nos remite a un ámbito trascendente
sin hacernos salir de la realidad.
El buen humor muestra la capacidad humana de captar su propia finitud y
saltar a la infinitud.
Para Boff estos signos reflejan misteriosamente, simbólicamente, la capacidad
natural del hombre a la trascendencia. Los apunto como piezas existenciales de la
realidad trascendente.
Juan Alfaro, al tratar de mostrar el sentido de la trascendencia dice que “la
cuestión de la trascendencia surge cuando el hombre no satisface las preguntas
fundamentales sobre sí mismo y necesita preguntarse ulteriormente”18
Desde esta postura hermenéutica: el ser humano que se interroga a sí mismo y se
interpreta a sí mismo desde Otro, recurro a los hechos de una existencia
interpelada por una libertad que requiere un absoluto.
Aunque las ciencias biológicas o las corrientes nihilistas no hayan encontrado el
constitutivo fundamental del hombre y por ello lo abandonen en el abismo del azar
17
Cfr. BOFF, Leonardo, “El destino del hombre y del mundo”, Herder, Barcelona, 1986, Pp. 11 ss. 18
ALFARO, Juan, “De la cuestión del hombre a la cuestión de Dios”, Sígueme, Madrid, 1978, pag. 20. Aquí
Alfaro establece como clave de entrada al misterio de Dios, el propio misterio del hombre. Cuando el hombre
se pregunta por Dios, tiene necesariamente preguntarse por su propio ser. El misterio del hombre tiene sentido
bajo la luz de la trascendencia hacia Otro, Dios.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
13
y la necesidad, sin un sentido trascendente real. He de afirmar que existe en el
hombre un deseo natural por la trascendencia hacia un ser superior. Amparado
por signos emotivo-racionales, analógicos, aludo a la situación del hombre como
sujeto confiado a sí mismo como pregunta que no puede contestar empíricamente,
desde la pura inmanencia, y como persona que, al autoposeerse descubre aquella
pluralidad insuprimible y originaria que implica una respuesta trascendente. El
hombre es un ser impuesto a sí mismo, históricamente condicionado. Es una
tensión entre lo finito y lo infinito, lo casual y lo necesario. Iluminado y constituido
por la experiencia originaria de la trascendencia que lo libera de la soledad
histórica, del absurdo ontológico de la necesidad determinista.
¿Es la trascendencia el dinamismo íntimo que constituye al ser humano en
tal?
Para contestar esta segunda pregunta voy a proceder inductivamente. Si en la
primera parte traté de contestar si el hombre puede trascender, y para hacerlo me
valí de aquellos planteamientos y signos que indican esta posibilidad primigenia,
ahora voy a penetrar brevemente el misterio del alma como Signum de
trascendencia, como el Gran Signo del dinamismo trascendente que constituye al
ser humano, como lo que en el hombre hay de irrenunciablemente humano.
La trascendencia, comprendida como dinamismo, se muestra en el alma humana.
Podemos identificar al alma humana con este dinamismo trascendente. Es el alma
la presencia de lo trascendente en el hombre y lo que le permite descubrirse como
hombre.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
14
Sólo voy a mencionar someramente la discusión sobre el cuerpo y el alma19,
principalmente los dos autores que más han influido en la comprensión básica de
esta interrogante: Platón y Aristóteles.
Platón considera el problema cuerpo-alma en el contexto del dualismo metafísico:
“el cuerpo humano pertenece al mundo aparente e irreal de la materia, mientras
que el alma como ser espiritual pertenece al mundo eterno de las ideas”.20 He aquí
el planteamiento de un dualismo que se ha perpetuado en muchos pensadores del
mundo occidental y que hasta la actualidad sigue pesando. Es la separación
radical de las sustancias corpórea y espiritual como entidades separadas, pero
que conviven en el ser humano –antagónicamente en ocasiones-.
Aristóteles trató de superar el dualismo y propuso la doctrina del hilemorfismo: “El
hombre no se constituye de cuerpo y alma sino de materia informe y de alma,
como principio esencial por el cual una materia se trueca en cuerpo humano”21.
Este principio fue entendido en el contexto metafísico de materia y forma, así el
alma es “la forma del cuerpo”, lo que hace que el cuerpo sea un cuerpo humano
vivo.
Santo Tomás retoma la cuestión y asume el concepto aristotélico de “anima forma
corporis”, entiende el alma como la esencia del hombre, como la entidad donde
reside la intelectividad, por encima del alma vegetativa y sensitiva. Concibe el
alma como el principio espiritual del ser humano.
Coreth nos lleva a considerar al alma como la clave para comprender la esencia
del hombre. Dice que sólo en clave de una facultad trascendente podemos
entender el misterio del alma en el hombre. “Cuando se habla del alma como
constitución ontológica no se está aludiendo a una cosa misteriosa, sino a un puro
19
Para una consulta amplia de la historia de la controversia podría referirme a dos libros: RUIZ DE LA
PEÑA, Juan Luis, “Nuevas antropologías del siglo XX”, Herder, Barcelona, 1987 y CORETH, Emerith,
“¿Qué es el hombre?”, Herder, Barcelona, 1982. 20
Citado en CORETH, E., Op. Cit., pag. 188. 21
ÍDEM, pag. 189.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
15
principio metafísico, no de carácter objetivado y material, pero que es preciso
suponer como fundamento interno de la manera específica de vivir y obrar... Sólo
podemos hablar acerca del principio fundamental de una forma trascendental. Lo
cual se aplica de por sí a una facultad, como la inteligencia o la voluntad del
hombre ”22.
Yo asumo la concepción unitarista del ser humano: el cuerpo y el alma constituyen
al hombre de una manera diversa y única a la vez. Las relaciones que existen
entre ambos son dinámicas y multifacéticas. Yo soy cuerpo, yo soy alma. El alma
informa al cuerpo, sólo se le puede captar como condición trascendental
ontológica de la existencia humana real, simplemente diferenciada, aunque
centrada a su vez en la unidad. El cuerpo es la expresión excelente de los
dinamismos espirituales.
Ahora bien, como ya dije en la primera parte, la trascendencia –este dinamismo
espiritual y corpóreo- sólo se actualiza en la relacionalidad, en la alteridad. El ser
humano no es una esfera hermética, encerrado en la contemplación de sus
maravillas interiores. Es un ser que se relaciona. En esta relación actualiza su ser
trascendente.
“¿Está constituida la esencia de la persona por la relación personal? La realización
“de mí mismo” es siempre y a la vez cumplimiento de “mi otro”. Lo otro del hombre
es primordialmente ‘el otro’”23
Coreth y Buber, ¿Cómo olvidar a Levinas?, me dan la pista para considerar la
relacionalidad trascendente como parte esencial del misterio del ser humano.
Buber habla de las tres esferas de la relación: Yo-Ello, Yo-tú, Yo-Tú, iniciando en
la relación con lo otro, con el mundo, transita por la relación con el otro, con los
22
ÍDEM, pag. 185. 23
ÍDEM, pag. 215.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
16
demás hombres hasta confluir en la relación con el absoluto, como horizonte y
camino de la trascendencia: “En las tres esferas, gracias a todo lo que se nos
torna presente, rozamos el ribete del Tú eterno, sentimos emanar un soplo que
llega de Él; cada Tú invoca al Tú eterno, según el modo propio de cada una de las
esferas”.24
Coreth expresa la relacionalidad trascendente de esta manera: “Sólo en el
cumplimiento de la relación personal –hacia el ser personal finito del otro hombre
y, en definitiva hacia el ser personal absoluto e infinito de Dios- logra el hombre su
plena realización y despliegue personal”.25
Quiero completar este capítulo con algunas apreciaciones generales derivadas de
las ideas vertidas hasta aquí.
1. El ser humano se posee a sí mismo en la capacidad natural a la trascendencia.
2. La trascendencia se presenta en el hombre como apertura fundamental, nos
refleja al hombre como un sistema abierto, que no se puede explicar por sí
mismo sino en la medida que trasciende.
3. La trascendencia se muestra a nuestra percepción como un dinamismo que
abarca los elementos biológicos, físicos y existenciales de la condición
humana.
4. La trascendencia se realiza en la inmanencia, en el acto humano de superar
sus propios límites, la inmanencia se resuelve en el acto trascendental. Entre
uno y otro momento se establecen relaciones analógicas.
5. El dinamismo trascendental se devela en el ser humano cuando éste se
interroga por sí mismo y sólo se puede contestar desde Otro.
6. El dinamismo trascendente se hace presente en el alma humana. El alma
humana es la entidad donde se actualiza el misterio de la trascendencia en el
hombre.
24
BUBER, M., Op. Cit., pag. 10 25
CORETH, Op. Cit., pag. 216.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
17
7. La rica relación unitaria alma-cuerpo se proyecta en la relacionalidad y
alteridad como signo de la trascendentalidad ontológica del ser hombre.
8. El ser humano realiza su ser ontológico en la relación trascendente. La
trascendencia se da en el hombre como anticipación y manifestación del Ser
por excelencia. El dinamismo humano es pleno en la relación con el absoluto.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
18
CAPÍTULO III
“CLAVES DE INTERPRETACIÓN LINGÜÍSTICO EPISTEMOLÓGICA DEL
TÉRMINO “DIOS””
Una vez que se ha establecido una propuesta de análisis del dinamismo esencial
del hombre, es preciso elaborar una propuesta de análisis del término “Dios”, para
poder dar continuidad a la línea conceptual que rige esta Tesis. ES decir, si se
propone un concepto del hombre y el tema general de este proyecto de
investigación es “Dios y el hombre en el contexto posmoderno”, por tanto
corresponde ahora delimitar que se entiende por “Dios” y bajo qué premisas se
puede establecer una relación entre Dios y el hombre.
El tema de este capítulo es la terminología sobre Dios, específicamente el análisis
de la palabra “Dios”. Por qué se ha utilizado esa palabra, por qué algunos filósofos
han negado la validez de su uso y los procesos que se requiere seguir para la
comprensión del término.
Para el análisis de auxilio de la historia de la filosofía cuando describo el
pensamiento de algunos autores: Sartre, Camus, Wittgenstein, el positivismo
lógico, los teólogos radicales. También me auxilio de la lingüística y de la
epistemología cuando profundizo en la comprensión del término. Utilizó nociones
de hermenéutica del lenguaje como herramienta para interpretar el sentido de la
palabra. Investigó sobre la fenomenología de la religión para verificar la relación
existencial del hombre con la divinidad, con el fin de puntualizar el fenómeno de la
"religación "
La pregunta es la siguiente: ¿Es válido utilizar la palabra " Dios " para referirse al
ser absoluto teniendo en cuenta su relación fundamental con el hombre y con el
mundo, respetando su inaprensibilidad (al menos absoluta) epistemológica.
¿Podemos llegar a nombrar a Dios, no como manera de agotarlo en un concepto
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
19
sino como un acercamiento analógico a la realidad trascendente? También
podemos preguntar si es posible nombrar a Dios como un modo interpretar la
realidad como una totalidad, y descubrir que aquello que le da subsistencia y
sentido es lo que designamos con el término "Dios".
El capítulo consta de cuatro partes: "Apreciaciones previas", "etimología del
término “Dios", "posiciones en contra el termino trigos" y "claves de interpretación".
De alguna manera se sigue el método escolástico de desarrollo: delimitación o
planteamiento, tesis en contra, tesis a favor y conclusiones.
Apreciaciones previas
Hoy, como ayer, resulta sumamente difícil dialogar acerca de lo que se entiende
por “Dios”.
Estamos inmersos en una pluralidad tal de creencias, ideologías, culturas, que es
preciso reconocer toda la serie de condicionamientos a los que estamos
sometidos, que constituyen como un filtro entre nuestros conceptos y la realidad a
la que nos referimos, para poder sostener un diálogo fecundo acerca del
significado expresado por la palabra “Dios”.
Para poder hablar de Dios, primero hay que ponernos de acuerdo acerca de la
comprensión del término. Puede existir un diálogo sobre Dios, sin acuerdo previo,
donde al final se hable sin entenderse y se convierta en un diálogo de sordos con
diferentes lenguajes.
La palabra “Dios” es equívoca, infinitamente más de lo que se cree. Como indica
Dominique Morin: “Esta palabra, ‘Dios’, pudo designar tanto los fenómenos
naturales –Neptuno, dios del mar; Plutón, dios de los infiernos- como al Dios de la
revelación cristiana o a los múltiples dioses de las múltiples religiones a través del
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
20
tiempo y del espacio. Y estos sin olvidar al `Dios de los filósofos’ con tan
pluriformes caras”26.
Por tanto es preciso estar atentos a lo que queremos decir cuando hablamos de
Dios y purificar continuamente que tenemos de él, ya que a pesar de los riesgos
de confusión ocasionada por concepciones tan diversas no es posible abandonar
este término cuando se quiere hablar de él. Hay que tener claro que cuando
decimos “Dios” se utilizan imágenes cuyos contenidos encierran una parte de
verdad y un gran margen de inaprensibilidad. Por eso estas imágenes deben ser
criticadas continuamente para afinarlas y perfeccionarlas cada vez más.
Podríamos dar por sentado que con este término se indica lo absoluto, que de
alguna manera aprehendemos, pero que al mismo tiempo se hace inexpresable.
“Dios” como concepto absoluto.
Ahora bien, toda palabra es un signo que representa un objeto y contiene un
significado. La palabra trae consigo un concepto dado en nuestra mente por medio
del cual delimitamos al objeto, es decir, lo aprehendemos.
La palabra “Dios” es un término utilizado en diferentes lenguas (Deus; Teos, God,
Got, Teotl, Dios). Es una palabra existente en el universo lingüístico. Se presenta
como una interrogante necesitada de respuesta. Es preciso buscar qué significado
tiene, si tiene sentido mencionarla, de qué manera acercarnos a ella, cómo se nos
presenta esta palabra en nuestra experiencia.
La palabra “Dios” tiene un “objeto en referencia” que no podemos captar
empíricamente. No podemos delimitarlo exactamente en un concepto o en una
definición. Sin embargo esta palabra posee un significado que somos capaces de
“mostrar”, es decir, presentarlo ante la inteligibilidad humana sin afán de
26
MORIN, D., “para decir Dios”. Verbo Divino. 2ª Ed. Navarra. 1990. Pág. 15
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
21
“demostrarlo” como se demuestra que “2+2=4” o que el agua está constituida por
“H2O”.
Al enfrentarse al problema de la palabra “Dios”, algunos han querido calificarlo de
pseudoproblema, otros han propuesto la insostenibilidad de este término por estar
en contradicción con la concepción de libertad humana. Otros descartan la
innecesariedad de existencia del término porque consideran que la vida es
producto del azar, y hay quienes declaran la muerte del término “Dios” como una
forma de emancipación del hombre.
Etimología del término “Dios”
En las diferentes lenguas
El término “Dios” se dice diferente en las diversas lenguas, pero todos los términos
contienen semejanzas de significado y de sentido. Tomaré el término “Dios” como
representativo de los demás vocablos semejantes y describiré su etimología para
conocer su origen.
El antecedente más antiguo de la palabra “Dios” lo encontramos en el sánscrito
“Dei-wo”, significa “cielo luminoso”, considerado como divinidad. El latín “Deus”
proviene de la raíz indoeuropea “Dei”, significa “resplandecer”. El griego “”,
desciende de “dhuesos” que significa “espíritu”27.
Todas las palabras anteriores nos remiten a la idea de un ser luminoso,
resplandeciente, que en su calidad de “espíritu” constituye una realidad
supratemporal, cuya relación con el mundo es la de iluminarlo, protegerlo,
sustentarlo.
27
Para una más amplia información, consúltese el término “Dios” en BROSSE, Olivier de la, et. al.,
“Diccionario del cristianismo”, Herder, Barcelona, 1974, pág. 237, y MILLAN Puelles, Antonio, et. al.,
“Enciclopedia GER” Tomo 7, Rialp, Madrid, 1989, pág. 784.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
22
Cada uno de los términos está permeado por un contexto cultural determinado. Si
quisiéramos descubrir una línea evolutiva del término, habría que reconocer las
diversas concepciones culturales de “Dios” habidas a través de la historia.
Sin embargo, aun con las diferencias culturales respecto al término, encontramos
semejanzas en los significantes. Millan nos da la pauta para considerar las
características comunes: “Cualquiera que sea el sentido de esas últimas raíces del
nombre “Dios”, en todas las lenguas significa la realidad suprema y fundamental,
el principio u origen primero de todas las cosas, y el bien sumo o la realidad más
perfecta”28.
“Dios” en Ia fenomenología de la religión
En este punto interesa observar los fenómenos humanos con relación a Dios
como un ser realmente vinculado a la vida; descubriendo que esta “religación”
natural del hombre a Dios hace posible nuestra referencia a El por medio de la
palabra “Dios”
Van der Leew en su obra “Fenomenología de la religión” afirma: “De Dios sólo
podemos hablar en sentido impropio; hay una experiencia que se liga con lo otro,
hay que conformarse con la afirmación empírica: este objeto está fuera de lo
habitual”29
Hay que tomar en cuenta que en nuestra relación humana con Dios, lo primero
que descubrimos es que es el “Totalmente otro”, de esta afirmación partimos para
poder decir que es un ser trascendente porque su alteridad va más allá de nuestro
ser.
28
MILLAN P., A., et. al., Op. Cit., pág. 784 29
LEEW, Van der, “Fenomenología de la religión”, Herder, Barcelona, 1975, Pág. 13.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
23
Rudolf Otto recalca tres aspectos para comprender el efecto provocado por Dios
en el hombre. Comienza diciendo que del objeto numinoso (numen-inis lo
divino, la voluntad divina, Dios) sólo se puede tener una idea, y por lo tanto
asignarle un nombre, por las repercusiones de su acción en el sentimiento del
hombre.
Destaca tres categorías de “lo nurninoso”: tremendum, majestas y energía. Lo
“tremendum” tiene que ver con el “estremecimiento” causado por la experiencia de
un ser superior. La “majestas” se resume en un ideograma: inaccesibilidad
absoluta, es el elemento de poder. La “energía” se caracteriza como vida,
voluntad, fuerza, movimiento. Las tres categorías expresan un aspecto genuino
del numen, a! que la propia religión ha acudido para evitar su completa
racionalización. A nosotros nos sirven para develar algunos de los factores a
considerar a Ia hora de formular el término “Dios”.
Estas expresiones de fenomenología de Ia religión nos remiten a un “totalmente
otro” al cual es imposible abarcarlo por medio de conceptos, san Juan Crisóstomo
lo llamaría “”, que significa aquello que rebasa nuestros conceptos
porque trasciende las categorías del pensamiento. Es una realidad de la cual
sentimos algo sin poder expresarlo con conceptos claros30.
“Dios” en Ia Sagrada Escritura
En la Sagrada Escritura no se reflexiona sobre Dios, sino que se vive con Dios, en
cuanto El habla y de él se habla en situaciones y de un modo concreto. Allí el
hombre nunca se distancia de Dios para someterlo a la crítica y observación como
objeto de su conocimiento. Sabemos que a Dios nos acercamos paso a paso. A
cada momento existencial, corresponde una imagen de Dios que da sentido e
ilumina nuestra situación.
30
Cfr. Acerca de “lo numinoso”, OTTO, Rudolf, “Lo santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios”,
Alianza Editorial, Madrid, 1980, Pp. 19-45.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
24
El Dios “El”
En el Antiguo Testamento aparece con frecuencia el dios El como nombre propio
para designar al Dios único. En muchas ocasiones aparece Dios con nombre
compuesto de El y un determinativo:
El-Sadday: Dios le revela a Moisés que se ha aparecido a los Padres
(Ex 6, 2). Así se nombra a Dios en algunos lugares del Pentateuco (Gen.
17,1; 28, 3; 35, 11; 43, 14), y frecuentemente en el libro de Job. Su
significado más probable parece ser “Dios de las montañas”.
El-Elyon: (Gen 14, 18-20). Era probablemente el dios de la ciudad de
Jerusalén, y aparece en su condición de creador de cielos y tierra (Gen
14, 19.22).
El-Olam: “Dios eterno” (Gen 21, 33).
El-Roi: Significa “el Dios que me mueve”, es decir, que me mira con
benevolencia (Gen 16,13).
El-Bent: Es “El Dios de Ia Alianza” (Jc. 8,33; 9, 4. 46).
Elohim: Aparece este nombre más de 2500 veces en el Antiguo
Testamento bajo los más diversos significados. Unas veces expresa la
pluralidad de dioses a los que Yahvè se enfrenta y destrona (Ex. 18,11;
12,12; 34,15); otras, una divinidad concreta (Jc. 11,24), pero con mayor
frecuencia designa al Dios único y viviente.
El Dios “Baal”
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
25
Con el nombre “Baa!” se expresa tanto Ia denominación general de “señor”, como
un conjunto de divinidades (dioses extranjeros: ISam. 7,4, y Os. 3,1) y, en especial
el nombre propio de un dios determinado y concreto.
El Dios “Shed”
El hombre tiende a proyectar en Dios una serie de imágenes que tiene de si
mismo, hay expresiones que se le atribuyen a Dios que lo presentan en
situaciones límite o extremas: Yahvé tiene ira, se venga, castiga, condena, etc.
Son frecuentes en la sagrada Escritura las imágenes tomadas del lenguaje
guerrero o de las actitudes agresivas y destructoras de los animales para designar
a Yahvé. El es “El Señor de los ejércitos” (Yahvé Sebaot), que lo domina todo.
“Shed”, pues manifiesta rasgos violentos de Dios.
El “Dios de los padres”
Yahvé dice a Moisés: “Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham el Dios
de Isaac, el Dios de Jacob” (Ex. 3, 6).
“Yahvé” Dios de Israel
El texto de Ex. 3 narra la llamada de Dios a Moisés como liberador de su pueblo,
comunica el decisivo nombre del Dios de Israel. Con la revelación de su nombre,
Yahvé no intenta una definición de su esencia, es decir, expresar cómo es El, sino
cómo se va a mostrar en su obrar.
El Dios de Jesucristo
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
26
El Dios que se revela en Jesucristo debe ser concebido como el Dios del Antiguo
Testamento, como el Dios del éxodo y de la promesa, como el Dios que tiene el
futuro como carácter constitutivo..., pero en Jesucristo el Dios de Israel se reveló
como Dios de todos los hombres. La imagen de Dios en Jesucristo es que Dios es
padre31.
Posiciones en contra del termino “Dios”
Positivismo lógico
El positivismo lógico afirma que el problema del término “Dios” es un
pseudoproblema. Las proposiciones con que se podría designar son sinsentidos.
Con esta afirmación imposibilita el lenguaje sobre Dios. Para J. Ayer, A. Flew, R.
Carnap, las únicas cuestiones de las que se puede hablar son las capaces de
resistir el criterio de verificación empírica. Todas las cuestiones que no soportan
este criterio son pseudoproblemas.
Especificamente Camap considera que “en su uso metafisico el término Dios está
desprovisto de sentido. Todo término se determina por el enunciado elemental
más simple (en este caso por la forma proposicional ‘x es Dios’); pero la metafísica
no ofrece la categoría sintáctica de la variable ‘x’ que figura en el enunciado
elemental ‘x es Dios’; no indica si esta variable puede reemplazarse por un término
que designe un cuerpo, o una propiedad corpórea, o una relación entre cuerpos, o
un nombre, etc. Las definiciones que ella ofrece (para dar un sentido al término
‘Dios’) no son más que pseudodefiniciones: o bien son conjuntos de palabras que
no constituyen una proposición, o bien son proposiciones que utilizan términos
como los de ‘causa primera’, ‘absoluto’, ‘ser por si mismo’, a los cuales no se
31
Para mayor información del uso del término “Dios” en la Sagrada Escritura consulte: BROSSE, Olivier de
la, et. al., “Diccionario del cristianismo”, Herder, Barcelona, 1974.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
27
puede aplicar ningún proceso de verificación”32.
Para el positivismo lógico solo tendrían sentido como problemas los enunciados
de las ciencias experimentales, porque sólo ellos son verificables
empíricamente.
Teología radical o negativa
Paul Tilich (1886-1965 ) es el precursor de una corriente denominada Teología
radical o de Ia “muerte de Dios”, cuyos planteamientos tienen alcance para este
estudio.
Tilich afirma que la palabra “Dios” ha sido tan desgastada por múltiples figuras que
ha perdido su sentido original. Sería necesario no mencionarlo durante una
generación entera para que recuperara nuevamente su significado.
Los representantes de la teología radical (P.M. Buren, W. Hamilton, J.J. Altizer,
Harvey Cox), son influenciados por el positivismo lógico cuando afirman el
sinsentido de la palabra “Dios”. También afirman que el hecho de la muerte del
término “Dios” responde al proceso de secularización del mundo33.
Quizás el rechazo que manifiestan al término “Dios”, sea repugnancia a un
concepto de Dios alejado del mundo, como un amo o señor del universo. Tal vez
su postura sea un esfuerzo por recuperar una imagen de Dios más cercana al
hombre, un término que designe a un ser comprometido con el progreso y
evolución del género humano.
El azar monodiano
32
Citado en GONZÁLEZ, Ángel Luis, “Teología natural” EUNSA, Pamplona, 1985, pág. 54.
33
Sobre la teología radical, cfr. HAMILTON, W. “Concillium” (Revista teológica), tomo 29, Cristiandad,
Madrid, 1967, pp. 453-461.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
28
Jacques Monod, Premio Nobel de bioquímica de 1965, sostiene que no existe una
explicación del mundo fuera del ámbito científico y que buscar una explicación del
hombre y del mundo en un ser trascendente es una actitud absurda. El hombre no
es más que un producto de la materia y del azar.
Afirma:
“En un sentido muy real, es en este nivel de organización química donde
yace, si es que hay uno, el secreto de la vida. Y sabiendo no sólo describir
estas secuencias, sino enunciar la ley de ensamblaje a la que ellas
obedecen, se podría decir que el secreto ha penetrado, la última ratio
descubierta”34
Imbuido totalmente del espíritu positivista comtiano, Monod propone una forma de
explicación de la realidad que excluye totalmente a Dios y, por supuesto, declara
la inutilidad de un término que designe a un ser que no puede ser comprobado
científicamente. Al final de su obra concluye: “La ética del conocimiento podría
satisfacer esta exigencia de superación. Ella define un valor trascendente: el
conocimiento..., es un humanismo que respeta en el hombre a! creador y
depositario de esa trascendencia” 35
Nietzsche y el existencialismo
34
MONOD, Jacques, “El azar y la necesidad”, Orbis, Biblioteca de divulgación científica, No. 20, Barcelona,
1970, pág. 98. Una obra sumamente interesante: “El azar y la necesidad”, en la cual hace un análisis de los
procesos moleculares, destaca comportamientos de los constitutivos microcósmicos y los traslada al ámbito
microcósmico. Su visión de la realidad se basa en los principios de teleonomía, invariancia y morfogénesis
autónoma.
35 ÍDEM, pág. 166.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
29
Nietzsche menciona en varias de sus obras la muerte de Dios: “Nosotros lo
asesinamos (“La Gaya Ciencia”, “Así habló Zaratustra”). “Dios ha muerto porque
se ha dejado de creer en él, ha muerto espiritual y culturalmente y se han
derrumbado los valores fundados en él”36.
Nietzche afirma la muerte de Dios para montar su nihilismo y fundamentar Ia
teoría del eterno retomo. Diría él: “Dios ha muerto, entonces ha nacido el
superhombre”.
El problema de la designación de Dios es una cuestión concluida para Nietszche.
No tiene caso preguntamos si podemos designar a Dios porque este referente ha
expirado. Quizás también Nietzsche sea intérprete de una época que aborrecía el
concepto prevaleciente de Dios en ese tiempo. Declara la muerte de ese “Dios”,
para reivindicar la vitalidad humana.
Sartre y Camus, existencialistas de este siglo, continúan la tradición atea o
antiteísta de Nietzsche. Cada uno con motivos y desarrollo diversos, pero llegando
a conclusiones semejantes.
Para Sartre, “Dios” es una palabra que encierra contradicción entre el “en si” (los
objetos o entes) y el “para sí” (la conciencia). El término “Dios” designa una
realidad contradictoria, pues no se puede conciliar la existencia del “en si” y del
“para si”. Ahora bien, comenta Morin acerca de Sartre: “Si Dios existiera, no podría
ser más que el que gobierna el mundo desde lo alto del cielo, ci que lo ha previsto
todo, el que sabe todo, el que lo dirige todo. aniquilaría entonces necesariamente
la libertad del hombre que, por este motivo, no puede menos de rechazar la idea
de la existencia de ese dios que no puede ser sino el fruto de su imaginación
delirante”37 Sartre declara la innecesariedad del término “Dios” porque la idea
36
Citado en FERRATER Mora, José “Diccionario de filosofía”, tomo 1, Alianza, Barcelona, 1982, pág. 841.
37 MORIN, Dominique, Op. Cit., pág. 71
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
30
expresada representa una amenaza contra la libertad humana.
Camus se pregunta por qué existe el mal, por qué mueren inocentes. Se lo
pregunta a Dios y constata “¿Ves, el cielo no responde?”. Dios no “soluciona” este
problema fundamental, por tanto no tiene sentido referirnos a Dios. Referirnos a un
Dios que no explica esta interrogante fundamental, es hablar al vacío. Porque si el
contenido de “Dios” existiera no permitiría el mal para el hombre.
Claves de interpretación
Wittgenstein, los juegos lingüisticos
Un acercamiento a! término “Dios” implica descubrir la posibilidad del
conocimiento del referente designado. Es decir, hay posibilidad epistemológica: Si
la palabra “Dios” proporciona algún conocimiento, para sustentar la posibilidad
lingüística.
El positivismo lógico declara el sinsentido (nonsens) del lenguaje metafísico y
religioso Para ello utiliza, como “piedra de choque”, el criterio de venficación
empírica: Para que una proposición tenga sentido es preciso que Ia podamos
contrastar con la experiencia (empereia), por medio de la metodología científica.
“La única realidad positiva estaría constituida por lo que es captado como
sensaciones. La realidad sería lo “dado”, el conocimiento sería una “adaptación”38
El principal problema para que Ia palabra “Dios” tenga sentido es el criterio de
verificación empírica. Ahora bien: ¿Podemos verificar a Dios empíricamente, en el
sentido manejado por los positivistas? ¿No...? ¿Entonces cómo lograr justificar el
término “Dios”?
El segundo Wittgenstein habla de “juegos lingüísticos”, donde admite que el
lenguaje religioso tiene un sentido si se ajusta a los paradigmas creados para su
38
MILLAN, P., Op. Cit., Tomo 18, pág 869.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
31
uso.
Ya desde el “Tractatus” menciona lo “mistico” como aquéllo de lo que no se puede
hablar, pero que es lo más importante que podamos saber porque se refiere al
significado de la misma vida.
Desde esta perspectiva “Dios”, para Wittgenstein es algo inefable, perteneciente a
los problemas de la vida.39
Dios no puede abarcarse totalmente por el lenguaje, pero es preciso asignarle un
signo a la realidad absoluta, no con afán de delimitar plenamente un concepto,
sino como forma de hacer presente la realidad que nos trasciende.
Wittgenstein afirma que “creer en Dios significa que la vida tiene un significado,...
sentimos que dependemos de una realidad ajena..., en cierta medida somos
dependientes a cualquier nivel, y llamamos “Dios” a aquéllo de lo que
dependemos”40.
El criterio de verificación empírica pretende contrastar los términos con los objetos
de la realidad fáctica. Para el término “Dios”, signo de la realidad trascendente,
este criterio es insuficiente. Habrá que utilizar una “verificación” en los fenómenos
espirituales, como “formas de vida” o como determinada relación frente aI mundo y
la vida.
Fenomenología de la religión
La fenomenología de la religión analiza el fenómeno religioso, y su contenido de
designación del nombre “Dios”, por medio de la descripción histórica.cultural de
este fenómeno en las diversas civilizaciones y tiempos. Sus conclusiones pueden
39
Cfr. KÜNG, Hans, “¿Existe Dios?, Cristiandad, 1979, pp. 682ss. 40
ÍBIDEM
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
32
considerarse válidas universalmente (respetando el margen de error característico
de los estudios científicos). Para nuestro estudio es útil en cuento muestra la
vinculación real del hombre con un ser trascendente al que se le ha llamado de
muchas maneras. Un ejemplo es el término “numinoso” al que nosotros llamamos
“Dios”.
A un cuando Dios sigue conservando su carácter de incomprensible (al menos de
manera absoluta), podemos acercarnos a él y nombrarlo mediante la vía analógica
“analogía “significa “comparación”. Es un proceso de aprehensión que utiliza
imágenes o conceptos que en parte coinciden y en parte difieren del objeto
referente. Por la analogía podemos acercarnos sigilosamente, al referente Dios sin
pretender aprehenderlo completamente.
Hermenéutica: “Dios” como signo de la totalidad interpretativa.
La palabra “Hermenéutica” significa “Interpretación”, es decir, ante un hecho dado,
el sujeto valora sus manifestaciones, hace una lectura profunda (como diría
Heidegger), para aplicar sus conclusiones a la existencia. La hermenéutica nos
sirve para dilucidar qué o quién significa el término “Dios” para el ser humano.
Desde la hermenéutica el ser humano descubre a través del mundo y de su
propia existencia a Dios. Si entendemos la hermenéutica como el acercamiento
del hombre al mundo con el afán de interpretarlo desde una perspectiva global,
más allá de la simple objetivación, que trata de fragmentar la realidad para
comprenderla parte por parte, podemos acercarnos a una compresión del término
“Dios” como signo del ser por esencia, que da el ser al mundo y al mismo tiempo
lo trasciende.
Cuando interpretamos el término “Dios”, aplicándole el proceso hermenéutico,
constatamos una esencial relación del hombre a lo absoluto. El término nos remite
al ser absoluto desde las categorías históricas en que se desarrolla la vida
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
33
humana. “El horizonte último es el ser mismo, pues el mundo sólo es posible en el
ser, mientras que inversamente, la interpretación del ser solo es posible como
interpretación de un mundo histórico”. “En Dios se ve, al mismo tiempo, la
‘trascendencia inmanente’ y la ‘inmanencia trascendente’. Dios no nos encuentra
sino en el proceso histórico”41
Es interesante tocar este punto: El hombre tiene experiencia de su mundo, de su
historia, entonces se pregunta el por qué de la historia, del mundo. Luego va
descubriendo la necesidad de un ser absoluto que dé sustento a lo que
experimenta. Descubre a Dios y lo nombra “Dios”, para significar, desde su
interpretación del mundo y de si mismo, al ser por esencia, dador del ser,
trascendente.
Karl Rahner, en el libro “Curso fundamental sobre la fe”, ante la pregunta ¿Qué
significa Ia palabra “Dios”? responde: “En ella se ve reflejado lo inopinado, el
“innominado”, el “inefable”, el que no aparece en el mundo denominado como un
componente suyo. El “silencioso”, que está siempre ahí, y que puede pasar
inadvertido, dejar de ser oído, y marginarse como absurdo. Lo que propiamente no
tiene ninguna palabra más. “Dios”, de ser una palabra sin rostro pasa a hablarnos
de Dios, por cuanto es la última palabra antes del silencio o en el que por la
desaparición de todo lo particular, tenemos que habérnoslas con el todo
fundamentador como tal”.42
Bajo el nombre “Dios” subyace una estructura interpretativa del ser del mundo y
del hombre que desemboca en este signo. Dios adquiere carácter fundamentante
de todo lo demás. Sin embargo si le diéramos a este signo un carácter objetivo
total perdería su carácter fundamental. Entonces hemos de nombrar “Dios” al
41
GRABNER-HAIDER, Anton, “Semiótica y teología”, Verbo Divino, Estela, 1978, pág. 120-121. Este libro
es muy importante para fundamentar un diálogo entre el positivismo, tendencia marcada por el signo
lingüístico, y los estudios relacionados con la proposición “Dios”
42 RAHNER, Karl, “Curso fundamental sobre Ia fe”, Herder, Barcelona, 1972, pág. 68.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
34
signo que nos remite hacia ci misterio indelimitable.
Nuestro modelo para interpretar es el mismo hombre, Ia interpretación que hace
de sí mismo. Hay que penetrar la “questio hominis” para enfrentar ia “questio Dei”.
Si antes se utilizaba una “cosmodicea” (tratado del universo) para justificar a Dios,
ahora hay que utilizar una “antropodicea” para justificar la validez del término
“Dios”. Es el hombre quien va develando, poco a poco, el misterio de Dios a partir
de la develación de su propio ser, misterioso también. Es él mismo quien puede
asignar un nombre a Dios en virtud del sustrato de comprensión que tiene de sí
mismo y de ese ente denominado “Dios”.
La investigación anterior ha intentado responder al supuesto planteado al principio:
Mostrar la validez del uso del término “Dios” desde una perspectiva lingüística-
epistemológica, con el auxilio de la hermenéutica y la fenomenología de Ia religión.
Podemos hablar de Dios por medio de un tipo de verificación distinto al utilizado
por los positivistas, (aun cuando los positivistas han dado una gran aportación a la
filosofía de Ia ciencia). Nuestro criterio es la experiencia misma de la realidad
como totalidad: sin ese criterio sólo se observan hechos “experimentables”
aislados, separados, pero se diluye Ia idea de realidad como totalidad.
La hermenéutica ayuda a comprender que cuando decimos “Dios” no significa que
exista tal ser con sólo mencionarlo. Más bien, descubrimos, desde esta “lectura
profunda”, que implica el proceso hermenéutico, la posibilidad real de un
fundamentador o de un ser que le participa el ser al mundo.
La fenomenología de la religión ha servido para comprobar la “religación” entre el
hombre y Dios. Para justificar el que se hable de un ser cuya actividad ha tenido
que ver con todos los hombres de alguna manera, interpretamos nuestra realidad,
el mundo objetivo y subjetivo en todas las épocas históricas.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
35
El problema que hemos abordado ha sido una cuestión de claves o pistas para
tener acceso, a nuestro nivel y con nuestras herramientas, al misterio inagotable
que es Dios. Espero haber explicitado lo suficiente las vías que yo distingo para
poder acercarnos al misterio divino por medio del estudio del término que lo
designa.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
36
CAPÍTULO IV
APOCALIPSIS Y POSMODERNIDAD
Este capítulo se desarrolla como una propuesta desde la filosofía de la historia, es
el intento de encontrar analogías entre las derivaciones histórico-filosóficas de un
texto de corte religioso y un fenómeno denominado posmodernidad.
Las implicaciones de la correlación entre el contexto apocalíptico y la situación
posmoderna, en el ámbito general de esta tesis, pueden ser utilizadas como un
modelo de interpretación de la realidad histórica y sociocultural contemporánea.
El ser humano, en relación con Dios, con el concepto de “Dios” que se ha
intentado delimitar, establece una cultura donde intervienen diversos factores de
toda índole. El contexto posmoderno, locus histórico contemporáneo, no está
exento de ser interpretado, del mismo modo que el locus histórico de la iglesia
primitiva pudo ser interpretado por un texto literario, con implicaciones culturales,
sociales, políticas y religiosas.
La concepción de “Dios” probablemente ha cambiado de un periodo a otro, sin
embargo pueden encontrarse coincidencias en las situaciones creadas tanto en el
siglo I, como en el siglo XXI.
La filosofía de la historia propone un análisis interpretativo de los fenómenos
históricos y sus relaciones con diversos agentes constituyentes del universo
social.
En este contexto interpretativo cabe preguntarse ¿Qué es la posmodernidad? ¿Es
la posmodernidad el movimiento que está permeando las estructuras sociales,
políticas, económicas, inclusive las de índole personal o las de carácter religioso,
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
37
en nuestros tiempos? ¿Es el posmodernismo el movimiento intelectual-práctico
predominante al final del milenio?
En un contexto relacional corresponde hacerse otra serie de preguntas, las cuales
yo apunto sólo desde el tema que me interesa: ¿Qué es el Apocalipsis? ¿Es el
Apocalipsis un género literario con implicaciones religiosas, sociales y políticas?
¿Es el libro del Apocalipsis una clave de interpretación de los tiempos
posmodernos? ¿Existen afinidades históricas entre el tiempo en que fue escrito el
libro y nuestros tiempos? ¿Qué nos puede “decir” el Apocalipsis en un contexto
posmoderno?
He problematizado el objeto o los objetos de mi estudio, en un esbozo como este
no se puede hacer otra cosa, ahora voy a proponer el modo como entiendo las
relaciones entre estos dos objetos que, de ahora en adelante, formarán para fines
metodológicos una conjunción.
Entiendo que en un primer nivel de reflexión existe primero la historia, el hecho
concreto, los sucesos cuyo actor principal es el hombre pero que están
conectados con una multiplicidad de factores, en segundo lugar está la
interpretación de los acontecimientos históricos. Enfatizando que estoy en un
primer nivel de reflexión afirmo que la historia condiciona la interpretación que se
hace de ella: el suceso histórico se presenta como un texto a leer, o un bocado a
degustar según sean las aficiones, y el interpretador (por lo general un historiador
o alguien que quiere dar respuesta a una circunstancia histórica desde un
determinado punto de vista) lee el texto ávidamente y elabora un análisis... y una
síntesis. No obstante, la elaboración interpretativa se ve circunscrita al texto leído,
solamente desde este texto se puede realizar un análisis. Por más agudeza que
tenga el historiador para descubrir los hilos ocultos del suceso histórico, no dejará
de estar leyendo el mismo texto. El texto condiciona su lectura.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
38
Segundo nivel de reflexión: El historiador condiciona la interpretación del suceso
histórico. Para elaborar una interpretación, el sujeto se ve orientado por los
intereses adquiridos durante su historia y sus propios acontecimientos personales,
no dirá lo mismo de la masacre del 68 en Tlaltelolco un pensador como José
Revueltas que un político como Luis Echeverría, no dirá lo mismo del pastel el que
lo hizo que el que se lo comió. Aún el interpretador que se ufane en ver el suceso
desde todos los puntos posibles no se puede sustraer de clasificar los hechos,
elaborar hipótesis, estructurar las ideas, etc., desde una posición interpretativa
construida por su propia historia. El lector condiciona el sentido de la lectura del
texto.
El tercer nivel de reflexión podría enunciarse así: Tanto el interpretador como el
suceso histórico están sumergidos en un contexto sistémico que los lleva a
influenciarse mutuamente y así mismo influenciar y dejarse influenciar por diversos
factores ubicados en torno a uno y a otro.
En el primero y segundo nivel se trató de establecer intervenciones unilaterales en
una dirección o en otra entre el suceso histórico y el historiador, inclusive en estos
dos niveles se dennota un acercamiento bilateral, de influencia mutua, pero no lo
acaban de definir. En el tercer nivel se asumen los dos niveles anteriores: el texto
condiciona su lectura y el lector condiciona el sentido de la lectura del texto, pero
los une y los desborda. En el tercer nivel se entiende el suceso y el sujeto
interpretador como parte de un todo donde las partes se relacionan entre sí de
manera dinámica y en varios sentidos al mismo tiempo. La lógica de los primeros
niveles es lineal, los mismos verbos utilizados expresan una relación “condicional”,
en el tercer nivel la lógica es circular ( ¿O podríamos decir que curva según las
aportaciones de ilustres matemáticos como Gauss, Riemann, Lobachevsky, o
físicos como Einstein).
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
39
Bueno, no me voy a meter en críticas a la lógica, ni siquiera voy a profundizar más
en los niveles de reflexión, sólo voy a tratar de explicar porqué me metí en estos
vericuetos si mi tema es muy sencillo.
Lo que sucede es que el ejercicio de los niveles nos sirve para dos cosas:
a) Para ilustrar el movimiento posmodernista con relación a la interpretación
histórica.
b) Para poner en la mesa planteamientos previos al análisis del género literario
apocalíptico y su relación con un fenómeno tan lejano cronológicamente pero
tan cercano semánticamente como lo es el posmodernismo.
Desde el inciso “a”, puedo decir que para comprender el posmodernismo hemos
de trascender algunas categorías modernas que fueron criticadas y transformadas
por la misma posmodernidad. Por ejemplo: la dicotomía objetividad-subjetividad.
Un modernista, defensor de la objetividad racional, nos diría que debemos separar
quirúrgicamente nuestros sentimientos o intereses de la reflexión sobre un
determinado objeto, un precursor del posmodernismo (Como Nietszche, por
ejemplo), nos diría que nuestra forma de relación con los objetos es a través de
las fuerzas explosivas que emanan de nuestro instinto, por lo tanto la comprensión
de un objeto no puede estar separada de nuestros sentimientos hacia él o hacia
nosotros mismos. Un pensador posmoderno trataría de vincular las categorías
objetivas con las subjetivas, no haría separaciones tan tajantes entre unas y otras,
sino que buscaría el modelo dinámico que las relaciona. Xavier Zubiri, considera al
ser humano como una inteligencia sentiente.
Desde el inciso “b” se nos abre la puerta a un camino muy amplio: El género
apocalíptico fue fabricado en contextos intelectuales, sociales, políticos,
económicos muy semejantes a los que permearon el surgimiento de la
posmodernidad y las respuestas que propuso el Apocalipsis se pueden aplicar en
el contexto posmoderno que vivimos en nuestros días. (Por ejemplo: la
persecución romana, defensora del racionalismo imperial, desató la organización
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
40
de pequeños grupos cristianos defensores de la particularidad étnica y religiosa.
Sin embargo esta defensa de lo particular desembocó en una propuesta
universalista, expresó simbólicamente la unidad entre lo particular y lo universal,
insertó en la “mesa de negociaciones” el juego de lo unitario y lo diverso. De la
misma forma el racionalismo imperial del siglo XVIII y sus encarnaciones ulteriores
han desatado una serie de manifestaciones que ahora llamamos posmodernas
que tienen características semejantes a las propuestas del cristianismo del siglo I.
Género literario apocalíptico
Para abordar esta parte es preciso entender qué es un género literario.
“Género” viene de la raíz griega “GEN-GENOS”, que significa “origen” o “principio”.
En el ámbito lingüístico, Aristóteles utilizó esta palabra para referirse a la
clasificación de las palabras o los entes según un concepto más extenso que el
individuo, y menos extenso que la especie. Género es la categorización de los
individuos bajo el criterio de semejanza. En literatura, nos referimos a los textos
como individuos separados y abarcamos a los que son semejantes en su forma en
una categoría general que los identifica de otros géneros o agrupaciones de
individuos literarios semejantes entre sí, pero diferentes de otros individuos.
La semejanza de los individuos literarios en un género estriba en su forma, es
decir, la estructura o manejo de ciertos recursos lingüísticos, semánticos o
sintácticos.
Habiendo asentado lo que entiendo por “género literario”, me dedicaré a desglosar
las características del género literario apocalíptico.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
41
Características
El género literario apocalíptico es un proceso que hunde sus raíces en la historia
del pueblo que lo utilizó. En el caso de la apocalíptica judeocristiana, los textos
nacen de unas necesidades históricas de reconstrucción o de
redimensionalización de la historia. La apocalíptica ofrece modelos metahistóricos
que respondan a las circunstancias que vive el pueblo y orientados a un presente-
futuro acorde con las aspiraciones de ese pueblo concreto.
Apunto algunas características más:
Entre profecía y apocalíptica
Algunos autores consideran que el Apocalipsis es una síntesis entre profecía y
apocalipsis. Habrá que analizar los dos elementos: “La profética se desarrolla
normalmente en un mundo organizado, dentro del cual el profeta proclama la
palabra de Dios. La apocalíptica, por el contrario, nace cuando ese mundo
organizado ha sido destruido o cuando el creyente es excluido del mundo
organizado y arrojado al caos de la marginalidad; la apocalíptica busca reconstruir
la conciencia, para hacer posible la reconstrucción de un mundo diferente”.43
Ahondando en esta distinción, la profecía se contextualiza en la transformación de
algunas estructuras históricas valiéndose de las mismas herramientas con que
cuenta el sistema, la apocalíptica busca revolucionar el sistema por medio de un
43
RICHARD, Pablo, “Apocalipsis”, Dabar, México, 1995, pp. 15-16. Este estudio es la base de gran parte de
mis reflexiones. Es preciso aclara que fue escrito desde un contexto de teología de la liberación. Este enfoque
aporta datos importantes para el análisis de la realidad posmoderna, sin embargo su terminología puede
parecer parcializada, sobre todo si entiende la realidad sólo desde el ambiente de “opresores-oprimidos”. Más
delante estableceré con más claridad los aspectos que me parecen valiosos de este autor para interpretar la
realidad actual desde el apocalipsis. En última instancia la posición de la teología de la liberación es también
una clave hermenéutica, digna de ser escuchada y valorada en su justa dimensión histórica.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
42
sistema alternativo, con características concretas a la realidad concreta donde se
encuentra situado.
“El profeta actúa dentro del mundo existente. El apocalíptico condena el
orden existente y anuncia la construcción de otro mundo”.44
El libro del apocalipsis es una síntesis nueva entre literatura profética y
apocalíptica. Es heredero de la tradición literaria apocalíptica: Zacarías, Ezequiel,
Daniel y los libros no canónicos, o apócrifos de I Henoc, 2 Baruc, 4 Esdras. Es
fruto de la reflexión apocalíptica iniciada con Daniel el 167 A.C. y de la práctica
profética de los disidentes de la dominación dada en esos tres siglos –Me refiero a
la lucha de los campesinos judíos por conservar sus tradiciones dentro del periodo
de vuelta del destierro, pero también incluyo las invasiones de que fue objeto
Palestina: la helenística, dada por Antiocos o Ptolomeos, y la romana, iniciada el
60 A.C. y presente en el tiempo en que fue escrito el libro del Apocalipsis-.
La profecía, dentro del sistema, se manifestó como un movimiento popular de
conservación de los elementos culturales y religiosos amenazados por la
presencia extranjera dentro de Palestina o por la persecución y opresión de que
fueron objetos los primeros cristianos por parte del Imperio Romano.
De esta forma el Apocalipsis se convierte en una síntesis perfecta de la
apocalíptica y la profecía: Propone una renovación de los elementos que dan
significado a la cultura judeocristiana dentro del sistema, por medio de la praxis de
los marginados, pero también transmite el mensaje de reconstrucción del mundo
por medio de un mundo alternativo trascendente.
Esta síntesis apocalíptica-profética es también respuesta literaria de la influencia
de las primeras comunidades cristianas: el cristianismo fue desde sus inicios un
movimiento profético-apocalíptico.
44
ÍDEM, pag. 16.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
43
Simbolismo
El simbolismo dentro del Apocalipsis es de una riqueza profunda y poderosa.
Comprender este simbolismo puede servir para penetrar nuestra realidad histórica
desde una perspectiva hermenéutica.
Voy a esbozar brevemente algunos puntos de interpretación de la simbología
apocalíptica45:
a) El discurso simbólico se separa siempre de la expresión cruda y simple
de la realidad. Sobre lo que podemos llamar base realista se da como
un crecimiento, una huida hacia arriba: se forma, por así decir, una
columna simbólica con varios niveles sucesivos.
b) Es un simbolismo reflejo. Es preciso tener en cuenta sus equivalencias
realistas y detectar la fuerza de concentración y de expresión que las
rige. En este sentido, contiene diferentes equivalencias realistas
tomadas del cosmos, del mundo animal o de elaboraciones
monstruosas, de los números, de los colores, del hombre y del antiguo
testamento. Este modo de simbolizar remite al lector a una postura de
interpretación activa: aun cuando existen simbologías preestablecidas,
que un conocedor de la Biblia puede detectar, también se alude a las
circunstancias históricas y desde allí se proyecta una interpretación
trascendente poética. Hay quien encuentra parecido entre el simbolismo
de algunas partes de este texto con los textos de Franz Kafka.
Seudonimia
45
Para una información más amplia de este punto, consúltese AA. VV. “Plan de formación teológica.
Introducción al Nuevo Testamento”, Instituto español de teología a distancia, Madrid, 1976, pp. 646 ss.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
44
Para saber quien es el autor del Apocalipsis es preciso hacer un trabajo
hermenéutico bastante extenso. Para resumir esta labor me voy a limitar a
informar que en el género literario apocalíptico se utiliza el recurso de la
seudonimia: se anota el nombre de un personaje reconocido como el autor del
libro para que éste sea aceptado fácilmente en la comunidad, y para que las
palabras tengan relevancia por el autor que aparente las escribió. En este caso se
anota que el autor es Juan el evangelista, pero es muy probable que el verdadero
autor sea un discípulo de este apóstol. Siendo así desconocemos la identidad del
autor, pero sí sabemos que pertenecía a la escuela de San Juan Apóstol. El libro
fue escrito alrededor del año 97 D.C. en algún lugar de Asia Menor.
Contexto histórico
Si consideramos que este libro es una respuesta interpretativa de un contexto
histórico, es preciso conocer ese contexto. El Apocalipsis fue escrito, como ya dije,
alrededor del 97 D.C., en ese tiempo, el imperio romano dominaba la mayor parte
del mundo conocido, la religión cristiana era una novedad religiosa revolucionaria
que amenaza con su empuje la estabilidad del sistema imperial, la cultura
predominante era la helenística, con todas sus implicaciones filosóficas y sociales.
El pueblo judío vivía en la diáspora después de la destrucción de Jerusalén en el
año 70.
Era patente la hegemonía política de Roma, como imperio, y la hegemonía cultural
de Grecia. Se estaba viviendo el proceso de formación de la civilización
grecolatina. Este proceso tenía como características un esfuerzo de
universalización. Es cierto que los romanos fueron ejemplo de respeto por las
culturas particulares, no obstante tratare de integrar estas particularidades desde
una perspectiva única: la equivocidad cultural vinculada en la univocidad de un
modelo imperial.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
45
Esta fuerza de univocidad se refleja en la persecución que entabló el imperio
contra los cristianos. Roma sabía que la propuesta cristiana trastocaría las
entrañas de su sistema. Que poco a poco, esta defensa cristiana de lo particular,
se convertiría en una inmensa ola de universalidad. El motivo de fondo de las
persecuciones romanas al cristianismo no fue de orden religioso, sino político y
cultural: había que salvaguardar la hegemonía romana de la sustitución de ese
orden por otro.
La fuerza del imperialismo se manifestó también como exclusión, además de
persecución y opresión. El apocalipsis buscaría una afirmación de la identidad
cristiana en contra del sistema esclavista y la construcción de una comunidad
alternativa. “Algo semejante sucede hoy en el tercer mundo, frente a un mercado
total que nos impone un sistema único de valores y una religión del mercado... la
propuesta apocalíptica fuera del sistema es la protesta más significativa y
eficaz.”46
El contexto intelectual en que se escribió el Apocalipsis, era dominado por el
pensamiento griego. Lo más cercano era el concepto estoico del mundo universal.
Era tan fuerte ese pensamiento que permeaba todas las estructuras: sociales,
políticas, religiosas. Defendía una idea dualista de hombre y concepto de estado
centralista, regido por la esfera de los intelectuales. Donde se privilegia la razón o
la gnosis.
La propuesta apocalíptica es de orden intuitivo, la simbología propone que el
universo sea entendido desde las dimensiones emocionales. El concepto de
historia del apocalipsis contiene una línea definida que defiende la presencia de un
Dios salvador de los grupos marginales, en este caso el grupo marginal era el de
los cristianos, en medio de la opresión y la exclusión provocada por el
imperialismo romano y el centralismo griego. La indiferencia propugnada por los
estoicos se convierte en participación activa desde el género apocalíptico. La
46
RICHARD, Pablo, Op. Cit., pág. 42
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
46
opresión provoca un sentido de trascendencia. Había que reconstruír el sistema
desde un modelo alternativo a este.
Conformación del libro
Hay diferentes hipótesis del modo en que esta estructurado el libro. Yo voy a
asumir la que propone Hugo Vanni47, que es la siguiente:
Prólogo (1,1-3)
Primera parte:
Septenario de las cartas (1,3-3,22).
Segunda parte:
(4,1-5,14) Sección introductoria: Visión del trono y del cordero.
(6,1-7,17) Sección de los sellos.
(8,1-11,14) Sección de las trompetas.
(11,15-16,16) Sección de las tres señales.
(16,17-22,5) Sección del gran día.
Epílogo (22,6-21)
Modelo histórico
Desde el principio anuncié que el Apocalipsis propone un modelo de historia que
se puede aplicar a cualquier modelo histórico. Propone una serie de categoría
apriorísticas que constituyen una especie de depósito a llenar por las
circunstancias históricas concretas, para luego vaciarse y utilizarse en otro
contexto.
47
VANNI, Hugo, “Apocalipsis”, Herder, Barcelona 1985.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
47
Esta propuesta histórica tiene como presupuesto la fe en Jesucristo que resucita,
sin embargo tiene implicaciones filosóficas que vale la pena considerar. En este
ensayo enunciaré el modelo histórico y la interpretación teológica. Este segundo
punto, con las salvedades necesarias, puede servirnos para el análisis filosófico
del contexto histórico posmoderno.
Interpretación histórica
El Apocalipsis propone un mito – entendiendo mito como esa historia primigenia,
como encuentro con lo trascendente que da sentido a los actos concretos del ser
humano – que considera dos grandes dimensiones: el cielo y la tierra. La tierra
designa el mundo empírico, el espacio donde se desenvuelven los seres
humanos. El cielo es el mundo trascendente donde actúan los poderes
sobrenaturales, tanto Dios como el Demonio, los poderes del bien y del mal.
Este mito nos sirve para discernir el sentido de la historia. “Cielo-Tierra son dos
dimensiones de la misma historia; hay una sola historia, y cielo tierra designa las
dos dimensiones de esa única y misma historia. El cielo es la dimensión profunda
y trascendente de la historia; la Tierra es su dimensión aparente y empírica”48.
Otra dimensión del modelo histórico es el desocultamiento, la revelación. El
Apocalipsis revela a la historia su sentido profundo. En medio de la equivocidad de
las diversas propuestas históricas y de comprensión de la historia, se propone una
síntesis integradora: el acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo remite
a la historia a un espacio trascendente. Los cristianos están llamados a hacer
patente la salvación en medio de sus circunstancias concretas. El misterio de la
resurrección se presenta como la anticipación de la plenitud de la historia. La
resurrección se hace inmanente a los procesos históricos para guiar y “jalonear”
este proceso histórico a la trascendencia anticipada.
48
RICHARD, Pablo, op. Cit., pág 45
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
48
Esta revelación es contraria a las ideologías. Las ideologías, entendidas en
sentido moderno tratan de ocultar un principio unificador en virtud de su propia
parcialidad equívoca. La revelación Apocalíptica supera cualquier ideología porque
abarca la pluralidad histórica y construye un modelo alternativo a donde tienda la
historia como a su fin.
Una dimensión más del modelo histórico es el compromiso: en tiempos de crisis
en el presente, el cristiano hace una recapitulación de su pasado y mira a su futuro
para darle un sentido nuevo a su presente. Este presente es el concentrado de la
historia previa y de la visión escatológica. Es un presente comprometido. En medio
de la persecución de que eran víctimas los cristianos, estos revelan su esperanza.
Es una esperanza activa entregada a la construcción de circunstancias concretas
más adecuadas a su dignidad de hijo de Dios.
Interpretación teológica
El Apocalipsis va desglosando temas teológicos generales: Dios, Cristo, El
Espíritu, La Iglesia, y temas teológicos específicos, como son la escatología, la
historia, la iglesia purificada.
Se entiende a Dios como el Señor de la Historia, como aquel que es, que era y
que vendrá (Ap. 1,4.8). Domina todo con su poder, pone en movimiento el proceso
de salvación, hace que se desarrollen en el tiempo, y por medio de la
contraposición dialéctica entre el bien y el mal arrastra y destruye todo mal moral o
físico. Al final de la historia se une íntimamente con el pueblo salvado en una
comunión plena, donde ya no existe el mal.
Cristo muerto y resucitado es el centro de la historia. Su muerte y resurrección son
la realización de la plenitud de la historia. El reino de Dios ya esta presente en las
entrañas de la historia, pero el tiempo tiene que continuar con todas sus
vicisitudes desplegando gradualmente la presencia del reino de Dios. La
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
49
resurrección es el germen instaurado en la historia de la dimensión trascendente.
Cristo empuja a la iglesia, en medio de su desesperanza por la persecución, a
encontrar el sentido profundo de sus tribulaciones: son el acontecimiento
necesario para discernir la presencia de Dios en la historia.
En el tema de la Iglesia, como cuerpo místico pero también social, podemos
detectar el destino de la sociedad en cualquier momento histórico. Aunque la
iglesia es privilegiada como institución trascendente, es también entendida como
pueblo de Dios que peregrina , pasando por mucha pruebas, perseguida por los
poderes del mal, oprimida por el imperialismo, hasta llegar en un proceso
dialéctico al Gran Día, cuando se vea liberada de las tribulaciones exteriores y de
la ceguera interna.
Esta interpretación teológica nos mueve a considerar que la historia tiene un
sentido que en su interior vive la dimensión trascendente como una semilla.
También podemos concebir la historia como un dinamismo dialéctico, como un
diálogo entre diversas posturas pero que al final confluyen en la unidad. La figura
de la lucha entre el bien y el mal, donde el mal parece predominar nos permite
intuir la pluralidad dinámica de las culturas en las cuales predomina un aspecto u
otro pero siempre hay una correlación dinámica de fuerzas. Al final solo queda el
bien, ha sido destruido el mal.
La equivocidad cultural “evoluciona en la univocidad del bien: es un proceso
analógico donde el bien representa el germen descendente presente en todas las
historias y en toda la historia.
Posmodernidad
Características
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
50
El fenómeno de la posmodernidad ha sido interpretado desde muy diferentes
visiones, ahora yo solo esbozare algunas de las características que considero más
importantes: el resurgimiento de la particularidad en medio de la globalidad, la
revalorización de la intuición y de las emociones como criterios epistemológicos y
el diálogo entre la equivocidad y la univocidad.
a) El resurgimiento de la particularidad en medio de la globalidad.
El modernismo representado por Kant y Hegel propuso el dominio de lo universal y
de lo racional. Esta propuesta se convirtió en principios morales universales, en la
búsqueda de una ética universal y la concretización de estados que se
consideraban a sí mismos como universales. En el contexto político la concepción
moderna privilegió al Estado por encima de la sociedad civil.
El movimiento posmoderno trajo a la mesa de negociaciones el valor de lo
particular: ya no es el estado quién dicta los principios de la ética y de la política.
Los grupos marginales, sociales, étnicos, políticos enarbolan la bandera de sus
derechos y tratan de minar un contexto globalizador. No obstante en la realidad se
sigue viviendo el fenómeno de la globalización. En la posmodernidad se vive un
diálogo en ocasiones violento entre lo particular y lo global.
b) La revalorización de la intuición y de las emociones como criterios
epistemológicos.
La razón moderna se estableció como principio epistemológico: la ciencia positiva
solo acepta aquello que es demostrable empíricamente, la lógica positiva trata de
axiomatizar los sistemas formales, para desde ahí, tener principios de consistencia
de cualquier disciplina científica. Sin embargo, la ciencia sigue sin poder resolver,
aún más sin poder abarcar los grandes problemas que dan sentido a la existencia
humana. La lógica a recibido un golpe descomunal al descubrirse incompleta, con
el consiguiente surgimiento de lógicas paraconsistentes, intuitivas.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
51
En lo social surgen movimientos carismáticos, emocionales que buscan la
reivindicación de sus particularidades. El predominio de la razón como principio
epistemológico y del Estado como concretización de esta, se ha visto minado en
sus entrañas por esta entrada a la escena de multitud de grupos que tratan de
modificar el sistema. Algunos de esos movimientos se podrían considerar
proféticos, y algunos otros Apocalípticos.
c) Diálogo entre la equivocidad y la univocidad.
La modernidad buscó una verdad univoca, que los criterios epistemológicos se
ajustaran a toda realidad, que todas las particularidades pudieran ser interpretadas
desde un solo punto de vista. Esta búsqueda, unívoca, trató de eliminar las
diferencias culturales y reducir la pluralidad a una serie de principios únicos.
La posmodernidad trató de dar cuenta de la univocidad anteponiendo la
equivocidad. Los criterios epistemológicos no pueden ser únicos, se requiere el
respeto por las diferentes fuentes de conocimiento. Es muy patente la presencia
de grupos orientalistas que propugnan por un relativismo moral, cultural y
religioso, como el movimiento New Age.
Este diálogo entre la univocidad y equivocidad se traduce en pugna entre el
absolutismo y el relativismo. Hay quienes desde la vida Hermeneútica, proponen
una conciliación de estos dos aspectos por medio de la interpretación analógica,
es decir por medio de la metáfora, y de la comparación.
Interpretación histórica
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
52
Ya en mi introducción esbocé una serie de principios de interpretación, donde
manejaba que tanto el interpretador como el suceso histórico están sumergidos en
un contexto sistémico que los lleva a influenciarse mutuamente y asimismo a
influenciar y dejarse influenciar por diversos factores ubicados en torno a uno y a
otro. Esta afirmación me sitúa a mi mismo como parte del contexto histórico que
quiero interpretar. Para interpretar es preciso salir del ambiente interpretado, sin
embargo, en este caso es imposible objetivamente, pero es posible si este “salir”
es al mismo tiempo estar “dentro”. Estoy inmerso en una relación dinámica con mi
historia.
Inductivamente puedo ir ascendiendo de esta reflexión personal al campo de las
conclusiones generales. No voy a fundamentar este proceso inductivo,
simplemente lo voy a utilizar como una herramienta.
Yo mismo soy posmoderno, la reflexión que puse en el primer párrafo de esta
parte, expresa como me explico yo en medio de la posmodernidad. La historia es
un complejo sistema de relaciones dinámicas. En este contexto la posmodernidad
es un compendio de múltiples corrientes ideológicas que tratan de confluir en una
unidad. Es la diversidad herida de unidad.
Es la manifestación de grupos particulares que no se dejan ahogar por la corriente
globalizadora. Instrumentan acciones sociales, políticas, religiosas, para salir del
potente influjo del univocismo. Sin embargo, en muchos casos su esfuerzo se
queda en la inmanencia, en el diálogo de sordos, en la discusión de las posturas
sin intención real de diálogo. Falta reconocer el valor de la alteridad en su justa
dimensión.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
53
Interpretación teológica
En medio del diálogo pluralista sigue vigente la búsqueda de la verdad, del sentido
de la vida, cuando el esfuerzo se queda en la esfera inmanente, esta búsqueda se
convierte en una serpiente que se mueve en su propia cola. Es cierto que se ha
valorado la dimensión trascendente, pero aún falta dar más pasos en el proceso
de descubrir esta dimensión como la que le da sentido a toda la historia.
El mensaje trascendente de la resurrección sigue presentándose hoy como una
respuesta genuina a los problemas que aquejan al hombre posmoderno. En los
diferentes grupos religiosos se ha vuelto la cara al valor de la intimidad como
fuente de cohesión y de acción. Es valioso el ejemplo que dan las pequeñas
comunidades cristianas, inclusive las sectas donde se expresa la emoción y el
sentimiento como parte importante de la vida de fe.
Conclusiones: El Apocalipsis en nuestros días.
Toca ahora hacer una recapitulación de las dos grandes partes de mi trabajo: lo
que dice el Apocalipsis y lo que dice la Posmodernidad y vincularlos
dinámicamente. Esta recapitulación será solamente de aquellos puntos que
considero más importantes y que son el vínculo que encuentro entre estos dos
temas.
1. El Apocalipsis hoy puede proporcionar un mensaje de esperanza. Hay una gran
confusión de voces y de ideologías que tratan de dominarse unas a otras. Existe
una política globalizadora que omite las diferencias. El Apocalipsis, como mensaje
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
54
escatológico, es decir de un final de los tiempos que se hace presente ahora
mismo, proporciona la esperanza real de que es posible lograr una unidad
dinámica, simbólica, trascendente.
2. La trascendencia se encuentra en el corazón mismo de la historia. Solamente
se encontrará sentido a la historia si la miramos desde la trascendencia. Quienes
reflexionen sobre la historia se darán cuenta que los conceptos inmanentes no
dan respuesta completa a los problemas planteados. La historia es también un
sistema abierto, comprensible solamente desde otro sistema, el cual
paradójicamente se encuentra dentro y fuera del primer sistema.
3. El Apocalipsis es una guía para superar la opresión. Hoy no se puede admitir
una sociedad indiferente a sí misma, se requiere de sociedades comprometidas en
el progreso. Pero un progreso con sentido, fundamentado en el valor de la
persona humana, en el diálogo, en la tolerancia, en el respeto por las diferencias.
Aún cuando algunos promuevan el cambio por la violencia, es posible oponer el
camino de la verdad y la trascendencia.
4. El simbolismo Apocalíptico nos propone un modelo de interpretación de la
historia. Desde la hermenéutica tan en boga hoy, podemos asumir la dinámica
simbólica del Apocalipsis para interpretar nuestra propia historia. El hombre mismo
es un símbolo que se interpreta a sí mismo y que se abre a descubrir la dinámica
polisémica de los acontecimientos que los rodean.
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
56
BIBLIOGRAFÍA
ALFARO, Juan, “De la cuestión del hombre a la cuestión de Dios”, Sígueme,
Madrid, 1978
BENEITEZ, Manuel, “El Apocalipsis”, Plan de formación teológica segunda parte,
Instituto español de teología a distancia, Madrid, 1976, Pp. 91-138
BEUCHOT, Mauricio, “Interpretación y realidad en la filosofía actual”, UNAM,
México, 1996
BOFF, Leonardo, “El destino del hombre y del mundo”, Herder, Barcelona, 1986
BROSSE, Olivier de la, et. al., “Diccionario del cristianismo”,Herder, Barcelona,
1974.
BUBER, Martin “YO Y TÚ”, Nueva Visión, Buenos Aires, 1994.
CAMUS, Albert, “La peste”,Altaya, Barcelona, 1994
______________ “El extranjero” Altaya, Barcelona, 1995.
CORETH, Emerith, “¿Qué es el hombre?”, Herder, Barcelona, 1982.
DEBRAY, Regis, “El arcaísmo posmoderno”, Manantial, 1996.
FERRATER Mora, José, “Diccionario de filosofía”, Herder, Barcelona, 1982
GONZALEZ, Angel Luis, “Teología natural”, EUNSA, Pamplona, 1985.
GÖDEL, Kurt, “Obras completas”, Alianza, Madrid, 1981
EL HOMBRE Y DIOS EN EL CONTEXTO POSMODERNO
57
GRABNER-HAIDER, Anton, “Semiótica y teología”, Verbo Divino, Estella, 1971.
HERNÁNDEZ FIERRO, Juan Manuel, “Apuntes de Apocalipsis”, curso de teología
del apocalipsis en el teologado de Chihuahua, 1996.
HAMILTON, W., “Apuntes sobre teologia radical” en “Concillium”, tomo 29,
Cristiandad, Madrid, 1976.
HOFSTADTER, Douglas R. “Gödel, Escher, Bach, una eterna trenza dorada”,
CONACYT, México, 1982
KÜNG, Hans, “¿Existe Dios?”, Cristiandad, Madrid, 1979.
LEEW, L. Van der, “Fenomenología de la religión”, FCE, México, 1964.
MILLAN Puelles, Antonio, et. al., “Enciclopedia Ger”, Tomos 7 y 18, RJALP,
Madrid, 1989.
MONOD, Jacques, “El azar y la necesidad: ensayo sobre la filosofía natural de la
biología moderna”, Orbis, Barcelona, 1985.
MORIN, Dominique, “Para decir Dios”, Verbo Divino, Estella, 1992.
NAGEL Y NEWMANN, “El teorema de Gödel”, Tecnos, Madrid, 1970,
OTTO, Rudolf, “Lo santo”, Alianza Editorial, Madrid, 1980.
POPPER, Karl, “La sociedad abierta y sus enemigos”
RAHNER, Karl, “Curso fundamental sobre la fe”, Herder, Barcelona, 1984,