El discurso de la otredad. Tensión y distensión en las relaciones socio-políticas de...
Transcript of El discurso de la otredad. Tensión y distensión en las relaciones socio-políticas de...
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓNUNIVERSIDAD SEK
DirectorHernán CarrasCo Monge
Universidad Sek
EditoresPatriCia Poblete alday
Carlos KruMel gonzález
Universidad Sek
Comité Editorialbeatriz zaMorano Herrera luis lira CaMPosano
WilMa saavedra sePúlveda gonzalo Peña Molina
Carlos riquelMe CePeda MarCela rojas Carvajal
Consejo Científico
yilda agüero de talavera universidad naCional de itaPúa, Paraguay
César garCía alvarez universidad MetroPolitana de CienCias de la eduCaCión, CHile
raMón león donaire universidad riCardo PalMa, Perú
ernesto toro balart universidad Mayor, CHile
edgardo Molina sotoMayor universidad MetroPolitana de CienCias de la eduCaCión, CHile
darío Cuesta Cristóbal universidad santo toMás, CHile
María isabel sáenz-villarreal universidad MetroPolitana de CienCias de la eduCaCión, CHile
Revista Exemplum Facultad de Humanidades y Educación Universidad Sek
Fernando Manterola 0789, Providencia, [email protected] - [email protected]
7
ÍNDICE
9 Presentación
Artículos
11 Los desafíos de la educación para el desarrollo: sin marginalidad, con integridad Walter Walker
31 Marginalidad y educación: una heurística en la teoría de la justicia de John Rawls Nelson Campos
53 El discurso de la otredad. Tensión y distensión en las relaciones socio-políticas de interdependencia David Miranda
71 El otro mapuche: una construcción histórica y mediática en la actualidad Gonzalo Peña
89 Saberes no legitimados presentes en la labor pedagógica de la Educadora de Párvulos Lorena Vásquez
101 Bullying y multiculturalismo en la clase de inglés: ¿cómo prevenir y abordar agresiones entre pares? Yenny Hinostroza
113 Tribus urbanas y juventudes como indicador de la saturación del yo social: de lo juvenil y la neotribalización Ignacio Gallardo
127 Implicación parental en participantes de corridas urbanas en Santiago I. Gallardo, C. Arancibia-Vogel, G.Ahumada y M. Yáñez
143 Instrucciones para los autores
53
EL DISCURSO DE LA OTREDAD. TENSIÓN Y DISTENSIÓN EN LAS RELACIONES
SOCIO-POLÍTICAS DE INTERDEPENDENCIA
Dr. David Miranda
Profesor de la Facultad de Humanidades y Educación de la USEK [email protected]
RESUMEN. El presente artículo busca realizar una reflexión sobre la problemática de la integración versus la alteridad en nuestro país, concretamente con el pueblo mapuche, como una relación sintomática de la construcción sociopolítica del Estado-Nación latinoamericano, en relación a ciertas constataciones extraídas de la experiencia histórica, transformadas en premisas para un análisis que explore posibilidades de acción en un ámbito políticamente acotado por las limitantes propias de nuestra construcción social.
PALABRAS CLAVE. Identidad – Alteridad – Estado - Pueblos originarios – Poder.
54
introDucción
La problemática existente en la relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche adquiere diversas aristas para el análisis. Por una parte, existen factores históricos indesmentibles que condicionan la relación y, por otra parte, existen factores propios de la moderni-dad ampliada, o actual, que van remodelando una relación hacia un modelo de desarrollo común tan incierto como vertiginoso.
La dinámica propia de esta relación contiene en si misma ele-mentos propios de una relación de alteridad que otorga elementos para un análisis genérico, atendiendo a su vez a las especificidades del caso. Es por ello que en este artículo se plantea como método apelar a la experiencia histórica global como fuente pseudo-aleatoria de obten-ción de parámetros que permitan vislumbrar la profundidad del con-flicto desde una perspectiva teórica, para enriquecer un debate que no debe ser unívoco, sino transversal, con vistas al perfeccionamiento de un modelo social inclusivo, abierto y que aspire al desarrollo no sola-mente económico, sino también cultural.
En virtud de dicho enfoque, es que se plantea extraer ciertos ejemplos útiles para el análisis, de modo de obtener ciertas constata-ciones teóricas, y así poder utilizarlas como premisas para la obtención de una reflexión sistemática, basada en conceptos teóricos aplicados, que otorgue una profundidad a una reflexión necesaria para el tra-tamiento del tema de este volumen: alteridades, entre disidencia e integración.
AnteceDentes Históricos: cinco constAtAciones o PreMisAs
La Controversia de Valladolid. El fenómeno de la “otredad” desde una perspectiva identitaria, ha sido un hecho particularmente potente en la historia de América. El primer y gran antecedente lo vemos en la conocida “Controversia de Valladolid”, episodio histórico que tuvo como grandes protagonistas al fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés Sepúlveda, quienes debatieron fervientemente, mediante visio-nes opuestas, sobre la legitimidad de la conquista española en Amé-rica. De las Casas elevó el llamado discurso del buen salvaje, donde se clasificaba a los pueblos originarios como bárbaros según cuatro cate-gorías, interpretadas posteriormente por Abellán (1979:423) y Losada (1975:16); respecto de su comportamiento, conocimiento de las letras, institucionalidad y disposición a la fe cristiana. Por su parte, Sepúl-
55
veda, “considerado como el máximo defensor de la postura impe-rialista de España” durante la época (Manero Salvador, 2009:94), argumenta con distintos matices sobre la supuesta superioridad de los colonizadores, con el fin de imponer sus criterios y, en definitiva, su cultura ante los pueblos originarios, sosteniendo que éstos eran inca-paces de gobernarse, lo cual autorizaba su sometimiento; cometían pecados contra natura, lo cual autorizaba la guerra contra éstos, y por último, que como cristianos, los conquistadores tenían la obligación de predicar el evangelio, incluso a través de la fuerza (Manero Salvador, 2009:96).
Como hemos podido apreciar en el ejemplo de la Controversia de Valladolid, en épocas pasadas las argumentaciones fueron varia-das desde la parte dominante; criterios evolucionistas, de tipo divino o estrictamente imperiales, fueron usados para ejercer poder; crite-rios que a su vez han ido cambiando de acuerdo a las transformacio-nes sociales a lo largo de la historia, hecho que da cuenta de una de las características del poder (primera constatación o premisa): el que domina necesita a quien dominar, en un proceso de dialéctica perma-nente. Con ello apunto a que las transformaciones no sólo van desde la parte “dominada”, sino también hasta donde la parte “dominante” lo permite, salvo contadas excepciones. Si bien esta es una de las matrices de nuestra historia americana, no es algo nuevo en la historia humana; argumentos más o menos falaces no han faltado para establecer dife-rencias entre unos y otros con el objetivo de establecer relaciones de poder y, por ende, de sometimiento económico y/o territorial.
Otro ejemplo claro de ello fue la abolición de la esclavitud, ya que a esas alturas era más fácil mantener esclavos “libres” que dar todo tipo de protección, incluyendo a sus familias y descendencia. Era previsible que los patrones fueran a mantener su poder. Tampoco es de extrañar que en la actualidad, luego de los procesos de emancipa-ción de las mujeres, sean éstas precisamente una parte importante de la fuerza laboral de sociedades como la chilena, y aun así, sus salarios sean en promedio un tercio más bajo que el de los hombres, por el mismo trabajo ¿Es casual?
tensión y Distensión en lA erA De lA MoDerniDAD líquiDA
En definitiva, las luchas por la emancipación de las mujeres, la lucha por los derechos del colectivo afroamericanos en EEUU, y las múltiples luchas de los pueblos originarios de Latinoamérica por su
56
legitimación e integración al interior de los estados-nación contem-poráneos; todas aún en desarrollo, han pasado por diversas etapas. Si bien hoy en día hemos visto personas de dichos colectivos que han accedido a altas posiciones de poder, es el caso de Barack Obama, Evo Morales, Michelle Bachelet, Cristina Fernández o Angela Merkel, entre otros jefes de Estado; hechos que en sí mismos ostentan una carga sim-bólica nada despreciable, la discriminación continúa aunque en esca-las diferentes, y muy probablemente desde nuevos parámetros para su discernimiento. Esta realidad nos da más de una señal, por una parte (segunda constatación o premisa) los procesos de configuración de fuerzas políticas y económicas dominantes son altamente flexibles y hasta cierto punto, resilientes de su legítimo cuestionamiento social; y por otra parte, (tercera constatación o premisa) los procesos sociales de diferenciación son dinámicos, al igual que la cultura.
Ambas apreciaciones tienen un alto nivel de consonancia con la concepción teórica sobre el desarrollo actual de la sociedad global de Zygmunt Bauman, en lo que él llama Modernidad Líquida, una moder-nidad donde los límites y las categorías se tornan difusas, y las carac-terísticas de los cuerpos sociales más reconocibles de la sociedad de consumo del siglo XX se han transformado hacia un estado líquido o gaseoso que se adapta al espacio que lo contiene sin dificultad alguna. En el caso de los estamentos de poder, si bien las transformaciones no parecen ser vertiginosas, se encuentran impulsadas por grandes fuer-zas e intereses que actúan como verdaderas placas tectónicas en movi-miento hacia la reconfiguración lenta, pero inexorable, de la realidad política, económica y social visible ante nuestros ojos.
En la actualidad, el poder adquiere cada vez más características simbólicas, y no por ello menos potentes en términos de significancia. El desarrollo enorme del sistema capitalista concentrado en las nacio-nes del hemisferio norte, ha llegado a lugares donde hace un par de décadas aún no se manifestaba, en lo que se podría considerar la gran victoria de la guerra fría, más allá de la llamada cortina de hierro eri-gida sobre el desaparecido Muro de Berlín. Ello ha dejado profundas huellas culturales, que han dado paso a aquello que Huntington deno-mina el choque de las civilizaciones (legitimando de paso, en términos teóricos, la invasión de Afganistán y posteriormente de Irak). Pese a todas las críticas vertidas sobre el discurso belicista de Huntington, en algo fue muy asertivo, respecto de la configuración de grandes civiliza-ciones contemporáneas que son reconocibles en función de su raíz cul-tural, grado de interrelación y desarrollo económico, y de interacción territorial. Una visión que desde el punto de vista antropológico puede
57
aparecer como rudimentaria, al servicio de una elaboración teórico-política para descifrar la realidad global desde un Hegemon en pro-ceso de decadencia.
En el ámbito puramente económico, otro ejemplo de domina-ción controlada se aprecia en el terreno financiero. Durante las últimas décadas, el discurso de la neutralidad económica de organismos como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, ha aparecido como un artilugio lingüístico para establecer una verdad objetiva, llegando incluso a elevar teorías como la mano invisible del mercado, lo que ha contribuido a consagrar una de las crisis financieras más feroces de la historia moderna. Es decir, (cuarta constatación o premisa), el con-trol sobre un discurso de carácter normativo elevado a la categoría de teoría es capaz de establecer relaciones de dominación, aún con un carácter efímero en el tiempo histórico. Esta capacidad de estable-cer relaciones de dominación está dotada además por una capacidad intrínseca de autolegitimación basada en un componente institucional fuerte y consolidado, donde la cientificidad o la objetividad aparecen como valores superiores no atribuibles a un razonamiento que escape a la lógica de la fuerza prevalente en ese momento.
Según el biólogo chileno Humberto Maturana, la “objetividad” no existe, para él existe lo que llama “(objetividad entre paréntesis)”, una construcción individual de la realidad, determinada por la estruc-tura interna de cada individuo:
…decimos que cualquiera que no ceda a la razón, esto es, cualquiera que no ceda a nuestros argumentos racionales, es arbitrario, ilógico o absurdo y sostenemos implícitamente que tenemos un acceso privilegiado a la realidad que hace nuestros argumentos objetivamente válidos. Aún más, nosotros sostenemos implícitamente o explícitamente que es este acceso privilegiado a la verdad el que nos permite construir nuestros argumentos racionales. Pero, ¿es esta actitud sobre la razón y lo racional, racionalmente válida? (…) ¿nos da acaso la razón un acceso a lo real tal que podamos concederle el poder de compulsión u obligación y la validez universal que pretendemos que tiene cuando intentamos forzar a alguien con un argumento racional? (Maturana; 1994:13).
Los argumentos de Maturana nos dan una luz sobre dos hechos fundamentales para nuestro tema: por un lado, la aceptación o rechazo como opción ante una realidad ajena; y la capacidad cog-nitiva de acceder a una realidad concreta. Evidentemente, y tomando
58
en cuenta uno de los ejemplos anteriores, las reglas “celestiales” del FMI están hechas a su propia conveniencia; al igual que creación de los estados y las fronteras. En definitiva, nuestra última constatación o premisa será que la reconfiguración hegemónica de las relaciones de poder toma en cuenta múltiples factores para garantizar su efica-cia como sistema, además de ser éstas dinámicas para garantizar su durabilidad.
De lA construcción socioPolíticA De iDentiDAD culturAl. ¿integrAción o AlteriDAD?
La problemática del origen vs territorio.
Si bien la alteridad como fenómeno se relaciona estrechamente con la identidad, los procesos de construcción de identidad cultural son bas-tante más significativos que la implantación vertical de las identidades nacionales en Latinoamérica. Desde el dominio español, reflejado en las manifestaciones costumbristas criollas con ciertas características comunes a lo largo del continente -como es el caso de la gastronomía, la música y el baile, los cuales aparecen transformados y adoptados por las culturas locales en una dinámica propia del hecho folclórico latinoamericano- aún quedan vestigios importantes que contribuyen a la re-construcción de la identidad cultural continental: el legado de los incas (hasta el valle de Aconcagua, Chile), es un factor que supera las fronteras políticas e ideológicas entre países como Chile y Perú. Por otra parte, la población mapuche traspasa la cordillera para apare-cer desde la Araucanía (Chile), hasta Neuquén (Argentina), solo por mencionar dos ejemplos. Dicha situación, es una potencial fuente de identidad transnacional obviada en beneficio de una modernidad que repite una y otra vez modelos ajenos, cual adolescente en búsqueda de su personalidad.
Los procesos de formación de identidad en Latinoamérica están llenos de contradicciones y necesarias reafirmaciones; se trata de un continente con estados nacionales jóvenes desde una perspec-tiva histórica. Por ende, queda mucho trabajo aún para constituir un imaginario colectivo que contribuya a la construcción de una sociedad menos agresiva, desde todo punto de vista, más sana e incluyente. La no resolución de los conflictos con los colectivos indígenas al interior de nuestros países vuelve el escenario aún más complejo, haciéndose imperioso un reconocimiento por parte de los Estados-Nación del derecho de los pueblos originarios de practicar sus propias formas de
59
vida, quienes en muchos casos dejan en claro que su reivindicación es por territorio, concepto ligado a la idea de autonomía, soberanía y autodeterminación. Este hecho nos recuerda que la construcción de los Estados Nación en Latinoamérica, así como de las identidades nacionales, las fronteras y en definitiva, los países y hasta regiones enteras, son construcciones de comunidades imaginadas y hechas para la conveniencia de quien las crea.
En el caso del pueblo mapuche, la frontera histórica delimi-tada por los territorios mapuches ha sido la “piedra en el zapato” de la república durante dos siglos de historia. Desde el siglo XIX se fue configurando, entonces, un escenario de guerra casi permanente, una guerra prácticamente heredada desde la colonia, como lo fue la guerra de Arauco con más de trescientos años de duración, donde murieron más de cincuenta mil españoles, al punto que un gobernador español de la época se atrevió a afirmar que “la guerra de Arauco cuesta más que toda la conquista de América” (Epple, 1982: 144). Posteriormente, procesos violentos como la llamada “pacificación de la Araucanía” die-ron paso a la histórica relación de dominación entre el Estado Nación chileno y el pueblo originario de este rincón del mundo.
El pueblo mapuche es el pueblo originario más numeroso al interior de Chile, con un 87,3% del total de la población indígena del país: aproximadamente un millón de habitantes (Hernández, 2003). En las últimas décadas, las precarias condiciones de la vida rural e indígena del país, han motivado un importante fenómeno de migra-ción hacia las ciudades; el mapuche ha debido introducirse en el núcleo de la sociedad chilena para buscar mejores condiciones de vida, enfrentando una importante discriminación por su condición étnica. Desde el punto de vista cultural, ha sido un elemento más bien mitifi-cado que resaltado desde su valor intrínseco, como aquel pueblo que no se doblegó ante el colonizador, pero que es a la vez despojado de su territorio ancestral y discriminado en términos sociales y económicos. El rechazo de la sociedad chilena a lo indígena ha sido un factor histó-rico de conflicto a nivel social y estatal, contrastando con su inclusión en la historia oficial como un nido ancestral de la identidad nacional en torno a figuras como Lautaro, Caupolicán o Galvarino.
Por su parte, el (re)nacimiento del concepto de Nación Mapu-che es un fenómeno político que cuestiona la soberanía de los estados nacionales de Chile y Argentina, agregando un elemento de suspicacia sobre la reafirmación de la identidad nacional en base a métodos vio-lentos de coacción y la implantación vana de símbolos patrios en terri-torios ancestrales, como ha sido tradicional en la historia de los países
60
latinoamericanos. Hoy, la violencia está presente en la región de la Araucanía, y pese a no configurarse un escenario de guerra, se trata de un antagonismo declarado entre un colectivo que busca preservar su cultura y su forma de vida, y un Estado que busca reafirmar su auto-ridad ordenadora de una nación, y a su vez alcanzar una integración políticamente unidireccional, aunque con serias contradicciones y no menos dificultades, que hacen que la paz real en los territorios de con-flicto sea, hasta el momento, una meta difícil de alcanzar.
Claramente, para los pueblos originarios los escenarios de resis-tencia juegan un rol clave en la construcción y recuperación de las identidades marginadas en nuestros países por una oficialidad muchas veces dominada por una oligarquía con características de nepotismo. Nos damos cuenta entonces que, la lucha de unos y de otros oprimidos reúne características similares y en muchos casos, una sola historia, y notamos que en un contexto de marginación y discriminación, la resis-tencia actúa como elemento dignificador, humanizante y, por ende, nunca estéril; logrando configurar espacios diversos de representación y de reconstrucción de factores identitarios, culturales y concretos, omitidos por los discursos oficialistas, abriendo una y otra vez nuevos micro-espacios de poder.
En términos culturales se menciona la llamada antropología de la mutua transferencia (Hernández, Foucault), donde:
[…] ambas partes entran en una relación dialéctica de investigación y enriquecimiento cultural mutuo. Tiende a abolir distancias y descalificaciones apriorísticas sustanciadas en el correlato saber-poder; e inaugura un escenario de compatibilidades capaz de garantizar la aceptación recíproca de un implícito (no-formalizado) contrato de transferencia de conocimientos, y diversos modos o estrategias culturales de acceder a ellos (Hernández, 2003: 37-38).
Esta concepción de una dinámica constructivista de mutua transferencia favorecería los procesos llamados “de integración”, a partir de una horizontalidad en las relaciones culturales que se encuentran comprometidas en un proceso de acercamiento, como es el caso de la sociedad chilena y el pueblo mapuche. Sin embargo, ambas categorías son difíciles de establecer, cuando existen múltiples sincre-tismos culturales que hacen que, por una parte, existan miles de ciuda-danos chilenos con origen mapuche que se han asimilado a su entorno cultural, y por otra parte la sociedad chilena en sí misma ha sido orga-nizada sobre la base de un modelo que tiende a la valorización de los
61
procesos individuales por sobre los procesos colectivos, lo cual deja este tipo de problemáticas en el terreno de las políticas públicas. Esta configuración favorece las relaciones asimétricas y la falta de mutua valorización, por tratarse de un proceso que radica en instituciones políticas donde la verticalidad es norma.
Tomando en cuenta dichas limitantes, así como de una rela-ción condicionada fuertemente por las dinámicas del poder, es que adquiere sentido hacer la siguiente reflexión, y de esta forma abordar el problema desde una perspectiva netamente política.
A MoDo De Discusión
Como una forma de contrastar las primeras constataciones expues-tas aquí con la problemática brevemente expuesta, podemos hacer un recuento de su interrelación desde lo teórico a lo práctico en función de la realidad local.
Primera premisa: el que domina necesita a quien dominar, en un proceso de dialéctica permanente. En el caso de la problemá-tica entre el pueblo mapuche y el Estado-nación chileno, se aprecia claramente una relación de este tipo, donde el que domina recoge el imaginario simbólico históricamente relevante para su propio relato histórico y para la configuración de una identidad nacional comple-jizada a partir de ciertos elementos ancestrales ligados a la capacidad de autodeterminación, autonomía y control territorial, siendo paradó-jicamente las mismas capacidades políticas que el colectivo mapuche disidente reclama para sí mismo respecto del Estado chileno.
En una relación de más de dos siglos, marcada por períodos de paz y por períodos de beligerancia, el pueblo mapuche busca rea-firmarse a sí mismo como sujeto político a partir del regreso del país a la democracia, y de la emergencia de otros colectivos similares en el continente debido a la visibilidad que éstos adquieren a partir de 1992, a 500 años del inicio de la conquista española de América, ele-mento con una alta carga simbólica, que transcurre en plena eclosión de las tecnologías de la información, a las puertas de la consolidación de la llamada “aldea global”. En Chile, este hecho irreversible iría mar-cando progresivamente, así como imprevisiblemente, el andar político de los gobiernos de la Concertación y posteriormente el de la Alianza por Chile, donde se abrieron múltiples causas en la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos que marcaron la imagen internacional de nuestro país a través de las condenas reiteradas por la intervención del Estado respecto del pueblo originario. Por otra parte, la tardía y
62
dificultosa ratificación de la convención 169 de la OIT sobre los dere-chos de los pueblos originarios, marcó veladamente la agenda política internacional del gobierno chileno.
Hechos como éste dan cuenta de una relación inevitable y cen-trada en la concesión de espacios mutuos de forma acallada, frente a otros episodios marcados por la violencia y la represión como la muerte de Matías Catrileo, joven estudiante víctima de la represión policial en una manifestación reivindicativa del colectivo mapuche.
Desde el punto de vista de la minoría, la relación con el Estado aparece como inevitable, en tanto sean habitados los territorios sobre los que éste posea el control reconocido para instaurar una autoridad, y un ordenamiento jurisdiccional. Es la idea de territorio es la que se encuentra en juego cuando se habla de Estado y de Autonomía. En este sentido, todo colectivo que aspira a alcanzar la autonomía, debe aspi-rar antes a un control sobre el territorio, para lo cual, el único método conocido es el resguardo del mismo mediante un dispositivo militar así que lo permita.2 Toda noción de autonomía ligada a un territorio, a una idea de nación, y por consecuencia, a una aspiración de soberanía, queda supeditada a dicha condición. Por consecuencia, toda reivindi-cación territorial que carezca de dicho elemento, se encuentra conde-nada al fracaso en el actual modelo postwestfaliano donde el Estado Nación sigue ejerciendo rol clave como elemento de garantía de orden, ya no solamente interno, sino también externo.
Segunda premisa: los procesos de configuración de fuerzas políticas y económicas dominantes son altamente flexibles y hasta cierto punto, resilientes de su legítimo cuestionamiento social. En este caso, debemos centrar nuestra reflexión en la configuración de las fuerzas políticas del Estado chileno. En sí mismo el Estado, entidad política por antonomasia, posee innumerables atributos que hacen converger en su espacio de poder las mayores capacidades de pervi-vencia institucional, económica y política. Descrito por Weber como el monopolio legítimo de la violencia, se encuentra limitado en términos económicos, como entidad, a nivel global; aunque favorecido en térmi-nos factuales y simbólicos para consolidar su capacidad de configurar identidades renovadas y plausibles de ser legitimadas por su propia existencia y perdurabilidad.
2 Ejemplos de ello tenemos en América Latina, como es el caso de Chiapas (México), o el control ejercido por las FARC en Colombia.
63
En el caso concreto del Estado chileno, ha demostrado tener una capacidad de autorenovación permanente sobre los cuestiona-mientos vertidos a su actuación y legitimidad en territorios ancestrales demandados por el colectivo mapuche. No debemos olvidar que Chile posee uno de los pueblos más cohesionados en torno a sus símbolos nacionales, pese a las brutales diferencias económicas, donde el ideal portaliano de autoridad sigue vigente, de forma consonante a un sis-tema político y económico centralizado, y a su vez fragmentado en función de las necesidades de un modelo de desarrollo erigido sobre el concepto de economía abierta, basada en la exportación de recur-sos primarios, y por lo tanto sujeto a innumerables factores externos, donde el desarrollo local se encuentra diseñado como una verdadera economía a escala. Esta conjunción de factores económicos y estraté-gicos tiene una serie de efectos culturales sobre la población, así como sobre la agenda política y la configuración de actores políticos relevan-tes para la resolución (o no) de conflictos con las minorías, como es el caso del colectivo mapuche de carácter reivindicativo.
Ante ello, el poder centralizado en el Estado posee una serie de recursos que le permiten autolegitimarse permanentemente, así como reinventarse en función de las contingencias y de las demandas ciu-dadanas más atingentes a su propia capacidad. Es aquí donde entra en juego la idea de gobernabilidad, concepto que Maquiavelo concebía como un umbral de tolerancia por parte de un gobierno a las proble-máticas sociales, es decir, el momentum donde se decide actuar para reestructurar algo, es el momento donde se ve en peligro la continui-dad de un proyecto político, la estabilidad de las instituciones, o lo que es peor, la legitimidad de éstas desde el punto de vista social.
En el caso chileno, la gobernabilidad ha sido resguardada por más de dos décadas debido a múltiples factores, aunque se ha visto amenazada concretamente en dos ocasiones: 2006 y 2011, ambos períodos de fuerte movilización estudiantil, donde la conjunción de aspectos sociales, ideológicos, económicos, de fuerte crítica a un modelo educativo, tuvo tal resonancia que produjo ciertos cambios en el mapa político que hasta el día de hoy se aprecian, marcando la decadencia del gobierno de la Concertación, transformada hoy en Nueva Mayoría, e integrando en sus listas electorales a los llamados líderes estudiantiles.3 Ante dicha observación, y ante la instalación en
3 Es el caso de Camila Vallejo, electa como Diputada por el Partido Comunista, antes relegado a la izquierda “extraparlamentaria” por consecuencia del sistema electoral binominal. Ejemplo claro de aquella resiliencia sobre el legítimo
64
el debate nacional como consecuencia de dicho proceso, iniciado como una fuerte amenaza a la gobernabilidad, y que se ha transformado en un debate nacional sobre el acceso a la educación, y la interrogante sobre la legitimidad de la constitución, entre otros asuntos relevantes, cabe hacerse la pregunta: ¿Posee hoy el colectivo mapuche disidente dicha capacidad política de cuestionamiento social?
Tercera premisa: los procesos sociales de diferenciación son dinámicos, al igual que la cultura. El pueblo mapuche y la sociedad chilena han llevado a cabo un proceso histórico de transformación conjunta, de carácter discontinuo y asimétrico. Discontinuo debido a la reciente emergencia del pueblo mapuche como sujeto político, algo que en sí mismo puede ser cuestionable, debido a su escaso nivel de cohesión y convergencia ideológica. Esta condición inherente a su con-figuración de colectivo étnico ha producido una permanente escisión de grupos disidentes y otros más “asimilados” a la cultura chilena, siempre en función de las políticas públicas de discriminación positiva o negativa, según sea el caso. Asimétrico, debido a la desigual corre-lación de herramientas institucionales, económicas, políticas, y final-mente territoriales sobre el espacio común habitado, normativizado en torno a un poder estatal que se encuentra basado en un solo concepto de nación.4
Por otra parte, más allá de esta evidente asimetría, transcu-rrida mediante procesos de tensión y distensión, uno de los papeles más relevantes lo ha jugado la sociedad civil, que posee una capaci-dad de acción política más consolidada, además de las herramientas culturales para acercarse a una antropología de mutua transferencia de carácter horizontal. Esta interacción ha dado muestras positivas de una dinámica de diferenciación hacia una relación de mutua valoriza-ción por parte de ciertos colectivos, es el caso de grupos de apoyo a la causa mapuche, u otros casos de interacción social positiva, como las escuelas rurales bilingües.
Dejando de lado las evidentes dificultades del proceso de dife-renciación v/s integración social, marcada por una dinámica discon-tinua, asimétrica, con momentos de tensión y distensión, la premisa
cuestionamiento social al que se hace referencia en la segunda premisa, tanto por parte del Partido Comunista, como de la ex – Concertación de Partidos por la Democracia, hoy Nueva Mayoría.
4 A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Bolivia, donde el Estado se declara plurinacional, reconociendo la legitimidad orgánica de sus múltiples etnias y pueblos originarios.
65
señala un rasgo fundamental: se trata de procesos dinámicos, en cam-bio permanente, de acuerdo a los factores intrínsecos de la cultura y de la historia. Podemos constatar, entonces, una serie de transforma-ciones sociales que ocurren en el seno de la sociedad chilena, así como al interior de las comunidades mapuches; transformaciones que se funden en procesos de cambio cultural, donde los elementos de ambas culturas comienzan a encontrarse cada vez más presentes en ambas ubicaciones, adquiriendo valor, ocupando un espacio, y por lo tanto adquiriendo una legitimidad mutua mayor que la preexistente.
Comienza a surgir, entonces, una verdadera cultura de la inclu-sión mutua, antes que de integración (donde una parte prevalece sobre la otra) pero se trata de cambios que ocurren en el entramado social no institucional, que podría caracterizarse como un proceso desde abajo, el cual tarde o temprano, produciría efectos más relevantes y duraderos que una batería de políticas públicas marcada por una con-tingencia institucional o una directriz internacional.
Cuarta premisa: el control sobre un discurso de carácter normativo elevado a la categoría de teoría, es capaz de establecer relaciones de dominación, aún con un carácter efímero en el tiempo histórico. En el caso de la pregunta sobre la identidad, el estableci-miento de relaciones de dominación resulta particularmente potente, debido al factor ontológico que integra desde su concepción cognitiva. Se trata de una articulación conceptual cargada de un sentido muchas veces esencialista, basando su significancia en atributos propios del ser y de su realidad inmanente; de ahí el concepto esencialista, donde el conjunto de las afirmaciones y relaciones conceptuales configuradas sobre dicha lógica van a configurar una realidad metafísica, en térmi-nos de teoría política (Franzé, 2004).
Para Gustavo Varela “la pregunta por la identidad supone siem-pre una voluntad de dominio, una pregunta que parece ingenua pero que tiene como efecto una práctica política de exclusión” (2013). Si bien se trata de una afirmación categórica, resulta importante hacer una distinción del concepto de dominio como una capacidad de con-trol (ligado a la idea de territorio), de autocontrol (ligado al concepto del ser), y posteriormente a la idea de dominación (ligado a ambas dimensiones, pero aplicadas sobre un legítimo otro configurado sobre un sistema identitario diferente). En el último caso, la dominación se verá siempre favorecida por el establecimiento de planos inmanen-tes del ser, o de las relaciones que determinan su condición de rea-lidad. Esta capacidad de coerción semántica actúa sobre la base de construcciones conceptuales herméticas (o teorías), la cuales resul-
66
tan extremadamente difíciles de cuestionar o deconstruir, alcanzando una dimensión normativa que acaba por consolidarse a través de una praxis social, económica y política, donde el entramado estatal e ins-titucional posee las herramientas más poderosas, y donde la máxima expresión de dominio se traduce en la dimensión territorial.
En el caso Estado chileno, existen múltiples manifestaciones sobre el control de discursos normativos, tanto desde la aplicación de las leyes y del estado de derecho. Centrándonos en la problemática que nos ocupa, otro de los discursos normativos más potentes tiene rela-ción con el discurso sobre el cuerpo del Otro, un discurso que apela, por una parte, a la configuración de elementos semiológicos de la ves-timenta como rasgos de dominación política (Freire, 2013), y por otra parte, a una biopolítica en el sentido foucaultiano del término.
El valor de estas relaciones de dominación radica no solamente en su perdurabilidad, sino más bien en su profundidad cultural, determinando relaciones sociales en el sentido más amplio y global, estableciendo un orden socializado como orden natural de las cosas, configurando uno de los elementos sustanciales del corpus ideológico de la modernidad, transmitido generación tras generación hacia la postmodernidad, y readecuado con diversas modificaciones durante la consolidación del corpus ideológico neoliberal que ha configurado la realidad chilena durante las últimas décadas.
Quinta premisa: la reconfiguración hegemónica de las rela-ciones de poder toma en cuenta múltiples factores para garantizar su eficacia como sistema, además de ser éstas dinámicas para garan-tizar su durabilidad. Este es uno de los elementos centrales para la comprensión de un sistema político centrado en fuerzas estatales y de mercado, las cuales actúan como un mecanismo integrado para garan-tizar su durabilidad. Este rasgo se hace visible ante cualquier crisis de gobernabilidad, generando en el mejor de los casos movimientos reformistas, ampliación de derechos ciudadanos, u otros.
No obstante, como paradigma, éste también contiene en sí mismo un factor de contención y de contracción, capaz de ejercer coac-ción o coerción sobre determinadas fuerzas políticas o grupos mino-ritarios, concepto que se vio ampliado durante la consolidación de la hegemonía global norteamericana, a lo que se llamó la “guerra defen-siva”, una práctica beligerante a priori sobre una potencial amenaza. Este último resulta valioso como ejemplo para vislumbrar la propia capacidad estatal de, no solamente adaptarse a los cambios en las rela-ciones de poder, sino de su modelamiento mediante anticipación.
67
En este sentido, la actuación del Estado chileno respecto del lla-mado conflicto mapuche deja en evidencia su propia capacidad, trans-formada a su vez en objetivo, de perdurar en el tiempo, manteniendo un nivel de eficacia sistémica, motivo por el cual durante múltiples ocasiones a lo largo de la historia se realiza una metáfora política del Estado como organismo viviente.
Esta premisa deja en evidencia uno de los elementos más importantes para el análisis de las relaciones sociopolíticas de interde-pendencia, el cual nos señala que la reconfiguración de las relaciones de poder contiene un factor real determinado por la fuerza dominante o hegemónica, cuya ausencia además resulta ser una condición excep-cional en la era del orden postwestfaliano, donde el Estado nación ha alcanzado su mayor desarrollo como entidad política consolidada y remodelada en función de otros factores sistémicos que, en virtud de la globalización, van modelando permanentemente su esfera de actua-ción. La contracara de esta situación se ve precisamente en el ámbito de los conflictos internos con grupos étnicos o socioeconómicos mino-ritarios, donde los mecanismos correctores de la desigualdad econó-mica (si los hubiere), resultan ineficaces para alcanzar la cohesión social de un proyecto político nacional.
De esta forma, se configura un escenario donde los actores polí-ticos minoritarios van desarrollando una actoricidad política que no es congruente con el desarrollo político del aparato estatal, sometido a una lógica de equilibrio político-económico global, donde el respeto por la diversidad cultural adquiere, en contextos de riesgo sistémico, tintes cada vez más testimoniales.
A MoDo De ePílogo
Las reflexiones vertidas en este artículo dejan varias luces sobre la pro-fundidad del conflicto presentado. Podemos constatar no solamente la existencia de las aristas del funcionamiento político que nos brinda la experiencia, transformadas en premisas para un análisis crítico, sino también la existencia de estructuras profundas que dan cuenta de cier-tos aspectos abordados por Johann Galtung en su modelo de análisis de la violencia, hacia una resolución de conflictos que sea plausible, más precisamente cuando plantea la existencia de violencia estruc-tural, violencia simbólica y violencia directa. Es posible constatar la existencia de los tres tipos de violencia a lo largo de la historia chi-leno-mapuche, donde un modelo de resolución se hace imperioso para acercar posiciones.
68
Para que ello sea posible, no solamente se requiere voluntad política, mutuo reconocimiento y reparación, sino que se requiere un acercamiento gradual en las posiciones de los actores que haga menos significativa la asimetría existente. Por consecuencia, cualquier pos-tura que resulte intransigente no resulta en si misma constructiva, sino lo contrario. En el caso de un Estado centralizado y estable, en relación con un pueblo originario de carácter minoritario, el nivel de la asimetría resulta en sí misma una limitante para este acercamiento, ya que el cálculo costo-beneficio institucional no otorga señales claras de una necesidad de movimiento.
Por ello, una vez más hace falta volver sobre la sociedad civil, actor imponderable para un gobierno democrático inclusivo, sin dicho factor, será muy difícil en una realidad como la chilena dar verdaderos pasos hacia el entendimiento. Para ello se requiere apostar a la diver-sidad como elemento de riqueza y no como debilidad, como factor de equilibrio de cualquier sistema vivo. Esta será entonces una de las cla-ves para alcanzar nuevas formas y estructuras sociales menos violen-tas y más convergentes en torno al valor de la diversidad. Sin duda, el desafío es grande y nos plantea profundos cuestionamientos, que van desde lo valórico hasta lo estructural y cultural. Debe ser la sociedad en su conjunto la que asuma la responsabilidad de buscar una conver-gencia positiva y constructiva ante la diversidad cultural, el pluralismo y el sentido de justicia que se necesitan para construir paz social. De forma complementaria, y en términos estratégicos, la sola existencia de cualquier manifestación de resistencia (u otredad activa), implica un mínimo contrapeso que garantiza algún tipo de movimiento nece-sario para el perfeccionamiento de las estructuras de una sociedad, y por lo tanto de un sistema-mundo, que propenda hacia un sistema económico más incluyente y humanizado, así como menos agresivo en términos ambientales.
En ese sentido, y ampliando el foco de análisis hacia la aldea global, la participación activa de la sociedad internacional en los procesos de resolución de conflictos étnicos, no puede ser más un elemento marginal. Lamentablemente, el desarrollo del derecho inter-nacional aún no ha dado los pasos suficientes para garantizar resulta-dos satisfactorios en estas materias, una señal más que nos dice que el sistema institucional, por muy complejizado que sea, no abarca nece-sariamente aquellas esferas donde la sociedad civil debe actuar.
¿A qué debemos aspirar? A la libre circulación de personas, al mayor intercambio intelectual y comercial, al respeto por las formas de vida e inclusión efectiva de la población indígena en el Estado Nación,
69
para poder aspirar en el futuro, por qué no, a la implementación de redes de economía sustentable que favorezcan el desarrollo social más justo y armónico.
BiBliogrAFíA citADA
abellán, José Luis (1979): Historia Crítica del pensamiento español: La edad de oro. Tomo II. Espasa-Calpe. Madrid.
baud, Michiel (2004) “Fronteras y la construcción del Estado en América Latina”, en G. Torres Cisneros et al.: Cruzando fronteras, Quito: Abya Yala.
bauMan, Zygmunt, (2004) Modernidad Líquida. Fondo de la Cultura Económica: Madrid.
booKCHin, Murray (1993): “What is social ecology?” en: Enviromental Philosophy: from Animals Rights to Radical Ecology.
ePPle, Juan Armando (1976): “Cronología Histórica y Literaria de Chile”; en Europe. nº 570, Paris, octubre de 1976, pp. 272-283.
FouCault, Michel (1980) Microfísica del Poder. Las Ediciones de La Piqueta. Madrid. [En línea] disponible en: <http://sociologicahumanitatis.files.wordpress.com/2009/10/foucault-m-microfisica-del-poder-espanol.pdf> Consultado el 10 de diciembre de 2013.
Franzé, Javier (2004) ¿Qué es la política? Tres respuestas: Aristóteles, Weber y Schmitt. Ed. Libros de la Catarata: Madrid.
Freire, Marla (2013), Cuerpo a cuerpo: breves reflexiones desde lo estético a lo político. Revista Homines. [En línea] disponible en: <http://www.homines.com/arte_xx/cuerpo_estetico _politico/index.htm#nota1> Consultado el 9 de diciembre de 2013.
galtung, Johan (2004): Trascender & Transformar. Una introducción a la resolución de conflictos. México: Ed. M&S Editores
Hernández, Isabel (2003): Autonomía o ciudadanía incompleta: el pueblo mapuche en Chile y Argentina. CEPAL. Serie población y desarrollo N°41. Santiago de Chile, julio de 2003.
KoFMan, Andrei (2003): “El problema de la síntesis cultural en Latinoamérica“. Revista Contribuciones desde Coatepec [en línea] Disponible en: <http://www.redalyc.org /articulo.oa?id=28100501> Consultado el 22 de noviembre de 2013.
losada, Ángel (1975): Apología de Juan Ginés de Sepúlveda y de fray Bartolomé de las Casas. Madrid: Ed. Nacional.
Maquiavelo, Nicolás (1513) El Príncipe. Escuela de Filosofía ARCIS. [En línea] disponible en: <http://www.philosophia.cl/biblioteca/Maquiavelo/El%20pr%EDncipe.pdf> Consultado el 10 de diciembre de 2013
Maturana R., Humberto (1997): La Objetividad. Un Argumento Para Obligar. Santiago de Chile: Dolmen Ediciones.
Moulian, Tomás (1999): El consumo me consume. Santiago de Chile: LOM.varela, Gustavo (2013): La Argentina Estrábica. Buenos Aires: Ed. Godot.































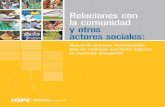

![Diapositivas relaciones interpersonales pptx [Reparado]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6331cf4ff008040551042ac9/diapositivas-relaciones-interpersonales-pptx-reparado.jpg)






