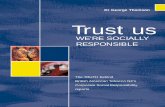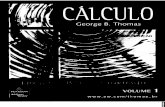EL CARÁCTER DEL CAMPESINADO∗ George M. Foster
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of EL CARÁCTER DEL CAMPESINADO∗ George M. Foster
Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA Revista de psicoanálisis, psiquiatría y psicología, N°. 1, 1965, págs. 83 -106.
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
EL CARÁCTER DEL CAMPESINADO∗
George M. Foster – Berkeley, Universidad de California.
“La conducta humana está siempre motivada por ciertos propósitos, y estos propósitos surgen de conjuntos de supuestos que, por lo regular, no son conocidos de aquellos que los sustentan. Las premisas básicas de una cultura particular son aceptadas inconscientemente por el individuo a través de su participación constante y exclusiva en dicha cultura. Son estos supuestos •—esencia de todos los propósitos, motivos y principios culturalmente condicionados— los que determinan la conducta de un pueblo, se hallan a la base de todas las instituciones de una comunidad y les confieren unidad” (Hsiao-Tung Fei y Chi-I Chang, en Earthbound China, pp. 81-82.
“En cualquier cultura, los seres humanos están provistos de una orientación cognoscitiva en un cosmos: hay ‘orden’ y ‘razón’ más bien que caos. Esto implica premisas y principios básicos, aun si acontece que éstos no hayan sido conscientemente formulados y articulados por el pueblo mismo. Nos encontramos ante las implicaciones filosóficas de su pensamiento, la naturaleza del mundo del ser tal como la gente lo concibe. Si profundizamos suficientemente el problema, no tardamos en hallarnos cara a cara con un territorio relativa-mente inexplorado, el de la metafísica etnológica. ¿Podemos penetrar en este reino de otras culturas? ¿De qué clase de evidencia disponemos? ... El problema es complejo y difícil, pero no debiera excluir su exploración” (A. Irving Hallowell, en Ojibway ontology, behavior, and world view. p. 21).
1. ORIENTACIÓN COGNOSCITIVA
Los miembros de toda sociedad comparten una orientación cognoscitiva común que es, en realidad, una expresión implícita, no formulada, de su inteligencia de las “reglas del juego” de la existencia, que les son impuestas por universos sociales, naturales y sobrenaturales. La orientación cognoscitiva proporciona, a los miembros de la sociedad que caracteriza, premisas y conjuntos de supuestos básicos, no reconocidos ni puestos en duda normalmente, que estructuran y guían la conducta en una forma muy parecida a como las reglas gramaticales ignoradas de la mayor parte de la gente estructuran y guían sus formas lingüísticas. Toda conducta normativa de los miembros de un grupo es una función de su peculiar manera de mirar el conjunto de su alrededor, de su aceptación inconsciente de las “reglas de juego” implícitas en su orientación cognoscitiva.
La orientación cognoscitiva particular no puede concebirse como visión del universo en el sentido de Redfield, esto es, como algo que existe ampliamente al nivel consciente en las mentes de los miembros del grupo1. El hombre medio de una sociedad cualquiera no puede describir las premisas subyacentes de las que su conducta es una función, lo mismo que no puede delinear una formulación fonémica que exprese las regularidades estereotipadas de su lenguaje. Según lo ha señalado Kluckhohn, las orientaciones cognoscitivas (él habla de “configuraciones”) sólo las perciben la mayor parte de los miembros de una sociedad en el sentido de que eligen siempre de acuerdo “con las configuraciones como fondo inconsciente, pero determinativo” (1943:218).
2 GEORGE M. FOSTER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Al hablar de orientación cognoscitiva —los términos “visión cognoscitiva”, “visión del mundo”, “perspectiva universal”, “supuestos básicos”, “premisas implícitas” y tal vez “ethos” pueden emplearse como sinónimos—, me intereso como antropólogo en dos niveles de problemas: 1) en la naturaleza de la orientación cognoscitiva misma, que concibo como algo “psicológicamente real”, y en las formas y la extensión en que se la puede conocer, y 2) en la representación económica de esta orientación cognoscitiva por medio de modelos o principios de integración que explican la conducta observada y permiten la predicción de la conducta que no se ha observado todavía o no ha tenido todavía lugar. Semejante modelo o principio es, según lo ha señalado Kluckhohn a menudo, una construcción inferencial o una abstracción analítica derivada de la conducta observada.
El modelo o principio integrante no es la orientación cognoscitiva misma, pero es el caso que, para fines de análisis, no se pueden separar uno de otra. Un modelo bien construido no es en absoluto descriptivo, por supuesto, de la conducta (como lo es, por ejemplo, el término “ethos” tal como lo emplea Gillin para describir la cultura latinoamericana contemporánea [1955]). Un buen modelo es heurístico y explicativo, pero no descriptivo, y posee valor de predicción. Estimula al analista a buscar patrones de conducta y relaciones entre ellos que puede acaso no haber reconocido todavía, simplemente porque, si el modelo es sólido, es lógicamente razonable esperar hallarlos. Además, un modelo consistente debería hacer posible predecir cómo se comportará la gente en presencia de determinadas alternativas. Por consiguiente, el modelo tiene al menos dos funciones importantes: conduce a una mejor labor teórica y posee utilidad práctica como norma de política y acción en los programas de desarrollo.
Un modelo o principio de integración perfecto de una particular visión del mundo debería subsumir toda la conducta de los miembros de un grupo. En la práctica, sin embargo, no sería razonable esperar tal cosa. No obstante, el mejor modelo es el que subsume la mayor cantidad posible de conducta de tal modo, que no haya en él partes mutuamente incompatibles, es decir, formas de conducta unidas por lo que obviamente constituye una relación lógicamente incompatible. Kluckhohn tenía en vista la posibilidad de un modelo único, una “configuración maestra” dominante, que caracterizaba una sociedad entera, para la que sugería los términos de “integración” (1941:128) y “ethos”, pero creo que nunca emprendió la tarea de describir un ethos completo. Opler, por otra parte, ha descrito la cultura apache lipana en términos de veinte “temas”, los cuales, sin embargo, son en gran parte descriptivos y no se aproximan en modo alguno a un modelo maestro (1946)2.
¿Cómo ahonda el antropólogo en la orientación cognoscitiva del grupo que estudia para encontrar patrones que le permitan construir un modelo o formular un principio integrante? Últimamente se han puesto de moda el análisis componencial y otros métodos semánticos formales, y es indudable que estas técnicas pueden enseñarnos mucho. Sin embargo, el grado de disensión entre los antropólogos que se sirven de tales métodos sugiere que no constituye una vía real única hacia la “verdad de Dios” (cf. Burling 1964). Sospecho, por mi parte, que quedará siempre un remanente considerable de arte etnológico en los procesos mediante los cuales llegamos a alguna comprensión de la orientación cognoscitiva. Como quiera que organicemos nuestros procesos intelectuales, emprendemos siempre un ejercicio de análisis estructural en el que la conducta manifiesta (y los tipos más simples en los que ésta obviamente se descompone) se considera en
EL CARÁCTER DEL CAMPESINADO 3
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
cierto modo como reflejo o representación de una realidad más vasta, que nuestro aparato sensorial nunca logrará percibir directamente. O podemos considerar la busca de una visión cognoscitiva como un ejercicio de triangulación. A propósito de cada rasgo y patrón se plantea la pregunta: “¿De cuál supuesto implícito podría ser esta conducta una función lógica?” Cuando se hayan puesto preguntas suficientes se encontrará que las respuestas señalan una dirección común. El modelo emerge del punto de intersección de las líneas de respuestas. Por supuesto, el antropólogo bien informado acerca de una determinada cultura no puede aplicar meramente simples reglas de análisis y producir automáticamente un modelo o siquiera una descripción de una visión universal. En efecto, nos las habernos con una estructura piramidal: las regularidades y las coherencias de bajo o nivel que relacionan entre sí formas declaradas de conducta forman parte de patrones de nivel superior, los cuales pueden quizá corresponder a su vez a un nivel más alto todavía de integración. Así, pues, un modelo de una estructura social, coherente en sí mismo, se encontrará ser simplemente una de las expresiones de una regularidad estructural, que tendrá análogos en la religión y en las actividades económicas.
Toda vez que la conducta normativa de los miembros de un grupo es función de la particular orientación cognoscitiva del mismo, la conducta es “racional” e inteligible tanto en un sentido filosófico abstracto como desde el punto de vista del individuo mismo. Sólo cabe hablar de una conducta “irracional” en el contexto de una visión cognoscitiva que no dio origen a ella. Así, por ejemplo, en un mundo en rápida transformación en el que pueblos campesinos y primitivos se ven atraídos a las tramas sociales y económicas de naciones enteras, una parte de su conducta podrá acaso parecer irracional a otros, porque el universo social, económico y natural que controla de hecho las condiciones de su existencia es distinto del que les ha sido revelado —aunque subconscientemente— por una visión tradicional del universo. Es decir, la visión cognoscitiva del campesino le proporciona preceptos morales y otros que son normas —podría decirse que, de hecho, producen normas— de una conducta que podrá tal vez no ser adecuada a unas condiciones de vida que no ha captado todavía. Ésta es la razón por la que, cuando la orientación cognoscitiva de una gran parte de la gente de una nación no concuerda con la realidad, esta gente se comporte en una forma que parecerá irracional a aquellos que viven más cerca de dicha realidad. Esta gente se considerará como un lastre (y tal vez lo sea) en el desarrollo de una nación, y se excluirá a sí misma de la oportunidad de participar en los beneficios que el progreso económico puede llevar aparejados.
En este artículo me ocupo de la naturaleza de la orientación cognoscitiva de los campesinos y de interpretar y relacionar la conducta campesina, tal como ha sido descrita por los antropólogos, con esta orientación. Me interesan asimismo las implicaciones de esta orientación y de la conducta que implica con el problema de la participación del campesino en el desarrollo económico del país al que pertenece. Y, específicamente, me propongo esbozar lo que considero constituir el tema dominante en la orientación cognoscitiva de las sociedades campesinas clásicas3, mostrar que la conducta campesina característica parece surgir de esta orientación, e intentar demostrar que esta conducta —aunque incompatible con el progreso económico nacional— es no sólo altamente racional en el contexto de la cognición que la determina, sino que es indispensable para el mantenimiento de la sociedad campesina en su forma clásica4. Las clases de conducta de las que se
4 GEORGE M. FOSTER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
ha sugerido que influyan adversamente sobre el progreso económico son, entre muchas, el síndrome de la “suerte”, una visión “fatalista”, las querellas entre familias y en éstas, dificultades de co-operación, los gastos de ritual extraordinarios por parte de gente pobre y los problemas que estos gastos crean para la acumulación de capital, y la falta aparente de lo que el psicólogo McClelland ha designado como “necesidad de realización”. Quiero sugerir que la participación campesina en el progreso nacional puede acelerarse no estimulando un proceso psicológico, la necesidad de realización, sino creando oportunidades económicas y otras que animen al campesino a abandonar su orientación cognoscitiva tradicional y cada vez más antirrealista por una nueva que refleja las realidades del mundo moderno.
2. LA “IMAGEN DEL BIEN LIMITADO”
El modelo de orientación cognoscitiva que mejor me parece explicar la conducta campesina es la “imagen del bien limitado”. Por “imagen del bien limitado” quiero decir que amplias áreas de la conducta campesina están modeladas de tal modo que sugieren que los campesinos ven sus universos social, económico y natural —su medio total— como uno en el que todas las cosas deseadas de la vida, tales como tierra, riqueza, salud, amistad y amor, hombría y honor, respeto y condición, poder e influencia, seguridad y protección existen en cantidad finita y, por lo que afecta al campesino, andan siempre escasas. Y no solamente existen éstas y todas las demás “cosas buenas” en cantidades finitas y limitadas, sino que no hay además manera directa alguna al alcance del campesino para aumentar las cantidades disponibles de ellas. Tal parece como si el hecho obvio de la escasez de tierra en un área densamente poblada se aplicara a todas las demás cosas deseadas: no bastan para satisfacer todas las necesidades. El “bien”, lo mismo que la tierra, se ve como inherente a la naturaleza, en donde puede dividirse y subdividirse si es necesario, pero sin que se lo pueda aumentar5.
A los fines del análisis y en esta etapa de la cuestión considero la comunidad campesina como un sistema cerrado. Excepto en una forma especial —pero sumamente importante—, el campesino ve su existencia como determinada y limitada por los recursos naturales y sociales de su aldea y del área inmediatamente adyacente a la misma. En consecuencia, se da un corolario primero a la imagen del bien limitado, a saber: si el “bien” existe en cantidades limitadas que no pueden aumentarse y si el sistema es un sistema cerrado, se sigue que un individuo o una familia únicamente pueden mejorar su posición a expensas de otros. De ahí que una mejora aparente relativa de la posición de alguien respecto de cualquier “bien” se vea como una amenaza para la comunidad entera. Alguien está siendo despojado, tanto si se da cuenta de ello como si no lo percibe. Y toda vez que existe a menudo incertidumbre a propósito de quién esté perdiendo —obviamente puedo ser yo mismo— cualquier mejora significativa se percibe no como una amenaza para un individuo o una familia solos, sino para todos los individuos y todas las familias.
Este modelo fue elaborado inicialmente sobre la base de una gran variedad de datos correspondientes a Tzintzuntzan, Michoacán, México: conducta de la familia, tipos de intercambio, cooperación, actividades religiosas, litigios, disputas, cultura material, folklore, lenguaje, así como muchos elementos más. En ningún momento ha sugerido informante alguno, ni remotamente, que ésta fuera su visión del universo. Sin embargo, todo tzintzuntzaneño organiza su conducta en una
EL CARÁCTER DEL CAMPESINADO 5
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
forma absolutamente racional si se la considera en función de este principio que no está en condiciones de formular6.
Al “reacoplarlo” a la conducta en Tzintzuntzan, el modelo del bien limitado se reveló como notablemente productivo, poniendo de manifiesto unas regularidades estructurales hasta allí insospechadas, que enlazaban la conducta económica con los patrones de las relaciones sociales, la amistad, el amor y los celos, con creencias relativas a la salud, con los conceptos del honor y la masculinidad con manifestaciones de egoísmo, y aun con el folklore (Foster 1964a). No sólo se revelaron regularidades estructurales en Tzintzuntzan, sino que una buena parte de la conducta campesina, que ya conocía yo de otras investigaciones en la materia y había reportado en la literatura, parecieron ser asimismo función de esta orientación cognoscitiva. Esto me ha conducido a exponer las clases de datos que he utilizado en la formulación de este modelo y a explicar la interpretación que me parece deducirse del mismo por lo que se refiere a la caracterización en grado considerable de las sociedades campesinas, en la esperanza de que el modelo se contrastará con otros conjuntos extensos de datos. Creo, por supuesto, que si la imagen del bien limitado se examina como principio integrante de alto nivel que caracteriza las comunidades campesinas, encontraremos en nuestras sociedades individuales regularidades estructurales insospechadas y, en un plano intercultural, patrones básicos que serán sumamente útiles para la construcción de la tipología de la sociedad campesina. Los datos que presento en apoyo de esta tesis son ilustrativos, y no se basan en un estudio exhaustivo de la literatura campesina.
En las páginas que siguen expongo en cuatro secciones una documentación que a mí me parece conformarse al modelo que he sugerido. Examinaré a continuación las implicaciones de estos datos.
a) Conducta económica. Cuando el campesino ve su mundo económico como un mundo en que impera el bien limitado y en el que sólo puede progresar a expensas de otros, está por lo regular muy cerca de la verdad. En efecto, las economías campesinas, según lo han señalado muchos autores, no son productivas. En la aldea media sólo se produce una cantidad finita de riqueza, y ninguna cantidad de esforzado trabajo suplementario cambiará la cifra de modo significativo.
En la mayor parte del mundo campesino la tierra ha estado limitada desde hace mucho tiempo, y solamente en unos pocos lugares han estado los jóvenes cultivadores en condiciones de emigrar de la aldea paterna para empezar en un nivel de igualdad con sus padres y abuelos. Por lo regular, la tierra no sólo es limitada, sino que se ha hecho más limitada todavía debido al aumento de población y a la deterioración del suelo. En gran parte, las técnicas campesinas de producción han permanecido inalteradas por cientos y aun por miles de años. En el mejor de los casos esto significa, en agricultura, el arado mediterráneo tirado por bueyes, complementado por utensilios accionados por la mano del hombre. Las técnicas artesanas en materia de tejido, cerámica, carpintería y construcción también han cambiado poco en el transcurso de los años7.
De hecho parece exacto afirmar que el campesino medio no ve relación alguna, o sólo poca, entre el trabajo y las técnicas de producción por una parte, y la adquisición de riqueza por la otra. Antes bien, la riqueza la ven los aldeanos bajo la misma luz que la tierra: presente, circunscrita por límites absolutos sin relación alguna con el trabajo. Se trabaja para comer, pero no para crear
6 GEORGE M. FOSTER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
riqueza. La riqueza, lo mismo que la tierra, es algo inherente a la naturaleza. Puede dividirse y pasar de una mano a otra por diversos modos, pero en el marco del mundo tradicional de los aldeanos, no crece. El tiempo y la tradición han fijado las partes de ella que retiene cada familia y cada individuo; estas partes no son estáticas, ya que manifiestamente cambian de mano. Pero es el caso que la razón de la posición relativa de cada aldeano es conocida y cualquier cambio significativo requiere una explicación.
b) Amistad. La evidencia de que la amistad, el amor y el afecto se conciben como estrictamente limitados en la sociedad campesina es muy fuerte. Todo antropólogo en una aldea campesina no tarda en darse cuenta de lo difícil que es evitar el mostrar simpatía o amistad excesivas a algunas familias, lo que le enajenaría otras que se sentirían desdeñadas y, por lo tanto, menos dispuestas a secundarlo en su labor. En una ocasión llevé a un buen amigo de Tzintzuntzan, que trabajaba de bracero en una población vecina, a mi casa de Berkeley. Una vez que estuvimos a una distancia prudente del campamento, me dijo que su hermano estaba también allí. ¿Por qué no me lo había dicho, de modo que hubiera podido también invitarle? Mi amigo contestó que estaba gozando, de hecho, un “bien” ambicionado, y que no quería arriesgarse a diluir la satisfacción compartiéndola con otro.
Adams relata que una socióloga malogró inadvertidamente su labor en una aldea guatemalteca haciendo más amigos en un barrio que en otro, con lo que se fue enajenando progresivamente los amigos potenciales cuyo concurso necesitaba (1955:442). En gran parte de la América Latina, el amigo íntimo declarado, especialmente entre los post-adolescentes, conocido diversamente como el amigo carnal o el cuello o camaradería (descritos estos dos últimos por Reina en relación con Guatemala, 1959), constituye tanto un reconocimiento del hecho de que la verdadera amistad es un bien raro, como sirve de seguridad contra el quedarse sin ninguno de ellos. Los celos y los sentimientos de abandono que experimenta uno de los amigos cuando el otro lo deja o amenaza con dejarlo conducen en ocasiones a actos de violencia.
Relatos campesinos muy corrientes a propósito de la rivalidad entre hermanos carnales sugieren que la capacidad de amor de la madre para con sus hijos se considera como limitada por la cantidad que de él posee. En México, cuando una madre vuelve a quedar embarazada y desteta a su niño lactante, éste se pone a menudo chípil. Se agita, llora, se cuelga de su falda y se muestra inconsolable. Se dice que el niño está celoso de su hermanito por nacer, cuya presencia siente y al que percibe como una amenaza que ya lo priva del amor y el cariño maternos. Chipi’l se conoce en Guatemala como chip o chipe, donde se ha descrito en un artículo clásico por Paul (1950), como supe en Honduras, y simplemente como celos en Costa Rica. El chucaque, del sur de Colombia, descrito como los celos del niño destetado debido al embarazo de la madre, parece ser la misma cosa (comunicación de la Dra. Virginia Gutiérrez de Pineda).
Una etiología popular similar se emplea entre los pueblos semicampesinos de Buganda para explicar el ataque de kwashiorkor en el niño recién destetado. Si la madre vuelve a quedar embarazada, se dice que el niño tiene obwosi, y muestra síntomas de pelo descolorido, sudor de las manos y los pies, fiebre, diarrea y vómito. “La importancia del embarazo es tal, que si una madre lleva un niño enfermo a un médico nativo, la primera cosa que éste le pregunta es ‘¿Está usted
EL CARÁCTER DEL CAMPESINADO 7
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
embarazada?’ ” (Burgess y Dean, 1962:24). La lógica africana es inversa, pero complementaria de la latinoamericana: en efecto, aquí es el niño por nacer el que está celoso de su hermano mayor, al que trata de envenenar a través de la leche materna, imponiendo en esta forma el destete (ibid., 25). En ambas áreas se considera que provocan la crisis cantidades insuficientes de amor y cariño. En Buganda, “es esencial, según la cultura local, que la madre se dedique al niño por nacer o recién nacido, a expensas de los demás; la idea de que pueda haber cariño suficiente para todos no parece aceptarse fácilmente (ibid., 26; la cursiva es mía).
Y en forma análoga, en una aldea egipcia la rivalidad entre hermanos se aprecia en este periodo en el desarrollo del niño. Como en la América Latina, los celos son una de sus formas; es siempre el mayor el que está celoso del menor. “Se admite asimismo que el niño más joven se pone celoso tan pronto como el vientre de la madre empieza a abultarse a consecuencia de embarazo y se informa habitualmente al niño del acontecimiento futuro.” Si son exagerados, estos celos pueden tener efectos perjudiciales para el niño, provocando diarrea, hinchazones, falta de apetito, ataques de cólera e insomnio (Ammar: 1954:107-109)8.
En algunas partes de Guatemala, chipe es el término empleado para designar los celos del marido de su mujer encinta, tanto por la pérdida temporal de sus servicios sexuales como por la atención a prodigar al bebé. Los maridos de Tepoztlán padecen también chipilez, haciéndose dormilones y perdiendo las ganas de trabajar. Oscar Lewis dice que el marido puede curarse llevando una tira de la falda de su mujer alrededor del cuello (1951:378). En Tonalá, Jalisco, México, los maridos están a menudo celosos de sus hijos adolescentes y molestos con sus esposas por el cariño que éstas les muestran. El amor y el cariño de la esposa se consideran como limitados; en la medida en que el hijo parece recibir una cantidad excesiva de ellos, el marido se siente desposeído (comunicación del Doctor May Díaz). En la aldea egipcia descrita por Ammar, la nueva suegra es muy cariñosa con su yerno, lo que se traduce en celos por parte de sus propios hijos e hijas solteros. Es obvio que al mostrar cariño al intruso se considera que la mujer sustrae a su propia descendencia algo que ésta desea (Ammar 1954:51, 199).
c) Salud. Para los campesinos es indudable que la salud es un “bien” que existe en cantidades limitadas. La medicina popular campesina no proporciona la protección que la medicina científica otorga a los que tienen acceso a ella, y la mala nutrición agrava con frecuencia las condiciones provenientes de falta de limpieza, higiene e inmunización. En las sociedades campesinas, la preocupación por la salud y la enfermedad es general, y constituye un importante tema de interés, especulación y conversación. Tal vez la mejor prueba objetiva de que la salud se considera estar comprendida en el marco del bien limitado es la de la actitud muy generalizada frente a la sangre, a la que, según una expresión de Adams, se considera como “no regenerativa” (Adams 1954:446). Por razones obvias, la sangre se equipara a la vida, y la buena sangre y cantidades de ella significan salud. La pérdida de sangre —si se considera como algo que no puede renovarse— se presenta así como una amenaza para la salud, como una pérdida permanente que se traduce en debilidad por todo el resto de la vida del individuo. Si bien se la ha descrito mejor en relación con Guatemala, la creencia de que la sangre no es regenerativa está muy extendida por toda la América Latina. Esta creencia, con frecuencia no formulada, puede ser una de las razones de que resulte tan difícil
8 GEORGE M. FOSTER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
persuadir a un latinoamericano que done sangre para transfusiones: al dar sangre para que alguien tenga más, el donador tendrá menos.
Creencias semejantes se encuentran en Nigeria (comunicación del Dr. Adeniyi Adeniji Jones) y son bien conocidas en las aldeas campesinas indias. Aquí el problema se complica todavía más por la equiparación de la sangre con el semen: una gota de semen por siete (o cuarenta, según las áreas) de sangre. El ejercicio de la vitalidad masculina se ve así como un acto de debilitación permanente. Al hombre sólo le está asignada una determinada cantidad de placer sexual, y nada de lo que pueda emprender aumentará la medida. La moderación sexual y el evitar perder sangre constituyen el curso del hombre prudente.
En algunas partes de México (por ejemplo en las aldeas michoacanas de Tzintzuntzan y Erongarícuaro), los límites relativos a la salud se reflejan en ideas a propósito del pelo largo. El cabello largo se admira mucho en la mujer, pero su precio es alto: en efecto, se supone que la mujer de pelo largo ha de ser delgada y pálida, y no puede esperar tener vigor y fuerza. Las fuentes de la vitalidad son insuficientes para desarrollar un pelo largo y dejar todavía al individuo energía y un cuerpo carnoso.
d) Masculinidad y honor. La susceptibilidad campesina frecuentemente observada, a los insultos reales o imaginarios contra el honor personal y las reacciones violentas a retos que expresan duda sobre la masculinidad de un hombre parecen ser una función de la creencia de que el honor y la masculinidad existen en cantidad limitada y, por lo tanto, no todo el mundo puede gozar de una medida plena de ellos. En el México rural, entre los braceros que han trabajado en los Estados Unidos, a los etnólogos americanos se les ha preguntado a menudo: “En los Estados Unidos manda la mujer, ¿no es cierto?” La masculinidad y el control doméstico parecen considerarse en forma muy parecida a la de las demás cosas deseables: sólo hay una cantidad limitada de ello, y la persona que tiene mucho de ambas cosas priva a otra de ellas. A los varones mexicanos les resulta difícil creer que marido y mujer puedan compartir las responsabilidades domésticas y la adopción de decisiones sin que el marido resulte despojado de su machismo. Muchos creen que a la esposa, por buena que sea, se la ha de pegar de vez en cuando, simplemente para que no se olvide que existe una jerarquía familiar decretada por Dios. Se muestran sorprendidos y desconcertados al enterarse de que en los Estados Unidos al que pega a su esposa se lo puede encarcelar; esto se les antoja como una intrusión increíblemente intolerable del Estado en los planes establecidos por Dios para la familia.
La esencia del machismo es el valor, y un hombre muy valiente, es decir, un macho, es el que es fuerte y duro, generalmente noble, sin ser un matón, pero que nunca se sustrae a una pelea y gana siempre. Ante todo, el macho inspira respeto. Se logra el machismo, claro está, privando de él a los demás.
En Grecia, philotimo, el “amor del honor”, se parece mucho al machismo mexicano. El hombre físicamente sano, flexible, vigoroso y ágil tiene philotimo. Si es buen conversador, de ingenio agudo y actúa en otras formas que facilitan la sociabilidad y confieren ascendencia, refuerza su philotimo. Un individuo ataca a otro a través de su philotimo, avergonzándolo o ridiculizándolo, mostrándole
EL CARÁCTER DEL CAMPESINADO 9
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
que le faltan los atributos necesarios para la hombría. Por consiguiente, evitar el ridículo se convierte entre los varones rurales griegos en una preocupación principal, en un mecanismo primordial de defensa. En un medio cultural saturado de envidia y rivalidad existe el peligro permanente de un ataque, de modo que el hombre ha de estar siempre preparado a responder a una broma o un insulto con una réplica viva, un reto violento o una navajada. “El philotimo puede reforzarse a expensas de otro. Tiene un rasgo de balancín: el de uno sube, y el de otro baja... con objeto de mantener y aumentar su sentido del honor, el griego ha de estar preparado para afirmar en todo momento su superioridad, lo mismo frente al amigo que frente al adversario. Se trata de un combate impersonal cargado de inquietud, inseguridad y potenciales agresivos. Como lo dice un proverbio: ‘cuando un griego encuentra a otro, se desprecian mutuamente en el acto’” (Blum y Blum, 20-22).
3. LA CONDUCTA CAMPESINA COMO FUNCIÓN DE LA “IMAGEN DEL BIEN LIMITADO”
Así, pues, si los campesinos ven su universo como un mundo en el que las cosas buenas de la vida están en cantidades limitadas no susceptibles de aumento, de modo que la ganancia personal tenga que operarse a expensas de otros, hemos de suponer que las instituciones sociales, la conducta personal, los valores y la personalidad exhibirán todos ellos modalidades que pueden considerarse como función de esta orientación cognoscitiva. La conducta preferida, puede sostenerse, será aquella que maximiza a los ojos del campesino su seguridad, preservando su posición relativa en el orden de cosas tradicional. La gente que se ve a sí misma en circunstancias de “amenaza”, como lo implica la imagen del bien limitado, reacciona normalmente en una de estas dos formas: a) máxima cooperación y a veces comunismo, enterrando las diferencias individuales y estableciendo sanciones contra el individualismo; o b) individualismo extremo.
Las sociedades campesinas parecen escoger siempre la segunda alternativa. Las razones de ello no son claras, pero pueden intervenir en el problema dos factores. La cooperación requiere dirección. Ésta puede delegarse democráticamente por los miembros del propio grupo, o puede asumirla un individuo fuerte del mismo, o puede ser acaso impuesta por fuerzas que quedan fuera de él. Las sociedades campesinas —por razones que se apreciarán más claramente en el curso del siguiente análisis—, no están en condiciones, por su misma naturaleza, de delegar la autoridad, y la toma del poder por un individuo fuerte constituye en el mejor de los casos una solución temporal, pero no estructural, del problema. La naturaleza política truncada de las sociedades campesinas, con el poder efectivo residiendo fuera de la comunidad, parece desanimar de hecho la asunción y el ejercicio local del poder, excepto en calidad de agente de las fuerzas exteriores en cuestión. Por la propia naturaleza de la sociedad campesina vista como parte estructural de una sociedad más vasta, el desarrollo local de la dirección, que podría hacer posible la cooperación, se ve eficazmente impedido por los gobernantes de la unidad política de la que la comunidad campesina particular es un elemento, los cuales ven en tal acción una amenaza potencial para sí mismos.
Por otra parte, las actividades económicas de las sociedades campesinas sólo requieren una cooperación limitada. En forma típica, las familias campesinas pueden, como unidades familiares, producir la mayor parte de sus alimentos, pueden cultivar su tierra sin ayuda exterior, pueden construir sus casas, tejer la ropa para sus vestidos, llevar sus propios productos al mercado y
10 GEORGE M. FOSTER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
venderlos y en resumen, pueden cuidar de sí mismas con un grado de independencia imposible de concebir en una sociedad industrial y difícil de conseguir en las sociedades de cazadores, pescadores o recolectores. Sin duda, los campesinos no viven por lo regular con el grado de independencia aquí apuntado, pero éste resulta aquí más fácilmente posible que en cualquier otro tipo de sociedad.
Sean las que fueren las razones, es el caso que los campesinos son individualistas, y se sigue lógicamente de la imagen del bien limitado que cada unidad social mínima (a menudo el núcleo familiar, y en muchos casos el individuo singular) se ve a sí mismo en lucha perpetua y sin cuartel contra sus semejantes por la posesión o el control de lo que considera ser su parte de los valores escasos. Es ésta una situación que requiere prudencia y reserva extremas, la resistencia a revelar la propia fuerza o la propia posición. Estimula la suspicacia y la desconfianza mutua, ya que las cosas no son necesariamente tal como parecen ser, y estimula asimismo una auto-imagen masculina de persona de valor, de persona que impone respeto, ya que en esta forma constituirá un blanco menos atrayente que el individuo débil. Creo por mi parte, que mucha de la conducta campesina es exactamente lo que podríamos inferir de tales circunstancias. Las obras de Lewis (1951), Banfield (1958), Simmons (1959), Carstairs (1958), Dube (1958), los Wiser (1963) y Blaclanan (1927) (resumidas por Foster 1960-1961) así como muchas más, atestiguan la “mentalidad de desconfianza mutua” (Friedman 1958:24) tan generalizada en las sociedades campesinas.
Toda vez que el individuo o la familia que hacen progresos económicos significativos o adquieren una cantidad desproporcionada de algún otro “bien” se consideran por los demás como que lo hicieron a sus expensas, semejante cambio es visto como una amenaza a la estabilidad de la comunidad. La cultura campesina está provista de dos mecanismos principales para el aseguramiento de la estabilidad esencial, a saber:
a) una norma de conducta de su gente, convenida, socialmente aceptada y preferida, y b) sanciones y recompensas para asegurar que la conducta real se aproxime a dicha norma.
La norma convenida que favorece la mayor estabilidad de la comunidad es la conducta que tiende a mantener el status quo en materia de relaciones. El individuo o la familia que adquieren más que su parte de un “bien”, esencialmente si se trata de un “bien” económico, se consideran, según hemos visto, como una amenaza para la comunidad conjunta. Los individuos y las familias que progresan, o de los que se piensa que lo hacen, violan la norma preferida de conducta, poniendo así en acción los mecanismos culturales que restablecen el equilibrio. Los individuos o las familias que pierden algo o se rezagan se consideran como una amenaza en otro sentido: su envidia, sus celos o su irritación pueden traducirse en agresión declarada u oculta contra la gente más afortunada.
Los mecanismos de auto-corrección que preservan el equilibrio operan en tres planos, a saber:
1) El de la conducta individual y de la familia. A este nivel me interesan las medidas tomadas por los individuos para mantener su posición en el sistema, y las formas en que
EL CARÁCTER DEL CAMPESINADO 11
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
tratan de evitar tanto las sanciones como la explotación por parte de sus compañeros de aldea.
2) La conducta espontánea, por lo regular no organizada, del grupo. En este plano me ocupo de las medidas adoptadas por la comunidad, por las sanciones que se invocan cuando se tiene la impresión que alguien está violando la norma de conducta convenida. Las sanciones negativas son el “garrote”.
3) La conducta institucionalizada. En este plano me ocupo de las “recompensas”, esto es, de las principales expresiones colectivas de formas culturales que neutralizan los desequilibrios producidos. Examinaremos cada una de estas formas a su vez.
a) Acción individual y familiar. Al nivel de la familia individual, dos normas rigen la conducta preferida. Se las puede formular como sigue:
i. No exhibas muestras de mejora material o de otro género en tu posesión relativa, pues corres riesgo de atraerte sanciones; si de todos modos exhibes mejora, toma disposiciones para neutralizar sus consecuencias.
ii. No permanezcas atrás de tu posición legítima, pues tú y tu familia podríais sufrir de ello.
La familia trata el problema de una mejora real o sospechada de su posición relativa mediante la combinación de dos procedimientos. Primero, trata de ocultar los signos que podrían conducir a tal conclusión y niega la veracidad de cualquier sugestión en tal sentido. Segundo, admite el cargo abiertamente, admite una mejora de su posición relativa, pero muestra que no tiene intención alguna de servirse de esta posición en detrimento de la aldea, neutralizándola por medio de gastos rituales, con lo que restablece el status quo.
Los relatos de las comunidades campesinas subrayan que en las aldeas tradicionales la gente no compite entre sí por prestigio con símbolos materiales, tales como los vestidos, la habitación o la alimentación, no compiten por la autoridad buscando puestos de dirección. En las aldeas campesinas, se observa un deseo pronunciado de parecerse a todo el mundo y de comportarse como todo el mundo, de pasar inadvertido tanto en materia de posición como de conducta. Este aspecto se halla bien resumido en el párrafo de los Wiser relativo a la importancia de los muros dilapidados, que sugieren pobreza, como parte de la defensa de una familia (1963:120).
Es muy conocida, asimismo, la resistencia del campesino en cuanto a aceptar cargos directivos. Siente —con buenas razones— que sus motivos inspirarán sospechas y que estará sujeto a las críticas de sus vecinos. Buscando o simplemente aceptando una posición de autoridad, el hombre ideal deja de serlo. De ahí que, por lo regular, el hombre “bueno” eluda asumir responsabilidades frente a la comunidad (como no sean de carácter ritual); al hacerlo así protege su reputación. Sobra decir que este aspecto de conducta socialmente aprobada grava onerosamente la comunidad campesina en el mundo moderno, privándola de la dirección que es actualmente indispensable para su desarrollo.
El mecanismo invocado para minimizar el peligro de pérdida relativa de posición parece centrarse en el complejo del “machismo-philotismo”. El individuo rudo y fuerte, cuyo valor frente al peligro y cuya capacidad de defenderse a sí mismo y su familia son reconocidos por todo el
12 GEORGE M. FOSTER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
mundo, no invita a la explotación. El individuo “valiente” impone el “respeto”, tan buscado en muchas sociedades campesinas, y puede ir adelante con la idea en la mente (por ilusoria que sea) de poder vivir —como se dice en Tzintzuntzan— “sin compromisos”. Empieza así a esbozarse una imagen del campesino ideal, a saber: el individuo que trabaja para alimentar y vestir a su familia, que cumple sus obligaciones comunales y ceremoniales, que cuida de sus asuntos, que no trata de sobresalir, pero que sabe cómo proteger sus derechos. Toda vez que el macho, el hombre fuerte, desanima la explotación, resulta claro que esta característica de la personalidad ejerce una función básica en la sociedad campesina. Nada tiene de sorprendente, pues, que esta útil auto-imagen pueda adquirir, en comparación con las normas de otras sociedades, proporciones patológicas, ya que se la considera como un arma principal en la lucha por la vida.
El hombre ideal ha de evitar la apariencia de presunción, con objeto de evitar que esto se interprete como intención de tomar algo que pertenece a otro. Al estudiar la difusión de las técnicas de la nueva cerámica en Tzintzuntzan, me encontré con que nadie quería admitir que las hubiera aprendido de un vecino. La respuesta invariable a mi pregunta era: “Me puse a pensar”, acompañada de una mirada elocuente y de un golpecito con el índice en la frente. La resistencia en cuanto a reconocer los méritos de los demás, muy comunes en México, se ha descrito a menudo como egoísmo, como una cualidad egoistica pretenciosa. Sin embargo, si el egoísmo, tal como lo ejemplifica el no querer reconocer haberse aprovechado de los conocimientos de un vecino en materia de cerámica nueva, se considera como función de una imagen del bien limitado, resulta claro que el alfarero ha de negar que la idea sea de nadie más que suya. En efecto, confesar que la había “tomado prestada” de otra persona equivale a confesar que había tomado algo que legítimamente no le pertenece y que, en consecuencia, está rompiendo deliberadamente el equilibrio de la comunidad y destruyendo su imagen del yo que con tanto esfuerzo se empeña en mantener. Y en forma análoga, al tratar de investigar cómo se inician los vínculos del compadrazgo, no encontré informante alguno que admitiera haber pedido a un amigo que le hiciera de compadre: siempre era el otro el que se lo había pedido a él. Los informantes parecen temer que el hecho de admitir haber pedido pueda interpretarse como presunción o imposición frente a otro, como propósito de obtener algo a lo que pueden acaso no tener derecho.
Un aspecto complementario se manifiesta en la ausencia general de cumplidos en las comunidades campesinas; rara vez se oye que una persona admire la realización de otra, y cuando la admiración se expresa por un antropólogo, pongamos por caso, la persona admirada tratará probablemente de negar que exista razón alguna de alabarla. También la resistencia de los aldeanos en cuanto a felicitarse mutuamente se presenta a primera vista como egoísmo. Pero en el contexto del bien limitado se aprecia que tal conducta es la adecuada. La persona que formula un cumplido es, de hecho, culpable de agresión; en efecto, le está diciendo a alguien abiertamente en la casa que se está elevando por encima del nivel fijo que representa seguridad para todos, y está sugiriendo que se le podrían aplicar sanciones.
Examínese esta interpretación en su aplicación a un incidente ocurrido en el sur de Italia: “Mi intento de loar en privado a un campesino por su gran hacienda y su excelente sistema de cultivo provocó una negativa rápida y vigorosa por parte del interesado en el sentido de que no hacía nada de especial. ‘Aquí no hay nada de sistema —dijo—, uno planta simplemente, y esto es todo’. Esta
EL CARÁCTER DEL CAMPESINADO 13
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
misma actitud fue también expresada por otros, en discusiones sobre el cultivo” (Cancina 1961:8). El Dr. Cancian presenta este ejemplo para ilustrar la falta de confianza del campesino en cuanto a su capacidad de modificar su medio. Hablando específicamente de agricultura, dice: “Todos los ejemplos indican la negación de la esperanza de progreso en agricultura y de la alienación respecto de la tierra” (ibid., 8). Creo yo que el campesino vería en el elogio del Dr. Cancian una amenaza, ya que le hacía presente su vulnerabilidad a causa de sus métodos superiores de cultivo. Su negación no es de esperanza de progreso, sino de causa susceptible de atraerle envidia.
b) Acción informal, no organizada, del grupo. El hombre ideal persigue la igualdad en su conducta. En efecto, si tratara de mejorar su posición relativa, amenazando con ello la estabilidad de la aldea, inmediatamente aparecerían las sanciones espontáneas y por lo regular no organizadas. Esto es el “garrote”, y toma la forma de chisme, calumnia, maledicencia, denigración, malas artes o amenaza de malas artes y aun, en ocasiones, de agresión física real. Estas sanciones negativas no suelen representar por lo regular decisión formal alguna de la comunidad, pero son por lo menos tan efectivas como si estuvieran autorizadas por la ley. La preocupación por la opinión pública es uno de los rasgos más sobresalientes de las comunidades campesinas.
Las sanciones negativas, si bien suelen ser por lo regular informales, pueden, con todo, institucionalizarse. En la España campesina, especialmente en el norte, la cencerrada representa un caso tal. Cuando un hombre de cierta edad se casa con una muchacha mucho más joven que él —por lo regular se trata de segundas nupcias del novio—, los mozos casaderos del pueblo le dan a la pareja una serenata con cencerros y otros ruidos, pasean por las calles unos maniquíes que la representan, rocían los maniquíes con sustancias malolientes y gritan obscenidades. Esto parece simbolizar claramente el resentimiento de los jóvenes que no han tenido siquiera una esposa todavía, por las desigualdades representadas por un hombre de más edad que ha gozado ya de un matrimonio, se toma una joven novia de la reserva disponible y reduce con ello, todavía más, la reserva para los jóvenes. Mediante la institucionalización de las sanciones, se permite a los jóvenes una libertad y abuso que en otra forma no sería posible.
c) Acción institucionalizada. Los cambios intentados en el equilibrio de la aldea campesina se ven desalentados por los métodos que acabamos de describir; el desequilibrio logrado, en cambio, se neutraliza, y el equilibrio se restablece al nivel institucional. La persona que mejora su posición se ve estimulada —mediante el uso de la recompensa— a restablecer el equilibrio a través de gastos llamativos en forma de extravagancia ritual. En Latinoamérica se la presiona para que patrocine una fiesta costosa en calidad de mayordomo. Su recompensa es prestigio, que se considera como inofensivo. El prestigio no puede ser peligroso, ya que se concede a cambio de una riqueza peligrosa; de hecho, el mayordomo ha sido “desarmado”, se lo ha despojado de sus defensas y se lo ha reducido al estado de impotencia. Hay buenas razones de que las fiestas campesinas consuman tanta riqueza en fuegos artificiales, candelas, música y alimentos; y de que en las comunidades campesinas los ritos del bautizo, las bodas y los entierros comporten gastos relativamente grandes. Estas prácticas constituyen un mecanismo de redistribución que permite al individuo o la familia que amenaza potencialmente la estabilidad de la comunidad restablecer graciosamente el equilibrio, reintegrándose en esta forma al estado de aceptabilidad. Wolf, hablando específicamente de la comunidad campesina indígena “cerrada” de México, tal como surgió después de la Conquista, lo
14 GEORGE M. FOSTER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
expresa en esta forma: “El sistema toma de los que tienen, con objeto de que todos sean unos desposeídos. Al liquidar los excedentes, hace a todos ricos en experiencia sagrada, pero pobres en bienes terrenales. Toda vez que nivela las diferencias de fortuna, inhibe asimismo el desarrollo de las distinciones de clase basadas en la riqueza... En términos de ingeniería, actúa como un acoplamiento en reacción, devolviendo a su curso normal un sistema que ha empezado a oscilar” (1959:216).
4. LOS ASPECTOS “ABIERTOS” DE LA SOCIEDAD CAMPESINA
Ya dije que en una sociedad regida por la imagen del bien limitado no hay manera alguna, excepto a expensas de otros, de que un individuo pueda prosperar. Esto es así en un sistema cerrado, al que las sociedades campesinas se aproximan. Pero inclusive una aldea campesina, tradicional en los demás aspectos, tiene acceso a otros sistemas, y un individuo puede obtener éxito económico explotando fuentes de riqueza reconocidas como existentes fuera del sistema de la aldea. Semejante éxito, si bien suscita envidia, no se considera, con todo, como amenaza directa de la estabilidad de la comunidad ya que nadie ha perdido en ésta cosa alguna. No obstante, este éxito ha de explicarse. En las comunidades campesinas actuales en estado de transición, la emigración de temporada en vista de trabajo asalariado es la forma más asequible en la que el individuo puede procurarse riqueza exterior. En los años recientes, cientos de miles de campesinos mexicanos han ido a los Estados Unidos como braceros, y muchos de ellos han llevado, en forma de salarios, cantidades apreciables de capital a sus comunidades. Por lo regular, a los braceros no se los critica o ataca por la adquisición de esta riqueza; es obvio, en efecto, que su buena fortuna no se ejerce directamente a expensas de otro miembro de la aldea. Fuller encuentra una apreciación realista semejante de la situación de la riqueza en una comunidad libanesa: “Ellos (los campesinos) se dan cuenta. ... de que la única manera de aunar sus ingresos en forma considerable consiste en ausentarse de la aldea por un periodo prolongado de tiempo y en encontrar trabajo en áreas más lucrativas” (1961:72).
Sin embargo, estos ejemplos no son más que variantes modernas de una modalidad mucho más antigua, en la que la suerte y el destino —puntos de contacto con un sistema abierto— se consideran como las únicas formas socialmente aceptables en las que un individuo puede adquirir más “bien” del que tenía anteriormente. En las comunidades campesinas tradicionales (no transicionales), un aumento de riqueza inexplicable en otra forma se considera a menudo como debido al descubrimiento de algún tesoro, lo que puede ser producto del destino o de un acto tan positivo como el de concertar un pacto con el Diablo.
En fecha reciente he analizado relatos acerca de tesoros en Tzintzuntzan, y he encontrado sin excepción que están invariablemente ligados a los nombres de individuos quienes, en memoria de vivos, han empezado a vivir de repente de modo superior al que sus medios les permitían. La prueba más corriente es la repentina instalación de una tienda, pese a su pobreza anterior de todos conocida (Foster 1964a). Erasmus ha registrado esta interpretación entre aldeanos sonorenses (1961:251), Wagley la encuentra en una pequeña población del Amazonas (1964:128), y Friedman informa acerca de ella en el sur de Italia (1958:21). Es obvio que el papel de los cuentos de tesoros en comunidades como éstas consiste en dar cuenta de una riqueza que no se deja explicar en otra forma.
EL CARÁCTER DEL CAMPESINADO 15
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
El interés campesino común de encontrar patronos ricos e influyentes que puedan ayudarles pertenece asimismo a este capítulo. Toda vez que por lo regular tales patronos son de fuera de la aldea, no forman parte del sistema cerrado. Su ayuda y su auxilio material se consideran, lo mismo que los ingresos de los braceros o los tesoros enterrados, como provenientes de fuera de la aldea. De ahí que, si bien al aldeano afortunado con un “patrón” influyente se lo envidie acaso, las ventajas que recibe de éste no se miran, con todo, como algo que despoje a otros aldeanos de algo que legítimamente les corresponde. En Tzintzuntzan, el aldeano que consigue algún “bien” en esta forma se preocupa ante todo de anunciar su buena fortuna y la fuente de la misma, de modo que no pueda subsistir la menor duda en cuanto a su moralidad básica; esta conducta es exactamente la contraria de la conducta usual, que consiste en ocultar la buena fortuna.
A su vez, los cuentos de tesoros y el trato de los patronos no son más que la expresión de un punto de vista más vasto, a saber: el de que toda clase de éxito y progreso se debe al destino, al favor de los dioses o a la suerte, pero no al trabajo duro, a la energía y al ahorro. Banfield observa en relación con una aldea del sur de Italia: “En los cuentos de TAT, los acontecimientos dramáticos sólo se producían como un don de la fortuna: un señor rico daba al muchacho pobre un violín, una señora rica adoptaba a un niño abandonado, etcétera” (1958:66). Y prosigue: “El gran éxito, pues, se obtiene por el favor de los santos o por suerte, pero no, ciertamente, gracias al ahorro, al trabajo y a la iniciativa. Éstos pueden constituir factores importantes si uno ya tiene suerte, pero no en otro caso, y sólo muy pocos invertirían grandes cantidades de esfuerzos —como tampoco invertirían grandes cantidades de fertilizantes— en la posibilidad más bien remota de la buena fortuna” {ibid., 114). Friedman encuentra asimismo que el campesino del sur de Italia “cree firmemente que los pocos que han logrado hacer carrera la hicieron gracias a alguna razón misteriosa: uno encontró un tesoro oculto, otro tuvo la suerte de ganar la lotería, y otro fue llamado a América por un tío que había hecho fortuna” (1958:21).
Todas estas ilustraciones corroboran una verdad fundamental que no siempre se aprecia claramente al comparar sistemas de valores, a saber: que en la sociedad campesina tradicional el trabajo duro y el ahorro no son más que cualidades morales de escaso valor funcional. Dadas las limitaciones de la tierra y la tecnología, el trabajo duro adicional en empresas productivas de la aldea no produce, sencillamente, aumento significativo alguno del ingreso. Y no tiene caso hablar del ahorro en una economía de mera subsistencia, en la que la mayoría de los productores se encuentra en el margen económico; nada hay, por lo regular, que se pueda ahorrar. Como lo señalan Fei y Chang: “En una aldea en donde las haciendas son pequeñas y la riqueza se acumula lentamente, existen muy pocas formas en las que un individuo sin tierra pueda convertirse en propietario, o un pequeño propietario en hacendado. ... No resulta sin duda exagerado afirmar que en la agricultura no hay manera de progresar. . . Para hacerse uno rico tiene que dejar la agricultura” (1945:227). Y en otro lugar: “La verdad básica es que el enriquecimiento mediante la explotación de la tierra sirviéndose de la tecnología tradicional no constituye un método práctico de acumular riqueza” {ibid., 302). O como lo dice Ammar a propósito de Egipto: “Sería difícil convencer al fellah, con sus simples aperos de labranza y el sudor vertido en su trabajo, que podría mejorar su suerte trabajando más” (1954:36).
5. ORIENTACIÓN COGNOSCITIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO
16 GEORGE M. FOSTER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Resulta obvio que la orientación cognoscitiva del campesino y las formas de conducta que de ella se derivan están íntimamente relacionadas, en los países en desarrollo, con los problemas del progreso económico. Por ejemplo, los fuertes gastos rituales son esenciales para el mantenimiento del equilibrio que en la mentalidad de los campesinos tradicionales significa seguridad. La acumulación de capital, que podría estimularse si hubiera manera de simplificar el ritual costoso, es precisamente lo que el aldeano trata de evitar, ya que ve más bien en ella una amenaza de la comunidad que una condición previa de mejora económica.
En los programas nacionales de desarrollo, una buena parte de la acción en materia de agricultura al nivel de la comunidad adopta la forma de empresas cooperativas. Sin embargo, está abundantemente demostrado que las sociedades campesinas tradicionales sólo son cooperativas en el sentido de hacer honor a las obligaciones recíprocas, más bien que en el sentido de comprender la prosperidad de la comunidad conjunta, y que la suspicacia mutua limita gravemente la aplicación de métodos cooperativos a los problemas de la aldea9 El modelo de la imagen del bien limitado pone de manifiesto la lógica campesina que se halla a la base de la resistencia en cuanto a participar en empresas conjuntas. En efecto, si el “bien” de la vida se considera como finito y no susceptible de aumento y si aparte de la suerte el individuo sólo puede progresar a expensas de otros, ¿qué beneficio puede esperar alguien de un proyecto cooperativo? En el mejor de los casos, un hombre honorable se expondrá al reproche —y a las consecuencias bien conocidas— de servirse de la empresa para explotar a sus amigos y vecinos, y en el peor de ellos arriesga sus propias defensas, ya que alguien más hábil o menos escrupuloso que él sacará acaso provecho de la situación.
Las virtudes anglo-sajonas de trabajo duro y ahorro vistas como elemento de éxito económico carecen de sentido en la sociedad campesina. Horatio Alger no sólo no es digno de elogio, sino que se presenta como decididamente tonto, como un ser torpe que, sin saber cuál es el premio, trabaja ciegamente en condiciones carentes de toda perspectiva. El tahúr, en cambio, es más propiamente loable, digno de emulación y adulación. Si el destino es la única forma en la que puede lograrse el éxito, el hombre prudente y reflexivo es el que busca la manera de reforzar al máximo su posición de suerte. Busca los lugares en los que la buena fortuna tiene más probabilidades de afirmarse, y trata de estar allí. Esto, creo yo, es lo que explica el interés por las loterías en los países subdesarrollados. .. En efecto, éstas ofrecen la única manera en la que el individuo medio puede situarse en una posición de suerte. El individuo que sale sin haber comido y deja de comprar zapatos para sus hijos por comprar su décimo semanal de la lotería no es en modo alguno el que nunca tendrá un centavo, sino que es, antes bien, el Horatio Alger de su sociedad, y hace lo que siente que reúne más probabilidades de mejorar su posición. Es, en términos modernos, un “especulador”. Tiene las probabilidades en contra, pero ésta es la única forma que conoce de laborar en vista del éxito.
Las loterías modernas son en las sociedades campesinas equivalentes muy funcionales de los cuentos de tesoros enterrados, lo que en Tzintzuntzan, al menos, se comprende perfectamente. Un informante de cierta edad contestó, al preguntársele cómo era que en los últimos años nadie hubiera encontrado un tesoro escondido, que esto era cierto, sin duda, pero que “actualmente, nosotros los mexicanos, tenemos la lotería en lugar de aquello”. Por consiguiente el síndrome de la “suerte” no es en primer lugar —como suele considerarse a menudo desde el punto de vista favorable de un país
EL CARÁCTER DEL CAMPESINADO 17
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
desarrollado— un freno del progreso en los países subdesarrollados, sino que representa más bien un enfoque realista del problema prácticamente insoluble de efectuar un progreso individual significativo.
Davis C. McClelland ha sostenido en forma convincente que la presencia de la motivación humana que él designa como “la necesidad de éxito” (n Achievement) es un elemento precursor del progreso económico, y que es probablemente un factor causativo, que constituye “un cambio en la mentalidad de los individuos que produce progreso económico, más que un resultado de éste” (McClelland 1963:31; 1961). McClelland observa además que, en situaciones experimentales, los niños de n Achievement alto evitan las situaciones de juego, porque, si ganaran, no habría en ello sentido alguno de éxito personal, en tanto que los niños de n Achievement bajo no actúan en una forma que sugiera que calculan los riesgos relativos, y se comportan en consecuencia. “Éstos (los niños de n Achievement bajo) manifiestan, pues, una conducta parecida a la de mucha gente en los países subdesarrollados; en tanto que actúan económicamente en forma muy tradicional, les gusta al propio tiempo jugar a la lotería —arriesgando un poco para ganarle acaso mucho” (ibid., 86). McClelland considera esto como una muestra de ausencia de sentido realista del cálculo del riesgo.
Si las razones aducidas en este artículo son válidas, resulta claro que el n Achievement es raro en las sociedades campesinas tradicionales, no debido a factores psicológicos, sino porque la exhibición de la necesidad de éxito (n Achievement) provoca sanciones en las que el aldeano tradicional no desea incurrir. El aldeano que siente la necesidad de éxito y actúa en consecuencia, viola las normas básicas, no formuladas, de la sociedad de la que forma parte. Y los padres (o los programas de las escuelas gubernamentales) que tratan de inculcar necesidad de éxito a sus hijos, los preparan, en realidad, para ser unos inadaptados en su sociedad, al menos mientras ésta permanezca en estado de un sistema relativamente estático.
Como ya se indicó más arriba yo sostendría, en oposición a McClelland, que el aldeano que compra un boleto de la lotería no se comporta en forma inconsecuente —esto es, racionalmente en las materias económicas tradicionales, e irracionalmente en busca de la suerte—, sino, al revés, de la forma más consecuente posible. Ha calculado, en efecto, las probabilidades favorables y los riesgos, y aun de la manera más realista en el contexto de la manera en que ve su medio tradicional. Lejos de revelar una falta de necesidad de éxito, el individuo que compra un décimo de la lotería en una sociedad campesina muestra, antes bien, el grado máximo de ella. Lo que ocurre es, sencillamente, que ésta es prácticamente la única exhibición de iniciativa que su sociedad le permite, ya que es la única forma que no se considera por sus vecinos como amenaza para la comunidad.
Banfield, así como Fui y Chang, parecen ver los factores económicos en la presencia o la ausencia de iniciativa en forma muy parecida. El primero escribe a propósito del campesino italiano: “La idea de que la prosperidad personal depende de modo decisivo de condiciones que no están bajo el control de uno -—de la suerte o del capricho de un santo— y que en el mejor de los casos no sólo puede progresar gracias a la buena fortuna, pero sin crearla, esta idea ha de frenar ciertamente la iniciativa” (1958:114). En cambio, los otros dos ven en los datos chinos la prueba de que una actitud económica particular es función de una visión particular de la vida. Entre los
18 GEORGE M. FOSTER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
campesinos chinos, la actitud económica tradicional es la del “contento... la aceptación de un bajo nivel de comodidad material” (1945:82), que contrasta con “el afán de adquisición” característico de la “industria y el comercio modernos en un mundo en expansión” (ibid., 83). “Ambas actitudes —el contento y el afán de adquisición— tienen cada una su contexto social propio. El contento se adopta en una economía cerrada, y el afán de adquisición en una economía en expansión. Sin oportunidades económicas, la persecución de la ganancia material constituye una perturbación del orden existente, ya que significa un pillaje de la riqueza de otros... Por consiguiente, aceptar y mostrarse satisfecho con el papel social y las recompensas materiales otorgadas por la sociedad es esencial. Pero cuando se desarrollan oportunidades económicas mediante el progreso de la tecnología y cuando la riqueza puede adquirirse por la explotación de la naturaleza en lugar de por la explotación del hombre, entonces la doctrina del contento se hace reaccionaria, porque restringe la iniciativa individual” (ibid., 84; la cursiva es mía). En otras palabras: cámbiense las reglas económicas del juego y cámbiese la orientación cognoscitiva de una sociedad campesina, y se habrá creado un campo fecundo para la propagación de la necesidad de éxito.
Por las razones expuestas, creo firmemente que la tarea primordial en materia de desarrollo no está en tratar de crear necesidad de éxito sobre las rodillas de la madre, sino en probar de cambiar la visión que tiene el campesino de su universo social y económico, en alejarlo de la imagen del bien limitado para llevarlo hacia la de una oportunidad en expansión en un sistema abierto, de tal modo que pueda sentirse seguro manifestando iniciativa. Los frenos del cambio son menos psicológicos que sociales. Muéstrese al campesino que la iniciativa es provechosa y que no comporta sanciones negativas, y no tardará en adquirirla.
Esto es, por supuesto, lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Aquellos que han conocido aldeas campesinas por cierto número de años han visto cómo las antiguas sanciones empiezan a perder su fuerza. Surgen en ellas empresarios locales en respuesta a las oportunidades crecientes de las economías nacionales en expansión, y aparecen entre los campesinos, con la ciudad como modelo, impulsos de emulación. Los pequeños empresarios venturosos empiezan a ver que el ideal de la igualdad es enemigo de sus intereses, y actual-mente ya no tratan de disimular su prosperidad ni distribuyen su riqueza según los patrones tradicionales de una extravagancia ritual. La necesidad de éxito se manifiesta en plena vitalidad en unos pocos nuevos dirigentes, y otros ven los resultados favorables y tratan de seguir el mismo curso. El problema de los países nuevos está en crear condiciones económicas y sociales en las que esta energía y este talento latentes no topen pronto con límites absolutos y no se vean truncados en los primeros albores. Este es, por supuesto, el peligro de las nuevas expectativas —la necesidad de éxito liberada— que rebasen la creación de oportunidades.
Vistas a la luz del bien limitado, las sociedades campesinas no son conservadoras o reaccionarias, no son frenos del progreso económico nacional debido a irracionalidad económica o a ausencia de características psicológicas en cantidades adecuadas, sino que son conservadoras porque el progreso individual se considera —y en el contexto de la sociedad tradicional lo es de hecho— como la suprema amenaza de la estabilidad de la comunidad, debiendo conspirar todas las formas culturales para desalentar cambios en el status quo. Pero cámbiese la orientación
EL CARÁCTER DEL CAMPESINADO 19
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
cognoscitiva cambiando el acceso a la oportunidad, y el campesino progresará rápidamente; y su necesidad de éxito hallará ella sola la manera de aplicarse provechosamente.
∗El título original en inglés “Peasant Society and the Image of Limited Good” fue publicado en American Anthropologist, 67, núm. 2, abril de 1965; esta traducción fue publicada en la Revista de psicoanálisis, psiquiatría y psicología, N°. 1, 1965, págs. 83 -106.
NOTAS
1 Redfield describe la visión del mundo (World view) como “la visión del universo que es característica de un pueblo’’ (1952:30). Redfield cree que “nadie abarca de una vez en su pensamiento consciente todo lo que sabe y siente a propósito del mundo” (1955: 91), pero cree al propio tiempo que un informador razonablemente inteligente puede describir su mundo de tal modo que el antropólogo esté en condiciones de comprenderlo; que si hay en la frase un “significado destacado”, éste está “en la sugestión que comporta de la estructura de las cosas tal como el hombre las percibe. Es la manera en que vemos nosotros mismos en relación a todo lo demás” (1953:86; el cursivo es mío). Hallowell, en cambio, propende a ver la visión del mundo en términos de una orientación de conocimiento de la que los ojibwa no tienen conciencia clara y que no articulan en forma abstracta (1960).
En fecha reciente, Kenny ha definido los “valores” en forma muy parecida a como yo entiendo la “orientación cognoscitiva”: “Por lo que se refiere a los valores, me sirvo del término para designar una serie de concepciones a partir de las cuales se desarrolla y es impuesto por el sistema social un tipo preferido de conducta: concepciones que pueden abstraerse por el análisis, pero que pueden acaso no ser conocidas conscientemente o formuladas verbalmente por cada miembro de la sociedad” (1962-1963: 280).
2 v. gr., tema 14: “La familia doméstica extensa es la unidad social y económica básica y aquella a la que se deben la primera lealtad y obligaciones de venganza” (1946:152)
3 En relación con el término de sociedades campesinas “clásicas” sigo la formulación de Kroeber: “Forman un segmento de clase de una población mayor, que por lo regular comprende también centros urbanos... Constituyen sociedades parciales con culturas parciales” (1948: 284). Mi definición del campesino es estructural y de la relación, y sólo incidentalmente se ocupa de cómo la gente se gana la vida. Firth escribe: “Por economía campesina entendemos un sistema de productores en pequeña escala, con una tecnología y un equipo simples, que a menudo dependen principalmente para su subsistencia de lo que ellos mismos producen. El medio primordial de subsistencia del campesino es el del cultivo de la tierra” (1956:87). Ésta y todas las demás definiciones que ponen el acento en la agricultura y en la economía de pura subsistencia me parecen a mí deficientes. Encuentro por mi parte sociedades campesinas “clásicas” en los países que bordean el Mediterráneo, en las comunidades aldeanas del Cercano Oriente, de la India y de China. Es probable que comunidades campesinas incipientes existieran en la América Central anteriormente a la Conquista; actualmente, una gran parte de las aldeas de indios y mestizos de Latinoamérica han de considerarse como campesinas. Partes del África de los negros, en donde hay ciudades indígenas y mercados bien desarrollados, han de considerarse al menos como semi-campesinas, si bien tal vez la falta de una gran tradición las excluya del epíteto de “clásicas”.
A mi modo de ver, las comunidades campesinas clásicas se han desarrollado en una relación espacio-temporal simbiótica con el elemento más complejo de la sociedad de la que forman parte, esto es, el mercado preindustrial y la ciudad administrativa. Las comunidades campesinas “representan la expresión rural de unas civilizaciones pre-industriales amplias, estructuradas en clases y económicamente complejas, en las que la industria y el comercio, lo mismo que las especialidades artesanas, están bien desarrollados, en las que la monea es de uso común y en las que la disposición el mercados constituye el objetivo de una parte de los esfuerzos del producto” (Foster, 1960:175)
20 GEORGE M. FOSTER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
4 No dudo que el lector se percatará de que el modelo construido sobre la base de un tipo ideal de comunidad rural en un mundo preindustrial no corresponde de hecho exacta-mente a comunidad campesina contemporánea alguna. En efecto, todas las comunidades campesinas modernas han experimentado en mayor o menor grado incursiones del mundo industrial urbano, y en la medida en que sea así han de apartarse del modelo. Confieso además francamente que propendo a ver la sociedad campesina a través de la imagen de Tzintzuntzan, Michoacán, México, y que un conocimiento más extenso de otras comunidades campesinas podría acaso conducirme a expresiones distintas de detalle en el modelo.
No abogo por el mantenimiento de la sociedad campesina clásica, ni creo que ésta tenga en el mundo un lugar permanente.
5 No creo que la “imagen del bien limitado” sea una característica exclusiva de las sociedades campesinas. Antes al contrario, se encuentra, en mayor o menor grado, en la mayoría de los niveles socioeconómicos, o en todos ellos, en los países de nuevo desarrollo, y es característica asimismo, por supuesto, de la doctrina tradicional. Ni siquiera estoy seguro de que sea más característica de los campesinos que de otros grupos. Examino, pues, la hipótesis en el contexto de las sociedades campesinas, sencillamente porque son menos complejas que muchos otros grupos porque los datos fidedignos nos son más fáciles de obtener en ellas y porque mis argumentos pueden verificarse más fácilmente en este terreno por otros antropólogos. Sospecho, pero dejo la decisión definitiva al respecto a otros, que aplicada a la sociedad campesina, la imagen del bien limitado va más allá en la explicación de la conducta que si se la aplica a cualquier otro tipo de sociedad. Es decir, y a título de ilustración, que si bien la imagen del bien limitado es ciertamente característica de muchos mexicanos urbanos, incluidos los de las clases sociales y económicas más altas, la complejidad de esta sociedad requiere, con todo, temas adicionales además de los que se necesitan con la sociedad campesina para obtener una explicación igualmente coherente y satisfactoria.
6 He estado especulando por mucho tiempo en que la visión universal económica de los campesinos clásicos, y en particular de la gente de Tzintzuntzan, la comunidad campesina que mejor conozco (Foster 1948, 1960-61, 1961a, 19616, 1962, 1963? 19646), se dejaría describir por un principio que he designado como la Imagen de la Economía Estática. En un escrito del año 1948, sugería que los tzintzuntzaneños ven su mundo económico como uno en el que “el objetivo de la riqueza es difícil y casi imposible de conseguir; de ahí que falte el estímulo de una oportunidad razonable de éxito” (1948:289). Mucho más adelante traté de explicar la calidad deficiente de las relaciones interpersonales en la sociedad campesina en los mismos términos, sugiriendo que el “pastel económico” se ve (en forma muy realista) como de tamaño constante y no susceptible de aumento. Por consiguiente, “si se observa que alguno progresa^ esto sólo puede ser lógicamente a expensas de otro miembro de la aldea (1960-1961:177). A continuación hablé de la imagen de la economía estática como inhibitoria de la cooperación aldeana, particularmente en los programas de desarrollo de la comunidad (19616). Algunos juicios de Honigman a propósito de una aldea del Pakistán occidental me estimularon a pensar en una aplicabilidad más amplia de la imagen de la economía estática, esto es, que este principio integrante es simplemente una expresión de una visión cognoscitiva total, con análogos en muchas otras áreas de la vida.
Honigman escribía: “Un elemento dominante de la estructura de carácter (no solamente aquí, sino también en otras partes del Pakistán Occidental) es la creencia implícita de que el bien de todas clases es limitado. En el mundo no hay más que una determinada cantidad de respeto, influencia, poder y amor. Si alguien tiene algo de ello, entonces no cabe duda de que otro se ve privado de la cosa en cuestión en la misma cantidad” (1960:287).
Otros antropólogos han percibido asimismo la imagen del bien limitado, por lo regular indirectamente, a través del corolario de que la buena fortuna sólo puede conseguirse a expensas de los demás. Al describir la visión del universo en la aldea campesina zapoteca mexicana de Mitla, Leslie comenta que “...en su mayor parte suponían (los mitleños) que las ganancias de un individuo eran la pérdida de otro” (1960:71). Hablando de un accidente específico en una aldea india. Beals escribe: “Sólo hay tanta tierra en Gopalpur; la que un
EL CARÁCTER DEL CAMPESINADO 21
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
individuo cultiva no puede cultivarla otro. Si bien Danda (un labrador) ha ampliado la economía de Gopalpur cultivando tierras distantes, la gente no piensa en su hazaña en términos de creación de riqueza. Piensan, más bien, que el éxito de Danda contribuye al fracaso de ellos” (1962:64). En la introducción de la nueva edición de Behind Mud Walls (Tras paredes de barro), de los Wiser, Mandelbaum observa que los aldeanos no aciertan a comprender que “cada uno puede prosperar mejor si todos los de una comunidad prosperan juntos”. Tienen más bien la idea de que las cosas buenas de la aldea están fijadas en su cantidad de una vez para siempre, y que cada individuo ha de maniobrar constantemente para acaparar una mayor rebanada para sí” (1963: x).
7 Cf. Wolf: “La ubicación marginal y la tecnología tradicional limitan juntas el poder de producción de la comunidad y, por consiguiente, su capacidad de producir cosechas para venta al contado en el mercado. Esto limita a su vez el número de bienes adquiridos en el exterior que la comunidad puede permitirse consumir. La comunidad es pobre” (1955:457).
8 De hecho, el niño que está chipil tendrá acaso buenas razones de mostrarse agitado: en efecto, separado del pecho y puesto a una dieta adulta, experimenta con frecuencia un estado agudo de deficiencia de proteína que estimula su conducta. Y la rivalidad entre hermanos existe probablemente, por supuesto, en todas las sociedades. El aspecto significativo no es la raíz fisiológica o psicológica real del estado, sino más bien el hecho de que el estado se explique mediante una etiología popular que supone que la madre sólo puede dar a sus hijos una cantidad determinada de cariño y afecto, de modo que los mayores se ven privados de éstos por los recién nacidos, aun antes de venir al mundo.
9 Cf. Geertz 1962:244, que habla de los campesinos javaneses y la necesidad de su movilización periódica para el trabajo: “Lo que se ha desarrollado. ... no es tanto un espíritu general de cooperación —lo mismo que muchos otros campesinos, los campesinos javaneses propenden a ver con suspicacia los grupos mayores que el de la familia inmediata—, como un sistema de prácticas explícitas y concretas de intercambio de trabajo, capital y bienes de consumo, que operan en todos los aspectos de la vida... Este sentido de la necesidad de apoyar mecanismos sociales específicos cuidadosamente delineados, susceptibles de movilizar mano de obra, capital y bienes de consumo exiguamente esparcidos entre una población muy densa, y de concentrarlo todo eficazmente en un punto del tiempo y el espacio, esto constituye la característica central del espíritu cooperativo muy comentado, pero poco comprendido, del campesino javanés. La cooperación se funda en un sentido muy vivo del valor mutuo para los que participan en ella, y no en una ética general de la unidad de todos los hombres o en una visión orgánica de la sociedad que pone al grupo en primer término y al individuo en segundo lugar.”
BIBLIOGRAFÍA
Adams, Richard N., 1955, “A nuiritional research program in Guatemala”, en Health, culture and community, Benjamin D. Faul (ed.), págs. 435-447, Russell Sage Foundation, Nueva York.
Ammar, Hamed, 1954, Growing up in an Egyptian village. Silwa. Province of Aswan., Routledge & Kegan Paul, Londres.
Banfield. Edward C., 1958, The moral basis of a backward society, The Free Press, Glencoe. Blackman, Winifred S., 1927, The Fellahin of Upper Egypt., George G. Harrap & Co., Londres.
Beals, Alan R., 1962, Gopalpur: a south Indian village., Holt, Rinehart and Winston, Case Studies in Cultural Anthropology, Nueva York.
22 GEORGE M. FOSTER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Blum, Richard and Eva, 1692, Temperóte Achilles; prácticos and beliefs associated with alcohol
use. A supplement to Health and Healing in Rural Greece. Institute for the Study of Human Problems, Stanford University, Stanford.
Burgess, Anne y R. F. A. Dean (eds.), 1962, Malnutrition and food habits, Tavistock Publications, Londres.
Burling, Robbins, 1964, “Cognition and componential analysis: God’s truth or hocus-pocus?”, en American A.nthropologist, 66, pp. 20-28.
Candan, Frank, 1961, “The Southern Italian peasant: world view and political behavior”, en Anthro- pological Quarterly, 34, pp. 1-18.
Carstairs, G. Morris, 1958, The twice-born: a study of a community of highcaste Hindus, University of Indiana Press, Bloomington.
Dube, S. C., 1958, India’s changing villages. Human factors in community development, Routledge and Kegan Paul, Londres.
Erasmus, Charles J., 1961, Man takes control. Cultural development and American aid, University of Minnesota Press, Minneapolis.
Fei, Hsiao-Tung y Chih-I Chang, 1945, Earthbound China: a study of rural economy in Yunnan, University of Chicago Press, Chicago.
Firth, Raymond, 1956, Elements of social organization, Watts & Co., 2* ed., Londres.
Foster, George M., 1948, Empire’s children: the people of Tzintzuntzan. Smithsonian Institution, Institute of Social Anthropology Publ. 6, 1948.
––––, 1961, “Interpersonal relations in peasant society”, en Human Organization 19, 1960-1, páginas 174-178.
––––, 1961b, “The dyadic contract: a model for the social structure of a Mexican peasant village”, en American Anthropologist 63, pp. 1173-1192.
––––, 1961c, “Community development and the image of the static economy”, en Community Development Bulletin, 12, pp. 124-128.
––––, 1962, Traditional cultures: and the impact of technological change, Harper & Brothers, Nueva York.
––––, 1963, “The dyadic contract in Tzintzuntzan, II: Patron-client relationship”, en American Anthropologist, 65, pp. 1280-1294.
––––, 1964, “Treasure tales and the image of the static economy in a Mexican peasant community”, en Journal of American Folklore, 77, pp. 39-44.
––––, 1964b, “Speech forms and perception of social distance in a Spanish-speaking Mexican village”, en Southwestern Journal of Anthropology, 20, s/n.
EL CARÁCTER DEL CAMPESINADO 23
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Friedman, F. G., 1958, “The world of ‘La Miseria’ ”, en Community Development Review 10, 1958,
pp. 16-28, International Cooperation Administration, Washington, D. C.,
Fuller, Anne H., 1961, Buarij: portrait of a Lebanese Muslim village. Centex for Middle Eastern Studies of Harvard University, Cambridge.
Geertz, Clifford, 1962, “The rotating credit association: a ‘middle rung’ in development”, en Economic Development and Cultural Change, 10, pp. 241-263.
Gillin, John, 1955, “Ethos components in modern Latin America”, en American Anthropologist, 57, , pp. 488-500.
Hallowell, A. Irving, 1960, “Ojibway ontology, behavior, and world view”, en Culture in history: essays in honor of Paul Radin, S. Diamond (ed.), pp. 19-52, Columbia University Press, Nueva York.
Honigmann, John J., 1960, “A case study of community development in Pakistan”, en Economic Development and Cultural Change, 8, pp. 288-303.
Kenny, Michael,1962-63, “Social valúes and health in Spain: some preliminary considerations”, en Human Organization, 21, pp. 280-285.
Kluckhohn, Clyde, 1941, “Patterning as exemplified in Navaho culture”, en Language, culture, and personality, Leslie, Spier (ed.), pp. 109-130, Sapir Memorial Publication Fund, Wisconsin.
––––, 1943, “Covert culture and administrative problems”, en American Anthropologist, 45, pp. 213-217.
Kroeber, A. L., 1945, Antropología general, Fondo de Cultura Económica, México.
Leslie, Charles M., 1960, Now we are civilized: a study of the world view of the Zapotec Indians of Mitla, Oaxaca, Wayne State University Press, Detroit.
Lewis, Oscar, 1951, Life in a Mexican village: Tepoztlán restudied, University of Illinois Press, Urbana.
McClelland, David C., 1961, The achieving society, N. J., D. Van Nostrand Co., Princeton.
––––, 1963, “The achievement motive in economic growth”, en Industrialization and society , B. F. Hoselitz y Wilbert E. Moore (eds.), pp. 74-96, UNESCO, Mouton.
Mandelbaum, David G., 1963 , “Prólogo”, en Behind Mud Walls 1930-1960, William H. Wiser y Charlotte Viall Wiser, páginas v-xvii, University of California Press, Berkeley y Los Ángeles.
Opler, Morris Edward, 1946, “An application of the theory of themes in culture”, en Journal of the Washington Academy of Sciences, 36, pp. 137-166.
Paul, Benjamín D., 1950, “Symbolic sibling rivalry in a Guatemalan Indian village”, en American Anthropologist, 52, 1950, pp. 205-218.
24 GEORGE M. FOSTER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Redfield, Robert, 1952, “The primitive world view”, en Proceedings of the American Philosophical
Society, 96, pp. 30-36.
––––, 1953, The primitive world and its transformations, Cornell University Press, Ithaca.
––––, 1955, The little community: viewpoints for the study of a human whole, Univesity of Chicago Press, Chicago.
Reina, Rubén E., 1969, “Two patterns of friendship in a Guatemalan community”, en American Anthropologist, 61, pp. 44-50.
Simmons, Ozzie G., 1959, “Drinking patterns and interpersonal performance in a Peruvian mestizo community”, en Quarterly Journal of Studies on Alcohol, 20, pp. 103-111.
Wagley, Charles, 1964, Amazon town: a study of man in the tropics, Alfred A. Knopf, Borzoi Book LA-4, Nueva York.
Wiser, William H. y Charlotte Viall Wiser,1963, Behind mud walls 1930-1960, University of California Press, Berkeley y Los Ángeles.
Wolf, Eric R., 1955, “Types of Latin American peasantry: a preliminary discussion”, en American Anthropologist, 57, pp. 452-471.
––––, 1959, Sons of the shaking earth, University of Chicago Press, Chicago.
Clásicos y Contemporáneos en Antropología CIESAS-UAM-UIA Antropología económica, Maurice Godelier (ed.) Anagrama, 1975.
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
DEL ENFOQUE SUSTANTIVISTA: EL SISTEMA ECONÓMICO COMO PROCESO INSTITUCIONALIZADO*
Karl Polanyi
Nuestro propósito fundamental en este capítulo es determinar significado que puede darse con coherencia al término «económico» en todas las ciencias sociales.
El simple reconocimiento por que deben empezar todos los intentos en este sentido consiste en el hecho de que, al referirse a las actividades humanas, el término económico es un compuesto de dos significados que tienen raíces independientes. Los llamaremos significado substantivo y significado formal.
El significado substantivo de económico deriva de la dependencia del hombre, para su subsistencia, de la naturaleza y de sus semejantes. Se refiere al intercambio con el medio ambiente natural y social, en la medida en que este intercambio tiene como resultado proporcionarle medios para su necesaria satisfacción material.
El significado formal de económico deriva del carácter lógico de la relación medios-finés, tal como aparece en palabras como «económico» (barato) o «economizar» (ahorrar). Se refiere a la concreta situación de elegir, especialmente a la elección entre los distintos usos de los medios que provoca la insuficiencia de estos medios. Si denominamos lógica de la acción racional a las reglas que determinan la elección de los medios, podemos denominar esta variante de la lógica con el término improvisado de economía formal.
Los dos significados raíces de «económico», el substantivo y el formal, no tienen nada en común. El último procede de la lógica, el primero de la realidad. El significado formal implica un conjunto de reglas relativas a la elección entre los usos alternativos de los medios insuficientes. El significado substantivo no implica elección ni insuficiencia de los medios; la subsistencia humana puede implicar o no implicar la necesidad de elección, y si hay elección, no necesariamente tiene que deberse al efecto limitador de la «escasez» de los medios; de hecho, algunas de las más importantes condiciones sociales y físicas para la subsistencia, como la disponibilidad de aire o de agua o la dedicación de una madre amorosa que cuide al niño, no están por regla general tan limitadas. La coherencia que entra en juego en uno u otro caso difiere de la misma forma que difiere la fuerza de un silogismo de la fuerza de la gravedad. En un caso se trata de las leyes del entendimiento; en el otro, de las leyes de la naturaleza. Los dos significados no pueden ser más distintos; semánticamente se sitúan en sentidos opuestos de la intencionalidad.
2 KARL POLANY
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Nuestra propuesta es que solamente el significado substantivo de «económico» puede producir los conceptos que necesitan las ciencias sociales para la investigación de todos los sistemas económicos empíricos del pasado y del presente. El entramado general de referencias que vamos a dedicarnos a construir exige, por tanto, un tratamiento del objeto de estudio en términos substantivos. El inmediato obstáculo de nuestro camino se encuentra, como se ha indicado, en ese concepto de «económico» en el que ingenuamente se entremezclan los dos significados, el substantivo y el formal. Desde luego, tal mezcla de significados no es recusable en tanto en cuanto seamos conscientes de sus efectos restrictivos. Pero el concepto habitual de económico funde los significados de «subsistencia» y «escasez» de económico sin la bastante conciencia de los peligros para el pensamiento correcto inherentes a esta fusión.
Esta combinación de términos nació de circunstancias lógicamente azarosas. Los dos últimos siglos produjeron en Europa occidental y Norteamérica una organización de la subsistencia humana para la que las reglas de la elección resultaban singularmente apropiadas. Esta forma de sistema económico consistía en un sistema de mercados formadores de precios. Dado que las acciones de intercambio, tal como se practicaban en tal sistema, implicaban a los participantes en elecciones provocadas por la insuficiencia de los medios, el sistema podía reducirse a un modelo que se prestaba a la aplicación de métodos basados en el significado formal de «económico». En la medida en que el sistema económico estaba controlado por tal sistema, en la práctica el significado formal y el substantivo coincidían. Los profanos aceptaron este concepto compuesto como algo dado; un Marshall, un Pareto o un Durkheim se adhirieron igualmente a él. Menger sólo criticó el término en su última obra, pero ni él ni Max Weber ni Talcott Parsons después comprendieron la significación de la distinción para el análisis sociológico. De hecho, no parecía haber razón válida para distinguir entre los dos significados raíces de un término que, como hemos dicho, estaban obligados a coincidir en la práctica.
Por tanto, si bien hubiera sido una consumada pedantería distinguir en el habla común entre los dos significados de «económico», sin embargo, su fusión en un concepto ha demostrado ser una peste para una exacta metodología de las ciencias sociales. Naturalmente, la economía constituye una excepción, puesto que bajo el sistema de mercado sus términos estaban obligados a ser absolutamente realistas. Pero el antropólogo, el sociólogo o el historiador, en el estudio de cada uno de ellos del lugar que ocupa la economía en la sociedad humana, se enfrentaba con una gran variedad de instituciones que no eran el mercado, en las que estaba incrustada la subsistencia humana. Sus problemas no podían ser afrontados con la ayuda de un método analítico diseñado para una forma especial de sistema económico, basado en la presencia de elementos específicos del mercado.
Esto deja establecida la ilación aproximada del tema.
Comenzaremos con un examen más atento de los conceptos derivados de los dos significados de «económico», comenzando por el formal y pasando luego al significado substantivo. Entonces debe quedar demostrado que es posible describir los sistemas económicos empíricos —sean primitivos o arcaicos— según la forma en que está instituido el proceso económico. Las tres instituciones, el comercio, el dinero y el mercado, proporcionarán un caso de prueba. Anteriormente han sido definidas sólo en términos formales; de esta forma se excluía
DEL ENFOQUE SUBSTANTIVISTA: EL SISTEMA ECONÓMICO COMO PROCESO INSTITUCIONALIZADO 3
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
cualquier forma de aproximación que no fuera la de mercado. Su tratamiento en términos substantivos debe, pues, acercarnos más al deseado entramado universal de referencias.
I. EL SIGNIFICADO FORMAL Y EL SIGNIFICADO SUBSTANTIVO DE «ECONÓMICO»
Examinemos los conceptos formales empezando por la manera en que la lógica de la acción racional produce la economía formal y, luego, a su vez, da lugar al análisis económico.
La acción racional se define aquí como la elección de los medios en relación con los fines. Los medios son cualquier cosa adecuada para servir a un fin, sea en virtud de las leyes de la naturaleza o en virtud de las leyes del juego. De este modo, «racional» no se refiere a los fines ni a los medios, sino más bien a la relación de los medios con los fines. No se supone, por ejemplo, que sea más racional desear vivir que desear morir, ni que en el primer caso sea más racional buscar una larga vida por medio de la ciencia que por medio de la superstición. Cualquiera que sea el fin, lo racional es escoger medios en concordancia con él; y con respecto a los medios, no es racional actuar con ningún otro criterio más que con aquel en que uno cree. Así, para el suicida es racional escoger medios que realicen su muerte; y, caso de ser adepto a la magia negra, pagar a un brujo para que amañe ese fin.
La lógica de la acción racional se aplica, pues, a todos los medios y fines que abarca la casi infinita variedad de los intereses humanos. En el ajedrez o en la tecnología, en la vida religiosa o en la filosofía, los fines pueden variar desde los lugares comunes a los más recónditos y complejos. De manera similar, en el campo de la economía, donde los fines pueden variar desde la momentánea mitigación de la sed hasta el logro de una vigorosa vejez, los correspondientes medios incluyen un vaso de agua y una con fianza mixta en el cuidado filial y la vida al aire libre, respectivamente.
Suponiendo que la elección sea inducida por la insuficiencia de medios, la lógica de la acción racional se convierte en esa variante de la teoría de la elección que hemos denominado economía formal. Ésta sigue estando lógicamente no relacionada con el concepto de economía (o ahorro) humana, pero ha avanzado un paso en esta dirección. La economía formal se refiere, como hemos dicho, a una situación de elección que se plantea a partir de la insuficiencia de los medios. Éste es el postulado llamado escasez. Requiere, en primer lugar, insuficiencia de medios; en segundo lugar, que la elección sea inducida por la insuficiencia. La insuficiencia de los medios en relación con los fines se determina con ayuda de una sencilla operación de «señalamiento», que demuestra si hay o no hay bastante para todos. Para que la insuficiencia induzca la elección debe existir más de un uso de los medios, así como fines graduales, es decir, por lo menos dos fines clasificados en orden de preferencia. Ambas condiciones son fácticas. Es irrelevante que la razón de que los medios sólo puedan utilizarse de una forma sea convencional o tecnológica; lo mismo puede decirse de la valoración de los medios.
Habiendo definido de este modo la elección, la insuficiencia y la escasez en términos operativos, resulta fácil ver cómo hay elección de medios sin insuficiencia y cómo hay insuficiencia de medios sin elección. La elección puede estar inducida por una preferencia de lo cierto frente a lo equivocado (elección moral) o bien, en un cruce, donde se presentan dos o más caminos que nos conducen a nuestro destino y que poseen idénticas ventajas y desventajas (elección operacionalmente inducida). En cualquier caso, la abundancia de medios, en vez de
4 KARL POLANY
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
disminuir las dificultades de la elección, más bien las aumenta. Por supuesto, la escasez puede presentarse o no presentarse en casi todos los campos de la acción racional. No toda filosofía es pura creatividad imaginativa, también puede tratarse de ahorrar con presupuestos. O bien, volviendo a la esfera de la subsistencia humana, en algunas civilizaciones las situaciones de escasez parecen ser casi excepcionales y en otras desconsoladoramente generales. En cualquier caso, la presencia o ausencia de escasez es una cuestión de hecho, mientras que la insuficiencia se debe a la naturaleza o a la ley.
Last but not least, el análisis económico. Esta disciplina es el resultado de la aplicación de la economía formal a un sistema económico concreto, a saber, el sistema de mercado. Se consigue mediante la generalización del sistema de producción de precios del mercado. Todos los bienes y servicios, incluyendo la utilización del trabajo, la tierra y el capital, están a la venta en los mercados y, por tanto, tienen un precio; todas las formas de ingresos derivan de la venta de bienes y servicios: salarios, rentas e intereses, respectivamente, sólo aparecen como diferentes casos de precios de acuerdo con los artículos que se venden. La introducción general del poder de compra como el medio de adquisición convierte al proceso de cumplir las exigencias en un reharto de los medios insuficientes con usos alternativos, a saber, el dinero. De donde se deduce que tanto las condiciones de elección como sus consecuencias son cuantificables en forma de precios. Puede afirmarse que, concentrándose en los precios como el hecho económico par excellence, el método de aproximación formal ofrece una descripción total del sistema económico en cuanto determinado por las elecciones inducidas por una insuficiencia de medios. Los instrumentos conceptuales mediante los cuales se realiza esto constituyen la disciplina del análisis económico.
De ahí se deducen los límites dentro de los cuales puede demostrarse efectivo el análisis económico. La utilización del significado formal denota que el sistema económico es una secuencia de actos para ahorrar, es decir, de elecciones inducidas por situaciones de escasez. Mientras que las reglas que determinan tales actos son universales, la medida en que estas normas pueden aplicarse a un concreto sistema económico depende de si tal sistema económico consiste, de hecho, en una secuencia de tales actos. Para producir resultados cuantitativos, los movimientos de localización y de apropiación, de que consta el proceso económico, deben presentarse aquí como funciones de las acciones sociales con respecto a medios insuficientes y orientada por los precios resultantes. Tal situación sólo se consigue en un sistema de mercado.
La relación entre la economía formal y el sistema económico humano es, en efecto, contingente. Fuera del sistema de precios formados por el mercado, el análisis económico pierde la mayor parte de su relevancia como método de investigación del funcionamiento del sistema económico. Un sistema económico de planificación central, que se basa en precios no creados por el mercado, constituye un ejemplo bien conocido.
El origen del concepto substantivo es el sistema económico empírico. Puede resumirse brevemente (si no comprometidamente) como el proceso instituido de interacción entre el hombre y su medio ambiente, que tiene como consecuencia un continuo abastecimiento de los medios materiales que necesitan ser satisfechos. La satisfacción de la necesidad es «material» si implica la utilización de medios materiales para satisfacer los fines; en el caso de un concreto
DEL ENFOQUE SUBSTANTIVISTA: EL SISTEMA ECONÓMICO COMO PROCESO INSTITUCIONALIZADO 5
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
tipo de necesidades fisiológicas, como la comida o el abrigo, sólo incluye el uso de los llamados servicios.
El sistema económico es, pues, un proceso institucionalizado. Dos conceptos sobresalen: el de «proceso» y el de su «institucionalidad». Veamos qué aportan a nuestro entramado de referencias.
Proceso sugiere un análisis en términos de movimiento. Los movimientos se refieren a cambios de localización o bien a cambios de apropiación o bien a ambos. En otras palabras, los elementos materiales pueden alterar su posición cambiando de lugar o bien cambiando de «manos»; además, estos muy distintos traslados de posición pueden ir o no ir juntos. Entre ambas, puede decirse que estas dos clases de movimientos agotan la posibilidad que comprende el proceso económico en cuanto fenómeno natural y social.
Los movimientos locacionales incluyen la producción, junto con el transporte, para la que el traslado espacial del objeto es igualmente esencial. Los bienes son de orden inferior o de orden superior, según la forma de su utilidad desde el punto de vista del consumidor. Este famoso «orden de los bienes» contrapone los bienes del consumidor a los bienes del productor, según satisfagan directamente las necesidades o sólo indirectamente, en combinación con otros bienes. Este tipo de movimiento de los elementos representa algo esencial del sistema económico en el sentido substantivo del término, a saber, la producción.
El movimiento de apropiación determina tanto lo que generalmente se denomina la circulación de los bienes como su administración. En el primer caso, el movimiento de apropiación es el resultado de una transacción; en el segundo caso, de la disposición. En consecuencia, la transacción es un movimiento de apropiación que ocurre entre manos; la disposición es un acto unilateral de la mano al que, por la fuerza de la costumbre o de la ley, se le atribuyen concretos efectos de apropiación. El término «mano» se utiliza aquí para denotar cargos y organismos públicos así como a las personas o firmas privadas, siendo la diferencia entre ellos, sobre todo, una cuestión de organización interna. Debe notarse, no obstante, que en el siglo diecinueve las manos privadas se asociaban normalmente con las transacciones, mientras que las manos públicas se adscribían por regla general a las disposiciones.
En esta elección de términos van implicadas cierto número de nuevas definiciones. Las actividades sociales, en la medida en que forman parte del proceso, pueden denominarse económicas; las instituciones se denominan así en la medida en que contienen una concentración de tales actividades; todos los componentes que forman parte del proceso pueden considerarse elementos económicos. Estos elementos pueden agruparse convenientemente en ecológicos, tecnológicos o societales según pertenezcan fundamentalmente al medio ambiente natural, al equipamiento mecánico o al marco humano. De este modo, toda una serie de conceptos, nuevos y viejos, acrecientan nuestro entramado de referencias en virtud del aspecto de proceso de la economía.
Sin embargo, ese proceso económico no posee toda su versátil realidad si se reduce a una interacción mecánica, biológica y psicológica de elementos. No contiene más que los huesos desnudos de los procesos de producción y transporte, así como de los adecuados cambios. En ausencia de cualquier indicación de las condiciones sociales de donde nacen los motivos de los
6 KARL POLANY
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
individuos, poco quedaría, si es que algo, que sostuviera la interdependencia de los movimientos y su repetición de que depende la unidad y estabilidad de los procesos. Los elementos en interacción de la naturaleza y de la humanidad no constituirían ninguna unidad coherente, de hecho, ninguna entidad estructural de la que pudiera decirse que tenga una función en la sociedad ni que poseyera historia. Los procesos carecerían de las mismas cualidades que dan lugar a que todos los días el pensamiento, así como el trabajo científico, se oriente hacia asuntos de la subsistencia humana como campo de eminente interés práctico así como dotado de dignidad teórica y moral.
De ahí la transcendental importancia del aspecto institucional de la economía. Lo que ocurre a nivel del proceso entre el hombre y la tierra al cavar una parcela o lo que ocurre en la cadena de montaje en la fabricación de un automóvil es, prima facie, un mero vaivén de movimientos humanos y no humanos. Desde el punto de vista institucional se trata de una mera relación de términos como trabajo y capital, oficio y sindicato, retraso y aceleración, la extensión de los riesgos y otras unidades semánticas del contexto social. La elección entre capitalismo y socialismo, por ejemplo, se refiere a dos formas distintas de instituir la moderna tecnología en el proceso de producción. A nivel político, también, la industrialización de los países subdesarrollados implica, por una parte, alternativas técnicas; por otra, métodos alternativos de instituirlas. Nuestra distinción conceptual es vital para cualquier comprensión de la interdependencia de la tecnología y las instituciones así como para su relativa independencia.
La institucionalización del proceso económico dota al proceso de unidad y estabilidad; crea una estructura con una función determinada en la sociedad; traslada el lugar del proceso en la sociedad, añadiendo de este modo significación a su historia; centra el interés en los valores, los motivos y la política. Unidad y estabilidad, estructura y función, historia y política deletrean de forma operacional el contenido de nuestra afirmación de que el sistema económico humano es un proceso institucionalizado.
La economía humana, pues, está incrustada y enredada en instituciones económicas y no económicas. La inclusión de lo no económico es vital. Pues la religión o el gobierno pueden ser tan importantes para la estructura y el funcionamiento de la economía como las instituciones monetarias o la disponibilidad de herramientas y máquinas qué aligeren el trabajo de la mano de obra.
El estudio del lugar cambiante que ocupa la economía en la sociedad no es, por tanto, distinto del estudio de la manera en que está instituido el proceso económico en los distintos tiempos y lugares.
Esto requiere una caja de herramientas especial.
II. RECIPROCIDAD, REDISTRIBUCIÓN E INTERCAMBIO
El estudio de cómo están instituidas las economías empíricas debe comenzar por la manera en que la economía adquiere unidad y estabilidad, es decir, por la interdependencia y recurrencia de sus partes. Esto se logra mediante una combinación de muy pocos modelos, que pueden denominarse formas de integración. Puesto que se presentan unos junto a otros en distintos niveles y en distintos sectores de la economía, muchas veces es imposible seleccionar uno de
DEL ENFOQUE SUBSTANTIVISTA: EL SISTEMA ECONÓMICO COMO PROCESO INSTITUCIONALIZADO 7
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
ellos como dominante de tal forma que pueda utilizarse para la clasificación del conjunto de las economías empíricas. Sin embargo, al distinguir entre los sectores y los niveles de la economía, esas formas ofrecen un medio para describir el proceso económico en términos comparativa-mente simples, introduciendo en adelante una medida y un orden en las infinitas variaciones.
Empíricamente encontramos que las principales pautas son la reciprocidad, la redistribución y el intercambio. La reciprocidad denota movimientos entre puntos correlativos de agrupamientos simétricos; la redistribución designa los movimientos de apropiación hacia un centro y luego hacia el exterior; el intercambio hace referencia aquí a movimientos viceversa en un sentido y en el contrario que tienen lugar como entre «manos» en el sistema de mercado. La reciprocidad, pues, presupone como trasfondo agrupamientos simétricamente dispuestos; la redistribución depende de la presencia en alguna medida de centralidad en el agolpamiento; el intercambio, con objeto de producir integración, precisa de un sistema de mercados que formen los precios. Resulta aparente que los distintos modelos de integración presuponen apoyos institucionales concretos.
En este momento puede venir bien una aclaración. Los términos reciprocidad, redistribución e intercambio, por los que nos referimos a nuestras formas de integración, suelen utilizarse para denotar interrelaciones personales. Superficialmente, pues, podría parecer qué las formas de integración simplemente reflejan agregados de las respectivas formas de comportamiento individual: si fuera frecuente la reciprocidad entre los individuos, podría aparecer una integración recíproca; donde es normal que los individuos compartan las cosas, se presentaría la integración redistributiva; de manera similar, los frecuentes trueques entre los individuos darían lugar al intercambio como forma de integración. Si esto fuera así, nuestras pautas de integración no serían verdaderamente más que un simple agregado de formas en correspondencia con el comportamiento a nivel personal. Sin duda, hemos insistido en que el efecto integrador estaba condicionado a la presencia de determinados dispositivos institucionales, como las organizaciones asimétricas, los puntos centrales y los sistemas de mercados, respectivamente. Pero tales dispositivos parecen representar un mero agregado de las mismas a pautas personales cuyos efectos finales se supone que condicionan. El hecho significativo es que los simples agregados de comportamientos personales en cuestión no crean por sí solos tales estructuras. El comportamiento recíproco entre individuos sólo integra la economía si se dan estructuras simétricamente organizadas, como en un sistema simétrico de grupos de parentesco. Pero un sistema de parentesco nunca aparece como simple resultado de un comportamiento recíproco a nivel personal. De manera similar, por lo que toca a la redistribución. La redistribución presupone la existencia de un centro distribuidor en la comunidad, y sin embargo la organización y validación de tal centro no se produce simplemente como consecuencia de los frecuentes actos de compartir las cosas entre los individuos. Por último, lo mismo es cierto para el sistema de mercado. Los actos de intercambio a nivel personal sólo producen precios si ocurren en un sistema de formación de precio por el mercado, una organización institucional que en ninguna parte ha sido creada por los meros actos azarosos de intercambio. No queremos implicar, desde luego, que estos modelos sostenedores sean el producto de fuerzas misteriosas que actúan desde fuera del campo de comportamiento personal o individual. Simplemente insistimos en que si, en un caso correcto, los efectos sociales del comportamiento individual dependen de la presencia de determinadas condiciones institucionales, no por esa razón estas condiciones son el resultado del comportamiento personal en cuestión. Superficialmente, la
8 KARL POLANY
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
pauta sostenedora puede parecer el resultado de una acumulación de la correspondiente clase de comportamiento personal, pero los elementos vitales de organización y validación son aporta dos necesariamente por un tipo de comportamiento completamente distinto.
El primer autor, según nuestros conocimientos, que ha encontrado la conexión factual entre el comportamiento recíproco a nivel interpersonal, por una parte, y los agrupamientos simétricos dados, por otra parte, fue el antropólogo Richard Thurnwald en 1915, en un estudio empírico sobre el sistema matrimonial de los bánaro de Nueva Guinea. Bronislaw Malinowsky, unos diez años más tardes, remitiéndose a Thurnwald, predijo que la reciprocidad socialmente relevante se encontraría normalmente basadas en formas simétricas de organización social básica. Su propia descripción del sistema de parentesco trobriandés, así como del comercio kula, lo confirma. Esta orientación ha sido seguida por el presente autor, al considerar la simetría simplemente como una de las diversas pautas sostenedoras. Luego añadido a la reciprocidad, la redistribución y el intercambio como nuevas formas de integración; de manera similar, añadió a la simetría, la focalidad y el mercado, como otros casos de sostén institucional. De ahí nuestras formas de integración y pautas de estructuras de soporte.
Esto debe ayudar a explicar por qué, en la esfera económica, es tan frecuente que el comportamiento interpersonal no tengan los esperados efectos en ausencia de unas concretas precondiciones institucionalizadas. Sólo en un medio ambiente simétricamente organizado producirá el comportamiento recíproco instituciones económicas de alguna importancia; sólo donde se han creado centros distribuidores pueden producir los actos individuales de compartir una economía redistributiva; y sólo en presencia de un sistema de formación de precios por el mercado tendrán como consecuencias los actos individuales de intercambio unos precios fluctuantes que integren a la economía. En otros cas os, tales trueques resultarán ineficaces y por tanto tenderán a no producirse. Caso de que no obstante o curran, de forma azarosa, se despertará una violenta reacción emocional, como contra los actos indecentes o los actos de traición, puesto que el comportamiento comercial no es un comportamiento emocionalmente indiferente y, por tanto, la opinión no lo tolera fuera de los canales aprobados.
Volvamos ahora a nuestras formas de integración.
Un grupo que deliberadamente emprende la organización de sus relaciones económicas sobre bases de reciprocidad puede, para llevar a cabo su propósito, dividirse en subgrupos de miembros correspondientes los cuales puedan identificarse entre sí como tales. Los miembros del grupo A podrán entonces establecer relaciones de reciprocidad con sus contrapartidas del grupo B, y viceversa. Pero la simetría no se limita a la dualidad. Tres, cuatro o más grupos pueden ser simétricos con respecto a dos o más ejes; tampoco los miembros de los grupos necesitan ser recíprocos uno a uno, sino que pueden serlo con los miembros correspondientes de un tercer grupo con el cual mantienen relaciones análogas. La responsabilidad de un trobriandés es hacia la familia de su hermana. Pero no por esta razón es ayudado a su vez por el marido de su hermana, pero, si está casado, por el hermano de su propia esposa, un miembro de colocado en correspondencia de una tercera familia.
Aristóteles enseñó que a toda clase de comunidad (koinonia) corresponde una clase de buena voluntad (philia) entre sus miembros que se manifiesta en forma de reciprocidad (antipeponthos). Esto era cierto para comunidades más permanentes como las familias, las
DEL ENFOQUE SUBSTANTIVISTA: EL SISTEMA ECONÓMICO COMO PROCESO INSTITUCIONALIZADO 9
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
tribus o los estados-ciudades así como para las menos permanentes que pueden ir incluidas y subordinadas a las anteriores. En nuestros términos, esto implica una tendencia de las comunidades mayores a desarrollar una simetría múltiple con respecto a la cual puede desarollarse el comportamiento recíproco en las comunidades subordinadas. Cuanto más estrechamente se sientan atraídos los miembros de la comunidad circundante, más general será la tendencia entre ellos a desarrollar actitudes recíprocas con respecto a las relaciones especí-ficas limitadas por el espacio, el tiempo o de cualquier otra forma. El parentesco, la vecindad o el tótem pertenecen a los agrupamientos más permanentes y globales; dentro de su círculo, las asociaciones voluntarias o semivoluntarias de carácter militar, vocacional, religioso o social crean situaciones en las que, transitoriamente o con respecto a una localidad o situación típica dada, por lo menos, se forman agrupamientos simétricos cuyos miembros practican alguna clase de reciprocidad.
La reciprocidad, como forma de integración, gana fuerza en gran medida gracias a su capacidad de utilizar tanto la redistribución como el intercambio a manera de métodos subordinados. La reciprocidad puede conseguirse gracias a compartir una carga de trabajo de acuerdo a determinadas formas de redistribución, como cuando se cogen las cosas «por turno». De manera similar, la reciprocidad se consigue a veces mediante el intercambio de determinadas equivalencias en beneficio del asociado que está escaso de alguna clase de necesidades (una institución fundamental de las sociedades orientales antiguas). En las economías sin mercado estas dos formas de integración —la reciprocidad y la redistribución— suelen de hecho presentarse juntas.
La redistribución se consigue, dentro de un grupo, en la medida en que la asignación de los bienes se reúna en una mano y tenga lugar en virtud de la costumbre, la ley o una decisión central ad hoc. A veces esto significa una reunión física, acompañada de almacenamiento y redistribución, y otras veces la «reunión» no es física, sino simplemente apropiativa, es decir, el derecho a disponer de la localización física de los bienes. La redistribución se presenta por muchas razones, en todos los niveles de civilización, desde la tribu cazadora primitiva hasta los grandes sistemas de almacenamiento de Egipto, Sumeria, Babilonia y Perú. En los grandes países, las diferencias de tierra y clima pueden hacer necesaria la redistribución; en otros casos se debe a la discrepancia en lo relativo al tiempo, como ocurre entre la recolección y el consumo. En el caso de la caza, cualquier otro método de distribución conduce a la desintegración de la horda o banda, puesto que en este caso sólo la «división del trabajo» puede asegurar los resultados; una redistribución del poder de compra puede ser valiosa en sí misma, es decir, para los propósitos que exigen los ideales sociales de los modernos estados del bienestar. El principio sigue siendo el mismo: reunir y redistribuir desde un centro. La redistribución también puede aplicarse a un grupo más pequeño que una sociedad, como la familia o el feudo, independientemente de la forma en que se integre el conjunto de la economía. Los ejemplos más conocidos son el kraal de África central, la familia patriarcal hebrea, la hacienda griega de la época de Aristóteles, la familia romana, el feudo medieval o la típica gran familia campesina anterior a la comercialización general de los cereales. No obstante, sólo en una forma relativamente avanzada de sociedad agrícola es practicable la economía doméstica, y en tal caso de forma bastante generalizada. Con anterioridad a esto, la «pequeña familia» ampliamente difundida no está económicamente institucionalizada, excepto
10 KARL POLANY
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
para la celebración de algunas comidas; el uso de los pastos, la tierra o el ganado está todavía dominado por los métodos redistributivos y recíprocos en escala más amplia que la familiar.
La redistribución también es apta para integrar grupos a todos los niveles y en todos los grados de permanencia, desde el mismo estado hasta unidades de carácter transitorio. También aquí, como en el caso de la reciprocidad, cuanto más estrechamente esté entretejida la unidad abarcadora, más variadas serán las subdivisiones en que pueda operar con eficacia la redistribución. Platón enseñó que el número de ciudadanos de un estado debía ser de 5,040. Esta cifra era divisible de 59 formas distintas, incluida la división por los diez primeros numerales. Para el cálculo de los impuestos, la formación de los grupos para las transacciones comerciales, el cumplimiento de las obligaciones militares y de otra clase «por turno», etc., permitía la mejor esfera de acción, explicaba.
El intercambio, para poder servir de forma de integración, requiere un sistema de formación de precios por el mercado. Por tanto, deben distinguirse tres clases de intercambios: el movimiento meramente locacional de «cambio de lugar» entre manos (intercambio operacional); los movimientos aproximativos de intercambio, con un índice fijo (intercambio decisional) o con un índice contractual (intercambio integrador). En la medida en que se trata del intercambio fijo, el sistema económico está integrado por factores que fijan ese índice, no mediante el mecanismo del mercado. Incluso los mercados formadores de precios sólo son integradores si están vinculados en un sistema que tiende a extender el efecto de los precios a otros mercados distintos de los directamente afectados.
Con razón, el regateo ha sido reconocido como la esencia del comportamiento contractual. Para que el intercambio pueda ser integrador, el comportamiento de los asociados debe estar asociado hacia la producción de un precio que sea favorable a cada asociado en la medida de sus fuerzas. Tal comportamiento contrasta agudamente con el del intercambio a un precio fijo. La ambigüedad del término «beneficio» tiende a cubrir la diferencia. El intercambio a precios fijos no implica beneficio para ninguna de las partes que participan en la decisión de intercambiar; el intercambio a precios fluctuantes tiene por objeto el beneficio que sólo puede conseguirse con una actitud que implica una clara relación de antagonismo entre los asociados. El elemento de antagonismo, por diluido que esté, que acompaña a esta variante de intercambio es irradicable. Ningún intento de la comunidad por proteger la fuente de la solidaridad entre sus miembros puede permitir que nazca una hostilidad latente sobre un asunto tan vital para la existencia animal y, por tanto, capaz de crear ansiedades tan tensas como la comida. De ahí la prohibición universal de las transacciones de naturaleza lucrativa en lo referente a comida y materias comestibles en la sociedad primitiva y arcaica. La misma prohibición muy extendida del regateo a propósito de los víveres automáticamente evita la existencia de mercados formadores de precios en el reino de las instituciones primitivas.
Resultan iluminadores los agrupamientos tradicionales de los sistemas económicos que más o menos se aproximan a una clasificación según las formas dominantes de integración. Lo que los historiadores desean denominar «sistemas económicos» parece encajar perfectamente en este modelo. El predominio de una forma de integración se identifica aquí con el grado en que abarca la tierra y el trabajo de la sociedad. La llamada sociedad salvaje se caracteriza por la integración de la tierra y el trabajo en el sistema económico mediante los lazos de parentesco.
DEL ENFOQUE SUBSTANTIVISTA: EL SISTEMA ECONÓMICO COMO PROCESO INSTITUCIONALIZADO 11
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
En la sociedad feudal, los lazos de fidelidad determinan el destino de la tierra y del trabajo que lleva asociado. En los imperios de regadíos (basados en grandes obras de irrigación), la tierra estaba en gran medida distribuida y a veces redistribuida por el templo o el palacio, y lo mismo ocurría con el trabajo, al menos en su forma de dependencia. La aparición del mercado como fuerza dominante del sistema económico puede rastrearse observando la amplitud con que la tierra y los alimentos se movilizaban mediante intercambio y el trabajo se convertía en un servicio libre de ser comprado en el mercado. Esto puede ayudar a explicar la relevancia de la teoría históricamente insostenible de las etapas de esclavitud, servidumbre y el trabajo asalariado, tradicional del marxismo, un agrupamiento que se origina de la convicción de que el carácter de la economía está determinado por la situación del trabajo. No obstante, la integración del suelo en la economía puede considerarse poco menos que vital.
En cualquier caso, las formas de integración no representan «etapas» de desarrollo. No implican ningún orden temporal. Las distintas formas subordinadas pueden presentarse al mismo tiempo que la dominante, que puede repetirse después de un eclipse temporal. Las sociedades tribales practican la reciprocidad y la redistribución, mientras que las sociedades arcaicas son fundamentalmente redistributivas, aunque en alguna medida puedan dejar campo al intercambio. La reciprocidad, que desempeña un papel dominante en algunas comunidades melanesias, se presenta no como rasgo importante, sino como subordinado, en los imperios arcaicos redistributivos, mientras que el comercio exterior (que se lleva a cabo con regalo y devolución de regalo) sigue estando en gran medida organizado según los principios de la reciprocidad. De hecho, durante una emergencia bélica se reintrodujo en gran medida en el siglo veinte, con el nombre de lend-léase (préstamo y arriendo), en sociedades donde por lo demás dominaban la comercialización y el intercambio. La redistribución, el método dominante en la sociedad tribal y arcaica; junto a la que el intercambio sólo juega un papel de menor importancia, llegó a tener una gran importancia en el tardío imperio romano y actualmente está ganando terreno en algunos estados industriales modernos. La Unión Soviética es un ejemplo extremo. Por el contrario, en el curso de la historia humana los mercados han desempeñado un papel en la economía más de una vez, aunque nunca a escala territorial ni con instituciones globales comparables a las del siglo diecinueve. No obstante, también aquí se percibe un cambio. En nuestro siglo, con el lapso del patrón oro, comienza una recesión del papel mundial del mercado en comparación con su clímax del siglo diecinueve, un cambio de tendencia que incidentalmente nos devuelve a nuestro punto de partida, a saber, la creciente inadecuación entre nuestras definiciones limitadas del mercado para los fines de estudio del científico social y el campo económico.
III. FORMAS DE COMERCIO, USOS DEL DINERO Y ELEMENTOS DEL MERCADO
La influencia restrictiva de la aproximación de mercado a la interpretación de las instituciones comerciales y fiduciarias es incisiva: inevitablemente, el mercado aparece como el lugar de intercambio y el dinero como el medio de intercambio. Puesto que el comercio está dirigido por los precios y los precios están en función del mercado, todo comercio es comercio de mercado, exactamente igual como todo dinero es dinero de intercambio. El mercado es la institución generadora de la que el comercio y el dinero son las funciones.
12 KARL POLANY
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Tales nociones no son ciertas para los datos de la antropología y la historia. El comercio, así como los usos del dinero, es tan antiguo como la humanidad; mientras que los mercados, aunque lugares de reunión con carácter económico han existido casi desde el neolítico, no ganan importancia hasta la historia relativamente naciente. Los mercados formadores de precios, que son los únicos constitutivos del sistema de mercado, no existían en absoluto antes del primer milenio de la antigüedad, y entonces sólo existieron para ser ec1ipsados por otras formas de integración. Ni siquiera estos hechos fundamentales pudieron descubrirse mientras se concibieron el comercio y el dinero como limitados a la forma de integración del intercambio, como su forma específicamente «económica». Los largos períodos de la historia en que la reciprocidad y la redistribución integraron la economía y los considerables campos en que, incluso en los tiempos modernos, siguen haciéndolo, fueron excluidos por una terminología restrictiva.
Considerados corno un sistema de intercambio o, en suma, catalácticamente, el comercio, el dinero y el mercado constituyen un todo indisoluble. Su entramado conceptual común es el mercado. El comercio aparece como un movimiento de doble sentido de bienes a través del mercado, y el dinero como bienes cuantificables que se utilizan para el intercambio indirecto con objeto de facilitar el movimiento. Tal forma de aproximación debe inducir a una aceptación más o menos tácita del principio heurístico según el cual donde existen pruebas de comercio, debe suponerse el mercado, y donde existen pruebas de la existencia del dinero, debe suponerse la presencia de comercio y, por tanto, de mercados. Naturalmente, esto conduce a ver mercados donde no existen y a ignorar el comercio y el Guanero donde se presentan, en nombre de que están ausentes los mercados. El efecto acumulativo debe consistir en crear un estereotipo de la economía de las épocas y los lugares menos familiares, algo parecido a un paisaje artificial con poco o ningún parecido con el original.
Un análisis por separado del comercio, el dinero y el mercado resulta, en consecuencia, conveniente.
1.- FORMAS DE COMERCIO
Desde el punto de vista substantivo, el comercio es un método relativamente pacífico de adquirir bienes de los que no se dispone de manera inmediata. Es algo externo al grupo, similar a las actividades que suelen asociarse con las expediciones de caza o de captura de esclavos, o con las incursiones piratas. En cualquier caso, de lo que se trata es de la adquisición y transporte de bienes situados a distancia. Lo que distingue al comercio de la búsqueda de caza, de saqueo, de pillaje, de maderas raras o de animales exóticos, es la bilateralidad del movimiento, que también asegura su carácter bastante regular y abiertamente pacífico.
Desde el punto de vista cataláctico, el comercio es un movimiento de bienes que pasa por el mercado. Todos los productos —bienes producidos para la venta— son objetos potenciales de comercio; un producto se desplaza en una dirección, otro en la contraria; el movimiento está controlado por los precios: comercio y mercado son cotérminos. Todo comercio es comercio de mercado.
Además, como la caza, la incursión y las expediciones, en las condiciones indígenas, el comercio no es tanto la actividad de un individuo como la actividad de un grupo, en este sentido
DEL ENFOQUE SUBSTANTIVISTA: EL SISTEMA ECONÓMICO COMO PROCESO INSTITUCIONALIZADO 13
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
estrechamente afín de la organización del galanteo o el emparejamiento, que suele relacionarse con la adquisición de mujeres situadas a distancia por medios más o menos pacíficos. De este modo, el comercio se centra en la reunión de distintas comunidades uno de cuyos propósitos es el intercambio de bienes. Tales reuniones, a diferencia de los mercados formadores de precios, no producen índices de intercambio, sino que, por el contrario, presuponen todos los índices. Tampoco están implicadas las personas de los comerciantes individuales ni las ganancias individuales. Tanto si un jefe o un rey actúa en nombre de la comunidad después de haber reunido los bienes «exportables» de sus miembros como si el grupo se reúne masivamente con su contrapartida en la playa con el propósito de intercambiar, en cualquier caso los procedimientos son esencialmente colectivos. Los intercambios entre «asociados en el comercio» son frecuentes, pero también lo es, por supuesto, la asociación en el galanteo y el emparejamiento. Las actividades individuales y las colectivas se entrelazan.
El énfasis en la «adquisición de bienes situados a distancia» corno elemento constitutivo del comercio debe sacar a la luz el papel dominante que representa el interés importador en la temprana historia del comercio. En el siglo diecinueve los intereses exportadores aparecían grandes (un fenómeno típicamente cataláctico).
Puesto que algo tiene que transportarse a una cierta distancia y en los dos sentidos opuestos, el comercio, por la naturaleza de las cosas, tiene cierto número de constituyentes como el personal, los bienes, el transporte y la bilateralidad, cada uno de los cuales puede descomponerse según criterios sociológicos o tecnológicamente significativos. Siguiendo estos cuatro factores podemos esperar aprender algo sobre el cambiante lugar que el comercio ha ocupado en la sociedad.
En primer lugar, las personas que participan en el comercio.
«La adquisición de bienes a distancia» puede practicarse por motivos que se relacionen con la posición del comerciante en la sociedad, Y por regla general implica elementos de obligación o servicio público (motivo de estatus); o bien puede hacerse por la ganancia material que recaiga sobre él personalmente por las transacciones de compra y venta que pasen por sus manos (motivo del beneficio).
A pesar de las muchas combinaciones posibles de estos incentivos, el honor y la obligación, por una parte, y el beneficio por la otra sobresalen como motivaciones originarias agudamente diferenciadas Si el «motivo de estatus», como suele ser el caso, se refuerza con el beneficio material, este último no adopta por regla general la forma de beneficio hecho en el intercambio, sino más bien de riqueza o dote de renta de la tierra que el rey o el templo o el señor concede al comerciante a manera de recompensa. Tal como son las cosas, los beneficios hechos en el intercambio no suelen ser más que pequeñas sumas que no tienen comparación con la riqueza concedida por el señor al comerciante fértil en recursos y venturosamente afortunado. De este modo, quien comercia en nombre de la obligación y el honor se hace rico, mientras que quien comercia por el sucio lucro se queda pobre, una razón más de por qué los motivos lucrativos se oscurecen en la sociedad arcaica.
Otra forma de aproximarse al problema del personal es desde el ángulo de nivel de vida supuestamente adecuado a su estatus según la comunidad a que pertenecen.
14 KARL POLANY
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
La sociedad arcaica no conoce, por regla general, otra figura de comerciante que la perteneciente a la cima o el fondo de la escala social. El primero está relacionado con la dirección y el estado, en cuanto necesidad de las condiciones militares y políticas el otro depende para su subsistencia del rudo trabajo del transporte. El hecho tiene gran importancia para la comprensión del comercio en los tiempos antiguos. No puede haber comerciantes de clase media, al menos entre los ciudadanos. Aparte del lejano oriente, que ahora debemos dejar de lado, sólo hay noticias de tres ejemplos significativos de amplia clase media comercial en los tiempos premodernos: el mercader griego de linaje en gran medida méteco de las ciudades-estado del Mediterráneo oriental; el ubicuo comerciante islámico que injertó las tradiciones marítimas helenísticas en las formas del bazar; y por último, los descendientes de la «espuma flotante» de Pirenne de la Europa occidental, una especie de méteco continental del segundo tercio de la edad media. La clásica clase media preconizada por Aristóteles era una clase terrateniente, en absoluto una clase comercial.
Una tercera forma de aproximación es más estrictamente histórica. Los tipos de comerciantes de la antigüedad fueron el tamkarum, el méteco o extraño residente y el «extranjero».
Los tamkarum dominaron la escena en Mesopotamia desde los principios de Sumeria hasta la aparición del Islam, es decir, unos 3.000 años. Egipto, China, India, Palestina, la Mesoamérica de la preconquista o el África occidental indígena no conocían otro tipo de comerciante. El metic se volvió por primera vez históricamente notable en Atenas y otras ciudades griegas como mercader de clase baja, y con el helenismo se creció hasta convertirse en el prototipo de la clase media comercial levantina o griego-parlante desde el valle del Indo hasta las columnas de Hércules. El extranjero es, por supuesto, ubicuo. Lleva a cabo el comercio con tripulaciones extranjeras y en suelo extranjero; no «pertenece» a la comunidad ni disfruta del semiestatus de extraño residente, sino que es miembro de una comunidad completamente distinta.
Una cuarta distinción es antropológica. Proporciona la clave de esta figura peculiar, el extranjero que comercia. Aunque el número de «personas comerciantes» a que pertenecían estos «extranjeros» era relativamente pequeño, explican la ampliamente extendida institución del «comercio pasivo». Entre nosotros mismos, las personas que se dedican al comercio se diferencian también en un importante aspecto: los comerciantes propiamente dichos, como podemos denominarlos, dependían exclusivamente para su subsistencia del comercio en el que, directa o indirectamente, estaba implicada toda la población, como en el caso de los fenicios, los habitantes de Rhodas, los habitantes de Gades (la moderna Cádiz) o, en algunos períodos, los armenios y los judíos; en el caso de los otros —un grupo más numeroso— el comercio sólo era una de las ocupaciones en que, de vez en cuando, participaba una parte considerable de la población, viajando al extranjero, a veces con sus familias, o en períodos más largos o más cortos. Los haussa y los mandingo del Sudán occidental proporcionan ejemplos. Los últimos también son conocidos como duala, pero, como ha resultado recientemente, sólo cuando comercian en el extranjero. Antes eran tenidos por un pueblo distinto por quienes visitaban durante las actividades comerciales.
En segundo lugar, la organización del comercio en los primeros tiempos debía diferir según los bienes que se transportaran, la distancia a recorrer, los obstáculos a superar por los
DEL ENFOQUE SUBSTANTIVISTA: EL SISTEMA ECONÓMICO COMO PROCESO INSTITUCIONALIZADO 15
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
transportistas y las condiciones ecológicas y políticas de la aventura. Por ésta, si no por otra razón, todo el comercio original era específico. Los bienes y su transporte hacían que fuera así. En estas condiciones, no puede existir nada parecido al comercio «en general».
El comercio administrado tiene sus firmes cimientos en las relaciones de pacto que son más o menos formales. Puesto que, por regla general, el interés importador es determinante por ambas partes, el comercio se desarrolla por canales controlados por la administración. El comercio de exportación suele estar organizado de forma similar. En consecuencia, todo el comercio se desarrolla por métodos administrativos. Esto se extiende a la forma en que se hacen las transacciones comerciales, incluyendo los dispositivos referentes a los «índices» o proporciones de las unidades que se intercambian; los servicios portuarios; el peso; la comprobación de la calidad; el intercambio físico de bienes; el almacenamiento; la conservación; el control del personal comercial; la reglamentación de los «pagos»; los créditos; las diferencias de precios. Algunos de estos asuntos, naturalmente, están relacionados con la recogida de los bienes de exportación y la distribución de los importados, ambas cosas pertenecientes a la esfera redistributiva del sistema económico doméstico. Los bienes que se importan mutuamente se normalizan con respecto a la calidad y el envasado, el peso y otros criterios fácilmente discernibles. Sólo pueden comerciarse tales «bienes comerciales». Las equivalencias se establecen en simples relaciones de unidades; en principio, el comercio es de uno por uno.
El regateo no forma parte de los procedimientos; las equivalencias se establecen de una vez por todas. Pero dado que no puede evitarse que se presenten ajustes en circunstancias cambiantes, el regateo sólo se practica en artículos distintos del precio, como las medidas, k calidad o los medios de pago. La calidad de los productos alimenticios, la capacidad y peso de las unidades utilizadas, las proporciones de los medios de cambio, si se utilizan varios conjuntamente, pueden dar lugar a discusiones interminables. A veces incluso se «negocian» los «beneficios». Lo racional del procedimiento consiste, por supuesto, en mantener precios invariables; si deben ajustarse a las verdaderas situaciones de abastecimiento, como en una emergencia, esto se manifiesta como comerciar dos-a-uno o dos y medio-a-uno o, como diríamos nosotros, al 100 por cien o al 150 por cien de beneficio. Este método de regatear sobre el beneficio a precios estables, que pudo ser bastante general en la sociedad arcaica, está bien documentado en el Sudán central en una época tan tardía como el siglo diecinueve.
El comercio administrado presupone organizaciones comerciales relativamente permanentes como los estados o, por lo menos, compañías establecidas por ellos. El entendimiento con los indígenas puede ser tácito, como ocurre en el caso de las relaciones consuetudinarias o tradicionales. Entre organismos soberanos, no obstante, el comercio presupone tratados formales, incluso en los tiempos relativamente primitivos del segundo milenio antes de J. C.
Una vez establecidas en una región, bajo la solemne protección de los dioses, las formas administrativas de comercio pueden practicarse sin ningún tratado anterior. La principal institución como ahora comenzamos a comprender, es el puerto comercial, como denominamos aquí a este emplazamiento de todo el comercio exterior administrativo. El puerto comercial ofrece seguridad militar para el poder del interior; protección civil al comerciante extranjero; servicio de fondeadero, desembarque y almacenamiento; el beneficio de las autoridades
16 KARL POLANY
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
jurídicas; acuerdo sobre los bienes a comerciar; acuerdo sobre las «proporciones» de los distintos bienes comerciales en los fardos mixtos o «clasificados».
El comercio de mercado es la tercera forma típica de comerciar. En este caso, el intercambio es la forma de integración que relaciona mutuamente a los asociados. Esta variante relativamente moderna del comercio liberó un torrente de riqueza material sobre Europa occidental y Norteamérica. Aunque actualmente en recesión, sigue siendo con mucha diferencia el más importante de todos. La amplitud de los bienes comerciables —las mercancías— es prácticamente ilimitada y la organización del comercio de mercado sigue las líneas trazadas por el mecanismo oferta-demanda-precio. El mecanismo del mercado muestra su inmensa amplitud de aplicaciones al ser adaptable para la manipulación no sólo de bienes, sino también de todos los elementos del mismo comercio —almacenamiento, transporte, riesgo, crédito, pagos, etc.— mediante la formación de mercados especiales para flete, seguros, crédito a corto plazo, capital, espacio para depósitos, servicios de banco, etcétera.
El principal interés actual del historiador de la economía se orienta hacia las siguientes cuestiones: ¿Cuándo y cómo se vinculó el comercio a los mercados? ¿En qué época y en qué lugar encontramos la solución general conocida como comercio de mercado?
Estrictamente hablando, tales cuestiones han sido excluidas bajo la influencia de la lógica cataláctica, que tiende a fusionar el comercio y el mercado de forma inseparable.
2.- USOS DEL DINERO
La definición cataláctica del dinero es la de medio de intercambio indirecto. El dinero moderno se utiliza para pagar y como un «standard» precisamente porque es un medio de intercambio. De este modo, nuestro dinero es dinero para «todos los propósitos». Otros usos del dinero son simplemente variantes de poca importancia de este uso de intercambio y todos los usos del dinero dependen de la existencia de mercados.
La definición substantiva del dinero, como la del comercio, es independiente de los mercados. Se deriva de los usos concretos a que se dedican objetos cuantificables. Estos usos son de pago, de standard y de intercambio. El dinero, por tanto, se define aquí como los objetos cuantificables que se utilizan en uno o varios de estos usos. El problema es si es posible definir de forma independiente tales usos.
Las definiciones de los distintos usos del dinero constan de dos criterios: la situación sociológicamente definida en que aparece el uso y la operación que realiza con los objetos monetarios en tal situación.
El pago es la ejecución de las obligaciones en que objetos cuantificables cambian de manos. Esta situación no se remite aquí a un solo tipo de obligación, sino a varios, puesto que sólo si se utiliza un objeto para descargarse de más de una obligación puede hablarse de él como «medio de pago» en el sentido diferenciado del término (en otro caso la obligación simplemente debe ejecutarse en la especie en que se paga).
DEL ENFOQUE SUBSTANTIVISTA: EL SISTEMA ECONÓMICO COMO PROCESO INSTITUCIONALIZADO 17
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
El uso del dinero como pago forma parte de sus usos más normales en los primeros tiempos. La obligación no nace en este caso normalmente de las transacciones. En las sociedades primitivas no estratificadas, los pagos se hacen regularmente en relación con instituciones como el precio de la novia, el dinero de la sangre y las multas. En la sociedad arcaica, tales pagos continúan, pero quedan oscurecidos por las obligaciones consuetudinarias, los impuestos, las rentas y los tributos que dan lugar a pagos en gran escala.
El uso normal o contabilizador del dinero consiste en la igualación de cantidades de distintas clases de bienes para propósitos concretos. La «situación» es o bien de trueque o bien de almacenamiento y manejo de productos básicos; la «operación» consiste en asignar rótulos numéricos a los distintos objetos para facilitar la manipulación de esos objetos. Así, en el caso de frutos básicos se puede conseguir te posibilidad de planificar, equilibrar y presupuestar, así como una contabilidad general.
El uso normal del dinero es esencial para la elasticidad de un sistema redistributivo. La igualación de objetos como los productos básicos cebada, madera y aceite, en que tienen que pagarse los impuestos o la renta, o alternativamente reclamar raciones o salarios, es vital, puesto que asegura la posibilidad de elección entre los distintos frutos básicos tanto para el que paga como para el que reclama. Al mismo tiempo, se crea la precondición de unas finanzas «en espe-cies» en gran escala, que presupone la noción de fondos y balances, en otras palabras, la intercambiabilidad de los frutos básicos.
El uso de intercambio del dinero nace de la necesidad de objetos cuantificables para el intercambio indirecto. La «operación» consiste en la adquisición de unidades de tales objetos mediante el intercambia directo, con objeto de adquirir los objetos deseados mediante un nuevo acto de intercambio. A veces los objetos de dinero son valiosos desde el principio y el doble intercambio está diseñado simplemente para conseguir una cantidad creciente de los mismos objetos. Tal uso de los objetos cuantificables no se desarrolla por azarosos actos de trueque —una imaginación favorecida por el racionalismo del siglo dieciocho—, sino más bien en conexión con el comercia organizado, especialmente en los mercados. En ausencia de mercados, el uso de intercambio del dinero no pasa de ser un rasgo cultural subordinado. La sorprendente reluctancia de los grandes pueblos comerciales de la antigüedad como Tiro y Cartago a adoptar monedas, la nueva forma de dinero eminentemente adecuada para el intercambio, puede haberse debido al hecho de que los puertos comerciales de los imperios comerciales no estaban organizados como mercados, sino como «puertos de comercio».
Deben hacerse notar dos extensiones de la significación del dinero. Una amplía la definición de dinero a otros objetos distintos de los físicos, a saber, las unidades ideales; la otra abarca, junto a los tres usos convencionales del dinero, el uso de objetos monetarios como instrumentos operacionales.
Las unidades ideales son meras verbalizaciones o símbolos escritos que se utilizan como si fueran unidades cuantificables, sobre todo para el pago o como estándar. La «operación» consiste en la manipulación de las cuentas de deudas según las reglas del juego. Tales cuentas son hechos normales en la vida primitiva y no, como se ha creído con frecuencia, peculiares de las modernas economías monetarizadas. Las primeras economías de templo de Mesopotamia así
18 KARL POLANY
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
coma los primeros comerciantes asirios practicaban el arreglo de cuentas sin intervención de objetos monetarios.
Por el otro extremo, parece aconsejable no omitir la mención de los instrumentos operacionales entre los usos del dinero, aunque sean excepcionales. Ocasionalmente se utilizaron objetos cuantificables en las sociedades arcaicas para propósitos aritméticos, estadísticos, impositivos, administrativos y otros no monetarios relacionados con la vida económica. En el siglo dieciocho, se utilizó el dinero de cauris Whydah para fines estadísticos y las judías damba (nunca utilizadas como dinero) servían como peso del oro y, por esta propiedad, fueron inteligentemente utilizadas como instrumento de contabilidad.
El dinero primitivo, como hemos visto, es un dinero para propósitos especiales. Se utilizan diferentes clases de objetos en los diferentes usos del dinero; además, los usos se instituyen independientemente unos de otros. Las implicaciones son de las más distintas naturalezas. No hay contradicción implícita, por ejemplo, en «pagar» con un medio con el que no se puede comprar, ni en utilizar objetos como «standard» que no se utilizan como medio de intercambio. En la Babilonia de Hammurabi, la cebada era el medio de pago; la plata era el standard universal; en el intercambio, del que había muy poco, se utilizaban ambos junto con el aceite, la madera y otros alimentos básicos. Resulta visible porque los usos del dinero —como las actividades comerciales— pueden alcanzar un nivel de desarrollo casi ilimitado, no sólo fuera de las economías dominadas por el mercado, sino incluso en la misma ausencia de mercado.
3.- ELEMENTOS DEL MERCADO
Ahora el propio mercado. Catalácticamente, el mercado es el locus de intercambio; mercado e intercambio son coextensos. Pues según el postulado cataláctico, la vida económica es a la vez reductible a actos de intercambio efectuados mediante regateo y se materializa en el mercado. El intercambio, pues, se describe como la relación económica, con el mercado como la institución económica. La definición del mercado deriva lógicamente de las premisas catalácticas.
Según la amplitud de los términos substantivos, mercado e intercambio tienen características empíricas independientes. ¿Cuál es entonces el significado de intercambio y mercado? ¿Y en qué medida están necesariamente conectados?
El intercambio, substantivamente definido, es el movimiento mutuo de apropiación de bienes entre manos. Tal movimiento, como hemos visto, puede ocurrir con índices fijos o con índices contractuales. Solamente el último es un resultado del regateo entre los asociados.
Por lo tanto, siempre que hay intercambio, hay un índice. Esto es cierto tanto si el índice se crea contractualmente como si es fijo. Debe notarse que el intercambio a precios contractuales es idéntico en el intercambio cataláctico y en «el intercambio como forma de integración». Sólo esta clase de intercambio está característicamente limitada a un tipo concreto de institución de mercado, a saber, los mercados formadores de precios.
Las instituciones del mercado deben definirse como instituciones que abarcaban una multitud de oferta o una multitud de demanda, o bien ambas. Las multitudes de oferta y las multitudes de demanda, a su vez, se definirán como una multiplicidad de manos deseosas de
DEL ENFOQUE SUBSTANTIVISTA: EL SISTEMA ECONÓMICO COMO PROCESO INSTITUCIONALIZADO 19
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
adquirir, o alternativamente de vender, bienes mediante intercambio. Aunque las instituciones del mercado sean, por tanto, instituciones de intercambio, el mercado y el intercambio no son cotérminos. El intercambio a índices fijos se presenta bajo formas de integración recíprocas o redistributivas; el intercambio a índices contractuales, como hemos dicho, está limitado a los mercados formadores de precios. Puede parecer paradójico que el intercambio a índices fijos pueda ser compatible con cualquier forma de integración, excepto con la de intercambio: sin embargo, esto se deduce lógicamente de que sólo el intercambio contractual represente el intercambio en el sentido cataláctico del término, en el que es una forma de integración. La mejor forma de aproximarse al mundo de las instituciones de mercado parece ser en términos de los «elementos del mercado». En último término, no sólo sirve como guía a través de la diversidad de configuraciones subsumidas bajo el nombre de mercados e instituciones del tipo del mercado, sino también como herramienta con que diseccionar algunos de los conceptos convencionales que obstruyen nuestra comprensión de tales instituciones.
Dos elementos del mercado deben considerarse específicos, a saber: las multitudes de oferta y las multitudes de demanda; si cada una de ellas está presente hablaremos de una institución de mercado (si están presentes ambas, la llamaremos mercado, e institución del tipo del mercado si sólo una de ellas). A continuación, en importancia, va el elemento de la equivalencia, es decir, el índice del intercambio; según el carácter de la equivalencia, los mercados son mercados de precios fijos o mercados formadores de precios.
La concurrencia es otra característica de algunas instituciones de mercado, como los mercados formadores de precios y las subastas, pero, al contrario que las equivalencias, la concurrencia económica se restringe a los mercados. Por último, hay elementos que pueden designarse como funcionales. Por regla general, se presentan aparte de las instituciones de mercado, pero si bien hacen su aparición junto a las multitudes de oferta y las multitudes de demanda, modelan estas instituciones de una forma que puede tener gran relevancia práctica. Entre estos elementos se cuentan el emplazamiento físico, los bienes presentes, la costumbre y la ley.
La diversidad de las instituciones de mercado se ha oscurecido en los últimos tiempos en nombre del concepto formal del mecanismo de oferta-demanda-precio. No es sorprendente que sea a propósito de los términos axiales oferta, demanda y precio cómo la aproximación substantiva conduce a una significativa ampliación de nuestra perspectiva.
Las multitudes de oferta y las multitudes de demanda se han descrito antes como elementos del mercado distintos y separados. Con respecto al mercado moderno, esto sería, desde luego, inadmisible; existe en éste un nivel de precios en el que los osos se vuelven toros y otro nivel de precios en el que el milagro se invierte. Esto ha inducido a muchos a pasar por encima el hecho de que, en cualquier otro mercado que no sea el de tipo moderno, los compradores y los vendedores son distintos. También esto ha proporcionado apoyo a una doble falsa concepción. En primer lugar, la «oferta» y la «demanda» aparecen como fuerzas elementales combinadas, mientras que, en realidad, cada una de ellas consta de dos componentes muy distintos, a saber, una cantidad de bienes, por una parte, y cierto número de personas, relacionadas como compradores o como vendedores con esos bienes, por otra. En segundo lugar, «oferta y demanda» parecen inseparables como hermanos siameses, mientras que en realidad constituyen
20 KARL POLANY
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
distintos grupos de personas, según si venden los bienes como recursos, o bien si los buscan como necesidades. Las multitudes de oferta y las multitudes de demanda no necesitan, por tanto, estar presentes juntas. Por ejemplo, cuando se subasta el botín por el general victorioso al mejor postor, sólo hay pruebas de una multitud de demanda; de manera similar, sólo concurre una multitud de oferta cuando se asignan contratos a los proyectos más baratos. Sin embargo, las subastas y los arbitrajes estaban muy extendidos en la sociedad arcaica, y en la antigua Grecia las subastas ocuparon un lugar entre los .precursores del mercado propiamente dicho. Esta diferenciación de las multitudes de «oferta» y «demanda» conforma la organización de todas las instituciones de mercado premodernas.
Por lo que se refiere al elemento del mercado comúnmente denominado «precio», aquí se ha subsumido bajo la categoría de equivalencias. La utilización de este término general ayudará a evitar malentendidos. El precio sugiere fluctuación, mientras que la equivalencia carece de esta asociación. La misma expresión precio «fijo» o «determinado» sugiere que el precio, antes de haber sido fijado o determinado, era apto para cambiar. De este modo, el mismo lenguaje hace difícil traspasar el verdadero estado de cosas, a saber, que el «precio» originalmente es una cantidad rígidamente fijada, en cuya ausencia no puede iniciarse el comercio. Los precios cambiantes o fluctuantes de carácter competitivo son un desarrollo relativamente reciente y sus formas de aparición constituyen uno de los principales temas de la historia económica de la antigüedad. Tradicionalmente se suponía que el orden era el inverso: se concebía el precio como el resultado del comercio y del intercambio, no como su precondición.
El «precio» es como se designa a las proporciones cuantitativas entre bienes de distintas clases efectuada mediante trueque o regateo. Esta forma de equivalencia es la característica de las economías integradas mediante el intercambio. Pero las equivalencias no se limitan de ninguna forma a las relaciones de intercambio. Bajo una forma de integración redistributiva, las equivalencias también son normales. Designan la relación cuantitativa entre las distintas clases de bienes que son aceptables para el pago de impuestos, rentas, obligaciones, multas, o bien que denotan las cualificaciones para el estatus cívico que dependen de un censo de la propiedad. La equivalencia también puede fijar la proporción en que pueden exigirse los salarios en especies, según la elección del beneficiario. La elasticidad de un sistema de finanzas en forma de alimentos básicos —la planificación, el equilibrio y la contabilidad— se articula sobre este instrumento. En este caso, la equivalencia no es sólo lo que debe darse por otro bien, sino lo que puede reclamarse en lugar de él. Bajo las formas recíprocas de integración, además, las equivalencias determinan la cantidad que es «correcta» en relación con el grupo simétricamente colocado. Evidentemente, este contexto de comportamiento difiere tanto del intercambio como de la redistribución.
Los sistemas de precios, tal como se han desarrollado a lo largo del tiempo, pueden contener capas de equivalencias que históricamente se han originado bajo distintas formas de integración. Los precios de mercado helenísticos presentan amplias pruebas de haber derivado de unas equivalencias redistributivas de las civilizaciones cuneiformes que los precedieron. Las treinta monedas de plata como precio del hombre por traicionar a Jesús fue una pequeña variante de la equivalencia de un esclavo según se establece en el código de Hammurabi unos 1.700 años antes. Las equivalencias redistributivas soviéticas, por otra parte, han sido durante largo tiempo un eco de los precios mundiales de mercado del siglo diecinueve. Estos últimos, a su vez,
DEL ENFOQUE SUBSTANTIVISTA: EL SISTEMA ECONÓMICO COMO PROCESO INSTITUCIONALIZADO 21
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
también tienen sus predecesores. Max Weber observó que, debido a la ausencia de bases de costes, el capitalismo occidental no hubiera sido posible a no ser por la red medieval de precios, rentas consuetudinarias, etc., reguladas y saturadas, un legado de los gremios y los feudos. De este modo, los sistemas de precios pueden tener una historia institucional propia en términos de los tipos de equivalencias que han participado en su creación.
Con ayuda de los conceptos no catalácticos de comercio, dinero y mercados de esta clase, es como mejor se pueden abordar y finalmente explicar, como esperamos, problemas tan fundamentales de la historia social y económica como los precios fluctuantes y el desarrollo del comercio de mercado.
En conclusión: un examen crítico de las definiciones catalácticas de comercio, dinero y mercado debe hacer accesible cierto número de conceptos que constituyen los materiales brutos de las ciencias sociales en su aspecto económico. La fuerza de este reconocimiento en cuestiones de teoría, política y perspectiva deben considerarse a la luz de las graduales transformaciones institucionales que han ido operando desde la primera guerra mundial. Incluso con respecto al mismo sistema de mercado, el mercado como única trama de referencias es algo que se ha quedado anticuado. Sin embargo, como debe comprenderse con mayor claridad de lo que a veces se ha hecho en el pasado, el mercado no puede ser suplantado como trama general de referencias a menos que las ciencias sociales consigan desarrollar una trama de referencias más amplia, a la que sea referible el propio mercado. De hecho, ésta es nuestra principal tarea intelectual en el campo de los estudios económicos. Como hemos intentado mostrar, tal estructura conceptual tendría que basarse en el significado substantivo de lo económico.
*Tomado de Antropología económica, Maurice Godelier (ed.), Editorial Anagrama, Madrid.
Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA Political Systems of Highland Burma, Beacon The Athlone Press
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
LOS SISTEMAS POLÍTICOS DE LA REGIÓN MONTAÑOSA DE BIRMANIA. UN ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA SOCIAL KACHIN∗
E. R. Leach
NOTA INTRODUCTORIA A LA REIMPRESIÓN DE 1964
El “Prefacio” que generosamente escribió el profesor Firth propició tan excelente acogida que la primera edición de este libro se agotó bastante rápidamente. Esta nueva edición es una reimpresión tal cual del original.
El primer comentario profesional fue notablemente tibio, pero en retrospectiva, la aparición de la obra parece haber marcado el comienzo de una tendencia. Mi propio sentimiento en esa época fue que la antropología social británica se había basado durante mucho tiempo en un conjunto brutalmente simplificado de suposiciones de equilibrio, derivadas de analogías orgánicas utilizadas en la estructura de los sistemas sociales. No obstante, reconocía el inmenso poder de este tipo de análisis de equilibrio y la dificultad de evadirlo dentro del marco general de la teoría sociológica en boga. Mi libro era un intento de encontrar un camino que resolviera este dilema. En resumen, mi argumentación es que a pesar de que los hechos históricos nunca están, en ningún sentido, en equilibrio, podemos obtener un conocimiento genuino si, en aras del análisis, forzamos tales hechos para meterlos al molde restrictivo de un sistema de ideas del estilo como si, compuesto por conceptos que se conciben como si fuesen parte de un sistema en equilibrio. Por otra parte, pretendo demostrar que este procedimiento ficticio no es meramente una herramienta analítica del antropólogo social, sino que también corresponde a la forma en que los kachin mismos aprehenden su propio sistema a través de las categorías verbales de su lenguaje. No es un argumento del todo satisfactorio –existen muchos hilos de la historia que podrían haberse expresado mejor–, pero en 1964 ya no representa un punto de vista aislado. El profesor Gluckman, quien siempre ha sido mi opositor más tenaz en cuestiones teóricas y quien consistentemente ha apoyado el tipo de teoría de equilibrio orgánico al que he hecho mención, ha admitido en fechas recientes que durante muchos años “Yo [Gluckman] pensé en gran medida en términos del análisis orgánico, por lo cual consideraba al ciclo de rebeliones como preservador del sistema, con alguna implicación de que dicho ciclo fortalecía al Estado”1, y dos páginas más adelante incluso se refiere con una aprobación precavida al argumento de este libro, aunque sigue afirmando que he malinterpretado a mis colegas y he hecho un uso incorrecto del idioma inglés. Gluckman afirma que el sistema kachin que analizo, se describe de manera apropiada como uno de “equilibrio estable”, lo cual me parece cierto en el
2 E. L. LEACH
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
nivel de las ideas, pero por completo incorrecto en el nivel de los hechos, y que “los antropólogos británicos siempre han pensado en términos de esta clase de equilibrio”2,2 lo que considero completamente falso. En este último punto, el lector habrá de tener en mente que los comentarios en este libro respecto al trabajo de mis colegas antropólogos se refieren a las obras ya publicadas en 1952. Otros, aparte del profesor Gluckman, ya han modificado su posición desde entonces.
Cuando escribí esta obra, la atmósfera general del pensamiento antropológico en el Reino Unido la había creado Radcliffe-Brown. Se hablaba de los sistemas sociales como si fuesen entidades reales existentes por naturaleza y como si el equilibrio inherente de tales sistemas fuese intrínseco, un hecho de la naturaleza. En 1940, Fortes escribió:
En todos los niveles de la organización social tal[...] resulta evidente la tendencia hacia un equilibrio[...] Esto no significa que la sociedad tale estuviese siempre estancada. La tensión está implícita en el equilibrio [...] Pero el conflicto nunca se desarrolló hasta el grado de provocar una desintegración completa. La homogeneidad de la cultura tale, el sistema económico no diferenciado, la estabilidad territorial de la población, la red de vínculos de parentesco, las ramificaciones del clan y sobre todo las doctrinas místicas y las prácticas rituales que determinan la concepción nativa del bien común, son todos factores que aminoran el conflicto y coadyuvan a la restauración del equilibrio3.
Si el profesor Gluckman supone que los kachin poseen un sistema que está en equilibrio, en cualquier sentido del término al menos equivalente al equilibrio que aquí describe Fortes, entonces ha malinterpretado del todo el argumento de mi libro. Entiendo totalmente que una gran cantidad de análisis sociológico de la más alta calidad haga parecer que los sistemas sociales están naturalmente dotados de un equilibrio que es un hecho demostrable. La tesis de este libro es que la apariencia es una ilusión, y mi propósito general al escribir esta obra en todo caso fue examinar la naturaleza de esta ilusión particular en un caso específico.
Los datos de la antropología social son, en primera instancia, incidentes históricos, intrínsecamente no repetitivos; pero cuando el antropólogo insiste en que su compromiso es con la “sociología”, más que con la “historia”, en el acto impone a la evidencia una suposición respecto a que pudiera discernirse el orden sistémico de entre las confusiones del hecho empírico. Tal orden sistémico no puede describirse sin la introducción de nociones de equilibrio y en esa medida el argumento de este libro es en sí mismo un análisis de equilibrio. No obstante, difiere de la mayor parte de los estudios monográficos realizados por los antropólogos sociales en dos aspectos particulares. En primer lugar, he intentado extender el intervalo de tiempo dentro del que se supone que funciona el equilibrio, hasta convertirlo en un periodo de 150 años; y en segundo lugar, traté de hacer explícita la naturaleza ficticia (idealista) de las suposiciones de equilibrio. El argumento mismo no constituye una novedad, sólo su aplicación.
Es un accidente de presentación que el texto del libro no contenga una referencia directa a la obra de Pareto, de modo que el Traité de Sociologie Générale4 no está en la bibliografía; por consiguiente, los lectores no se han percatado de que un modelo de mi oscilación gumsa/gumlao debe encontrarse en el análisis de Pareto sobre el dominio alternante de los “leones” y de los
LOS SISTEMAS POLÍTICOS DE LA REGIÓN MONTAÑOSA 3
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
“zorros” (§2178) y en su concepción de un “equilibrio en movimiento” (§2067). Este último modelo presupone que el fenómeno total que está en equilibrio es un sistema social que posee una extensión en el tiempo y en el espacio. Es verdad que un modelo comparable subyace en gran parte de la obra del profesor Fortes5, pero su argumento es muy diferente al mío. Fortes sostiene que si hemos de comprender el conjunto de datos observables de manera simultánea en cualquier instante, entonces debemos tener en cuenta el hecho de que cada uno de los individuos a los que observamos está avanzando en forma independiente a través de un ciclo de desarrollo –desde su infancia hasta su muerte, pasando por la etapa adulta–, y que además los agrupamientos que son directamente observables para el antropólogo (por ejemplo los grupos domésticos) están ellos mismos experimentando una sucesión de fases resultantes. Así pues, el “equilibrio en movimiento” del cual se ocupa Fortes está anclado a la biología; no hay nada “ilusorio” en el orden sistémico que él columbra en sus datos. Pero los ciclos de desarrollo de Fortes no se preocupan por la historia; están concebidos como sucesiones dentro de un sistema total que es estático e “integrado”, en el sentido que le da Malinowski al término. Todos los hechos bajo observación en un tiempo se vinculan estrechamente para constituir un sistema; en teoría, no debería haber cabos sueltos (véase mi cita anterior de la obra African Political Systems).
Mi postulado sobre un ciclo de desarrollo gumsa/gumlao posee una escala y una calidad distintas. En primer lugar, puesto que se supone que el sistema total de equilibrio en movimiento incorpora todos los acontecimientos que ocurren durante un periodo igual o mayor a un siglo, el modelo implica que los hechos bajo observación darán la impresión en algún momento de pertenecer a varios “sistemas” por completo distintos. Ningún esfuerzo por volver a ordenar los datos sincrónicos puede producir un modelo que sea “integrado” en el sentido de Malinowski. Pero además, mientras que el análisis de Fortes se basa en un hecho empírico (el proceso biológico del envejecimiento), mi intento por encontrar un orden sistémico en acontecimientos históricos depende de la cambiante evaluación de las categorías verbales y resulta, en el análisis final, ilusorio.
Casi una tercera parte de este libro la abarca el capítulo V, titulado “Las categorías estructurales de la sociedad gumsa” kachin. Tiene que ver con la interpretación de una serie de conceptos verbales y sus interconexiones. Este largo capítulo está ubicado en medio de una descripción relativamente breve de una comunidad kachin específica que fue observada en forma directa (capítulo IV), y una serie de capítulos (VI, VII, VIII) que contienen evidencia etnográfica e histórica de segunda mano. Mis críticos, con sus variadas suposiciones respecto a la naturaleza de la realidad social, parecen haberse desconcertado por esta disposición. Surge de manera lógica del hecho de que no considero que los sistemas sociales sean una realidad natural. Desde mi punto de vista, los hechos de la etnografía y la historia sólo pueden parecer ordenados de un modo sistemático si imponemos a esos hechos una invención del pensamiento. Primero ideamos un conjunto de categorías verbales que están arregladas con precisión para formar un sistema ordenado, y en seguida acomodamos los hechos a las categorías verbales, y ¡he aquí que los hechos se “perciben” como si estuvieran ordenados sistemáticamente! Pero en ese caso, el sistema es un asunto de relaciones entre conceptos y no de relaciones “en verdad existentes” al interior de los datos fácticos sin procesar, como Radcliffe-Brown y algunos de sus seguidores han afirmado de manera contumaz. La analogía orgánica a veces resulta útil, pero la sociedad no es un organismo, ni siquiera una máquina.
4 E. L. LEACH
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
No creo en ninguna forma o condición de determinismo histórico, y aquellos que imaginaron que aquí pretendo columbrar un eterno proceso cíclico a partir de los magros hechos de la historia registrada de los kachin, han malinterpretado por completo lo que he intentado expresar. Más bien, el argumento es que la colección de categorías verbales descritas en el capítulo V forma un conjunto estructurado y persistente y que es siempre en función de categorías como éstas que los kachin tratan de interpretar (para ellos mismos y para otros) los fenómenos sociales empíricos que observan a su alrededor. El interés especial del material referente a los kachin es que la utilización verbal de éstos permite al hablante estructurar sus categorías en más de una forma. Las sociedades gumsa y las gumlao utilizan las mismas palabras para describir las categorías de sus sistemas políticos y las de sus contrincantes, pero en ambos casos hacen suposiciones distintas respecto a las relaciones entre las categorías.
Considerados como estructuras categóricas, el orden político gumsa y el orden político gumlao son por igual tipos ideales que necesariamente, en todo tiempo y lugar, corresponden a los hechos empíricos de la realidad más bien de un modo inadecuado. Si esto es así, parece razonable preguntarse si existe algún proceso social analizable que pueda atribuirse a la persistente discrepancia entre los hechos de la realidad y las dos estructuras polarizadas de categorías ideales. La tesis de los capítulos VII y VIII es que el resultado final, para cualquier parte de la región kachin, consiste en una oscilación política de fase prolongada; pero en vista de que los hechos al final del ciclo resultan muy diferentes de los hechos del principio del ciclo, el “sistema real” no está en equilibrio, en el mismo sentido que no lo está el “sistema de ideas”. Hay muchos detalles en esta parte del libro que ahora me parecen muy insatisfactorios. No es que la evidencia sea irrelevante, sino que a menudo he hecho hincapié en el lugar incorrecto.
A lo largo de los diez últimos años he llegado a un entendimiento mucho más claro de la distinción (a menudo empañada en este libro) entre la estructura que puede existir dentro de un conjunto de categorías verbales y la falta de estructura que suele darse dentro de cualquier conjunto de hechos empíricos directamente observados. Ciertamente noté esta discrepancia –un ejemplo particularmente claro de lo que quiero decir se cita en las pp. 279-281–, pero tendí a tratarla como una anormalidad, mientras que en realidad es nuestra experiencia común. Los acontecimientos sólo llegan a estructurarse en la medida en que se les dota de orden mediante la imposición de categorías verbales.
Mi tratamiento no ortodoxo del “ritual” (resumido en las pp. 26-31) se relaciona con esta proposición. “Ritual” es un término que los antropólogos emplean en diversos sentidos.6 Mi punto de vista es que si bien sólo nos toparemos con paradojas si tratamos de aplicar este término a cierta clase definida de comportamientos, podemos concebir de manera fructífera al “ritual” como un aspecto de todo comportamiento, a saber: el aspecto comunicativo. Esta interpretación, que atribuye las cualidades de un lenguaje a determinadas características de comportamiento culturalmente definido, en realidad resulta lo mismo que lo que ya he expuesto aquí, cuando afirmo que los acontecimientos (es decir, los elementos del comportamiento) sólo se perciben como estructurados cuando son ordenados mediante categorías verbales. Si hubiera desarrollado esta tesis de un modo más lúcido en primer lugar, la interdependencia del idealismo del capítulo V y la evidencia factual registrada en otra parte, podría haber sido más fácil de entender. Por cierto, en un comentario
LOS SISTEMAS POLÍTICOS DE LA REGIÓN MONTAÑOSA 5
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
cordial el profesor Gellner de plano dio por perdido todo mi argumento como un “error idealista”7. La verdad y el error son cuestiones complicadas pero me parece que al sugerir de manera indirecta que los kachin poseen una filosofía bastante sencilla que presupone una relación entre “idea” y “realidad” no muy distinta de la postulada por Platón, no estoy afirmando que éste tenía razón. Los errores del platonismo son de un tipo muy común, y los comparten no sólo los antropólogos, sino también las personas a las que éstos estudian.
El cuerpo principal del libro tiene que ver con la cuestión de que el comportamiento político empírico entre los kachin es una reacción de búsqueda de un término medio frente a las doctrinas políticas polarizadas gumsa y gumlao. En el capítulo IX trato de demostrar cómo tales doctrinas polares en realidad se presentan al actor mediante mitologías en conflicto, que podrían servir convenientemente como una autorización para la acción social. Al releer ahora este capítulo me parece “útil pero inadecuado”. Los numerosos escritos del profesor Lévi-Strauss sobre el estudio del mito aparecieron a partir de que este libro se imprimió por primera vez, y ciertamente tienen mucha relevancia para la comprensión de la tradición kachin.
La obra finaliza con la sugerencia de que este estilo no convencional de análisis pudiera tener relevancia fuera de los Montes Kachin, de manera particular en el caso de las áreas del Oeste, donde el registro etnográfico es sobre todo profuso. Dicha sugerencia ha sido justificada. F. K. Lehman combinó la investigación personal con un extenso examen crítico de materiales chin.8 El resultado enriquece en gran medida nuestra comprensión sobre los chin, pero asimismo proporciona, de manera menos directa, una confirmación útil del valor que tiene mi interpretación de los kachin, pues en manos de Lehman las discrepancias de la etnografía chin se ajustan a un modelo. Vistos en conjunto, los chin resultan ser mucho más parecidos a los kachin de lo que la mayoría de nosotros hubiera esperado.
Ahora resulta claro que, en toda esta región, el concepto de “tribu” tiene una utilidad por completo nula desde el punto de vista del análisis social. La relevancia de las características particulares de organizaciones tribales específicas no puede descubrirse mediante investigaciones funcionales del tipo más usual. Más bien sólo llegamos a entender las cualidades de la “Tribu A” cuando las comparamos con sus antítesis de la “Tribu B” (como en el caso de los sistemas gumsa-gumlao). Reafirmo, pues, mi opinión de que, aun en estos tiempos recientes, valdría la pena el estudio de la extensa literatura etnográfica sobre los naga desde esa perspectiva dialéctica “intertribal”.
E. R. L., Cambridge, enero de 1964
NOTA ADICIONAL A LA REIMPRESIÓN DE 1977
Ya hace más de un cuarto de siglo que comencé la creación de este libro y en ese lapso han sucedido muchas cosas tanto en la antropología social británica como en los sistemas políticos de la región montañosa de Birmania. Desafortunadamente, en cuanto a lo que este último tema concierne,
6 E. L. LEACH
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
se ha filtrado muy poca información hacia el mundo occidental. Los traficantes de opio, los movimientos independentistas y las presiones de la política internacional a gran escala en las zonas fronterizas de India, China, Bangladesh, Birmania y Tailandia se han combinado para convertir los Montes Kachin en un Estado entre fuerzas hostiles altamente inestable, una palestra militar para tropas mercenarias que venden sus servicios al mejor postor y en la que el ejército independentista kachin parece desempeñar un papel prominente. Así que, al escribir esta adenda a mi primera Nota introductoria, me siento inclinado a decir que “cualquier conexión entre la política descrita en este libro y los hechos etnográficos observables en el campo es mera coincidencia”. Hasta cierto punto siempre ha sido así, como lo subrayé en la nota de 1964, “los hechos de la etnografía y la historia sólo pueden parecer ordenados de un modo sistemático si imponemos a esos hechos una invención del pensamiento”. Aun así, son los hechos los que estamos tratando de hacer inteligibles; la invención del pensamiento representa sencillamente un medio para lograr un fin. En consecuencia, no siento en absoluto ninguna afinidad con los procedimientos adoptados por el doctor Jonathan Friedman, quien en varias publicaciones muy vinculadas9 ha decidido rescribir mi libro desde un punto de vista marxista, ignorando por completo los hechos de la realidad.
Algunos de los argumentos teóricos específicos del libro se han convertido en estandartes de posiciones rivales entre los antropólogos profesionales y, de hecho, en varios de estos temas mi propia posición ha cambiado de modo sustancial a lo largo de los años. No obstante, se requerirá que el lector novato aprecie que cuando se escribió este libro, el funcionalismo estructural era –en la antropología social británica– una ortodoxia prevaleciente muy arraigada, en tanto que las ideas estructuralistas de impronta parisina tenían apenas un impacto perceptible en el pensamiento de mis colegas profesionales cercanos. Incluso en mi Nota introductoria de 1964 todavía seguía presentando la obra como una propaganda en favor de una forma relativamente novedosa de mirar las cosas. Ahora el péndulo ha oscilado tanto en la dirección contraria que me veo obligado a presentarlo ¡como una defensa de la observación empírica contra los abusos de la fantasía estructuralista marxista! Todo lo anterior no es sino una forma de decir que en la cambiante arena de combate entre los empiristas y los racionalistas de la antropología social, todavía me gustaría poder conservar mis privilegios de extraterritorialidad en ambos campos.
E. R. L., Cambridge, noviembre de 1976
INTRODUCCIÓN
Esta obra analiza la población kachin y shan ubicada al noreste de Birmania, aunque también pretende hacer una contribución a la teoría antropológica. No se asume como una descripción etnográfica. La mayor parte de los hechos etnográficos a los que me refiero ya se han publicado con anterioridad. En consecuencia, no debe buscarse alguna pretensión de originalidad en los hechos con los que trabajo, sino en su interpretación.
La población que nos interesa es la que ocupa el área marcada como Kachin en el mapa 1 y se muestra en una escala mayor en el mapa 2. Esta población habla diferentes lenguajes y dialectos y
LOS SISTEMAS POLÍTICOS DE LA REGIÓN MONTAÑOSA 7
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
existen grandes diferencias de cultura entre una sección del área y la otra. No obstante, suele referirse a la totalidad de esta población mediante los nombres: shan y kachin. En la presente obra me referiré a toda la región como el área de los Montes Kachin.
En un nivel de generalización aproximada, los shan ocupan los valles ribereños en los que cultivan arroz en campos irrigados; son un pueblo relativamente complejo, con una cultura que se asemeja a la de los birmanos. Por otro lado, los kachin se ubican en las montañas en las que cultivan arroz, principalmente con técnicas de rotación de cultivos de quema y tala. La literatura a lo largo del siglo XIX casi siempre consideró a los kachin como salvajes primitivos y belicosos, tan distantes de los shan en cuanto a apariencia, lenguaje y cultura general que debían clasificarse como de un origen racial muy distinto10.
Así pues, forma parte de las convenciones normales de la antropología que las monografías sobre los kachin ignoren a los shan, y que asimismo las monografías sobre éstos últimos dejen a un lado a los kachin. Sin embargo, los kachin y los shan casi en todo resultan ser vecinos cercanos y en los asuntos ordinarios de la vida en gran medida se entremezclan. Considérese, por ejemplo, el siguiente documento, el cual es parte del registro fiel de la evidencia de un testigo proporcionada en una comisión investigadora, convocada en 1930 en los estados norteños shan11.
Nombre del testigo: Hpaka Lung Hseng Raza: lahtawng kachin (pawyam, seudoshan) Edad: 79 años Religión: budista zawti Residencia: Man Hkawng, Möng Hko Nacido en: Pao Mo, Möng Hko Ocupación: jefe retirado Padre: Ma La, alguna vez duwa de Pao Mo Cuando era niño, hace como 70 años, el regente (shan) Sao Hkam Hseng, quien entonces reinaba en Möng Mao, envió a uno de sus parientes, de nombre Nga Hkam, para negociar una alianza con los kachin de Möng Hko. Después de un tiempo, Nga Hkam se mudó a Pao Mo y más tarde intercambió su nombre con mi antecesor Hko Tso Li y mi abuelo Ma Naw, quienes en ese entonces eran duwas de Pao Mo; después de eso nos convertimos en shan y en budistas, además prosperamos mucho y, como miembros del clan Hkam, siempre que íbamos a Möng Mao nos hospedábamos con el regente; de manera inversa, nuestra casa en Möng Hko era el hogar de ellos...
Al parecer, este testigo consideró que durante más o menos los últimos 70 años toda su familia había sido de manera simultánea kachin y shan. Como kachin, el testigo fue un miembro del linaje pawyan del clan lahtaw(ng). Como shan, era budista y miembro del clan hkam, la casa real del estado de Möng Mao.
Es más, aquí se considera que Möng Mao –el bien conocido estado shan con ese nombre que se ubica en territorio chino– es una entidad política del mismo tipo y en definitiva con el mismo estatus que Möng Hko, que ante los ojos de los administradores británicos de 1930 no era más que un “círculo” administrativo kachin en el estado de Hsenwi del Norte.
Los datos de este tipo no pueden ajustarse con facilidad a ningún esquema etnográfico el cual, con base en juicios lingüísticos, ubica a los kachin y a los shan en diferentes categorías “raciales”.
No obstante, el problema no consiste simplemente en separar a los kachin de los shan; también se presenta la dificultad de distinguir a los kachin de cualquier otro grupo. La literatura discrimina
8 E. L. LEACH
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
entre diversas variedades de kachin. Algunas de estas subcategorías son sobre todo lingüísticas, como cuando se hace la distinción entre los kachin hablantes de jinghpaw de los atsi, maru, lisu, nung, etcétera; otras son principalmente territoriales, como cuando se colocan aparte los que hablan singpho en Assam de los que hablan jinghpaw en Birmania, o se separa a los que hablan hkahku en la zona alta (el triángulo) de Mali Hka, de los gauri del Este de Bhamo. Pero la tendencia general ha sido minimizar la importancia de estas distinciones y argumentar que los aspectos esenciales de la cultura kachin son uniformes a todo lo largo del área de los Montes Kachin.12 Libros con títulos como The Kachin Tribes of Burma; The Kachins, their Religion and Mythology; The Kachins, their Customs and Traditions; Beitrag zur Ethnologie der Chingpaw (Kachin) von Ober-Burma,13 se refieren –por implicación– a todos los kachin, en donde quiera que éstos se encuentren; es decir, a una población de aproximadamente 300 000 personas apenas dispersa en un área de casi 80 000 kilómetros cuadrados14
No forma parte de mi problema inmediato considerar en qué medida estas generalizaciones respecto a la uniformidad de la cultura kachin pueden de hecho justificarse; más bien mi interés reside en el problema de qué tanto puede afirmarse que un solo tipo de estructura social prevalece a lo largo de toda el área kachin. ¿Es legítimo concebir a la sociedad kachin como organizada de acuerdo con un conjunto particular de principios o esta categoría kachin bastante vaga incluye un número de formas distintas de organización social?
Antes de que podamos intentar investigar esta interrogante, primero nos debe quedar muy claro el significado de continuidad y cambio respecto a los sistemas sociales. ¿En qué circunstancias podemos decir que dos sociedades vecinas A y B “poseen estructuras sociales fundamentalmente distintas”, mientras que de otras dos sociedades, C y D, podemos argumentar que “en éstas la estructura social es esencialmente la misma”?
En el resto de este capítulo inicial, mi interés central consistirá en explicar el punto de vista teórico a partir del cual enfoco este tema básico.
El argumento es, en síntesis, como sigue. Los antropólogos sociales que, siguiendo a Radcliffe-Brown, utilizan el concepto de estructura social como una categoría en términos de la cual comparan una sociedad con otra, de hecho presuponen que las sociedades con las que tratan existen a través del tiempo en un equilibrio estable. ¿Entonces resulta posible describir, mediante categorías sociológicas ordinarias, sociedades de las que no se supone que están en equilibrio estable?
Mi conclusión es que si bien los modelos conceptuales de la sociedad son necesariamente modelos de sistemas en equilibrio, las sociedades reales nunca pueden estar en equilibrio. La discrepancia se relaciona con el hecho de que cuando las estructuras sociales se expresan en forma cultural, la representación resulta imprecisa en comparación con la proporcionada por las categorías exactas que los sociólogos, en su calidad de científicos, suelen preferir emplear. Afirmo que estas inconsistencias en la lógica de la expresión ritual siempre son necesarias para el funcionamiento adecuado de cualquier sistema social.
LOS SISTEMAS POLÍTICOS DE LA REGIÓN MONTAÑOSA 9
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
La mayor parte de mi libro es un desarrollo de este tema. Sostengo que la estructura social en las situaciones prácticas (en contraste con el modelo abstracto del sociólogo) consiste en un conjunto de ideas respecto a la distribución del poder entre personas y grupos de personas. Los individuos pueden tener, y de hecho tienen, ideas contradictorias e inconsistentes respecto a este sistema. Son capaces de hacer esto sin ningún empacho debido a la forma en que se expresan sus ideas. La forma es una forma cultural; la expresión es una expresión ritual. La última parte de este capítulo inicial es una elaboración de esta significativa observación.
Pero primero regresemos a la estructura social y a las sociedades como unidad.
ESTRUCTURA SOCIAL
En determinado nivel de abstracción, podemos analizar la estructura social simplemente en términos de los principios de organización que unen a las partes componentes del sistema. En este nivel, la forma de la estructura puede considerarse de manera totalmente independiente del contenido cultural15. El conocimiento de la forma de la sociedad de los cazadores gilyak de Siberia oriental16 y de los pastores nuer de Sudán17 me ayuda a comprender la forma de la sociedad kachin a pesar del hecho de que esta última está constituida en su mayoría por cultivadores nómadas que habitan los densos bosques lluviosos de los monzones.
En este nivel de abstracción no resulta difícil distinguir un modelo formal de otro. Las estructuras que los antropólogos describen son modelos que existen sólo como construcciones lógicas en su propio intelecto. Lo que resulta mucho más difícil es relacionar tal abstracción con los datos del trabajo de campo empírico. ¿Cómo podemos estar del todo seguros de que un modelo formal particular se ajusta mejor a los hechos que algún otro modelo posible?
Las sociedades reales existen en el tiempo y en el espacio. La situación demográfica, ecológica, económica y política externa no se desarrolla dentro de un ambiente fijo, sino al interior de un entorno en constante cambio. Toda sociedad real es un proceso a lo largo del tiempo. Pudiera resultar útil concebir a los cambios resultantes de este proceso como de dos tipos18. En primer lugar, están aquellos que son consistentes con una continuidad del orden formal existente. Por ejemplo, los cambios forman parte del proceso de continuidad cuando un jefe muere y lo sustituye su hijo, o cuando un linaje se segmenta para generar dos en donde antes sólo había uno. No hay cambio en la estructura formal. En segundo lugar, hay cambios que sí reflejan alteraciones en la estructura formal. Si, por ejemplo, se puede demostrar que en una localidad particular, durante un intervalo de tiempo, un sistema político compuesto por segmentos equitativos de un linaje se sustituye por uno de tipo feudal con rangos jerárquicos, podemos hablar de un cambio en la estructura social formal.
Cuando en este libro hable de cambios de la estructura social, siempre me referiré a los cambios de este último tipo.
SOCIEDADES COMO UNIDAD
En el contexto del área de los Montes Kachin, el concepto de “una sociedad” presenta muchas dificultades, las cuales cada vez se harán más evidentes en el curso de los siguientes capítulos. Por
10 E. L. LEACH
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
lo pronto, seguiré el insatisfactorio consejo de Radcliffe-Brown e interpretaré el término “sociedad” como “cualquier localidad conveniente”19.
De manera alternativa, acepto los argumentos de Nadel. Por “sociedad” en realidad quiero expresar cualquier unidad política autocontenida.20
Las unidades políticas del área de los Montes Kachin varían mucho en tamaño y al parecer son intrínsecamente inestables. En un extremo de la escala, se podría encontrar un poblado de cuatro familias que reclaman con firmeza su derecho a ser consideradas como una unidad completamente independiente. En el otro extremo tenemos el Estado shan de Hsenwi, el cual antes de 1885 estaba formado por 49 subestados (möng), algunos de los cuales a su vez comprendían más de 100 aldeas separadas. Entre estos dos extremos, se pueden distinguir muchas otras variedades de “sociedad”. Estos distintos tipos de sistemas políticos difieren entre sí no sólo en tamaño, sino también en los principios formales mediante los que se organizan. Aquí es donde reside el meollo de nuestro problema.
Para determinadas partes del área de los Montes Kachin, los registros históricos genuinos se remontan a una fecha tan lejana como los principios del siglo XIX. Éstos muestran con toda claridad que durante los últimos 130 años la organización política del área ha sido muy inestable. Pequeñas unidades políticas autónomas a menudo han tendido a sumarse a sistemas más grandes; las jerarquías feudales a gran escala se han fragmentado en unidades más pequeñas. Se han dado cambios violentos y muy rápidos en la distribución general del poder político. Por consiguiente, no es válido metodológicamente tratar a las distintas variedades de sistemas políticos que ahora encontramos en el área como si fueran tipos independientes; deben considerarse sin lugar a dudas como parte de un sistema total más grande en constante cambio. Pero la esencia de mi argumento es que el proceso mediante el cual las unidades pequeñas crecen hasta hacerse grandes y éstas se desintegran en pequeñas, no forma parte simplemente del proceso de continuidad estructural; no es sólo un proceso de segmentación y acrecentamiento: es un proceso que involucra un cambio estructural. Lo que nos interesa sobre todo es el mecanismo de este proceso de cambio.
Sin lugar a dudas, tanto el estudio como la descripción del cambio social en contextos antropológicos ordinarios presentan grandes dificultades. Los estudios de campo son de corta duración, los registros históricos rara vez contienen datos del tipo correcto y presentan el detalle apropiado. De hecho, aunque los antropólogos con frecuencia han declarado un especial interés en la materia, su análisis teórico de los problemas del cambio social hasta ahora ha tenido poco mérito21.
Aún así, me parece que al menos algunas de las dificultades surgen sólo como una derivación de las suposiciones falsas de los propios antropólogos respecto a la naturaleza de sus datos.
La antropología social inglesa se ha inclinado a tomar sus conceptos primarios de Durkheim, más que de Pareto o Max Weber. En consecuencia, abriga un gran prejuicio en favor de las sociedades que muestran síntomas de “integración funcional”, “solidaridad social”, “uniformidad cultural” y “equilibrio estructural”. Tales sociedades, que bien podrían ser consideradas como
LOS SISTEMAS POLÍTICOS DE LA REGIÓN MONTAÑOSA 1
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
moribundas por los historiadores o por los científicos políticos, los antropólogos sociales por lo común las consideran saludables e idealmente afortunadas. Por otra parte, las sociedades que muestran síntomas de disensión y conflictos internos, mismos que conducen a cambios rápidos, se convierten en sospechosas de “anomia” y decaimiento patológico22.
Este prejuicio en favor de las interpretaciones de “equilibrio” surge debido a la naturaleza de los materiales del antropólogo y de las condiciones en las que lleva a cabo su trabajo. El antropólogo social por lo general estudia la población de un lugar particular, en un intervalo específico de tiempo, y no se preocupa mucho de que más adelante la misma región vaya a ser estudiada de nuevo por otro antropólogo. Como resultado, tenemos estudios de la sociedad de las Islas Trobriand, de la sociedad de la isla Tikopia y la sociedad nuer, no de “la sociedad de las Islas Trobriand en 1914”, de “la sociedad de Tikopia en 1929” y de “la sociedad nuer en 1935”. Cuando las sociedades antropológicas se abstraen del tiempo y el espacio de este modo, la interpretación que se da al material necesariamente resulta un análisis de equilibrio, ya que si no fuese así, por fuerza le parecería al lector que el análisis es incompleto. Pero significa mucho más que eso, puesto que en la mayoría de los casos el trabajo de investigación se ha llevado a cabo de una vez por todas sin ninguna idea de repetición, y la presentación adopta la forma de un equilibrio estable; los autores escriben como si los habitantes de las Islas Trobriand, los de Tikopia y los nuer han sido como son ahora y serán así por siempre. De hecho, la confusión entre los conceptos de equilibrio y de estabilidad está tan enraizada en la literatura antropológica, que cualquier uso de alguno de tales términos está expuesto a provocar ambigüedad. Por supuesto que no son lo mismo. Mi posición es la siguiente.
SISTEMAS MODELO
Cuando el antropólogo intenta describir un sistema social, necesariamente describe sólo un modelo de la realidad social. Dicho modelo representa, en efecto, la hipótesis del antropólogo respecto a “la forma en que el sistema social funciona”. En consecuencia, las diferentes partes del sistema modelo necesariamente constituyen una totalidad coherente: es un sistema en equilibrio. Pero esto no implica que la mencionada realidad social forme una totalidad coherente; por el contrario, la situación real en la mayoría de los casos está repleta de inconsistencias; y estas mismas inconsistencias son las que nos proporcionan una comprensión de los procesos del cambio social.
En situaciones como las que encontramos en el área de los Montes Kachin, puede considerarse que cualquier individuo específico posee un estatus en distintos sistemas sociales al mismo tiempo. Para el individuo mismo, tales sistemas se presentan como alternativas o inconsistencias en el esquema de valores con el que gobierna su vida. El proceso total de cambio estructural se da mediante la manipulación de estas alternativas, como un medio de ascenso social. Todo individuo de cualquier sociedad, por interés propio, se esfuerza en aprovechar la situación tal y como la percibe, y al hacerlo la colectividad de individuos altera la estructura de la sociedad misma.
Esta idea más bien compleja se ejemplificará con frecuencia en las siguientes páginas, no obstante el argumento podría ilustrarse mediante un ejemplo sencillo.
12 E. L. LEACH
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
En cuestiones políticas, los kachin tienen ante sí dos modos ideales de vida muy contradictorios. Uno de ellos es el sistema de gobierno shan, que se asemeja a una jerarquía feudal. El otro es lo que en este libro se refiere como el tipo de organización gumlao; es esencialmente anarquista e igualitario. No es inusual toparse con un kachin ambicioso que asume los nombres y los títulos de un príncipe shan, con el fin de justificar su derecho de pertenecer a la aristocracia, pero que al mismo tiempo recurre a los principios gumlao de igualdad, con el objeto de escapar a la obligación de pagar tributos feudales a su propio jefe tradicional.
Y al igual que a los individuos kachin suele presentárseles una elección entre lo que es moralmente correcto, de esa misma forma se podría decir que a todas las comunidades kachin se les presenta una elección respecto al tipo de sistema político que les servirá como su ideal. De manera sucinta, mi argumento es que, en términos de organización política, las comunidades kachin oscilan entre dos tipos extremos: la “democracia” gumlao, por un lado, y la “autocracia” shan, por el otro. La mayoría de las verdaderas comunidades kachin no son del tipo gumlao ni del shan; están organizadas de acuerdo con un sistema descrito en este libro como gumsa,23 que es, en efecto, un tipo de arreglo entre los ideales gumlao y shan. En un capítulo posterior describo el sistema gumsa como si fuese un tercer modelo estático intermedio entre los modelos gumlao y shan; sin embargo, el lector necesita entender a la perfección que las comunidades gumsa reales no son estáticas. Algunas, debido a la influencia de circunstancias económicas favorables, tienden cada vez más hacia el modelo shan, hasta que a final de cuentas los aristócratas kachin sienten que “se han convertido en shan” (sam tai sai), como en el caso del anciano Möng Hko, cuyo testimonio se presentó antes (pp. 13-14); otras comunidades gumsa se desplazan en dirección contraria y se convierten en gumlao. La organización social kachin, tal y como se describe en las relaciones etnográficas existentes, siempre corresponde al sistema gumsa; pero mi tesis es que este sistema, considerado en sí mismo, carece de lógica; contiene demasiadas inconsistencias inherentes. Simplemente, en tanto esquema modelo, puede representarse como un sistema en equilibrio24 aunque, como Lévy-Strauss ha señalado, la estructura así representada contiene elementos que están en contradiction avec le système, et doit donc entrainer sa ruine (en contradicción con el sistema, y por lo tanto deben ocasionar su ruina)25. En el terreno de la realidad social, las estructuras políticas gumsa son inestables en esencia, así que afirmo que sólo llegan a comprenderse por completo en función del contraste que proporcionan los tipos extremos de las organizaciones gumlao y shan.
Otra forma de concebir los fenómenos del cambio estructural es manifestar que estamos interesados en las variaciones del centro del poder político dentro de un sistema determinado.
La descripción estructural de un sistema social nos proporciona un modelo idealizado que establece las relaciones de estatus “correctas” que existen entre los grupos dentro del sistema total y entre las personas sociales que conforman grupos particulares26. La posición de cualquier persona en alguno de estos sistemas modelo necesariamente es fija, aunque pueda considerarse que los individuos se ubican en distintas posiciones en el desempeño de diversas clases de ocupación y en diferentes etapas de su carrera.
LOS SISTEMAS POLÍTICOS DE LA REGIÓN MONTAÑOSA 1
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Cuando nos referimos al cambio estructural, tenemos que considerar no sólo los cambios en la posición de los individuos respecto a un sistema ideal de relaciones de estatus, sino las variaciones en el propio sistema ideal; es decir, nos referimos a los cambios en la estructura de poder.
En cualquier sistema debe verse al poder como un atributo de quienes “sustentan cargos”, es decir, de personas sociales que ocupan posiciones a las que se asocia el poder. Los individuos ejercen el poder sólo en su calidad de personas sociales. Como regla general, afirmo que el antropólogo social nunca está justificado para interpretar que la acción está orientada de manera inequívoca hacia algún fin particular. Por esta razón, jamás me han convencido los argumentos funcionalistas respecto a las “necesidades” y “metas”, como los que desarrollaron Malinowski y Talcott Parsons27; no obstante, considero indispensable y justificable suponer que un deseo consciente o inconsciente de obtener poder constituye un motivo muy común en los asuntos humanos. Por tanto, supongo que los individuos que afrontan la elección de una acción, por lo común la utilizarán para obtener poder; es decir, buscarán reconocimiento en tanto personas sociales que tienen poder; o para utilizar un lenguaje distinto, buscarán o bien lograr el acceso al cargo, o bien ganarse la estima de aquellos de sus compañeros que pueden llevarlos al cargo.
La estima es un producto cultural. Lo que en una sociedad es digno de admirarse, quizá resulte deplorable en otra. Lo peculiar del tipo de situación de los Montes Kachin es que un individuo puede pertenecer a más de un sistema de estimación, y que tales sistemas pueden no ser consistentes. La acción que resulta meritoria de acuerdo con las ideas shan, puede ser considerada humillante según el código gumlao. Por lo tanto, rara vez es evidente cuál sea la mejor manera para que un individuo logre la estima en cualquier situación particular. Lo anterior parece difícil, pero el lector no requiere imaginar que tal incertidumbre es en absoluto poco usual; en nuestra sociedad la acción éticamente correcta para un hombre de negocios cristiano con frecuencia es igualmente ambigua.
RITUAL
Con el objeto de desarrollar este argumento, primero debo explicar la forma en que utilizo el término ritual. Sostengo que el ritual “sirve para expresar el estatus del individuo, en tanto persona social dentro del sistema estructural al que pertenece en ese momento”. Es claro que el significado de tal aforismo tiene que depender de la acepción que se asocie a la palabra ritual.
Los antropólogos sociales ingleses en su gran mayoría han seguido a Durkheim al organizar las acciones sociales en clases principales, a saber: los ritos religiosos que son sagrados y los actos técnicos que son profanos. De las muchas dificultades que se derivan de esta posición, una de las preocupaciones más importantes es la definición y la clasificación de la magia. ¿Hay un tipo especial de acciones que puedan describirse como actos mágicos?, y de ser así, ¿pertenecen a la categoría de lo “sagrado” o a la categoría de lo “profano”?, ¿poseen una naturaleza y una función más bien propia de los actos religiosos o de los actos técnicos?
Se han dado variadas respuestas a estas preguntas. Por ejemplo, Malinowski ubica a la magia en el terreno de lo sagrado28; al parecer Mauss la considera profana29. Pero sin importar que se considere que la dicotomía más preponderante se dé entre lo mágico-religioso (sagrado) y lo técnico
14 E. L. LEACH
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
(profano), o entre lo religioso (sagrado) y lo mágico-técnico (profano), la suposición sigue siendo que las situaciones sagradas y las profanas son, de alguna manera, distintas en conjunto. En consecuencia, la palabra ritual se utiliza para describir las acciones sociales que ocurren en las situaciones sagradas. El uso que yo le doy al término difiere de éste.
Desde el punto de vista del observador, las acciones parecen medios para unos fines, así que es muy factible seguir el consejo de Malinowski y clasificar las acciones sociales en términos de sus fines; es decir, de acuerdo con las “necesidades básicas que al parecer satisfacen”. Pero los hechos que se revelan de ese modo son hechos técnicos; el análisis no proporciona criterio alguno para distinguir las peculiaridades de una cultura o sociedad en particular. En efecto, resulta obvio que muy pocas acciones sociales tienen esta forma elemental funcionalmente definida. Por ejemplo, si se desea cultivar arroz, desde luego resulta esencial y funcionalmente necesario desbrozar un pedazo de terreno para sembrarlo ahí. Y no cabrá la menor duda de que los prospectos de una buena cosecha mejorarán si el terreno se cerca y de vez en cuando se deshierba el sembradío. Los kachin llevan a cabo lo anterior y, en la medida que lo hacen, están ejecutando simples actos técnicos de un tipo funcional. Tales acciones sirven para satisfacer “necesidades básicas”. Pero representa mucho más que eso. En el “acostumbrado procedimiento” kachin, las rutinas de desbrozar el terreno, plantar las semillas, cercar la parcela y desherbar el sembradío se ajustan a las convenciones formales y se mezclan con todo tipo de adornos y decoraciones superfluos. Son estos adornos y decoraciones los que hacen que la realización sea un acto kachin y no meramente un acto funcional. Y esto se aplica a todo tipo de acción técnica; siempre está presente el elemento que es funcionalmente esencial, junto con otro elemento que sólo es la costumbre local y un adorno estético. Malinowski se refirió a dichos adornos estéticos como “costumbre neutral”30, y en su esquema del análisis funcional se consideran como irrelevancias menores. Me parece, sin embargo, que son precisamente estos adornos habituales los que proporcionan al antropólogo social sus datos primarios. Lógicamente, la estética y la ética de la sociedad coinciden31. Si tuviésemos que comprender las reglas éticas de una sociedad, entonces debiéramos estudiar su estética. En el origen, los detalles de una costumbre quizá sean un accidente histórico; empero, para los individuos vivientes de una sociedad, tales detalles jamás serán irrelevantes; forman parte del sistema total de comunicación interpersonal dentro del grupo. Son acciones simbólicas, representaciones. La tarea del antropólogo consiste en intentar descubrir y traducir a su propia jerga técnica aquello que se simboliza o representa.
Todo esto, por supuesto, está muy cercano a Durkheim. Pero él y sus seguidores al parecer creyeron que las representaciones colectivas se restringían a la esfera de lo sagrado, y en vista de que afirmaban que la dicotomía entre lo sagrado y lo profano era universal y absoluta, se colige que sólo los símbolos específicamente sagrados eran los que el antropólogo debería analizar.
En lo que a mí respecta, encuentro que el énfasis que hace Durkheim de la dicotomía absoluta entre lo sagrado y lo profano resulta insostenible32. Más bien, estas acciones encuentran su lugar dentro de una escala continua. En un extremo, tenemos acciones que son por completo profanas, del todo funcionales, pura y llanamente técnicas; en el otro extremo, hay acciones que son absolutamente sagradas, estrictamente estéticas, técnicamente no funcionales. Entre estos dos
LOS SISTEMAS POLÍTICOS DE LA REGIÓN MONTAÑOSA 1
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
extremos se ubica la mayoría de las acciones sociales que comparten de modo parcial una y otra esfera.
Desde este punto de vista, lo técnico y lo ritual, lo profano y lo sagrado, no denotan tipos de acción, sino aspectos de casi cualquier clase de acción. La técnica tiene consecuencias materiales económicas que se pueden medir y predecir; por otra parte, lo ritual es un enunciado simbólico que “dice” algo respecto a los individuos involucrados en la acción. Por consiguiente, desde ciertos puntos de vista, un sacrificio religioso kachin podría considerarse como un acto meramente técnico y económico. Consiste en un procedimiento para matar ganado y distribuir la carne; y me parece que hay muchas razones para pensar que esto constituye el aspecto más importante del asunto para la mayoría de los kachin. Un nat galaw (“hacer un nat”, un sacrificio) es casi sinónimo de un buen festín. Sin embargo, desde el punto de vista del observador, hay mucho en un sacrificio que no tiene que ver ni con la matanza, la preparación y distribución de la carne. Son estos otros aspectos los que tienen significado como símbolos del estatus social, y son precisamente éstos los que describo como rituales, independientemente de si involucran o no de manera directa una conceptualización de lo supernatural o de lo metafísico33.
El mito, en mi terminología, resulta la contraparte del ritual; el mito implica al ritual, y éste a aquél: son uno y el mismo concepto. Esta posición difiere ligeramente de las teorías de los libros de texto de Jane Harrison, Durkheim y Malinowski. La doctrina clásica de la antropología social inglesa es que el mito y el ritual son conceptualmente entidades separadas que se perpetúan una a la otra a través de la interdependencia funcional: el rito constituye una dramatización del mito y éste es la sanción o mandato de aquél. Este enfoque a lo material posibilita el análisis de los mitos en forma aislada, como constitutivos de un sistema de creencias; y de hecho una gran parte de la literatura antropológica sobre la religión tiene que ver casi por completo con el análisis del contenido de las creencias y de la racionalidad o no de ese contenido. A mí me parece que la mayor parte de los argumentos son necedades escolásticas. Tal y como lo veo, el mito –considerado como un enunciado– “dice” con palabras lo mismo que el ritual, si se le considera como un enunciado en acción. Plantear preguntas respecto al contenido de las creencias que no forman parte del contenido del ritual no tiene sentido.
Si dibujo un diagrama rudimentario de un motor de automóvil en el pizarrón y debajo escribo “esto es un coche”, ambos enunciados (el dibujo y la oración) “dicen” la misma cosa; ninguno expresa más que el otro, y sería desde luego un sinsentido preguntar: ¿es un Ford o un Cadillac? De la misma forma, me parece que si al observar a un kachin que está matando un cerdo, le preguntamos qué está haciendo y nos contesta “nat jaw nngai” (lo estoy ofreciendo a los nat), tal enunciado es simplemente una descripción de lo que está realizando. No tiene sentido plantear preguntas como: “¿los nat tienen piernas?, ¿comen carne?, ¿viven en el cielo?”
En algunas partes de esta obra haré una referencia constante a la mitología kachin, pero no intentaré encontrar ninguna coherencia lógica en los mitos que cito. Para mí, los mitos no son más que una forma de describir determinados tipos de comportamiento humano; la jerga de los antropólogos y su uso de los modelos estructurales son otras herramientas para describir los mismos tipos de comportamiento humano. En el análisis sociológico necesitamos hacer un uso frecuente de
16 E. L. LEACH
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
estos lenguajes alternativos, pero debemos recordar siempre que un dispositivo de descripción jamás podrá tener autonomía propia. Sin importar qué tan abstractas sean mis representaciones, mi interés siempre será por el mundo material del comportamiento humano observable y nunca la metafísica o los sistemas de ideas en tanto tales.
INTERPRETACIÓN
Así pues, en resumen, mi punto de vista es que la acción ritual y las creencias deben comprenderse por igual como formas de un enunciado simbólico respecto al orden social. Aunque no sostengo que los antropólogos siempre se encuentren en posición de interpretar tal simbolismo, afirmo que la principal tarea de la antropología social es intentar hacer tal interpretación34.
Aquí debo admitir una suposición psicológica básica: doy por hecho que todos los seres humanos, cualquiera que sea su cultura y su grado de complejidad mental, tienden a construir símbolos y a elaborar asociaciones mentales de una misma forma general. La anterior es una suposición muy fuerte, aunque todos los antropólogos la asumen. La situación se reduce a lo siguiente: supongo que con paciencia, yo, un inglés, puedo aprender a comunicarme mediante cualquier otro lenguaje verbal, por ejemplo el kachin. Por otra parte, presumo que en consecuencia seré capaz de proporcionar una traducción aproximada al inglés de cualquier enunciado verbal ordinario expresado por un kachin.
Cuando se tienen enunciados que, aunque verbales, son por completo simbólicos (como por ejemplo en la poesía), la traducción se hace muy difícil, ya que una traducción literal quizá no tenga asociación alguna para el lector inglés promedio. No obstante, supongo que, con paciencia, puedo llegar a entender de manera aproximada incluso la poesía de una cultura extranjera, y que por consiguiente puedo comunicar tal comprensión a otros. Del mismo modo, doy por sentado que puedo ofrecer una interpretación aproximada aun de acciones simbólicas no verbales, como por ejemplo de rituales. Resulta difícil justificar plenamente este tipo de supuesto, pero sin él todas las actividades de los antropólogos carecerían de sentido.
Desde esta perspectiva, podemos regresar al problema que planteé casi al principio de este capítulo, a saber: la relación entre una estructura social considerada como un modelo abstracto de una sociedad ideal y la estructura social de alguna sociedad empírica real.
Afirmo que, donde quiera que encuentre un “ritual” (en el significado que ya he definido) puedo, como antropólogo, interpretarlo.
En su contexto cultural, el ritual es un patrón de símbolos; las palabras en las que lo interpreto constituyen otro patrón de símbolos compuesto en gran medida por términos técnicos ideados por los antropólogos (palabras como linaje, rango, estatus, etcétera). Los dos sistemas de símbolos tienen algo en común, a saber, su estructura. De la misma forma, una partitura y su interpretación musical tienen una estructura común.35 Esto es lo que quiero decir cuando manifiesto que el ritual vuelve explícita a la estructura social.
LOS SISTEMAS POLÍTICOS DE LA REGIÓN MONTAÑOSA 1
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
La estructura, que está simbolizada en el ritual, es el sistema de relaciones “correctas” socialmente aprobadas entre los individuos y los grupos. Tales relaciones no se reconocen de modo formal en todas las épocas. Cuando los hombres se involucran en actividades prácticas con el fin de satisfacer lo que Malinowski llamó “necesidades básicas”, pudieran descuidarse del todo las implicaciones de las relaciones estructurales; un jefe kachin trabaja en su parcela, codo a codo, con su sirviente más modesto. De hecho, estoy dispuesto a argumentar que este descuido de la estructura formal es esencial para que las actividades sociales informales comunes se lleven a cabo.
Sin embargo, para evitar la anarquía, los individuos que conforman una sociedad deben, de vez en cuando, recordar –al menos en forma de símbolo– el orden subyacente que se supone que guía sus actividades sociales. La ejecución de los rituales tiene esta función para el grupo participante en su totalidad;36en forma momentánea hace explícito lo que de otro modo es una ficción.
ESTRUCTURA SOCIAL Y CULTURA
Mi visión respecto al tipo de relación que existe entre la estructura social y la cultura37 se deduce de inmediato de esto. La cultura proporciona la forma, la “vestimenta” de la situación social. En lo que a mí concierne, la situación cultural es un factor dado, es un producto y un accidente de la historia. Ignoro por qué las mujeres kachin no usan sombrero y traen el cabello muy corto antes de casarse, pero ya casadas utilizan un turbante; e igualmente desconozco por qué las inglesas se colocan un anillo en un dedo particular para denotar el mismo cambio en el estatus social; lo único en lo que estoy interesado es que en el contexto kachin la utilización del turbante por parte de una mujer posee este significado simbólico. Constituye un enunciado respecto al estatus de la mujer.
Pero la estructura de la situación es en gran medida independiente de su forma cultural. La misma clase de relación estructural puede existir en muchas culturas distintas y simbolizarse, correspondientemente, de distintas formas. En el ejemplo recién dado, el matrimonio es una relación estructural que es común a las sociedades inglesas y kachin; se simboliza por medio de un anillo en la primera y por un turbante en la segunda. Lo anterior significa que uno y el mismo elemento de estructura social puede aparecer bajo un ropaje cultural en la localidad A y bajo otro manto cultural en la localidad B. Pero A y B quizá sean lugares adyacentes en el mapa. En otras palabras, no hay una razón intrínseca por la que las fronteras significativas de los sistemas sociales deban en todo momento coincidir con las fronteras culturales.
Tengo que admitir que las diferencias de cultura son estructuralmente significativas, pero el mero hecho de que dos grupos de personas sean de culturas distintas, no necesariamente implica –como casi siempre se ha supuesto– que pertenecen a dos sistemas sociales del todo diferentes. En este libro supongo lo contrario.
En cualquier área geográfica que carezca de fronteras naturales fundamentales, es probable que los seres humanos de áreas adyacentes en el mapa establezcan relaciones entre sí, al menos en cierta medida, sin importar cuáles sean sus atributos culturales. En tanto que estas relaciones estén ordenadas y no sean del todo fortuitas, está implícita en ellas una estructura social. Pero si las estructuras sociales se expresan en símbolos culturales, uno pudiera preguntar, ¿cómo se pueden expresar siquiera las relaciones estructurales entre grupos de diferente cultura? Mi respuesta a esto
18 E. L. LEACH
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
es que la persistencia y la insistencia sobre la diferencia cultural puede por sí misma convertirse en una acción ritual expresiva de las relaciones sociales.
En el área geográfica considerada en este libro, las variaciones culturales entre los grupos son muy marcadas y numerosas. Sin embargo, las personas que hablan distintos idiomas, usan diferentes atuendos, reverencian a diversas deidades, etcétera, no se consideran del todo extranjeros, al margen del reconocimiento social. Los kachin y los shan se desdeñan mutuamente, pero a pesar de todo se piensa que poseen un ancestro común. En este contexto, los atributos culturales, como el lenguaje, la vestimenta y el procedimiento ritual son meramente cartabones simbólicos que denotan diferentes sectores de un único sistema estructural extensivo.
Para mis propósitos, el que tiene importancia real es el modelo estructural subyacente, y no el patrón cultural evidente. No me interesa mucho la interpretación estructural de una cultura particular, sino más bien la forma en que las estructuras particulares pueden adoptar una variedad de interpretaciones culturales y el modo en que diferentes estructuras pueden representarse mediante el mismo conjunto de símbolos culturales. Al dedicarme a este tema pretendo mostrar un mecanismo básico en el cambio social.
NOTAS
∗* Tomado de E. R. Leach, Political Systems of Highland Burma. A Study of Kachin Social Structure, The Athlone Press, Londres, 1977. Se presentan aquí la “Nota introductoria a la reimpresión de 1964”, la “Nota adicional a la reimpresión de 1977” y la “Introducción” al libro. La traducción es de Demetrio Garmendia G.
1 Max Gluckman, Order and Rebellion in Tribal Africa, Londres, 1963, p. 35
2 Op. cit., p. 37
3 M. Fortes, “The Political System of the Tallensi of the Northern Territories of the Gold Coast”, en M. Fortes y E. E. Evans-Pritchard (comps.), African Political Systems, Londres, 1940, p. 271.
4 Una nueva edición de The Mind and Society, compilada por Arthur Livingston, fue publicada en 1963 por Dover Publications, Nueva York.
5 Por ejemplo, M. Fortes, “Time and Social Structure: An Ashanti Case Study”, en Social Structure: Studies presented to A. R. Radcliffe-Brown, Oxford, 1949; la introducción escrita por Fortes a la obra The Development Cycle in Domestic Groups, J. R. Goody (comp.), Cambridge Papers in Social Anthropolgy, núm. 1, 1958.
6 Véase Essays on the Ritual of Social Relations, Max Gluckman (comp.), Manchester University Press, 1962, pp. 20-23.
7 E. Gellner, “Time and Theory in Social Anthropology”, en Mind, vol. 67 (nueva serie), núm. 266, abril de 1958
8 F. K. Lehman, The Structure of Chin Society, University of Illinois Press, 1963.
LOS SISTEMAS POLÍTICOS DE LA REGIÓN MONTAÑOSA 1
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
9 J. Friedman, System Structure and Contradiction in the Evolution of “Asiatic” Social Formations, disertación doctoral, Columbia University, 1972, “Marxism, Structuralism and Vulgar Materialism”, en Man, nueva serie, núm. 9, 1974, pp. 444-469; “Tribes, States and Transformations”, en M. Bloch (comp.), Marxist Analysis and Social Anthropology, Malaby Press, Londres, 1975, pp. 161-202.
10 Verbigracia, Malcom (1837); Eickstedt (1944).
11 Harvey y Barton (1930), p. 81.
12 Verbigracia, Hanson (1913), p. 13.
13 Carrapiett (1929); Gilhodes (1922); Hanson (1913) y Wehrli (1904).
14 Véase el Apéndice V.
15 Cf. Fortes (1949), pp. 54-60
16 Lévi-Strauss (1949), capítulo VIII.
17 Evans-Pritchard (1940).
18 Cf. Fortes, op. cit., pp. 54-55.
19 Radcliffe-Brown (1940).
20 Cf. Nadel (1951), p. 187.
21 Por ejemplo, Malinowski (1945); G. y M. Wilson (1945); Herskovits (1949).
22 Homans (1951), pp. 336 y ss.
23 Excepto cuando se señale otra cosa, todas las palabras nativas utilizadas en este libro pertenecen al lenguaje jinghpaw, escritas de acuerdo con el sistema de transliteración ideado por Hanson; cf. Hanson (1906).
24 Leach (1952), pp. 40-45.
25 Lévi-Strauss (1949), p. 325.
26 Para este uso de la expresión “persona social”, véase especialmente Radcliffe-Brown (1940), p. 5.
27 Malinowski (1944); Parsons (1949); Parsons y Shils (1951), parte II.
28 Malinowski (1948), p. 67.
29 Mauss (1947), p. 207.
30 Malinowski, en Hogbin (1934), p. xxvi.
31 Wittgenstein (1922), 6. p.421.
20 E. L. LEACH
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
32 Durkheim (1925), p. 53.
33 Cf. la distinción hecha por Merton (1951) entre función manifiesta y latente.
34 El concepto de eidos, tal y como lo desarrolló Bateson (1936), adquiere relevancia para esta parte de mi argumento.
35 Russell (1948), p. 479
36 Para el individuo, la participación en un ritual tal vez tenga otras funciones –por ejemplo, una función psicológica catártica–, pero esto, desde mi punto de vista, está fuera de la competencia del antropólogo social.
37 Como tal vez este libro lo lean tanto antropólogos británicos como estadounidenses, necesito subrayar que el término cultura, tal y como lo empleo, no es la categoría omnipresente que es materia de estudio de la antropología cultural estadounidense. Soy un antropólogo social y me interesa la estructura social de la sociedad kachin. Para mí, los conceptos de cultura y sociedad son por completo distintos. “Si se considera a la sociedad como un agregado de relaciones sociales, entonces la cultura es el contenido de tales relaciones. La sociedad hace énfasis en el componente humano, la totalidad de las personas y sus relaciones mutuas. En cambio, la cultura remarca el componente de los recursos acumulados, tanto materiales como no materiales, que la gente hereda, utiliza, transmuta, añade y transmite.” [Firth (1951), p. 27]. Para una utilización un tanto distinta del término cultura, usual entre los antropólogos estadounidenses, véase Kroeber (1952) y Kroeber y Kluckhohn (1952).
Clásicos y Contemporáneos en Antropología. CIESAS-UAM-UIA Boletín Indigenista, Vol. 5 (1945), págs. 234-244.
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
LOS GRUPOS ÉTNICOS Y LA NACIONALIDAD*
Robert Redfield – Universidad de Chicago
Es para mí un alto honor el haber recibido la invitación de la Ilustre Universidad de San Carlos de Guatemala, para sustentar una conferencia en su seno. La Universidad de Chicago, cuya representación traigo, os expresa saludos de amistad y confraternidad, deseando que en los años futuros se lleguen a forjar estrechos lazos de colaboración entre las dos universidades. Tanto ustedes como nosotros cultivamos los mismos campos, los campos de las letras y de la ciencia.
El tema que he elegido para esta conferencia es el de “Los grupos étnicos y la nacionalidad”. Como antropólogo que soy, tengo un interés especial por el estudio de los grupos étnicos. Un grupo étnico, tal y como empleo esta frase, podemos decir que es un grupo de personas que se distinguen de otros grupos ya sea por rasgos raciales —físicos— o bien por rasgos culturales. En los Estados Unidos del Norte, los principales grupos étnicos, son los de los negros, los indígenas y los grupos formados por inmigrantes europeos o asiáticos. Muchos de los inmigrantes europeos, no se distinguen del resto de la población del país, por sus rasgos raciales: constituyen grupos étnicos en virtud de sus rasgos culturales. Por otra parte, los ciudadanos de nuestro país, nacidos en el propio país de padres japoneses, no se distinguen en su mayor parte de los demás ciudadanos por sus rasgos culturales, más sí constituyen un grupo étnico por razón de sus rasgos raciales. Así, la frase “grupo étnico” se utiliza para comprender en un solo término a grupos raciales y grupos culturales.
Una “nacionalidad” en la forma como yo uso ese término es un grupo de personas cuyos miembros se sienten copartícipes de un grupo étnico, y que, además, están organizados en la forma política de una nación o que tienen como objetivo el llegar a ser una nación. Se diferencia la nacionalidad, de la integración que sienten tener los grupos primitivos, o de carácter “folk”, por el hecho de que los miembros de una “nacionalidad” se sienten co-partícipes de una entidad política, de una entidad en la comunidad internacional. Ocurre que hay nacionalidades que no forman naciones, como sucedía con Lituania y Checoeslovaquia antes de la primera guerra mundial, y ocurre que hay naciones que no forman nacionalidades completas, como resulta con algunos de los países de la América del Sur, los cuales contienen de su territorio grupos aislados y atrasados.
He escogido el tema que desarrollo en esta ocasión: la relación entre los grupos étnicos y la nacionalidad, por dos razones, primero porque soy antropólogo, y segundo por el hecho de que en Guatemala surge un nuevo impulso hacia la realización de una nacionalidad completa.
Tres clases de estados nacionales que incluyen grupos étnicos pueden diferenciarse: Primero, hay estados nacionales formados por dos o más nacionalidades, como ocurre con Bélgica y el Canadá. Los canadienses franceses poseen su territorio geográfico propio, sus instituciones sociales y su idioma propio. Aunque se consideran como canadienses, no desean incorporarse a la comunidad y a la cultura de los canadienses sajones; desean permanecer como una entidad cultural aparte. En el Canadá, como ocurre en otros estados nacionales de esta clase, el problema nacional
2 ROBERT REDFIELD
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
en relación con los grupos étnicos es un problema de equilibrio político.
En segundo lugar, hay estados nacionales en los cuales predomina una determinada cultura y en cuyos estados existen minorías étnicas. Si exceptuamos especialmente a la población latinoamericana que radica en el sureste de los Estados Unidos, los demás grupos étnicos del país no poseen territorios geográficos propios, y en su mayor parte estos últimos grupos étnicos están en mayor o menor disposición de incorporarse a la vida común de la nación. Desde luego ello implica problemas complejos, que comprenden el aspecto de la incorporación de estos grupos sin forzarlos a hacerlo, así como el problema de evitar de que sea mínima la influencia del prejuicio racial.
En estos dos primeros géneros de estados nacionales los miembros de los grupos étnicos, aunque sintiéndose miembros del grupo minoritario, también se sienten ya como miembros de una nacionalidad, y como ciudadanos de la nación.
El tercer género de estados nacionales puede diferenciarse de los dos anteriores por el hecho de que constituyen estados nacionales que incluyen dentro de sí a grupos étnicos cuyos miembros no se consideran como ciudadanos de la nación. En estos estados nacionales cada grupo étnico vive en un pequeño mundo propio que puede ser el pueblo propio o el valle que incluirá una docena de poblaciones. En los altos de Guatemala este “mundo pequeño", está representado por el municipio. Si tratamos de encontrar concordancia de la identificación de grupos sociales en las diversas sociedades en el mundo, parece ser que el municipio indígena del altiplano guatemalteco corresponde a la tribu de los grupos primitivos.
En esta tercera clase de estados nacionales, los problemas de la nacionalidad no son, en primer lugar, políticos, sino culturales y de instrucción. El problema principal en estos estados nacionales es el de desarrollar el sentimiento de la nacionalidad entre los miembros de los grupos étnicos. En un estado nacional como éste, existen también grandes diferencias entre la gente de la ciudad y la gente aldeana, y el desarrollo de un sentimiento común de nacionalidad depende de la extensión de la vida moderna de los centros urbanos a las regiones rurales.
No habrá que decir que Guatemala está situada dentro de esta tercera clase de estados nacionales. La evolución de la nación requiere, ante todo, que se fomente un conocimiento de la nacionalidad entre la gente rural. Esto, a la vez, requiere que se eleve el nivel de la vida y que se eduque a la población rural. Hay dos fases del problema en esto: el gran número y variedad de las culturas regionales implican una dificultad, la de que un programa que se proyecte para llevarse a cabo con un grupo étnico determinado, posiblemente no sea adecuado a otro de los grupos étnicos del país. Además, existe la ya mencionada gran diferencia entre la gente de la ciudad y la gente rural. Hay muchas personas citadinas, entre las que tienen una instrucción elevada, que no poseen suficientes conocimientos de las formas de vida de las poblaciones rurales. También hay que mencionar un hecho importante, desde el punto de vista de la dicotomía urbana-rural, de que los ladinos rurales que se dedican a la agricultura son en muchos aspectos semejantes a los indígenas que son vecinos de estos ladinos. Así pues, el problema de la realización de la nacionalidad guatemalteca, es en el fondo, a la vez que un problema indígena, un problema rural.
LOS GRUPOS ÉTNICOS Y LA NACIONALIDAD 3
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
II. Al insistir en que el problema de Guatemala es procurar hacer entrar a los grupos étnicos del país a una nacionalidad completa, nos encontramos con un obstáculo: el bienestar de la comunidad rural, ya sea indígena o no, depende de las instituciones sociales tradicionales que poseen dichas comunidades. Hay que pensar que educar es, frecuente y desgraciadamente, equivalente a desintegrar. Ha ocurrido en muchos casos, que la educación y la modernización económica de los grupos indígenas del África, de la América del Norte, y de las islas del Pacífico, han producido la desmoralización y hasta la desaparición de esos grupos sociales. Por eso, quien emprenda la modernización de un grupo social bien integrado por instituciones regionales y tradicionales, se encontrará con graves riesgos, y deberá proceder con sumo cuidado en sus actos, y se deberá guiar siempre por el conocimiento de la cultura y la organización social presente de ese grupo.
Sin embargo, en Guatemala la situación no es tan difícil como pudieran implicarlo mis observaciones antecedentes. Si comparamos la situación de grupos étnicos que a la vez son retrasados, en otras partes del mundo, con los de Guatemala, encontramos que Guatemala tiene dos ventajas: Existen dos circunstancias especiales que habilitan la transformación de los grupos étnicos de carácter “folk” (rural) en miembros de una nacionalidad guatemalteca, sin que por ello haya gran riesgo de provocar trastornos sociales en las comunidades pequeñas.
En primer lugar, al indígena guatemalteco le es dable ingresar al grupo social ladino. El indígena instruido se torna ladino, si no en la primera generación, en la segunda o en la tercera. El indígena rural de ayer es el ladino urbanizado del mañana. Tal vez no os parezca esta circunstancia especial como una rara ventaja para llegar a formar la nacionalidad completa, pero permitidme que os diga que a quien, como yo, pertenece a una nación, como los Estados Unidos del Norte, sí parece ser una ventaja muy grande el que los miembros de la nación no se vean obstaculizados en sus actividades sociales por el color de la piel. El prejuicio racial, basado en el color de la piel y en la genealogía personal, es un mal que ha afligido a ciertos países del mundo moderno. Este prejuicio, por fortuna no es endémico en los países de la América Latina. Resulta, pues, que no existiendo en Guatemala esta especie de rigidez en el sistema social, el país, por ello, encuéntrese más presto para la incorporación de los grupos indígenas a la nacionalidad guatemalteca.
En segundo lugar, los grupos indígenas de Guatemala, o una gran parte de ellos, tienen dos características que no son comunes en los pueblos primitivos, y que habilitan en mayor grado la incorporación de estos grupos a la vida moderna. Son estos aspectos importantes de la civilización a los cuales la población rural de Guatemala ya está acostumbrada. Una de estas características es que tanto indígenas como ladinos rurales están familiarizados con el sistema económico basado en la contratación del mercado libre.
Podemos aclarar la importancia que este hecho encierra si comparamos a un pueblo del altiplano guatemalteco con un pueblo africano, los lovedu, descritos recientemente por etnólogos sudafricanos. Este pueblo, aunque poseyendo una tecnología tan desarrollada como es la tecnología de los indígenas guatemaltecos, y teniendo también una población tan numerosa como la de estos indígenas, no tienen la institución económica del mercado, ni compran ni venden, ni cambian los productos por medio del trueque. Los artículos de valor no tienen preció alguno, y no se utiliza entre los lovedu el dinero. Los productos de este pueblo, que son muchos y variados, son
4 ROBERT REDFIELD
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
distribuidos según las obligaciones y los derechos basados en la organización social, es decir, que el individuo le entrega sus productos a sus parientes, o a su vecino, o al jefe del pueblo, según normas morales y no según normas económicas. Es fácil ver como en un pueblo tal, la introducción del sistema económico a base del mercado y de las instituciones modernas que dependen del mercado, pueda efectuar la desintegración de la sociedad y de la cultura tradicional.
Entre los indígenas del altiplano guatemalteco no ocurre igual. Estos indígenas están bien acostumbrados al comercio del mercado, usando el dinero tal y como lo usa la gente de la ciudad, y avalúan objetos y artículos de todas clases en términos pecuniarios. Ya sea que este conocimiento del sistema pecuniario, incluyendo la determinación del precio por medio del mercado libre, sea una importación hecha por los españoles de la colonia, o fuese basado en instituciones económicas indígenas precolombinas, el hecho es que en este aspecto los indígenas están ya preparados para tomar parte en la vida moderna.
A este conocimiento del sistema económico del mercado va unida la independencia, hablando en términos relativos, del individuo indígena de Guatemala en asuntos de índole económica, y aún de índole doméstica. En la mayoría de los pueblos primitivos, el individuo no actúa por sí y para sí, sino como representante del grupo compuesto por su familia. En estas tribus no es, por decir así, el individuo quien actúa, sino la familia, el clan, u otro grupo entero. Si comparamos al indio guatemalteco con estos pueblos primitivos, resulta que muchos de los actos del indígena los efectúa con una mayor o menor independencia de tales grupos. En un caso que conozco, una muchacha indígena había consentido en casarse con un joven indígena; la promesa de casamiento había implicado el que el joven gastase cierta suma de dinero obsequiando aguardiente a su futura suegra. Posteriormente la muchacha rehusó casarse con este muchacho, quien recurrió al juez local en demanda del dinero gastado en el aguardiente. La madre de la muchacha rehusó, ipso facto, pagar la suma demandada, diciendo que esto era asunto de su hija y no de ella; la muchacha aceptó hacerse responsable de este dinero, encontró un empleo en una casa particular como sirvienta, y ganó allí el dinero suficiente para pagar al muchacho el valor del aguardiente que éste había dado a la madre de ella hacía ya tiempo. En realidad, los indígenas ya están acostumbrados a las instituciones de control social impersonal, instituciones que son casi iguales en su despersonalización como las instituciones de la ley formal y de la policía que caracterizan la vida de la ciudad.
Por eso estimo que no hay mucho riesgo de que los grupos rurales de la república no puedan sobrellevar los cambios que resulten de las poderosas influencias de la ciudad y de la civilización. Los pequeños grupos étnicos que forman, podríamos decir, el corazón mismo de Guatemala, se encuentran listos ya para recibir los impulsos de la civilización moderna. Desde el punto de vista del antropólogo, y de un antropólogo extranjero como soy yo, es dable decir que Guatemala puede acelerar la incorporación de los indígenas a la vida común del país.
Guatemala, sin duda alguna, llegará a formar una nación completa, pero una nación compuesta por culturas regionales, por grupos cuyos miembros conservarán rasgos admirables de las culturas tradicionales, pero cuyos miembros serán conocidos como componentes conscientes de la nación guatemalteca.
LOS GRUPOS ÉTNICOS Y LA NACIONALIDAD 5
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Concluyo mi plática con unas palabras de elogio para la profesión y la ciencia que represento, para la antropología. En este país que está en el proceso de forjar una nacionalidad que surgirá de muchos y distintos grupos étnicos, la antropología será de gran utilidad. Tiene esta ciencia ya los conocimientos de los procesos que implican el cambio o transmutación de los grupos sociales. El antropólogo puede suministrar el conocimiento especializado que se necesita para dirigir adecuadamente la transformación de los grupos étnicos, y que a la vez son retrasados, hacia la vida moderna. Como al ingeniero, al agrónomo y al médico les corresponde tratar los problemas de la construcción, de la agricultura, y de la salud, respectivamente, así al antropólogo le compete tratar los problemas sociales. No hay duda que los antropólogos guatemaltecos actuales, y los que se formen en el futuro, contribuirán en mucho a la solución de los problemas, que surgen de la evolución de la nacionalidad del país.
NOTAS
*Conferencia pronunciada por el Dr. Robert Redfield, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago en el Paraninfo de la Universidad Nacional Autónoma de San Carlos, el 5 de junio de 1945; y publicada en el Boletín Indigenista del Instituto Interamericano Indigenista, Vol.5, Núm. 3, (septiembre 1945)
Clásicos y Contemporáneos en Antropología CIESAS-UAM-UIA South Africa and the Anthropologist, Routledge & Kegan Paul, 1987.
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
SUDÁFRICA Y EL ANTROPÓLOGO∗
Adam Kuper
“INTRODUCCIÓN”
En los meses recientes, pero en cualquier época de la última generación, Sudáfrica ha sido un terreno problemático de investigación para un antropólogo. Hasta cierto punto, las dificultades que enfrenta el antropólogo son similares a la que debe encarar todo científico social en este país. Los obstáculos políticos, las suspicacias, los temores muy extendidos hacen que cualquier investigación social en Sudáfrica sea muy difícil. Pues, la etnografía requiere de una muy elevada dosis de mutuo respeto y aceptación, e incluso de identificación, entre el investigador de campo y sus sujetos. El antropólogo debe examinar si sus técnicas convencionales de investigación son aplicables en este ámbito inhóspito. También tendrá que tener cuidado con sus hallazgos. Dadas las circunstancias políticas, él se verá tentado a censurar su propia investigación; y ciertamente se cuidará al explorar ciertos asuntos por temor a las consecuencias que pudieran tener sus descubrimientos para sus anfitriones.
Hay un motivo adicional de vergüenza –para decirlo sin exagerar- cuando algo así como la investigación antropológica tradicional es cuestionada. Pues pareciera que casi por su misma naturaleza, la investigación etnográfica brindara soporte ideológico a las premisas que dan sustento al apartheid, en particular a la creencia de que las instituciones “tradicionales” o “tribales” conservan viabilidad y merecen nuestro respeto. Muchos antropólogos se sentirían muy incómodos ante esta posibilidad de que sus investigaciones pudieran ser vistas o leídas de esta forma.
Finalmente y entrelazada en una forma compleja con todas estas consideraciones, surge la sospecha de que la antropología contemporánea simplemente carece de medios intelectuales para analizar una sociedad tan urbanizada e industrializada, y que atraviesa un proceso de cambios rápidos y radicales. Y si los antropólogos no tuviésemos respuesta a tales cuestionamientos cruciales, ¿acaso no sería entonces nuestro trabajo un lujo indecente, pues no podría justificarse en las apremiantes circunstancias del país?
Los asuntos se complican más aún por el hecho de que cada una de las tendencias políticas de Sudáfrica está relacionada con una versión específica –y políticamente informada-- de la antropología. Martín West en su conferencia inaugural como profesor de antropología social en la Universidad de Ciudad del Cabo, contrastaba recientemente a la “antropología social” liberal
2 ADAM KUPER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
británica y sudafricana inglesa, con la volkekunde de las universidades afrikaans, que provienen de la tradición romántica alemana, y que ha sido deliberadamente desarrollada como un refuerzo ideológico del apartheit 1[1]. La teoría afrikaans ethno enfatiza la cultura, la tradición, la etnicidad, y sus practicantes se inclinan a favor del apartheid. La otra tradición, anclada en las universidades donde se habla inglés, influenciada por Malinowski y Radcliffe-Brown, se interesaba (al menos hasta hace poco) en la organización social y daba por sentado el cambio cultural y estaba inspirada por los valores liberales y humanitarios.
Pero tal dicotomía es muy simplista. Isaac Schapera y N. J. van Warmelo, ambos bilingües, el uno educado en Londres y el otro en Alemania, dos de los más destacados etnógrafos sudafricanos de la vieja generación, cada uno practicaba un estilo académico completamente diferente, con fuertes lazos con historiadores y lingüistas. Hay muchas otras excepciones, incluyendo por ejemplo a Max Gluckman y a Hilda Kuper, ya que ambos estuvieron muy influenciados por la teoría marxista de los años treinta; o como los destacados etnógrafos Eileen Krige, Hugh Stayt o Henri Junod; pero también numerosos antropólogos africanos, incluyendo a Z. K. Matthews, A. Vilakazi y B. Magubane, y Archie Mafaje y Harriet Sibisi, de la actual generación.
Más aún, y con mayor frecuencia en los años recientes (pero no por primera vez), cada uno de los grandes movimientos políticos en el sur de África ha influido en la práctica de la antropología. En primer lugar hay una perspectiva nacionalista que es compartida por muchos intelectuales nacionalistas en otros países africanos. Cuando yo daba clases en la Universidad de África del Este en Makarere a fines de la década de 1960, éste era el punto de vista de muchos políticos, y también era compartido por muchos de nuestros estudiantes y colegas. El argumento nacionalista consistía en que la antropología tenía que juzgarse por su contribución a la identidad nacional. En la práctica, ésta demostró que era menos útil que la historia y la arqueología, y además la antropología tenía una influencia divisionista por la atención que prestaba a las tradiciones locales, que aún suscitaba lealtades políticas. Algunos nacionalistas sostienen que los fuereños particularmente los blancos, simplemente no pueden alcanzar el grado de empatía necesario para comprender los valores culturales del pueblo africano en forma auténtica.2
Sin embargo, la principal fibra contemporánea del debate intelectual en Sudáfrica es bastante diferente. Ésta es una forma de marxismo. Políticamente se inclina a favor del Congreso Nacional Africano. Intelectualmente proviene de las elaboraciones de la nueva izquierda de los años 60 y no del marxismo ortodoxo de las viejas generaciones de la izquierda en Sudáfrica.
De acuerdo con la perspectiva tradicional marxista acerca de Sudáfrica, la clave de la realidad histórica era el conflicto interno entre los capitalistas y los trabajadores. Las diferencias raciales dentro del proletariado, dejando a un lado las diferencias étnicas de la población negra, eran una irrelevancia histórica, con cierto interés sólo para la clase dirigente en sus fallidos intentos de dividir y gobernar. La principal contrapropuesta intelectual a este modelo la proporcionaban los teóricos de la "sociedad plural", que insistían en que las grandes divisiones étnicas de Sudáfrica eran realidades políticas pues reclamaban intensas lealtades, ofrecían los referentes políticos principales, e incluso desplazaban a las alianzas de clase.3
SUDÁFRICA Y EL ANTROPÓLOGO: INTRODUCCIÓN 3
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
El nuevo enfoque marxista provenía especialmente del joven Sahlins, de Meillassoux y Terray, y de la "teoría de la dependencia". Está estrechamente asociado a la naciente generación de historiadores "revisionistas" en Sudáfrica que fueron entrenados en Inglaterra en los años setentas. Atraídos inicialmente por la historiografía africana que había surgido en los países negros africanos recientemente independizados, estos jóvenes académicos querían recuperar la dimensión negra en la historiografía de Sudáfrica. En los tardíos años 70 ellos comenzaron a publicar estudios sugerentes y originales de la historia negra sudafricana, moldeados por el moderno enfoque del pensamiento duro pero marxista.4
Una premisa común de tales escritos era que Sudáfrica debía comprenderse a partir de un centro, capitalista y políticamente dominante dependiente del trabajo migratorio y de una periferia artificialmente sostenida, cuyas instituciones llamadas "tradicionales" eran reforzadas para reducir los costos de mantenimiento de una reserva de trabajo para el centro. Este modelo enfatizaba el proceso social en la periferia, que durante mucho tiempo ya era un tema de especial interés para la antropología africana --el trabajo migratorio, sus relaciones con la dote de las esposas y la vida familiar, y las expresiones religiosas de las nuevas formas de conciencia social.
Más problemática resulta la tendencia a subrayar las fuerzas exógenas del cambio de algunos historiadores revisionistas. Sus estudios también están desfigurados a veces por una perspectiva romántica de las sociedades africanas pre-coloniales, inscrita en unos modelos muy generales que mezclan la jerga del marxismo parisino con la antropología victoriana. Ambas limitaciones pudieran derivarse de una misma fuente, pues como lo ha señalado Archie Mefaje, "es evidente que muchas de las teorizaciones marxistas sudafricanas acerca de los africanos estaban basadas en escritos claramente divorciados del contexto. Sólo rara vez alguno de estos autores ha adquirido su conocimiento empírico mediante el trabajo de campo. En lugar de ello, dependían del trabajo hecho por liberales, cuyo empirismo es garantía de que habían hecho trabajo de campo”. También les reprocha que hayan descuidado la cultura, que Mafaje atribuye a las incertidumbres teóricas, pero quizás se deba al horror a la "etnicidad"5.
La antropología y la historiografía de Sudáfrica están dominadas por académicos formados localmente. Las tradiciones político-intelectuales que he esquematizado ofrecen los principales puntos de referencia. Los debates son normalmente estructurados en términos de una u otra de estas tradiciones, y con mucha frecuencia son evaluados por sus referentes políticos más que por criterios académicos. Cualquier contribución foránea antes de ser asimilada debe pasar por el filtro de tales consideraciones locales. Esto puede resultar desconcertante para una persona de afuera o incluso para alguien como yo que no siendo precisamente un extranjero, ya no puede pasar como un académico local. En parte el problema consiste en que en un momento dado las modas teóricas de Europa o América pueden ser muy diferentes a aquellas que son de actualidad en Sudáfrica. De igual manera, los debates teóricos locales a veces pueden parecen exóticos a un extranjero. Y en definitiva, los asuntos políticos son naturalmente más apremiantes para quienes viven ahí. Pero hay algo más que la inevitable diferencia de perspectivas entre los de adentro o locales (de varios tipos) y los extranjeros. Hay también una cuestión de principios, que hay que atender.
4 ADAM KUPER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
CONCIENCIA Y NORMAS ACADÉMICAS.
En mi opinión, no hay motivo alguno para suspender los valores académicos tradicionales cal escribir acerca de Sudáfrica. Sin duda, la situación política es crítica, las injusticias palpables y horrorosas y las líneas de conflicto hondamente marcadas. El antropólogo en Sudáfrica opera en un frente político de marcada sensibilidad y de gran importancia histórica. Aún más su interés inevitable por la cultura y la etnicidad lo colocan sin quererlo en la línea ideológica de fuego; y cualquiera que esté al tanto de las realidades de la vida negra en Sudáfrica, in las íntimas circunstancias de la observación participante, desarrollará o se inclinará a desarrollar una particular identificación y compromiso. En efecto, precisamente por consideraciones de esta naturaleza es que muchos sudafricanos talentosos se han convertido en antropólogos en primer lugar; pero igualmente por estas mismas razones, otros han rechazado la investigación académica para adoptar un papel de activista en la vida pública de Sudáfrica. (Algunos pocos han logrado combinar ambos compromisos). Sin embargo, todavía es posible el debate a partir de determinados principios racionales. Los estudios académicos en Sudáfrica no requieren de una autorización ideológica particular. Hay que aplicar los criterios usuales; lo importante es el rigor intelectual, la confiabilidad empírica y la capacidad para explicar los procesos sociales generales. Nadie puede atribuirse una mirada privilegiada a partir de su nacionalidad, raza o convicción política.
No pretendo negar que el compromiso político pueda dar impulso a una investigación sobresaliente. Tengo ante mí los ejemplos de mi tía, Hilda Kuper, y de mi tío, Leo Kuper, a quienes siempre he admirado y que me influenciaron enormemente. Ambos se dedicaban a los estudios africanos en Sudáfrica, en la Universidad de Natal, cuando yo termine la escuela y comencé mis estudios universitarios en la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo. Leo había terminado una impactante investigación sobre la política negra, Passive Resistance in South Africa, y trabajaba en su siguiente publicación African Bourgeoisie. Hilda era una antropóloga muy conocida, ex-estudiante de Malinowski y autora de una etnografía clásica de los Swazi. Tenía 18 años, cuando ella me invitó a ir con ella a visitar Swazilandia. Aquello fue una revelación para mí: una sociedad africana en la que los africanos ejercían autoridad (a pesar de que el país continuó siendo colonia británica hasta los años sesenta), y donde las ricas tradiciones del estado del siglo XIX eran apreciadas y desarrolladas. Hilda estaba apasionadamente comprometida con la causa de la independencia de Swazilandia, y cuando ésta ocurrió, ella se convirtió en ciudadana de aquel país. Como tantos de los mejores científicos sociales de su generación, ambos estaban social y políticamente comprometidos y nunca imaginaron que esto contradijera las exigencias académicas. Al contrario, el contexto político daba a su ejercicio académico un valor especial, del cual ellos estaban conscientes.
En mi caso, como según creo es virtualmente el caso de todos los antropólogos sudafricanos, asumí el tema por un conjunto mixto de razones políticas e intelectuales --por razones personales también, como un medio para abrirme paso a través de aquellas barreras que aprisionaban a los blancos de mi generación en un laager cultural. Como estudiante de la Universidad de Witwatersrand a finales de los años 50, fui educado por mis compañeros negros acerca de la realidad es política del país; ellos me condujeron en viajes inolvidables al Johannesburgo negro,
SUDÁFRICA Y EL ANTROPÓLOGO: INTRODUCCIÓN 5
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
recorridos por las separaciones artificiales construidas para dividirnos. Con ellos aquellas barreras comenzaron a desplomarse.
Éste fue un período de intensa actividad política en Sudáfrica que llegó a su climax en la campaña anti-pass. Estos fueron los años del Treason Trial y de Sharpeville, que culminaron con los arrestos masivos de mediados de los años sesenta. A partir de entonces los estudiantes negros quedaron excluidos por ley de las universidades "blancas". Mi generación estudiantil quedó marcada para siempre por aquellas experiencias. Como muchos contemporáneos, yo decidí que ya no deseaba seguir viviendo en Sudáfrica y en 1962 me marché a Cambridge para continuar mis estudios.
En 1963 comencé la investigación en Botswana occidental, entre los Kgalagari, los aldeanos de habla bantú que vivían en la periferia del sistema político y económico sudafricano. Las aldeas kalahari eran remotas y muy pobres, pero no eran remanentes aislados de algún mundo pre-colonial cuyo tiempo ya había pasado. Los gobiernos coloniales, y luego, los partidos políticos intervenían en sus asuntos públicos. El trabajo migratorio y la venta de ganado predominaban en su economía doméstica. Las ideas que tenían estas gentes acerca del mundo estaban muy influenciadas por las escuelas aldeanas y las iglesias locales. Pero ellos no eran víctimas pasivas de influencias foráneas. Las ideas importadas fueron remodeladas y a la gente no les faltaban recursos cuando tenían que enfrentarse a las fuerzas económicas y políticas.
Mi trabajo de campo en Kalahari estaba diseñado para investigar los procesos de cambio político. Yo escogí ese asunto porque me interesaban los desarrollos políticos en el sur de África e hice trabajo de campo antes y después de la independencia de Botswana para poder comparar las reacciones locales hacia las estructuras políticas coloniales e independientes.6
Mi trabajo de campo en Kalahari continúa siendo un punto de referencia constante para mí. Una y otra vez descubro que el trabajo de campo inicial me pone en alerta acerca de un proceso que era complicado, o que parecía intrínsecamente interesante, y que me conduciría a realizar una investigación comparativa a partir de fuentes secundarias. Desde principios de los años de 1960, a pesar de una trayectoria académica peripatética, el Sur de África ha continuadio siendo un interés regional muy especial y obsesivo.
Considero algo positivo que mi expatriación me haya permitido cierto distanciamiento, y por lo mismo me haya permitido apreciar e inclinarme favorablemente hacia las exigencias de la objetividad académica. Sin embargo, estoy dispuesto a argumentar que si bien el compromiso político proporciona una inspiración inicial para la investigación, igualmente puede ayudar a sostenerla durante las inevitables dificultades y desalientos. Un cierto distanciamiento y un respeto por la objetividad deberán adicionalmente apoyar el proceso académico, pues de otra manera lo que pasa se confunde sin remedio con lo que debe ser. La única justificación de la investigación académica a final de cuentas es que ésta añade algo a un argumento a priori, a la convicción política y a la razón de estado: introduce la disciplina de la investigación sistemática, del argumento crítico y del respeto por los materiales empíricos acumulados.
6 ADAM KUPER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
LA VOCACIÓN DEL ANTROPÓLOGO.
Pero si las premisas de la investigación académica persisten como validas a pesar de circunstancias políticas extremas, entonces el antropólogo deberá responder o enfrentar cuestiones muy raras o extrañas: ¿pueden los antropólogos hacer alguna contribución para comprender a la sociedad sudafricana? Y en caso afirmativo, ¿podría tal contribución resultar solamente de una perspectiva teórica en particular?
Las fortalezas particulares de los estudios antropológicos nos resultan familiares, al menos idealmente: las perspectivas logradas mediante la observación participante, la sensibilidad respecto del contexto, las conexiones interinstitucionales, y el instinto hacia la comparación. Sin embargo, también hay obvias debilidades o fragilidades en una sociedad tan compleja y diversa como Sudáfrica. Ninguna comunidad rural, ningún township urbano es un microcosmos de la sociedad. Más aún cada una de tales escenografías locales estará impactada o penetrada por poderosas influencias externas de tipo social, económico, político y cultural. Cuando el antropólogo hace un gran acercamiento hacia el objeto inevitablemente dejará borroso este contexto más amplio. Más aún trabajando solamente, como suele ocurrir, durante un breve período en una región cualquiera, el antropólogo puede descuidar las profundas corrientes históricas, que hay que considerar si acaso desea comprender lo que aparentemente son formas organizativas domésticas estables o rituales tradicionales.
Consecuentemente, a veces algunos han argumentado que las técnicas del antropólogo ponen límites a su potencial, quizás fatalmente. Su método de investigación está diseñado para el estudio de procesos sociales locales y contemporáneos. Por ello el antropólogo no puede generalizar sus descripciones a todo el país, como por el ejemplo Sudáfrica, ni puede dar cuenta satisfactoriamente de su material, a menos que en algún momento abandone su enfoque específicamente antropológico y adopte un esquema explicativo macrosocial o histórico
Yo no estoy de acuerdo con este planteamiento del problema. Los métodos de investigación de campo son flexibles y pueden combinarse con otros métodos de investigación, y su vigor no debería subestimarse. Pero incluso si las limitaciones de la antropología fueran tan amplias como algunos piensan, esto no me desalentaría mayormente. Estoy muy satisfecho participando en un intercambio interdisciplinario de ideas e información. Obviamente para documentar y comprender la historia de Sudáfrica se necesitan diversos tipos de estudios empíricos y variadas formas de análisis. Hay pocas razones para pensar que cualquiera de las ciencias sociales en particular podría descifrar las claves históricas de una vez por todas. Lo mejor que puede esperarse resultará del intercambio crítico, informado y sostenido entre todas ellas. La experiencia en otras partes nos enseña que una relativamente pequeña comunidad de antropólogos puede hacer una contribución desproporcionada en tal tipo de intercambio, tanto etnográficamente, como sugiriendo nuevas ideas.
Me gustaría enfatizar en particular la contribución que los antropólogos pueden hacer mediante comparaciones regionales sistemáticas. La comparación regional ofrece una alternativa tanto al particularismo de muchas etnografías como a las comparaciones desordenadas a las que los
SUDÁFRICA Y EL ANTROPÓLOGO: INTRODUCCIÓN 7
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
antropólogos de diferentes escuelas se han visto inclinados. En las comparaciones regionales, las variables dependientes pueden mantenerse como constantes y las diferencias culturales a pequeña escala pueden relacionarse con la presencia o ausencia de rasgos específicos en el medio ambiente. Es posible definir una tradición cultural, en la cual las comunidades locales representan variables temporales y particulares. En un discurso estructuralista tales variables locales incluso podrían ser tratadas como transformaciones regulares de unas y otras. Esta es la promesa del análisis de Luc de Heusch acerca de los mitos y rituales de África central y la de mi propio libro Wifes for cattle.7 [7].
Si se toma en serio esta promesa, el estudio de las transformaciones estructurales dentro de la región debe tener un enfoque histórico. El estructuralista intenta ordenar los estudios etnográficos individuales y los relatos históricos bajo la hipótesis de que los sistemas que ellos describen son variantes entre ellos. El propósito es elaborar un modelo que pueda representar las bases compartidas de todas las variantes, que luego uno intentará descubrir en la realidad.
Tengo en mente no una historia de eventos, sino una historia estructural, una historia de larga duración. La premisa subyacente de dicha historia es que el flujo de eventos políticos, la materia de gran parte de la historiografía, no necesariamente tendrá como resultado cambios radicales en las instituciones sociales y culturales establecidas en una región. Éstas se irán modificando gradualmente a lo largo de centurias y milenios, más que en cuestión de meses y años. Estos cambios profundos en la tradición cultural pueden mostrar cierta lógica, revelar una dirección a largo plazo, muy diferente de la que proyectan los desarrollos políticos de corto plazo. Ésta es la historiografía de la Escuela de los Annales, que es conocida para aquellos que han leído a Marc Bloch, a Pirenne, o a Braudel; vale la pena subrayar que muchos historiadores de los Annales han mostrado empatía por los enfoques antropológicos. Lejos de negar el cambio, los historiadores como Braudel han estado interesados en la diferenciación entre distintos niveles del cambio.
Los estudios estructurales del tipo que recomiendo se ocupan de los cambios dentro de una tradición cultural. Las variantes locales de la tradición reflejan los diferentes procesos de cambio que han tenido lugar en ella. La arqueología de la Edad de Hierro sugiere que las culturas bantú del sur y del oriente eran extraordinariamente estables en el periodo pre-colonial. Las similitudes en detalle a finales del siglo XIX entre culturas muy distintas entre sí como es el caso de Ruanda y Swazi, Gogo y Kgalagari, nos conduce a esta misma conclusión. Pero mientras las semejanzas de las tradiciones de Ruanda y Swazi son notorias, también lo son las diferencias entre Gogo y Kgalagari. Tanto las similitudes como las diferencias tienen que explicarse, principalmente en términos de las circunstancias locales. Este enfoque no quiere implicar que haya una persistencia de las unidades "étnicas" particulares, como Swazi, o Kgalagari o cualquiera otra. Tales unidades obviamente son constelaciones políticas fluidas, con historias cortas. La fragilidad de las unidades étnicas es precisamente una de las causas de las uniformidades culturales que puede retrasarse o identificarse en la amplia región bantú hablante del sur, centro y oriente.
Éstas son las consideraciones generales, un tanto remotas de los asuntos cotidianos, de la investigación antropológica que se reflejan en los artículos de este libro. Me muevo ahora hacia los asuntos etnográficos sustantivos con los que he estado involucrado; pero éstas tienen hasta cierto
8 ADAM KUPER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
punto mucho más que una relevancia acotada, y esto se debe a su relevancia respecto a estas consideraciones generales.
∗ “Introducción” al libro South Africa and the Anthropologist, Routledge & Kegan Paul, 1987, traducida por Roberto Melville (2012).
NOTAS
1 Véase M. E. West, Social Anthropology in a Divided Society, conferencia inaugural. Universidad de Ciudad del Cabo, 1979. El argumento ha sido retomado por otros; véase J. Sharp: “Two separate developments: anthropology in South Africa”, 1980, y “The roots and development of Volkerkunde in South Africa”, 1981. J. H. Booyens y J. J. van Rensburg publicó una reacción a estos artículos, “Anthropology in South Africa: a reply from Potchefstroom”, 1980”.
2 El argumento se aplica ahora a la arqueología en Sudáfrica. Véase Hall, “The burden of tribalism: the social context of Southern Africa Iron Age studies”, 1984.
3 El planteamiento más sofisticado de la posición clásica marxista se encuentra en H. J. y R. E. Simons, Class and Colour in South Africa: 1850-1950, 1969. Si se busca una crítica del libro elaborada por el distinguido representante de la escuela de la sociedades plurales, véase el Apéndice 1 del libro de Leo Kuper, Race, Class and Power, 1974.
4 Para una buena selección de los ensayos de los miembros de esta nueva escuerla revisionista, véase Shula Marks y Anthony Atmore (eds,) Economy and Society in Pre-Industrial South Africa, 1980.
5 A. Mafaje, “On the articulation of modes of production”, 1981.
6 A. Kuper, Kalahari, Village Politics: An African Democracy, 1970.
7 Luc de Heusch. The Drunken King, or the Origin of the State, y Rois nés d’un coeur de vache, ambos publicados en 1982.
Clásicos y Contemporáneos en Antropología CIESAS-UAM-UIA América Indígena Vol. XXXII No. 4, Octubre-Diciembre, 1972
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
EL MISIONERO ANTE LAS CULTURAS INDIGENAS*
G. Reichel-Dolmatoff
La presente comunicación tiene por objeto describir, desde el punto de vista antropológico, algunos aspectos del contacto cultural entre el misionero y el indígena. Me referiré principalmente a aquellos factores que considero que son negativos y destructivos en estas situaciones de contacto, es decir, mi comunicación constituye una crítica a un sistema y a un complejo de actividades prevalentes. Al hablar como antropólogo, es posible que no nos entendamos en algunos puntos; pero al hablar en defensa del indio, estoy seguro de que ustedes concordaran conmigo pues voy a hablar del hombre, de este ser que es el centro de nuestras preocupaciones y que es la base y razón de nuestro común esfuerzo.
I
Las últimas décadas han visto la rápida difusión y expansión del saber tecnológico de nuestra civilización occidental. El empuje, cada vez más acelerado de esta expansión ha sido tan fuerte que actualmente son muy escasas las regiones de América Latina donde aún no haya llegado, en una forma u otra, la influencia de lo que llamamos el "mundo moderno". Ningún grupo indígena ha podido aislarse de estas influencias. En las selvas amazónicas, en las llanuras del Orinoco, en los valles andinos, en todas partes donde moraban indios, las últimas décadas han producido profundas modificaciones.
Consideraciones políticas, económicas y sociales han estimulado este proceso, buscando nuevas fuentes de materias primas, nuevas tierras para la creciente población de los países, nuevos mercados, nuevos recursos humanos. Pero no sólo estas metas utilitarias han llevado a esta expansión tan rápida y completa; también ha sido el esfuerzo organizado de muchos gobiernos e instituciones, para llevar los beneficios de nuestra civilización a todos los pueblos que aún vivían al margen del progreso. Al lado del misionero quien, desde hace siglos ya había estado a la vanguardia del contacto con los indígenas, aparecieron el colonizador, el médico, el ingeniero agrónomo, el viviendista, el trabajador social y tantos otros más, que ahora unieron sus esfuerzos para llevar un mensaje de salud y de bienestar a aquellos grupos humanos que habían permanecido fuera de la órbita de las ideas y
2 G. REICHEL-DOLMATOFF
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
adelantos materiales del Occidente. Ni tampoco este proceso ha sido unilateral; los mismo pueblos aislados, llamados "primitivos", han comenzado a mirar más allá de sus valles y selvas, más allá de sus ríos y desiertos, y han tratado de establecer contactos con el siglo veinte.
Al hacer el balance de los resultados de estos contactos, se nos presenta un cuadro inquietante. El mensaje de salud y de bienestar que nuestra civilización pretendía y hace alarde de llevar al indígena, en la práctica no ha sido operante. Bajo la influencia del administrador, del colonizador y aun del misionero, el indígena ha perdido los firmes valores de su cultura autóctona sin que estos hayan sido reemplazados por los verdaderos valores de nuestra civilización. De este modo hemos privado al indígena de su dignidad humana, lo hemos proletarizado, degradado, condenándolo no sólo a ocupar la escala más baja de nuestro sistema social sino lo que es peor dejándolo en muchos casos en un vacío espiritual y en un caos material.
Las convivencias que me permiten afirmar estos hechos, no son producto de especulaciones de gabinete. Me estoy basando en la experiencia de más de 25 años de estudios, que me han llevado, en Colombia, desde la Guajira hasta el Vaupes, desde el Choco hasta la Sierra Nevada de Santa Marta; desde los Llanos Orientales, hasta el Darién. También conozco algunos países vecinos donde el elemento indígena es numeroso: México, Guatemala, Ecuador, Perú, de manera que mi visión del problema es bastante amplia. En todos estos territorios operan misiones católicas, entre las más diversas tribus y comunidades indígenas. En algunas de estas regiones, los contactos con los misioneros se remontan a la época de la conquista española, mientras que en otras, se iniciaron sólo en fechas recientes. Pero en todas estas he visto una gran tragedia humana. Es esta tragedia la que quiero describir aquí.
II
Permítanme primero anticipar algunas generalizaciones sobre la diversidad cultural. En todas partes y en todos los tiempos, la humanidad ha tenido que adaptarse, cada grupo con su equipo intelectual y tecnológico, a las diversas condiciones físicas y ambientales. Cada grupo ha tenido que resolver de su propia manera las necesidades básicas que comparte la gran familia humana: comida, abrigo, reposo; el establecimiento de la familia, la educación infantil, la responsabilidad social, la defensa de la salud. Asimismo, cada grupo ha tenido que enfrentar los problemas trascendentales que se plantean al hombre: la divinidad y lo sagrado; la muerte y el más allá; los principios del bien y del mal y los conceptos de castigo y recompensa. No hay grupo humano donde falte este pensamiento teleológico.
A este maravilloso esfuerzo humano, de encontrar soluciones válidas y satisfactorias, basadas en milenios de experiencias espirituales y materiales, lo hemos devaluado al introducir el término de "primitivo". Al designar a ciertas sociedades con el calificativo de "primitivas", deshonramos al indio americano pues al usar este término tomamos como único criterio el bajo nivel tecnológico y el poco rendimiento económico de estas sociedades. El antropólogo sabe que este criterio es falso porque
3 EL MISIONERO ANTE LAS CULTURAS INDÍGENAS
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
conoce que aun en las sociedades tecnológicamente más atrasadas, la vida espiritual del indígena, sus ideaciones abstractas y sus códigos morales, pueden alcanzar niveles muy altos de elaboración y complejidad.
Las culturas indígenas son tan antiguas como la nuestra. Sus esfuerzos para lograr estos niveles, son tan antiguos y tan válidos como los nuestros. La tribu amazónica más pequeña, la comunidad indígena más aislada en un valle andino, fundamentan sus culturas en miles y miles de años de experiencia humana para lograr una armonía, un equilibrio, un bienestar. Este hecho nos obliga a una actitud de profundo respeto frente a estas culturas -a cualquier cultura-, así sea ésta mal designada como "primitiva".
¿Qué ocurre entonces al establecerse un contacto entre estas pequeñas culturas tribales o las pequeñas comunidades y los agentes de nuestra civilización? ¿Qué sucede cuando el misionero penetra en su territorio tribal o a su valle andino e inicia su obra evangelizadora?
En primer lugar, el Evangelio no es un factor aislado sino forma parte de un contexto cultural, el de nuestra civilización occidental cristiana. El misionero no sólo lleva la palabra de Cristo sino transmite una cultura; se convierte en un agente de nuestra cultura, en un agente de cambio, no sólo en un terreno religioso. ¿Cuál es entonces su actitud frente a la otra cultura, frente a lo que aquellos indios han creado a través de sus experiencias milenarias?
Obviamente, el misionero quiere introducir un cambio en la vida del aborigen, quiere modificarla, y esa modificación intencional abarca todo un complejo cultural que incluye la vivienda, la economía, la estructura de la familia, la salud, el comercio, el vestido, las herramientas, etc., etc. Se trata, pues, de lo que llamamos técnicamente un "cambio cultural dirigido". Seria de esperar entonces que el misionero, antes de tratar de modificar una situación dada, estudiara en detalle esta situación cultural; que tratara de conocerla en lo referente a sus motivaciones, sus procesos y sus metas; que aprendiera el idioma de los indígenas para poder compenetrarse con sus particulares modelos de pensamiento, pues en cualquier otra ocasión, cuando se trata de modificar algo, se estudia lo que se va a modificar.
Pero el misionero, frente a la situación de contacto cultural, no siempre actúa así. Aunque tenga cierto interés en conocer la cultura indígena, no tiene la formación adecuada que le permitiría sistematizar sus observaciones sobre la vida del indígena. Así pues, en ocasiones, puede llegar a tomar al indio como si fuera un ser sin raciocinio y menosprecia entonces su cultura, como si fuera esta una mezcla fortuita de crudas supersticiones, creencias infantiles y actitudes erróneas e ilógicas. Rechaza esta obra de arte, este fenómeno tan único del espíritu humano que es una cultura y comienza a imponerse, a cambiar y a modificar.
La falla no está en el misionero, sino en nuestra misma cultura; está en el etnocentrismo ciego de nuestra civilización que niega los valores del otro, que niega todo lo que es diferente. Así, los contactos que establece nuestra cultura con las culturas, están fundados en una posición a priori:
4 G. REICHEL-DOLMATOFF
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
"¡Los indios deben aprender todo de nosotros! iNosotros no tenemos que aprender de ellos!" La base del contacto natural es pues una negación, y ¡nada menos que una negación del otro!
Partiendo de esta posición ideológica negativa, el proceso del contacto se desarrolla entonces en una cadena inexorable. Tomaré algunos ejemplos de las tribus selváticas que son tal vez, las que mejor conozco.
Debido al pudor de nuestra cultura se obliga al indio a vestirse. El misionero consigue camisas y pantalones, faldas y blusas y viste a los indios. Su desconocimiento de la cultura indígena lo hace pensar que así elimina un peligroso factor erótico, pues él no sabe que los indios americanos son generalmente muy pudorosos –casi puritanos- y que la desnudez del cuerpo no conlleva para ellos las connotaciones eróticas que nosotros hemos elaborado. Al mismo tiempo, ignorando los mecanismos culturales, el misionero introduce con el vestido una serie de otros cambios. Hay que saber que un vestido, consiste de un par de pantalones y una camisa, no puede funcionar como un elemento aislado, sino que forma parte de un complejo cultural. Este complejo consiste en muchos elementos interrelacionados a saber: la posesión individual de varios vestidos que permitan cambiarlos, nociones de higiene acerca de la limpieza del vestido; medios económicos para adquirir jabón, hilo, agujas y botones así como la habilidad de remendar y conservar los vestidos. Este complejo trasciende entonces a la esfera de la salud y de la economía. Para el indio que no domine los detalles de este complejo, el vestido sucio pronto se vuelve un foco de infecciones, un verdadero cultivo de microbios que pone en peligro su salud y la de los demás. Para aquel indio, en cambio, que con su trabajo puede adquirir otros vestidos, su compra y reembolso periódico pronto se convierte en una carga económica muy grande. Se endeuda continuamente en los almacenes y compra vestidos sólo para aparentar su nuevo status de "civilizado". Muchas veces no sabe escoger sus vestidos y aparece entonces en un disfraz abominable y ridículo. ¡Qué triste es ver estos indios! Vestidos de harapos sucios, mal cortados, de colores repugnantes; ellos se presentan como limosneros, estos proletarios de la selva que son el producto de un falso pudor. Está bien que el indio llegue a vestirse, pero sólo cuando su nivel de aculturación le permita mantener este vestido limpio, decoroso y accesible sin incurrir en grandes gastos.
Otra modificación negativa que introduce el misionero se refiere a la vivienda. En muchas tribus selváticas los indios ocupan grandes casas comunales donde convive toda una parentela constituida por numerosas familias. El misionero, desconociendo los mecanismos de la estructura social de estas tribus, obliga entonces a los indios a abandonar estas casas comunales y a establecerse en casas individuales para cada familia. Son dos las razones para actuar así: en primer lugar cree que las casas comunales son focos de promiscuidad, en segundo lugar quiere que los indios formen aldeas para facilitar así su evangelización y civilización. Ambas premisas son erróneas y llevan a la destrucción de valores importantes. La vida comunal, lejos de llevar a la promiscuidad, es una característica del indio americano, que se basa en su concepto de responsabilidad social, de colectividad fundada sobre la reciprocidad de los servicios prestados al prójimo. Cada casa colectiva es una unidad armónica de
5 EL MISIONERO ANTE LAS CULTURAS INDÍGENAS
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
trabajo, de colaboración, de ayuda mutua; es un sistema que da cohesión y seguridad; que educa al indio a vivir en función del otro, es decir de asumir responsabilidades con la sociedad. Al destruir esta unidad, se pierde esta cohesión. Se atomizan los grupos familiares en pequeñas divisiones que ni son autosuficientes, ni pueden colaborar como antes, con sus parientes. Ahora viven en ranchos miserables, sucios. Se destruyó el espacio sagrado del recinto familiar; se destruyo el sistema de relaciones de ayuda mutua, de servicios, de confianza y de respeto. De este modo el indio se reduce a un estado de pobreza donde entonces ya puede germinar todo lo mezquino y egoísta de nuestra civilización, de nuestra "cultura de la pobreza". Y después de haber destruido este sistema de responsabilidad colectiva, no es una ironía cuando el misionero y cualquier otra autoridad pide ahora a los indios que hagan acción comunal ¡como si nosotros hubiéramos inventado esta idea!
Al obligar al indio a fundar un pueblo, el misionero sigue el antiguo precepto de reunir sus fieles "bajo son de campana" y, sin darse cuenta, destruye así el delicado mecanismo de adaptación ecológica que antes había existido entre los habitantes de una casa comunal y su medio ambiente circundante. La caza, la pesca y la recolección que antes habían constituido no solo una fuente de proteínas, sino también un importante factor de cohesión social y de colaboración, ya no se pueden practicar. En cambio, la vida en el pueblo conlleva automáticamente el contacto con el sistema monetario incomprensible para el indio y bajo el cual queda explotado en un sistema de servidumbre y sumisión; conlleva la adquisición de enfermedades contagiosas; conlleva a aceptar el alcohol y la prostitución. ¡Este es el modelo y el precio que impone la civilización al indio, para aceptarlo como uno de sus miembros!
La pauta occidental, impuesta por los misioneros en las zonas selváticas, implica la vida en pequeñas unidades, obligando a cada familia a producir en aislamiento lo necesario para el consumo, ocupando ella su pequeño espacio, sola, sin referencia a otra. Pero la estructura social del indígena era diferente: era el mundo de la colectividad discreta, silenciosa y honrada; era el mundo de lo compatible, de la alianza, de la paz. Ahora, en el pueblo, el indio se introduce al mundo de la oposición, de la desconfianza, del aislamiento, del robo, del ruido, del odio, que es el nuestro.
III
Estos dos procesos, el de la modificación del vestido y la de la vivienda, están acompañados, desde luego, de un sin número de otras modificaciones.
Ignorando tal vez la importante función social de las reuniones en que se toma chicha, el misionero las prohíbe, con el resultado de que el indio se va a emborrachar en la tienda, donde ingiere un alcohol mucho más potente, mucho mas destructor y con consecuencias abiertamente disociadoras. Ignorando el respeto que rige entre los sexos en el matrimonio indígena y desconociendo las leyes exogámicas, el misionero afecta la moral de la familia, y cuando el indígena se convence así de que sus antiguas reglas matrimoniales ya no tienen validez, se da frecuentemente a costumbres libertinas que antes no conocía.
6 G. REICHEL-DOLMATOFF
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Aparentemente estoy hablando aquí de meras formas exteriores: de la casa, del vestido, de una fiesta tradicional, de pautas de trabajo y de pautas de relaciones sociales. ¿Pero sabe el misionero qué significan estas formas? Al introducir cambios en estos aspectos de la vida, cambios que el misionero cree que deben ser benéficos porque corresponden a lo acostumbrado y deseable en nuestra civilización, está destruyendo mucho más que una forma. Con ella destruye todo un sistema simbólico, toda una red de referencias que dan sentido a la vida, que hacen manejable el mundo del indígena. Una casa es mucho más que un mero techo y paredes y un fogón. Una casa indígena es un modelo cósmico, penetrado de un profundo simbolismo y al cambiar esta casa por nuestro tipo de vivienda, se derrumba dicho modelo. Al cambiar, como consecuencia de la vida en el pueblo, la calidad de las relaciones sociales de cara a cara, se afecta el balance simbólico de la sociedad y se coloca a la familia y al individuo en un vacío. Tratando de hacer el bien, el misionero destruye aquellos complejos sistemas simbólicos, elaborados a través de una larga tradición, y que daban sentido a la existencia y al mundo. Desequilibra un balance vital; desbarata una secuencia de categorías; elimina las ideaciones fundamentales de lo que era para el indígena el ser y el devenir.
Esta actitud se expresa muy claramente cuando el misionero se refiere a los indios diciendo: "¡...los pobrecitos!". Frecuentemente uno oye estas palabras que misioneros y monjas repiten y repiten, por cierto demasiadas veces en presencia de los mismos indios. "¡Los pobrecitos!". ¡Qué etnocentrismo tan ciego expresan estas palabras! ¡Qué humillación son para el indio! porque no es verdad; no son pobres. Son riquísimos en espíritu, en moral, en su alegría de vivir. Ellos viven una vida llena; son hombres como nosotros. Sólo se empobrecen cuando tratan de formar parte de nuestra civilización. Cuando se han destruido sus valores, su moral, su sana alegría, entonces se dice, dan lástima y desprecio: "¡Los pobrecitos!"
Al mismo tiempo, el misionero y los que trabajan con él, devalúan muchas veces lo que hace y posee el indígena, con la frase “¡…eso no sirve!" Se le manifiesta que su casa no sirve, su comida no sirve, sus artefactos no sirven; todo su modo de vida “no sirve”. Se le repite esta idea con una insistencia hipnótica, hasta que el mismo indio pierde toda confianza en sí mismo y en sus valores, y comienza a repetir estas palabras al referirse a su propia cultura. Todo lo de él “no sirve”. Así queda avergonzado de sí mismo y listo para seguir el camino que él espera lo llevará a ser “respetado” dentro de la civilización.
¿Pero de cuál "civilización" estamos hablando? Los llamados "civilizados" que viven en los territorios indígenas, cerca de las misiones, no son siempre los mejores representantes ni modelos edificantes de nuestra cultura. Todos conocemos la codicia del pequeño comerciante, del colono, del cauchero, del dueño de tienda, quienes todos se aprovechan del indio, tratando de endeudarlo, de obtener sus servicios por el precio más bajo, de quitarle sus tierras, sus mujeres. Pero ellos son la civilización y al mismo tiempo representan el poder y la justicia. Esta constelación de misioneros, "civilizados" e indios recuerda a veces más bien la encomienda del siglo XVI; son verdaderos sistemas coloniales en las cuales se cometen las injusticias más grandes contra el indio. Yo sé que en
7 EL MISIONERO ANTE LAS CULTURAS INDÍGENAS
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
muchas ocasiones el misionero entra entonces en defensa del indio, pero esta defensa no puede ser eficaz porque el misionero no conoce bien la cultura indígena e ignora el fino balance que ésta establece referente a lo que es "injusto" o admisible o inaceptable para el indio.
Esta actitud de considerar al indígena como inferior y "pobre", con menos capacidad de pensamiento abstracto o inteligente que un blanco, se expresa entonces en la enseñanza formal que se da en muchas escuelas de los misioneros.
En términos generales, el nivel es inadecuado en lo que se refiere a la realidad de un mejor futuro para el niño indígena. Se le enseñan cosas poco útiles, basadas en memorización y fuera de todo contexto de la realidad local. Pero no se les enseñan nociones de biología, de higiene ambiental, de medicina preventiva, de agricultura moderna, y muy poco aun de sus deberes y derechos como ciudadano. No desconozco la real barrera lingüística para la enseñanza pero creo que ya se podría tener un método para enseñar a los niños indígenas la lengua nacional de su país.
La educación que se les da, crea una dependencia del civilizado. Así se produce un proletariado: sirvientes, cocineras, peones, malos carpinteros y mecánicos por mucho; gente frustrada y desadaptada, individuos marginales y desculturados pues ya no pertenecen ni a su cultura tradicional ni a la cultura nacional de su país. A esto se agrega que se les ha imbuido un marcado complejo de inferioridad. Tienen vergüenza de sí mismos, de sus padres, de sus amigos; les avergüenza su idioma, su música, su misma tierra natal y todo lo que les pueda ligar a lo que son.
A veces el afán de una educación moderna lleva a extremos grotescos. ¡Nunca olvidaré aquella jóven monja que en medio de la selva amazónica, enseñaba a un grupo de niñas indígenas, bailes españoles con castañuelas!
En este afán de educación, una idea actual es la de educar líderes indígenas. Pero seamos sinceros; ¿quién quiere o ha imaginado que un indio deba decidir y regir los destinos de su gente? Partiendo de la posición apriorística y absorbente de nuestra civilización, ¿no serían ellos meramente una quinta columna, un instrumento dócil y útil para acelerar el proceso de destrucción de su cultura? Dejo abierto este interrogante.
IV
Pero volvamos al tema de la poca comprensión de lo indígena. El no haber logrado conocer bien el mundo indígena, sus pautas culturales y sus valores, ha atrasado inmensamente y obstaculizado profundamente la obra misional en América Latina. En otras partes del mundo, los misioneros católicos han escrito libros que son obras clásicas de la antropología y que atestiguan un gran conocimiento de las culturas indígenas. ¿Por qué no ha ocurrido lo mismo en América Latina? En muchas regiones de Colombia existen misiones desde hace siglos, pero nadie escribió sobre los indios una obra de verdadero valor documental. Algunos sacerdotes extranjeros han hecho un
8 G. REICHEL-DOLMATOFF
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
esfuerzo valiente de recopilar materiales etnológicos y lingüísticos en Colombia, y menciono aquí los nombres de los padres Marcelino de Castellví, Henri Rochereau, Pedro Fabo, José de Vinalesa, Antonio de Alcácer, para recordar a los más activos, ¿pero dónde está la obra etnológica de los misioneros colombianos que tanto tiempo y tanta ocasión han tenido para estudiar estas culturas? ¿Quién de ellos ha analizado científicamente la estructura social de una sola tribu, o su simbolismo religioso, o sus mitos, o su cultura material?
Abunda sin embargo una literatura anecdótica, novelesca, superficial. En muchos de estos escritos se da una imagen totalmente falsa del indio, como cuando un misionero escribe recientemente lo siguiente: "El indio… arrastra consigo los defectos que son comunes a casi todos los indios; los cuales, generalmente, son egoístas, recelosos, sin aspiraciones, inclinados a la holganza y a la embriaguez". Por lo demás se describe al indígena como infantil, simplemente como si fueran niños malcriados, seres irracionales, a veces casi imbéciles. Se repite que tienen "costumbres depravadas", que son "salvajes", "miserables" e "infelices". En una publicación reciente se dice que el misionero debe "... desbaratar aquellas naturalezas salvajes, destruyendo costumbres bárbaras". Hablando de las fiestas indígenas, dice que, "... consisten en reunirse… beber la chicha o guarapo hasta embriagarse, cantar jerigonzas indígenas y luego bailar en salvaje algazara hasta caerse rendidos". ¡Es la voz de siglos muy lejanos que aún resuena en estas páginas misionales!
V
¿En qué -pregunto yo- consiste la riqueza de la humanidad? ¿Qué es lo más bello, lo más eterno que hemos creado en nuestro largo camino, desde que tomamos conciencia de nuestra condición humana? Los productos más preciosos son nuestros bienes culturales: el Cristianismo; los códigos del caballero, del santo y del misionero -antorchas para un mundo-. Y junto con ellos están las grandes obras de arte: las catedrales, las sinfonías, la pintura, la poesía, la filosofía, el método científico.
¿Por qué no reconocer entonces que otras culturas también hayan creado riquezas, sus obras de arte, inspiradas por otras antorchas, por otros credos, pero no por eso menos valiosos como logros del espíritu? ¿No es una sola la familia humana? Es el conjunto de estas obras lo que constituye el capital más hermoso de la humanidad, lo que constituye su verdadera riqueza. La conciencia de este gran acervo cultural, que es de todos, se expresa en nuestros días en las "Casas de la Cultura" que se fundan en muchos países y que son los templos donde salvaguardamos este capital, estas obras de arte que el hombre ha creado.
Pero las obras más bellas son los objetos vivos, son pequeñas culturas, cargadas de una larga tradición, llenas de una profunda nobleza, culturas cuyo conocimiento y cuyo contacto pueden significar un gran enriquecimiento para nuestra propia civilización. ¿En nombre de quién o de qué, tratamos de exterminar estas culturas humildes pero tan valiosas? ¡Ciertamente no en nombre de
9 EL MISIONERO ANTE LAS CULTURAS INDÍGENAS
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
nuestra religión católica! Tengamos pues el valor de reconocer que las innumerables ideas que hacen reverberar y pulsar los mitos y el arte de vivir de culturas extrañas a la nuestra, podrían ser un gran elemento enriquecedor para nosotros. Este sentido del otro, esta generosidad interior y fundamental, ¿no son ellos la base del Cristianismo?
Pero la realidad es que estamos presenciando la última etapa de la conquista de América, la conquista de las áreas selváticas y que, en buena parte, esta conquista actual utiliza los mismos medios de aquella hecatombe de hace cuatro siglos y medio, pero con una diferencia: La España del siglo XVI tuvo el valor moral e intelectual de plantear ante el mundo el problema del "justo título", de la "justa guerra" contra los indios. En aquella época había hombres que reconocían el valor de las culturas indígenas y que ponían en duda nuestro derecho de superioridad, de destruir otras culturas. En 1590 escribe el padre José de Acosta: "Es falsa la opinión de los que tienen a los indios por hombres faltos de entendimiento... Los hombres más curiosos y sabios que han penetrado a alcanzar (sic) sus secretos, su estilo de gobierno antiguo, muy de otra suerte lo juzgan, maravillándose que hubiese tanto orden y razón entre ellos." Y en otra parte dice el mismo autor: "Que por cierto no es de pequeño dolor contemplar, que siendo aquellos Incas gentiles e idólatras, tuviesen tan buen orden para gobernar y conservar tierras tan largas, y nosotros siendo cristianos, hayamos destruido tantos reinos."
¿Quién diría eso hoy en día? ¿Será que necesitamos otro Bartolomé de las Casas, otro autor quien escribiera una obra bajo el titulo acusador: "Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias"? ¿Quién plantea hoy en día el problema del "justo título"? ¿Si no son ustedes, quién?
VI
En los últimos tiempos se escribe y se habla mucho de "integración". Se dice que el indio debe "integrarse" a la vida socio-económica de las naciones en cuyo territorio vive; que debe "integrarse" a las formas de vida de nuestra civilización dominante. ¡Para mí, "integración", como he visto que la llevan a cabo, es la negación del otro! Integración es la expresión de la posición apriorística de nuestra cultura que niega a las demás; que niega que el indígena, el "primitivo", el "salvaje" pueda tener valores que deben respetarse y conservarse. "Integrar''' al indio es darle un vestido viejo, ponerle a cargar bultos, ponerle de sirviente, relegarlo al nivel más bajo de nuestra sociedad, privarlo de toda dignidad humana. Todos ustedes han visto a estos indios "integrados"; enfermos, tristes, borrachos, sumisos, trabajando en las faenas más miserables.
Lo que sí se debe anhelar es la modernización del indio. Debemos darles servicios sanitarios, debemos darles semillas y herramientas; debemos ayudarles a cultivar y conservar sus tierras, a educar sus niños, a vivir más llena, más sana, participando en lo bueno y lo positivo, material y espiritual, que nuestra civilización puede ofrecerles. Pero al mismo tiempo debemos respetar su cultura, los valores positivos que ellos han creado. Es esta síntesis la que, según mi criterio personal,
10 G. REICHEL-DOLMATOFF
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
se debe lograr y es este quizá el reto que el misionero enfrenta hoy en su labor evangelizadora y civilizadora de la segunda mitad del siglo veinte.
No crean pues ustedes que los antropólogos somos románticos y que quisiéramos encerrar a los indígenas en una vitrina de museo o en reservaciones intocables. Somos muy realistas y sabemos que el proceso de aculturación, una vez iniciado, es irreversible. Sólo deseo que este proceso sea menos destructor, menos traumático, para los grupos indígenas. Porque estoy convencido de que los valores que han creado estas sociedades tribales no son exclusivos de estos grupos, sino que pertenecen a toda la humanidad y a todas las ramas del conocimiento que se han preocupado del género humano. Lo que quiero enfatizar es la necesidad de que se tenga respeto a estas culturas humildes que, por diferentes que sean de la nuestra, son la obra de un solo espíritu de nuestra especie. El respeto de las otras culturas se basa en el conocimiento, en el estudio, en la comprensión profunda de su modo de vida. Este asombroso mundo se abrirá al misionero cuando él estudie como antropólogo, los grupos indígenas a su cargo y estoy seguro de que se verá inmensamente enriquecido por esta experiencia.
En toda América Latina se está operando un gran cambio. Hay una profunda preocupación por encontrar valores propios, autóctonos; por formar verdaderas naciones y una gran civilización latinoamericana. En este gran esfuerzo el indígena no debe quedar mudo. Su filosofía, su paciencia, su generosidad, deben formar parte de esta nueva síntesis. El misionero y el antropólogo -mejor aún- el misionero-antropólogo, serán los voceros de este mundo ignorado y despreciado, pero tan valioso, que es el del indio americano.
* América Indígena, Vol. XXXII, No. 4, Octubre-Diciembre, 1972
Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA Ciencias Sociales, Vol. VI, Núm. 32, Abril 1955, págs. 66-77.
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
TEORÍA DE LOS CENTROS COORDINADORES
Gonzalo Aguirre Beltrán
INTEGRACIÓN REGIONAL
La aplicación de las ciencias sociales en el ámbito trascendente de la acción gubernamental --reformas en la tenencia de la tierra, regulación de las relaciones entre los factores de la producción, nuevos sistemas en la educación de las masas y conceptos de bienestar en la salubridad— realizada en los inicios de la Revolución de 1910 a muy bajo nivel técnico y, luego, ajustándose cada vez más a las normas estrictas de las disciplinas científicas, ha venido creando en México, paso a paso, una teoría social extraída de la experiencia directa del trabajo de campo aplicado1.
Esta afirmación es particularmente justa en cuanto se refiere a la antropología social disciplina que está siendo utilizada como instrumento para resolver los problemas que derivan de la heterogeneidad cultural del país, y, consecuentemente, de la existencia de grupos de población subdesarrollados que no participan plenamente de la vida cultural y económica de la nación. ^
En manifiesta situación de subdesarrollo se encuentra la gran mayoría delos grupos étnicos de cultura indígena, cuya atención e incorporación dentro del sector nacional mayoritario, ha sido preocupación constante de quienes tuvieron alguna vez que ejecutar planes de trabajo en las distintas ramas de la administración. Los métodos puestos a prueba, en sus éxitos tanto como en sus fracasos, rindieron valiosas experiencias que desembocaron en la formulación de una política indigenista que llegó a su madurez con la concepción de una investigación y una acción integrales en la implementación de los programas de desarrollo de las comunidades indígenas2.
La importancia de la orientación social, que a las ciencias antropológicas imprimieron los estudiosos mexicanos, puede medirse si sabemos que en los albores de la Revolución las preocupaciones de los investigadores extranjeros estaban dirigidas a recuperar para la posteridad el recuerdo y la memoria de las culturas primitivas no contaminadas que estaban desapareciendo al entrar en relación con los europeos. Los efectos mismos del contacto sobre las culturas bajo asedio y los problemas originados^ por la imposición coercitiva de elementos culturales extraños, carecía de interés (cf. Ralph Beals, "Acculturation", en Anthropology Today, Chicago, 1953).
Fue el impacto producido por la Revolución, indudablemente, lo que hizo reaccionar a los estudiosos mexicanos contra tan grande falta de visión y proclamar, desde 1916, la escasa
2 GONZALO AGUIRRE BELTRÁN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
trascendencia que tenían para la comunidad los estudios meramente académicos y las investigaciones puras si no estaban encaminadas o serían de base para una acción práctica. Los sociólogos de la educación idearon por entonces los métodos de la incorporación para contender con los problemas de poblaciones campesinas e indígenas que el liberalismo no supo o no quiso comprender.3
El escaso y apresurado conocimiento que se tenía de la realidad mexicana presentó la heterogeneidad cultural del País como una pulverización de comunidades independientes, sin conexión definida dentro de la estructura social de la nación Los estudios de comunidad que se sucedieran hasta comprender a la casi totalidad de los grupos étnicos de cultura indígena, por razones derivadas de la técnica de investigación en uso, limitaron el campo de observación a sociedades diminutas que se tomaron como tipo. Los estudios, en su mayoría estáticos, dieron como resultado positivos el conocimiento detallado de la organización social de las comunidades, sus formas de cultura modificadas por la convivencia con la cultura nacional y un retrato exacto y dramático del gran atraso evolutivo en que muchas de ellas se encontraban4.
Pero esos estudios exhibieron a las comunidades bajo análisis como entidades aisladas, autosuficientes y etnocentricas; lo cual sólo era parte de la verdad. Por ello, cuando los métodos de la incorporación fueron implementados, lógicamente se pulverizo el planteamiento del problema de acuerdo con la multiplicidad de las comunidades existentes en el país. Además, limitaron la acción y la investigación a un conjunto definido de individuos catalogados como indios. Lo que-antecede explica la importancia exagerada que se dio a la definición del indio durante todo un lapso que alcanzo hasta la celebración, en 1949, del II Congreso Indigenista del Cuzco donde esta preocupación epistemológica alcanzó su clímax. Se consideró requisito ineludible para la implementación de cualquier programa de mejoramiento la denme ion del sujeto de la acción indigenista5.
Los métodos de la incorporación, basados en la inducción del cambio cultural mediante un proceso educativo que abarcaba a toda la comunidad, -eje filosófico de la escuela rural mexicana desde las tempranas épocas de la Casa del Pueblo- fueron modificados por la acción multilateral que consideró todos los aspectos de la cultura y puso énfasis especial en la importancia del factor económico como instrumento adecuado para lograr el desarrollo armónico de la comunidad. La concepción de una investigación integral y de una acción del mismo tipo sobre la comunidad, con la definición precisa de lo que debía entenderse por comunidad indígena, marco un paso adelante en la teoría social y un avance considerable en el tratamiento efectivo de los grupos étnicos subdesarrollados.
Más la teoría social no se detuvo ahí. Estudiosos extranjeros y nacionales se dieron a medir el desarrollo de las comunidades investigando los escalones que conducían de una comunidad primitiva o folk a una sociedad urbana u occidentalizada. Implícito estaba el descubrimiento de las leyes del cambio cultural para que, conocidas estas, se pudiera prever la respuesta de una comunidad primitiva o folk a las acciones progresistas directa o indirectamente implementadas. Lo importante era a comunidad y la inducción en ella de los elementos urbanizantes o modernizantes que elevaran sus niveles de aculturación.
TEORÍA DE LOS CENTROS COORDINADORES 3
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Por razones metodológicas, tanto en el estudio de la comunidad folk, como en el de la urbana, se volvió a considerar a esas sociedades como entidades aisladas, sin tomar en cuenta sus interrelaciones totales, esto es, sus conexiones regional y nacional. Hizo, además, caso omiso del factor histórico, que de haberse tenido en mente hubiera alcanzado a concebir el fenómeno de la integración del continuum folk-urbano como un sistema funcional coherente6.
Sin embargo, se había dado un paso más en la formulación de una teoría antropológica con visos de aplicación práctica. Por vez primera enfáticamente se Arabia tomado en consideración la existencia de lo urbano como factor capaz de realizar modificaciones trascendentes en la cultura de una comunidad india. Por otra parte, la teoría social, al sufrir la adición que antecede, actuaba no ya bajo el supuesto de la incorporación de elementos nuevos en una cultura pasivamente receptora, sino de una interacción entre lo urbano y lo folk, es decir, actuaba teniendo en mente un proceso de aculturación.
La aplicación de los programas de desarrollo integral de la comunidad hicieron ver, en la práctica, que no era posible inducir el cambio cultural tomando a la comunidad como una entidad aislada, porque ésta, no obstante su autosuficiencia y su etnocentrismo, en forma alguna actuaba con cabal independencia, sino que, por el contrario, sólo era un satélite, uno de tantos satélites, de una constelación, que tenía como núcleo central a una comunidad urbana ladina —mestiza o nacional—. La comunidad indígena o folk era parte interdependiente de un todo que funcionaba como una unidad, en tal forma que las acciones ejercidas sobre una parte repercutían inevitablemente sobre las restantes y en consecuencia sobre el conjunto. No era posible, pues considerar a la comunidad separadamente; había que tomar en cuenta en su totalidad al sistema intercultural del cual formaba parte.
Basándose en este hecho, que la realidad del trabajo de campo aplicado puso frente a nosotros, hubo de reestructurarse el primer proyecto regional de acción integral que, con la denominación de Centro Coordinador Indigenista de la Región Tzeltal-Tzotzil, representó un paso adelante en la formulación de la teoría antropológica mexicana.
El estudio e investigación de la comunidad aislada, según la realidad lo había demostrado, carecía de importancia trascendente si no se consideraba y otorgaba el énfasis debido a la interdependencia socioeconómica de esa comunidad respecto al núcleo en derredor del cual giraba y tal estudio e investigación resultaba insuficiente si al mismo tiempo no se estudiaba e investigaba el complejo sistema de integración regional en su totalidad, comprendido en él de modo prominente el núcleo ladino en cuya órbita giraban como satélites las comunidades folk indígenas y no indígenas7.
La definición del indio y de lo indio dejó de tener importancia trascendente, así como el estudio del continuum folk-urbano; lo importante era el desarrollo integral del sistema, esto es, de la región cultural comprendidos indios, mestizos y ladinos, ya que la mutua dependencia los conectaba tan inextricablemente que no * era posible pensar en el mejoramiento de unos sin buscar la elevación de los otros. Tampoco era de importancia práctica descubrir o investigar los distintos niveles de aculturación sino que presentaba mayor urgencia el conocimiento del mecanismo de integración
4 GONZALO AGUIRRE BELTRÁN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
intercultural de las comunidades al núcleo urbano para el estudio del grado mayor o menor de interdependencia, ya que mientras menor era ésta menor también eran los niveles de aculturación.
La implicación práctica de la formulación del problema bajo el nuevo concepto de integración regional, en oposición al de comunidad aislada, fue de gran monta. La elevación de los niveles de aculturación debía encauzarse no por un acento exagerado en el proceso educativo o por la inducción de elementos culturales nuevos en una comunidad determinada, sino por el fortalecimiento de la interdependencia y su juego armónico, poniendo un énfasis decisivo en el factor de integración que rige la interacción de etnias y culturas.
Si las comunidades más aisladas eran las menos dependientes y sus ligas con el núcleo rector sumamente tenues, la política a seguir era la de ligar esas comunidades al sistema en forma adecuada, romper su aislamiento, fortalecer sus ligas con el núcleo y para ello era necesario acudir al desarrollo expedito de los medios de relación —caminos y lengua nacional— como los instrumentos más apropiados para elevar los niveles de integración y, en un futuro previsible, lograr, como objetivo básico, la constitución de una región cultural homogéneamente integrada, con tono y perfil propios, que funcionara muellemente en el conjunto de regiones culturales que componen la gran sociedad nacional.
CONTEXTO HISTÓRICO
El hecho de que en México fuese la arqueología la rama de las ciencias antropológicas que primero adquirió un pleno desarrollo determinó la orientación historicista que desde su nacimiento tuvo entre nosotros la antropología social. La estructura compleja de las instituciones existentes, en las que se enlazan en integrada función elementos de la cultura occidental con elementos procedentes de las diversas culturas precortesianas, difícilmente podría explicarse sin tomar en consideración el contexto histórico8. El monto y valor asignado para un grupo u otro de elementos señalan los distintos niveles de integración que las instituciones de una comunidad determinada presentan respecto a la cultura nacional.
En forma alguna puede pasarse por alto el punto cero en que se inicia el cambio cultural y éste se halla situado a distancia de más de cuatro siglos, esto es, en la fecha en que se suscitó el primer contacto entre el indio, el negro y el europeo. La etnohistoria nos lleva, en ocasiones, años atrás de este punto cero, cuando existen bastantes y fehacientes documentos que nos hacen entrever cambios de importancia en las culturas indias, cambios que repercuten trascendentalmente en las resultantes del primer contacto cultural. Tal es el caso de lo acontecido en la región tzeltál-tzotzil del área maya meridional.
El tipo de poblamiento descubierto por las investigaciones arqueológicas para el período floreciente de la antigua cultura maya, nos faculta a inferir, con grandes probabilidades de acierto, la estructura social que entonces prevalecía. Ciudades-estado de cultura compleja, originadas en primitivos centros ceremoniales, tenían bajo su dominio a un grupo más o menos numeroso de comunidades campesinas de cultura folk. Estas comunidades folk se hallaban a su vez organizadas en derredor de sus respectivos centros ceremoniales secundarios. Entre el centro ceremonial
TEORÍA DE LOS CENTROS COORDINADORES 5
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
principal, núcleo de la ciudad estado, y las comunidades folk que en su torno giraban existía una interdependencia tal que cuando algún suceso, hasta hoy no identificado, la interfería, el resultado final era la disrupción de la estructura penosamente elaborada9.
La organización y desorganización sucesiva del sistema ciudad-estado con hinterland folk puso en distintas épocas el control de la interdependencia en manos, primero de linajes mayas, más tarde de linajes nahuas. Al sobrevenir la Conquista la grande área maya se encontraba en pleno periodo de desorganización y la zona tzeltal-tzotzil, de nuestro particular interés, no representaba una excepción. Las comunidades folk, aisladas, independientes y hostiles entre sí ofrecieron poca resistencia al conquistador. Este organizó en Ciudad Real —hoy Ciudad Las Casas —una urbe señorial bajo el patrón cultural maya. Una rígida estructura de castas fijó al núcleo ladino dominante un estatus de manifiesta superordinación y alhinterland indígena deberes estrictos respecto a la ciudad reconstruyendo así una interdependencia, de base fundamentalmente económica, que obligó a una interacción constante entre indígenas y ladinos.
La guerra de Independencia, con la declaración de igualdad de todos los mexicanos, no fue capaz de romper la estructura colonial económica y la superestructura de castas que llegó hasta nuestros días con vigor inusitado. Las comunidades indígenas, subordinadas a la ciudad, son el sostén de ésta. La ciudad ofrece en reciprocidad al hinterland campesino una serie de servicios especializados que cela con exclusividad e impide se desarrollen entre los comuneros sometidos. La Revolución, con sus programas de restitución y dotación agrarias y su política de protección al trabajador asalariado; con más, la integración nacional que se lleva acabo con la construcción de caminos que ligan a las lejanas provincias con el centro del país, ha resquebrajado profundamente la antigua estructura, pero no la ha destruido del todo.
Hoy, como en la Colonia y como en la antigua época precortesiana, las comunidades indígenas folk se presentan como partes de un sistema, región cultural, constituido por un núcleo dominante ladino —mestizo o nacional— en derredor del cual giran los pueblos indios como satélites. Entre una y otra comunidad no existen relaciones directas de importancia; la interacción entre una y otra comunidad se realiza al través del núcleo rector. La posibilidad de que los elementos urbanizantes o modernizantes hubiesen podido actuar sobre las comunidades folk se vio siempre estorbada, y aun se ve en la actualidad, por los intereses económicos y sociales de la ciudad. La permanencia de la gran masa india en su situación ancestral de subordinación, con el goce de una cultura folk fuertemente estabilizada, no sólo fue deseada por la ciudad sino aun impuesta en forma coercitiva. Unos cuantos elementos de las culturas nativas, sobre todo aquellos que chocaban con valores morales y religiosos o que dificultaban la superordinación del núcleo ladino, fueron substituidos por elementos de la cultura occidental. La subsistencia de estos cambios fue puesta bajo la responsabilidad de un grupo de intermediarios indígenas y ladinos que actuaron y actúan como enlace entre las culturas en conflicto.
Un desarrollo histórico muy semejante al aquí descrito tuvo lugar en los diversos grupos étnicos de Mesoamérica. La persistencia en la mayoría de ellos de un sistema solar de mercado, regido por una ciudad mestiza, señala la difusión de un patrón de integración regional que en la zona tzeltal-tzotzil de Chiapas se presenta con claridad manifiesta. El establecimiento realizado ya o previsto, de
6 GONZALO AGUIRRE BELTRÁN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
proyectos regionales de desarrollo integral en Ixmiquilpan, Tlaxiaco, Huautla, Chilapa, Papantla y otras ciudades mestizas dominantes está determinado por la existencia de regiones culturales, como la descrita, que la realidad del trabajo de campo aplicado puso frente a nuestros ojos. Este sistema, resultante de un precipitado histórico no es fácil de modificar si las acciones que se ejercen para su modernización se dirigen unilateralmente a uno de los sectores de la ecuación, el indígena o el ladino. Su funcionamiento, como un todo integral, amerita un ataque holístico dirigido por una parte a la industrialización del núcleo ladino. T por-la otra a la elevación de los niveles de aculturación de las comunidades indígenas. La destrucción de la interdependencia entre el núcleo y sus satélites no es la meta sino el justo y humano desenvolvimiento de esa interdependencia para que las partes que en ella intervienen deriven beneficios mutuos. Esto podrá lograrse cuando la integración de las comunidades folk a la cultura nacional sea una evidente realidad.
La aceleración de este proceso de integración y su encauzamiento y dirección por sendas exentas de violencia y fuerza es la función eminente de los Centros Coordinadores Regionales. Para llenar su cometido los organismos de acción integral nominados implementan, en la región cultural que tienen bajo su responsabilidad, meditados programas de aculturación inducida que ponen en marcha utilizando los servicios de un personal que tiene características distintivas notorias.
AGENTES DE ACULTURACIÓN
En la dinámica de la aculturación tienen importancia relevante los individuos específicamente encargados de inducir el cambio cultural. Si el proceso ha de encauzarse en forma que no levante barreras de resistencia insuperables, estos individuos deben proceder de la-cultura subordinada y no sólo de la cultura dominante.
La posibilidad de introducir nuevos elementos en sociedades altamente integradas no es de ocurrencia común; si esos elementos son impuestos desde fuera difícilmente son aceptados. En casos de evidente coerción el resultado inevitable es el shock cultural y, en consecuencia, la desintegración del grupo y la desorganización de la cultura. En cambio, la aceptación de lo nuevo es fácil psicológicamente cuando es impuesto desde dentro por individuos que proceden del grupo propio.
Quiere esto decir que el proceso de aculturación no debe implementarse directamente sobre la comunidad sino por intermedio de individuos extraídos de la misma, cuyo estatus adscrito y posición dentro de ella, les permita desempeñar el papel de innovadores, de vehículo de aquellos elementos extraños que se considere conveniente introducir, de instrumento de modificación de elementos tradicionales que se tengan por nocivos, de catalizadores de la evolución progresista del grupo, en fin, de promotores del cambio cultural.
Si las comunidades indias fuesen totalmente cerradas y no existiera entre ellas y el núcleo mestizo que las rige una interacción constante, tales promotores no podrían encontrarse. De hecho el aislamiento o la autosuficiencia de las comunidades nunca llega a extremos tales que las haga completamente impermeables al cambio y siempre es posible hallar en su seno a individuos —desajustados sociales en quienes la individuación y la secularización han logrado niveles ostensibles
TEORÍA DE LOS CENTROS COORDINADORES 7
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
— que, inconformes con las normas y valores del grupo propio, están prestos a convertirse en agentes de aculturación10.
Sabemos, por otra parte, que las comunidades indígenas que sobrevivieron al impacto de la Conquista y el Colonización—primer contacto con el hombre de occidente— acudieron al sincretismo y a la reinterpretación para ajustar dentro de su estructura social los patrones culturales exóticos que el grupo dominante les impuso como condición de supervivencia. El mantenimiento de los patrones extraños implicó el desarrollo de una serie de medios de relación entre el grupo dominante y la cultura bajo asedio que fue la base que dio vida a la interacción entre el núcleo mestizo y las comunidades satélites. Las relaciones entre ambas sociedades hizo necesaria la existencia de intermediarios que tienen como rol específico el muelle sostén del funcionamiento de la interdependencia11.
Estos intermediarios constituyen la fuerza de trabajo de donde debe extraerse al personal básico que implemente los programas de aculturación. Unos pertenecen al núcleo dominante, otros a las comunidades satélites subordinadas; pero ambos tienen un conocimiento adecuado de las motivaciones y metas que persiguen las culturas en conflicto y manejan aceptablemente los medios de relación —lengua, etiqueta, vías de acceso— que hacen posible los contactos. Los intermediarios que proceden del grupo dominante, sin embargo, tienen como grave inconveniente el de estar catalogados por las comunidades indígenas como agentes encargados de mantener la superordinación del núcleo; debido a ello, la inducción de lo nuevo por tales intermediarios es considerada como simple medio de facilitar la sujeción gena y, aunque ello no impide su utilización como agentes de aculturación, si limita su empleo a categorías específicas de la cultura que se hallan fuera del foco cultural.
No rezan tales inconvenientes con los intermediarios que proceden del seno mismo de las comunidades satélites. Ciertamente estos intermediarios no son siempre bien vistos por el grupo propio, ya que frecuentemente se apartan de las normas establecidas por la cultura. No obstante ello, su conocimiento de los medios de relación los hace indispensables al grupo que, de otro modo, se ven obligado a soportar a intermediarios ladinos para que llenaran la función de mantener en juego la interacción entre el núcleo y sus satélites.
Aprovechándose de tal situación, estos intermediarios, que por lo común gozan de un elevado estatus adscrito, adquieren en su comunidad desde temprana edad una posición clave que, de no ocurrir tal circunstancia, solo hubieran ganado con la ancianidad. La posición de líderes o rectores del grupo, de cualquier manera, los sitúa en posición ideal dentro de la cultura para inducir elementos nuevos que sean aceptados para su asimilación cabal o para su reinterpretación y ajuste, sin que el hecho provoque resistencias insuperables o trastornos desmoralizadores.
Los resultados obtenidos mediante el empleo de tales intermediarios en los programas de integración nacional que implementan los Centros Coordinadores Regionales son en extremo alentadores. Llevan la designación lógica de promotores culturales y en sus manos se puso la responsabilidad de establecer un sistema de educación formal destinado a la alfabetización y castellanización de los niños y jóvenes de la comunidad. Ellos han sido factores decisivos en el
8 GONZALO AGUIRRE BELTRÁN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
éxito de los programas de salubridad al romper las resistencias que levantan las medidas profilácticas, inmunizaciones, protección de manantiales sagrados, dedetización y otras prácticas más que carecen de significación en las sociedades indígenas. La introducción de nuevas cosechas, de árboles frutales, de métodos racionales en la crianza de animales mejorados, de técnicas modernas en la explotación de los bosques, de formas no conocidas por ellos de cooperativismo, y el incremento de Las especializaciones en oficios y artesanías, hubiera sido imposible de no haberse contado con la acción, presión y persuasión, llevados a buen término por los promotores culturales. Establecidos en el seno mismo del grupo propio y contando sólo con una suma de pequeños conocimientos y asistencia técnica periódica y oportunamente suministrada, son en verdad sorprendentes los resultados que muchos de ellos lograron alcanzar, como agentes de aculturación, al promover la transformación progresista del grupo propio y su integración al núcleo regional.
Los promotores culturales, en su mayoría semialfabetos y con muy bajos niveles de instrucción, desbrozan el camino, lo abren y dan los primeros pasos en esa ruta ascendente que es el proceso de aculturación. Puesto éste en marcha las reacciones que produce son a manera de reacciones en cadena la introducción de un elemento nuevo en una categoría determinada de la cultura repercute inevitable y a veces insospechadamente sobre otras categorías o sobre la totalidad de ellas en tal forma que crea incentivos y necesidades mayores que no está a la altura de los promotores resolver.
La cultura no es una simple adición de categorías sino una integración armónica y funcional de los elementos que la componen. La integración es tal que las acciones ejecutadas sobre una de las categorías modifica la estructura en su complejidad total. Los cambios en la cultura, sin embargo. No se suceden tan bruscamente que sea del todo imposible entrenar y capacitar más y más a los promotores culturales a efecto de que se mantengan a ritmo con la sucesión interminable de cambios.
Los promotores, al elevar sus niveles de aspiración, son sin duda los primeros en estar ansiosos de recibir una capacitación que los faculte para contender con las situaciones creadas y poder en tal forma sostener su posición relevante en una comunidad en proceso de cambio. Una agencia destinada a la capacitación de los promotores, con el nombre de escuela formativa de promotores culturales, ha sido prevista y de hecho funciona ya en los Centros Coordinadores Regionales. En ella, sobre la preparación básica común, se pretende especializar a los promotores en actividades específicas destinadas a llenar requerimientos manifiestos de las comunidades. Promotores culturales particularmente entrenados en administración pública, en educación fundamental, en salubridad, en actividades agropecuarias, en cooperativismo, etc., saldrán en un futuro de la escuela que en la actualidad inicia sus primeras labores.
La formación de promotores, agentes de aculturación de base, implica un equilibrio en la capacitación que no es fácil de lograr ni de mantener. El grado a que deben llevarse los procesos de individuación y secularización en la aculturación misma de estos agentes de cambio no siempre se encuentran bajo control y su óptimo se halla determinado por factores ajenos al proceso de escolarización, como lo son las transformaciones ocurridas en el grupo propio del cual procede el pro motor. El peligro de que un promotor se desarraigue de su nativo hábitat y se divorcie de su cultura debe siempre tenerse presente.
TEORÍA DE LOS CENTROS COORDINADORES 9
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
El ajuste, mayor o menor, que la personalidad de un promotor guarde con su medio cultural es decisivo para medir los efectos que en esa personalidad pueda producir la inducción masiva de elementos de una cultura distinta a la suya. El peligro de una desorganización en la personalidad es mayor en aquellas sociedades que participan de muy bajos niveles de aculturación ya que la aducción revolucionaria de elementos nuevos, a que tiende el promotor altamente aculturado, puede hacerle perder su estatus adscrito y su posición de líder en el grupo propio. De sobrevenir este suceso el promotor perdería efectividad y valor como agente de aculturación.
Para obviar tales inconvenientes, y sin abandonar por un momento la capacitación futura que persigue la escuela formativa, se pone en manos de los intermediarios ladinos el proceso de aculturación, al nivel en que lo dejan los promotores indígenas. En el programa integral que implementan los Centros Coordinadores Regionales se encomiendan a estos agentes tareas especializadas de bajo nivel técnico Maestros rurales, enfermeros, trabajadoras sociales, prácticos agrícolas, oficiales en distintas artesanías, todos ellos sin grado académico, son suficientemente entrenados para suministrar a las comunidades indígenas conocimientos y habilidades superiores a las que pudieran proporcionarles los promotores^ Este personal, a pesar de su bilingüismo y relación con el medio indígena y forma ya parte de los agentes de aculturación extraños al grupo en cuyo seno actúan.
Sobre el estamento anterior quedan colocados en la jerarquía de los Centros Coordinadores Regionales el conjunto de técnicos y profesionistas, especializados en ciencias o disciplinas aplicadas, bajo cuya responsabilidad se encuentra la ejecución de los programas de desarrollo integral: médicos, agrónomos, educadores, ingenieros de caminos, sanitarios e hidráulicos, trabajadores sociales oficiales sanitarios, enfermeras, prácticos agrícolas, sectores escolares, etc. personal, que por lo general ignora la lengua o lenguas indígenas habladas en región, se apoya en los intermediarios indígenas y ladinos para ejercer sus actividades Estas no se limitan a la atención exclusiva de las comunidades indígenas sino al desenvolvimiento integral del sistema regional, esto es, del núcleo y sus satélites.
En los Centros Coordinadores Regionales al personal de grado académico le señalan funciones de investigación, de aplicación, de enseñanza y de asesoría técnica. Procede, como es lógico suponer, de la cultura dominante y tiene, en con secuencia actitudes y estereotipias frente al indígena que tratan de corregir lecturas informales de antropología general y estudios sobre res de la región para que el conocimiento del medio en que actúa, aunado al conocimiento mejor de sí mismo, le permita comprender la estructura económica y social del sistema del que forma parte y cuyo desarrollo e integración será la m de sus esfuerzos. La coordinación, el intercambio de ideas, observaciones y experiencias hace fecunda la labor de este equipo de trabajo que consolida y afínalas transformaciones obtenidas por los agentes de aculturación indígenas y ladinos
EL personal antes enumerado -en sus tres niveles básicos, medio y superior- se encuentra bajo la dirección responsable y única de un antropólogo. En derredor de éste y como auxiliares en la dirección y asesores en la planeación y ejecución del trabajo integral se encuentra un grupo de técnicos y profesionistas de alta capacidad que por la experiencia adquirida en otros programas de desarrollo de comunidades o por estudios postgraduados son colocados en las posiciones de más
10 GONZALO AGUIRRE BELTRÁN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
alta responsabilidad. El grupo de asesores de la dirección está integrado por un economista, un maestro en salud pública, un maestro en educación fundamental, un lingüista, un antropólogo auxiliar y un administrador. El antropólogo auxiliar tiene por encomienda principal la medición del cambio cultural obtenido y sus repercusiones sobre la cultura subordinada. El administrador tiene a su cargo la ejecución del programa en lo que a su financiamiento y balance presupuestal se refiere.
El director del organismo destinado a promover el desarrollo integral de un sistema regional, Centro Coordinador, es un antropólogo y no un administrador, a diferencia de lo acostumbrado en los países dependientes, porque el centro de interés en uno y otro caso es distinto. Para las potencias coloniales el antropólogo, subordinado al administrador, es el instrumento que facilita la explotación de los recursos humanos y naturales del territorio bajo dominio. En nuestro caso el administrador se encuentra subordinado al antropólogo porque la meta que se persigue es la integración y desarrollo de una región, de sus recursos y sus habitantes, y se supone que el especialista en ciencias sociales es quien está mejor dotado para tratar los problemas de convivencia que surgen del contacto de grupos humanos que participan de culturas diferentes.
NOTAS
1 Entendemos por teoría social la interpretación científica de las realidades culturales llevada a cabo con el deliberado propósito de construir un marco de referencia destinado a servir como punto de apoyo para la acción y para la investigación. Cuando la teoría social tiene uso en la acción práctica damos vida a una teoría política -política indigenista en nuestro caso- o ideología. Cuando esa teoría social suministra un marco de referencia para la investigación damos forma a una teoría sociológica que representa una aportación más a la Ciencia del Hombre. En la teoría social, aplicación y especulación, fenómenos aparentemente antagónicos, funcionan conectados en un interjuego constante. Debido a ello, la experiencia del trabajo de campo aplicado es valiosa fuente para la formulación de especulaciones teóricas que, a su turno, motivan aplicaciones prácticas.
2 Manuel Gamio en Forjando patria (México, 1916), inicio en el campo de la Ciencia del Hombre la derivación de la antropología meramente académica a la antropología práctica. Gamio fue quien dio a la dimensión social, antes que ningún otro antropólogo nacional o extranjero, su importancia trascendente y fue también el primero en aplicar, por 1922 en el Valle de Teotihuacán, su teoría de la acción y la investigación integral, mucho antes que la antropología colonial inglesa desarrollaría y pusiera en práctica conceptos similares.
3 Moisés Sáenz en Carapan: Bosquejo de una experiencia (Lima, 1936), hace saber que la Estación Experimental de Incorporación Indígena que estableció en el lugar mencionado del estado de Michoacán tuvo por propósito descubrir los métodos y técnicas de la incorporación; sin embargo, estos métodos y técnicas tenían 20 años cuando menos de estar siendo aplicados. En realidad lo que se trató fue de establecer conceptos teóricos a base de una acción práctica debidamente controlados.
4 Robert Redfield inició en Tepoztlán: A Mexican Village (Chicago, 1930), el estudio comunidades dando el énfasis debido a la dimensión social y a la dinámica del cambio cultural. La unidad elegida por Redfield, la comunidad o aldea, estuvo determinada por la observación actual de la inexistencia en México de las antiguas visiones tribales. La influencia que pueda haber tenido Gamio sobre la orientación social y el interés por lo práctico que se hallan presentes en las obras del notable antropólogo norteamericano parece indudable. Redfield, sin embargo cita a Malinowski para sostener su posición. Ver Charles Erasmus, Las dimensiones de la cultura (Bogotá, 1953). Un ejemplo de estudio estático de una comunidades" de Donald D. Brand: Quiroga: A Mexican Municipio (Washington, 1951).
TEORÍA DE LOS CENTROS COORDINADORES 11
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
5 Manuel Gamio: "Calificación de las características culturales de los grupos indígenas ; Oscar Lewis y Ernest E. Maes: "Bases para una nueva definición práctica del indio ; Julio de la Fuente: "Definición, pase y desaparición del indio en México , y Alfonso Caso: "Definición del indio y lo indio", publicaron en 1942, 1945, 1947 y 1948 respectivamente, artículos que aparecieron en América Indígena y donde discutieron la importancia de fijar la identificación del indio como base para el desarrollo de una política indigenista. Caso afirmó que "lo verdaderamente importante desde el punto de vista cultural y social, desde el punto de vista de la antropología teórica y de la antropología aplicada, lo que importa determinar en una política indigenista de nuestra población de América Intertrópica, es fundamentalmente la comunidad indígena", no el indígena como individuo.
6 Redfield, que desarrolló en su obra The Folk Culture of Yucatán (Chicago, 1941) la teoría del continuum, construyo la base del estudio comparativo de cuatro comunidades dos tipos polares ideales, la sociedad folk y la sociedad urbana, linealmente estructuradas. Recientemente, George M Foster, antropólogo que por sus estudios de comunidades mexicanas conoce ampliamente las realidades culturales de nuestro país, enfoca el continuum desde un Angulo que, a nuestro juicio, representa una notable contribución a la teoría y ala practica antropológica: “lo folk y lo urbano no son conceptos polares, sino partes de la definición de un cierto tipo social-cultural del cual la ciudad pre-industrial es un punto focal. Lejos de destruir a la sociedad folk, este tipo de unidad urbana es una precondición de su existencia. Esto aclara por qué (como los antropólogos han descubierto en la práctica) para describir una cultura folk es preciso conocer tanto de la historia, la estructura y el contenido de la cultura nacional (incluyendo las ciudades)". ( ¿Qué es la cultura folk?", Ciencias Sociales, IV, 23, 1953).
7 En la denominación que dio Gamio en 1918 a su Dirección de Antropología y Poblaciones Regionales, primera agencia de acción indigenista de la Revolución, se encuentra implícito el concepto de integración regional. Malinowski y de la Fuente en The Economics of a Mexican Market System (MS., 1941) descubrieron en el sistema solar de mercado de Oaxaca uno de los mecanismos de integración regional, al afirmar: "Estudiamos también el Mercado como una agencia que organiza a ciertos grupos; a través del cual se vuelven evidentes diferenciaciones específicas de grupos de clases económicas; y que, por muchos caminos, integra a los habitantes del Valle en grupos sociales e individuos interdependientes. Este aspecto fue señalado en las diversas ocasiones en que demostramos la unidad de un centro y su región circundante, las migraciones y las agencias fijas que ligan a pueblos y distritos, y la dependencia económica de los distritos circundantes respecto al Valle y de las subdivisiones del Valle entre sí". De la Fuente en Reestructuración formal y funcional de los organismos de acción indigenista (MS,, 1948), ponencia preparada para el II Congreso Indigenista del Cuzco, explícitamente y por vez primera expone el concepto de integración regional y local en México, en contraposición al de "lo indio" que considera exclusivista e inadecuado en situaciones específicas. Aguirre Beltrán en Formas de gobierno indígena (México, 1953) describe la estructura, mecanismo y función de la interdependencia económico-social de indígenas y ladinos en la zona tzeltal-tzotzil de Chiapas y sienta las bases para la formulación de la teoría de la integración regional intercultural qué aquí se presenta.
8 La contradicción aparente entre la tendencia a lo práctico de la investigación y la acción social en México y el florecimiento en nuestro país de las exploraciones arqueológicas se explica si tomamos en cuenta que estas tienen por función crear una conciencia nacional apoyada en el pasado indígena. Aguirre Beltrán, en Teoría y práctica de la educación indígena (México, 1953), pre-edición mecanografiada del Instituto Nacional Indigenista, explica ampliamente el punto.
9 J. Eric S. Thompson: The Rise and Fall of Maya Civilization (Oklahoma, 1954) y Stephan de Borhegyi: "Cultura folk y cultura compleja en el área maya meridional" (Ciencias Sociales, V, 26, 1954).
10 No damos a la expresión desajustados sociales una significación peyorativa; tratamos solamente de señalar una realidad cultural y es que los intermediarios, indígenas o ladinos, entre dos sociedades en conflicto adquieren características de marginalidad que los sitúan entre una y otra cultura, son desajustados en una y otra sociedad.
11 El significado de los conceptos aculturación, foco cultural, sincretismo y reinterpretación son los que les da Melville J. Herskovits en su antropología cultural. El hombre y sus obras (México, 1952).
Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS_-UAM-I. UIA Current Anthropology 13(3), págs.. 321-334
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
SOBRE ÉTICA Y ANTROPOLOGÍA1 2
Joseph G. Jorgensen
Existe la necesidad de discutir los problemas éticos en la investigación antropológica y de trazar un código voluntario de conducta ética profesional para articular los valores que los antropólogos debieran compartir. Lo que es más, aunque un código voluntario sería un buen principio, dudo que fuera suficiente; consecuentemente deberían establecerse comités éticos por las distintas asociaciones antropológicas. EI establecimiento de un acuerdo sobre lo que es y no es ético que pueda hacerse cumplir haría posible la conducción de la investigación sin sospechas ni miedo por parte del grupo investigado y ayudaría al investigador a decidir si debe o no acometer aquellos proyectos de investigación que no pueden llevarse a cabo con el consentimiento libre y voluntario.
Es evidente que hay necesidad de hacer algo al respeto. Mi impresión es que en la universidad muy raramente se tratan los problemas éticos obvios que el antropólogo más tarde ha de afrontar. Raramente, si es que alguna vez, se tratan los problemas éticos más sutiles ya sea en beneficio del grupo de profesionales o de sus estudiantes3.
En pocas palabras, los problemas éticos que el antropólogo ha de encarar se derivan de sus relaciones con las personas que estudia, con otros profesionales, con las instituciones y fundaciones que lo patrocinan, con los gobiernos de las naciones en las cuales trabaja, y con su propio gobierno. Cada una de estas relaciones tiene muchas dimensiones y no deseo explorarlas todas aquí.
Joseph G. Jorgensen es profesor asociado de Antropología en la Universidad de Michigan. Recibió su B. S. en Letras y Ciencias en la Universidad de Utha, y su doctorado en antropología en la Universidad de Indiana (1964). Ha enseñado en Antioch College y en la Universidad de Oregon y sus intereses principa1es son los métodos formales de investigación, la economía política y los indios de los. EE. UU. Antes de comenzar su entrenamiento académico trabajó en una reservación indígena. Recientemente publicó Salish Language and Culture: a Statistical Analysis of Internal Relationships, History and Evolution (Bloomington and The Hague: Indiana University and Mounton, 1969), y ha completado un nuevo manuscrito, Conquest, Neo-Colonialism, and the Sun Dance Religion of Shoshones and Utes.
Exploraré sólo aquellas que me parecen más importantes: las relaciones entre el antropólogo y la gente que estudia. Muchas de las sugerencias que haré aquí son imposibles de seguir: dependiendo
2 JOSEPH G. JORGENSEN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
del contexto algunas parecerán muy severas y otras, innecesarias. En fin, otras parecerán más apropiadas para un código moral personal que para uno profesional.
En el artículo se hacen más preguntas de las que puedo contestar adecuadamente. Pero todas estas dudas son importantes cuando se lleva a cabo investigación y creo que deben ser consideradas por antropólogos y estudiantes y posiblemente por todos los científicos sociales. Pido a todos los antropólogos que piensen seriamente sobre la naturaleza de su investigación y sobre los posibles daños que pueda ocasionar. El antropólogo debe considerar cuán deseable es conducir una investigación o utilizar sus resultados en tal forma que los sujetos salgan damnificados.
Mi artículo consta de cuatro partes: primero hace ver brevemente la importancia del estudio filosófico de la ética. Particularmente niego que un código ético para científicos profesionales deba basarse en nuestra comprensión de la conducta humana en varias situaciones y puede sólo ser evaluado en base a la conducta de quienes lo aceptan.
En segundo lugar, las normas a seguir deben ser evaluadas tanto en referencia al ambiente social presente como al futuro. Este aspecto lo trato bajo el título “Los contextos de la antropología”. También especulo sobre la información que los gobiernos desearían poseer y sobre las presiones que pueden ejercer sobre el antropólogo y sobre los compromisos a los cuales uno puede verse forzado a aceptar.
La sección “Los problemas éticos” constituye el meollo de la argumentación. Basándome en discusiones previas, entro a considerar el derecho de privacidad, la necesidad de consentimiento y confidencialidad, las condiciones en las cuales no es deseada la confidencialidad, los peligros que acarrea la verdad, ciertas consideraciones éticas acerca de la validez de los informes, y los efectos del investigador sobre la comunidad que estudia.
En la sección final se hace sugerencias para el establecimiento de un código ético.
Uso el término “antropología” en referencia a la antropología social, etnología: culturología y antropología psicológica, se excluye la antropología física, la arqueología y la lingüística.
BASES PARA UN CÓDIGO ÉTICO PROFESIONAL
La actividad ética implica el escoger entre alternativas, esto es, hacer decisiones, lo que a su vez implica adoptar criterios. Un código ético es un código de conducta aplicable especialmente a la actividad voluntaria. Resumamos brevemente la forma de cómo la ética ha sido estudiada en el pasado, cómo se estudia actualmente y su importancia para las actividades de antropólogos. (Véase los trabajos de Pepper (1960), Frankena (1960) y Conant (1967) a este efecto.)
La ética usualmente se divide en normativa y meta ética. La ética normativa asigna las acciones y decisiones a las categorías de “bueno, “malo”, “correcto”, “incorrecto”. La metaética se ocupa del significado, función o naturaleza de los juicios normativos y de los medios para los que pueden justificarse. El estudio de la metaética es esencial a mis propósitos en este artículo, porque deseo
SOBRE ÉTICA Y ANTROPOLOGÍA 3
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
explorar no sólo lo que es conducta “correcta” o “incorrecta” sino también si hay alguna base objetiva o racional para nuestros principios morales y juicios de valor.
Antes del siglo XX, los filósofos con frecuencia contestaban las interrogantes metaéticas distinguiendo los principios y juicios basados en la razón de aquellos que se basan en la autoridad, la tradición, la revelación, etc. Los juicios basados en la razón se consideraban aceptables y justificables mientras que el resto, no. Los filósofos contemporáneos, sin embargo, tratan los asuntos metaéticos de manera diferente. Para ellos la razón ha dado origen o es sinónimo de “ciencia”; el problema es si la ética normativa puede basarse únicamente en la ciencia.
La pregunta es de importancia para nosotros. Muchos antropólogos actúan de acuerdo a un código determinado por principios científicos mientras que otros, de acuerdo a la razón, en el sentido tradicional de la palabra. Soy de la opinión de que los primeros están, en efecto, basándose en una ontología soportada por la fe y no por la ciencia o la razón. Un código ético no puede basarse en principios científicos debido a que en la antropología no existen aún estos principios, por lo menos en el sentido que los estudiosos de las ciencias y de la metaética, dan al término. Finalmente soy de la opinión de que una ética normativa para los antropólogos puede basarse únicamente en una comprensión basada en nuestras experiencias con nuestro prójimo. El esquema normativo total puede ser evaluado únicamente examinando la conducta de los antropólogos en sus relaciones con sus sujetos de estudio, colegas y patrocinadores.
En algunas reuniones de la AAA se ha hecho evidente que algunos miembros apelan a la ciencia y otros a la razón.
Los debates sobre el Proyecto Camelot (veáse Horowitz 1965) y la Resolución sobre Vietnam, en Denver (1965) y Pittsburgh (1966), ejemplifican estas posiciones. En las reuniones de Denver se discutió el proyecto de investigación de contrainsurgencia en Latinoamérica (Camelot), cancelado recientemente por el Departamento de Defensa, su patrocinador. Muchos de los miembros eran de la opinión de que el proyecto era un esfuerzo científico legítimo en el cual la Asociación no debería interferir. Aún más, algunos arguyeron que si la Asociación condenara el proyecto y censurara a los investigadores, su posición sería dañina al progreso de la ciencia y a los intereses profesionales de los antropólogos. En esta argumentación se hacía énfasis en la libertad de que debe gozar la investigación científica y la inconveniencia de que un cuerpo mal informado y negligente de profesionales la restringiera: ni la ciencia debe ser obstaculizada ni la libertad restringida.
Otros miembros de la. Asociación, por el contrario, argumentaron que proyectos tales como el Camelot amenazaban tanto el desarrollo de la antropología como los intereses profesionales de los antropólogos. Hicieron ver que los gobiernos extranjeros podrían adoptar una posición negativa en contra de toda investigación de carácter social conducida por extranjeros. Podrían pensar que se les engaña en cuanto a los fines de la investigación, claro que estos últimos son, en realidad, no otros que el espionaje y la interferencia en asuntos domésticos. Consecuentemente podrían negar su autorización para que se realicen investigaciones. Es de esta manera, prosigue el argumento, como la investigación legítima puede verse afectada por los fines políticos de otras investigaciones.
4 JOSEPH G. JORGENSEN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Otros miembros adoptaron aun otra posición. Pusieron en tela de juicio las metas de la investigación de contrainsurgencia, la manera en que se llevaría a cabo, los efectos que tendría sobre las poblaciones estudiadas y sobre los antropólogos, y los supuestos en los que se basaba. En vez de apelar al progreso de la ciencia, a los principios científicos o a los intereses de los antropólogos discutieron sobre los fines políticos, el engaño y la intervención en asuntos domésticos.
Al año siguiente, en Pittsburgh, se discutieron varios aspectos que representaban en la Fellow Letter (8 (2): 7-8, (5): 6-7, (6): 8-11). Miembros eminentes argumentaron que la resolución sobre Vietnam adoptada por 1a Asociación sin el consentimiento de los directivos estaba fuera de orden y no favorecía los intereses de los antropólogos ni el avance de la ciencia. Así, pues, el avance de la ciencia y los intereses de los antropólogos fueron invocados una vez más.
Las posiciones son (1) que la investigación con fines políticos retrasa el avance de la ciencia y, por lo tanto, se justifica la intervención profesional; (2) que la intervención profesional obstaculiza el avance de la ciencia; y (3) que una organización profesional que tome una posición en los eventos mundiales contemporáneos retrasará el avance de la ciencia y no servirá a los intereses profesionales. Las posiciones están de acuerdo sólo en un punto, que la antropología debe progresar. Pero las posiciones (1) y (2) compiten por los mismos fines. Siendo incompatibles ambas sostienen que promueven el progreso de la ciencia y los intereses profesionales.
Se hizo claro en estas dos sesiones que algunos miembros sostendrían solamente la posición (1), otros la (1) y la (3), y probablemente todos los que sostenían la (2) sostenían la (3) también. Todos los miembros (excepto aquellos que se opusieron a las tres posiciones) sostenían supuestos acerca de lo que debería ser una conducta moral, todos argumentaron que la ciencia debía progresar y todos, creo, apelaron a principios científicos nebulosos para justificar sus decisiones. Lo que no se explica es ¿qué es lo que significa ciencia? y ¿por qué debe progresar la ciencia? Volveré a este asunto más tarde.
Analicemos las diferencias entre (1), (2), y (3). Los de la tercera posición no apelaron al “progreso de la ciencia” aunque algunos se mostraban preocupados, como lo hicieran aquellos que mantenían la posición (1), por los efectos que podrían tener proyectos tales como el Camelot en el área geográfica que estudiaban como en otras.
Aquellos que en Pittsburgh se opusieron victoriosamente a la decisión de la directiva y pasaron la Resolución argumentaron que una disciplina dedicada al estudio del hombre es irresponsable si no se preocupa por la preservación y mejoramiento de la naturaleza humana. (Eran de la opinión de que la información que poseían los antropólogos y sus puntos de vista sobre problemas importantes debería darse a conocer y ser usados, si fuera posible, para resolver dichos problemas). Uno de ellos mencionó el “progreso de la ciencia y se sugirió que en los estatutos de la AAA se leyera que esta asociación tuviera como propósito el desarrollo de la antropología y su aplicación al bienestar humano. Aún otro preguntó sobre la razón por la cual se deseaba negar el valor de la “ciencia” en la solución de los problemas humanos.
SOBRE ÉTICA Y ANTROPOLOGÍA 5
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Sostengo que estas últimas dos posiciones representan decisiones éticas diferentes a las tres anteriores. Estas pueden sumariarse de la siguiente manera: (4) debe enjuiciarse la naturaleza de cualquier investigación y (5) los descubrimientos antropológicos deben ser usados para resolver los problemas humanos. Las cinco están interesadas en lo que es ético desde una punta de vista normativa. Al analizarlas al nivel metaético, podemos darnos cuenta de que las primeras tres se basan en principios y juicios científicos mientras que las últimas dos se basan en la razón y el juicio informado.
Retornemos ahora a las preguntas ¿qué es lo que significa “ciencia”? y ¿por qué debe progresar?
Las ciencias naturales comparten un esquema conceptual único basado más o menos en la experimentación y observación. Se afirman ciertas relaciones, con frecuencia por intuiciones basadas en observaciones, algunas veces por deducciones basadas en proposiciones iniciales y en la experimentación. Luego se confirman (o invalidan) estas afirmaciones. Los pasos iniciales, generalmente denominados el método científico, varían ampliamente. En efecto, el resultado inesperado de un experimento, una observación casual, una deducción analítica a partir de afirmaciones previas, o una idea de otra fuente pueden llevar a la formación de postulados y a su experimentación. Las nociones de que la ciencia avanza de una sola manera y usando un solo método no son confirmadas por los innumerables escritos de historiadores y filósofos de la ciencia y por los mismos científicos (Quine 1953, Kuhn 1962, Agassi 1963, Watson 1968). Sin embargo, a pesar de esta diversidad hay cierto acuerdo (aunque no completo) acerca de los principios de la ciencia. Así, los resultados de una investigación en el área de química orgánica promueven un reajuste conceptual en otra área, por ejemplo, en la genética. Cualesquiera sean los motivos que impulsan al científico, siempre se buscan explicaciones, predicciones y postdicciones. El esquema conceptual, leyes y generalizaciones empíricas, se ajusta a los nuevos hallazgos.
No hay un método científico único. La ciencia avanza en varias formas teniendo como base la observación y la experimentación. Los principios de la ciencia forman un esquema conceptual que incluye explicación y predicción basadas en leyes y generalizaciones empíricas. El tema de las ciencias naturales está constituido por experiencias con objetos animados e inanimados y no con sociedades.
Nos referimos generalmente a la etnología y a la antropología social como ciencias. Libros de texto y artículos hacen mención del método científico y sus principios. Sin embargo es significativo que se ofrezcan tan pocos cursos sobre el método científico, que se presenten en forma explícita los métodos que usan tan pocas veces y que sean tantos los científicos y filósofos de la ciencia que critican los métodos usados por los antropólogos y las explicaciones que ofrecen (Brodbeck 1967, Brown 1963, Hempel 1962, McEwen 1963, Nagel 1961).
En general se supone que el método usado por la antropología incluye la experimentación o su equivalente y la observación. Tanto postulados específicos como el deseo de “descubrir principios estructurales” pueden estimular la experimentación (o su equivalente) y la observación, que a su vez estimulan la formación de nuevos postulados. Se concibe a la ciencia como un esquema conceptual único que representa el dominio de la naturaleza y que actúa como impulsado por sus propias
6 JOSEPH G. JORGENSEN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
reglas. Leemos, por ejemplo, que el investigador desinteresado entra en una sociedad o un segmento de ésta. Amplía los conocimientos previos sobre ella, recoge datos libres de valores, busca los “principios estructurales” de la sociedad, etc. Desde este punto de vista, la ciencia es una especie de ontología. El método científico es inclusivo y libre de valores; su propósito es el progreso de la ciencia.
El análisis de las investigaciones y explicaciones antropológicas, como las mencionadas anteriormente, han puesto en claro, sin embargo, que no hay, en la disciplina, un esquema conceptual ampliamente aceptado. No existe en la antropología nada comparable al esquema de las ciencias naturales, en las cuales las explicaciones se basan en generalizaciones y leyes empíricas y las hipótesis deben ser puestas a prueba. Frecuentemente en antropología se confunden las explicaciones operativas con las explicaciones científicas; las causas con la relación causa- efecto y raramente se llenan las condiciones para validar un postulado. De esta manera se estimulan polémicas interminables tales como si una cultura tiene vida propia, si las sociedades son sistemas auto sostenidos, cuyas partes funcionan para mantener el todo en estados de equilibrio, si los hechos sociales tienen vida independiente de la de sus actores, si los eventos históricos son importantes para las explicaciones científicas, etc. No existe un esquema ampliamente aceptado que nos permita resolver estos desacuerdos. Pero, a pesar de ello se sigue afirmando que la ciencia debe progresar. ¿A qué “ciencia” se referirán?
La antropología carece de esquemas conceptuales similares a los de las ciencias naturales y de leyes (u otros desarrollos nuevos) por medio de los cuales puedan explicarse relaciones que sean susceptibles de validez empírica. Por ejemplo, en la antropología social estructural funcional, el establecimiento de nuevas leyes no conduce a ajustes en el esquema conceptual de esa disciplina ni a reajustes en otras áreas tales como la antropología “aplicada”, en la “culturológica” o en la “estructural-semántica”
Por lo tanto, la aplicación de los métodos y principios de la ciencia a problemas de conducta moral toma una nueva dimensión cuando pasamos de las ciencias naturales a la antropología social y a la etnología. Aunque muchos antropólogos están de acuerdo en que los principios científicos son pertinentes al código ético de la disciplina, parecen no estar de acuerdo acerca de cuáles son estos principios. Esto no debe sorprendernos. La antropología carece de leyes inductivas o deductivas. No ha desarrollado ninguna teoría con significado empírico capaz de predecir y postdecir. Aunque los hombres han ofrecido como argumento (usualmente después del hecho) cientos de hipótesis y explicaciones de la conducta humana que han observado, sus explicaciones raramente son válidas. O sea que no se hacen comparaciones para demostrar si una relación es determinante. Por lo tanto, las hipótesis y las explicaciones son usualmente afirmaciones ex post facto y generalizaciones sin fundamento basadas en el análisis de una sola tribu, aldea, etc.
Tanto la ciencia social como la ciencia natural pueden utilizar una gran variedad de métodos. Sin embargo, el esquema conceptual de las ciencias naturales requiere la comprobación de los postulados, i. e., algún modo de saber si una proposición es empíricamente correcta. La experimentación a través de medios inductivos-formales provee esta posibilidad de validación y, fueren cual fueren sus resultados, promueven los reajustes en el esquema. Exceptuando la
SOBRE ÉTICA Y ANTROPOLOGÍA 7
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
investigación inductiva de varias culturas, no ha habido intentos explícitos para validar proposiciones y, aun en este caso, los datos, las muestras y los métodos han sido criticados desde puntos de vista lógicos y metodológicos. (Véase Chaney (1966), Drive (1966), Jorgensen (1966), Kobben (1967) y McEwen (1963).)
Una diferencia importante entre las ciencias naturales y las ciencias sociales es la naturaleza de sus datos. Los sujetos de investigación de las ciencias sociales (otros humanos) pueden refutar al investigador. Además son capaces de opinar sobre sí mismos y los científicos sociales y explicar su propio comportamiento. Aunque el lenguaje del investigador es con frecuencia diferente del de sus sujetos de investigación, es el mismo que él usa en su análisis.
El lenguaje está organizado en ciertos principios sintácticos y semánticos, interiorizados por el que habla, lo que le permite clasificar objetos, comportamientos, etc. Esto hace que el lenguaje se torne confuso, de una manera inconmensurable, en los análisis. El esquema conceptual de ordenamiento del lenguaje de los sujetos de investigación también se hace confuso e inconmensurable en sus comunicaciones con el investigador. Finalmente, estos reaccionan de acuerdo a las expectativas del investigador y a su estilo, aun cuando estos sean comunicados en formas sutiles y no intencionadas4.
Es fácil darse cuenta de por qué los científicos no toman seriamente la afirmación de que la antropología es una ciencia. Los problemas son múltiples, de validación, de interacción entre sujeto e investigador, del lenguaje y de la falta de un esquema conceptual. Estas son las mismas razones a las que se debe que los antropólogos discutan continuamente sobre lo que deben hacer para hacer progresar la ciencia.
¿Cómo puede basarse un código ético en los principios de la ciencia si no hay acuerdo sobre lo que la antropología es como ciencia? El recurrir al concepto de “ciencia” para fundamentar las decisiones éticas es equivalente a recurrir a la ontología. Se trata de la “ciencia” como una entidad absoluta. Se le considera como la autoridad final de su propio crecimiento aun cuando, como hemos dicho, esta autoridad es inexistente.
El esquema conceptual es un mito, lo mismo que los principios de investigación “desinteresada” y “libre de valor”. Se investigan ciertos tópicos no para hacer avanzar la ciencia sino porque así se desea. Por ejemplo, yo estudiaría la religión de la Danza del Sol si los participantes y yo estuviéramos de acuerdo, y si tuviera fondos, y no porque en el desarrollo de la antropología fuera necesario que la estudiara. Además no existe una secuencia metodología, necesaria para su estudio (véase Conant 1967: 311-38 para una comparación con las ciencias naturales).
Las ciencias naturales han sido financiadas y respetadas desde que fueron aceptadas por hombres de influencia y poder hace tan sólo unos cuantos siglos. En el caso de las ciencias sociales esto ocurrió solamente hace unas décadas. El progreso de ambas ciencias se debe al esfuerzo de los científicos que se sienten miembros de una fraternidad internacional a la que deben lealtad. Pero ni el principio de “progreso” ni el de “lealtad” se justifican por un esquema conceptual. El argumento que intenta hacerlo es analítico y se comete el error de afirmar la consecuencia para probar la
8 JOSEPH G. JORGENSEN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
premisa. La verdad es que los científicos y las instituciones que los patrocinan no están interesados en el progreso de la ciencia, ni la “observación” ni la “experimentación” en las ciencias naturales ni el “desinterés” ni el estar “libre de juicios de valores” en las ciencias sociales determinan el progreso de la ciencia. Tanto los principios de las ciencias naturales como los principios que se supone guían nuestras acciones no son constantes. Pero los principios que se supone guían las acciones de los científicos sociales, son además, confusos.
En conclusión, la ética no puede basarse en las ciencias naturales y menos aún en la antropología. Un código ético normativo que guíe la conducta de los antropólogos debe basarse en el entendimiento de la conducta humana. Nuestro juicio sobre este código debe basarse en la conducta de quienes lo aceptan.
Es razonable pedir a los antropólogos que, como miembros de las asociaciones, se suscriban a un código basado en la comprensión de la naturaleza humana. Deberíamos no sólo determinar los principios que se derivan de esta comprensión sino también la forma en que deben aplicarse, mejorarse y adaptarse a las circunstancias cambiantes. Es difícil trazar la diferencia entre el antropólogo como científico y como humano. Pero por difícil que esto sea, es posible. El antropólogo cuenta con información y técnicas especiales y su código ético debe tomar en cuenta este conocimiento a fin de no herir, ofender o incrementar los problemas humanos cuando se recoja la información o cuando se publiquen los resultados.
Creo que tenemos la responsabilidad de distinguir entre la verdad y la mentira en vista de que poseemos este conocimiento y estas técnicas. Además tenemos la obligación de dar a conocer nuestros resultados. Esto podría no ser necesario, posible o aun deseable en todos los casos pero ciertamente lo es en aquellos casos en que la sociedad se ve amenazada y entendemos los errores que originan esa amenaza. Es esta responsabilidad la que se expresó en las reuniones de la AAA.
LOS CONTEXTOS DE LA ANTROPOLOGÍA
El problema de una ética normativa para los antropólogos debería ser, en mi opinión, evaluada a la luz del ambiente social actual así como de aquel que creemos será el ambiente social del futuro. Los principios de un código ético deben ser suficientemente claros como para actuar de acuerdo a ellos en situaciones sociales particulares.
En la actualidad la gran mayoría de la investigación antropológica todavía se lleva a cabo entre pequeños grupos de gente que tienen escaso acceso a los recursos estratégicos de los que depende la metrópoli y el centro del poder, y poco control de ellos. La condición económica y política de estos grupos es usualmente producto de la economía mundial basada en la relación metrópoli-satélite y de los avances tecnológicos y las influencias políticas que hacen crecer a la metrópoli. Por ejemplo, los antropólogos estudian las poblaciones del Pacífico que han sido desalojados por las pruebas de la bomba de hidrógeno. Estudian a los trabajadores de las plantaciones del Caribe Negro, cuyos antepasados, los esclavos, hicieran el mismo trabajo. Sea en· Latinoamérica o en otra lugar, estudian la migración rural al área urbana que resulta de los avances médicos que fomentan el crecimiento demográfico, de la automatización y centralización de recursos que no permiten la
SOBRE ÉTICA Y ANTROPOLOGÍA 9
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
creación de fuentes de trabajo en el campo, etc. En todos los continentes examinan los asentamientos ilegales y barrios urbanas pobres mantenidas por la desigualdad de riqueza, acceso a los recursos y el poder. Los antropólogos estudian las reservaciones (¿necesito decir más?) de la vida indígena, etc. Estos grupos viven en “naciones desarrolladas” (v. g., los indios Ute de los Estados Unidos) y en naciones en “vías de desarrollo” (los Campa del Perú). Pueden vivir en pueblos “tradicionales” a rurales a en viviendas dispersas (los Guayami de Panamá) así como en áreas urbanas (1as norteamericanas de origen mexicano de El Paso, Texas).
No importa qué tópico escoja el antropólogo para su estudio, ya sea el análisis semántico de la etnomedicina, las prácticas de residencia postnupcial, la manufactura de cerámica, o el evangelismo político- religiosa en Caracas, debe darse cuenta de que su investigación será llevada a cabo en ambientes volubles desde el punto de vista político. Los movimientos de reforma se están llevando a cabo en algunas de estas áreas y los movimientos revolucionarios, en otras, persiguen un cambio de las condiciones actuales. Aquellos individuos que poseen el poder económico y político, o lo administran, estarán activamente interesados en adaptar una posición en contra del cambio.
Esperamos el desarrollo futuro de una economía política de la relación metrópoli-satélite, que consiste en un incremento de la centralización del poder y control sobre los recursos, en la metrópoli, y una mayor necesidad de programas de servicio social para aquellas que no ejercen poder o ejercitan control sobre los recursos. Basándonos en nuestra experiencia e intuición deberíamos prepararnos para el futuro. Debemos suponer que las agencias de defensa y bienestar social de los gobiernos, que son las que patrocinan nuestras investigaciones, nos pedirán información acerca de los grupos y temas que estudiamos, así coma acerca de individuos en particular. Las agencias de bienestar social, o aquellas que hacen su legislación, pueden estar interesadas en nuestros estudios de la organización social, económica o política: podrían pedir que se les informara acerca de las condiciones económicas de una familia determinada y de sus miembros, información acerca de los usos que se den a los fondas de bienestar a acerca de los derechos legales que tengan los miembros de percibir ayuda de dichas programas. Las agencias de la defensa pueden estar interesadas no sólo en estudios de organización económica, social y política y movimientos sociales sino también en obtener información acerca de activistas políticas o de individuos que pueden llegar a serlo. El proyecto Camelot, el informe Beals (1967) y recientes solicitudes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Marina y otras dependencias del departamento de defensa de los Estados Unidos han evidenciado que tal información es altamente deseada y que los antropólogos reciben solicitudes para proveerla.
Aunque las agencias gubernamentales, particularmente el departamento de defensa de los Estados Unidos, se han mostrado escépticas, en el pasado, acerca del valor de la ciencia social, han incrementada sus donaciones. Solicitan constantemente información política sea para atacar los problemas o anticiparlos. Aquellos que sirven a su gobierno en naciones extranjeras también probablemente necesiten de antropólogos para recoger la información que ellas no pueden obtener. En los EE. UU., el Departamento de Justicia, el FBI, la policía local y agencias similares pueden requerir de los antropólogos sociales y los etnólogos, información que puede ser usada para propósitos ajenos a las de los investigadores. En la medida en que las necesidades de bienestar social se hacen más agudas y las burocracias relacionadas a ellas crecen, deberíamos esperar que
10 JOSEPH G. JORGENSEN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
estas agencias necesiten que la información acerca de la gente se mantenga en cierta creatividad, especialmente cuando esta información puede llegar a afectar a la burocracia o a sus miembros (sus fondos, operaciones y sus relaciones con la rama legislativa del gobierno).
Como antropólogos debemos esperar que la demanda por este tipo de información aumente y, por lo tanto, estar preparados para las diferentes clases de problemas éticos que ésta pueda generar. Es probable que haya un creciente interés por usar en la investigación técnicas de fisgón tales como la fotografía infra-roja, micrófonos en miniatura, grabadoras y cámara. Estos aparatos pueden ser mal usados y probablemente estarán a disposición del antropólogo. Son avances tecnológicos que constituyen una amenaza para una ciencia social-ética. Creo que la probabilidad de que se usen ha sido aumentada por las necesidades de los gobiernos de obtener cierto tipo de información, su capacidad de remunerarla adecuadamente o de demandarla bajo amenazas de castigo y debido al control que ejercen sobre estas técnicas y su capacidad de venderlas a precios nominales al investigador. Al final de este artículo haré algunos comentarios sobre el mal uso de otros instrumentos tales como las computadoras.
EL PROBLEMA ÉTICO
A continuación discutiré el derecho a la privacidad y la naturaleza de esta privacidad, del consentimiento y de la confidencialidad, las consecuencias que pueden tener los informes basados en investigación y el daño que la “verdad” puede hacer, la validez de estos reportes y los efectos que la investigación puede tener sobre la comunidad anfitriona. Todos estos tópicos se entrelazan pero he tratado de separarlos para facilidad en la presentación.
DERECHO A LA PRIVACIDAD
Con frecuencia nos consideramos estudiosos de la conducta social significativa y acerca de la cual nuestros informantes son usualmente reservados. Su reserva puede deberse al hecho de que sus intereses están en juego. Los indios Pueblo del Este, por ejemplo, pueden no querer comunicar información acerca de sus mitos y rituales porque los valoran como absolutamente inviolables, de importancia crítica para su bienestar y porque es un deber público mantener la secretividad. Los informantes también pueden mostrarse reservados porque desconocen los usos que se dará a la información. Así, el ocupante de una barriada en Lima, o de una Callampa en Santiago, puede negarse a dar información acerca del origen y cantidad de sus ingresos o de sus actitudes políticas. Pueden existir otras razones, por ejemplo, un hombre “importante” de los Campa puede ofenderse porque el antropólogo se dirigió primero a un hermano menor y menos influyente que el reduciendo de esta manera su status y prestigio en su propia comunidad. También puede considerar al antropólogo como una amenaza a su posición. Estas situaciones ejemplifican el derecho de privacidad. Rubhausen y Brim (1966) han llamado a este derecho un “imperativo moral” de nuestros tiempos aunque ni en los Estados Unidos ni en ninguna parte haya alcanzado el status de ley. Excepto en algunos casos especiales, la demanda de privacidad personal no es reconocida por 1a ley; la propagación de las noticias, la aplicación de la ley y el gobierno eficaz constituyen un reto constante en su contra. Aun en los Estados Unidos se ha dicho recientemente que es innecesario el Fifth Amendment que otorga el derecho de no auto incriminación.
SOBRE ÉTICA Y ANTROPOLOGÍA 11
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Todos necesitamos compartir alguna información y reservar otra. Nos comunicamos para obtener una respuesta, para calmar nuestra conciencia o para probar lo que creemos, etc. Pero deseamos reservar algunos hechos que no podemos encarar y, por tanto, los reprimimos y otros que conocemos pero preferiríamos no saberlos o discutirlos. Por último, hay ciertos hechos, ideas y situaciones que creemos conocer pero no estamos seguros de entenderlos totalmente. En todo caso, preferimos escoger por nosotros mismos el momento, circunstancias y forma en que hemos de compartir o reservar los hechos acerca de nuestras vidas, nuestras actitudes, creencias, conducta y opiniones.
En los Estados Unidos, la ley no concede al antropólogo un status privilegiado en cuanto a la información que recoge. Al igual que la prensa, no tenemos derecho legal para requerir información confidencial. Nuestra información puede ser requerida bajo pena legal. Si nosotros reclamamos para nosotros mismos el derecho de privacidad y podemos imaginarnos las molestas situaciones que podrían resultar si algunas de nuestras informaciones privadas llegaran por medio de la prensa a aquellos que elaboran las leyes, o a quienes las aplican, no podemos sino percatarnos de la grave responsabilidad que tenemos hacia los sujetos de nuestra investigación. Sea en nuestro país de origen o en el exterior podemos encontrarnos incapaces de proteger la información que hemos recogido si se nos la requiere bajo pena legal.
Fuera del aspecto legal, debemos ser muy cuidadosos en publicar aquello que causare molestias a nuestros informantes.
El derecho de privacidad, el deseo de los antropólogos de recoger información relevante y confidencial, la carencia de protección legal y las necesidades de la comunidad de obtener esa información representan importantes problemas éticos para el antropólogo.
CONSENTIMIENTO Y CONFIDENCIALIDAD
Nuestra situación es diferente a la del sacerdote, el abogado o el médico, a quienes es el cliente quien les solicita ayuda y a quienes, legalmente, por lo menos en los EE. UU., se les reconoce el derecho de obtener información confidencial. Por el contrario, nosotros somos quienes solicitamos ayuda a cambio de la cual ofrecemos confidencialidad para que el informante coopere. Esta situación conlleva responsabilidades. No sólo estamos obligados a respetar el derecho de privacidad que tienen los informantes como individuos sino también estamos obligados a mantener la promesa que diéramos. Estamos éticamente comprometidos.
Pero, en mi parecer, estas obligaciones éticas presuponen también el derecho de cumplirlas. Sin embargo, en la práctica, este derecho no está bien definido. Los burós gubernamentales, las agencias que aplican la ley o los editores de las revistas profesionales pueden negar este derecho y tener otra opinión de lo que es ético.
Pero antes de enfocar los temas de privacidad y confidencialidad he de tratar el de consentimiento.
12 JOSEPH G. JORGENSEN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Consentimiento. Parece sumamente simple y obvio afirmar que el antropólogo debería obtener el consentimiento de sus sujetos para poder invadir su privacidad. El antropólogo debería informar a los sujetos sobre las intenciones de su investigación y los usos a los que será destinada. También parece obvio que el consentimiento que se obtenga es para los propósitos que se mencionen y no para otros. Si hemos dado a conocer nuestras intenciones, los informantes pueden, por lo menos, calcular los riesgos que presupone el proporcionar la información. En los siguientes párrafos mostrare como estos principies tan “simples y obvios” pueden ser voluntaria a involuntariamente violados y por qué nosotros debemos ser muy cuidadosos con las consecuencias.
Debido a que nuestro estudio es realizado entre analfabetas o semianalfabetas con escaso conocimiento de los usos a lo8 que se puede destinar la información, estamos doblemente obligados a exponer nuestras intenciones y a no explotar su ingenuidad. La explicación que demos deberá variar de acuerdo con los problemas en que estemos interesados y la sofisticación de la población. El grado de sofisticación de las comunidades puede variar considerablemente. Esto no quiere decir que sea fácil evaluar sus conocimientos ni hacerlos comprender las implicaciones en todos sus alcances. Aun el antropólogo frecuentemente las ignora.
En ciertas situaciones el problema es fácil de resolver, en otras, por el contrario, muy difícil. En el caso de que se estudie la semántica del parentesco, es suficiente decir a la gente que se desea estudiar cómo están emparentados y qué palabras usan cuando hacen referencia a sus parientes y cuando se dirigen a ellos. Es innecesario mencionar que se desea construir un conjunto de reglas para explicar el sistema terminológico. Si el investigador cambia sus objetivos, los informantes pueden intuir que no se les ha dicho todo. Lo mismo sucedería si algunos de los informantes se interesaran en el progreso de la investigación.
Por ejemplo, habría que dar una respuesta si alguno de los informantes preguntara acerca de por qué el investigador se interesa en la genealogía y en los términos de parentesco. Ahora bien, sería de interés para ellos si el investigador se interesara en otros temas, por ejemplo, si la respuesta fuera que desea correlacionar las prácticas de herencia y sucesión con el orden de nacimiento, linaje, etc., habría necesidad de indicárselos. En efecto lo correcto sería explicárselos antes de que lo preguntaran.
El investigador no debe creer que, en vista de que ha obtenido consentimiento para recoger información sobre un tópico, puede recoger y usar información sobre otros. El consentimiento implícito a menudo se traslapa con la coerción oculta. Este es un problema especial de la antropología debido a que el investigador generalmente pasa varios meses en la comunidad, los fines de su investigación frecuentemente no están claramente formulados y debido a que llega a penetrar la privacidad, a través de observación y familiaridad, obteniendo información que sus informantes preferirían ocultar. El punto es claro: si usamos esta información podríamos causar daños a la gente en formas no previstas y que no podemos subsanar.
El investigador debe evaluar el grado de consentimiento implícito en cada uno de los contextos. Par ejemplo, ¿sería apropiado publicar información sobre brujería y hechicería en una reservación de indios o entre los habitantes de barrios bajos si los informantes las temen, si no nos hubieran
SOBRE ÉTICA Y ANTROPOLOGÍA 13
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
dado información acerca de ellas en el caso de que se les hubiera preguntado en forma explícita, si temieran a la ley o a los brujos, aun cuando dieran libremente información de sus presupuestos familiares y otros tópicos? Según mi experiencia, después de una prolongada relación, los informantes comienzan a explicar eventos recientes por medio de sus creencias mágicas pensando quizás que el investigador entiende esta manera de pensar. Esta información no se obtiene por preguntas directas si el informante cree que va a ser publicada; la ofrece porque considera al investigador como alguien que ya está familiarizado con la comunidad y sus secretos.
En forma similar, podría creer que tengo libertad de publicar una pelea entre borrachos. Quizás no sentiría que he roto el compromiso de confidencialidad si, por ejemplo, mi informante constantemente presumiera de su fuerza y coraje y de la cantidad de alcohol que consume o me contara historias acerca de sus riñas. Podría pensarse que lo anterior implicara un consentimiento para publicar información sobre los pleitos, los contextos en que ocurren y las actitudes de mi informante hacia ellos. Sin embargo debería obtener su permiso (aun cuando no estuviera seguro de publicarlo). Estaría también obligado a advertirle acerca de las implicaciones que pudiera tener mi publicación aún en aquellos casos en que él lo deseara. En este último caso, si lo publicara podría estar contribuyendo a crear problemas que no serían difíciles para mí de anticipar, naturalmente estaría contribuyendo a crear aún mayores problemas si no obtuviera su consentimiento. Estos dos ejemplos, de brujería y pleitos, nos colocan ante un problema con el que trataremos más tarde (véase “¿Puede ocasionar daños la verdad?”).
El punto que he tratado de ilustrar es que debe requerirse el consentimiento de la gente para lograr los fines de la investigación. Esto no significa que el informante deba estar enterado de todos los detalles de metodología que conlleva el análisis ni de cada una de las relaciones que se trata de determinar en el estudio. Por otro lado, el investigador no debe asumir que el consentimiento que se le da para obtener cierta información también le dé derecho a obtener otra información ni que tenga la libertad de obtener información en base a la explotación de la inocencia de sus informantes.
Un problema inverso al anterior se plantea cuando el mismo antropólogo es un informante inocente. Creo que es inmoral e irresponsable pasar información que no está publicada a personas que gozan de poder o influencia y hacerla disponible para la consulta de cualquier persona ignorando los usos que se le van a dar. Por ejemplo, puedo imaginarme una situación en la cual la CIA “seduzca” a un antropólogo, que se considera a sí mismo patriota, y que lleva a cabo una investigación sobre la organización familiar entre los Ibos de Nigeria. La CIA podría ofrecerle unos $l00.00 al día, apelar a su patriotismo y halagar su ego a cambio de información acerca de las élites y agitadores políticos. El antropólogo podría obtener esta información sin intentar publicarla, no llegar a comprenderla totalmente o no llegar a obtener el consentimiento de los informantes para su publicación. Además podría estar consciente de que su publicación dañaría a sus informantes. ¿Qué derecho tiene el antropólogo de dar a conocer esta información? Y ¿Qué hará la CIA con ella? ¿Acaso se justifica aterrorizar a unos cuantos Ibos en el nombre de la seguridad de los EE.UU.?
La coerción encubierta y el engaño en la investigación antropológica nos enfrentan a otros problemas éticos. La coacción encubierta se hará cada vez más frecuente a medida que tengamos más contacto con las agencias de bienestar y que estas agencias sirvan a los grupos que
14 JOSEPH G. JORGENSEN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
tradicionalmente estudiamos. Por ejemplo, se le podría pedir al Director de Tierras y Operaciones en una reservación de indios en los EE. UU., que diera información al antropólogo sobre el uso de la tierra y su desarrollo. Pero también podría exigírsele en forma encubierta que diera otro tipo de información que él preferiría ocultar. Información personal de sus preferencias políticas o de la vida privada de sus compañeros de trabajo. Sin embargo, siendo empleado público, temería las consecuencias de negarse a proporcionar esta información. Podría también aplicarse coerción en forma velada a los indígenas para que den información sobre el uso que están haciendo de la tierra. Por ejemplo, pueden indicar si la han trabajado, cuando de acuerdo a la ley tribal, no debieron hacerlo o si han desviado el agua para irrigar, violando las leyes estatales. Al igual que el Director de Tierras y Operaciones, los indígenas se verían forzados a proporcionar este tipo de información para evitar peores consecuencias.
Me parece que la coerción encubierta es una forma no ética de obtener información, lo mismo que tomar ventaja de la ingenuidad de un informante. El antropólogo puede engañar verbalmente a sus informantes, asumir un role o conducir una investigación encubierta y clandestina. El engaño en la investigación compromete al investigador, a su patrocinador y a los sujetos. EI hecho de que en el espionaje sea frecuente el aparentar lo que no se es no justifica el que el antropólogo lo haga. El hecho de que el periodista también lo haga tampoco lo justifica. Por la naturaleza libre y franca de su disciplina los antropólogos no deben aceptar el engaño. El antropólogo no puede asumir una posición falsa si busca la verdad, denuncia lo falso, siente una obligación de no comprometer a sus colegas y evitar que se sospeche de sus investigaciones y tiene el derecho y el deber de mantener las promesas que hiciera a sus informantes. El antropólogo que actúa en una forma honorable tiene la obligación de denunciar a un agente de espionaje que se encubre como antropólogo (véase Bales 1967) o a un científico político que recoge información para una agencia de gobierno nacional o extranjera, aunque esto es posible únicamente si tiene información confiable acerca de esta situación y si los fines de su investigación son suficientemente bien comprendidos en la comunidad en la que trabaja. La denuncia de los impostores hará que los informantes por lo menos se den cuenta de que su privacidad está siendo invadida por medio de engaños y que ellos pueden estar dando información que preferirían ocultar a personas confiables para fines dudosos. Fuera de las consideraciones acerca del espionaje, no es fácil para los antropólogos aparentar en la forma como algunos sociólogos lo hacen en sus propios países. Por ejemplo, el antropólogo es frecuentemente un norteamericano o europeo de piel clara que trabaja con personas de piel oscura. Excepto en la América Latina, la mayoría de los sujetos de investigación no hablan ningún idioma indo-europeo como lengua materna. Esto hace difícil el que el antropólogo pueda inmiscuirse en una sociedad secreta de África o en un movimiento revolucionario en Guinea. El sociólogo,5 por otra parte, si puede pasar inadvertido en una Iglesia de Pentecostés o en la Sociedad John Birch: es blanco, habla la misma lengua y puede adoptar las características externas de aquellos que estudia. Creo que los antropólogos harían lo mismo si les fuera posible. Quizás los sociólogos o científicos políticos que surjan en países no occidentales imitarán esta práctica del engaño de los sociólogos norteamericanos, y los antropólogos norteamericanos, restringidos más y más a problemas de áreas marginales y otros tipos de investigación en su país lo utilizarán también.
Donde sea y como quiera que se practique el fraude el antropólogo viola sus obligaciones hacia la comunidad que estudia. Su actuación puede ser perjudicial a sus colegas, a sus estudiantes y a la
SOBRE ÉTICA Y ANTROPOLOGÍA 15
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
situación que estudia. Si el antropólogo efectúa un fraude y engaña a sus informantes, puede cometer errores en la interpretación de las situaciones que pretende comprender sin importar en este caso su simpatía hacia ellos. Si no comprende la situación puede dañar a las personas al violar sus costumbres y causar disensiones en la sociedad, o publicar información perjudicial y mal interpretado.
Si, por otra parte, el antropólogo sabe de antemano que puede causar daños debido al fraude, estará en la capacidad de evaluarlos. Sin embargo ¿cómo podemos medir las molestias que puedan causarse? Porque si argüimos que el conocimiento justifica las molestias y problemas que causa, es necesario saber cómo evaluaremos estas molestias. Sin embargo, el querer obtener estas medidas es ridículo en vista del poco uso que se hace de mediciones en antropología. Si apelamos al progreso de ña ciencia, estamos apelando a una ontología cuya falacia hemos discutido previamente. En resumen, estaríamos haciendo un daño a la profesión al pretender que sabemos medir el valor de una investigación que se ha llevado a cabo en forma fraudulenta.
La investigación que se vale de engaños puede dañar la reputación de la antropología y cerrar áreas potencialmente fructíferas de investigación. El estudio de asentamientos ilegales en Santiago o aun en toda una nación, tal como India o Chile, podría ser una de estas áreas que se cerraran como resultado de llevar a cabo investigaciones con engaños. Los antropólogos tenemos la obligación de dudar de la integridad de los trabajos de un colega cuando éste ha añadido al engaño la invasión de la privacidad por medios igualmente fraudulentos. Yo creo que tengo el deber de denunciar y censurar a los investigadores involucrados en investigación clandestina especialmente en áreas políticamente sensitivas. Espero que mis colegas y las asociaciones antropológicas hagan lo mismo.
La actitud del antropólogo hacia el consentimiento y la confidencialidad determinarán parcialmente la confianza que el público tenga en la antropología. Si no queremos generar sospechas en cuanto a nuestras intenciones, deberíamos actuar de acuerdo a un código ético que todos los antropólogos sigan con seriedad.
Debemos hacer mención, nuevamente, de aparatos y técnicas que existen en la actualidad y que amenazan en forma directa la libertad individual. Estos aparatos y técnicas pueden interferir con el derecho del individuo de proporcionar información acerca de sí mismo, únicamente en la medida, en el momento y a la persona que él escoja. La investigación antropológica puede utilizar micrófonos, grabadoras y cámaras en miniatura, micrófonos dirigidos y fotografía infrarroja. La grabadora en miniatura, por ejemplo, puede ser usada para recoger conversaciones sin que los informantes se den cuenta de ello y la cámara para relacionar las caras de los participantes con sus conversaciones. Es concebible que en el futuro los antropólogos puedan valerse de espejos unidireccionales, maquinas poligráficas, hipnosis, drogas que controlen el comportamiento y cuestionarios capciosos. La computadora, con su enorme capacidad de almacenar información sobre personas, puede ser también usada para propósitos ilícitos.
Estas técnicas deberían utilizarse únicamente si se tiene el consentimiento para su utilización y si los datos se usan para los propósitos que especifica el investigador. Uno no puede traspasar los límites de la decencia en la investigación en nombre de la libertad académica y de la investigación
16 JOSEPH G. JORGENSEN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
científica. Debemos respetar la privacidad de los informantes en nuestras entrevistas y cuestionarios. No debemos valernos de artificios ni explotar la ingenuidad de los informantes. Cuando se hace observación directa, los observados deben saberlo y dar su consentimiento. Cuando se recoge información por medio de una tercera persona no debe usarse el soborno ya que éste puede resultar en una falta de confianza. El explotar antagonismos con fines de obtener información es ilícito.
Resumiendo, creo que debe buscarse el consentimiento de los sujetos antes y durante la investigación. Si las metas cambian en el curso del trabajo de campo, debe obtenerse un nuevo consentimiento. El consentimiento se aplica a los propósitos específicos y no a otros propósitos. Los individuos que estudiamos deben elegir el momento y las circunstancias adecuadas para expresar sus creencias, actitudes, comportamiento, opiniones e historias personales, incluyendo datos de su trabajo, ingreso, etc., así como también hasta donde quieran profundizar en cada uno de estos tópicos. No es ético, pues, que un antropólogo disfrace su identidad con el objeto de conseguir la información deseada, que mienta en cuanto al carácter de su investigación o que permita que los datos que ha recogido sean empleados para propósitos que él no comprende totalmente pero que podrían perjudicar a sus informantes.
Confidencialidad. En términos simples, la confidencialidad implica que debemos proteger la identidad de los informantes. Las respuestas deben tratarse como anónimas porque tenemos la obligación de no revelar ninguna información que podría identificar o comprometer a un individuo en particular.
En vista de que la ley no otorga un status especial a la información recabada por los antropólogos deberíamos tomar medidas para proteger a nuestros informantes. Por ejemplo, si se dejan los nombres en las páginas de la entrevista, algunos individuos podrían resultar perjudicados en el caso de que se nos exigiera, bajo pena legal, mostrar nuestros materiales. Deben utilizarse claves para sustituir los nombres y destruirlas una vez que no se necesiten. Se debe obtener el con- sentimiento de los sujetos cuando se desea almacenar los datos de estudio longitudinales o para futuras referencias.
En el pasado, raramente se ha solicitado información a los antropólogos bajo pena legal. Pero en el futuro puede ser diferente ya que los sujetos de nuestra investigación amenazan en forma creciente la estabilidad de los gobiernos locales y los bloques mundiales de poder. Debemos, por lo tanto, tomar precauciones.
Es fácil para los científicos políticos, sociólogos y psicólogos asegurar el anonimato de sus sujetos. Usualmente trabajan con muestras grandes en periodos cortos de tiempo. Debido a que sus técnicas de investigación se basan en métodos inductivos explícitos, la recolección de datos se hace generalmente por medio de cuestionarios o entrevistas sobre una muestra objetiva. Los datos se manipulan estadísticamente. Así, pues, tanto las técnicas de investigación como la amplitud de la variabilidad individual aseguran la secretividad.
SOBRE ÉTICA Y ANTROPOLOGÍA 17
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Para el antropólogo, por el contrario, es difícil asegurar este anonimato. Generalmente estudia grupos pequeños. Sus técnicas de investigación raramente se basan en métodos inductivos explícitos. Su elección de informantes es subjetiva y el tiempo que pasa en el campo mayor. Ya sea que se trate de información acerca de actividades políticas, semántica del parentesco o economía familiar, es difícil mantener la secretividad de los informantes: se usan pocos informantes y se depende de anécdotas que hacen fácil la identificación de los individuos. Aun cuando no se publique nombres, el lector puede fácilmente identificar al líder revolucionario de un asentamiento ilegal de Santiago, al reformador entre los Utes del norte, al comerciante libanés en Ghana o al patrón de Río Ucayuli.
En algunos casos, una vez que hemos prometido confidencialidad nos es imposible satisfacer las necesidades de nuestra investigación y en otros casos, publicar nuestros resultados. De aquí que sea necesario pensar sobre esto antes de iniciar nuestro estudio. Puede ser que en algunos casos la confidencialidad no sea deseable o necesaria. Si esto fuera así debemos tener el valor de informar a nuestros sujetos de estudio que no podemos o no queremos garantizar la confidencialidad.
Los antropólogos podríamos quizá estudiar la conducta pública de ciertos funcionarios de manera no confidencial en algunos países como los EEUU y Canadá. Si bien es cierto que sería deseable mantener la secretividad de nuestros informantes no podríamos garantizarla. Es importante hacer notar que me refiero exclusivamente a la conducta pública de funcionarios electos o nombrados, de hombres de negocios, profesores, médicos y otros cargos civiles que están expuestos a una evaluación pública. No podemos estudiar y publicar otros aspectos de la conducta personal sin su consentimiento. En vista de que contamos con técnicas especializadas con ciertos conocimientos de la conducta humana y de que tenemos la responsabilidad de buscar la verdad, podríamos considerar como una de estas responsabilidades la de dar a conocer la conducta pública de individuos que ocupan ciertas posiciones en sociedades complejas.
¿PUEDE OCASIONAR DAÑOS LA VERDAD?
Al sugerir que tenemos la responsabilidad de dar a conocer la conducta pública de la gente, reconozco que al hacerlo en otro país el ciudadano de los EE. UU. Podría causarse problemas para sí y para otros antropólogos. Sin embargo, puede hacerlo en su propio país si sus informantes han dado su consentimiento para que lo haga y si está dispuesto a sufrir las consecuencias. Sin embargo, aun con este consentimiento podríamos temer algunas consecuencias indeseables para nuestros informantes. Este sería el caso si lo descrito se considera inmoral. Así, una publicación sobre el consumo de alcohol y ofensas criminales entre los indios americanos podría resultar en un recorte de los fondos de los programas para el bienestar de la familia indígena del Bureau of Indian Affairs por parte del Congreso. También podría contribuir a afirmar los prejuicios y proveer una racionalización para la intolerancia hacia los indios, o ambas cosas.
Soy de la opinión de que podemos publicar la verdad según la concebimos, suponiendo que la verdad hace a los hombres más libres o más autónomos (pero no asumiendo que la “ciencia debe avanzar”) o bien podemos evitar aquellos tópicos de investigación que nos conducirían a problemas penosos como los referidos.6 Por ejemplo, si creemos que debemos evaluar, analizar y publicar
18 JOSEPH G. JORGENSEN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
nuestros datos sobre la conducta de los líderes revolucionarios en los asentamientos sobre las tierras baldías de Santiago, y si tenemos también razón de creer que no podemos asegurar la secretividad de los líderes ni la confidencialidad de nuestros datos, y que nuestra información, publicada o sin publicar, puede acarrearles daños físicos o políticos, entonces no debemos llevar a cabo la investigación. A mí no me parece ético gastar el tiempo y el dinero de alguien para publicar resultados incompletos o resultados que se sabe que son verdades a medias.
Si decidimos embarcarnos en una investigación sobre “consumo del alcohol y criminalidad” entre los indígenas norteamericanos, debemos anticipar los usos inadecuados que se haga de nuestros informes. Si tenemos conocimiento de la conducta social y responsabilidad de presentar la verdad, no deberíamos tener mayores dificultades de anticipar e impedir los malos usos de nuestros informes. Cuando decimos la verdad, tal como la percibimos, debemos hacer todos los esfuerzos que parezcan razonables para evitar su mal uso. Si demostramos que los jóvenes de las reservaciones indígenas beben y cometen crímenes en una proporción que es 500% mayor que los jóvenes blancos urbanos y rurales, y que entre los adultos indígenas de la reservación también existe una tasa alta de criminalidad relacionada al consumo del alcohol, entonces estamos dando la oportunidad de que estos datos puedan ser usados para demostrar que el problema del crimen se debe a las características de la raza o de la educación familiar del indígena. Debido a que sólo los indios de las reservaciones están bajo constante supervisión del Bureau of Indian Affairs, estos datos podrían también usarse para mostrar que la tasa de esta criminalidad relacionada al alcohol es una consecuencia de la mala administración de los fondos designados a las familias indígenas por parte del Bureau. Se deben anticipar estos malos usos describiendo, por ejemplo, los contextos en los cuales los indios viven, beben y cometen los crímenes. Debemos establecer una relación entre la vida del indígena en las reservaciones, su falta de acceso a los recursos estratégicos y de poder y sus expectativas miserables de una vida mejor, y sugerir que éstas son las causas de su criminalidad (aun cuando esta criminalidad llegue a afectar su situación económica y política y ambas se conviertan en causa y efecto de la otra). Raza, historia de la familia y el Bureau of Indian Affairs, no son la “causa” del problema.
El mal uso puede evitarse si nos preguntamos el “por qué” de las cosas. Si nuestra explicación es que los indios beben mucho y también cometen crímenes mientras están bajo la influencia del alcohol, cualquiera puede preguntar “¿por qué?”. Aun cuando la explicación ofrecida sea que el indio es muy haragán y tiene la piel roja, no hay ninguna manera de saber si la explicación es correcta a menos que la sometamos a prueba. No tenemos ninguna ley inductiva o deductiva de la cual podamos inferir o deducir una explicación. Podemos tan sólo hacernos una nueva pregunta: ¿Por qué sucede lo que se ha establecido en la generalización empírica que hiciéramos para “explicar” la generalización empírica que la precedió y promovió? No podemos agotar la serie de preguntas “¿por qué?” mediante un recurso a leyes como se puede hacer en el esquema conceptual de las ciencias naturales. Por consiguiente, debemos anticipar las “explicaciones” dañinas que se ofrezcan a nuestros resultados. A medida que se conduzca más investigación primaria en los barrios pobres de naciones desarrolladas y subdesarrolladas, nuestras explicaciones serán más fieles a la situación de los individuos y grupos que estudiemos. Es de nuestra incumbencia no sólo informar con exactitud los resultados sino también ser sensible a la manera como estos resultados son puestos en uso.
SOBRE ÉTICA Y ANTROPOLOGÍA 19
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
VALIDEZ DE LOS INFORMES DE INVESTIGACIÓN
La cuestión de la validez de nuestros informes de investigación es quizá más difícil de enfrentar que algunos de los tópicos tratados anteriormente. ¿Cómo sabemos cuándo nuestros resultados de investigación son válidos? En un informe de investigación válido las relaciones que se hagan tienen significado empírico.
La significación empírica queda establecida cuando se demuestra que las relaciones propuestas son estadísticamente reales, no a un artefacto del azar o una impresión basada en pocos ejemplos, y cuando son determinadas habiendo sido controladas otras fuentes de influencia potencial.
Los informes antropológicos raramente se basan en poblaciones muestreadas objetivamente o estudiadas en forma exhaustiva y es poco frecuente que se realicen comparaciones explícitas y que se ejerciten controles en la investigación. Las relaciones que se establecen en tales informes originan polémicas. Discutimos sutilezas acerca de si los Ges tienen organización dual o de mitades y acerca de los principios sobre los cuales se basa esa organización. En un informe, por ejemplo, un antropólogo argumenta que las creencias sobre los fantasmas sirven para unir a la sociedad X. El argumento se desarrolla más o menos así: todos los hombres tienen ansiedades que les obligan a destruirse a sí mismos y a su prójimo si estas ansiedades no son aliviadas (una generalización tanto injustificada como imposible de desaprobar tratada como si fuera ley). En todas las sociedades la brujería o cualquier otra actividad permite a los hombres aliviar sus ansiedades -una tautología encubierta- y, como resultado, la sociedad se salva, -una generalización injustificable-. No hay brujería en la sociedad X -un error empírico ya que tanto un trabajo previo como uno subsecuente han demostrado su existencia-, así que la creencia en los fantasmas conduce al mismo fin que la brujería en otras circunstancias -una falacia en la que se afirma el consecuente con respecto a la premisa.- Como argumento analítico es inválido. Como explicación científica es también inválida. Como un grupo de proposiciones en una hipótesis, en su forma presente, es demasiado mal formulada para ser sometida a prueba. El informe de investigación al cual me he referido no es excepcional en la disciplina. Hay muchos similares. En efecto, en los últimos cinco años, un grupo “neofuncionalista” ha generado varios informes de investigación de este género antediluviano y promete producir más.
Mi argumento es que tenemos una obligación moral de retener nuestros informes de investigación hasta que estemos seguros. No espero que el estudio de la antropología se transforme de la noche a la mañana en una tarea rigurosa e inductiva ni pienso que todas nuestras conjeturas que lleguen a mostrarse erróneas sean inmorales. Por el contrario, podemos aprender de nuestros errores. Pero nuestros errores pueden hacerse cada vez más costosos para nuestros informantes según van cambiando las condiciones bajo las cuales ellos y nosotros operamos. Así, pues, pienso que tenemos la obligación de hacer comparaciones y efectuar controles sistemáticos en nuestra investigación para asegurar que nuestras generalizaciones sean válidas. Esto es lo menos que debemos esperar de nosotros mismos cuando nos damos cuenta de que nuestros informes pueden provocar ciertas consecuencias.
EL EFECTO DEL INVESTIGADOR SOBRE LA COMUNIDAD
20 JOSEPH G. JORGENSEN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
EI último tema que quiero tratar, también relacionado a los asuntos de consentimiento, confidencialidad y validez, es el efecto que el investigador puede tener sobre la comunidad en la cual trabaja. Sea el investigador honesto acerca de sus propósitos o no, tendrá un efecto sobre la comunidad. Después de todo cambiará de alguna manera la composición, y quizás aún el estilo de vida, de la comunidad. El efecto depende, naturalmente, de dónde se encuentre y qué haga. En algunas comunidades podría representar tan sólo una boca más o una fuente de entretenimiento o de miedo o quizás el consumidor y proveedor que sus informantes esperaban, etc. La conducta de la población puede modificarse de maneras imprevistas, especialmente cuando no tenemos conocimiento previo de ella.
Este es particularmente el caso del investigador que engaña y aparenta lo que no es: no podrá saber qué datos aporta al conocimiento de la población que estudia ni cómo la comunidad responderá a su presencia y a su postura falsa. Yo no sabría cómo podrían ejercerse controles sobre los efectos introducidos por un investigador fraudulento. Creo que es más fácil evaluar la influencia de un observador honesto que da a conocer sus intenciones y propósitos y que obtiene el consentimiento de llevar a cabo su estudio.
Los ejemplos de las consecuencias inintencionadas de un investigador engañoso son abundantes. Uno particularmente mordaz proviene de la sociología de la transgresión. Ball (1967) cita la experiencia de un candidato al doctorado que engañó a los miembros de una pandilla de delincuentes urbanos uniéndose a ellos con la intención de estudiar su organización y conducta. Puso al tanto a la policía (antes de hacerlo) y, por lo tanto, se comprometió con ella. Al poco tiempo de que se uniera a la pandilla sus líderes tramaron un robo; el plan, sin embargo, era muy deficiente. En vista de que el grupo le iba a servir para su estudio y que los riesgos eran muy grandes sugirió algunas modificaciones para mejorar el plan. Lo eligieron su líder...
HACIA UN CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL
Los problemas éticos de la investigación antropológica pueden ubicarse en un continuum que va desde lo muy claro hasta, lo muy borroso. Mientras que es claro que engañar es inmoral, es más difícil juzgar al investigador que, al analizar sus datos de investigación a muchas millas de distancia de la comunidad que estudiara, se le ocurren nuevas ideas y preguntas y recuerda hechos que no registra con el propósito de respaldar estas nuevas preguntas. ¿Sería ético informar sobre estas nuevas ideas? O ¿es que cabría la duda acerca de quién escribe sobre un evento en el cual participara pero no tuviera la intención de escribirlo y, por tanto, no lo hubiera hecho saber a los demás participantes? ¿Debería un investigador dar a conocer a todas las personas que encuentra en el campo sus fines de investigación, aun en el caso de que se tratara de una comunidad pequeña en la que hubiera vivido por un año o más y prácticamente todos lo conocieran, y aun cuando no entreviste a todos?
Estas situaciones son un tanto oscuras. La decisión de publicar información que se recuerda pero que no está registrada o de utilizar la información en un contexto diferente del original debería estar determinada por la naturaleza de los datos: ¿puede la verdad ocasionar daños en caso de ser
SOBRE ÉTICA Y ANTROPOLOGÍA 21
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
publicada? ¿Puede prepararse un informe válido? ¿Existe una comunidad profesional a la que puede apelarse en caso de que el antropólogo no pueda tomar la decisión?
Mi posición es que debe establecerse un código de ética profesional. Además, para los antropólogos de países que tienen acceso a fondos que hacen posible estudios en el tercer mundo y en las áreas más explotadas de sus propias sociedades, deben establecerse comités éticos para interpretar el código cuando las situaciones no sean claras. Este código debe reconocer y afirmar el derecho de privacidad de los individuos. E1 consentimiento de los informantes es básico para el respeto del derecho a la privacidad; no puede tolerarse el engaño. La secretividad de los sujetos debe mantenerse. Los datos no deben usarse para propósitos diferentes de los del investigador o para aquellos que éste no tiene total conocimiento. Los resultados de la investigación deben ser válidos.
La condición esencial de la antropología es que se dedique a la libre investigación de la verdad. Nuestros resultados de esta investigación deben ser publicados libremente y estar disponibles para todos. Si temiéramos que su publicación acarreara daños o sufrimientos a nuestros sujetos de investigación deberíamos evaluar cuán importante es publicarlos. Esto deberíamos decidirlo antes de ir al campo. Si el estudio no fuera a alterar el esquema conceptual de las ciencias sociales, o si cierta información no fuera a influir de una manera perceptible nuestra investigación, entonces no deberíamos llevar a cabo el estudio o no deberíamos recoger esta información. Finalmente, el título de “antropólogo” no debe ser un disfraz para aquellos individuos que conducen actividades clandestinas. Las asociaciones antropológicas del mundo deberían desenmascarar y censurar a aquellos investigadores que usan su nombre para fines inmorales.
NOTAS
1 Otra versión de este artículo fue preparada para una discusión explicatoria de ética en antropología patrocinada por la Asociación Americana de Antropología (AAA) en Chicago, Ill; enero 25-26,1969. Otros miembros del comité ad hoc de la AAA sobre ética y participantes en esta discusión explocatrtia fueron co-presidentes, David M. Schneider (Universidad de Chicago) y David F. Aberle (Universidad de British Columbia), Richard N. Adams (Universidad de Texas), y William Shack (Universidad de Illinois, Chicago Circle). Puesto que yo me beneficié de sus comentarios y del patrocinio de la AAA de nuestra reunión, de ninguna manera hago a estos hombres o a la AAA responsable por las· ideas aquí representadas.
Quiero agradecer especialmente a LeRoy Johnson, Jr. (Universidad de Oregon), David Aberle y Katherine Jorgensen por las sugerencias provechosas que me ofrecieron después de leer el primer borrador de este artículo.
2 El siguiente artículo es una traducción de On Ethics and Anthropology., Vol. 12, No.3, páginas 321-334. Aun cuando el artículo fue comentado en la publicación original, estos comentarios no han sido incluidos en este volumen.
3 Debe hacerse notar, sin embargo, que la Sociedad para Antropología Aplicada (SAA), por su carácter de ingeniería humana, escribió y adoptó un código ético imposible de hacer valer en 1949 revisándolo 14 años después (Sociedad para Antropología Aplicada 1949,1963). Sin embargo este código regula principalmente las relaciones entre antropólogos y sus patrocinadores, especialmente el gobierno de los Estados Unidos, y no las del antropólogo con sus sujetos.
22 JOSEPH G. JORGENSEN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
4 La literatura acerca de las preconcepciones en la investigación es rica, al menos en sociología, donde las revisiones de confiabilidad se hacen frecuentemente para ver si dos o más investigadores, que trabajan con informantes escogidos al azar, concuerdan. Las preconcepciones del investigador, no importa cuán sutil sea, frecuentemente influyen en los resultados obtenidos. Köbben (1967) y Naroll (1962) prestan atención al problema de las preconcepciones en la investigación etnológica.
5 Véase Erickson (1967) para un análisis del engaño en la investigación sociológica. Muchas de sus críticas me han ayudado a clarificar mis propias ideas sobre este tópico.
6 Véase Rainwater y Pittman (1967) referente a una discusión presentada en forma considerada y humana sobre el problema de publicar datos validos sobre tópicos políticamente sensitivos en un marco urbano. Sus ideas me han ayudado a formular mi opinión.
REFERENCIAS CITADAS
Agassi, Joseph, 1963, “Towards an historiography of science”, en Beihft 2: History and theory, The Hague, Mouton.
Ball. Donald W., 1967, “Conventional data and unconventional conduct: Toward a methodological reorientation”, en Paper lead at Pacific Sociological Association, Long Beach, California.
Beals, Ralph L., Executive Board, 1967, “Background information on problems of anthropological research and ethics”, en Fellow Newsletter of the American Anthropological Association 8(1):2-13.
Brown, Robert, 1963. Explanation in social science, Aldine, Chicago.
Brodbeck, May (Editor), 1967, Readings in the philosophy of social science, Macmillan, New York.
Chaney, Richard, 1968, “Typology and patterning: Spiro's sample reexamined”, American Anthropologist 68:1456-70.
Conant, James B., 1967, “Scientific principles and moral conduct”, American Scientist 55: 311-28.
Driver, Harold E., 1966, “Geographic-historical vs. psycho-functional explanations of in-law avoidances”, Current Anthropology 7:131-60.
Erikson, Kai T., 1967, “A comment on disguised observation in sociology”, Social Problems 14:366-73.
Frankena, William K., 1960, “Ethics in an age of science”, The Association of Princeton Graduate Alumni: Report of the Eighth Conference held at the Graduate College of Princeton.
Hempel, Carl G., 1961, “The logic of functional analysis”, en Symposium on sociological theory”,. editado por L. Gross, págs. 271-307, Harper and Row, New York.
Horowitz, Irving Louis. 1965, “The life and death of Project Camelot”, Transaction 3:3-7,44-47.
The Investor, (Bangkok), 1970, “The price of an alliance”, 7(2):697-704.
SOBRE ÉTICA Y ANTROPOLOGÍA 23
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Jorgensen, Joseph G., 1966, “Geographical clusterings and functional explanations of in law
avoidances: An analysis of comparative method”, Current Anthropology 7:161-69,
Köbben, Andre J., 1967, “Why exceptions? The logic of cross-cultural analysis”, Current Anthropology 8:3-34.
Kuhn, Thomas S., 1962, The structure of scientific revolutions, Chicago, University of Chicago Press.
McEwen; William, 1963, Forms and problems of validation in social anthropology”, Current Anthropology 4:155-83.
Nagel, Ernest, 1961, The structure of science, Harcourt, Brace and World, New York.
Naroll, Raoul, 1962, Data quality control, Free Press. Glencoe.
Pepper, Stephen C. 1960, Ethics, Appleton-Century-Crofts, New York.
Pragar, 'Karsten, 1967, “Winning back the Montagnarns!”, The Reporter, Marzo, págs. 38-40.
Quine, Willard Van Orman, 1953, From a logical point of view, Harvard University Press, Cambridge.
Rainwater, Lee, and David J. Pittman, 1967, “Ethical problems in studying a politically sensitive and deviant community”, en Social Problems 14:357-66.
Ruebhausen, Oscar M., and Orville G. Brim, Jr., 1966, “Privacy and behavioral research”, American Psychologist 21:423.
Society for Applied Anthropology, 1919, “Report of the committee on ethics”, Human Organization l0:32.
————, 1963, “Statement on ethics”, Human Organization 22:237.
Watson, James, 1968, The double helix, Atheneum, New York.
Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA América Indígena, Vol. XXIX, 1969, págs. 228-247.
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
EL SÍNDROME “ENCOGIDO”* Y EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD**
Charles J. Erasmus
En los últimos diez o veinte años los programas de Desarrollo de la Comunidad han alcanzado grandes proporciones y sus partidarios dan muestras de considerable fervor. Las raíces de este movimiento se encuentran en los programas que se desarrollaron en Estados Unidos en relaci6n con los campesinos pobres en los años treinta. A su vez estos programas se basaron en trabajos anteriores de socio1ogos y activistas sociales quienes vieron con creciente alarma las migraciones de las áreas rurales a las áreas urbanas.
Desde 1951, fecha en la que el Mass Education Bulletin cambió su título por el de Community Development Bulletin, otras dos publicaciones han venido a reforzar los movimientos de autoayuda: la Review of Community Development y la International Review of Community Development1 En estas revistas encontramos referencias a proyectos de desarrollo de la comunidad que se llevan a cabo en prácticamente todos los países subdesarrollados del mundo libre e incluso a algunos proyectos realizados en sociedades industrializadas de carácter urbano. Me propongo plantear el problema del porque estos proyectos no han conseguido los resultados esperados.
En lugar de añadir una definici6n más de desarrollo de la comunidad alas muchas ya existentes, voy a basar la mía en los conceptos expresados en cincuenta y nueve artículos representativos que han aparecido en las publicaciones previamente mencionadas. De los artículos que han aparecido en estas revistas, el sesenta por ciento hacen énfasis en la autoayuda, es decir en actividades de grupo tendientes a conseguir la participación de la comunidad y a desarrollar formas de colaboraci6n voluntaria. Esta es una de las características que más acentúan los escritores sobre desarrollo de la comunidad. En segundo lugar, en términos de frecuencia, (cuarenta por ciento), este procedimiento ideal va seguido de una finalidad ideal; la de promover la autodeterminaci6n, la democracia, la autosuficiencia o el autogobierno.
Los objetivos materiales, tales como el incrementar el nivel de vida, perfeccionar el tipo de vivienda, elevar las condiciones sanitarias, y mejorar la dieta, se mencionan con menor frecuencia (diez por ciento) que los objetivos de carácter ideal. Íntimamente relacionado con este énfasis en objetivos inmateriales encontramos una preocupaci6n (quince por ciento) con el desenvolvimiento de la confianza en sí mismos en grupos atrasados que sufren de apatía, expectativas muy limitadas y desconfianza del gobierno; estos rasgos son parte del síndrome encogido que voy a discutir.
2 CHARLES J. ERASMUS
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
Las necesidades sentidas por la gente a la que se va a ayudar y la necesidad de ayuda técnica por parte de agencias que proporcionan ayuda fueron mencionadas por un treinta por ciento de los autores. Rara vez discutido en la literatura sobre Desarrollo de la Comunidad, y cuando se menciona nunca aparece de una manera clara, es el problema de cuáles son esas necesidades sentidas ya que las supuestamente sentidas por los sujetos necesitan desarrollistas que les ayuden a sentirlas. Ya he escrito en forma extensa sobre este problema en otro lugar,2 aquí me limitaré a señalar que las contradicciones internas de este problema a un nivel filos6fico se resuelven en la práctica formando líderes laicos en las comunidades (veinte por ciento) o agentes de cambio profesionales (quince por ciemo) de origen rural, entrenados como trabajadores en los pueblos, o catalizadores. Estos líderes y agentes entrenados parecen sentir siempre como las mejores de todas las necesidades posibles, precisamente las que señalan los partidarios de los programas de Desarrollo de la Comunidad.
Desgraciadamente lo que se ha publicado sobre Desarrollo de Comunidad nos ofrece pocos estudios rigurosos de proyectos o análisis críticos que muestren cómo funciona la doctrina en la práctica. El Community Development Abstracts contiene 945 artículos que se han considerado lo suficientemente importantes y útiles para los desarrollistas profesionales de la comunidad por la Sociological Abstracts Inc. en 1964, pero sólo el veintiocho por ciento de éstos tienen algún interés. Prácticamente todos los estudios sociales serios que aparecen en este compendio tratan de problemas sociales sólo indirectamente relacionados con el tema y se publicaron en revistas de sociología, antropología, agricultura y ciencias políticas, incluso un estudio serio como el de Lowry, "Myth and Reality of Grass-Roots Democracy" en un pueblo del norte de California,3 excepcional para un artículo publicado en una revista de Desarrollo de la Comunidad, no se refiere realmente a los problemas de Desarrollo de la Comunidad. El ochenta y siete por ciento de los resúmenes de artículos que se refieren específicamente al Desarrollo de la Comunidad se publicaron en las tres publicaciones antes mencionadas. De estos, el cincuenta y tres por ciento parece ser artículos dedicados a los ideales y a la filosofía del movimiento y el veintinueve por ciento son informes de proyectos específicos y de organizaciones, apreciación basada en mi lectura de los originales, no en las categorías del abstrat. Solo el dieciocho por ciento están calificados en cierto modo como trabajos de carácter analítico. En consecuencia, como la mayoría de los que han tratado de evaluar la práctica del Desarrollo de la Comunidad, tengo que basarme principalmente en mis observaciones personales. Éstas se basan en siete años de experiencia en América Latina, 1947-1965, estudiando problemas de desarrollo tanto en contextos puros como aplicados.
En primer lugar me preocupan los procedimientos endémicos y anacrónicos implicados en el énfasis que en la autoayuda y la cooperación voluntaria, ponen los programas de Desarrollo de la Comunidad.
Inmediatamente después quiero discutir dos formas peculiares de desarrollo de la comunidad natural (no dirigida) antes de describir el síndrome encogido, un concepto fundamental para mi explicación final de porque los procedimientos y las finalidades del Desarrollo de la Comunidad han resultado, irónicamente, en un movimiento de éxito internacional que no tiene éxito al nivel de la comunidad.
ECONOMÍA DOMESTICA Y SANCIONES ENVIDIOSAS
EL SÍNDROME “ENCOGIDO” Y EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 3
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
En la práctica, el énfasis sobre la autoayuda en el Desarrollo de la Comunidad siguen las consideraciones sobre la economía doméstica enseñando a las familias pobres cosas tales como hacer conservas, coser su ropa, hacerse los muebles. Los proyectos de este tipo, que recientemente he visitado en Venezuela, no difieren mayormente de los que vi en Chile hace doce años. En la parte rural de Venezuela me encontré a demostradores domésticos enseñando a las amas de casa a tejer bolsas que no tenían venta y que ellas mismas no usaban. AI ser invitado a una reunión de amas de casa en un área cerca de la ciudad de Maracay, observe que las mujeres recibían instrucción sobre cómo fabricar ellas mismas el mobiliario doméstico. El propósito era el mismo que ya había encontrado en Chile: enseñar a los pobres a hacer muebles con materiales baratos o de desecho. Sabiendo lo popular que es la televisión en áreas próximas a las grandes ciudades, les pregunté a las veinte mujeres que estaban presentes cuántas tenían televisión en sus casas. ¡Todas la tenían!
¿Para qué hacer más auto suficientes a las familias en los países que están tratando de expandir sus mercados internos? Cuando la gente empieza a comprar aparatos de televisión y otros artículos manufacturados, la estructura ocupacional está en vías de una mayor diversificación ocupacional. Si han de emplearse a las poblaciones urbanas crecientes, deben de promoverse las industrias nacionales que están tratando de expandir las demandas de consumo; sobre todo en los extensos sectores agrícolas. Cualquier gobierno que esté promoviendo la economía doméstica, está trabajando contra sus propios intereses. Durante el primer millón de años la humanidad vivió en familias autosuficientes que eran unidades de producción y de consumo, cada una de las cuales producía la mayor parte de sus pertenencias, como la ropa, las herramientas y las casas. Solo después de la revolución urbana y el desarrollo de la especialización hace menos de cinco mil años, la curva de productos de la civilización comenzó a aumentar en forma exponencial. Muchos de los objetivos de la autoayuda en los programas de Desarrollo de la Comunidad serían más adecuados en un contexto del paleolítico.
Las casas rurales baratas financiadas y construidas por el gobierno de Venezuela a menudo son construidas por los propios dueños. Las agencias del gobierno proporcionan los materiales y los técnicos para adiestrar y supervisar a los propietarios. Invariablemente este procedimiento resulta más costoso, por unidad construida, que cuando las casas se construyen por trabajadores de la construcción. Lleva tanto tiempo el enseñar a los propietarios inexpertos, que los gastos administrativos adicionales sobrepasan con mucho a las economías. La racionalización de que los dueños aprecian más las casas que han hecho ellos y que en consecuencia las cuidarán mejor, es difícil de fundar dado que el mantenimiento de los edificios es de todos modos de carácter pre-industrial. Invertir en enseñar a la gente es la mejor inversión cuando tiene un propósito, y enseñar a la gente nuevos oficios es un acompañante indispensable del desarrollo; pero adiestrara la gente en habilidades que apenas si van a utilizar es un lujo.
Los que se preocupan por problemas de desarrollo deberían leer Conflict and Solidarity in a Guianese Plantation de Chandra Jayawardena,4 un librito extraordinario en el que está bien documentado un fenómeno de gran importancia para ellos. Se ha reconocido desde hace tiempo que los miembros de las capas sociales menos privilegiadas emplean con frecuencia sanciones sociales para perpetuar su posición desfavorable y se les ha dado nombres tales como patrón de celos,5 envidia institucionalizada6 o sanción envidiosa.7 Jayawardena emplea el termino guianés mati y proporciona abundante material concreto para demostrar cómo, en el universo social limitado de los trabajadores
4 CHARLES J. ERASMUS
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
de clase baja de las plantaciones, el que muestra inclinaciones a levantarse por encima de su vecino se ve envuelto en disputas que refuerzan las normas igualitarias. Sólo aquéllos que llegan a tener la suficiente movilidad social para salirse del mati pueden escapar a su influencia restrictiva.
Las sanciones envidiosas entre las capas más bajas están muy extendidas y son muy poderosas. En última instancia descansan en comparaciones envidiosas, pero el tipo vebleniano al que ahora identificamos como tratando de equipararse a los "Joneses" de hecho facilita el desarrollo económico al promover una afluencia igualitaria.8 La forma más primitiva, la sanción envidiosa, promueve la pobreza igualitaria.
En grupos sociales en los que las perspectivas de movilidad son muy escasas, cada individuo reafirma su posición social relativa haciendo que sus vecinos no se salgan de sus posiciones. Es decir, manteniendo en su sitio a los "Joneses". Los programas que hacen énfasis en la economía doméstica autosuficiente tienden a reforzar la forma primitiva de comparación envidiosa. Las personas en esta situación necesitan que se les ayude a encontrar formas de movilidad social que impliquen nuevos stándards de consumo y una mayor diversificación en la ocupación.
Muchas personas reaccionan en forma negativa a la idea de que nuestra ética de clase media de equipararse can, deba de alentarse en otros lugares. ¿A qué exportar la carrera de ratas de Estados Unidos? lncluso los observadores más educados que admiten que, en condiciones adecuadas, el equipararse convendría a sustituir al mantener en su lugar, se resisten a aceptar la inevitabilidad de semejante secuencia. ¿Por qué, se me ha preguntado una y otra vez, todos los errores del siglo diecinueve tienen que repetirse en todas partes? En otras palabras, ¿por qué no podemos aplicar el conocimiento de nuestras equivocaciones pasadas para evitar .que caigan en ellas los países que están ahora en proceso de desarrollo? Hasta cierto punto se puede y se hace. De hecho, la mayoría de los países subdesarrollados son extremadamente idealistas en su legislación social y opuesta al tipo de capitalismo sin restricciones que provocó la antítesis marxista. Pero la comparación envidiosa que está implícita en la actitud de clase media de equipararse con es tan humana y tan general que hay pocas esperanzas de subsanarla. Se puede admirar la aspiración utópica de que así sea, pero cuando uno ve a personas que condenan la comparación envidiosa conduciendo Cadillacs y comprándose casas en los mejores barrios, es obvio que estamos ante una fuerza social que es mejor utilizar en forma inteligente que tratar de combatirla en forma quijotesca.
IMPUESTOS EN TRABAJO Y SURPLUS DE TRABAJO
Otro anacronismo de la autoayuda en la ideología de los programas de Desarrollo de la Comunidad es el supuesto del desempleo oculto9 y que la formaci6n de capital puede hacerse mediante proyectos voluntarios de trabajo comunal, corvée. Asumiendo que la población rural no está ocupada todo el tiempo, especialmente entre los periodos cortos de mucho trabajo debidos a una tecnología primitiva con trabajo intensivo, resulta lógico el considerar los proyectos de construcción comunal, corvée, como un procedimiento eficaz de utilizar este surplus para el desarrollo. Incluso en las comunidades primitivas el trabajo comunal estaba organizado para construir canoas, chozas o para cultivar los campos del jefe, y a este nivel no hay duda de que el trabajo comunal era voluntario, ya que el jefe no tenía un cuerpo de policía. Con la formación de los Estados primitivos, el trabajo comunal se convirtió
EL SÍNDROME “ENCOGIDO” Y EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 5
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
en el procedimiento más importante para el desarrollo de la comunidad. Los sistemas de riego y de drenaje, los acueductos y los caminos, los templos y los edificios del Estado eran construidos de esta manera; pero como el jefe de Estado tenía ciertos poderes coercitivos, el trabajo comunal se convirtió en un impuesto en lugar de ser actividad de carácter festivo o ceremonial. Al aparecer la disciplina entran en la escena los planificadores sociales capaces de evaluar el surplus de trabajo. EI Desarrollo de la Comunidad mediante el trabajo comunal, corvée, implica contradicciones internas, que si bien es idealmente voluntario, opera mejor en la forma de un impuesto.
Admitimos que es mucho lo que puede conseguirse por este procedimiento primitivo de impuestos. En muchas partes de América Latina, los caminos vecinales, las escuelas y las iglesias todavía se construyen o se mantienen por el trabajo de la comunidad, aunque la costumbre ha ido desapareciendo rápidamente en los últimos veinticinco años. Antes de re-establecer un método de formación de capital que existe en la mayoría de los pueblos subdesarrollados del mundo y que tiende a desaparecer con el desarrollo económico debemos de asegurarnos de que propicia y no se opone a las tendencias de desarrollo.
Recientemente, en un país de Sudamérica con el que estoy bien familiarizado, el director de un proyecto modelo de Desarrollo de la Comunidad, el gobernador del Estado y algunas personalidades extranjeras asistieron a la inauguración de una escuela y un centro de salud que la comunidad había construido mediante la cooperación en trabajo. EI gobernador proporcionó los materiales. Cuando un mes después fui de nuevo a la comunidad en carácter no oficial me enteré de que la escuela y el dispensario habían sido construidos por un solo individuo ayudado de su nieto; ambos son albañiles y carpinteros. En su mayoría los cabezas de familia estaban ocupados con tareas agrícolas o crías de aves o trabajando en el pueblo vecino. Como aquellos que no pudieran contribuir con su trabajo podían pagar para que otro trabajara en su lugar, la mayoría eligió este segundo procedimiento. Eligieron la forma moderna de impuesto en dinero y no la antigua basada en trabajo.
Los dos individuos que hicieron el trabajo recibieron su pago de las contribuciones hechas por la comunidad.
Este ejemplo ilustra por qué ha desaparecido el impuesto en trabajo en la sociedad moderna. Una vez que el trabajo se diversifica, las formas antiguas de cooperación de la comunidad no resultan convenientes. Cuando todos son campesinos, la temporada de trabajo intensivo durante la cosecha viene siendo la misma para todos, y en la temporada de menos trabajo es posible el organizar actividades comunales que no requieran un trabajo especializado. Pero cuando los miembros de una comunidad se dedican a oficios diversos y con diferentes retribuciones encuentran más conveniente el cambiar los servicios especializados por dinero. El mismo individuo que se riera de la idea de que en un suburbio americano cada familia contribuye en trabajo a la construcción del drenaje, está sin embargo dispuesto a promover este tipo de actividades en otros países sin darse cuenta de que los individuos están enfrentándose a los mismos conflictos de conveniencia.
Al desarrollista de la comunidad par excellence, no le satisfacen los métodos modernos de impuestos. Por ejemplo un americano muy dedicado, que estaba haciendo trabajo de Desarrollo de la Comunidad en un barrio pobre de una ciudad sudamericana, me mostró un parque de recreo
6 CHARLES J. ERASMUS
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
construido por las familias del barrio. Cuando le pregunte el porcentaje de las familias del barrio que habían contribuido con trabajo y el que había contribuido con dinero para que los reemplazaran en el trabajo, me explicó que todavía eran pocas las familias que comprendían el valor de la cooperación pero que con el tiempo se conseguiría que la mitad llegara a comprenderlo.
COOPERACION GEMEINSCHAFT YGESELLSCHAFT
Un francés muy simpático que trabajaba en Naciones Unidas como técnico en cooperativas en Caracas estaba un día relatando las dificultades de su cargo. En plan de consolarlo le dije que había vista muy pocas cooperativas formales que funcionaran bien en poblaciones poco refinadas y las que funcionaban bien eran claramente del tipo de servicios y no del tipo de producción. Con una sonrisa amable me dijo que una cooperativa que tiene éxito justifica mil fracasos. Al igual que este señor, muchos de los promotores profesionales de la cooperación, son misioneros y no realmente técnicos, misioneros tratando de hacer adeptos a una causa que valora la cooperación por la cooperación misma. No hacen caso de las interdependencias impersonales que Durkheim demostró era tan importantes para la "solidaridad orgánica" de la sociedad especializada industrial10, ni de las condiciones que Tonnies ha llamado Gesellschaft para diferenciarlas de las formas primitivas, folk, cara a cara, o Gemeinschaft.11 Ellos tratan de crear situaciones cooperativas cara a cara que impliquen ayuda mutua, respeto mutuo y democracia.
La cooperación y las cooperativas entre los campesinos me han interesado a mi durante muchos años; mi interés comenzó con un estudio comparado que se hizo en la costa y en los Andes de la parte occidental de Sudamérica, de la desaparición de la ayuda recíproca en el trabajo; práctica que se conoció en otros tiempos en Estados Unidos con el nombre de work-bees.12 La forma más persistente de intercambio era de carácter Gemeinschaft y persistía entre las familias pobres de áreas rurales que vivían casi en un nivel de subsistencia y que carecían de efectivo para poder pagar por trabajo fuera del grupo familiar cuando lo necesitaban. Grupos de menos de diez hombres, todos amigos, vecinos y parientes, se ponían de acuerdo para ayudarse en turno unos a otros. Este fenómeno tan extendido por todo el mundo entre las gentes humildes opera claramente conforme al principio de cara a cara. Las sanciones son efectivas a pesar de la informalidad, ya que el esfuerzo de cada uno da la medida de lo que tiene que darse a cambio, y a los perezosos se les va dejando de lado, para que trabajen solos.
Debido a que en la actualidad las familias no tienen la misma cantidad de tierra y no necesitan la misma cantidad de ayuda, donde hay dinero, les resulta el pago en efectivo más conveniente que el intercambio de trabajo. Aunque los campesinos continúan trabajando unos para otros, mediante el intercambio de jornales resuelven el problema de la desigualdad del trabajo requerido ya que la conveniencia es importante inclusive en las formas de cooperación naturales más extendidas. La ayuda mutua natural no es la cooperación por la cooperación misma, sino que se deriva de motivaciones prácticas que aceptan las satisfacciones Gesellschaft según va cambiando la situación.
Las cooperativas prósperas en las áreas subdesarrolladas se aproximan mucho a las formas naturales. En Venezuela he encontrado varias cooperativas espontáneas en los estados Portuguesa y Barinas que están en un proceso de desarrollo rápido. Aunque la idea se ha difundido a través del
EL SÍNDROME “ENCOGIDO” Y EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 7
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
personal oficial, la supervisión gubernamental ha sido mínima. La mayoría eran cooperativas de servicio con el propósito principal de conseguir crédito para comprar tractores o abrir nuevas tierras.
Debido a que las instituciones gubernamentales de crédito dan preferencia a los préstamos colectivos, se ha creado una situación artificial que favorece este tipo de organizaciones. Todos los grupos que han tenido éxito tienen las características siguientes: 1) para ampliar el cultivo familiar, les resultó indispensable el uso de maquinaria y -debido al requisito gubernamental de conceder crédito a grupos- aceptaron la cooperación como una solución transitoria a sus problemas inmediatos: 2) Los grupos son pequeños, ya que comenzaron como grupos de diez o menos o se redujeron a ese número durante el primero o el segundo año; 3) debido al pequeño número y a la avenencia, el grupo tiene sanciones que funcionan bien sobre cada uno de los individuos. El grupo puede hacer presión sobre los que se desvían para mantener un nivel uniforme de participación, y aquellos individuos recalcitrantes que son una amenaza constante a la sobrevivencia de la cooperativa los expulsan. Estas cooperativas espontáneas son como los grupos de intercambio de trabajo naturales; parecidos que algunos de sus miembros han notado.
Las cooperativas fracasan cuando son grandes y complejas, a pesar de la ideología Gemeinschaft de las agencias patrocinadoras. Por ejemplo, en las grandes cooperativas de producción o granjas colectivas formadas en algunos ejidos por la reforma agraria mexicana y en Venezuela por la reforma de la tierra a base de asentamientos, las sanciones internas no son efectivas para conseguir una participación igual de los miembros. La autoridad tiene que venir de fuera, y a medida que se forman facciones, .la autoridad externa tiene que aumentar para evitar las divisiones. En México el gobierno se inhibe de un tipo de ingerencia coercitiva, y deja que las granjas colectivas se fragmenten. En Venezuela, a veces la autoridad se hace opresiva a pesar de que el gobierno considera estas como cooperativas exitosas.
Cooperación es un término impreciso que se aplica tanto para organizaciones Gemeinschaft como Geselleschaft. Las cooperativas de servicio complejas, donde los campesinos son más refinados, como en los Estados Unidos y en Europa, las organizaciones contractuales con responsabilidades legales bien definidas son muy formales, tanto respecto a los miembros como a las mismas cooperativas. Se parecen mucho a las corporaciones por acciones o asociaciones de negocios. Algunos de estos tipos de cooperativas Gesellschaft pueden adaptarse a áreas subdesarrolladas donde la población rural está lo suficientemente educada para manejarlas y donde las agencias gubernamentales también están en condiciones de despojarse de aspiraciones anacrónicas Gemeinschaft.
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD NATURAL
El Desarrollo de la Comunidad resulta anacrónico cuando se concibe en términos de las formas naturales de tiempos pasados. Y sin embargo constantemente están teniendo lugar desarrollos naturales en comunidades atrasadas. Cuando tal pasa, suelen involucrar una mayor participación política y económica en la cultura nacional moderna, de la cual la manifestación más prominente en América Latina es el crecimiento del sector social medio y la proletarización política del trabajador rural a través de las federaciones campesinas.
8 CHARLES J. ERASMUS
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
Por ejemplo, el noroeste de México ilustra dramáticamente como las carreteras, el riego y los proyectos públicos de electrificación pueden aumentar la agricultura comercial y los ingresos familiares. Como parte de su deseo de disfrutar más bienes de consumo y un nivel más alto de vida, muchos miembros del nuevo sector medio participan activamente en mejoras de la comunidad mediante asociaciones voluntarias de naturaleza social o política. El pavimentar las calles, hacer escuelas, poner agua potable, sistemas de drenaje, mercados etc., se convierten en finalidades de la acción de los grupos o de agitación política. México no es el único país que experimenta un desarrollo natural de la comunidad muy parecido al nuestro. El sector medio está creciendo rápidamente en Venezuela con similares consecuencias. Tómese el caso sobresaliente de La Misión, en el Estado de Portuguesa, donde muchos campesinos que hace veinte años se dedicaban a una agricultura de roza o subsistencia, en la actualidad tienen tractores, camiones y casas modernas con sus refrigeradores y televisiones. Su asociación campesina está luchando por conseguir mejores escuelas y por la pavimentación de las calles.
Las federaciones de campesinos representan otra dimensión de desarrollo natural. Por lo general sus miembros esperan beneficiarse mediante el desarrollo político, especialmente por la reforma agraria. De hecho, una de las maneras principales de organizar a los campesinos para pedir la expropiación de las tierras y su redistribución ha sido el organizarlos en federaciones o uniones de campesinos. Las situaciones en que la reforma agraria tiene un mayor atractivo, difieren considerablemente de las formas anteriores de desarrollo de la comunidad natural. El sector medio no está en fase de expansión y los pocos que pertenecen a él consideran el avance político como primario. Cualquier patrón feudal de la vida rural, como los que existían en Bolivia antes de la reforma agraria de 1952, son propicios para este segundo tipo de desarrollo de la comunidad natural.
Hoy en toda Bolivia los campesinos están organizados en sindicatos que corresponden a las antiguas haciendas y sus miembros están saboreando el auto gobierno y experimentando un aumento en su nivel de aspiraciones. En Venezuela, donde hay mayor abundancia de tierras y donde las condiciones de trabajo anteriores a la reforma eran menos feudales que en Bolivia, la reforma agraria no ha estado tan fuertemente orientada a la redistribución de la tierra. Aunque la tierra ha sido la finalidad para formar los sindicatos de campesinos, estas organizaciones han dado muestras de una gran actividad política destinada a presionar al gobierno para que emprenda programas de desarrollo rural de toda clase incluyendo los de vivienda, crédito agrícola y construcción de carreteras.
Estos movimientos de campesinos no solo hacen presión para conseguir mejoras locales sino que de hecho consiguen este tipo de ayuda. Por supuesto que, en última instancia, la medida en que se consigan depende de la productividad y de la prosperidad general del país. En la relativamente próspera Venezuela, la población rural ha aprendido a esperar una ayuda considerable del gobierno en vivienda, crédito agrícola, maquinaria agrícola, construcción de carreteras y demás. Los campesinos se dan bien cuenta de que se está buscando su apoyo, y la propia concepción de su situación en la escena nacional está cambiando. Inc1uso en la primitiva y pobre Bolivia la eliminación de las costumbres feudales respecto al trabajo, la formación de sindicatos campesinos, y la redistribución de los títulos de la tierra, conseguidos por la reforma agraria, han cambiado en forma permanente la imagen que el campesino tenía de sí mismo. El patrón ya no es más el símbolo de autoridad
EL SÍNDROME “ENCOGIDO” Y EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 9
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
invencible. Aunque muchos de los campesinos que entrevisté no creían comer o vivir mejor que antes de la reforma, opinaban que en la actualidad tenían más libertad y una mayor dignidad.
El caso de México, sin embargo, indica que el segundo tipo de desarrollo de la comunidad natural, puede encontrar serias dificultades dentro de un sistema de un solo partido. El partido omnipotente puede controlar tan eficazmente a los líderes de las uniones de campesinos que en lugar de ser canales de sus demandas al gobierno, los sindicatos se convierten en medios para la manipulación gubernamental de los campesinos. En este respecto Bolivia parece estar siguiendo los pasos de México. Las uniones de campesinos en Venezuela, al afiliarse a uno u a otro de los dos partidos políticos principales, han logrado mantener una mayor autonomía de las comunidades.
EL SINDROME “ENCOGIDO”
Incluso en condiciones de un desarrollo rápido como sucede en el noroeste de México, hay algunas bolsas o sectores que no avanzan con el resto. En Sonora, por ejemplo, la población rural en general y el sector indígena en particular se han quedado atrás. La distinción que hacen algunos sonorenses entre dos tipos de personalidad, el entrón y el encogido, resulta útil para conceptualizar los problemas que están involucrados. El entrón y el encogido no son categorías sociales manifiestas, generalmente reconocidas por las gentes del campo de Sonora. Más bien son términos que usan en la conversación y que la gente emplea a veces para clasificar a los vecinos o a los conocidos.
El entrón, que trata de progresar, no tiene miedo de iniciar relaciones con personas de status más alto en contactos que le resulten económicamente ventajosos. El encogido, que es tímido y reservado, evita a personas de status más alto, excepto con unos cuantos amigos, vecinos a su comunidad que le son conocidos y que actúan como intermediarios entre él y el mundo externo. Estos individuos, que hacen las veces de patrón, proporcionan crédito y un escudo a contactos sociales desagradables a cambio de una fuente de trabajo barata y segura. Los campesinos venezolanos no tienen un término equivalente al de entrón y encogido, pero se dan muy bien cuenta de las diferencias de personalidad que implican. Por ejemplo en la comunidad de la montaña de Palenque, en el Estado de Lara, un grupo de cabezas de familia reunidos a la puerta de una tienda, un domingo por la tarde, me explico por qué nunca había participado en sindicatos de campesinos ni agitado para conseguir proyectos serios de ayuda del Gobierno. Se asemejaban a los encogidos de México: “somos muy patronizados”.
Las familias encogidas predominan entre las clases bajas rurales de los países latinoamericanos, pero son particularmente comunes en condiciones de aislamiento geográfico o social. Donde el transporte y las comunicaciones son rudimentarios, la agricultura tiende a ser de autoconsumo, con una economía de tipo doméstico. Las migraciones o la introducción de redes carreteras pueden quebrar la reserva que acompaña a este tipo de aislamiento, pero la que se basa en clases o castas no es tan fácil de hacer desaparecer. También en esto el noroeste de México nos proporciona ejemplos útiles. Yendo hacia el este por un camino de arrieros desde Navojoa y Ciudad Obregón hasta bien entrada la Sierra Madre, se encuentran enclaves de personas de piel clara, geográficamente aisladas que son de ascendencia europea. Esta gente se adapta rápidamente a la vida urbana cuando se va a la costa, y la movilidad social se les facilita al mejorar su situación económica. Bien diferente es la situación de los indios mayo, y los mestizos pobres de áreas rurales, que viven a lo largo de las arterias
10 CHARLES J. ERASMUS
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
principales de comunicación de la costa. A pesar de la proximidad a los centros urbanos y del contacto diario con una economía en expansión, no han sido capaces de sacar provecho de las abundantes oportunidades de nuevos negocios que los emigrantes entrones del sur han explotado provechosamente. Retraídos, dolorosamente silenciosos, con frecuencia obsequiosos en sus maneras, estos encogidos son una muestra de los efectos de una ciudadanía de segunda clase y una idea de uno mismo adaptada a su situación social inferior.
Parte del síndrome encogido es la tendencia de las familias a perpetuar su posición mediante su apego a la costumbre, lo que las hace estereotipadas. El uso de la lengua indígena para mantener la distancia social, y la participación en actividades ceremoniales indígenas, hacen que una familia sea considerada como india en forma más efectiva que las características físicas. Este tipo de situación no es en forma alguna exclusiva de México. Se encuentra en toda América Latina, pero sobretodo en las tierras altas donde el indígena difiere culturalmente y pertenece a una clase social baja o casta. En las situaciones de tipo encogido los mecanismos de las sanciones por envidia son muy fuertes, y el mantener en su lugar a los “Joneses” que William Madsen13 tan acertadamente ha llamado consumo inconspícuo, es un rasgo característico. Les es común también el mecanismo nivelador del consumo ceremonial; mecanismo primitivo de ofrecer en forma conspicua, por medio del cual, el que aspira a aumentar su prestigio logra su status a través de la distribución social de bienes y no mediante su consumo privado.
Aunque el síndrome encogido alcanza su forma más elaborada en las comunidades campesinas cerradas, la utilidad el concepto reside en su aplicabilidad intercultural como un atributo de clase baja. Si bien es cierto que en su base implica rasgos psicológicos de inseguridad y falta de confianza en sí mismo, es claramente una manifestación de condiciones sociales análogas que aparecen en medios culturales diferentes.
En sus estudios sobre los hispano-americanos, Madsen encontró que los efectos de las sanciones envidiosas eran un mecanismo poderoso de nivelación, muy semejante al mati de Guiana al que nos referimos anteriormente. Timothy Hillebrand14 trabajando en la comunidad agrícola Guadalupe, en California, encontró diferencias interesantes entre los americanos de origen mexicano que eran la mayoría de la población, y el pequeño grupo de americanos de origen japonés que viven en la comunidad. Mientras el primer grupo ha retenido todos los síntomas de un status desventajoso: falta de aspiraciones, alto porcentaje de temprana deserción escolar, inestabilidad matrimonial, y un alto grado de dependencia de las agencias estatales de bienestar; el segundo grupo ha adoptado con éxito los estándares de la clase media americana: trabajo duro, énfasis en la educación e independencia económica.
El efecto nivelador de las sanciones envidiosas es muy fuerte en el grupo mexicano. Por ejemplo, una muchacha mexica cuya aplicación en la escuela le gano un empleo de medio tiempo en la secretaria de su escuela se vio proscrita por sus compañeros y en una ocasión le pegaron al regresar a su casa de la escuela. La presión social para forzar a los miembros de la comunidad mexicana o rechazar las aspiraciones de los anglos es muy fuertes y están siempre presentes. El mantener en su lugar a los “Joneses” es el patrón dominante entre los mexicanos. Entre los japoneses, sin embargo el patrón anglo de equiparse se ha combinado con el patrón japonés de ayuda mutua. Los que tiene éxito
EL SÍNDROME “ENCOGIDO” Y EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 11
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
proporcionan un modelo y una fuente de ayuda a los menos afortunados. Pero el mexicano que tiene éxito lo hace, cuando menos en parte, cortando sus relaciones con su grupo social, y es menos probable que proporciones al grupo un efecto-demostración de movilidad social o una fuente de ayuda económica.
EXPLICACION Y CONCLUSIONES
El desarrollo de la Comunidad implica tres sistemas socioculturales sobrepuestos que no son isomórficos: el de los participantes de la comunidad, los enganchados, y los de los enganchadores nacionales e internacionales. En nuestro propio sistema socioeconómico de afluencia Galbraitiana, las burocracias de bienestar social se están convirtiendo en un medio indispensable para emplear parte de las masas educadas que no son absorbidas por la producción primaria en nuestra tecnología pero que siguen necesitando ganar el dinero circulante que sirve para adquirir los bienes producidos. Habiendo resuelto los problemas hasta el punto de que la creación de nuevas necesidades de los consumidores ha llegado a ser una empresa importante, la sociedad afluente lucha para conseguir y mantener una distribución equitativa mediante formas cada vez más elaboradas de obtener ingresos. Nuestra participación burocrática en la ayuda internacional proporciona un subsistema de gente empleada cuya estrategia de conservación depende de un servicio público sincero desprovisto de cinismo amenazante; una estrategia que es evidente e mis estadísticas que sobre Desarrollo de la Comunidad antes expuestas en los párrafos introductorios, indican la evasión del estudio crítico y el elogio de los fines intangibles. En una muestra de 217 artículos sobre desarrollo de la comunidad de los que se dio la afiliación institucional de los autores, 54 por ciento de los 52 artículos que yo considero objetivos y analíticos fueron escritos por profesionales académicos mientras que el ochenta y cuatro por ciento restante de los artículos ideológicos fueron escritos por funcionarios del gobierno o de otras agencias.
Mientras muchos autores, empleados gubernamentales, están preocupados con la importancia relativa de los fines materiales e inmateriales, tienden a considerar las medidas materiales de progreso como espurias y destructivas.15
Algunos de los análisis más importantes de los proyectos de desarrollo de la comunidad se han publicado en la India,16 pero la Comunity Develpoment Review (AID) seleccionó para publicar un artículo escrito por un ex-funcionario del gobierno que criticaba la autoevaluación de los programas de Desarrollo de la Comunidad en la India porque la escala material de progreso conducía a tal desencanto y desconfianza general que eran un peligro para los programas.17 Se ha dicho que el efecto mayor del proyecto piloto de Vicos en Perú ha sido su inspiración inmaterial para la revolución;18 pero alguien ha escrito: “La gente sigue viviendo en chozas de adobe, no tienen cuartos de baño, el agua que beben está contaminada, sus alimentos son primitivos, visten ropas que son tejidas por ellos mismos, al estilo indígena. Mas el profesor Holmberg nos dice: No nos proponíamos cambiar a estas gentes por fuera. No estábamos montando una exhibición, queríamos cambiarlo por dentro, que es lo que importa”. 19 De igual manera, un anuncio de Times muestra la misma fotografía de Chimbote, Perú, sin cambio alguno, antes y al cabo de dos años de operación del proyecto del Cuerpo de Paz: "El Cuerpo de Paz no hace milagros. No los espera. El trabajo es duro, muchas son las horas de trabajo, pero el progreso es lento. Después de dos años no ha habido grandes cambios en Chimbote en lo exterior. Por dentro, mucho es lo que ha cambiado... Si usted cree que puede tomar un trabajo donde
12 CHARLES J. ERASMUS
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
los resultados nunca son aparentes, solicítelo usted"20. La estrategia ha triunfado; el Desarrollo de la Comunidad, sin resultados tangibles, es hoy en día tan admisible que bien puede anunciarse públicamente como subsidiado por fondos gubernamentales. Y si por ventura algún consejero académico del programa de ayuda exterior de Estados Unidos dijera, como en el cuento, que el rey va desnudo, su informe bien podría ser clasificado como confidencial para evitar su publicaci6n.
La estrategia a nivel nacional es muy semejante. Como indican las publicaciones sobre Desarrollo de la Comunidad el liderazgo local deseable no es espontaneo. Además, el personal del país huésped que participa en los proyectos de Desarrollo de la Comunidad por lo general pertenece al sector medio, esto es, a ese fenómeno llamado la nueva élite. Los empleos gubernamentales ofrecen a la mayoría de estas gentes oportunidades económicas y políticas mayores a las que pueden conseguir mediante actividades empresariales. Pero el "entrepreneurismo" burocrático concuerda con una estrategia de mantenimiento del sistema amenazado por un desarrollo natural, como lo muestran nuestros ejemplos mexicanos y venezolanos. El granjero próspero independiente suele ser hostil a los empleados del gobierno entrenados en técnicas de cooperación. En los dos países anteriores he oído a técnicos en bienestar social referirse a los pequeños granjeros prósperos como muy egoístas. Los "entrepreneurs" de bienestar social y encuentran mucho más a gusto con los amables, serviles encogidos y desarrollan una estrategia adaptativa que mantiene su sistema en una simbiosis que puede parecerles parasitaria a los cínicos.
Ningún resultado de la revolución social de Bolivia me ha impresionado más que la camaradería deliberada de la nueva élite cuando tratan con los indios y los mestizos pobres. Incluso la palabra indio ha sido desechada y reemplazada por campesino. En las oficinas del gobierno, la nueva élite, con frecuencia abraza al campesino y siempre lo trata de compañero. Pero cuando, por ejemplo, un administrador local agrario entra al café de un pueblo con el chofer de su camioneta, los dos vestidos en forma inconfundible, el primero se sienta aparte en una mesa para mantener la distancia entre ellos. El trato igualitario al campesino por parte de la nueva élite es tan sólo una forma nueva y más refinada de patronalismo, ya que en estas situaciones todos saben quién es campesino y quien de la élite. Aunque la revolución boliviana ha avanzado mucho, los encogidos no se convierten en entrones en un abrir y cerrar de ojos, y los que yo conocí en el sur de Bolivia eran los beneficiarios de la revolución, no sus instigadores. A menos que los encogidos cambien la imagen que tienen de sí mismos, invitan al tipo de ayuda que recapitula los viejos sistemas y mantiene las viejas relaciones, disfrazadas mediante un cambio externo de la forma.
Pero la imagen que tiene de sí mismo el entrón no reemplaza el síndrome encogido sin cambios estructurales significativos y obvios en la sociedad. Un aumento en las satisfacciones materiales tangibles es la manera de eliminar el síndrome encogido, y no una nueva relación de dependencia organizada para representar charadas comunitarias. En un extremo del espectrum del Desarrollo de la Comunidad están los que se benefician de las carreteras, del riego, de la electrificación que sube los niveles de producción y de vida. Aparecen nuevas asociaciones voluntarias para lograr el Desarrollo de la Comunidad sin enganchadores nacionales o internacionales. No es extraño que el extremo encogido del espectrum sea el blanco de la ideología del Desarrollo de la Comunidad aun cuando en la práctica a menudo se elija a las comunidades inadecuadas. El Desarrollo de la Comunidad, en tanto un
EL SÍNDROME “ENCOGIDO” Y EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 13
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
movimiento adaptativo internacional o nacional, encuentra en el mantenimiento simbiótico de sí mismo y del síndrome encogido una mejor estrategia que su mutua extinción.
Muchas comunidades encogidas eventualmente se adaptan al tratar de equipararse debido a la influencia que las rodea y sus miembros adquieren un sentido de poder, independencia e importancia según van aprendiendo a ganar en el nuevo juego. En otros casos, son necesarias revoluciones, como las que son frecuentes entre los negros americanos y los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, para crear un sentido de destrucción de lo encogido y de valía individual, poder y autoestima. Pero los Martin Luther King y los César Chávez rara vez son el producto de programas de entrenamiento de líderes laicos. Al nivel nacional, su tipo de liderazgo natural puede considerarse como desventajoso para la planificación social. Luego de que las federaciones campesinas, en los países subdesarrollados, reciben ayuda de las nuevas elites para alterar el orden social, invariablemente se presiona a los líderes para que se conformen con los intereses de la planificación nacional, y estas raras veces incluyen las perturbaciones impredecibles de la agitación política. Como hemos visto, los nuevos gobiernos tratan de estabilizar y controlar al sector rural a través de los propios sindicatos de campesinos que les ayudaron a instalarse en el poder.
A un nivel internacional, las revoluciones de todo tipo se asocian con el comunismo y son vistas con suspicacia por las democracias maduras que ya no están orgullosas de sus propios orígenes revolucionarios. En consecuencia, no es nada probable que los enganchadores nacionales e internacionales para el Desarrollo de la Comunidad proporcionen una directiva revolucionaria, y es posiblemente por, esta razón por lo que algunas de las consecuencias no previstas del proyecto de Vicos no han hecho un patrón de sus aspectos más reformistas para la planeación deliberada de los programas de ayuda externa de los Estados Unidos. Tanto al nivel nacional como al internacional, el Desarrollo de la Comunidad se emplea como un calmante con la esperanza de evitar una agitación desagradable. Sin embargo, el desarrollo político y económico de las comunidades continuará a pesar de los programas de Desarrollo de la Comunidad.
SUMARIO
El Desarrollo de la Comunidad se ha convertido en un movimiento internacional poderoso al proporcionar, tanto personal de ayuda internacional cuanto nuevas élites, con una estrategia que incrementa al máximo ciertos mecanismos para conservar el sistema. Pero tiende a fracasar como un movimiento de la comunidad por dos razones: 1) amenaza y es amenazada por las comunidades independientes tipo entrón que están consiguiendo una emancipación política y económica por sí mismas y 2) las comunidades de tipo encogido, que son las que están idealmente mejor equipadas para esta ayuda, entran en una nueva relación de dependencia a través de la interacción de los mecanismos de mantenimiento del sistema tanto por parte de los programas de Desarrollo de la Comunidad como también del síndrome encogido.
*Probablemente Erasmus se refería al “agachado”, y mal traducido resultó “encogido (N del E).
**Publicado en 1968 en Human Organization 27:65-74 en inglés con comentarios de Brokensha, Duwors, Davis y Warren; luego en español en América Indígena Vol. XXIX, 1969, págs. 228-247.
14 CHARLES J. ERASMUS
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
NOTAS 1 La International Review of Community Development, publicada dos veces al año desde 1958 por la International Federation of Settlement and Neighborhood Centres en Roma, ltalia, está funcionando todavía. Sin embargo, la Community Development Review iniciada en 1956 por la Community Development Division of the International Cooperation Administration dejo de publicarse en 1963. El Community Development Bulletin publicado por Community Development Clearing House, University of London Institute of Education, también dejo de publicarse en 1964 al retirarle el gobierno los fondos. Sin embargo, el primer número de una nueva version Community Development Journal, se publicó en 1966, en Manchester, Inglaterra, y es ahora una empresa no lucrativa sostenida por un grupo de personas en la Gran Bretaña que han estado activas e interesadas en desarrollo de la comunidad. El desarrollo de la comunidad puede tener sus dificultades, pero todavía es un movimiento internacional vigoroso.
2 C. J. Erasmus, Man Takes Control: Cultural Development and American Aid. University of Minnesota Press, Minneapolis, and Bobbs-Merrill Co., Indianapolis, 1961, p. 17-97, 311-326. 3 Richie P. Lowry, "The Myth and Reality of Grass-Roots Democracy", International Review of Community Development, vol. II, 1963, p. 3-15. 4 Chandra Jayawardena, Conflict and Solidarity in a Guianese Plantation, London School of Economics Monographs on Social Anthropology, no. 25, London 1963. 5 C. J. Erasmus "Agricultural Changes in Haiti: Patterns of Resistance and Acceptance," Human Organization, vol. II, no. 4, 1952, p. 23. 6 R. Wolf, "Types of Latin American Peasantry: A Preliminary Discussion," American Anthropologist, vol. 57, no. 3, 1955, p. 460. 7 Erasmus, 1961, op. cit., p. 113. 8 Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class, Mentor Books, New York, 1953, p. 40. 9 Ragner Nurkse, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, Basil Blackwell, Oxford, 1953. 10 Emile Durkheim, The Division of Labor in Society, Free Press, Glecoe, 1933. 11 Ferdinand Tonnies, Community and Association, Routledge and Kegan Paul, London, 1955. 12 C. J. Erasmus, "The Occurrence and Disappearance of Reciprocal Farm Labor in Latin America", en Dwight B. Heath y Richard N. Adams (eds.) Contemporary Cultures and Societies of Latin America, Random House, New York, 1965, p. 173·199. 13 William Madsen, The Mexican Americans of South Texas, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1965, p. 39. 14 Estudiante graduado de antropologia, Universidad de California, Santa Barbara, cuyo trabajo de campo fue financiado por el National lnstitut of Mental Health, de Washington, D. C. 15 Véase por ejemplo: Louis M. Miniclier "Community Development Defined", Community Development Review, vol. 7, 1963, p. 25-29; Maria Rogers, "Autonomous Groups and Community Development in the U. S. A,", International Review of Community Development, vol. 4, 1959, p. 41-56; "Economic Commision for Asia and the Far East", A case Study of the Grosi Community Development Block, Uttar Pradesh, India, FAO, Agricultural Division, 1960; Frank Santopolo "Administrative Intelligence as an Area for Operational Research and Evaluation in Community Development Programs", Community Development Review, vol. 6, 1961, p. 63·67. 16 Véase por ejemplo: Hamalata Achrya "Some Observations on Community Projects", Sociological Bulletin, vol. 8, no. 2, 1958, p. 19-31; N. Akhuari, "SocioCultural Barriers to Rural Change in an East Bihar Community", Eastern Anthropologist,vol. II, 1958, p. 212-219; 1. N. Chapekar, "Comunity Development Project Blocks in
EL SÍNDROME “ENCOGIDO” Y EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 15
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
Badlapur", Sociological Bulletin, vol. 7, no. 2, 1958, p. 111122; A. R. Desai, "Community Development Projects: A Sociological Analysis", Sociological Bulletin, vol. 7, no. 2, 1958, p. 152-165; J. M. Panchaadicar, "Indian Rural Society Under the Impact of Planned Development", Sociological Bulletin, vol. 11, no. 1, 1962, p. 173-198; V. A. Sangave, "Community Development Program in Kolhapur Project", Sociological Bulletin, vol. 7, no. 2, 1958, p. 97198; C. H. Shah, "Impact of a Community Development Project", Journal of the University of Bombay, vol. 26, no. 4, 1958, p. 19-31. 17 Sushil Dey, "The Crisis in Community Development", Community Development Review, vol. 5, no. 1, 1960, p. 5-9. 18 R. N. Adams and C. C. Cumberland, United States University Cooperation in Latin America, Michigan State University Press. East Lansing, 1960, p. 145-146. 19 John Lear, "Reaching the Heart of South America", Saturday Review of Literature, vol. 45, pt. 4, 1962, p. 58. 20 Time, octubre 22, 1965, p. 126, y abril 1, 1966, p. 86.
Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA Rhodes-Livingstone Paper núm. 28, Manchester, 1958, pp. 1-27.
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
ANÁLISIS DE UNA SITUACIÓN SOCIAL EN ZULULANDIA MODERNA
Max Gluckman*
INTRODUCCIÓN
La Unión de Sudáfrica es un Estado nacional habitado por 2 003 512 blancos, 6 597 241 africanos y otros diversos grupos de color.1 No forman una comunidad homogénea, pues el Estado está constituido básicamente por su división en grupos de color de diversos estatus. Por tanto, el sistema social de la Unión consiste, en gran parte, en relaciones interdependientes en y entre grupos de color como tales.
En este ensayo trato sobre las relaciones blanco-africanas en el norte de Zululandia, donde trabajé durante 16 meses entre 1936 y 1938.2 Alrededor de dos quintas partes de los africanos de la Unión viven en áreas reservadas para ellos que están distribuidas a lo largo de ese territorio. Únicamente ciertos tipos de europeos (administradores, oficiales técnicos, misioneros, comerciantes, contratantes) viven en estas reservas. Los hombres africanos migran de las reservas durante periodos cortos para trabajar para granjeros, industriales y propietarios blancos y regresan posteriormente a sus hogares. Cada comunidad de reserva de africanos tiene estrechas relaciones económicas, políticas y de otra índole con el resto de la comunidad de la Unión blanco-africana. Los problemas estructurales en cualquier reserva, por lo tanto, en gran medida consisten en analizar cómo y hasta qué punto se vinculan con el sistema social de la Unión lo que en su interior son relaciones blanco-africanas, y como éstas afectan y son afectadas por la estructura de cada grupo de color.
En el norte de Zululandia estudié una sección territorial del sistema social de la Unión y tracé sus relaciones con el sistema total, pero probablemente su patrón dominante se asemeja al de cualquier otra reserva en la Unión.3 Además, posiblemente presenta analogías con otras áreas dentro de Estados heterogéneos en donde grupos socialmente inferiores (racial, política y económicamente) viven separadamente de, pero interrelacionados con, grupos dominantes. En este ensayo no hago un estudio comparativo, más advierto el escenario más amplio de los problemas que me preocupan.
Como punto inicial de mi análisis describo una serie de acontecimientos tal como lo registré en un solo día. Las situaciones sociales son gran parte del material crudo del antropólogo. Son los acontecimientos que observa y, a partir de los cuales y de sus interrelaciones en una sociedad
2 MAX GLUCKMAN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
particular, abstrae la estructura social, las relaciones, las instituciones, etcétera, de dicha sociedad. Por medio de ellos y de nuevas situaciones debe comprobar la validez de sus generalizaciones. Como mi aproximación a los problemas sociológicos del África moderna no se ha hecho previamente en el estudio del llamado “contacto cultural”, presento este material detallado a partir de cual dicho estudio puede ser criticado.4 He elegido deliberadamente estos acontecimientos particulares de mis cuadernos porque ilustran admirablemente los argumentos que trato de puntualizar en la exposición, pero igualmente pude haber elegido muchos otros acontecimientos o haber citado sucesos de la vida diaria en Zululandia moderna. En lugar de importar la forma de la situación tal como la conocía a partir de la estructura total de Zululandia moderna, describo los acontecimientos tal como los registré para que se aprecie mejor la fuerza de mi argumento.
LAS SITUACIONES SOCIALES
En 1938 vivía en la casa del asistente de jefe Matolana Ndwandwe5 a 13 millas de la magistratura europea y pueblo de Non goma, y a dos millas de la tienda de Mapopoma. El 7 de enero me desperté al amanecer y, con Matolana y mi sirviente Richard Ntombela –quien vive en una casa como a media milla de distancia–, me preparé para salir hacia Nongoma y asistir en la mañana a la inauguración de un puente en el vecino distrito de Mahlabatini y, en la tarde, a una junta de la magistratura del distrito de Nongoma. Richard –un cristiano que vivía con sus tres hermanos paganos– vistió sus mejores ropas europeas. Es “hijo” de Matolana, pues la madre de su padre era la hermana del padre de Matolana; a éste le preparó el atuendo para ocasiones oficiales –uniforme de chaqueta caqui, chaparreras, botas y polainas de cuero. Cuando estábamos por salir de la casa fuimos retrasados por la llegada de un policía zulú del gobierno, uniformado y empujando su bicicleta, con un prisionero esposado, un extraño en nuestro distrito que estaba acusado de robar ovejas en otro lado. El policía y el prisionero nos saludaron a Matolana y a mí, y dimos al primero –miembro de una rama colateral de la familia real zulú– los saludos que se deben a un príncipe (umtwana). Después el policía informó a Matolana sobre cómo había arrestado al prisionero con la ayuda de uno de los policías6 privados de Matolana. Matolana reprendió al prisionero diciendo que no tendría izigebengu (canallas) en su distrito; luego se volvió hacia el policía y criticó al gobierno por esperar que él y su policía privada lo ayudaran a arrestar gente peligrosa, pero sin pagarles nada por su trabajo y sin dar compensaciones a sus dependientes en caso de ser asesinados. Luego señaló que no tenía salario aun trabajando muchas horas administrando la ley del gobierno; pensaba muy seriamente en dejar de hacer ese trabajo y regresar a las minas en donde solía ganar diez libras al mes como capataz.
El policía siguió su camino con el prisionero. Nosotros viajamos en mi auto hacia Nongoma, y nos detuvimos en el camino para recoger a un anciano, líder de su propia y pequeña secta cristiana cuya iglesia se encuentra en su casa; se considera a él mismo como supremo en su iglesia pero su congregación, que no está reconocida por el gobierno, es apreciada por la gente como parte de los sionistas, una gran iglesia separatista nativa.7 El anciano iba a Nongoma para asistir a la junta de la tarde como representante del distrito de Mapopoma, una función que siempre cumple en parte por su edad y en parte porque es el líder de uno de los grupos de parentesco locales. Cualquiera puede ir y hablar en esas reuniones, pero hay representantes reconocidos como tales por los pequeños distritos. En el hotel de Nongoma nos separamos: los tres zulúes fueron a desayunar a mis expensas
3
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
en la cocina, y yo fui a darme un baño y luego a desayunar. Me senté en una mesa con L. W. Rossiter, oficial veterinario del gobierno (a partir de aquí GVO) de los cinco distritos del norte de Zululandia.8 Hablamos sobre la condición de los caminos y las ventas locales de ganado nativo. Él también iba a la inauguración del puente pues tenía, como yo, un interés personal en él porque fue construido bajo la dirección de J. Lentzner, del personal de ingeniería del Departamento de Asuntos Nativos, un amigo cercano y un viejo compañero de escuela de nosotros dos. El GVO sugirió que Matolana, Richard y yo fuéramos al puente en su automóvil, pues sólo llevaba con él a un nativo de su personal. El GVO ya tenía, gracias a mí, relaciones amistosas con Matolana y Richard. Fui a la cocina a decirles que iríamos con el GVO y me quedé hablando un rato con ellos y los sirvientes zulúes del hotel. Cuando salimos y encontramos al GVO, intercambiaron saludos y preguntas de cortesía acerca de su salud, y Matolana tenía varias objeciones (lo que le distingue entre los oficiales) sobre la aplicación de parasiticida sobre el ganado. La mayoría de las quejas estaban técnicamente injustificadas. El GVO y yo nos sentamos en el frente del carro y los zulúes en la parte de atrás.9
La importancia de la ceremonia de la inauguración del puente radicaba en que era el primero construido en Zululandia por el Departamento de Asuntos Nativos bajo los nuevos programas de desarrollo nativo. Fue inaugurado por H. C. Lugg, jefe de los Comisionados Nativos para Zululandia y Natal (a partir de aquí, CNC).10 Fue construido transversalmente al río Negro Umfolosi en la Deriva Malungwana, en el distrito de la magistratura de Mahlabatini, sobre una desviación al Hospital Misionero Sueco de Ceza, unas cuantas millas corriente arriba donde el camino principal Durban-Nongoma cruza el río sobre una carretera elevada de concreto. El Negro Umfolosi crece rápidamente con lluvias intensas (a veces 20 pies) y se vuelve infranqueable; el principal objetivo del puente, que es de nivel bajo (5 pies), es permitir al magistrado de Mahlabatini comunicarse con parte de su distrito localizado al otro lado del río durante crecimientos ligeros. También hace posible el paso a mujeres al Hospital Ceza (famoso entre los zulúes por sus técnicas de obstetricia), quienes usualmente viajan hasta 70 millas para ser internadas ahí.
Íbamos hablando en zulú sobre los distintos lugares que pasábamos. De nuestra conversación solamente reparé en que el GVO le preguntó a Matolana sobre la ley zulú de castigo por adulterio, pues un hombre de su personal zulú estaba siendo enjuiciado por la policía por vivir con la esposa de otro hombre, aunque él no sabía que estaba casada. En donde el camino se desvía a Ceza el magistrado de Mahlabatini había colocado a un zulú vestido completamente de guerrero para dirigir a los visitantes. Sobre la desviación pasamos el automóvil del jefe Mshiyeni, regente de la Casa Real zulú, quien viajaba desde su casa en el distrito de Nongoma hasta el puente. Lo saludamos –los zulúes le dieron el saludo real–. Fue asistido por un aide-de-camp, armado y uniformado y por otro cortesano. Su chofer manejaba el automóvil.
4 MAX GLUCKMAN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
El puente está tendido sobre una corriente entre orillas bastantes empinadas. Cuando llegamos, un gran número de zulúes estaban reunidos en ambas orillas (A y B en el croquis); en la ribera sur, a un lado del camino (C), había un refugio en donde casi todos los europeos estaban situados. Habían sido invitados por el magistrado local; se incluyó al personal administrativo de Mahlabatini; de Nongoma al magistrado, a su asistente y al mensajero de la corte; al cirujano del distrito; a misioneros y al personal del hospital; a comerciantes y agentes contratantes; a la policía y a oficiales técnicos, y a muchos europeos interesados en el distrito, entre ellos C. Adams, quien es subastador en las ventas de ganado en los distritos de Nongoma y Hlabisa. Muchos iban acompañados de sus esposas. El jefe de los comisionados nativos y Lentzner llegaron después, y también un representante del Departamento de Caminos Provinciales de Natal. Los zulúes presentes incluían a jefes locales, a líderes y a sus representantes; a los hombres que habían construido el puente; a la policía del gobierno; al copista nativo de la magistratura de Mahlabatini, Gilbert Mkhize, y a zulúes del área circundante. En total había en el lugar cerca de 24 europeos y alrededor de 400 zulúes.
En cada extremo del puente se habían erigido arcos de ramas y, atravesando el extremo sur, se extendería una cinta que cortaría el jefe de los comisionados nativos con su automóvil. En este arco estaba de pie un guerrero uniformado, en guardia. El GVO le habló, pues es un induna11 local, sobre los problemas en la aplicación local de parasiticida y luego me lo presentó para que pudiera hablarle sobre mi trabajo y obtener su ayuda. El GVO y yo quedamos atrapados en conversaciones con varios europeos, mientras que nuestros zulúes se unieron al cuerpo general de zulúes. Matolana fue recibido con el respeto debido a un importante asesor del regente. Cuando llegó el regente se le dio el saludo real y se reunió con sus subordinados, juntando rápidamente a su alrededor a una pequeña corte de gente importante. El siguiente en llegar fue el jefe de los comisionados nativos: saludó a Mshiyeni y a Matolana, preguntó a éste sobre su gota y discutió (inferí) algunos asuntos
;(,
amino a la Magistratura NONGOMA Camino al HOSPITAL CEZA (22 millas desde la desviación
(9 1 •
l
EUROPEOS 1 1 Camino a DURBAN y a la Camino a MAHLABATINI 1 ~Magistratura MAHLABATrNl
Magistratura ~ ~ 12 millas desde la desviación)
• . .' ~1: ~~llas a la desviacioo\~•
'. -. ·•.:::·--- -- -- DesviaciónaCEZA
Guerrero señ:i;n·d~~
5
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
zulúes con ellos. Luego fue a saludar a los europeos. La inauguración fue retrasada por Lentzner, quien llegó tarde.
Cerca de las 11:30 a.m. un grupo de los zulúes que construyeron el puente se reunió en el extremo norte. No vestían completamente ropas de guerra, pero cargaban palos y escudos. Los zulúes importantes estaban vestidos prácticamente con ropas de montar europeas, aunque el rey vestía un traje de gala. La gente común llevaba abigarradas combinaciones de ropa europea y zulú.12 El cuerpo de guerreros armados marchó sobre del puente hasta detenerse detrás de la cinta en el arco del sur: saludaron al comisionado en jefe nativo con el saludo real zulú, bayete, luego se volvieron hacia el regente y lo saludaron. Ambos recibieron el saludo levantando su brazo derecho. Los hombres comenzaron a cantar el ihubo (canción del clan) del clan Butelezi (el clan del jefe local, quien es el asesor principal del regente zulú), pero fueron silenciados por el regente. Las acciones se iniciaron inmediatamente con un himno en inglés, encabezado por un misionero de la misión sueca de Ceza. Todos los zulúes, incluyendo a los paganos, se levantaron y se quitaron los sombreros. Después el señor Phipson, magistrado de Mahlabatini, dio un discurso en inglés que fue traducido al zulú, oración por oración, por Mkhize, su secretario zulú.13 Dio la bienvenida a todos y agradeció especialmente a los zulúes por reunirse para la inauguración; felicitó a los ingenieros y a los trabajadores zulúes por el puente y recalcó el valor que representaría para el distrito. Luego presentó al CNC Éste (que conoce bien la lengua y las costumbres zulúes) habló primero en inglés para los europeos, luego en zulú para los zulúes, sobre el tema del gran valor del puente; recalcó que no era sino un ejemplo de todo lo que el gobierno estaba haciendo para desarrollar las reservas tribales zulúes. El representante del Departamento de Caminos Provinciales habló brevemente y dijo que su departamento nunca había creído que un puente de bajo nivel haría frente a las inundaciones del Umfolosi, aunque habían sido presionados a construir uno; felicitó a los ingenieros de Asuntos Nativos por el puente que, si bien construido a bajo costo, ya había resistido bajo cinco pies de inundación; añadió que el Departamento Provincial iba a construir un puente de alto nivel en el camino principal.14 Adams, un viejo zulú, fue el siguiente orador en inglés y en zulú, pero dijo cosas de poco interés. El del regente Mshiyeni fue el discurso final, en zulú traducido al inglés, oración por oración, por Mkhize. Mshiyeni agradeció al gobierno por el trabajo que estaba haciendo en Zululandia. Dijo que el puente les permitiría cruzar el río en tiempos de inundaciones y que posibilitaría a sus esposas ir libremente al Hospital Ceza para tener a sus hijos. No obstante, solicitó al gobierno que no olvidara el camino principal, en donde el río lo había retrasado con frecuencia, y que construyera un puente ahí. Anunció que el gobierno donó una res a la gente y que el CNC había dicho que debían verter la bilis sobre las bases del puente, de acuerdo con la costumbre zulú,15 para dar buena suerte y seguridad a sus hijos al cruzarlo. Los zulúes rieron y aplaudieron por ello. El regente terminó y recibió de los zulúes el saludo real quienes, siguiendo la iniciativa europea, habían aplaudido los demás discursos. El CNC entró a su automóvil y, encabezado por guerreros cantando el ihubo butulezi, condujo a través del puente; fue seguido por automóviles de varios europeos y del regente en un orden fortuito. El regente pidió a los zulúes tres porras (hurras, hule zulú). Los automóviles dieron vuelta en la orilla más lejana y, encabezados todavía por los guerreros, regresaron; en el camino fueron detenidos por el secretario del magistrado europeo, pues quería fotografiarlos. Todos los zulúes presentes cantaron el ihubo butelezi.
6 MAX GLUCKMAN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Los europeos entraron en el refugio y tomaron té y pastel. Una mujer misionera llevó té al regente. En el refugio los europeos hablaban sobre la Zululandia actual y de asuntos generales; no seguí la discusión pues fui al extremo norte en donde los zulúes se habían reunido. Los zulúes locales regalaron tres reses al regente. En medio de gran emoción, en la orilla norte el regente y su aide-de-camp dispararon a las reses, incluyendo a la que había donado el gobierno. El regente ordenó a Matolana seleccionar hombres que desollaran y cortaran el ganado para repartirlo. Se retiró a un bosquecillo cercano (D en el croquis) para hablar con su gente y beber cerveza zulú, que recibió en grandes cantidades. Mandó cuatro ollas, que cargaban unas niñas, al CNC, quien bebió y se quedó con una; dijo a las niñas que bebieran de las otras y luego se las dieran a la gente16. Esto es apropiado de acuerdo con la etiqueta zulú.
El CNC y casi todos los europeos se fueron. La mayoría de los zulúes se habían reunido en el extremo norte. Ahí se dividieron, burdamente, en tres grupos. En el bosquecillo (D en el croquis) el regente estaba sentado con sus indunas locales, mientras que más allá estaba la gente común. Bebían cerveza y charlaban mientras esperaban la carne. Justo arriba de la orilla del río (A en el croquis) había grupos de hombres cortando rápidamente tres reses bajo la supervisión de Matolana, hacían un gran ruido, parloteaban y gritaban. El GVO, Lentzner y el oficial agrícola europeo los miraban. Detrás de ellos, más allá de la orilla, el misionero sueco había juntado a varios cristianos, quienes se pusieron en fila y a cantar himnos bajo su dirección. Entre sus filas vi a algunos paganos. Lentzner hizo que dos guerreros posaran a su lado para una fotografía en el puente. El canto, el parloteo y el convite continuaron hasta que nos fuimos; pasé de grupo en grupo con excepción del de los cantantes de himnos, pero la mayor parte del tiempo hablé con Matolana y Matole, el jefe butelezi, a quien conocí ese día por vez primera. Matolana tuvo que quedarse para atender al regente y convenimos que el regente lo llevaría a la reunión en Nongoma. Nos fuimos con Richard y con el ayudante del veterinario. La reunión en el puente duraría todo el día.
Almorzamos en Nongoma otra vez separados de los zulúes, y fuimos aparte a la magistratura para la reunión. Estuvieron presentes cerca de 200 a 300 zulúes: jefes, indunas y plebeyos. El inicio de la reunión se retrasó un poco pues aún no había llegado Mshiyeni, y finalmente el magistrado la inició sin él. Después de una discusión general sobre asuntos distritales (venta de ganado, langostas, crías de buenos toros),17 los miembros de dos de las tribus del distrito fueron despedidos de la junta. Hay tres tribus: 1) la Usuthu, tribu de la Casa Real, seguidores personales del rey zulú (hoy regente), únicamente sobre quienes él tiene jurisdicción legal, aunque casi todas las tribus en Zululandia y Natal reconocen su autoridad; 2) la Amateni, regida por uno de los padres clasificatorios del rey, es una de las tribus reales; y 3) la Mandlakazi, regida por un príncipe de una rama colateral de la Casa Zulú, escindida de la nación zulú en las guerras civiles que siguieron a la guerra anglo-zulú de 1879-1880. Como el magistrado quería discutir con ellos acerca de las peleas que estaban ocurriendo entre dos de sus secciones tribales, se le pidió que se quedaran: el jefe amateni y su jefe induna les dijeron que podían quedarse (Mshiyeni, el jefe usuthu, todavía no llegaba), pero el magistrado no quería que la gente común de otras tribus escuchara cómo reprendía a los mandlakazi.18 Lo hizo en un largo discurso, reprochándoles por haber arruinado la granja de Zibebu (umzi kazibebu, es decir, la tribu del gran príncipe, Zibebu) y por haberse puesto a sí mismos en una posición en la que tendrían que vender su ganado para pagar multas de la corte en vez de alimentar, vestir y educar a sus esposas e hijos.19 Mientras él hablaba, Mshiyeni entró
7
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
acompañado por Matolana y todos los mandlakazi se levantaron para saludarlo, interrumpiendo el discurso del magistrado. Mshiyeni se disculpó por haber llegado tarde y luego se sentó con los demás jefes. Cuando el magistrado terminó de hablar detenidamente sobre esta tensión, pidió al jefe mandlakazi que hablara, y lo hizo. Reprendió a sus indunas y a los príncipes de las secciones tribales en disputa y luego se sentó. Varios indunas hablaron justificándose a sí mismos y culpando a los otros; un hombre que según los zulúes estaba tratando de congraciarse con el magistrado por un ascenso político, se la pasó alabando en su discurso la sabiduría y amabilidad del magistrado. Un príncipe de la casa mandlakazi, miembro de una de las secciones en pelea y también policía del gobierno, se quejó de que la otra sección estaba siendo ayudada en las peleas por miembros de la tribu Usuthu que viven en el distrito de Matolana, cerca de ellos. Finalmente habló Mshiyeni. Interrogó ferozmente a los indunas mandlakazi y les dijo que era su deber ver quien había empezado las luchas, arrestarlos y no permitir que todos los que peleaban cargaran con la culpa. Exhortó a los mandlakazi a no arruinar “la granja de Zibebu” y dijo que si los indunas no podían vigilar mejor el país serían depuestos. Negó la acusación de que su gente había participado en las luchas.20 El magistrado respaldó todo lo que el regente había dicho y luego despidió la junta.
ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES SOCIALES
He presentado un ejemplo típico de mis datos de campo. Consiste en varios acontecimientos que estaban ligados por mi presencia como observador, pero que ocurrieron en diferentes partes del norte de Zululandia e involucraban a distintos grupos de personas. Por medio de estas situaciones, y contrastándolas con otras situaciones no descritas, intentaré trazar la estructura social de Zululandia moderna. Las llamo situaciones sociales porque las analizo en sus relaciones con otras situaciones en el sistema social de Zululandia.
Todos los acontecimientos que implican o afectan a los seres humanos están socializados, desde lluvias y terremotos hasta el nacimiento y la muerte, la alimentación y la defecación. Si se realizan ceremonias mortuorias para un hombre, ese hombre está socialmente muerto; la iniciación convierte socialmente a un joven en hombre, cualquiera que sea su edad física. Acontecimientos que implican a seres humanos son estudiados por muchas ciencias. Así, la alimentación es el objeto de estudio de un análisis fisiológico, psicológico y sociológico. Analizada en relación con la defecación, la circulación de la sangre, etcétera, la alimentación es una situación fisiológica; en relación con el hombre, es una situación psicológica; en relación con los sistemas de producción y distribución, tabúes y valores religiosos, y agrupaciones sociales de la comunidad, la alimentación es una situación sociológica. Cuando un acontecimiento es estudiado como parte del campo de la sociología, es por tanto conveniente hablar de él como de una situación social. Así, una situación social es el comportamiento, en cierta ocasión, de miembros de una comunidad como tal, analizado y comparado con su comportamiento en otras ocasiones, de tal forma que el análisis revele el sistema subyacente de relaciones entre la estructura social de la comunidad, las partes de la estructura social, el ambiente físico y la vida fisiológica de sus miembros21.
En principio debo resaltar que esta situación surgía por primera vez en Zululandia.22 Que zulúes y europeos pudiesen cooperar en la celebración en el puente muestra que juntos forman una comunidad con modos específicos de comportamiento entre ellos. Sólo insistiendo en este punto se puede empezar a entender el comportamiento de la gente como lo he descrito. Hago
8 MAX GLUCKMAN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
específicamente esta observación, aunque pueda parecer innecesario, porque ha sido recientemente criticada por Malinowski en su introducción a los ensayos teóricos de siete investigadores de campo sobre el “contacto cultural”. Ataca a Schapera y a Fortes por adoptar una aproximación a la que yo me había visto forzado por mi material.23 En la segunda parte de este artículo examinaré el valor de esta aproximación para el estudio del cambio social en África: aquí menciono únicamente que la existencia de una sola comunidad blanco-africana en Zululandia debe ser el punto de partida de mi análisis. Los acontecimientos en el puente Malungwana –que había sido planeado por ingenieros europeos y construido por trabajadores zulúes, que sería usado por mujeres zulúes yendo a un hospital europeo y por un magistrado europeo gobernando a los zulúes, que fue inaugurado por oficiales europeos y el regente zulú en una ceremonia que incluía no sólo a europeos y zulúes, sino también acciones derivadas históricamente de las culturas europeas y zulú– deben relacionarse con un sistema que consiste, al menos en parte, en relaciones zulúes-europeas. Tales relaciones pueden estudiarse como normas sociales, como se mostró por la forma en que zulúes y blancos adaptan, sin constreñimiento, su comportamiento entre ellos. Por lo tanto, puedo hablar de “Zululandia” y de “zululandeses” para incluir a blancos y zulúes, mientras que “zulúes” connota solamente a africanos.
Sería posible describir los muchos motivos e intereses distintos que llevaron a personas diferentes a ese lugar. El magistrado local y su personal cumplieron con su deber y organizaron la ceremonia debido a que estaban orgullosos de la valiosa adición del puente al distrito. El CNC (según su discurso) estuvo de acuerdo con inaugurar el puente con el fin de mostrar su interés personal en, y de hacer hincapié sobre los programas de desarrollo emprendidos por el Departamento de Asuntos Nativos. Una referencia a la lista de europeos presentes en la ceremonia muestra que asistieron al distrito de Mahlabatini porque tenían un interés personal u oficial en el distrito o en el puente. Además, en la monótona vida de los europeos en una estación de reserva cualquier evento es una distracción. La mayoría de los europeos también siente cierto deber de asistir a esos eventos. Las dos últimas razones probablemente se aplicaban a los visitantes de Nongoma. Lo que nos llevó al GVO y a mí fue la amistad tanto como nuestro trabajo. Puede notarse que muchos europeos llevaron a sus esposas, lo cual solamente harían unos cuantos zulúes cristianos (como Mshiyeni) en situaciones similares24. Entre los zulúes el regente, honrado por haber sido invitado (sin que hubiera sido necesario), indudablemente fue a exhibir su prestigio y a reunirse un poco con su pueblo, al que raramente ve. El secretario zulú y la policía del gobierno estaban ahí por su deber, y el jefe Matole y los indunas locales porque era un evento importante en su distrito. Los trabajadores zulúes que habían construido el puente fueron especialmente honrados, y probablemente muchos zulúes locales fueron atraídos por el festín, la emoción y la presencia del regente25. Hemos visto que fue su inusual relación conmigo lo que llevó a Matolana y a Richard al puente; ellos y los zulúes del GVO fueron los únicos zulúes, aparte del grupo del regente, que asistieron desde lejos. Para los zulúes era un evento más local que para los europeos. Éste es un índice de la gran movilidad de, e intercomunicación entre los europeos cuyos grupos dispersos en reservas tribales tienen un fuerte sentido de comunidad. La mayoría de los europeos de Nongoma supieron de la inauguración, mientras que pocos zulúes de Nongoma se enteraron del puente. El magistrado local quería hacer un espectáculo de la terminación del puente, y por lo tanto invitó a
9
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
europeos y zulúes importantes y convocó a los zulúes locales para asistir el día designado. Así, centró todos estos intereses en la ceremonia.
También fue el magistrado local quien determinó la forma de la ceremonia siguiendo la tradición de ceremonias similares en comunidades europeas, y añadió elementos zulúes en donde fue posible para permitir la participación de los zulúes y, probablemente, para dar un toque colorido y emotivo a la celebración (por ejemplo, el guerrero zulú que señalaba el camino al puente y no un policía). De igual forma el CNC sugirió, después de haberse cantado el himno, que el puente fuera bendecido a la manera zulú. Así, el patrón principal en la ceremonia misma (guerreros zulúes marchando sobre el puente, himno, discursos, corte de la cinta, la reunión para tomar el té) estaba determinado por el hecho de que estaba organizada por un oficial con un trasfondo cultural europeo, más viviendo en contacto cercano con la cultura zulú. Sin embargo, el magistrado sólo tuvo el poder para hacer esto como representante del gobierno, y era el gobierno el que había construido el puente. Aparte del regente, sólo el gobierno en Zululandia puede concertar un evento de importancia pública general para zulúes y europeos; por tanto, podemos decir que fue el poder organizador del gobierno en el distrito lo que dotó de una forma estructural particular a los muy variados elementos presentes. Así, también el poder del gobierno dotó de forma estructural a la reunión en Nongoma. Por otro lado, cuando Mshiyeni celebró una reunión de 6 000 zulúes en el pueblo de Vrygheid para discutir los debates de la primera reunión del Consejo Representativo Nativo de la Unión, aunque estaban presentes oficiales europeos, policías y espectadores, y los puntos discutidos concernían en su mayor parte a las relaciones zulúes-europeas, fue el poder y el capricho individual del regente, dentro del patrón cultural heredado de Zululandia, lo que organizó la reunión. Esto es, el poder político del gobierno o del rey zulú son actualmente fuerzas organizativas importantes. Pero la policía europea estuvo presente en la reunión “del regente” para ayudar a mantenerla en orden en caso de ser necesario –lo que no fue el caso–. De hecho, en el puente el regente (como usualmente hace en ocasiones similares) robó la celebración a los europeos y organizó un festín para los suyos.
Aunque el magistrado planeó y tenía el poder para organizar la ceremonia –dentro de los límites de determinadas tradiciones sociales– y hacer innovaciones con el fin de hacer frente a las condiciones locales, la organización de las agrupaciones y de muchas de las acciones no estuvo, por supuesto, planeada. Los patrones subsidiarios no planeados de los acontecimientos del día tomaron forma de acuerdo con la estructura de la sociedad moderna de Zululandia. Muchos de los incidentes que registré ocurrieron espontánea y fortuitamente (por ejemplo, el GVO discutiendo sobre la aplicación de parasiticidas con el induna en guardia en el puente, el misionero organizando el canto del himno), pero se ajustaron fácilmente al patrón general de forma parecida a situaciones que involucran a individuos en ceremonias funerarias o matrimoniales. Así, la parte más significativa de las situaciones del día –las apariciones y las interrelaciones de determinados grupos sociales, personalidades y elementos culturales– cristalizó algo de las instituciones y la estructura social de la actual Zululandia.
Los presentes estaban divididos en dos grupos de color, zulúes y europeos, cuyas relaciones directas estaban más marcadas por separación y reserva. Como grupos se reunieron en diferentes lugares, y para ellos es imposible encontrarse en iguales términos. Yo vivía en intimidad cercana con la familia de Matolana en su casa, pero en el milieu cultural del hotel, en Nongoma, nos
10 MAX GLUCKMAN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
tuvimos que separar para comer: yo no podían comer con los zulúes en la cocina, así como ellos no podía comer conmigo en el comedor. La separación aparece en todos los patrones de comportamiento.
Sin embargo, aceptada e impuesta socialmente, la separación puede ser una forma de asociación, incluso de cooperación, aun donde se lleva hasta el extremo de la evasión, como testifica el comercio silencioso en el oeste de África en tiempos remotos. Esta separación implica más que una distinción que está axiomáticamente presente en todas las relaciones sociales. Negros y blancos son dos categorías que no se pueden mezclar, como las castas de la India o las categorías de hombres y mujeres en muchas comunidades. Por otra parte, aunque un hijo se distingue de su padre por sus relaciones sociales, a su vez él se convierte en padre. En Zululandia un africano nunca puede convertirse en blanco. 26 Para los blancos el mantenimiento de esta separación es un valor dominante que emerge en la política de lo así llamado “segregación” y “desarrollo paralelo”, términos cuya falta de contenido real es indicada por el siguiente análisis.
Sin embargo, aunque zulúes y europeos estuvieron organizados en dos grupos en el puente, su presencia ahí implica que están unidos celebrando un asunto de interés mutuo. Incluso entonces, su comportamiento hacia el otro es incómodo de una forma en que no lo es dentro de los grupos de color. Sus relaciones, incluso, están más a menudo marcadas por la hostilidad y el conflicto –que durante el día emergió ligeramente en las quejas de Matolana en contra de la aplicación del parasiticida y en la existencia de una secta separatista zulú–.
El cisma entre los dos grupos de color es, en sí mismo, el patrón de su principal integración en una comunidad. No están separados en grupos de igual estatus: los europeos son dominantes. Los zulúes no podían –salvo como sirvientes domésticos para hacer el té– entrar a las reservas del grupo blanco, pero los europeos podían moverse más o menos libremente entre los zulúes; observándolos y tomándoles fotografías, aunque pocos se decidieron a hacerlo. Incluso la taza de té dada como tributo a la realeza del regente le fue llevada al otro lado del camino. La posición dominante de los europeos aparece cuando individuos de ambos grupos se reúnen sobre la base del interés común, rompiendo así la separación; por ejemplo, en la discusión del GVO con los dos indunas sobre la aplicación de parasiticida, o en la forma en que el regente, encontrándose con europeos incluso sin rango oficial, se dirige a ellos como nkosi (jefe), nkosana (pequeño jefe, si es joven) o numzana (hombre importante).
Los dos grupos se distinguen en sus interrelaciones en la estructura social de la comunidad de Sudáfrica de la que Zululandia es parte, y es en esta interrelación en donde uno puede encontrar la separación, el conflicto y la cooperación en modos de comportamiento definidos socialmente. Además, se distinguen por diferencias de color y raza, de lenguaje, creencias, conocimiento, tradiciones y posesiones materiales. Ambos conjuntos de problemas implicados están estrechamente interconectados pero pueden, en cierta medida, manejarse por separado.
Puede observarse el funcionamiento de la estructura social de Zululandia en las actividades políticas y ecológicas,27 entre otras. Políticamente, es evidente que el poder dominante está investido en el gobierno del grupo blanco con relación al cual los jefes, en uno de sus papeles
11
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
sociales, son oficiales subordinados. El gobierno tiene la sanción última de la fuerza, de multar y arrestar, lo cual puede detener las luchas entre las facciones de la tribu Mandlakazi –aunque el representante del gobierno, el magistrado, intente mantener la paz por medio de los oficiales políticos zulúes. Si bien la bienvenida vociferante dada por los mandlakazi a Mshiyeni mostró que aquéllos reconocen su superioridad social, fue el poder del gobierno lo que autorizó a éste a interferir en los asuntos internos de una tribu que se había separado de él, de la Casa Real zulú.28 Actualmente el gobierno es el factor dominante en todos los asuntos políticos. Aunque un jefe nombra a sus indunas, un induna debe luchar por el poder político congraciándose con el magistrado. Los oficiales políticos zulúes son una parte importante de la maquinaria judicial y administrativa del gobierno. Sus deberes con el gobierno son mantener el orden, ayudar a la policía gubernamental, hacerse cargo de casos, ayudar con la aplicación de parasiticida y en muchos otros asuntos de rutina. De cualquier modo, no tienen derecho a procesar ofensas criminales mayores y sólo el gobierno puede perseguir a maleantes (por ejemplo, ladrones de ovejas) de distrito a distrito. Sin embargo, como resultado del cisma entre los dos grupos de color, existe una diferencia en la relación del pueblo zulú con los europeos y con los oficiales zulúes. Los guerreros dieron el saludo real al CNC y al regente, pero la presencia del primero requirió de tres porras, mientras que la del regente y la del jefe local requirió del canto de canciones tribales zulúes. Por cierto, el CNC habló con los zulúes importantes que conocía; se le mandó cerveza zulú, pero bebió té con el grupo blanco. El regente se sentó con los zulúes, bebió cerveza y habló con ellos mucho tiempo después de que los europeos se dispersaran. El gobierno donó una res para la gente, y el regente recibió del pueblo tres reses y cerveza que distribuyó entre ellos.
El gobierno no tiene solamente funciones judiciales y administrativas, también desempeña un papel importante en actividades ecológicas. Incluso con los datos que hemos presentado, es notorio que construyó el puente con los impuestos que recauda de los zulúes; emplea a cirujanos distritales, técnicos agrícolas e ingenieros; organiza la desparasitación y venta del ganado y construye caminos. Jefes e indunas tienen cierto papel en estas actividades del gobierno, pero no ingresan en ellas tan fácilmente como lo hacen en la maquinaria judicial y administrativa. Si bien los jefes pueden simpatizar con los contendientes de la facción mandlakazi de un modo en que el magistrado no podría, ambos sienten que la paz dentro de una tribu sería valiosa. Pero Matolana presentaba objeciones sin fundamento científico contra la aplicación del parasiticida, que evaluaba en un idioma cultural diferente al del oficial veterinario del gobierno.29 No obstante que los zulúes recibieron bien el puente y que Mshiyeni, en nombre de su pueblo, agradeció al gobierno lo que hace por ellos, en muchas ocasiones el pueblo considera que es la obligación de sus jefes oponerse a los proyectos gubernamentales.30
En el aspecto económico más amplio de la vida de Zululandia, zulúes y europeos están igualmente interrelacionados. He observado que los servidores domésticos zulúes fueron admitidos en el refugio de los europeos y que el puente fue planeado por éstos pero construido por los zulúes. Presente en la inauguracón del puente estaba el reclutador de la mano de obra para las Minas de Oro Rand. Estos hechos eran indicios del papel que los africanos de Zululandia desempeñan, en común con africanos de otras áreas, como mano de obra no calificada en las actividades económicas de Sudáfrica. En el puente estaba la policía zulú del gobierno y un –más calificado– oficinista zulú. Los zulúes dependen del dinero que ganan trabajando para los europeos, para pagar sus impuestos
12 MAX GLUCKMAN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
(con los que se costearon el puente y los oficiales técnicos) y comprar mercancías a los comerciantes europeos; para ganar dinero, pueden optar por vender ganado a los europeos a través de las ventas del gobierno, cuyo subastador estaba en el puente. Para una gran parte de su subsistencia dependen de las granjas, que el gobierno está intentando mejorar por medio de técnicos agrícolas.
Esta integración económica de Zululandia dentro del sistema industrial y agrícola sudafricano domina la estructura social. El flujo laboral incluye prácticamente a todos los zulúes sanos; en algún momento, cerca de un tercio de los hombres en el distrito de Nongoma estaban trabajando lejos, en donde están organizados, según su empleo, dentro de grupos de trabajo tal como se conocen en todos los países industriales. Existe una tendencia, entre parientes y miembros de la misma tribu, a vivir y trabajar juntos en las barracas o lotes municipales.31 Algunos empleadores, como las minas Rand, hospedan deliberadamente a sus trabajadores según sus tribus. Sin embargo, en los centros laborales los zulúes se codean con bantúes provenientes de otras partes del sur de África y, aunque su nacionalidad zulú los involucra en luchas con hombres de otras tribus, llegan a participar en agrupaciones cuya base es más amplia. Apenas caen bajo la autoridad de sus jefes, aunque príncipes zulúes son empleados como indunas agregados y policías por las minas Rand y las barracas de Durban. Los jefes visitan a sus seguidores en los municipios para recaudar dinero y hablar con ellos. De cualquier modo, es significativo que incluso las demostraciones de lealtad hacia el rey zulú en las reuniones de los municipios han estado marcadas por ciertas muestras de hostilidad hacia él. En los centros laborales los jefes no tienen estatus legal sobre el pueblo: las autoridades legales son magistrados blancos, superintendentes locales, policías, gerentes y empleadores, aunque los jefes zulúes se hacen valer en sus visitas. Sin embargo, únicamente son los oficiales blancos quienes mantienen el orden y controlan las condiciones laborales imponiendo los contratos, dictando leyes, etcétera. El jefe solamente puede expresar protestas. Inclusive en las reservas, donde los zulúes viven de la agricultura de subsistencia, si bien el grupo blanco domina las organizaciones zulúes, aquellos que trabajan para europeos están sometidos directamente a los oficiales blancos. El jefe zulú no tiene voz en los asuntos que involucran a sus hombres con europeos.
El gobierno y la Corporación de Contratación de Nativos de las minas Rand funcionan por medio de los jefes, de tal suerte que las quejas de los zulúes son expresadas por, y ocasionalmente aparentan ser satisfechas a través de los jefes. Éstos interceden constantemente por un mejor trato y un salario más alto para los trabajadores zulúes pero, al mismo tiempo, constantemente están exhortando a sus hombres a salir a trabajar (especialmente Mshiyeni).
Una tarea importante del gobierno es mantener y controlar el flujo de mano de obra así como satisfacer, dentro de lo posible, las necesidades laborales de los blancos y, aún más, evitar que el flujo de mano de obra resulte en grandes números de africanos instalándose en los municipios. El trabajador migrante zulú deja a su familia en las reservas y luego regresa a ellas. Esto, inevitablemente, envuelve al gobierno en varias contradicciones que se esfuerza por eludir. En las reservas la tarea primaria del gobierno es mantener la ley y el orden y, secundariamente (desde 1931),32 ha comenzado a desarrollarlas; se ha visto forzado a esto por la infertilidad de las reservas causada por el mal manejo agrícola y la excesiva ocupación de tierras inadecuadas, lo que a su vez se debe, en parte, al flujo de mano de obra que provee de dinero a los zulúes para maquillar las
13
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
deficiencias técnicas; incluso es posible que, en última instancia, la necesidad de mano de obra anule las tentativas de desarrollo.
Aquí no me puedo extender sobre estos importantes puntos. Como evidencia de que el desarrollo es secundario al flujo de mano de obra y a las demandas nacionales, cito el deseo de las minas Rand de que ellos mismos deberían desarrollar el transkei, donde el empobrecimiento de las reservas ha socavado la salud en una de sus más grandes reservas de mano de obra. En segundo lugar, el magistrado de Nongoma inició las ventas de ganado por medio de las cuales los zulúes podían vender sus animales en el mercado libre. Las ventas han sido muy exitosas y en un año cerca de 10 000 animales se vendieron por £27 000. En 1937 hubo una falta de mano de obra africana en Sudáfrica y se designó una comisión gubernamental para investigar el punto, pues estaba afectando a las granjas europeas. Artículos en periódicos de Natal adscribían la escasez al hecho de que, en lugar de salir a trabajar, los zulúes se quedaban en casa y vendían su ganado. (De hecho, sólo hubo ventas en tres distritos.)
El magistrado se enorgulleció mucho del éxito de sus ventas y aparentemente pensó que estaban en riesgo, ya que en su declaración a la comisión enfatizó insistentemente que las ventas de ninguna manera habían afectado el flujo de mano de obra. Sin embargo, un viejo zulú me dijo, quejándose de los bajos salarios: “Un día daremos una lección a la corporación de contratación. Nos quedaremos en casa, venderemos nuestro ganado y no iremos a trabajar.” Me falta espacio para examinar otras contradicciones en la estructura social sudafricana tal como aparecen en Zululandia.
Los jefes tienen poca influencia política sobre estos aspectos econoÏmicos fundamentales de la vida en Zululandia. No están presentes para controlar la vida comunal en los centros laborales, en donde se han desarrollado consejos locales, grupos sociales y uniones comerciales donde los zulúes se asocian con otras naciones y tribus, e inclusive con otros Estados blancos. No me voy a ocupar de esto en detalle ya que sólo lo investigué sumariamente sobre el terreno, aunque oiÏ hablar sobre ello en Zululandia. Respecto a los sindicatos, en Durban hay 750 miembros africanos en cuatro sindicatos hindúes, y se estima que cerca de 75% tienen sus hogares en las reservas. En Johannesburgo hay 16 400 sindicalista africanos, de los cuales el secretario de la Junta del Comité de Sindicatos Africanos estima que 50% son de las reservas.33 Los números son muy pequeños con relación al número total de trabajadores africanos. Durante un encuentro de cerca de 6 000 zulúes en Durban, además del regente, príncipes, jefes, misioneros y maestros, un organizador industrial africano habló desde la plataforma como uno de los líderes nacionales. Fue fuertemente vitoreado. Los sindicatos africanos están negociando mejores términos para sus trabajadores, pero aún no son una fuerza política efectiva. Sin embargo, la oposición africana a la dominación europea de capitalistas y de la mano de obra calificada está comenzando a expresarse en términos industriales. Existe, no obstante, una cooperación mínima entre los sindicatos blancos y africanos.34
Esta forma de agrupaciones en los centros laborales tiene bases enteramente diferentes de los grupos tribales que otorgan lealtad a los jefes, pero eso no parece entrar radicalmente en conflicto con tal lealtad incluso en donde depende de la oposición a los blancos. Las vidas de los trabajadores migrantes zulúes están nítidamente divididas, y las organizaciones en las que se asocian, en las ciudades, con otros trabajadores bantúes, personas de color, hindúes e inclusive blancos, funcionan en situaciones distintas de aquellas que demandan la lealtad tribal. Las dos lealtades probablemente
14 MAX GLUCKMAN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
entran en conflicto, y el resultado dependerá de cómo los jefes reaccionen a las organizaciones sindicales. Actualmente las dos formas de agrupación se desarrollan bajo diferentes condiciones.35
Más adelante examinaré cómo la oposición zulú al dominio europeo se expresa en las organizaciones religiosas. Toda esta oposición –a través de jefes, iglesias y sindicatos– no es efectiva, y en el presente proporciona una satisfacción en gran parte psicológica debido a que la severidad de la dominación europea se está incrementando. 36 Por lo tanto, la oposición ocasionalmente estalla en disturbios y asaltos a la policía y oficiales37 que son reprimidos por la fuerza. Estos acontecimientos provocan reacciones violentas del grupo blanco y, sin bases aparentes pero en línea con un renovado razonamiento semejante al de las acusaciones por brujería tradicional, la acusación inmediata, sin averiguación, de que se deben a la propaganda comunista.
El predominio económico y político de los capitalistas y trabajadores calificados europeos sobre los campesinos y trabajadores no calificados zulúes puede tener paralelo, en algunos aspectos, en otros países. En todos estos países la estructura puede ser analizada en términos similares de diferenciación y cooperación entre grupos políticos y económicos. En Zululandia la estructura además tiene características distintivas que en general recalcan la separación de los dos grupos y complican su cooperación. La distinción entre los dos grupos activistas, políticos y ecológicos –que manifiestamente se hizo sobre las bases de la raza y el color–,38 coincide con otras diferencias detalladas anteriormente. Describiendo la situación no presté particular atención a estas diferencias y aquí no me propongo profundizar en sus detalles.
Podemos observar que los dos grupos hablan diferentes lenguas. El conocimiento de los miembros de cada grupo del lenguaje del otro les permite comunicarse, y el cargo de intérprete es una institución social que supera la barrera del lenguaje. Ambos mecanismos posibilitaron la cooperación de los dos grupos en la ceremonia. Dentro de su esfera separada cada grupo usa su propio lenguaje, aunque comúnmente se usan palabras del otro. El pidgin zulú-inglés-afrikaan39 se ha desarrollado como otro modo de comunicación.
En general, los dos grupos tienen diferentes costumbres, creencias y formas de vida. En las reservas, todos los europeos tienen actividades especializadas; los zulúes, aunque también trabajan para europeos, son campesinos no calificados que trabajan solamente en las áreas adscritas a ellos. Ahí viven bajo un tipo de organización social, según valores y costumbres diferentes a las del grupo europeo, aunque en todo momento afectadas por su presencia. Sin embargo, aun donde las diferencias entre zulúes y europeos son marcadas, cuando se asocian adaptan su comportamiento entre sí en formas socialmente determinadas. Así, los oficiales europeos a menudo hacen un esfuerzo deliberado para reunirse con los grupos zulúes, como se vio en el uso de guerreros zulúes en la ceremonia y en el derramamiento de bilis. Aún más, en situaciones de asociación hay un modo regular de reacción de cada grupo a determinadas prácticas acostumbradas por el otro, incluso cuando ambos las evalúen de manera distinta. Cuando se cantó el himno en inglés, los zulúes paganos se pusieron de pie, se quitaron sus sombreros y aplaudieron los discursos, adoptando costumbres europeas. El Jefe de los Comisionados Nativos aceptó el regalo de cerveza, como lo haría un jefe zulú; no obstante, se mantuvo aparte del grupo zulú, lo que no podría hacer un jefe zulú. Sin embargo, queda un amplio campo de costumbres zulúes que muy raramente entra en las
15
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
relaciones con los europeos, excepto en la medida en que todas las relaciones intra-zulúes caen bajo la mirada del gobierno –en la ley y la administración.40 También el grupo europeo tiene su cultura distintiva, vinculada a las culturas de la Europa Occidental, pero completamente marcada por sus relaciones con los africanos.
Existen también bases materiales de la diferenciación y de la cooperación entre zulúes y europeos. En la situación descrita, la cooperación se centró en el puente y en el río que cruza; generalmente está determinada por su mutua, si bien diferenciada y separada, explotación de los recursos naturales. Las posesiones materiales de los miembros individuales de los grupos difieren en gran medida, tanto en cantidad como en calidad, y en las técnicas de uso. Algunas, comunes entre los europeos, son poseídas por unos cuantos zulúes, como automóviles, rifles, buenas casas. En las reservas, los zulúes poseen más tierra y ganado que los europeos que viven ahí, pero la distribución diferencial de la tierra entre africanos y europeos a lo largo de la Unión tiene un efecto importante sobre sus relaciones. Me falta espacio para examinar la riqueza relativa de europeos y zulúes, y es difícil calcularla: en los centros laborales, donde prácticamente cada zulú es un trabajador asalariado, son mucho más bajos los salarios para africanos que para europeos. En las reservas del norte de Zululandia (pero no en algunas del sur ni en las granjas europeas), la mayoría de los zulúes tiene suficiente tierra y ganado para sus necesidades inmediatas, y algunas hasta grandes manadas. Su estándar material de vida es manifiestamente más bajo que el de los europeos de las reservas. Dentro de los dos grupos también hay una distribución diferencial de bienes entre los individuos. El hecho de que los blancos asocian la separación en grupos de color con estándares ideales de vida que muchos no alcanzan, mientras que hay africanos que los sobrepasan, tiene efectos importantes sobre las relaciones blanco-africanas.41 El anhelo zulú de bienes materiales de los europeos, y la necesidad de éstos de la mano de obra de los zulúes y de la riqueza así obtenida, establecen fuertes intereses interdependientes entre ellos. Es también una potente fuente de su conflicto. Dentro del grupo zulú, los poligenistas que necesitan mucha tierra, los hombres con grandes manadas de ganado, los que fervientemente desean riqueza europea y otros, constituyen grupos de intereses distintos. Por tanto, la posesión divergente de bienes materiales, en y entre los dos grupos, complica la diferenciación con base en la raza.
Debe agregarse que tales relaciones entre individuos zulúes y europeos varían de diversas maneras con relación a la norma social general, aunque siempre son afectadas por ella. Existen relaciones impersonales y personales entre europeos y zulúes. La relación del jefe de los comisionados nativos con sus miles de zulúes subordinados es impersonal; con Mshiyeni y Matolana, a su vez, es personal. Dondequiera que se encuentren zulúes y europeos se desarrollan relaciones personales de distintos tipos, –pero siempre afectadas por el patrón estándar de comportamiento. Yo, como antropólogo, estaba en posición de hacerme amigo íntimo de zulúes como no podrían otros europeos, y esto lo hice en virtud de un tipo especial de relación social reconocida como tal por ambas razas. No obstante, nunca pude superar del todo la distancia social entre nosotros. Dentro de milieux sociales especiales, europeos y zulúes tienen relaciones amistosas –en las misiones, en los centros de entrenamiento de maestros, en las conferencias conjuntas bantú-europeas, etcétera–. Ahí, amistad y cooperación son la norma social, afectada por la más amplia norma de separación social. En otras relaciones sociales –entre oficiales y subordinados, empleadores blancos y empleados africanos, oficiales técnicos y sus asistentes–, las relaciones
16 MAX GLUCKMAN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
personales se desarrollan, sea para sosegar o exacerbar la relación entre los dos grupos de color. Del primer tipo cito la forma en que el GVO se tomó la molestia de hacer indagaciones, en nombre de uno de sus subordinados zulúes, sobre la ley zulú del adulterio. Se lo solicitó a Matolana porque tenía, a través de mí, relaciones más amistosas y cercanas con mis amigos zulúes que con otros zulúes. Algunos empleadores blancos tratan bien a sus sirvientes zulúes y los valoran como seres humanos; otros, los tratan sólo como sirvientes, pero otros los maldicen y se deshacen de ellos42 continuamente. Aunque es ilegal en Sudáfrica, zulúes y blancos tienen relaciones sexuales, desaprobadas socialmente por ambos grupos. Estas relaciones personales –que dependen en parte de milieux sociales especiales en la organización social, en parte de las diferencias individuales– a veces constituyen diferentes grupos sociales en la estructura social. A menudo son variaciones de las normas sociales, y tienen efectos importantes sobre aquellas normas que siempre los afectan. Pude advertir que cada grupo selecciona para su atención aquellas acciones del otro grupo que, fuera de toda proporción a su ocurrencia, se ajustan mejor a su valores. Por ejemplo, los granjeros europeos que rodean la reserva tienen la reputación de tratar muy mal a sus trabajadores. Sea que esta reputación, en general, esté o no justificada, los zulúes siempre son capaces de citar casos individuales de maltrato para justificar la creencia social. Si un granjero individual trata bien a sus zulúes, eso no afectará ni a las ideas de los demás zulúes sobre él ni a las de sus propios zulúes sobre otros granjeros. Incluso si la mayoría de los granjeros tratara bien a sus zulúes, éstos no podrían generalizar sus experiencias propias; y debido a que el buen trato es olvidado rápidamente, mientras que la opresión es recordada, la creencia social perdurará no obstante el número de granjeros que traten bien a sus sirvientes. De manera similar, un caso en que hubiera una mera insinuación de que un zulú ha hecho propuestas sexuales a una chica europea sería suficiente para despertar la hostilidad violenta en el grupo blanco so pretexto de que todos los africanos tienen fuertes deseos sexuales de mujeres blancas, aunque en mucho años nada similar haya ocurrido en Zululandia.43
Ahora voy a considerar una relación especial entre zulúes y europeos que también contribuye a la división social dentro del grupo africano: la relación entre paganos y cristianos. Durante el canto del himno bajo la dirección del misionero, el cisma entre ellos se remarcó, aunque los paganos se unieron a los cristianos y viceversa. Todos los cristianos vestían sólo ropas europeas y, a excepción de las autoridades políticas importantes, algunos paganos. Pero éstos, durante el canto del himno europeo, se quitaron sus sombreros, y los cristianos cantaron el ihubo. Ambos festejaron con el regente. Ambos estuvieron presentes en la reunión de Nongoma. Por eso el cisma no es absoluto. Además, observé que si bien Richard mi sirviente es cristiano y Matolana pagano, el primero, tanto como sus hermanos paganos con los que vive, deben tratar al segundo como a un padre. Cristianos y paganos saludaron al regente. Éste, cristiano, organizó el derramamiento de bilis sobre el puente. Sobre todo, ni los cristianos ni los paganos pueden mezclarse con europeos. El cisma entre cristianos y paganos es atravesado por lazos de parentesco, de color, de lealtad política o de cultura. El grupo de zulúes cristianos, en ciertas situaciones y según ciertos criterios, se asocia con el grupo europeo y se opone el grupo de paganos, aunque con otros criterios y en otras situaciones es parte del grupo zulú opuesto, como un todo, al grupo europeo. El misionero blanco participó en su condición de miembro del grupo cristiano. Permaneció con los europeos hasta que se dispersaron, entonces abandonó su condición de miembro del grupo blanco y se unió al zulú para organizar el
17
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
canto de himnos, cristalizando así la división social de los zulúes en cristianos y paganos. La afiliación de los zulúes cristianos a ambos grupos de color crea una cierta tensión entre ellos y los zulúes paganos, que se resuelve sólo parcialmente por los lazos entre ellos; esto se manifiesta en la existencia de la secta separatista zulú cristiana, a cuyo líder llevé a Nongoma. Esta secta (una de muchas) acepta, junto a las creencias en la brujería, algunos de los principios y creencias de la cristiandad, pero protesta en contra del control europeo de las iglesias zulúes; así, no está asociada con los europeos de la misma forma en que lo están las iglesias controladas por éstos.
Otras interrelaciones entre zulúes y europeos que han sido discutidas anteriormente también pueden ser consideradas como constitutivas de divisiones sociales en el grupo africano, aunque no estén formalizadas como la que existe entre cristianos y paganos. He mencionado el efecto de la riqueza diferencial. Podemos clasificar a los zulúes en aquellos que trabajan para los europeos y los que no, y como casi todos los zulúes sanos realizan este trabajo, una parte del año podrían, en diferentes momentos, estar comprendidos en grupos distintos. No obstante, si basamos la clasificación en los zulúes que son empleados permanentes del gobierno (oficinistas, asistentes técnicos africanos, policías, incluso jefes e indunas), nos resulta un grupo cuyo trabajo e intereses coinciden con los del gobierno y el resto de los zulúes que a menudo no coinciden. La misma observación se aplica a aquellos zulúes que quieren vender su ganado, ansiosos por mejorar sus cultivos y ganado o de ir a la escuela y hospitales, puede notarse que usualmente estos zulúes son cristianos. La división sobre estas bases aparece en las cortes de justicia, en donde los cristianos están más dispuestos que los paganos a apoyar al magistrado, lo que es una fuente de conflictos entre ellos. Así, la asociación de ciertos zulúes con los europeos y sus valores y creencias crea grupos dentro del zulú que, en ciertas situaciones, enlazan la separación de intereses entre africanos y blancos pero enfatizan la diferencia entre ellos.
Otras divisiones dentro del grupo zulú que aparecieron durante el día, aunque afectadas por las relaciones blanco-africanas, tienen una tradición de continuidad con la organización social de Zululandia anterior a la ocupación británica. Los zulúes están divididos en varias tribus, que a su vez se dividen en secciones tribales y distritos administrativos. En esta organización política hay una jerarquía definida de príncipes del clan real zulú y plebeyos, de regente y jefe induna de la nación, jefe mandlakazi, otros jefes e indunas. Algunos de estos oficiales y grupos políticos son unidades en el sistema de dominación del gobierno europeo, y en la reunión de Nongoma el magistrado se introdujo en sus relaciones. Sin embargo, aunque son parte del sistema gubernamental, también son grupos con un trasfondo tradicional que actualmente tiene, para los zulúes, una significación no meramente administrativa. Aunque el regente no estaba reconocido oficialmente como el líder de la nación zulú por parte del gobierno, todos los zulúes lo consideraron su soberano.44 Es en parte por medio de su organización política que los zulúes han reaccionado a la dominación europea, porque las autoridades políticas zulúes reciben lealtad de sus subordinados no sólo como burócratas del gobierno ni por sentimentalismo y conservadurismo, sino también debido a que la tensión política contra el gobierno se expresa en tal lealtad.45 Esta organización política es importante en la vida social zulú moderna: determina los agrupamientos en las bodas, los círculos de amigos en las ciudades, los alineamientos en las luchas de facciones y en las reuniones para beber cerveza; y las viviendas de jefes e indunas son centros de vida comunitaria tanto como de administración. Esta división en tribus crea una fuente de disensión dentro del grupo zulú porque
18 MAX GLUCKMAN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
las tribus son hostiles entre sí. Además, los zulúes sienten su comunidad como una nación en contra tanto de otras naciones bantúes como de los europeos, aunque cada vez están más asociados con estas otras tribus en un único grupo africano.
Finalmente, debe notarse que los zulúes, en común con otros bantúes, ocasionalmente expresan vigorosamente su lealtad al gobierno, como en la guerra actual y en la anterior. Dentro de un distrito, un oficial popular gana la amistad y la lealtad de zulúes porque para ellos es valioso y deseable tenerlo de su lado. Aun no entiendo su lealtad al gobierno: en parte es el resultado de la dependencia de su jefe hacia el gobierno, y en parte porque en tiempos de guerra expresan sus intensos sentimientos guerreros.
El último conjunto de agrupaciones a ser aludido es el de las viviendas habitadas por un grupo de agnados y de sus esposas e hijos. La casa de Matolana comprendía, en ese entonces, a: él mismo, tres esposas, un hijo empleado de 21 años trabajando en Johannesburgo (desde entonces casado y viviendo ahí con su esposa e hijo), otros cuatro hijos entre diez y 20 años (cristianos los dos más jóvenes), y tres hijas. Una hermana clasificatoria a menudo también reside ahí, en donde además se casó aunque su hogar estaba en otra parte. Uno de sus hijos, de 12 años, cuidaba el ganado del esposo de otra de las hermanas de Matolana en una granja aproximadamente a una milla de distancia. Cerca de la de Matolana, estaban las viviendas de dos de sus hermanos, uno de la misma madre, otro de un abuelo común. El medio hermano de este último (del mismo padre) era considerado parte del mismo umdeni (grupo local de parentesco), aunque vivía en el territorio vecino de la tribu Amateni. La casa de Richard estaba cerca de la de Matolana. Él y su esposa eran los únicos cristianos en ella. El jefe de la casa era su hermano mayor, luego estaba otro hermano, después Richard y enseguida los hermanos menores. Todos eran hijos de la misma madre, quien vivía con ellos. Todos los hermanos estaban casados y con hijos, los dos mayores con dos esposas cada uno. Esta vivienda se mudó recientemente y Richard construyó a cierta distancia de sus hermanos, ya que quería una choza más permanente. Cerca de esta vivienda ntombela (nombre de un clan), había cuatro más del mismo clan y la de un hombre cuya madre era ntombela. Ella se casó lejos, pero dejó vivir a su marido en su distrito paterno. Estas casas de clanes muy diferentes relacionadas agnáticamente, están distribuidas por todo el país; están relacionadas con grupos similares a su propio clan por lazos agnaticios, y con otros por lazos de afinidad y matrilinealidad. Incluso cuando no existen lazos de parentesco entre vecinos, generalmente se relacionan en términos amistosos de cooperación.
Es en estas agrupaciones de parientes y vecinos en las que se pasa gran parte de la vida de un zulú, y en las ciudades se asocia con la misma gente que en las reservas, si puede. Las agrupaciones de parentesco, en especial, son unidades fuertemente cooperativas: sus miembros se ayudan entre sí y dependen unos de otros. Poseen sus tierras muy juntas, apacientan juntos a su ganado, comparten el trabajo de granja, a menudo trabajan juntos en áreas europeas, se ayudan unos a otros en las peleas y en otras dificultades. Tienen sus propias tensiones, que estallan en peleas y los llevan a juicios y acusaciones de brujería, lo cual a veces resulta en la división de viviendas y grupos de viviendas. Sin embargo, las tensiones causadas en ellas por el conflicto en su calidad de miembros de otras divisiones del grupo zulú, se resuelven parcialmente con sus fuertes uniones sentimentales. Aunque muchos paganos son hostiles y se oponen a la cristiandad, manifestarlo es fracturar la
19
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
integridad y la cultura zulúes; en el trato con sus parientes, sean éstos cristianos o paganos, actúan de la misma manera. En la vida familiar hay fuertes lazos para superar la hendidura entre cristianos y paganos, entre hombres progresistas que adoptan las maneras europeas y los que no. Por otro lado, en gran parte de estos grupos el efecto de nuevas mores (costumbres) llega a ser sentido cada vez más, y los lazos de parentesco están siendo debilitados. En estos grupos, por tanto, cuando volvamos a considerar los problemas de cambio social, veremos que el grupo europeo afecta profundamente al comportamiento zulú por medio de los cristianos que viven con sus parientes paganos, y de los hombres jóvenes que viven con sus parientes mayores.
Uno podría trazar de manera semejante las divisiones dentro del grupo blanco y examinar cómo se relacionan con la organización principal en dos grupos de color. Tal estudio no estuvo comprendido en el alcance de mi investigación, excepto en la medida en que era relevante para las relaciones blanco-zulúes o para la estructura interna del grupo zulú. Me he referido, por un lado, a las relaciones entre oficiales del gobierno, misioneros, comerciantes, empleadores, expertos técnicos y, por el otro, entre zulúes; en este punto, índico algunos problemas que surgen en la consideración de las relaciones entre estos europeos. Un análisis de los valores, intereses y motivos que influyen sobre los individuos en diferentes momentos mostraría que ellos, como los zulúes, están comprendidos, en situaciones particulares, en diferentes grupos de la estructura social de Zululandia. Hemos visto que incluso el misionero se asoció temporalmente con un grupo zulú, dejando al blanco. La reunión armónica en el puente es una característica de las relaciones entre zulúes y blancos en el territorio de la reserva que no ocurriría fácilmente en las áreas de las granjas europeas o en las ciudades, donde los conflictos entre los grupos son mayores. He resaltado la forma en que los oficiales hacen un esfuerzo deliberado para juntarse con los zulúes, lo cual es mucho más común en las reservas. Aunque los oficiales tienen que aplicar las decisiones del gobierno blanco sobre el grupo zulú, en la rutina de la administración muchos de ellos se han apegado personalmente a su gente y, como les gusta mucho su trabajo, ansiosos por el progreso de sus distritos e interesados en el bienestar de sus habitantes, ocasionalmente abogan por ellos en contra del grupo blanco, cuya dominación representan. Para el gobierno, controlan las relaciones de comerciantes, reclutadores y empleadores con los zulúes, a menudo en beneficio de éstos. Así, estos grupos de europeos algunas veces se oponen al trabajo administrativo, ya que afecta a sus intereses; más a menudo, sus intereses vis à vis entran en conflicto tanto entre sí como dentro de los grupos constituidos por cada tipo de empresa europea. No obstante, se unen en contra del grupo africano como un todo cuando actúan como miembros del grupo europeo, contrapuesto al africano. Algunos misioneros frecuentemente toman partido por los zulúes en contra de la explotación de los blancos, pero debe agregarse que están originando zulúes que están a su vez dispuestos a aceptar los valores europeos y, por tanto, la dominación, aunque la discriminación racial fuerce a muchos de ellos a volverse hostiles.
He delineado el funcionamiento de la estructura social de Zululandia en términos de las relaciones entre grupos e indicado algunos de los complicados modos en que operan debido a que una persona puede ser miembro de muchos grupos que ora se oponen entre sí, ora se unen en contra de otro. Debido a que muchos intereses y relaciones pueden confluir en una persona, ahora ejemplificaré brevemente cómo funcionan en el comportamiento de los individuos. Ya lo he insinuado en la discusión sobre el grupo cristiano: hemos visto al misionero unirse temporalmente
20 MAX GLUCKMAN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
al grupo zulú después que los demás blancos se dispersaran; a Richard, afectado por sus lazos de parentesco con paganos y modos de comportamiento que son comunes a cristianos y paganos. Hay otros ejemplos. Matolana saludó al policía del gobierno como a un príncipe zulú, luego se quejó con él, como si fuera un representante del gobierno, sobre cuán mal es tratado por el gobierno. Para el gobierno, Matolana ayudó en la captura de un ladrón; protestó al GVO, en nombre de su gente, sobre la aplicación de parasiticida sobre el ganado; se regocijó de poder atender a, y trabajar para el regente; consideró que sería preferible abandonar su posición política en el gobierno y con el regente y trabajar para sí mismo. En la reunión de Nongoma, un policía del gobierno, que es príncipe mandlakazi, se quejó en contra del usuthu del distrito de Matolana por apoyar a la facción tribal opuesta a la suya, aunque en una pelea entre las facciones actuó como un policía del gobierno. En el puente, la policía del gobierno y un oficinista, zulúes ambos, se unieron al cuerpo general de zulúes, aislados de los blancos, cuya obligación es ayudar a regir el país.
Así, los principales grupos de blancos y zulúes están divididos en grupos subsidiarios formales e informales, y la adscripción del individuo a éstos cambia de acuerdo con los intereses, valores y motivos que determinan su comportamiento en diferentes situaciones. Aunque he enfocado mi análisis a las agrupaciones, otro, hecho en términos de valores y creencias, tal como determinan el comportamiento de los individuos, llevaría a conclusiones similares. Como sociólogo me interesan las relaciones de los grupos formadas por tales intereses y valores y los conflictos causados por la adscripción individual a diferentes grupos.
Se puede decir, para resumir la situación en el puente, que los grupos e individuos presentes se comportaron como lo hicieron debido a que el puente, siendo el centro de sus intereses, los asoció en una celebración común. Como resultado de su interés común, actuaron de acuerdo con costumbres de cooperación y comunicación aun cuando ambos grupos de color están divididos conforme al patrón de la estructura social. De forma similar, dentro de cada grupo de color, la celebración unió a sus miembros aunque estén separados con arreglo a las relaciones sociales internas. El poder del gobierno y el trasfondo cultural de sus representantes, en esta situación de cooperación, organizaron las acciones de los individuos y grupos en un patrón que excluye el conflicto. Los grupos más pequeños se separaron sobre la base de intereses comunes y, bien sea únicamente por la diferenciación espacial (por ejemplo, entre cristianos y paganos), no entraron en conflicto entre sí.46 Todas estas asociaciones grupales, incluyendo a toda la congregación en el puente, son armónicas en esta situación a causa de que el factor central del puente es una fuente de satisfacción para todas las personas presentes. Por medio de la comparación de la pauta de esta situación con muchas otras situaciones, hemos sido capaces de trazar el equilibrio de la estructura social de Zululandia durante cierto periodo de tiempo. Por equilibrio entiendo las relaciones interdependientes entre diferentes partes de la estructura de una comunidad en un periodo particular. Como es de fundamental importancia para este análisis, agrego que la fuerza superior del grupo blanco (que no apareció en mi análisis) es el factor social último en el mantenimiento de este equilibrio.
He intentado mostrar que, en el periodo presente, la estructura social de Zululandia puede ser analizada como una unidad en funcionamiento, en un equilibrio temporal. Advertimos que la forma dominante de la estructura es la existencia, en una sola comunidad, de dos grupos de color en
21
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
cooperación diferenciados por un gran número de criterios de manera tal que se mantienen opuestos e incluso hostiles entre sí. El grupo blanco es dominante frente al zulú en todas las actividades en que cooperan, y tal dominación se expresa en algunas instituciones sociales, si bien todas están afectadas por ella. La oposición desigual entre los dos grupos de color determina el modo de su cooperación. Cada grupo de color está diferenciado en grupos más pequeños por intereses, creencias, valores, tipos de empresas y diferencias de riqueza; entre algunos de estos grupos existe una coincidencia que atraviesa la línea de color, enlazando a los grupos de color a través de la asociación de miembros en identidades temporales de intereses. Sin embargo, el balance de estos grupos es afectado por la relación de conflicto y cooperación entre los grupos de color de modo tal que cada uno de esos grupos, por un lado, vincula a los grupos de color y, por el otro, enfatiza su oposición. El funcionamiento de la estructura consiste en la cambiante condición de miembros de grupos en diferentes situaciones, ya que la pertenencia de un individuo a un grupo particular en una situación particular está determinada por los motivos y valores que influyen sobre él en tal situación. Así, los individuos pueden vivir vidas coherentes a través de la selección situacional de una mezcolanza de valores contradictorios, creencias incompatibles, e intereses y técnicas variadas.47
Las contradicciones devienen conflictos cuando aumentan la frecuencia relativa y la importancia de las diversas situaciones en el funcionamiento de las organizaciones. Rápidamente las situaciones que implican a las relaciones blanco-africanas se vuelven dominantes, y cada vez más zulúes se comportan como miembros del grupo africano en oposición al blanco. A su vez, estas situaciones afectan a las relaciones intra-africanas.
Así, las tensiones entre grupos y valores diferentes producen fuertes conflictos tanto en la personalidad individual zulú como en la estructura social de Zululandia. Estos conflictos son parte de la estructura social cuyo equilibrio presente está marcado por los comúnmente denominados desajustes. Los mismos conflictos, contradicciones y diferencias en y entre los zulúes mismos y el grupo blanco, y los factores que superan estas diferencias, han mostrado ser la estructura de la comunidad zulú-blanca de Zululandia.48
Estos conflictos en la estructura de Zululandia guiarán sus desarrollos futuros y, según los definí claramente en mi análisis del equilibrio temporal, espero relacionar mi estudio de esta muestra representativa con el del cambio. Por tanto sugiero que, con el fin de estudiar el cambio social en Sudáfrica, el sociólogo debe analizar el equilibrio de la comunidad blancoafricana en diferentes momentos y mostrar cómo los equilibrios sucesivos se relacionan entre sí. Espero examinar más, en la segunda parte de este ensayo,+ este proceso de desarrollo de Zululandia, en donde analizaré la alteración y el ajuste del balance de los grupos (el cambio en equilibrio) implicados en la articulación de la comunidad de Zululandia en grupos raciales de cultura relativamente diferente durante los últimos 120 años.
22 MAX GLUCKMAN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
NOTAS * Max Gluckman, “The Social Organization of Modern Zululand”, en Analysis of a Social Situation in Modern Zululand, Manchester University Press, Rhodes-Livingstone Paper núm. 28, Manchester, 1958, pp. 1-27. El texto traducido apareció originalmente como el primero de tres artículos que se publicaron en 1940 en Bantu Studies (vol. xiv, núm. 1, pp. 1-30; núm. 2, pp. 147-174) y en 1942 en su sucesor African Studies (vol. i, núm. 4, pp. 243-260). La traducción es de Rocío Gil y José Luis Lezama, revisada por Roberto Varela, y se tomó de Bricolage, año 1, núm. 1, pp. 34-49. 1 767 984 euroafricanos-euroasiáticos (de color); 219 928 asiáticos. Cifras de acuerdo con el 1936 Census, Preliminary Report U. G. 50/1936. 2 Financiado por el Buró Nacional de Educación e Investigación Social del Departamento de Educación de la Unión (Fondo Carnegie), a quienes agradezco por su financiamiento. Trabajé en los distritos de Nongoma, Mahlabatini, Hlabisa, Ubombo, Ingwavuma, Ngotshe y Vryhreid (véase mapa de Sudáfrica). El doctor A. W. Hoernié supervisó y estimuló mi trabajo a un grado tal que no puedo reconocer adecuadamente. 3 Puedo mencionar aquí que las investigaciones de la señora Hilda Kuper en Swazilandia, el territorio vecino bajo protección británica, muestran muchas de estas similitudes. Reconozco mi deuda con la señora Kuper con quien he discutido con detalle nuestros resultados. No puedo indicar punto por punto lo que le debo. El señor Godfrey Wilson, la señora A. W. Hoernlé y el profesor Schapera han criticado para mí la primera versión de este ensayo. 4 La técnica, desde luego, ha sido ampliamente utilizada por otro antropólogos. Véase la nota 21. 5 Él es el representante zulú del rey (quien entonces sólo era jefe legalmente de la pequeña tribu Usuthu) en el subdistrito Kwadabazi (Mapopoma); su posición es reconocida por el gobierno y tiene derecho a procesar casos civiles. Sus decisiones, después de haber sido registradas en la magistratura, si es necesario serán impuestas por el mensajero de la corte del gobierno. Es uno de los asesores más importantes del rey. 6 Nombrados por Matolana con la aprobación del magistrado y del rey zulú. Obtienen una pequeña porción de los honorarios de la corte. 7 Encontrada en Zululandia, Natal, Swazilandia y demás lugares de la Unión. 8 Él es oficial del Departamento de Agricultura, no del de Asuntos Nativos, y es independiente de los oficiales de Asuntos Nativos. 9 El GVO nació en Swazilandia, habla un zulú rápido y muy pidgin, con una fuerte tendencia a la pronunciación swazi. 10 Para su estatus, véase Native Administration in South Africa de P. H. Roger (1933), University of Witwatersrand Press, Johannesburgo. En la Secretaría de Asuntos Nativos él es jefe del Departamento de Asuntos Nativos en Zululandia y Natal. Bajo su cargo están los comisionados nativos, quienes también son magistrados en cada distrito en que se dividen Natal y Zululandia. 11 Para su estatus, véase Native Administration in South Africa de P. H. Roger (1933), University of Witwatersrand Press, Johannesburgo. En la Secretaría de Asuntos Nativos él es jefe del Departamento de Asuntos Nativos en Zululandia y Natal. Bajo su cargo están los comisionados nativos, quienes también son magistrados en cada distrito en que se dividen Natal y Zululandia. 12 Los cristianos visten ropas completamente europeas; los paganos, usualmente camisas y tal vez chaquetas encima de fajas de piel (i beshu = faja de piel, pagano). 13 No puedo reproducir este discurso, o cualquier otro, en detalle, pues no pude hacer apuntes de ellos hasta más tarde en el día. Aquí sólo menciono los puntos sobresalientes.
23
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
14 Las provincias se encargan de los caminos principales y de los puentes en ellos; el Departamento de Asuntos Nativos de la Unión, de desviaciones en territorios nativos. 15 Mshiyeni es cristiano. 16 Observé esto desde el otro lado del río 17 Estas reuniones son celebradas al menos una vez al trimestre, y todos los asuntos que afectan al distrito son discutidos por los oficiales, los jefes y la gente. También son convocadas reuniones especiales cuando es necesario. 18 Me dijo esto en privado. 19 La disputa era sobre un insulto imprudente. 20 Más tarde prohibió a su gente ir a las bodas mandlakazi, en donde comenzaron las peleas, y también expidió una ley en la que se ordenaba que nadie bailara con palos para que, si se iniciaba una pelea, no se causara ningún daño. 21 Véase M. Fortes,“Communal Fishing and Magic Fishing in the Northern Territories of the Gold Coast”, en Journal of the Royal Anthropological Institute, vol. LXVII, 1937, pp. 131 y ss.; y especialmente E. E. Evans-Pritchard, Witchcraft Magic and Oracles among the Azande, Clarendon Press, Oxford, 1937, y The Nuer,
Clarendon Press, Oxford, 1940. También B. Malinowski, Argonauts of the Western Pacific, Routledge, Londres, 1922, para la significación sociológica de las situaciones sociales. 22 No obstante, es similar a las inauguraciones de puentes, etcétera, en áreas europeas y a la inauguración de escuelas y exhibiciones agrícolas en Zululandia. 23 Methods of Study of Culture Contact in Africa, Oxford University Press, Londres, 1938, Memorandum XV of the International Institute of African Lenguages and Cultures, passim. Creo que la falla en darse cuenta de la importancia teórica de este punto ha debilitado, y hasta distorsionado, algunos estudios recientes sobre el cambio social en África, aunque por supuesto todos los estudiosos han reconocido muchos de los hechos. (Véase, e. g., Hunter, M. (1937), Reaction to Conquest, Oxford University Press, Londres, 1937, sobre el Pondo de Sudáfrica; L. Mair, An African People in the Twentieth Century, Routledge, Londres, 1934 sobre el Granda; C. K. Meek, Law and authority in a Nigerian Tribe, Oxford University Press, Londres, 1937 sobre el ibo. Es sorprendente que los antropólogos tengan que sufrir por una falla que no podría ocurrirle a historiadores (W. M. Macmillan y J. S. Marais), economistas (H. Frankel), psicólogos (J. D. Macrote) o incluso a algunas Comisiones Gubernamentales (Native Economic Commission, Union Goverment Printer, Pretoria, 22/1932). Posiblemente se debe a que los antropólogos no se han librado a sí mismos, como sostienen, de las inclinaciones arqueológicas. Sin embargo, Malinowski muestra en otra parte de la misma introducción, lo absurdo de no adoptar el punto de vista que critica teóricamente: “Me gustaría conocer al etnógrafo que pudiera cumplir la tarea de clasificar a un africano occidentalizado en sus partes componentes” (loc. cit., p. xxii).
El autor se refiere a lo que figura como segunda parte en el libro. [N. del t.] 24 Las únicas mujeres zulúes presentes eran del vecindario; pero Mshiyeni usualmente va acompañado con su esposa en celebraciones similares. Nunca he sabido de un jefe pagano que lleve a su esposa a reuniones públicas. 25 No investigué cuidadosamente estos puntos. 26 Ha habido y posiblemente aún haya casos de hombres blancos que se “convierten en nativos”; después no pueden mezclarse con el grupo blanco.
∗∗∗ El autor se refiere a lo que figura como segunda parte en el libro.
[N. del t.] 27 Uso este término para aludir a todas aquellas actividades relacionadas con el ambiente físico –agricultura, minería, etcétera– o la fisiología de la población –salud, mortalidad, etcétera–. Como dije anteriormente, todos estos recursos y eventos están socializados.
24 MAX GLUCKMAN
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
28 Puede advertirse que fue la posición del gobierno británico en la política zulú entre 1878-1888 lo que posibilitó a los mandlakazi volverse independientes de la Casa Real. 29 De manera similar, no todos los granjeros europeos aprecian las necesidades científicas en las actividades agrícolas y ganaderas como los técnicos. 30 Véase mi artículo sobre los zulúes en African Political Systems, Evans-Pritchard y Fortes, Oxford University Press, Londres, 1940. 31 Sobre esto, véase R. E. Phillips, The Bantu in the City, Lovedale Press, 1938, passim. 32 Aunque los servicios de salud, veterinarios y unos cuantos más han comenzado muy recientemente. 33 Cifras que amablemente me proporcionó el señor Lynn Saffery, secretario del Instituto de Relaciones Raciales, Johannesburgo. A él se las dieron las organizaciones de los sindicatos africanos. No puedo decir cuántos son zulúes, pero probablemente la mayoría de los hombres de Durban están afiliados a la nación zulú. 34 Véase Phillips, op. cit., capítulo 1. 35 El mismo argumento se aplica a otras agrupaciones urbanas. Sobre esta cuestión de la relación entre las reservas y las organizaciones urbanas, debo mucho a una estimulante carta del doctor Jack Simons, cuya investigación en áreas urbanas parece haberlo llevado a un punto de vista similar al que he alcanzado investigando el otro extremo del flujo de mano de obra. 36 Véase J. S. Marais, “The Imposition and Nature of European Control”, en Bantú-speaking tribes of South Africa, Schapera, Routledge, Londres, 1a. ed., 1937. 37 Por ejemplo, en Vereeniging, en 1937, cuando varios policías fueron asesinados. Zulúes hicieron disturbios en Durban el año de 1930. 38 Apenas es necesario apuntar que el término “raza” es usado, en Sudáfrica, de una manera completamente no científica. Existen muchos discursos y escritos pseudocientíficos sobre la raza (véase G. M. Heaton-Nicholls, The Native Problem in South Africa, publicado por la Sección Etnológica del Departamento de Asuntos Nativos. Cf. J. Huxley, A. C. Haddon y A. M. Carr-Saunders, We europeans, Penguin Books, Harmondsworth, 1935). Uso el término para indicar las bases de las agrupaciones sociales, no la demarcación científica de razas. 39 Sumariamente, un lenguaje que usa raíces y palabras zulúes con 40 Desde luego, estas costumbres zulúes, tal como existen actualmente, son muy diferentes de las que existían hace 100 años, debido al contacto con los europeos y al acaecer de desarrollos internos. Aquí estamos omitiendo los procesos de cambio que han producido las costumbres actuales. 41 La esposa de un europeo rico, comentando sobre un europeo que caminó 70 millas para obtener trabajo de langostero, me dijo: “Cuando pienso en todos esos zulúes, con su ganado, su tierra y su cerveza...” No pudo terminar la frase. Véase “Report of the Carnegie Commission”, en The Poor White Problem in South Africa, 5 vols., Pro Ecclesia Drukkery, Stellenbosch, 1932. 42 Permitido legalmente bajo el Acta de Amos y Sirvientes. gramática y sintaxis inglesa. 43 El zulú, acusado de crimen injuria, fue absuelto de los cargos por la corte, sin revelarse ofensa alguna. 44 Desde entonces ha sido nombrado Jefe Social de la nación zulú por el gobierno. 45 Véase mi artículo sobre los zulúes en African Political Systems, citado arriba. 46 Pero en este punto puedo advertir que el misionero se quejó del ruido hecho por los hombres que destazaban al ganado durante el canto del himno, y de una conversación algo ruidosa entre el GVO, Lentzner, el oficial y yo. 47 Véase el Witchcraft Oracles and Magic among the Azande de Evans-Pritchard, op. cit.
25
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
48 Creo que el “conflicto” y la “superación del conflicto” (fisión y fusión) son los dos aspectos del mismo proceso social y están presentes en todas las relaciones sociales. Cf. las teorías del materialismo dialéctico y la teoría de Freud sobre la ambivalencia en las relaciones estudiadas por la psicología. Evans-Pritchard es el primer antropólogo que conozco que trabaja estos temas en sus artículos y en su libro The Nuer, Clarendon Press, Oxford, 1940. Véase también los ensayos de él y de Fortes en African Political Systems, op. cit. Cf. esta aproximación a los desajustes en una comunidad africana moderna con el Methods of Study of Culture Contact de Malinowski, op. cit., pp. XIII-XV.
BIBLIOGRAFIA
Gluckman, Max, 1958 (1940), “Analysis of a social situation in modern Zululand”, en Rhodes-Livingstone Paper, núm. 28, Manchester University Press, Manchester.
————, 1978, Política, derecho y ritual en la sociedad tribal, Akal, Madrid.
Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA Tlatoani, Vol 18, 1967, págs..
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
EL INDIGENISMO EN EL PERÚ*
José María Arguedas
La revista Mercurio Peruano considerada como el órgano de expresión del liberalismo y el nacionalismo durante las últimas décadas del virreinato y que cumplió una eficaz y valiente tarea de divulgación ideológica, afirmaba en el año de 1792, editorialmente, en una nota crítica a la carta de un lector: «La legislación conoció la cortedad no sólo de las ideas sino de espíritu del indio y su genio imbécil y para igualar de algún modo esta cortedad le concedió sabiamente las exenciones y protección de que se trata...». Unas líneas después expresa la repugnancia biológica que a estos intelectuales precursores de la independencia les producía el pueblo nativo; lo describen de este modo; «Tiene el cabello grueso, negro, lacio; la frente estrecha y calzada; los ojos pequeños, turbios y mohínos, la nariz ancha y aventada, la barba escaza y lampiña... el sudor fétido, por cuyo olor son hallados por los podencos como por el suyo los moros en la costa de Granada»,
Puede considerarse este concepto como muy próximo a la de Jinés de Sepúlveda que en los primeros tiempos del descubrimiento y conquista del Perú y México sostuvo, que los indios carecían de alma y que, por tanto, bien podrían ser clasificados en la categoría de bestias y tratados como tales.
El historiador chileno Rolando Mellafe que ha estudiado los siglos XVI y XVII del Virreinato peruano con mayor detenimiento que otros, especialmente en lo que se refiere a los problemas sociales, parece haber comprobado que en las primeras cinco décadas de la Colonia fueron exterminados unos siete millones de indios en el Perú, algo así como el 70% de la población total del Imperio Incaico.
La llamada generación del 900 dominada por tres investigadores sociales y maestros universitarios que tuvieron una dominante influencia en la formación ideológica de la juventud y en la orientación del pensamiento en el Perú, fundan las corrientes modernas contrapuestas de las ideas respecto del indio: Riva Agüero y Víctor Andrés Belaúnde crean el posteriormente denominado «Hispanismo», y con el arqueólogo Julio C. Tello se inicia el «Indigenismo».
Rivá Agüero y Belaúnde pertenecen a la aristocracia criolla. Riva Agüero es descendiente de una vieja familia muy linajuda y alcanza a ser legalmente reconocido como el Marqués de Alestia; Belaúnde forma parte de una familia de alta alcurnia de la ciudad de Arequipa.
2 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Tello procede de una modestísima familia de campesinos, racialmente indios, de un pueblo andino del Departamento de Lima.
Riva Agüero se inicia brillantemente como historiador y Belaúnde como pensador, ensayista y filósofo. Durante su juventud ambos se proclaman liberales y centran su dedicación en problemas sociales y políticos. La recuperación del Perú, luego de la derrota en la guerra con Chile (1879-1884), los preocupa. Analizan la historia y reivindican la «grandeza» del Imperio Incaico, pero no se ocupan del indio vivo, marginado de todos los derechos constitucionales republicanos. Lo ignoran. Reconocen el valor humano del mestizo, como el de un producto social forjado durante el período colonial y con dominio de los valores hispánicos entre los cuales se califica el catolicismo como el supremo bien. Riva Agüero escribe Su ya famoso estudio sobre el Inca Garcilaso, el más excelso representante del mestizaje. Garcilaso es interpretado por Riva Agüero como un símbolo del mestizaje imperial: es excelso porque es el fruto del cruce de dos razas en el plano más elevado: el de la aristocracia; y Garcilaso, el Inca católico, defiende y magnifica las virtudes del régimen imperial incaico. Unas cuatro décadas más tarde un continuador de Riva Agüero, Raúl Porras, historiador hispanista como su maestro, lanzará un estudio injurioso y panfletario contra el cronista indio Felipe Guamán Póma de Ayala que, en un libro de mil páginas escritas en un castellano «bárbaro», salpicado de frases quechuas e ilustrado con centenares de dibujos, hoy universalmente famosos, denuncia el despiadado trato que se da a los indios y su destrucción física; no le libra a Guamán Poma de la indignación de los «hispanistas» ni el hecho de proclamarse humildemente fidelista y católico.
Sin embargo, la contribución de Riva Agüero y Belaúnde al estudio social del Perú es importante. No podía esperarse más de ellos. El reconocimiento de los valores positivos del mestizo, aunque se hiciera con el propósito de demostrar que tales valores fueron posibles, por lo que en ellos había de hispánico, constituye un paso adelante y, aún la declaración enfática y plena de convencimiento de la grandeza del Imperio Incaico, a pesar de que ella estaba dirigida a la defensa de los regímenes autocrático.
No mucho más tarde, Riva Agüero se declara francamente partidario del fascismo, lo que no ocurre con Belaúnde.
El «Hispanismo» se caracteriza por la afirmación de la superioridad de la cultura hispánica, de cómo ella predomina en el Perú contemporáneo y da valor a lo indígena en las formas mestizas. Proclama la grandeza del Imperio Incaico pero ignora, candente o tendenciosamente, o por falta de información, los vínculos de la población nativa actual con el tal Imperio, las pervivencias dominantes en las comunidades indígenas, que forman) en la actualidad, no menos del 50% de la población del Perú, de la antigua cultura precolombina del país. En la política militante, los «hispanistas» son conservadores de extrema derecha y por eso, aunque de manera implícita, consagran el estado de servidumbre de los indios.
El arqueólogo «indio» Julio G. Tello no alcanzó a ser un ideólogo político y probablemente no pretendió tal cosa. Trabajador de energía extraordinaria y con una mediana formación científica, aunque excepcional para su época, Tello se dedica al descubrimiento, el estudio y la divulgación de
EL INDIGENISMO EN EL PERÚ 3
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
los restos arqueológicos de la antigüedad peruana. Asombra al mundo con la exhibición de la textil ería de Paracas que él descubre. Los tejidos de Paracas constituyen la muestra más perfecta de la habilidad humana en esta especialidad y contienen la descripción todavía no suficientemente interpretada de la imagen de todos los dioses preincaicos, de las prácticas religiosas y de los ornamentos y características del mundo mágico de ese tiempo; todo expuesto en telas bordadas a colores, en corriente de imágenes que forman un caudal que estremece al espectador, cualquiera que sea el grado de su sensibilidad. Pero el mismo Tello, como arqueólogo, pierde de vista al indio vivo. Admira el folklore, sin embargo forma un conjunto de bailarines de su pueblo nativo, Huarochiri, y los viste con trajes «estilizados» por él, creados por él, inspirándose en motivos arqueológicos con menosprecio de los vestidos típicos del pueblo de Huarochiri.
La monumental obra de Tello guarda cierta semejanza con la de Riva Agüero y Belaúnde en cuanto exalta los ya indiscutidos valores de la antigüedad peruana; existe, en cambio, una diferencia clara, una contraposición en la actitud; Tello se proclama indio con orgullo aparentemente sincero, Tello recibe con evidente regocijo el hallazgo y la publicación de la obra de Guamán Poma de Ayala; considera la «Nueva Crónica y Buen Gobierno» como el testimonio más importante para el estudio de la colonia y del Imperio, mientras sus con-temporáneos, a quienes nos hemos referido, guardan silencio, y Porras califica al cronista como a un indio resentido y un autor «folklórico».
II. EL INDIGENISMO ANTIHISPANISTA Y LOS CONTINUADORES DEL HISPANISMO NOVECENTISTA
José Carlos Mariátegui, a quien el partido comunista considera su fundador, inició la edición de la revista «Amauta» en 1926, a su vuelta de Europa. Ya había publicado una serie de artículos en una revista limeña con el título de «Peruanicemos el Perú». El propio título de la revista —-nombre de los educadores incaicos estaba fijando su posición. Mariátegui tuvo el suficiente talento y ascendencia personal como para no convertir su revista en el órgano de expresión de una secta. Acogió a todos los escritores y artistas de alto o mediano valor; estimuló la creación artística; fue el primero en demostrar la excepcional categoría estética de un poeta considerado «puro», como Eguren; alentó con igual entusiasmo a otro poeta muy joven entonces, y que ha permanecido puro en el mejor sentido de la palabra, a Martín Adán, y al mismo tiempo y con el mismo interés, estimuló a toda una legión; de poetas que se proclamarían «indigenistas».
Dos fuentes principales tiene el pensamiento y la acción de Mariátegui y la repercusión de su obra: la revolución mexicana y la revolución soviética. Despliega una energía no igualada; alcanza ante los dirigentes obreros un ascendiente y una influencia equivalentes a las que logra entre los intelectuales. Y radicaliza a unos y otros, cuando encuentra el terreno preparado. Funda la Confederación de Trabajadores del Perú e inicia el estudio integral del país con su libro «Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana».
Mariátegui no disponía de información sobre la cultura indígena o india; no se la había estudiado, ni él tuvo oportunidad ni tiempo para hacerlo; se conocía y es probable que aún en estos días se conozca mejor la cultura incaica, sobre la que existe una bibliografía cuantiosísima, que el modo de ser de la población campesina indígena actual. Se han hecho pocos estudios acerca de las
4 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
comunidades y existe una tendencia pragmatista perturbadora entre algunos de los antropólogos que se dedican a esta tarea.
Los descubrimientos hechos por el hombre antiguo, acerca de la naturaleza humana y de las leyes que rigen el mundo externo, permitieron a los Incas organizar una sociedad de alto nivel en cuanto a la técnica que hizo posible la abundancia de bienes y un sistema federal en cuanto a las creencias religiosas, las artes y las formas de recreación; todo este conjunto sistematizado en un orden político estricto y de tanta eficacia qué el hombre antiguo peruano trabajó, sin considerar el trabajo como una desventura, mucho más que en ningún tiempo y tanto como el que más en el mundo. De ese modo dominó una naturaleza agresiva, atemorizante, aparentemente invencible, majestuosa y tierna. Convirtió abismos en jardines. No estamos haciendo poesía sino exponiendo un hecho histórico comprobado y universalmente difundido. Irrigó desiertos y construyó mi-llares de kilómetros de caminos excelentes.
Cuando este pueblo cae bajo la dominación de los españoles es cómodamente explotado. La Iglesia jugó un papel muy importante en la imposición y conservación de la mansedumbre que permite, incluso hoy, la destrucción física impune de los indios de hacienda. Una caudalosa, bella y modeladora literatura quechua religiosa católica rige todavía la conducta de los indios: proclama el dolor, la obediencia y aún la muerte como un supremo bien. Yo he escuchado a predicadores franciscanos, en una hacienda de Apurimac, afirmar desde el púlpito de la iglesia dorada del feudo, que el patrón es el representante de Dios en la Tierra y lo que el patrón hace no debe discutirse sino recibirse como una disposición sagrada.
Pero durante el largo período colonial el pueblo nativo asimiló una ingente cantidad de elementos de la cultura hispánica, aparte de las que las autoridades les impusieron. Ocurrió lo que suele suceder cuando un pueblo de cultura de alto nivel es dominado por otro: tiene la flexibilidad y poder suficientes como para defender su integridad y aún desarrollarla mediante la toma de
EL INDIGENISMO EN EL PERÚ 5
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
elementos libremente elegidos o impuestos. A todos los transforma. Hacia 1960, un médico español no pudo reconocer un arpa de hechura indígena en un teatro popular de la ciudad de Lima; creyó que se trataba de un instrumento distinto. Los españoles y sus descendientes, rodeados por la masa indígena que a todo lo largo del país habla una sola lengua, aislados por gigantescas montañas y abrigados por ellas en el fondo de angostos valles de prodigiosa hermosura, se indigenizan mucho más de lo que hasta ahora se ha descubierto. Según el censo de 1940, en el Departamento de Apurimac, de una población total de 216,243, hablan quechua 215,333; en Ayacucho,- de 299,769, hablan quechua 296,963; y en el Cuzco, de 411,298, son quechua hablantes 403,954.
Sin embargo, ambas culturas, la criolla y la india, se mantienen profundamente diferenciadas en su médula y evolucionan paralelamente. Sobre la base de los materiales de la doctrina y cosmogonía católicas, los pueblos nativos crean mitos cosmogónicos post-incalcos. Así, para los indios de la hacienda Vicos, hubo dos humanidades: una bárbara, de individuos descomunalmente fuertes que hicieron caminar las piedras arreándolas con azotes para construir grandes monumentos líticos; esta humanidad, que era antropófaga fue creada por el dios Adaneva. Pero Adaneva violó a una mujer muy bella, y cuando la vio preñada, la arrojó de su casa. Esa mujer fue la Virgen María y el hijo que nació de ella, Teete Mañuco (Padre Manuel, el niño Manuelito, o sea Jesús). Teete Mañuco destruyó la humanidad bárbara mediante una lluvia de fuego y creó la humanidad, actual, físicamente más. Débil pero «con más pensamiento». Teete Mañuco está siempre joven (desventuradamente), porque cada año muere un día viernes y resucita el sábado. El cielo es exactamente como la tierra, poblada por las criaturas hechas por Teete Mañuco; la diferencia consiste únicamente en que allá los indios se convierten en señores y los que en este mundo son señores todopoderosos en el cielo hacen de indios, pero para toda la eternidad. El mito de Incarrí es todavía más interesante y fue creado por los indios libres de la comunidad de Puquio. Sus elementos formativos son predominantemente antiguos y vinculados con el mito incaico de la fundación del Cuzco, pero sería perturbar la unidad de este breve informe relatarlo. Bastará con citar que el dios Incarrí, que fue decapitado por el rey español, se está reconstituyendo de la cabeza hacia abajo y que cuando esté completo saltará hacia afuera del mundo y ese día se hará el juicio final.
La revista «Amauta» instó a los escritores y artistas que tomaran el Perú como tema. Y así fue como se inició la corriente indigenista en las artes. La defensa del indio había comenzado algunos años antes con una especie de asociación humanitaria dirigida principalmente por una mujer, la Sra. Dora Mayer de Zulen. «Amauta» se convierte en tribuna de difusión de la ideología socialista marxista y, tomo alcanza a tener una vastísima circulación en el país y en América Latina, se convierte al mismo tiempo en un medio de expresión de los escritores provincianos rebeldes que denuncian, mediante la narrativa o el ensayo, el estado de servidumbre en que se encuentra la población y cómo para él no ha Cambiado el sistema de gobierno con la independencia del país. Toda la intelectualidad del Perú es sacudida por la influencia de esta revista; el indio y el paisaje andino se convierten en los temas predilectos de la creación artística. Se trata de un arte combatiente, antihispanista. La revolución socialista aparece como inminente y fácil para los redactores de «Amauta». La revolución mexicana podrá ser Superada y, especialmente los pintores, se inspiran en los muralistas mexicanos; ocurre de ese modo lo insospechable: la pintura indigenista se pone de moda. El gamonal es presentado con expresión inhumaría y feroz, sé muestra al indio o
6 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
en su miseria o exaltando sus virtudes. Pasado el tiempo, ésta obra aparece como superficial, de escaso valor artístico, y casi nada sobrevive de ella, pero cumplió una función social importante.
Uno de los colaboradores de «Amauta», el Dr. Luis E. Valcárcel, se convertirá, luego de muerto Mariátegui en 1930, y extinguida la revista, en el menor de la corriente antihispanísta más extrema del pensamiento. Val- cárcel deviene en etnólogo autodidacta, funda el Instituto de ese nombre en la Universidad de San Marcos de Lima, llega a ser Ministro de Educación en 1956. Valcárcel tiene el mérito de haber iniciado el estudio sistemático de la cultura actual peruana. Como panegirista del Imperio y del indio actual, se aventura a sostener la conveniencia de una restauración del Imperio Incaico, afirmación de la cual se arrepiente después. Sostiene que todos los vicios y defectos del hombre peruano son de origen hispánico: la avaricia, el ocio, la envidia, la hipocresía... que no existían en la antigüedad indígena. El historiador Raúl Porras representa, en cambio, la actitud contraria y constituye el personaje central de toda una corriente igualmente aguda. Según estos hispanistas, el indio es el responsable de las limitaciones y defectos del país; afirman que es refractario a la civilización freno que impide la evolución social del Perú, y los seguidores provinciales del hispanismo llegan a proponer el exterminio total del indio para sustituirlo con inmigrantes europeos.
Raúl Porras, en los últimos años de su vida, adopta una posición menos radical. Los hispanistas toman el partido de Franco en la guerra civil española y, después de ella, los indigenistas son republicanos y militantes antifranquistas.
El historiador Jorge Basagre que alcanzó a tener una influencia bastante grande, mantuvo una posición intermedia. Según él, hay un Perú profundo que es mestizo y un Perú oficial que administra el país sin conocerlo.
III. BALANCE DEL PRIMER PERIODO DEL INDIGENISMO
1] El propio nombre, sobreviviente aún, de Indigenismo, demuestra que, por fin, la población marginada y la más vasta del país, el indio, que había permanecido durante varios siglos diferenciada de la criolla y en estado de inferioridad y servidumbre, se convierte en problema, o mejor, se advierte que constituye un problema, pues se comprueba que no puede, ni será posible que siga ocupando la posición social que los intereses del régimen colonial le había obligado a ocupar.
2] La grandeza del Imperio Incaico, indiscutida, y que había sido considerada por los hispanistas como un prodigio sin vinculación alguna con la población nativa perviviente, vuelve a ser considerada como una prueba objetiva de las virtualidades de esa población. Resulta ya insostenible la afirmación gratuita, sin fundamentación alguna, de que el indio actual es un sujeto degenerado por el alcohol, la coca y el propio estado de servidumbre a que fue sometido.
3] La literatura indigenista logra demostrar lo infundado de la interesada imagen del indio degenerado, a quien no le corresponde otro destino que el de la servidumbre, y de un tipo de servidumbre que resulta un «privilegio», pues, ni siquiera como siervo es suficientemente eficaz. La narrativa llamada indigenista alcanza a tener el valor no sólo de documentos acusatorios, sino de
EL INDIGENISMO EN EL PERÚ 7
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
revelaciones acerca de la integridad de las posibilidades humanas de la población nativa. La revolución china constituye un acontecimiento de dimensión gigantesca en cuanto demuestra que un pueblo de antiquísima cultura y considerado por occidente como igualmente degenerado, surge con potencia incontenible, sustentado e iluminado por su propia antigüedad histórica y la técnica moderna. Pero la literatura llamada indigenista no es ni podía ser una narrativa circunscrita al indio, sino a todo el contexto social al que pertenece. Esta narrativa describe al indio en función del señor, es decir, del criollo que tiene el dominio de la economía y ocupa el más alto status social, y del mestizo, individuo social y culturalmente intermedio, que casi siempre está al servicio del señor, pero algunas veces aliado a la masa indígena. Finalmente, la narrativa peruana intenta sobre las experiencias anteriores, abarcar todo el mundo humano del país, en sus conflictos y tensiones interiores, tan complejos como su estructura social y el de sus vinculaciones determinantes, en gran medida, de tales conflictos, con las implacables y poderosas fuerzas externas de los imperialismos
que tratan de modelar la conducta de sus habitantes a través del control de su economía y de todas las agencias de difusión cultural y de dominio político. En ese sentido, la narrativa actual, que se inicia como «indigenista», ha dejado de ser tal en cuanto abarca la descripción e interpretación del destino de la comunidad total del país, pero podría seguir siendo calificada de «indigenista» en tanto que continúa reafirmando los valores humanos excelsos de la población nativa y de la promesa que significan o constituyen para el resultado final del desencadena-miento de las luchas sociales en que el Perú y otros países semejantes de América Latina se encuentran de-batiéndose.
IV. EL PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
El más extremado antihispanista de los indigenistas peruanos, el Dr. Luis E. Valcárcel, devino en antropólogo y fundador e iniciador de la enseñanza universitaria de esta ciencia en su acepción
t - . •¡¡,.;·· ~~ . .. . ..
. , .... 1 ;
.•
.~ .. ~::~,_-, .
--- ·:~_·,-.·-·.:{~~>f::..:}f. ... :· ... :;.~ ... : ·:~ -
•.... ~~ . :/... . ...;,_--.... ~ . ..: ......... ,., ,,. - .. - . - ' •= :.. ~,,,;;...;. • .,. • ;
8 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
moderna. Consideramos la investigación sistemática de la cultura en el Perú y, especialmente, el de la sociedad rural como una consecuencia lógica del movimiento indigenista. Fue precursor de ellos Hildebrando Castro Poso, autor del libro «Nuestra Comunidad Indígena> y fundador del partido Socialista en el Perú.
La antropología cultural ha alcanzado en el Perú un nivel mediano pero lo ha hecho rápidamente. Y ha estimulado otros estudios especializados, como el de la lingüística, que tenían y tienen una importancia apremiante para el conocimiento de la realidad social del país, y por tanto, de su conducción. Uno de los grandes problemas de los países centro-andinos es el de la comunicación lingüística.
El desarrollo de la antropología ha coincidido con el desencadenamiento de las luchas sociales que tienen un trasfondo no sólo económico, en un país como el nuestro, sino un denso trasfondo cultural.
La apertura de las carreteras rompió el aislamiento que la bárbara geografía había impuesto al Perú. La penetración de los poderosos y múltiples factores modernos que, inevitablemente, impulsan el desarrollo o la ruptura de estructuras sociales excesivamente anticuadas, han hecho explosionar, en parte, la todavía virreinal organización de la sociedad de la región andina. Los indios han invadido las ciudades huyendo de las congeladas aldeas o haciendas, congeladas en el sentido de que no existían ni existen aún en esas haciendas y aldeas ninguna posibilidad de ascenso: quien nace indio debe morir indio. Por otra parte, las comunidades con tierras más o menos suficientes se encontraron, casi de pronto, por la apertura de las vías de comunicación, con un incremento prodigioso de su economía: la gallina que costaba veinte centavos llegó a cotizarse en veinte soles; el camero subió de un sol la pieza hasta cincuenta. El indio se «insolentó» ante el señor tradicional como consecuencia de este fenómeno; el iridio de las comunidades libres y con tierras suficientes; el mestizo se torna en comerciante e igualmente se «insolenta». El señor tradicional se encuentra ante una alternativa: o se democratiza o huye para no soportar la insurgencia de la clase antes servil. Tal el caso típico de las comunidades de Puquio, capital de una Provincia, que moderniza su organización política.
Las comunidades con tierras escasas se desintegran con el crecimiento de la población. Se quedan sin autoridades y sin fiestas; desaparecen sus instituciones hispa- no-quechuas comunales. Para alcanzar a ser autoridad en las comunidades andinas es necesario, costear las fiestas religiosas, y como ya esto no resulta posible a causa del empobrecimiento de los campesinos, los pueblos se quedan sin organización política; por la misma razón deja de ser útil el antiguo ayne o la prestación mutua de trabajo. Los comuneros emigran por las carreteras; y como la expulsión del seno de la comunidad constituye para las generaciones viejas el castigo máximo o una maldición, muchas madres prefieren matar a sus hijos apenas nacidos.
Los siervos de hacienda se ven oprimidos por una circunstancia semejante: ya no llegan las pestes que los exterminaban periódicamente, tanto como a las comunidades. La viruela y el tifus, han sido controlados. Au- menta la población en proporción inusitada. Pero el patrón no ha cambiado, mientras tanto, de mentalidad; no quiere conceder más tierras que las muy pocas que
EL INDIGENISMO EN EL PERÚ 9
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
fueron dadas, hace siglos, a los siervos. La vida se hace de este modo, para el siervo, peor que la muerte, y se ve, él también, ante una alternativa ineludible: o acepta la voluntad del patrón y la muerte lenta por inanición, o invade las tierras de la hacienda. Opta por lo último. El tradicional remedio para estos raros acontecimientos no da resultados; la fusilería ya no espanta a estos condenados a muerte. Y otra alternativa, también inusitada, se ofrece ante la sorprendida mentalidad de las autoridades: matar a todos los siervos o quebrantar la antigua, la sagrada autoridad del patrón; los fundamentos sacros del viejo orden social se sacuden. Una idéntica alternativa se presenta ante las autoridades políticas de la Capital de la República frente a la invasión de las masas de inmigrantes, no a las haciendas sino a los trozos de desierto, jamás utilizados para nada, que rodean a Lima, pero que resultaron jurídicamente pertenecientes a las haciendas. Los inmigrantes construyen allí, en pleno desierto, en invasiones relámpago, y en una sola noche, «barriadas», poblaciones clandestinas. En una de las más recientes: la del pequeño cerro y llanura «La caída del ángel».
El dirigente de la invasión notifica al oficial, que manda la tropa que ha ido a desalojarlos: «señor: no queremos sino esta pampita para vivir o que usted nos mate a toditos». Sólo mataron a uno. Los estudiantes de la Universidad de Ingeniería, muy cerca de cuyo local está «La caída del ángel», formaron un cordón alrededor de los invasores. En 1964, el Ministro de Educación, Francisco Miró Quesada, inauguró en esa barriada una escuela que los ex-invasores construyeron por cooperación popular, siguiendo el sistema antiguo de trabajo comunal gratuito; tarea que se realiza al compás del canto de las mujeres, pero que en Lima se tuvo que hacer de noche porque hay que trabajar durante el día para subsistir.
Sin embargo, comunidades más desarrolladas, to-mando el ejemplo de los siervos, iniciaron la invasión de grandes feudos andinos perteneciente a modernas y mucho más poderosas empresas de explotación, como el caso de las de la Provincia de Pasco, que cortaron las alambradas que protegen las inmensas tierras de la Cerro de Pasco Copper Corporation. Los comuneros fueron desalojados a balazos y con mastines. Esos comuneros no estaban, por una parte, ante la alternativa mortal de los siervos ni la Empresa era un feudatario de mentalidad colonial, sino más ejecutiva, impersonal, y por tanto, irremediablemente implacable.
La antropología sigue con penosa lentitud el estudio o la simple consideración de estos acontecimientos. Se ve apremiada por la urgencia de desentrañar sus causas y analizar sus consecuencias. Oscila entre la tendencia pragmática y la seriamente académica. El gobierno actual le da cierto apoyo y también vacila dramática-mente entre su doctrina de fomentar una economía «mestiza» (Acción Popular se llama el Partido del Presidente) y la presión de las fuerzas que no permiten que se haga concesión alguna a la tradición comunitaria.
La Iglesia misma sacude sus cimientos ante el des-arrollo «imprevisto* e «imprevisible» de los sucesos. No menos de seiscientos mil campesinos de haciendas y comunidades andinas, todos casi monolingües quechuas, en alianza con las clases empobrecidas de la ciudad, han invadido la Capital; hay otras centenas de millares en las ciudades importantes de la sierra y la costa, rodeándolas. De «cinturón de miseria» son calificadas las «barriadas» en que estos inmigrantes habitan, y las denominan así por sus características externas, «objetivas». Nosotros preferimos
10 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
llamarlas «cinturones de fuego» de la renovación, de la resurrección, de la insurrección del «Perú profundo». La Iglesia, tan conservadora, tan protectora del sagrado señor, patrón de la hacienda, intenta renovarse para no perder definitivamente su influencia ante esta masa casi amorfa que corre cual un tumultuoso e incontenible rio andino desconocido; y muchos sacerdotes y dirigentes católicos tienen una conciencia muy clara de lo grave del problema y consideran que la renovación de la Iglesia y, especialmente del sacerdocio, debe ser absolutamente radical, de tal modo, que deben pasarse al otro lado del bando en que estuvieron siempre militando.
Porque el comunero y los siervos «emergentes» parece que han perdido toda fe religiosa. No llegaron a ser nunca católicos. Lo comprobamos en Puquio; otros etnólogos lo han comprobado en regiones diferentes; pero han perdido también su fe en los dioses locales indígenas; han descubierto que el Wamani o Auki (montaña) es sólo un alto promontorio de tierra y no un poderoso ser de cuya voluntad depende la destrucción o la conservación o aumento de los bienes. Se han tomado escépticos y, aparentemente, no los impulsan otros incentivos que el de la insurgencia misma, el ascenso social: dejar de ser indios, convertirse en mestizos o en señores.
V. EL PROBLEMA DE LA INTEGRACIÓN
Estas masas emergentes o insurgentes son calificadas por los antropólogos como una masa de población de cultura amorfa. Pretenden dejar de ser lo que fueron y convertirse en semejantes a quienes los dominaron por siglos. No pueden conseguir ni lo uno ni lo otro.
Sin embargo, donde quiera que se establecen, se juntan por ayllus, es decir por comunidades, de acuerdo con su procedencia geográfica. Se organizan en las «barriadas» tomando como patrón o modelo las características, bastante modificadas, pero en líneas generales las mismas, de las comunidades tradicionales. Y así están instituidas las barriadas y, aparte de ellas, los clubes distritales o provinciales; es decir, las asociaciones de individuos oriundos de determinada comunidad o pueblo. Estas instituciones celebran las fiestas de sus pueblos de origen siguiendo el patrón igualmente tradicional, hispano-quechua de tales fiestas. Constituyen no solamente núcleos que funcionan como mecanismos de defensa ante la ciudad y de penetración en ella, de instrumento que les permite adaptarse al complejo medio urbano, temido y apetecido, sino también una
EL INDIGENISMO EN EL PERÚ 11
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
continuación, constantemente renovada de la tradición misma, que por la propia renovación queda rediviva; no negada sino perviviente como sustrato diferenciante, como ethos.
Cuando se habla de «integración» en el Perú se piensa, invariablemente, en una especie de «aculturación» del indio tradicional a la cultura occidental; del mismo modo que, cuando se habla de alfabetización, no se piensa en otra cosa que en castellanización. Algunos antropólogos, entre los cuales figura un norteamericano —les debemos mucho a los antropólogos norteamericanos— concebimos la integración en otros términos o dirección. La consideramos, no como una ineludible y hasta inevitable y necesaria «aculturación», sino como un proceso en el cual ha de ser posible la conservación o intervención triunfante de algunos de los rasgos característicos, no ya de la tradición incaica, muy lejana, sino de la viviente hispano-quechua que conservó muchos rasgos de la incaica. Así creemos en la pervivencia de las formas comunitarias de trabajo y de vinculación social que han puesto en práctica, en buena parte por la gestión del propio gobierno actual, entre las grandes masas, no sólo de origen andino, sino muy heterogéneas de las «barriadas» que han participado y participan con entusiasmo en prácticas comunitarias que constituían formas exclusivas de la comunidad indígena andina. Como la difusión de estas normas y, por las mismas causas, la música y aun ciertas danzas antes exclusivas de los indios —música y danzas de origen prehispánico o colonial—, se han integrado a las formas de recreación de esas masas heterogéneas y han penetrado y siguen peñerando muy dentro de las ciudades, hacia las capas sociales más altas. Igual afirmación puede hacerse acerca de ciertas artes populares antes exclusivas de los indios y vinculadas con sus ceremonias religiosas locales; las muestras de esas artes se han incorporado al equipo decorativo de las clases media y alta, aunque para ello tuvieron que hacer concesiones y «estilizarse». Tanto como la música, la cerámica e imaginería indígenas eran consideradas, hasta hace unas tres décadas solamente, tan despreciables y de ningún valor como sus artífices, considerados por las clases dirigentes del país con el mismo criterio que «El Mercurio Peruano», de 1792. En 1964 el disco que batió el record nacional de ventas fue un long-play de un cantante mestizo —«El jilguero de Huascarán»— de la zona densamente quechua de Ancash.
Las clases sociales, y los partidos políticos que les sirven de instrumentos, que se beneficiaron durante siglos con el antiguo orden, viven ahora en un estado de alarma, de agresividad y de complot contra la insurgencia de estos valores de la cultura y pueblo dominados y, sobre todo, de su «alarmante» difusión. Califican de «comunista» a todo aquél que las defiende, inclusive a quienes procuran la «incorporación» del indio a la cultura nacional, es decir, el proceso de «aculturación» a que me he referido. Esos grupos vinculados, también tradicionalmente, a los intereses de las gigantescas empresas industriales extranjeras de las cuales forman parte, intentan controlar el desarrollo del país regulándolo de tal manera que impida la industrialización y su independencia económica. Para este complejo de intereses, la emergencia de las clases étnica y socialmente inferiores representa un peligro, una doble amenaza: la pérdida de la dominación del país y la posibilidad de la consolidación de formas comunitarias oriundas de trabajo y de pautas de vida. Califican a estas pautas tradicionales de «comunistas». Pretenden sustituirlas por el impulso individualista de la iniciativa personal agresiva tendiente al «engrandecimiento» de familia mediante la acumulación dé la riqueza; y tal poderío puede y debe adquirirse a costa de la explotación del trabajo ajeno, sin escrúpulos de conciencia de ninguna índole. Quien es capaz de sentir esos escrúpulos es un tonto, un infeliz que no merece otro destino que el de servir de
12 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
instrumento del engrandecimiento del hombre de empresa, del hombre con iniciativa y energía. El «comunitario» es gregario, imbécil, retrógrado y despreciable.
Pero aún la Iglesia ha empezado a alzarse contra estos hombres que pretenden imponer la conservación del antiguo orden o su conversión en otro peor. Por tanto, también ha surgido una tendencia menos cruel y más atenta a la realidad inevitable del país, entre la alta clase dirigente de la política y la economía. No parece evidente que les sea grata la actitud de las llamadas «masas emergentes», pero intenta dirigirlas por métodos más humanos e inteligentes hacia su conversión rápida al modo de vida de la sociedad individualista. Frente a ellos están, más o menos solos, los dirigentes espontáneos de estas masas insurgentes con todo su bagaje étnico diferente; parece que tales dirigentes vacilan en lo racional, no en lo intuitivo. Oyen la prédica de los partidos de la izquierda extrema que habla en un lenguaje no muy accesible para los dirigentes y las masas tan repentinamente agitadas luego de siglos de quietud: agitadas, y en movimiento dinámico insurgente; convertidas en la preocupación central de la política después de haberse sido, por siglos, la muelle cama sobre la cual durmieron, los «señores» tranquilo sueño.
Juzgo, como novelista que participó, en la niñez de la vida de indios y mestizos, y que conoció después, bastante de cerca, los muy diferentes incentivos que impulsan la conducta de las otras clases a que nos hemos referido, juzgo y creo que en el Perú, las grandes masas insurgentes lograrán conservar muchas de sus viejas y pervivientes tradiciones: su música, sus danzas, la cooperación en el trabajo y la lucha, sin la cual no habrían podido elevarse a la altura en que se encuentran, aunque todavía habiten las zonas marginales de las ciudades: los cinturones de fuego de la resurrección y no únicamente de la miseria como ahora las denominan, desde el centro de estas ciudades, quienes no tienen ojos para ver lo profundo y perciben solamente la basura y el mal olor y, ni siquiera el hecho tan objetivo como una montaña, de cómo aún allí, las casas de estera y calamina se convierten rápidamente en residencias de ladrillo y cemento.
Creemos que la integración de las culturas criolla e india, que evolucionaron paralelamente, dominando la una a la otra, se ha iniciado por la insurgencia y des-arrollo de las virtualidades antes constreñidas de la triunfante perviviente cultura tradicional indígena mantenida por una muy vasta mayoría de la población del país. Tal integración no podrá ser condicionada ni orientada en la dirección que la minoría, todavía, política y económicamente dominante, pretende darle. Creemos que el quechua alcanzará a ser el segundo idioma oficial del Perú y que no se impondrá la ideología que sostiene que la marcha hacia adelante del ser humano depende del enfrentamiento devorador del individualismo sino, por el contrario, de la fraternidad comunal que estimula la creación como un bien en sí mismo y para los demás, principio que hace del individuo una estrella cuya luz ilumina toda la sociedad y hace resplandecer y crecer hasta el infinito la potencia espiritual de cada ser humano; y este principio no lo aprendimos en las Universidades sino durante la infancia, en la morada perseguida y al mismo tiempo feliz y amante de una comunidad de indios.
* Los artículos de José María Arguedas y Luis Villoro han sido tomados de Terzo Mondo e Comunita Mondiale, editado por el Instituto Colombianum de Génova.
Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA. Estudios Sociales, N° 10 (1973), págs. 38-761.
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE MERCADEO EN EL OCCIDENTE DE GUATEMALA: UN ANÁLISIS DE LUGAR CENTRAL*
Carol A. Smith
INTRODUCCIÓN
Entre enero de 1969 y agosto de 1970 realizamos un estudio del sistema regional de mercadeo en el occidente de Guatemala1. Se obtuvo información sobre aproximadamente 150 centros de mercadeo ("mercados") en los nueve departamentos del occidente de Guatemala. (En términos económicos, nuestra área do estudio fue el área dependiente (hinterland) máxima de comercio de Quezaltenango, la ciudad más grande en la región occidental). Estábamos interesados en estudiar la forma en que el sistema de mercadeo de los campesinos se enlazaba con la jerarquía de lugar central de los pueblos. También nos interesaban los efectos económicos de los arreglos peculiares del mercadeo de la región, y en especial los efectos sobre los campesinos indígenas de los Altos mesooccidentales, Estas cuestiones han sido tratados en otros trabajos (Smith 1972a, 1972b, 1973). En este artículo queremos tratar el problema de cómo evolucionaron los arreglos peculiares de lugares centrales que observamos en 1969-1970. Dado que queremos examinar las condiciones que produjeron ciertas características extraordinarias del mercadeo y del lugar central en el occidente de Guatemala, será necesario iniciar nuestra reconstrucción histórica con una breve descripción de la naturaleza de nuestros datos, de nuestro marco analítico y de cómo concebimos los arreglos del mercadeo actual de la región.
Obtuvimos información sobre la mayoría de centros de mercadeo y pueblos de la región a través de censos. El Mapa 1 muestra la intensidad de la información recolectada en diferentes partes de la región y todos los centros incluidos en el análisis. No observamos todos los pueblos de la Costa Sur, pero sí aquéllos reconocidos como centros importantes. Observamos los mercados de las aldeas que pertenecían al área de estudio intensivo, donde hicimos observaciones periódicas de todos los centros. Los mercados dé las aldeas situadas fuera de esa área fueron observados únicamente si teníamos razones para creer que eran relativamente grandes; de lo contrario, solamente inquirimos sobre su localización y tamaño aproximado. No llegamos a Nentón. Tomando en cuenta estas excepciones, hicimos una investigación completa de los vendedores de mercado y establecimientos de comercio de todos los pueblos de la región, así como de aproximadamente 30 aldeas que tenían mercados. (Se puede obtener información sobre nuestras técnicas de investigación de campo en Smith 1972a.)2.
2 CAROL A. SMITH
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Mapa 1. Plazas de mercado observadas y áreas del Occidente de Guatemala.
El marco analítico que utilizamos para estructurar la recolección de datos y el análisis es la teoría de lugar central. Esta teoría fue desarrollada para explicar la distribución de los centros de mercadeo que sirven a un área dependiente rural3. Dicho en otros términos, nuestro problema era averiguar si los arreglos de mercadeo en el occidente de Guatemala se aproximaba o no a los modelos propuestos por la teoría de lugar central; también nos interesaba determinar el grado en que los campesinos indígenas de los altos mesooccidentales participaban en la economía nacional, tomando como base la articulación de sus centros de mercadeo con los pueblos principales de la región. Nuestras conclusiones indican que, mientras la región sí se aproxima a un modelo de lugar central
.' I (' ,,
A.re• Pdnc(pal de Ob$4/r,:ict6n
O C.be-cuu cl*PU'tam•nt-.tos 6 Ce-otros ck MuMCJ,,lot • Mercado,
L T()(lcw &o, m&f<!ado. ~n-.do• P•dÓdte.m•nk
b. Todo. los mt-n:•doa ol>t,rn.do• c. Meru,doi • Jttetonadoa: obNrvlHlo,
•
b
•• • •
•
•
•
• •
•
Ciudad de O Cu.atc:mda
• E.n lot Alkll,. l\afl'Qo. owervadoe todos kta rnc.rcadot COftoddOI (Aru, Ptmci,p111l de ObMl"f•• cJ6n): •<>lo toe rMN&dot H)e,cc:io~os luer.on obsuvados en lu tittTU b,,Ju {Úu d• «,Jadeo) -,,ro"Mblemtat.e a. lncla1uoo toclo, lo. merca.dos pri~fpalu.
3
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
típico, el campesinado rural y la élite urbana participan en dos arreglos de mercadeo bastante diferentes. Más aún, la relación entre estas dos redes es tal que los campesinos están en una desventaja económica considerable. En resumen, los campesinos participan activamente en un sistema de mercadeo que les impide llegar a un status económico igualitario.
La sección siguiente describe, de manera más completa, los arreglos de mercadeo de lugar central encontrados en el presente período.
ARREGLOS DE MERCADEO EN EL PERÍODO ACTUAL
La columna vertebral del sistema regional de mercadeo está formada por 19 centros principales de mercado controlados por ladinos (centros de comercio) que se encuentran distribuidos con regularidad en el territorio, (Los miembros pertenecientes a este grupo de centros de mercado ladino se identificarán como CMIL en la discusión que sigue). El Mapa 2 muestra la distribución de los CML en relación a zonas de producción y principales líneas de comunicación. El CML central es Quezaltenango, el centro administrativo y comercial más grande de la región. Como se ve en el mapa, los otros CML canalizan sus bienes de intercambio hacia Quezaltenango y reciben, a su vez, bienes de diferentes partes de la región y de afuera de la misma a través de Quezaltenango4.
Quezaltenango está rodeado de seis CML de nivel intermedio menores que Quezaltenango, pero es mayor que cualquier otro centro de la región. Estos son también centros administrativos y comerciales importantes de la región aunque sirven a áreas dependientes menores que las servidas por Quezaltenango. Cada CML de nivel intermedio es el centro de intercambio principal de un subsistema de mercadeo local que se extiende desde el límite más externo del sistema de mercadeo regional hasta el sistema de mercadeo local del CML central, que es Quezaltenango. Son centros de nivel superior porque proveen con servicios urbanos a una amplia área rural dependiente. Quezaltenango es un centro de nivel aún superior porque provee servicios urbanos especializados no sólo a su propia área dependiente interna, sino a la región entera, incluyendo las áreas que dependen de los otros CML. (Cuando hacemos referencia a "subsistemas" regionales, aquí y en adelante, nos referimos a las áreas dependientes que rodean a cada uno de los CML principales: Quezaltenango, Sta. Cruz Quiché, Huehuetenango, San Marcos, San Pedro, Coatepeque, Mazatenango y Sololá).
Los 12 CML restantes, localizados en la periferia del sistema regional, son también centros principales de intercambio con servicios urbanos, pero, a diferencia de Quezaltenango y los CML de nivel intermedio, la mayoría de ellos no son centros administrativos5, Más aún, por carecer de un aparato administrativo, la mayoría de los CML periféricos tienen una población urbana menor que la de los otros siete principales y, por lo tanto, son de menor importancia como centros de consumo dentro del sistema regional de mercadeo. Para nuestros fines, los CML periféricos funcionalmente equivalen; como centros de mercado, a CML intermedios; pero son lugares centrales de orden inferior (i.e., tienen áreas dependientes menores), como centros administrativos y como pueblos con consumidores urbanos.
Varias características diferencian a los CML de otros centros en el occidente de Guatemala. La más importante, sin embargo, es que todos los CML y solamente los CML cuentan con un gran
4 CAROL A. SMITH
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
número de establecimientos comerciales permanentes que proveen a sus áreas dependientes de bienes producidos fuera de la región. Entre estos bienes pueden mencionarse los siguientes: herramientas de hierro, kerosene, gasolina, ropa hecha, alimentos procesados, alimentos de fincas, maquinaria y otros bienes de capital y de consumo utilizados tanto por la élite ladina urbana, como por el campesinado rural. Por controlar la distribución de estos bienes importados, los CML son centros críticos de abastecimiento en el sistema regional de mercadeo para todos los sectores de la población. Como centros principales administrativos y proveedores de importaciones, los CML sostienen una población urbana grande, comercializada y rica. (La mayoría de los miembros de la élite ladina viven en los CML, y la mayoría de los ladinos urbanos dependen totalmente del sistema de mercadeo para satisfacer sus necesidades de alimentación.) Como resultado, los CML, especialmente los siete principales, también son centros importantes de consumo de bienes producidos por los campesinos. Es, así como, aun cuando los CML están orientados primordialmente a servir a sus poblaciones ladinas, desempeñan un papel importante en el sistema de mercadeo campesino.
Existen otras plazas de mercado importantes en el occidente de Guatemala, algunas tan grandes como las plazas que pueden encontrarse en los CML. Por comercializar bienes producidos principalmente por campesinos indígenas en áreas rurales, estas plazas serán denominadas centros rurales de mayoría (CRM). La mayoría de los CRM están localizados en municipios indígenas donde la población es dispersa, de manera que no se encuentran asociados con muchos establecimientos comerciales, grandes y permanentes y la plaza se realiza periódicamente (por lo general, una o dos veces por semana). Así como los CML están orientados hacia la oferta y demanda ladinas, los CRM están orientados hacia la oferta y demanda del indígena campesino, Los CRM sirven de canal de salida para los bienes que los campesinos indígenas comercializan al por mayor, y cumplen con la función de proveer, al por menor, los bienes que ellos compran. Existen 19 CRM importantes en el occidente de Guatemala6. El Mapa 3 muestra la distribución de los CRM en relación con los CML.
Todos menos uno de los CRM señalados en el Mapa 3 cumplen funciones similares en el sistema regional de mercadeo y, por lo tanto estarían clasificados en el mismo nivel dentro del sistema. Por no-desempeñar la función de los, CML de proveer bienes importados en el sistema regional de intercambio, son lugares centrales de orden inferior (tienen áreas dependientes menores); sin embargo, desde el punto de vista de venta al por mayor de los productos domésticos de la región constituyen los centros más importantes del sistema. San Francisco el Alto es el CRM más importante debido a su tamaño particularmente grande y al predominio de la venta al por mayor. Esto, unido a su posición central en la región, indica que es un lugar central primario para el sistema de intercambio de los CRM. Quezaltenango, el CML central, está situado a pocos kilómetros de distancia de San Francisco el Alto, el CRM central.
El patrón especial de los lugares centrales principales dentro de este sistema es bastante regular, y se aproxima a las predicciones clásicas de la teoría de lugar central para regiones en las que los centros de mercadeo sirven a áreas rurales dependientes. Quezaltenango es el lugar central urbano
5
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Mapa 2. Centros del Mercado Ladino (CML) del Occidente de Guatemala.
primario; los otros CML son los centros secundarios; los CRM son centros de tercer nivel y otras plazas de mercado menores son centros de cuarto nivel. La Figura 1 es una representación abstracta de un sistema jerárquico ideal de lugar central con cinco niveles u órdenes distintos de centros. En este modelo, todos los centros de orden inferior se orientan hacia tres centros de orden superior; y cada centro de orden superior tiene 6, 12 ó 18 plazas de mercado parcialmente dependientes que se relacionan con, él (asumiendo que el patrón continúa indefinidamente en el espacio). Dado este patrón, podrá esperarse que los bienes de los pueblos bajarían, siguiendo el orden jerárquico, desde los centros CML hasta llegar, por último, si llegan, a los centros rurales, Por otro lado, los bienes producidos en las áreas rurales dependientes deberían subir para proveer a las poblaciones urbanas,
;1}IJ ·.:::tii;;
• ■ CJfL lnHnnedio 6 CML JMtltúico
6 CAROL A. SMITH
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Mapa 3. Todos los centros principales del Occidente de Guatemala.
partiendo de los mercados de mayoreo rurales (o de centros aún menores) a través do los mercados de los pueblos. (En este modelo se supone una distribución pareja de la producción doméstica de bienes de consumo y que todas las importaciones llegan primero al, lugar central urbano, Quezaltenango).
Los flujos de las mercaderías en el occidente de Guatemala se aproxima de manera general a los flujos indicados en el modelo i.e., los bienes especializados de los pueblos fluyen a través del sistema desde los centros grandes hasta los que cada vez son menores, y los productos del área rural fluyen a través del sistema desde centros pequeños hasta llegar a los mayores. Sin embargo, en lugar de que los mismos canales sirvan a todos los tipos de productos, existen canales distintos para bienes de diferente tipo. El intercambio horizontal entre productores campesinos y consumidores
./-··----··- ..
// /
/ /
/ Í
/ ' { \ ··,.
.-:-} _,,_ .. _ .. ____ ,._ .. _ .. _,...,,"
e CML c.n1.ra1 y Plata cent.tal de mere;
• CML IAi.e~dio
• CML pedfúko.de rneroado
o Oe.ntt<t de Ma.YONO lndC,en,
7
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
campesinos se realiza principalmente a través del sistema de CRM; y el intercambio horizontal entre productores urbanos y consumidores urbanos se realiza principalmente a través del sistema de CML. Debido a la naturaleza de las relaciones étnicas en el occidente de Guatemala y a la segregación espacial de la élite ladina urbana con respecto al campesinado indígena rural, estos sistemas de intercambio tienen su propia forma de organización y se encuentran deficientemente entrelazados. Además, se da un intercambio vertical entre productores campesinos y consumidores urbanos. La cuarta posibilidad lógica —intercambio vertical entre productores urbanos y consumidores campesinos— se da, pero no se encuentra bien articulada. Estos sistemas de intercambio serán descritos brevemente con el propósito de poder explicar las características extraordinarias de la distribución y organización de los centros de mercado en el occidente de Guatemala como se da hoy día.
El sistema de intercambio básico, que al mismo tiempo constituye la única base para la articulación de lugar central entre CRM y CML, lo constituye el intercambio vertical de alimentos. La mayor parte de alimentos son producidos por los campesinos en las áreas rurales y, vendidas o a campesinos que frecuentan los mismos mercados que los campesinos productores (intercambio horizontal directo), o a intermediarios que los trasladan principalmente a los centros urbanos para el consumo de la población urbana. El flujo principal de los alimentos es hacia los centros urbanos; sin embargo, se da muy poco intercambio entre centros urbanos (CML) para redistribución regional. Puesto que la mayoría de los flujos implican la relación de un área rural de producción con respecto a un solo centro urbano de consumo, hemos llamado a este arreglo de mercadeo un sistema "solar". Cada CML es el centro de un arreglo solar de mercadeo, abastecido por plazas de mercados rurales pequeños, localizados en su área dependiente inmediata. La característica esencial del sistema es que la mayoría de los CML y los centros en sus áreas dependientes son abastecidos con regularidad solamente por esa área dependiente. Los bienes producidos en otras partes de la región sólo ocasionalmente compensan la escasez en la producción local, y el mercado en el resto de la región muy raramente compra el exceso de oferta local. Los CRM colaboran en la articulación del intercambio de alimentos entre los subsistemas CML (ya que están orientados hacia tres de éstos). Pero debido a que el flujo se detiene principalmente en los CML, la articulación a nivel de región es débil y los alimentos no fluyen con regularidad y eficiencia de un subsistema local a otro.
Un economista, W.O. Jones, ha descrito un arreglo solar de mercadeo de alimentos parecido en Nigeria, En vez de redistribución jerárquica, él la llama redistribución de dos niveles, debido a que muy pocos centros urbanos están vinculados al sistema básico de intercambio. Según su análisis (Jones 1972), este sistema de mercadeo se asocia a una articulación de precios deficiente y a serios problemas de mercadeo en los casos de escasez o sobre-abundancia. (Podría esperarse lo mismo para el occidente de Guatemala). Jones sugiere que él arreglo solar de mercadeo existe en Nigeria debido la costumbre de la mayoría de intermediarios urbanos de negociar cara-a-cara, y a su inexperiencia fuera del territorio nativo. Utilizaremos esta explicación para la misma situación en el occidente de Guatemala, después de describir los otros sistemas de intercambio.
El intercambio horizontal de bienes especializados (producidos en centros urbanos y consumidos, en su mayoría, en centros urbanos) solamente incluye a los CML. Hemos denominado este arreglo de mercadeo "dendrítico”, porque la mayoría de CML es abastecida por un sólo centro
8 CAROL A. SMITH
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
de alto nivel superior (Quezaltenango o la Ciudad de Guatemala) con el que están conectados directamente a través del sistema de carreteras. La característica principal de los sistemas dendríticos es que los centros pequeños están conectados a un solo centro abastecedor grande, contrario a la predicción de enlaces múltiples de la teoría de lugar central (Figura 1). Normalmente, el sistema se da en aquellos lugares donde las buenas carreteras son escasas y han sido diseñadas con propósitos administrativos o con el fin de transportar productos de exportación fuera de la región hacia un solo puerto principal. En un sistema de esta naturaleza, el centro pequeño, que es abastecido por una sola fuente, frecuentemente debe pagar precios monopólicos, ya que no tiene la oportunidad de buscar precios más favorables en otros centros. Esta situación se da en el occidente de Guatemala, donde la estructura del flujo de los bienes urbanos es tal, que la región, dentro de la cual existe poca competencia entre los vendedores, está dividida en territorio aparte. Los intermediarios, que normalmente transportan bienes urbanos especializados en camiones, son bastante reducidos en cuanto a número, de manera que pueden ponerse de acuerdo para establecer precios de venta altos. Los costos resultan tan altos que muy pocos de estos bienes llegan a los centros de mercado rurales. El campesino que desea comprar productos importados o urbanos (como herramientas de acero, kerosene, maquinaría, fertilizantes, etc.) debe pagar el elevado costo de transporte a un campesino que vende estos bienes en el mercado o adquirirlos en un CML. La distribución limitada de estos bienes hace que se mantenga un precio alto y se limite el consumo campesino. Pueda ser que el poder de compra de los campesinos sea tan limitado que no garantice una distribución más amplia. Pero la distribución limitada ha permitido que unos pocos vendedores se conviertan en monopolistas locales, de manera que probablemente, los precios son artificialmente altos.7
Los productos de las plantaciones, que son bienes rurales muy especializados, también fluyen a. lo largo del sistema dendrítico de los CML. En la Costa Sur, las plantaciones dominan la producción y tanto en el norte de Huehueténango como en el norte del Quiché también tienen importancia comercial. Podría decirse que el minifundismo campesino de los altos occidentales está rodeado por el latifundismo de las fincas de la áreas bajas (tanto en el norte como en el sur). La mayor parte de los productos de las plantaciones de las tierras bajas son enviados a la Ciudad de Guatemala y de ahí al mercado internacional. Debido a que las plantaciones tienen relativamente poco impacto directo en el sistema doméstico de intercambio, los centros situados en las áreas de plantaciones tienen poco que ver con la redistribución doméstica (regional). Muy pocos centros de comercio de cualquier tipo se han desarrollado en la periferia del norte; y los centros de comercio de la Costa Sur son, preponderantemente, estaciones intermedias para exportar. En consecuencia, las áreas periféricas de la región se encuentran poco desarrolladas para la redistribución de los productos domésticos, y los precios de estos productos en estas áreas son particularmente altos. El sistema de intercambio de las plantaciones es el inverso del intercambio horizontal urbano. En lugar de un centro industrial que produce bienes de consumo para lugares más pequeños, nos encontramos con plantaciones que producen bienes para ser consumidos en centros industriales. Los mismos camiones, que surten a los CML con bienes urbanos, en pago transportan de regreso bienes producidos en las plantaciones. De ahí que los CML tienen dos funciones: canalizar bienes domésticos hacia afuera de la región y canalizar bienes industriales hacia adentro de la región.
9
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Ambos aspectos de este intercambia operan con relativa independencia del sistema campesino de intercambio.
Figura 1. Modelo idealizado de un patrón de distribución jerárquica.
La forma de operar del sistema dendrítico para los bienes de plantación también afecta adversamente la posición de comercio de los centros más pequeños. En última instancia, todos los centros pequeños están compitiendo por el mercado de un solo centro grande (la Ciudad de Guatemala, en este caso), y el centro grande no cuenta con competidores efectivos. Este hecho probablemente tiene menos impacto en los dueños de las plantaciones (muchos de los cuales viven en la Ciudad de Guatemala), que en la gente que vive en las áreas rurales remotas, ya que el sistema cuenta con una buena infraestructura de mercado sólo para los productos de tas plantaciones.
El sistema independiente de mercadeo de los campesinos incluye algunos alimentos y la mayor parte de la artesanía campesina. Pocos de estos productos encuentran un mercado preparado en los centros urbanos. (El uso de estos productos muchas veces identifica a una persona como campesino
~1ít _____ \,./ ,:--= ·-.7~.-.--•\ .. ..l.., ,/\____ \
• ..• ··' 1 \ , , \
, '~-~-= ---- . mlt,&tz:i " ;· ,"\ \ . · - / .··\ ·· .. , .. •· •, , \ ' /
·<t,0~t- ¡~ : ,:\\-¡:.. I < .. :í\ / ::7~: .. 1\)'
\:_7\ .. i"\,/\7 ,---•--------•--·•
,d\1{)\ ··\JZiw~
•--------·• Sltkma d.e C.ntro.s do Nivel i
CM.tro de mCTCa.do
• Ctnf.to ch Nlwl l
■ Cefttl'o d• Hlffl 2
• Centro de Ntffl a • Centro de Ntv.-1 4
o C.o.tto ck Nt~ 6,
SWYfllA d• CoJllilOt d• Nlv•I t O.nb'o 6f. n:ta)'Off.O
10 CAROL A. SMITH
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
indígena).8 Por esto, en la mayoría de los casos, la circulación de los productos indígenas no pasa por los CML e incluye únicamente las áreas rurales de producción, los CRM y San Francisco el Alto. De todos los arreglos de mercadeo, este sistema “reticular" (como una red) es el menos eficiente, ya que sólo un centro en toda la región está en capacidad de transmitir información sobre los precios de la oferta y la demanda a los diferentes subsistemas. Este centro es San Francisco el Alto, el único CRM de nivel superior del sistema. Los otros CRM están enlazados entre sí de manera indirecta porque su orientación ocasional primaria es hacia los CML. Más aún, solamente San Francisco el Alto recibe productos indígenas de todas partes de la región; los otros CRM constituyen lugares centrales para áreas locales pequeñas. Como resultado de lo anterior, sólo los consumidores y proveedores campesinos situados en el subsistema del área central a inmediaciones de San Francisco el Alto, están en posibilidad de conseguir buenos precios de mercado. De aquí se desprende que los productores del área central monopolizan las líneas rentables de producción indígena mientras que muchas comunidades en áreas distantes se dedican a la producción de artesanías de rentabilidad marginal que satisfacen un mercado local limitado (generalmente sólo el área dependiente de un CRM). En esencia, la comunicación deficiente de información sobre precios permite a muchos productores ineficientes coexistir con productores más eficientes; esto explica la existencia de más artesanos que trababan a pequeña escala que los que podrían operar en un sistema de mercadeo bien articulado.
De la observación de los sistemas de distribución de mercaderías en el occidente de Guatemala (descritos más ampliamente en Smith 1972b) no se desprende con toda claridad si la falta de especialización de los campesinos en distintos productos es una causa o un efecto del patrón de redistribución (donde los flujos entre los subsistemas son generalmente débiles). Nosotros nos inclinamos a pensar que es un efecto porque el subsistema más privilegiado desde el punto de vista de oportunidades de mercadeo a nivel regional —el subsistema central que rodea a San Francisco El Alto y Quezaitenango— muestra una gran actividad de producción especializada. En efecto, los municipios del departamento de Totonicapán y de los altos de Ouezaltenango son los más especializados de la parte alta del occidente. Almoionga predomina en la producción comercial de verduras; Momostenango en la producción comercial de frazadas; y varios municipios vecinos de Totonicapán y Quezaltenango e incluso estos mismos, en la producción comercial de frutas y trigo, así como en artesanías especializadas como cortes, fajas, güipiles, sandalias, chumpas, pantalones, alfarería, muebles y productos de cuero. En efecto, la mayoría de las artesanías especializadas, que son comercializadas fuera del subsistema que las produce, provienen de los municipios del subsistema del área central.
El Cuadro 1 da una noción del predominio del área central en lo que se refiere al mercadeo de bienes especializados de consumo campesino fuera del área dependiente del subsistema de producción. Solamente los bienes especializados producidos en el subsistema del área central llegan, en algún grado, a otros subsistemas. Aún más, la mayor parte de los comerciantes de los mercados principales de la región provienen de este subsistema9. Los únicos competidores importantes de los comerciantes del área central son los residentes de los CML principales de los Altos, que están localizados centralmente dentro de un área dependiente de mercado. Sus áreas dependientes son más pequeñas, sin embargo, y muy raras veces comercian fuera de sus fronteras, (No se muestran en el cuadro los dos subsistemas de la Costa Sur, que rodean a Coatepeque y
11
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Mazatenango, porque no tenemos información completa de todos los centros de mercadeo en sus áreas dependientes, y porque apenas salen artesanías o comerciantes de estos subsistemas. La información que tenemos, sin embargo, indica que el predominio de bienes y comerciantes provenientes del subsistema del área central es todavía mayor en estos subsistemas que en cualquiera otra parte.)
El subsistema del área no sólo tiene predominio sobre los otros subsistemas en cuanto a la exportación de bienes especializados de consumo campesino, sino que es el único subsistema que depende en grado significativo de la importación de bienes simples de consumo campesino. (Bienes simples de consumo campesino son aquéllos que implican un costo de producción bajo y poca división del trabajo; en contraste, los bienes especializados suponen costos de producción relativamente altos y requieren una división del trabajo considerable en el proceso productivo), El Cuadro 2 demuestra este hecho al señalar que los otros subsistemas son bastante autosuficientes en cuanto a artesanías simples y que el flujo de estos bienes hacia otros subsistemas es muy limitado. Lo esencial del proceso de producción y distribución de los bienes campesinos es que, si cualquier campesino puede producir y comercializar una mercancía (debido a sus requerimientos simples de producción), cada subsistema, con excepción del área central, tendrá una población que lo haga; pero, si solamente algunos campesinos pueden producir y comercializar una mercadería (debido a sus requerimientos especializados de producción), sólo el subsistema del área central tendrá municipios que lo hagan.
Los Mapas 4 y 5 ilustran las dos clases de sistemas de mercado campesino "reticular". El Mapa 4 corresponde a un bien especializado de consumo campesino (corte) y muestra que los municipios que lo producen (predominan tres) están unidos a las plazas de mercado campesinos por un comercio directo no redistributivo. Es un sistema reticular porque no existan centros que desempeñen el papel de intermediarios de redistribución. El Mapa 5 corresponde a un bien simple de consumo campesino (lazo y redes) y muestra que cada subsistema (con excepción del de la Costa Sur y de los subsistemas del área central) tiene varios municipios productores y que su mercado raras veces se extiende más allá del subsistema local. Los CRM sí desempeñan un papel redistributivo local en el caso de estos bienes, y San Francisco el Alto desempeña el papel redistributivo regional, que beneficia primordialmente a) subsistema del área central. Sin embargo, el flujo de estos bienes entre los puntos terminales se realiza a través de una red en la que los CML no juegan un papel significativo y los CRM sólo articulan el comercio local.
12 CAROL A. SMITH
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Mapa 4. Patrón de distribución de una artesanía especializada: tela para faldas.
-t() Km
• '
,r----· -··----' .. I -· ·-··-· -··-
' • I
........ -.. • c-ao .. --C) ... 2 lfA
...... J ➔'-º CICLI I t 1 ¡
13
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Mapa 5. Patrón de distribución de una mercancía simple: lazo.
Como se muestra gráficamente en los Mapas 4 y 5, el sistema reticular es un sistema de distribución costoso. El hecho de que los CML no cumplan funciones de coordinación para el sistema regional más amplio impide que se generalice la especialización, excepto en las áreas cercanas a San Francisco el Alto, único centro de redistribución de bienes de consumo campesino. Los campesinos localizados en áreas lejanas de este mercado no se pueden arriesgar a producir exclusivamente una mercadería para el mercado regional debido a la deficiente articulación entre los subsistemas locales. No sólo correrían el riesgo de saturar el subsistema local de mercado, sino que también se arriesgarían a no poder obtener todos los bienes que necesitan para sí mismos. En consecuencia, los campesinos situados fuera del subsistema del área central deben orientar la mayor parte de su trabajo hacia su propia subsistencia (o buscar ingresos adicionales trabajando en las plantaciones). En un sistema reticular, a diferencia del sistema jerárquico de redistribución, la ventaja de localización en la red de mercado es de gran importancia. Algunos de los efectos
/ I
I ' •
I { \
)
•' /
-tOKm
. •
I '· ,
. , / ,
•
...... _oda>
• o-e.oPor~ D Aniildt .... ? d6a
o Cl<L-
- -- - --- ··--· --- -· -----
14 CAROL A. SMITH
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
económicos de este arreglo de mercadeo campesino han sido planteados en otro trabajo (Smith 1973). En esencia, los campesinos del área central reciben mejores salarios, producen bienes más especializados, dependen en alto grado del mercado, son más comercializados, tienen más posibilidad de residir, en sus propias comunidades sin tener que buscar trabajo en las plantaciones, y poseen más bienes de capital que los campesinos de otros subsistemas. Esto tiende a dividir los intereses económicos de los campesinos de tal manera que ven más diferencias entre ellos mismos que entre la clase campesina rural y la clase de la élite urbana.
Resumiendo, el occidente de Guatemala existen dos canales de independientes: uno para bienes de consumo campesino indígena producidos por campesinos indígenas; y otro para bienes de consumo urbano ladino producidos por ladinos (o no-campesinos). En el primer caso, la distribución se realiza a pie por medio de comerciantes indígenas en las áreas rurales, ya que tanto productores como consumidores residen en áreas rurales. En el segundo caso, la distribución se lleva a cabo entre diversos niveles de centros urbanos con camiones (normalmente poseídos y manejados por ladinos), porque tanto consumidores como productores residen en áreas urbanas. Además, se da un intercambio vertical por medio del cual los alimentos producidos por los campesinos son comprados por consumidores urbanos. Fuera de alimentos, no existe un intercambio directo entre los dos sistemas con ninguna otra mercancía porque el campesinado y la élite (en este caso, indígenas y ladinos) consumen y producen, generalmente, diferentes clases de bienes10.
¿Constituye éste un patrón común a la mayoría de sociedades agrarias tradicionales en las que existe una marcada diferencia entre los estilos de vida del campesinado y la élite? La información sobre esta cuestión es escasa, porque el tipo de análisis presentado arriba no se ha hecho con frecuencia; sin embargo, la evidencia con que contamos indica que no es probable. El patrón que normalmente se describe es el siguiente: las áreas rurales dependientes abastecen de alimentos a los centros urbanos de una manera muy parecida a la que hemos descrito, excepto que también se da una distribución hacia abajo y hacia afuera de los centros urbanos (ver Skinner 1964); algo más importante, los centros urbanos, y no los rurales, son los centros de producción de artesanías y talleres, o por lo menos constituyen los centros de distribución de los bienes producidos en las inmediaciones. En otras palabras, los bienes rurales son, normalmente, procesados en centros urbanos para luego ser distribuidos de regreso a los campesinos en la forma de herramientas, ropa y granos molidos o procesados, en lugar de ser procesados en áreas rurales y distribuidos por canales separados. Pueden existir centros rurales de mayoreo en las áreas dependientes, pero formando parte de un solo sistema de plazas de mercado, integrado por los centros urbanos. Los intermediarios que facilitan el intercambio entre los campesinos y la élite normalmente operan desde los centros urbanos, sirviendo tanto a la población urbana como a la rural. Aunque las diferencias económicas y políticas entre los centros urbanos y las áreas rurales son un rasgo común en las sociedades agrarias tradicionales, el sistema de mercadeo integra el intercambio a través de sistemas locales y a través de las fronteras rural-urbano.
15
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Cuadro 1. Origen de las artesanías y los comerciantes especializados que se encuentran en plazas de mercadeo, según los principales sistemas de mercadeo.
Este es el tipo de sistema que se da en Chiapas, área fronteriza al occidente de Guatemala; y este tipo de sistema se dio en el occidente de Guatemala hace alrededor de cincuenta años. En esa época, por ejemplo, la tela de corte (faldas) era tejida y distribuida por ladinos que vivían en los centros urbanos, y no por un grupo particular de campesinos del área central residentes en caseríos dispersos. Además, en esa época, los ladinos indudablemente consumían más productos artesanales simples, y los CML pudieron haber actuado como centros de redistribución de éstos. Es sabido que en un tiempo los ladinos estuvieron más involucrados en la distribución general de plazas de mercado (como lo están en la actualidad en Chiapas). El cambio se dio a finales del siglo pasado, cuando se introdujo la agricultura de plantación en la mayoría del occidente de Guatemala. De allí puede intuirse que el patrón que actualmente se da en Guatemala es producto de una economía
E specilll iz #: í6n/ o/oA~• o/o At(JJ(I Municipios Subrisr&ma o/o Loe# Vecina c.,,,,., lb/ E,p«:lallzodos
Tet• pan Fald4t /e) 1. Alea Caotral 100 4 2, Solol6-Chimaltgo. 10 90 2 3. San Marcos 20 80 2 4. liuehu&tenango 20 80 2 5. Oulc"' 10 5 85 2
Frusdn l. Atea Cent,- 100 2 2. Sololé-Chlmaltgo 100 o 3. San Mareos 10 90 1 41. Hvehuoten&l\go 10 90 • ' 1 6, Ouichó 5 95 1
Sombreros 1. Atea Central 100 1 2. Sololi·ChimaltgO. 5 95 1 J. San Marcos 5 95 1 4. Huehuetenango 10 90 ' 5. Quiché 5 96 ' Pfedr,s de Mol<r 1. Atea Cent,al 100 2 2. SololH:t, imaltgo, 5 95 ' 3. s.-. Mareos 10 5 85 1 4. Huehuetenango 100 o S. Quiché 100 o Comerciantes Prlncipa!.,/d/
98 (ooi 1. Ar .. Centnil 2 6 2. Solol.l-Cl,imaltgo. 28 (03) 2 70 o 3. S.n Marcos 75 (31) 1 24 1 4. Huehoeienengo 59 (15) 4 37 o 5. Quichf 51 (21) 1 48 1 •> Vu ti eulidlo 2 l)ua II e,cplka,dh 1h la. IOC~ b) &n ..,. o uo. todol loa Wd.ta ~otado,t )' lo. eom.role.let proriu"'a $11 4rM
otaVII; deDltO .. N l>IOPIO ~ io. oqc,olL'CIUtu,. IOI v. ... cW ... o.a\r&l aoe tealdo• oom.o too.a.a. v. M,U&4, Oo-ll.lllu pdlldpllN ._ •~o. NN.Mit,_ tk lusa ~11. ~ J.nlro«w:et11 ~kmaa:. •tvl. loa fo.te~ HtCMD \IA _.clo m..-,• • JIN!t'hl6a po~• M \.ldaon l"k-\l♦ Atot uae.io. dt to. oo,-ld&nt.ea. m rdmctt0 ClllN ,."~ ~ • '- cW o/o )oc.l LDdlr;a ~ 'POI$~ d.a «ita! p,,...,.... dtil. CML 4.11 -~ 8:610 lOI ooma,dus.. ... .... .,.. • Dl-"Plos c:la .UWAtll\U ,.,__, .. PIOll:IO ~ eocwditffdo• o~ eoa..lld.tot. •~• d.l t.,.. d.-:,c.._
16 CAROL A. SMITH
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
semicolonial dominada por la agricultura de plantación con mercados en países industrializados. En la siguiente sección, hacemos una reconstrucción histórica de la forma cómo evolucionó el sistema.
Cuadro 2. Origen de las artesanías simples que se encuentran en las plazas, según los principales sistemas de mercadeo.
EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE MERCADEO
Nuestra reconstrucción histórica no toma en cuenta el período anterior a la conquista.11 Nosotros sostenemos la posición de que, si bien es cierto que el tipo de civilización que existía en el occidente de Guatemala antes de la conquista influyó grandemente en la economía colonial, el factor determinante más importante de los arreglos de mercado resultantes fue la oposición de
----·- ·-•• » · - -- ···-··- · Amunfa/ o/r,,Aru Municipios Sübsistema o/o L®al (b} Vecina (el o/o /mporwlo (di Producror••
Cenmlca (f) .. ~·· .. ..:•-
1. Area Cen1raV 80 20 3 2. Sololí-Chlmaltgo. 80 10 10 1 3. San Marcos 100 2 4. Huehuetenango 80 20 3 5. Quiché 100 3
Lazo, Redes (g} 1. Aru ~ntral 16 85 1 2. Solol•Chlmaítgo. 100 4 3. San Man:0< 100 1 4. Huehuetenango 66 33 2 5. Quiché 100 2
C-to, 1. Are a Central 100 o 2. Sololá•Chimaltgo. 100 2 3. San Marcos 80 20 1 4 . Huehuetenango 100 4 5. Quiché 100 1
Petsu,, 1. Area Cenlfel 100 o 2. Sotol.Ch i~ tgo. 100 3 3. San Mateo, 50 40 10 3 4. Huehuetenango 66 33 2 5. Ouichf 100 2
a) Loe ,ublhtemttt de mucadeo q\Ut se ha.Q tnch& ido 10n 1.as árua deoencticotes de lot CbfL pl'.lnciplll .. c1e lot 111.loc.
b) li'uut. loe.al e1 u m\,LNCtplo· prod,ucicw locallndo dcnuv tlol lirca ckllendlen.te 4d OML.
e) Pue.l\le vitel.oa " \U'I munlotplo producilOt Q.\I.C 41,,lribuye ~ bic~• t lrav!s d8 UD CRM locau.udo u un Nbsi.tema adyaceute ~ co.mldec.odo.
d) Fuen.k Jm.p,orUd.a •• u .o tnklnicU)lo produetor qu.o dlltdt,uye ..,., w.n., .a Ol.tO w~• lkp • loa o t:roo• ~'4mU• s:ol.an.'wlnlc!- • b-lW4a de c.onu:rd1n&et de lu¡a .......... e) Un Dl\l.A.bi.Pio •• pmductor solamt.nW M abu.teee • md 4t d<l• mu.-alclpt• t) L• ooeáudea os la 6nJoa art...a1• en h que ·el lna ceotNl N Nlauva.m, nte
alltow.lldent.¡ de,be, bacHtC not:u. lin em1)1U'JO, Q\.UI , &Wl<r,I.. uist,an ttt. mun.iciplo, p,c,duolote:t e.n el tu-bli,t~ e.ad& uno prochlc• tm· tipo -,ptcl&l 4t Hrintio• qu• d11t.l:1buJ'• • ud iodo el ~- 111-0 no .. da en IOI munic.lC)(Of P:toctu.otou• d• ova. prod:uct-ot &11 ovos .. w.rt-.mn.
1) Vñ Mfipa &.
17
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
intereses económicos entre los gobernantes coloniales y los Mayas conquistados. Este patrón ha subsistido hasta el presente, cuando la oposición se da entre la élite ladina urbana y el campesinado indígena rural. Describimos tres etapas de desarrollo en el mercadeo, haciendo énfasis en las últimas etapas; cada período fue iniciado con sucesos político-económicos nuevos y de largo alcance. Nuestra reconstrucción se basa, primordialmente, en lo siguiente: (1) patrones recientes en el desarrollo nuevo de plazas de mercados; (2) historias de comerciantes y vendedores ambulantes que antes recorrieron largas distancias; (3) analogía con la parte menos desarrollada de la misma área cultural, Chiapas; (4) historias post-coloniales de Juarros (1827), Jones (1940), y la Farge (1940); (5) información histórica de Tax (1946, 1952, 1953), McBryde (1934, 1945), Lincoln (1945) y Anónimo (1961, 1962); y (6) un número de etnografías básicas del occidente de Guatemala12.
PERÍODO I (DEL SIGLO 16 HASTA PRINCIPIOS DEL SIGLO 19)
Durante el período colonial (de la Conquista en 1524 a la Independencia de Guatemala en 1821), el control político sobre el área indígena del occidente de Guatemala fue ejercido por las autoridades coloniales a través de una serie de centros administrativos con personal burocrático español y mestizo local (ladino). Los centros administrativos regionales eran Quezaltenango y Totonicapán, cada uno de los cuales estaba dividido en subdistritos y capitales. Muchas de las capitales de los subdistritos estaban localizadas en los centros políticos originales que los diferentes grupos indígenas tenían antes de la Conquista o cerca de ellos y la mayoría de ellos se convirtieron en cabeceras departamentales después de la Independencia. (Algunos ejemplos: Quezaltenango situado cerca del centro Quiché de Xelajuj; Santa Cruz Quiche localizado cerca del centro Quiche de Utaltán; Huehuetenango situado cerca del centro Mam de Zaculeu; y Sololá localizado entre el centro Cackchiquel de Iximchó y el centro Tzutuhil de Atitlán.) Así fue como los lugares centrales se desarrollaron dentro de un contexto administrativo y cada centro político llegó a tener, posiblemente, crea dependiente administrativa aparte de la que también extraía bienes económicos en la forma de tributos.
Los españoles establecieron sus centros con el sólo propósito de controlar la región tanto política como económicamente. Aunque puede ser que hayan colocado sus pueblos centralmente con respecto a la distribución de la población del período anterior a la Conquista, este hecho fue quizás menos determinante que el hecho de que los centros secundarios estuvieran localizados a un día de caminata de los centros primarios (Quezaltenango y Totonicapán) ya que, en una época en la que la autonomía regional se presentaba constantemente como una fuerza competidora, la centralización del control resultaba más importante aún que una administración eficiente. Definitivamente, la administración colonial estuvo centralizada durante todo el período colonial. Y, por razones administrativas, mucha gente fue trasladada a otros lugares. El resultado fue una organización regional de lugar central muy controlada y admirablemente adaptada al comercio "administrado". Esta organización determinaría el subsiguiente desarrollo de centros comerciales en la región. Aún hoy, la mayoría de los centros administrativos de la colonia constituyen los principales CML de nuestro modelo.
Cuando los españoles aflojaron el control del país, la región continuó esencialmente bajo la administración del mismo personal, interesado en problemas similares de control y exacción de
18 CAROL A. SMITH
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
excedentes de los indígenas "retrógrados" y un tanto recalcitrantes. Estos últimos, para entonces, ya estaban reducidos al status de campesinos. Sin embargo, ya no se cobraba el tributo, porque había evolucionado un sistema de mercadeo que cumplía con el mismo fin, puesto que para la Independencia, los centros administrativos originales de los españoles se habían convertido en plazas de mercado razonablemente grandes que podían abastecer a la población urbana. Las castas mestizas de Quezaltenango, Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango y algunos otros centros administrativos dominaban la producción de artesanías y el comercio, mientras que una especie de nobleza urbana local controlaba los puestos políticos principales.13 Los granos y vegetales para los centros comerciales-administrativos eran producidos en sus áreas dependientes inmediatas e introducidos por los cultivadores campesinos, que los cambiaban por las artesanías de los pueblos, A largo plazo el sistema de mercadeo "libre" era mucho menos costoso de administrar, porque los campesinos competían para producir más bienes y una gran burocracia ya no era necesaria para combatir el bajo ritmo de producción campesina. La especie de nobleza urbana todavía podía ejercer el control económico de la región, simplemente, a través de la regulación de la localización del mercado y los impuestos. Después de la Independencia, se desarrollaron muy pocos centros urbanos nuevos y, como sólo existía un puñado de centros pequeños en la región, la coordinación entre ellos era deficiente. El intercambio rural-urbano de este período encaja bien en el modelo simple de un sistema "solar" de dos niveles.
La población rural de las áreas más apartadas (en su mayoría indígena) era atendida por las visitas poco frecuentes pero regulares de los vendedores ambulantes de largas distancias desde los centros urbanos (en este período, ladinos), y por las ferias anuales, a las que asistían tanto vendedores ambulantes como productores campesinos; los indígenas del área rural también visitaban, por múltiples razones, sus centros administrativos en raras ocasiones. La producción para la plaza de mercado en estas áreas remotas consistía en bienes de tan fácil transportación como cerdos, que eran llevados a los pueblos o vendidos a vendedores ambulantes a cambio del dinero en efectivo necesario para las compras ocasionales de mercancías de los, pueblos, en particular de artículos ceremoniales. (Según Plattner, 1969, este patrón de servicio a áreas remotas aún persiste en Chiapas).
La organización social rural giraba alrededor del sistema de cargos civiles-religiosos, que fue una institución introducida por sacerdotes españoles. Era ésta la única institución local que fomentaba intercambio, limitado, con los pueblos. Los pueblos proveían el licor, los cohetes, las candelas y las comidas especiales utilizadas para celebrar los eventos festivos con propiedad. Las celebraciones anuales del ciclo de fiestas también proporcionaban un mecanismo para intercambios locales, ya que se organizaba una feria para cada celebración de la comunidad y en estas ocasiones los productores especializados de otras comunidades llevaban sus artículos para ser cambiados por productos de otras áreas. En algún punto de este período de intercambio limitado, algunas comunidades con recursos agrícolas pobres o sobre-gravadas con impuestos desarrollaron probablemente una especialización en el comercio, convirtiéndose en las especialistas del circuito de ferias. Estas mismas comunidades a través del mercado más amplio posibilitado por la especialización en el comercio se convirtieron también en las más grandes productoras rurales de bienes especializados. Ya que la densidad de población siempre fue mayor en el área central de Quezaitenango y Totonicapán, este desarrollo debe haberse iniciado en el área central. Como los
19
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
comerciantes de estas comunidades visitaban muchas ferias durante el año, es muy probable que los primeros centros rurales de mayoreo se hayan localizado en las cabeceras de los especialistas de los circuitos de ferias, todas en el área central.
No hay seguridad con respecto a cuándo se establecieron estos centros rurales de mayoreo; pudieron haber sido un fenómeno de la época anterior a la Conquista. Sin embargo, tenemos razones para creer que, en algún punto no muy distante del inicio de la época post-colonial, todas las plazas de mercado del occidente de Guatemala pertenecían a uno de dos tipos: o era una plaza de pueblo, que era abastecida directamente por los campesinos de las proximidades y, por lo tanto, a través de un "sistema solar", o era una plaza como centro rural de mayoreo orientado hacia el comercio de las ferias anuales y, por lo tanto, a un tipo "reticular” de redistribución. También creemos que en este período los dos tipos de mercado, eran controlados por grupos étnicos diferentes, como sucede en Chiapas hoy: los mercados de los pueblos por ladinos, y los mercados rurales por indígenas. Claro está que debió haber contacto entre los dos sistemas, cuando los comerciantes indígenas abastecían a los pueblos y las ferias de artesanías indígenas sencillas, y cuando los comerciantes ladinos llevaban sus productos de los pueblos al mismo circuito de ferias. Sin embargo, debido a la debilidad de la demanda, este contacto probablemente era irregular. Por esto, en este período se desarrollaron dos ciases de centros de mercado, dos grupos de comerciantes de largas distancias y dos sistemas de distribución, que habían de tener dos trayectorias de evolución separadas.
La evolución de dos sistemas de comercio separados en los períodos colonial y post-colonial puede atribuirse al carácter predominantemente político de los principales lugares centrales. Estos centros fueron establecidos con miras al control de los territorios administrativos y a la extracción de los excedentes rurales necesarios para mantener el aparato administrativo. Al contrario de lo que sucede en los centros de servicio puramente económico, los centros políticos son más "eficientes" cuando tienen un control total de sus áreas dependientes, de tal manera que los centros pequeños no escojan entre varios centros de nivel superior. Lealtades divididas, ya sea de ciudadanos o de centros, será un anatema para cualquier administrador. Nosotros sostenemos que, debido al predominio de consideraciones político-administrativas en el occidente de Guatemala durante la época colonial, el sistema básico de mercadeo que se desarrolló nunca fue de naturaleza altamente competitiva, al menos en lo que se refiere al patrón de localización de los centros principales. (Esto no implica que los campesinos no hubieran comenzado a competir entre ellos mismos para abastecer a los centros urbanos; dada su dependencia de los ingresos en efectivo, es muy probable que algunos de ellos sí lo hicieran.} El resultado fue que los términos de intercambio fueran fijados en los centros urbanos, que monopolizaban 3 sus áreas dependientes tanto en lo político como en lo administrativo. Naturalmente, los términos de intercambio eran ventajosos a la élite urbana y lesionaban los intereses de los campesinos.
Debido a que muy pocos campesinos vivían en los centros administrativos, un sistema de intercambio rural se desarrolló por su cuenta; en éste, el flujo horizontal de bienes estaba dirigido por regularidades temporales más que espaciales. No existían centros de redistribución en este sistema —sólo había puntos de oferta y puntos de demanda que, con el transcurso del tiempo, se desplazaban siguiendo el circuito de ferias. Sin embargo, el intercambio vertical era más importante
20 CAROL A. SMITH
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
que el horizontal en este período colonial. Los bienes de mercado comprados por los campesinos eran producidos, en su mayoría, en centros urbanos, y los bienes de subsistencia comprados por la élite eran producidos principalmente por campesinos. Mientras el intercambio vertical estaba articulado muy deficientemente, los indígenas y los ladinos no tenían economías separadas (exceptuando que muchos indígenas todavía estaban orientados hacia la subsistencia). El intercambio regional estaba muy poco desarrollado, la demanda era muy débil y la producción rural era tan baja, que no podía existir ni siquiera una organización general de mercado, mucho menos dos.
En resumen, en este período se desarrollaron los sistemas solares urbanos básicos. El tributo constituía la base económica de los centros originales, pero aun después de la desaparición del tributo a las autoridades españolas, las provisiones aran trasladadas directamente a los centros administrativos ladinos por campesinos que iban en busca de artículos urbanos. La articulación entre los sistemas solares urbanos era pobre, pero sólo porque los miembros de la élite urbana eran pocos y cada centro podía ser abastecido con facilidad por su área dependiente local. La articulación entre les centros resultaba innecesaria para el aprovisionamiento diario. De haberse incrementado la comercialización, este sistema pudo haberse desarrollado y convertido en un sistema jerárquico de redistribución, ya que en este período el interés económico de la población urbana todavía estaba ligado a la economía doméstica y al sistema indígena de producción. Fue en el segundo período cuando se desarrolló la dualización del sistema económico. Los inicios del sistema separado de comercio indígena reticular se desarrollaron también durante el período colonial, a través del comercio del circuito de ferias. Sin embargo, repetimos, este intercambio no comenzó a operar en forma separada del intercambio rural-urbano hasta el segundo período.
PERÍODO II (FINALES DEL SIGLO 19 Y PRINCIPIOS DEL SIGLO 20)
El desarrollo y expansión gradual de la economía cafetalera de la boca-costa abre el segundo período. Este desarrollo se encuentra ligado a la aparición de una serie de leyes laborales diseñadas para atraer a los campesinos indígenas, que orientados a la subsistencia, hacia el trabajo pagado de las plantaciones, y a un movimiento para que toda la tierra (gran parte de la misma poseída comunalmente por comunidades indígenas) se registrara como propiedad privada. Las leyes de trabajo forzoso implicaban que el pago por el trabajo era mínimo “Suficiente para mantener vivos a los que previamente eran campesinos; por m parle, el registro de la tierra produjo la enajenación de una buena parte de las propiedades campesinas. Además la población se había duplicado durante la época Colonial, de tal manera que las propiedades indígenas ya se encontraban un tanto reducidas. En consecuencia, la agricultura de subsistencia no resultó viable para un número mayor de campesinos. Se vieron forzados a vender su trabajo o a producir bienes para el mercado para poder comprar sus alimentos básicos. En esta forma se estimuló la demanda, produciéndose el inicio del comercio regional de mercado.
A medida que se introdujo más dinero a la economía y que una porción mayor de la población rural se volvió dependiente de las plazas de mercado para adquirir sus provisiones, se fueron estableciendo mercados en los centros de la mayoría de municipios grandes de los Altos. Sin embargo, el hecho de que los campesinos tuvieran que comprar más bienes en el mercado no
21
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
significó que compraran más productos urbanos elaborados por ladinos. El ingreso real de los campesinos probablemente se redujo en este período, de manera que compraban bienes de primera necesidad y no productos de lujo. En estas circunstancias, los comerciantes ladinos se vieron atraídos por las empresas, de las plantaciones más que por la producción y el comercio domésticos; muchos ladinos abandonaron los Altos trasladándose a la Costa Sur y, en cierto grado, a las posibles áreas de plantación de Huehuetenango y al norte del Quiché, de manera que el desarrollo urbano de los Altos no se mantuvo paralelo al desarrollo de los mercados. Los ladinos que se quedaron en tos Altos continuaron gozando del poder administrativo y siguieron controlando el comercio urbano, Pero la producción de artesanías ladinas decreció notablemente y los especialistas indígenas se encargaron de casi todo el comercio que se realizaba en los mercados, y prácticamente de todo el comercio a largas distancias.
Lo que se había convertido en una situación relativamente desfavorable para los ladinos se volvió, sin embargo, una nueva oportunidad para algunos campesinos indígenas. Pues al abandonar los ladinos el comercio doméstico en busca de utilidades mayores en los negocios de las plantaciones, los indígenas, que buscaban el efectivo necesario para comprar alimentos, entraron a la actividad comercial doméstica. En el período anterior, la competencia ladina había excluido a los indígenas del comercio de los mercados y de la producción de artesanías especializadas. Los indígenas habían actuado como cargadores o ayudantes, pero muy pocos operaban por su cuenta, pues les estaba formalmente prohibido negociar fuera de sus comunidades. Con la Independencia, estas barreras formales fueron rotas; más aún, con la economía de plantación, los ladinos encontraron otros medios para mantener una posición económicamente superior. Es así como los indígenas de las áreas dependientes inmediatas a los centros administrativos (los cargadores y trabajadores de las empresas comerciales ladinas) se encargaron gradualmente de la producción de artesanías especializadas como telas de corte, productos de cuero, muebles y cerámica vidriada — artesanías que habían sido controladas por los ladinos de los pueblos. Los indígenas de las áreas más remotas comenzaron a expandir su comercio de artículos menos especializados como lazos, cerámica, canastos y carbón. Podían abarcar un mercado más amplio porque los productores no especializados, que habían estado esparcidos en toda el área (verdaderos campesinos de subsistencia), habían dejado de producir sus propios artículos. Se habían especializado o trabajaban en las plantaciones,
Los indígenas no se trasladaron a los pueblos ladinos de mercado aunque el movimiento indígena ya no estaba restringido. Tanto los artesanos especialistas como los comerciantes permanecieron en sus comunidades, operando desde bases rurales y no urbanas. Los primitivos comerciantes de ferias se convirtieron en los comerciantes de las plazas; ellos se enteraban del crecimiento de la demanda y a través de ellos, podían los artesanos especialistas cubrir un mercado más amplio, Los campesinos del área central, cercana a los pueblos comerciales ladinos más grandes, se convirtieron en los artesanos especialistas más importantes, en comerciantes de larga distancia y en trabajadores estacionales de las plantaciones de la Costa Sur. En Momostenango, por ejemplo, comenzaron a producir frazadas para todo el mercado regional y constituyeron uno de los grupos modelos de comer-ciantes de larga distancia más prominente. Probablemente, los momostecos siempre habían producido frazadas y habían participado en algún comercio de ferias,14 pero no fue sino hasta finales del siglo 19 cuando comenzaron a producir estos ponchos en grandes
22 CAROL A. SMITH
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
cantidades y de tan buena calidad que, tanto los ladinos como los indígenas de toda Guatemala los compraban; y fue entonces cuando se convirtieron en comerciantes prominentes en las plazas de Guatemala. Paralelamente a este desarrollo la plaza de Momostenango —muy pequeña al iniciarse el siglo— creció hasta ser uno de los centros de mayoreo más grandes de la región. Desarrollos parecidos se dieron en muchas otras comunidades del área central.
Normalmente, este proceso de intercambio en desarrollo hubiera hecho de las plazas de los pueblos, los centros de un sistema de distribución jerárquico. Esto no ocurrió en el occidente de Guatemala debido a la forma en que era producida y distribuida la mayoría de los artículos a través de indígenas de los municipios rurales. Por eso el desarrollo que podía haberse esperado en los centros de los pueblos se dio en las comunidades rurales indígenas; y, en lugar de que floreciera un sistema jerárquico de redistribución hubo un florecimiento del comercio reticular local y del de larga distancia. Los productores y comerciantes indígenas, que normalmente no vivían en pueblos principales y, por lo tanto, no tenían acceso a los núcleos potenciales de redistribución, salían a buscar a los compradores de sus productos, en lugar de que los compradores los buscaran a ellos en algún centro de mercado. En especial, los productores-comerciantes del área central distribuían los artículos domésticos especializados tanto en los mercados, como en las casas, a las cadenas de intermediarios. Sus ventas las hacían directamente a los consumidores o a las mujeres de los mercados, las que constituían solamente un eslabón de la cadena de mercadeo. Dado que estas mujeres de los mercados con base en el pueblo raramente abastecían de productos especializados a otras regiones, subsistemas o aun mercados locales pequeños, las plazas de los pueblos no eran los centros de intercambio importantes en la región. Solamente eran puntos importantes de consumo. (Casi todos los CML mantenían su gran población burocrática). Los mercados rurales de mayoreo constituían los centros de redistribución, los que alimentaban al sistema reticular de distribución.
El sistema reticular de mercadeo campesino no tuvo, sin embargo, un desarrollo independiente; fue el resultado de los cambios en los intereses económicos del país como un todo. En lugar del predominio de la economía colonial "administrada", el país y la región occidental fueron dominados por una economía de plantación. Cuando el intercambio a nivel de plantación se desarrolló en el occidente de Guatemala, el sistema ladino de mercados evolucionó según las líneas de un sistema "dendrítico". Una de las facetas críticas en lo que se refiere a importaciones-exportaciones en los sistemas "dendríticos" es que las mercancías no fluyen entre los diversos subsistemas de la economía; sino que fluyen de los puntos de producción directamente a un puerto nacional o a un centro comercial. En el caso que nos ocupa, los bienes de las plantaciones no eran producidos en la periferia norte para abastecer a los moradores de la periferia sur; en las dos áreas se producían los mismos artículos, que se concentraban en los CML, eran trasladados a la Ciudad de Guatemala, y luego, debido al mercado internacional, exportados del país. En estas circunstancias, no era necesario que los CML del sistema estuvieran localizados en función de un abastecimiento eficiente a los diferentes subsistemas de la economía regional. (De hecho, e1 sistema dendrítico de mercadeo que une varios centros pequeños a un solo centro grande en línea directa, es, probablemente, el sistema más eficiente para el intercambio importaciones-exportaciones). Este sistema tuvo como efecto la concentración del poder económico y político en el centro de la región (cerca de Quezaltenango), y más aún, en la Ciudad de Guatemala. Debido a que las utilidades, que hubiera producido una organización más eficiente del comercio doméstico eran mucho más bajas, éste se
23
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
volvió de importancia secundaria para la organización de mercado que favorecía los intereses de las plantaciones. De aquí se desprende la separación clara entre los sistemas económicos de los campesinos rurales y los ladinos urbanos.
Con las plantaciones se desarrollaron nuevos centros urbanos, sobre todo en la Costa Sur y, en menor grado, en las áreas bajas de la periferia del norte y del occidente. (Con anterioridad al desarrollo de la economía de plantación, las cabeceras administrativas eran los únicos pueblos ladinos de mercado en la región.) Debido a su fuerte dependencia del comercio de plantación y a las limitaciones de la ecología de las áreas bajas, estos pueblos nuevos no eran auto-suficientes. Se hicieron fuertemente dependientes del comercio con los centros urbanos ya establecidos. Sin embargo, muy pocos estaban conectados a estos centros ya establecidos por medio de caminos que fueran transitables en cualquier época. Podían obtener algunas provisiones básicas en sus áreas dependientes circundantes, pero este abastecimiento era muy limitado debido al poco número de campesinos del área en esa época. Es así como se vieron obligados a depender del abastecimiento proporcionado por los vendedores ambulantes y comerciantes que llegaban del área central. Este patrón en la red de abastecimiento disminuiría sólo después de que una red de caminos relativamente buena conectara las áreas periféricas con los centros de los Altos. Antes de que esto sucediera, los productores y comerciantes del área central controlaban casi todo el mercado regional, y una buena parte del ingreso generado por la agricultura de plantación fue aplicada para incrementar la inversión en la producción y comercio domésticos, la mayor parte de las cuales se desarrollaron y expandieron a partir del subsistema del área central.
Quiere decir, entonces, que fue durante este período cuando se estableció el patrón básico de mercado que se da hoy día — el patrón descrito por McBryde para la década de los 30. En lo que se refiere a comerciantes o abastecedores existían tres clases de plazas de mercado, dos de las cuales se subdividían en tipos, dependiendo de las características de producción de la población local: mercados de abastecimiento local y de nivel inferior localizados en las áreas rurales, controlados por campesinos en municipios indígenas y por intermediarios en los municipios ladinos; pueblos ladinos de mercado localizados en los centros administrativos urbanos, dominados por intermediarios en los Altos, y por el comercio de importación y exportación en las áreas de plantación; y grandes mercados rurales de mayoreo concentrados en el subsistema del área central. En casi todos los municipios mayores se estableció alguna clase de plaza de mercado, la mayoría de los cuales eran abastecidos por productores locales o comerciantes de larga distancia. Los pueblos urbanos grandes aún no se habían convertido en centros de redistribución, de manera que los sistemas de mercadeo locales no estaban integrados jerárquicamente.
De la misma forma que antes, los mercados de los pocos centros urbanos grandes continuaron relacionándose con sus áreas dependientes inmediatas a través de patrones de abastecimiento directo. Muchos bienes todavía eran traídos a los pueblos por los productores campesinos; sin embargo, ahora eran los comerciantes indígenas de los grandes centros de mayoreo quienes introducían los artículos más especializados, que ya no eran producidos exclusivamente en los pueblos centrales. Los comerciantes de larga distancia eran particularmente importantes en los pueblos de las áreas de plantación, ya que muy pocos artículos de uso doméstico eran producidos allí. Mientras el sistema solar de abastecimiento de los CML se complementaba ahora con el
24 CAROL A. SMITH
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
sistema reticular de abastecimiento de los CRM, la función de las plazas de los pueblos cambió poco en relación al período anterior, ya que continuaron abasteciendo a la población ladina urbana.
Aquellos centros rurales localizados entre tres poblaciones comerciales ladinas estaban en la óptima situación para crecer como centros de redistribución, porque los mercados rurales de mayoreo florecieron cuando los consumidores de plazas de mercado estaban todavía concentrados en pueblos de mercado ladino y alrededor de ellos y porque los artículos eran transportados a pie por los comerciantes. Los primeros en desarrollarse fueron, probablemente, aquéllos situados entre Quezaltenango y los seis centros administrativos establecidos a su alrededor; pero, eventualmente, se desarrolló un centro de mayoreo principal entre cada tres pueblos principales de mercado ladino. (Puede ser que San Francisco el Alto haya desarrollado sus funciones especiales de mayorista en algún momento de este período). Sin embargo, a diferencia de lo que sucede hoy, estas plazas abastecían con artículos de primera necesidad prácticamente a toda el área rural dependiente local, así como a los tres pueblos de mercado ladino. Sin embargo, debido a que la demanda todavía estaba concentrada en los centros de los pueblos, las plazas de mayoreo no se convirtieron en centros para un área dependiente de consumo muy amplia. Aun después de que un mercado como el de Momostenango se convirtió en uno de los CRM más importantes del occidente, muy pocas personas de afuera lo visitaban —pues la mayoría de sus artículos eran redistribuidos, en última instancia, a plazas locales por comerciantes momostecos.
La dualización del sistema de mercadeo fue una consecuencia de la dualización del sistema social. La Conquista produjo una sociedad dual, pero en ella las dos partes estaban estrechamente interdependientes. Las comunidades indígenas habían sido establecidas y dirigidas por autoridades y sacerdotes españoles durante el período colonial, y muchas de las instituciones "indígenas” de hoy fueron introducidas y compartidas por éstos. Los españoles y sus descendientes criollos, que dependían directamente de las comunidades indígenas para su sustento económico, también producían bienes y servicios para la economía doméstica de intercambio. Después de la Independencia, la influencia de los sacerdotes disminuyó y el intento de "civilizar" a los indígenas fue abandonado. Según los textos históricos, las áreas de los Altos sufrieron una depresión económica general, pero, en parte debido a esto, floreció el sistema de mercadeo indígena. Sin embargo, este florecimiento se dio aislado de la economía nacional.
Debido a que las comunidades indígenas y ladinas se encontraban especialmente segregadas; las instituciones de mercadeo también se separaron espacialmente (también las esteras de actividad ladina e indígena fueron distintas). Siguiendo la descripción de La Farge, las comunidades indígenas se convirtieron, mientras que las comunidades ladinas se volvieron al mercado internacional y al mundo exterior en busca de estímulos económicos y sociales. Claro está que algunos indígenas fueron erradicados de sus comunidades, pero la mayoría incluyendo a aquéllos involucrados en la producción y el comercio, se sintieron más fuertemente atados a sus municipios nativos, cada uno con sus símbolos distintivos y sus instituciones sociales propias. Así que, aunque el sistema de mercadeo indígena floreció, la economía indígena permaneció fragmentada y se formó una región heterogénea a base de comunidades homogéneas. Los vínculos entre las comunidades indígenas eran muy débiles debido a que no existía una jerarquía económica o social a nivel regional.
25
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
PERÍODO III (MEDIADOS DEL SIGLO 20: DE 1944 AL PRESENTE)
El elemento crítico nuevo que aparece en el período actual es el transporte modernizado. Las carreteras, que anteriormente estaban concentradas en el área de las plantaciones y entre los centros administrativos, ahora prácticamente conectan a todos los centros de los municipios. La mayoría de estas carreteras fueron construidas durante los últimos treinta años. Debido a que su construcción obedece, en gran parte, a propósitos administrativos, los nudos del sistema de carreteras invariablemente están localizados en las capitales administrativas. En consecuencia, almacenes —junto a depósitos de transporte— son construidos en los pueblos de mercado ladino. Los pueblos periféricos de mercado ladino se han convertido en centros principales también, como resultado de las conexiones de carreteras y de la expansión de las plantaciones. Ahora existe un sistema completo de CML, vinculados por carreteras sobre las que fluyen por camión, los artículos urbanos. Con los medios que hoy existen para la redistribución centralizada, y la motivación que proporciona el incremento en la demanda de artículos especializados en áreas distantes, los pueblos de mercado ladino —antiguos centros de administración y consumo— podrían convertirse en importantes centros de redistribución.
El año de 1944 marca el principio de esta era, no porque anteriormente no hayan existido carreteras, sino porque el gobierno revolucionario que asumió el poder en 1944 construyó muchas carreteras de utilidad para el mercadeo doméstico así como para el mercadeo de las plantaciones. Este gobierno, que descontinuó el tratamiento preferente que se había venido dando a la agricultura de plantación y a los negocios extranjeros, también dio fin a las leyes que formalmente discriminaban a los comerciantes y trabajadores indígenas. El cambio de orientación se reflejó al nivel inferior de unidades políticas en la elección de las autoridades de los municipios por electores ladinos e indígenas, en contraposición al nombramiento por parte de! gobierno central que caracterizaba al período anterior. Es así como, en 1944, comenzó una era en la que el dualismo político pudo haber terminado —y terminó a nivel local en muchos lugares. Sin embargo, la contrarrevolución de 1954 detuvo gran parte del fermento socio-político a nivel nacional y regional, aunque no pudo frenar los cambios económicos producidos por la mejora en el transporte y las comunicaciones.
Los cambios revolucionarios en la política y el transporte se vieron complementados por dos factores que no son revolucionarios, pero que resultan inexorables: el crecimiento poblacional y el incremento en el ingreso monetario en todos los sectores. La producción artesanal del área central se ha convertido en una industria campesina de gran escala, de manera que las necesidades de trabajadores de las plantaciones son ahora satisfechas por la población rural de lugares más remotos, cuya base de subsistencia se ha vuelto insuficiente debido a la pérdida de tierras y al incremento de la población. Aun en la periferia, la agricultura de subsistencia se ha vuelto casi insignificante. Muchos de los campesinos se han visto obligados, por necesidad económica a convertirse en especialistas agrícolas que venden sus cosechas o en proletarios rurales que venden su trabajo a las plantaciones. Debido a que reciben un ingreso en efectivo y no en especie para la subsistencia, dependen en gran medida del mercado local para comprar los artículos de primera necesidad; y, como ya no tienen tiempo para producir artículos, como ropa, que antes habían sido hechos en casa, ahora compran también muchos bienes especializados. Esto, a su vez, ha
26 CAROL A. SMITH
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
incrementado la demanda sentida por los especialistas en producción — comercio del área central. Por tener una ventaja inicial de mercado dada por su localización, ventaja que ahora se ve protegida por un monopolio de muchas habilidades y conexiones comerciales, el área central ha crecido y se ha diversificado bastante, mientras que en la periferia se han obstaculizado desarrollos similares debido a la misma expansión comercial del área central.
La mejora en el transporte y en las facilidades de almacenaje en los CML ha producido cierta distribución jerárquica, dentro de los subsistemas locales de mercadeo. Hoy, los camiones llevan los productos rurales directamente a los centros de tos pueblos, donde son almacenados primero, y luego redistribuidos a través del subsistema local por antes del área central proveniente, tanto de los centros de los pueblos, coma de los mercados de nivel inferior. (Anteriormente, estos productos llegaban a los CML por medio de comerciantes ambulantes). De esta manera, los camiones han traído consigo el resurgimiento de los pueblos de mercada ladino como lugares céntrales. Este hecho se ve complementado por la proliferación de mercados rurales, especialmente en aldeas. Los pueblos centrales de .mercado ahora abastecen, no sólo a las poblaciones rurales cercanas que carecen de plazas de mercado, sino también a muchos mercados pequeños de sus áreas dependientes que anteriormente no existían. En consecuencia, hoy se dan jerarquías locales de lugares centrales, en vez de unos pocos centros grandes en la región vinculados a manera de cadena por el comercio de larga distancia.
No obstante, la actual organización del sistema de mercadeo de la región aún puede tipificarse como un sistema dual. Los centros de mercado ladino CML tienen ciertas funciones de nivel superior, y los centros rurales de mayoreo (CRM) tienen otras; todavía existen algunas esferas de actividad económica que son dominadas por indígenas y otras que son dominadas por ladinos. Aunque los indígenas son ahora prominentes en todos los aspectos del sistema doméstico de mercados todavía no poseen muchos camiones ni establecimientos comerciales mayores. Sus hogares permanecen en los CRM, a donde llega la mayoría de productos especializados producidos en las áreas rurales para ser redistribuidos tanto por los CML, como por los numerosos comerciantes de larga distancia que aún existen. Hoy hay pocos ladinos en los mercados de los CML, pero los ladinos siguen siendo los propietarios de los transportes y los almacenes de los pueblos y son ellos los que distribuyen las importaciones urbanas. El sistema de plazas de mercado, que incluye las plazas de los pueblos, está bastante bien integrado, pero los pueblos y las plazas continúan siendo esferas económicas separadas. Centros intermedios —tanto CRM como CML periféricos— se han desarrollado al punto de que la mayoría de hogares rurales están relativamente bien servidos por un centro principal, aunque ese centro no sea totalmente abastecido por el sistema de distribución regional, sino que los subsistemas de mercadeo todavía giran alrededor de los antiguos centros administrativos, que continúan teniendo áreas dependientes separadas tanto en lo económico como en lo administrativo. La articulación regional se ha mejorado un poco a través del transporte por camiones, y la articulación local del subsistema ha alcanzado, en algunas áreas, el nivel de redistribución jerárquica —dentro de su esfera local—, pero la herencia de comunidades indígenas y ladinas separadas, cada una con su tipo distinto de mercado, aún subsiste.
El diseño administrativo de la red de carreteras (a través de la cual la mayoría de los municipios están conectados únicamente a su cabecera departamental), ha modernizado arreglos actuales de
27
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
mercadeo y también ha fomentado el aislamiento económico de los subsistemas de mercadeo. Los comerciantes ambulantes indígenas tradicionales, podían ignorar las fronteras administrativas. Los camiones de hoy, sin embargo, deben trabajar dentro de los sistemas de mercado creados por el sistema de carreteras, y en muchas oportunidades el sistema de carreteras está muy mal diseñado en lo que se refiere a intercambio económico. Por ejemplo, los caminos de Huehuetenango conducen todos a (a cabecera departamental, dejando sin comunicación entre sí a los otros centros principales del departamento (Jacaltenango, Soloma, Colotenango). Por un "hágase" administrativo, Huehuetenango se ha convertido en el centro de redistribución principal del departamento, aunque los costos de transporte de los comerciantes resultan más elevados con este diseño. Existen otros problemas de redistribución producidos por las carreteras. En el pasado, el área superavitaria en la producción de maíz del sur de Huehuetenango, sostenía relaciones de intercambio con el área deficitaria del norte de San Marcos. Hoy, los camiones trasladan el maíz a un costo menor que las mulas, pero las áreas arriba mencionadas están conectadas entre sí muy pobremente: el maíz sobrante de Huehuetenango es trasladado al pueblo de Huehuetenango; y el maíz faltante en San Marcos es abastecido a través del pueblo de San Marcos, vía Quezaltenango. Los camiones han eliminado virtualmente el uso de mulas, pero en el proceso han dado a los centros urbanos los mejores precios del maíz, Así, irónicamente, la fase más moderna del mercado en el occidente de Guatemala ha producido la reaparición de los sistemas solares locales, ahora más aislados unos de otros que nunca.
También interviene en el aislamiento económico de los subsistemas de mercadeo la importancia que se le da al comercio de las plantaciones en la región. La mayor parte de las áreas bajas donde se han establecido plantaciones productivas están hoy unidas directamente a la Ciudad de Guatemala por carreteras asfaltadas. Muchas de estas carreteras ni siquiera pasan por los antiguos centros administrativos de la región, llevándose todos los beneficios de la redistribución de las plantaciones hacia afuera, A su vez, las áreas de plantaciones son abastecidas directamente desde la Ciudad de Guatemala. El efecto de esto ha sido un decaimiento relativo en el crecimiento comercial de los centros de la región occidental y un crecimiento explosivo en la Ciudad de Guatemala.
Como sucede en muchos países subdesarrollados con una economía orientada hacia la exportación, un solo centro principal se ha convertido en el centro de la mayor parte de la actividad económica. La primacía de un solo centro, de hecho, parece ser la consecuencia natural de un sistema dendrítico de mercadeo que está orientado hacia el comercio internacional15. Andre Gunder Frank (1966) ha descrito este proceso como el desarrollo del sub-desarrollo. La metrópolis de la Ciudad de Guatemala es ahora un nudo en el sistema de lugar central de comercio internacional; sus funciones comerciales son más útiles a los sistemas de intercambio de los países desarrollados que a su sistema de intercambio doméstico. En este momento, la Ciudad de Guatemala es, virtualmente, el único centro de Guatemala que está en el proceso de "modernización" económica. Como resultado, la Ciudad de Guatemala está operando a un nivel distinto y superior de energía que el resto del país — su producción per cápita se sitúa tan alto que no tiene competencia nacional. Su posición monopólica en la economía drena los recursos productivos y atrae a los empresarios con iniciativa de los centros regionales más pequeños, y fomenta el subdesarrollo en sus áreas dependientes, incluso la región occidental. A nivel nacional, los ingresos han aumentado, pero los ingresos rurales han disminuido — y, a medida que el ingreso nacional se eleva, crece la disparidad de clase y de
28 CAROL A. SMITH
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
ingreso a nivel regional (Fletcher, et al. 1970). El transporte moderno ha desempeñado un papel significativo en el desarrollo del sistema dendrítico de mercadeo, en la predominancia de la Ciudad de Guatemala, y en la fuerte vinculación que existe ahora entre Guatemala y los países desarrollados. Más aún, gran parte del desarrollo que ha fomentado beneficia más a los países desarrollados que a los guatemaltecos, en especial los guatemaltecos indígenas del área rural.
Los efectos del rol que la Ciudad de Guatemala desempeña en el comercio internacional sobre el mercadeo doméstico, puede ilustrarse con un ejemplo de la región occidental. Hasta hace poco, la mayoría de los productos consumidos en la región eran producidos en la misma. Entonces, los pequeños centros urbanos tenían un papel de producción importante en lo que se refiere al abastecimiento de artículos especializados para sí mismos y para la región. Muchas de estas pequeñas industrias locales, con excepción de la orientada a satisfacer ciertos gustos indígenas especiales, ya no existen. Los herreros, carpinteros, sastres, productores de cerámicas y tejedores se localizan en las áreas rurales y encuentran mercado, principalmente, entre los indígenas de estas áreas. Los pueblos ladinos ofrecen privilegios y posibilidades de venta al por menor para la Ciudad de Guatemala, hacia donde se canaliza la mayoría de las utilidades. Muchos de los artículos que se distribuyen en la región, incluyendo los que se distribuyen a través de las plazas, son producidos en países desarrollados: productos de china y esmaltados, recipientes y mercerías de plástico, hilo, telas, muchas herramientas y en la mayor parte de la maquinaria. Hasta los indígenas de los lugares más remotos usan artículos de varias partes del mundo. Muchos de estos artículos no podrían ser producidos en la región a bajo costo, al menos únicamente. Sin embargo, el hecho de que sean obtenidos en el exterior, ha producido un retardo en el crecimiento de los centros de distribución de la región occidental, así como la inexistencia de una redistribución jerárquica. Esto ha tenido efectos muy significativos en la producción regional. Los niveles de producción de artículos domésticos son bastante bajos y los esfuerzos de producción del área rural están organizados en forma ineficiente. Nosotros atribuimos esta deficiencia en gran parte, a la organización actual del sistema doméstico de mercadeo.
CONCLUSIONES
La reciente tendencia de los sistemas de mercadeo que hemos descrito para el occidente de Guatemala no debería ser aplicable sólo a esta región. Probablemente, arreglos similares a éstos, especialmente los patrones idénticos y primarios, sean comunes a los países subdesarrollados. Hemos resaltado mucho el hecho de que el énfasis dado al comercio internacional en Guatemala está dañando el desarrollo rural. Esta ya no es una idea nueva en la economía del desarrollo. Johnston y Kibley (1972), Wharton (1970), Mellor (1966) y Johnson (1970) pertenecen a una escuela nueva que hace énfasis en el desarrollo bi-modal en contraposición al desarrollo uni-modal —i.e., desarrollo rural y desarrollo urbano. Johnson, especialmente, ha examinado los efectos de una estructura de mercadeo inadecuada en los países subdesarrollados y ha encontrado que éste es un problema clave. Ha pasado mucho tiempo hasta aceptar el hecho de que, mientras en un estado ideal el "libre” intercambio beneficia a todos, en el mundo real el libre intercambio conduce a la concentración y al monopolio a través de las economías de gran escala de los países desarrollados. Esto trae como consecuencia, como lo describe Frank elocuentemente, la formación de unas pocas metrópolis rodeadas de grandes áreas rurales dependientes y subdesarrolladas.
29
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Las facetas características del mercadeo en el occidente de Guatemala son los sistemas de producción y distribución de los Indígenas, todavía relativamente independientes. Estos sistemas parecen haberse desarrollado a partir de una historia colonial, cuando los indígenas eran los principales agentes del desarrollo regional. Nosotros creemos que el patrón y la organización del sistema "reticular” de mercadeo campesino fue el resultado de la interacción entre la población colonizadora y la conquistada, y no queremos afirmar que el mercadeo reticular sea un vestigio de las civilizaciones Maya o Quiché. Hemos sugerido que el hecho de que en Guatemala hubiera pocos administradores coloniales, que requerían de mucho soporte por parte de los indígenas, fue el mayor estímulo para el desarrollo del sistema de mercadeo campesino, Pero, prescindiendo de su status inducido, el sistema de mercadeo indígena es un fenómeno admirable, que ha sido el sostén de la economía regional del occidente de Guatemala. Esté sistema indígena ha involucrado a los indígenas en la vida misma de la economía nacional y, a la vez, los ha mantenido separados de ella. Ha permitido el surgimiento de gran número de empresas indígenas, pero ha mantenido la identidad étnica cuasi-tribal de las comunidades nativas. Creemos que, a la larga, la organización efectiva e intensiva en el uso de mano de obra del sistema de mercadeo indígena ha sido parcialmente responsable del status bajo y segregado de la población indígena. La economía marchaba "bien" sin incluir a los indígenas en la corriente del desarrollo. Sin embargo, al mismo tiempo, esto ha permitido que muchos valores de la cultura Maya se hayan preservado.
NOTAS
* Traducido al español por Clara Arenas y publicado en Estudios Sociales (Universidad Rafael Landívar), N° 10 (1973).
1 Ronald W. Smith y yo fuimos los principales investigadores. Nuestra investigación de campo fue financiada por el Instituto Nacional de Salud Mental. El trabajo de campo no hubiera sido posible sin la ayuda de G.T. García, D.E, Say, M.M. Say, M.L. Say. M. Tambriz, A. Coa, F. Trul y M. Enríquez. Quisiéramos agradecer al Instituto Indigenista, a la Dirección de Estadística, a la Dirección de Cartografía y a las autoridades de muchos municipios, por su constante cortesía y ayuda. También tenemos una deuda de gratitud con el Lic. Ricardo Falla, quien nos alentó a publicar nuestros resultados en Guatemala, Ronald W, Smith preparó todos los mapas y diagramas. El Instituto de Investigación sobre Alimentos, de la Universidad de Stanford nos ha permitido reproducir varios de los mapas que fueron preparados para ser publicados por ellos.
2 Las plaza de mercado del área de estudio intensivo fueron examinadas una vez cada cuatro meses; muchas también fueron estudiadas en época de fiesta. Dos plazas, Zunil y Totonicapán, fueron observadas semanal mente durante un año, y 20 fueron visitadas mensualmente. Las plazas del área general de estudio fueron observadas sólo una vez en cada día de mercado; los subsistemas fueron observados dentro de una sola época. Se repitieron aquellos censos de los que teníamos razones para crear que eran irregulares. En Smith 1972a, puede encontrarse información más amplia sobre nuestras técnicas de campo.
3 La teoría de lugar central es una teoría general deductiva que explica el tamaño, número y distribución de los centros económicos. En Berry (1967) puede encontrarse una buena introducción a la teoría clásica desarrollada por Christaller (1966). Berry también discute algunas posiciones teóricas modernas.
4 El rango de los centros fue determinado por el número de funciones de servicios centrales. Esto se hizo tanto para las funciones de pueblos como para las de plazas de mercado. Nuestra metodología particular, que es bastante compleja, está explicada mejor en Smith 1972a, Capítulo 3. (Existen copias en Guatemala en el Instituto Indigenista y en el Seminario de Integración).
30 CAROL A. SMITH
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
5 En nuestro modelo, solamente seis de las nueve cabeceras departamentales situadas en el área de estudio constituyen CML principales. Totonicapón es un centro administrativo anómalo debido a su población predominantemente indígena; lo hemos clasificado como CRM. Chimaltenango y Rétálhuleu están ligados más estrechamente al intercambió de la Ciudad de Guatemala, y desempeñan papeles de menor importancia en el área regional de distribución.
6 Los centros rurales de mayoreo se distinguen de todos los demás lugares centrales del área de estudio por varios criterios, principalmente la magnitud y número de las funciones centrales de mayoreo. No hay CRM en las áreas de plantación (parte baja del Mapa 3) debido a que muy pocos campesinos habitan allí.
7 El patrón de lugar central al que más se aproxima el occidente de Guatemala se conoce como K= 3, y es común a las economías agrarias simples. Consultar Christller (1966) para una discusión de los factores determinantes de este tipo de lugar central.
8 Consultar Adams (1962) para una discusión sobre los diferentes usos que los ladinos y los indígenas dan a diversos tipos de artículos.
9 Definimos a los comerciantes de plaza como vendedores que transportan un inventario extenso de bienes de consumo especializados, ya sean estos producidos domésticamente o importaciones de la región. Más del 95 % de ellos son indígenas (en la región occidental). Los hemos llamado comerciantes de larga distancia cuando sus actividades de venta se desarrollan afuera de su subsistema local de mercadeo. Ver Smith (1972b) para una discusión más completa sobre los patrones del mercadeo de larga distancia.
10 Exceptuando los alimentos, existen divergencias considerables en cuanto a los gustos de consumo de los indígenas y los ladinos. (Aunque hay muchas diferencias en la forma en que se preparan los alimentos y en las preferencias, en el mercado ordinariamente se compran los mismos productos básicos.) Aun en artículos manufacturados, los indígenas usan, principalmente, azadones, machetes, hilo y capas plásticas; mientras que los ladinos utilizan maquinaria, ropa hecha, cosméticos y paraguas.
11 El status del mercadeo en el período anterior a la conquista no se conoce con certeza. Dado el desarrollo que había alcanzado la civilización Quiché, es posible que con anterioridad a la Conquista si existieran centros de mercado, pero nosotros argüimos que la fragmentación que produjo la Conquista fue tan profunda en lo social, demográfico, político y económico, qué estos centros fueron completamente re-estructurados en el período colonial.
12 Existen muchas otras fuentes que pudieron haberse utilizado para reconstruir la historia colonial, que están detalladas en Carmack (1973). Hacemos poco énfasis en ese periodo, sin embargo, porque creemos qué los acontecimientos posteriores fueron más importantes en la determinación de la organización actual de los sistemas de mercadeo. En fecha futura planeamos investigar más detenidamente las diferentes fases de la organización del mercadeo en la época colonial y post-colonial.
13 Creemos que los mestizos urbanos (ladinos) dominaron la producción artesanal especializada (tejidos, cerámica vidriada, sastrería, cerería y otros) hasta principios del siglo 20. El periodo de transición nos fue descrito por varios informantes de Totonicapón, y oímos historias parecidas en San Marcos, Quiché y Sololá. Los ladinos todavía controlan la producción de artesanías urbanas especializadas en Chiapas.
14 Según Carmack, los Mo mostee os ya producían frazadas en 1740. Nuestros informantes de Totonicapán nos indicaron, sin embargo, 4ue ésta no se convirtió en una Industria importante sino hasta finales del siglo 19.
15 La mejor discusión solare la primacía (lugares centrales excesivamente grandes) puede encontrarse en Berry y Horton (1970) y en Johnson (1970).
31
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
BIBLIOGRAFÍA
Anónimo, 1961-2, Diccionario Geográfico, 2 Vols. Dirección General de Cartografía. Guatemala.
Adams, Richard N., 1962, “Encuesta sobre la cultura de los ladinos”, en Seminario de Integración Social Guatemalteca, Pub. 2. Guatemala.
Berry, Brian, 1967, Geography of market center and retail distribution, Prentice-Hall, Engewood Cliffs.
————, y Frank E. Hartón, 1970, Geographic perspectives on urban system, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
Bunzel, Ruth, 1952, Chichicastenango, en American Ethnological Society, Pub. 22. J. J. Augustin Publisher, Nueva York.
Carmack, Robert M, 1973, Quichean civilization; the ethnohistoric, ethnographic and archeological sources, University of California Press, Berkeley.
Christailer, Walter, 1966, Central places in Southern Germany, Trad. by C.W. Baskín, Prentice-Hall. Englewood Cliffs.
Johnson, E.A.J., 1970, The organization of space in developing countries, Harvard University Press, Cambridge.
Johnston, B.F. and Peter Kilby, 1972, Agricultural strategy, rural-urban interactions, and the expansion of income opportunities. OECD Development Centex, París.
Fletcher, L., E. Graber, W. Merrill, and E. Thorbecke, 1970, Guatemala’s economic development: the role of agriculture. Iowa State, University Press, Ames.
Frank, Andre G., 1966 The Development of underdevelopment, Monthly Review, Septirmbre.
Jones, Chester L., 1940, Guatemala, past and present, University of Minnesota Press, Minneapolis.
Jones, Wiliam O., 1972, Marketing staple food crops in tropical Africa, Cornell University Press, Ithaca.
Juarros, Don Domingo, 1927 A statistical and commercial history of the kingdom of Guatemala in Spanish America. Trad. J. Bailey. London: George Cowie and Company.
La Farge, Oliver, 1940, “Maya Ethnology: the sequence of cultures”, en The Maya and their neighbors, C.L. Hay, ed., Appleton-Century, Nueva York.
Lincoln, Jackson S., 1945, Ethnological study of the Ixil Indians of the Guatemalan highlands. Microfilm Collection of Manuscripts in Middle America Cultural Anthropology, No. 1. University of Chicago Press, Chicago.
McBryde, Félix W. 1934, Solola, Guatemalan town and Cakchiquel market center, Middle American Research Institute of Tulane University, Publication 6:63-140, Nueva Orleans.
32 CAROL A. SMITH
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
————,1945, Cultural and historical geography of Southwest Guatemala, Publication. N° 4,
Smithsonian Institute, Institute of Social Anthropology, Washington, D.C.
Mellor, John W, 1961, The economics of agricultural development, Cornell University Press, Ithaca.
Plattner, Stuart M., 1969, Peddlers, pigs, and profits itinerant trading in Southeast México. Unpublished Ph. D. dissertation. Stanford University.
Skinner, G. William, 1964, “Marketing and social structure in rural China”, Part I, Journal of Asian Studies, Vol. XXIV, N° 1, Nov 1964, págs. 3-43.
Smith, Carol A., 1972a, The domestic marketing system in western Guatemala. Unpublished Ph. D. dissertation. Stanford University.
————,1972b Market articulation and economic stratification in western Guatemala. Food Research Institute Studies 11:203-33.
————,1973 Production in western Guatemala: a test of von Thünen and Boserup. en Formal methods in economic anthropology. Stuart M. Plattner, ed. (En imprenta).
Tax, Sol, 1946, Survey of towns on Lake Atitlan and notes on Chichicastenango. University of Chicago Library, Microfilm Collection on Middle American Cultural Anthropology. N° 13 and 16. Chicago.
————,1962 “Economy and technology”. En Heritage of conquest. S. Tax, ed, Free Press of Glencoe, Chicago.
————,1953 Penny capitalism. A Guatemalan Indian economy. . Publication 16, Smithsonian Institute, Institute of Social Anthropology, Washington, D.C.
Wagley, C., 1941, Economics of a Guatemalan village. American Anthropological Association, Memoir 68. Menasha.
Wharton, Clifton R. (ed.), 1970, Subsistence agriculture and economic development, Aldine, Chicago.
Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA American Anthropologist Vol. 63 (1961); págs.. 483-497.
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
LA JERARQUÍA CÍVICO-RELIGIOSA EN LAS COMUNIDADES DE MESOAMÉRICA: ANTECEDENTES PRECOLOMBINOS Y DESARROLLO COLONIAL*
Pedro Carrasco – Universidad de California, Los Ángeles
Uno de los rasgos fundamentales de las comunidades tradicionales de indios campesinos de Mesoamérica es la jerarquía cívico-religiosa que combina la mayor parte de los cargos civiles y ceremoniales de la organización de la ciudad en una única escala de cargos anuales .Todos los hombres de la comunidad tienen que participar en ella y todos tienen la oportunidad de ascender a los escalones superiores y alcanzar el status de ancianos. Este sistema está íntimamente vinculado a todos los aspectos importantes de la estructura social de la comunidad Ha sido bien definido y aquí sólo mencionaré unos cuantos rasgos sobresalientes (Tax, 1937: 442-44; Cámara, 1952).
Puede caracterizarse como un tipo de democracia en que todos los cargos están abiertos a todos los hombres y en que el funcionamiento de la escala tiene como resultado, en último término, que todo el mundo participe por turno en las responsabilidades de los cargos. El número de puestos es siempre mayor en los escalones inferiores de la escaladlos recaderos de las ceremonias o los funcionarios y policías suelen agruparse en bandas procedentes de los distintos distritos o secciones de la ciudad que se van turnando en el cumplimiento de sus obligaciones. Los cargos superiores son los de los concejales (regidores) y jueces o alcaldes (alcaldes) de la administración civil, y diversas administraciones ceremoniales (mayordomías) de la organización de los cultos. Cuando la ciudad está subdividida en distritos, la mayor parte de las veces todos los barrios participan equitativamente en los niveles superiores de la jerarquía; existen cargos paralelos del mismo rango, uno por cada distrito, o bien un puesto único que rota año tras año entre los distintos distritos.
Generalmente el individuo alterna los cargos civiles y los religiosos y, después de ocupar un puesto, tiene un período de descanso durante el cual no participa activamente en la organización civil ni ceremonial de la ciudad hasta que vuelve a llegarle el momento de ocupar un cargo superior. Como ciudadano de la comunidad tiene la obligación de prestar el servicio, y las presiones sociales en este sentido siempre son fuertes, y al mismo tiempo el individuo es impelido a solicitar cargos con objeto de elevar su status social. En la organización ceremonial, el desempeño del cargo también puede ser el resultado de un voto religioso, por el cual el individuo intenta conseguir ayuda sobrenatural mediante su participación en o su patronazgo de, una ceremonia pública.
La participación en los rangos inferiores de la escala únicamente implica la realización de tareas serviles, como barrer, llevar mensajes o vigilar la ciudad. Los cargos superiores suponen mayores
2 PEDRO CARRASCO
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
responsabilidades en las organizaciones políticas y ceremoniales, y por lo general exigen mayores gastos en forma de patronazgo de los festivales e invitaciones a banquetes relacionados con la transmisión del cargo. Estas celebraciones son en realidad fiestas honoríficas en las que el consumo de la riqueza de los individuos tiene como consecuencia el engrandecimiento de su status social, y cierto número de intercambios recíprocos de bienes y servicios sé Ordenan alrededor de la organización de los festivales. De este modo, el funcionamiento de la escala también implica que todos comparten por turno la financiación de la administración y las ceremonias de la ciudad (Carrasco, 1957: 19-20).
En esta pauta general se encuentra cierto número de diferencias. Un tipo de diferencia se relaciona con la medida en que realmente cada individuo comparte los escalones más altos de la escala, como ha señalado Tax (1937: 443), existen diferencias entre las pequeñas ciudades, en las que todos los hombres alcanzan los escalones superiores de la escala, y las grandes ciudades, en las que sólo una pequeña proporción de ellos alcanzan los puestos superiores En el primer caso, como hemos señalado, la escala es un sistema para participar por rotación en la organización política y ceremonial.. Las diferencias individuales de status relacionadas con el lugar que el individuo ocupa en la escala tiende a coincidir con la edad y, a largo plazo, todos los individuos pasan por los mismos escalones. En algunos ejemplos recientemente dados a conocer ocurridos entre los chinan-tecas y los mixes existe, junto a la escala, un sistema de grados de edad, cada uno de los cuales constituye un grupo bien definido con distintas funciones en la vida política y ceremonial. Para cubrir determinados cargos sé escogen funcionarios entre los hombres de la edad apropiada, y el término del mandato en un determinado puesto va seguido de la entrada en un grado superior. Los miembros de los distintos grados se sientan juntos en distintos bancos del ayuntamiento y en las funciones ceremoniales (Weitlander y Castro, 1954: 160 ss.; Weitlander y Hoogshagen, 1960).
En el segundo caso, es decir, en el caso de las ciudades grandes, existen comparativamente pocos puestos en los escalones más altos de la escala en relación con la gran población y sólo los más ricos alcanzan los tangos últimos, de tal forma que existe un cierto grado de diferenciación de clase.
Otro tipo de diferencia dentro de la pauta general se refiere al aspecto económico del desengaño del cargo. Hay tres formas de cubrir las necesidades de la administración y las ceremonias. La primera, mediante la utilización de la propiedad comunal; la segunda, haciendo colectas entre todos los habitantes de la aldea —en estos dos casos los funcionarios actúan como administradores o recaudadores—; y la tercera, mediante la aportación personal del funcionario, que se convierte entonces en patrocinador del cargo que desempeña (Carrasco, 1952: 28-29, 34). Este tercer procedimiento es el más importante en los tiempos modernos y lo he considerado el principal para definir el sistema de escala en términos generales.
En cualquier caso, el grupo de mayor prestigio, y en las comunidades más conservadoras el más alto cuerpo gubernativo de la ciudad, consta de los hombres que han pasado por los cargos y patronazgos que exige la escala. Estos suelen ser llamados los principales, los pasados (ex funcionarios) o bien, puesto que tal grado se alcanzan en la edad madura, los ancianos. Se
LA JERARQUÍA CÍVICO-RELIGIOSA 3
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
considera que los ancianos han prestado su servicio a la ciudad y están exentos de los trabajos comunales.
El propósito de este artículo es tratar los antecedentes anteriores a la llegada de los españoles de este sistema de escala, y esbozar su posterior desarrollo a consecuencia de la conquista. Los cargos de la jerarquía cívico-religiosa moderna forman parte tanto del sistema municipal de administración de la ciudad, introducido durante el primer período colonial, como de la organización local del culto católico popular. Los plazos anuales de los cargos forman también parte de los reglamentos españoles y existen otras muchas similitudes entre la organización moderna de la aldea india y el sistema municipal español (Font 1952). En consecuencia, podría suponerse que la jerarquía cívico-religiosa moderna es básicamente de origen español Sin negar la indudable aportación española a su evolución, este artículo pretende subrayar los antecedentes anteriores a la llegada de los españoles y mostrar cómo conformaron la introducción de la organización municipal española en el estado de cosas del gobierno colonial. De hecho, la estructura social del antiguo México sólo puede comprenderse concediendo el adecuado peso a las instituciones que constituyen tales antecedentes. Combinan rasgos de carácter igualitario y de carácter estratificado, habiéndose en ocasiones supervalorado unos u otros para obtener un cuadro distorsionado de la antigua sociedad mexicana.
Examinemos los rasgos de la organización política, ceremonial y económica precolombina que son similares al sistema moderno de escala cívico-religiosa. Lo que nos importa es la existencia de una escala de status jerárquicamente clasificados, la posibilidad para un amplio grupo de individuos de ascender en esta escala, la vinculación de la escala a la estratificación social, y las implicaciones económicas del sistema. Utilizaré datos procedentes de los aztecas, con sólo pocas referencias a otras zonas de México, pero existen situaciones similares en todas las zonas de Meso-américa de las que se tienen datos.
Aunque un rasgo importante de la sociedad azteca era la diferenciación hereditaria entre plebeyos (maceualtin) y nobles (pipiltin), había bastante movilidad social, Fr. Diego Duran (1951: II 124-125), uno de los mejores informadores sobre la sociedad azteca, describe claramente el impulso hacia el ascenso social y la adquisición de títulos, y da cuenta de tres vías distintas mediante las cuales los individuos podían alcanzar status superiores: la guerra, el sacerdocio y el comercio.
Tanto el ascenso militar como el sacerdotal formaban parte de la organización de los dos tipos de casas de hombres. Las Casas de la Juventud (telpochcalli), de las que había muchas, una en cada distrito, estaban principalmente dedicadas a la instrucción y utilización de los jóvenes plebeyos en la guerra y las obras públicas. Las calmecac (Hilera de Casas) eran residencias sacerdotales relacionadas con los templos más importantes de la ciudad, a las que iban los hijos de la nobleza y, al parecer, algunos plebeyos prometidos por sus padres al sacerdocio. Las calmecac eran fundamentalmente religiosas, pero la guerra y determinados oficios también formaban parte de la instrucción y las actividades de sus miembros (Sahagún 1938: I 288-98, II 217-25; Pomar 1941: 27; Motolinia 1903: 254-55).
4 PEDRO CARRASCO
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Los muchachos jóvenes, ya fueran de status noble o plebeyo, entraban en las casas de los hombres en el escalón más bajo de la escala de grados militares o sacerdotales. Cada grado se señalaba mediante diferencias en el peinado, las ropas y los adornos1. Los miembros de cada grado o de cada combinación de grados se reunían en salas distintas en el palacio del gobernante o en los templos; participaban como grupos con distintas funciones en la compleja vida ceremonial, y dentro de cada grado se escogían determinadas categorías de empleados estatales.
(Los jóvenes plebeyos entraban en las Casas de la Juventud de sus distritos antes de la pubertad y mientras eran muchachos (telpochtonli) se encargaban de actividades serviles como barrer o coger leña. Después de alcanzar la pubertad, los jóvenes (telpochtli) eran llevados al campo de batalla, primero como ayudantes de experimentados guerreros, pero pronto para que empezaran a luchar por su cuenta. A partir de este momento, el éxito en el campo de batalla determina el status social de estos jóvenes. Quienes conseguían capturar prisioneros se convertían en apresadores (ya-qui tlamani), recibiendo distinto reconocimiento según el origen tribal y el número de cautivos. Entre los apresadores de mayor éxito se escogían los líderes de los jóvenes (teachcauab) y los jefes de las Casas de la Juventud (telpochtlato). Todos éstos se reunían en el palacio del gobernante, en la llamada Casa de la Canción (cuicacalli), donde podían recibir órdenes de reunir a sus hombres cuando se necesitaban pata las obras públicas (Sahagún 1938: I 291-93; II 310, 331-34)
La captura de un prisionero no sólo contribuía al ascenso social del guerrero, sino que lo introducía en relaciones sociales y ceremoniales. El prisionero se sacrificaba en uno de los grandes festivales, el apresador tenía que ayunar y guardar la vigilia en preparación del acontecimiento, y recibía el cadáver de su prisionero para preparar un banquete para sus parientes y amigos (Sahagún 1938: I 123-30).
Los jóvenes salían de la Casa de la Juventud, entre los veinte y los treinta años, para casarse. Entonces entraban en la nómina de impuestos del distrito y de hecho muchos de ellos tenían que abandonar la carrera de ascensos en la jerarquía militar. Además de la guerra, existían posibilidades de mejorar de status dentro de la organización de distrito, donde había cierto número de líderes de grupo para el cobro de tributos y la organización de los reclutamientos de mano de obra, y también existían los cultos locales de los distintos distritos y los grupos de artesanos. Los jefes de distrito (tepixque, calpixque, tequtilatoque o calpuleque) solían ser sucedidos por un hijo o pariente cercano, pero también se exigían condiciones para el cargó y edad avanzada. Una vez alcanzada la edad de 52 años, el individuo quedaba libre de tributos y de los servicios en forma de trabajo y era tenido en gran estima. Los ancianos del distrito (calpulhueuetque) constituían un grupo importante en todas las funciones ceremoniales del distrito y eran consultados por el jefe del distrito en todas las cuestiones de importancia (Zurita 1941: 86-90, 111; Duran 1951: I 498, II 223; Torquemada 1943: II 329, 545; Sahagún 1951: 58, 106, 124 y passim; Gómez de Orozco 1945: 63).
Los nobles tenían su propia sala de reuniones en el palacio, la Casa de los Nobles (pilcalli), donde se reunían con los parientes cercanos del gobernante y los altos funcionarios. Los muchachos de la nobleza que entraban en las calmecac también podían dedicarse a la carrera militar (Sahagún 1938: I 144, II 309; Duran 1951: II 162, Zurita 1941: 91, 145).
LA JERARQUÍA CÍVICO-RELIGIOSA 5
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Los guerreros de más éxito, quienes habían capturado cuatro prisioneros de las ciudades enemigas más valientes, adquirían la categoría de tequiua (el que ha [hecho] un trabajo). En palacio, se reunían en la Casa de las Águilas (quauhcalli o tecquiuaucacalli), donde formaban parte de los consejos bélicos, y se capacitaban para los altos puestos militares y gubernamentales. La mayoría de los tequiua eran de origen noble. Habían sido enviados de niños al templo vinculado al culto bélico del Sol, y esta vinculación religiosa se mantenía después del matrimonio. Los plebeyos valientes podían también elevarse al rango de tequiua, pero los nobles recibían insignias y ornamentos distintos y se capacitaban para posiciones más altas que los individuos de origen plebeyo (Duran 1951: II 124, 155-59, 162-65; Pomar 1941: 34, 38).
Entre los tequiua se escogía cierto número de funcionarios que formaban los consejos superiores del gobierno2. Los comandantes militares (tlacatecalt y tlacochcalcatl) formaban el consejo de dirigentes de la guerra; unos eran de status noble y otros plebeyos): En el palacio se reunían con los tequiua en la Casa del Águila. Los individuos con estos títulos también recibían el mando de las ciudades sometidas, y el nuevo gobernante generalmente ya gozaba de los títulos antes de tomar posesión de su cargo (Sahagún 1938: I 291; II 107, 138, 310, 329; Codex Mendoza 1938: III 17-18; Monzón 1949: 75).
Otros tequiua reciben títulos individuales especiales que los sitúan en la categoría de los consejeros del señor (tecutlatoque). Constituían los tribunales superiores (los teccalco y los tlacxitlan) y su gobernante podía encomendarles tareas especiales cuando se planteaba la necesidad. La mayor parte de estos puestos estaban cubiertos por nobles; algunos informes afirman que los plebeyos rara vez los alcanzaban, mientras que otros afirman que —por lo menos en Tetzcoco— los individuos de origen noble y de origen plebeyo compartían algunos careos \(Sahagún 1938: II 317, 330; Zurita 1941: 85-86; Pomar 1941: 29-30; Tezozomoc 1878: 361 passim).
Otros tequiua se convertían en albaceas del gobernante (achcacauhtin), que también tenían una sala especial de reuniones en el palacio (la achcauhcalli); estos cargos los desempeñaban individuos de origen plebeyo (Sahagún 1938: I 166, 291, 293, II 310).
La información sobre la duración de los cargos es escasa, pero lo que sí se señala es que los puestos políticos eran desempeñados por regla general durante períodos indefinidos, durante toda la vida o hasta que el titular pasaba a un rango superior; a veces era posible la degradación de un individuo a status plebeyo y sin derechos (Zurita 1941: 86; Sahagún 1938: II 308; Duran 1951: I 436).
Grupos especiales eran los guerreros otomi y quachic (esquilados), unos tequiua que hacían votos especiales de no retroceder en el campo de batalla, tenían insignias distintivas y constituían un cuerpo de élite del ejército. Eran tenidos por grandes asesinos, pero demasiado salvajes e inadecuados para los asuntos de gobierno' (Sahagún 1938: II 137; Duran 1951: 169-70, II 163).
Otro grado militar eran las Águilas Viejas (quauhueuetque) o guerreros viejos que realizaban tareas especiales como una especie de comandantes de campo y oficiaban en los funerales de quienes morían en combate (Duran 1951: I 289, 293, 315; Tezozomoc 1878: 428).
6 PEDRO CARRASCO
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
La organización sacerdotal era enormemente compleja y presenta cierto número de problemas que exigiría un tratamiento más extenso. Los principales grados de la jerarquía eran los siguientes: en primer lugar, los jóvenes que servían como Pequeños Sacerdotes (tlamacazton), principalmente ocupados de las tareas serviles de los templos. De jóvenes, se convertían en Jóvenes Sacerdotes (tlamacazque). De éstos, los más devotos ascendían al grado de Dador de Fuego (tlenamacac) y entre éstos se escogían los dos sumos sacerdotes o Serpientes Emplumadas (quequetzalcoa). Según una información, el progreso en la jerarquía sacerdotal de los Jóvenes Sacerdotes tenía lugar cada cinco años. Algunos jóvenes sacerdotes iban al campo de batalla, como hemos mencionado; otros se dedicaban a actividades puramente religiosas (Sahagún 1938: I 144, 299; Torquemada, 1943: II 185).
La jerarquía sacerdotal era especialmente compleja debido a la existencia de distintos templos dedicados a diversas deidades, cada uno con distintos cultos y con sacerdotes que tenían títulos especiales. La principal lista de sacerdotes de que disponemos, además de la que hemos esbozado, es básicamente una lista de los guardianes de cada dios o templo, en gran parte administradores encargados de reunir las cosas necesarias para el culto de un determinado dios (Sahagún 1938: I 237-41). Probablemente eran cargos de rango similar, pero no está completamente claro cómo se relacionaban con la escala anteriormente presentada. Parecen pertenecer a un rango situado por encima de los viejos sacerdotes. La edad avanzada se menciona como característica de los sacerdotes llamados quaquacuiltin, que es el título de algunos de los administradores. Como las Águilas Viejas de los guerreros, éste era probablemente el rango sacerdotal de los ancianos. En algunos casos, el asistente de un dios se designa como su-anciano (iueueyouan) y también los ancianos del barrio (calpulhueuetque) tenían funciones ceremoniales en determinadas ocasiones (Sahagún 1938: I 30; 1951: 44, 47, 58, 106, 119, 183).
No todas las funciones ceremoniales implican la existencia de sacerdotes 3e dedicación plena. Determinadas actividades ceremoniales estaban a cargo de funcionarios del gobierno o de otros cabezas de familia que residían en el templo sólo durante períodos de tiempo limitados, turnándose en algunos casos distintos grupos para que siempre residiera alguno (Sahagún 1938: I 144, 229; Gómez de Orozco 1945: 39, 61). Otro cierto número de roles especializados de los distintos cultos o de las grandes ceremonias públicas eran desempeñados por individuos que actuaban simplemente a resultas de un voto, muchas veces hecho con objeto de curarse de una enfermedad relacionada con el ser divino de la veneración (Sahagún 1938: I 32, 40, 48-51, 177).
Algunos sacerdotes viejos se retiraban de la vida religiosa y recibían entonces altos títulos y cargos en el gobierno. A juzgar por sus títulos, pasaban a formar parte del grupo de consejeros del gobernante anteriormente mencionado) (Durán 1951: II 110, 125).
Un caso interesante es el de la escala sacerdotal que lleva a los cargos de los dos altos gobernantes de la ciudad de Cholula. Se escogían entre cierto número de sacerdotes dedicados al culto de Quetzalcóatl; estos sacerdotes eran nobles procedentes de un solo distrito de la ciudad, el de Tianquiznauac. Cuando entraba en el sacerdocio entregaban todas o gran parte de sus riquezas al templo y le consagraban sus vidas, pero podían casarse y visitar a sus esposas por la noche. Los distintos grados de este sacerdocio se manifestaban en distintos mantos. Los nuevos sacerdotes
LA JERARQUÍA CÍVICO-RELIGIOSA 7
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
recibían un manto negro, que llevaban durante cuatro años. Al término de este período recibían un manto negro con un borde rojo que llevaban durante otros cuatro años. Luego recibían un manto decorado en negro y rojo que también usaban durante un nuevo período de cuatro años. Después de éste recibían mantos negros, que vestían durante el resto de sus vidas, excepto los ancianos que iban de rojo y eran candidatos a suceder a los dos funcionarios gobernantes a la muerte de éstos (Rojas 1927: 160-61).
El tercer camino para el ascenso social era el comercio. Los mercaderes procedían de determinados distritos de la ciudad y los jóvenes se organizaban en bandas con sus líderes, como hacían todos los demás plebeyos, y partían en expediciones comerciales al servicio de los viejos comerciantes. Cuando por sus viajes se veían mezclados en la guerra, como pasaba con frecuencia, podían recibir títulos iguales que los de los guerreros. Por otra parte, el comerciante que acumulaba riquezas las utilizaba para comprar esclavos para los sacrificios las víctimas así ofrecidas eran el equivalente de los prisioneros que ofrecía el apresador, y entonces el comerciante recibía el título de Bañista, más exactamente «El que ha purificado a alguien para el sacrificio» (tlaltique, tealtianime). Los comerciantes tenían su propia organización y tribunales propios; sus líderes eran los pochteca tlatoque (jefes de comerciantes), que constituían un consejo para su propio gobierno interno y la regulación del lugar de mercado, y los viejos mercaderes (pocheteca ueuetque) eran huéspedes de honor en todas las funciones sociales de los comerciantes (Sahagún 1959: passim; Duran 1951: II 125; Zurita 1941: 142-3).
Aunque los datos sobre ellos son menos detallados, también otros grupos profesionales habían conseguido rangos propios. Así, los cazadores podían alcanzar los títulos de Tequiua Cazador (amiztequiuaque) y Jefes Cazadores (amiztlatoque), y en algunos grupos artesanos se hacían ofrendas ceremoniales de esclavos a la divinidad patrocinadora, al igual que entre los comerciantes, que probablemente realzaban el status del oferente (Duran 1951: II 130, 297-98; Sahagún 1938: I 46-47, 190; 1959: 80, 87). Como hemos visto, las posibilidades de ascenso en las escalas militar y sacerdotal existían dentro de clases hereditarias. Las diferencias de clase también se relacionan con las implicaciones económicas de la escala. Los individuos de origen noble no sólo heredaban el rango, sino también bienes raíces, y los titulares de cargos eran gratificados con la producción de fincas adscritas a sus cargos. Los plebeyos que alcanzaban rangos altos recibían, junto con los títulos, tierras que en algunos casos sólo explotaban en usufructo, mientras en otros podían transmitir por herencia, con lo que los herederos adquirían los rangos de la nobleza Además de estas fuentes personales de ingresos, todos los asistentes a palacio, incluidos todos los funcionarios, eran alimentados por la cocina del gobernante y solían recibir regalos, sobre todo ropas y adornos, del gobernante, cuyos grandes almacenes estaban repletos de los tributos de todos los pueblos sometidos. Las descripciones de grandes repartos de bienes son un rasgo que se repite en las relaciones de los festivales mensuales y las celebraciones militares./Dado que el gobernante, sus funcionarios, la nobleza, los templos y las casas de los hombres disponían de tierras y tributos, todos estos individuos e instituciones constituían, pues, los centros focales de la dirección de las propiedades públicas y de la acumulación y distribución de bienes, fundamentalmente entre los niveles superiores de la sociedad, aunque a veces algo goteaba hasta los trabajadores plebeyos. Zurita, 1941: 85-86, 144-45; Duran, 1951: II 161, 164; Torquemada 1943: II 546; Sahagún 1951: passim; 1954: 39; Tezozomoc 1878: passim).
8 PEDRO CARRASCO
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Además, también existe un sistema de patronazgo personal de una función pública, lo que presupone la previa acumulación de los bienes necesarios para la realización de esa función y va seguido de la consecución de un rango social más elevado. Este es el caso de los mercaderes y artesanos, o bien de los ayunadores-de-un-año (mocexiuhcauhque) dedicados al culto de Uitzilopochtil. El consumo de riqueza que exigían algunos de estos patronazgos podía acarrear serios apuros económicos, incluso hasta el punto de dar lugar a empeños o a pérdidas de tierras (Sahagún 1938: I 264-65; Motolinía 1941: 35).
La escala de consecuciones funcionaba dentro de cierto número de segmentos sociales distintos. Hemos visto las tres escalas distintas de la guerra, el sacerdocio y el comercio. También existían por separado en los distintos distritos, cada una con su propia Casa de la Juventud y templo local. De estos segmentos, unos eran del mismo rango y sus organizaciones concretas eran ejemplos paralelos del mismo tipo de organización. Pero en muchos casos la escala de consecuciones sólo estaba abierta a segmentos sociales de alto status hereditario, como la nobleza, o las personas de determinados distritos, o los miembros de ciertos linajes. Así, los ayuna-dores-de-un-año de Uitzilopochtli se escogían entre tan sólo seis barrios de la ciudad de México (Duran 1951: II 89); en Cholula, la escala que conducía a los dos gobernantes últimos sólo estaba abierta a los nobles del distrito de Tianquiznauac. En la ciudad de México el gobernante procedía de un linaje concreto (Monzón 1949: 75). En casos como este último, el ascenso en la escala de consecuciones forma parte de la norma sucesoria. El nuevo gobernante no sucede automáticamente en nombre de una determinada relación de parentesco. Es elegido por los consejeros de alto rango por ser el pariente del antiguo gobernante —hermano, hijo o sobrino— que está mejor cualificado por su ascenso en la escala. De este modo, la herencia, la elección y la consecución se combinan en una pauta sucesoria compleja.
La descripción presentada se aplica a la Tenochtitlán de México, una ciudad de por lo menos 60.000 personas (Toussaint et al. 1938: 72) que había estado ampliando su dominio sobre el México central y meridional durante el siglo anterior a la conquista de los españoles. Como sociedad en triunfal expansión, la clase alta había crecido hasta tener un tamaño superior al correspondiente de la comunidad media de Mesoamérica, y el cuadro que aquí se presenta sólo debe tomarse como representativo de los grandes centros políticos No sólo afluía a los almacenes del gobernante el tributo de grandes áreas, sino que la nobleza y los templos tenían sus tierras fuera de la ciudad, en lo que había sido territorio extranjero, especialmente en la parte meridional del Valle (Duran 1951: I 100, 114, 152; Tezozomoc 1878: 253, 271, 286, 305. Esto y la creación de colonias y gobernantes aztecas en el territorio conquistado proporcionaron una salida a la creciente clase alta. Sin embargo, puede plantearse la cuestión de si las personas de origen noble —especialmente numerosas dada la poliginia de la clase alta— podían seguir toda una venturosa carrera en las escalas militar y sacerdotal para realmente conseguir puestos de poder económico y político. Las reformas que se atribuyen a Moteuczoma Xocoyotzin son especialmente significativas desde este punto de vista. Este gobernante ordenó que sólo personas de origen noble podían asistir a su palacio (Duran 1951: I 416-21; Tezozomoc 1878: 578). Esto no sólo debe interpretarse como un agudizamiento de las diferencias de clase; también indica el crecimiento de un grupo de origen noble que trabajaba en los niveles más bajos del funcionariado. Algunos de los residentes en los palacios eran artesanos que trabajaban en sus oficios, cuyos productos eran consumidos por la clase alta a través del sistema
LA JERARQUÍA CÍVICO-RELIGIOSA 9
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
económico distributivo del palacio. En los calmecac se enseñaban oficios especializados y los aprendían los nobles (Tezozomoc 1949: 112; Pomar 1941: 38). Los servidores y los artesanos especializados, pues, constituían un grupo de estatus intermedio y de origen noble, pero sin poder político. Tal grupo pudo crecer con el desarrollo de un fuerte centro político que producía un número cada vez mayor de personas de origen noble y, al mismo tiempo, creaba una demanda de artículos de lujo.
En comparación con el Tenochtitlán de México, las comunidades menos poderosas, y especialmente las comunidades campesinas, deben haber tenido un tipo de organización como el que se describe a propósito de la organización de distrito, con una delgada capa alta y grandes posibilidades para los plebeyos de alcanzar puestos dirigentes. En realidad, mientras los grupos étnicos dominantes tenían nobleza (pillotl) y un linaje gobernante (tlatocatlacamecayotl), algunos de ellos incluso con unas normas sucesorias más tajantes que las aztecas, había grupos que no tenían ningún tipo de nobleza y eran gobernados por líderes militares (quauhtato). Las propios aztecas, en las primeras etapas de su historia, pertenecían a este grupo (Chimalpahin 1889: 27; 1958: 46, 56-57, 154).
La importancia de las diferencias hereditarias entre noble y plebeyo, que incluyen sustanciales diferencias en cuanto a tenencia de tierras, el limitado número de puestos en los niveles más altos de la jerarquía en comparación con el total de la población, y la restricción de los cargos más altos a la nobleza, todo esto confería al sistema de escala anterior a la llegada de los españoles un carácter básicamente distinto del sistema de los actuales indios. En la medida en que los altos cargos estaban abiertos a un determinado segmento de la sociedad, la escala de consecuciones era un mecanismo para la selección del grupo dominante; cuando también estaba presente la sucesión hereditaria, el ascenso en la escala podía considerarse también un requisito para la revalidación de los derechos hereditarios. La situación es básicamente distinta de la que presentan las comunidades actuales sin clases, en las que la escala es un mecanismo mediante el cual todo el mundo tiene su turno para ocupar los cargos.
A pesar de estas importantes diferencias entre el sistema de escala anterior a los españoles y el actual, está claro que muchos de los rasgos importantes de la estructura moderna estaban presentes en el tipo precolombino. Ahora puede plantearse la cuestión: ¿cómo se ha transformado la organización anterior a los españoles en la actual? Estamos ante un caso de gran similitud y continuidad en determinados aspectos de la estructura social, junto con un radical cambio en las formas culturales que siguieron a la supresión de la guerra, la introducción del sistema español de administración municipal, la erradicación de la religión indígena y la conversión al cristianismo. A riesgo de pecar por exceso de generalización, presentaré como hipótesis de trabajo un modelo simplificado del proceso de cambio ocurrido durante el período colonial y el siglo XIX.
Acepto que la forma española de administración municipal y las cofradías católicas se reconstituyeron y canalizaron según los rasgos principales de la estructura ceremonial y política indígena. El estudio de los indios durante el período colonial nos proporciona algunos datos sobre la forma en que se llevó a cabo este proceso.
10 PEDRO CARRASCO
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Antes que nada, en la época colonial encontramos una continuación directa de los niveles inferiores de la organización indígena, que los españoles mantuvieron para recoger los tributos y organizar las obras públicas (Durán 1951: I 323, II 166, 223; Torquemada 1943: II 545; Gibson 1952: 118-20). Incluso hoy encontramos cargos menores con el título de tequitlato y topil, que son claramente la perpetuación de sus antiguos homónimos. En la nueva organización religiosa, los misioneros centraron sus esfuerzos en los jóvenes, a quienes reunían para darles instrucción y utilizarlos en tareas serviles en la iglesia, de la misma forma que hacía el sacerdote indígena (Duran 1951: II 113).
En los niveles medio y alto de la jerarquía, la introducción del sistema español de administración municipal tuvo como consecuencia lo que llamaré el gobierno dual, es decir, que el antiguo grupo dominante continuó en el poder al mismo tiempo que los funcionarios del recién introducido sistema eran a su debido tiempo elegidos, y ambos grupos de funcionarios unidos constituyeron el cuerpo administrativo de la ciudad. Estoy pensando aquí en una situación similar a la que existe actualmente en los altos de Chiapas, donde los funcionarios municipales, cuya existencia exige la actual ley del Estado, gobiernan junto con y subordinados a un cuerpo más complejo de funcionarios que constituye el gobierno tradicional, que a su vez es claramente una mezcla de elementos precolombinos y elementos coloniales (Aguirre Beltrán 1953:122-40; Pozas 1959: 133-53). Los archivos administrativos, que suponen el grueso de las fuentes históricas, proporcionarán por supuesto mejores datos sobre la organización burocrática legal que sobre los cargos o títulos tradicionales y consuetudinarios. Puesto que los nuevos cargos eran electivos, nada impedía la continuidad de los antiguos métodos de alcanzar cargos. Cierto número de diferencias locales en el sistema de elegir funcionarios se ha dicho que provienen de la costumbre española, y debe atribuirse a la práctica india. En muchas ciudades, la antigua exigencia del status de noble para los altos cargos continuó rigiendo durante el período colonial; y aunque los nuevos cargos eran de duración anual y tenían prohibida la reelección durante los dos años siguientes, existen pruebas claras de que el mismo grupo de personas disponía repetidamente de todos los altos cargos de la nueva ad-ministración, alternándoselos entre ellos. Algunos de los antiguos cargos fueron identificados con los nuevos. El antiguo tlatoani, por ejemplo, fue durante algún tiempo el gobernador del sistema español, y probablemente las funciones del antiguo tecutlatoque y del achcacauhtin se identificaron con los nuevos alcaldes y regidores (Zavala y Miranda 1954: 80-82; Chávez Orozco 1943: 10; Gibson 1952: 112).
El viejo sistema de ganar prestigio mediante el patronazgo de ceremonias también continuó. Mientras que la ofrenda de víctimas para los sacrificios como sistema para adquirir status fue erradicada, la práctica concomitante de dar fiestas y patrocinar las funciones religiosas es anotada en los primeros tiempos coloniales por los misioneros, que vieron en ella una continuación de las costumbres precolombinas. La bien documentada identificación de los dioses indígenas con los santos católicos y, en consecuencia, de sus respectivos rituales, también debió ser una consecuencia de la transferencia del valor y el prestigio social de dar fiestas y ejercer el patronazgo de las antiguas ceremonias a las nuevas. La consecución del status de principal por individuos de origen plebeyo que habían ocupado altos cargos también está documentada en el primer período colonial (Duran 1951: 125-26, 266; Sahagún 1938: III 299-301; Zavala y Miranda 1954: 61).
LA JERARQUÍA CÍVICO-RELIGIOSA 11
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Una vez establecido este sistema de gobierno dual, existieron las condiciones para la gradual mezcla y transformación de los elementos indios y españoles en una estructura más estrechamente integrada. El cambio más importante a todo lo largo de los tiempos coloniales y del siglo XEC fue la eliminación de la nobleza como grupo diferenciado que heredaba el rango, la propiedad privada de tierras y derechos exclusivos a los cargos, con la consecuente apertura de toda la jerarquía a todos los habitantes de la ciudad. El proceso se inició al principio de la época colonial, sobre todo porque la conquista española destruyó todas las grandes unidades políticas, separándolas de sus caciques y rebajándolas al nivel campesino de organización, con la consiguiente pérdida en número e importancia para la nobleza indígena, especialmente en todos los antiguos centros políticos». Igual importancia tuvieron los esfuerzos de los plebeyos por eliminar las restricciones que tenían impuestas y conseguir desbancar a la nobleza del control de la ciudad. Este proceso se inició en el siglo xvi, pero la desaparición final de la nobleza indígena, sin embargo, no tuvo lugar hasta el siglo XTX, cuando la independencia abolió los privilegios legales de los caciques indios (Chávez Orozco 1943: 14-15; Gibson 1960).
Un segundo cambio fue la decadencia efe la propiedad comunal que se utilizaba para financiar las funciones públicas. En los primeros tiempos, el excedente de los tributos y las tierras o el ganado público de las ciudades y de las hermandades religiosas proporcionaban una cantidad importante de riqueza que se consumía en la organización ceremonial. La pérdida de estas propiedades públicas aumentó la importancia del patronazgo individual de las funciones públicas. Así es como el término mayordomo, originalmente administrador o gerente de una propiedad comunal, se ha convertido en la denominación general del individuo que patrocina con su propia riqueza una ceremonia religiosa.
Estos dos rasgos, igualdad de oportunidades para todos de alcanzar altos cargos y el hecho de que el titular del cargo corra con los gastos del cargo, son los que hemos definido como los elementos clave del moderno sistema de escala.
En el sistema colonial español, las comunidades indias, o las repúblicas indias, como se las llamaba, fundamentalmente eran similares a las reservas de las demás zonas coloniales: la tierra era una propiedad común para uso exclusivo de la comunidad, y la comunidad era colectivamente responsable del pago de los tributos y el abastecimiento de mano de obra. Estos fueron los rasgos clave del desarrollo de la aldea (o municipio) en cuanta unidad social y cultural básica, que Tax ha comparado con las tribus (1937: 433-44), y también explican el desarrollo del sistema de escala según las líneas descritas que implican compartir entre los habitantes de la aldea los gastos ceremoniales y administrativos. Esto forma parte del reparto igualitario entre todos los miembros de las cargas impuestas a la comunidad por el Estado3. El sistema de escala también tiene un valor de supervivencia en el sentido de que mantiene a la comunidad unida al controlar la diferenciación interior, económica y social, que tiende a destruir la comunidad, mientras que las condiciones económicas y sociales exteriores no permiten su total asimilación en una sociedad mayor. Después de la desaparición del sistema de tributos, éste es el valor superviviente que ha mantenido unidas a las comunidades indias, aunque cada vez retrocediendo más hacia zonas marginales. La triunfal introducción del sistema español de organización de las aldeas en Mesoamérica se basa en el hecho de que pudo adaptarse a la estructura social india existente, como he tratado de demostrar. También
12 PEDRO CARRASCO
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
resultó ser muy adecuado para la transformación de las sociedades indígenas en comunidades campesinas autónomas, igualitarias y democráticas.
Muchas veces se ha dicho que Mesoamérica, dada la riqueza de datos arqueológicos, históricos y modernos, es un terreno ideal para el estudio del cambio cultural a lo largo de un período de tiempo largo. Sin embargo, el hecho es que el estudio de los indios precolombinos, coloniales y modernos ha sido por regla general llevado a cabo por especialistas que se centraban sobre asuntos muy distintos y que tenían poca problemática en común. He tratado de identificar un rasgo fundamental de la organización social de los indios mesoamericanos en todas las etapas y de esbozar el curso principal de su evolución. Si bien sigue necesitándose mucho más trabajo en todos los aspectos de los períodos históricos y las regiones relacionadas con nuestro tema, ahora se pueden adelantar algunas consecuencias generales de nuestros hallazgos.
Nos hemos ocupado de un proceso que implica tanto la continuidad de ciertos aspectos de la organización social como el cambio radical de otros. El cambio o la continuidad serán más o menos resaltados según si se considera la estructura, la forma o la función de una institución social. Nosotros hemos resaltado la continuidad de los principios estructurales relativos al funcionamiento de la escala, puesto que ésta es el hilo que conecta las formas precolombinas con las formas modernas de organización política y ceremonial. Pero la introducción del culto católico y de las formas españolas de administración municipal significan un cambio radical de la forma cultural de determinados cargos o actividades en los que se concretiza la estructura. En los segmentos campesinos de la sociedad anterior a la llegada de los españoles, con poca o ninguna estratificación social, ésta debe haber sido la transformación fundamental. En los centros políticos estratificados, por el contrario, la estructura social total dentro de la cual operaba el sistema de escala fue radicalmente transformada al convertirse las sociedades indias en parte de la sociedad colonial o nacional y ser reducidas al nivel de organización campesina. Junto a esto, un cambio fundamental tuvo lugar en la función de sistema de escala en relación con la estructura social total. La escala pasó de ser un mecanismo para la selección de personal, o para la revalidación de los derechos heredados a un alto cargo dentro de una sociedad estratificada e independiente, a ser un mecanismo para compartir las responsabilidades entre los miembros de un segmento no estratificado, de una comunidad campesina incluida en una sociedad más amplia.
Todos estos cambios formaron parte de lo que habitualmente se define como un caso de aculturación. No obstante, no puede estudiarse bien en términos de rasgos culturales que se traspasan de una parte a otra entre dos culturas en contacto, relegando a telón de fondo la estructura social que pone en contacto a los pueblos. Más fructífero que el habitual concepto de aculturación como contacto intercultural es el concepto de sociedad plural, formada cuando las antiguas sociedades independientes, con sus distintas tradiciones culturales, fueron incluidas en un sistema social más amplio. El análisis de la situación de contacto como una estructura social más amplia se convierte entonces en la principal tarea del estudio sobre la aculturación. Los cambios de la estructura social interna y de la cultura de una sociedad anteriormente independiente estarán entonces determinados por el lugar que les toque ocupar en la nueva sociedad más amplia. La importancia de la estructura social en la aculturación fue pronto resaltada (en 1940) por Radcliffe-Brown (1952: 201-2), pero como recientemente ha señalado Spicer (1958: 433), muchas veces se ha
LA JERARQUÍA CÍVICO-RELIGIOSA 13
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
olvidado (cf. también Smith 1957). En nuestro caso, la transformación de la jerarquía político-ceremonial está en función directa de la ruralización de los indios mesoamericanos: el hecho de que unas sociedades antes estratificadas se convirtieran en comunidades campesinas no estratificadas dentro de un sistema social más amplio.
*Originalmente publicado en inglés en American Anthropologist Vol. 63, (Junio 1961) Págs. 483-497; la traducción castellana proviene de en J. R. Llobera (comp.), Antropología Política, Anagrama (1979), Barcelona.
NOTAS
1 Las relaciones entre el telpochcalli y el calmecac, y entre las divisiones de clase y de distrito, precisan de un estudio detallado. Está claro que había mayor número de telpochcalli, hablando en términos generales uno por distrito, aunque no se dispone de ninguna lista de ellos. Los nombres de los calmecac aparecen en Sahagún (1938: I 220-27); algunos todavía tienen los nombres de los distritos aztecas originales, pero no está claro cuál era la relación con los distritos de la época de la conquista. Según Duran (1951: II 108-9), era posible pasar de telpochcalli a calmecac.
2 El problema más difícil del estudio de la antigua forma de gobierno mexicana es la adecuada caracterización de este grupo. Las relaciones de parentesco, las reglas de sucesión, el tiempo del mandato, las funciones políticas de cada título y las posibles conexiones con los distritos o las ciudades dependientes están por estudiar. Los datos de Tetzcoco son algo mejores sobre algunas de estas cuestiones (Ixtlilzochitl 1952: II 167 ss.; Zurita 1941: 10-4; Pomar 1941: 29-30). Las distintas relaciones sobre la consecución del rango de tecuhtli también son relevantes en este punto. La mayor parte de ellas se refieren a Tlaxcala, Hue-xotzinco y Cholula, pero los rasgos generales también sirven para el Valle de México. Parecen ser requisitos básicos un período de servicio en el templo y un gran reparto de bienes antes de tomar posesión del título (cf. Duran 1951: II 110, 125, posteriormente mencionado.
3 Este reparto entre los miembros de las cargas impuestas por el Estado a la comunidad campesina fue considerado por M. Weber (1950: 19-24) responsable del desarrollo de un tipo de organización campesina comunista. El tratamiento de Eric Wolf (1957) de los campesinos mesoamericanos y javaneses es el mejor estudio comparativo de este tipo de proceso.
BIBLIOGRAFÍA
Aguirre Beltrán, Gonzalo, 1953, Formas de gobierno indígenas, Imprenta Universitaria, México.
Cámara, Fernando, 1952, “Religious and Political Organization”, en Sol Tax (ed.), Heritage of Conquest; The Ethnology of Middle America. Free Press, Glencoe.
Carrasco, Pedro, 1952, Tarascan Folk Religion: An Analysis of Economic, Social and Religious Interactions, Middle America Research Institute Publication 17, Tulane University, Nueva Orleans.
————, 1957, “Some Aspects of Peasant Society in Middle America and India”, en Kroeber Anthropological Society Papers 16.
Chavéz Orozco, Luis, 1943, Las instituciones democráticas de los indígenas mexicanos en la época colonial, Ediciones del Instituto Indigenista Interamericano, México.
14 PEDRO CARRASCO
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Chimalpahin Qüauhtlehuanitzin, Domingo Francisco de San Antón Muñón 1889, Annales de
Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpabin Qüauhtlehuanitzin. Sexta y séptima relaciones (1258-1612) publicadas y traducidas según el manuscrito original por Rémi Siméon. Maisonneuve et Leclerc, París..
————, 1958, Das Memorial breve acerca della fundación de la ciudad de Culhuacan, und weitere ausgewahlte Teile aus den «Diferentes historias originales» (Manuscrit mexicain N.° 74, París). Texto azteca con traducción alemana por Walter Lehman y Gerdt Kutscher. Quellenwerke zur alten Geschichte Amerikas 7. Stuttgart: W. Kohlehammer.
Clark, James Cooper (ed. y tr.) 1938, Codex Mendoza, (El manuscrito mexicano conocido como la Colección de Mendoza, conservado en la Bodleian Library, Oxford, 3 vols.), Londres.
Duran, Diego, 1951, Historia de las Indias de Nueva España, 2 vols, Editora Nacional, México.
Font, José María, 1952, “Municipio medieval, municipio moderno, municipio indiano”, en Diccionario de Historia de España, vol. 2, Revista de Occidente, Madrid, págs. 593-602.
Gibson, Charles, 1952, Tlaxcala in the Sixteenth Century, Yale University Press, New Haven.
Gómez de Orozco, Federico (ed.), 1945, Costumbres, fiestas, enterramientos y diversas formas de proceder de los Indios de Nueva España, líalo-can 2, 37-63.
Ixtlilxochitl, Fernando de Alva 1952, Obras históricas, 2 vols., Editora Nacional, México.
Monzón, Arturo, 1949, El calpulli en la organización social de los Tenochca, Instituto de Historia, México.
Motolinia, Toribio de, 1930, Memoriales, Documentos históricos de Méjico, I. México.
————, 1941, Historia de los indios de Nueva España, Salvador Chávez Hayhoe, México.
Pomar, Juan Bautista, 1941, “Relación de Tetzcoco”, en Relaciones de Texcoco y de la Nueva España, Salvador Chávez Hayhoe, México.
Pozas, Ricardo, 1959, Chamula, un pueblo indio de los altos de Chiapas, Memorias del Instituto Nacional Indigenista, 8. México.
Radcliffe-Brown, A. R. 1952, Structure and Function in Primitive Society, Cohén & West, Londres.
Sahagún, Bernardino de, 1938, Historia general de las cosas de Nueva España, 5 vols., Pedro Robredo, México.
————, 1951, Florentine Codex. Libro 2: The Ceremonies, ed. y tr. por Arthur
J. O. Anderson y Charles E. Dibble. Monographs of the School of American Research 14, Parte 3. Santa Fe.
————, 1954, Florentine Codex, Libro 8: Kings and Lords, ed. y tr. por Arthur J. O. Anderson y Charles E. Dibble. Monographs of the School of American Research 14, Parte 9. Santa Fe.
LA JERARQUÍA CÍVICO-RELIGIOSA 15
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
————, 1959, Florentine Codex, Libro 9: The Merchants, ed. y tr. por Charles, E. Dibble y
Arthur J. O. Anderson, Monographs of the School of American Research 14, Parte 10, Santa Fe.
Smith, M. G., 1957, “The African Heritage in the Caribbean”, en Vera Rubin (ed.), Caribbean Studies: A Symposium, Institute of Social and Economic Research, Jamaica, B. W. I., University College of the West Indies, 3446.
Spicer, Edward H., 1958, “Social Structure and Cultural Process in Yaqui Religious Acculturation”, en American Anthropologist, 60, 433-41.
Tax, Sol 1937, “The Municipios of the Midwestern Highlands of Guatemala”, American Anthropologist 39, págs. 423-44.
Tezozomoc, Hernando Alvarado, 1878, Crónica Mexicana, Ireneo Paz, México.
————, 1949, Crónica Mexicayotl, tr. por Adrián León, Imprenta Universitaria, México.
Torquemada, Juan de, 1943, Monarquía indiana, 3 vols., Salvador Chávez Hayhoe, México.
Toussaint, Manuel, Federico Gómez Orozco y Justino Gernández, 1938, Planos de la ciudad de México, siglos XVI y XVII; estudio histórico, y bibliográfico, Instituto de Investigaciones Estéticas, México.
Weber, Max, 1950, General Economic History. Glencoe, 111. Free Press.
Weitlaner, R. J. y Carlo Antonio Castro 1954, Papeles de la Chinantla: Mayultianguis y Tlacoatzintepec, Museo Nacional de Antropología, Serie Científica 3, México.
————, y C. Hooghagen, 1957, “Grados de edad en Oaxaca”, en Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, 16, 183-209.
Wolf, Eric R., 1957, “Closed Corporate Peasant Communities in Mesoamerica and Central Java”, en Southwestern Journal of Anthropology 13, 1-18.
Zavala, Silvio y José Miranda 1954, “Instituciones indígenas en la Colonia”, en Alfonso Caso et al. (eds.), Métodos y resultados de la política indigenista en México, Memorias del Instituto Nacional Indigenista 6, México.
Zurita, Alonso de, 1941, “Breve y sumaria relación de los señores y maneras y diferencias que había de ellos en la Nueva España”, en Relaciones de Texcoco y de la Nueva España, Salvador Chávez Hayhoe, México, 65-205.
Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA En The Theory of Peasant Economy, (eds. Thorner, Kerblay y Smith), 1966, págs.1-28.
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
ON THE THEORY OF NON-CAPITALIST ECONOMIC SYSTEMS
Alexander V. Chayanov
In modern theory of the national economy, it has become customary to think about all economic phenomena exclusively in terms of a capitalist economy. All the principles of our theory—rent, capital, price, and other categories—have been formed in the framework of an economy based on wage labor and seeking to maximize profits (i.e., the maximum amount of the part of gross income remaining after deducting material costs of production and wages). All other (noncapitalist) types of economic life are regarded as insignificant or dying out; they are, at any rate, considered to have no influence on the basic issues of the modern economy and, therefore, are of no theoretical interest.
We shall have to accept this last thesis in regard to the indisputable dominance of finance and trading capital in world commerce and the unquestioned part it plays in the present organization of the world economy. But we must by no means extend its application to all phenomena in our economic life. We shall be unable to carry on in economic thought with merely capitalist categories, because a very wide area of economic life (that is, the largest part of the agrarian production sphere) is based, not on a capitalist form, but on the completely different form of a nonwage family economic unit.1 Such a unit has very special motives for economic activity and also a very specific conception of profitability. We know that most peasant farms in Russia, China, India, and most non-European and even many European states are unacquainted with the categories of wage labor and wages. Even superficial theoretical analysis of their economic structures shows that their specific economic phenomena do not always fit into the framework of classical economics and the modern theory of the national economy derived from it. We must go beyond this conceptual framework of the national economy if we are to conduct a theoretical analysis of our economic past.
The late systems of serfdom in Russia and slavery in America raise the question whether the concepts of contemporary economic thought (capital, interest, economic rent, wages) are applicable. Wages, as an economic category in the modern meaning of the word, is obviously absent in the systems mentioned above; and, together with this category, the customary theoretical content of other categories of our national economic systems drops out, because rent and interest as theoretical constructs are indissolubly connected with the category of wages. On the other hand, we acquire from such observation a new category, completely unknown to modern theory, the price of slaves.
We are in an even more difficult position regarding the economic systems of primitive peoples. In these systems, a basic category like the market price (fundamental to our theoretical thought)
2 ALEXANDER CHAYANOV
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
often does not exist. In this, the economic structure of the Roman Colonate, as well as that of the natural economy of primitive people, lies completely outside the framework of present economic theory. Even with regard to the Middle Ages, we would have difficulty in analyzing price formation with our existing equipment. How, for example, does one price the products that the feudal lord exacts as payment in kind and exports for sale to faraway markets?
The German historical school undoubtedly has the extremely great merit of having written about the economic past (especially the Germano-Roman and the ancient world) and of having disclosed their detailed morphology; but even the most thorough and exact description as such is unable to provide a theory of the economic facts described. Economics, however, urgently needs a theoretical analysis of our economic past; for each of the economic types we have already partly depicted, an economic system should be constructed corresponding to its peculiar features. It occurs to me that research in this direction, even if it may appear to be an amateurish collecting of antiques, could achieve much. Merely as economic paleontology it would not only further comparative analysis of existing economic formations, but would also be of great use for the purely practical aims of economic policy. For not only the family labor economic unit type (which we shall define in more detail later) but also other older types still exist in great numbers to the present day in non-European countries. Theoretical analysis with categories really adequate to their characteristics would contribute more to colonial policy than, for example, forcing the economy of Zambeziland into the Procrustean bed of the modern Manchester School’s economic categories.
We regret that neither Aristotle nor other ancient writers have left us an economic theory, as we would understand the word today, of the economic reality surrounding them. The Fathers of the Church, as contemporaries of the feudal regime, often touched on economic problems in their treatises; but, as we know, they devoted all their attention to the ethical side of economic life. Russian economic literature at the turn of the seventeenth and eighteenth centuries, as represented by Sylvester, Pososhkov, and Volynskii, dealt mainly with private economic affairs or with problems of state administration. Neither the slave economy in the United States nor the economy of the serf period in Russia has left us a complete economic theory corresponding to their special structures. As we have little knowledge of the Japanese and Chinese literature, we cannot judge the state of their theoretical attempts to explain past forms of economic life. Since past epochs have failed of their own to evolve any theories about former economic systems, we are compelled to try to construct them in retrospect.
We know that the key to understanding economic life in capitalist society is the following formula for calculating economic profitability: an enterprise is considered profitable if its gross income, GI, after the deduction of the circulating capital advanced (i.e., of the annual material expenditure, ME, and of the wage costs, WC), makes a sum, S, which is as large or larger than the whole of the (constant and circulating) capital, C, of the enterprise at interest calculated according to the rate prevailing in that country at that time (a).
ON THE THEORY OF NON-CAPITALIST ECONOMIC SYSTEMS 3
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
All calculations of theoretical economics start with this formula, explicitly or tacitly. The elements of this formula—the exchange value (market price) of gross income and of material expenditure, the wages, and the interest on capital—in this case are not any accidental private economy magnitudes but basic phenomena of a social and economic order. The content and task of the theory of the national economy is the scientific explanation of these basic phenomena.
The economic theory of modern capitalist society is a complicated system of economic categories inseparably connected with one another—price, capital, wages, interest, rent, which determine one another and are functionally interdependent. If one brick drops out of this system, the whole building collapses. In the absence of any one of these economic categories, all the others lose their specific character and conceptual content, and cannot even be defined quantitatively.
Thus, for example, one cannot apply, in their usual meanings, any one of the economic categories mentioned above to an economic structure that lacks the price category (an entire system of units on a natural economy basis and serving exclusively to meet the needs of the laboring families or collectives). In a natural economy, human economic activity is dominated by the requirement of satisfying the needs of each single production unit, which is, at the same time, a consumer unit. Therefore, budgeting here is to a high degree qualitative: for each family need, there has to be provided in each economic unit the qualitatively corresponding product in natura.
Quantity here can be calculated (measured) only by considering the extent of each single need: it is sufficient, it is insufficient, it is short in such and such a quantity—this is the calculation here. Owing to the elasticity of the needs themselves, this calculation does not have f to be very exact. Therefore, the question of the comparative profitability of various expenditures cannot arise—for example, whether growing hemp or grass would be more profitable or advantageous. For these plant products are not interchangeable and cannot be substituted for each other; therefore, no common standard can be applied to them.
According to this, all economics of natural economy, its conception of what is economic and profitable as well as the strange “laws” which dominate its social life, are, we shall prove below, very different in character from the basic ideas and principles of our usual economics which are customarily presented in manuals on the national economy. .Only with the development of an exchange and money economy does managing lose its qualitative character. Now, the interest in mere quantity comes to the fore—the concern to obtain the maximum quantum which can adopt any qualitative form through exchange. As exchange and money circulation (the commodity nature of the economy) increases, quantity becomes more and more independent of quality. It begins to achieve the abstract value of being independent of quality and its specific significance for given demands. The price category becomes prominent, and, together with other categories if these are available, it forms the economic system which is the only one considered by national economics.
GI - (ME + WC) > C · _!!_ 100
4 ALEXANDER CHAYANOV
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
A similar fate threatens theoretical economics if any other category drops out of the system—for example, that of wages. Even if out c all the possible economic systems lacking this category we choose one in which exchange and credit (and thus the categories of price and capital) are present (for example, the system of peasant and artisan family labor units held together economically by monetary an exchange processes), we shall still find that the structure of such a; economy lies outside the conceptual systems of an economics adapted to capitalist society.
On the family labor farm, the family, equipped with means of production, uses its labor power to cultivate the soil and receives as the result of a year’s work a certain amount of goods. A single glance at the inner structure of the family labor unit is enough to realize that it is impossible without the category of wages to impose on this structure net profit, rent, and interest on capital as real economic categories in the capitalist-meaning of the word.
Indeed, the peasant or artisan running his own business without paid labor receives as the result of a year’s work an amount of produce which, after being exchanged on the market, forms the gross product of his economic unit. From this gross product we must deduct a sun for material expenditure required during the course of the year; we are then left with the increase in value of material goods which the family has acquired by its work during the year, or, to put it differently, their labor product. This family labor product is the only possible category of income for a peasant or artisan labor family unit for there is no way of decomposing it analytically or objectively. Since there is no social phenomenon of wages, the social phenomenon o: net profit is also absent. Thus, it is impossible to apply the capitalist profit calculation.
It must be added, of course, that this indivisible labor product will hot always be the same for all family economic units. It will vary according to market situation, the unit’s location in relation to markets, availability of means of production, family size and composition quality of the soil, and other production conditions of the economic unit. But, as we shall learn below, the surplus the economic unit achieves by better location or by relatively better availability of means of production is neither in its nature nor in its amount identical with the rent and the interest on capital of capitalist economy.
The amount of the labor product is mainly determined by the size and composition of the working family, the number of its members capable of work, then by the productivity of the labor unit, and —this is especially important— by the degree of labor effort —the degree of self-exploitation through which the working members effect I certain quantity of labor units in the course of the year.
Thorough empirical studies of the peasant farms in Russia and I other countries have enabled us to substantiate the following thesis: the degree of self-exploitation is determined by a peculiar equilibrium between family demand satisfaction and the drudgery2 of labor itself.
Each new ruble of the growing family labor product can be regarded from two angles: first, from its significance for consumption, for the satiation of family needs; second, from the point of view of I the drudgery that earned it. It is obvious that with the increase in i) produce obtained by hard work
ON THE THEORY OF NON-CAPITALIST ECONOMIC SYSTEMS 5
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
the subjective valuation of each newly gained ruble’s significance for consumption decreases; but the drudgery of working for it, which will .demand an ever greater amount of self-exploitation, will increase. As long as the equilibrium is not reached between the two elements' being evaluated (i.e., the drudgery of the work is subjectively estimated as lower than the significance of the needs for whose satisfaction the labor is endured), the family, working without paid labor, has every cause to continue its economic activity. As soon as this equilibrium point is reached, how- ever, continuing to work becomes pointless, as any further labor expenditure becomes harder for the peasant or artisan to endure than is foregoing its economic effects.
Our work, as well as the numerous studies of A. N. Chelintsev, N. P. Makarov, and B. D. Brutskus, have shown that this moment of equilibrium is very changeable. It is reached as follows: on the one hand, through the actual specific conditions of the unit’s production, its market situation, and through the unit’s location in relation to markets (these determine the degree of drudgery); on the other hand, by family size and composition and the urgency of its demands, which determine the consumption evaluation. Thus, for example, each increase in labor productivity results in gain of the same quantity of products with less labor. This allows the economic unit to increase its output and to satisfy family demands in full. On the other hand, the significance of each ruble of gross income for consumption is increased in a household burdened with members incapable of work. This makes for increased self-exploitation of family labor power, so that the family's standard of living, threatened by increased demand, can be kept up in some way.
Starting with the nature of the basic consideration described above, the family labor farm has to make use of the market situation and natural conditions in a way that enables it to provide an internal equilibrium for the family, together with the highest possible standard of well-being. This is achieved by introducing into the farm’s organizational plan such labor investment as promises the highest possible labor payment per labor unit.
Thus, the objective arithmetic calculation of highest possible net profit in the given market situation does not determine whether or not to accept any economic action, nor does it determine the whole activity of the family economic unit; this is done by the internal economic confrontation of subjective evaluations. True, some consideration is given to the particular objective conditions of the economic unit.
An economic unit working on the .principles outlined above does not necessarily need to be extravagant in its economic conduct; for usually the objects that yield the highest labor payment per labor unit invested and those that guarantee the highest net profit to a capitalist unit are roughly the same. But empirical studies show that in a number of cases the structural peculiarities of the peasant family labor farm make it abandon the conduct dictated by the customary formula for capitalist profit calculation.
Such differences become very clear, for example, in densely populated areas where land shortage does not permit the peasant family to develop its full labor power under optimum organization forms, i.e., forms rendering the highest possible labor payment. For the capitalist economic unit, these optimum forms of economic organization (the optimum state of business
6 ALEXANDER CHAYANOV
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
intensification is expressed in it) are an absolute norm. With each additional intensification, the effect of extra labor input decreases steadily according to the law of decreasing returns to land; consequently, net profit falls as well. In farms greatly short of land, on the other hand, the concern to meet the year’s needs forces the family to turn to an intensification with lower profitability. They have to purchase the increase of the total year’s labor product at the price of a fall in income per labor unit.
Professor E. Laur, for example, has investigated Swiss farms with little land. These farms trebled their intensity. They suffered a big loss in income per labor unit, but they gained the opportunity to use their labor power; fully, even on the small plot, and to sustain their families. In the same way, small farms in the north and west of Russia increased the growing of potatoes and hemp, which are often of lower profitability than oats but are more labor-intensive and thereby increase the farm family’s gross product.
In other words, a capitalist business can only increase its intensity above the limit of its optimum capacity if the changed market situation itself pushes the optimum in the direction of greater intensity. In the labor family unit, intensification can also take place without this change in the market situation, simply from pressure of the unit's internal forces, mostly as a consequence of family size being in an unfavorable proportion to the cultivated land area. The peculiar features of the peasant family labor unit pointed out above inevitably make themselves felt on the whole economic system if it is exclusively based on family economy and, therefore, lacks the category of wages.
This peculiarity is especially clear when analyzing the element of economic rent under the conditions of the labor family unit. Rent as an objective economic income category obtained after deducting material costs of production, wages, and the usual interest on capital from gross income cannot exist in the family economic unit because the other factors are absent. Nevertheless, the usual rent-forming factors like better soil and better location in relation to the market do surely exist for commodity-producing family labor economic units, too. They must have the effect of increasing output and the amount of payment per labor unit.
Deeper analysis indicates the following: the family’s single indivisible labor product and, consequently, the prosperity of the farm family do not increase so markedly as does the return to a capitalist economic unit influenced by the same factors, for the laboring peasant, noticing the increase in labor productivity, will inevitably balance the internal economic factors of his farm earlier, i.e., with less self-exploitation of his labor power. He satisfies his family's demands more completely with less expenditure of labor, and he thus decreases the technical intensity of his economic activity as a whole.
According to Professors A. N. Chelintsev and N. P. Makarov, this rent factor, which is expressed in a slightly increased level of prosperity, cannot exist for very long, for the regions with such an in- creased level of prosperity will inevitably attract population from less favored regions. This will reduce the land holdings of individual farms, force them to intensify cultivation, and depress prosperity to the usual traditional level.
ON THE THEORY OF NON-CAPITALIST ECONOMIC SYSTEMS 7
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
If in such circumstances the leasing of land and a free land market develop, land prices naturally cannot be determined by capitalizing the rent, since the category of rent itself (as we understand it today) does not exist in the economic system just investigated, as has been shown above. Nevertheless, in a monetary land market properties do not change hands unpaid for. Thus, we are faced with the basic problem of the economics of the family labor unit: What determines the land price? What can the peasant farm pay for land? For what sum will it sell it?-
We can answer these questions if we approach them with the notion of the specific concept of profitability which we have defined for the labor family unit. This shows that tenancy or land purchases are obviously advantageous to the peasant family only if, with their help, the family can reach the equilibrium of its economic unit, either with an increased level of living or with decreased expenditure of labor power.
Peasant farms that have a considerable amount of land and are, therefore, able to utilize the family’s whole labor power at an optimum degree of cultivation intensity need not lease or buy land. Every expenditure on it appears irrational to them as it does not increase family prosperity but decreases their resources. If a family can dispose of only a small plot which allows them to use only part of the given labor power, acquiring a new item with a view to using unemployed labor power is extremely significant, for this allows them to bring the unit’s intensity nearer the optimum and to utilize working hours previously lost in forced inactivity. In both cases, the increase in payment per labor unit, with the resultant rise in the level of prosperity, can be so important that it enables the family unit to pay for the lease or purchase a large part of the gross product obtained from the newly acquired plot.
We can even maintain, disregarding the apparent paradox that the more the peasant farm will be ready to pay for land, the less it owns already, and, therefore, the poorer it is. In conclusion, we must consider that the land price as an objective category depends on the given situation in the land market, i.e., on the extent and urgency of land demand among peasants with little land and on the number of offers of land available for some reason or other.
In the family labor farm system, the land price level does not depend only on the market situation for agricultural produce and on the profitability of land cultivation resulting from it, but to a greater extent depends on the increase in local rural population density.
Studies on movements in land prices and leases in Russia carried out by Professor V. Kosinskii and the corresponding data from Professor Laur's studies about peasant farms in Switzerland have confirmed that peasants with little land pay land prices that significantly exceed the. Capitalized rent. These data can, therefore, serve as an empirical substantiation of our theoretical proposition.
It is extremely interesting that other mutually dependent economic categories, such as the market rate of interest on capital, behave in an analogous way in the system of the family labor economy, It is obvious that the family labor unit considers capital investment advantageous only if it affords the possibility of a higher level of wellbeing; otherwise, it reestablishes the equilibrium between drudgery of labor and demand satisfaction.
8 ALEXANDER CHAYANOV
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
In all cases where prospective new capital expenditure, be it through increased labor productivity or through expansion of the area, promises to achieve this increase in prosperity, the family can pay an unusually high interest for the capital required. Yet, this interest must not be so high that it offsets all the advantages achieved by the new investment of capital. On the one hand, the demand at the moment resulting from this situation, and on the other hand, the supply of capital then available determine the market price in the form of the loan interest normal at that time.
In other words, according to this we must suppose that the circulation of capital” in the family labor unit does not result in an. income from capital in the form of a special objectively available source of income, but it exercises an important influence on labor product and thus on the level of the single indivisible labor product and on the critical moment of internal economic equilibrium. The normal level of the market rate of interest is not determined by the whole productive capital turnover in the country (which obviously does not conform to the classical [Marxian] formula, M—C—M + m)3 but only by the market situation of demand and supply in that part of the nation's capital in the credit system.
Its internal capital circulation is also very peculiar for the family labor unit. If the family does not seek loan credit from outside persons, it will always have to consider not only that each expenditure of capital on the economic unit, by new capital formation and by capital renewal, is advantageous but also that the family will have to be able to find an amount for this expenditure from its labor income, and this would, of course, be at the expense of immediate consumption. Naturally, this will be possible only if the consumption value of the amount intended for production appears in the eyes of the family to be less than its value for production.4
It is obvious that the larger its annual product, the easier it is for the family to find from it the means for capital formation. In hard times, with bad harvests or disadvantageous market situations, it will be difficult for the family to extract from its small payment a part intended for consumption in order to use it to form new capital or merely for ordinary replacement of circulating capital.
Thus, the following categories can be defined for the economic system of the labor family unit or, in other words, for the economic structure of a society where production is in the form of peasant and artisan units and where the institution of wage labor is lacking.
1. The single, indivisible labor income of the family which reacts on the rent-forming factors.5
2. Commodity prices. 3. The reproduction of means of production (capital formation in the wider sense of the
word). 4. Prices for capital in credit circulation. 5. Land prices.
We get an even more peculiar picture if we complicate the form of the family economic unit here under consideration by assuming that there is no category of market price —that is, no factor of commodity exchange. At a quick glance, it would appear that the fully natural family farm would
ON THE THEORY OF NON-CAPITALIST ECONOMIC SYSTEMS 9
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
not display any phenomena of an economic kind. A closer look, however, shows that it is not at all like this. It seems possible to find a whole number of social and economic relations in the social and economic bloc consisting of several integral labor farms which meet their demands in natura. These control the organization of each of the separate natural farm units and standardize their production structure.
In fact, the internal private economic structure of the individual natural family farms is the same as those of farms with commodity exchange, with the exception of some peculiarities in calculating profitability, which we have indicated at the beginning of this article. The same notion of profitability is the determining factor; it becomes even clearer that it is impossible to apply the profitability formula of a capitalist enterprise. The economic equilibrium between defend satisfaction and drudgery is also determined in the same way. The same can be said about the formation and replacement of means of production. Even if the rent-forming factor of market location is absent here, the various soil and climatic conditions undoubtedly introduce into the system of the natural economic unit something like the factor of rent.
Most significant for the structure of the natural farm is that the intensity of cultivation and its organizational forms depend to a very great extent on the amount of land for use, the size of the labor family, and on the extent of its demand, i.e., on internal factors (family size and composition and its relation in proportion to the amount of cultivated soil). Thus, population density and forms of land utilization become extremely important social factors which fundamentally determine the economic system. Another less important, yet essential, social factor is the traditional standard of living, laid down by custom and habit, which determines the extent of consumption claims, and, thus, the exertion of labor power
In other words, if we think of one region of the natural economy and analyze this social and economic bloc, we see that in spite of the lack of interrelationships and in spite of the economic dissociation of the individual economic units a number of complicated economic processes take place in this region, the main factor for which is demographic—population density and migration. These determine land utilization, level of prosperity, and, thus, the ever-varying amount of capital accumulation and taxability of the population; the last forms the basis for organizing the nation’s state and culture.
Independently of demographic factors, very prosperous regions will stand out where rent-forming factors—higher quality of soil, etc. are especially effective. Empirical studies of seminatural agrarian countries show that the noneconomic constraint—in default of a regulating influence from the market situation and its economic constraint—becomes very important in the form of administrative control of land utilization and sometimes in the form of the “warlike settlement” of population migration.
Thus, even in a country with an absolutely natural economy structure we can find the following social and economic categories determining the structure of the individual economic units.
1. The indivisible labor product of the family, constituted according to: (a) population density;
10 ALEXANDER CHAYANOV
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
(b) the habitual, traditional demand level; (c) the rent-forming power of better soil and more favorable climatic conditions.
2. The population’s capacity to form capital and its taxability, depending on the level of prosperity.
3. The economic and political measures of the state power which by noneconomic constraint controls the mode of land utilization and popular migration.
In complete contrast to the family economic system is another type of economy which also lacks the category of wages —the slave economy system. The difference become quite distinct when we confront the structures of their two economic units in respect of their private economic morphology. The peasant and the artisan manage independently; they control their production and other economic activities on their own responsibility. They have at their disposal the full product of their labor output and are driven to achieve this labor output by family demands, the satisfaction of which is constrained only by the drudgery of the labor. None of these factors exists in a slave economy.
The slave labors in a production dominated by a stranger’s will; he is only a blind tool and has no right to dispose of his labor product. He is driven to labor output only by threat of punishment and satisfies his demands at the discretion of his owner only as much as is necessary to maintain his labor power.
For the slave-owning entrepreneur, keeping slaves is rational only when it leaves him a surplus product after deducting expenses and the expenditure of keeping the slaves; this, after being realized on the market, makes for an objective income from slave-keeping. Niebuhr pointed out that the institution of slavery came into existence only at the moment when the productive power of human labor had developed so far that this surplus product could be achieved.
The expenditure on keeping slaves is determined by physiological norms and by the labor tasks allotted; it cannot be taken as an economic category behind which hide complicated social and economic relations analogous to those connected with the category of wages. Therefore, the slave hardly differs from the beasts of burden as far as organization of the enterprise is concerned if we disregard the ethical norms shaping patriarchal life which were of special significance, for example, in Muslim slavery.
The peculiar features of the private economic organization of a slave enterprise pointed out above affect a whole number of fundament economic categories. The slave owner receives a certain sum as income after deducting from the gross product of his enterprise the material costs of production and the expenses of keeping the slaves. When the customary interest calculated on invested fixed and circulating capital, but not on the value of the slaves, has been deducted, the rest can be attributed to slave utilization.
In capitalist society, this residual attributed to the worker would be that part of his wages exceeding the value of board, clothing, and housing provided in kind by the entrepreneur. In the slave economy system, the part of the product attributed in economic terms to slave labor is not
ON THE THEORY OF NON-CAPITALIST ECONOMIC SYSTEMS 11
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
taken by the slave but by his owner on the strength of his slave ownership; it becomes a new sort of unearned income which is the raison d’être for slave-owning.
This income, which is no longer a mere technical norm as, for example, is the cost of maintaining slaves, is determined by a complicated structure of a whole number of social and economic interrelations. It is an economic category and constitutes the slave rent the owner receives on the strength of his property right. If the slave economic unit is agrarian, the unearned income from slave-owning will grow, together with the progression from less advantageous conditions of production and transport to relatively more advantageous ones. Since the slave and his labor output remain the same and the slave-keeper’s income would not fall by substituting some slaves for others, the extra income we are examining here cannot be connected with slave-owning as such but must be attributed to the soil and results from its better quality or more advantageous market location, and it has to be considered as ordinary differential rent. Insofar as it is possible to achieve the same technical results based on slave labor as those on paid labor, this economic rent will also correspond quantitatively to that of capitalist agriculture.
Thus, all the social and economic categories of the capitalistic economy can retain their places in the theoretical system of the slave economy; it is necessary only to substitute the category of slave rent for that of paid labor. The slave rent is appropriated by the slave owner, and its capitalized value constitutes the slave price as an objective market phenomenon.
The quantitative amount of the slave rent is determined by the productivity of his utilization, analogous to the determination of wages by the productivity of the marginal worker as calculated by Anglo-American theoreticians in their systems. The quantitative determination of the market price for a slave is more complicated. We have already pointed out that it tends to be an amount similar to the capitalized rent of the marginal slave. In a way, this is the demand price, while, on the other hand, the prime cost of “slave production” forms the supply price. In this context, we must distinguish between two systems of slave economy.
1. A system in which the supply of slave material occurs by capturing in war from foreign peoples slaves who are already adult. The exploitation of their labor is complete and leads to its quick consumption; this avoids the cost of raising children (reproduction), as well as prolonged maintenance of the adults.
2. A system in which the supply occurs in a natural way by reproduction of slave material within the slave family itself; this, of course, necessitates costs for raising the coming generation, as well as for the reduced degree of exploitation of slave labor power, especially that of the female part.
In the first case, the prime cost of slave production is the cost of capture; in the second, the cost of raising and educating, which, as a rule, is much higher. In historic periods favoring capture of human material in war —as in ancient Rome, in the Middle Eastern states of antiquity, and even, for the first decades, in Spanish America— the prime cost —the cost of slave production— was very low. The customary capitalized slave rent surpassed it many times. Good evidence for this is the high market price of the Spanish crown’s slave patents with which it issued licenses for the capture
12 ALEXANDER CHAYANOV
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
and importation of slaves during the first period of the importation of Negroes into America.
The human material was cheap, and this allowed ownership to increase in extent and allowed slaves to be used for work with ever- decreasing labor productivity, up to the point, of course, where the steadily falling slave rent became identical with the prime cost of acquiring them. This factor determined the market price of the slave and the extent of a slave-based economy. As the sources for capture of slaves in war became exhausted by frequent attacks, the prime cost of acquiring slaves grew; their market price increased quickly, and many slave uses that generated a small slave rent were no longer profitable and were gradually dropped. As a result, the slave-based economy decreased in extent.
From this, we can conclude that an important factor in the decline of the ancient system of slavery was that in order to insure the supply of slave’s war and capture had to be abandoned for peaceful production by means of natural reproduction. Here, the ancient economic unit faced prime costs so high that they started to overtake the capitalized slave rent.
In any case, the slave price, as a phenomenon subject to the laws of the market, is an objective category which determines slave production in a private economic calculation. It is obvious that the slave economic unit, from the private economic viewpoint, can appear advantageous only as slave production yields a net product that does not amount to less than the slave rent that exists at the time as an objective economic fact and, through the market, is realized in the slave price.
We must also stress that slavery or, to put it more generally, human bondage as an economic phenomenon displays a number of variations differing widely from one another. Thus, for example, Russian serfdom in its quitrent form differs very much from the system described above.6 The quitrent form, a peculiar combination of a family labor farm and a slave farm, is of extraordinary theoretical interest
The farm of a quitrent peasant was organized in the form usual for family labor unit. The laboring family dedicated its whole labor power only to its own agricultural or other economic activity. But a noneconomic constraint forced such a unit to hand over to the owner, of the laboring serf family a definite amount of the produce won by its labor. This amount was called quitrent [obrok] and represented the serf rent.
Despite similarities in the legal position of slave and serf, the economic structures of the slave economic unit on the one hand and the serf economic unit on the other hand are of a completely different nature. Quitrent neither qualitatively nor quantitatively coincides with slave rent.
In its internal private economic structure, the farm of a serf quit- rent peasant is in no way different from the usual form of the family labor unit we already know. In this regime, the family runs its own farm on its own responsibility and has the resulting produce at its disposal. The family is stimulated by its needs to force up its labor power, and the quantity of the product is determined by the equilibrium, peculiar to the family labor farm, between the amount of the family’s drudgery and the degree of its demand satisfaction. In the quitrent system, however, the family is forced by
ON THE THEORY OF NON-CAPITALIST ECONOMIC SYSTEMS 13
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
noneconomic factors to reach this equilibrium in such a way that the product obtained not only meets its own demands but also the quitrent to be paid to the owner.
Therefore, the demand for material values is much higher compared with the free peasant farm. As a consequence, the equilibrium between the amount of labor drudgery and the degree of demand satisfaction is achieved with a much higher degree of self-exploitation of labor than in the free peasant farm. Yet, the increased labor input mentioned above will not yield so great an additional product as the quitrent requires; thus, part of it must inevitably be covered at the cost of the family’s demand satisfaction. Consequently, the family paying quitrent has a lower level of wellbeing than the free peasant family.
By paying quitrent to the landlord, partly at the price of an increased labor effort, partly at the price of a lower degree of demand satisfaction, the serf farm creates another economic income category— the unearned income from serf ownership, the serf rent. Disregarding this rent payment, the farm paying quitrent remains in all other aspects an ordinary family labor unit with all the peculiar organizational features pointed out above.
If we want to turn to the factor determining the amount of the quitrent, we must start off with its particular nature. The amount of quitrent brought in by means of noneconomic constraint is determined by the will of the owner. It is in his interest to maximize the quitrent; the only natural barrier is the danger that the serf farm may be ruined and thus be deprived of its ability to pay.
The amount of quitrent can be considered normal as long as it is paid at the cost of the serfs’ increased labor input and a lowering of their consumption, but not at the cost of upkeep and necessary capital renewal. If pressure from paying the quitrent brings capital renewal on the farm to a standstill, the quitrent system begins to destroy its own roots.
Those quitrent-liable farms that are in relatively better rent-forming conditions are, of course, able to pay relatively much higher amounts to their landlords. Such an increase in quitrent cannot be attributed to human labor input but to the soil, and it constitutes ordinary differential rent.
In a free land and serf market, that part of the quitrent attributed to the soil and forming the rent derived from the soil is capitalized and produces the land price; the remainder, attributed to serf labor and forming the serf rent, is capitalized and produces the serf market price. It seems unnecessary to prove that the serf rent is determined by the ability of the marginal peasant, producing under unfavorable conditions, to pay the quitrent, while the differential rent is in such circumstances determined by the difference between the marginal peasant’s ability to pay and that of any other peasant farm. Considering the great qualitative difference in the ways the quitrent and the slave rent are formed and pa id, as well as the difference in the production organization of the large-scale slave economic unit and the small-scale serf unit, we cannot expect that serf rent and slave rent will be quantitatively the same.
Differences in the process of price formation for serfs on the one hand and slaves on the other are still greater. We have already pointed out that the prime cost of slave acquisition plays a
14 ALEXANDER CHAYANOV
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
considerable part in forming the slave price. With the quitrent serf economic unit, however, the owner has no economic costs in reproducing the human material. Therefore, the number of serfs is not determined by the equilibrium between the serfs 67 marginal product and the marginal prime cost, as is the case in the slave economic unit; the increase through procreation, and thus the number of serfs, is left to themselves. Consequently, the ability to pay and, thus, the rent of the marginal serf is determined by the actual number of serfs in a certain country at a certain time.
What has been said above is sufficient for a morphological description of the quitrent farm. By confronting this system with the economic type of the slave farm, we can convince ourselves by illustration that both systems differ completely and are determined by very different objective elements in their economic relations, in spite of some exterior legal similarities.
This confrontation makes clear the fundamental differences in the two types of economy. It is to be noted that both systems are also quite different in their conception of profitability and economic calculation.
ECONOMIC CATEGORIES IN THE SLAVE AND QUITRENT SYSTEMS
Slave Economic System
1. Commodity prices. 2. Capital, which is advanced by the slave owner
and circulates in capitalist form in the production process (M—C—M+m). Part of this capital is the cost of maintaining the slaves.
3. [Maintenance cost of slaves— not an economic but purely a natural category.]
4. Profit from capital (interest). 5. Slave rent. 6. Slave price. 7. Differential rent.
8. Land price.
Quitrent Serf Economic System
1. Commodity prices. 2. [Capital goods in the possession of the
serfs (production takes place in the forms of the labor family economic unit, cf. p. 4 ft.); not an economic but purely a natural category.]
3. Indivisible labor product of the family. 4. Interest on borrowed capital. 5. Serf quitrent. 6. Serf price. 7. Rent like income which the landowner
receives due to the effect of rent-generating factors on the amount of the quitrent.
8. Land price.
The entrepreneur in the slave economic unit comes close to a slightly changed formula of capitalist profitability calculation as regards the concept of profitability for his enterprise. On the outgoings account, in place of wages he puts the technically and physiologically determined cost for slave maintenance. He divides his net product into three heads: interest on capital, rent, and slave rent.
It is completely different in the serf economic unit that pays quit- rent. A very peculiar feature of this unit is a certain division of the economic subject in which the peasant family concept of profitability is in the form we find in the family labor unit; apart from this, the calculation of the man who owns serfs and land is that of a typical rentier and expresses the search for a capital investment as profitable as possible.
ON THE THEORY OF NON-CAPITALIST ECONOMIC SYSTEMS 15
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
The difference in the nature of the quitrent and slave economic units pointed out above leads to two very peculiar economic consequences. The owner of peasants paying quitrent has property rights and claims to rent, but at the same time, unlike the entrepreneur of the slave economic unit, he does not have his own production unit. This fact becomes clear in the peculiar and interesting way the quit- rent is to large extent subject to the influence of demographic factors, whereas rent in the slave economic unit is independent of them.
Moreover, in the organization of the slave economic unit the number of slaves can be and is adapted to the unit’s optimum labor demand, i.e., that optimal degree of intensity promising the maximum slave rent. In the serf’s economic unit, however, the relation of available labor power to the amount of cultivated land cannot so easily be directed toward an optimum by the owner of the land and the peasant, because, disregarding rare exceptions, the population movement in this regime is of a purely natural and elemental character. Therefore, we have here the possibility of relative overpopulation, which, we have already pointed out in our analysis of the family labor economic unit, causes intensification beyond the optimum and decreases the population's level of living as well as its ability to pay tax.
As a result, we get the peculiar phenomenon of negative overpopulation rent which eats up a large part of the quitrent. The only way out of this state of affairs is to move part of the serf population from the overpopulated land and to use them to colonize sparsely populated areas. In this case, of course, we get a marked increase in serf rent yielded by the transferred population, which has now achieved an optimum relation to land. Together with rent, the serf price resulting from the capitalization of the rent increases. This makes every population and colonization movement very advantageous, both for the owner of a quitrent economic area and for the peasants concerned.
Concluding our confrontation of the slave and the serf economic units, we would like to stress most emphatically that given the same market situation and the same natural and historical conditions the rents achieved in both cases (that of the slave and of the serf) are not always of the same magnitude; rather, they can differ considerably in level. To go into all the details of this extremely interesting problem would require mainly an empirical analysis of extensive material. Hence, we confine ourselves to mentioning in accordance with that difference that in old Russia of the serf epoch we are able to recognize, regions with a predominantly quitrent form of economy and others where labor rent was dominant, which meant economically a certain trend to slave economy organization. In course of time, these regions I changed their geographical outlines under the pressure of various factors. At times here, at times there, the slave rent respectively fell below or rose above the serf quitrent; adapting themselves to these changes, landlords transferred their peasants, according to the market situation,” from labor rent to quitrent and vice versa.
The imposition of a fief system on an agrarian natural economy region, a frequent occurrence in history, is of great interest for theoretical analysis. This is a special form of feudal economy in which the basic stratum of primary producers —the tributary peasants— continues to be in a completely natural economy and pays tributes to the feudal lord in kind, while the recipients of the tributes —the dukes, counts, monasteries, etc. — “realize” as commodities on distant markets the economic rent and serf rents they have drawn off in kind.
16 ALEXANDER CHAYANOV
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
In this system, with a general economic structure corresponding to the type of the quitrent serf economy we have just investigated, price formation for those products collected by the feudal lord in the form of payment in kind and realized on distant markets is especially interesting. Obviously, the cost-of-production element cannot play any part m this, unless one regards as a prime cost the upkeep of a (noneconomic) coercive apparatus to collect tribute and suppress rebellion.
We know that the owner of a serf paying quitrent and of a feudal tenure takes very little part in the actual organization of production. The amount of produce that forms his feudal rent is for him an amount given in kind, limited by the tribute-paying capacity of the estate’s dependent population, and this cannot be forced up with impunity. However, the feudal lord can, to a certain extent, initiate changes in the composition of produce collected from the dues-paying population as payment in kind. He will try to adapt them to the market situation. But, considering the limited flexibility of peasant farms, significant barriers also hinder this form of the feudal lord’s economic activities. Therefore, the economic activities of the feudal lord and his intervention on the market are almost always condemned to be passive. The prices of his goods are not connected with their production and are wholly determined by the receptiveness of the market; they are realization prices of a given amount of certain commodities:
Given this particular exchange and monetary orientation, the rent going to the feudal lord on the strength of his feudal tenure is dependent not only on the amount of payment in kind but also on the market situation for selling the products received. Fluctuations in the market situation can, in spite of a constant amount of payment in kind, favorably or unfavorably influence the rent and, thus, the price of the tenure. The only possible economic activity of a feudal lord must, therefore, be confined to certain measures of an economic and political kind which seem appropriate to him for increasing his tenants’ prosperity and, thus, their ability to pay taxes.
Besides these five main types of economy organized in a noncapitalist way, there have been in our economic past, and are still, a whole number of other forms, both transitional and independent. Thus, in the broad grouping of peasant agriculture we can distinguish between the family labor farm type and the half-labor farm (farmer unit8), which uses paid labor in addition to family labor power, but not to such an extent as to give the farm a capitalist character. Theoretical Study of this case shows that the presence of the wages category some- what changes the content of the labor farm’s usual categories but does not entirely succeed in substituting for them the categories of a capitalist farm.
Without doubt, it must also be admitted that labor in Russia's serf epoch did not mean slavery in the sense of negro slavery in America, nor only that of the ancient world, even though it may have approximated to it and though the economic laws regulating the labor rent no longer coincide with those we pointed out for the quitrent serf farm. Neither can we fit the household of antiquity [Oikos] into the framework of any of the pure economic types we have studied.
The trustification of capitalist industry now progressing and developing, as well as the forms of state and municipal capitalism recognizable at the beginning of the twentieth century, most probably will not fit into the finished scheme of classical theory of the economy but will demand
ON THE THEORY OF NON-CAPITALIST ECONOMIC SYSTEMS 17
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
revision of doctrines. Very interesting complications must also result for economic theory from the system of agricultural cooperatives rapidly evolving before our eyes. Yet, we prefer to confine ourselves to what we have already said; the analysis made of the five different economic types is sufficient to clarify the inapplicability of the customary categories of national economics to all instances of economic life. It cannot be the task of this short article to give a complete theory of noncapitalist economic forms.
We must make one exception for an economic system that has not yet found its full realization but, to a great extent, has attracted the attention of our contemporary theoreticians. We are talking of the system of state collectivism or communism as regards the way in which its foundations have been evolved in the treatises of its theoreticians and the attempts to realize it which have taken place at various epochs in the course of human history.
Unfortunately, in their critique of capitalist society Marx and the more significant of his adherents have nowhere fully developed the positive fundamentals of a socialist economy’s organizational" structure. Thus, we ourselves must try to build a theory of such a structure by taking as a starting point some of Marx’s observations in La misère de la philosophie9 as well as some studies by N. Bukharin and E. Varga and, most of all, the ideas that have been effective in the practical attempts to create a communist society in various European states during the period 1918-20.
According to these attempts, communism is an economic system in which all the economic fundamentals of capitalist society—capital interest on capital, wages, rent—are completely eliminated, while the whole technological apparatus of the present economy has been preserved and even further improved.
In the communist economic order that must fulfill this task, the national economy is conceived as a single, mighty economic unit of the whole people. The people’s will directs through the state organs, its tools, and the state administers the economic unit according to a unified economic plan that fully utilizes all technical possibilities and all favorable natural conditions. Since the economy is conceived as a single unit, exchange and price as objective social phenomena drop out of the system.10 Manufactured products cease to be values with meaning in a money or exchange sense; they remain only goods distributed according to a state consumption plan. The whole peculiar economics of this regime is reduced to drawing up state plans for consumption and production and to establishing an equilibrium between the two.
The exertion of social labor power is here, obviously, as in the family unit, taken to the point where the equilibrium between drudgery of labor and social demand satisfaction has been reached. This point is, obviously, fixed by those state organs that work out the state production and consumption plans and must bring the two into harmony. Since each individual worker’s standard of living determined by the state has no connection, if taken by itself, with his labor output (the amount of production he achieves), he has to be driven to labor by his social consciousness and by state sanctions, and perhaps even by a premium system.
18 ALEXANDER CHAYANOV
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
In contrast to all the economic systems hitherto discussed, which can exist purely automatically and elementally, a communist economic order requires for its maintenance and continuation in accordance with the state plan a continuous social exertion and, to prevent the rise of economic activity not intended in the state plan, a number of economic and noneconomic sanctions. According to this, we do not get here in the system of state communism a single one of the economic categories set out in the analysis of the economic systems we earlier considered. An exception is the purely technical process of production and reproduction of means of production.
Our presentation, which lays bare the morphology of the system, contributes little to understanding its dynamics, but achieving this is probably impossible before observation of the regime and how it functions, and before its ideologists and theoreticians have provided a fully developed theory of organization.11
Summing up the results of our analysis, we obtain the following table that tells us for each of the various economic systems studied here which categories are lacking and which are present.
Having summed up in this table the systems of economic categories we have presented, we are able to deduce from our analysis certain theoretical conclusions.
First of all, we must take as an unquestionable fact that our present capitalist form of economy represents only one particular instance of economic life and that the validity of the scientific discipline of national economics as we understand it today, based on the capitalist form and meant for its scientific investigation, cannot and should not be extended to other organizational forms of economic life. Such a generalization of modern economic theory, practiced by some contemporary authors, creates fictions and clouds the understanding of the nature of noncapitalist formations and past economic life.
Family Economy Feudal System*
Economic Categories Capitalism Commodity
Economy Natural
Economy Slave
Economy
Quitrent Serf
Economy
Landlord Peasant Communism
Economy Economy
Commodity price + + — + + + — —
Single indivisible family labor product
— + + — + — + —
Technical process of production or reproduction of the means of production …..
+ + + + + — + +
ON THE THEORY OF NON-CAPITALIST ECONOMIC SYSTEMS 19
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Capital advanced by the entrepreneur and circulating in production according to the formula M—C—M+m ……..
+ — — + — — — —
Interest on capital in the form of rentier’s income ………...
+ + — + + + — —
Wages + — — — — — — — Slave rent or serf rent — — — + + + + —
Slave price or serf price — — — + + + — —
Differential rent + + — + + + — — Land price + + — + + + — — State production plan ……… — — — — — — — +
Regulation by noneconomic constraint necessary to maintain the regime ………..
— — + + + + + +
Some scientific circles have obviously become aware of these facts, and recently it has often been said that it is necessary to establish a universal economic theory, the concepts and laws of which would embrace all possible formations of human economic life. We shall try to clarify the question of whether it is possible to construct such a universal theory and whether it is necessary as a tool for scientific understanding.
First, we shall compare the various kinds of economic formation we have previously investigated and sort out the principles and phenomena common to all. We obtain five
1. The necessity to equip human labor power with various means of production for the purpose of organizing production, and to devote part of the annual output of production to the formation and replacement of means of production.
2. The possibility of considerably Increasing labor productivity by applying the principle of division of labor both as regards technique of production and in the social sense of the word.
3. The possibility of running agriculture with different amounts of labor exertion and with different amounts of concentration as far as means of production per unit of soil area are concerned, and to increase by intensifying farm activity the amount of produce per unit of soil area and per labor unit. It must be taken into consideration that the product does not increase so quickly as the labor and means of production inputs.
4. The increase in labor productivity and in the amount of produce per unit of soil area per unit of soil area resulting from better soil quality, more favorable surface configuration, and more favorable climatic conditions.
20 ALEXANDER CHAYANOV
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
5. The opportunity, provided by a relatively high level of human labor productivity, for a laboring man to produce in the working year a larger amount of products than is necessary to maintain his labor capacity and to secure his family’s opportunity to live and reproduce. This circumstance is the presupposition for the possibility of any social and state development.
Looking closely at these five universal principles of man’s economic activity, we notice without difficulty that they are all phenomena of a natural and technical order. It is the economics of things in kind (in natural).
These phenomena, even though often ignored by economic theoreticians and considered by them interesting only from the point of view of production technique, are extremely important. Now, in the chaos of the postwar period, their whole significance is revealed especially distinctly, since the complicated structure of the economic apparatus of capitalist society has been destroyed, and money has lost the quality of an abstract, stable expression of value.
The five principles we have brought forward do not contain an element for evaluating things. If this evaluation should once emerge and the social and economic phenomenon of objective value be created on its basis, all things would adopt, so to speak, a second mode of existence. They would become values, and the production process would acquire, besides the expression in natura, the new expression in valore.
Then only would emerge all the economic categories stated by us above. These would join together, in accordance with the social and legal structure of the society, in one of the particular value economic systems which we have analyzed. The “valoristic” system with its categories takes over the prior, natural production process and submits everything to its characteristic economic calculation in value terms.
Each of these systems is very individual in its nature. Attempts to cover them by any generalizing universal theory could yield only very general doctrines void of content, e.g., the ideal type “exaggerating” way of stating that in all systems the economic unit strives for the greatest possible effect with the least input, or analogous phrases.
Therefore, it seems much more practical for theoretical economics to establish for each economic regime a particular national economic theory. The sole difficulty in carrying out these ideas is that only very rarely in economic life do we come across any economic order like a pure culture, to use a term borrowed from biology. Usually, economic systems exist side by side and make for very complicated conglomerations.
Even today, significant blocs of peasant family labor units are interspersed in capitalist world economy. Economic formations that resemble slave or feudal economic types are still interspersed in the colonies and the states of Asia. Analyzing the economic past, we more frequently, one may say constantly, come across the fact of such coexistence, sometimes the beginnings of capitalism together with the feudal or serf system, sometimes the slave economy next to serfdom and the free
ON THE THEORY OF NON-CAPITALIST ECONOMIC SYSTEMS 21
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
family labor economy, etc.
In these cases, since each system was a closed one it would communicate with the others only by those objective economic elements they had in common, as shown in our table of economic systems. This contact usually occurred on the plane of commodity and land market prices. Thus, for example, from the peasant emancipation (1861) to the Revolution of 1917, the peasant family farm existed in Russian agriculture alongside capitalist large-scale enterprise. This led to the destruction of capitalism because the peasants, relatively short of paid more for the land than the capitalized rent in capitalist agriculture. This inevitably led to the sale of large landed property to peasants. Conversely, the high ground rent achieved by the large capitalist sheep farm in eighteenth-century England caused the plundering of peasant tenancies, which were not able to pay the same high rent to the estate owners.
Just as characteristic is the substitution of labor rent by quitrent and vice versa during certain periods of Russian serfdom. This was caused by the raising of slave rent over quitrent and vice versa. And perhaps the economic cause for the abolition of slavery has to be sought in the fact that the rent of the capitalist economic enterprise based on wage labor exceeded the amount of rent and slave rent. These as well as a number of analogous examples remove any doubt about the preeminent importance of the problem of coexistence among different economic systems. Today, our world gradually ceases to be only a European world. As Asia and Africa enter our lives and culture more and more often with their special economic formations, we are compelled to turn our interest again and again toward the problems of noncapitalist economic systems.
Therefore, we have no doubt that the future of economic theory lies not in constructing a single universal theory of economic life but in conceiving a number of theoretical systems that would be adequate o the range of present or past economic orders and would disclose the forms of their coexistence and evolution.
NOTES
1 The terms, family economic unit, labor economic unit, family labor economic unit, , and labor family economic unit, in this article mean the economic unit of a peasant or artisan family that does not employ paid workers but uses solely the work of its own members, even where this characteristic has not been explicitly stated.
2 Editors' note.—Chayanov introduced a Russian term, tyagostnost', to indicate labor inputs as subjectively assessed by the peasant. The term might be translated by “laboriousness” or “irksomeness,” but “drudgery” seems preferable and has the advantage of being etymologically parallel to the Russian form. (Cf., the Glossary, Drudgery of Labor.)
3 Editors’ note.—The formula M—C—M' comes from Vol. I of Marx’s Capital, Part II, ch. iv. M = Money, C = Commodities, and M' = the original sum advanced, plug an increment.
4 The cooperative confrontation of the subjective evaluations of the consumption and production value of the nth unit of the labor product is among the most complicated problems in the family labor unit theory; it is thoroughly dealt with in the fourth chapter of my book; Die Lehre von der
22 ALEXANDER CHAYANOV
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
bäuerlichen Wirtschaft (Berlin: P. Parey, 1923). [Translator’s note.—Cf. Chapter 5 of Peasant Farm Organization, p. 195 of the present volume.] In our analysis, we take as a measure of production value that degree of drudgery which has to be suffered if the nth unit of income is not used for capital renewal or formation.
5 We number this single indivisible labor income of the family among the economic categories because it is determined not only by technical but also by a whole range of social factors: the development of a habitual traditional level of demand, the local population density, and, finally, the particular rent-forming factors.
6 Russian serf law distinguished three different sorts of serfs. (1) They could be in servants (dvororvye), i.e., destined to meet the needs of the landlord’s household, the landlord himself, and his family by personal domestic service, or, without running their own farms, to be used on the demesne [home farm] insofar as that existed on the manor. (2) They could be paying labor-rent (barshchina), i.e., managing their own farms but at the same time obliged to render services on the landlord's estate in the fields or in the manor on a certain number of weekdays. (3) They could be quitrent peasants, i.e., using their labor power on their own holding but obliged to pay part of their produce § to the landlord.
7 Translator’s note.—The German text reads slaves’.
8 Translator’s note.—Halbarbeitswirtschaft or farmerwirtschaft. See Farmer unit in the Glossary.
9 Translator’s note.—The Poverty of Philosophy.
10 Taxes are not prices in the sense of an economic phenomenon subject to its own laws.
11 It seems to me that we must wait for the theory of organization to give the answers to the following three questions, the solutions of which might make more specific the notions of the mechanism of socialist economics.
1. With the help of which method and according to what principles will the degree of social labor exertion and the required amount of demand satisfaction, as well as the necessary equilibrium between the two, be determined when state ‘ production and consumption plans are established? 2. By what means is the individual worker to be driven to labor so that he does not consider as drudgery the input expected of him under the production plan and really carries it out in practice? 3. Which measures make it possible to prevent in the socialist society on the basis of new production relations the danger of a new class stratification being created that might start forms of distributing the national product which would deprive the whole regime of its original high ideals?
Without solving these problems, the regime of socialist economy can be sketched only in its most general morphological form.
Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA América indígena XVII (3), pags. 231-246.
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
URBANIZACIÓN SIN DESORGANIZACIÓN. LAS FAMILIAS TEPOZTECAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Oscar Lewis1
SUMMARY
In this work the author studies the adjustment or lack of adjustment suffered by individuals from the village of Tepoztlan who go to live in the Capital of urbanization has on them). The methodology when was followed was this: 1. complete study of the rural community of Tepoztlan, including intensive studies of a psychological and family type; 2. Localization of families from this community and intensive study of these families in the city.
To carry out the third point of the study presented here, 100 Tepoztecans families were located, belong to different socio-economic levels, who live in Mexico City and who represent approximately 90% of all the Tepoztecans residents in the capital, 21 of these families were interviewed once; 69 of them twice and the 10 remaining were interviewed 10 times.
This study offers new evidence that urbanization is not a simple unified process, universally similar, but that it assumes different forms and meanings, which depend on the prevailing historical, economic, social and cultural conditions. It can be deduced concretely from the resides obtained in this investigation that the farmers of Mexico adapt themselves to urban life ease than the farm families of the United States; there is little evidence of disorganization and disintegration of cultural conflicts or irreconcilable differences among generations. The family imity and family bonds increase in the city: there occur fewer cases of separation and divorce: there are no cases of abandoned wives and children. The composition of the borne is similar to the village patterns: there is a general increase in the standard of living in the city, but the dietetic patterns are not greatly modified. The religious life (Catholic) in the city becomes more active and disciplined. It spite of the fact that there is a dependence on doctors and patent medicine, the Tepoztecans in the city still utilize remedies made from the herbs used in the village and in case of serious illnesses sometimes return to the village to be cured. The ties with Tepoztlan continue strong and there are many visits from the village to the city and vice versa.
It should be noted that this study is in its preliminary stage and for this reason the results are not definitive. The principal purpose has been to delineate and investigation project which could supply valid data for the better understanding of the process of urbanization.
2 OSCAR LEWIS
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
INTRODUCCIÓN
Este trabajo es un informe preliminar sobre un proyecto de investigación acerca de la urbanización en la ciudad de México. La investigación surgió y es una continuación de mi trabajo previo en el pueblo de Tepoztlán. Resumiendo, era nuestra intención conocer lo que pasaba a individuos y familias del pueblo de Tepoztlán que habían ido a vivir a la ciudad de México.
Antes de presentar algunos de los resultados preliminares, quisiera indicar como nuestro trabajo está relacionado con otros estudios en el mismo campo. En primer lugar, deberá notarse que ha habido muy pocos estudios de los aspectos sociopsicológicos de la urbanización en México u otros países latinoamericanos. La sociología urbana en México se ha quedado atrás en relación con adelantos en algunas de las demás ciencias sociales. Los datos que más podrán compararse con los nuestros, habrán de encontrarse en los estudios sobre migraciones del medio rural al urbano, efectuados por sociólogos rurales en los Estados Unidos. Estos estudios han tratado principalmente las causas, la tasa y dirección y el monto de migración, factores de selectividad, y acomodamiento ocupacional.
Al grado en que han tratado del ajuste de los inmigrantes en la ciudad, los resultados han hecho resaltar, por lo general, los aspectos negativos, tales como el desajuste personal, la desorganización de la vida familiar, la decadencia de la religión, y el aumento de la delincuencia. El cuadro total ha sido uno de desorganización, al que se refiere, algunas veces, como choque cultural incidental a la vida citadina. Una explicación teórica común de estos resultados ha sido en términos del cambio de un ambiente de grupo primario, que generalmente se caracteriza como cariñoso, personal, moral e íntimo, a un ambiente de grupo secundario, que se describe como frío, impersonal, mecánico, no moral y poco amistoso.2
Los resultados preliminares de este estudio de la urbanización en la ciudad de México indican tendencias bastante distintas y supieren la posibilidad de una urbanización sin desorganización.
También sugieren que algunas de las generalizaciones sociológicas, hasta ahora aceptadas, acerca de la urbanización pueden ser culturalmente limitadas y requieren un nuevo examen a la luz de estudios comparativos de la urbanización en otras áreas3. También necesitan examinarse de nuevo algunas de nuestras generalizaciones acerca de las diferencias entre la vida rural y la vida urbana. Deberá recordarse que estudios directos del proceso mismo de la urbanización son difíciles, y que la mayoría de los estudios han sido indirectos e ilativos. Generalizaciones sociológicas acerca de las diferencias entre la sociedad rural y urbana se han basado sobre datos estadísticos comparados acerca de la proporción del crimen en áreas rurales y urbanas, acerca de las tasas de nacimiento, fertilidad y mortalidad, tamaño de la familia, oportunidades educativas, y participación social. Tal como lo ha señalado recientemente Ralph Beals, "los sociólogos han prestado mucho más atención al urbanismo que a la urbanización"4. Además, sabemos muy poco de los aspectos psicológicos de la urbanización, tal y como afecta individuos y familias específicos.
URBANIZACIÓN SIN DESORGANIZACIÓN 3
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
MÉTODO Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Quizás una de las dificultades en este campo ha sido la metodología inadecuada. No hay, que yo sepa, ningún estudio que haya seguido a los emigrantes de una comunidad rural, habiendo sido éstos, con anterioridad, sujetos de un intensivo análisis en los niveles social, económico, político y psicológico. Un esbozo adecuado de investigación para el estudio de los aspectos sociopsicológicos de la urbanización, requeriría un proyecto que consistiría de tres fases: un estudio bien acabado de una comunidad rural o campesina, incluyendo estudios intensivos de índole psicológica y familiar: la localización de familias de esta comunidad que han ido a vivir a la ciudad: un estudio intensivo de estas familias en la ciudad.
La investigación que se presenta, ha tratado de conformarse a este esbozo. La primera fase se terminó hace algún tiempo con un estudio del pueblo de Tepoztlán. La segunda y tercera fase se comenzó en el serano de 1951 en la ciudad de México.
Los objetivos específicos de la investigación fueron concebidos de la manera siguiente: 1) estudiar directamente el proceso de urbanización mediante el análisis de los cambios de costumbre, actitudes y sistemas de valores de individuos y familias tepoztecos que habían ido a vivir a la ciudad de México; 2) comparar la vida familiar y relaciones interpersonales de familias urbanas escogidas de origen tepozteco con las de la comunidad rural de la que habían emigrado; 3) relacionar nuestros resultados con los resultados y problemas teóricos más generales en el campo del cambio cultural.
Se planeó el estudio en dos niveles. Primero, queríamos hacer un reconocimiento amplio de todas las familias tepoztecas en la ciudad de México, y obtener para cada familia datos acerca de cosas como la fecha y las razones por las que se abandonó el pueblo, tamaño de la familia, composición de parentesco del hogar, la amplitud de bilingüismo (español y náhuatl), el nivel general de vida, la vida religiosa, el sistema de compadrazgo, las prácticas curativas, y el ciclo vital. Para la mayor parte de estos problemas teníamos datos bastante completos sobre el pueblo de Tepoztlán; por consiguiente, estos datos podían usarse como base para analizar la naturaleza y dirección del cambio.
Segundo, planeamos hacer estudios intensivos de unas cuantas familias escogidas, representativas según el tiempo de residencia en la ciudad y ele distintos niveles socioeconómicos. También habían de tomarse en consideración otras variables que podían llegar a tener importancia durante el transcurso de la investigación.
Localizamos 100 familias tepoztecas en la ciudad de México, y entrevistamos a cada una de ellas al menos una vez, 69 familias fueron entrevistadas dos veces, y 10 de éstas fueron entrevistadas diez veces. Los datos cuantitativos de este trabajo se basan en las 69 familias sobre las cuales teníamos los datos más completos. El factor más importante en el hecho de que no pudimos obtener más información acerca de las familias restantes era la falta de tiempo. Sobre la base de datos obtenidos en una entrevista con cada una de las 31 familias, parece probable que
4 OSCAR LEWIS
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
nuestro cuadro total no se hubiera modificado grandemente. El hecho de que las 69 familias estuvieran distribuidas en muchas secciones diferentes de la ciudad, y de que representaban niveles socioeconómicos distintos nos protege también contra una muestra inadvertidamente ponderada.
Las familias citadinas fueron localizadas con la ayuda de nuestros informantes en Tepoztlán, de los cuales muchos tenían amigos y parientes en la ciudad. Pero la mayoría de las familias fueron localizadas con la ayuda de los dirigentes de la ya extinta Colonia Tepozteca, una organización de tepoztecos en la ciudad de México, que conservaba una lista de nombres y direcciones de los tepoztecos que viven en la ciudad. Tenemos razones suficientes para creer que las 100 familias que localizamos representan aproximadamente el 90 por ciento de todos los tepoztecos residente en la ciudad.
Deberá notarse que el trabajo de campo en la ciudad es, en muchos aspectos, más difícil, más costoso y toma más tiempo, que en el pueblo. Las familias tepoztecas estaban distribuidas en 22 colonias distintas, de un lado de la ciudad al otro. Se perdió mucho tiempo visitando los hogares, haciendo las citas para las entrevistas (sólo una de las familias tenía teléfono). Con frecuencia pasábamos toda una mañana visitando dos o tres familias, sólo para no encontrar a la gente o no encontrarlos disponibles por algún otro motivo. Además, no teníamos la ventaja de poder trabajar a través de líderes de la comunidad, o de llegar a ser figuras aceptadas y familiares en la comunidad, o de utilizar los vecinos —y el chismorreo del pueblo— como fuentes de información.
Los primeros contactos entre la ciudad de México y Tepoztlán, probablemente fueron resultados del comercio. Un pequeño número de tepoztecos vendían sus productos (principalmente ciruelas y maíz) con regularidad en las plazas de la Merced, la Lagunilla y Tacubaya. Por consiguiente, algunos de los primeros inmigrantes de que tenemos noticia, se establecieron cerca de estos mercados, y hasta esta fecha hay pequeñas concentraciones de familias tepoztecas alrededor de los mercados.
TRES ETAPAS MIGRATORIAS DE LAS FAMILIAS TEPOZTECAS
Nuestro estudio nos reveló que las familias tepoztecas que ahora viven en la ciudad de México vinieron en tres períodos migratorios distintos. El primero fue antes de la Revolución Mexicana de 1910; el segundo fue durante la Revolución, desde aproximadamente 1910 a 1920; el tercero, desde 1920. Los motivos de la migración y el número y calidad de los inmigrantes, así como su composición social muestran diferencias interesantes para cada uno de estos períodos.
Durante el primer período sólo abandonaron el pueblo hombres jóvenes, siendo sus motivos principales el conseguir una educación superior y buscar mejores oportunidades de empleo. Estos primeros inmigrantes eran generalmente jóvenes pobres, emparentados con las mejores familias del pueblo. Localizamos 15 individuos que salieron durante este período. Por lo general, estos primeros inmigrantes tuvieron éxito, desde el punto de vista económico. Algunos llegaron a ser profesionistas, y han alcanzado posiciones importantes en la ciudad. Muchos llegaron a ser los intelectuales que luego formaron el núcleo de la Colonia Tepozteca, que había de jugar un papel
URBANIZACIÓN SIN DESORGANIZACIÓN 5
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
tan importante en los asuntos de la comunidad.
El segundo período era de migración forzosa, cuando cientos de tepoztecos abandonaron el pueblo, generalmente como unidades familiares, para escapar de las destrucciones de la guerra civil. Los primeros en salir durante este período fueron las familias de los caciques, que huían ante la amenaza de los revolucionarios zapatistas. Posteriormente, cuando el pueblo se transformó en campo de batalla de fuerzas contrarias, huyeron gentes de todos los niveles sociales. Se estima que hacia 1918 había aproximadamente mil tepoztecos en la ciudad, y según nuestros informantes, aproximadamente 700 asistieron a una de las primeras juntas preliminares a la formación de la Colonia Tepozteca. La mayoría de estos emigrantes volvieron al pueblo una vez establecida la paz. Muchos de los que se quedaron eran de las familias más ricas, conservadoras que habían sido arruinadas por la Revolución. Alrededor del 65 por ciento de las familias que estudiamos, vinieron a la ciudad durante este período.
El hecho sobresaliente de la migración durante el tercer período, es el número relativamente pequeño de los emigrantes. Sólo el 25 por ciento de nuestras familias vinieron durante el período de 1920 a 1950. Encontramos que existe una variedad más amplia de razones por las que se ha emigrado que antes, pero las dos más importantes parecen ser las mejores oportunidades educativas y económicas. Sin embargo, durante los últimos años de la década del 20, y los pri-meros de la del 30, cierto número de hombres dejaron el pueblo por la intensa lucha política que se desarrolló allí. De nuevo encontramos que en el éxodo predominaron los hombres jóvenes, pero ahora había también mujeres jóvenes que venían para asistir a la escuela, o para servir de empleadas domésticas. En todos los casos, durante este período, los inmigrantes se fueron a vivir con parientes o compadres. Aparentemente, hubo un marcado aumento del número de inmigrantes en la ciudad hacía la última parte de este período, particularmente después de que se construyó la carretera en 1936.
Las cifras de tepoztecos que viven en la ciudad de México, no son un índice exacto de la emigración total del pueblo. Esto se estableció con un estudio de todos los casos que han dejado el pueblo desde 1943. De 74 casos que salieron, sólo 41 fueron a vivir a la ciudad de México, los restantes fueron a vivir a otros pueblos y ciudades. De los 41 en la ciudad de México, había 23 hombres solteros. 16 mujeres solteras, y una pareja casada. Más del 90 por ciento vinieron de dos grandes barrios en el centro del pueblo.
FORMAS DE VIDA DE LOS TEPOZTECOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Los tepoztecos en la ciudad viven en tres tipos de habitación: la vecindad, la casa de apartamentos, y la casa sola de propiedad privada. La vecindad representa algunas de las peores condiciones de habitación en la ciudad. Consiste en una serie de moradas de un piso, arregladas al derredor de un patio. Con frecuencia hay una fuente comunal de agua en el centro y uno o dos excusados para un conjunto de 25 familias. En unos cuantos casos hay agua entubada en cada apartamento. Una de nuestras familias vivía en una vecindad de 150 familias —prácticamente una comunidad en sí misma—. Las rentas variaban de 25 a 65 pesos mensuales. El 44% de familias tepoztecas vive en
6 OSCAR LEWIS
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
vecindades. Las viviendas, por lo común, son pequeñas y consisten de dos cuartos.
La casa de apartamentos ofrece mucho más aislamiento, y representa un nivel de vida definitivamente más alto. El 16% de las familias vivían en casas de apartamentos, con rentas de 65 a 300 pesos mensuales. Aquí viven profesionistas y obreros calificados —familias típicas de la clase media-baja mexicana—. Los apartamentos son de mejor construcción que las vecindades y tienen más cuartos, que son también más amplios.
El 28% de las familias vivían en casas particulares. Había una amplia variedad de estilos, tamaños y valores de estas casas. Algunas eran chozas de madera de uno o dos cuartos construidas en pequeños lotes en los límites de la ciudad; otras eran edificios modernos de ocho o diez piezas, con jardines o patios privados y cercados, localizados en alguna colonia próspera de la clase media. Por consiguiente, el hecho de ser propietario de una casa, no es un índice adecuado de riqueza o posición de clase.
El tamaño medio del hogar tepozteco en la ciudad era algo más grande que el pueblo —5.8 en comparación con aproximadamente 5— (Tabla 1).
TABLA 1
Número de personas por hogar Tepoztlán y Ciudad de México
N° de personas por hogar Porcentaje de hogares Tepoztlán
Porcentaje de hogares Ciudad de México
1 - 5 44.2 +1 53 6 -10 52,5 6 11 V 3.3
La composición del hogar muestra más o menos el mismo patrón que en el pueblo, salvo que hay un porcentaje un poco más alto de familias extensas que viven en la ciudad (Tabla 2). En contraste con Tepoztlán, no había casos de personas que vivían solas o de familias no emparentadas que vivían juntas. Probablemente hay más presión económica para que las familias vivan juntas en la ciudad que en el campo. En Tepoztlán, si los matrimonios jóvenes no se llevan con los parientes políticos y desean vivir aparte, casi siempre pueden encontrar alguien que tiene una casa vacía que puede usarse sin pagar renta. Lo mismo ocurre con los ancianos y las viudas, que apenas pueden ganarse la vida con los productos de una huerta, y criando gallinas o puercos.
URBANIZACIÓN SIN DESORGANIZACIÓN 7
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
TABLA 2
COMPOSICIÓN DE PARENTESCO POR HOGARES TEPOZTLÁN. 1943 Y MÉXICO. D. F. 1951.
Tipo Familias en México D.F (69)
[Porcentaje de todas las familias]
Familias en Tepoztlán (662) [Porcentaje de todas las
familias] Familia biológica simple 66.6 70 Familia biológica con hijos casa- 172 Hermanos y hermanas casadas con
9 21
Personas viviendo solas 0 6.7 Familias no emparentadas viviendo
Varios 13.3 7.5
Encontramos muy poca evidencia de desorganización familiar en la ciudad. No hubo casos de madres e hijos abandonados entre nuestras 69 familias que fueron estudiadas, ni hubo tampoco historias de separaciones o divorcios salvo en unas cuantas familias. Las familias se conservan fuertes; de hecho, hay alguna evidencia de que la unidad familiar aumenta en la ciudad, frente a las dificultades de la vida citadina. En Tepoztlán la familia extensa muestra solidaridad sólo en épocas de crisis o emergencia. A pesar de que existe más libertad para los jóvenes en la ciudad, la autoridad de los padres no parece debilitarse, y apenas existe el fenómeno de rebelión contra la autoridad paternal. Ni tampoco se avergüenzan de sus padres los hijos de la segunda generación. Quizás pueda explicarse esto por el énfasis cultural en general en el respeto hacía la edad, la autoridad y la paternidad. De manera semejante, no encontramos una marcada división entre generaciones en cuanto a valores y puntos de vista generales sobre la vida.
Tal como era de esperarse, el nivel de vida general de familias tepoztecas en la ciudad de México muestra un movimiento ascendente en comparación con Tepoztlán. Así, el total de nuestras familias poseían radios, en comparación con el 1% aproximadamente en el pueblo; 83% tenían relojes, en comparación con el 20% aproximadamente en el pueblo; 54% tenían máquinas de coser en comparación con el 25% en Tepoztlán; el 41% dijo comprar algún periódico con cierta regularidad, en comparación con el 63%; de nuestras 69 familias poseían automóviles en la ciudad: no había dueños de carros cuando hicimos nuestro estudio de Tepoztlán. En la ciudad, todos dormían en cama: en el pueblo sólo el 19% dormía en camas en 1940. Sin embargo, parecía haber más apiñamiento en la ciudad que en el pueblo, especialmente entre las familias más pobres. Encontré casos, en vecindades, de 10 personas que vivían en un cuarto y compartían dos camas. Una situación semejante existe en cuanto a excusados. Todas las familias tepoztecas en la ciudad aprovechaban algún excusado, pero encontramos casos en donde 15 familias compartían un solo excusado, y en otros casos había un excusado a medio cerrar en la cocina. Desde el punto de vista de la higiene, es dudoso que esto sea una mejoría sobre los huertos de Tepoztlán.
8 OSCAR LEWIS
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
La dieta de las familias citadinas es semejante a la del pueblo, salvo que hay mayor variedad, que depende del ingreso. Los moradores de la ciudad disfrutan todos de la cocina tepozteca y continúan haciendo mole en ocasiones festivas. Dan marcada preferencia a las tortillas tepoztecas, y muchas siguen haciendo frijoles con epazote, como en Tepoztlán. Como el 80% de las familias siguen usando el metate y el meclapil, especialmente para preparar las comidas de las fiestas. Algunas compran maíz y hacen las tortillas en casa; un gran número compra masa del molino, y un número mayor compra tortillas ya hechas.
La costumbre tepozteca de tener animales domésticos continúa en la ciudad. El 54% de las familias poseían algún animalito (perros, gatos, o palomas), y el 24% tenían pollos o puercos, o las dos cosas. La mayor parte de estas familias vivían en casas particulares.
VIDA RELIGIOSA DE LOS TEPOZTECOS RESIDENTES EN LA CIUDAD
La vida religiosa de los tepoztecos en la ciudad de México parece ser al menos igual de vigorosa que en Tepoztlán. Aquí también, la evidencia no apoya los resultados obtenidos por los sociólogos rurales en los EE.UU., en el sentido de que disminuye la asistencia a la iglesia, y las prácticas religiosas, cuando gente del campo emigra a la ciudad. En nuestro estudio no se trata tanto de llegar a ser más o menos religioso, como de un cambio en el contenido y la forma de expresión religiosa. Específicamente, se trata de llegar a ser más católico y menos indígena.
Por lo general, los tepoztecos de la ciudad siguen más de cerca la tradición católica romana. La creencia, que persiste en el pueblo, de que El Tepozteco es el hijo de María ya no se conserva en la ciudad, y se considera como supersticiosa y atrasada. Los tepoztecos de la ciudad suelen enviar a sus hijos, con más regularidad, al catecismo a que aprendan la doctrina, a hacer la primera comunión y a asistir a Misa. La confesión carece de popularidad tanto entre los tepoztecos de la ciudad como en el pueblo, pero ocurre, probablemente, con más frecuencia en la ciudad.
La ciudad de México, siendo el centro de la Iglesia Católica en México, tiene asociaciones mejor organizadas y mejor atendidas, que llevan a cabo programas intensivos de doctrinación. En muchas vecindades encontramos altares religiosos, comúnmente de la Virgen de Guadalupe, y se espera de todos los habitantes que los honren como protectores de la vecindad, que se quiten el sombrero al pasar, que se persignen, y que participen en las oraciones colectivas organizadas por algún miembro entusiasta de la vecindad. Se puede ver que el control social es fuerte a través de la siguiente afirmación de un informante: "Si no se saluda a la Virgen, el portero y todas las viejas de la vecindad lo llaman a uno hereje y lo miran feo."
Estos altares también se encuentran en algunas de las fábricas en que trabajaban nuestros informantes. Algunos de nuestros tepoztecos que son choferes de camiones cuentan de la obligación que tienen de llevar imágenes de San Cristóbal, el santo patrono de su sindicato. También cuentan de peregrinaciones religiosas organizadas por los sindicatos. Un tepozteco explicó que nunca se había preocupado por la Virgen de Guadalupe cuando estaba en Tepoztlán, pero desde que está trabajando en la ciudad ha ido a dos peregrinaciones sindicales. Éste mismo
URBANIZACIÓN SIN DESORGANIZACIÓN 9
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
informante, quien, como niño en el pueblo, nunca había recibido clases de doctrina, no había hecho su primera comunión y a quien raras veces se le obligaba a ir a Misa, ahora asiste a Misa con frecuencia, consulta a un sacerdote acerca de sus problemas económicos y domésticos, y, gracias a la perseverancia de la Acción Católica, envía a sus cuatro hijos, con regularidad al catecismo.
Otro ejemplo de la mayor actividad de la Iglesia, y la mayor identificación con ella, es el hecho de que varios de nuestros informantes de la ciudad, adornaron con crepé negro sus puertas como duelo por la muerte de un obispo de la Iglesia. Es dudoso de que en Tepoztlán la muerte del propio Papa produjera tal actividad.
Hay algunas diferencias en la organización eclesiástica en la ciudad que afectan la participación de los tepoztecos. A distinción del pueblo, no hay mayordomos de barrios. Muchas de las tareas conectadas con el cuidado de las imágenes y la iglesia, que en el pueblo se asignan a miembros de la comunidad, o al barrio específico, las lleva a cabo, en la ciudad, personal pagado por la Iglesia. Como muchas de estas tareas, en el pueblo, eran el trabajo de los hombres, el resultado neto es que en la ciudad los hombres juegan papeles mucho más pequeños en la vida religiosa. Otra diferencia es que los tepoztecos en la ciudad contribuyen con menos dinero a la Iglesia que en el pueblo.
LA INSTITUCIÓN DEL COMPADRAZGO ENTRE LOS TEPOZTECOS DE LA CAPITAL
El sistema del compadrazgo continúa funcionando entre los tepoztecos en la ciudad. Cada uno de los tepoztecos entrevistados en la ciudad de México tenía compadres, padrinos\ahijados. Con una que otra excepción, los cambios que ha sufrido el compadrazgo representan una adaptación a la vida urbana, más bien que un rompimiento, o siquiera un debilitamiento del sistema.
Un cambio mayor en el compadrazgo en la ciudad es la desaparición de varios tipos de padrinos conocidos en el pueblo —a saber, el padrino de miscotón, el padrino de cinta, el padrino del evangelio, el padrino del escapulario, el padrino del Niño Jesús—. También se usa mucho menos el padrino de confirmación y el padrino de comunión. El sistema de compadrazgo se reduce en gran parte a los padrinos de bautizo y de matrimonio, asemejándose así a la práctica católica original tal y como fue introducida por los primeros españoles y como es practicada hasta ahora en España.
Otro cambio importante es la decadencia del papel de padrino de bautizo. En la ciudad ya no se le consulta para la elección del padrino de confirmación, en los casos en que ocurre ésta. Además, en la ciudad no hay sacamisa, eliminando así el papel del padrino de bautizo en este ritual. La inexistencia de la sacamisa se debe probablemente a la falta de voluntad de las madres de permanecer en casa durante cuarenta días después del nacimiento de un niño, como se acostumbra en Tepoztlán. Otra adaptación a la vida citadina es el bautizo retrasado. En Tepoztlán se bautiza a los niños lo más pronto posible, con frecuencia cuando tienen apenas unos cuantos días, casi siempre antes de los tres meses. En la ciudad de México los bautizos en estas familias no se hacían durante 12 ó 18 meses, y algunas veces en varios años. Este retraso puede ser atribuido en parte a
10 OSCAR LEWIS
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
la menor tasa de mortalidad entre niños nacidos en la ciudad y a una menor ansiedad con respecto a la salud infantil.
Otro cambio interesante en la ciudad es la mayor frecuencia con la que se escogen parientes como padrinos. En Tepoztlán es raro encontrar parientes que son compadres. La mayoría de los tepoztecos lo consideran indeseable porque entra en conflicto con la noción básica de respeto y distancia social que debe existir entre compadres. En la ciudad, donde los tepoztecos se encuentran sin amigos, buscan los padrinos entre los parientes. Los lazos familiares se refuerzan de esta manera con los lazos del compadrazgo. Pero esto cambia el carácter de la relación del compadrazgo de una relación formal y ceremonial a otra más informal y personal. El modo de dirigirse la palabra entre compadres en el pueblo siempre es de "Ud.-Ud.". En la ciudad es con frecuencia una mera continuación del modo de dirigirse la palabra que se ha usado antes de ser compadres. De esta manera, en la ciudad encontramos compadres que se hablan de "tú-tú. "Ud.-tú” y "Ud.-Ud. El "tú-tú" se usa entre hermanos o hermanas que se han hecho compadres. El "Ud.-tú" se usa cuando se vuelven compadres un tío y un sobrino. En la España rural encontramos que el sistema de parentesco es prácticamente idéntico a las formas urbanas en México.
Otro cambio más en el sistema en la ciudad es la costumbre según la cual un hombre o una mujer se ofrecen a ser padrinos antes de nacer un niño. En el pueblo uno siempre espera que se le pida de una manera formal. Ya que puede tomarse como un insulto rechazar un ofrecimiento de apadrinar, el electo neto es el de reducir el control de los padres en el asunto de la elección. Las obligaciones de los padrinos hacia los ahijados y de los compadres entre sí, están definidas más clara y específicamente en el pueblo que en la ciudad. En la ciudad hay mucho más familiaridad entre los compadres, y un compadre puede pedir casi cualquier tipo de favor.
MÉDICOS Y CURANDEROS
Muchas familias tepoztecas en la ciudad todavía usan yerbas para cocinar y curar. En casi todas las casas particulares y en algunas de las vecindades crecen yerbas comunes, como la yerbabuena, santa maría, y manzanilla en los jardines y en las macetas. Las yerbas se usan para curar resfriados, dolores de cabeza, de estómago, de muelas, etc. De manera muy semejante a la de Tepoztlán; sin embargo, las familias de la ciudad tienden a depender más de medicinas de patente que las familias del pueblo. Enfermedades como el "mal de ojo"' los "'aires'" y la "muina" para las cuales no hay medicinas de patente, se curan necesariamente con yerbas indígenas. En estos casos, es común que las gentes de la ciudad regresen al pueblo para curarse. Deberá notarse que, cuando otras enfermedades no responden a las medicinas de patente o al tratamiento médico, entonces a veces al enfermo se le lleva al pueblo para un nuevo diagnóstico y su curación. La informante dijo haber sufrido de una parálisis parcial de la cara y de haber sido tratado sin éxito por varios médicos. Finalmente, un visitante de Tepoztlán lo diagnosticó como un ataque de los aires, a raíz de lo cual el paciente se fue al pueblo y se curó rápidamente mediante unas yerbas apropiadas puestas en una bolsa colgada de su cuello. La hija de otro informante tuvo un ataque de poliomielitis, y a pesar del tratamiento en el hospital, permaneció paralizada. En desesperación, su padre la llevó a Tepoztlán donde se le aplicaron una serie de baños en un temazcal. Según el padre este tratamiento produjo
URBANIZACIÓN SIN DESORGANIZACIÓN 11
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
considerable mejoría. Algunas veces, con la esperanza de que los curanderos locales puedan mejor ''comprender" la enfermedad, a una persona con una enfermedad incurable se le lleva de la ciudad al pueblo, sólo para morir allá. De esta manera, no sólo va la gente del campo a la ciudad en busca de curación, sino que el proceso funciona también a la inversa.
Al considerar la estabilidad o el cambio en el modo de vida de los tepoztecos en la ciudad de México, es importante reconocer que los lazos entre las familias citadinas y sus parientes en el pueblo permanecen fuertes y permanentes para casi todas las familias citadinas estudiadas. Visitan al pueblo por lo menos una vez al año en ocasión del carnaval. Muchos van más seguido, para celebrar su propio santo, para asistir a la fiesta del barrio, a un entierro, o a la inauguración de un nuevo puente o escuela, para servir de padrinos de algún niño, o para celebrar un aniversario matrimonial, o el Día de Muertos. Los lazos con el pueblo no parecen debilitarse con el mayor número de años que se han pasarlo fuera de él. Al contrario, algunos de los más entusiastas y nostálgicos son los que han estado alejados del pueblo durante más tiempo. Muchos ancianos expresaron el deseo de volver al pueblo para morir. Algunos hombres, que han estado viviendo en la ciudad durante treinta años, todavía se consideran primero tepoztecos y luego mexicanos. El 56% de las familias estudiadas eran dueñas de una casa en el pueblo, y el 30% eran dueñas de sus propias milpas.
La proximidad de Tepoztlán y la línea de camiones que ahora llega hasta el pueblo, facilitan la visita. A los jóvenes les agrada pasarse un fin de semana o un domingo en su pueblo. También hay algunas visitas de Tepoztlán, a amigos y parientes en la ciudad.
En años recientes, los tepoztecos de la ciudad han organizado un equipo de soccer y juegan contra el equipo del pueblo. La organización de un equipo en la ciudad significa que tepoztecos de colonias distantes tienen que reunirse; empero, la unidad de los tepoztecos con su pueblo es mayor que entre ellos mismos en la ciudad. La Colonia Tepozteca no ha estado funcionando durante muchos años, habiéndose disuelto por la actividad de facciones dentro de la organización.
CONCLUSIÓN
En resumen, este estudio ofrece nueva evidencia de que la urbanización no es un proceso simple, unitario, universalmente similar, sino que asume formas y significados diferentes, que dependen de las condiciones históricas, económicas, sociales y culturales prevalecientes. Las generalizaciones acerca de la urbanización deben tomar en cuenta estas condiciones. De nuestro estudio de tepoztecos que vi, en la ciudad de México, encontramos que los campesinos en México se adaptan a la vida urbana con mucha mayor facilidad que las familias campesinas en EE.UU. Hay poca evidencia de desorganización y desintegración," de conflicto cultural, o de diferencias irreconciliables entre generaciones: muchas de las tendencias y características encontradas entre estos tepoztecos urbanizados se encuentran en oposición directa a las que ocurren entre familias campesinas urbanizadas en los EE.UU. La vida familiar sigue siendo fuerte en la ciudad de México. La unidad familiar y los lazos de la familia extensa aumentan en la ciudad, ocurren menos casos de separación y divorcio, no hay casos de mujeres e hijos abandonados, ni de personas que
12 OSCAR LEWIS
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
viven solas o de familias no emparentadas que viven juntas. La composición del hogar es semejante a los patrones del pueblo, excepto en que viven juntas más familias numerosas en la ciudad. Hay un aumento general del nivel de vida en la ciudad, pero las pautas dietéticas no se modifican grandemente. La vida religiosa en la ciudad se vuelve más católica y disciplinada: sin embargo, los hombres juegan un papel religioso menor y contribuyen monetariamente menos a la iglesia en la ciudad. El sistema de compadrazgo ha sufrido cambios importantes, pero permanece fuerte. A pesar de que hay una dependencia mayor de doctores y medicinas de patente para curar las enfermedades, los tepoztecos de la ciudad todavía utilizan las curaciones a base de yerbas del pueblo, y en casos de enfermedad grave, algunas veces vuelven al pueblo para curarse. Las ligas con el pueblo siguen fuertes, y hay muchas visitas de un lado y otro.
Al considerar posibles explicaciones para los resultados anteriores, parecen ser más pertinentes los siguientes factores: 1) La ciudad de México ha sido un centro político, económico y religioso importante para los tepoztecos, desde tiempos pre-históricos. El contacto con una cultura urbana, era una pauta antigua y ha continuado en el transcurso de la historia reciente.
NOTAS
1 El autor agradece al Consejo de Investigación para Graduados de la Universidad de Illinois la ayuda económica para llevar a cabo este proyecto. 2 La tendencia de considerar la ciudad como fuente de todo mal y de idealizar la vida rural ha sido corregida un poco por el trabajo de los sociólogo? rurales en años recientes, a no estamos tan seguros de que la sociedad rural como tal es tan Rousseauniana y libre de ansiedades como solíamos pensar. Estudios hechos por Mangus y sus colegas, sugieren una proporción tan alta de enfermedades psicosomáticas entre la población campesina de algunas partes del Ohio, como en las áreas urbanas (véase A. R. Mangus y John R. Seeley. Mental Health Needs in a Rural and Semirural Aren of Ohio, Mimeo. Bull. No. 1951. Columbus: Ohio State University, enero de 1947). Además, un estudio de Goldhamer y Marshall sugiere que no ha habido incremento de las psicosis (y. por ilación, también de neurosis) en los últimos cien años en el estado de Massachusetts, un estado que ha sufrido considerable desarrollo industrial durante este período (véase Herbert Goldhamer y Andrew V. Marshall. The Frecuency of Mental Disease: Long-Term Trends and Present Status. The Rand Corp., julio de 1949). 3 E1 excelente artículo de Theodore Caplow sobre '"The Social Ecology of Guatemala City" (La Ecología Social de la Ciudad de Guatemala. Social Forces.28. 113, diciembre 1949) indica el provincialismo de las primeras ideas sociológicas acerca de la naturaleza de la ciudad. Escribe Caplow: "La literatura de la geografía urbana y sociología urbana tiene una tendencia de proyectar como universales aquellas características del urbanismo con que están más familiarizados los estudiosos europeos y norteamericanos, había hasta fechas recientes una tendencia de atribuir a todas las ciudades las características que ahora parecen ser específicas de Chicago.' (p. 132). Caplow se pregunta si "gran parte de! carácter anárquico e inestable atribuido por muchas autoridades a la vida urbana en general, no es meramente un aspecto particular de la historia urbana de los Estados Unidos y Europa occidental a partir del Renacimiento" (p . 133). 4 Beals. Ralph, "Urbanism, Urbanization, Acculturation", en American Antropolologist, 53, ( 1 ) , 5 (enero, marzo, 1951).
Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA Encyclopedia of Social Sciences (1931)
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
LA CULTURA*
Bronislaw Malinowski
El hombre varía en dos aspectos: en forma física y en herencia social, o cultura. La ciencia de la antropología física, que utiliza un complejo aparato cíe definiciones, descripciones, terminologías y métodos algo más exactos que el sentido común y la observación no disciplinada, ha logrado catalogar las distintas ramas de la especie humana según su estructura corporal y sus características fisiológicas. Pero el hombre también varía en un aspecto completamente distinto. Un niño negro de pura raza, transportado a Francia y criado allí, diferirá profundamente de lo que hubiera sido de educarse en la jungla de su tierra natal. Hubiera recibido una herencia social distinta: una lengua distinta, distintos hábitos, ideas y creencias; hubiera sido incorporado a una organización social y un marco cultural distintos. Esta herencia social es el concepto clave de la antropología cultural, la otra rama del estudio comparativo del hombre. Normalmente se la denomina cultura en la moderna antropología y en las ciencias sociales. La palabra cultura se utiliza a veces como sinónimo de civilización, pero es mejor utilizar los dos términos distinguiéndolos, reservando civilización para un aspecto especial de las culturas más avanzadas. La cultura incluye los artefactos, bienes, procedimientos técnicos, ideas, hábitos y valores heredados. La organización social no puede comprenderse, verdaderamente excepto como una parte de la cultura; y todas las líneas especiales de investigación relativas a las actividades humanas, los agrupamientos humanos y las ideas y creencias humanas se fertilizan unas a otras en el estudio comparativo de la cultura.
El hombre, con objeto de vivir altera continuamente lo que le rodea. En todos los puntos de contacto con el mundo exterior, crea un medio ambiente secundario, artificial. Hace casas o construye refugios; preparará sus alimentos de forma más o menos elaborada, procurándoselos por medio de armas y herramientas; hace caminos y utiliza medios de transporte. Si el hombre tuviera que confiar exclusivamente en su equipamiento anatómico, pronto sería destruido o perecería de hambre o a la intemperie. La defensa, la alimentación, el desplazamiento en el espacio, todas las necesidades fisiológicas y espirituales se satisfacen indirectamente por medio de artefactos, incluso en las formas más primitivas de vida humana. El hombre de la naturaleza, el Natürmensch, no existe.
Estos pertrechos materiales del hombre —sus artefactos, sus edificios, sus embarcaciones, sus instrumentos y armas, la parafernalia litúrgica de su magia y su religión— constituyen todos y cada uno los aspectos más evidentes y tangibles de la cultura. Determinan su nivel y constituyen su eficacia. El equipamiento material de la cultura no es, no obstante, una fuerza en sí mismo. Es necesario el conocimiento para fabricar, manejar y utilizar los artefactos, los instrumentos, las
2 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
armas y las otras construcciones, y está esencialmente relacionado con la disciplina mental y moral de la que la religión y las reglas éticas constituyen la última fuente. El manejo y la posesión de los bienes implica también la apreciación de su valor. La manipulación de las herramientas y el consumo de los bienes también requiere cooperación. El funcionamiento normal y el disfrute normal de sus resultados se basa siempre en un determinado tipo de organización social. De este modo, la cultura material requiere un complemento menos simple, menos fácil de catalogar o analizar, que consiste en la masa de conocimientos intelectuales, en el sistema valores morales, espirituales y económicos, en la organización social y en el lenguaje. Por otro lado, la cultura material es un aparato indispensable para el moldeamiento o condicionamiento de cada generación de seres humanos. El medio ambiente secundario, los pertrechos de la cultura material, constituye un laboratorio en el que se forman los reflejos, los impulsos y las tendencias emocionales del organismo. Las manos, los brazos, las piernas y los ojos se ajustan, mediante el uso de las herramientas, a las habilidades técnicas necesarias en una cultura. Los procesos nerviosos se modifican para que produzcan todo el abanico de conceptos intelectuales, sentimientos y tipos emocionales que forman el cuerpo de la ciencia, la religión y las normas morales prevalecientes en una comunidad. Como importante contrapartida a este proceso mental, se producen modificaciones en la laringe y en la lengua que fijan algunos de los conceptos y valores cruciales mediante la asociación con sonidos concretos. Los artefactos y las costumbres son igualmente indispensables y mutuamente se producen y se determinan.
El lenguaje suele ser considerado como algo distinto tanto de las posesiones materiales del hombre como de sus costumbres. Esta concepción suele emparejarse con una teoría en la que el significado se considera un contenido misterioso de la palabra, que puede transmitirse mediante actuación lingüística de un entendimiento a otro. Pero el significado de una palabra no está misteriosamente contenido en ella, sino que más bien es el efecto activo del sonido pronunciado dentro del contexto de la situación. La pronunciación de un sonido es un acto significativo indispensable en todas las formas de acción humana concertada. Es un tipo de comportamiento estrictamente comparable a manejar una herramienta, esgrimir un arma, celebrar un ritual o cerrar un trato. La utilización de las palabras en todas estas formas de actividad humana es un correlato indispensable del comportamiento manual y corporal. El significado de las palabras consiste en lo que logran mediante la acción concertada, la manipulación indirecta del medio ambiente a través de la acción directa sobre otros organismos. La lengua, por tanto, es un hábito corporal y es comparable a cualquier otro tipo de costumbres. El aprendizaje del lenguaje consiste en el desarrollo de un sistema de reflejos condicionados que al mismo tiempo se convierten en estímulos condicionados. La lengua es la producción de sonidos articulados, que se desarrolla en la infancia a partir de las expresiones infantiles inarticuladas que constituyen la principal dotación del niño para relacionarse con el medio ambiente. Conforme el individuo crece, su aumento en el conocimiento lingüístico corre paralelo a su desarrollo general. Un creciente conocimiento de los procedimientos técnicos va ligado al aprendizaje de los términos técnicos; el desarrollo de la ciudadanía tribal y de la responsabilidad social va acompañado de la adquisición de un vocabulario sociológico y de un habla educada, de órdenes y de fraseología legal; la creciente experiencia de los valores religiosos y morales se asocia al desarrollo de las fórmulas éticas y rituales. El completo conocimiento del lenguaje es el inevitable correlato del completo logro de un estatus tribal y cultural. El lenguaje,
LA CULTURA 3
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
pues, forma parte integral de la cultura; no es, sin embargo, un sistema de herramientas, sino más bien un cuerpo de costumbres orales.
La organización social suele ser considerada por los sociólogos como exterior a la cultura, pero la organización de los grupos sociales es una combinación compleja de equipamiento material y costumbres corporales que no pueden divorciarse de su substrato material ni del psicológico. La organización social es la manera estandarizada de comportarse los grupos. Pero un grupo social siempre consta de personas. El niño, adherido a sus padres para la satisfacción de todas sus necesidades, crece dentro del refugio de la casa, la choza o la tienda paterna. El fuego doméstico es el centro a cuyo alrededor se satisfacen las distintas necesidades de calor, comodidad, alimento y compañía. Más adelante, en todas las sociedades humanas, se asocia la vida comunal con el asentamiento local, ciudad, aldea, o conglomerado; se localiza dentro de límites precisos y se asocia con las actividades públicas y privadas de naturaleza económica, política y religiosa. Por tanto, en toda actividad organizada, los seres humanos están ligados entre sí por su conexión con un determinado sector del medio ambiente, por su asociación con un refugio común y por el hecho de que llevan a cabo ciertas tarcas en común. El carácter concertado de su comportamiento es el resultado de reglas sociales, es decir, de costumbres, bien sancionadas por medidas explícitas o que funcionan de forma en apariencia automática, Las reglas sancionadas —leyes, costumbres y maneras— pertenecen a la categoría de los hábitos corporales adquiridos. La esencia de los valores morales, por los que el hombre se ve conducido a un comportamiento concreto mediante la compulsión interior, ha sido adscrita en el pensamiento religioso y metafísico a la conciencia, la voluntad de Dios o un imperativo categórico innato; mientras que algunos sociólogos han explicado que se debe a un supremo ser moral: la sociedad o el alma colectiva. La motivación moral, cuando se considera empíricamente, consiste en una disposición del sistema nervioso y de todo el organismo a seguir, dentro de circunstancias dadas, una línea de comportamiento dictada por una restricción interior que no se debe a impulsos innatos ni tampoco a los beneficios o ventajas evidentes. La restricción interior es el resultado del gradual entrenamiento del organismo en un conjunto concreto de condiciones culturales. Los impulsos, deseos e ideas están, dentro de cada sociedad, soldados a sistemas específicos, denominados en psicología sentimientos. Tales sentimientos determinan las actitudes de un hombre hacia los miembros de su grupo, sobre todo hacia unos parientes más próximos; hacia los objetos materiales que le rodean; hacia el país en que habita; hacia la comunidad en que trabaja; hacia las realidades de su Weltanschauung mágica, religiosa o metafísica. Los valores o sentimientos fijados suelen condicionar el comportamiento humano hasta el punto de que un hombre prefiera la muerte a la renuncia o el compromiso, el dolor al placer, la abstención a la satisfacción del deseo. La formación de los sentimientos y, por tanto, de los valores, se basa siempre en el aparato cultural de la sociedad. Los sentimientos se forman a lo largo de un gran espacio de tiempo y mediante un entrenamiento o condicionamiento gradual del organismo. Se basan en formas de organización, muchas veces de amplitud mundial, tales como la iglesia cristiana, la comunidad del Islam, el imperio, la bandera, todos ellos símbolos o reclamos detrás de los cuales hay, no obstante, realidades culturales vivas y vastas.
El entendimiento de la cultura hay que encontrarlo en su proceso de producción por las sucesivas generaciones y en la forma en que, en cada nueva generación, produce el organismo adecuadamente moldeado. Los conceptos metafísicos de un espíritu de grupo, una conciencia o aparato sensorial
4 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
colectivo, se deben a una aparente antinomia de la realidad sociológica: la naturaleza psicológica de la cultura humana, por una parte, y por otra el hecho de la cultura transciende al individuo. Una solución falaz a esta antinomia es la teoría de que las mentes humanas se combinan o integran y forman un ser supraindividual y sin embargo, esencialmente espiritual. La teoría de Durkheim de la coacción moral mediante la influencia directa del ser social, las teorías basadas en un inconsciente colectivo y el arquetipo de la cultura, conceptos tales como la conciencia del grupo o la inevitabilidad de la imitación colectiva, explican la naturaleza psicológica y, sin embargo, supraindividual de la realidad social introduciendo atajos teóricos metafísicos.
Sin embargo, la naturaleza psicológica de la realidad social se debe al hecho de que su último medio es siempre el sistema nervioso o la mente individual. Los elementos colectivos se deben a la igualdad de las reacciones que se producen dentro de los pequeños grupos que actúan como unidades de organización social mediante el proceso de condicionamiento y a través del medio de la cultura material mediante la cual se produce el condicionamiento. Los pequeños grupos actúan como unidades porque, debido a su similitud mental, se integran en esquemas más amplios de organización social mediante los principios de la distribución territorial, la cooperación y la división en estratos de cultura material. De este modo, la realidad de lo supraindividual consiste en la masa de cultura material, que permanece fuera de cualquier individuo y sin embargo le influye de manera fisiológica normal. Nada misterioso hay, pues, en el hecho de que la cultura sea al mismo tiempo psicológica y colectiva.
La cultura es una realidad sui generis y debe ser estudiada como tal. Las distintas sociologías que tratan el tema de la cultura mediante símiles orgánicos o por la semejanza con una mente colectiva no son pertinentes. La cultura es una unidad bien organizada que se divide en dos aspectos fundamentales: una masa de artefactos y un sistema de costumbres, pero obviamente también tiene otras subdivisiones o unidades. El análisis de la cultura en sus elementos componentes, la relación de estos elementos entre ellos y su relación con las necesidades del organismo humano, con el medio ambiente y con los fines humanos universalmente reconocidos que sirven constituyen importantes problemas de la antropología.
La antropología ha tratado este material por dos métodos distintos, determinados por dos concepciones incompatibles del crecimiento y la historia de la cultura. La escuela evolucionista ha concebido el crecimiento de la cultura como una serie de metamorfosis espontáneas producidas según determinadas leyes y que han dado lugar a una secuencia fija de etapas sucesivas. Esta escuela da por sentado la divisibilidad de la cultura en elementos simples y se ocupa de estos elementos como si fueran unidades del mismo orden; presenta teorías de la evolución de la producción de fuego junto con descripciones de cómo se desarrolló la religión, versiones del origen y desarrollo del matrimonio y doctrinas sobre el desarrollo de la alfarería. Se han formulado las etapas del desarrollo económico y los pasos de la evolución de los animales domésticos, del labrado de los utensilios y del dibujo ornamental. Sin embargo, no cabe duda de que aunque determinadas herramientas hayan cambiado, pasado por una sucesión de etapas y obedecido a leyes evolutivas más o menos determinadas, la familia, el matrimonio o las creencias religiosas no están sometidas a metamorfosis simples y dramáticas. Las instituciones fundamentales de la cultura humana no han cambiado mediante transformaciones sensacionales, sino más bien mediante la creciente
LA CULTURA 5
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
diferenciación de su forma según una función cada vez más concreta. Hasta que se comprendan y describan con más exactitud la naturaleza de los distintos fenómenos culturales, su función y su forma, parece prematuro especular sobre los posibles orígenes y etapas. Los conceptos de orígenes, etapas, leyes de desarrollo y crecimiento de la cultura han permanecido nebulosos y son esencialmente no empíricos. El método de la antropología evolucionista se basaba fundamentalmente en el concepto de supervivencia, puesto que éste permitía al estudioso reconstruir las etapas pasadas a partir de las condiciones actuales. El concepto de supervivencia, no obstante, implica que una organización cultural puede sobrevivir a su función. Cuanto mejor se conoce un determinado tipo de cultura, menos supervivencias parecen haber en ella. Por tanto, la investigación evolucionista debe ir precedida por un análisis funcional de la cultura.
La misma crítica vale para la escuela difusionista o histórica, que intenta reconstruir la historia de las culturas humanas, principalmente siguiendo su difusión. Esta escuela niega la importancia de la evolución espontánea y sostiene que la cultura se ha producido, principalmente, mediante imitación o adquisición de los artefactos y las costumbres. El método de esta escuela consiste en un cuidadoso trazado de las similitudes culturales de grandes porciones del globo y en la reconstrucción especulativa de cómo se han trasladado las unidades similares de cultura de un lugar a otro. Las discusiones de los antropólogos históricos (pues existe poco consensus entre Elliot Smith y F. Boas; W. J. Perry y Pater Schmidt; Clark Wissler y Graebner; o Frobenius y Rivers) se refieren sobre todo al problema de dónde se originó un tipo de cultura, hacia dónde se trasladó y cómo fue transportado. Las diferencias se deben, fundamentalmente, a la forma en que cada escuela concibe, por un lado, la división de la cultura en sus partes componentes y, por otro lado, el proceso de difusión. Este proceso ha sido muy poco estudiado en sus manifestaciones actuales y sólo a partir de un estudio empírico de la difusión contemporánea se podrá encontrar respuesta a su historia pasada. El método de dividir la cultura en sus unidades componentes, que se supone se difunden, es todavía menos satisfactorio. Los conceptos de rasgos culturales, complejos de rasgos y Kulturkomplexe se aplican indiscriminadamente a utensilios sencillos o herramientas, tales como el boomerang, el arco o los palos para hacer fuego, o a características vagas de la cultura material, como la megalicidad, la sugestividad sexual de la concha de cauri o ciertos detalles de forma objetiva. La agricultura, el culto de la fertilidad y los grandes principios, aunque vagos, del agrupamiento social, tales como la organización dual, el sistema de clanes o el tipo de culto religioso, se consideran rasgos únicos, es decir, unidades de difusión. Pero la cultura no puede considerarse como un conglomerado fortuito de tales rasgos. Sólo los elementos del mismo orden pueden tratarse como unidades idénticas en la discusión; sólo los elementos compatibles se mezclan para componer un todo homogéneo. Los detalles insignificantes de la cultura material, por una parte, las instituciones sociales y los valores culturales, por otra, deben tratarse de forma distinta. No han sido inventados de la misma manera, no pueden transportarse, difundirse ni implantarse por los mismos sistemas.
El punto más débil del método de la escuela histórica es la forma en que sus miembros establecen la identidad de los elementos culturales. Pues todo el problema de la difusión histórica se plantea a partir del hecho de que se presenten rasgos real o aparentemente idénticos en dos áreas distintas. Con objeto de establecer la identidad de dos elementos de la cultura, los ti ilusionistas utilizan los criterios que podrían llamarse de forma no pertinente y de concatenación azarosa de los
6 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
elementos, respectivamente. La no pertenencia de la forma es un concepto fundamental, puesto que la forma, que es dictada por la necesidad interior, puede haberse desarrollado de manera independiente. Los complejos, concatenados de manera natural, también pueden ser el resultado de una evolución independiente; de ahí que no haya necesidad de considerar únicamente los rasgos fortuitamente conectados. No obstante la concatenación accidental y los detalles no pertinentes de la forma sólo pueden ser, según Graebner y sus seguidores, el resultado de una difusión directa. Pero tanto la no pertinencia de la forma como lo fortuito de la concatenación son asertos negativos, lo que en última instancia significa que la forma de un artefacto o de una institución no puede ser explicada, ni puede encontrarse la concatenación entre varios elementos de la cultura. El método histórico utiliza la ausencia de conocimientos como base de su argumento. Para que sus resultados sean válidos deben ir precedidos de un estudio funcional de la cultura dada, que debe agotar todas las posibilidades de explicar la forma por la función y de establecer relaciones entre los distintos elementos de la cultura.
Si la cultura en su aspecto material es fundamentalmente una masa de artefactos instrumentales, a primera vista parece improbable que ninguna cultura deba albergar demasiados rasgos no pertinentes, supervivencias o complejos fortuitos, ya provengan de una cultura itinerante extraña o sean traspasados como supervivencias, fragmentos inútiles de una etapa desaparecida. Todavía es menos probable que las costumbres, las instituciones o los valores morales deban presentar este carácter necrótico o no pertinente por el que se interesan fundamentalmente las escuelas evolucionistas o difusionistas.
La cultura consta de la masa de bienes e instrumentos, así como de las costumbres y de los hábitos corporales o mentales que funcionan directa o indirectamente para satisfacer las necesidades humanas. Todos los elementos de la cultura, si esta concepción es cierta, deben estar funcionando, ser activos, eficaces. El carácter esencialmente dinámico de los elementos culturales y de sus relaciones sugiere que la tarea más importante de la antropología consiste en el estudio de la función de la cultura. La antropología funcional se interesa fundamentalmente por la función de las instituciones, las costumbres, la^> herramientas y las ideas. Sostiene que el proceso cultural está sometido a leyes y que las leyes se encuentran en la función de los verdaderos elementos de la cultura. El tratamiento de los rasgos culturales por atomización o aislamiento se considera estéril, porque la significación de la cultura consiste en la relación entre sus elementos, y no se admite la existencia de complejos culturales fortuitos o accidentales.
Para formular cierto número de principios fundamentales puede tomarse un ejemplo de la cultura material. El artefacto más simple, ampliamente utilizado en las culturas más simples, un palo liso, burdamente cortado, de unos seis o siete pies de longitud, de tal forma que puede utilizarse para excavar raíces en el cultivo del suelo, para empujar una embarcación o para caminar, constituye un elemento o rasgo de cultura ideal, pues tienen una forma fija y sencilla, aparentemente es una unidad autosuficiente y tiene gran importancia en todas las culturas. Definir la identidad cultural del palo por su forma, por la descripción de su material, su longitud, su peso, su color o cualquier otra de sus características físicas —describirlo de hecho según el criterio último de la forma que utilizan los difusionistas— sería una forma de proceder metódicamente equivocada. El palo de cavar se maneja de una manera determinada; se utiliza en el huerto o en la selva para propósitos especiales;
LA CULTURA 7
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
se obtiene y se abandona de forma algo descuidada —pues un ejemplar suele tener muy poco valor económico. Pero el palo de cavar reluce ampliamente en el esquema económico de cualquier comunidad en que se utiliza, así como en el folklore, la mitología y las costumbres. Un palo de idéntica forma puede utilizarse en la misma cultura como palo para empujar una embarcación, bastón para andar o arma rudimentaria. Pero en cada uno de estos usos específicos, el palo se incrusta en un contexto cultural distinto; es decir, se somete a distintos usos, se envuelve en distintas ideas, recibe un valor cultural distinto y por regla general se designa con nombres distintos. En cada caso forma parte integrante de un sistema distinto de actividades humanas estandarizadas. En resumen, cumple distintas funciones. Lo pertinente para el estudioso de la cultura es la diversidad de funciones y no la identidad de forma. El palo sólo existe como parte de la cultura en la medida en que se utiliza en las actividades humanas, en la medida en que sirve a necesidades humanas; y por tanto el palo de cavar, el bastón de andar, el palo para empujar una embarcación, aunque puedan ser idénticos en su naturaleza física, constituyen cada uno de ellos un elemento distinto de cultura. Pues tanto el más simple como el más complejo de los artefactos se define por su función, por el papel que juega dentro de un sistema de actividades humanas; se define por las ideas conectadas con él y por los valores que lo envuelven.
Esta conclusión tiene importancia por el hecho de que el sistema de actividades a que se refieren los objetos materiales no son fortuitos sino organizados, bien determinados, encontrándose sistemas comparables a todo lo largo del mundo de la diversidad cultural. El contexto cultural del palo de cavar, el sistema de actividades agrícolas, siempre presenta las siguientes partes componentes: una porción del territorio se deja a un lado para el uso del grupo humano según las reglas de tenencia de la tierra. Existe un cuerpo de usos tradicionales que regula la forma en que se cultiva este territorio. Las reglas técnicas, los usos ceremoniales y rituales determinan en cada cultura qué plantas se cultivan; cómo se despeja la tierra, se prepara y fertiliza el suelo; cómo, cuándo y quién celebra los actos mágicos y las ceremonias religiosas; cómo, por último, se recolectan, distribuyen, almacenan y consumen los frutos. Igualmente, el grupo de personas que es propietario del territorio, la siembra y el producto, y que trabaja en común, goza del resultado de sus trabajos y lo consume, siempre está bien definido.
Estas son las características de la institución de la agricultura tal como universalmente se encuentra dondequiera que el medio ambiente es favorable al cultivo del suelo y el nivel de la cultura lo suficientemente alto como para permitirlo. La identidad fundamental de este sistema organizado de actividades se debe fundamentalmente al hecho de que surge para la satisfacción de una profunda necesidad humana: la provisión regular de alimento básico de naturaleza vegetal. La satisfacción de esta necesidad mediante la agricultura, que asegura la posibilidad de control, regularidad de producción y abundancia relativa, es tan superior a cualquier otra actividad suministradora de comida que se vio obligada a difundirse o desarrollarse dondequiera que las circunstancias eran favorables y el nivel de la cultura lo suficiente alto.
La uniformidad fundamental de la agricultura institucionalizada se debe sin embargo a otro motivo: al principio de las posibilidades limitadas, expuesto por primera vez por Goldenweiser. Dada una necesidad cultural concreta, los medios para su satisfacción son pequeños en número y, por tanto, el dispositivo cultural que nace en respuesta a la necesidad está comprendido dentro de
8 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
estrechos límites. Dada la necesidad humana de protección, armas rudimentarias y herramientas para explorar en la oscuridad, el material más adecuado es la madera; la única forma adecuada es la larga y fina, y que además resulta fácilmente accesible. Sin embargo es posible una sociología o teoría cultural sobre el bastón de caminar, pues el bastón exhibe una diversidad de usos, ideas y misteriosas asociaciones, y en sus desarrollos ornamentales, rituales y simbólicos se convierte en parte importante de una institución tal como la magia, la jefatura y la realeza.
Las verdaderas unidades componen les de las culturas que tienen un considerable grado de permanencia, universalidad e independencia son los sistemas organizados de actividades humanas llamados instituciones. Cada institución se centra alrededor de una necesidad fundamental, une permanentemente a un grupo de personas en una tarea cooperativa y tiene su cuerpo especial de doctrina y su técnica artesanal. Las instituciones no están correlacionadas de forma simple y directa con sus funciones: una necesidad no recibe satisfacción en una institución, sino que las instituciones presentan una pronunciada amalgama de funciones y tienen carácter sintético. El principio local o territorial y la relación mediante la procreación actúan como los factores integradores más importantes. Cada institución se basa en un substrato de material de medio ambiente compartido y de aparato cultural.
Sólo es posible definir la identidad cultural por cualquiera de los artefactos situándola dentro del contexto cultural de una institución, mostrando cómo funciona culturalmente. Un palo puntiagudo, es decir, una lanza, que se utiliza como arma de caza conduce al estudio del tipo de caza que se practica en una comunidad dada, en la que funcionan los derechos legales de la caza, la organización del equipo cazador, la técnica, el ritual mágico, la distribución de la caza, así como la relación del concreto tipo de caza con otros tipos y la importancia general de la caza dentro de la economía de la tribu. Las canoas han solido utilizarse como rasgos característicos para el establecimiento de afinidades culturales y, de ahí, como pruebas de la difusión, porque la forma varía dentro de amplio abanico y presenta tipos de carácter sobresaliente, tales como la canoa con uno o dos flotadores, la balsa, el kayak, el catamarán o la canoa doble. Y sin embargo, estos complejos artefactos no pueden definirse sólo por la forma. La canoa, para la gente que la fabrica, posee, utiliza y valora, es fundamentalmente un medio para un fin. Tienen que atravesar una extensión de agua, bien porque viven en pequeñas islas o en viviendas sobre estacadas; o porque quieren comerciar o tener pescado o hacer la guerra; o por el deseo de explorar y de aventuras. El objeto material, la embarcación, su forma, sus peculiaridades, están determinados por el uso especial a que se destina. Cada uso dicta un sistema determinado de navegar, es decir, en primer lugar, la técnica de utilizar remos, remo timón, el mástil, el aparejo o las velas. Tales técnicas, sin embargo, se basan invariablemente en los conocimientos: principios de estabilidad, flotación, condiciones de velocidad y respuesta al timón. La forma y la estructura de la canoa están estrechamente relacionadas con la técnica y la forma de su utilización. Sin embargo, se dispone de innumerables descripciones de la simple forma y estructura de la canoa, mientras que se sabe poco sobre la técnica de navegación y la relación de ésta con el uso concreto a que se destina la canoa.
La canoa también tiene su sociología. Incluso cuando la tripula una sola persona, es una propiedad que se fabrica, se presta o se alquila, y en esto está invariablemente involucrado tanto el grupo como el individuo. Pero generalmente la canoa tiene que ser manejada por una tripulación y
LA CULTURA 9
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
esto entraña la compleja sociología de la propiedad, de la división de funciones, de los derechos y de las obligaciones. Todo esto se vuelve más complicado por el hecho de que una gran embarcación tiene que fabricarse comunitariamente, y la producción y la propiedad suelen estar relacionadas. Todos estos hechos, que son complejos pero regulados, que presentan distintos aspectos, todos los cuales están relacionados según reglas concretas, determinan la forma de la canoa. La forma no puede tratarse como un rasgo independiente y autosuficiente, accidental y no pertinente, que se difunde solo sin su contexto. Todos los supuestos, argumentos y conclusiones relativos a la difusión de un elemento y a la expansión de una cultura en general, tendrán que modificarse una vez que se reconozca que lo que se difunden son las instituciones y no los rasgos, ni las formas ni los complejos fortuitos.
En la construcción de una canoa de altura hay determinados elementos estables de forma determinados por la naturaleza de la acción para la que la embarcación es un instrumento. Hay ciertos elementos variables debidos bien a las posibilidades alternativas de solución o bien a detalles menos importantes asociados con una posible solución. Este es un principio universal que se aplica a todos los artefactos. Los productos que se utilizan para la satisfacción directa de las necesidades corporales o se consumen en el uso deben cumplir condiciones directamente planteadas por las necesidades corporales. Los comestibles, por ejemplo, están determinados dentro de ciertos límites por la fisiología; deben ser alimenticios, digeribles, no venenosos. Por supuesto, también están determinados por el medio ambiente y por el nivel de la cultura. Las viviendas, las ropas, los refugios, el fuego como fuente de calor, luz y sequedad, las armas, las embarcaciones y los caminos están determinados dentro de ciertos límites por las necesidades corporales a que están correlacionados. Los instrumentos, las herramientas o las máquinas que se utilizan para la producción de bienes tienen definida su naturaleza y su forma por el propósito para el que van a ser utilizados. Cortar o raspar, juntar o machacar, golpear o impeler, horadar o taladrar, definen la forma del objeto dentro de estrechos límites.
Pero se presentan variaciones dentro de los límites que impone la función principal, que hace que el carácter principal del artefacto se mantenga estable. No hay infinitas variaciones, sino que se presenta un tipo fijo, como si hubiera habido una elección y luego se adhiriera a ella. En cualquier comunidad marinera, por ejemplo, no se encuentra una infinita variedad de embarcaciones que vayan desde el simple tronco vaciado hasta la complicada canoa; la mayor parte de las veces se presentan unas pocas formas, distintas en tamaño y construcción y también en el marco y el propósito sociales, y cada forma tradicional se reproduce constantemente hasta en el menor detalle de la decoración y del proceso de construcción.
Hasta el momento la antropología ha concentrado su atención en estas regularidades secundarias de forma que no pueden ser explicadas por la función fundamental del objeto. La presencia regular de tales detalles de forma aparentemente accidentales ha planteado el problema de si se deben a invenciones independientes o a difusión. Pero muchos de estos detalles deben explicarse por el contexto cultural; es decir, la forma concreta en que un objeto es utilizado por un hombre o un grupo de personas, por las ideas, ritos y asociaciones ceremoniales que rodean su uso principal. La ornamentación de un bastón de caminar generalmente significa que ha recibido dentro de la cultura una asociación ceremonial o religiosa. Un palo de cavar puede ser pesado, puntiagudo o romo,
10 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
según el tipo de suelo, las plantas que crezcan y el tipo de cultivo. La explicación de la canoa de los mares del Sur puede encontrarse en el hecho de que su disposición da mayor estabilidad, seguridad y manejabilidad, teniendo en cuenta las limitaciones en materiales y(en técnica artesana de las culturas oceánicas.
La forma de los objetos culturales está determinada, por una parte, por las necesidades corporales directas y, por otra, por los usos instrumentales, pero esta división en necesidades y usos no es completa ni satisfactoria. El bastón ceremonial que se utiliza como señal de rango o de cargo no es una herramienta ni una mercancía, y las costumbres, palabras y creencias no pueden remitirse a la fisiología ni al taller.
El hombre, como cualquier otro animal, debe alimentarse y reproducirse para continuar existiendo individual y racialmente. También debe tener refugios permanentes contra los peligros procedentes del medio ambiente físico, de los animales y de los otros seres humanos. Debe conseguirse todo un abanico de necesarias comodidades corporales: refugio, calor, lecho seco y medios de limpieza. La satisfacción eficaz de estas necesidades corporales primarias impone o dicta a cada cultura cierto número de aspectos fundamentales; instituciones para la nutrición, o la intendencia; instituciones para el emparejamiento y la reproducción; y organizaciones para la defensa y la comodidad. Las necesidades orgánicas del hombre constituyen los imperativos básicos que conducen al desarrollo de la cultura, en la medida en que obligan a toda comunidad a llevar a cabo cierto número de actividades organizadas. La religión o la magia, el mantenimiento de la ley o los sistemas de conocimiento y la mitología se presentan con tan constante regularidad en todas las culturas que puede concluirse que también son el resultado de profundas necesidades o imperativos.
El modo cultural de satisfacer estas necesidades biológicas del organismo humano creó nuevas condiciones y, de este modo, impuso nuevos imperativos culturales. Con insignificantes excepciones, el deseo de comida no lleva al hombre a un contacto directo con la naturaleza ni le fuerza a consumir los frutos tal como crecen en la selva. En todas las culturas, por simples que sean, el alimento básico se prepara y guisa y come según reglas estrictas dentro de un grupo determinado, y observando maneras, derechos y tabúes. Generalmente se obtiene por procedimientos más o menos complicados, que se llevan a cabo colectivamente, como en el caso de la agricultura, el intercambio, o algún otro sistema de cooperación social y distribución comunitaria. En todos los casos el hombre depende de aparatos o armas artificialmente producidos: los instrumentos agrícolas, las embarcaciones y los aparejos de pesca. Igualmente depende de la cooperación organizada y de los valores económicos y morales.
De este modo, a partir de la satisfacción de las necesidades fisiológicas nacen imperativos derivados. Puesto que esencialmente son medios para un fin, pueden ser denominados imperativos instrumentales de la cultura. Son tan indispensables para la intendencia humana, para la satisfacción de sus necesidades nutritivas, como la materia prima del alimento y los procedimientos de su ingestión. Pues el hombre está moldeado de tal forma que si se viera privado de su organización económica y de sus instrumentos perecería con la misma seguridad que si se le retirara la sustancia de sus alimentos.
LA CULTURA 11
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Desde el punto de vista biológico, la continuidad de la raza puede lograrse de forma muy simple; bastaría con que la gente copulara, produjera dos o en ocasiones más hijos por pareja, para asegurar que sobrevivirían dos individuos por cada dos que murieran. Si sólo la biología controlara la procreación humana, la gente se emparejaría según leyes fisiológicas, que son las mismas para todas las especies; produciría descendencia según el curso natural del embarazo y el alumbramiento; y la especie animal hombre tendría una típica vida familiar, fisiológicamente determinada. La familia humana, la unidad biológica, presentaría entonces la misma constitución a todo lo ancho de la humanidad. También quedaría fuera del campo de la ciencia de la cultura, como han postulado muchos sociólogos, singularmente Durkhcim. Pero en lugar de esto, el emparejamiento, es decir, el sistema de hacer la corte, el amor y la selección de consortes está tradicionalmente determinado en todas las sociedades humanas por un cuerpo de costumbres culturales que prevalecen en cada comunidad. Existen reglas que prohíben el matrimonio de determinadas personas y que hacen deseable, si no obligatorio, que otras se casen; existen reglas de castidad y reglas de libertinaje; hay elementos estrictamente culturales que se mezclan con el impulso natural y producen un atractivo ideal que oscila de una sociedad y una cultura a otra. En lugar de la uniformidad biológicamente determinada, existen una enorme variedad de costumbres sexuales y dispositivos para hacer la corte que regulan el emparejamiento. Dentro de cualquier cultura humana, el matrimonio no es de ninguna forma una simple unión sexual o cohabitación de dos personas. Invariablemente es un contrato legal que determina el modo en que el marido y la esposa deben vivir juntos y las condiciones económicas de su unión, así como la cooperación en la propiedad, las mutuas contribuciones y las contribuciones de los respectivos parientes de cada consorte. Invariablemente es una ceremonia pública, un asunto de interés social, que implica a grandes grupos de personas así como a los actores principales. Su disolución también está sometida a reglas tradicionales fijas.
Tampoco la paternidad es una simple relación biológica. La concepción es objeto de un rico folklore tradicional en todas las comunidades humanas y tiene su aspecto legal en las reglas que discriminan los hijos concebidos en el matrimonio y de los que nacen fuera de él. El embarazo está envuelto en una atmósfera de reglas y valores morales. Por regla general, la madre que espera se ve obligada a llevar un modo de vida especial, rodeada de tabúes, todos los cuales tiene que observar a cuenta del bienestar del niño. Existe, pues, una maternidad anticipada, culturalmente establecida, que precede al hecho biológico. El alumbramiento es también un acontecimiento profundamente modificado por los concomitantes rituales, legales, mágicos y religiosos, en los que se moldean las emociones de la madre, sus relaciones con el hijo y las relaciones de ambos con el grupo social de acuerdo con una paula tradicional concreta. Tampoco el padre es pasivo o indiferente al alumbramiento. La tradición define dentro de límites estrechos las obligaciones de los padres durante la primera parte del embarazo y la forma en que se dividen entre el marido y la esposa, y en parte se trasladan incluso a algunos parientes más lejanos.
El parentesco, el lazo entre el niño y sus padres y parientes, nunca es un asunto dejado al azar. Su desarrollo está determinado por el sistema legal de la comunidad, que organiza sobre una pauta concreta todas las respuestas emocionales así como todas las obligaciones, actitudes morales y obligaciones consuetudinarias. La importante distinción entre parientes matrilineales y patrilineales, el desarrollo de relaciones de parentesco más amplias o clasificatorias, así como la formación de clanes o sibs, en los que grandes grupos de parientes son tratados hasta cierto punto como
12 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
verdaderos parientes, constituyen modificaciones culturales del parentesco natural. De este modo, en las sociedades humanas, la procreación se convierte en un vasto esquema cultural. La necesidad racial de continuidad no se satisface por la mera acción de los impulsos fisiológicos y los procesos fisiológicos, sino mediante el funcionamiento de reglas tradicionales asociadas a un aparato de cultura material. El esquema procreador, además, se considera compuesto de varias instituciones componentes: la corte normativizada, el matrimonio, la paternidad, el parentesco y la pertenencia al clan. De la misma manera, el esquema nutritivo puede dividirse en instituciones consumidoras, es decir, la familia y el club con su refectorio de hombres; las instituciones productivas de la agricultura, la pesca y la caza tribal; y las instituciones distributivas, como los mercados y dispositivos comerciales. Los impulsos actúan en forma de órdenes sociales o culturales, que son las reinterpretaciones de los impulsos fisiológicos en términos de reglas sociales tradicionalmente sancionadas. El ser humano empieza a hacer la corte o a cavar el suelo, a hacer el amor o a ir de pesca o de caza, no porque lo mueva directamente el instinto, sino porque la rutina de su tribu le hace hacer estas cosas. Al mismo tiempo, la rutina tribal le asegura que sus necesidades fisiológicas serán satisfechas y que los medios culturales de satisfacción se conformarán a la misma pauta, con sólo pequeñas variaciones de detalle. El motivo directo de las acciones humanas se expresa en términos culturales y se atiene a una pauta cultural. Pero las exigencias culturales siempre ofrecen al hombre satisfacer sus necesidades de manera más o menos directa, y en conjunto el sistema de exigencias culturales de una sociedad dada deja muy pocas necesidades fisiológicas sin satisfacer.
En muchas instituciones humanas se produce una amalgama de funciones. La familia no es sólo una institución simplemente reproductora: es una de las principales instituciones nutricias y una unidad legal y económica, y muchas veces religiosa. La familia es el lugar donde se sirve a la continuidad cultural mediante la educación. Esta amalgama de funciones dentro de la misma institución no es fortuita. La mayor parte de las necesidades fundamentales del hombre están tan concatenadas que su satisfacción puede conseguirse mejor dentro del mismo grupo humano y mediante un aparato combinado de cultura material. Incluso la fisiología humana hace que el nacimiento vaya seguido de la lactancia, y ésta va inevitablemente asociada a los tiernos cuidados de la madre al niño, que gradualmente se transforman en los primeros servicios educativos. La madre necesita un compañero varón y el grupo de parentesco debe convertirse en una asociación cooperativa y educativa. El hecho de que el matrimonio sea una relación económica educativa y procreadora influye profundamente en el noviazgo, y este se convierte en una selección de compañerismo, trabajo común y responsabilidades comunes para toda la vida, de tal forma que el sexo debe combinarse con otras exigencias personales y culturales.
Educación significa entrenamiento en la utilización de instrumentos y bienes, en el conocimiento de la tradición, en el manejo del poder y la responsabilidad sociales. Los padres que desarrollan en su prole actitudes económicas, destrezas técnicas, obligaciones morales y sociales, también tienen que traspasarle sus posesiones, su status o su cargo. Por tanto, la relación doméstica implica un sistema de leyes de herencia, de filiación y de sucesión.
De este modo queda clarificada la relación entre la necesidad cultural, un hecho social total, por una parte, y los motivos individuales en que se transforma por otra. La necesidad cultural es la masa de condiciones que deben cumplirse si la comunidad ha de sobrevivir y continuar su cultura. Los
LA CULTURA 13
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
motivos individuales, por otra parte, no tienen nada que ver con postulados tales como la continuidad de la raza o la continuidad de la cultura, ni siquiera con la necesidad de nutrición. Pocas personas, salvajes o civilizadas, se dan cuenta de que tales necesidades generales existen. El salvaje ignora o sólo es vagamente consciente de que el hecho del emparejamiento produce niños y que la comida sostiene al cuerpo. Lo que está presente para la conciencia individual es un apetito culturalmente conformado que impulsa a la gente, en ciertas estaciones, a buscar un compañero o bien, en determinadas circunstancias, a buscar frutos silvestres, cavar la tierra o ir de pesca. Los fines sociológicos nunca están presentes en los indígenas, y nunca se ha encontrado una legislación tribal en gran escala. Por ejemplo una teoría como la de Frazer relativa a los orígenes de la exogamia como un acto deliberado de la ley originaria resulta insostenible. A todo lo largo de la literatura antropológica existe una confusión entre necesidades culturales, que se manifiestan en vastos proyectos, esquemas o aspectos de la constitución social, y motivación consciente, que existe como un hecho psicológico en el entendimiento del miembro individual de la sociedad.
La costumbre, el modo normal de comportamiento que tradicional- mente se impone a los miembros de una comunidad, puede actuar o funcionar. El noviazgo, por ejemplo, no es más que una etapa del proceso culturalmente determinado de la procreación. Consiste en la masa de dispositivos que permiten una adecuada selección matrimonial. Dado que el contrato matrimonial varía considerablemente de una cultura a otra, las consideraciones de adecuación sexual, legal y económica también varían, y los mecanismos mediante los cuales se combinan estos distintos elementos no pueden ser los mismos. Cualquiera que pueda ser la libertad sexual permitida, en ninguna sociedad humana se consiente que los jóvenes sean completamente indiscriminados o promiscuos en las experiencias amorosas sexuales. Se conocen tres grandes tipos de limitaciones: la prohibición del incesto, el respeto a las obligaciones matrimoniales anteriores y las reglas combinadas de exogamia y endogamia. La prohibición del incesto, con unas pocas excepciones insignificantes, es universal. Si pudiera demostrarse que el incesto es biológicamente pernicioso, la función de este tabú universal resultaría evidente. Pero los especialistas en la herencia no están de acuerdo sobre el asunto. No obstante, es posible demostrar que desde un punto de vista sociológico la función de los tabúes del incesto tiene gran importancia. El impulso sexual, que en general es una fuerza muy desordenada y socialmente destructiva, no puede penetrar en un sentimiento previamente existente sin dar lugar a un cambio revolucionario. El interés sexual, por tanto, es incompatible con cualquier forma de relación familiar, sea entre padres e hijos o entre hermanos y hermanas, pues estas relaciones se constituyen en el período presexual de la vida humana y se fundan en profundas necesidades fisiológicas de carácter no sexual. Si se permitiera que la pasión erótica invadiera los recintos del hogar no solamente crearía celos y elementos de competencia y desorganizaría la familia, sino que también subvertiría los lazos de parentesco más fundamentales sobre los que se basa el futuro desarrollo de todas las relaciones sociales. Dentro de cada familia sólo puede permitirse una relación erótica y ésta es la relación del marido y la esposa, que aunque desde un principio está construida a partir de elementos eróticos debe ajustarse muy sutilmente a las que permitiera el incesto no podría desarrollar familias estables; por tanto, quedaría privada de los más fuertes cimientos del parentesco y esto, en una sociedad primitiva, significaría la ausencia del orden social.
14 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
La exogamia elimina el sexo de todo un conjunto de relaciones sociales, aquellas que se producen entre los miembros masculinos y femeninos del mismo clan. Puesto que el clan constituye el grupo cooperativo típico, cuyos miembros están unidos por cierto número de intereses y actividades legales, ceremoniales y económicos, al quitar de la cooperación del trabajo diario un elemento destructivo y de competencia, la exogamia cumple una vez más una importante función cultural. La salvaguardia general de la exclusividad sexual del matrimonio establece esa relativa estabilidad del matrimonio que también es inevitable si la institución no ha de ser minada por los celos y desconfianzas del galanteo competitivo. El hecho de que ninguna de las reglas del incesto, la exogamia y el adulterio nunca funcionen con absoluta precisión y fuerza automática sólo refuerza la lógica de este argumento, pues lo más importante es la eliminación del funcionamiento abierto del sexo. La evasión subrepticia de las reglas y las ocasionales anulaciones en momentos ceremoniales operan como válvulas y reacciones de seguridad contra su severidad muchas veces fastidiosa.
Las reglas tradicionales determinan las ocasiones de hacer el amor, los métodos de aproximación y de galanteo, incluso los medios para atraer y gustar. La tradición también permite determinadas libertades e incluso excesos, aunque también les establece límites rigurosos. Estos límites determinan el grado de publicidad, de promiscuidad, de indecencias verbales y activas; determinan lo que se debe considerar normal y lo que se debe considerar perversión. En todo esto, los auténticos impulsos del comportamiento humano sexual no consisten en impulsos fisiológicos naturales, sino que se presentan a la conciencia humana en forma de mandamientos dictados por la tradición. La poderosa influencia destructiva del sexo tiene que contar con un juego libre dentro de unos límites. El principal tipo de libertad regulada es la libertad de copular que se deja a las personas solteras, que muchas veces es considerado equivocadamente como una supervivencia de la promiscuidad primitiva. Para apreciar la función de la relajación prenupcial, ésta debe ponerse en correlación con los hechos biológicos, con la institución del matrimonio y con la relación entre padres e hijos dentro de la familia. El impulso sexual que lleva a las personas a copular es extraordinariamente más poderoso que cualquier otro motivo. Allí donde el matrimonio es la condición indispensable para la copulación, el impulso que supera todas las demás consideraciones debe conducir a uniones que no son adecuadas ni estables, espiritual ni fisiológicamente. En las culturas más elevadas, el entrenamiento moral y la subordinación del sexo a intereses culturales más amplios funcionan como salvaguardias generales contra el dominio exclusivo del elemento erótico en el matrimonio, o bien los matrimonios culturalmente determinados, concertados por los padres o por las familias, aseguran la influencia de factores económicos y culturales sobre el simple erotismo. En ciertas comunidades primitivas así como en grandes sectores del campesinado europeo, el emparejamiento de prueba, como forma de asegurar la compatibilidad personal y también en gran medida como medio para eliminar la simple urgencia sexual, funciona como una salvaguardia de la institución del matrimonio permanente. Gracias a las libertades prematrimoniales durante el noviazgo, la gente deja de valorar el simple señuelo del atractivo erótico y, por otra parte, se ve cada vez más influida por las afinidades personales, si no existe incompatibilidad fisiológica. La función, pues, de la libertad prematrimonial consiste en que influye en la elección matrimonial, que se convierte en deliberada, basada en la experiencia y orientada por consideraciones más amplias y sintéticas que el ciego impulso sexual. Por tanto, la falta de castidad prematrimonial funciona como una forma de preparación del matrimonio, eliminando el impulso sexual crudo,
LA CULTURA 15
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
empírico y no educado, y fundiendo este impulso con otros en una apreciación más profunda de la personalidad,
La couvade, el ritual simbólico mediante el cual un hombre imita el sobreparto mientras la esposa va a su trabajo, no es tampoco una supervivencia, sino que puede explicarse funcionalmente por su contexto cultural.
En las ideas, costumbres y dispositivos sociales referentes a la concepción, el embarazo y el alumbramiento, el hecho de la maternidad está culturalmente determinado sobre todo por su naturaleza biológica. La paternidad se establece de forma simétrica, mediante reglas en las que el padre tiene que imitar en parte los tabúes, las observancias y reglas de conducta que tradicionalmente recaen sobre la madre y también que encargarse de determinadas funciones asociadas. El comportamiento del padre en el nacimiento está estrictamente determinado, y en todas partes, tanto si se le excluye de la compañía de la madre como si se le obliga a asistir, tanto si se le considera peligroso como indispensable para el bienestar de la madre y del niño, el padre tiene que asumir un rol concreto, estrictamente prescrito. Más adelante el padre comparte gran parte de las obligaciones de la madre; la sigue y la sustituye en gran parte de los tiernos cuidados que recaen sobre el infante. La función de la couvade consiste en establecer la paternidad social mediante la asimilación simbólica del padre a la madre. Lejos de ser una supervivencia o un rasgo muerto o inútil, la couvade es simplemente uno de los actos rituales creativos que están en la base de la institución de la familia. Su naturaleza puede comprenderse, no mediante aislamiento, sino situándolo dentro de las instituciones a las que pertenecen, comprendiéndolo como parte integrante de la institución de la familia.
Las terminologías clasificatorias se conciben como si al mismo tiempo reunieran un «plan inteligente» (en palabras de Morgan) para la clasificación de los parientes. En la teoría de Morgan se suponía que esta clasificación proporcionaba con precisión casi matemática los límites de la paternidad potencial. Según teorías más recientes, sobre todo la de Rivers, las terminologías clasificatorias fueron en algún momento la manifestación clara y real de anómalos matrimonios. Cualquiera que sea el aspecto concreto de las distintas teorías, el dato de las terminologías clasificatorias ha sido la fuente de un torrente de especulaciones sobre las etapas de la evolución del matrimonio, sobre las uniones anómalas, sobre la promiscuidad y la gerontocracia primitivas, sobre el clan u, otros esquemas procreativos comunitarios que en una u otra etapa ocupan el lugar de la familia. No obstante, pocos fueron los que investigaron seriamente la función actual de los términos clasificatorios. McLennan sugirió que podrían ser una forma simplemente educada de tratamiento, y en esto fue seguido por unos cuantos autores. Pero puesto que estas nomenclaturas están muy rígidamente adheridas y puesto que, como ha mostrado Rivers, están asociadas a concretos status sociales, la explicación de McLennan tiene que ser descartada.
Las terminologías clasificatorias, no obstante, cumplen una función muy importante y muy concreta, que sólo puede apreciarse a partir de un cuidadoso estudio de cómo los términos desarrollan significado durante la historia biográfica de un miembro de la tribu. El primer significado que adquiere el niño es siempre individual. Se basa en las relaciones personales con el padre y la madre, con los hermanos y hermanas. Siempre se adquiere un completo equipo de
16 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
términos familiares, con significados individuales bien determinados, antes que cualquier otro desarrollo lingüístico. Pero luego tiene lugar una serie de extensiones del significado. Las palabras padre y madre se aplican primero a la hermana de la madre y al hermano del padre, respectivamente, pero se aplican a estas personas de manera francamente metafórica, es decir, con un significado ampliado y distinto, que de ninguna forma interfiere u obstaculiza el significado original cuando se aplica a los padres originales. La extensión tiene lugar porque, en una sociedad primitiva, los parientes más próximos tienen la obligación de actuar como sustitutos de los padres, de sustituir a los progenitores de los niños en caso de muerte o ausencia, y en todos los casos deben compartir sus obligaciones en una considerable medida. Sin embargo, hasta que no tenga lugar una completa adopción, los parientes sustitutivos no reemplazan a los originales y en ningún caso se confunden o identifican los dos conjuntos. Simplemente se asimilan de forma parcial. El acto de nombrar a las personas siempre es un acto semilegal, especialmente en las comunidades primitivas. Así como en las ceremonias de adopción se imita el nacimiento verdadero, en la couvade se simula un alumbramiento, en el acto de la hermandad de sangre hay ficciones tales como el intercambio de sangre, en el matrimonio una atadura, unión u obligación simbólica o un acto de comida común y aparición pública común a veces, igualmente aquí una relación derivada, parcialmente establecida, se caracteriza por el acto de la imitación verbal en el nombramiento. La función del uso verbal clasificatorio consiste, pues, en establecer los derechos legales de la paternidad y maternidad delegada mediante la metáfora unitiva de la extensión de los términos de parentesco. El descubrimiento de la función de la terminología clasificatoria abre un conjunto de nuevos problemas: el estudio de la situación inicial del parentesco, de la extensión del significado del parentesco, del parcial hacerse cargo de las obligaciones de parentesco y de los cambios producidos en las anteriores relaciones por tales extensiones. Se trata de problemas empíricos que no llevan a Ja mera especulación, sino a un estudio más completo de los hechos que se producen sobre el terreno de investigación. Al mismo tiempo, el descubrimiento de la función del uso de la terminología clasificatoria en términos de la realidad sociológica actual corta las razones en las que se basaban series enteras de especulaciones según las cuales las nomenclaturas salvajes debían explicarse como supervivencias de etapas anteriores del matrimonio humano.
El aparato de la domesticidad influye en el aspecto moral o espiritual de la vida familiar. Su substrato material consiste en los alojamientos, los dispositivos internos, los aparatos de cocina y los instrumentos domésticos y también el modo de asentamiento, es decir, la forma en que se reparten los alojamientos sobre el territorio. Este substrato material entra de la forma más sutil en la textura de la vida familiar e influye profundamente en sus aspectos legales, económicos y morales. La constitución de una familia característica de una cultura va profundamente asociada al aspecto material del interior del alojamiento, tanto si se trata de un rascacielos como de un refugio, de un suntuoso apartamento o de un cobertizo. Existe un infinito campo de asociaciones personales íntimas en el hogar desde la infancia y adolescencia, a través de la pubertad y el despertar emocional, la etapa de noviazgo y el principio de la vida matrimonial, hasta la ancianidad. Estas implicaciones sentimentales y románticas de estos hechos se reconocen, en la cultura contemporánea, en la preservación y culto de los lugares de nacimiento y hogares de los grandes hombres. Pero aunque se conoce gran parte de la tecnología de la construcción de viviendas e incluso de la estructura de las casas en diversas culturas, y aunque también se conoce mucho sobre la constitución de la familia, pocas descripciones se ocupan de la relación entre la forma de
LA CULTURA 17
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
alojamiento y la forma de los dispositivos domésticos, por una parte, y la constitución de la familia, por otra, y sin embargo tales relaciones existen. El solar familiar aislado, distante de todos los demás, produce una familia fuertemente unida, autosuficiente económicamente, así como moralmente independiente. Las casas autónomas reunidas en comunidades de aldea permiten una textura mucho más apretada del parentesco derivado y una mayor amplitud de la cooperación local. Las casas compuestas de familias unidas, especialmente cuando están unidas bajo un propietario, constituyen las bases necesarias para una familia extendida o Grossfamilie, Las grandes casas comunitarias donde sólo los distintos hogares o porciones diferencian a las distintas familias componentes colaboran a un sistema de parentesco aún más entrelazado. Por último, la existencia de clubes especiales, donde los hombres, los solteros o las muchachas no casadas de la comunidad duermen, comen o guisan juntos, está evidentemente correlacionada con la estructura general de una comunidad en la que el parentesco se complica por grados de edad, .sociedades secretas y otras asociaciones masculinas o femeninas, y generalmente también está correlacionado con la presencia o ausencia de libertad sexual.
Cuanto más se sigue la correlación entre la sociología y la forma de los asentamientos y alojamientos, mejor se comprende cada parte. Mientras que, por una parte, la forma de los dispositivos materiales recibe su única significación a partir de su contexto sociológico, por otra parte toda la determinación objetiva de los fenómenos sociales y morales puede definirse y describirse mejor en términos de substrato material, dado que éste moldea e influye en la vida social y espiritual de una cultura. Los dispositivos del interior de la casa también muestran la necesidad de un estudio paralelo y en correlación de lo material y lo espiritual. El escaso mobiliario, el hogar, los bancos de dormir, las esteras y colgadores de una choza indígena muestran una simplicidad, incluso una pobreza de forma que, no obstante, se vuelve inmensamente significativa con ayuda de la profundidad y la clasificación de la asociación sociológica y espiritual. El hogar, por ejemplo, cambia poco de forma; desde el punto de vista meramente técnico, bastan unas pocas indicaciones sobre cómo se colocan las piedras, cómo se expulsa el humo, cómo se utiliza el fuego para calentar o para iluminar, cómo se disponen los soportes para guisar. Pero incluso al exponer estos simples detalles, uno se ve arrastrado al estudio de los usos característicos del fuego, a las indicaciones de las actitudes y emociones humanas; en resumen, al análisis de las costumbres sociales y morales que se constituyen alrededor del hogar. Pues el hogar es el centro de la vida doméstica; y la manera en que se utiliza, las costumbres para encenderlo, mantenerlo y extinguirlo, el culto doméstico que suele desarrollarse a su alrededor, la mitología y la significación simbólica del hogar, son datos indispensables para el estudio de la domesticidad y de su lugar dentro de la cultura. En las islas Trobriand, por ejemplo, el hogar tiene que situarse en el centro, para evitar los hechizos, que son especialmente eficaces si utilizan el humo para entrar desde fuera. El hogar es una propiedad especial de las mujeres. Hasta cierto punto, guisar es tabú para los hombres y su proximidad contamina los alimentos vegetales no guisados. De ahí que exista una división entre almacenes y casas de guisar en las aldeas. Todo esto hace que el simple dispositivo material de una casa sea una realidad social, moral, legal y religiosa.
El dispositivo de los bancos para dormir está correlacionado con el lado sexual y de parentesco de la vida matrimonial, con el tabú del incesto y la necesidad de casas para los solteros; el acceso a la casa está correlacionado con el aislamiento de la vida familiar, con la propiedad y la moralidad
18 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
sexual. En todas partes la forma se hace más y más significativa conforme se comprende mejor la relación entre las realidades sociológicas y su substrato material. Las ideas, las costumbres y las leyes codifican y determinan los dispositivos materiales, mientras que estos últimos son los principales aparatos que moldean a cada nueva generación en la pauta tradicional típica de su sociedad.
Las necesidades biológicas fundamentales de una comunidad, es decir, las condiciones en que una cultura puede prosperar, desarrollarse y continuar, se satisfacen de una forma indirecta que impone condiciones secundarias o derivadas. Estas pueden designarse corno imperativos instrumentales tic la cultura. El conjunto de la masa de cultura material debe producirse, mantenerse, distribuirse y utilizarse. Por tanto, en cada cultura se encuentra un sistema de reglas o mandamientos que determina las actividades, los usos y los valores mediante los cuales se produce, almacena y reparte la comida, se manufacturan, poseen y utilizan los bienes, se preparan e incorporan las herramientas a la producción. La organización económica es indispensable para cualquier comunidad, y la cultura siempre debe mantenerse en contacto con este substrato material.
Entre los primitivos más inferiores existe cooperación regulada incluso en actividades tan simples como la búsqueda de alimentos. A veces tienen que abastecer a grandes reuniones tribales y ello exige un complicado sistema de intendencia. Existe división del trabajo dentro de la familia y la cooperación de las familias dentro de la comunidad local nunca es un asunto económico sencillo. El mantenimiento del principio utilitario de la producción está estrechamente vinculado a actividades artísticas, mágicas, religiosas y ceremoniales. La propiedad primitiva de la tierra, de la posesión personal y de los distintos medios de producción es mucho más complicada de lo que suponía la vieja antropología, y el estudio de la economía primitiva está desarrollando un considerable interés por lo que podría denominarse las primeras formas del derecho civil.
Cooperación significa sacrificio, esfuerzo, subordinación de las inclinaciones y de los intereses privados a los fines comunes de la comunidad, la existencia de coacción social. La vida en común propicia distintas tentaciones, especialmente a impulsos del sexo, y como consecuencia, se hace inevitable un sistema de prohibiciones y coacciones, así como de reglas obligatorias. La producción económica proporciona al hombre las cosas deseadas y valoradas, no indiscriminadamente accesibles para uso y disfrute por todo el mundo por igual, y es por ello que surgen y se hacen cumplir las reglas de la propiedad, de la posesión y del uso. La organización concreta entraña diferencias de rango, liderazgo, status e influencia. La jerarquía desarrolla las ambiciones sociales y exige salvaguardias que se sancionan de manera efectiva. Todo este conjunto de problemas ha sido señaladamente omitido porque la ley y sus sanciones, en la sociedad primitiva, raramente están personificadas en instituciones especiales. La legislación, las sanciones legales y la administración efectiva de las reglas tribales suelen llevarse a cabo muchas veces como subproductos de otras actividades. El mantenimiento de la ley suele ser una de las funciones secundarias o derivadas de instituciones como la familia, la comunidad local y la organización tribal. Pero aunque no estén contenidas en un cuerpo específico de reglas codificadas ni tampoco desempeñadas por grupos especialmente organizados de personas, las sanciones de la ley primitiva funcionan sin embargo de forma concreta y desarrollan rasgos concretos en las instituciones a que pertenecen. Pues es esencialmente incorrecto sostener que, como se ha hecho con frecuencia, la ley primitiva funciona
LA CULTURA 19
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
automáticamente y el salvaje es por naturaleza un ciudadano que se somete a la lev. Las reglas de conducta deben ser grabadas en cada nueva generación mediante la educación; es decir, debe asegurarse la continuidad de la cultura a través de la instrumentalización de la tradición. La primera condición es la existencia de signos simbólicos mediante los cuales pueda traspasarse de una generación a otras la experiencia acumulada. El lenguaje constituye el tipo más importantes de tales signos simbólicos. El lenguaje no contiene la experiencia; más bien es un sistema de hábitos sonoros que acompaña al desarrollo de la experiencia cultural de toda comunidad humana y se convierte en parte integrante de esta experiencia cultural. En las culturas primitivas, la tradición se mantiene oral. El habla de una comunidad primitiva está llena de dichos establecidos, máximas, reglas y reflexiones que traspasan de forma estereotipada la sabiduría de una generación a otra. Los cuentos populares y la mitología constituyen otro aspecto de la tradición verbal. En las culturas más elevadas se añade la escritura para transportar la tradición oral. El no haberse dado cuenta de que el lenguaje es una parte integrante de la cultura ha llevado a vagos, metafóricos y equivocados paralelos entre las sociedades animales y la cultura humana, que han perjudicado mucho a la sociología. Si se comprendiera claramente que la cultura no existe sin el lenguaje, el estudio de las comunidades animales dejaría de formar parte de la sociología y las adaptaciones de los animales a la naturaleza se distinguirían claramente de la cultura. En la sociedad primitiva, la educación raramente implica instituciones especiales. La familia, el grupo parientes consanguíneos, la comunidad local, los grados de edad, las sociedades secretas, los campos de iniciación, los grupos profesionales o gremios de técnicos, la habilidad mágica o religiosa, son las instituciones que corresponden, en algunas de sus funciones derivadas, a las escuelas de las culturas más avanzadas.
Los tres imperativos instrumentales, la organización económica, la ley y la educación, no agotan todo lo que la cultura entraña en su satisfacción indirecta de las necesidades humanas. La magia y la religión, el conocimiento y el arte, forman parte del esquema universal que subyace a todas las culturas concretas y puede decirse que nacen en respuesta de un imperativo integrador o sintético de la cultura humana.
A pesar de las diversas teorías sobre el carácter específico, no empírico y prelógico de la mentalidad primitiva, no cabe duda de que tan pronto como el hombre desarrolló el dominio del medio ambiente mediante la utilización de utensilios, y tan pronto como apareció el lenguaje, también debió existir un conocimiento primitivo de carácter esencialmente científico. Ninguna cultura podría sobrevivir si sus artes y oficios, sus armas y propósitos económicos se basaran en concepciones y doctrinas místicas y no empíricas. Cuando uno se aproxima a la cultura humana por este lado pragmático y tecnológico, se descubre que el hombre primitivo es capaz de una observación exacta, de perfectas generalizaciones y de razonamiento lógico en todos los asuntos que afectan a sus actividades normales y son básicos para su producción. El conocimiento, pues, es una necesidad absoluta derivada de la cultura. No obstante, es más que un medio para un fin y, por tanto, no se clasificó entre los imperativos instrumentales, Su lugar en la cultura, su función, es ligeramente diferente al de la producción, la ley o la educación. Los sistemas de conocimiento sirven para conectar distintos tipos de comportamientos; traspasan los resultados de las experiencias pasadas a las futuras empresas y reúnen los elementos de la experiencia humana permitiendo que el hombre coordine e integre sus actividades. El conocimiento es una actitud mental, una diátesis del
20 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
sistema nervioso que permite que el hombre lleve a cabo el trabajo que la cultura le asigna. Su función consiste en organizar e integrar las actividades indispensables de la cultura.
La corporización material del conocimiento consiste en la masa de artes y oficios, de procedimientos técnicos y de reglas de artesanía. Más específicamente, en las culturas más primitivas y evidentemente en las más elevadas, existen utensilios especiales del conocimiento: diagramas, modelos topográficos, medidas, ayudas para la orientación o para contar.
La conexión entre el pensamiento indígena y el lenguaje abre importantes problemas de función. La abstracción lingüística, las categorías de espacio, tiempo y relación, y los medios lógicos para expresar la concatenación de las ideas constituyen puestos extraordinariamente importantes, y el estudio de cómo funciona el pensamiento a través del lenguaje de cualquier cultura sigue siendo un terreno virgen de la lingüística cultural. Cómo funciona el lenguaje primitivo, dónde está incorporado, cómo se relaciona con la organización social, con la religión y la magia primitivas, constituyen importantes problemas de la antropología funcional.
Por la misma premeditación y previsión que proporciona, la función integradora del conocimiento crea nuevas necesidades, es decir, impone nuevos imperativos. El conocimiento concede al hombre la posibilidad de planificar por adelantado, de abarcar un vasto espacio de tiempo y espacio; permite un amplio campo de variaciones a sus esperanzas y deseos. Pero por mucho que el conocimiento y la ciencia ayuden al hombre, permitiéndole conseguir lo que desea, son completamente incapaces de controlar la suerte, de eliminar accidentes, de adivinar un giro inesperado de los acontecimientos naturales o bien de hacer que el trabajo manual humano sea digno de confianza y adecuado para todas las exigencias prácticas. En este campo, mucho más práctico, concreto y circunscrito que el de la religión, se desarrolla un tipo especial de actividades rituales que la antropología etiqueta colectivamente como magia.
La más azarosa de todas las empresas humanas conocidas por el hombre primitivo es la navegación. Para la preparación de su embarcación y el trazado de sus planes, el salvaje se dirige a la ciencia. La obra cuidadosa así como el inteligentemente organizado trabajo de la construcción y de la navegación dan testimonio de la confianza del salvaje en la ciencia y de su sometimiento a ella. Pero es posible que los vientos adversos o la falta de viento, el mal tiempo, las corrientes y los arrecifes desbaraten sus mejores planes y sus más cuidados preparativos. Tiene que admitir que ni sus conocimientos ni sus esfuerzos más cuidadosos son una garantía del éxito. Algo inexplicable suele penetrar y frustrar sus previsiones. Pero aunque inexplicable, parece tener sin embargo, un profundo significado, y actuar o comportarse con alguna intención. La secuencia, la concatenación significativa de acontecimientos, parece contener alguna coherencia lógica interna. El hombre siente que no puede hacer nada por combatir este misterioso elemento o fuerza, y ayudar y favorecer a su suerte. Existen siempre, por tanto, sistemas de superstición, de ritual más o menos desarrollado, asociados a la navegación, y en las comunidades primitivas la magia de las embarcaciones está muy desarrollada. Los que están familiarizados con alguna buena magia tienen, en virtud de ello, valentía y confianza. Cuando se utilizan las canoas para la pesca, los accidentes y la buena o mala suerte pueden referirse no sólo al transporte, sino también al hallazgo del pescado y a las condiciones de captura. En el comercio, sea marítimo o entre vecinos próximos, la suerte
LA CULTURA 21
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
puede favorecer o impedir los fines y deseos humanos. En consecuencia, ha tenido un fuerte desarrollo tanto la magia de la pesca como la magia del comercio.
Igualmente en la guerra, el hombre, por primitivo que sea, sabe que las armas de ataque y de defensa bien hechas, la estrategia, la fuerza del número y la fuerza de los individuos aseguran la victoria. Sin embargo, a pesar de todo esto, lo imprevisto y accidental ayuda incluso al más débil a la victoria cuando el combate se lleva a cabo por la noche, cuando son posibles las emboscadas, cuando las condiciones del encuentro favorecen obviamente a un bando a expensas del otro. La magia se utiliza como algo que, por encima del equipo y la fuerza del hombre, ayuda a dominar los accidentes y a engañar a la suerte. También en el amor existe una cualidad inexplicable de éxito o de predestinación al fracaso que parece ir acompañada de alguna fuerza independiente de la atracción ostensible y de los planes y dispositivos mejor preparados. La magia participa para asegurar algo que cuenta por encima de las cualidades visibles y contabilizables.
Para su bienestar, el hombre primitivo depende de sus ocupaciones económicas de tal manera que siente la mala suerte de forma muy dolorosa y directa. Entre las personas que dependen de sus campos o de sus huertos, invariablemente está bien desarrollado lo que se podría denominar el conocimiento agrícola. Los indígenas conocen las propiedades del suelo, la necesidad de una cuidadosa limpieza de la selva y los matojos, de fertilizar con cenizas y de sembrar de forma adecuada. Pero por bien escogido que esté el emplazamiento y por bien trabajados que estén los huertos, se producen calamidades. La sequía o el diluvio aparecen en los momentos más inapropiados y destruyen los frutos por completo, o bien los añublos, los insectos o los animales salvajes los disminuyen. O bien en otros años, cuando el hombre es consciente de que sólo obtendrá un pobre fruto, todo se produce de forma tan suave y próspera que unos inesperados buenos rendimientos premian al agricultor que no 3u merece. Los temidos elementos de la lluvia y el sol, las plagas y la fertilidad parecen estar controlados por una fuerza que está más allá de la experiencia y el conocimiento humano ordinarios, y el hombre recurre, una vez más, a la magia.
En todos estos ejemplos aparecen los mismos factores. La experiencia y la lógica enseñan al hombre que, dentro de determinados límites, el conocimiento es soberano; pero que más allá de ellos lio se puede hacer nada con esfuerzos prácticos de fundamento racional. Sin embargo, él se rebela contra la inacción porque, aunque se da cuenta de su impotencia, se siente igualmente impelido a la acción por un intenso deseo y por fuertes emociones, Y tampoco es posible la total inacción. Una vez se ha embarcado para un largo viaje o se encuentra en medio de un combate o a mitad de camino del ciclo de desarrollo de los huertos, el indígena trata de hacer que su canoa sea más marinera mediante encantos o de expulsar a las langostas y los animales salvajes mediante un ritual o de vencer a sus enemigos con ayuda de una danza.
La magia cambia en la forma; varía de fundamento; pero existe en todas partes. En las sociedades modernas, la magia está asociada con encender un tercer cigarrillo con la misma cerilla, con la caída de la sal y la necesidad de tirarla por encima del hombro izquierdo, con los espejos rotos, con pasar por debajo de una escalera, con la luna nueva vista a través de un cristal o en la mano izquierda, con el número trece o con el martes. Estas son supersticiones de poca importancia que simplemente parecen vegetar entre la intelligentsia del mundo occidental. Pero estas
22 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
supersticiones y sistemas mucho más desarrollados también persisten tenazmente y reciben serio crédito entre las modernas poblaciones urbanas. La magia negra se practica en los barrios pobres de Londres por el clásico método de destruir el retrato del enemigo. En las ceremonias matrimoniales, se consigue buena suerte para la pareja de casados mediante la estricta observancia de varios métodos mágicos tales como arrojar la zapatilla y la lluvia de arroz. Entre los campesinos de la Europa central y oriental, todavía florece la magia elaborada y se trata a los niños con ayuda de brujas y brujos. Existen personas de las que se suponen que tienen poder para impedir que las vacas den leche, para inducir al ganado a que se multiplique indebidamente, para producir lluvia y sol, y para hacer que la gente se ame o se odie. Los santos de la iglesia católica romana se convierten, en la práctica popular, en pasivos cómplices de la magia. Son golpeados, adulados y llevados de un sitio a otro. Pueden traer lluvia si se les sitúa en el campo, para' los flujos de lava al enfrentarlos y detener el progreso de una enfermedad, o de un añublo, o de una plaga de insectos. La utilización práctica que se hace de ciertos rituales u objetos religiosos convierte a su función en mágica. Pues la magia se distingue de la religión en que la última crea valores y se atiene directamente a fines, mientras que la magia consta de actos que tienen un valor práctico utilitario y sólo son eficaces como medios para un fin. De este modo, el objeto o tema estrictamente utilitario de un acto y su función directa e instrumental lo convierten en magia, y la mayor parte de las religiones modernas establecidas albergan en su interior, dentro del ritual e incluso en su ética, una buena cantidad de cosas que en realidad pertenecen a la magia. Pero la magia moderna no sólo sobrevive en forma de las supersticiones menores o dentro del cuerpo de los sistemas religiosos. Siempre que hay peligro, incertidumbre, gran incidencia de la suerte y el accidente, incluso en formas de actividad completamente modernas, la magia fructifica. El jugador de Montecarlo, del hipódromo o de cualquier lotería nacional desarrolla sistemas. El automovilismo y la moderna navegación exigen mascotas y desarrollan supersticiones. Alrededor de cada tragedia marítima sensacionalista se ha formado un mito que presenta las mismas misteriosas indicaciones mágicas o da razones mágicas para la tragedia. La aviación está desarrollando sus supersticiones y su magia. Muchos pilotos se niegan a aceptar al pasajero que viste algo de color verde, a salir de viaje en martes o encender tres cigarrillos con la misma cerilla cuando están en el aire, y su sensibilidad a la superstición parece aumentar con la altura. En todas las grandes ciudades de Europa y América puede comprarse la magia de quirománticos, clarividentes y otros adivinos que predicen el futuro, dan consejos prácticos para la conducta afortunada y venden al por menor aparatos rituales como amuletos, mascotas y talismanes. No obstante, tanto en la civilización como entre los salvajes, el campo más poderoso de la magia es el de la salud. También en esto las antiguas y venerables religiones se prestan fácilmente a la magia. El catolicismo romano abre sus sagradas reliquias y los lugares de culto al peregrino achacoso, y las curaciones por la fe también florecen en otras iglesias. La principal función de la Christian Science es la expulsión mental de la enfermedad y el decaimiento; su metafísica es fuertemente pragmática y utilitaria y su ritual consiste esencialmente en medios para el fin de la salud y la felicidad. El abanico ilimitado de remedios y bendiciones, osteopatía y quiropráctica, dietética y curación por el sol, el agua fría, el jugo de uva o de limón, alimentos crudos, inanición, alcohol o su prohibición, todos y cada uno invariablemente tienen algo de magia. Los intelectuales todavía se someten a Coué y Freud, a Jaeger y Kneipp, al culto al sol, ya sea directo o mediante la lámpara de mercurio, por no mencionar el género de cabecera del especialista bien pagado. Es muy difícil descubrir dónde acaba el buen sentido y dónde comienza la magia.
LA CULTURA 23
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
El salvaje no es no más racional ni más supersticioso que el hombre moderno. Es más limitado, menos susceptible de tener imaginaciones libres y a ser engañado por las nuevas invenciones. Su magia es tradicional y tiene su plaza fuerte de conocimientos, su tradición empírica y racional de ciencia. Dado que el carácter supersticioso o prelógico del hombre primitivo ha sido tan resaltado, es necesario trazar con claridad la línea divisoria entre la ciencia y la magia primitivas. Existen dominios donde la magia nunca penetra. Hacer fuego, la cestería, la verdadera producción de utensilios de piedra, la fabricación de cuerdas o esteras, guisar y todas las pequeñas actividades domésticas, aunque sean extraordinariamente importantes, no están nunca asociadas a la magia. Algunas pertenecen al centro de las prácticas religiosas y de la mitología, como por ejemplo el fuego, guisar, o los utensilios de piedra; pero la magia nunca está relacionada con su fabricación. La razón es que basta con la habilidad normal dirigida por un buen conocimiento para poner al hombre en el buen camino y darle la certeza de un control correcto y completo de estas actividades.
En algunas ocupaciones, la magia se utiliza en determinadas condiciones y en otras permanece ausente. En una comunidad marítima que depende de los productos del mar, nunca hay una magia relacionada con la recolección de conchas marinas o con la pesca mediante veneno, encañizadas y trampas, en la medida en que estos métodos son de toda confianza. En cambio, cualquier tipo de pesca peligroso, azaroso e incierto está rodeado de ritual. En la caza, las formas simples y seguras de atrapar o matar solamente están controladas por el conocimiento y la habilidad; pero en cuanto haya algún peligro o incertidumbre relacionados con una provisión importante de caza, inmediatamente aparece la magia. La pesca costera, en la medida en que es perfectamente segura y fácil, no prescribe ninguna magia. Las expediciones ultramarinas invariablemente van ligadas a ceremonias y ritual. El hombre recurre a la magia sólo cuando la suerte y las circunstancias no están completamente controladas por el conocimiento.
Esto se aprecia mejor en lo que se podría denominar los sistemas do magia. La magia sólo puede relacionarse de forma laxa y caprichosa con su marco práctico. Un cazador puedo utilizar ciertas fórmulas y ritos y otro ignorarlos; o bien el mismo individuo puedo aplicar sus conjuros en una ocasión y no en otra. Pero existen formas de actividad en las que debe utilizarse la magia. En una gran empresa tribal, como la guerra, o una expedición marítima arriesgada o en un largo viaje o al emprender una gran caza o una peligrosa expedición de pesca, o bien en oí ciclo normal do los huertos, que por regla general es vital para la comunidad, la magia suele ser obligatoria. Se produce según un orden fijo, concatenado con los acontecimientos prácticos, y los dos órdenes, mágico y práctico, dependen el uno del otro y constituyen un sistema. Tales sistemas de magia parecen a primera vista inextricables mezclas de trabajo eficaz y prácticas supersticiosas, y de esta manera parecen proporcionar un incontestable argumento a favor de las teorías según las cuales la magia y la ciencia, en las condiciones de los primitivos, están tan fusionadas que no se pueden separar. No obstante, un análisis más completo demuestra que la magia y el trabajo práctico son completamente independientes y nunca se confunden.
Pero la magia nunca se utiliza para sustituir al trabajo. En la agricultura, la operación de cavar o de despejar la tierra o la solidez de las vallas o la calidad de los soportes nunca se rehuye en razón de que se haya practicado sobre ellos una magia más fuerte. El indígena sabe muy bien que la construcción mecánica debe ser hecha por el trabajo humano según las estrictas reglas de la
24 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
artesanía. Sabe que todos los procesos que ha habido en el suelo pueden ser controlados por el esfuerzo humano, hasta una cierta medida y no más allá, y es sólo en ese más allá donde trata de influir mediante la magia. Pues su experiencia y su razón le dicen que en determinados casos sus esfuerzos y su inteligencia no son un aval de ninguna clase. Por otra parte, sabe que la magia ayuda; eso le dice por lo menos su tradición.
En la magia de la guerra y del amor, de las expediciones comerciales y de la pesca, de la navegación y de la fabricación de canoas, las reglas de la experiencia y de la lógica se aplican igualmente de forma tan estricta como las que se refieren a la técnica, y el conocimiento y la técnica reciben el debido crédito por todos los buenos resultados que pueden atribuírsele. El salvaje sólo intenta controlar mediante la magia los resultados inexplicables, que un observador exterior atribuiría a la suerte, al gancho para hacer las cosas con éxito, al azar o a la fortuna.
La magia, por tanto, lejos de ser la ciencia primitiva, es el resultante del claro reconocimiento de que la ciencia tiene sus límites y de que el entendimiento y la habilidad humanas a veces son impotentes. Por toda su apariencia de megalomanía, por todo lo que parece ser una declaración de la «omnipotencia del pensamiento», como recientemente ha sido definida por Freud, la magia tiene mayor afinidad con una explosión emocional, con los sueños diurnos, con los deseos fuertes e irrealizables.
Afirmar con Frazer que la magia es pseudociencia sería reconocer que la magia no es en realidad la ciencia primitiva. Implicaría que la magia tiene afinidad con la ciencia o, al menos, que es el material bruto a partir del cual se desarrolla la ciencia, implicaciones que son insostenibles. El ritual de la magia presenta importantes características que han hecho posible que muchos autores afirmen, desde Grimm y Tylor hasta Freud y Lévy-Bruhl, que la magia ocupa el lugar de la ciencia primitiva.
Indiscutiblemente, la magia está dominada por el principio de simpatía: lo mismo produce lo mismo; el todo se ve afectado si el hechicero actúa sobre una parte de él; pueden impartirse influencias ocultas mediante contagio. Si nos concentramos sólo en la forma del ritual, podemos concluir legítimamente con Frazer que la analogía entre las concepciones científica y mágica es estrecha y que los distintos casos de magia por simpatía son aplicaciones erróneas de una u otra de las dos grandes leyes fundamentales del pensamiento, a saber, la asociación de ideas por similitud y la asociación de ideas por contigüidad en el espacio o en el tiempo.
Pero el estudio de la función de la ciencia y de la función de la magia hace dudar de la suficiencia de estas conclusiones. La simpatía no se cuenta entre las bases de la ciencia pragmática, ni siquiera en las condiciones más primitivas. El salvaje sabe científicamente que una pequeña vara puntiaguda de madera dura frotada o golpeada contra un trozo de madera blanda y quebradiza, estando ambas piezas secas, produce fuego. También sabe que debe utilizarse una velocidad de movimiento fuerte, enérgica y creciente, que en la acción debe producirse yesca, mantenerse fuera del viento y lachispa aventarse inmediatamente para que se transforme en una brasa y ésta en una llama. No hay ninguna simpatía, ni similitud, no se toma una parte en vez del todo, ni hay contagio. La única asociación o conexión es la empírica concatenación de los acontecimientos naturales correctamente observada y entramada. El salvaje sabe que un arco fuerte bien manejado lanza una
LA CULTURA 25
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
flecha veloz, que una viga ancha produce estabilidad y luz, un casco bien formado incrementa la velocidad de su canoa. Aquí no hay asociación de ideas por similitud, ni contagio, ni pars pro toto. El indígena coloca un brote de ñame o banana en el adecuado trozo de tierra. Lo riega o humedece a menos que esté bien empapado de lluvia. Escarda la tierra a su alrededor y sabe perfectamente que sí no se presentan calamidades inesperadas la planta crecerá. Además, no existe principio afín al de simpatía que vaya incluido en esta actividad. Crea condiciones que son perfectamente científicas y racionales y deja que la naturaleza haga su parte. Por tanto, en la medida en que la magia consiste en la implantación de la simpatía, en la medida en que está controlada por la asociación de ideas, difiere radicalmente de la ciencia; y al analizar la similitud de forma entre la magia y la ciencia se revela como meramente aparente, no real.
El rito simpático, aunque es un elemento muy prominente de la magia, funciona siempre en el contexto de otros elementos. Su principal propósito consiste en 3a generación y la transferencia de fuerza mágica y, de acuerdo con esto, se celebra en la atmósfera de lo sobrenatural. Como han mostrado Hubert y Mauss, los actos de la magia siempre se ponen aparte, se consideran distintos, se conciben y llevan a cabo en condiciones diferentes. El momento en que se celebra la magia suele estar determinado por la tradición más que por el principio de simpatía, y el lugar en que se celebra sólo en parte está determinado por la simpatía o el contagio y más por las asociaciones sobrenaturales y mitológicas. Muchas de las sustancias que se utilizan en la magia son en gran medida simpáticas, pero suelen utilizarse fundamentalmente por la reacción fisiológica y emocional que provocan en el hombre. Los elementos emocionales y dramáticos de la implantación ritual incorporan, en la magia, factores que van mucho más allá de la simpatía o de cualquier principio científico o pseudocientífico. La mitología y la tradición están incrustadas en todas partes, especialmente en la celebración del conjuro mágico, que debe repetirse con absoluta fidelidad al original tradicional y durante el cual se recuentan los acontecimientos mitológicos en los que se invoca el poder del prototipo. El carácter sobrenatural de la magia se manifiesta también en el carácter anormal del mago y en los tabúes temporales que rodean su ejecución.
En resumen, existe un principio de simpatía: el ritual de la magia contiene por regla general algunas referencias a los resultados por conseguir; los prefigura, anticipa los acontecimientos deseados. El mago recurre a menudo a la imaginería, al simbolismo, a las asociaciones de los resultados que deben seguirse. Pero también está poseído de forma total y completa por la obsesión emocional de la situación que le ha obligado a recurrir a la magia. Estos hechos no encajan en el sencillo esquema de la simpatía concebida como mala aplicación de observaciones imperfectas y de deducciones semilógicas. Los distintos elementos aparentemente desunidos del ritual mágico —los rasgos dramáticos, el lado emocional, las alusiones mitológicas y la anticipación del fin— hacen imposible considerar la magia como una práctica científica moderada basada en una teoría empírica. La magia no puede ir guiada por la experiencia y, al mismo tiempo, atender constantemente al mito.
El tiempo fijado, el lugar determinado, las condiciones preliminares de aislamiento de la magia, los tabúes que debe observar el ejecutante, así como su naturaleza fisiológica y sociológica, sitúan al acto mágico en una atmósfera sobrenatural. Dentro de este contexto de lo sobrenatural, el rito consiste, funcionalmente hablando, en la producción de una virtud o fuerza específica y en el lanzamiento, conducción o impulsión de esta tuerza hacia el objeto deseado. La producción de la
26 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
fuerza mágica tiene lugar mediante el conjuro, la gesticulación manual o corporal y las adecuadas condiciones del mago oficiante. Todos estos elementos exhiben una tendencia hacia la asimilación formal del fin deseado o hacia los medios normales de producir este fin. Este parecido formal se define probablemente mejor en la afirmación de que todo el ritual está dominado por las emociones de odio, miedo, ira o pasión erótica, o bien por el deseo de obtener un fin práctico determinado.
La fuerza o virtud mágica no se concibe como una fuerza natural. De ahí que no sean satisfactorias las teorías propuestas por Preuss, Marett, Hubert y Mauss, que hacen del maná melanesio o de conceptos similares norteamericanos la clave para comprender toda la magia. El concepto de maná abarca el poder personal, la fuerza natural, la excelencia y la eficacia junto con la virtud específica de la magia. Es una fuerza que se considera absolutamente sui generis, que difiere tanto de las fuerzas naturales como de las facultades normales del hombre.
La fuerza de la magia sólo y exclusivamente puede producirse dentro de los ritos tradicionalmente prescritos. Sólo puede recibirse y aprenderse mediante la debida iniciación en el oficio y mediante la adquisición de un sistema rígidamente definido de condiciones, actos y observancias. Incluso cuando se descubre la magia, invariablemente se concibe como una verdadera revelación de lo sobrenatural. La magia es una cualidad intrínseca y específica ele una situación y de un objeto o fenómeno dentro de la situación, que consiste en que el objeto se hace asequible al control humano por medios que están concreta y únicamente conectados con el objeto y que sólo puede manejar la persona adecuada. Por tanto, la magia siempre se concibe como algo que no reside en la naturaleza, es decir, fuera del hombre, sino en la relación entre el hombre v la naturaleza. Sólo los objetos y fuerzas de la naturaleza que son muy importantes para el hombre, de los que depende y que sin embargo no puede controlar normalmente, atraen la magia.
Una explicación funcional de la magia puede plantearse en términos de la psicología individual y del valor cultural y social de la magia. Puede esperarse encontrar magia, y generalmente se encuentra, cuando el hombre se enfrente a un vacío insalvable a un hiato en sus conocimientos o en sus poderes para el control práctico, y sin embargo tiene que continuar su empresa. Abandonado por sus conocimientos, aturdido por los resultados de su experiencia, incapaz de aplicar ninguna habilidad o técnica efectiva, se da cuenta de su impotencia. Sin embargo, su deseo le acucia cada vez con más fuerza. Sus miedos y esperanzas, su ansiedad general, producen un estado de equilibrio inestable del organismo, mediante el cual se ve conducido a alguna clase de actividad sustitutiva. En la reacción humana natural ante el odio frustrado y la rabia importante se funda la materia prima de la magia negra. El amor no correspondido provoca actos espontáneos de magia prototípica. El miedo mueve a todos los seres humanos a actos sin finalidad pero compulsivos; ante la presencia de una prueba rigurosa, siempre se tiene el recurso de los sueños diurnos obsesivos.
El flujo natural de las ideas, bajo la influencia de las emociones y de los deseos frustrados en su completa satisfacción, lleva inevitablemente a la anticipación de los resultados positivos. Pero la experiencia sobre la que descansa esta actitud anticipatoria o simpática no es la experiencia normal de la ciencia. Es mucho más afín a los sueños diurnos, a lo que los psicoanalistas llaman la satisfacción del deseo. Cuando el estado emocional alcanza el punto de ruptura en que el hombre pierde el control de sí mismo, las palabras que pronuncia, los gestos que deja que se produzcan y los
LA CULTURA 27
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
procesos fisiológicos del interior de su organismo que acompañan a todo esto, permiten que la tensión acumulada se descargue. Sobre todos esos exabruptos de emoción, sobre actos tales como la magia prototípica, preside la obsesiva imagen del fin deseado. La acción sustitutiva en que encuentra expresión la crisis fisiológica tiene un valor subjetivo: el fin deseado parece más próximo a su satisfacción.
La magia estandarizada tradicional es tan sólo una institución que fija, organiza e impone a los miembros de una sociedad la posible solución a esos conflictos inevitables que plantea la impotencia humana al ocuparse de los asuntos arriesgados con el simple conocimiento o la habilidad técnica. La reacción espontánea y natural del hombre ante tales situaciones proporciona el material bruto de la magia. Este material bruto implica el principio de simpatía en el sentido de que el hombre tiene que apoyarse tanto en el fin deseado como en los mejores medios para conseguirlo. La expresión de las emociones mediante actos verbales, mediante gestos, en la casi misteriosa creencia de que tales palabras y gestos tienen poder, fructifica naturalmente como una reacción fisiológica normal. Los elementos que no existen en la materia prima de la magia, pero se encuentran en los sistemas desarrollados, son los elementos tradicionales, mitológicos. En todas partes, la cultura humana integra el material bruto de los intereses y pretensiones humanas en costumbres tradicionales y normativizadas. En toda tradición humana se hace una elección entre una diversidad de posibilidades. En la magia también el material bruto proporciona cierto número de formas posibles de comportamiento. La tradición escoge entre ellas, fija un tipo concreto y lo inviste con un sello de valor social.
La tradición también refuerza la creencia en la eficacia de la magia mediante el contexto de la experiencia concreta. Se cree tan pro fundamente en la magia poique su eficacia psicológica e incluso fisiológica atestigua sil verdad pragmática, puesto que en su forma y en su ideología y estructura la magia corresponde a los procesos naturales del organismo humano. La convicción que va implícita en estos procesos se extiende evidentemente a la magia regularizada. Esta convicción es útil porque eleva la eficacia de la persona que se somete a ella. La magia posee, por tanto, una verdad funcional o pragmática, puesto que siempre aparece en condiciones en las que el organismo humano está desintegrado. La magia corresponde a una verdadera necesidad fisiológica.
Le proporciona un respaldo adicional el sello de aprobación social que reciben las reacciones regularizadas, seleccionadas tradicionalmente del material bruto de la magia. La convicción general de que este y sólo este rito, conjuro o preparación personal, posibilita al mago para controlar la suerte, hace que cada individuo crea en ello a través del mecanismo normal del moldeamiento o condicionamiento. La implantación pública de ciertas ceremonias, por una parte, y el secreto y la atmósfera esotérica en que se desenvuelven otras añaden algo a su credibilidad. También el hecho de que la magia vaya normalmente asociada a la inteligencia y a la fuerte personalidad eleva su crédito ante los ojos de cualquier comunidad. De este modo, la convicción de que el hombre puede controlar las fuerzas de la naturaleza y a los seres humanos mediante un manejo especial, tradicional y regularizado, no es simplemente una verdad subjetiva debida a sus fundamentos fisiológicos, ni simplemente una verdad pragmática que colabora a la reintegración del individuo, sino que transporta una prueba adicional que nace de su función sociológica.
28 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
La magia no sólo sirve de fuerza integradora del individuo, sino también de fuerza organizativa de la sociedad. El hecho de que el mago, por la naturaleza de su sabiduría secreta y esotérica, tenga también control sobre las actividades prácticas asociadas, hace que por regla general sea una persona de la máxima importancia en la comunidad. Descubrir esto fue una de las grandes contribuciones de Frazer a la antropología. No obstante, la magia no sólo tiene importancia social porque conceda poder y de esta forma eleve a un hombre a una posición alta. Es verdaderamente una fuerza organizadora. En Australia, la constitución de la tribu, del clan, del grupo local, se basa en un sistema de ideas totémicas. La principal expresión ceremonial de este sistema consiste en los ritos de la multiplicación mágica de las plantas y los animales y en las ceremonias de iniciación a la virilidad. Ambos ritos subyacen al entramado tribal y ambos son expresión de un orden mágico de ideas basadas en la mitología totémica. Los dirigentes que organizan las reuniones tribales, que las conducen, que dirigen la iniciación y son los protagonistas de las representaciones dramáticas del mito y de las ceremonias mágicas públicas, desempeñan este papel en virtud de la tradicional filiación mágica. La magia totémica de estas tribus es su principal sistema de organización.
Esto también es cierto en gran medida para las tribus papúes de Nueva Guinea, de Melanesia y de las gentes del archipiélago indonesio, donde las ideas y los ritos mágicos proporcionan concretamente el principio organizador de las actividades prácticas. Las sociedades secretas del archipiélago de Bismarck y de África occidental, los hacedores de lluvia de Sudán, los exorcistas de los indios norteamericanos, todos combinan el poder mágico con la influencia política y económica. Muchas veces se carece de los suficientes detalles para valorar la medida en que la magia controla la vida secular y normal y el mecanismo por el que lo penetra. Pero entre los masai o nandi de África oriental, las pruebas revelan que la organización militar de la tribu está asociada con la magia de la guerra y que el gobierno de los asuntos políticos y de los intereses tribales generales dependen de la magia de la lluvia. En la magia de los huertos de Nueva Guinea, en las expediciones 'ultramarinas, de pesca y de caza en gran escala, se demuestra que la significación ceremonial proporciona el entramado legal y moral mediante el cual se celebran juntas todas las actividades prácticas.
La hechicería, en sus formas mayores, suele ser especializada y estar institucionalizada; es decir, o bien el hechicero es un profesional cuyos servicios pueden comprarse u ordenarse, o bien la hechicería está investida en una sociedad secreta u organización especial. En cualquier caso, o bien la hechicería está en las mismas manos que el poder político, el prestigio y la riqueza, o bien puede ser comprada o solicitada por aquellos que puedan costearla. Así, la hechicería es invariablemente una fuerza conservadora que se utiliza a veces para intimidar y normalmente para reforzar la ley consuetidinaria o los deseos de quienes están en el poder. Siempre es una salvaguardia de los intereses creados, de los privilegios establecidos y organizados. El hechicero que tiene el apoyo del jefe o de una poderosa sociedad secreta puede hacer que su arte se deje sentir de forma más eficaz que si estuviera operando contra ellos o por su cuenta.
La función individual y sociológica de la magia se hace, pues, más eficaz, gracias a los mecanismos a través de los cuales opera. En esto y en el cálculo subjetivo de probabilidades, que hace que el éxito ensombrezca al fracaso, pues el fracaso puede ser explicado a su vez por una contramagia, resulta claro que la creencia no está tan mal fundada ni se debe tanto como en un
LA CULTURA 29
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
principio pudiera parecer a la extravagante superstición de la mentalidad primitiva. Una fuerte creencia en la magia encuentra expresión pública en la mitología que circula acerca de milagros mágicos y que siempre se encuentra acompañando a todos los tipos importantes de magia. La jactancia competitiva de una comunidad frente a otra, la fama del sobresaliente éxito mágico, la convicción de que la extraordinaria buena suerte se ha debido probablemente a la magia, crea una tradición siempre naciente que rodea a todos los magos famosos o sistemas de magia famosos con un halo de reputación sobrenatural. Esta tradición circulante generalmente culmina retrospectivamente en un mito originario, que aporta la carta constitucional y las credenciales a todo el sistema mágico. El mito de la magia es exactamente una justificación de su verdad, un pedigree de su filiación, una caria constitucional de sus derechos de validez.
Esto rio sólo es cierto para la mitología mágica. El mito en general no es una especulación ociosa sobre los orígenes de las cosas o de las instituciones. Ni es un producto de la contemplación de la naturaleza o una interpretación rapsódica de sus leyes. La función del mito no es explicativa ni simbólica. Es la exposición de un acontecimiento extraordinario, un suceso que estableció de una vez por todas el orden social de una tribu o de alguno de sus empeños económicos, artes y oficios, o de su religión, o bien de sus creencias y ceremonias mágicas. El mito no es simplemente una atractiva pieza de ficción que se mantiene viva por el interés literario de la historia. Es una exposición de la realidad originaria que vive en las instituciones y empeños de una comunidad. Justifica mediante precedentes el orden existente y proporciona una pauta retrospectiva de valores morales, de discriminaciones y cargas sociológicas y de creencias mágicas. En esto consiste su principal función cultural. Por toda su similitud de forma, el mito no es un simple cuento, ni un prototipo de literatura ni de ciencia, ni tampoco una rama del arte ni de la historia, ni una pseudoteoría explicativa. Cumple una función sui generis estrechamente conectada con la naturaleza de la tradición y de la creencia, con la continuidad de la cultura, con la relación entre la vejez y la juventud, y con la actitud humana hacia el pasado. La función del mito consiste en fortalecer la tradición y dotarla de mayor valor y prestigio al llevarle hasta una realidad inicial de acontecimientos más elevada, mejor, más sobrenatural y más efectiva.
El lugar de la religión debe considerarse en el esquema de la cultura como una satisfacción compleja de necesidades altamente derivadas. Las diversas teorías de la religión la adscriben o a un «instinto» religioso o a un sentimiento religioso específico (McDougall, Hauer), o bien la explican como una teoría primitiva del animismo (Tylor), o del preanimismo (Marett), o bien la adscriben a las emociones del miedo (Wundt), o a los raptos estéticos y los lapsus del lenguaje (Max Miiller), o a la autorrevelación de la sociedad (Durkheim). Estas teorías convierten a la religión en algo sobreimpuesto al conjunto de la estructura de la cultura humana, satisfaciendo quizás algunas necesidades, pero necesidades que son completamente autónomas y que no tienen nada que ver con la realidad duramente trabajada de la existencia humana. Sin embargo, puede demostrarse que la religión está intrínseca aunque indirectamente conectada con lo fundamental del hombre, es decir, con las necesidades biológicas. Como la magia, sale del curso de la prevención y la imaginación, que caen sobre el hombre una vez que se levanta por encima de la naturaleza animal bruta. Aquí entran temas de la integración personal y social incluso más amplios que los que nacen de la necesidad práctica de las acciones azarosas y las empresas preñadas de peligros. Se abre todo un abanico de ansiedades, presentimientos y problemas relativos al destino humano y al lugar del
30 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
hombre en el universo una vez que el hombre comienza a actuar en común no sólo con sus compañeros ciudadanos, sino también con las generaciones futuras y pasadas. La religión no ha surgido de la especulación ni de la reflexión, y todavía menos de la desilusión o equivocación, sino más bien de la verdadera tragedia de la vida humana, del conflicto entre los planes humanos y las realidades.
La cultura entraña profundos cambios en la realidad del hombre; entre otras cosas, hace que el hombre someta algo de su autoestima y de su autobúsqueda. Pues las relaciones humanas no descansan simplemente, ni siquiera fundamentalmente, en la coacción procedente del exterior. El hombre sólo puede trabajar con y para otro gracias a las fuerzas morales que nacen de las lealtades y de las adhesiones personales. Estas se forman fundamentalmente en el proceso de paternidad y maternidad y parentesco, pero inevitablemente se extienden y enriquecen. El amor de los padres por los hijos y de los hijos por los padres, el que existe entre el marido y la esposa y entre los hermanos y las hermanas, sirve como prototipo y también como núcleo para las lealtades del clan, el sentimiento de vecindad y la ciudadanía tribal. La cooperación y la mutua ayuda se basan, tanto en las sociedades salvajes como en las civilizadas, en sentimientos permanentes.
La existencia de fuertes adhesiones personales y el hecho de la muerte, que es el acontecimiento humano que más trastorna y desorganiza los cálculos del hombre, son quizás las principales fuentes de la creencia religiosa. La afirmación de que la muerte no es real, de que el hombre tiene un alma y de que ésta es inmortal nace de la profunda necesidad de negar la destrucción personal, necesidad que no es un instinto psicológico, sino que está determinada por la cultura, por la cooperación y por el crecimiento de los sentimientos humanos. Para el individuo que afronta la muerte, la creencia en la inmortalidad y el ritual de extremaunción, o últimos auxilios (que de una u otra forma son casi universales), confirma su esperanza de que hay un después, que quizás no es peor que la vida presente y que puede ser mejor. De este modo, el ritual que precede a la muerte confirma la perspectiva emocional que el moribundo llega a necesitar en este supremo trance. Después de la muerte, los que han sufrido la pérdida quedan en un caos de emociones, que podría hacerse peligroso para cada uno de ellos individualmente y para la comunidad como conjunto, si no fuera por el ritual de las obligaciones mortuorias. Los ritos religiosos del funeral y el entierro —todos los auxilios que se le proporcionan al alma que parte— son actos que expresan el dogma de la continuidad después de la muerte y la comunión entre los muertos y los vivos. Todo sobreviviente que ha pasado por cierto número de ceremonias mortuorias de otros va siendo de este modo preparado para su propia muerte. La creencia en la inmortalidad, que ha vivido de forma ritual y practicado en el caso de su padre o su madre, de sus hermanos y amigos, le hace apreciar con más firmeza la creencia en su propia vida futura. La creencia en la inmortalidad humana, por tanto, que es el fundamento del culto a los antepasados, nace de la constitución de la sociedad humana.
La mayor parte de las otras formas de religión, cuando se analizan en su carácter funcional, corresponden a necesidades profundas, aunque derivadas, del individuo y de la comunidad. El totemismo, por ejemplo, cuando se relaciona con su marco más amplio, afirma la existencia de un íntimo parentesco entre el hombre y el mundo que lo rodea. El lado ritual del totemismo y del culto a la naturaleza consta, en gran medida, de ritos de multiplicación o de propiciación de los animales, o en ritos de un aumento de fertilidad de la naturaleza vegetal que también establecen vínculos entre
LA CULTURA 31
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
el hombre y su medio ambiente. La religión primitiva se ocupa en gran parte de la sacralización de las crisis de la vida humana. La concepción, el nacimiento, la pubertad, así como el supremo trance de la muerte, todos dan origen a actos sacramentales. El hecho de la concepción está envuelto en creencias como la reencarnación, la entrada del espíritu y la impregnación mágica. En el nacimiento, asociadas a él y manifestadas en el ritual del nacimiento, aparecen abundantes ideas animistas relativas a la formación del alma humana, al valor del individuo para su comunidad, al desarrollo de sus poderes morales, a la posibilidad de predecir su destino. Las ceremonias de iniciación, predominantes en la pubertad, han desarrollado un contexto mitológico y dogmático. Los espíritus guardianes, las divinidades tutelares, los héroes culturales o el padre de todos de una comunidad están asociados con las ceremonias de iniciación. Los sacramentos contractuales, tales como el matrimonio, la entrada en un grado de edad o la aceptación de una fraternidad religiosa o mágica, entrañan fundamentalmente concepciones éticas, pero muchas veces también son expresión de mitos y dogmas.
Toda crisis importante de la vida humana implica un fuerte trastorno emocional, un conflicto mental y una posible desintegración. La esperanza de una solución favorable tiene que luchar con las ansiedades y presentimientos. La creencia religiosa consiste en la regularización tradicional del lado positivo del conflicto mental y, por tanto, satisface una concreta necesidad individual nacida de concomitancias psicológicas de la organización social. Por otra parte, la creencia religiosa y el ritual, al hacer públicos los actos críticos y los contratos sociales de la vida humana, regularizarlos según la tradición y someterlos a sanciones sobrenaturales, fortalece los vínculos de la cohesión humana.
La religión santifica en su ética la vida y la conducta humanas y se convierte quizás en la fuerza más poderosa de control social. Con sus dogmas proporciona al hombre enormes fuerzas cohesivas. Crece en cualquier cultura, porque el conocimiento que proporciona la previsión no consigue superar el sino; porque los lazos vitalicios de cooperación y mutuo interés crean sentimientos, y los sentimientos se rebelan contra la muerte y la disolución. La llamada cultural de la religión es muy derivada e indirecta pero, en último término, está enraizada en la forma en que las necesidades primarias del hombre se satisfacen en la cultura.
Los juegos, los deportes, los pasatiempos artísticos arrancan al hombre de su excitación normal y alejan el esfuerzo y la disciplina de la vida laboral, cumpliendo la función de recreación, de restaurar en el hombre la plena capacidad para el trabajo rutinario. No obstante, la función del arle y del juego es más complicada y más amplia, como puede mostrar un análisis de su papel dentro de la cultura. El libre ejercicio sin trabas de la infancia no es un juego ni un entretenimiento: combina ambas cosas. Las necesidades biológicas del individuo exigen que el infante utilice sus miembros y pulmones, y este libre ejercicio proporciona su primer entrenamiento, así como su verdadera adaptación a lo que le rodea. A través de la voz el infante llama a sus padres o tutores y de este modo entra en relación con su sociedad y, a través de ésta, con el mundo sin limitaciones. No obstante, incluso estas actividades no se mantienen completamente libres y controladas únicamente por la fisiología. Toda cultura determina la extensión que puede concederse a la libertad del movimiento cultural: desde el niño enlajado o atado que escasamente se puede mover hasta la completa libertad del infante desnudo. La cultura también determina los límites dentro de los cuales
32 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
se le permite al niño gritar y llorar y dicta la prontitud de la respuesta paterna y la severidad de la represión habitual. El grado en que está moldeado el primer comportamiento, la manera en que las palabras y los actos se entrecruzan en la expresión infantil, permiten a la tradición influir en el organismo joven a través de su medio ambiente humano. Las primeras fases del juego humano, que son también las del trabajo humano, tienen por tanto considerable importancia y deben ser estudiadas, no sólo en los laboratorios del behaviorista o en la consulta del psicoanalista, sino también en el campo etnográfico, puesto que varía en cada cultura.
Los juegos y el ejercicio de la siguiente etapa, cuando el niño aprende a hablar y a utilizar los brazos y las piernas, entroncan directamente con los primeros pasatiempos. La importancia del comportamiento lúdico infantil consiste en su relación con las influencias educativas que contiene, la cooperación con los demás y con los otros niños. Más adelante el niño se hace independiente de sus padres o tutores, en la medida en que se une a otros niños y juega con ellos. Con frecuencia los niños constituyen su propia comunidad que tiene su propia organización rudimentaria, su liderazgo y sus intereses económicos —una comunidad que a veces proporciona su propia alimentación— y pasan en completa independencia días y noches fuera de la casa paterna. A veces, los muchachos y las muchachas juegan en grupos separados; o bien se unen en un solo grupo, en cuyo caso el erotismo y el interés sexual pueden entrar o no en el juego. Los juegos suelen ser habitualmente una imitación de los adultos o bien contienen algunas actividades paralelas. Rara vez son completamente distintos de las cosas en las que el niño se verá implicado una vez pase la madurez. De este modo, en este período se aprende gran parte de la futura adaptación a la vida. Se desarrolla el código moral, se forman los rasgos sobresalientes del carácter y se inician las amistades o amores de la vida futura. Este período suele contener un apartamiento parcial tic la vida familiar. Acaba con la ceremonia de iniciación a la virilidad y muchas veces, en este momento, comienza la formación de lazos más extensos de pertenencia al clan, a los grados de edad, a las sociedades secretas y a la ciudadanía tribal. Por tanto, la principal función del juego juvenil es educativa, mientras que el aspecto recreativo prácticamente no existe mientras y en la medida en que los jóvenes 110 tomen parte en el trabajo regular de la comunidad.
Los juegos y recreaciones de los adultos generalmente presentan un desarrollo continuado con respecto a los de los niños. En las comunidades civilizadas e igualmente en las primitivas no suele existir una línea tajante de demarcación entre los juegos adultos y juveniles, y con frecuencia los viejos y los jóvenes se unen para las diversiones; pero en el caso de los adultos la naturaleza recreativa de tales propósitos resulta prominente. En el cambio de intereses, en la transformación de lo normal y lo gris a lo raro y ocasional, la cultura convierte en buenas otras de las dificultades con que carga al hombre. En las sociedades más primitivas las recreaciones suelen ser monótonas y persistentes como el trabajo rutinario, pero siempre son distintas. Se gastan horas en completar y perfeccionar un pequeño objeto, en las danzas o en el acabado artístico de un tablero decorativo o figura. No obstante, la actividad es siempre suplementaria. Un tipo de esfuerzo manual y mental, que no se da en las ocupaciones ordinarias, permite al hombre hacer un trabajo duro y extraer nuevas fuentes de energía nerviosa y muscular. La recreación, pues, no sirve simplemente para llevar al hombre lejos de sus ocupaciones ordinarias; contiene también un elemento constructivo o creativo. El diletante de las culturas más elevadas produce muchas veces mejores obras y dedica sus mejores energías a su hobby. En las civilizaciones primitivas, la vanguardia del progreso suele
LA CULTURA 33
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
encontrarse entre los trabajos ociosos y extras. Los avances en la habilidad, los descubrimientos científicos, los nuevos motivos artísticos, pueden filtrarse a través de las actividades lúdicas de la recreación y de este modo reciben ese mínimo de resistencia tradicional que comportan las actividades que todavía no se toman en serio.
Los juegos de carácter distinto, completamente 110 productivos V no constructivos, tales como los juegos de turnos, los deportes competitivos y las danzas seculares, no poseen esta función creativa, pero en su lugar desempeñan un papel en el establecimiento de la cohesión social. La atmósfera de relajación, de libertad, así como la necesidad de grandes reuniones para tales juegos comunitarios, lleva a la formación de nuevos lazos. Amistades c intrigas amorosas, mejor conocimiento de los parientes lejanos o de los miembros del mismo clan, la competencia con otros y la solidaridad dentro de los equipos que compiten, todo esto origina cualidades sociales que se desarrollan gracias a los juegos públicos que constituyen un rasgo característico de la vida tribal primitiva, así como de la organización civilizada. En las comunidades primitivas, durante los grandes juegos ceremoniales y las celebraciones públicas se produce muchas veces una completa recristalización sociológica. El sistema de clanes pasa a primer plano. Se desarrollan nuevas lealtades no territoriales. En las comunidades civilizadas el tipo de pasatiempo nacional colabora eficazmente a la formación del carácter nacional.
El arte parece ser, de todas las actividades culturales, la más exclusiva y al mismo tiempo la más internacional, e incluso interracial. Indiscutiblemente la música es la más pura de todas las artes, la menos mezclada con materias técnicas o intelectuales extrínsecas. Sea en el corroboree australiano, con su canto monótono aunque penetrante, o en una sinfonía de Beethoven o en la canción que acompaña a un baile de pueblo o en una canción marinera melanesia, no se utilizan símbolos o convenciones intelectuales, apelándose únicamente a la respuesta directa a la combinación de sonidos y al ritmo. En la danza, los efectos rítmicos se consiguen mediante los movimientos del cuerpo, más concretamente de los brazos y las piernas, llevados a cabo en conjunción con música vocal o instrumental. Las artes decorativas consisten en la ornamentación del cuerpo, en los diversos colores y formas de las ropas, en la pintura y en el tallado de objetos y en los dibujos o pinturas representativos. Las artes plásticas, la escultura y la arquitectura, la madera, la piedra o el material compuesto se moldea según determinados criterios estéticos. La poesía, el uso del lenguaje, y las artes dramáticas están quizás menos uniformemente distribuidas en sus formas desarrolladas, pero nunca están completamente ausentes.
Todas las manifestaciones artísticas operan fundamentalmente a través de la acción directa de las impresiones sensibles. El tono de la voz humana o la vibración de cuerdas o membranas, los ruidos de naturaleza rítmica, las palabras del lenguaje humano, el color, la línea, la forma, los movimientos corporales son, fisiológicamente hablando, sensaciones e impresiones sensibles. Estas, así como sus combinaciones, producen un atractivo emocional específico que constituye la materia prima del arte y que es la esencia del atractivo estético. En la escala más baja del goce estético se encuentran los efectos de las impresiones sensibles químicas, las de gusto y olor, que también dan lugar a un limitado atractivo estético. La llamada sensual directa de los olores de la comida y los efectos fisiológicos de los narcóticos demuestran que los seres humanos ansían sistemáticamente una modificación de sus experiencias corporales, que existe un fuerte deseo de salir de la rutina gris
34 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
ordinaria de todos los días y pasar a un mundo distinto, transformado y subjetivamente orientado. Las respuestas a las impresiones sensibles y a sus compuestos, a las secuencia rítmicas, a la armonía y a la melodía en la música, a la línea del dibujo y a la combinación de colores, tiene un fundamento orgánico. El imperativo artístico es una necesidad básica; la principal función del arte consiste en satisfacer este deseo vehemente del organismo humano por combinaciones de impresiones sensibles mezcladas.
El arte se asocia con otras actividades culturales y desarrolla una serie de funciones secundarias. Es un poderoso elemento para el desarrollo de los oficios y de los valores económicos. El artesano ama sus materiales, se enorgullece de su habilidad y siente una conmoción ante las nuevas formas que aparecen bajo sus manos. La creación de formas complejas y perfectas con materiales raros y especialmente dóciles o bien especialmente difíciles es una de las raíces secundarias de la satisfacción estética. Las formas creadas atraen a los miembros de la comunidad, dan al artista una posición elevada y establecen el sello del valor económico de tales objetos. El goce de la artesanía, la satisfacción estética del producto acabado y el reconocimiento social se mezclan y reaccionan entre sí. Dentro de cada arte u oficio se aporta un nuevo incentivo para el trabajo bien hecho y una norma de valor. Algunos de los objetos que suelen ser considerados como dinero o moneda corriente, pero que en realidad son simplemente signos de riqueza y expresiones del valor del material y de la habilidad, constituyen ejemplos de estas normas estéticas, económicas y tecnológicas combinadas. Los discos de concha de Melanesia, hechos de un material raro con especial habilidad, las esteras enrolladas de Samoa, las mantas, platos de latón y tallas de la Columbia Británica, son muy importantes para comprender la economía, la estética y la organización social de los primitivos.
La profunda asociación del arte con la religión es un lugar común de las culturas civilizadas y también está presente en las más simples. Las reproducciones plásticas de los seres sobrenaturales —ídolos, tallas totémicas o pinturas—, ceremonias como las asociadas con la muerte, la iniciación o el sacrificio, funcionan para poner al hombre más cerca de aquellas realidades sobrenaturales sobre las que se centran todas sus esperanzas, que le inspiran profundos recelos y, en resumen, conmueven y actúan sobre todo su ser emocional. De acuerdo con esto, todas las ceremonias mortuorias están asociadas con el llanto ritual izado, con canciones, con la transformación del cadáver, con representaciones dramáticas. En algunas religiones, singularmente en la de Egipto, la concentración del arte alrededor de la momia, la necrópolis y toda la representación, del paso de este mundo al otro, dramatizada y creativa, ha alcanzado un extraordinario grado de complejidad. Las ceremonias de iniciación, desde las crudas pero elaboradas celebraciones de las tribus del centro de Australia hasta los misterios eleusinios y el ritual masónico, constituyen representaciones artísticas dramatizadas. El drama clásico y el moderno, las obras sobre los misterios cristianos y el arte dramático de Oriente, probablemente se originaron en algunos de estos rituales tempranamente dramatizados.
En las grandes concentraciones tribales, la unión en la experiencia estética de la danza comunal, los cantos y las exhibiciones de arte decorativo o de objetos de valor artísticamente arreglados, a veces incluso de comida acumulada, une al grupo con emociones fuertes y unificadas. La jerarquía, el principio del rango y de la distinción social, suele manifestarse muchas veces en los privilegios
LA CULTURA 35
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
de la ornamentación exclusiva, de las canciones y danzas de propiedad privada y de la posición aristocrática de las fraternidades dramáticas como en el caso del areoi y el ulitao de la Polinesia.
El arte y el conocimiento son fuertemente afines. En el arte naturalista y representativo siempre se corporiza una buena cantidad de observación correcta y un incentivo de estudio de lo que nos rodea. El simbolismo del arte y el diagrama científico suelen estar estrechamente conectados. El impulso estético integra el conocimiento en niveles altos y bajos. Los proverbios, los anagramas y los cuentos, sobre todo la narración histórica, suele ser muchas veces en las culturas primitivas, y también en sus formas desarrolladas, una mezcla de arte y ciencia.
El significado o significación de un motivo decorativo, de una melodía o de un objeto tallado no puede encontrarse, por tanto, aislándolo, separándolo de su contexto. En la moderna crítica de arte se acostumbra a considerar una obra de arte como un mensaje personal del artista creador a su audiencia, la manifestación de un estado emocional o intelectual traducido a través de la obra de arte desde un hombre a otro. Tal concepción sólo es útil si todo el contexto cultural y la tradición artística se dan por sentados. Sociológicamente siempre es incorrecta; y la obra de H. Taine y su escuela, que ha puesto todo el énfasis en la relación entre la obra de arte y su milieu, es un correctivo muy importante de la estética subjetiva e individualista. El arte primitivo es invariablemente de creación popular o folklórica. El artista se apodera de la tradición de su tribu y, simplemente, reproduce la talla, la canción, la obra del misterio tribal. El individuo que reproduce de esta forma una obra tradicional le añade algo, la modifica en la reproducción. Estas pequeñas aportaciones individuales, incorporadas y condensadas en la tradición gradualmente creciente, se integran y se convierten en parte de la masa de producción artística. Las aportaciones individuales no sólo están determinadas por la personalidad, la inspiración o el talento creador del individuo contribuyente, sino también por las asociaciones múltiples del arte con su contexto. El hecho de que un ídolo tallado sea objeto de creencias dogmáticas y religiosas y de ritual religioso determina en gran medida su forma, tamaño y material. Como muchos otros artefactos o productos humanos, la obra de arte se vuelve parte de una institución, y el conjunto de su desarrollo, así como sus funciones, sólo pueden entenderse si se estudian dentro del contexto de la situación.
La cultura, pues, es esencialmente una realidad instrumental que ha aparecido para satisfacer las necesidades del hombre que sobrepasan la adaptación al medio ambiente. La cultura capacita al hombre con una ampliación adicional de su aparato anatómico, con una coraza protectora de defensas y seguridades, con movilidad y velocidad a través de los medios en que el equipo corporal directo le hubiera defraudado por completo. La cultura, la creación acumulativa del hombre, amplía el campo de la eficacia individual y del poder de la acción; y proporciona una profundidad de pensamiento y una amplitud de visión con las que no puede soñar ninguna especie animal. La fuente de todo esto consiste en el carácter acumulativo de los logros individuales y en el poder de participar en el trabajo común. De este modo, la cid tura transforma a los individuos en grupos organizados y proporciona a estos una continuidad casi infinita. Evidentemente, el hombre no es un animal gregario, en el sentido de que sus acciones concertadas se deban a la dotación fisiológica e innata y se transporte en pautas comunes a toda la especie. La organización y todo el comportamiento concertado, los resultados de la continuidad tradicional, asumen formas distintas en cada cultura. La cultura modifica profundamente la dotación humana innata y, al hacerlo, no sólo
36 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
aporta bendiciones, sino que también impone obligaciones y exigencias que someten muchísimas libertades personales al bien común. El individuo tiene que someterse al orden y la ley; tiene que aprender y obedecer a la tradición; tiene que mover la lengua y ajustar la laringe a una diversidad de sonidos y adaptar el sistema nervioso a una diversidad de hábitos. Trabaja y produce objetos que los otros consumirán, mientras que, a su vez, siempre depende del trabajo ajeno. Por último, su capacidad de acumular experiencias y dejarlas que prevean el futuro abre nuevas perspectivas y crea vacíos que se satisfacen en los sistemas de conocimiento, de arte y de creencias mágicas y religiosas. Aunque una cultura nace fundamentalmente de la satisfacción de las necesidades biológicas, su misma naturaleza hace del hombre algo esencialmente distinto de un simple organismo animal. El hombre no satisface ninguna de sus necesidades como un simple animal. El hombre tiene sus deseos como criatura que hace utensilios y utiliza utensilios, como miembros comulgante y razonante de un grupo, como guardián de la continuidad de una tradición, como unidad trabajadora dentro de un cuerpo cooperativo de individuos, como quien está acosado por el pasado o enamorado de él, como a quien los acontecimientos por venir le llenan de esperanzas y de ansiedades, y finalmente como a quien la división del trabajo le ha proporcionado ocio y oportunidades de gozar del color, de la forma y de la música.
________________
*Originalmente fue publicado en la Encylopedia of Social Sciences (1931); en español fue publicado en J. S. Kahn, El concepto de cultura: textos fundamentales, Editorial Anagrama, Barcelona, 1975.
Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA Encyclopedia of Social Sciences (1931).
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
CULTURE*
Bronislaw Malinowski
Man varies in two respects: in physical form and in social heritage, or culture. The science of physical anthropology, employing a complex apparatus of definitions, descriptions and terminologies and somewhat more precise methods than common sense and untutored observation, has succeeded in cataloguing the various branches of mankind according to their bodily structure and physiological characteristics. But man varies also in an entirely different aspect. A pure-blooded negro infant, transported to France and brought up there, would differ profoundly from what he would have been if brought up in the jungle of his native land. He would have been given a different social heritage: a different language, different habits, ideas "and beliefs; he would have been incorporated into a different social organization and cultural setting. This social heritage is the key concept of cultural anthropology, the other branch of the comparative study of man. It is usually called culture in modern anthropology and social science. The word culture is at times used synonymously with civilization, but it is better to use the two terms distinctively, reserving civilization for special aspects of more advanced cultures. Culture comprises inherited artifacts, goods, technical processes, ideas, habits and values. Social organization cannot be really understood except as a part of culture; and all special lines of inquiry referring to human activities, human groupings and human ideas and beliefs can meet and become cross-fertilized in the comparative study of cultures.
Man in order to live permanently alters his surroundings. On all points of contact with the outer world he creates an artificial secondary environment. He makes houses or constructs shelters; he prepares his food more or less elaborately, procuring it by means of weapons and implements; he makes loads and uses means of transport. Were man to rely on his anatomical equipment exclusively, he would soon be destroyed or perish from hunger and exposure. Defence, feeding, movement in space, all physiological and spiritual needs, are satisfied indirectly by means of artifacts even in the most primitive modes of human life. The man of nature, the Naturmensch, does not exist.
This material outfit of man his artefacts, his buildings, his sailing craft, his implements and weapons, the liturgical paraphernalia of his magic and religion—rare one and all the most tangible aspects of culture. They define its level and they constitute its effectiveness. The material equipment of culture is; not, however, a force in itself. Knowledge is necessary in the production, management and use of artifact implements, weapons and other constructions and is essentially connected with mental and moral discipline, of which religion, laws and ethical rules are the
2 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
ultimate source. The handling and possession of goods implies also the appreciation of their value. The manipulation of implements and the consumption of goods also ’require co-operation. Common work and common enjoyment of its results are always based on a definite type of social organization. Thus material culture requires a complement less simple, less easily catalogued or analysed, consisting of the body of intellectual knowledge, of the system of moral, spiritual and economic values, of social organization and of language. On the other hand, material culture is an indispensable apparatus for the moulding or conditioning of .each generation of human beings. The- secondary environment, the outfit of material culture, is a laboratory in which the reflexes, the impulses, the emotional tendencies of the organism are formed. The hands, arms, legs and eyes are adjusted by the use of implements to the proper technical skill necessary in a. culture. The nervous processes are modified so as) to yield the whole range of intellectual concepts, emotional types and sentiments which form the body of science, religion and morals prevalent/ in a community. As an important counterpart to these mental processes there are the modifications in the larynx and tongue which fix some of the crucial concepts and values by associating them with definite sounds. Artifact and custom are equally indispensable and they mutually produce and determine one another.
Language is often regarded as something distinct from both man’s material possessions and his system of customs. This view is frequently coupled with a theory by which meaning is regarded as a mystical content of the word, which can be transmitted in utterance from one mind to another. But the meaning of a word is not mystically contained in it but is rather an active effect of the sound uttered within a context of situation. The utterance of sound is a significant act indispensable in all forms of concerted human action, It is a type of behaviour strictly comparable to the handling of a tool, the wielding of a weapon, the performance of a ritual or the concluding' of a contract. The use of words is m all these forms of human activity an indispensable correlate of manual and bodily behaviour. The meaning of words consists in what they achieve by concerted action, the indirect handling of the environment through the direct action on other organisms. Speech therefore is a bodily habit and is comparable to any other type of custom. The learning of language consists in the development of a system of conditioned reflexes which at the same time become conditioned stimuli. Speech is the production of articulate sounds, developed in childhood out of the inarticulate infantile utterances which constitute the child's main endowment in dealing with his environment. As the individual grows his increase of linguistic knowledge runs parallel with his general development. A general knowledge of technical processes is bound up with the learning of technical terms; the development of his tribal, citizenship and social responsibility is accompanied by the acquisition of a sociological vocabulary and of polite speech, commands and legal phraseology; the growing experience of religious and moral values is associated with the development of ritual and ethical formulae. The full knowledge of language is the inevitable correlate of the full attainment of a tribal and cultural status. Language is thus an integral, part of culture; it is not, however, a system of tools but rather a body of vocal customs.
Social organization is often regarded by the sociologists as remaining outside culture, but the organization) of social groups is a complex combination of material equipment and bodily customs which cannot be divorced either from its material or psychological substratum. Social organization is the standardized manner in which groups behave. But a social group consists always of individuals. The child, attached to its parents through the satisfaction of all its needs, grows up
CULTURE 3
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
within the shelter of the parental house, hut or tent. The domestic hearth is the centre around which the various necessities of warmth, comfort, food and companionship are satisfied. Later in every human society communal life is associated with the local settlement, the town, village or compound; it is localized within definite boundaries and associated with private and public activities of an economic, political and religious nature. In every organized activity therefore human beings are bound together by their connection with a definite portion of environment, by their association with a common shelter and by the fact that they carry out certain tasks in common. The concerted character of their behaviour is the result of social rules, that is, customs, either sanctioned by explicit measures or working in an apparently automatic way. The sanctioned rules—laws, customs and manners—belong to the category of acquired bodily habits. The essence of moral values by which man is driven to definite behaviour by inner compulsion has in religious and metaphysical thought been ascribed to conscience, the will of God or an inborn categorical imperative ; while some sociologists have explained it as due to a supreme moral being—society, or the collective soul. Moral motivation when viewed empirically consists in a disposition of the nervous system and of the whole organism to follow within given circumstances a iine of behaviour dictated by inner constraint which is neither due to innate impulses nor yet to obvious gains or utilities. The inner constraint is the result of the gradual training of the organism within a definite set of cultural conditions. The impulses, desires and ideas are within each society welded into specific systems, in psychology called sentiments. Such sentiments define the attitudes of a man towards the members of his group, above all his nearest kindred; towards the material objects of his surroundings ; towards the country which he inhabits towards the community with which he works; towards the realities of lus magic, religious or metaphysical Weltanschaung. Fixed values or sentiment often condition human behaviour so that man prefers death to surrender or compromise pain to pleasure abstention to satisfaction of desire. The formation of sentiments and thus of values is often based on the cultural apparatus in a society. Sentiments are formed over a long space of time and through a very gradual training or conditioning of the organism. They are based' on forms of organization, very often world-wide, such as the Christian Church, the community of Islam, the empire, the flag—all symbols or catchwords, behind which, however, there exist vast and living cultural realities.
The understanding of culture is to be found in the process of its production by succeeding generations and in the way in which in each new generation it produces the appropriately moulded organism. The metaphysical concept of a group mind, collective sensorium or consciousness is due to apparent antimony of sociological reality: the psychological nature of human culture on the one hand and on the other the fact that culture transcends the individual. The fallacious solution of this antimony is the theory that human minds combine or integrate and from a superindividual and yet essentially spiritual being. Durkheim’s theory of moral constraint by the direct influence of the social being, the theories based on a collective unconsciousness and archetype of culture, such concepts as consciousness kind or the inevitability of collective imitation, account for the psychological yet superindividual nature of social reality by introducing some theoretical metaphysical short cut.
The psychological nature of social reality is, however, due to the fact that its ultimate medium is always the individual mind or nervous system. The collective elements are due to the sameness of
4 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
reaction within the small groups which act as units of social organization by the process of conditioning and to the medium of material culture within which the conditioning takes place. The small groups which act as units because of their sameness are then integrated into the larger schemes of social organization by the principles of territorial distribution, cooperation and division into strata of material culture. Thus the reality of the superindividual consists in the body of material culture, which remains outside any individual and yet influences him in the ordinary psychological manner. There is nothing mystical, therefore, in the fact that culture is at the same time psychological and collective.
Culture is a reality sui generis and must be studied as such. The various sociologies which treated the subject matter of culture by way of the organic simile, or in likeness of a collective mind are irrelevant. Culture is a well-organized unity divided into two fundamental aspects—a body of artifacts and a system of customs—but also obviously into further sub-divisions or units. The analysis of culture into its component elements, the relation of these elements to one another and their relation to the needs of the human organism, to the environment and to the universally acknowledged human ends which they subserve are important problems of anthropology.
Anthropology has dealt with its material by two different methods, controlled by two incompatible conceptions of the growth and history of culture. The evolutionary school has regarded the growth of culture as a series of spontaneous metamorphoses proceeding according to definite laws and producing a fixed sequence of successive stages. This school took for granted the divisibility of culture into simple elements and treated these elements as if they were units of the same order; it presented theories of the evolution of fire making side by side with accounts of how religion developed, versions of the origin and development of marriage and doctrines as to the development of pottery. Stages of economic development and stages in the evolution of domestic animals, of cutting implements and of ornamental design were formulated. Yet there is no doubt that, although certain implements have changed, passed through a sequence of stages and obeyed more or less definite laws of evolution, the family, magic or religious beliefs are not subject to any simple dramatic metamorphoses. The fundamental institutions of human culture have changed not by way of sensational transformations but rather through an increasing differentiation of form in accordance with an increasingly definite function. Until the nature of various cultural phenomena, their function and their form are understood and described more fully, it seems premature to speculate on possible origins and stages. The concepts of origins, stages, laws of development and growth of culture have remained nebulous and essentially non-empirical. The method of evolutionary anthropology was based primarily on the concept of survival, since this allowed the student to reconstruct past stages from present-day conditions. The concept of survival, however, implies that a cultural arrangement can outlive its function. The better a certain type of culture is known, the fewer survivals there appear to be in it. Evolutionary inquiry should therefore be preceded by a functional analysis of culture.
The same criticism applies to the historical or diffusionist school, which attempts to re-construct the history of human cultures mainly by tracing their diffusion. This school denies the importance of spontaneous evolution and maintains that cultures have been produced mainly by the imitation and taking over of artifacts and customs. The method of the school consists in a careful mapping out
CULTURE 5
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
of cultural similarities over large portions of the globe and in speculative reconstructions as to how the similar units of culture have wandered from one place to another. The disputes of historical anthropologists (for there is little consensus between Elliott Smith and F. Boas; W. J. Perry and Peter Schmidt; Clark Wissler and Graebner; or Frobenius and Rivers) refer mostly to the question of where a type of culture originated, whither it moved and how it was transported. The difference is primarily due to the way in which each school conceives, on the| one hand, the division of culture, into its component parts, and, on the other, the process of diffusion. This process has been very little studied in its present-day manifestations, and it is only from the empirical study of contemporary diffusion that an answer can be found as to its past history. The method of the division of culture into its component units, which are then supposed to diffuse, is even less satisfactory. The concepts of cultural traits, of trait complexes and of Kulturkomplexe are indiscriminately applied to single utensils or implements, such as the boomerang, the bow or the fire-drill, or to vague characteristics of material culture such as megalithy, sexual suggestiveness of the cowrie shell or certain details of objective form. Agriculture, the worship of fertility and enormous yet vague principles of social grouping, such as dual organization, the clan system or a type of religious cult, are regarded as single traits, that is units of diffusion. But culture cannot be regarded as a fortuitous agglomerate of such traits. Only elements of the same order can be treated as identical units of argument; only compatible elements compound into a homogeneous whole. Insignificant details of material culture, on the other hand, social and institutions and cultural values, on the other, must be treated differently. They are not invented in the same way, cannot be carried, diffused or implanted in the same manner.
The weakest point- in the method of the historical school is the way in which its members establish the identity of cultural elements. For the whole problem of historical diffusion is raised by the occurrence of really or apparently identical traits or complexes in different areas. In order to establish the identity of two elements of culture the diffusionist uses the criteria of what might be called irrelevant form and fortuitous concatenation of elements respectively. The irrelevancy of form is a fundamental concept because form, which is dictated by inner necessity, could have developed independently. Complexes, naturally concatenated, could also be the product of independent evolution—hence the need to consider only fortuitously connected traits. Accidental connection, however, and irrelevant detail of form can, according to Graebner and his followers, be only the result of direct diffusion. But irrelevance of form and fortuitous concatenation are both negative assertions, which in the last instance mean that the form of an artifact or an institution cannot be accounted for or the concatenation between several elements of culture found. The historical method uses absence of knowledge as its basis of argument. To be valid its results must be preceeded by a functional study of the given culture which should exhaust all the possibilities of explaining form by function and of establishing relationship between the various elements of culture.
If culture in its material aspect is primarily a body of material instrumental artifacts, it seems at first sight improbable that any culture should harbour a great many irrelevant, traits, survivals or fortuitous complexes either dumped down by some itinerant alien culture or handed over as survivals, useless fragments of a vanished stage. Still less is it likely that customs, institutions or moral values, should .present this necrotic or irrelevant character in which the evolutionary and
6 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
diffusionist schools are primarily interested. Culture consists of the body of commodities and instruments as well as of customs and bodily or mental habits which work directly or indirectly for the satisfaction of human needs. All the elements of culture, if this conception be true, must be at work, functioning, active, efficient. The essentially dynamic character of cultural elements and of their relations suggests that- it is in the study of cultural function that the most important^ task of anthropology consists. The primary concern of functioning anthropology is with the function of institutions, customs, implements and ideas. It holds that the- cultural process is subject to laws and that the laws are to be found in the function of the real elements of culture. The simplest artifact, extensively used in the simplest cultures, a plain stick, roughly trimmed, some five to six feet long, such as can be used for the digging up of roots or in the cultivation of the soil, for punting or in walking, is an ideal element or trait of culture for it has a fixed, simple form, is apparently a self-contained unit and is very important in every culture. To define the cultural entity of a stick by its form, by describing its material, its length, its weight, its colour or any other physical characteristics —by describing it, in fact by the final criterion of form as it is used by the diffusionist— would be a methodically erroneous procedure. The digging stick is handled in its own, way; it is used in a garden or in the bush for a special purpose; it is procured and discarded in a somewhat careless manner—for a single specimen has usually a very small economic value. But the digging stick looms large in the economic scheme of every community in which it is used as in folklore, mythology and customs. A stick of identical form can be used in the same culture as a punting pole, a walking staff or a rudimentary weapon. But in each of these specific uses the stick is embedded in a different cultural context; that is, put to different uses, surrounded with different ideas, given a different cultural value and as a rule designated by a different name. In each case it forms an integral part of a different system of standardized human activities. In brief, it fulfils a different function. It is the diversity of function, not the identity of form that is relevant to the, student of culture. The stick exists as a part of culture only in so far as it is used in human activities, in so far as it serves human needs; and therefore the digging stick, the walking staff, the punting pole, although they may be identical in physical nature, are each a distinct element of culture. For the simplest as well as the most elaborate artifact is1 defined by its function, the part which it plays within a system of human activities; it is defined by the ideas which are connected with it and by the values which surround it.
This conclusion receives its importance from the fact that the systems of activities to which material objects are referred are not fortuitous but are organized, well-determined, comparable systems found throughout the world of cultural diversity. The cultural context of the digging stick, the system of agricultural activities, always presents the following component parts: a portion of territory is legally set aside for the use of a human group by the rates of land tenure. A body of traditional usages exists regulating the way in which this territory is to be cultivated. Technical rules, ceremonial and ritual usuages determine in every culture what plants are to be grown; how the ground is to be cleared, the soil prepared and fertilized; how the work is to proceed; how, when and by whom the magic acts or religious ceremonies are to be performed; how, finally, the crops are to be harvested, distributed, stored and consumed. Likewise the group of people who own the territory, the plant and the produce, who work together, enjoy and consume the results of their labour are always well defined.
CULTURE 7
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
These are the characteristics of the institution of gardening as it is universally found wherever the environment is favourable to the cultivation of the soil and the level of culture sufficiently high to allow of it. The fundamental identity of this organized system of activities is due primarily to the fact that it is built up around the satisfaction of a. deep human need— the regular provision of staple food of a vegetable nature. The satisfaction of this need by agriculture, which ensures possibility of control, regularity of production and relative abundance, is so superior to any other food-producing activity that it was bound to diffuse or develop wherever conditions are favourable and the level of culture sufficiently high.
The fundamental uniformity in institutionalized gardening is due to vet another cause, the principle of limited possibilities, first laid down by Goldenweiser. Given a definite cultural need the means of its satisfaction are few in number, and therefore the cultural arrangement which comes into being in response to the need is determined within narrow limits. Given the human need for support, a rudimentary weapon and an implement for exploring in the dark, the material most suitable is wood, the only adequate shape thin and long, and a plentiful Supply is accessible. Yet a sociology or cultural theory of the walking staff is possible, for the staff displays a variety of uses, ideas and mystical associations and in its ornamental, ritual and symbolic developments becomes a part of important institutions such as magic, chieftainship and kingship.
The real component units of cultures which have a considerable degree of permanence, universality and independence are the organized systems of human activity called institutions. Every institution centres around a fundamental need, permanently unites a group of people in a co-operative task and has its particular body of doctrine and its technique of craft. Institutions are not correlated simply and directly to their functions: one does not receive one satisfaction in one institution. But institutions show a pronounced amalgamation of functions and have a synthetic character. The local or territorial principle and relationship by procreation act as the most important integrative factors. Every institution is based on a material substratum of apportioned environment and of cultural apparatus.
To define cultural identity of any artifact is possible only by placing it within the cultural context of an institution, by showing how it functions culturally. A pointed stick, that is a spear, used as a hunting weapon, lead to the study of the type of hunting, as practised in a given culture, in which it functions, the legal rights of hunting, the organization of the team, the technique, the magical ritual, the distribution of the quarry, as well as the relation of the particular type of hunting to other types, and the general importance of hunting within the general economy of the tribe. Canoes have often been taken as characteristic traits for the establishment of cultural affinities and hence a proof of diffusion because the form varies within a wide range and shows types of outstanding character, such as the canoe with a single or double outrigger, the balsa, the kayak, the catamaran or the double canoe. And yet this complex artifact cannot be defined on form alone. The canoe, to the people who produce it possess, use and value it, is primarily a means to an end. They have to cross an expanse of water primarily because they live on small islands or in pile dwellings; or because they want to trade or have to fish or go to war; or because of the desire for exploration and adventure. The material objects, the sailing craft, its form, its peculiarities, are determined by the special use to which it is put. Every use dictates a special system of sailing, that is, in the first place,
8 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
the technique of using paddles, the steering oar, the mast, the rigging or the sail. Such techniques, however, are invariably based on knowledge: principles of stability, buoyancy, conditions of speed and response to steering. The form and structure of the canoe are closely related to the technique and manner of its use. Yet innumerable accounts of the mere form and structure of a canoe are available, while little is known about the technique of sailing and the relation of this to the particular use to which the canoe is put.
The canoe has also its sociology. Even when manned by a single person it is owned, produced, lent or hired, and in this the group as well as the individual is invariably implicated: But usually the canoe has to be handled by a crew and this entails the complex sociology of ownership, of division of functions, of rights and obligations. These are rendered more complex by the fact that a large vessel has to be produced communally, and production and o\parsnip are usually related. All these facts which are complex but regulated, which show several aspects, all of which are related according to definite rules, determine the form of the canoe. Form cannot be treated as a self-contained, independent trait, accidental and irrelevant, diffusing alone without its context. All the assumptions, arguments and conclusions which concern the diffusion of an element and the spread of culture in general will have to be modified once it is acknowledged that what diffuses are institutions, not traits, forms or fortuitous complexes.
In the construction of sea-going craft there are certain stable elements determined by the nature of the activity to which the craft is instrumental. There are certain variable elements due either to alternative possibilities of solution or else to less relevant details associated with any possible solution. This is a universal principle referring to all artifacts. The commodities used for the direct satisfaction of bodily needs or consumed in use must fulfil conditions as laid down by the directly bodily needs. Foodstuffs, for instance, are within limits determined by physiology; they must be nourishing, digestible, non-poisonous. They are, of course, deter-mined by environment and the level' of culture. Habitations, clothing, shelter, fire as source of warmth, light and dryness, weapons, sailing craft and roads are within limits determined by the bodily need to which they are correlated. Implements, tools or machines which are used for the production of commodities have) their nature and form defined by the purpose for which they are used. Cutting or scraping, joining or smashing, striking or driving, piercing and drilling, define the form of an,1 object within narrow limits.
But variations occur within the limits imposed by the primary function, which cause the primary characters of an artifact to remain stable. There is no indefinite variation but a fixed type occurs as if a choice had been made and then adhered to. In any seafaring community, for instance, there is not found an indefinite variety of craft ranging from a simple hollow log to a complicated outrigger; at most a few forms occur, differentiated by size and construction and also by social setting and by purpose, and each traditional form is reproduced constantly to the smallest detail of construction and decorative process.
Anthropology has so far concentrated its attention on these secondary regularities of form which cannot be accounted for by the primary function of the object. The regular occurrence Of such’ apparently accidental details of form has raised the question of whether they are due to independent invention or diffusion. But many such details are to be explained by the cultural context; this is, the
CULTURE 9
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
special way in which the object is used by a man or a group of people, by the ideas, rites and ceremonial associations which surround its primary use. The ornamentation of a walking staff usually means that it has received within a culture a- ceremonial or religious association. A digging stick may be weighted, sharply pointed or blunt, according to the character of the soil, the plants grown and the type of cultivation. The explanation of the South Sea outrigger may be found in the fact that this arrangement gives the greatest stability, seaworthiness and manageability, considering the limitations in material and technical handicraft of the Oceanic cultures.
The form of cultural objects is determined by direct bodily needs on the one hand and by instrumental uses of the other, but this division of needs and uses is neither complete nor satisfactory. The ceremonial staffs used as an insignia of rank or office is neither a tool nor a commodity, and customs, words and beliefs cannot be referred either to psychology or to the workshop.
Man like any animal must receive nourishment, and he has to propagate if he is to survive individually and racially. He must also have permanent safeguards against dangers coining from the physical environment, from animals or from other human beings. A whole range of necessary bodily comforts must be provided—shelter, warmth, a dry lair and means of cleanliness. The effective satisfaction of these primary bodily needs imposes or dictates to every culture a number of fundamental aspects; institutions for nutrition, or the commissariat; institutions for mating or for propagation; and organizations for defence and comfort. The organic needs of man form the basic imperatives leading to the development of culture in that they compel every community to carry on a number of organized activities. Religion or magic, the maintenance of law or systems of knowledge or mythology occur with such persistent regularity in every culture that it must be assumed that they also are the results of some deep needs or imperatives.
The cultural mode of satisfaction of the biological needs of the human organism creates new conditions and thus creates new imperatives. With insignificant exceptions, desire for food does not bring man directly in touch with nature and force him to consume the fruits as they grow in the' forest. In all cultures, however simple, staple food is prepared and cooked and eaten according to strict rules within a group and with the observance of manners, rights and taboos. It is usually obtained by more or less complicated, collectively carried out process, such as agriculture, exchange or some system of social co-operation and communal distribution. In all this man is dependent on the artificially produced apparatus of weapons, agricultural implements, fishing craft and tackle. He is equally dependent upon organized co-operation and upon economic and moral values.
Thus out of the satisfaction of physiological needs there grow derivative imperatives. Since they are essentially means to an end they may be called the instrumental imperatives of culture. These are as indispensable1, to man’s commissariat, to the satisfaction of his nutritive needs, as the raw material of food and the process of its ingestion. For man is so moulded that if he were deprived of his economic organization and of his implements lie would as effectively starve as if the substance of his food were withdrawn from him.
10 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
From the biological point of view the continuity of race might be satisfied in a very simple manner: it would be enough for people to mate, to produce two or occasionally more children per couple, enough to ensure that two individuals survive for every two who die. If biology alone controlled human procreation, people would mate by rules of physiology which are the same for the whole species; they would produce offspring in the natural course of pregnancy and childbirth; and the animal species man would have its typical family life, physiologically defined. The human family, the biological unit, would then present exactly the same constitution throughout humanity. It would also remain outside the scope of cultural science—as has been in fact postulated by many sociologists, notably by Durkheim. But instead, mating, that is, the system of courtship, love making and the selection of consorts, is in every human society traditionally defined by the body of cultural customs prevalent in that community. There are rules which debar some people from marriage and make it desirable if not compulsory for others to marry; there are rules of chastity and rules of license; there are strictly cultural elements which blend with the natural impulses and produce an ideal of attractiveness which varies from one society and one culture to another. In place of a biologically determined uniformity a bewildering variety of sexual customs courtship arrangements regulating marriage exist. Marriage within each human culture is by no means a simple sexual union or even cohabitation of two people. It is invariably a legal contract defining the mode in which man and wife should live together and the economic conditions of their union, such as co-operation in property, mutual contributions and contribution of the respective relatives of either consort. It is invariably a public ceremony, a matter for social concern, involving large groups of people as well as the main actors. Its dissolution as well as its conclusion is subject to fixed traditional rules.
Nor is parenthood a mere biological relationship. Conception is the subject of a rich traditional folklore in every human society and has its legal side in the rules which discriminate between children conceived in wedlock and out of it. Pregnancy is surrounded by an atmosphere of moral values and rules. Usually the expectant mother is compelled to lead a special mode of life hedged in by taboos, all of which she has to observe on account of the welfare of the child. There is thus a culturally established, anticipatory maternity which foreshadows the biological fact. Childbirth is also an event deeply modified by ritual, legal, magical and religious concomitants, in which the emotions of the mother, her relations to the child and the relations of both to the social group are moulded so as to conform to a specific traditional pattern. The father also is never passive or indifferent at childbirth. Tradition closely defines the parental duties during early pregnancy and the manner in which they are divided between husband and wife and partly shiften to more distant relations.
Kinship, the tie between the child and its parents and their relatives, is never a haphazard affair. Its development is determined by the legal system of the community, which organizes on a definite pattern all emotional responses as well as all duties, moral attitudes and customary obligations. The important distinction between matrilineal and patrilineal relatives, the development of the wider or classificatory kinship relations as well as the formation of clans, or aibs, in which large groups of relatives are to a certain extent regarded and treated as real kindred, are cultural modifications of natural kinship. Procreaton thus becomes in human societies a vast cultural scheme. The racial need of continuity is not satisfied by the mere action of physiological impulses and the physiological
CULTURE 11
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
processes but by the working of traditional rules associated with an apparatus of material culture. The procreative scheme, moreover, is seen to be composed of several component institutions: standardized courtship, marriage, parenthood, kinship and clanship. In the same way the nutritive scheme may be divided into the consuming institutions, that is, household or clubhouse with its men’s refectory; the productive institutions of tribal gardening, hunting and fishing; and the distributive institutions such as markets and trading arrangements. Impulses act in the form of social or cultural commands, which are the reinterpretations of physiological drives in terms of social, traditionally sanctioned rules. The human being starts to court or dig the soil, to make love or to go hunting or fishing, not because he is directly moved by an instinct but because the routine of his tribe makes him do these things. At the same time tribal routine ensures that physiological needs are satisfied and that the cultural means of satisfaction conform to the same pattern with only minor variations in detail. The direct motive for human actions is couched in cultural terms and conforms to a cultural pattern. But cultural commands always bid man to satisfy his needs in a more or less direct manner, and on the whole the system of cultural commands in a given society leaves but few of the physiological needs unsatisfied.
An amalgamation of functions occurs in most human institutions. The household is not merely a reproductive institution: it is one of the main nutritive institutions and an economic, legal, and often a religious unit. The family is the place where cultural continuity through education is served. This amalgamation of functions within the same institution is not fortuitous. Most of man’s fundamental needs are so concatenated that their satisfaction can best be provided for within the same human group and by a combined apparatus of material culture. Even human physiology causes birth to be followed by lactation and this is invariably associated with the tender cares of the mother for the child, which gradually shade into the earliest educational services. The mother requires a male helpmate, and the parental group must become a co-operative as well as an educational association. The fact that marriage is an economic as well as an educational and procreative relation influences courtship deeply, and this becomes a selection for lifelong companionship, common work and common responsibilities, so that sex must be blended with other personal and cultural requirements.
Education means training in the use of implements and goods, in the knowledge of tradition, in the wielding of social power and responsibility. The parents who develop in their offspring economic attitudes, technical dexterities, moral and social duties, have also to hand over their possessions, their status or their office. The domestic relationship therefore implies a system of inheritance, descent and succession.
The relation between the cultural need, an integral social fact on the one hand, and, on the other, and the individual motives into which it becomes translated is thus clarified. The cultural need is the body of conditions which rhust be fulfilled if the community is to survive and its culture to continue. The individual motives, on the other hand, have nothing to ‘do with such postulates as the continuity of race or the continuity of culture or even the need of nutrition. Few people, savage or civilized realize that such necessities exist. The savage is ignorant or only very vaguely conscious of the fact that mating produces children or that eating sustains the body. What is present to an individual consciousness is a culturally-shaped appetite which impels people at certain seasons to look for a mate or in certain circumstances to look for wild fruit, to dig the ground or to go fishing.
12 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Sociological aims are never present- in the minds of natives, and tribal legislation on a large scale could never have occurred. A theory for instance such as that of Frazer concerning the origins of exogamy in a deliberate act of tribal law giving is untenable. Throughout anthropological literature there is confusion between cultural needs, which find their expression in vast schemes or aspects of social constitution, and conscious motivation which exists as a psychological fact in the mind of an individual member of society.
Custom, a standard mode of behaviour traditionally enjoined on the members of a com-munity, can act or function. Courtship, for example, is but one stage in culturally defined pro-creation. It is the: body of arrangements which allow of an adequate choice of marriage. Since the contract of marriage varies considerably from one culture to another, the consideration of sexual, legal and economic adequacy also varies, and the mechanisms by which these various elements are blended cannot be the same.' However great may be the sexual liberty allowed, in no society are young people permitted to be entirely indiscriminate or promiscuous in experimental love making. Three main types of limitation are known: the prohibition of incest, respect for previous matrimonial obligations and the rules of combined exogamy and endogamy. The prohibition of incest is with a few insignificant exceptions universal. If incest could be proved to be biologically pernicious, the function of this' universal taboo would be obvious. But specialists in heredity disagree on this subject. It is possible, however, to show that from a sociological point of view the function of incest taboos is of the greatest importance. The sexual impulse, which is in general a very upsetting and socially disruptive force, cannot enter into a previously existing sentiment without producing a revolutionary change in it. Sexual interest is therefore incompatible with any family relationship, whether parental or between brothers and sisters, for these relations is built up in the pre-sexual period of human life and is founded on deep physiological needs of a non-sexual character. If erotic passion were allowed to invade the precincts of the home it would not merely establish jealousies and competitive elements and disorganize the family but it would also subvert the most fundamental bonds of kinship on which the further development of all social relations is based. Only one erotic relationship can be allowed within each family, and that is the relationship between the husband and wife, which although it is built from the outset on erotic elements must be very finely adjusted to the other component parts of domestic co-operation. A society which allowed incest could not develop a stable family: it would therefore be deprived of the strongest foundations for kinship, and this in a primitive community would mean absence of social order.
Exogamy eliminates sex from a whole order of social relations, those between clansmen and clanswomen. Since the clan forms the typical co-operative group, the members of which are united by a number of legal, ceremonial and economic interests and activities, exogamy by dissociating the disruptive and competitive element from workaday co-operation fulfils once more an important cultural function. The general safeguarding of sexual exclusiveness in matrimony establishes that relative stability of marriage which again is inevitable if this, institution is not to be undermined by the jealousies and suspicions of competitive wooing. The fact that none of the rules of incest, exogamy and adultery ever work with absolute precision and’ automatic force only enhances the cogency of this argument, for it is the elimination of the open working of sex which is most important. The surreptitious evasion of the rules and their occasional overriding on ceremonial occasions function as safety vents and reactions against their often irksome stringency.
CULTURE 13
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Traditional rules define the season for love making, the methods of approach and wooing, even the means of attracting and pleasing. Tradition allows of definite liberties and even excesses, although it sets rigorous limits to them. These limits define the degree of publicity, or promiscuity, of verbal and active indecencies; they define what is to be regarded as normal and what perverse. In all this the real drives of human behaviour in sex do not consist of natural physiological impulses but reach human consciousness in the form of commands dictated by tradition. The powerful disruptive influence of sex has to be given free play within limits. The main type of regulated liberty is the free choice of mating left to unmarried people, which has often been wrongly regarded as a survival of primitive promiscuity. To appreciate the function of prenuptial laxity it must be correlated with biological facts, with the institution of marriage and with parental life within the household. The sexual impulse which leads people to mate is overwhelmingly more powerful than any other motive. Where marriage is the indispensable condition of sexual mating, this impulse overriding all other considerations may lead to unions which are neither spiritually nor physiologically stable. In higher cultures a moral training and a subordination of sex to wider cultural interests function as general safeguards against an exclusive dominance of the erotic element in, marriage, or else culturally determined marriages arranged by parents or families assert the influence of economic and cultural factors over mere eroticism. In certain primitive communities, as well as among large portions of European peasantry trial mating as a means of assessing personal compatibility and to a large extent also as the means of eliminating mere sexual urge functions as a safeguard to the institution of permanent marriage. Through prenuptial liberties in the course of courtship people cease to value the more lure of erotic attractiveness and, on the other hand, they become more and more influenced by personal affinities, if there is no physiological incompatibility. The function then of prenuptial liberty is that, it influences the matrimonial choice, which becomes deliberate, based on experience and directed by wider and more synthetic considerations than the blind impulse of sex. Prenuptial unchastity therefore functions as a mode of preparation for marriage in eliminating the crude, non-empirical, untutored sex impulse and in welding this impulse with others into a deeper appreciation of personality.
The couvade, the symbolic ritual by which a man imitates childbed while his wife goes about her work, is also not a survival but can be explained functionally in its cultural context.
In the ideas, customs and social arrangements which refer to conception, pregnancy and childbirth the fact of maternity is culturally determined over and above its biological nature. Paternity is established in a symmetrical way by rules in which the father has partly to imitate the taboos, observances and rules of conduct traditionally imposed on the mother and has also to take over certain associated functions. The behaviour of the father at childbirth is strictly defined, and everywhere, whether het be excluded from the mother’s company or forced to assist, whether he be regarded as dangerous or indispensable to the welfare of the mother and child, the father has to assume a definite, strictly prescribed role. Later the father shares a great many of the mother's duties; he follows and replaces her in a great many of the tender cares bestowed upon the infant. The function of couvade is the establishing of social paternity by the symbolic assimilation of the father to the mother. Ear from being a dead or useless survival or trait couvade is merely one of the creative ritual acts at the basis of the institution of the family. Its nature can be understood not by isolating it, not by emphasising its strangeness and tearing it out of its natural setting, but, on the
14 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
contrary, only by placing it within the institution to which it belongs, by comprehending it as an integral part of the institution of the family.
Classificatory terminologies are regarded as having at one time embodied some “intelligent plan” (as Morgan puts it) for the classification of relatives. In Morgan's theory this classification was supposed to have given with an almost mathematical precision the limits of potential paternity. According to more recent theories, notably those of Rivers, classificatory terminologies were once the clear and real expression of anomalous marriages. Whatever the concrete turn of the various theories the fact of classificatory terminologies bas been the source of a flood of speculations about the sequence of stages in the evolution of marriage, about anomalous unions, about, primitive gerontocracy and promiscuity, about the clan or some other communal procreative scheme taking at one stage or another the place of the family. Few, however, seriously inquired into the present-day function of the classificatory terms. McLennan suggested that they might be a mere, polite mode of address, and in this he was followed by a few writers. But since these) nomenclatures are very rigidly adhered to and since, as Rivers has shown, they are associated with definite social status, McLennan’s explanation has to be discarded.
Classificatory terminologies, however, fulfil a very important and a very specific function, which can only be appreciated 011 the basis of a careful study of how the terms develop meaning during the life history of the tribesman. The first meaning acquired by the child is always individual. It is based on personal relations to the mother and father, to brother and sisters. A full outfit of family terms with well-determined individual meaning is always acquired before any further linguistic developments. But then a series of extensions of meaning takes place. The words mother and father come to be applied first to the mother’s sister and the father’s brother respectively, but they are applied to these people in a frankly metaphorical manner; that is, with’ an extended and different meaning which in no way interferes with or obliterates the original meaning when it is applied to the original parents. The extension takes place because the nearest of kin are in a primitive society under an obligation to act as substitute parent, to replace their own progenitors in case of death or failure, and in all circumstances to share their duties to a considerable extent. Unless and until complete adoption takes place the substitute parents do not replace the original ones, and in no case are the two sets lumped together or identified. They are merely partially assimilated. The naming of people is always a semi legal act, especially in primitive communities. As in ceremonies of adoption there is the- imitation of an actual birth, as in the couvade there is simulated childbed, as in the act of blood brotherhood there are such fictions as the exchange of blood, as in marriage a symbolic binding, tying, joining or act of common eating and common public appearance often takes place—so here a partially established, derived relationship is characterized by the act of verbal imitation in naming. The function of classificatory verbal usage is then the establishment of legal claims of vicarious parenthood by the binding metaphor of extension in kinship terms. The discovery of the function of classificatory terminology opens a set of new problems: the study of the initial situation of kinship, of the extensions of kinship meaning, of the partial taking over of kinship duties and of the changes produced in previous relationships by such extensions. These are empirical problems leading not to more speculation but to a fuller study of facts in the field. At- the same time, the discovery of a function of the use of classificatory terminology in terms or present-day sociological reality cuts the ground from under the whole series
CULTURE 15
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
of speculations by which savage nomenclatures have been explained as survivals of past, stages of human marriage.
The apparatus of domesticity influences the moral or spiritual aspect of family life. Its material substratum consists of the dwellings, the internal arrangements, the cooking apparatus and the domestic implements and also of the mode of settlement; that is, of the manner in which the dwellings are distributed over the territory. This material substratum ^enters most subtly into the texture of family life and influences deeply its legal, economic and moral aspects. The constitution of a household characteristic of a culture becomes deeply associated with the material side of the interior of the dwelling, whether it be a skyscraper or a windscreen, a sumptuous apartment or a hovel. There is an infinite range of intimate personal associations with it from infancy and childhood, through the time of puberty and emotional awakening, into the stage of courtship and early married life, until old age. The sentimental and romantic implications of these facts are acknowledged in contemporary7 culture in the preserving and cultivating of the birthplaces of famous men. But although a, great deal is known about the technology of house building and even about the structure of the houses in various cultures and although a fair amount is also known about the constitution of the family few accounts deal with the relation between the form of the dwelling arid the form of domestic arrangements, on the one hand, and the constitution of the family on the other, and yet such a relation does exist. The isolated homestead distant from all others makes for a strongly-knit, self-contained, economically as well as morally independent family. Self-contained houses collected into village communities allow of a much closer texture in derived kinship and a greater extent of local co-operation. Houses compounded into joint households, especially where they are united under one owner, are the necessary basis of a joint family or Gros families. Large communal houses where only a separate hearth or partition distinguishes the various component families make for a yet more closely knit system of kinship. Finally, the existence of special clubhouses, where the men, the bachelors or the unmarried girls of a community sleep, eat or cook together, is obviously correlated to the general structure of a community when kinship is complicated by age grades, secret societies and other male or female associations and is usually also correlated to the presence or absence of sexual laxity.
The further the correlation between sociology and the form of settlement and dwelling is followed, the better either side is understood. While on the one hand the form of material arrangements receives its only significance from its sociological context, on the other hand the whole objective determination of social and moral phenomena can best be defined and described in terms of the material substratum as it moulds and influences the spiritual life of a culture. The arrangements within the house also show the need of a parallel study and correlation of the material and spiritual. The meagre furniture, the hearth, the sleeping bunks, the mats and pegs of a native hut, show how a simplicity, even poverty, of form, which, however, becomes immensely significant through the depth and the range of sociologic and spiritual association. The hearth, for instance, varies but little in form: a few indications as to how the stones are placed, how the smoke is carried off, how supports for cooking are arranged, how the fire is used for warming and for lighting the interior, are sufficient for the mere technical side. But even in stating these simple details one is lead into the study of typical uses of fire, into the indications of human attitudes and emotions; in short, in the analysis of the social and moral customs of kindling, keeping and extinguishing, the
16 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
domestic cult which often develops round it, the mythology and the symbolic significance of the hearth, are indispensable data for the study of domesticity and its place in culture. In the Trobriand Islands, for instance, the hearth lies to be placed in the centre, lest sorcery, which is mainly effective through the medium of smoke, should be carried in from outside. The hearth is the special property of women. Cooking is to a certain extent taboo to men and its proximity pollutes uncooked vegetable food. Hence there is a division between store houses and cooking houses in the villages. All this makes the simple material arrangements of a house a social, moral, legal and religious reality.
The disposition of sleeping bunks is likewise correlated with the sexual and parental side of married life, with incest taboos and the need of unmarried people’s houses; the access to a house is correlated with the seclusion of family life, with property and with sexual morality. Everywhere form becomes more and more significant the better the relation of sociological realities and their material substratum is understood. Ideas, customs and laws codify and determine material arrangements, while these later are the main apparatus for moulding every new generation into the typical traditional pattern of its society.
The primary, biological needs of a community, that is the conditions under which a culture can thrive, develop and continue are satisfied in an indirect manner which imposes secondary or derived conditions. These may be designated as the instrumental imperatives of culture... The whole body of material culture must be produced, maintained, distributed and used. In every culture, therefore a system of traditional rules or commands is found which defines the activities, usages and values by which food is produced, stored and apportioned, goods manufactured, owned and used, tools prepared and embodied in production. An economic organization is indispensable to every community, and culture must always keep in touch with its material substratum. Regulated co-operation exists even in such simple activities as the search for food among the lowest primitives. They at times have to improvise big tribal gatherings, and this requires a complete system of commissariat. Within the family there is a division of labour, and the co-operation of families within the local community is never a simple economic matter. The maintenance of the utilitarian principle in production is closely related to artistic, magical, religious and ceremonial activities. Primitive property in land, in personal possession and in the various means of production is far more complex than older anthropology assumed, and the study of primitive economics is developing a considerable interest in what might be called the early forms of civil law.
Co-operation means sacrifice, effort, subordination of private interests and inclinations to the joint ends of the community, the existence of social constraint. Life in common offers various temptations, especially to the impulses of sex, and as a result a system of prohibitions and restraints as well as of mandatory rules is unavoidable. Economic production provides man with things desirable and valuable, not unrestrictedly accessible for use and enjoyment to everybody alike, and rules of property, of possession are developed and enforced. Special organization entails differences in rank, leadership, status and influence. Hierarchy develops social ambitions and requires safeguards, which are effectively sanctioned. This whole set of problems has been signally neglected because law and its sanctions are in primitive communities very rarely embodied in special institutions. Legislation, effective sanctions and administration of tribal rules are very often
CULTURE 17
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
carried out as by-products of other activities. The maintenance of law is usually one of the secondary or derived functions of such institutions as the family, the household, the local community and the tribal organization. But although not laid down in a specific body of codified rules nor yet carried out by specially organized groups of people the sanctions of primitive law7 function none the less in a special manner and develop special features in the institutions to which they belong. For it is essentially incorrect to maintain, as has often been done, that primitive law works automatically and that the savage is naturally a law-abiding citizen. Rules of conduct must be drilled into each new generation through education; that is provision must be made for the continuity of culture through the instrumentality of tradition. The first requisite is the existence of symbolic signs in which the condensed experience can be handed over from one generation to another. Language is the most important type of such symbolic signs. Language does not contain experience; it is rather a system of sound habits which accompanies the development of cultural experience • in every community and becomes an integral part of this cultural experience. In primitive cultures tradition remains oral. The speech of a primitive tribe is full of set sayings, maxims, rules and reflections which in a stereotyped manner carry on the wisdom of one generation into another. Folk tales and mythology form another department of verbal tradition. In higher cultures writing is added to carry on spoken tradition. The failure to realize that language is an integral part of culture has led to the vague, metaphorical and misleading parallels between animal societies and human culture which have done so much harm to sociology. If it were clearly realized that culture without language does not exist, the treatment of animal communities would cease to be a part of sociology and animal adaptation to nature would be clearly distinguished from culture. Education in primitive societies seldom commands specific institutions. The family, the group of extended kindred, the local community, age grades, secret societies, initiation camps, the professional groups or guilds of technical, magical or religious craft—these are the institutions which correspond in some of their derived functions to schools in more advanced cultures.
The three instrumental imperatives, economic organization, law and education, do not exhaust all that culture entails in its indirect satisfaction of human needs. Magic and religion, knowledge and art, are part of the universal scheme which underlies all concrete cultures and may be said to arise in response to an integrative or synthetic imperative of human culture.
In spite of the various theories about a specific, non-empirical and pro-logical character of primitive mentality there can be no doubt that as soon as man developed the mastery of environment by the use of implements, and as soon as language came into being, there must also have existed primitive knowledge of an essentially scientific character. No culture could survive if its arts and crafts, its weapons and economic pursuits were based on mystical lion- empirical conceptions and doctrines. When human culture is approached from (he pragmatic, technological side, it is found that primitive man is capable of exact observation, of sound generalizations and of logical reasoning in all those matters which affect his normal activities and are at the basis of his production. Knowledge is then an absolute derived necessity of culture. It is more, however, then a means to an end, and was not classed therefore with the instrumental imperatives. Its place in culture, its function is slightly different from that of production, of law or of education. Systems of knowledge serve to connect various types of behaviour; they carry over the fruits of past experience into future enterprise and they bring together elements of human experience and allow man to co-
18 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
ordinate and integrate his activities. Knowledge is a mental attitude, a diathesis of the nervous system, which allows men to carry on the work which culture makes him do. Its function is to organize and integrate the indispensable activities of culture.
The material embodiment of knowledge consists in the body of arts and crafts, of technical processes and of rules of craftsmanship. More specifically, in most primitive cultures and certainly in the higher ones there are certain implements of knowledge— diagrams, topographical models, measures, aids to orientation or to counting.
The connection between native thought and language opens important problems of function. Linguistic abstraction, categories of space,, time and relationship and logical paeans of expressing the concatenation of ideas are extremely important documents, and the study of how thought works through language in any culture is still a virgin field of cultural linguistics. How primitive language works, where it is embodied, how it is related to social organization, to primitive religion and magic, are important problems of functional anthropology.
By the very forethought and foresight which it gives, the integrative function of knowledge creates new needs, that is, imposes hew imperatives. Knowledge gives man the possibility of planning ahead, of embracing vast spaces of time and distance; it allows a wide range to his hopes and desires. But however much knowledge and science help man in allowing him to obtain what he wants they are utterly unable completely to control chance, to eliminate accidents, to foresee the unexpected turn of natural events or to make human handiwork reliable and adequate to all practical requirements. In this field, much more practical, definite and circumscribed than that of religion, there develops a special type of ritual activities which anthropology labels collectively as magic.
The most hazardous of human enterprises known to man is sailing. In the preparation of his sailing craft and the laying out of his plans the savage turns to his science. The painstaking work as well as the intelligently organized labour in construction and navigation bears witness to the savage's trust in science and submission to it. But adverse wind or no wind at all, rough weather, currents and reefs are always liable to upset his best plans and most careful preparations. He must admit that neither his knowledge 01* his most painstaking efforts are a guarantee of success. Something unaccountable usually enters and baffles his anticipations. But although unaccountable it yet appears to have a deep meaning, to act or to behave with a purpose. The sequence, the significant concatenation of events, seems to contain some inner logical consistency. Man feels that he can do something to wrestle with that mysterious force or element, to help and to abet his luck. There are, therefore, always systems of superstition, of more or less developed ritual, associated with sailing, and in primitive communities the magic of sailing craft is highly developed. Those who are well acquainted with some good magic have, in virtue of that, courage and confidence. . When the canoes are used for fishing, the accidents and the good or bad luck may refer not only to transport but to the appearance of fish and to the conditions under which they are caught. In trading, whether overseas or with near neighbours chance may favour or thwart the ends and desires of man. As a result both fishing and trading magic are very well developed.
CULTURE 19
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Likewise in war man, however primitive, knows that well-made weapons of attack and defence, strategy, the force of numbers and the strength of the individuals ensure victory. Yet with all this the unforeseen and the accidental help even the weaker to victory when the fray happens under the cover of night, when ambushes are possible, when the conditions of the encounter obviously favour one side at the expense of the other. Magic is often used as something which over and above his equipment and his force helps him to master accident and ensure luck. In love also a mysterious, unaccountable quality of success or else a pre-destination to failure seems to be accompanied by some force independent of ostensible attraction and of the best laid plans and arrangements. Magic enters to ensure something which' counts over and above the visible and accountable qualification.
Primitive man depends on his economic pursuits for his welfare in a manner which makes him realize bad luck very painfully and directly. Among people who rely on their field or gardens what might be called agricultural knowledge is invariably well developed. The natives know the properties of the soil, the need of a thorough clearing from bush and weeds, fertilizing with ashes and appropriate planting. But however well-chosen the site and well worked the gardens mishaps occur, drought or deluge coming at most inappropriate seasons destroy the crops altogether, or some blights, insects or wild animals diminish them. Or some other year, when man is conscious that he deserves but a poor crop, everything runs so smoothly and prosperously that an unexpectedly good return rewards the undeserving gardener. The dreaded elements of rain and sunshine, pests and fertility seem to be controlled by a force which is beyond ordinary human experience and knowledge, and man repairs once more to magic.
In all these examples the same factors are involved. Experience and logic teach man that within definite limits knowledge is supreme; but beyond them nothing can be done by rationally founded practical exertions. Yet he rebels against inaction because although he realizes his impotence he is yet driven to action by intense desire and strong emotions. Nor is inaction at all possible. Once he has embarked on a distant voyage he finds himself in the middle of a fray, or halfway through the cycle of garden growing, the native tries to make his frail canoe more seaworthy by charms or to drive away locusts and wild animals by ritual or to vanquish his enemies by dancing.
Magic changes its forms, it shifts its ground; but it exists everywhere. In modem societies magic is associated with the third cigarette lit by the same match, with spilled salt and the need of throwing it over the left shoulder, with broken mirrors, with passing under a ladder, with the new moon seen through glass or on the left hand, with the number thirteen or with Friday. These are minor superstitions which seem merely to vegetate among the intelligentsia of the western world. But these superstitions, and much more developed systems also persist tenaciously and are given serious consideration among modern urban populations. Black magic is practised in the slums of London by the classical method of destroying the picture of the enemy. At marriage ceremonies good luck for the married couple is obtained by the strictest observance of several magical methods such as the throwing of the slipper and the spilling of rice. Among the peasants of central and Eastern Europe elaborate magic still flourishes and children are treated by witches and warlocks. People are thought to have the power to prevent cows from giving milk, to induce cattle to multiply unduly, to produce rain and sunshine and to make people love or hate each other. The saints of the
20 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Roman Catholic Church become in popular practice passive acco lices of magic. They are beaten, cajoled and carried about. They can give rain by being placed in the fields, stop flows of lava by confronting them and stop the progress or disease, of. a blight or of a plague of insects. The crude practical use made of certain religious rituals or objects makes their function magical. For magic is distinguished from religion in that the latter creates values and attains ends directly, whereas magic consists of acts which have a practical utilitarian value and are effective only as means to an end. Thus a .strictly utilitarian subject matter or issue of an act and its direct, instrumental function makes it magic, and most modern established religions harbour within their ritual and even their ethics a good deal which really belongs to magic. But- modern magic not only survives in the forms of minor superstitions or within the body of religious systems. Wherever there is danger, uncertainty, great incidence of chance and accident, even in entirely modern forms of enterprise, magic crops up. The gambler at Monte Carlo, on the turf or in a continental state lottery develops systems. Motoring and modern sailing demand mascots and develop superstitions. Around every sensational sea tragedy there has formed a myth showing some mysterious magical indications or giving magical reasons for the catastrophe. Aviation is developing its superstitions and magic. Many pilots refuse to take up a passenger who is wearing anything green, to start a journey on a Friday, or to light three cigarettes with one match while in the air, and their sensitiveness to superstitions seems to increase with altitude. In all large cities of Europe and America magic, can be purchased from palmists, clairvoyants and other soothsayers who forecast the future, give practical advice as to lucky conduct and retail ritual apparatus such as amulets, mascots and talismans. The richest domain of magic, however, is, in civilization as in savagery, that of health. Here again the old venerable religions lend themselves readily to magic. Roman Catholicism opens its sacred shrines and places of worship to the ailing pilgrim, and faith healing flourishes also in other churches. The main function of Christian science is the thinking away of illness and decay; its metaphysics are very strongly pragmatic and utilitarian, and its ritual is essentially a means to the end of health and happiness. The ultimate range of universal remedies and blessings, osteopathy and chiropractic, diatetics and curing by sun, cold water, grape or lemon juice, raw loud, starvation, alcohol or its prohibition —one and all shade invariably into magic. Intellectuals still submit to Coue and Freud, to Jeagar and Kneipp, to sun worship, either direct or through the mercury vapour lamp—not to mention the bedside manner of the highly-paid specialist. It is very difficult to discover where common sense ends and magic begins.
The savage is not more rational than modern man nor is he- more superstitious. He is more limited, less liable to free imaginings and to the confidence trick of new inventions. His magic is traditional and he has his stronghold of knowledge, his empirical and rational tradition of science. Since the superstitious or prelogical character of primitive man has been so much emphasised, it is necessary to draw clearly the dividing line between primitive science and magic. There are domains in which magic never encroaches. ” The making of fire, basketry, the actual production of stone implements, the making of string mats, cooking and all minor domestic activities, although extremely important are never associated with magic. Some of them become the centre of religious practices and of mythology, as, for example, fire or cooking or stone implements; but magic is never connected with their production. The reason is that ordinary' skill, guided by sound knowledge is sufficient to set man on the right path and to give him certainty of correct and complete control of these activities.
CULTURE 21
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
In some pursuits magic is used under certain conditions and is absent under others. In a maritime community depending on the products of the sea there is never magic connected with the collecting of shell fish or with fishing by poison, weirs and fish traps so long as these are completely reliable. On the other hand, any dangerous, hazardous and uncertain, type of fishing is surrounded by ritual. In hunting the simple and reliable ways of trapping or killing are controlled by knowledge and by skill alone; but let there be any danger or any uncertainty connected with an important supply of game and magic immediately appears. Coastal sailing as long as it is perfectly safe and easy commands no magic. Overseas expeditions are invariably bound up with ceremonies and ritual. Man resorts to magic only where chance and circumstances are not fully controlled by knowledge.
This is best seen in what might be called systems of magic. Magic may be but loosely and capriciously connected with its setting. One hunter may use certain formulae and rites and another ignore them; or the same man may apply his conjurings on one occasion and not on another. But there- are forms of enterprise in which magic must be used. In a big tribal adventure such as war, or a hazardous sailing expedition or seasonal travel or an undertaking such as a big hunt or a perilous fishing expedition or the normal round of gardening, which as a rule is vital to the whole community, magic is often obligatory. It runs in a fixed sequence concatenated with the practical events, and the two orders, magical and practical, depend on one another and form a system. Huch systems of magic appear at first sight an inextricable mixture of efficient work and superstitious practices and so seem to provide an unanswerable argument in favour of the theories that magic and science are under primitive conditions so fused as not to be separable. Further analysis, however, show's that magic and practical work are entirely independent and never fuse.
But magic is never used to replace work. In gardening the digging or the clearing of tin: ground or the strengthening of the fences or the quality of the supports is never scamped because a stronger magic has been used over them. The native knows well that mechanical constructions must be produced by human labour according to strict rules of craft. He knows that all the processes which have been in the soil can be controlled by human effort to a certain extent but not beyond, and it is only this beyond that he tries to influence by magic. For his experience and his reason tell him that in certain matters his efforts and his intelligence are of no avail whatever. On the other hand magic has been known to help; so at least his tradition tells him.
In the magic of war and love, of trading expeditions and of fishing, of sailing and of canoe making, the rules of experience and logic are likewise strictly adhered to as regards technique, and knowledge and technique receive due credit in all the good results which can be attributed to them. It is only the most unaccountable results which an outside observer would attribute to luck, to the knack of doing things successfully to chance or to fortune, that the savage attempts to control by magic.
Magic therefore, far from being primitive science, is the outgrowth of clear recognition that science has its limits and- that a human mind and human skill are at times impotent. For all its appearance of megalomania, for all that it seems to be the declaration of the "omnipotence of thought.” as it has recently been defined by Freud, magic has greater affinity with an emotional outburst, with day-dreaming and with strong, unrealized desire.
22 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
To affirm with Frazer that magic is a pseudo-science would be to recognize that magic is not really primitive science. It would imply that magic has an. affinity with science or at least that it is the raw material out of which science develops—implications which are untenable. The ritual of magic shows certain striking characteristics which have made it quite plausible .for most writers from Grimm and Tylor to Freud and Leyi-Bruhl to affirm that magic takes the place of primitive science.
Magic unquestionably is dominated by the sympathetic principle: like produces like; the whole is affected if the sorcerer acts on a part of it; occult influences can be imparted by contagion. If one concentrates on the form of the ritual only he can legitimately conclude with Frazer that the analogy between the magical and the scientific conceptions of the world is close and that the various applications of sympathetic magic are mistaken applications of one or other of two great fundamental laws of thought, namely the association of ideas by similarity and the association of ideas by contiguity in space of time.
But a study of the function of science and the function of magic casts a doubt on the sufficiency of these conclusions. Sympathy is not the basis of pragmatic science, even under the most primitive conditions. The savage knows scientifically that a small pointed stick of hard wood rubber or drilled against a piece of soft brittle wood, provided they are both dry, gives a fire. He also knows that strong, energetic, increasingly swift motion has to be employed, that finder must be produced in the action, the wind kept off and the spark fanned immediately into a glow and this into a flame. There is no sympathy, no similarity, no taking the part instead of the legitimate whole, no contagion. The only association or connection is the empirical; correctly observed and. correctly framed concatenation of natural events. The savage knows that a strong bow well-handled releases a swift arrow, that, a broad beam makes for stability and a light, well-shaped hull for swiftness in his canoe. There is here no association of ideas by similarity or contagion of pars pro toto. The native puts a yam or a banana sprout into an appropriate piece of ground. He waters or irrigates it unless it be well drenched by rain. . He weeds the ground round it, he knows quite well that barring unexpected calamities the plant will grow. Again there is no principle akin to that of sympathy contained in this activity. He creates conditions which are perfectly scientific and rational and lets nature do its work. Therefore in so far as magic consists in the enactment of sympathy, in so far as it is governed by an association of ideas, it radically differs from science; and on analysis 1 lie similarity of form between magic and science is revealed as merely apparent not real.
The sympathetic rite although a very prominent element in magic functions always in the context of other elements. Its main purpose always consists in the generation and 'transference of magical force and accordingly it is performed in the atmosphere of the supernatural. As Hubert and Mauss have shown, acts of magic are always set apart, regarded as different, conceived and carried out under distinct conditions. The time when magic is performed is often determined by tradition rather than by. the sympathetic principle, and the place where it is performed is only partly determined by sympathy or contagion and more by supernatural and mythological associations. Many of the substances used in rnagic are largely sympathetic but they are often used primarily for the physiological and emotional reaction which they elicit in man. The dramatic emotional elements in ritual enactment incorporate, in magic, factors which go far beyond sympathy or any scientific or
CULTURE 23
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
pseudo-scientific principle. Mythology and tradition are everywhere embedded, especially 111 the performance of the magical spell which must be repeated with absolute faithfulness to the traditional original and during which mythological events are recounted in which the power of the prototype is invoked. The supernatural character of magic is also expressed in the abnormal character of the magician and by the temporary taboos which surround its execution.
In brief, there exists a sympathetic principle: the ritual of magic contains usually some reference to the results to be achieved; it foreshadows them, anticipates the desired events. The magician is haunted by imagery, by symbolism, by associations of the result to follow. But he is quite as definitely haunted by the emotional obsession of the situation which has forced him to resort to magic. These facts do not fit into the simple scheme of sympathy conceived as misapplication of crude, observations and half-logical deductions. The various apparently- disjoined elements of magical ritual—the dramatic features, the emotional side, the mythological allusions and the anticipation of the end—make it impossible to consider magic a sober scientific practice based on an empirical theory. Nor can magic be guided by experience and at the same time be constantly harking back to myth.
The fixed time, the determined spot, the preliminary isolating conditions of magic, the taboos to be observed by the performer as well as his physiological and sociological nature place the magical act in an atmosphere of the supernatural. Within this context of the super-natural the rite consists, functionally speaking, in the production of a specific virtue or force and of the launching, directing or impelling of this force to the desired object. The production of a magical force takes place by spell, manual and bodily gesticulations and the proper condition of the officiating magician. All these elements exhibit a tendency to a forma! Assimilation towards the desired end or towards the ordinary means of producing this end. Phis formal resemblance is probably best defined in the statement that the whole ritual is dominated by the emotions of hate, fear, anger or erotic passion or by the desire to obtain a definite practical end.
The magical force or virtue is not conceived as a natural force. Hence the theories pro-pounded by Preuss, Marett, Hubert and Mauss, which would make the Melanesian mana or the similar North American concepts the clue to the understanding of all magic, are not satisfactory. The mana concept embraces personal power, natural force, excellence and efficiency alongside the specific virtue of magic. It is force regarded as absolute sui generis, different either from natural forces or from the normal faculties of man.
The force of magic can be produced only and exclusively within traditionally prescribed rites. It can only be received and learned by due initiation into the craft and by taking over of the rigidly defined system of conditions, acts and observances. Even when magic is discovered or invented it is invariably conceived as a true revelation from the supernatural. Magic is an intrinsic, specific quality of a1 situation and of an object or a phenomenon within the situation, consisting in the object being amenable to human control by means which are specifically and uniquely connected with the objects and which can be handled only by the appropriate people. Magic therefore is always conceived; as something which does not reside in nature, that is, outside man, but in the
24 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
relation between man and nature. Only those objects and forces in nature which are very important to man, on which he depends and which he cannot yet normally control elicit magic.
A functional explanation of magic may be stated in terms of individual psychology and of the cultural and social value of magic. Magic is to be expected and generally to be found whenever man comes to an unbridgeable gap, a hiatus in his knowledge or in his powers of practical control, and yet has to continue in his pursuit. Forsaken by his knowledge, baffled by the results of his experience, unable to apply any effective technical skill, he realizes his impotence. Yet his desire grips him only the more strongly. His fears and hopes, his general anxiety, produce a state of unstable equilibrium in his organism, by which he is driven to some sort of vicarious activity. In the natural human reaction to frustrated hate and impotent anger is found the material prima of black magic. Unrequited love provokes spontaneous acts of prototype magic. Fear moves every human being to aimless but compulsory acts; in the presence of an ordeal one always has recourse to obsessive day-dreaming.
The natural flow of ideas under the influence of emotions and desires thwarted in their full practical satisfaction leads one inevitably to the anticipation of the positive results. But the 'experience on which this anticipatory or sympathetic attitude rests is not the ordinary experience of science. It is much more akin to day-dreaming, to what the psychoanalysts call wish-fulfilment. When the emotional state reaches the breaking point at which man loses control over himself, the words which he utters, the gestures to which he gives way and the physiological processes within his organism which accompany all this allow the pent up 'tension to flow over. All such outbursts of emotion, over such acts of prototype magic, there presides the obsessive image of the desired end. The substitute action in which the physiological crisis finds its expression has a subjective value; the desired end seems nearer satisfaction.
Standardized, traditional magic is nothing else but an institution which fixes, organizes and imposes upon the members of a society the positive solution in those inevitable conflicts which arise out of human impotence in dealing with all hazardous issues by mere knowledge and technical ability. The spontaneous, natural reaction of man to such situations supplies the raw material of magic. This raw material implies the sympathetic principle in that man has to dwell both on the desired end and on the best means of obtaining it. The expression of emotions in verbal utterances, in gestures, in an almost mystical belief that such words and gestures have a power, crops up naturally as a normal, physiological reaction. The elements which do not exist in the materia prima of magic but are to be found in the developed systems are the traditional, mythological elements. Human culture everywhere integrates a raw material of human interests and pursuits in standardized, traditional customs. In all human tradition a definite choice is made from within a variety of possibilities. In magic also the raw material supplies a number of possible ways of behaviour. Tradition chooses from among them, fixes a special type and endues it with a hallmark of social value.
Tradition also reinforces the belief in magical efficacy by the context of special experience. Magic is so deeply believed in because its pragmatic truth is vouched for by its physiological and even psychological efficacy, since in its form and in its ideology and structure magic corresponds to
CULTURE 25
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
the natural processes of the human organism. The conviction which is implied in these processes extends obviously to standardized magic. The conviction is useful because it raises the efficiency of the person who submits it. Magic possesses therefore a functional truth or a pragmatic truth, since it arises always under conditions where the human organism is disintegrated. Magic corresponds to a real physiological need.
The seal of social approval given to the standardized reactions selected traditionally out of the raw material of magic, gives it an additional backing. The general conviction that this and only this rite, spell or personal preparation enables the magician to control chance makes every individual believe it through the ordinary mechanism of moulding or conditioning. The Public enactment of certain ceremonies, on the one hand, and the secrecy and esoteric atmosphere in which others are shrouded, adds again to their credibility. The fact also that magic usually is associated with intelligence and strong personality raises its credit in the eyes of any community. Thus a conviction that man, can control by a special, traditional, standardized handling the forces of nature and human beings is not merely subjectively’ true through its physiological foundations, not merely pragmatically true in that it contributes to the reintegration of the individual, but it carries with it an additional evidence due to its sociological function.
Magic serves not only as an integrative force to the individual but also as an organizing force to society. The fact that the magician by the nature of his secret and esoteric lore has also the control of the associated practical activities causes him usually to be a person of the greatest importance in the community. The discovery of this was one of the great contributions of Frazer to anthropology. Magic, however, is of social importance not only because it gives power and thus raises a man to a high position. It. is. a real organizing force. In Australia the 'constitution of the tribe, or the clan, of the local group, is based on a system of totemic ideas. The main ceremonial expression, of this system consists in the rites of magical multiplication of plants and animals and in the ceremonies of initiation into manhood. Both of these rites underlie the tribal framework and they are both the expression of a magical order of ideas based on totemic mythology. The leaders who arrange the tribal meetings, who conduct them, who direct the initiation and are the protagonists in dramatic representation of myth and in the public magical ceremonies play this part because of their traditional magical filiation. The totemic magic of these tribes is their main organizing system.
To a large extent this is also true of the Papuan tribes of New Guinea, of the Melanesians and of the peoples of the Indonesian Archipelagos, where magical rites and ideas definitely supply the organizing principle in practical activities. The secret societies of the Bismark Archipelago and West Africa, the rainmakers of the Sudan, the medicine men of the North American Indians—all combine magical power with political and economic influence. Sufficient details to assess the extent and the mechanism by which magic enters and controls secular and ordinary life are often lacking. But among the Masai or Nandi in East Africa the evidence reveals that the military organization of the tribe is associated with war magic and that the guidance in political affairs and general tribal concerns depends on rain magic. In New Guinea garden) magic, overseas trading expeditions, fishing and hunting on a big scale show that the ceremonial significance of magic supplies the moral and legal framework by which all practical activities are held together.
26 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Sorcery in its major forms is usually specialized and institutionalized; that is, either the sorcerer is a professional whose services can be bought or commanded, or sorcery is vested in a secret society or special organization. In all eases sorcery is either in the same hands as political power, prestige and wealth or else it can be purchased or demanded by those who can afford to do so. Sorcery thus is invariably a. conservative force and used at times for intimidation but usually for the enforcement of customary law or of the wishes of those in power. It is always a safeguard for the vested interests, for the organized, established privileges. The sorcerer who has behind him the chief or a powerful secret society can make his art felt more poignantly than if he "were working against them or on his own.
The individual and sociological function of magic is thus made more efficient through the very mechanisms through which it works. In this and in the subjective aspect of the calculus of probability, which makes success overshadow failure, while failure again can be explained by counter-magic, it is clear that the belief is not so ill--founded nor due to such extravagant superstitions of the primitive mind as might at first appear. A strong belief in magic finds its public expression in the running mythologist of magical miracles which is always found in company with all important types of magic. The competitive boasting of one community against another, the fame of outstanding magical success, the conviction that extraordinary good luck has probably been due to music. Create an ever nascent tradition which always surrounds famous magicians or famous systems of magic with a halo of supernatural reputation. This running tradition always culminates retrospectively in a primeval myth, which gives the character and credentials to the whole ma ideal system. Myth of magic is definitely a warrant of its truth, a pedigree of its filiation, a charter of its claims to validity.
This is true not only of magical mythology. Myth in general is not an idle speculation about the origins of things or institutions. Nor is it the outcome of the contemplation of nature and rhapsodically interpretation of its laws. The function of myth is neither explanatory or symbolic. It is the statement of an extraordinary event, the occurrence of which once and for “all had fixed the social order of a tribe or some of its economic pursuits, its* arts and crafts or its religious and magical beliefs and ceremonies. Myth is not simply a piece of attractive fiction which is kept alive by the literary interest in the story. If is a statement of primeval reality which lives in the institutions and pursuits of a community. It justifies by precedent the existing order and it supplies a retrospective pattern) of moral values, of social discriminations and burdens and of magical beliefs. In this consists its main cultural function. For all its similarity of -form myth is neither a mere tale or prototype of literature or of science nor a branch of art or 'history nor an explanatory pseudo-theory. It fulfils a function sui generis closely connected with the nature of tradition and belief, with the continuity of culture, with the relation between age and youth and with the human attitude towards the past. The function of myth is to strengthen tradition and to endow it with a greater value and prestige by tracing it back to a higher, better, and more supernatural and; more effective reality of initial events.
The place of religion must be considered in the scheme of culture as a complex satisfaction of highly derived needs. The various theories of religion ascribe it either to a religious “ instinct ” or a specific religious sense (McDougal, Hauer) or else explain it as a primitive theory of animism
CULTURE 27
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
(Tylor) or pre-animism (Marett) or ascribe it to the emotions of fear (Wundt) or to aesthetic raptures and lapses of speech (Max Muller) or the self-revelation of society (Durkheim). These theories make religion something superimposed on the whole structure of human culture, satisfying some needs perhaps, but needs which are entirely autonomous and have nothing to do with the hard working reality of human existence. Religion, however, can be shown to be intrinsically though indirectly connected with man’s fundamental, that is, biological needs.- Like magic it comes from the curse of forethought and imagination, which fail on man once he rises above brute and animal nature. Here there enter even wider issues of persona] and social integration than those arising out of the practical necessity of hazardous action and dangerous enterprise. A whole range of anxieties, forebodings and problems concerning human destiny' and man’s place in the universe opens up once man begins to act in common not only with his fellow citizens but also with the past and" future generations. Religion is not born out of speculation or reflection, still less out of illusion or misapprehension, but rather out of the real tragedies of human life, out of the conflict between human plans and realities.
Culture entails deep changes in man’s personality; among other things it makes man surrender some of his self-love and self-seeking. For human relations do not rest merely or even mainly on constraint coming from without. Men can only work with and for one another by the moral forces which grow out of personal attachments and loyalties. These are primarily formed in the processes of parenthood and kinship but become inevitably widened and enriched. The love of parents for children and of children for their parents, that between husband and wife and between brothers and sisters, serve as prototypes and also as a nucleus for the loyalties of clanship, of neighbourly feeling 'and of tribal citizenship. Co-operation and mutual assistance are based, in savage and in civilized societies, on permanent sentiments.
The existence of strong personal attachments and the fact of death, which of all human events is the most upsetting and disorganizing to man's calculations are perhaps the main sources of religious belief. The affirmation that death is not real, that man has a soul and that this is immortal arises out of a deep need to deny personal destruction, a need which is not a psychological instinct but. is determined by culture, by co-operation and by the growth of human sentiments. To the individual who faces death the belief in immortality and the ritual of extreme unction, or last comfort (which in one form or another is almost universal), confirm his hope that there is a hereafter, that it is perhaps not worse than the present life and may be better. Thus the ritual before death confirms the emotional outlook which a dying man has come to need in his supreme conflict. After death the bereaved are thrown into a chaos of emotion, which might become dangerous to each of them individually and to the community as a whole were it not for the ritual of mortuary duties. The religious rites of wake and burial all the assistance given to the departed soul are acts expressing the dogma of continuity after death and of communion between dead and living. Any survivor -who has gone through a number of mortuary ceremonials for others, becomes prepared for his own death. The belief in immortality, which lie has lived through ritual and practised in the case of his mother or father, of his brothers and friends, make him cherish more firmly the belief in his own future life. The belief in human immortality therefore, which is the foundation of ancestor worship, of domestic cults, of mortuary ritual and’ of animism, grows out of the constitution of human society.
28 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Most of the other forms of religion when analysed in their functional character correspond to deep although derived needs of the individual and of the community. Totemism, for example, when related to its wider setting affirms the existence of an intimate kinship between man and his surrounding world. The ritual side of totemism and nature worship consists to a large extent in rites of multiplication' or of propitiation of animals, or in rites of enhancing the fertility of -vegetable nature which also establish links between man and his environment. Primitive religion is largely concerned with the sacralisation of the crises of human life. Conception, birth, puberty, marriage as well as the supreme crisis death, all give rise to sacramental acts. The fact of conception is surrounded by such beliefs as that in reincarnation, spirit entry and magical impregnation. At birth a wealth of animistic ideas concerning the formation of the human soul, the value of the individual to his community, the development of his moral powers, the possibility of forecasting his fate, become associated with and expressed in birth ritual. Initiation ceremonies, prevalent in puberty, have a developed mythological a dogmatic context-. Guardian spirits, tutelary ’divinities, culture heroes or a tribal All-Father are associated with initiation ceremonies. The 'contractual sacraments, such as marriage, entry into an age-grade or acceptance into a magical or religious fraternity, entail primarily ethical views but very often are also the expression of myths and dogmas.
Every important crisis of human life implies a strong emotional upheaval, mental conflict and possible disintegration. The hopes of a favourable issue have to struggle with anxieties and forebodings. Religious belief consists in the traditional standardization of the positive side in the mental conflict and therefore satisfies a definite individual need arising out of the psychological concomitants of social organization. On the other hand religious belief and ritual by making the critical acts and the social contracts of human life public, traditionally standardized and subject to supernatural sanctions strengthen the bonds of hum cohesion.
Religion in its ethics sanctifies human life and conduct and becomes perhaps the most powerful force of social control. In its dogmatics it supplies man with strong cohesive forces. It grows out of every culture because knowledge which gives foresight fails to overcome fate: because lifelong bonds of co-operation and mutual interest create sentiments, and sentiments rebel against death and dissolution. The cultural call for religion is highly derived and indirect but is finally rooted in tire way in which the primary needs of man are satisfied in culture.
Plays, games, sports and artistic pastimes tear man out of his ordinary rut and remove the strain and discipline of work-a-day life, fulfilling the function of recreation, of restoring man to full capacity of routine work. The function of art and play is, however, more complicated and more comprehensive, as may be shown by an analysis of its part in culture. The free untrammelled exercise of infancy is neither play nor game; it combines both. The biological needs of the organism demand that the infant shall employ his limbs and lungs, and this free exercise supplies his earliest training c-s well as his real adaptation to his surroundings. Through his voice the infant appeals to his parents or guardians and thus enters into relation to his society and through this to the world at large. Even these activities, however, do not remain completely free and controlled by physiology only. Every culture determines the latitude which may be given to the freedom of muscular movement—from the swaddled or bound child which can hardly move to the complete liberty of the naked infant. .Culture also defines the limits within which the child is allowed to cry and scream
CULTURE 29
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
and dictates the promptness of parental response and the severity of customary repression. The degree to which earliest behaviour is moulded, the manner in which words and acts are woven into infantile expression, allow tradition to influence the young organism through its human surroundings. The earliest phases of human play, which is also human work, are therefore of considerable importance, and they must be studied not merely in the behaviourist’s laboratory or the psychoanalyst's consulting room but also in the ethnographic field, since they vary with every culture.
The plays and exercises of the next stage, when the child learns to speak and use, its arms and legs, link up directly with the earliest pastimes. The importance of childish playful behaviour consists in its relation to the educational influences contained in it, the co-operation with others and with other children. Later the child becomes independent of its parents or guardians to the extent that it joins other children and plays with them. Often the children form a special community having its own rudimentary organization, leadership and economic interests—a community which at times provides its own nourishment—and in complete independence spends days and nights away from the parental homes. At times boys and girls play in separate groups;' or again they join in one group, in which case eroticism and Sexual interest may or may not enter into the play. The games are usually either in imitation of the adults or contain some parallel activities. They are seldom completely different from the things in which the child will be engaged after maturity. Thus a great deal of future adaptation to life is learnt at this period. The moral code is developed, the salient features of the character are formed and the friendships or loves of future life are started. This period often contains a partial weaning from family life. It ends in the ceremonies of initiation into man-hood and often at that time begins the formation of wider bonds of clanship, of age grades, secret societies and of tribal citizenship. The main function of juvenile play is therefore educational, while the recreate side is practically non-existent as long as and to the extent that the young people do not take part in the regular work of the community.
The plays and recreations of adults usually present a continuous development from those of children. In civilized and primitive communities alike there is often no sharp line of demarcation between adult and juvenile games and plays, and frequently the old and young join together or their amusements; but m the case of the adults the recreative nature of such pursuits becomes prominent. In the change of interest in the transformation from the formal and the drab to the rare and the occasional, culture makes good another or the difficulties with which it burdens man. In more primitive societies recreation is often as monotonous and strenuous as the routine work,, but it is always different. Hours are spent in the completion and perfection of a small object, on practising a dance or on the artistic finish of some decorative board or figure. The activity, however, is always complimentary. A type of manual and mental strain, not met in; the ordinary occupations, allows a man to do hard work and to tap new sources of mental and muscular" energy. Recreation does, not serve merely to lead man away from his ordinary occupations; it contains also a constructive or creative element. The dilettante in higher cultures produces often the best work and devotes his best energies to his hobby. In primitive civilizations the vanguard of progress is often found in works of leisure and supererogation. Advances in skill, scientific discoveries, new artistic motifs, are allowed to filter in through the playful activities of recreation, and thus they receive that minimum of traditional resistance which is associated with activities not yet taken very seriously.
30 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Plays of a different character, entirely non-productive and non-constructive, such as round games, competitive sports and secular dances, do not possess this creative function, but instead they play a part in the establishment of social cohesion, the atmosphere of relaxation, of freedom as well as the need of larger gatherings for such communal games, leads to the formation of new bonds. Friendships and love intrigues, better knowledge of distant relatives or clansmen, competition with others and solidarity within the competing teams— all these social qualities are developed through the public games which form such a characteristic feature of primitive tribal life as well as of civilized organization. In primitive communities there takes place often a complete sociological recrystallization during big ceremonial games and public performances. The clan, system comes into prominence. The distribution into families and local groups is obliterated. New non-territorial loyalties are developed, in civilized communities the type of national pastime contributes effectively to the formation of national character.
Art seems to be the most exclusive and at the same time the most international, even inter-racial, of all cultural activities. Music is unquestionably the purest of all arts, the one least alloyed with intrinsic intellectual or technical matters. Whether it is an Australian corroboree with its monotonous yet penetrating chanting or a symphony of Beethoven or the songs which accompany a dance in a pueblo or a Melanesian sailing song, art speaks alone, making use of no intellectual symbols or conventions, appealing to nothing but the direct response to combinations of sounds and to rhythm. In dancing the rhythmic effects are achieved by movements of the body, more especially of the arms and legs, carried on in conjunction with vocal or instrumental music. Decorative art consists in the ornamentation of the body, in the various colours and shapes of clothing, in the painting and carving of objects and in representative drawing or painting. Plastic art, sculpture and architecture, wood, stone or compound structures are fashioned according to certain aesthetic criteria. Poetry, the use of language for the production of aesthetic effect, and dramatic art are in a developed form perhaps less uniformly distributed, but they are never completely absent.
All artistic manifestations operate primarily through the direct action of sense impressions. The tone of the human voice or of vibrating chords or membranes, the noises of a rhythmical nature, the words of human language, colour, line, shape, bodily movement are, physiologically speaking, sensations and sense impressions. These as well as their combinations produce a specific emotional appeal which is materia prima of art and which constitutes the essence of the aesthetic appeal. At the lowest scale of artistic enjoyment are the effects of chemical sense impressions, those of taste and scent, which also produce a limited aesthetic appeal. The direct sensuous appeal of scents and of food and the physiological effects of narcotics show that human beings systematically hanker after a. modification of their bodily experiences, that there is a strong desire to he lifted out of the ordinary drab routine of everyday life into a different, transformed and subjectively orientated world. The response to sense impressions and their compounds to rhythmic sequences, to harmony and melody in music, to the line of designs and to the combination of colours, is organically founded. The artistic imperative is a primary need; it is the chief function of art to satisfy this craving of the human organism for combinations of blended sense impressions.
Art becomes associated with other cultural activities and develops a series of secondary functions. It is a powerful element in the development of crafts .and of economic values. The
CULTURE 31
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
craftsman loves his material, takes pride in his skill and feels a creative thrill for new forms which come into being under his hands. The creation of complex and perfect forms in rare and especially amenable or especially difficult material is one of the secondary roots of aesthetic satisfaction. The forms created appeal to all members of the community give the artist a high standing and set the seal of economic value on such objects. The joy of craftsmanship, the aesthetic satisfaction in the finished product and social recognition blend with and react on each other. A new incentive to good work is given, and a standard of value is established within each art or craft. Some of the objects which have often been labelled money or currency, but which in reality are merely tokens of wealth and. expressions of the value of skill and material, are illustrations of these combined aesthetic, economic and technological standards. The shell discs of Melanesia, made with special skill in a raw material, the rolled up mats of Samoa, the blankets, brass plates and carvings of British Columbia, are important to an understanding of primitive economics, aesthetics and social organization.
The deep association of art with religion is a commonplace in civilized cultures and it is present in simple ones as well. Plastic reproductions of supernatural beings—idols, totemic carvings or paintings—ceremonies such as those associated with death, initiation or sacrifice function to bring man near to those supernatural realities on which ail his hopes centre, which inspire him with deep apprehensions and in short move and affect his whole emotional being. Accordingly, everywhere mortuary ceremonies are associated with ritualized wailing, with song, with the transformation of the corpse, with dramatic enactments. In some religions, notably that of Egypt, the concentration of art around the mummy, the necropolis and the whole dramatized and creative representation of the passage from this to the next world have reached an extraordinary degree of complexity. Initiation ceremonies, from the crude but elaborate performances of central Australian tribes, to the Eieysinian mysteries and the Masonic ritual, are dramatized and artistic performances. Classical and modern drama, the Christian mystery plays and the dramatic art of the Orient have probably originated in some such clearly dramatized ritual.
In big tribal gatherings the union in aesthetic experiences of common dancing, singing and the display of decorative art or of artistically arranged objects of value, sometimes even accumulated food, bind together the group with strong unified emotions. Hierarchy, the principle of rank and social distinction, is very often expressed in privileges of exclusive ornamentation, or privately owned songs and dances and of the aristocratic standing of dramatic fraternities such as the Areoi and Ulitao of Polynesia.
Art and knowledge are strongly akin. In naturalistic and representative art is embodied always a good deal of correct observation and an incentive to the study of the surroundings. The symbolism of art and scientific diagram are often strongly connected. The aesthetic drive integrates knowledge at low and high levels. Proverbs, anagrams and tales, above all historical narrative, have been in primitive cultures and are in their developed forms very often a mixture of art and science.
The meaning or significance of a decorative motif, a melody or a carved object cannot therefore be found by isolating it, tearing it out of its context. In modern art criticism it is customary to regard a work of art as an individual message from the creative artist to his audience, the expression of an
32 BRONISLAW MALINOWSKI
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
emotional or intellectual state translated through the work of art from one man to another. Such a conception is useful only if the whole cultural context and tradition of art are taken for granted. Sociologically it is always incorrect; and the work of H. Taine and his school, who have placed all the emphasis on the relation between a work of art and its milieu, is a very important corrective to any subjective and individualistic aesthetics. Primitive art is invariably a popular or folk creation. The artist takes over the tradition of his tribe and merely reproduces the carving, the song, the tribal mystery play. The individual who thus reproduces a traditional work always adds something' to it, modifies it in the reproduction. These small individual quotas embodied and condensed in the gradually growing tradition, integrate and become part of the body of artistic production. The individual quotas are determined not only by the personality, inspiration or creative talent of the individual contributor but also by the manifold associations of art with its context. The fact that a carved idol is the object of dogmatic and religious belief and of religious ritual defines to a large extent its shape, size and material. The fact- that a mystery play is an important centre of tribal life influences the way .in which it may be modified and in which it has to be produced. Like many other artifacts or human productions the work of art becomes part of an institution, and its whole growth as well as its functions can only be understood if it is studied within its institutional context.
Culture is then essentially an instrumental reality which has come into existence to satisfy the needs of man in a manner far surpassing any direct- adaptation to the environment. Culture endows man with an additional extension to his anatomical apparatus, with a protective armour of defenses and safeguards, with mobility and speed through media where hi if direct bodily equipment would have entirely failed him. Culture, the cumulative creation of man, extends the range of individual efficiency and of power of action; and it gives a depth of thought and breadth of vision undreamed of in any animal species. The source of all this consists in the cumulative character of individual achievements and in the power to share in common work. Culture thus transforms individuals into organized groups and gives these an almost indefinite continuity. Man is certainly not a gregarious animal in the sense that his concerted actions are due to physiological and innate endowment and carried on in patterns common to the whole species. Organization and ail concerted behaviour, the results of traditional continuity, assume a different form for every culture. Culture deeply modifies human innate endowment, and in doing this it not only bestows blessings but also imposes obligations and demands the surrender of a great many personal liberties to the common welfare. The individual has to submit to order and law; he has to learn and to obey tradition; he has to twist his tongue and to adjust his larynx to a variety of sounds and to adopt his nervous system to a variety of habits. He works and produces objects which others will consume, while in turn he is always dependent on alien toil. Finally, his capacity of accumulating experience and letting it foretell the future opens new vistas and creates gaps which are satisfied in the systems of knowledge, or art and of magical and religious beliefs. Although culture is primarily born out of the satisfaction of biological needs, its, very nature makes man into something essentially different from a. mere animal organism. Man satisfies none of his needs as mere animal. Man has his wants as an implement making and implement using creature, as a communing and discoursing member of a group, as the guardian of a traditional continuity, as a toiling unit within a cooperative body of men, as one who is haunted by the past or in love with it, as one whom the events to come fill with hopes and with anxieties and finally as one to whom the division of labour and the provisions for the future have given opportunities to enjoy colour, form and music.
CULTURE 33
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
________________
*Publicado en la Encylopedia of Social Sciences (1931); en español fue publicado en J. S. Kahn, El concepto de cultura: textos fundamentales, Editorial Anagrama, Barcelona, 1975.
Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA Antropología y Nutrición, Universidad Autónoma Metropolitana-X, págs. 27-74
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
GLOBALIZACIÓN Y DIETA: SIGNIFICADOS, CULTURA Y CONSECUENCIAS EN LA NUTRICIÓN
Ellen Messer
INTRODUCCIÓN
Es un hecho afortunado que hablemos de este tema en México, donde hay una larga trayectoria en el campo de la antropología de la alimentación y en el estudio de los alimentos y la nutrición con equipos interdisciplinarios. Ejemplos de ello son las investigaciones mexicanas sobre la alimentación indígena, el encuentro entre España y el mundo indígena (Long-Solís 1996), las posibilidades de la alimentación del futuro (Carvajal Moreno y Vergara Cabrera 1984), acerca de las materias primas clave, como el maíz (Warman 1988) y los impactos potenciales de las nuevas tecnologías agrícolas y alimentarias, en especial las biotecnologías.
Históricamente, los equipos mexicanos de investigación han incluido todos los subcampos antropológicos, pues en ellos han participado antropólogos físicos y sociales, arqueólogos y lingüistas, al lado de especialistas en antropología aplicada y, ahora también, antropólogos políticos y públicos. También se han involucrado biólogos y científicos agrícolas, nutriólogos y médicos, economistas políticos, sociólogos rurales y urbanos y, desde luego, historiadores. Los intereses y logros de estos expertos y sus influencias en la antropología, en la historia de la comida y de la nutrición -como ha ocurrido en mi propia carrera profesional-, abarcan desde la evolución de los sistemas anteriores de la alimentación en México, las dimensiones nutrimentales y culturales de los sistemas actuales de alimentación, hasta los sistemas futuros. En mi opinión, la ciudad de México es el lugar ideal para estudiar el tema de la relación entre la globalización y la dieta.
Me considero afortunada por haber tenido el privilegio de trabajar la mayor parte de mi vida profesional con científicos y campesinos mexicanos. La primera vez que vine a México fue en 1971; en esa ocasión estuve en el estado de Oaxaca como estudiante de posgrado del profesor Kent Flannery, de la Universidad de Michigan. Como parte del proyecto denominado "Ecología humana en el valle de Oaxaca", mi trabajo consistió en investigar la historia y la evolución de la dieta mexicana. Dado que yo era una etnobotánica que trabajaba con un equipo de arqueólogos, mi tarea era estudiar la manera en que las plantas silvestres comestibles se insertaban tanto en los ecosistemas contemporáneos y los patrones culturales de recolección, como en las dietas de las poblaciones humanas locales, con el fin de utilizar posteriormente esta información para estructurar la interpretación de los restos fósiles vegetales encontrados en las cuevas de la cultura precerámica
2 ELLEN MESSER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
de la región de Mitla, Oaxaca. Mis observaciones sobre la recolección, la preparación y el consumo de plantas silvestres de los campos de maíz locales (milpas) ayudaron a estructurar las interpretaciones de los datos botánicos arqueológicos, los cuales documentaban la evolución de la agricultura, además de proporcionar ideas sobre un esquema mayor de la selección alimentaria, la categorización de los alimentos, las dietas habituales, las creencias y las prácticas alimentarias, así como la doble función de las plantas como alimento y medicina (Messer 1978).
A partir de estas reconstrucciones arqueológicas e históricas me dediqué a examinar las dietas contemporáneas y los papeles de las mujeres (mujeres y alimentación), tanto en el aprovisionamiento y la toma de decisiones alimentarias como en las maneras como los individuos relacionan las creencias y las prácticas alimentarias tradicionales incluidas las categorías tradicionales de enfermedades como la bilis y el aire y su diagnóstico y remedios dentro de un sistema de clasificación frío-caliente con las categorías modernas de las enfermedades, como la diabetes, la farmacéutica actual y los mensajes sobre salud pública y nutrición difundidos por los medios masivos y en las escuelas primarias (Messer, 1978 y 1991).
Desde un punto de vista cultural e histórico, las observaciones sobre la alimentación y la dieta en el valle de Oaxaca durante un periodo de 10 años (1971-1981) mostraron tanto continuidades como rupturas en los patrones de uso de suelo, ocupaciones alternativas, educación, dieta y medicina. Dichas observaciones permitieron una comprensión más matizada del pasado; por ejemplo, las combinaciones entre los hábitos alimentarios indígenas y los europeos, que caracterizaron el encuentro de dos mundos en el campo oaxaqueño (Messer 1996a). El estudio mostró la relevancia de la recolección en las dietas históricas y contemporáneas, la agricultura y el énfasis cultural tradicional en la milpa y los diferentes tipos (colores) de maíz, así como la creciente importancia de las fuentes comerciales de alimento. Se formuló una serie de categorías alimentarias a través de las cuales se pudiera observar la expansión en las elecciones de dieta y la eliminación de ciertos alimentos tradicionales por resultar menos deseables, además de examinar los factores económicos, ecológicos y culturales que influyeron en las transformaciones alimentarias durante esta etapa.
Estos estudios sobre el cambio alimentario y el papel de las mujeres ya trataban los problemas crecientes de la globalización, así como los cambios en el paradigma ecológico que ocurrieron entre los años setenta y noventa. En 1970, el saber común era: "piensa localmente, actúa globalmente". En otras palabras, aprende la manera en que las poblaciones manejan sus recursos y trata de aplicar este conocimiento local a otros lugares. Sin embargo, para la década de los noventa, este lema se había transformado en "piensa globalmente, actúa localmente". Es decir, pon atención a las maneras en que el entorno global influye en los desarrollos locales y actúa con el propósito de proteger las poblaciones, las culturas y los ecosistemas locales. En conjunto, los estudios sobre el encuentro entre los dos regímenes alimentarios, y acerca de los papeles cambiantes de las mujeres, sugirieron posibilidades de exploración de "la alimentación del futuro" o "el futuro alimentario" por país, región o localidad.
ESTUDIOS SOBRE EL HAMBRE EN EL MUNDO
GLOBALIZACIÓN Y DIETA 3
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
En 1987 me uní al Programa Mundial sobre el Hambre de la Universidad de Brown, donde conceptualizamos una tipología del hambre, investigamos la historia del fenómeno y escribimos informes anuales o bianuales sobre ésta, además de estudiar los impactos potenciales de las nuevas tecnologías, en especial de la agrobiotecnología. Este centro interdisciplinario, que además adquirió estatus de organización no gubernamental en Naciones Unidas, resultó ser un contexto institucional ideal para explorar los nuevos paradigmas de los años ochenta -el desarrollo sustentable, la globalización y los derechos humanos- y la manera como afectaban la alimentación, la dieta y la nutrición o, en sentido negativo, los diferentes tipos de hambre. Nuestras dos contribuciones conceptuales o "de marco" más importantes fueron nuestra tipología tripartita del hambre y nuestra caracterización de la tipología alimentaria tripartita (Uvin 1996, DeRose et al. 1998). Ambas constituyen puntos de partida útiles para la discusión de las consecuencias de la globalización en el cambio alimentario.
La tipología del hambre, a diferencia de nuestro modelo antropológico de sistemas alimentarios, distingue tres niveles: escasez alimentaria, pobreza alimentaria y privación alimentaria, en tres diferentes niveles de análisis social (cuadro 1).
Cuadro 1. Tipología del hambre.
La escasez alimentaria mide el abastecimiento de alimentos e identifica si éste resulta inadecuado para satisfacer las necesidades nutrimentales de un país o una región delimitada política y geográficamente. La escasez aguda de alimento se convierte en hambruna cuando las condiciones políticas, económicas y sociales impiden el flujo de ayuda alimentaria hacia aquellos que sufren una disminución súbita en su abastecimiento de alimentos. La pobreza alimentaria mide el acceso adecuado o inadecuado de un hogar al alimento. Aun cuando puede haber suficiente comida en - una región (es decir, que no exista escasez del alimento), una familia que tenga pobreza alimentaria, al carecer de derecho al alimento, no es capaz de obtener suficiente comida para satisfacer las necesidades nutrimentales de todos sus miembros.
La privación alimentaria identifica a los individuos que no logran el consumo y la utilización suficiente de alimento para satisfacer sus necesidades. Ya sea debido a una discriminación intrafamiliar o a una enfermedad, los individuos pueden estar privados del alimento, incluso en un contexto de abastecimiento comunitario y acceso familiar adecuados.
Escasez alimentaria. Disponibil idad de alimentos/abastecimiento de alimentos
en los ámbitos mundial, regional y nacional. Pobreza alimentaria. Acceso al alimento, inseguridad alimentaria/derechos en
el ámbito domést ico. Privación alimentaria. Utilización del al imento, inseguridad nutric ional/desnutrición ind ividual.
Los estudios antropológicos agregan una d imensión comunitaria.
4 ELLEN MESSER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Esta tipología ofrece una manera de enmarcar la problemática de hambre, así como de señalar el nivel de análisis de los problemas alimentarios que abordan diferentes disciplinas. Los niveles de análisis se corresponden con los conceptos internacionales de escasez del alimento, inseguridad alimentaria e inseguridad nutricional. Asimismo, a quienes utilizamos el análisis de los sistemas de alimentación nos alienta a considerar con mayor cuidado la secuencia de causa y efecto ante diferentes grados de vulnerabilidad al hambre, además de enfocar en forma más eficaz los problemas a escala espacial. Sin embargo, esta tipología del hambre deja fuera a las comunidades como unidades de análisis. Por otra parte, tampoco considera de manera directa las instituciones y valores sociales -conceptos que hemos añadido a nuestro análisis- ni indica cómo interactúan las localidades y se vinculan con las unidades administrativas en contextos regionales o mayores. Los antropólogos (y otros profesionales) podrían proporcionar estudios de caso en los ámbitos comunitario o nacional que resulten útiles para indicar la manera como las localidades se vinculan a las políticas nacionales, y que muestren cuál es la aportación de las organizaciones de base comunitaria y del liderazgo local en las operaciones de los programas (por ejemplo, Fox 1993).
La tipología alimentaria, por su parte, ofrece un esquema para describir qué tan adecuados o inadecuados son los niveles típicos de alimentación, así como de acuerdo con qué criterios alimentarios persiste el "problema mundial del hambre". Hemos caracterizado las dietas en tres tipos, que se detallan en el cuadro 2.
Un rápido cálculo a partir del total de la población de 1993 (5 470 millones) muestra que, mientras que una dieta vegetariana podría alimentar a una cantidad superior de personas (6 260 millones) con las reservas anuales de comida acumulada, sólo sería posible alimentar a 4 120 millones (74% de la población) si 15% de la energía fuera de origen animal, y únicamente a 3 160 millones (56% de la población mundial) si 25% de la energía fuera de origen animal.
Cuadro 2. Tipología alimentaria
Los términos de la tipología alimentaria resultan útiles para analizar el impacto de la globalización o las tendencias alimentarias a niveles de agregación global o nacional. Demuestran que la cantidad de personas que puede soportar el planeta (o un determinado país o región) depende no sólo de la producción agrícola agregada, sino de qué come la gente. Francés Moore Lappe
Diera básica (casi vegetariana): alimentarfa a una población mayor de la actual.• Diera mejorada (15% de la energfa a partir de alimentos de origen animal): alimentarfa a 74% de la población actual.• Diera completa y sana (25% de la energfa a partir de alimentos y grasas de origen animal): alimentaria a 56% de la población actual.* La lección: la cantidad de personas que puede alimentar el mundo (o un pafs) depende de con qué se les alimente.
GLOBALIZACIÓN Y DIETA 5
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
subrayó este punto hace muchos años en su serie de publicaciones Diet fot a small planet (Lappe 1971, 1975,1982 y 1991) y sus trabajos posteriores sobre política internacional alimentaria, Food first (autosuficiencia alimentaria), como un parámetro para la política nacional en ese campo (Lappe y Collins 1977 y 1979). Unos y otros textos argumentan que los altísimos índices mundiales de hambruna que reporta cada año la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) por país o región, no se deben a una insuficiencia de reservas globales, sino al fracaso de las asignaciones y a problemas de distribución. El hambre mundial no surge de la ausencia de alimentos, sino de la falta de justicia social. Si el hambre mundial y las tipologías alimentarias de nuestro planeta se observan junto con el análisis de Lappe sobre la distribución y la justicia social, aportan un punto de partida para el estudio de la situación alimentaria a escalas individual, doméstica, de la comunidad y del país en un marco de derechos humanos que analiza quién queda marginado, por qué y con qué consecuencias nutricionales, en la distribución nacional, comunitaria y doméstica de alimentos (Messer 1996b, Farmer 1999).
En el Programa Mundial sobre el Hambre también hemos explorado escenarios tecnológicos para incrementar las reservas de alimentos, terminar con la pobreza y mejorar la nutrición. Rara abordar el problema, Peter Heywood (un biólogo) y yo (una antropóloga) empezamos a considerar en qué circunstancias se estaban desarrollando las nuevas biotecnologías agropecuarias y qué avances de la biotecnología, de los que supuestamente se estaban implementando para acabar con la hambruna mundial, podían mejorar el acceso a la comida y reducir la desnutrición (Messer y Heywood 1990). Rara 1988, científicos en Estados Unidos, Europa y Australia, que trabajaban con fondos provenientes sobre todo del sector privado, estaban perfeccionando la transformación genética de los principales cereales, leguminosas, oleaginosas y verduras, aislando los genes de resistencia a las plagas, tolerancia a los herbicidas o maduración retardada. Pero, ¿podrían (o deberían) los países en desarrollo, como México, Kenia e Indonesia, seguir el mismo patrón tecnológico único? ¿O deberían los científicos y políticos explorar las diferencias culturales e impulsar a países o comunidades diferentes para que eligieran, adoptaran y asignaran distintas prioridades entre diversas técnicas, especies o características de cultivo? Hubo quienes cuestionaron si los países en desarrollo (o cualquier país) debieran siquiera desarrollar cultivos modificados genéticamente, en especial en contextos en los que dicha modificación no aporta beneficios obvios al consumidor, y sí posibles riesgos a la salud y al ecosistema.
Desde entonces, varios proyectos antropológicos han estudiado la globalización genética, incluyendo la retórica hiperbólica con la que argumentan las trasnacionales a favor de la modificación genética y contra los activistas partidarios de la justicia social (por ejemplo, Stone 2002), la comprensión que tienen los agricultores comunes sobre esta tecnología en los países en desarrollo, y el lenguaje y estructuras legales que podrían proteger los derechos de propiedad indígenas, comunitarios y étnicos sobre las semillas, alimentos y sistemas alimentarios, así como su derecho a participar en el desarrollo de semillas y sistemas de siembra que surge de esta globalización genética (Cleveland y Murray 1997, Cleveland y Soleri 2004).
Rasando de los sistemas alimentarios comunitarios a los nacionales y trasnacionales, los antropólogos también exploran la comprensión que existe entre los productores, los agentes comerciales y, finalmente, los consumidores, sobre organismos modificados genéticamente, como
6 ELLEN MESSER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
la soya, a medida que se trasladan de los campos de cultivo en Norteamérica, a través de intermediarios, a procesadoras de comida asiáticas y finalmente a consumidores chinos de queso de soya (Watson 2004). Dichos estudios, que mayormente han reemplazado los estudios ecológicos y antropológicos locales de los años sesenta y setenta, investigan con rigor la retórica de la información sobre los sistemas alimentarios globales, y las consecuencias político-culturales, pero, usualmente, no se ocupan de los efectos de los cambios en los patrones alimentarios sobre la nutrición, la salud y la ecología (por ejemplo, Watson 2004). En suma, implican el cambio en el enfoque, que va de una orientación ecológica y médica a una político-cultural en los estudios antropológicos sobre los alimentos y la alimentación (por ejemplo, Watson y Caldwell 2005).
ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS SOBRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
Estos cambios también son evidentes dentro de la especialidad de la antropología nutricional. Tanto los antropólogos teóricos como los prácticos se organizaron inicialmente como un grupo de interés dentro de la Sociedad de Antropología Médica de la American Anthropological Association en 1974 (jerome et al. 1980). Dicho Consejo de Antropología Nutricional, que representaba una confluencia de intereses entre antropólogos ecológicos (de la alimentación), biológicos y médicos (de la nutrición), y antropólogos socioculturales interesados en la nutrición y la alimentación, se reorganizó en 1983 como una unidad independiente de la American Anthropological Association, con sus propias publicaciones, encuentros anuales y materiales educativos. La Annual Review of Anthropology publicó su primer artículo sobre las "Perspectivas antropológicas de la alimentación" en 1984 (Messer 1984). El texto se ocupó de revisar diversos estudios antropológicos de alimentación y nutrición desde perspectivas ecológicas, sociales, culturales y biológicas, e incluyó una extensa sección sobre "Principios de selección de alimentos, clasificación y construcción nutricional de los alimentos", con subtemas como: "Los atributos sensoriales de los alimentos", "Dimensiones culturales simbólicas y cognitivas", "Estudios semióticos", "Identidad étnica", "Aculturación y estructura alimentaria" y "Factores económicos", así como una sección aparte sobre "Consecuencias en la nutrición y la salud" de las opciones alimentarias, que incluían "Sabiduría nutricional", "Efecto de un cambio de dieta sobre la nutrición" y, por último, una sección final acerca de "Perspectivas para el futuro". Este estudio estaba enfocado hacia el análisis de las formas como estaba cambiando la selección alimentaria humana y sus consecuencias en la salud, y se preguntaba cómo cambiaría en el futuro la selección a raíz del enfrentamiento entre los factores materiales (ecológicos y económicos) y los factores simbólicos.
Durante los siguientes 20 años, la Annual Review of Anthropology publicó una serie de artículos relacionados con la nutrición; entre ellos, "La investigación bioantropológica en los países en desarrollo" (Huss-Ashmore y Johnson 1985), "Hambrunas africanas y seguridad alimentaria: perspectivas antropológicas" (Shipton 1990), "Prácticas alimentarias infantiles y crecimiento" (Dettwyler y Fishman 1992), "Adaptación nutricional" (Stin- son 1992) y "Nutrición, actividad y salud en los niños" (Dufour 1997). Sin embargo, no fue sino hasta el año 2002 cuando dicha revista publicó otro artículo de fondo dedicado a la alimentación, esta vez titulado "La antropología de la comida y la alimentación" (Mintz y DuBois 2002).
GLOBALIZACIÓN Y DIETA 7
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Al contrario del artículo de 1984, el estudio de Mintz y DuBois estaba mucho más enfocado hacia estudios de política cultural y economía política y le ponía escasa atención a la nutrición. Recorriendo el creciente acervo sobre alimentación y globalización, los autores organizaron las referencias de acuerdo con las categorías "Bienes y sustancias básicas", "Alimentación y cambio social", "Alimentación y rito" y "Alimentación e identidad", pero casi sin ofrecer comentario alguno sobre la nutrición. Su única sección dedicada a la "Inseguridad alimentaria" trata principalmente estudios nutricionales sobre la hambruna. A fin de cuentas, basándose en el sentir del antropólogo de la alimentación Johan Portier (1999), llegan a la conclusión de que se necesitan más estudios sobre el consumo de alimentos por clase social, y que los antropólogos y la antropología deben adquirir una mayor importancia. Invitan a otros antropólogos a ser más proactivos en el campo de los estudios alimentarios y a hacer contribuciones relevantes a la política relacionada con la alimentación y la nutrición, la seguridad alimentaria, el hambre mundial y otros temas de alimentación y nutrición. Sin embargo, no ofrecen ningún tipo de propuesta metodológica o indicaciones sobre cómo cooperar mejor con las otras disciplinas y los activistas en las áreas de la alimentación y la nutrición.
En 2004, el Comité de Antropología Nutricional, como un reconocimiento al creciente interés de la disciplina en la antropología alimentaría y la economía Política cambió su nombre a Sociedad por la Antropología de la Alimentación y la Nutrición. De esta forma, sus directivos esperaban atraer a antropólogos que realizan estudios político-culturales de la alimentación, a la vez que conservaban su base tradicional de antropólogos de la nutrición comprometidos con estudios empíricos de la alimentación, la nutrición y la cultura. Hasta el momento ha habido poco éxito en atraer a los antropólogos que realizan estudios más políticos y retóricos de la alimentación y la cultura, pero tampoco ha habido un descenso en la investigación y el entrenamiento de estudiantes que pueden combinar los enfoques socioculturales, biológicos y epidemiológicos para abordar la alimentación y la nutrición. Incluso, los estudiantes estadounidenses de antropología de la nutrición están recibiendo capacitación para el análisis político, especialmente en instituciones financiadas por el gobierno, como Comell y South Florida.
Sin embargo, los antropólogos estadounidenses de la nutrición también parecen estar retrasados respecto de nuestros colegas europeos y latinoamericanos en el área de conceptualización y posterior elaboración de métodos para estudiar el cambio alimentario. No ha habido textos derivados de Research methods in nutritional anthropology (Pelto et al. 1989), obra que incluía capítulos sobre "Métodos para el estudio de los determinantes en la alimentación" (Messer), "Estrategias de investigación de campo en la antropología de la nutrición" (Pelto), "Procedimientos metodológicos para el análisis del gasto de energía" (Nydon y Thomas), "Relevancia de los estudios de asignación de tiempo para la antropología nutricional" (Messer) y, tal vez en primer lugar, un capítulo sumario sobre "Patrones culturales y reglas comunitarias en el estudio de la alimentación" (Goode 1982), todos los cuales son relevantes para discutir temas básicos sobre los patrones de actividad y la alimentación, y significan un paso importante hacia una descripción sistemática del cambio alimentario.
Los antropólogos físicos de la Comisión Internacional de Antropología de la Alimentación (ICAF, por sus siglas en inglés) de Europa y Latinoamérica parecen estar mucho más
8 ELLEN MESSER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
comprometidos en impulsar una agenda metodológica para el estudio del cambio nutricional desde perspectivas tanto biológicas como culturales. En sus publicaciones Foodpreferences and taste: continuity and change (Macbeth 1997) y Researching food habits: methods and problems (Macbeth y Clancy 2004) podemos ver esfuerzos bien organizados que empiezan a examinar las dinámicas del cambio en el comportamiento alimentario y en la nutrición.
Los ensayos en estos textos reconocen las dificultades de abordar el cambio en múltiples niveles sociales; por ejemplo, en los tipos de muestras y datos que se consideran representativos o "aceptables" para responder a las preguntas sobre el cambio en los hábitos alimentarios. También intentan vincular textos anteriores sobre una "antropología de la alimentación" -como la bien conocida predilección de los antropólogos por defender la celebración y preservación de la cultura, la alimentación y las técnicas de preparación indígenas- con estudios más recientes sobre temas alimentarios locales (renovación de especialidades regionales y provinciales) en una era de globalización alimentaria.
Desde una perspectiva político-económica más que nutriológica, también existe una mayor cantidad de estudios históricos sobre bienes alimentarios, analizados desde perspectivas internas y externas, que indican las circunstancias en las cuales se aceptan o rechazan las nuevas comidas, tales como el café, el azúcar o la Coca-Cola (Mintz 1986, 1997) y, como consecuencia, las condiciones en las cuales desaparece la alimentación tradicional. La mayoría utilizan la alimentación como una ventana hacia las identidades políticas y culturales; muy rara vez dan el paso hacia el examen de la nutrición o del equilibrio nutriológico por clase socioeconómica.
De la misma forma, emplean la alimentación para discutir la economía política del comercio y la globalización, más no la nutrición ni la salud relacionada con la alimentación (por ejemplo, Watson y Caldwell 2005). Aunque en el curso de estos estudios los antropólogos han examinado la manera como se conservan (o no) las dietas históricas y su paso a las dietas contemporáneas, dichos estudios son etnográficos, etnohistóricos o históricos. En estos contextos americanos o europeos, los antropólogos rara vez unen fuerzas para dirigir su atención hacia una perspectiva a futuro, como en "el futuro de la alimentación".
ESTUDIOS SOBRE ANTROPOLOGÍA Y ALIMENTACIÓN EN MÉXICO
Por fortuna, estas generalizaciones no se aplican a México, donde los antropólogos y otros especialistas han escrito cuidadosas historias para documentar las conexiones entre desnutrición, alimentación, pobreza y política (González Navarro 1985, por ejemplo) y realizado textos sobre los cultivos más importantes, como el maíz (Warman 1988). Los antropólogos mexicanos también han participado activamente en equipos de investigación sobre "La alimentación del futuro" (Carvajal Moreno y Vergara Cabrera 1984) y de debate en torno a los impactos culturales, alimentarios y potenciales de la nutrición en la biotecnología y el libre comercio (Bolívar 2002). También hay extensos y destacados textos que documentan la historia, actualidad y carácter culinarios de México, que las limitaciones de espacio nos impiden reproducir aquí (por ejemplo, Super y Vargas 2000, Long-Solís y Vargas 2005).
GLOBALIZACIÓN Y DIETA 9
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
CINCO PROPUESTAS CONCEPTUALES
Enseguida propongo una serie de temas conceptuales y metodológicos, que desarrollaré más adelante.
1. En la era de la globalización, ¿el modelo antropológico del sistema alimentario es útil para hablar sobre alimentación correcta y cambios en la alimentación?
2. Para el estudio de la alimentación correcta y los cambios en la alimentación, ¿qué conceptos antropológicos y qué unidades de estructura de la dieta son más útiles, y en qué contextos? ¿Cómo relacionamos estos modelos y datos de la estructura de la dieta con las guías alimentarias elaboradas por los nutriólogos y con la educación nutriológica?
3. El tiempo requerido para la adquisición, preparación y consumo de los alimentos y la limpieza posterior es un factor importante en la elección de la comida, que implica consecuencias sociales, culturales y nutrimentales. ¿Qué diseños de investigación nos permiten considerar el tiempo y la planeación (así como el espacio y la clase social) en los estudios sobre nutrición y alimentación?
4. Las nuevas biotecnologías prometen tener grandes repercusiones en nuestros sistemas alimentarios. La mayor parte de los estudios antropológicos y sociológicos anticipan efectos negativos sobre la biodiversidad, la contaminación ambiental, la pérdida de opciones para el consumidor, la destrucción de los pequeños productores y de la producción orgánica. ¿Podemos imaginar escenarios futuros que enfaticen los factores positivos, que vean la biotecnología como una fuente de empleos (por ejemplo, para cultivos locales) en la agricultura y la industria alimentaria, y como un recurso para mejorar la nutrición de los grupos especialmente vulnerables? ¿A qué escala (regional, nacional u otras) es posible esto? ¿Qué tipo de instituciones (privadas, públicas, organizaciones no gubernamentales, comunitarias) haría falta para impulsar este proyecto?
5. ¿Cuál es el papel de los antropólogos en los programas contra el hambre y a favor del derecho humano a la alimentación?
GLOBALIZACIÓN Y DIETA
En la era de la globalización, ¿el modelo antropológico del sistema alimentario es útil para hablar sobre alimentación correcta y cambios en la alimentación?
La alimentación es una preocupación básica de todas las sociedades humanas. Los antropólogos interesados en la alimentación humana han estudiado sistemas alimentarios en relación con: a) la disponibilidad ecológica y mercantil de los alimentos; b) las clasificaciones socioculturales de los alimentos como comestibles o incomestibles, rangos como preferidos y menos preferidos, y reglas para la distribución, y c) las consecuencias sobre la nutrición y la salud de ciertos patrones alimentarios culturales, incluida la distribución de los alimentos.
Incluso en una era de globalización debería ser todavía posible discernir la identidad cultural a través de observar los hábitos alimentarios. Sin embargo, parafraseando a Mintz (1997), hará falta integrar a este modelo nuevos parámetros ambientales internos y externos, pues varias dimensiones
10 ELLEN MESSER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
de la calidad de vida, situaciones de subsistencia y alimentación, los alimentos y su abasto están cambiando en lo inmediato. Desde una perspectiva externa, el ambiente alimentario ahora incluye supermercados y restaurantes, así como una agresiva publicidad, además de la producción local y las fuentes cercanas de abasto. A partir de una perspectiva interna, los individuos desarrollan hábitos y preferencias alimentarias, y los hogares eligen sus alimentos principalmente en el mercado, en vista de que ya no los cultivan. Los hábitos de alimentación y nutrición de los niños se ven afectados por las botanas o las comidas gratuitas que reciben en la escuela, ya que pueden llegar a preferirlas frente a los alimentos tradicionales preparados en casa, que tienden a ser más insípidos, menos dulces y grasosos. Los nutriólogos y los antropólogos apenas están empezando a estudiar estos ambientes alimentarios cambiantes.
En México, los métodos antropológicos para el estudio de los hábitos de alimentación deberían poder ayudar a los nutriólogos a registrar y analizar sistemáticamente el consumo de alimentos y nutrimentos y establecer recomendaciones de dietas culturalmente apropiadas que ya no incluyan diversos vegetales cultivados en casa o recolectados; de dietas donde los alimentos básicos, como las tortillas de maíz, puedan considerarse ahora un "acompañamiento" en lugar del elemento definitorio y la principal fuente de nutrimentos y energía de una comida, y de dietas que presenten una mayor variedad de alimentos centrales primarios y secundarios y alimentos periféricos, pero que muestren consumos de nutrimentos menos consistentes y equilibrados. Los antropólogos, en conjunto con los nutriólogos, debe-rían poder desarrollar métodos para generar estudios de caso de consumo y cambios en la alimentación que puedan ser representativos, mediante la utilización de alguna combinación de métodos cuidadosamente seleccionados para la observación y el muestreo. En zonas urbanas, donde el cambio acelerado y la mezcla de cocinas conduce a la mayor parte de los consumidores a adquirir hábitos de alimentación interculturales o transculturales (véase el capítulo de Luis Alberto Vargas en este volumen), debería ser posible desarrollar estructuras para reunir y analizar datos de calidad y cantidad que resulten útiles para determinar las contribuciones nutrimentales de los alimentos de diversas fuentes culturales y geográficas
Las secciones siguientes consideran modelos y estructuras de preguntas que pueden resultar útiles para responder a estas inquietudes sobre los factores determinantes del consumo de alimentos en el contexto moderno e intercultural, y también para definir dónde encajan la elección y naturaleza de los alimentos en otras estrategias de vida y subsistencia, así como en situaciones de vida y de alimentación, y en la diversificación de mercados, circunstancias todas que están cambiando en forma simultánea.
ESTRATEGIAS DE ALIMENTACIÓN, DERECHOS Y OBLIGACIONES
¿Qué alimentos eligen las personas cuando no pueden o no desean ser autosuficientes en materia alimentaria?
Si bien el modelo tradicional del "sistema alimentario" se inicia con la ecología de la producción de alimentos, la gente que aún produce parte de su propia comida suele seguir estrategias de alimentación muy diversas. Éstas incluyen la producción doméstica, pero también las compras en el mercado, la recolección y las "donaciones" (DeWalt 1984) que un individuo o un hogar utiliza para
GLOBALIZACIÓN Y DIETA 11
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
alcanzar la seguridad alimentaria. Este modelo de estrategia alimentaria, tanto a escala individual como del hogar, corresponde al marco de derechos de Amartya Sen, quien considera la dotación de recursos (tierras u otros recursos naturales) que controla un hogar o un individuo. Qué derechos de intercambio, principalmente fuerza de trabajo, pero también de otros bienes, puede intercambiar un hogar o individuo por bienes que le permitan adquirir alimentos, y qué derechos de seguridad social, ya sean acceso a programas de asistencia o redes de intercambio de alimentos familiares o vecinales, proveen fuentes adicionales de alimentación. Estos modelos se enlistan en el cuadro 3.
Cuadro 3. Ecología de la producción y economía política de las adquisiciones en el mercado.
Las comidas en restaurantes claramente encajan en las categorías de "compras de mercado" y "derechos de intercambio". Por desgracia, existen muy pocos estudios alimentarios, con la excepción de los de McDonald’s, que indiquen la manera en que los individuos y los hogares eligen entre las comidas de los restaurantes. Estos estudios son político-culturales, carecen de relación con la nutrición, aunque la frecuencia creciente con la que la gente consume alimentos en restaurantes y los impactos nutricionales generales, en el presupuesto alimentario y el peso corporal individual, son enormes.
¿LE IMPORTA A LA GENTE DE DÓNDE PROVIENEN SUS ALIMENTOS?
Otra dimensión económico-política es la fuente de la alimentación: los orígenes locales y globales de los productos naturales, convencionales, industrializados y modificados genéticamente. Al atrofiarse la producción local, es necesario traer los alimentos básicos y complementarios desde distancias cada vez mayores. Los supermercados ofrecen alimentos de todo el mundo. Compran y venden, mayormente, con base en el precio. ¿Les interesa a los consumidores el origen nacional o extranjero de los alimentos que adquieren? ¿Se percibe como un valor la "compra nacional"?
En forma alternativa, los mercados de agricultores pueden dar acceso a productos locales y regionales, con lo que se apoya a los campesinos de la localidad. ¿Se considera un valor comprar en los mercados de agricultores? ¿Cuáles son las relaciones entre los reglamentos gubernamentales para los mercados de agricultores, el apoyo a los campesinos locales y la educación nutriológica? Por ejemplo, en ciertas zonas urbanas de Brasil, los programas comunitarios de mercado,
Producción doméstica.
Adquisiciones en el mercado.
Recolección.
Regalos.
Derechos (Sen)
Dotación de recursos.
Derechos de intercambio .
Derechos de seguridad social (local, nacional, internacional).
Implicaciones: 1qué alimentos eligen las personas cuando no pueden o no desean ser autosuficientes (dejan de producir todos o casi todos sus alimentos)?
12 ELLEN MESSER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
organizados especialmente, proveen alimentos frescos para los residentes e ingresos para el pequeño campesino. Ofrecen un tipo de programa de solidaridad comunitaria contra el hambre (Lappe y Lappe 2002). ¿Qué tan difundidos están estos programas?, ¿son sustentables? Dichos entornos ofrecen una oportunidad de estudiar cómo se organizan estos programas, su distribución de ingresos y beneficios nutrimentales, así como los contextos en los que podrían reproducirse.
Los mercados de agricultores también ofrecen un lugar para que los alimentos naturales tradicionales puedan mantenerse en los sistemas alimentarios locales, e incluso regionales. Las plantas tradicionales han desaparecido de muchas localidades después de la transformación del campo en áreas residenciales, comerciales e institucionales. Además, en las zonas rurales las plantas silvestres pueden carecer de prestigio, dado que las personas de bajos recursos tienden a decir: "cuando haya dinero ya no comeremos hierbas" (al menos, no sin manteca). Pero, ¿existen nuevos nichos en el mercado y en la nutrición donde las hierbas puedan mantener su importante contribución a la alimentación? ¿Hay formas de demostrar que los mercados de agricultores incrementan el consumo de alimentos frescos y, en particular, alimentos tradicionales locales?
En México ha habido varios esfuerzos, en los ámbitos local y regional, para documentar los alimentos tradicionales, en especial vegetales, e impulsar su consumo. ¿Los manuales que documentan el uso alimentario de las plantas tradicionales en zonas particulares ayudan a mejorar la nutrición a través de preservar los vegetales y los hábitos de alimentación en las dietas y los mercados locales? (Ysunza Ogazon eí al. 1998). Por otra parte, también es necesario estudiar los alimentos que reemplazan a los vegetales en la alimentación, cuando estos vegetales ya no están disponibles o se han devaluado. Por ejemplo, ¿dónde encajan la col y otros vegetales cultivados en la dieta? O bien, ¿las comidas que solían estar basadas en hojas de calabaza y otros vegetales cultivados están siendo reemplazadas con carne y platillos con abundante grasa y almidones? Estas perspectivas se resumen en el cuadro 4.
Una consideración final sobre la fuente de la alimentación es la preferencia o indiferencia individual o familiar respecto del origen orgánico, convencional o genéticamente modificado de los alimentos o sus ingredientes, y si esta característica de calidad debiera ser reglamentada y etiquetada, así coo la manera en que dicha discriminación de los productos influiría en los precios y el comportamiento del consumidor.
FACTORES ECONÓMICOS
Obviamente, los precios de los alimentos -sean o no básicos- también dan forma o deforman la elección, puesto que el público ajusta sus gustos y preferencias culturales a las limitaciones de presupuesto, y busca dieta que sean en primer lugar costeables, llenadoras y satisfactorias en otros ámbitos. Por ejemplo, en 2004 tuvieron lugar en México varias discusiones respecto de los alimentos que debieran formar parte de la canasta básica, es decir, que no causan impuestos. Los analistas estiman que si las tortillas estuvieran gravadas con impuestos, su consumo descendería. Si se eliminaran los impuestos de alimentos competitivos, como el pan blanco y los fideos, se esperaría un aumento en su consumo. La decisión de consumir maíz antes que trigo puede también estar vinculada a consideraciones de calidad y disponibilidad, ya que el público entra al mercado a
GLOBALIZACIÓN Y DIETA 13
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
comprar maíz y, cada vez con mayor frecuencia, tortillas industrializadas. Puede ser que en cierto momento lleguen a juzgar que el gasto y la calidad son menores y elijan consumir pan u otro equivalente de almidón.
Cuadro 4. Origen de los alimentos: ¿le importa a la gente de dónde vienen sus alimentos?
Estas decisiones por parte de quienes no producen los alimentos van un paso más allá de las preguntas anteriores planteadas para las áreas rurales, respecto de si la gente está mejor o peor cuando cambia sus cultivos de autoconsumo a cultivos comerciales para vender en el mercado. Hace dos décadas, los antropólogos mexicanos investigaron los impactos económicos y nutrimentales del cultivo de sorgo como un reemplazo del maíz, exclusivamente para su venta, y descubrieron resultados mixtos (Barkin et al. 1990). Las consecuencias en la nutrición también fueron evaluadas cuando los investigadores estudiaron los impactos de los programas de cultivos comerciales y la ganadería sobre la nutrición infantil (por ejemplo, el Plan Chontalpa, Dewey 1981). Al estudiar la alimentación desde el punto de vista de comparación entre los precios de los alimentos y los derechos de intercambio (flujos de ingresos) a través de los cuales la gente adquiere sus alimentos, ¿qué tipo de estudios deberíamos elaborar para analizar la selección nutricional? ¿Los programas gubernamentales de subsidio a los alimentos ayudan a que las personas hagan elecciones inteligentes?
RENTABILIDAD, EFICIENCIA Y ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS
• ¿Se considera un valor cultural dar apo)'O a los agricultores locales)' comprar en los mercados de agricultores?
• ¿Qué relación existe entre la regulación gubernamental de los mercados de agricultores, el apo)'O a los agricultores locales )' la educación nutriológica?
• En las áreas urbanas, los programas de mercados comunitarios pueden servir como programas de solidaridad social en contra del hambre, al proveer ingresos para los productores )' alimentos frescos para los consumidores. ¿Qué sabemos acerca de la efectividad de tales programas en México?
• Los mercados de agricultores ofrecen un sitio para la conservación de ali mentas naturales tradicionales en el ecosistema local )' regional. ¿Cuáles son las consecuencias en la economfa )' la nutrición?
• En los lugares donde las plantas silvestres )'3 no están disponibles o se han devaluado, ¿con qué se les reemplaza en la dieta?
• ¿Cuál es la percepción cultural sobre los granos, leguminosas, almidones, frutas)' verduras extranjeros? Desde el punto de vista cultural )' nutricio, ¡se les considera equivalentes, inferiores o superiores a los productos locales )' nacionales?
• El origen orgánico, convencional o genéticamente modificado de los alimentos o sus ingredientes, ¿influye en la elección del consumidor, es dependiente o independiente del precio?
14 ELLEN MESSER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
En América Latina también hay una larga historia de interés académico sobre los impactos de las fuentes trasnacionales de alimentos, en especial de las propias compañías que los producen. Resulta claro que los alimentos industrializados cubren un nicho en la nutrición: aportan energía concentrada a través de la grasa de las botanas y de los azúcares agregados en los refrescos. Sabemos que el abundante consumo de estos productos contribuye al sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas, y puede coadyuvar a la desnutrición al restringir el apetito por energía proveniente de alimentos que aportan más nutrimentos. Sin embargo, hacen falta estudios que describan y demuestren las preferencias por estos alimentos ante, por ejemplo, la fruta fresca, para diferentes grupos de edad, y también que analicen si las preferencias y consumo se relacionan con la disponibilidad, facilidad de consumo u otros factores.
Por otra parte, ¿existen formas de trabajar con la industria alimentaria para mejorar los valores nutrimentales y culturales de productos específicos?, ¿por ejemplo, para eliminar el exceso de grasa y los hidratos de carbono del azúcar, e incorporar a los alimentos sabores de la cultura local que impulsen la preferencia por el sabor de la fruta fresca del lugar? (véase el capítulo de Luis Alberto Vargas en este volumen).
Un área especial de preocupación es la nutrición infantil. ¿Cómo contribuyen a la nutrición infantil los sustitutos de la leche humana y los alimentos especiales para el destete? Hemos oído hablar de las consecuencias negativas para la nutrición, pero ¿existen estudios de caso con resultados positivos? ¿Qué dicen las mujeres? (véase el capítulo de Sara Pérez-Gil en esta obra). Hace 20 años, en respuesta a quienes la acusaban de actuar de manera indebida y para detener un boicot, Nestlé prometió producir versiones accesibles de alimentos para el destete y productos ricos en nutrimentos para las madres. Más allá del perjuicio -bien documentado- que se provoca a los niños cuando se les suspende la alimentación al seno para darles sustitutos de la leche materna, ¿podemos conocer las consecuencias nutricionales y culturales de los nuevos productos lácteos y de los sustitutos de leche industrializados en entornos urbanos y rurales?
Los programas de transferencia directa de ingresos fueron diseñados para mejorar la nutrición de los hogares y de los niños (o los adultos mayores), así como la asistencia a la escuela de los menores. ¿Qué hemos aprendido sobre la distribución de alimentos dentro del hogar, que demuestre cómo funcionan dichos programas? ¿Cómo pueden influir estos programas en las transferencias de alimentos dentro del hogar?
Finalmente, en algunos entornos tradicionales las mujeres obtienen ingresos adicionales a través de la venta de botanas a escolares y trabajadores. ¿Existe una interferencia de la proliferación de botanas industriales contra los ingresos de las mujeres a través de la producción de alimentos? ¿Hay implicaciones nutricionales? Estos puntos se resumen en el cuadro 5.
DIMENSIONES SOCIOCULTURALES DE LA ELECCIÓN DE ALIMENTOS
Las cuestiones sobre estrategias alimentarias y fuentes de alimento se mezclan con el componente social del análisis de sistemas alimentarios: la clasificación cultural y el criterio para la selección de alimentos y la elaboración de una dieta. La cocina cultural se caracteriza por: a) alimentos básicos,
GLOBALIZACIÓN Y DIETA 15
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
secundarios y terciarios; b) ciertos métodos de procesamiento (limpiado, rebanado, molido, preparación); c) patrones particulares de especias, y d) reglas alimentarias que estructuran las rondas diarias, semanales y de temporada de los platillos y eventos culinarios, y determinan quién come con quién, en qué orden, y qué alimentos son apropiados para las comidas ordinarias, y cuáles para las festividades. La dimensión social describe patrones de consumo de comidas y botanas a lo largo de ciclos diarios semanales, anuales y de temporada. Los antropólogos también consideran las dimensiones de espacio, tiempo e identidad social del comportamiento alimentario. Estas categorías se resumen en el cuadro 6.
16 ELLEN MESSER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Cuadro 5. Rentabilidad, eficiencia y alimentos industrializados.
Los alimentos industrializados llenan un nicho nutricional. Ofrecen cada vez más opciones de alimentos básicos en forma de tortillas, panes y pastas industrializados. ¿Cuáles son las dimensiones culturales y nutrimentales de tales elecciones?
Los alimentos industrializados también proveen energía concentrada a través de la grasa de las botanas y de los azúcares en los refrescos. Sabemos que el consumo en abundancia de esos productos contribuye al sobrepe--Á>, la obesidad y las enfermedades crónicas, y que también puede coadyuvar a la desnutrición, ya que distrae el apetito que podría llevar a consumir la energía a través de alimentos que además aportaran otros nutrimentos.
¿Contamos con estudios que describan y demuestren la preferencia por estos alimentos sobre, por ejemplo, fruta fresca o alimentos más saludables para los diferentes grupos de edad? ¿Las preferencias están relacionadas con la dispon ibilidad, la facilidad de consumo u otros factores como el sabor o el prestigio? Los alimentos industrializados presentan escenarios en los que las poblaciones urbanas y rurales de todas las clases socioeconómicas no están comiendo "'en el punto bajo de la cadena alimenticia..,, y en los que la industria de los alimentos genera productos dispendiosos y económicamente elevados en la cadena alimenticia, incluso cuando se trata de alimentos simples, a base de cereales o verduras, ya que el consum idor está pagando el empaque, la distribución global y la publicidad (González Navarro 1985: 334-6). ¡Qué tipo de programas pueden abordar la relativa pobreza nutrimental en relación con el costo de los alimentos industrializados?
¿Hay maneras de trabajar con la industria de alimentos para mejorar el valor nutrimental y económico de tales productos?
En Estados Unidos, la relación entre antropólogos, nutriólogos e industria de alimentos es mayormente hostil. Por ejemplo, la nutrióloga Marion Nestle se ha ocupado de la industria de alimentos y la pol ítica a limentaria en dos volúmenes que documentan de qué manera la industria de alimentos ha comprado influencias en la regu lación alimentaria. También documenta la enorme brecha entre la educación pública en materia de nutrición y los presupuestos publicitarios hasta de los menores productos industrializados, como las mentasAltoid. ¿Es posible visualizar en América Latina o Europa una estrategia más equilibrada y positiva para involucrar a la industria de alimentos en la educación nutriológica con e l fin de mejorar los hábitos alimentarios? ¿De qué manera?
Nutrición infantil ¿Podemos rastre.ar las consecuencias que tienen en la nutric ión y en la cultura los nuevos productos industrializados en los entornos rurales y urbanos?
Los programas de transferencia directa de ingresos fueron diseñados para mejorar la nutrición doméstica e infantil, asf como la asistencia de los niños a la
es.cuela. ¿Qué hemos aprendido acerca de la distribución de alimentos dentro del hogar que demuestre cómo funcionan dichos programas? ¿Cómo pueden contribuir los antropólogos sociales?
GLOBALIZACIÓN Y DIETA 17
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
ESTRUCTURA DE LA DIETA Y CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS
La clasificación de los alimentos empieza con la categorización cultural de los alimentos entre primarios (básicos), secundarios (básicos, despensa) y terciarios (condimentos, u otros alimentos accesorios). Después, el análisis culinario añade los métodos característicos de preparación y condimento, describiendo la manera en que estos ingredientes (componentes) se combinan en las comidas o botanas consumidas a lo largo de un día, semana, mes, temporada, año o serie de años.
La dieta y la cocina mexicanas, por ejemplo, se han caracterizado por los productos indígenas básicos: el maíz (básico primario), el frijol (básico secundario) y la calabaza (alimento terciario). Las tortillas de maíz definen una comida tradicional; ni el pan ni las tortillas de harina de trigo se comparan culturalmente con la tortilla de maíz. Sin embargo, el consumo de maíz también se ve afectado por su precio en comparación con los productos de trigo y la calidad de las tortillas. Información económica nacional reciente indica que ha habido una reducción en el consumo de maíz y tortillas; estudios de consumo en el ámbito local señalan que los productos de trigo, incluidos los fideos de caja, se han convertido en sustitutos de cereales cada vez más difundidos. Aun en el medio rural, las tortillas son cada vez menos el principal alimento y fuente de energía de una comida, y más un acompañamiento complementario (véase el capítulo de Jeanette Pardío para los patrones de comida en Yucatán, en este volumen). Estos datos sugieren un posible cambio en los patrones básicos de alimentación.
De la misma forma, el frijol, en especial el bayo en el norte, y el negro en el sur, constituía el ingrediente más frecuente en las comidas, junto con las tortillas, el chile y la sal. Una vez más, tanto las estadísticas nacionales como los estudios alimentarios y agropecuarios locales sugieren que la dieta se está volviendo mucho más variada al ir disminuyendo la producción doméstica de frijoles en favor de la adquisición de papas, arroz y pastas de trigo, que son sustitutos más baratos y de preparación más rápida.
18 ELLEN MESSER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Cuadro 6. Clasificación de la selección y del consumo de alimentos.
Las plantas silvestres o cultivadas (hojas de calabacita y quelites) aportan platillos vegetarianos adicionales a la dieta tradicional. Sin embargo, el quelite prácticamente ha desaparecido de la dieta urbana y en la mayoría de las dietas rurales. Las verduras cultivadas no los han reemplazado del todo, ya que las carnes y grasas animales, más valoradas, se han vuelto disponibles en el entorno a un grado nunca antes visto.
El chile, ya sea solo o en salsa (con jitomate o tomate, ajo, cebollas y especias vegetales frescas o deshidratadas, como el orégano) es otro elemento básico de las comidas y botanas. La sal se consume en cantidades relativamente grandes, al igual que el limón, que acompaña las comidas típicas.
También se añaden pequeñas porciones de proteína animal para complementar estos platillos y salsas, por lo demás vegetarianos. Trozos de queso, huevo, carne, pescado, pollo e insectos de
La dimensión culinaria describe: • Al imentos básicos • Alimentos secundarios • Alimentos terciarios • Procesam iento • Saborización • Patrones de comidas y botanas
Las dimensiones culturales del consumo de alimentos describen patrones de comidas y botanas: ciclos diario, semanal, de temporada y festividad anual, y aporta dimensiones de tiempo, espacio y sociales.
La dimensión de tiempo describe el horario para el consumo de alimentos. Por ejemplo, en el medio rural mexicano, los patrones de café en la mañana, almuerzo a mediodía, comida de media tarde y café en la noche, contrasta con el patrón urbano de desayuno, almuerzo, cena y bocadillo o merienda en la noche. Las comidas también tienen un formato diferente. En el medio rural, la comida consiste en tortillas y un platillo cocido, como frijoles con salsa; en el contexto urbano, la comida consta de varios platillos, el último de los cuales son los frijoles. Es posible describir tales diferencias, sustituciones (como pasta o papas en lugar de fr ijoles) y sus consecuencias en la nutrición. También es factible describir en qué punto este horario interfiere con la nutrición de algunos miembros del hogar; por ejemplo, ¡el horario escolar evita que los niños tengan al menos dos comidas regulares en casal ¡O hay más comida disponible buena parte del tiempo! Por ejemplo, Los estudios alimentarios españoles muestran que hay un lapso creciente entre los tiempos de comidas, como el almuerzo y la cena. Debería ser posible graficar tales cambios en los horarios de comida y considerar sus consecuencias en la nu!Iición (véase el capitulo de Jesús Contteras y Mabel Gracia en este mismo volumen).
GLOBALIZACIÓN Y DIETA 19
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
temporada aportan sabor, textura, grasa y proteínas complementarias. Se consumen mayores cantidades de carne en días festivos y, si es posible, al menos una vez por semana -los domingos-, aunque el consumo de carne está aumentando. Los alimentos de origen animal también aportan grasas, en especial la manteca, si bien el consumo de aceite vegetal ya está ampliamente difundido y es más barato que la manteca. Algunos alimentos más tradicionales, como las verduras y los frijoles, se preparan hervidos, no fritos; las grasas y los condimentos se añaden en la última etapa de la preparación. El queso, los huevos, la salchicha, el pescado y el cerdo como ingredientes de la comida se pueden freír en manteca o aceite, pero más allá de esto la fritura está restringida a las botanas y la comida callejera. La grasa también se consume estacionalmente, a través del aguacate.
Las bebidas azucaradas, por su parte, son una fuente importante de energía, incluyendo el café y el té muy endulzados y rebajados, que se ingieren en las comidas de la mañana y la tarde. Estas bebidas han reemplazado al tradicional atole de maíz sin endulzar. Las aguas frescas de frutas, preparadas en casa, y las bebidas embotelladas también contienen grandes cantidades de azúcar. Las frutas de temporada se consideran botanas, consumidas entre comidas, ya sean frescas o preparadas en jugo. La fruta, las bebidas endulzadas, el pan y las frituras se consumen a cualquier hora del día.
MÉTODOS DE PREPARACIÓN
Tostar y moler siguen siendo métodos clave de preparación, pero el molcajete puede ser reemplazado por la licuadora en las cocinas más modernas, y muchos otros alimentos, como el chocolate y los ingredientes básicos de las salsas, al igual que básicos como las tortillas, se hallan disponibles en forma preparada. Esto implica un gasto de tiempo y esfuerzo físico mucho menor para las mujeres en la preparación de comida.
Como se mencionó anteriormente, hervir los alimentos es el método de preparación tradicional, y freír se usa para enriquecer pequeñas cantidades de proteína animal y botanas.
Las comidas festivas, basadas en carnes, empiezan siendo hervidas; se le añade entonces al platillo una salsa picante compleja, picada, que lleva ajo, jitomate, semillas y condimentos frescos y, por último, chile.
La cocina también se caracteriza por sus múltiples texturas. Tradicionalmente, el maíz se consume en la forma de tortillas suaves, secas en parte, o tostadas (completamente secas), cada una de estas formas menos perecedera que la anterior. El maíz también se consume en la forma de tamales (masa cocida en hojas) y atole, una bebida primaria que ha sido amplia-mente reemplazada por bebidas endulzadas frías y calientes. La población rural también sigue consumiendo otras bebidas ^ preparados de viaje a base de maíz. En algunas zonas del país, la población también consume el grano entero cocido en cal: el pozole.
Los frijoles se sirven en forma de sopa, con caldillo aguado o espeso, dependiendo de la variedad, pero también se les prepara en masa, que puede comerse como platillo principal, como relleno de tamales, botana o ración de viaje. Los frijoles pueden ser fritos y refritos en esta preparación.
20 ELLEN MESSER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
ESPECIAS
La característica más importante de la dieta mexicana es el picante. El chile, que se consume fresco, tostado o preparado con las comidas, es de suma importancia cultural, culinaria y nutricional. Esto contrasta con los otros países latinoamericanos, incluyendo Guatemala y Perú, donde la costumbre es que la gente más "civilizada" no come chile. El chile también puede considerarse el gran unificador y ecualizador de la dieta mexicana, al establecer un puente desde la más humilde tortilla con chile y sal hasta las más elaboradas carnes y ensaladas con salsa picante.
EQUILIBRIO NUTRIMENTAL Y SALUD
El público también elige y combina sus alimentos sobre la base de sus características culturales nutrimentales y el efecto fisiológico previsto. Estas características incluyen la percepción general acerca de lo saludable, lo llenador, los efectos fisiológicos, y las preocupaciones contextúales especiales sobre el sentido en que ciertos alimentos son "buenos" o "malos" para ciertos estados fisiológicos, edades o malestares. Algunos alimentos o sus combinaciones, incluyendo varias verduras y el chile, pueden disfrutarse pero a la vez considerarse pesados o de difícil digestión y se evita comerlos antes de ir a dormir o si se está sufriendo algún malestar, además de que no se les ofrece a los niños. Alguien que llega caliente del trabajo evitará consumir bebidas frías, e incluso entonces las tomará con sal, para evitar un enfriamiento. Puede haber restricciones especiales para las mujeres embarazadas o que estén en periodo de lactancia.
Estas clasificaciones también entran en el análisis simbólico de los actos de equilibrio entre la salud y los alimentos. La£ concepciones tradicionales sobre la dieta y la salud empleaban la clasificación frío-caliente de los alimentos y condimentos para equilibrar y racionalizar las propiedades salubres de los platillos, lo que también contribuía a una diversificación de la dieta. Las clasificaciones frío-caliente guiaban el tratamiento, a través de alimentos y hierbas, de diarreas, diferentes tipos de indigestión, fiebres, malestares y dolores. Actualmente tenemos poca idea de si el uso de estas clasificaciones continúa difundiéndose, va en descenso o está a punto de desaparecer. En entornos tradicionales, el marco frío-caliente ofrecía una medida de control simbólico de las enfermedades, y una guía para "comer saludablemente" (Messer 1981). ¿Hay algún principio, orden o guía de la preparación de la comida que reemplace el marco frío-caliente en la actual era transcultural de alimentación cosmopolita?
FORMATOS Y CICLOS DE LAS COMIDAS
Más allá de la preparación de los alimentos, la estructura de la dieta se caracteriza también por los ciclos diarios, semanales, anuales y de temporada, de Comidas adecuadas para cada momento. Los formatos de comida difieren entre las áreas rurales y urbanas. En las zonas rurales, la comida tradicional consiste en tortillas y un plato cocinado, como frijoles, con salsa o condimentos; en el contexto urbano, una comida se conforma de varios platos, el último de los cuales es el frijol, y la tortilla es un acompañamiento más que la fuente principal de nutrimentos y energía. También es posible describir sistemáticamente los sustitutos del frijol, como la pasta o las papas, y las consecuencias que tienen estos cambios en la nutrición, en entornos donde los hogares ya no
GLOBALIZACIÓN Y DIETA 21
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
dependen de la producción doméstica de alimentos. Las comidas festivas, que reúnen y alimentan a los parientes, compadres y vecinos, incluyen chocolate, panes especiales y, comidas son características particulares, a base de carne y salsas elaboradas, como el mole. Las comidas festivas también son la ocasión preferida para el consumo de bebidas alcohólicas, incluyendo el mezcal, el pulque, el tepache y bebidas embotelladas.
TIEMPO, ESPACIO E IDENTIDAD SOCIAL
Los antropólogos también consideran el tiempo, el espacio y la identidad social del comportamiento alimentario.
La dimensión de tiempo describe el horario de las comidas. Por ejemplo, el patrón de la provincia mexicana de café en la mañana, almuerzo a mediodía, comida a media tarde y café en la noche, contrasta con el patrón urbano de desayuno, comida, cena y botana o merienda en la noche. ¿Hay modos de describir y comparar sistemáticamente los perfiles nutricionales de cada patrón y, con ello, los impactos de la urbanización sobre la nutrición?
También es posible describir dónde interfiere este horario con la nutrición de ciertos miembros de la familia. Por ejemplo, ¿hay situaciones en las que el horario escolar impide que los niños consuman al menos dos de las comidas regulares en casa con el ritmo laboral habitual de la familia?
El tiempo para adquirir, preparar, consumir y limpiar después de la comida es un factor importante en la elección de alimentos, que tiene consecuencias sociales, culturales y nutricionales. Debería ser posible diseñar una investigación que nos permitiera considerar factores de tiempo y organización en las opciones de alimentación y nutrición. Éstos incluyen estudios de mujeres, en especial jefas de familia, cuyos patrones de actividad principal reducen el tiempo que les queda para preparar comida, alimentar y cuidar a los niños y, por lo tanto, sus opciones nutricionales.
El factor del espacio considera dónde se consumen los alimentos: en casa o en otro lugar. Si la comida principal se toma fuera del hogar, ¿quién come con quién? ¿Y cuáles son las consecuencias de esto en la nutrición?
También es posible describir dónde interfiere este horario con la nutrición de ciertos miembros de la familia. Por ejemplo, ¿hay situaciones en las que el horario escolar impide que los niños consuman al menos dos de las comidas regulares en casa con el ritmo laboral habitual de la familia?
El tiempo para adquirir, preparar, consumir y limpiar después de la comida es un factor importante en la elección de alimentos, que tiene consecuencias sociales, culturales y nutricionales. Debería ser posible diseñar una investigación que nos permitiera considerar factores de tiempo y organización en las opciones de alimentación y nutrición. Éstos incluyen estudios de mujeres, en especial jefas de familia, cuyos patrones de actividad principal reducen el tiempo que les queda para preparar comida, alimentar y cuidar a los niños y, por lo tanto, sus opciones nutricionales.
22 ELLEN MESSER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
El factor del espacio considera dónde se consumen los alimentos: en casa o en otro lugar. Si la comida principal se toma fuera del hogar, ¿quién come con quién? ¿Y cuáles son las consecuencias de esto en la nutrición?
Para los niños, ¿las botanas en la escuela reducen las comidas regulares en casa? Para los trabajadores, ¿el costo de adquirir alimentos en la calle cerca del lugar de trabajo reduce significativamente el presupuesto para la alimentación del resto de la familia? ¿Cuál es la contribución (o déficit) nutricional de los alimentos consumidos fuera del hogar? Cuando las comidas de restaurante se vuelven más frecuentes, ¿son una fuente principal de energía en exceso que conduce al sobrepeso, según sugiere el estudio brasileño que se publica en este libro? (véase el capítulo de Eunice Maciel).
El aspecto de identidad social considera quién come con quién, con qué regularidad, en qué área habitual. Por ejemplo, ¿las familias programan una comida dominical para comer todos juntos al menos una vez por semana? ¿Con qué frecuencia comen juntas en las fiestas las familias extendidas y sus líneas de parentesco? ¿Qué tan importantes son las comidas festivas para la solidaridad social y la nutrición? Por ejemplo, en Oaxaca, en los años setenta, algunos antropólogos determinaron que cada individuo consumía alimentos festivos de alta calidad nutrimental por lo menos uno de cada 10 días a lo largo de un año. Los banquetes festivos hacían contribuciones importantes (proteína animal y micronutrimentos) a la dieta, en especial a la de los sectores más pobres.
Otras cuestiones nutrimental-culturales con dimensiones de tiempo, espacio e identidad social incluyen: 1) la importancia relativa de la carne en la dieta: con qué frecuencia, en qué contextos, y qué partes y platillos de qué tipo de animal se consumen; 2) con qué se sustituyen los alimentos básicos tradicionales, como el maíz, el frijol y la calabaza, y cómo afectan estos sustitutos la identidad sociocultural, y 3) la frecuencia y las consecuencias nutricias del consumo de bebidas, como las de cola u otros refrescos, café, chocolate y alcohol, ya sea comercial o de producción local. Todas estas cuestiones despiertan preguntas adicionales respecto del significado cultural de los alimentos en el contexto de la globalización.
ALIMENTACIÓN CORRECTA Y CAMBIOS ALIMENTARIOS
Para el estudio de la alimentación correcta y los cambios en la alimentación, ¿qué conceptos antropológicos y qué unidades de estructura de la dieta son más útiles, y en qué contextos? ¿Cómo relacionamos estos modelos y datos de la estructura de la dieta con las guías alimentarias elaboradas por los nutriólogos y con la educación nutriológica?
Cuando consideramos cambios en la dieta y modos de vincular patrones de consumo característicos con las guías alimentarias, es útil tomar en cuenta las consecuencias nutricionales y culturales de sustituciones en cada una de estas categorías. Algunos posibles ejemplos de marcos de preguntas sobre el maíz, los frijoles, las bebidas y la comida rápida se presentan en los cuadros 7 a 9.
GLOBALIZACIÓN Y DIETA 23
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Cuadro 7. Consumo de maíz, frijoles y verduras.
CONSUMO DE MAÍZ, FRIJOL Y VERDURAS
En tiempos recientes, el maíz se ha utilizado con frecuencia como un acompañamiento, más que como la fuente central de nutrición en una comida. Aunque esto quiere decir que aquéllos en mejor situación económica comen más del platillo o platillos principales, se sabe que otros sustituyen el maíz por almidones alternativos, como el pan blanco o los fideos de caja. ¿Cuáles son las consecuencias sobre la alimentación en dietas donde el maíz aporta una proporción muy inferior de la energía total, y cuáles son los efectos culturales derivados de que las tortillas ya no definan una
Maíz • Como proporc ión del total de energfa en la dieta, ¡hay diferencias regionales o
locales?
• Formas de consumo: torti I las, atoles, tamales, tostadas y otras fom1as industriales (frituras, hojuelas de mafz, etc.)
• Fuentes (producción doméstica, producción vecinal, ti enda local, mercado
regional, bodega gubernamental, supermercado) del grano y tortillas (producc ión casera, tortillas hechas "a mano" adquiridas en mercados locales o regionales, torti llas hechas en fábrica, empacadas o de venta d irecta).
• Signif icados culturales y nutrimentales del reemplazo del mafz por el trigo u otros productos de grano (d iferencias regionales)
Frijoles • Proporción de energía en la d ieta. • Formas de consumo (diferencias regionales)
• Fuentes. • Signif icados culturales y nutric ionales de su reemplazo por papas, arroz, pastas
de trigo u otros plati llos.
Verdur,1s • ¡Con qué frecuencia se consumen hojas de calabacita, queli tes u otras verdu
ras como plat i llo principal? • ¡Qué platillos las reemplazan en los hogares donde los vegetales se comen
muy escasamente?
24 ELLEN MESSER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
comida? ¿Importa de dónde viene el maíz (producción doméstica, producción vecinal, tienda local, mercado regional, bodega gubernamental o supermercado, donde la fuente puede ser local, regional, mexicana o internacional)? En lo que respecta a las tortillas, la gente elige entre las hacerlas en casa o bien comprar las "hechas a mano", las tortillas industriales (en la tortillería local) y las tortillas de supermercado (con conservadores).
Cuadro 8. Consumo de carne y lácteos
Cuadro 9. Cocina, comida rápida y globalización (occidentalización u orientalizarían) de la dieta.
¡Cómo seria la alimentación del futuro si las pol ft icas de desarrollo se concen
traran más en la producción de ganado y menos en granos, leguminosas y otros cultivos para el consumo humano directo/
El consumo de la protefna animal es un indicador de una mejor alimentación, y siempre se ha recomendado beber leche para la buena nutric ión. ¡ Promover la producción, comercialización y consumo de al imentos que se ubican en un nivel más al to en la cadena alimenticia es una buena estrategia para la nutric ión
y la economfal
¡Cuáles son los escenarios realistas para la promoción de d ietas vegetarianas equilibradas/
Los antropólogos han aportado modelos útiles para examinar los cambios en la al imentación, han conceptualizado en términos de los alimentos (bienes o ingre
d ientes individuales plati llos y cocina (d ieta de comida rápida occidental), pero, hasta el momento, sin demasiada colaboración con la nutrición. Por ej emplo: "Verdadera comida beliceña" (Wilk 1999).
Estudios sobre comida rápida (por ej emplo, Watson 1997) sugieren que el consumo de hamburguesas y papas fri tas no equivale a •occidentalización de la d ieta". Pero, de nuevo, debemos ver qué alimentos tradic ionales son reemplaza
dos, y con qué consecuencias para la nutric ión. Un área importante pero poco estud iada son los almidones básicos que
anclan la dieta al proveer la principal fuente de energía y la sensación de saciedad. ¡Cuáles son los efectos nutric ionales de una dieta basada en tortillas, pan o fideos como fuente pri ncipal de energfa? ¡Qué influencia t ienen los factores culturales y económicos en la selección de alimentos básicos/
En muchos pafses, la "comida rápida" ("comida callejera") es una tradic ión. ¡Cuáles son los efectos sociales, económicos y nutricionales en los sit ios donde
esta tradición es reemplazada por la comida rápida global / ¡Cómo se comparan los estudios recientes sobre deslocalización de la ali
mentación con los estudios anteriores (Pelto, Fischler, oor eiemolo).
GLOBALIZACIÓN Y DIETA 25
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Hace 20 años, las personas ya comentaban que estaban comprando cada vez más tortillas industriales y mole envasado, sin tomarse el tiempo de hacer estos productos en casa. ¿Los alimentos adquiridos en la tienda o el mercado, en contra de los procesados en casa, implican diferencias de clase?
El frijol, como un platillo principal en las comidas, es reemplazado con frecuencia por platillos de pasta de trigo, arroz o papa, y por carne o pescado cuando el dinero alcanza para ello. Una vez más: ¿cómo mide la gente las preferencias entre el frijol y sus sustitutos?, ¿importa en algo su origen? Las comidas, ¿se eligen con base en el precio?, ¿el tiempo de preparación?, ¿el gusto?, ¿la variedad?
¿Se consumen verduras con alguna regularidad? ¿En qué circunstancia se siguen comiendo guías o quelite? ¿Se ingieren otras verduras?, ¿con qué frecuencia? ¿Existe una percepción que cataloga como sustituto a otras verduras (por ejemplo, la col)? ¿Se percibe la salsa como una verdura o se le asigna una categoría aparte? ¿Cómo se relacionan estas categorías con las clasificaciones de consumo de alimentos utilizadas para las encuestas nacionales de nutrición.
CONSUMO DE CARNE Y LÁCTEOS
Los investigadores se han preguntado cómo sería la alimentación del futuro si las políticas de desarrollo privilegiaran la crianza de ganado por encima del cultivo de los cereales para el consumo humano directo. La producción y la alimentación de los animales sigue siendo un área económica polémica, que también afecta el desarrollo de la alimentación, de la economía y la cultura, a partir, por ejemplo, de asuntos como la viabilidad económica de la biotecnología para crear alimentos alternativos para el ganado.
El papel de la ganadería en el nivel de vida es otra área de importancia, ya que un indicador de la mejoría en la alimentación es el aumento en el consumo de grasas y proteínas de origen animal. El consumo de carne y leche siempre se han promovido para la buena nutrición, pero, ¿cuáles son exactamente sus efectos sobre la alimentación y la nutrición? ¿La promoción de la producción, comercialización y consumo de alimentos en niveles "más arriba en la cadena alimenticia" constituyen una estrategia económicamente buena, sana y conveniente desde el punto de vista nutri-mental? ¿Será que la alimentación abundante está cada vez más opuesta a una nutrición completa y saludable?
En México, hace 40 años la Secretaría de Agricultura anunció que, en ese periodo de estabilidad económica, los mexicanos habían mejorado su consumo de leche, carne y huevo: hasta 22 kilos anuales de carne por persona, una cifra que en el momento sólo era excedida por Argentina y Uru-guay. La categoría de la carne ni siquiera incluía al cerdo, las ovejas/cabras, el pavo o el pollo, lo cual incrementaba considerablemente el consumo real de carne. Los incrementos en la producción de alimentos eran supuestamente mayores al crecimiento de la población, y permitían crecientes exportaciones de carne.
En contradicción con esos datos, el doctor Salvador Zubirán, entonces director del Instituto
26 ELLEN MESSER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Nacional de la Nutrición, reportó que los resultados de encuestas sobre nutrición indicaban que 37% de las mujeres y más de 20% de los niños preescolares sufrían de anemia, mientras el bocio afectaba a cuatro millones y otras deficiencias de micronutrimentos estaban ampliamente difundidas. Estos resultados sugerían que el aumento en el consumo de proteína animal no era una respuesta rápida a los problemas de la nutrición. Pero, ¿cuál es o debería ser el papel de la ganadería en los sistemas agropecuarios y la alimentación?
CONSUMO DE BEBIDAS
Resultaría de interés tanto histórico como social, cultural y nutricional llevar a cabo estudios independientes sobre los efectos del azúcar, el café, el té y el chocolate, así como de varios tipos de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, el uso de la cerveza embotellada en lugar de las bebidas tradicio-nales, como el pulque (jugo fermentado de la planta de agave) en México, o las cervezas de sorgo en África, tiene consecuencias económicas, sociales, culturales y nutrimentales, dado que los hombres gastan dinero en la cerveza, las mujeres que fabrican y venden bebidas tradicionales pierden fuentes de ingresos y capital social, la comunidad pierde su lubricante social típico, fincado en la producción y procesamiento de alimentos, así como su consumo social. Además los ingresos que se gastan en cerveza embotellada pueden desplazar el gasto necesario para la compra de ali-mentos más nutritivos y saludables para toda la familia. ¿Qué importancia le da el público a las bebidas como fuentes de energía en sus dietas?, ¿sabor, prestigio? ¿Qué lugar tienen las bebidas en relación con la fruta fresca o los jugos como una botana deseable?
Se supone que los protestantes evangélicos no beben alcohol. ¿Hay otros estilos o regímenes (tanto de prescripción como de prohibición) para la comida y la bebida que tengan significado cultural?
¿Cuáles son los efectos de las bebidas como fuentes adicionales de hidratos de carbono?
COCINA, COMIDA RÁPIDA Y GLOBALIZACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN
El estudio de la cocina y la identidad sociocultural es un área relativamente nueva, y hasta el momento los antropólogos sociales y culturales han demostrado poco interés en colaborar con nutriólogos o bioantropó- logos. Por ejemplo, si bien Cooking, cuisine, and class: a study in compa- rative sociology (Goody 1982) y Real Belizean food: building local identity in the transnational Caribbean (Wilk 1999) demuestran un obvio interés en las correlaciones socioeconómicas, no dan los pasos adicionales para tomar en cuenta los parámetros nutricionales. Wilk halló que, a lo largo de las clases sociales, el público compartía en general su elección de platillos favoritos, como el arroz con pollo, pero no dio el siguiente paso, que habría consistido en preguntar con qué frecuencia se podían permitir ese platillo los individuos de las diferentes clases sociales.
El trabajo de Watson (Watson 1997) va aún más allá. Su libro intenta discernir qué nos dice el consumo de comida rápida (papas fritas y hamburguesas) acerca de la identidad cultural, las clases sociales o el empleo. En un mundo donde al parecer ya todos tienen acceso a la comida rápida occidental, su Golden Arches East: McDonald's in East Asia investiga los ajustes que se han hecho
GLOBALIZACIÓN Y DIETA 27
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
a los alimentos servidos en diferentes entornos urbanos de Asia, y también la manera en que el emporio de comida rápida funciona como un espacio social y cultural para cada población parti-cular. Sin embargo, ninguno de estos autores hace la pregunta adicional sobre la nutrición (o en este caso, sobre el medio ambiente): ¿estas nuevas comidas son buenas para la salud de estas poblaciones?, ¿existen daños de otra índole causados por estos cambios en la alimentación, incluyendo su impacto ambiental?, ¿hay un efecto cultural adicional, consistente en que las personas que consumen comida rápida pueden estar abandonando su cocina tradicional y la identidad que ésta conlleva? Golden Arches East efectivamente aborda el tema de que la gente de cada país de Asia, con la colaboración del proveedor de alimentos trasnacional, ha personalizado el producto para los gustos e identidades culturales locales.
Pero, ¿qué es más importante para analizar los efectos en la identidad cultural y sus consecuencias nutricionales: el consumo innovador, culturalmente apropiado de comida rápida, o el abandono de las comidas tradicionales, ricas en micronutrimentos, que ya no se consumen porque la gente come papas fritas y hamburguesas? La comida rápida o callejera existe como una tradición en muchos países, en donde es un importante componente de la alimentación para los trabajadores y para quienes residen en hogares donde cocinar es difícil por razones de tiempo, recursos, o ambas. La preparación de comida callejera también ofrece una importante fuente de ingresos para las mujeres de bajos recursos. ¿Qué evidencia tenemos sobre los efectos cambiantes de la comida callejera, particularmente en este contexto de comida rápida globalizada, y quién reglamenta su seguridad? ¿Se toman en cuenta factores como la higiene o la salud para su consumo o venta?
Investigadores mexicanos también han propuesto una variedad de marcos de preguntas para examinar la aceptación y efectos de la comida rápida. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia se consumen las comidas rápidas estadounidenses y cuáles son sus consecuencias sobre la nutrición? ¿Tiene sentido calcular la "eficiencia" relativa del consumo de dichos alimentos, es decir, qué proporción del costo de los alimentos va a la publicidad, al empaque y a la presentación y no al alimento mismo? ¿De dónde vienen los ingredientes de la comida rápida y cómo afectan la economía y autosuficiencia alimentaria local y nacional? Se le debe reconocer a Watson (Watson 2004) el haber impulsado un proyecto de investigación de varios años que examina la economía política global de la soya a través de rastrear cómo la soya genéticamente modificada del Medio Oeste estadounidense acaba como tofu en China, y lo que los productores, consumidores e intermediarios piensan de este eslabón en su sistema alimentario. ¿Cómo pueden los antropólogos y nutriólogos seguir la pista de los efectos de las nuevas fuentes de grano en los sistemas agropecuarios y alimentarios mexicanos?
Dichos estudios de los vínculos entre Oriente y Occidente también despiertan la pregunta de si es apropiado hablar de occidentalización u orientalización de la dieta, o si todos en el siglo xxi estamos sujetos a estas influencias alimentarias trasnacionales. Por ejemplo, luego de unas décadas el consumo de refrescos muy endulzados, empezando por los de cola, se ha convertido en parte de la dieta "tradicional" en casi todos lados. Sydney Mintz, entre otros, ha descrito cómo la combinación de publicidad intensa y ocupación militar, así como las preferencias de los consumidores por el sabor dulce y el prestigio de las bebidas occidentales, produce dicha transformación. ¿Pasarán los patrones de consumo por nuevas formas y fuerzas de cambio con las
28 ELLEN MESSER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
presiones adicionales del libre comercio? ¿Habrá una presencia cada vez mayor de los alimentos "extranjeros" en las dietas "tradicionales" y, en tal caso, a través de qué dinámicas socioculturales?
HISTORIA CULINARIA Y ALIMENTARIA
Anteriores historias alimentarias y culinarias han examinado la adopción y las funciones de los nuevos alimentos en las cocinas establecidas; por ejemplo, la sustitución del maíz por otros cereales en los siglos xvi al xix a lo largo de Europa, Asia y, en el siglo xx, en África; la importancia del jitomate, que cambió para siempre el sabor de las cocinas europeas y del Medio Oriente y, por supuesto, la relevancia de la papa, que recorrió todo el mundo en diversas formas a través de varias instituciones, y de los chiles, que transformaron las hasta entonces insípidas cocinas europea, asiática y africana.
Como se indicó antes, también los estudios independientes sobre los efectos del azúcar, el café, el chocolate, y té y diversos tipos de bebidas alcohólicas serían temas importantes para una averiguación histórica, social, cultural y nutricional. Los estudios acerca de la historia culinaria ofrecen consejos adicionales sobre cómo distinguir y considerar los cambios en la composición general de la dieta (por ejemplo, dietas occidentales en lugar de tradicionales), la difusión de productos, alimentos o formas de preparación individuales, y la aceptación de nuevos platillos, ya sea en forma extranjera o sincrética. Para el Japón de los siglos xix y xx, por ejemplo, Cwiertka (1998) distingue como pasos y categorías independientes: a) la adopción de la alta cocina por las élites, que vieron la dieta occidental como una necesidad para volverse "civilizadas"; b) la aceptación de los alimentos individuales, como la carne y el pan blanco, por la población mayoritaria, y c) el desarrollo de platillos de fusión o híbridos, que volvieron familiares los nuevos alimentos al encajarlos en los métodos de preparación tradicionales (por ejemplo, el suki- yaki de res). En este caso japonés, igual que con la Coca-Cola, la cultura castrense tuvo una participación importante en la proliferación y construcción de estas nuevas tradiciones alimentarias. Los militares eligieron conscientemente los modelos alimentarios occidentales; las privaciones de la guerra también marcaron el camino para la democratización de la dieta entre 1930 y 1950, lo que parece haber facilitado la aparición de nuevos alimentos y de formas de prepararlos.
DESLOCALIZACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN Y VARIACIÓN INTRACULTURAL
Aunque actualmente hablamos de la globalización de la dieta, desde los años ochenta los estudios antropológicos examinaron las consecuencias nutricionales y culturales de la deslocalización de las reservas alimentarias tras la segunda Guerra Mundial, en situaciones donde las personas para ali-mentarse dependían de los mercados más que del autoaprovisionamiento a partir de su entorno local.
Los defensores de los alimentos tradicionales e indígenas sugirieron que los consumidores tenían menos control sobre su consumo de nutrimentos y en consecuencia sufrían daño nutricio (desnutrición, pero también obesidad y enfermedades relacionadas), anomia nutricional y perdían el sentido holístico de comer como una fuente de conexión social y estructura cultural. G. Pelto y P. Pelto (1983), entre otros, señalaron que las comunidades solían tener fuentes de alimento
GLOBALIZACIÓN Y DIETA 29
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
insuficientes en la localidad y que por eso buscaron fuentes externas de alimentos e ingresos. Además, donde el entorno local era deficiente en un nutrimento esencial, como por ejemplo el yodo, la deslocalización (la disponibilidad de sal yodatada) podía producir resultados nutrimentales deseables, poner fin a la deficiencia de micronutrimentos. ¿Qué evidencia comunitaria tenemos de que la deslocalización alimenticia mejora el acceso a micronutrimentos esenciales?
Algunos estudios anteriores también subrayaron la necesidad de investigar la variación intracultural en los patrones alimentarios humanos y sus efectos sobre la nutrición, particularmente donde parece haber individuos bien y mal alimentados dentro de las mismas comunidades u hoga-res. Desde los años setenta, antropólogos y nutriólogos han colaborado en estudios importantes e innovadores sobre la "desviación positiva", en los que identifican hábitos de alimentación exitosos y sus resultados en la nutrición, y buscan formas de difundir estos patrones de alimentación ven-tajosos dentro de su propia comunidad (Sternin et al. 1999).
Otro tema importante para el estudio de las variaciones intraculturales involucra las percepciones individuales sobre la inseguridad alimentaria, que influyen en el comportamiento alimentario abstemio o indulgente, así como las nociones sobre el peso corporal deseable. Diversos estudios sobre la inseguridad alimentaria realizados a fines de los años noventa han examinado de qué manera los casos de privación del alimento a lo largo de una vida influyen en los comportamientos alimentarios y dan lugar a pesos corporales anormales. Tales comportamientos también pueden ser influidos por los valores culturales acerca de la gordura o esbeltez como signos de salud, prosperidad y bienestar. ¿En qué circunstancias cambian tales normas y comportamientos nutricionales? ¿Las abuelas que experimentaron privación del alimento y desnutrición involuntaria en su juventud obligan a sus nietos a comer?
¿Cómo entienden las personas la conexión entre la alimentación y la enfermedad? ¿En qué contextos sociales los hábitos de alimentación constituyen la explicación principal de las enfermedades, y en qué contextos los hábitos alimentarios dañinos, como el consumo excesivo de grasas y dulces, son susceptibles de cambiar? ¿Qué comprensión cultural tiene cada individuo sobre la relación entre el peso corporal, el consumo de alimentos, el ejercicio y la diabetes? ¿Cómo se relacionan estos factores con las categorías tradicionales de enfermedad que asocian estados emocionales desequilibrados con síntomas de enfermedad, y categorías terapéuticas tradicionales basadas en conceptos como dulce y amargo, frío y caliente, y los regímenes médicos modernos? ¿Qué datos "base" se hallan disponibles, y a qué escala, sobre patrones de alimentación, que puedan ser comparados con datos posteriores para mostrar los efectos de la globalización y las dinámicas de la sociedad, precio y reserva alimentaria bajo las cuales cambian los hábitos de alimentación? En contextos donde las opciones de alimentos ricos en energía son más accesibles, ¿cuáles son las dinámicas familiares e ideologías culturales en torno a los alimentos que contribuyen al sobrepeso en algunos pero no en todos los individuos?
¿Hay factores biológicos, además de sociales y culturales, que lleven a comportamientos alimentarios dañinos para la salud? Estudios anteriores también sugieren fuentes de variabilidad biológica y cultural en los hábitos alimentarios, en particular cuando se relacionan con la aceptación de alimentos del mercado global, y la capacidad de digerir nuevos alimentos, como el aceite de
30 ELLEN MESSER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
canola, con un alto contenido de ácidos grasos no saturados. Todos proponen puntos de coincidencia para la colaboración entre los antropólogos biológicos y culturales, con el fin de estudiar los componentes de cultura y el significado de la globalización de la dieta. Estos temas se resumen en el cuadro 10.
Los temas mencionados antes también motivan preguntas importantes sobre los diferentes tipos de hambre y desnutrición, las fuentes de la inseguridad alimentaria familiar contra la desnutrición individual. La marginalización económica tiene una gran responsabilidad en la inseguridad alimentaria, la falta de acceso a alimentos más adecuados desde el punto de vista nutriológico, mientras que los hábitos alimentarios deficientes y otras condiciones sociales (alcoholismo, abuso de drogas, violencia, falta de servicios de salud) relacionadas con la pobreza también están implica-dos en la desnutrición. Los programas alimentarios necesitan considerar no sólo los problemas económicos de acceso, a través del subsidio alimentario, sino también las privaciones sociales de la marginación, por medio de programas adicionales de solidaridad social, así como las malas elecciones alimentarias, a través de la educación nutriológica.
GLOBALIZACIÓN Y DIETA 31
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Cuadro 10. Creencias culturales y percepción de las relaciones entre dieta y enfermedad
Las situaciones de privación social también pueden implicar que los individuos no dispongan de tiempo para adquirir y preparar alimentos óptimos o adecuados, o para ocuparse de su propia nutrición y salud al carecer de un espacio para el ejercicio o un estilo de vida saludable (véase el ensayo de Luis Ortiz-Hernández en este volumen).
EL FACTOR TIEMPO
El tiempo requerido para la adquisición, preparación y consumo de los alimentos, y la limpieza posterior es un factor importante en la elección de la comida, que implica consecuencias sociales, culturales y nutrimentales. ¿Qué diseños de investigación nos permiten considerar el tiempo y la planeación (así como el espacio y la clase social) en los estudios de nutrición y alimentación?
Los factores económicos y ecológicos que influyen en la selección de alimentos incluyen el
¡Cómo entiende la gente las relaciones entre la alimentación y la enfermedad?
¡ En qué contextos sociales los hábitos de alimentación const ituyen la principal explicación de la enfermedad, y en qué contextos los hábitos alimentarios dañinos, tales como consumo excesivo de grasas y dulces, son posibles de cambiar?
¡Qué comprensión cul tural t ienen los individuos acerca de las relaciones entre el peso corporal, el consumo de alimentos y el ejerc ic io con la diabetes del adulto?
¡las personas consideran (el tiempo para) el ejercic io como un asunto de nutrición, salud y calidad de v ida, y programan (y cuantifica) tiempo para la actividad física?
¡Cómo se relac ionan tales entend imientos cul turales con las categorfas trad icionales de enfermedad que conectan los trastornos en los estados emociona
les con los sfntomas de enfermedad, y las categorfas terapéuticas tradicionales
basadas en conceptos como amargo o dulce, caliente o frfo, con los tratamientos médicos modernos?
¡Qué datos "base" y a qué escala se encuentran d isponibles sobre los patro
nes al imentarios, que puedan ser comparados con datos posteriores que muestren los efectos de la globalización, la provisión de alimentos, el precio de éstos y la d inámica social baj o las cuales cambian los hábitos de alimentación/
En los contextos donde las opciones de alimentos ricos en energfa son más accesibles, ¡cuáles son las dinámicas domésticas, asf como ideologfas culturales
en torno a los al imentos que contribuyen al sobrepeso en algunos, pero no en todos, los ind ividuos/
¡Existen factores biológicos, además de culturales y sociales, que conduzcan a comportamientos alimentarios dañinos para la salud? ¡Existen conceptos
culturales, entend imientos, clasificac iones y términos que correspondan a estos parámetros biológicos?
32 ELLEN MESSER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
tiempo requerido para adquirir, procesar, preparar, servir y limpiar después de una comida o botana. Las mujeres responsables de la preparación de los alimentos tienden a preferir platillos rápidos sobre aquellos que requieren horas para tostar, limpiar, moler y cocer los ingredientes, en especial platillos que se tienen que hervir durante horas, como los frijoles.
La falta de tiempo también es un factor en la selección de alimentos fuera de casa; puede ser que mientras corren entre una obligación y otra, los trabajadores y estudiantes elijan los productos que venden en la tiendita, que se consiguen y consumen con más rapidez, antes que una comida más nutritiva. En Estados Unidos y Europa, los investigadores están empezando a hacerse preguntas como: ¿los individuos de peso anormal se saltan comidas?, ¿aquellos con sobrepeso pasan más tiempo comiendo o en torno a la comida, y en qué clases de entornos alimentarios? Los estudiantes universitarios estadounidenses, por ejemplo, sólo disponen de una hora para su alimentación; en esas condiciones, la adquisición, preparación, consumo y limpieza son limitaciones de tiempo que reducen gravemente las opciones nutricionales. Entrevistas realizadas en hogares urbanos de México en los años ochenta mostraron que el tiempo promedio requerido para comprar, preparar y limpiar (sin contar el tiempo para comer) era de dos horas y media (Carvajal Moreno y Vergara Cabrera 1984: 74), pero hay pocos estudios o datos adicionales. ¿Cuál es la importancia del factor tiempo en la selección y consumo de comidas? ¿El horario de trabajo interfiere con las comidas familiares, con la comunicación de hábitos alimentarios tradicionales y saludables, con el placer y la sociabilidad en torno a las comidas, y con la nutrición y salud individual y generacional? ¿Ocurre en México, como en España, que las comidas específicas a lo largo del día se están espaciando? y, en tal caso, ¿cuál es el efecto nutricio para las varias clases de consumidores?
Estas limitaciones también motivan preguntas sobre cómo aprende a comer cada individuo y qué reemplaza a las comidas diarias y semanales como ocasiones de reunión familiar. Otra dimensión temporal mencionada anteriormente: la organización distintiva de los patrones de comida rurales y urbanos, que podrían estar cambiando. ¿Cómo afecta el día escolar a la alimentación?, ¿el horario de clases reduce la participación en los patrones de comida regulares en casa y, en tal caso, cuáles son las consecuencias sobre la nutrición? Los nutriólogos, en particular en Estados Unidos, están preocupados porque los hábitos de alimentación deficientes se originen a temprana edad, en la escuela, donde los niños toman refrescos azucarados y botanas grasosas en vez de llevar alimentos saludables preparados en casa o comprarlos como su almuerzo escolar. ¿Es otro problema que los niños alimentados en la escuela con botanas dulces, grasosas y saborizadas ya no aprecien o quieran comer los alimentos preparados en casa?
EL PESO DE LA BIOTECNOLOGÍA
Las nuevas biotecnologías prometen tener grandes repercusiones en nuestros sistemas alimentarios. La mayor parte de los estudios antropológicos y sociológicos anticipan efectos negativos sobre la biodiversidad, la contaminación ambiental, la pérdida de opciones para el consumidor, la destrucción de los pequeños productores y de la producción orgánica, aunque algunos son un poco más equilibrados (por ejemplo, Stone 2002). ¿Podemos imaginar escenarios futuros que enfaticen los factores positivos, que vean la biotecnología como una fuente de empleos (por ejemplo, para cultivos locales) en la agricultura y la industria alimentaria, y como un recurso para mejorar la
GLOBALIZACIÓN Y DIETA 33
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
nutrición de los grupos especialmente vulnerables? ¿A qué escala (regional, nacional u otras) es posible esto? ¿Qué tipo de instituciones (privadas, públicas, organizaciones no gubernamentales, comunitarias) haría falta para impulsar este proyecto? ¿Qué beneficios, en contraposición a riesgos, se pueden esperar de la ingeniería genética?
Entender la manera en la que los científicos, los políticos y los consumidores mexicanos perciben los alimentos modificados genéticamente, y la seguridad alimentaria en general, es un amplio campo para la investigación futura, aunque no hay espacio para estudiarla en el presente trabajo.
PROGRAMAS CONTRA EL HAMBRE Y POR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
¿Cuál es el papel de los antropólogos en los programas contra el hambre y a favor del derecho humano a la alimentación?
La antropología de la alimentación es un enorme campo de investigación interdisciplinaria, pero en la década actual yo sugeriría que ni los antropólogos ni los nutriólogos se pueden considerar investigadores puramente académicos; también son, y siempre han sido, activistas y defensores de una mejor política gubernamental alimentaria y nutricional, de mejores programas para la alimentación y la nutrición comunitarias, y de una nutrición pública que apoye el valor de una alimentación adecuada, o el derecho humano básico a una existencia libre del hambre y la desnutrición. Al considerar el rango de temas que hemos cubierto, notamos que la investigación de la alimentación y la nutrición tienen el potencial de informar sobre muchas políticas públicas. Los estudios, en particular los realizados en México ya citados aquí, han abordado el tema de la producción (autosuficiencia) y el del consumo (inseguridad alimentaria). Varios estudios han considerado las consecuencias que tiene sobre la nutrición el reemplazo de alimentos (como en los casos del maíz y el sorgo), así como la pérdida de alimentos y recetas tradicionales y su simbolismo político de identidad nacional. Algunos antropólogos estudiamos la organización de acciones para la nutrición desde dentro y fuera del gobierno. Y muchos de nosotros nos consideramos observadores participantes en nuestros programas contra el hambre y movimientos sociales nacionales.
Por ejemplo, el sector no gubernamental en Brasil ha impulsado desde los años ochenta un movimiento masivo contra el hambre: Acción Ciudadana contra el Hambre y la Pobreza y por la Vida. En sus mejores tiempos, más de uno de cada cinco brasileños, es decir, una cifra superior a los 30 millones de personas, participaron en las más de siete mil actividades: mercados urbanos, jardines de verduras, cocinas de beneficencia del sector privado. Esto obligó al gobierno a establecer un Consejo por la Seguridad Alimentaria, que fue retirado más tarde por el presidente Fernando Henrique Cardoso, quien erigió su propio organismo para ese propósito. En Brasil, esta acción contra el hambre la volvió problema de todos y cada uno de los ciudadanos, y la organización no gubernamental IBASE involucró a todos los sectores de la sociedad brasileña en los años ochenta y noventa. La campaña contra el hambre en Brasil, por entonces la campaña "Derecho a la alimentación", la política de cero hambre, ha resultado en políticas y programas del gobierno que reportan un descenso en los índices de desnutrición y un aumento en la producción de
34 ELLEN MESSER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
alimentos.
Esto no quiere decir que Brasil, o cualquier organización en particular, haya resuelto el problema del hambre en el país. Brasil produce comida más que suficiente para alimentar a sus 170 millones de habitantes. Sin embargo, ésta no es necesariamente del tipo correcto de alimento, y muchos productos son exportados, de modo que nunca llegan a los consumidores locales. Una gran cantidad de brasileños sigue padeciendo hambre: se calcula que la población en extrema pobreza es por lo menos de 22 millones (según el cálculo oficial del gobierno), pero puede ser que ascienda a 44 millones (según el Partido del Trabajo) e incluso a 53 millones (según un obispo católico). Pero el derecho a la alimentación es una prioridad pública (Ziegler 2003). ¿Se vive una situación similar en México? ¿El momento es propicio para un movimiento social similar contra el hambre y a favor de una buena nutrición? ¿Cuáles deben ser las prioridades alimentarias públicas y cómo podemos los investigadores contribuir a organizar el plan?
CONCLUSIONES: PRIORIDADES Y PROSPECTOS
A partir del título de esta sesión, y en vista del amplio recuento de conceptos y métodos antropológicos y nutricionales, considero útil pensar a futuro con el objetivo de abordar ciertos proyectos y problemas prioritarios.
El primero es el papel cultural y tradicional del maíz en la dieta. Este cereal siempre ha sido un símbolo clave de la alimentación y la identidad mexicanas. ¿Cómo funciona el maíz en varios entornos contemporáneos? Como un alimento principal más que un acompañamiento; como un alimento (tortillas de maíz) que se prefiere al pan o a la pasta; como un alimento primario (exento de impuestos) en la canasta básica de alimentos; como un alimento tradicional que vincula a los mexicanos con su pasado, presente y futuro. Todos estos son temas abordados en los estudios que se presentaron en el seminario Antropología y nutrición: diálogos hacia una propuesta metodológica. Parecería ser un área que constituya un punto de partida para estudios ulteriores.
En segundo lugar, nos ocupan las dimensiones temporales tan cambiantes de la alimentación; la manera en que los horarios escolar y de trabajo desintegran los tiempos para las comidas familiares y limitan las opciones alimentarias y nutricionales, así como la preparación de los alimentos en casa y el consumo de nutrimentos, por lo cual ponen a ciertos sectores de la población en un mayor riesgo nutricional.
Los primeros dos asuntos juntos sugieren una tercera área de prioridad como un método multipartita de abordar el problema creciente de sobrepeso y obesidad, acompañado de desnutrición. ¿Cómo es que el cambio de los alimentos primarios, y el orden y horario cambiante de las comidas y los refrigerios, así como el sinfín de comida chatarra disponible, influyen en los patrones alimentarios y contribuyen al sobrepeso, la obesidad y al mismo tiempo a las dietas desequilibradas y la desnutrición?
Finalmente, una cuarta área de prioridad podría ser abordar la tarea de la participación pública: el papel de los profesionales (antropólogos y nutriólogos) en la comunicación pública de mensajes
GLOBALIZACIÓN Y DIETA 35
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
sobre nutrición a favor de una alimentación y de estilos de vida más saludables, además de su participación en actos a favor de la construcción de programas gubernamentales y comunitarios responsables que promuevan la buena nutrición y establezcan la solidaridad pública y comunitaria en torno al derecho a la alimentación. Esto requiere que los nutriólogos y los antropólogos sigan desempeñando un papel vital en el impulso de las normas nacionales y globales para la buena nutrición, la seguridad alimentaria y el valor humano de la alimentación (un derecho humano).
BIBLIOGRAFÍA
Barkin, D R, Batt D, B, y B, de Walt, 1990, Food Crops vs Feed Crops: the global substitution of grains in production, Boulder y Londres, Lynne Rienner Publishers.
Bolívar, F, 2002, Biotecnología moderna para el desarrollo de México en el siglo XXI, Retos y oportunidades, CONACYT-FCE, México.
Carvajal Moreno, R, y J, M, Vergara Cabrera, 1984, La alimentación del future, UNAM, México.
Cleveland, D, y D, Soleri, 2004, "Farmers' rights and genetically engineered crop varieties", Anthropology News, vol, 45, pp, 7-8.
Cleveland, D, A, y S, C, Murray, 1997, "The World's Crop Genetic resources and the rights of indigenous farmers", Current Anthropology, vol. 38: 477-515.
Cwiertka, K, 1998, "A note on the making of culinary tradition -an example of modern Japan", Appetite, vol, 30, pp, 117-28.
DeRose, L, Messer E, y S, Millman, 1998, Who’s hungry? And how do we know? Food shor- tage, poverty and deprivation, United Nations University Press, Tokio.
Dettwyler, K, A, y C, Fishman, 1992, "Infant feeding practices and growth", Ann Rev Anthropol, vol, 21, pp, 171-204.
DeWalt, K, 1984, Nutritional strategies and agricultural change in a Mexican community, UMI Research Press, Ann Arbor, Michigan.
Dewey, K, G, 1981, "Nutritional consequences of the transformation from subsistence to com- mercial agriculture in Tabasco, Mexico", Human Ecology, vol, 9, pp. 151-87,
Dufour, D, 1997, "Nutrition, activity and health in children", Ann Rev Anthropol, vol, 26, pp, 541-65.
Farmer, P, 1999, "Pathologies of power: rethinking health and human rights", Am J Public Health, vol, 89, pp, 1486-96,
Fox, J, 1993, The politics of food in Mexico: state power and social mobilization, Ithaca, Cornell University Press, Nueva York.
González Navarro, M, 1985, La pobreza en México, El Colegio de México, México.
36 ELLEN MESSER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Goody, J, 1982, Cooking, cuisine, and class: a study of comparative sociology, Cambridge University Press, Cambridge.
Huss-Ashmore, R, y F, Johnston, 1985, "Bioanthropological research in developing countries", Ann Rev Anthropol, vol, 14, pp, 475-528,
Jerome, N, Kandel, R, y R, Pelto, 1980, Nutritional anthropology, Contemporary approaches to diet and culture, Redgrave, Nueva York.
Lappe, F, M, 1971, Diet for a small planet, Ballantine, Nueva York.
––––, 1975, Diet for a small planet, Ballantine, Nueva York.
––––, 1982, Diet for a small planet, Ballantine, Nueva York.
––––, 1991, Diet for a small planet, Ballantine, Nueva York.
––––, y J, Collins, 1977, Food first: beyond the myth of scarcity, Houghton Mifflin, Nueva York.
––––, 1979, Food first: beyond the myth of scarcity, Ballantine, Nueva York.
Lappe, F, M, y A, Lappe, 2002, Hope's edge, The next diet for a small planet, Tarcher-Penguin, Nueva York.
Long-Solís, J, 1996, Conquista y comida, Consecuencias del encuentro de dos mundos, UNAM, Mexico.
––––, y L, A, Vargas, 2005, Food culture in Mexico, Westport, Greenwood Press, Connecticut.
Macbeth, H, 1997, Food preferences and taste: continuity and change, Providence, Bergh- ahn,
––––, y J, Clancy, 2004, Researching food habits, Methods and problems, Providence, Berghahn,
Messer, E, 1978, "Zapotec plant knowledge: classification, uses, and communication about plants in Mitla, Oaxaca, Mexico", en Memoirs of the Museum of Anthropology, University of Michigan, núm, 10, part, 2,
––––, 1981, "Hot-cold classification: theoretical and practical implications of a Mexican study", en Social Science and Medicine, 15 B, pp, 133-45,
––––, 1984, "Anthropological perspectives on diet", en Annual Review of Anthropology, vol, 13, pp, 205-49,
––––, 1991, "Getting through, Three meals, a day: diet, domesticity, and cash income in a Mexican town", En: Sharman, A, Theophano, J, Curtis, K, y E, Messer, Diet and domestic life in society, Filadelfia, Temple University Press, pp, 33-60,
––––, 1996a, "Plantas comestibles zapotecas, El encuentro de dos mundos", En: Long-Solís, J, ed, Conquista y comida, Consecuencias del encuentro de dos mundos, UNAM, pp, 311 38,
––––, 1996b, "The human rights to food, 1989-1994,", En: Messer E, y P, Uvin, The Hunger Report: 1995, Gordon & Breach Science Publishers, pp, 65-82, Países Bajos.
GLOBALIZACIÓN Y DIETA 37
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
––––, y P, Heywood, 1990, "Trying technology, neither sure nor soon", Food Pol/cy, August, pp, 336-45,
Mintz, S, 1986, Sweetness and Power, Penguin Books, Nueva York.
––––, 1997, Tasting food, Tasting freedom. Excursions into eating, power, and the past, Beacon Press, Boston, Massachusetts.
––––, y C, M, Du Bois, 2002, "The anthropology of food and eating", Annual Review of Anthropology, vol, 31, pp, 99-119,
Pelto, G, y P, Pelto, 1983, "Diet and delocalization: dietary changes since 1750", J Interdisciplinary History, vol, 14, pp, 507-28,
––––, y E, Messer, eds, 1989, Research methods in nutritional anthropology, United Nations University Press, Tokio.
Pottier, J, 1999, Anthropology of food: the social dynamics of food security, Blackwell, Malden Massachusetts.
Shipton, P, 1990, "African famines and food security: anthropological perspectives", Ann Rev Anthropol, vol, 19, pp, 353-94,
Sternin, M, Sternin, J, y D, Marsh, 1999, "Scaling up poverty alleviation and nutrition pro- grams in Vietnam", En: Marchione, T, Scaling up, scaling down: capacities for over- coming malnutrition in developing countries, Gordon & Breach, Amsterdam.
Stinson, S, 1992, "Nutritional anthropology", Ann Rev Anthropol, vol, 21, pp, 143-70,
Stone, G, D, 2002, "Both sides now: fallacies in the GM Wars, Implications for developing countries, and anthropological perspectives", Current Anthropology, vol, 43, pp, 611-30,
Super, J, C, y L, A, Vargas, 2000, "The history and culture of food and drink in the Americas: Mexico and highland Central America", En: Kipple, K, F, y K, C, Ornelas, The Cambridge world history of food, Cambridge University Press, Cambridge, vol, 2, pp, 1248-54.
Uvin, P, 1996, "The state of world hunger", en Messer, E, y P, Uvin, The Hunger Report: 1995, Gordon & Breach Publishers, pp, 1-17, Países Bajos.
Warman, A, 1988, La historia de un bastardo: maíz y capitalismo, FCE, México.
Watson, J, 1997, Golden arches East: McDonald's in East Asia, Stanford University Press, Stanford.
––––, 2004, The global soybean: American producers, Asian Consumers,
––––, y M, L, Caldwell (eds.), 2005, The cultural politics of food and eating, Blackwell, Malden, Massachusetts.
Wilk, R, R, 1999, "'Real Belizean Food': building local identity in the transnational Caribbean", Amer Anthopologist, vol, 101, núm, 2, pp, 244-55,
38 ELLEN MESSER
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Ysunza Ogazón, A, Díez-Urdanivia, S, y L, López-Núñez, 1998, Manual para la utilización de plantas comestibles de la sierra Juárez de Oaxaca, INNSZ y Ceciproc- Oaxaca, Mexico.
Ziegler, J, 2003, Economic, social, and cultural rights, The right to food, Report by the Special Rapporteur on the right to food, Addendum Mission to Brazil, Economic and Social Council E/CN,
Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA En: Las civilizaciones antiguas del Viejo Mundo y de América, (J. H. Steward ed.), Unión Panamericana, 1955.
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
A S P E C T O S D E L D E S A R R O L L O D E L A S S O C I E D A D E S H I D R Á U L I C A S
Karl A. Wittfogel*
I. L A GRAN OBJECIÓN AL CONCEPTO UNILINEAL DE DESARROLLO: LA SOCIEDAD HIDRÁULICA (ORIENTAL)1
El reconocimiento de ciertas peculiaridades del desarrollo de las sociedades "Orientales" basadas en la irrigación, impidió a los economistas clásicos el proponer esquemas simples de evolución unilineal como los que estuvieron de moda durante y después de la Revolución industrial. Los esfuerzos actuales de los antropólogos para establecer patrones multilineales de desarrollo son más refinados desde el punto de vista metodológico, y sus raíces son muy complejas. No es por casualidad, sin embargo, que estos nuevos esfuerzos estén relacionados íntimamente con el estudio del desarrollo histórico de la "civilización de regadío" en el Nuevo y en el Viejo Mundo.
En el transcurso de mis investigaciones sobre la historia de China me llamaron poderosamente la atención las lecciones que para la comprensión del desarrollo pueden desprenderse del estudio de las sociedades agrarias basadas en obras hidráulicas en gran escala controladas por el gobierno. Estas sociedades cubrieron mayor superficie y tuvieron mayor duración, a la vez que comprendieron más vidas humanas, que cualquier otra sociedad agraria estratificada. En contraste con las sociedades agrarias estratificadas de la Europa medieval fracasaron, a causa de sus propias fuerzas internas, en evolucionar más allá de su patrón general. Tanto su significación histórica como sus peculiaridades institucionales hacen de ellas un punto de partida muy prometedor para abordar el estudio de la naturaleza del desarrollo societario.
II. DOS PREMISAS BÁSICAS Y ALGUNAS OBSERVACIONES TAXONÓMICAS.
Un estudio de esta naturaleza requiere, en primer lugar, la formulación de patrones identificables de la estructura societaria ("tipos de cultura"). En segundo lugar, requiere la formulación de patrones identificables de cambio societario ("desarrollo"). Ambas premisas han sido establecidas con éxito por Julián Steward (Steward, 1949, pp. 2ss; 1953, pp. 318 S S . y 321). Partiendo de lo esencial de sus definiciones, voy a comentar brevemente la morfología y la taxonomía de los tipos y de los cambios societarios desde el punto de vista de la historia institucional.
A. LOS TIPOS SOCIETARIOS (CULTURALES).
2 KARL. A. WITTFOGEL
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Los tipos societarios son unidades operacionales cuyos elementos esenciales, intelectuales, técnicos organizativos y sociales, no son necesariamente específicos por sí mismos, sino por sus dimensiones y por la posición institucional en que funcionan. Un enfoque esencialmente tecnológico, como el propuesto por Leslie White (White, 1949, pp. 365, 375 s s . , 377, 390), puede resultar muy fecundo en un estudio de la revolución industrial.
Sin embargo, falla en cuanto se intenta aplicarlo a la explicación de los comienzos del capitalismo industrial, el cual, en un principio, reorganizó más bien que reequipó la producción industrial.
En lo que se refiere al plano de la vida preindustrial, este enfoque dificulta la comprensión de los procesos institucionales que separaron, no de una manera temporal o accidental sino-estructural y permanente, las partes hidráulicas de las no hidráulicas del mundo agrario.
En un trabajo recientemente publicado, Gordon Childe afirma que su definición del "estadio" neolítico se basa en un criterio económico y no geológico o tecnológico (Childe, 1953, p. 193). Sin embargo, aún más que en el pasado, su exposición de las semejanzas materiales y tecnológicas oscurece las diferencias sociopolíticas cruciales. En forma análoga, su uso de los términos "revolución neolítica" y "revolución urbana" obscurece, también más que en el pasado, las peculiaridades decisivas del desarrollo de la revolución hidráulica.2
Los hombres que llevaron a cabo la revolución hidráulica empleaban con frecuencia los mismos implementos de trabajo (pala, azada, cesto) y los mismos materiales (tierra, piedra, madera) que los agricultores de secano. Sin embargo, a través de medios específicos de organización (cooperación en gran escala, subordinación rígida y autoridad centralizada) establecieron sociedades que difieren estructuralmente de las sociedades basadas en la agricultura de secano.
El uso generalizado de los metales contribuyó a un mayor crecimiento de las sociedades agrarias hidráulicas y no hidráulicas, pero no fue lo que las produjo. La revolución urbana que siguió a la revolución hidráulica fue radicalmente distinta en su contenido sociopolítico de la revolución urbana que tuvo lugar en el mundo agrario no hidráulico.
Es indudable que han existido altas civilizaciones preindustriales por encima del nivel de la simple vida tribal y en muchos casos surgiendo directamente de ella. Pero su diversificación puede atribuirse sólo en parte a factores tecnológicos. Así encontramos a las sociedades estratificadas de pastores; a las sociedades hidráulicas; a las sociedades agrarias no hidráulicas y no feudales de la antigua Grecia (con metecos y campesinos libres como agricultores) y de la Roma republicana (con empleo creciente de esclavos en la agricultura); a las sociedades feudales de Europa (basadas en la agricultura de secano) y del Japón (basadas en regadío en pequeña escala), y quizás a otras de características tipológicas menos distintivas e históricamente menos importantes.
B. PATRONES DE DESARROLLO
ASPECTOS DEL DESARROLLO 3
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Al referirnos a los orígenes múltiples de las altas sociedades agrarias, queremos indicar que el desarrollo societario, así como el tipo societario, puede mostrar diferencias sustanciales y definibles. Un estudio comparativo del desarrollo tiene que tomar en cuenta la posibilidad de orígenes únicos y de orígenes múltiples, así como la posibilidad de formas múltiples de desarrollo a partir de los respectivos tipos de origen. Tiene que reconocer, asimismo, el estancamiento y el cambio societario, el cambio circular (cuya resultante es la restauración) y el cambio permanente (desarrollo propiamente dicho). Es menester reconocer que en términos de valores el desarrollo puede ser progresivo, retrógrado o ambivalente. Los valores positivos y negativos pueden determinarse (aunque no tan fácilmente como pensaban los evolucionistas del siglo XIX) mediante una apreciación juiciosa de los factores técnicos, de organización y sociales, y de conquistas básicas humanas tales como la libertad de opinión y la oportunidad de expresar actividades creadoras.
Tenemos todavía otro tipo de cambio: la transformación societaria que tiene lugar no por desarrollo, es decir, no de manera "espontánea” y "desde dentro" (cf. Kroeber, 1948, p. 241), sino por fuerzas externas que impelen a la sociedad a moverse en dirección distinta a la que habría seguido de no ser por interferencia extraña sea en el momento del cambio o en un futuro previsible.
Estos patrones de desarrollo pueden presentarse en muy diversas combinaciones. Todas ellas son pertinentes y algunas cruciales para explicar la posición tipológica y de desarrollo de la sociedad hidráulica.
III. SOCIEDAD HIDRÁULICA: CONFORMACIÓN GENERAL Y ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES SUBTIPOS.
A. SOCIEDAD HIDRÁULICA (ORIENTAL) Y "DESPOTISMO ORIENTAL”.
Propongo que el término "agricultura hidráulica" se aplique al sistema de cultivo que depende del control del agua en gran escala dirigido por el gobierno. Propongo, asimismo, que el término "sociedad hidráulica" se aplique a las sociedades agrarias en las cuales las obras agro-hidráulicas así como otras construcciones hidráulicas y no hidráulicas que tienden a desarrollarse en este tipo de sociedades, son dirigidas y controladas por un gobierno excepcionalmente poderoso. Propongo que el término "estado" se aplique a un gobierno que, sobre la base de un excedente de producción Suficiente, es desempeñado por un número considerable de especialistas dedicados exclusivamente a esta actividad: funcionarios civiles y militares. Propongo, asimismo, que el término "sociedad hidráulica" se use como sinónimo de "sociedad Oriental", reconociendo así el hecho geohistórico de que este orden societario que estamos discutiendo apareció en su forma más significativa y duradera al este de los países europeos en los cuales los científicos sociales intentaron definir por primera vez este fenómeno. Hasta donde alcanza mi conocimiento fué John Stuart Mill el primero que uso la expresión "Sociedad Oriental" (Mill, 1909, p. 20).
El término "despotismo Oriental" ha sido ampliamente aceptado, a pesar de los escasos esfuerzos que se han hecho para descubrir los hechos sustanciales de carácter institucional que existen tras de él. Siguiendo a Milukow aplicaremos el término "despotismo Oriental" a aquel
4 KARL. A. WITTFOGEL
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
estado que es más fuerte que todas las demás fuerzas existentes en una sociedad dada (Milukow, 1898, p. 111).
B. ASPECTOS INSTITUCIONALES BÁSICOS DE LA SOCIEDAD HIDRÁULICA.
El extraordinario poder del estado hidráulico es el resultado de una serie de rasgos institucionales que se entrelazan y sostienen mutuamente. De entre ellos considero de principal importancia: las realizaciones del estado en construcciones, en organización y en sistemas de apropiación; su éxito en mantener débil al sistema de propiedad privada yen ligar así mismo la religión dominante; y también el tipo específico de la clase dominante: una burocracia monopolista.
Las construcciones en el despotismo Oriental incluyen la creación y el mantenimiento de grandes obras hidráulicas con fines de producción o de defensa (regadío y control de las inundaciones), y en ciertas ocasiones la creación de canales de navegación y de grandes acueductos de agua potable. Entre las construcciones no hidráulicas que tienden a desarrollarse paralelamente, encontramos trabajos defensivos monumentales (grandes murallas y fortalezas); redes de caminos; grandes edificios (palacios, templos) y tumbas colosales (pirámides, etc.).
Entre las realizaciones del despotismo Oriental de carácter organizativo, encontramos ciertas operaciones inherentes a las construcciones planeadas y en gran escala (contabilidad, registros, manejo de enorme número de fuerza de trabajo obligado); procedimientos de uso de lo ya construido (manejo de las instalaciones hidráulicas y no hidráulicas), así como la aplicación de las técnicas de organización así adquiridas a otras actividades: trasmisión rápida de noticias y de órdenes (correo del estado); mantenimiento de ejércitos coordinados y dotados de dirección centralizada. Las comunidades tribales hidráulicas son superiores, en lo que a producción de alimentos se refiere, a la mayoría de sus vecinos no agrícolas; pero están en desventaja militar debido a su residencia fija y por lo general de pequeño tamaño. Debido a eso mismo, sobresalen en las artes defensivas de la guerra3. Solamente las sociedades hidráulicas mayores y con centralización estatal, que integran ejércitos relativamente numerosos, poseen los medios para guerras agresivas y tienen posibilidades de expansión regional y en ocasiones extra-regional.
Las realizaciones de carácter adquisitivo del estado hidráulico incluyen una serie de medidas destinadas a controlar el trabajo de la población y también los frutos del trabajo. En las condiciones más simples prevalece el trabajo agrícola forzoso en "campos públicos" así como la distribución gubernamental de la tierra. En condiciones más complejas el gobierno descansa, en parte o esencialmente, en la recolección de impuestos en especie o en dinero. Las reclamaciones de carácter adquisitivo tienden a afectar la totalidad de la población, y por ser exigidas desde arriba tienden también a ser pesadas.
El poder del régimen hidráulico sobre el sistema de propiedad se manifiesta no sólo en su fuerza fiscal sino también en actos arbitrarios de confiscación, y en leyes de herencia tendientes a obligar a una distribución más o menos equitativa de la propiedad del difunto entre sus herederos (generalmente sus hijos, pero en ocasiones también sus hijas y otros parientes).
ASPECTOS DEL DESARROLLO 5
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
De mayores consecuencias, todavía, es el hecho de que la concentración unilateral de la dirección societaria en el gobierno, impide a los poseedores de propiedad privada, mueble, semoviente o inmueble, el organizarse independientemente y de una forma políticamente efectiva en "corporaciones" o "estados". Este era, incluso, el caso de los miembros de la clase dominante que no desempeñaban empleos oficiales: la aristocracia burocrática. Solo los activistas ejecutivos estaban organizados políticamente por medio de centros operativos permanentes (oficinas, burós), que constituían el núcleo administrativo ("aparato") del estado despótico. Defendiendo celosamente su monopolio de la organización política, en ocasiones incluso en detrimento de sus intereses de propietarios, estos miembros del aparato constituyeron una burocracia monopolista. Y, en contraste con el llamado "capitalismo monopolista", mantuvieron con éxito un monopolio completo de la jefatura social (Wittfogel, 1953a, p. 97, nota 3).
Los funcionarios profesionales de la religión dominante, especialmente en las condiciones más simples, actuaron también como empleados del gobierno. Pero nunca establecieron iglesias independientes que contrapesaran el poder del estado, como hizo la ecclesia militans de la Edad Media europea. En todo el mundo Oriental, y bajo una gran diversidad de formas, la religión dominante permaneció ligada al gobierno absolutista, que a menudo designaba a los sacerdotes y administraba sus propiedades.
C. PRINCIPALES SUBTIPOS DE LA SOCIEDAD HIDRÁULICA.
Estos son algunos aspectos importantes del tipo de cultura de la sociedad hidráulica. Sus implicaciones para la macromorfología del desarrollo son claras. Lo resultarán más todavía cuando hayamos examinado los principales subtipos de la configuración total.
El tejido institucional de las sociedades hidráulicas difiere estructural y claramente en relación a la "densidad1" hidráulica y administrativa. Difiere, también, en relación a la complejidad del sistema de propiedad y al carácter y a las dimensiones de la propiedad privada productiva y de las empresas basadas en la propiedad privada.
En la sociedad Inca, en el Egipto antiguo y en Mesopotamia, la mayor parte de todas las tierras cultivables parecen haber dependido del regadío facilitado por las instalaciones controladas por el gobierno. La agricultura hidráulica predominó absolutamente, y la densidad del aparato burocrático-administrativo fue extrema. Bajo semejantes condiciones encontramos una sociedad hidráulica "compacta".
Donde los centros hidráulicos se extendieron sobre grandes áreas con riego en pequeña escala, combinada a veces con agricultura de secano, encontramos una sociedad hidráulica menos compacta, de tejido "suelto". Algunos estados territoriales del altiplano mexicano y de los comienzos de China e India caen en esta categoría.
Las sociedades hidráulicas de tejido "suelto" incluyen regiones donde no existen trabajos agro-hidráulicos, pero que están sujetas a los mismos controles organizativos y adquisitivos que él estado
6 KARL. A. WITTFOGEL
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
despótico emplea en su área nuclear hidráulica. Donde estas regiones, después de recobrar su independencia, conservan los métodos despóticos Orientales en el estado, o donde bajo la influencia de las sociedades hidráulicas aparecen tales métodos (sin o con muy poca agricultura hidráulica) encontramos una sociedad hidráulica (Oriental) "marginal".
En algunos casos, el gobierno de una sociedad hidráulica marginal emprende grandes obras no hidráulicas (Bizancio Medio, Maya de las tierras bajas, Imperio Liao). En otros casos tales obras están ausentes (Rusia moscovita). Esta divergencia plantea importantes problemas de origen y de estructura. Pero es imperativo advertir que, en términos de relaciones políticas, sociales y económicas, todas estas civilizaciones pertenecen definidamente al mundo hidráulico, mientras que otras sociedades que conservan algunos elementos de despotismo Oriental, pero representan diferentes patrones socioculturales, pertenecen a la parte "sub-marginal" del mundo hidráulico.
Uno de los ejemplos más notables de civilización hidráulica sub-marginal es el Japón, que, sobre la base de regadío en pequeña escala, desarrolló un sistema de mando y dependencia social tan similar al de la Europa feudal como distinto de la gran sociedad hidráulica de su vecina China.
Las variaciones de la densidad en las esferas hidráulicas y de control se corresponden con variaciones de la densidad administrativa (burocrática) del grupo gobernante. Las variaciones de complejidad en la esfera de la propiedad se corresponden con variaciones de la diferenciación social del grupo gobernado. En las sociedades hidráulicas primitivas (tribales) un grado mayor de densidad hidráulica, combinado o no con aumento de población, parece producir un control gubernamental más fuerte sobre la tierra y el agua. En los estados hidráulicos la mayor parte de la tierra cultivable no es de propiedad privada, sino que está regulada en el nivel local por funcionarios o semi-funcionarios.
Como una regla general, las diferencias sociales importantes basadas en la pro- pi-edad privada parecen haber surgido de las diferencias en la propiedad mueble activa (el material básico del artesanado y del comercio). Las sociedades hidráulicas simples tienen pocos comerciantes y artesanos independientes. El Egipto faraónico, hasta el Imperio Nuevo, y la sociedad Inca son ejemplos de este caso.
Las sociedades hidráulicas semi-complejas tienen grupos importantes de artesanos y mercaderes profesionales independientes. La sociedad Maya y Azteca, y por supuesto la India tradicional hasta la llegada de los ingleses, son ejemplos de este patrón semi-complejo.
Parece cierto que algunos elementos de propiedad privada de la tierra aparecieron en muchas sociedades hidráulicas simples y semi-complejas.
Pero, antes del reciente proceso de desintegración, esta forma de propiedad bajo el despotismo Oriental prevaleció en relativamente pocas civilizaciones (preeminente entre ellas fue la China imperial). Los acontecimientos de los siglos XIX y XX, que en muchas partes del mundo Oriental (india y el Próximo Oriente) debilitaron el estado despótico tradicionalmente fuerte y favorecieron
ASPECTOS DEL DESARROLLO 7
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
el crecimiento del absentismo terrateniente, no deben ocultar el hecho de que, en la larga historia de las sociedades hidráulicas, las condiciones complejas de propiedad (esto es, la pre- valencia de propiedad privada mueble, semoviente e inmueble) era más la excepción que la regla.
IV. ASPECTOS DE DESARROLLO DE LA SOCIEDAD HIDRÁULICA.
El desarrollo de la sociedad hidráulica ha sido analizado recientemente, de manera especial, en relación a los orígenes locales, maduración regional y expansión "imperial”. Los términos "Formativo", "Floreciente" ("Clásico") e "Imperio" (o "Fusión") han sido propuestos para designar estas fases. Formación, crecimiento y dimensión son, indudablemente, fenómenos vitales. Su significado institucional resultará más claro si se examinan a la luz del criterio que acabamos de expresar: densidad del control y complejidad de la propiedad.
A. ORÍGENES (FORMATIVO I Y II).
Las sociedades de regadío en forma de comunidades independientes existieron durante varios siglos en el área Pueblo de Norteamérica. Sin embargo, los investigadores de la fase Formativa no los han tomado en cuenta, dedicando su atención al estudio de las culturas Chavín-Cupisnique, Salinar y otras que se supone tuvieron una clase dominante y un estado incipiente. Al abordar el problema de esta manera, se desdeñaron valiosas informaciones socio-tipo- lógicas que implican el hecho de que, en las áreas mayores de desarrollo hidráulico, las comunidades hidráulicas primitivas se extendieron rápidamente más allá del patrón de pueblo aislado que los indios Pueblos ejemplifican tan claramente (cf. Wittfogel y Goldfrank, 1943).
Las fechas del carbón radioactivo para el antiguo Próximo Oriente parecen indicar que "cuando apareció la producción de alimentos, el promedio de aceleración tecnológica (y cultural) fué mucho más rápido de lo que se había pensado" (Radio-carbon dating, p. 53). Es obvio que esta tesis no es válida en las regiones en las cuales las limitaciones de agua y de suelo produjeron la perpetuación de la comunidad reducida a un solo pueblo. Sin embargo, esto puede explicar muy bien por qué en la zona Andina, en Egipto y en Mesopotamia, el establecimiento de la sociedad hidráulica tuvo lugar, aparentemente, en dos fases (Formativo I y Formativo II, podemos decir). La segunda fase siguió rápidamente a la primera, o es casi imposible separarlas, y grupos mayores que la unidad local se combinaron mediante los primeros esfuerzos hidráulicos realizados por varias comunidades. De esta manera, el criterio de dimensión nos permite distinguir, en el período Formativo de las sociedades hidráulicas, un tipo de poblamiento único (Local I) y un tipo de poblamiento múltiple y de ciudad-estado incipiente (Local II).
En lugares semiáridos, tales como el norte de China, los agricultores de secano primitivos probablemente practicaron primero la agricultura de regadío a lo largo de pequeñas corrientes de agua y después en los grandes ríos y deltas, a la vez que continuaban cultivando, y en ocasiones aumentando, la extensión de sus tierras no hidráulicas. Semejante desarrollo traería consigo la formación de sociedades hidráulicas de tejido "suelto", no compactas. La conquista agro-hidráulica de las regiones áridas, que con frecuencia condujo al establecimiento de formaciones hidráulicas
8 KARL. A. WITTFOGEL
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
compactas", puede haber sido realizada por representantes de sociedades hidráulicas de tejido "suelto" que habían recibido su experiencia hidráulica inicial en lugares semiáridos, o puede haber sido llevado a cabo por agricultores de secano. Esta última forma de transición puede haber tenido lugar, principalmente, en áreas en las cuales la agricultura de inundación era posible. Pero, cuando las circunstancias lo permitieron, parece razonable asumir que existió interacción entre las primeras sociedades hidráulicas compactas y no compactas.
En términos de densidad hidráulica, la formación de las sociedades hidráulicas probablemente ocurrió en formas diversas. Seguramente una variedad de jefes (guerreros, civiles, religiosos) encabezaron y se beneficiaron de la revolución hidráulica.
En vísperas de esta revolución pueden haber existido formas diversas de propiedad (clánica, privada y comunal). Pero el nuevo desarrollo favoreció el control del gobierno sobre los artesanos especializados y sobre el intercambio, junto con el control gubernamental sobre la mayor parte de la tierra cultivable.
B. DESARROLLO REGIONAL E INTERREGIONAL ("IMPERIO”).
Al considerar la "región" hidráulica como yuxtapuesta a la comunidad "local" y como una unidad ecológica mayor, que se abastece del agua de un sistema fluvial o de una parte completa de él, encontramos el tipo regional del desarrollo hidráulico en correlación con el crecimiento máximo de las sociedades hidráulicas compactas. Lo atestiguan así las ciudades estados o estados territoriales de la costa del Perú, de la antigua Mesopotamia y del Egipto pre-tinita y dinástico. Los estados territoriales del período Chou de China rara vez sobrepasaron sus orígenes hidráulicos "sueltos";4 pero a menudo aumentaron su densidad hidráulica. El estado Ch'in del noroeste, que en 221a.de C. unificó "todo bajo el cielo", comprendía dos áreas hidráulicas muy compactas y productivas: la cuenca Roja de Szechuan y el Shensi central con el fabuloso sistema de regadío de Chéng-Kuo.
La fusión de varias regiones hidráulicas en conformaciones "imperiales" estimuló a veces la creación de canales de navegación para su intercomunicación, como el Gran Canal Chino. Pero en la esfera de la agricultura hidráulica la tendencia dominante fué otra. Dado que las viejas áreas claves generalmente alcanzaron el punto de saturación de su crecimiento hidráulico en el período de desarrollo regional, el estado despótico, aunque afanoso por desarrollar empresas hidráulicas en nuevas áreas (donde tales empresas eran posibles y productivas), afirmaba su poder imperial adquiriendo, siempre que se presentara como ventajoso, el máximo de territorio con bajo potencial hidráulico, regadío en pequeña escala y cultivo de secano puro y simple. En consecuencia, los grandes imperios de regadío eran, por lo general, sociedades hidráulicas "sueltas", no compactas. Comparadas con las condiciones del desarrollo hidráulico regional, el período de fusión interregional generalmente representaba un coeficiente más bajo de densidad hidráulica.
La complejidad del sistema de propiedad cambió de manera distinta. Con la creciente extensión y con las comunicaciones interregionales, las condiciones simples de propiedad tendieron a ser semi-complejas, y en ocasiones, aunque raras veces, tendieron a ser complejas. Por razones obvias,
ASPECTOS DEL DESARROLLO 9
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
las regiones con administración compacta, que disponían de una burocracia numerosa, se mostraban más resistentes a-permitir que el artesanado profesional y el intercambio cayeran en manos de la iniciativa privada. En la sociedad Inca la succión hidráulica fue tan efectiva que, incluso bajo las condiciones del imperio, el artesanado y en especial el comercio basados en la propiedad privada fueron insignificantes.
Sin embargo, el caso Inca parece ser más bien la excepción que la regla. En estados territoriales interrelacionados más pacíficamente (por ejemplo, la India budista y el período Chou tardío de China) y en la mayoría de los imperios hidráulicos, se abrieron nuevas e importantes posibilidades industriales y comerciales.
Lo que podría llamarse la "ley de los beneficios administrativos decrecientes" indujo a las autoridades a permitir un aumento sustancial de los artesanos y mercaderes privados. De esta manera, durante el período de fusión, las sociedades hidráulicas semi-complejas reemplazaron en muchas partes del mundo a las sociedades hidráulicas simples del período de desarrollo regional.
Sociedades semi-complejas, pero no complejas. Los imperios y quasi-imperios del altiplano mexicano, del Cercano Oriente y de la India, así como el mundo hidráulico marginal de los Mayas de Yucatán, favorecieron el artesanado y el comercio no-gubernamental; pero no convirtieron en privado el sistema de propiedad de la mayor parte de la tierra. El establecimiento de terratenientes privados en China (que estimuló grandemente la intensificación de la agricultura) siguió siendo, hasta los años recientes de la transición, un caso excepcional de desarrollo complejo de la propiedad, mientras que en el otro extremo de la escala institucional la sociedad Inca siguió siendo un caso excepcional de desarrollo simple de la propiedad.
C. CRECIMIENTO, ESTANCAMIENTO, EPIGONISMO Y RETROCESO INSTITUCIONAL.
De esta manera, el progreso de las condiciones regionales a las interregionales y a las quasi-imperiales, aumentó la libertad del hombre del control gubernamental (algunos eruditos dirían, exagerando, de la "esclavitud estatal"). Pero este desarrollo raras veces liberó a los pueblos de los lazos de las reglamentaciones oficiales y semi-oficiales; no fue acompañado, tampoco, por una expansión de la agricultura hidráulica.
Resultó peor, todavía. Apareció una tendencia al estancamiento hidráulico que llevaba a la regresión. El coeficiente del manejo agrícola disminuyó relativamente cuando el despotismo Oriental extendió su territorio no-hidráulico y su territorio cultivado con métodos hidráulicos permaneció igual. El coeficiente disminuyó absolutamente cuando disminuyó la cantidad de tierra cultivada con métodos hidráulicos. A veces esto sucedió por razones internas, cuando los gobernantes concedieron menos importancia a mantener los estándares del manejo de la tierra que a reforzar los métodos de explotación fiscal. A veces sucedió por razones externas, cuando grupos "bárbaros", extraños al sistema hidráulico, se situaron como conquistadores de una sociedad hidráulica.
10 KARL. A. WITTFOGEL
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
En el primer caso la regresión pudo ser combatida en ciertos intervalos. En el segundo caso la regresión pudo disminuir la eficiencia de los sistemas hidráulicos durante largos períodos. Esto último ocurrió en escala gigantesca en el Viejo Mundo cuando, a mediados del primer milenio después de Cristo y como consecuencia de una gran revolución en la guerra por medio de la caballería (Wittfogel y Feng, 1949, pp. 505 ff.), una red de sociedades Orientales despóticas se extendió sobre el Cercano Oriente, la India y China.
Las relaciones entre madurez, estancamiento y retroceso no son fácilmente definibles, pero pueden sugerirse algunos rasgos importantes (véase Wittfogel, Oriental Despotism, capítulo X, D 1, ay b).
El crecimiento en magnitud de una unidad sociocultural no implica necesariamente un crecimiento institucional y cultural paralelo. La interacción laxa entre numerosas unidades independientes es más estimulante que el aislamiento y que la fusión imperial que tiende a conceder toda la iniciativa de experimento y cambio a un solo centro. Esto explica, probablemente, el hecho de que los mejores representativos de la civilización Oriental alcanzan la cúspide de su creación cuando forman parte de un conjunto de estados territoriales con relaciones laxas.
Prácticamente todas las grandes ideas chinas sobre el tao, la sociedad, el gobierno, las relaciones humanas, la guerra y la historiografía, cristalizaron durante el período clásico de los estados territoriales y en los comienzos del período imperial. El establecimiento del sistema de exámenes y la reformulación con tendencias psicológicas del Confucianismo, siguieron a la reunificación del Imperio, al cambio del centro económico de gravedad al Valle del Yangtsé y a la construcción de un Nilo artificial, el Gran Canal. Otros cambios significativos ocurrieron durante los últimos períodos de la China imperial en el teatro y en la novela popular; pero fueron debidos en gran parte a una nueva influencia: la completa subyugación de China por dos dinastías conquistadoras "bárbaras". Y ninguno de ellos afectó los fundamentos Confucionistas del pensamiento chino.
El clímax de la expresión creadora en la India está situado en la misma forma. La religión hindú, el estado, las leyes y los patrones de la familia, se originaron y alcanzaron su madurez "clásica" cuando la India era un tejido de estados independientes, o bien durante la primera fase de la unificación imperial.
Las sociedades de conquista dominadas por los árabes en el Cercano Oriente empezaron en un nivel "imperial". Pero, nuevamente en este caso, las grandes ideas sobre la ley, el estado y el destino del hombre, fueron formuladas no al fin sino al principio y en el período medio de la sociedad islámica.
Sin embargo, supuesto un marco dado, los cambios creadores no pueden producirse indefinidamente. Cuando las posibilidades de desarrollo y diferenciación han sido realizadas en su mayor parte, el proceso de creación tiende a debilitarse. La madurez se convierte en estancamiento. Con el tiempo, el estancamiento se convierte en repetición estereotipada (epigonismo) o en retroceso. Las conquistas y la expansión territorial favorecen la transculturación. Pero los cambios
ASPECTOS DEL DESARROLLO 11
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
subsiguientes no alteran seriamente los patrones existentes de la sociedad y de la cultura; sus consecuencias son pequeñas. Y, eventualmente, también producen estancamiento, epigonismo y retroceso.
La tendencia hacia el epigonismo y el retroceso puede combinarse con una tendencia hacia la reducción de la intensidad hidráulica y el aumento de las restricciones personales. Tal fue lo que ocurrió en las sociedades Orientales de conquista en el Viejo Mundo. En términos de dirección, de libertad personal y de creación cultural, la mayor parte de las sociedades hidráulicas del período "tardío" del Imperio se movieron probablemente en un plano inferior al alcanzado en los días del florecimiento regional y de los comienzos del Imperio.
V. LAS SOCIEDADES HIDRÁULICAS QUE PIERDEN SU IDENTIDAD INSTITUCIONAL.
A la sombra del estado hidráulico no crecieron fuerzas independientes suficientemente fuertes para transformar el orden agrario en una sociedad industrial. Algunas sociedades hidráulicas se transformaron en sociedades agrarias no hidráulicas; pero, por lo general, en estos casos la transformación tuvo lugar como resultado de agresión externa y de conquista. Estas sociedades experimentaron cambios de diversificación más que cambios de desarrollo. Recientemente, muchas sociedades hidráulicas han comenzado a perder su equilibrio institucional debido a que fueron conmovidas fundamentalmente por el impacto imperialista y no imperialista de la sociedad industrial moderna. En un sentido específico, son sociedades hidráulicas en transición.
A. CAMBIOS DE DIVERSIFICACIÓN.
En el área mediterránea se produjeron diversos cambios de diversificación, que expandieron y contrajeron el mundo hidráulico desde los tiempos de Creta y Micenas. Este proceso estaba en marcha cuando la influencia griega en el oeste de Asia floreció y sucumbió; cuando el estado despótico helenístico de la Roma occidental se desplomó bajo los ataques de los bárbaros no orientales; cuando los reyes feudales de Castilla y de Aragón destruyeron el despotismo Oriental de la España musulmana, y cuando los cruzados representativos de la Europa feudal paralizaron a Bizancio.
B. LA SOCIEDAD HIDRÁULICA EN TRANSICIÓN.
Un estudio comparativo del desarrollo en el mundo hidráulico no puede soslayar los hechos y las pautas de estos cambios de diversificación (y de aquellos otros estructurados de manera semejante). Tampoco puede subestimar los procesos de desarrollo que recientemente han colocado a la totalidad de la sociedad hidráulica en estado de transición. Marx, quien con significativa inconsecuencia (Wittfogel, 1953, p. 351 ss.) mantuvo el concepto asiático de los economistas clásicos, se interesó por el efecto de la dominación británica sobre la "sociedad asiática". No tuvo ninguna simpatía por el imperialismo británico, cuya conducta en la India calificó de "puerca". Pero encontró que, al establecer en la India los fundamentos de una sociedad moderna basada en la propiedad privada, los ingleses llevaban a cabo "la única revolución social ocurrida en Asia" (Marx, 1853).
12 KARL. A. WITTFOGEL
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Los estudiosos de las peculiaridades del desarrollo de la sociedad hidráulica están en una posición única para explicar por qué el Japón, que nunca fué hidráulico, se transformó con relativa facilidad en una sociedad industrial moderna. Están, también, en una situación única para estudiar los cambios que, bajo la influencia directa o indirecta del Occidente, tuvieron lugar durante el siglo XIX y principios del XX en la India, en Turquía y en Rusia. Están en excelentes condiciones, asimismo, para contestar a la pregunta planteada en 1906, en una discusión cargada de destino entre los jefes marxistas rusos Plekhanov y Lenin, sobre si la Revolución rusa, dirigida irresponsablemente; podría conducir a una "restauración asiática". Es decir, a la restauración del despotismo Oriental. La importancia de esta pregunta para la valoración de la Rusia y la China contemporáneas, es evidente.
Estudiando consciente y objetivamente la estructura y el desarrollo de la sociedad Oriental, podemos probar de nuevo, con nuevas respuestas y nuevos problemas, el valor científico (y humano) de las ciencias sociales a cuyo servicio estamos.
NOTAS
* El doctor Wittfogel, ampliamente conocido por sus estudios sobre la sociedad y la historia oriental, es actualmente director del programa de historia china patrocinado por la Universidad de Washington y la Universidad de Columbia.
1 Una exposición más completa de los datos y de los conceptos discutidos en el presente trabajo se encuentra en mi libro Oriental Society and. Oriental Despotism, próximo a publicarse.
2 En sus primeros trabajos Childe subrayó las peculiaridades ecológicas y organizativas de las sociedades Orientales basadas en el regadío. Notó, también, la posición pionera de estas sociedades en la “segunda" revolución neolítica, y distinguió la Edad del Bronce Oriental de la Edad del Bronce en la Europa templada (véase Childe, 1948, pp. 105, 109, 128 ff., 140 ff.; 1946, pp. 62 ff., 76, 161, 189, 198, 272). En sus trabajos más recientes estas distinciones se hicieron menos significativas (véase Childe, 1951, passim), y en su última publicación en Anthropology Today (véase Childe, 1953, p. 208) han desaparecido por completo.
3 Sobre las medidas defensivas tomadas por los indios Pueblo y los Chagga, véase Wittfogel, Oriental Society and Oriental Despotism, capítulo II.
4 Un nuevo examen de este problema me ha convencido de que la China de los comienzos históricos (pre-Chou y Chou) no era una sociedad feudal con rasgos hidráulicos, sino una sociedad hidráulica propiamente dicha. Las condiciones del clima y del terreno hicieron de las empresas hidráulicas un requisito básico para el poblamiento permanente y la prosperidad agrícola en la cuna de la civilización china (las cuencas fluviales y los llanos del norte de China). Es muy significativo que durante el período Chou las donaciones de tierra no se hicieron a los vasallos que rendían servicios limitados y condicionales, sino a los funcionarios de quienes se esperaban servicios ilimitados y sin condiciones. De esta manera, estas tierras no constituyeron feudos sino “tierras de empleados”, una forma de posesión que no es rara bajo el despotismo Oriental.
ASPECTOS DEL DESARROLLO 13
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
BIBLIOGRAFÍA
Childe, Gordon, 1946, What happened in history, Penguin Books, Inc.. New York.
————, 1948. Man makes himself. Watts & Co., London.
————, 1951, Social evolution. Watts & Co., London.
————, 1953, “Old World prehistory: Neolithic”. Anthropology today, University of Chicago Press, Chicago.
Kroeber, Alfred, 1948, Anthropology. Harcourt, Brace & Co., New York.
Marx, Karl, 1853. “The British rule in India”. New York Daily Tribune, 25 de junio.
Mill, John Stuart, 1909. Principles of political economy, Longmans, Green and Co., London.
Milukow, Paul, 1898, Skizzen Russischer Kulturgeschichte, Vol. 1, Leipzig.
Radiocarbon dating, 1951, [Assembled by Frederick Johnson], en Memoirs of Society for American Archaeology, 8, Supplement to American Antiquity, 17, no. 1, part 2.
Steward, Julian, 1949, “Cultural causality and law: A trial formulation of development of early civilizations”, en American Anthropologist, 51, no. 1.
————, 1953, “Evolution and process”. Anthropology today, University of Chicago Press, Chicago.
White, Leslie, 1949, The science of culture, Farrar, Strauss and Co., New York.
Wittfogel, Karl, 1953, “The ruling bureaucracy of Oriental despotism: A phenomenon that paralyzed Marx”. Review of Politics, 15, no. 3.
————, 1953a, “Oriental despotism”,en Sociologus, 3, no. 2.
————, Ms. Oriental society and Oriental despotism.
— Oriental despotísm: a comparative
Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA Cap. 2, de Theory of Culture Changes, University of Illinois Press, Urbana, 1955.
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
EL CONCEPTO Y EL MÉTODO DE LA ECOLOGÍA CULTURAL
Julian H. Steward
OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS ECOLÓGICOS.
A riesgo de hacer más confuso un término oscuro, este capítulo intenta desarrolla el concepto de ecología en relación con los seres humanos, como un instrumento heurístico para entender el efecto del ambiente sobre la cultura. Para distinguir este propósito y su método de aquellos asociados a la ecología biológica, humana y social, aquí se emplea el concepto de ecología cultural. Dado que la ecología cultural no ha sido ampliamente comprendida, será necesario comenzar mostrando como éste difiere de otros conceptos de ecología, y luego demostrar cómo éste va a complementar el enfoque histórico usual en antropología para determinar aquellos procesos creativos involucrados en la adaptación de la cultura a su medio ambiente.
El significado principal de ecología es la “adaptación al ambiente”. Desde tiempos de Darwin, el medio ambiente ha sido concebido como la trama total de la vida, donde todas las especies de plantas y animales interactúan entre sí, y con los rasgos físicos de una unidad particular del territorio. Según Webster, el significado biológico de la ecología es “las relaciones mutuas entre los organismos y su ambiente”. El concepto de interacción adaptativa se usa para explicar el origen de nuevos genotipos en la evolución, para explicar las variaciones fenotípicas; y para explicar la trama de la vida misma en términos de competitividad, sucesión, clímax, gradiente y otros conceptos auxiliares.
Aunque inicialmente se empleaba con referencia a los conjuntos bióticos, el concepto de ecología se ha extendido naturalmente para incluir a los seres humanos, pues ellos son parte de la trama de la vida en casi todas partes del mundo. El hombre entra a la escena ecológica, sin embargo, no como cualquier otro organismo que está relacionado con otros organismos en términos de sus características físicas. El hombre introduce el factor superorgánico de la cultura, que también afecta y es afectado por la trama total de la vida. La problemática de qué hacer con este factor cultural en los estudios ecológicos ha introducido muchas dificultades metodológicas, como lo han reconocido la mayoría de los ecólogos humanos y sociales (Alihan 1938). La dificultad más importante proviene de la falta de claridad en cuanto al propósito de usar el concepto de ecología. La interacción de los rasgos físicos, biológicos y culturales en el seno de una localidad o una unidad territorial es usualmente la meta final del estudio. La ecología humana o social es considerada como una subdisciplina por derecho propio y no como un medio para algún otro propósito científico. Esencialmente descriptivo, al análisis le faltan los claros objetivos de la biología, que ha utilizado a
2 JULIAN H. STEWARD
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
la ecología heurísticamente para explicar varias clases de fenómenos biológicos. Si la ecología humana o social es considerada como un instrumento operativo en lugar de un fin en sí misma, se sugieren dos objetivos muy diferentes; primero entender las funciones orgánicas y las variaciones genéticas del hombre en tanto especie biológica solamente; y segundo determinar de qué manera la cultura es afectada por su adaptación al ambiente. Cada uno requiere de sus propios conceptos y métodos.
El primero, un objetivo biológico, implica varios problemas un tanto diferentes, pero todos ellos deberán ubicar al hombre en la trama de la vida. Dado que el hombre es un animal domesticado, todas sus actividades culturales lo afectarán físicamente. La evolución del homínido está estrechamente asociada a la emergencia de la cultura, mientras que la aparición del Homo sapiens es mucho más probablemente el resultado de causas culturales que de causas físicas. El uso de herramientas, fuego, refugio, ropa, nuevos alimentos y otros complementos materiales de la existencia fueron obviamente importantes en la evolución, pero las costumbres locales no debieran ser desestimadas. Los grupos sociales diferenciados por las costumbres matrimoniales, y también por las actividades económicas en ciertos entornos han sido sin lugar a duda claves en las diferenciaciones de las poblaciones locales, contribuyendo inclusive a la emergencia de variedades y subrazas de hombres.
El problema de explicar el comportamiento cultural del hombre es de un orden distinto al de explicar su evolución biológica. Los patrones culturales no están determinados genéticamente y por ello no pueden analizarse de la misma manera que los rasgos orgánicos. Aunque los ecólogos sociales están prestando cada vez más atención a la cultura en sus investigaciones, una explicación de la cultura como tal no parece haberse convertido en uno de sus objetivos principales. La cultura ha adquirido justamente un mayor énfasis, como uno de los muchos rasgos de la trama local de la vida, y los instrumentos para su análisis se siguen tomando prestados primordialmente de la biología.
Dado que uno de los principales conceptos de la ecología biológica es la comunidad, entendida como el conjunto de plantas y animales que interactúan en una localidad, la ecología social o humana enfatiza la comunidad humana como unidad de estudio. Pero la “comunidad” es una abstracción muy general y sin sentido. Si se le concibe en términos culturales, ésta tendrá muchas características diferentes, dependiendo del propósito con el que ésta se defina. La tendencia, en cambio, ha sido concebir a las comunidades humana y biológica en términos de los conceptos de competencia, sucesión organización territorial, migración, gradientes y otros parecidos. Todos ellos resultan fundamentalmente del hecho que para la ecología biológica subyacente ésta consiste en una lucha abierta y sin cuartel por la existencia tanto dentro como entre las especies. Tal competencia está determinada por el potencial genético para la adaptación y sobrevivencia en situaciones biótico-ambientales particulares. La cooperación biológica, tal como ocurre en muchas formas de simbiosis, es estrictamente auxiliar para la sobrevivencia de las especies.
Los seres humanos no reaccionan a la trama de la vida solamente mediante su constitución orgánica dirigida genéticamente. La cultura, más que potencial genético para la adaptación, ajuste y sobrevivencia, explica la naturaleza de las sociedades humanas. Más aún, la trama de la vida de
EL CONCEPTO Y EL MÉTODO DE LA ECOLOGÍA CULTURAL 3
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
cualquier sociedad humana local puede extenderse mucho más allá que el medio físico inmediato y del conjunto biológico. En los estados, naciones e imperios, la naturaleza de un grupo local está determinada en mucho mayor medida por estas instituciones mayores, que por sus adaptaciones locales. La competencia de una y otra suerte puede estar presente pero ésta estará siempre determinada culturalmente, y mucho más frecuentemente la cooperación será la conducta prescrita en vez de la competencia. Si la naturaleza de las comunidades humanas es el objeto del análisis, entonces las explicaciones se encontrarán utilizando conceptos y métodos culturales e históricos, y no los conceptos biológicos, aunque como demostraremos, los métodos históricos solamente resultarán insuficientes
Muchos escritores en la ecología social o humana se han percatado de la necesidad de distinguir entre los fenómenos y métodos biológicos y culturales. Pero ellos no han formulado distinciones claras. Así Hollinshead reconoce una diferencia entre un “orden ecológico [que] está sumamente anclado en la competencia” y “la organización social [que] se ha desarrollado a partir de la comunicación” (Hollingshead 1940, Adams 1935, 1940). Este intento de conceptuar la competencia como una categoría completamente distinta de los otros aspectos del comportamiento culturalmente determinado es por supuesto artificial. Bates (1953), un biólogo humano, reconoce la importancia de la cultura en la determinación de las comunidades humanas, pero él no establece claramente si utilizará la ecología humana para explicar la gama de adaptaciones biológicas del hombre en situaciones ambientales y culturales, o bien si él está interesado en la cultura del hombre. La llamada Escuela de Chicago, de Park, Burgess y sus seguidores, también estaban interesados en las comunidades de seres humanos, especialmente en las comunidades urbanas. Su metodología aplicada a Chicago y a otras ciudades trata los componentes de cada una de ellas como si se tratara de especies determinadas genéticamente. En el análisis de la planificación del uso del suelo (zoning) de una ciudad moderna, tales categorías como el comercio al menudeo, las empresas mayoristas, las firmas industriales y las viviendas de varios tipos, y aún ciertos rasgos adicionales tales como la tasa de delincuencia son considerados como si cada uno de ellos fuesen especies biológicas compitiendo unas con otras por las zonas dentro del área urbana. Tales estudios son muy instructivos como análisis descriptivos de la distribución espacial de las diferentes actividades en la ciudad moderna euroamericana. Sin embargo, éstos no necesariamente arrojan luz acerca de las adaptaciones ecológicas urbanas a escala mundial, porque en otras culturas y en otros tiempos la zonificación urbana seguía principios muy diferentes prescritos culturalmente. Por ejemplo, muchas ciudades en las antiguas civilizaciones estaban muy cuidadosamente planeadas por una autoridad central para funciones defensivas, administrativas y religiosas. Y la libre empresa que podría haber dado lugar a la competencia por zonas entre aquellas instituciones y subsociedades que emergían de tales funciones, fue suprimida por la cultura.
Un problema científico fundamental está presente en estos diferentes significados asignados a la ecología. ¿Su objetivo es encontrar leyes universales o procesos, o bien explicar fenómenos especiales? En los estudios de las ciencias sociales hay un esfuerzo semejante por descubrir los procesos universales de cambio cultural. Pero tales procesos no pueden conceptualizarse en términos biológicos. El problema de la ciencia social para explicar el origen de diferentes patrones de comportamiento encontrados entre diversas sociedades de la especie human es muy diferente de los problemas de la evolución biológica. El análisis de las adaptaciones ambientales para mostrar
4 JULIAN H. STEWARD
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
como surgen nuevos patrones culturales es un asunto muy diferente que la búsqueda de similitudes universales en tal adaptación. Hasta que los procesos de la ecología cultural sean comprendidos a partir de muchos casos particulares ejemplificados por culturas diferentes de diferentes partes del mundo, no será posible llegar a una formulación de los procesos universales.
Hawley, quien ha enunciado la más reciente y amplia exposición de la ecología social (Hawley 1950) tomó en cuenta los fenómenos culturales más allá que sus predecesores. El dice que el hombre reacciona ante la trama de la vida como un animal cultural, más que como cuna especie biológica. “Cada adquisición de una nueva técnica o la nueva aplicación de una vieja técnica, independientemente de la fuente de su origen, modifica las relaciones del hombre con los organismos a su alrededor y cambia su posición en la comunidad biótica”. Pero con esta preocupación por la totalidad de los fenómenos dentro de una localidad y aparentemente en la búsqueda de relaciones universales, Hawley convierte a la comunidad local en el foco de interés (Hawley 1950:68). Los tipos de generalización que podrían encontrarse se indican en la afirmación siguiente: “Si tenemos un conocimiento suficiente de los pueblos ágrafos que nos permitiera comparar la estructura de los grupos de residencia, organizados en función del tamaño, desde los de menor tamaño hasta los más grandes, sin duda podríamos observar los mismos fenómenos, cada incremento en tamaño está acompañado por un avance de la complejidad de la organización” (Hawley 1950:197) Este es el tipo de generalizaciones autoevidentes llevados a cabo por los evolucionistas unilineales: el proceso cultural se manifiesta en el incremento poblacional, la especialización interna, el control general por el estado y otros rasgos generales.
Hawley no está seguro de su posición acerca del efecto en la cultura de las adaptaciones ambientales. Él afirma que “el peso de la evidencia nos obliga a concluir que el ambiente físico ejerce sólo un efecto permisivo y un efecto limitante” (Hawley 1950:90). También dice que “cada habitat no sólo permite, pero hasta cierto punto necesita de un distinto modo de vida” (Hawley 1950:90). La primera afirmación se ajusta cercanamente a la posición ampliamente aceptada por los antropólogos de que los factores históricos son más importantes que los factores ambientales., que pueden ser permisivos o prohibitivos del cambio cultural, pero que nunca son factores causales. La segunda es más cercana a la tesis de este trabajo de que las adaptaciones culturales ecológicas constituyen proceso creativo.
CULTURA, HISTORIA Y AMBIENTE
Mientras que los ecólogos humanos y sociales aparentemente han buscado principios ecológicos universales, y han relegado a la cultura en sus variaciones locales a un lugar secundario, los antropólogos han estado tan preocupados con la cultura y con la historia que han otorgado al ambiente solo un papel banal. En parte atribuible a una reacción contra los “deterministas ambientales”, como Huntigton y Semple, y en parte a la evidencia acumulada de que cualquier cultura aumenta en complejidad en gran medida atribuible a difusión, ahora resulta que la mirada ortodoxa sostiene que la historia, en más que el proceso adaptativo, explica la cultura. Dado que las “explicaciones” históricas de la cultura utilizan el concepto de área cultural hay allí una aparente contradicción. El área cultural es una construcción de uniformidades ambientales. Se supone que las áreas naturales t las áreas culturales son generalmente isomorfas (coterminous) porque la cultura
EL CONCEPTO Y EL MÉTODO DE LA ECOLOGÍA CULTURAL 5
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
representa una adaptación a un medio ambiente particular. Empero, se supone además que varios patrones diferentes pueden coexistir en un área natural cualquiera y que culturas diferentes pueden existir en ambientes semejantes.
Sin embargo, el enfoque histórico cultural es también un enfoque de relativismo. Dado que las diferencias culturales no pueden atribuirse directamente a diferencias ambientales, y aún con mayor certeza tampoco a diferencias orgánicas o raciales, se dice entonces que éstas representan divergencias en la historia cultural, reflejan las tendencias de las sociedades a desarrollarse en modos dispares. Tales tendencias no han sido explicadas. Se desarrolla un patrón claro, se dice, y de allí en adelante éste es el determinante principal de que las innovaciones sean aceptadas. El ambiente queda relegado a un papel puramente secundario y pasivo. Se le considera permisivo o prohibitivo, pero no creativo. Le permite al hombre emprender ciertas actividades y le impide otras. Los orígenes de estas actividades se remiten a un punto remoto en el tiempo o el espacio, pero no son explicados. Esta perspectiva ha sido magníficamente expuesta por Forde quien escribe:
Ni la distribución mundial de las diversas economías, ni su desarrollo e importancia relativa entre los correspondientes pueblos se pueden considerar como funciones simples de condiciones físicas y recursos naturales. Entre el ambiente físico y la actividad humana hay siempre un término medio, una colección de objetivos y valores, un conjunto de creencias y conocimientos: en otras palabras, un patrón cultural. El que la cultura por sí misma no sea estática, que sea adaptable y modificable en relación con las condiciones físicas, no puede obscurecer el hecho de que la adaptación procede mediante descubrimientos e invenciones que no son en sí mismas inevitables, y que son en su mayoría y en cada comunidad por separado, adquisiciones o imposiciones que vienen desde afuera. En continentes enteros los pueblos no han hecho descubrimientos que a primera vista pueden parecer evidentes. Igualmente importantes son las restricciones impuestas por pautas sociales y conceptos religiosos sobre la utilización de ciertos recursos, o sobre la adaptación a condiciones físicas (Forde 1949:643). El hábitat a la vez circunscribe y ofrece campo de acción para el desarrollo cultural en relación con el equipamiento pre-existente y con las tendencias de cada sociedad en particular, y para todas las ideas nuevas y equipamiento que puedan llegar desde afuera (Forde 1949: 464). Si bien el determinismo geográfico no tiene en cuenta la existencia y la distribución de la economía, el determinismo económico es igualmente inadecuado en cuanto a la explicación de organizaciones sociales y políticas y las actitudes psicológicas que se encuentran en las culturas basadas en esas economías. En efecto, la economía puede deber tanto al patrón social y ritual como el carácter de la sociedad a la economía. La posesión de determinados métodos de caza o de agricultura, de ciertas plantas cultivadas o animales domésticos, no define de ninguna manera el patrón de la sociedad: hay interacción en un nuevo plano. Tal como las condiciones físicas pueden limitar las posibilidades de la economía, ésta puede a su vez ser factor de limitación o de estímulo en relación con el tamaño, la densidad y la estabilidad del asentamiento humano y con la escala de las unidades sociales y políticas. Pero es tan sólo un factor, y pueden no aprovecharse las ventajas que ofrece. La tenencia y la transmisión de tierra y otras propiedades, el desarrollo y las relaciones de clases sociales, la naturaleza del gobierno, la vida ceremonial y religiosa son todas partes de una superestructura
6 JULIAN H. STEWARD
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
social, cuyo desarrollo está condicionado no sólo por el fundamento del hábitat y la economía, sino por interacciones complejas dentro de su propia trama y por contactos externos, que a menudo son muy indiferentes tanto al emplazamiento físico como a la economía básica (Forde 1949:465).
ECOLOGÍA CULTURAL
La ecología cultural difiere de la ecología humana y social porque busca explicar el origen de los rasgos culturales particulares y los patrones que caracterizan diferentes áreas, en lugar formular principios generales aplicables a cualquier situación cultural-ambiental. Se distingue de las concepciones relativistas y neo-evolucionistas de la historia cultural en la medida en la medida en que introduce el medio ambiente local como un factor extracultural en la premisa infructuosa de que la cultura proviene de la cultura. De esta manera la ecología cultural produce simultáneamente un problema y un método. El problema consiste en plantearse si los ajustes de las sociedades humanas a sus ambientes requieren de ciertos modos particulares de comportamiento o bien si estos permiten una amplia gama de posibles patrones de conducta. Dicho de esta manera, el problema separa a la ecología cultural del “determinismo ambiental” y de su teoría asociada del “determinismo económico”, pues generalmente se piensa que sus conclusiones están incluidas dentro del problema.
El problema de la ecología cultural debe ser precisado aún más empleando para ello una concepción complementaria de cultura. De acuerdo con la mirada holística, todos los aspectos de la cultura son funcionalmente interdependientes unos de otros. El grado y la forma de interdependencia, sin embargo, no so iguales para todos los rasgos. Más adelante voy a presentar el concepto de núcleo cultural -para referirme a aquella constelación de rasgos que están más estrechamente relacionados a las actividades de subsistencia y a las relaciones económicas. Este núcleo incluye aquellos patrones sociales, políticos y religiosos que empíricamente pueda establecerse que están estrechamente relacionados con tales conjuntos. Un sinnúmero de otros rasgos podrían tener una enorme variabilidad potencial porque éstos están menos fuertemente ligados al núcleo. Estos últimos, o rasgos secundarios, están determinados en gran medida por factores histórico-culturales –por innovaciones eventuales o por difusión- y ellos dan la apariencia de una distinción externa con respecto a otras culturas con núcleos similares. La ecología cultural presta atención en primer sitio a aquellos rasgos que en el análisis empírico resultan más estrechamente involucrados en la utilización del ambiente en formas culturalmente prescritas.
La expresión “formas culturalmente prescritas” debe tomarse con precaución porque su uso en antropología está frecuentemente “cargado”. El concepto normativo, que mira a la cultura como un sistema de prácticas que se refuerzan mutuamente, apoyadas en un conjunto de actividades y valores pareciera considerar todo el comportamiento humano como si estuviera determinado por la cultura y que las adaptaciones ambientales no tuvieran ningún efecto. Considera que todo el patrón de la tecnología, el uso de la tierra, la tenencia de la tierra y otros rasgos sociales provienen enteramente de la cultura. Loe ejemplos clásicos de la preponderancia de las actividades culturales sobre el sentido común son que los chinos no beben leche y que los esquimales no comen focas en el verano.
EL CONCEPTO Y EL MÉTODO DE LA ECOLOGÍA CULTURAL 7
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Por supuesto que las culturas tienden a perpetuarse y el cambio puede ser lento por las razones que se han mencionado. Pero durante milenios, las culturas en diferentes ambientes han cambiado tremendamente, y estos cambios son básicamente identificables como resultados de nuevas adaptaciones producidas por cambios en la tecnología y en las relaciones productivas. A pesar de ocasionales barreras culturales, las artes útiles se han dispersado muy ampliamente y son insignificantes los ejemplos donde éstas no han sido aceptadas por patrones culturales preexistentes. En tiempos anteriores a la agricultura, que abarcan quizás el 99 % de la historia cultural, los instrumentos técnicos para la caza, la recolección y la pesca, se difundieron tan ampliamente como útiles resultaban. Garrotes, lanzas, trampas, arcos, fuego, vasijas, redes y muchos otros rasgos culturales se dispersaron hacia muchas áreas y algunas a todo el mundo. Más tarde las plantas y animales domesticados también se dispersaron muy rápidamente dentro de sus límites ambientales, deteniéndose solamente ante formidables barreras oceánicas.
Si una nueva tecnología resulta o no valiosa, sin embargo, es una función del nivel cultural de la sociedad y también de sus posibilidades ambientales. Todas las sociedades anteriores a la agricultura encontraron las técnicas de la cacería y la recolección muy útiles. Dentro de los límites geográficos del pastoreo y la agricultura, estas prácticas fueron adoptadas. Técnicas más avanzadas, como la metalurgia eran aceptables sólo si estaban presentes ciertas precondiciones, tales como una población estable, el tiempo libre y la especialización interna. Estas condiciones pudieron desarrollarse sólo a partir de las adaptaciones ecológicas de una sociedad agrícola.
Al concepto de ecología cultural, sin embargo, le preocupa menos el origen y difusión de las tecnologías que con el hecho de que éstas sean usadas de diferente manera y que implicaran diferentes relaciones sociales en cada ambiente. El ambiente no sólo es permisivo o prohibitivo con respecto a esas tecnologías, pero los rasgos locales específicos pueden demandar adaptaciones sociales que tienen amplias consecuencias. Así las sociedades equipadas con arcos, lanzas, escudos, encierros, quema de matorrales, trampas y zanjas y otras artes de caza pueden ser muy diferentes entre ellos por la naturaleza del terreno y la fauna. Si la presa principal existe en grandes rebaños, tales como las manadas de bisontes y caribús, hay ventaja para la cooperación en la caza, y un número considerable de gente permanecerá unida a lo largo del año, tal como se describe en el Capítulo 8. En cambio, si el tipo de presa no es migratorio y haya en grupos poco numerosos y dispersos, resulta preferible cazarlos en pequeños grupos de individuos que conozcan bien el territorio (Capítulo 7). En cada caso, el repertorio cultural de los instrumentos de cacería podría ser casi el mismo, pero en el primer caso, la sociedad estará formada por grupos multifamiliares o por múltiples linajes, como entre los atabascos y los algonquinos de Canadá, y probablemente los cazadores de bisontes de las praderas de la era anterior al caballo; y en el segundo caso, la sociedad probablemente estará constituida por linajes patrilineales localizados o bandas, como entre los bosquimanos, los negritos del Congo, los australianos, los tasmanios, los fueguitos y otros más. Estos últimos grupos constituidos por bandas patrilineales son semejantes, en realidad, no precisamente o porque sus entornos ambientales sean similares – los bosquimanos, los australianos y los californianos del sur viven en desiertos, mientras que los negritos en selvas tropicales y los fueguinos en un área lluviosa y fría- sino porque la naturaleza de las presas de caza, y consecuentemente el problema de la subsistencia es el mismo en cada caso.
8 JULIAN H. STEWARD
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Otras sociedades que disponen aproximadamente del mismo equipamiento tecnológico podrían exhibir otras pautas sociales porque sus entornos ambientales difieren de tal modo que las adaptaciones culturales tienen que ser diferentes. Por ejemplo, los esquimales usan arcos, lanzas, trampas, recipientes y otros instrumentos tecnológicos ampliamente difundidos, pero debido a la limitada disponibilidad de peces y de mamíferos marinos, sus poblaciones están dispersas y la caza cooperativa resulta tan poco ventajosa que ellos frecuentemente se dispersan en grupos familiares. Por diferente pero igualmente poderosa razón, los shoshonís de nevada (Capítulo 6) también estaban fragmentados en grupos familiares. En el último caso, la escasez de presas de caza y la predominancia de las semillas como base de la subsistencia inhibe en gran medida la cooperación económica, y es necesaria la dispersión de la sociedad en grupos familiares bastante independientes.
En los ejemplos de sociedades primitivas de cazadores, recolectores y pescadores resulta muy sencillo demostrar que si el medio ambiente local es explotado por medio de variadas técnicas culturalmente definidas, aparecen limitaciones acerca del tamaño y composición social de los grupos involucrados. Cuando se introdujeron técnicas agrícolas, el hombre quedó prácticamente liberado de las exigencias de la caza y la recolección, y fue posible que agrupamientos de bastante gente vivieran juntos. Mayores agrupamientos, posibles gracias al aumento de la población y a los asentamientos comunitarios, implicaban un nivel más elevado de integración sociocultural, cuya naturaleza será determinada por el tipo local de integración sociocultural. Los Capítulos 9 y 12 (de Teoría del cambio cultural) ejemplifican algunos de estos tipos.
Los procesos adaptativos que hemos venido describiendo han sido llamados propiamente ecológicos. Pero la atención se ha dirigido no simplemente a la comunidad humana como una parte de la trama total de la vida, sino hacia aquellos aspectos culturales que son influidos por las adaptaciones. Esto a su vez requiere que se preste atención solamente a los aspectos ambientales más relevantes y no a la trama de la vida en cuanto tal. Solo hay que prestar atención a aquellos aspectos a los cuales la cultura local presta atención.
EL MÉTODO DE LA ECOLOGÍA CULTURAL
Aunque el concepto de la adaptación cultural subyace a toda la ecología cultural, los procedimientos deberán tomar en cuenta la complejidad y el nivel de la cultura. Hay una enorme diferencia si una comunidad está formada por cazadores y recolectores que subsisten independientemente de sus propias actividades, o si se trata de un enclave de una nación rica que explota la riqueza mineral de la localidad y se apoya en los ferrocarriles, barcos y aviones. En las sociedades avanzadas, la naturaleza del núcleo cultural estará determinado por un complejo tecnológico y por relaciones productivas que por sí mismas tienen una larga historia cultural.
Los tres procedimientos fundamentales para la ecología cultural son los siguientes:
Primero, hay que analizar la interrelación entre la tecnología explotativa o productiva y el medio ambiente Esta tecnología incluye una parte considerable de lo que comúnmente se designa como “cultura material”, pero no todos los aspectos son de igual importancia. En las sociedades primitivas, los instrumentos para la subsistencia son básicos: armas y útiles de caza y pesca; recipientes para
EL CONCEPTO Y EL MÉTODO DE LA ECOLOGÍA CULTURAL 9
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
recoger y almacenar la comida; instrumentos para transportarse en la tierra y el agua; fuentes de agua y combustible; y en ciertos ambientes los medios para soportar el frío extremo (vestido y vivienda) o el calor. En las sociedades más avanzadas, la agricultura y las técnicas de pastoreo y manufactura de los implementos cruciales tienen que considerarse. En el mundo industrial, el capital y los mecanismos crediticios, los sistemas de comercio y otros semejantes son claves. Las necesidades socialmente definidas –especialmente los gustos alimenticios, las viviendas mas amplias y el vestido, y una gran variedad de mejorías en las condiciones de vida- se han vuelto seriamente importantes en los desarrollos productivos en la medida en que la cultura se desarrolla; y empero éstas originalmente eran más probablemente solo algunos efectos y no las causas de las adaptaciones.
Los aspectos ambientales relevantes dependen de la cultura. Las culturas más simples están más directamente condicionadas por el entorno ambiental que las más avanzadas. En general, el clima, la topografía, los suelos, la hidrografía, la cubierta vegetal y la fauna son claves, pero algunos aspectos podrían ser más importantes que otros. Las distancias entre ojos de agua (water holes) en el desierto podrían resultar vital para grupos nómadas recolectores de semillas. Los hábitos de las presas van a influir en las maneras como se organiza la cacería, y los tipos y temporadas de los cardúmenes determinarán las costumbres de las tribus ribereñas y costeras.
Segundo, las pautas de conducta asociadas a la explotación de un área particular por medio de una tecnología particular deben analizarse. Algunos estilos de subsistencia establecen unos límites muy estrechos para el modo general de vida de la gente, mientras que otros permiten una amplitud considerable. Las mujeres trabajando solas o en grupos pequeños frecuentemente se hacen cargo de la recolección de plantas y frutos silvestres
Nada se gana con la cooperación, y al contrario, resulta que las mujeres compiten unas con otras. La recolección de frutos, consecuentemente, tiende a fragmentarse en grupos chicos, a menos que los recursos sean muy abundantes. La caza, por su parte, puede ser un asunto individual o colectivo y la naturaleza de las sociedades cazadoras se determina por aquellas estrategias definidas culturalmente para la caza colectiva y también por las especies. Cuando se emplean métodos cooperativos tales como rodear a la presa, quemar el pasto, acorralar, arrinconar y otras, la captura por individuo debe ser mayor de la que lograría un cazador solitario. De igual manera, si las circunstancias lo permiten, la pesca será emprendida por grupos utilizando represas, enramadas, trampas, y redes; o bien en forma individual.
Sin embargo, el uso de tales técnicas más complejas y frecuentemente cooperativas no depende sólo de la historia cultural –esto es, de la invención y la difusión- que hace accesibles los métodos, sino también del ambiente y de su respectiva flora y fauna. El venado no puede ser cazado ventajosamente si se intenta acorralarlo, en cambio el antílope y el bisonte se capturan eficazmente de esta manera. Los agricultores de tumba y quema en la selva tropical lluviosa requieren comparativamente poca cooperación, pues unos pocos hombres tumban y limpian el terreno, y luego las mujeres siembran y cuidan los cultivos. La agricultura de secano puede o no ser cooperativa, y la agricultura irrigada puede desatar una gama de actividades de escalas cada vez mayores, basadas en la construcción colectiva de obras hidráulicas.
10 JULIAN H. STEWARD
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
Las pautas de explotación no dependen exclusivamente de los hábitos involucrados en la producción directa de alimentos y de los bienes, sino de los medios para transportar a la gente hasta las fuentes de abastecimiento, o para llevar los alimentos hacia la gente. Entre todos los nómadas, el caballo ha tenido un efecto casi revolucionario en la promoción del crecimiento de bandas más numerosas.
El tercer procedimiento consiste en establecer hasta que punto las pautas de comportamiento vinculadas a la explotación del medio ambiente afectan a otros aspectos de la cultura. Aunque la tecnología y el medio ambiente prescriben que ciertas cosas deben hacerse de determinadas maneras, si estas han de hacerse o no, es un problema meramente empírico determinar hasta que punto tales actividades están funcionalmente asociadas a otros aspectos de la cultura. He demostrado en otros lugares (Capítulos 6, 7, 10 de la Teoría del cambio cultural.) que la aparición de bandas patrilineales entre los shoshonís del oeste, está estrechamente determinada por sus actividades de subsistencia, mientras que los indios carrier son conocidos por haber cambiado de una banda compuesta de cazadores a una sociedad basada en mitades y estatus heredados sin haber modificado la naturaleza de la subsistencia. En las áreas de irrigación de las civilizaciones tempranas (Capítulo 11 de la Teoría del cambio cultural), la secuencia de formas sociopolíticas o núcleos culturales parece haber sido muy similar a pesar de la variación de muchos detalles superficiales o aspectos secundarios de estas culturas.
Si se pudiera establecer que las relaciones productivas pueden permitir una mayor amplitud en el tipo sociocultural entonces las influencias históricas explicarían l tipo particular encontrado. El problema es el mismo cuando se examinan las modernas civilizaciones industriales. Las cuestión es saber si la industrialización permite tal amplitud como la democracia política, el comunismo, el socialismo estatal y quizás igualmente otras formas sean igualmente posibles, de tal suerte fuertes influencias históricas, tal como la difusión de una ideología, -como la propaganda- pudiera suplantar a un tipo por otro, o bien si cada tipo representa una adaptación que es específica para un área.
El tercer procedimiento requiere un acercamiento genuinamente holístico, porque si tales factores como la demografía, los patrones de asentamiento, las estructuras de parentesco, la tenencia de la tierra, el uso del suelo y otros aspectos claves fueran analizados separadamente, entonces sus interrelaciones entre uno y otro y con el medio ambiente no pueden captarse.
El uso del suelo por medio de una tecnología dada permite cierta densidad de población. Las aglomeraciones de esta población dependerán parcialmente de donde se encuentran los recursos y de los medios de transporte. La composición de estas concentraciones depende de sus tamaños, de la naturaleza de las actividades de subsistencia y de factores histórico-culturales. La propiedad de la tierra o de los recursos reflejará las actividades de subsistencia por un lado, y la composición del grupo por otro. La guerra puede estar relacionada con la complejidad de factores antes mencionados. En algunos casos puede surgir de la competencia por los recursos o tener un carácter nacional. Aun cuando se luche por los honores individuales o con propósitos religiosos, ésta puede contribuir a concentra a los asentamientos de tal suerte que tenga que relacionarse con las actividades de subsistencia.
EL CONCEPTO Y EL MÉTODO DE LA ECOLOGÍA CULTURAL 11
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html
EL PLANO METODOLÓGICO DE LA ECOLOGÍA CULTURAL
La ecología cultural ha sido descrita como una herramienta metodológica para establecer como han ocurrido ciertos cambios en la adaptación de una cultura a su medio ambiente. En un sentido amplio, el problema es determinar si adaptaciones semejantes ocurren en entornos ambientales semejantes. Dado que en un medio ambiente dado, la cultura podría desarrollarse a través de una sucesión de períodos muy dispares, algunas veces se ha dicho que el ambiente, la constante, obviamente no tiene relación alguna con el tipo cultural. Esta dificultad desaparece, sin embargo si el nivel de integración sociocultural representado por cada período se toma en consideración. Entonces, los tipos culturales deben concebirse como constelaciones de aspectos centrales que surgen a partir de adaptaciones ambientales y que representan niveles de integración semejantes.
La función cultural siempre funciona, por supuesto, pero en vista de la aparente importancia de las adaptaciones ecológicas, su papel en la explicación de la cultura ha sido exageradamente sobreestimado. En la medida en que la gran variedad de culturas mundiales pudiera ser sistematizada en categorías de tipos y explicada mediante regularidades culturalmente cruzadas de procesos de desarrollo es un asunto empírico solamente. Las intuiciones que resultan de los estudios comparativos sugieren que hay muchas regularidades que podrían formularse en términos de de niveles similares y adaptaciones semejantes.
*Traducción de Roberto Melville en 1995.
BIBLIOGRAFÍA
Adams, .C, 1935, “The relations of General Ecology to Human Ecology” Ecology, Vol. 16, págs. 316-335.
________,1940, “Introductory Note to a Symposium on Relation of Ecology to Human Welfare”, Ecological Monographs 10, págs. 307.311.
Alihan, Milla Aissa, 1938, Social Ecology, Columbia University Press, Nueva York.
Bates, Marston, 1953, “Human Ecology” Anthropology Today, An Encyclopedic Inventory, págs 700-713, A. L. Kroeber ed., University of Chicago Press, Chicago.
Forde, C. Daryll, 1949, Habitat, Economy and Society, Methuen and Company, Londres.
Hawley, Amos H., 1950, Human Ecology, A Theory of Community Structure, The Ronald Press, Nueva York.
Hollingshead, A. B., 1940, “Human Ecology and Human Society”, Ecological Monographs, 10.
Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA Southwestern Journal of Anthropology, 1957, Vol. 13, No. 1, págs.
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/ Clasicos/Index.html
COMUNIDADES CORPORATIVAS CERRADAS DE CAMPESINOS EN MESOAMÉRICA Y JAVA CENTRAL*
Eric R. Wolf
Uno de los objetivos sobresalientes, de la moderna antropología, entendida como ciencia, es determinar las secuencias recurrentes de causa y efecto, es decir, formular leyes culturales. Este artículo trata de los rasgos recurrentes en la organización social, económica y religiosa de grupos campesinos de dos zonas del mundo muy distantes por la historia anterior y por el espacio geográfico: Mesoamérica1 y Java central.2 Se han escogido estas dos zonas para compararlas porque por el trabajo de campo tengo algunos conocimientos sobre Mesoamérica y cierta familiaridad con la literatura que se ocupa de ambas.
La configuración cultural de que deseo ocuparme abarca la organización de grupos campesinos en comunidades corporativas cerradas. Por campesinos entiendo los productores agrícolas con control efectivo de la tierra, que llevan a cabo las operaciones agrícolas como medio de subsistencia, no como negocio para obtener beneficios.3 Tales productores agrícolas están organizados en comunidades con características similares en Mesoamérica y en Java. Son similares en el mantenimiento de una masa de derechos sobre las posesiones, tales como la tierra. Son similares en que hacen presión sobre los miembros para redistribuir los excedentes de que disponen, especialmente mediante el funcionamiento del sistema religioso, y les inducen a contentarse con las compensaciones de la «propiedad compartida». Son similares en que se esfuerzan por evitar que los extraños se conviertan en miembros de la comunidad y en poner límites a las posibilidades de los miembros para comunicarse con la sociedad más amplia. Es decir, que en ambas zonas existen organizaciones corporativas que mantienen a perpetuidad los derechos y la pertenencia; y son corporaciones cerradas porque limitan estos privilegios a los de dentro e impiden la participación de los miembros en las relaciones sociales de la sociedad mayor.
En algún momento la franca tenencia comunitaria estaba generalizada en ambas zonas. En Java, tal tenencia todavía sobrevivía en un tercio de las comunidades en 1927, mientras que en más de una sexta parte de las comunidades se seguía redistribuyendo anualmente la tierra. Tal tierra constituía la más valiosa de la comunidad: los campos de arroz de regadío.4 Sin embargo, incluso donde había desaparecido la tenencia comunitaria, seguía siendo importante la jurisdicción sobre la tierra por parte de la comunidad. Las comunidades podían denegar o confirmar los derechos de los herederos que habían abandonado la aldea a heredar tierras de la aldea; 5 podían recoger y entregar la tierra a otra persona si un miembro abandonaba la comunidad; 6 o bien podían recoger la tierra entregada a un miembro si éste cometía un delito.7 Los extranjeros podían asentarse en tal
2 ERIC R. WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/ Clasicos/Index.html
comunidad como aparceros, pero no podían heredar ni comprar la tierra en que trabajaban.8 Los miembros de la comunidad tienen prioridad en la compra de las tierras de la aldea.9 Y los miembros no tienen derecho a dejar sus tierras en garantía.10
Las estimaciones sobre la supervivencia de las comunidades propietarias de tierra en Mesoamérica tienden a variar ampliamente. McBride calculó que en 1854 había en México unas 5.000 «corporaciones agrarias» en posesión de 11,6 millones de hectáreas, pero que en 1923 sólo sobrevivían comunidades propietarias de tierras en «determinados puntos apartados del país».11 Tannenbaum, a su vez, calculó que en 1910 alrededor del 16 por ciento de las aldeas mexicanas y el 51 de la población rural mexicana vivía en «aldeas libres», es decir, en aldeas que no estaban incluidas en fincas rústicas mayores.12 Este cálculo ha sido criticado por Simpson, quien sigue a Luis Cabrera y sostiene que «a finales del régimen de Díaz [en 1910]... el 90 por ciento de las aldeas y las ciudades de la meseta central no tenían tierras comunales de ninguna clase».13 Un cálculo reciente sostiene que, en 1910, el 41 por ciento de las comunidades propietarias de tierras todavía mantenían tenencia comunitaria, aunque sobre bases ilegales.14 Hov existe una tendencia general a mantener la tenencia comunitaria en las laderas de los montes y los bosques, pero a entregar a la propiedad privada el fondo de los valles y las parcelas de huerta.15 No obstante, incluso en tales casos, las comunidades pueden prohibir, y prohíben, la venta de la tierra a los extranjeros y limitan los derechos de los miembros a hipotecar la tierra a cambio de préstamos.16 Al contrario que en Java central, la redistribución periódica de la tierra entre los miembros de la comunidad parece ser bastante rara en Mesoamérica.17
Las comunidades campesinas de ambas zonas presentan fuertes tendencias a restringir la pertenencia a la comunidad a las personas nacidas y criadas dentro de los límites de la comunidad. La comunidad se basa en la territorialidad y no en el parentesco.18 Las reglas de endogamia comunitaria limitan todavía más la inmigración de nuevo personal. Estas reglas son características de Mesoamérica; sólo ocasionalmente se presentan -en Java central.19
La pertenencia a la comunidad también se demuestra por la participación en los rituales religiosos que mantiene la comunidad. En Java, cada comunidad tiene a su cargo el sostenimiento de las adecuadas relaciones con sus espíritus y antepasados. Los rituales que cumplen esta función no pueden ser realizados por los individuos.20 Cada año se purifica ritualmente la tierra (slametan bresih desa), se festeja al espíritu de la comunidad (sedekah bum) y se hacen ofrendas a las almas de los difuntos (njadran).21 El dirigente religioso —en el pasado normalmente el jefe, pero ahora con mayor frecuencia el supervisor de la tierra y adivino de la comunidad—22 es considerado «una personificación de la relación espiritual del pueblo con su tierra».23. En Mesoamérica no existen pruebas de culto a los antepasados ni de expiación como tal.24 Sin embargo, cada comunidad tiende a sostener el culto a uno o más santos. Las funciones asociadas con estos cultos son delegadas a miembros de la comunidad. El individuo gana prestigio social ocupando una serie de cargos religiosos que se encargan de estas funciones; éstos tienden a estar clasificados según una escala preestablecida de logros. Muchas veces conllevan un derecho decisivo a opinar en los .asuntos políticos o sociales de la comunidad.25 En apariencia, sólo los miembros de la comunidad son normalmente admitidos a participar en tales asuntos político-religiosos.
3
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/ Clasicos/Index.html
En ambas zonas la comunidad impulsa a los miembros a gastar excedentes en el sostenimiento de una economía de prestigio. La economía de prestigio opera, en gran medida, en apoyo del culto religioso comunitario y está asociada a las actividades religiosas. En Java central, donde el ganado bovino simboliza la propiedad de la tierra,26 la riqueza se gasta ostensiblemente en sacrificios de vacas así como en gran número de fiestas rituales (slametans) que ofrecen los particulares para prevenir los males o las dificultades, para celebrar los acontecimientos especiales del ciclo vital, para señalar las fiestas y para resaltar las etapas del cultivo del arroz.27 De manera similar, los peregrinajes a la Meca dan prestigio a cambio de grandes cantidades de excedentes de riqueza. En 1927, el coste de tal peregrinaje se calculaba en 1.000 florines. Aquel año, 60.000 indonesios hicieron el viaje, gastando 60 millones de florines, «una enorme suma para un país tan pobre».28 En Mesoamérica, los miembros adultos de la comunidad se encargan por regla general de financiar parte del culto de uno o más santos cuando se ocupan cargos religiosos. Los gastos pueden resultar económicamente ruinosos, aunque revierten en gran prestigio social para quien los hace.29
En ambas zonas, no sólo encontramos una marcada tendencia a excluir a los extraños en cuanto personas, sino también a limitar la circulación de bienes e ideas exteriores dentro de la comunidad. Esta tendencia suele achacarse al «inherente conservadurismo de los campesinos» o bien a las «necesidades estáticas», pero en realidad puede representar la interconexión compleja de muchos factores. Los aldeanos son pobres y sin posibilidad de adquirir muchos bienes nuevos. Los bienes que compran deben tener una función en la vida campesina. Las necesidades campesinas de ambas zonas se cubren mediante sistemas comerciales que sólo sirven para los campesinos, y que son, organizativa y culturalmente, distintos de los demás sistemas comerciales que existen dentro de las sociedades mayores a que pertenecen. Tales mercados también tienen características similares. Tienden a ofrecer un porcentaje muy alto de objetos manufacturados por la mano de obra campesina dentro de la familia campesina. Presentan una alta proporción de tratos entre los productores originales y los consumidores últimos. Se caracterizan por las pequeñas compras, como consecuencia del limitado poder adquisitivo del comprador. En ambas zonas, sobre todo, encontramos días regulares de mercado regionalmente organizado que sirven para el amplio intercambio del surtido de productos locales, probablemente mucho mayor de lo que podría mantener ningún almacenista en su tienda.30 Tales mercados sólo pueden admitir bienes que sean congruentes con estas características. Los bienes que se venden deben ser baratos, fácilmente transportables, adecuados al limitado capital del vendedor. Sólo tal clase de bienes llegarán a la fámula campesina.
En ambas zonas, además, las comunidades campesinas mantienen una fuerte oposición a la riqueza acumulada. En Mesoamérica, la exhibición de riqueza se considera directamente un gesto hostil. A su vez, la pobreza es alabada y se concede gran valor a la resignación ante la pobreza.31 Hemos visto la cantidad de excedentes destruidos o redistribuidos mediante la participación en el culto religioso comunitario. En Java existen similares presiones para redistribuir la riqueza:
...todo individuo próspero tiene que compartir su riqueza a derecha e izquierda; cualquier golpe de suerte debe repartirse sin pérdida de tiempo. La comunidad de aldea no puede tolerar fácilmente las desigualdades económicas, sino que tiene poder para actuar en este sentido como nivelador, considerando al individuo como parte de la comunidad...32
4 ERIC R. WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/ Clasicos/Index.html
La riqueza excedente tiende a ser trasvasada en lugar de dirigirse a la compra de nuevos bienes.33
Todavía es necesario señalar que las comunidades campesinas cerradas de ambas zonas están social y culturalmente aisladas de la sociedad mayor en que viven. La naturaleza de este aislamiento se discutirá más adelante. No obstante, este aislamiento de la comunidad campesina con respecto a la sociedad más amplia es reforzado por las actitudes localocéntricas y provincianas de la comunidad. En Mesoamérica, cada comunidad tiende a mantener un sistema económico, social, lingüístico y político-religioso relativamente autónomo, así como un conjunto de costumbres y prácticas relativamente exclusivas.34 Con palabras de Gillin, «el universo indio es espacialmente limitado y su horizonte, de forma característica, no se extiende más allá de los límites de la comunidad local o la región».35 De manera similar, en Java central, cada comunidad constituye un universo sociocultural diferenciado.36 Tal localocentrismo es una forma de «ignorancia [que] realiza funciones determinables en la actividad y la estructura social».37 Sirve para excluir las alternativas culturales, limitando los «incentivos, de los individuos de los grupos en interacción social, a aprender las formas de sus vecinos, pues aprender constituye el punto crucial psicológico de la aculturación».38 En Mesoamérica, tal exclusión de las alternativas culturales39 es más fuerte en el campo de las llamadas costumbres, aquellos rasgos religiosos y sociales de la comunidad que —en términos de este artículo— ayudan a mantener su carácter corporativo y cerrado.40 En Java, de manera similar, las comunidades presentan una tendencia a
...preservar el equilibrio impidiendo, y luchando contra, todas las desviaciones de la pauta tradicional.
...que cuando el habitante de la aldea busca el contacto económico con la sociedad occidental, no disfruta de la ayuda de su comunidad. Todo lo contrario. Al hacerlo, se sale de los límites de la comunidad, se aísla de ella, pierde su apoyo moral y es abandonado a sus propias fuerzas.41
Las comunidades campesinas de ambas zonas presentan determinadas similitudes. Ambas mantienen en cierta medida una jurisdicción comunitaria sobre la tierra. Ambas restringen la pertenencia a ellas, mantienen un sistema religioso, refuerzan los mecanismos que aseguran la redistribución o destrucción de los excedentes de riqueza y ponen barreras contra la penetración de bienes e ideas engendradas fuera de la comunidad.42 Estos parecidos también suponen diferencias con respecto a otras clases de comunidades campesinas. Presentan un contraste, por ejemplo, con las comunidades campesinas «abiertas» de América Latina, donde está ausente la jurisdicción comunitaria sobre la tierra, la pertenencia no está restringida y la riqueza no se redistribuye.43 También contrastan con las comunidades campesinas de una sociedad como la Uganda prebritánica, donde el acceso a la tierra escasa no constituía problema, y donde los grupos locales consistían en familias de protegidos, unidas por la temporal adhesión a un jefe con la esperanza de conseguir favores, botín y presas de guerra, pero con posibilidades de cambiar de residencia y mejorar sus oportunidades vitales mediante cambios de lealtades cuando éstas no tenían futuro.44 También aparecen diferencias cuando las comunidades corporativas de que se trata en este artículo se comparan con las comunidades campesinas de China. En China, la libertad para comprar y vender tierra ha estado presente desde los primeros tiempos. Las comunidades no son endógamas y rara vez cerradas a los extraños, incluso cuando un solo
5
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/ Clasicos/Index.html
«clan» estratificado, o tsu, detente el poder. La constante circulación de propietarios de tierras locales hacia la burocracia imperial y de funcionarios hacia las comunidades locales, donde adquirían tierras, evitaba la formación de comunidades cerradas. Además, mediante el control de las obras hidráulicas de gran escala, los controles estatales mantenían muy limitada la autonomía del grupo local. En tal sociedad, las relaciones entre los aldeanos y los funcionarios gubernamentales ofrecían más seguridad y esperanzas que las relaciones entre los propios habitantes de la aldea.45 De este modo, puede encontrarse a los campesinos organizados en muchas clases de comunidades; no obstante, sólo algunas viven en organismos corporativos cerrados del tipo que aquí se describe.
Estas contraposiciones hechas al azar ofrecen otra enseñanza. En cada caso, la clase de comunidad campesina parece responder a las fuerzas alojadas dentro de la sociedad mayor a que pertenece la comunidad y no a las situadas dentro de las fronteras de la propia comunidad. Las comunidades campesinas «abiertas» de América Latina «nacen como respuesta a la creciente demanda de productos vegetales para el mercado que acompañó al desarrollo del capitalismo en Europa».46 La Uganda prebritánica se caracterizaba por la inestabilidad política a los niveles superiores, la considerable movilidad individual y los frecuentes cambios de las adhesiones personales, todo lo cual se manifestaba en el carácter de los grupos locales. De manera similar, los esfuerzos por comprender la comunidad campesina china en términos puramente nuestros .estarían condenados al fracaso. Estas consideraciones sugieren que las causas del desarrollo de las comunidades corporativas cerradas en Mesoamérica y Java central pueden proceder de las características de las sociedades mayores que las originaron.
Históricamente, la configuración campesina corporativa cerrada de Mesoamérica es una criatura de la conquista española. Las autoridades discrepan sobre las características de la comunidad prehispánica de la zona,47 pero existe el general reconocimiento de que grandes cambios diferencian a la comunidad poshispánica de su predecesora anterior a la conquista.48 En parte, la nueva configuración fue el resultado de las serias crisis sociales y culturales que destruyeron a más de tres cuartas partes de la población india y la expropiaron de sus tierras y su abastecimiento de agua49. Para encarar el desplome y dispersión de la población las autoridades coloniales adoptaron medidas conducentes para el reasentamiento en gran escala y la concentración de la población50. Las nuevas comunidades indias recibieron derechos a la tierra como grupos locales no en razón del parentesco;51 la autoridad política quedó en manos de los nuevos ocupantes de los cargos locales y se hicieron electivas; 52 los tributos y los servicios de mano de obra recibieron nuevas bases;53 y «el rápido crecimiento de las llamadas cofradías indias después del siglo xvi dio a los feligreses una serie de asociaciones organizadas y estables en las que fácilmente se podía conseguir la identificación personal y comunitaria».54 En Java, de forma similar, las comunidades campesinas corporativas no se conformaron hasta después de la llegada de los holandeses, cuando por primera vez se convirtió la aldea como unidad territorial en organismo moral, con su propia administración y su propia tierra a disposición de sus habitantes.55
En el momento de la conquista holandesa, aún había en Java «abundancia de tierra sin cultivar»; 56 por regla general se practicaba la agricultura de roza; las densidades de población sólo daban una media de 33,9 personas por km2.57 La comunidad campesina corporativa cerrada de Java central representa, pues, un intento de concentrar tanto la población como a los
6 ERIC R. WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/ Clasicos/Index.html
derechos de tenencia de la tierra.
En la mayor parte de Java, sólo con la introducción del impuesto sobre la tierra, a partir de 1813, fueron reducidas las aldeas a la uniformidad y sus tierras cercadas en unidades cerradas, y durante este proceso hubo numerosas referencias a la escisión y amalgamación de aldeas, y a la promoción de villorrios al status de aldeas independientes.58
En las dos zonas, pues, la comunidad campesina corporativa cerrada es hija de la conquista; pero esto no necesita ser siempre así. La comunidad corporativa de la Rusia anterior a 1861, el mir, fue el resultado de una colonización interior y no de una dominación extraña impuesta por la fuerza de las armas.59 La comunidad campesina corporativa no es un vástago de la conquista en cuanto tal, sino más bien de la dualización de la sociedad en un sector dirigente y un sector dominado de campesinos indígenas. Esta dualización puede producirse en circunstancias de paz al igual que en circunstancias bélicas, y en países metropolitanos al igual que en países colonizados.60
Tanto en Mesoamérica como en Java central, los conquistadores ocuparon la tierra y procedieron a organizar la mano de obra para obtener cosechas y bienes para su venta en mercados de nueva creación. Este campesinado indígena no disponía de las capacidades culturales ni de los recursos necesarios para tomar parte en la creación de empresas en gran escala, y privaron a los indígenas del acceso directo a las fuentes de riqueza que se obtienen a través del mercado, que éstos habían tenido a su disposición en los tiempos anteriores a la conquista.61
Sin embargo, en ambas zonas, el campesinado —obligado a trabajar para las empresas coloniales— no llegó a convertirse en mano de obra fija. Los trabajadores temporeros siguieron sacando la mayor parte de su subsistencia de su propio trabajo sobre la tierra. Desde el punto de vista del sector empresarial, el sector campesino siguió siendo básicamente una reserva de mano de obra que podía automantenerse sin ningún coste para la empresa. Esto mantuvo la importancia de la tierra en la vida campesina. Al mismo tiempo, y en ambas zonas, la tierra en manos del campesinado tuvo que ser limitada, porque de lo contrario el campesinado no hubiera tenido el suficiente incentivo para ofrecer su fuerza de trabajo al sector empresarial. Es significativo a este respecto que la relación entre el campesino y el empresario no fuera «feudal». Ningún lazo económico, político ni legal vincula a ningún determinado campesino con ningún determinado colono. En ausencia de tales lazos personales, cara a cara, sólo los cambios de las condiciones generales subyacentes a todo el sistema económico campesino pueden asegurar a los empresarios una suficiente ayuda estacional a su pequeño número de trabajadores fijos. Esto se realizó en Mesoamérica en el curso del asentamiento obligatorio de la población india en comunidades centralizadas durante las últimas décadas del siglo xvi y la primera década del xvii. Limitando la cantidad de tierra en manos de cada comunidad india a 6,5 millas cuadradas, la Corona consiguió tierras para el asentamiento de colonos españoles.62 Un sistema similar de limitar la extensión de las tierras de la población indígena se introdujo en Java. De esta forma, si bien el acceso a la tierra seguía siendo importante para el campesinado, la propia tierra se convirtió en un recurso escaso y sometido a intensa competencia, especialmente cuando la población campesina comenzó a aumentar de número.
7
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/ Clasicos/Index.html
Con las posibilidades de acumulación limitadas a los salarios en dinero conseguidos mediante empleos temporales y ventas ocasionales de productos agrícolas u objetos de artesanía doméstica a bajos precios, la agricultura campesina se mantuvo dependiente del consumo de mano de obra, la cual proporcionaba un creciente número de personas que vivían de una extensión de tierra limitada o decreciente. De esta forma, la tecnología del campesinado se mantuvo a nivel del trabajo intensivo, en comparación con el capital intensivo y el equipamiento intensivo de las empresas colonizadoras. La tecnología campesina suele calificarse de «retrógrada» o «tradicional», sin tener en cuenta los muchos artículos, como máquinas de coser Singer de segunda mano, agujas de acero, ollas de hierro, alcayatas, latas de hojalata, artículos tejidos a máquina, tintes y pinturas de anilina, etc., que se encuentran en el inventario campesino. Es retrógrado sólo porque el campesino está preso de la tecnología de trabajo intensivo con que tiene que operar. Siempre debe sopesar la adopción de un nuevo artículo en relación al equilibrio de sus recursos. Este equilibrio comprende, no sólo los recursos técnicos o financieros, sino también los «recursos de personas» n quienes deben mantener el acceso manteniendo el comportamiento cultural adecuado. Sólo puede dejar de tener en cuenta estas relaciones humanas al precio de aumentar tajantemente sus riesgos vitales. A su vez, la tecnología de trabajo intensivo limita la cantidad y la variedad de cambio tecnológico y capitalización que puede emprender, al mismo tiempo que sus consumos y necesidades.
La dualización social y económica de Mesoamérica y Java en los tiempos posteriores a la conquista fue también acompañada, en ambas zonas, de la dualización de la esfera administrativa. Al colocar las comunidades indígenas bajo la jurisdicción directa de un cuerpo especial de funcionarios responsables ante el gobierno metropolitano y no ante los funcionarios nombrados por los colonos, el gobierno metropolitano pretendía mantener el control sobre la población indígena y negar este control a los colonizadores. Al garantizar una relativa autonomía de las comunidades indígenas, el gobierno metropolitano podía, al mismo tiempo, asegurar el mantenimiento de las barreras culturales contra la intromisión de los colonos, mientras que evitaba los grandes costes de una administración directa. De este modo, en Mesoamérica, la Corona insistió en la separación espacial de la población indígena y los colonos,63 y posteriormente en la organización de los indígenas en comunidades centralizadas con su propia administración relativamente autónoma. Dotó a estas autoridades nativas del derecho y la obligación de recaudar tributos, organizar el trabajo militar e imponer sanciones informales y formales para el mantenimiento de la paz y el orden.64 En Java, la administración se confió desde el principio a la cooperación de las comunidades autónomas, utilizando los canales tradicionales de las jefaturas intermedias. El «contacto de la administración con la sociedad de la aldea se limitó al mínimo».65 Después de un período caracterizado por promover el individualismo y la desconfianza con el comunalismo indígena durante la segunda mitad del siglo xix, la administración holandesa revertió en la alianza con las comunidades campesinas corporativas cerradas a comienzos del siglo xx.66
Sin embargo, una vez que comenzó a operar el sistema de administración dualizado, los colonos descubrieron que muchas veces podían utilizarlo en beneficio propio. En Java central, la industria azucarera ha preferido alquilar tierra a las aldeas en lugar de tratar individualmente con los habitantes, y obtener el total de mano de obra de la aldea en vez de hacer tratos individuales con los habitantes de la aldea. Puesto que el azúcar puede cultivarse en rotación con
8 ERIC R. WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/ Clasicos/Index.html
el arroz, tales acuerdos de arrendamiento habitualmente han especificado que el cultivo de azúcar por parte de la empresa colonial podía ir seguido de producción de arroz por la misma tierra a cargo de los campesinos indígenas en un ordenado ciclo rotativo. De este modo el cultivo de azúcar de las haciendas, y del arroz y otras cosechas por parte de la población están, como si dijéramos, coordinados en una misma empresa agrícola en gran escala, cuya dirección está, prácticamente, en manos de la factoría azucarera.67 En los últimos años antes de la II Guerra Mundial, la extensión total de tierra arrendada a las comunidades indígenas corporativas no excedía de las 100.000 hectáreas o bien el 3 por ciento de las tierras de arroz de riego. Los años de boom pueden haber llegado al 6 por ciento. Pero la producción de azúcar estaba concentrada en Java central, y allí abarcaba una gran proporción de la extensión cultivable.68 He sostenido en otro lugar que una relación simbiótica similar entre la comunidad campesina corporativa y la empresa colonizadora puede descubrirse en Mesoamérica. Allí, incluso las voraces haciendas alcanzaron un punto de crecimiento en que la absorción de las comunidades campesinas corporativas en las haciendas suponía un excesivo esfuerzo para los mecanismos controladores de que disponían, descubriéndose que las relaciones con tales comunidades, en sus fronteras, eran benéficas y útiles.69
Dentro del sector indígena, las cargas administrativas de ambas zonas se hacían recaer en gran medida sobre el conjunto de la comunidad y sólo secundariamente en los individuos. Esto era especialmente cierto en el caso de los pagos de tributos y servicios de mano de obra. En Java central las demandas de los propietarios de tierras se hicieron tan grandes que la propiedad de la tierra dejó de ser un privilegio para convertirse en una carga que los ocupantes trataban de compartir con los demás... Además, en muchas partes de Java, la disponibilidad de-prestar servicios en obras públicas fue confiada por la costumbre a los propietarios de tierras; y, como los funcionarios querían aumentar el número de manos disponibles para las obras públicas, y la propia gente deseaba redistribuir y reducir la carga de los servicios en, tales trabajos, interesaba tanto a los funcionarios como a los propietarios de la tierra que ésta fuera ampliamente compartida. Esto fomentó la posesión comunitaria y destruyó las diferencias sociales hereditarias.70
También en Mesoamérica las cargas, en forma de tributos y trabajo, recayeron sobre toda la comunidad durante los siglos XVI y XVII. Sólo alrededor de los comienzos del siglo XVIII se impusieron individualmente.71 La constante disminución de la población india hasta mediados del siglo XVII, Ja huida de indios hacia zonas de refugio apartadas, el éxodo de los indios hacia la periferia septentrional de Mesoamérica y hacia asentamientos fijos de las empresas coloniales, todo esto dejó los pagos de tributos y las cargas de servicio militar en manos de la población restante. Es razonable suponer que estas presiones económicas aceleraron las tendencias hacia un mayor igualitarismo y nivelación, tanto en Mesoamérica como en Java. Es posible que la desaparición de la diferencia de status entre nobles y plebeyos, y la aparición de las cofradías religiosas como distribuidoras de riqueza en el ceremonial religioso fueran en parte una consecuencia de la tendencia hacia la nivelación.
Mi opinión es que la comunidad campesina corporativa cerrada de ambas zonas representa una respuesta a estas distintas características de la sociedad mayor. La relegación del campesinado al status de trabajadores temporeros que ganan la propia subsistencia de unas tierras escasas, junto con
9
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/ Clasicos/Index.html
la imposición de cargas niveladas y fomentadas por las comunidades locales semiautónomas, tiende a determinar la situación vital normal a que se enfrentaba el campesinado en ambas sociedades. La comunidad campesina corporativa cerrada es un intento de afrontar esta situación. Su función interna, en cuanto contrapuesta a su función externa en la malla social, económica y política de la sociedad dualizada, es igualar las oportunidades vitales y los riesgos vitales de sus miembros.
Los riesgos vitales del campesinado aumentan con cualquier amenaza a su fuente básica de subsistencia, la tierra, y a los productos que crecen en la tierra. Estas amenazas proceden tanto de dentro como de fuera de la comunidad. El aumento natural de la población dentro de la comunidad serviría para disminuir la cantidad de tierra disponible para los miembros de la comunidad, lo mismo que ocasionaría la compra y acumulación de tierra por los miembros individuales de la comunidad. De este modo, mientras sea posible, las comunidades campesinas corporativas cerradas tenderán a expulsar la población excedente hacia una aldea filial de nueva creación. Más importante todavía, tenderán a obligar a los co-miembros a que redistribuyan o destruyan cualquier masa de riqueza acumulada que potencialmente pueda utilizarse para alterar la tenencia de la tierra en favor de unas pocas familias individualizadas o personas aisladas. La compra de bienes producidos fuera del sector campesino de la sociedad y su exhibición ostentosa también se considera importantes amenazas sociales, puesto que constituyen pruebas prima facie de la falta de voluntad de continuar la redistribución y destrucción de los excedentes acumulados. Son indicios de la no voluntad de compartir los riesgos vitales de los compañeros de aldea de acuerdo con la pauta cultural tradicional. Entre la mayor parte de los grupos campesinos, como de hecho ocurre en la mayor parte de los grupos sociales de todas partes, las relaciones sociales representan una especie de seguro de vida a largo plazo. La ampliación de los bienes y servicios en cualquier momento dado se espera que rinda resultados en el futuro, en forma de ayuda en caso de peligro. El alejamiento de la tradicional distribución de los riesgos, que en este caso se manifiesta en un alejamiento de los excedentes disponibles aceptados, es causa de inmediata preocupación para el campesinado organizado de forma corporativa, y de su inmediata oposición. De manera similar, la inmigración no restringida y la compra no restringida de tierra por parte de los extraños contribuyen a disminuir la cantidad de tierra disponible para los miembros de la comunidad, al mismo tiempo que pondrían en peligro la pauta de distribución de los riesgos creada por los miembros de la comunidad a lo largo del tiempo. De ahí el mantenimiento de fuertes barreras contra la amenaza exterior. Debe resaltarse que estas defensas son necesarias porque la comunidad corporativa cerrada existe en el interior de una sociedad capitalista dualizada. No son simples «supervivencias» ni consecuencias del «retraso cultural», ni se deben a la putativa tendencia al conservadurismo, característica de cualquier cultura. No ejemplifican la «contemporaneidad de los no contemporáneos». Existen porque sus funciones son contemporáneas.
Esto no quiere decir que sus funciones defensivas sean en último término adecuadas al reto. La desaparición de las comunidades campesinas corporativas cerradas donde existieron en el pasado, y el decreciente número de comunidades de este tipo que sobreviven, dan testimonio de la proposición que a largo plazo son impotentes para impedir el cambio. Los excedentes internos de población son expulsados a una nueva aldea filial en cuanto se dispone de la tierra. Mantenidos dentro de los límites de la comunidad, ejercen una presión siempre creciente sobre su capacidad pata servir a los intereses de sus miembros. La comunidad corporativa puede, entonces, verse cogida en un curioso
10 ERIC R. WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/ Clasicos/Index.html
dilema: sólo puede mantener su integridad si apadrina a la emigración y urbanización o proletarización de sus hijos. Si el sector empresarial no es capaz de aceptar a estos advenedizos, tales individuos verdaderamente «marginales» llegarán a representar una doble amenaza: una amenaza para su comunidad de origen, en la que introducen nuevas formas y necesidades, y una amenaza para la paz del sector no campesino, al que pueden minar con exigencias de justicia social y económica, muchas veces defendidas con la desesperación de quienes no tienen nada que perder.
En segundo lugar, si bien la comunidad campesina corporativa cerrada opera en el sentido de disminuir las desigualdades de los riesgos, nunca puede eliminarlas por completo. Las familias individuales de los miembros pueden sufrir pérdidas de cosechas, ganadería u otros recursos, a consecuencia de accidentes o mala gestión. Algunas familias de miembros pueden ser excesivamente fértiles y tener muchas bocas que alimentar, mientras que otras son infértiles y pueden pasar con poco. Los individuos cuyos riesgos vitales aumentan súbitamente a consecuencia de la entrada en juego de alguno de estos factores, pueden buscar la ayuda de los demás, quienes se la prestarán. Algunos de estos riesgos pueden resolverse mediante las relaciones sociales culturalmente normativizadas de mutua ayuda y sostén al necesitado; otros, sin embargo, por mucho que se esfuercen están más allá de sus posibilidades. Los individuos pueden, pues, en un acto de desesperación, buscar ayuda entre los miembros de su comunidad o entre extraños, cuya ayuda está teñida de interés personal. Parecería que ni en la más eficiente economía de prestigio puede tener a su disposición todos los excedentes de riqueza de la comunidad. Las concentraciones de esta riqueza tienden a sobrevivir en manos de figuras locales, como los dirigentes políticos y nobles, o los usureros o tenderos. Tales individuos suelen estar exentos de los controles serios de la comunidad, porque ocupan una posición privilegiada dentro del aparato político de la sociedad más amplia; o bien son personas dispuestas a pagar el precio del ostracismo social a cambio de las compensaciones de perseguir el lucro y el poder. Tales individuos ofrecen al campesino necesitado una posibilidad de reducir sus riesgos momentáneamente, mediante préstamos o favores. A su vez, el campesino se convierte en su protegido, y refuerza el grado de relativa autonomía e inmunidad de que disfrutan en la comunidad. Tales lealtades internas pueden debilitar las defensas comunitarias hasta el punto de que la organización corporativa llegue a no representar otra cosa que un cascarón vacío, o bien sea absolutamente suprimida.72
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aguirre Beltrán, Gonzalo, 1952a, Problemas de la Población Indígena de la Cuenca del Tepalcatepec (Memorias del Instituto Nacional Indigenista, n.° 3).
————, 1952b, El Gobierno Indígena en México y el Proceso de Aculturación (América Indígena, vol. 12, pp. 271-297).
Aguirre Beltrán, Gonzalo, y Ricardo Pozas Arciniegas,
————, 1954, «Instituciones Indígenas en el México Actual» (en Caso et al., Métodos y Resultados de la Política Indigenista en México, pp. 171-272, Memorias del Instituto Nacional Indigenista, n.° 6).
Beals, Ralph, 1946, Cherán: A Sierra Tarascan Village (Smithsonian Institute of Social Anthropology, Publication n.° 2).
————, 1952, «Notes on Acculturation» (en Tax, ed., Heritage of Conquest, pp. 225-231, Glencoe, Free Press).
11
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/ Clasicos/Index.html
Boeke, J. H., 1953, Economics and Economic Policy of Dual Societies: As Exemplified by Indonesia (Nueva York, Institute of Pacific Relations).
Cámara Barbachano, Fernando, 1952, «Religious and Political Organization» (en Tax, ed., Heritage of Conquest, pp. 142-164, Glencoe, Free Press).
Carrasco, Pedro, 1951, Las Culturas Indias de Oaxaca, México (América Indígena, vol. 11, pp. 99-114).
Tarascan Folk Religión: An Analysis of Economic, Social and Religious Interactions (Middle American Research Institute, Publication n.° 17).
Chávez Orozco, Luis, 1943, Las Instituciones Democráticas de los Indígenas Mexicanos en la Época Colonial (México, D. F., Ediciones del Instituto Indigenista Interamericano).
Fei, Hsiao-Tung, 1953, China's Gentry (Chicago, University of Chicago Press).
Foster, George M., 1948, The Folk Economy of Rural México with Special Reference to Marketing (Journal of Marketing, vol. 12, pp. 153-162).
Fried, Morton H., 1953, Fabric of Chinese Society, Nueva York, Paeger. Fukutake, Tadashi,
————, 1951, Chügoku Nóson Shakai no Kózo (Estructura de la Sociedad China Rural) (Tokyo, Yühikaku Publishing Co.).
Furnivall, J. S., 1939, Netherlands India: A Study of Plural Economy (Cambridge, Cambridge University Press).
Geertz, Clifford, 1956, Religious Belief and Economic Behavior in a Central Javanese Town (Economic Development and Cultural Change, vol. 4, pp. 134-158).
Gibson, Charles, 1955, The Transformation of the Indian Community in New Spain 1500-1810 (Journal of World History, vol. 2, pp. 581-607).
Gillin, John, 1952, «Ethos and Cultural Aspects of Personality» (en Tax, ed., Heritage of Conquest, Glencoe, Free Press).
González Navarro, Moisés, 1954, «Instituciones Indígenas en México Independiente» (en Caso et al., Métodos y Resultados de la Política Indigenista en México, pp. 113-169, Memoria del Instituto Nacional Indigenista, n.° 6).
Guiteras Holmes, Calixta, 1952, «Social Organization» en (Tax, ed., Heritage of Conquest, pp. 97-108, Glencoe, Free Press).
Harr, B. ter, 1948, Adatlaw in Indonesia (Nueva York, Institute of Pacific Relations).
Hallowell, A. Irving, 1955, Culture and Experience (Filadelfia, Universityof Pennsylvania Press).
Hu, Hsien Chin, 1948, Common Descent Group in China and its Functions (Viking Fund Publications in Anthropology, n.° 10).
Kattenburg, Paul, 1951, A Central Javanese Village in 1950 (Cornell University Department of Far Eastern Studies, Data Paper n.° 2).
Kirchoff, Paul, 1952, «Mesoamerica» (en Tax, ed., Heritage of Conquest, pp. 17-30, Glencoe, Free Press).
Klaveren J. J. van, 1953, The Dutch Colonial System in the East Indies (Rotterdam, Drukkerij Benedictus).
Kolff, G. H. van der, 1929, «European Influence on Native Agriculture» (en Schrieke, ed., The Effect of the Western Influence on Native Civilizations in the Malay Archipelago, pp. 103-125, Batavia, Kolff).
Kroef, Justus M. van der, 1953, Collectivism in Indonesian Society (Social Research, vol. 20, pp. 193-209).
12 ERIC R. WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/ Clasicos/Index.html
————, 1956, Economic Development in Indonesia: Some Social and Cultural Implications (Economic Development and Cultural Change, vol. 4, pp. 116-133).
Landon, Kenneth Perry, 1949, Southeast Asia: Crossroad of Religions (Chicago, University of Chicago Press).
Lekkerkerker, Cornelis, 1938, Land en Volk Van Java (Groningen-Batavia, Wolters).
Leur, Jacob Cornelius Van der, 1955, Indonesian Trade and Society: Essay in Asían Social and Economic History (La Haya-Bandung, W. Van Hoeve Ltd.).
Lewis, Oscar, 1951, Life in a Mexican Village: Tepoztlán Revisited (Urbana, University of Illinois Press).
Linton, Ralph, 1936, The Study of Man (Nueva York, Appleton-Century).Trad. cast., México, FCE.
McBride, George McCutchen, 1923, The Land Systems of México (Nueva York, American Geographical Society).
Miranda, José, 1952, El Tributo Indígena en la Nueva España durante el Siglo XVI (México, D.F., El Colegio de México).
Monzón, Arturo, 1949, El Calpulli en la Organización Social de los Tenochca (México, D.F., Instituto de Historia).
Moore, Wilbert E., y Melvin M. Tumin, 1949, Some Social Functions of Ignorance (American Sociological Review, vol. 14, pp. 787-795).
Oei, Tjong Bo, 1948, Niederländisch-Indien: eine Wirtschaftsstudie (Zurich, Institut Orell Füssli A. G.).
Pieters, J. M., 1951, «Land Policy in the Netherlands East Indies before the Second World War» (en Afrika Instituut Leiden, organizador, Land Tenure Symposium Amsterdam 1950, pp 116-139, Leyden, Universitaire Pers Leiden).
Ploegsma, Nicolas Dirk, 1936, Oorspronkelijkheid en Economisch Aspect van het Dorp op Java en Madoera (Leyden, Antiquariaat J. Ginsberg).
Pozas Arciniegas, Ricardo, 1952, La Situation Economique et Financière de l'Indien Américain (Civilization, vol. 2, pp. 309-329).
Redfield, Robert, y Sol Tax, 1952, «General Characteristics of Present-Day Mesoamerican Indian Society» (en Tax, ed., Heritage of Conquest, pp. 31-39, Glencoe, Free Press).
Roscoe, John, 1911, The Baganda (Londres, Macmillan).
Schrieke, Bertram J. O., 1955, Indonesian Sociological Studies (La Haya, W. Van Hoeve).
Simkhovitsch, Wladimir Gr.,1898, Die Feldgemeinschaft in Russland (Jena, Fischer).
Simpson, Eyler N., 1937, The Ejido: Mexico's Way Out (Chapel Hill, University of North Carolina Press).
S'Jacob, E. H., 1951, «Observations on the Development of Landsrights in Indonesia» (en Afrika Institute Leiden, organizador, Land Tenure Symposium Amsterdam 1950, pp. 140-146, Leyden, Universitaure Pers Leiden).
Supatmo, Raden, 1943, Animistic and Religious Practices of the Javanese (Nueva York, East Indies Institute of America, mimeografiado).
Tannenbaum, Frank, 1929, The Mexican Agrarian Revolution (Washington, Brookings Institution).
Tax, Sol, 1941, World View and Social Relations in Guatemala, American Anthropologist, vol. 43, pp. 27-42).
————, 1952, «Economy and Technology» (en Tax, ed., Heritage of Conquest Glencoe, Free
13
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/ Clasicos/Index.html
Press).
————, 1953, Penny Capitalism: A Guatemalan Indian Economy (Smithsonian Institution Institute of Social Anthropology, Publication n.° 16).
Tumin, Melvin M., 1950, The Hero and the Scapegoat in a Peasant Community (Journal of Personality, vol. 19, pp. 197-211).
————, 1952, Caste in a Peasant Society (Princeton, Princeton University Press).
Vandenbosch, A., 1942, The Dutch East Indies (Berkeley, University of California Press).
Wagley, Charles, 1941, Economics of a Guatemalan Village (Memoirs, American Anthropological Association, n.° 58).
Whetten, Nathan L., 1948, Rural Mexico (Chicago, Chicago University Press).
Wittfogel, Karl A., 1935, Foundations and Stages of Chinese Economic History (Zeitschrift für Sozialforschung, vol. 4, pp. 26-60).
————, 1938, Die Theorie der Orientaüschen Gesellschaft (Zeitschrift für Sozialforschung, vol. 7, pp. 90-122).
Wolf, Eric R., 1955, Types of Latin American Peasantry (American Anthropologist, vol. 57, pp. 452-471).
————, 1956, Aspects of Group Relations in a Complex Society: México, (American Anthropologist, vol. 58, pp. 1065-1078).
———— y Ángel Palerm, 1955, Irrigation in tbe Old Acolhua Domain, México (Southwestern Journal of Anthropology, vol. 11, pp. 265-281).
Yang, Martin, 1945, A Chinese Village: Titou, Shantung Province (Nueva York, Columbia University Press).
Zavala, Silvio, y José Miranda, 1954, «Instituciones Indígenas en la Colonia» (en Caso et al., Métodos y Resultados de la Política Indigenista en México, pp. 29-169, Memorias del Instituto Nacional Indigenista, n.° 6).
NOTAS
* Fuente: Southwestern Journal of Anthropology, vol. 13, n.° 1 (1957).
1 Para una definición de Mesoamérica en términos de zona cultural, véase Kirchoff, 1952, pp. 17-30. En este artículo se utiliza el término como abreviatura de las comunidades mexicanas y guatemaltecas que presentan la configuración de que se trata. Véase Wolf, 1955, pp. 456-461.
2 Java central es una región de aldeas centralizadas dedicadas al cultivo del arroz, con cierta tendencia a la tenencia comunitaria de la tierra. También fue el principal centro de la producción de índigo y azúcar comercial, lo que promovió la tenencia comunitaria y la densidad de población. Java occidental se caracteriza por la cría de ganado vacuno más bien que por la agricultura. Java oriental está ocupada por pequeños villorrios, desperdigados por campos de propiedad individual (Furnivall, 1939, p. 386). Java central se utiliza como abreviatura de las comunidades javanesas que presentan la configuración de que se trata.
3 Wolf, 1955, pp. 453-454.
4 Boeke, 1953, p. 65.
5 S'Jiacob, 1951, p. 144.
6 Haar, 1948, p. 85; Oei, 1948. pp. 24-25.
14 ERIC R. WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/ Clasicos/Index.html
7 Haar, 1948, p. 85.
8 Haar, 1948, p. 119; S'Jacob, 1951, p. 143.
9 Boeke, 1953, p. 31; Haar, 1948, p. 97.
10 Haar, 1948, p. 113.
11 McBride, 923, pp. 133 y 135.
12 Tannenbaum, 1929, pp. 30-37.
13 Simpson, 1937, p. 31.
14 González Navarro, 1954, p. 129.
15 Aguirre y Pozas, 1954, pp. 192-198; Carrasco, 1951, pp. 101-102; Tax, 1952, p. 61.
16 Aguirre, 1952a, p. 149; Carrasco, 1951, p. 17; Lewis, 1951, p. 124; Tax, 1953, pp. 68-69; Wagley, 1941, p. 65.
17 Tax, 1952, p. 60.
18 Haar, 1948, pp. 51 y 71; Lekkerkerker, 1938, p. 568; Guiteras, 1952, pp. 99-
100; Redfield y Tax, 1952, p. 33.
19 Haar, 1948, p. 155; Redfield y Tax, 1952, p. 31.
20 S Jacob, 1951, p. 140
21 Han-, 1948, pp. 24 y 28; Kattenburg, 1951, p. 16; Ploegsma, 1936, p. 4; Supatmo, 1943, p.
22 Haar, 1948, pp. 91-92.
23 Ibidem.
24 Me gustaría manifestar la sugerencia de que el posterior trabajo de campo puede invertir esta afirmación. Es posible, por ejemplo, que el cementerio desempeñe un rol simbólico en la vida de Mesoamérica mucho mayor de lo que generalmente se ha supuesto. Los mazatecas del valle del río Papaloapan, en el momento de ser reinstalados, se tomaron buen cuidado en transferir los huesos de sus muertos desde la vieja a la nueva aldea (Pozas, comunicación personal). La fiesta anual de los difuntos puede tener alguna función comunitaria que generalmente no se reconoce.
25 Cámara, 1952; Redfield y Tax, 1952, pp. 36-38.
26 Boeke, 1953, p. 46.
27 Geertz, 1956, pp. 138-40; Landon, 1949, pp. 156-158; Supatmo, 1943, p. 9.
15
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/ Clasicos/Index.html
28 Vandenbosch, 1942, p. 27.
29 Aguirre, 1952a, pp. 234-242; Cámara, 1952, pp. 155-157.
30 Re Java, véase Boeke, 1953, pp. 48 y 75; Lekkerkerker, 1938, pp. 728-729; Ploegsma, 1936, p. 24. Re Mesoamérica, véase Foster, 1948b, p. 154; Pozas, 1952, pp. 326-338; Whetten, 1948, pp. 357-360. La descripción de Whetten es el resumen de un manuscrito de B. Malinowski y Julio de la Fuente, titulado «The Economics of a Mexican Market System», que por desgracia nunca se ha publicado.
31 Véase, por ejemplo, Carrasco, 1952, pp. 47 y 48; Lewis, 1951, p. 54; Tumin, 1950, p 198; Tumin, 1952, pp. 85-94.
32 Boeke, 1953, p. 34. Véase también Geertz, 1956, p. 141.
33 Véase Kroef, 1956, p. 124.
34 Redfield y Tax, 1952, p. 31; Tax, 1941, p. 29.
35 Gillin, 1952, p. 197.
36 Ploegsma, 1936, p. 5.
37 Moore y Tumin, 1949, p. 788.
38 Hallowell, 1955, p. 319.
39 Linton, 1936, pp. 282-283; Moote y Tumin, 1949, p. 791.
40 Beals, 1952, pp. 229-232-, Véase también Beals, 1946, p. 211.
41 Boeke, 1953, pp. 29 y 51.
42 Las comunidades de ambas zonas también se caracterizan por una tendencia centralizada más bien que la organización en familias ampliadas, y por la tendencia a dividir el acceso a la tierra en partes iguales en la generación de los hijos (Haar, 1948, p. 71; Kattenburg, 1951, p. 10; Redfield y Tax, 1952, p. 33; Aguirre y Pozas, 1954, pp. 181-182). No me he ocupado en este artículo de estas similitudes, porque tengo la sensación de que la organización de la comunidad corporativa cerrada puede coexistir con distintos tipos de familias y diversos sistemas de herencia, mientras estos no impliquen pérdidas de tierra en manos de extraños. Este sería el caso, por ejemplo, incluso cuando tenemos linajes o familias ampliadas, siempre que sólo se mantengan patrilocales los derechos de herencia a la tierra de los hijos y la residencia después del matrimonio.
43 Wolf, 955, pp. 461-466.
44 Roscoe, 1911, p. 269.
45 Véase, por ejemplo, Fei, 1953; Fried, 1953; Fukutake, 1951; Hu, 1948, p. 91; Wittfogel, 1935; Wittfogel, 1938; Yang, 1945, pp. 132-142.
46 Wolf, 1955, p. 462.
47 Para una reciente exposición de puntos de vista conflictivos, véase Monzón,1949.
16 ERIC R. WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/ Clasicos/Index.html
48 Para una magistral exposición de estos cambios, véase Gibson, 1955.
49 Por ejemplo, Wolf y Palerm, 1955, pp. 277-278.
50 Zavala y Miranda, 1954, pp. 39-41
51. Ibidem, pp. 70-74.
52 Ibidem, p. 80; Aguirre, 1952b; Gibson, 1955, pp. 588-591.
53 Zavala y Miranda, 1954, pp. 85-88; Miranda, 1952.
54. Gibson, 1955, p. 600.
55 Furnivall, 1939, p. 13.
56 Ibidem, p. 12.
57 Klaveren, 1953, p. 152.
58 Furnivall, 1939, p. 11.
59 Véase, por ejemplo, Simkhovitsch, 1898, pp. 46-81.
60 El concepto de estructura «dual» de las sociedades coloniales ha sido propuesto por Boeke, 1953. No es necesario suscribir todas las partes de la teoría del autor, ni sus predicciones relativas al futuro, para apreciar la utilidad de este concepto para el análisis de los sistemas culturales y sociales.
61 Para Java, véase Furnivall, 1939, pp 43-44; Kolff, 1929, p. 111; Leur, 1955, p. 92; Schrieke, 1955, pp. 3-79; para Mesoamérica, véase Gibson, 1955, pp. 586-587.
62 Zavala y Miranda, 1954, p. 73.
63 Zavala y Miranda, 1954, pp. 38-39.
64 Aguirre, 1952b, p. 291; Chávez Orozco, 1943, p. 8; Gibson, 1955, p. 590; Zavala y Miranda, 1954, p. 82.
65 Kroef, 1953, p. 201. Véase también Furnivall, 1939, pp. 118, 126 y 217.
66 Furnivall, 1939, pp. 182-187, 294-295.
67 Kolff, 1929, p.111. Véase también Harr, 1948, p. 85; Kolff, 1929, pp. 122-124; Pieters 1951, p. 130; S’Jacob, 1951, pp. 144-145.
68 Pieters, 1951, p, 131.
69 Wolf, 1956.
70 Furnivall, 1939, pp. 140-141.
Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA Social Anthropology (EASA), No. 2, Vol 1, 1994, págs 1 -17.
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
EXPLAINING MESOAMERICA
Eric Wolf*
Anthropology is an unusual discipline - ‘impossible’, as Aidan Southall has said, ‘but necessaryi. It’s objects of study are human beings, peculiarly polymorphous as creatures both biological and cultural; behaving so you can observe them, yet also engaged in inaudible internal discussions; transforming nature through production, while simultaneously using language and making symbols. So far no one theory has done justice to this gamut of characteristics. Any one attempt at theory has inevitably privileged some aspects over others, selecting these aspects as ‘figure’ and relegating the rest to “ground”. The followers of any one of these approaches —temporarily hegemonic— always hoped that the marginalized phenomena would someday be explained by means of the dominant paradigm. Inevitably, temporary success was followed by a return of ‘the repressed’, often accompanied by claims that the hitherto back grounded material actually contained the missing key to solve all problems. These cycles of assertion and replacement have intensified as anthropologists previously confined within particular national traditions increasingly communicate trans-nationally.
There is probably no one solution to this impasse in finding an all-powerful, all- embracing theory, but several more modest alternatives suggest themselves. One is to become more eclectic, to turn into a virtue what Marvin Harris has stigmatized as a vice. We might come to admit a range of theoretical perspectives and treat them as so many 'discovery procedures’. In place of one imperial master-paradigm, we could entertain the possibility of a set of micro-paradigms, each the source of a set of methods that might teach us something new and interesting about the world. It is quite possible to retain a master-paradigm as a general guide to knowledge, and yet diversify, vary or even suspend its application if the heterogeneity of the material addressed warrants it. Such an approach will not in and of itself lead to universally valid generalizations. It can be productive, however, if you can train your tool kit of ideas and methods to explicate one problem or one problem-area. Such focus and concentration allows you to test the limits of your discovery procedures, and to envisage alternative forms of inquiry for data and understandings not covered.
One such recurrent problem of problem-area in anthropology has concerned the rise of civilizations. How do we account for the parallel development in different parts of the world of extensive, complex, hierarchically organized, spatially differentiated and yet encompassing systems of socio-political relations and cultural forms? How do we study them? How do we connect and relate the findings of the various research strategies employed? How do we compare such systems encountered on different continents to assess their similarities and their differences?
To find answers to these questions it may be useful to look at the ways in which such studies have proceeded in different parts of the world. I shall focus here on one such research effort, the course of Mesoamerican studies that began in the 1930s and then quickened in the decades
2 ERIC WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
following World War II. I use the term ‘Mesoamerica’ here, in the sense in which it has become conventional among anthropologists, to designate the region of the Amerindian civilizations that spanned the area between the northern escarpment of the Mexican Plateau and the southern outliers of eastern Honduras and northern El Salvador. These civilizations also reached beyond their frontiers and affected their borderlands, to the north and south.
There are several reasons for such a closer look at Mesoamerican studies during this span of time. Mesoamerica constitutes ‘the most different of the world’s early civilizations’ (Wright 1989: 89). It was located in a land difficult to inhabit and difficult to traverse. It lacked the large domesticated animals that aided transport in the Old World and even in the Andes, and that furnished additional energy for agriculture, population control, and war. Explaining Mesoamerica is thus critical for any comparative understanding of social and cultural complexity.
Furthermore, the ways in which people settled and organized themselves in these lands up to the present moment have a history that extends over millennia. To comprehend the development of these patterns and arrangements social anthropologists must join with ecologists, archaeologists, historical linguists, ethnohistorians, art historians, and many other scholars. An important element in Mesoamerican studies has thus been the ongoing communication among varied disciplines with their equally varied research strategies. These collaborative efforts have also had important international dimensions. Ironically, these were due in large part to the forced exodus of European scholars to the Americas in the 1930s as a result of the rise of fascism in Europe.
Mesoamerican studies reaped the benefits of this confluence of impulses and orientations. The Mexican republic, especially, offered hospitable ground for the formation of new research concerns. The Mexican Revolution has produced an important and influential group of intellectuals and scholars who combined an interest in recovering the Mexican past with a commitment to learn more about the conditions of the Mexican population, as a prerequisite to modernizing and transforming the country. Manuel Gamio, Moises Saenz, Alfonso Caso, Miguel de Mendizabal, Vicente Lombardo Toledano, Gonzalo Aguirre Beltran and others looked to anthropology for instruction and guidelines in revolutionizing the country. The Russian Revolution and the development of socialist movements elsewhere gave renewed impetus to studies of society from critical and historical materialist perspectives. At the same time, Mexican conditions and circumstances differed enough from those of Europe, to prompt new questions about the validity of Eurocentric understandings in making sense of life on a new continent.
These new perspectives found a common denominator in their focus on society and the nature of social relations. This altered the questions asked of data and material. Instead of trying to define the ‘culture’ and ‘spirit’ of Mesoamerican peoples, the queries now centered on the material and organizational aspects of their lives. What were the strategic social relations governing society? How did they bind social groupings and entities into larger encompassing systems? What was their grounding in the material circumstances of life? How did the social groupings involved, and their societies as a whole, confront the challenges of materiality? How did they manage to coordinate and integrate people, and how did they cope with the tensions and oppositions that accompany such social mobilization? How did these material engagements and forms of social interaction shape the ways in which people understood their world? What was the role of these understandings in managing nature and society?
EXPLAINING MESOAMERICA 3
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
These new questions erupted in a field previously marked by very traditional concerns in securing and widening the database available for scholarly study and interpretation. The period before World War II had been devoted primarily to the recovery of colonial documents; to the identification of prehispanic public architecture and art; to the study of prehispanic calendric systems; and to the study of indigenous languages and scripts. For a long time, these studies were formulated in the traditional terms of a unilineal evolution which sought to rank people on a scale of evolutionary accomplishment, from savagery to barbarism to civilization. Scholars like Levis Henry Morgan (1876) and his disciple Adolph Bandelier (1880) wanted to place the Mesoamerican Indians as barbarians on a par with the Indian inhabitants of the lands to the north of the Rio Grande River (see White 1940). For them the Aztecs lacked the diagnostic traits of civilization: states, metal, and writing. Morgan and Bandelier ascribed to them an egalitarian and communal clan-based social organization, similar to that of the Iroquois of Morgan’s upstate New York. They discounted the reports of Spanish conquerors who spoke of complex, stratified, urban societies as merely self- interested attempts to exaggerate the glories of their own accomplishments. Moctezuma’s sumptuous dinner was simply the analogue of a tribal feast among the sachems of the Iroquois (Morgan 1876). In contrast, others - such as Morgan’s antagonist William Prescott (1873) - argued that the Mesoamerican towns were cities of wealth and glory, inhabited by people whose accomplishments could well rank with those of the civilizations of the Old World.
These unilineal evolutionary schemes had great value in their time in calling attention to the qualitatively different ways in which known human societies appropriated their natural environments, organized themselves to carry on their activities, and set their minds to work to engage with the problems of their worlds. This was modelled, however, in terms of successive steps and landings on the stairway of progress from savagery to barbarism to civilization, and scholars were encouraged to assign the different peoples to their appropriate slots of advancement or backwardness. We now understand that we must pay close attention to the multiform and multilineal interactions at work in these transformations. The points at which people are located on their trajectories of development are the outcome of complex originating and reproductive processes that take place in wider social fields or world systems, and that are internal and external at the same time. Such processes may differ from region to region, and we cannot assume that they will everywhere have the same causes, take the same form, and produce similar effects. We are required, in Walter Dostal’s words, to reconstruct these processes ‘in the context of the results emerging from comparative studies of regional evolutionary processes and their interaction’ (Dostal 1985: 172).
In the Mesoamerican case this was exacerbated further by focusing almost exclusively on the known case of the Aztecs, and by treating their own history of themselves as a people who had advanced from rags to riches, from the status of food-collecting and snake-eating Chichimecas to civilized refinement, as a type case of evolutionary process and progress in situ. As a result, the basic Aztec social unit, the calpulli, was for a long time treated as a supposedly egalitarian, democratic and communal primordial kinship unit, a view that bedeviled further discussions. There was of course little archaeology then which would have demonstrated that complex and stratified societies predated the Aztecs by some 3,000 years, and that the Aztecs —and other people like them— had for a very long time lived in complex interchanges with these more advanced neighbours. There is further evidence that the Aztecs were also a composite people, some units of which had acquired skills at irrigation in the course of such prior contacts (Boehm de Lameiras 1986: 207-36, 297-328; Zantwijk 1985: 14-18).
4 ERIC WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
Even where the civilised status of the Mesoamericans had been emphasised, stress was laid primarily on their possession of literacy, scripts and calendars, on their artistic accomplishments, and on the grandeur of their pyramids. But this enthusiasm for high culture carried with it no equivalent concern with how "these societies sustained themselves economically, and managed their evident complexity politically. The dominant consensus was that the central force for cohesion in these Amerind societies consisted of their religions, their myths, their rituals, and their calendric systems for telling time. Hence generations of scholars had worked on the premise that study of these ideas and practices based on them would also reveal the central causal mainspring driving these societies. The Maya were depicted as pacific, knowledge-bent astronomers and philosophers of time; the Aztecs, in contrast, were characterised as sombre and fatalistic warriors bent upon postponing the demise of their gods through the practice of human sacrifice. In each case the springs of action were traced to the particular culture of the people; each was seen as motivated by a body of singularly characteristic Volkergedanken of their own.
How did these people wrest a livelihood from nature, however, and how did they sustain the political leaders and intellectual specialists who transmitted and elaborated their patterns of high culture? How was society ordered to guide the relevant flows of energy, and how were needed resources distributed among the populace? Such questions began to be raised seriously only in the 1940s and 1950s by new groups of anthropological questioners. These were set off from previous investigators by certain common experiences that marked their generation. Many had witnessed the crisis of European society after World War I; some - drawn to ask questions about the workings of the capitalist order - began to think about societies as embattled and transitory formations in historical time, subject to historical causes and historical effects; quite a few were political refugees from fascism in Europe in the 1930s, notably from Germany and from Spain. Their expulsion and flight between 1930 and war’s end, it is now clear, contributed much to the migration of social thought from Europe to the New World (Hughes 1975).
Outstanding among these new questioners was the Australian-born archaeologist Vere Gordon Childe. Childe had, in tracing the sequential development of archaeological horizons in the Near East, returned to Lewis Henry Morgan’s model of successive evolutionary stages (1936; 1942). He understood the transformation of food gathering societies into food producers as a revolutionary change-over, which was followed in turn by a second revolution, the urban, state-making revolution, which first established the processes that led to the development of high cultures. This Urban Revolution underwrote the rise of civilization through centralised accumulation of resources through tribute and taxes; through the development of monumental public works and representational art; through the invention of writing and the sponsorship of exact science; through long-distance trade in luxury goods; through class stratification, a social division of labour between primary food producers and the craft specialists supported by them; and through the installation of the territorial state in place of kinship in the ordering of society.
Childe’s work has been properly criticized for advancing such a checklist of elements as indicative of the rise of civilization - not all the traits are found everywhere in the combination that he postulated. For instance, it is now clear that, at least in Mesoamerica, writing first developed in societies that show evidence of ranking, but were not as yet fully stratified, urban, and dominated by state organization (Marcus 1992: 32).
Yet Childe accomplished three important things. He called once again attention to major,
EXPLAINING MESOAMERICA 5
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
qualitatively different human ways of engaging with nature and organising society; he pointed to the functional interconnections among these elements; and he saw each qualitatively different set of functionally linked elements as growing out of their predecessors. Despite what others have said about him, moreover, he was not a simple-minded universal/unilineal evolutionist, but saw evolution as moving through differential branches (Childe 1951: 166). As an archaeologist, he advocated the study of society in all of its transformations in time; archaeology was for him a means to that study, not an end in itself.
Another group of the new interrogators drew their inspiration from cultural ecology, initiated by the American anthropologist Julian Steward. The approach built upon his intensive fieldwork with hunting and gathering Shoshoni, Ute and Paiute in 1935-36 (Steward 1938). This defined Steward's interest in showing in detail how people used their natural microenvironments by deploying their non-genetic, culturally acquired technologies, in order then to trace out the organisational implications of these technology-environment relationships. In contrast to earlier approaches his was not an environmental determinism; in contrast to later efforts at explicating the relation between technology and environment, Steward's approach was cast not as a theory but as an open-ended discovery procedure bent on revealing extant relations empirically. Even before he published his detailed study of Great Basin food collectors, Steward had written ‘Ecological aspects of South-western society’, which he was unable to publish in the United States but placed in Anthropos in 1937 (personal communication). The main thesis of the paper was that variations in technology- environment relations in the arid Southwest of the United States - the Great American Desert - such as food collecting, riverine horticulture, and horticulture by means of canal irrigation created a range of variant possibilities for the development of different socio-political forms of organization forms: unilineal localised bands in arid, unfavourable microenvironments; larger bands or multi-bands under conditions of an enhanced food supply; multi-band, multi-lineage villages of sedentary cultivators; lineages which develop into clans where possession of a group name and common ceremonies produce group solidarity; and, finally, the coalescence of such solidary clans into multi-clan Pueblo-style villages in which the authority of the village supersedes the jurisdiction of the constituent exogamous clans. These were understood as the possible outcomes of ecological alternatives under conditions of enhanced intensification and productivity, and not arranged as necessary steps in directional evolution.
These considerations also led Steward to relate technology to environment on the one hand, to socio-political complexity on the other, when he undertook the task of editing the Handbook of South American Indians in 1940. In the beginning, the volumes of that handbook were arranged in purely areal terms: one for Marginals, another for Tropical Forest peoples, a third one for the peoples of the Andean region. In the course of the work, however, these areal categories were transformed into socio-political types: the bands and multi-bands of food collectors, the local groups of swidden cultivators, and the chiefdoms of the Caribbean and Sub-Andean areas, the in-habitants of states in the case of the high Andes (Steward 1946-50).
Steward’s approach not only exercised an influence among ethnologists, but also gave rise to a sequence of important research activities in archaeology, formalised as the archaeological study of settlement patterns. Tracing the distribution and concentration of settlements in a region and noting the techno-environmental characteristics of the various settlement nodes provided, first of all, an entry into the study of ecological relations. Then it could be combined with a mapping of regions of social interaction through transportation routes and networks of exchange, and used to locate points
6 ERIC WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
of regional economic and political control. Though isolated attempts in this direction had been made in the nineteenth century, the major impetus for these studies in the twentieth century is traceable to Steward, who suggested that the archaeologist Gordon Willey use this approach in his path-breaking exploration of the Viru Valley in Peru (Willey 1953).
Gordon Childe’s model of the Urban Revolution proved immediately relevant to scholars who visualised prehispanic sites in Mesoamerica not as ceremonial centres alone, but wanted to see pyramids and temples as monumental structures in their relation to a pattern of settlement and centres of population. Cultural ecology appealed to questioners who had begun to ask how food producing villages had evolved into densely populated urban centres, but also how these centres were fed and sustained, and what particular techno-environmental repertoires might have under-written these changes. In pursuit of these questions the interests of the Stewardians coincided with the concerns and ideas put forward by the German scholar and activist Karl Wittfogel.
Wittfogel had written a major historical analysis of China in which he had stressed the role of water control in the development of Chinese agriculture and of the state built upon it (Wittfogel 1931). This ‘hydraulic agriculture’, he argued, had given rise to a centralised state, ruled by an agro-managerial bureaucracy. That state dominated Chinese society in a fashion which was quite unlike European feudalism or capitalism. Instead, Wittfogel argued, it constituted a particular variant of what Marx had called ‘the Asiatic mode of production’.
In Marx’s own writings, one can find two different versions of this Asiatic mode. One version stresses the constitution of society by numerous autonomous communities, all brought together under the rule and domination of a single ruler, who in his sacralised person represented the totality of the encompassed whole. This view of the Asiatic mode seems to have emphasised structural arrangements and the functions of ideology in the maintenance of societal unity. Wittfogel discounted such an appeal to ideological cohesion as smacking of the idealism of Georg Lukacs (personal communication). The version of the Asiatic mode strongly emphasised by Wittfogel laid major stress on the technological and agro-managerial apparatus of society, its ‘hydraulic’ component.
Wittfogel had been the China expert of the old German communist party, and had defended his techno-environmental view of Chinese society as a hydraulic complex based on the Asiatic mode against followers of Stalin’s position at the so-called Leningrad discussion of 1931. The Stalinists insisted on a unilineal and universal development from primitive society to slave society to feudalism, capitalism and socialism. They opposed the concept of a separate Asiatic mode in part because it visualised a dynamic role for capitalism in the dismemberment of ‘Asiatic’ social formations. They also feared that Asiatic communist movements might develop political strategies suitable to these different kinds of societies and yet independent of the supposed centre in Moscow. Moreover, Wittfogel suggested that Russia, too, might best be understood as a secondary/peripheral Asiatic society produced by the Mongol conquest. This conjured up the possibility that the Soviet bureaucracy could in turn be seen as an ‘Asiatic’ phenomenon that would call into question Russia’s role as the instrument of socialist transformation.
For people trying to understand the nature of Mesoamerican society, Wittfogel raised very significant issues. The first of these asked about the relevance of hydraulic horticulture to Mesoamerican development. Although Steward and Wittfogel differed considerably in their politics
EXPLAINING MESOAMERICA 7
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
and scholarly styles, their common stress on human relations to the environment through the deployment of technology influenced the course of cultural ecological studies in anthropology in general. For Mesoamericanists they posed the question of whether irrigation horticulture had played any significant role in the development of the area. Wittfogel further prompted investigators to ask how one was to understand the relation between the basic local units of society, the calpulli, and the elite or class of rulers. What kinds of criteria governed membership in a calpullil What kind of property relation existed between rulers and ruled? What kind of relation existed between the paramount ruler and the lords that paid him homage?
The role of mediator of these questions and concerns for Mesoamerican studies fell above all to the anthropologist Paul Kirchhoff, recently arrived in Mexico as a refugee from National Socialist Germany. As an anthropologist, Kirchhoff had three rather different irons in the fire. One was a concern with cultural distributions, with diffusion studies of the kind associated with the name of Fritz Graebner; that included his abiding belief in trans-Pacific diffusionary contacts. Another was an interest in calendar studies and research in the ethnohistorical sources of Mesoamerica, both prehispanic and colonial, in the scholarly tradition of Adolf Bastian’s student Eduard Seler (on Seler, see Nicholson 1973). Here he demonstrated, against general expert opinion, that each separate Mesoamerican political domain had its own distinctive starting date for its calendar, a distinctive mark of its separate history and identity. Yet joined to these quite traditional involvements was an interest in the problems raised for anthropology by Friedrich Engels: the postulated transition from primitive communalism to class society; the origins of the state; and the evolution of civilization, complex society, Hockkultur. In trying to rethink the implications of the German catastrophe he had also come under the intellectual influence of Karl Wittfogel.
Kirchhoff’s own involvement in trying to answer these questions led him to change the course of the discussions on the nature of Mesoamerican kinship. He moved well beyond Morgan in drawing an important distinction between what he called the unilateral, equalitarian, exogamous clan —which he saw as an evolutionary blind alley, its classical greatness also constituting its organisational limitations— and a second kind of clan in which degree of nearness to the founding ancestor distinguished between a high-ranking core of direct descendants and the lower-ranking descendants of collateral lines. These Kirchhoff called 'conical clans’, citing Franz Boas’ model of Kwakiutl social organization as an example. Kirchhoff’s paper putting forward these important distinctions was, however, for the longest time a victim of the political vicissitudes of the times. First written in 1935, it did not see print until published (1955) in a rather obscure student journal at the University of Washington where Kirchhoff briefly taught in the 1950s, and finally only reached general distribution twenty-four years later through Morton Fried’s Readings in Anthropology (1959). Kirchhoff’s suggestion was that kinship unit common to all members could nevertheless be divided into a core-line of aristoi and collateral lines of lower-ranking common folks, and thus contain the seeds of social differentiation into classes.
Kirchhoff’s thesis was subsequently applied to the analysis of the Aztec kinship unit, the calpulli, by his student Arturo Monzon (1949). It has been used recently, and with great verve, by Jonathan Friedman (1979) in his comparative evolutionary study of ‘Asiatic’ social formations in Southeast Asia. But these studies have not exhausted the discussions concerning the nature of the calpulli. What Kirchhoff did was to move the problematic of the discussion from attempts to identify a stable form of kinship affiliation to a consideration of functional issues that address problems of where the calpulli belongs in a system of stratification and domination.
8 ERIC WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
Subsequent work, notably by Kirchhoff’s student Pedro Carrasco, who had also fled from republican Spain to Mexico, and by Carrasco’s student Hugo Nutini, has shown that the term calpulli can mean different things in different regions (Nutini 1965: 621). A local unit so-called may be endogamous in one place, exogamous in another, agamous in a third. It may be localised, semi-localised, or non-local. Membership in it may be hereditary through kinship filiation, by residence, or by choice. Moreover, as Carrasco has pointed out, in the ethnohistorical records the term calpulli may refer to quite different levels of social segmentation: to a town quarter or subdivision, to a subdivision of a subdivision, or alternatively to whole ethnic groups or tribes, such as the constituent tribes of the Aztecs. In practice, it was most often applied to a subdivision of a town or community, a ward, which acted as a land- holding corporation run by elders, carried out functions of socialisation, maintained a training centre for young men, formed military companies in case of war, and supported a temple for its own godling. It was at the same time an administrative unit that owed tribute and service to the larger community or the state. If they had any kinship aspects at all, these might well reside in stem kindreds, sets of related families that maintained themselves through generations.
While our understanding of the calpulli has thus undergone revision, a new kind of important socio-political-economic unit has emerged in the study of extant ethnohistorical sources. This is the teccalli or tecpan, the noble house or stem kindred, the basic unit within the stratum of nobles. Such a house was allocated as a corporate unit to support a lord (teuctli) and his descendants (pillt). The work for these houses came either from a special group of noble house workers (teccalleque) or from people who resided in the calpullis. In time such a noble house might give rise to several subsidiary houses headed by various teteuctin who would remain allied to one another. Succession to the title of ‘lord’ would be decided by a council of the house and confirmed by the ruler (Carrasco 1976).
Kirchhoff was thus instrumental in opening up the discussion of Mesoamerican kinship and its bearing on the organization of society. In stressing the role of the aristocratic line within the stratified conical clan he also raised the problem of the chiefdom. Kirchhoff worked with Steward on the preparation of the fourth volume of the Handbook of South American Indians, on the Circum-Caribbean. This volume was first conceived in purely areal terms, to group together the seemingly more complex societies of the Caribbean and the Sub-Andean regions as revealed by the Spanish sources. These people were neither unstratified village dwellers like those of the Tropical Forest nor the subjects of fully-fledged Andean-type states. Were they the products of arrested development towards statehood, or of some retrograde process of political breakdown? By 1955, Kalervo Oberg —writing about types of social structure in Lowland South America— began to refer to them as chiefdoms; and by 1959 Steward —ever cautious— was willing to grant them the status of a socio-cultural type in his Native Peoples of South America (Steward and Faron 1959). There now existed the possibility of thinking of a developmental type or stage between the communalism of the ‘primitive’ village and the state, a type that might maintain the forms and fictions of common kinship, and yet stratify kinship units internally into a line of chiefs and collateral lines of commoners. This also suggested one of the pathways through which ‘Asiatic’ formations might in fact have evolved. Conceivably, there may have been other multi-lineal alternatives. This contributed to ‘operationalising’ the thinking about the ‘Asiatic mode’, both to specifying the elements buried in that suggestive but amorphous concept, and to modelling the multilineal pathways for the development of various possible and historically ascertainable combinations of these elements.
-
EXPLAINING MESOAMERICA 9
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
If Kirchhoff substantially changed our ways of thinking about Mesoamerican social organization and about the important role of chief ship, he was also influential through his insistence that Mesoamerica was urban in character. This located Mesoamerica as an area of cities, between the encampments of food collectors and oasis village dwellers of the desert regions to the north, and the Central American chiefdoms to the south. It made Gordon Childe’s model of the Urban Revolution relevant to Mesoamerican studies. Envisaging Mesoamerica as an area of cities, archaeologists were now prompted to focus their studies of settlement patterns on the temporal and spatial distribution of urban layouts. Historical demographers were encouraged to search through the extant Spanish documents for more reliable data on population figures. Within a short time, they came up with astonishingly high figures both for population clusters and densities, leading in turn back to the question of how such large populations had been sustained and controlled.
If Steward introduced cultural ecology, and Kirchhoff and Wittfogel added Marxian perspectives, Karl Polanyi contributed ideas about forms of economic integration through the patterns of reciprocity, redistribution, and the market. Polanyi had moved from Hungary to Austria after the collapse of the Hungarian Soviet republic in 1918, and then from Austria to England, and onto the United States. There he first taught and wrote on social and economic history, but turned increasingly to the study of primitive and archaic economies, especially through the works of Malinowski and Thurnwald (Polanyi 1944). Out of this came a series of seminars at Columbia University that examined a number of different economies - ranging from those of ancient Babylonia and Assyria, Egypt and the Hittites, Ancient Greece and India to those of Mesoamerica, West Africa, and the Berber highlands. As a unifying conceptual scheme, these seminars utilised Polanyi’s ideas about reciprocity, redistribution, and the market as different forms or patterns that served to integrate the economy (Polanyi, Arensberg and Pearson 1957). The idea that proved to be signally influential in anthropology was the notion of redistribution, of appropriational movements towards a center and out of it again’, ‘collecting into, and distributing from, a centre’ (Polanyi, Arensburg and Pearson 1957: 250, 254).
One of the participants in Polanyi’s Columbia seminars was Marshall Sahlins who would combine Steward’s cultural ecology, Kirchhoff’s notion of the conical clan, and the Polanyian idea of integration through redistribution in his thesis on social stratification in Polynesia (1958). He defined two major patterns for the Polynesian islands. In the first ecological dispersion of resources was correlated with household specialisation in differential resource use, redistribution through chiefs, wide-ranging kinship ties through the use of conical clan structures, and multi-tier social stratification. In the second pattern, where resources were concentrated instead of dispersed, one was likely to find all necessary tasks carried on within households, with people relying on lineage organization and chiefly allocation within lineages, and exhibiting much lower degrees of social stratification. Chiefship and redistribution thus appeared closely linked, and the power of the redistributing chief could be thought of as one of the strategic ways of accumulating further power, capable perhaps of transforming a chiefdom into a state. Thinking about chiefly redistribution thus also opened up ways of thinking about social formations organized in the ‘Asiastic mode’. It allowed one to look for social organisational arrangements that furthered stratification and centralisation, beyond the seemingly ideological causality implicit in Marx’s variant I and the wholly technological causality implicit in Marx’s variant II, sponsored by Wittfogel.
It was Pedro Armillas who began the arduous task of locating prehispanic irrigation canals and dams by practicing his ‘pedestrian archaeology’, taking long hikes over the ground, eventually
10 ERIC WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
aided by aerial photographs; and Angel Palerm who began to search through the records of the Spanish conquest for references to hydraulic works. Both were veterans of the Spanish civil war and had found their way to Mexico after the destruction of the Spanish Republic; both enlisted in courses taught by Kirchhoff; both were inspired by reading Gordon Childe. Armillas also began to stress the importance, in the Valley of Mexico, of the so-called ‘floating gardens’, cultivating platforms built out into the lake basin at the centre of the valley. At the same time, Palerm and William Sanders —who had come from the United States to study with Armillas at Mexico City College— began to investigate forms of present-day cultivation that might throw light on the productive potentialities of prehispanic horticulture. In the course of the years, Sanders would expand these studies into •an ambitious programme of research into the ecological foundations of social complexity in Mesoamerica, work that would make him one of the leading archaeologists of North America (e.g. Sanders and Price 1968).
The general conclusion of this group was that rainfall horticulture alone could not sustain the very large populations and habitation areas that had clearly existed before the Conquest. In the highlands it was irrigation and intensive cultivation on chinampas, ‘floating gardens’, that had supported the cities and societies of the altiplano. At the same time if the Maya centres proved to be densely settled and urbanised, they could not have relied on slash-and-burn cultivation alone. On logical grounds, Palerm and Wolf predicted in 1957 that Maya development too would be shown to depend on forms of intensive cultivation other than slash-and-burn horticulture, most likely some ‘system of cultivation of swamplands’ (1957: 28). Since then such alternate systems have been identified, exemplified by the construction of raised fields and canals in some areas, and of water control and storage facilities in others (Puleston 1976; 1977; Scarborough 1992; Turner 1974). These controlled aquatic resources also became habitats for waterlilies and fish that fed upon them.
Schele and Freidel (1990: 94) have suggested that the importance of this swamp and river-edge horticulture is reflected in the metaphor of the waterlily as a symbol for royal power. One of the Maya epithets for the nobility was ‘waterlily people’, ah nab. It is however unlikely that raised field horticulture, with attendant canals, was ever of sufficient density to serve as the exclusive or near-exclusive base for large populations. While population estimates for the Maya areas are beset with uncertainties, the largest settlement, Late Classic Tikal, is thought to have had a population of between 65,000 and 80,000 people (Blanton et al. 1981: 196); the largest Post-Classic settlement, Mayapan, contained 12,000 (p. 213). Copan had an estimated 18,000-25,000 (Sanders and Webster 1988: 543); most northern Yucatecan chiefdoms of the time of the Conquest held about 2,000-3,000 people. The scale of Maya towns and domains was thus smaller than those of the Central Mexican highlands. This makes it likely that the Maya ahaw or king based his power on the scheduling and management of very diverse resources and systems, involving slash-and-burn cultivation, raised field horticulture, ramon tree arboriculture, and fishing and hunting in combination. If the Maya kings had such managerial functions, these were probably closely interwoven with their ritual and quasi-shamanic roles (Freidel and Scheie 1988).
At the time of the Conquest the Aztec capital city Tenochitlan had a population of between 160,000-200,000, crowded into 12-15 square kilometres. It was divided into about one hundred ‘wards’, each of them a unit of craft specialisation. Its people did not feed themselves, but the city - located as it was in the midst of a system of lakes - could supply itself with food and other resources by means of a highly effective system of porters and canoe traffic. At its core lay the administrative and ceremonial precincts, housing the Aztec elite. The centre had both ritual and administrative
EXPLAINING MESOAMERICA 11
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
functions (Sanders and Webster 1988). The entire complex was fed by an integrated system of chinampa cultivation, dams and irrigation canals, and extensive terracing.
The city, together with its allies Texcoco and Tlacopan, drew tribute from thirty- eight provinces, but it is notable that seventeen of these at some point revolted against Aztec domination. Ross Hassig (1988) has argued, very convincingly, that the Aztec did not aim at controlling an integral territorial state, but pursued the goal of a ‘hegemonic empire’, which minimises the costs of direct administration and control, but builds its power upon the ability to strike with massive force when required to do so. This lowered the cost of empire, but it also increased the tensions and stresses that go with a constant state of military preparedness. David Carrasco relates the inability to pacify conquered or enemy states to the growing intensification of human sacrifice in Tenochtitlan between 1440 and 1521: ‘Not only did the political order appear unstable but the divine right to conquer and subdue all peoples also seemed unfulfilled ... In this situation, the ritual strategy to rejuvenate the cosmos became the major political instrument to subdue the enemy and control the periphery’ (Carrasco 1987: 154).
It has been argued, with some justification, that the research efforts I have discussed paid primary attention to the material and organisational bases of Mesoamerican civilization, and only secondarily engaged the issues posed by the ideational and ideological elements of its culture. This is true enough, but perhaps less for lack of interest than for the absence until quite recently of concepts and methods adequate to the task. Armillas wrote about the pantheon of Teotihuacan as early as 1945; and Pedro Carrasco essayed an interesting analysis of the social basis of Mexican polytheism in 1976. Yet until the advent of French structuralism there existed no very convincing method for displaying and ordering ideational data; and our thinking about the relation of collective representations to the structure of society had gone very little beyond the contributions of Emile Durkheim. This situation is beginning to change on both counts.
Structuralist analysis has shown that Mesoamerican symbolic systems worked with more than thirty separate, coded taxonomies or classes r>f symbols (Hunt 1977: 54). I will offer a brief example. The Mesoamericans equated the beginning of the year with the spring equinox, the east, the colour turquoise, with the start of the rainy season, first planting and the birth of maize; with new growth of plants and children, and hence with presexual childhood, with child-growing rituals, and with small or childlike godlings; but then also with the sacrifice of small children, especially with double cowlicks in their hair, and with really sanguinary earth renewal gods like Xipe who is depicted clad in a flayed human skin covered with flowers, and celebrated in a song which associates the birth and ripening of the maize plant with the birth of the war-chiefs: ‘I shall rejoice if it ripen early/ the war-chief is born’. Structurally these spring-like metaphors are counterposed to the metaphors associated with winter: with the winter solstice, the sun defeated after its annual journey, the north, the colour red, the cessation of rain and the beginning of the dry season, the turn to hunting after the harvest, with old age, with barren, wrinkled post-menopausal women, with games and rituals for old people, and with celebrations of post-sexual gods (Hunt 1977: 110- 111).
Such an unravelling of symbols, to clarify how signifier is coupled with signified, is, however, only a first step. A second step might consist in relating these symbolic chains to their functional contexts in activity systems - household, horticulture, war fare, dancing, ritual, but do so without the functionalist expectations that everything hung together functionally, or that functional relations would always work. Not everything hangs together, and some functional relations work very badly
12 ERIC WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
indeed. Anothermethod would be to relate the all-encompassing Mesoamerican calendar functionally to the annual round of activities and to the social groups taking part in them (see Carrasco 1979).
Let us look more closely at the calendar. All the primary archaic civilizations developed calendars and scheduled events in time. Whatever the explanation, however, one of the hallmarks of Mesoamerican civilization was its concern —some say its obsession— with cycles of time. This is by no means a novel statement, nor should it invite a return to the nineteenth century obsession with solar, lunar, and other nature- myths which Edward Tylor characterised as all too often ‘wildly speculative’ and ‘hopelessly unsound’ (1958 [1871], 318).
During the last decades a much more scientific and sophisticated archaeo-astronomy and ethnoastronomy has yielded an increasingly dependable picture of the Mesoamerican symbolic landscape, both in the layout of the built environment and in the activities within it. A solar calendar, intertwined with a divinatory calendar, marked the passage of time by tracing the movement of the sun through its way- stations in space, through solstices, equinoxes and zenith. This calendar thus coordinated segments of time with directions in segmented space, and served to plot the alternation of the ‘night sun’ for peaceful planting with the advent of the ‘day sun’ in the dry season, the time for war. The calendar further scheduled the entry and exit of salient supernaturals, the holding of the great collective rituals, and the mobilisation of specific categories of people to carry out these ritual events.
We owe a number of excellent studies of such ritual performances to Johanna Broda, whose trajectory in the post-war years took her from the University of Vienna to Madrid, where she also encountered Angel Palerm, and on to Mexico. In these works (e.g. Broda 1978) she analyses the social identity of the actors, the audiences addressed by the performance, the metaphors and objects employed in them, and —above all— what they reveal about relations of power and domination at work in the hierarchy of classes. Her aim has been to show how the symbolic constructs and coordinates of space and time evident in Mexican cosmovision underpin an ideology, symbolic schemata that function to legitimise the political economic ordering of state and society. Furthermore, she sees as one of the important aspects of ritual action and cult their attempt to reverse the causal relation between the phenomena of nature and the sequence of human action, to make ‘natural phenomena appear to be the consequence of the proper performance of ritual’ (Broda, 1982: 105).
This is a third strategy in relating ideation and ideology to the economy, society, and polity. Its most novel aspect lies in its departure from Durkheim, first in its critical unwillingness to take collective representations at face value, and second to interrogate the collective representations about their social relational context. In regard to the first point, they may represent cognitively, misrepresent, or fail to represent at all. With regard to the second point, we may ask, with Maurice Godelier (1973: 204-220) and Frances Berdan (1978), what these representations can tell us or conceal from us about social, relations of equality or hierarchy; subjection or domination; own-group and out-group; reciprocity, redistribution, or surplus extraction. We might also ask whether these representations depict the relation of the human microcosm to the cosmos as co-ordinate or subordinate, and what these models of representations then entail about the way social relations are charged with sacredness and moral force (see Eder 1985).
EXPLAINING MESOAMERICA 13
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
Archaeologists, ethnohistorians, cultural astronomers, art historians and students of myth and folklore from all six continents have also, in recent years, added greatly to our knowledge of the symbolic dimensions of city plans, public art, and other structural contexts of ritual performance. This task has received a major stimulus from the excavation of the Great Temple of Tenochtitlan, as well as from the decipherment of the Maya script. The temple excavations tell us much about the way the Aztecs visualised their role in the universe; the decipherments inform us how much Maya public art was devoted to recording and glorifying the deeds of their kings. Like other archaic civilizations, as the cultural geographer Paul Wheatley has pointed out (1971), Mesoamerica built its cities and towns as replicas on the ground of cosmic order and destiny, in this case following the directionalities of the calendar. Thus Tenochtitlan was divided into four quadrants by axes running from east to west, and from north to south. Their point of intersection constituted ‘the navel of the world’, the privileged central position of the great temples and palaces. Johanna Broda (1978) and Luis Reyes Garcia (1979) have shown that this five-fold scheme, of four quadrants and the pivotal centre, also organized the tribute-paying provinces of the empire into four groupings, all owing obedience to the royal precinct; and the central palace itself was divided into four quadrants, with the ruler standing at point zero, the ‘heart of the city. Sight lines connected the temples and constructions in this centre to the peaks of the chain of sacred mountains encircling the city and the valley below. This bears out the Rumanian scholar Mircea Eliade’s insight about the symbolic significance of the centre as an imago mundi (1991 [1954]: 17). Yet this relation of the microcosm to the macrocosm is more than a phenomenological replication of some putative human archetype. Tenochtitlan was the hub of a system of power that ruled over resources and human beings, and the sacralisation of organized space embodied a political claim to exclusive sovereign power over nature and society.
We have traced in these pages the steady unfolding of a research effort aimed at explaining the development of complex society and culture in Mesoamerica. I have tried to show how this effort brought together a variety of research perspectives, drawn from separate and often distinctive disciplines. The participants in this effort came from many countries and represented different national traditions. In many cases they defended positions that had put them at risk in their countries of origin. Yet this effort achieved a momentum of its own precisely through the successful synthesis of these different endeavours. In this effort each step built upon the implications of its predecessor, expanding the quest for knowledge from an initial focus on the material base of society to a consideration of the symbolic worlds generated in that context. The motivation driving this course of inquiry was not to develop universal generalisations, but to collate and connect answers to important questions about a particular problem-area, in this case one of the significant world civilizations. I submit to you not only that this can be done, but that it can lead to insight and information that is both cumulative and new. In this way anthropology, as the comparative science of what it means to be human, has both a mediatory and a synthesising role to play.
NOTAS
*Eric R. Wolf, City University of New York, 4 Blueberry Hill Road, Irvington, NY 10533-1402, USA.
i An earlier version of this paper was presented in honour of Professor Walter Dostal at the University of Vienna on 14 May 1993.
REFERENCES
14 ERIC WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
Armillas, Pedro, 1945, “Los dioses dc Teotihuacán”, Anales del Instituto de Etnología 6, Mendoza:
Universidad Nacional dc Cuyo.
“Notas sobre sistemas dc cultivo en Mesoamérica, cultivos dc riego y humedad en la cuenca dc las Balsas”, en Anales des Instituto Nacional de Antropología e Historia 3,
————, 1968, “Urban revolution III: The concept of civilization”, International Encyclopedia of the Social Sciences, vol, XVI, 218-2, Macmillan and The Free Press, New York
Avcni, Anthony F,, Calnck, Edwarrf E, and Hartung, Horst, 1988, “Myth, environment, and the orientation of the Templo Mayor of Tenochtitlan”, en American Antiquity, (2), 287-309.
Bandelier, Adolph, F, 1880, On the social organization and mode of government of the Ancient Mexicans, Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, 12 Annual Report of the Trustees, 2(3): 557-699, Cambridge Mass.
Berdan, Frances F, 1978, “Replicación de principios de intercambio en la sociedad Mexica: de la economía a la religión”, en Pedro Carrasco and Johanna Broda (cd,), Economía política e ideología en el México prehispánico, 173-93, Nueva Imagen-CISINAH, México.
Blanton, Richard E,, Kowalewski, Stephen A, Feinman, Gary M, and Appel, Jill, 1981, Ancient Mesoamerica: A comparison of change in three regions, Cambridge University Press, Cambridge.
Boehm dc Lameiras, Brigitte, 1986, Formación del estado en el México prehispánico El Colegio de Michoacán, Zamora.
Boone, Elizabeth Hill (cd,) 1983, The Aztec Templo Mayor, A symposium at Dumbarton Oaks 8 and 9 October 1983, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, DC.
Broda, Johanna, 1978, “El tributo en trajes guerreros y la estructura del sistema tributario mexica”, in Pedro Carrasco and Johanna Broda (eds,), Economía política e ideología en el México prehispánico, 113-74, Nueva Imagen-CISINAH, México.
————, 1982, Astronomy, cosmovision, and ideology in pre-Hispanic Mesoamerica”, in Anthony F, Avcni and Gary Urton (eds,), Ethnoastronomy and arcbaeoastronomy in the American Tropics, Annals of the New York Academy of Sciences, 385: 81-110,
Broda, Johanna, Matos Moctezuma, Eduardo and Carrasco, David, 1987, The Great Temple of Tenochtitlan: center and periphery in the Aztec World, University of California Press, Berkeley and Los Angeles.
Carrasco, David, 1987, “Myth, cosmic terror, and the Templo Mayor”, in Johanna Broda, Eduardo Matos Moctezuma and David Carrasco, The Great Temple of Tenochtitlan: center and periphery in the Aztec world, 124-62,
Carrasco, Pedro, 1976, “La sociedad Mexica antes de la conquista”, in Daniel Cosio Villegas (ed,), Historia general de Mexico, vol, I, 165-286, Colegio de México, México.
————, 1979, “Las fiestas de los meses mexicanos”, in Barbro Dahlgren (ed,), Mesoamerica: homenaje al Doctor Paul Kirchhoff, 52-60, SEP-INAH, México.
————, 1980a, “Las bases sociales del politeismo Mexicano: Los dioses tutelares”, Actes du XLIIe Congres International des Americanistes, Paris, September 2-9, no, 6, 11-17,
EXPLAINING MESOAMERICA 15
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
————, 1980b, “The Chiefly Houses (Teccalli) of Ancient Mexico,” Actes du XLIIe Congres
International des Americanistes, Paris, September 2-9, no, 9-B, 177-85.
Childe, Vere Gordon, 1936, Man makes himself, Library of Science and Culture, Watts and Co, London.
————, 1942, What happened in history, Penguin, Harmondsworth.
————, 1949 “The urban revolution”, Town Planning Review, (1): 3-17,
————, 1950, Social evolution, Henry Schumann, New York.
Dostal, Walter, 1985, “Socio-economic formations and multiple evolution”, in Walter Dostal (ed,), On social evolution: contributions to anthropological concepts, Proceedings of the symposium held on the occasion of the 50th anniversary of the Wiener Institut fur Volkerkunde in Vienna, December 12-16 1979, Wiener Beitraege zur Ethnologic und Anthropologie, no, 1, 170-83, Horn-Vienna: Verlag Ferdinand Berger und Sohne,
Eder, Klaus, 1985, “Die Reorganisation der Legitimationsformen in Klassengesellschaften”, in Klaus Eder (ed,), Seminar: Die Entstehung von Klassengesellschaften, 288-99, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
Eliade, Mircea, 1964, The myth of the eternal return, Pantheon, New York.
Freidel, David A, and Scheie, Linda, 1988, “Kingship in the Late Preclassic Maya Lowlands*, American Anthropologist, 90(3): 547-67.
Friedman, Jonathan, 1979, System, structure and contradiction in the evolution of “Asiatic” social formations, Studies on Oceania and South East Asia 2, The National Museum of Denmark, Copenhagen.
Godelier, Maurice, 1977, Perspectives in marxist anthropology, Cambridge University Press, Cambridge.
Hassig, Ross, 1988, Aztec warfare, Imperial expansion and political control, Norman- University of Oklahoma Press, Oklahoma.
Hughes, H, Stuart, 1975, The sea change: the migration of social thought, 1930-1965, Harper and Row, New York.
Hunt, Eva, 1977, The transformation of the hummingbird: cultural roots of a Zinacantecan mythical poem, Ithaca, Cornell University Press, New York.
Kirchhoff, Paul, 1943, “Mesoamérica: sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales”, Acta Americana, 92-107,
————, 1959, “The principles of clanship in human society”, in Morton H, Fried (ed,), Readings an anthropology, Vol, II: Readings in Cultural Anthropology, 259-70, Thomas Crowell Co, New York.
Lopez Austin, Alfredo, 1973, Hombre-Dios, Religión y política en el Mundo Nahuatl, UNAM, México.
Marcus, Joyce, 1992, Mesoamerican writing systems: propaganda, myth, and history in four ancient civilizations, Princeton: Princeton University Press,
16 ERIC WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
Monzón, Arturo, 1949, F,l calpulli en la organización social de los Tenochca, Instituto de Historia,
UNAM, México.
Morgan, Lewis Henry, 1876, “Montezuma’s dinner”, North American Review, 122: 265-308.
Nicolson, Henry B, 1973, “Eduard Georg Seler, 1849-1922”, Handbook of Middle American Indians, 13: 348-69, University of Texas Press, Austin, Texas.
Nutini, Hugo G, 1961, “Clan organization in a Nahuatl-speaking village of the state of Tlaxcala, Mexico”, American Anthropologist, 63(1): 62-78,
Oberg, Kalervo, 1955, “Types of social structure among the lowland tribes of South and Central America”, American Anthropologist, 57(3, 1): 472-87,
Palerm, Ángel, 1952, “La civilización urbana”, Historia Mexicana, 2(2): 184-209,
————, 1954, “La distribución del regadío en el área central de Mesoamérica”, en Ciencias Sociales, Pan American Union, 5(25-6): 2-15, 64-74, Washington, DC.
————, 1954,”The agricultural basis of urban civilization in Mesoamerica”, in Julian H, Steward (ed,), Irrigation civilizations: a comparative study, 28-42, Pan American Union, Washington, DC.
Palerm, Ángel and Wolf, Eric R, 1957, “Ecological potential and cultural development in Mesoamerica”, Studies in Human Ecology, 1-37, A series of lectures given at the Anthropological Society of Washington, Social Science Monographs, Social Science Section, Department of Cultural Affairs, Washington, DC: Pan American Union,
Polanyi, Karl, 1944, The great transformation, Rinehart, New York.
Polanyi, Karl, Arensberg, Conrad A, and Pearson, Harry W, (eds,), Trade and market in the early empires, Free Press, Glencoe.
Prescott, William H, 1873, History of the conquest of Mexico, 3 vols, Philadelphia,
Puleston, Dennis, 1976, “The people of the cayman/crocodile: Riparian agriculture and the origins of aquatic motifs in Ancient Maya iconography”, in Franqois-Auguste de Montequin (ed,), Aspects of Ancient Maya civilization, 1-26, Hamline University (St Paul),
————, 1977, “The art and archaeology of hydraulic agriculture in the Maya Lowlands”, in Norman Hammond (ed,), Social process in Maya prehistory: studies in honour of Sir Eric Thompson, 63-71, Academic Press, London.
Reyes Garcia, Luis, 1979, “La visión cosmológica y la organización del imperio Mexica”, in Barbro Dahlgren (ed,), Mesoamérica: homenaje al Doctor Paul Kirchhoff, 34-40, SEP-INAH, México.
Sahlins, Marshall D, 1958, Social stratification in Polynesia, American Ethnological Society, University of Washington Press, Seattle.
Sanders, William T, 1952-53, “The anthropogeography of Central Veracruz”, Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, 13(2-3): 27-78,
Sanders, William T, and Price, Barbara J, 1968, Mesoamerica: the evolution of a civilization, Random House, New York.
EXPLAINING MESOAMERICA 17
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
Sanders, William T, and Webster, David, 1988, “The Mesoamerican urban tradition”, American
Anthropologist, 90(3): 521-46,
Scarborough, Vernon L, 1992, “Flow of power: water reservoirs controlled the rise and fall of the ancient Maya”, The Sciences, March/April: 38-43,
Scheie, Linda and Freidel, David, 1990, A forest of kings, William Morrow and Co, New York.
Steward, Julian H, 1937, “Ecological aspects of southwestern society”, Anthropos, 32: 87-104.
————, 1938, Basin-plateau aboriginal sociopolitical groups, Smithsonian Institution Bureau of American Ethnology, Bulletin 120, Washington, DC.
————, (ed,) 1946-50, Handbook of South American Indians, 6 vols, Smithsonian Institution Bureau of American Ethnology, Bulletin 143, Washington, DC.
Steward, Julian H, and Faron, Louis C, 1959, Native peoples of South America, McGraw- Hill, New York.
Townsend, Richard F, 1979 State and cosmos in the art of Tenochtitlan, Studies in Pre-Columbian Art and Archaeology no, 20, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, DC.
Turner, B, L, II, 1974, “Prehistoric intensive agriculture in the Maya Lowlands”, Science, 185: 118-24.
Tylor, Edward B, 1958 [1871], The origins of culture, Part 1 of Primitive culture, Harper Torchbooks/Harper and Brothers, New York.
West, Robert and Armillas, Pedro, 1950, “Las chinampas de Mexico”, Cuademos Americanos, 2: 165— 82.
Wheatley, Paul, 1971, The pivot of the four quarters, Aldine, Chicago.
White, Leslie A, (cd,) 1940, Pioneers in American anthropology: the Bandelier-Morgan letters, 1873- 1883, 2 vols, Albuquerque, University of New Mexico Press, New York.
Willey, Gordon R,, 1953, Settlement patterns in the Viru Valley, Northern Peru, Smithsonian Institution Bureau of American Ethnology, Bulletin 155, Washington, DC.
Wittfogel, Karl A, 1931, Wirtschaft und Gesellschaft Chinas, Pan 1: Produktions-und Zirkulations- prozesse, Leipzig: C, L, Hirschfeld.
————, 1938, “DieTheorie der Orientalischen Gesellschaft”, Zeitschrift fur Sozialforschung, 7(1-2): 90-122.
Wright, Henry T, 1989, “Mesopotamia to Mesoamerica”, Archaeology, 42(1): 46-8, 96-100,
Zantwijk, Rudolf van, 1981, “The Great Temple of Tenochtitlan: model of Aztec cosmovision”, in Elizabeth P, Benson (ed,), Mesoamerican sites and world-views: a conference at Dumbarton Oaks, Oct, 16-17th, 1976, 71-84, Dumbarton Oaks Research Library and Collections, Washington, DC.
————, 1985, The Aztec arrangement: the social history of pre-Spanish Mexico, Norman, University of Oklahoma Press, Oklahoma.
Clásicos y Contemporáneos en Antropología, CIESAS-UAM-UIA Social Anthropology (EASA), No. 2, Vol 1, 1994, págs 1 -17.
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
Para explicar a Mesoamérica
Eric R. Wolf.
La antropología es una disciplina inusual –―imposible‖, como lo dijo Aidan Southall, ―pero
necesaria‖. Su objeto de estudio son los seres humanos, peculiarmente polimorfos como
criaturas tanto biológicas como culturales; cuyo comportamiento puede ser observado, pero
también inmersos en discusiones internas inaudibles; que transforman la naturaleza a través
de procesos de producción, mientras que simultáneamente hacen uso del lenguaje y crean
símbolos. Hasta ahora ninguna teoría ha hecho justicia a esta gama de características.
Cualquier intento de teoría inevitablemente privilegia algunos aspectos en vez de otros,
seleccionando algunos aspectos como ―destacados‖ en el primer plano, mientras que los
aspectos restantes se relegan ―al fondo‖. Los seguidores de cualquiera de estos enfoques –
temporalmente hegemónicos– siempre esperan que los fenómenos marginados algún día
sean explicados por medio de un paradigma dominante. Inevitablemente, al éxito temporal
le sigue un regreso de ―lo reprimido‖, a menudo acompañado de afirmaciones de que el
material hasta ahora relegado en el fondo contenía de hecho la clave faltante para resolver
todos los problemas. Estos ciclos de afirmación y reemplazo se han intensificado en la
medida que los antropólogos, previamente confinados dentro de determinadas tradiciones
nacionales, cada vez se comunican más allá de las fronteras nacionales.
Probablemente no exista una solución para este estancamiento en la búsqueda de una
teoría todopoderosa y que lo cubra todo; sin embargo, algunas alternativas más modestas se
sugieren por sí mismas. Una de ellas es convertirla en una más ecléctica, transformando en
virtud aquello que Marvin Harris ha estigmatizado como un vicio. Podríamos admitir una
gama de perspectivas teóricas y tratarlas como variados ―procedimientos de
descubrimiento‖. En lugar de un paradigma hegemónico, podríamos considerar la
posibilidad de un grupo de micro paradigmas, cada uno de los cuales es la fuente de un
grupo de métodos que podrían enseñarnos algo nuevo e interesante sobre el mundo. Es
factible retener un paradigma general como una guía establecida al conocimiento y no
obstante diversificar, variar o incluso suspender su aplicación, en caso de que la
heterogeneidad del material abordado lo justificase. Tal enfoque, por sí mismo, no nos
conducirá a generalizaciones universalmente válidas. Pero podría ser productivo, si se
consigue ajustar ese conjunto de herramientas, de ideas y métodos, para explicar un
problema o un área problemática. Dicho enfoque y concentración nos permitirá evaluar los
límites de sus procedimientos de descubrimiento, así como imaginar formas alternativas
para la búsqueda de información y nuevas interpretaciones aún no consideradas.
Un problema recurrente en el campo de intereses antropológicos es la preocupación
por el origen de las civilizaciones. ¿Cómo podemos explicar el desarrollo paralelo en
diferentes partes del mundo de la extensas y complejas, jerárquicamente organizadas,
2 ERIC R. WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
espacialmente diferenciadas y a la vez sistemas integrados de relaciones socio-políticas y
formas culturales? ¿Cómo las estudiaremos? ¿Cómo vincularemos y relacionaremos los
resultados de las diversas estrategias de investigación empleadas? ¿Cómo se comparan
estos sistemas que se encuentran en diferentes continentes para que podamos evaluar sus
similitudes y sus diferencias?
Para encontrar respuestas a estas preguntas puede ser útil examinar las formas en que
estos estudios han procedido en diferentes partes del mundo. Aquí me centraré en uno de
esos esfuerzos de investigación, la trayectoria de los estudios mesoamericanos que se
iniciaron en la década de 1930 y luego se aceleraron en las décadas posteriores a la
Segunda Guerra Mundial. Utilizo aquí el término " Mesoamérica ", en el sentido
convencional que ha adquirido entre los antropólogos, para designar a la región de las
civilizaciones amerindias que se extendió por el área entre la escarpa norte de la meseta
mexicana y las extensiones sureñas del este de Honduras y el norte de El Salvador. Estas
civilizaciones también se expandieron más allá de sus fronteras y afectaron las áreas
fronterizas al norte y al sur.
Hay varias razones para prestar mayor atención a los estudios mesoamericanos
durante este intervalo de tiempo. Mesoamérica constituye ―una de las más diferentes
civilizaciones tempranas del mundo‖ (Wright 1989:89). Estaba localizada en un área donde
era difícil vivir y moverse. Aquí no había grandes animales domésticos que en el Viejo
Mundo y los Andes facilitaron el transporte, y suministraron energía adicional a la
agricultura, el control de la población y la guerra. Explicar a Mesoamérica es entonces
fundamental para la comprensión comparativa de la complejidad social y cultural.
Por otra parte, los diferentes procesos como las personas se organizaron y asentaron
en las tierras que han ocupado hasta el presente, relatan una historia milenaria. Para
comprender el desarrollo de estos patrones de asentamiento y organización, los
antropólogos sociales deben dialogar con ecologistas, arqueólogos, historiadores,
lingüistas, etnohistoriadores, historiadores del arte y muchas otras disciplinas. Un elemento
de importancia para estudiar Mesoamérica ha sido la constante comunicación entre diversas
ciencias con sus estrategias de investigación igualmente variadas. Estos esfuerzos
colaborativos alcanzan también importantes dimensiones internacionales. Irónicamente, en
gran parte resultaron del éxodo de académicos europeos al continente americano en la
década de 1930 como consecuencia del ascenso del modelo fascista en Europa.
Los estudios sobre Mesoamérica cosecharon los frutos de la confluencia de estos
impulsos y orientaciones. La república mexicana ofrecía particularmente un terreno
acogedor para el desarrollo de nuevas inquietudes de investigación. La Revolución
Mexicana produjo un importante e influyente grupo de intelectuales y académicos que
compartían el interés en recobrar el pasado mexicano, con el compromiso de conocer más
acerca de las condiciones de la población mexicana, como prerrequisito para la
modernización y la transformación del país: Manuel Gamio, Moisés Sáenz, Alfonso Caso,
Miguel de Mendizábal, Vicente Lombardo Toledano, Gonzalo Aguirre Beltrán y otros.
Buscaron en la antropología instrucciones y directrices para revolucionar al país. La
Revolución Rusa y el desarrollo de los movimientos socialistas en otros sitios renovaron el
ímpetu por el del estudio de la sociedad desde perspectivas críticas y del materialismo
PARA EXPLICAR MESOAMÉRICA 3
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
histórico. Al mismo tiempo, las condiciones y circunstancias mexicanas diferían
suficientemente de aquellas de Europa, para suscitar nuevas preguntas sobre la validez de
los conocimientos eurocéntricos a la hora de tratar de entender la vida en el nuevo
continente.
Estas nuevas perspectivas encontraron un denominador común, pues centraban su
atención en la sociedad y la naturaleza de las relaciones sociales. Esto modificó las
preguntas acerca de los datos y los materiales. En lugar de tratar de definir la "cultura" y
"espíritu" de los pueblos mesoamericanos, las investigaciones ahora se centraron en los
aspectos materiales y organizativos de sus vidas. ¿Cuáles eran las relaciones sociales
estratégicas que regían a la sociedad? ¿Cómo se unían los grupos y entidades sociales en
sistemas más amplios? ¿Cuál era su sustento material en las circunstancias de la vida?
¿Cómo se enfrentaban los grupos sociales involucrados, y sus sociedades como un todo, a
los retos de lo material? ¿Cómo se las arreglaban para coordinar e integrar a la gente, y
cómo enfrentaron las tensiones y oposiciones que acompañaban a dicha movilización
social? ¿Cómo tales compromisos materiales y formas de interacción social, daban forma a
la manera como las personas entendían su mundo? ¿Cuál fue el papel de estos
entendimientos en la gestión de la naturaleza y de la sociedad?
Estas nuevas preguntas se abrieron paso en un terreno previamente delimitado por
intereses muy tradicionales en consolidar y ampliar una base de datos para la investigación
académica y la interpretación. El período anterior a la Segunda Guerra Mundial estuvo
dedicado principalmente a la recuperación de documentos coloniales, así como a la
identificación del arte y arquitectura prehispánica; al estudio de los sistemas calendáricos
prehispánicos‚ y al estudio de los dialectos y escritos indígenas. Por mucho tiempo‚ tales
estudios se formularon con base en esquemas tradicionales de una evolución unilineal que
buscaba formular una jerarquía de pueblos según una escala de logros evolutivos‚ del
salvajismo a la barbarie, llegando finalmente a la civilización. Algunos académicos como
Lewis Henry Morgan (1876) y su discípulo Adolph Bandelier (1880) querían colocar a los
indígenas mesoamericanos en un escaño de barbarie junto a los indígenas que habitaban las
tierras al norte del Río Grande (véase White, 1940). Para ellos‚ los aztecas no reunían las
características significativas para diagnosticar una civilización: signos tales como la
organización estatal‚ la metalurgia y la escritura. Morgan y Bandelier les atribuyeron una
organización social basada en un clan igualitario y comunal‚ similar a la de los iroqueses
que Morgan estudió en la parte superior de Nueva York. Así mismo, ellos desestimaron los
reportes de los conquistadores españoles que hablaban de las complejas y estratificadas
sociedades urbanas, como interesados intentos de exagerar las glorias de sus propias
conquistas. La suntuosa cena de Moctezuma fue simplemente una analogía de una fiesta
tribal entre los sachems y los iroqueses (Morgan, 1876). Por el contrario, otros‚ tales como
el antagonista de Morgan‚ William Prescott (1873), argumentaban que los asentamientos
mesoamericanos eran ciudades cubiertas de riqueza y gloria‚ habitadas por gentes cuyos
logros podrían bien ubicarlas a la par que las civilizaciones del viejo mundo.
Estos esquemas de evolución unilineal tenían gran valor en su tiempo al llamar la
atención sobre las diferentes y significativas formas como las sociedades humanas
conocidas se apropiaron de sus ambientes naturales, se organizaron para llevar a cabo sus
actividades y enfocaron su atención para enfrentar los problemas de sus mundos. Sin
4 ERIC R. WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
embargo, esto era modelado, en forma gradual y siguiendo estadios sucesivos en la escalera
del progreso desde el salvajismo hacia la barbarie y la civilización, y los académicos eran
alentados a colocar a cada pueblo en los escalones correspondientes de progreso o atraso.
Ahora sabemos que tenemos que prestar mucha atención a las interacciones multiformes y
multilineales que ocurren durante estas transformaciones. Los puntos en los que los pueblos
se encuentran en sus trayectorias de desarrollo son el resultado de complejos procesos de
origen y reproductivos que tienen lugar en campos sociales más amplios o sistemas
globales, y que son a la vez internos y externos. Tales procesos pueden diferir de una región
a otra y no podemos asumir que en todas partes tendrán las mismas causas, tomarán las
mismas formas y producirán similares efectos. Estamos obligados, en palabras de Walter
Dostal, a reconstruir estos procesos ―en el contexto de los resultados que surgen de los
estudios comparativos de procesos de evolución regional y su interacción‖ (Dostal, 1985:
172).
En el caso de Mesoamérica esto se acentúa aún más, centrándose casi exclusivamente
en el caso conocido de los aztecas, y por el tratamiento de su propia historia como un
pueblo que había avanzado de la pobreza a la riqueza, de una condición de recolección de
alimentos y ―come-serpientes‖ o chichimecas, a un civilizado refinamiento, como un caso
del proceso evolutivo y progreso in situ. Como resultado, la unidad social básica azteca, el
calpulli, fue durante mucho tiempo tratado como una unidad comunal de parentesco
primordial, supuestamente igualitaria y democrática; una perspectiva que suscitó amplias
discusiones. Entonces había, por supuesto, poca arqueología que demostrara la presencia de
sociedades complejas y estratificadas, durante los 3.000 años anteriores a los aztecas, así
como los aztecas –y otros pueblos como ellos– habían vivido en intercambios complejos
con sus vecinos más avanzados durante mucho tiempo. Hay evidencia de que los aztecas
fueron también un pueblo diverso y que algunas unidades habían adquirido habilidades en
el riego en el curso de tales contactos previos (Boehm de Lameiras, 1986: 207-236, 297-
328; Zantwijk, 1985: 14-18).
Incluso, cuando ya se había hecho hincapié en que los mesoamericanos habían
alcanzado el estatus de una civilización, se subrayaba primordialmente la adquisición de la
escritura, sus textos y calendarios, también sus logros artísticos y la grandeza de sus
pirámides. Sin embargo, este entusiasmo por su elevado nivel cultural no arrastró consigo
un interés equivalente por saber cómo ―estas sociedades se sostenían económicamente y
cómo gobernaban su evidente complejidad política¨. El consenso dominante era que la
fuerza central de cohesión entre estas sociedades amerindias provenía de sus religiones, sus
mitos, sus rituales, y sus sistemas calendáricos para medir el tiempo. Por ello, varias
generaciones de académicos habían trabajado bajo la premisa de que el estudio de tales
ideas y las prácticas basadas en ellas, también revelarían el principal resorte causal que
impulsaba a estas sociedades. Los mayas fueron descritos como pacíficos, astrónomos
movidos por el deseo del conocimiento y filósofos del tiempo; los aztecas, al contrario,
fueron caracterizados como guerreros sombríos y fatalistas, inclinados a posponer la
decadencia de sus dioses mediante prácticas de sacrificios humanos. En cada caso, los
resortes de la acción se trazaron a una cultura particular de cada pueblo; y cada una era
vista como motivada por un conjunto propio de singulares características Volkergedanken.
PARA EXPLICAR MESOAMÉRICA 5
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
¿Cómo obtenían su subsistencia estas gentes a partir de la naturaleza, y a la vez cómo
sostenían a los líderes políticos y a los especialistas intelectuales que transmitían y
elaboraban sus patrones de alta cultura? ¿Cómo fue ordenada la sociedad para guiar los
flujos relevantes de energía y cómo fueron distribuidos los recursos necesarios entre la
población? Solo hasta los años 1940 y 1950, nuevos grupos de antropólogos comenzaron a
formular seriamente tales preguntas. Estos se diferenciaron de los anteriores investigadores
por ciertas experiencias comunes que marcaron a su generación. Muchos de ellos habían
sido testigos de la crisis de la sociedad europea después de la Primera Guerra Mundial;
algunos comenzaron a formular preguntas sobre el funcionamiento del orden capitalista, y
comenzaron a pensar en las sociedades con formaciones problemáticas y transitorias en
tiempos históricos, sujetas a causas y efectos históricos; un pequeño número de ellos eran
refugiados políticos del fascismo en la Europa de la década de 1930, especialmente de
Alemania y de España. Ahora nos queda claro que su expulsión y relocalización entre 1930
y el final de la guerra contribuyeron de manera importante a la migración del pensamiento
social de Europa al Nuevo Mundo (Hughes, 1975).
El arqueólogo de origen australiano, Vere Gordon Childe, sobresalió entre los nuevos
pensadores. Al trazar el desarrollo secuencial de horizontes arqueológicos en el Cercano
Oriente, Childe volvió al modelo de etapas sucesivas evolutivas de Lewis Henry Morgan
(1936; 1942). Comprendía la transformación de las sociedades recolectoras de alimentos en
sociedades productoras de alimentos, como un cambio revolucionario, el cual fue seguido
por otro cambio revolucionario, la revolución urbana del estado, que estableció por primera
vez los procesos que condujeron al desarrollo de las altas culturas. La revolución urbana
garantizó el surgimiento de la civilización a través de la acumulación centralizada de los
recursos por medio de tributos e impuestos; el desarrollo de las obras públicas
monumentales y el arte representativo; la invención de la escritura y el fomento de la
ciencia exacta; el comercio a larga distancia en artículos de lujo; la estratificación de clases,
la división social del trabajo entre los productores de alimentos y los artesanos; y la
instalación del Estado territorial en lugar de parentesco como eje del ordenamiento de la
sociedad.
El trabajo de Childe ha sido debidamente criticado por haber adjudicado una lista de
elementos como indicativos del surgimiento de las civilizaciones –no todos los rasgos que
él presenta se encuentran en todas partes en la combinación que él postula. Por ejemplo, ya
ha quedado claro que, al menos en Mesoamérica, la escritura se desarrolló primero en
aquellas sociedades acerca de las cuales había evidencia de estratificación, pero que no
estaban todavía completamente estratificadas, urbanizadas, ni dominadas por una
organización estatal (Marcus 1992: 32).
Aun así, Childe logró tres cosas importantes. Llamó la atención una vez más hacia las
principales formas cualitativamente diferentes como los seres humanos se relacionaban con
la naturaleza y organizaban a la sociedad; él señaló las interconexiones funcionales que
había entre estos elementos; y vio como cada uno de los diferentes grupos cualitativos de
elementos interconectados funcionalmente se derivaban de sus predecesores. A pesar de lo
que otros han dicho sobre él, él no fue un ingenuo evolucionista universal/unilineal, sino
que observaba como la evolución se movía a través de diferentes ramas (Childe, 1951:
6 ERIC R. WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
166). Como arqueólogo, se dedicó al estudio de la sociedad en todas sus transformaciones
en el tiempo; la arqueología era para él un medio para tal estudio, y no un fin en sí mismo.
Otro nuevo grupo de investigadores se inspiraron en la ecología cultural, iniciada por
el antropólogo estadounidense Julian Steward. Este enfoque se construyó a partir de su
trabajo de campo intensivo con las bandas de cazadores recolectores, los shoshoni, los ute y
los paiute en 1935-36 (Steward 1938). Esto marcó el interés de Steward por mostrar en
detalle cómo utiliza un pueblo sus microambientes naturales, mediante el despliegue de
tecnologías que han sido adquiridas culturalmente, y no por mecanismos genéticos, con el
propósito de trazar las implicaciones organizacionales de estas relaciones entre la
tecnología y el medio ambiente. A diferencia de enfoques previos, el suyo no era un
determinismo ambiental; e igualmente en contraste con los intentos posteriores para
explicar la relación entre la tecnología y el medio ambiente, el enfoque de Steward no fue
desarrollado como una teoría, sino como un procedimiento de final abierto para el
descubrimiento de suerte que se revelaran las relaciones existentes empíricamente. Incluso
antes de que publicara su estudio detallado acerca de los recolectores de alimentos de la
Gran Cuenca, Steward había escrito un artículo titulado, ―Aspectos ecológicos de la
sociedad Sur-occidental‖, que no pudo publicar en Estados Unidos, pero logró colocar en
Anthropos en 1937 (comunicación personal). La tesis principal de este trabajo fue que las
variaciones en las relaciones entre el ambiente y las tecnologías en el Suroeste árido de los
Estados Unidos -el Gran Desierto Americano- tales como la recolección de alimentos, la
horticultura ribereña, y la horticultura mediante canales de riego, crearon un variado
abanico de posibilidades para el desarrollo de diferentes formas socio-políticas de los
modos de organización: bandas unilineales localizadas en microambientes áridos y
agrestes; bandas más grandes o múltiples bandas bajo condiciones de una oferta ampliada
de alimentos; multibandas, aldeas con varios linajes de cultivadores sedentarios; linajes que
se convirtieron en clanes, donde la posesión de un nombre de grupo y las ceremonias
comunes producían la solidaridad de grupo; y, por último, la fusión de dichos clanes
solidarios en aldeas con múltiples clanes al estilo de los indios pueblo, donde la autoridad
de la aldea reemplazaba a la jurisdicción de los clanes exógamos constituyentes. Estos
fueron considerados como los posibles resultados de las alternativas ecológicas en
condiciones de una mayor intensificación y productividad, y no como pasos necesarios en
una evolución direccional.
Cuando emprendió la tarea de editar el Handbook of South American Indians en
1940, estas consideraciones llevaron a Steward a relacionar la tecnología con el medio
ambiente por un lado‚ y con la complejidad socio-política por el otro. En un principio‚ los
volúmenes de ese manual fueron organizados solamente en términos de áreas culturales:
uno para las áreas marginales‚ otro para los pueblos de los selvas tropicales y un tercero
para los pueblos de la región andina. En el proceso del trabajo‚ de alguna manera‚ estas
categorías regionales fueron transformadas a tipos socio-políticos: Los grupos y multi-
grupos de recolectores de alimentos‚ los grupos de cultivadores itinerantes practicantes del
sistema de tumba y quema‚ los cacicazgos del Caribe y las áreas sub andinas y los
habitantes de los estados, para el caso de los Andes (Steward, 1946-50).
El enfoque de Steward no sólo ejerció una influencia entre los etnólogos, sino que dio
lugar a una secuencia de importantes actividades de investigación en arqueología,
PARA EXPLICAR MESOAMÉRICA 7
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
formalizada como el estudio arqueológico de patrones de asentamiento. Al trazar la
distribución y la concentración de asentamientos en una región y señalar las características
tecno-ambientales de los varios nodos de asentamientos, se abrió, ante todo, una entrada al
estudio de las relaciones ecológicas. Luego este se podría combinar con el mapeo de
regiones de interacción social mediante rutas de transporte y redes de intercambio, y
aprovecharse para localizar puntos de control económico y político regional. Aunque
esfuerzos aislados en esta dirección se habían efectuado en el siglo XIX, el mayor ímpetu
de dichos estudios en el siglo XX se puede atribuir a Steward, quien sugirió al arqueólogo
Gordon Willey que utilizara este enfoque en su exploración pionera del Valle del Virú en el
Perú.
El modelo de la Revolución Urbana de Gordon Childe, resultó de interés inmediato
para los estudiosos que visualizaban los sitios prehispánicos de Mesoamérica no
únicamente como centros ceremoniales, sino que deseaban ver las pirámides y templos
como estructuras monumentales en su relación con un patrón de asentamiento y núcleos de
población. La ecología cultural interesaba a investigadores que habían comenzado a
preguntarse cómo las aldeas productoras de alimentos se habían convertido en centros
urbanos densamente poblados, y además cómo estos centros eran alimentados y sostenidos,
y qué repertorios tecno-ambientales en particular podrían haber suscrito estos cambios. En
la búsqueda de estas cuestiones, los intereses de los stewardianos coincidieron con las
preocupaciones y las ideas expuestas por el erudito alemán y activista Karl Wittfogel.
Wittfogel había escrito un gran análisis histórico de China en el que había enfatizado
el papel que jugó el control del agua en el desarrollo de la agricultura china y el Estado
construido sobre este (Wittfogel, 1931). Argumentó que esta ―agricultura hidráulica‖, había
dado inicio a un Estado centralizado, gobernado por una burocracia agro-gerencial. Esta
sociedad china estaba dominada por el Estado, en una forma un tanto diferente del
feudalismo o del capitalismo europeo. En su lugar, de acuerdo con Wittfogel, ésta
constituía una variante particular de aquello que Marx había denominado ―el modo asiático
de producción‖.
En los escritos de Marx, uno puede encontrar dos versiones diferentes de este modelo
asiático. Una versión subraya la configuración de la sociedad a partir de numerosas
comunidades autónomas, todas reunidas bajo el imperio y la dominación de un solo
gobernante, quien como persona sacralizada representaba a la sociedad en su totalidad. Este
punto de vista acerca del modelo asiático parece haber hecho hincapié en los arreglos
estructurales y las funciones de la ideología para el mantenimiento de la unidad de la
sociedad. Wittfogel descartó esta referencia a la cohesión ideológica, a manera de rechazo
al idealismo de Georg Lukács (comunicación personal). La versión del modelo asiático
fuertemente enfatizada por Wittfogel puso mayor énfasis en el aparato tecnológico y agro-
empresarial de la sociedad, con un componente 'hidráulico'.
Wittfogel había sido el experto en China en el viejo partido comunista alemán, y
había defendido su visión tecno-ambiental de la sociedad china como un complejo
hidráulico basado en el modo asiático en polémica con los seguidores de la posición de
Stalin durante el llamado debate de Leningrado de 1931. Los estalinistas insistían en un
desarrollo unilineal y universal de la sociedad primitiva a la sociedad esclavista, al
8 ERIC R. WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
feudalismo, al capitalismo y al socialismo. Se oponían a la idea de un modo asiático
separado, en parte porque dejaba ver que el capitalismo tendría un rol dinámico en el
desmantelamiento de las formaciones sociales 'asiáticas'. También temían que los
movimientos comunistas asiáticos pudieran desarrollar estrategias políticas más apropiadas
para estos tipos diferentes de sociedades e incluso, para independizarse de la supuesta
centralidad de Moscú. Más aún, Wittfogel sugirió que Rusia también podría ser mejor
entendida como una sociedad asiática secundaria y periférica producto de la conquista
mongol. Esto despertaba la posibilidad de que la burocracia soviética podría igualmente ser
vista como un fenómeno 'asiático', lo que pondría a discusión el papel de Rusia como el
instrumento de la transformación socialista.
Para quienes intentaban comprender la naturaleza de la sociedad Mesoamericana,
Wittfogel planteó asuntos muy importantes. El primero de ellos fue preguntarse acerca de la
relevancia de la horticultura hidráulica para el desarrollo mesoamericano. A pesar de que
Steward y Wittfogel diferían considerablemente en sus respectivos enfoques políticos y
estilos académicos, el énfasis compartido en las relaciones humanas con el medio ambiente
a través de la implementación de la tecnología, tuvo enorme influencia sobre el derrotero de
la ecología cultural dentro de la antropología. Los mesoamericanistas formularon la
interrogante acerca de si la horticultura de riego habría jugado un papel significativo en el
desarrollo del área. Wittfogel impulsó a los investigadores a cuestionarse sobre cómo había
que entender las relaciones entre las unidades locales básicas de la sociedad, o calpulli, y
las élites o clases dominantes. ¿Qué tipos de criterios regían la pertenencia a un calpullil?
¿Qué tipo de relaciones de propiedad había entre gobernados y gobernantes? ¿Qué relación
existía entre el gobernante supremo y los caciques que le rendían pleitesía?
El rol de mediador en este tipo de preguntas y preocupaciones para los estudios
mesoamericanos recayó sobre todo en el antropólogo Paul Kirchhoff, quien llegó a México
como refugiado de la Alemania Nacional Socialista. Como antropólogo, Kirchhoff tenía
tres diferentes hierros en las brasas. La primera era la preocupación por las distribuciones
culturales, con estudios difusionistas, similares a los de Fritz Graebner; que incluían su
creencia permanente en la difusión vía contactos trans-pacíficos. El segundo era su interés
en los estudios del calendario y las investigaciones a partir de datos etnohistóricos de
Mesoamérica, tanto prehispánicos, como coloniales, dentro de la tradición académica del
discípulo de Adolf Bastian, Eduard Seler (acerca de Seler, véase Nocholson, 1973). Aquí
demostró, en contra de la opinión general, que cada dominio político mesoamericano tenía
una fecha propia para el inicio de su calendario, una señal diferenciada para marcar su
propia historia e identidad. Sin embargo, junto a estas preocupaciones bastante
tradicionales, había un interés por los problemas planteados por la antropología de Fredrich
Engels: la hipótesis de una transición desde el comunalismo primitivo a la sociedad de
clases; los orígenes del estado; y la evolución de la civilización, la sociedad compleja,
Hockkultur. Al reconsiderar las implicaciones de la catástrofe alemana, también estuvo
bajo la influencia intelectual de Karl Wittfogel.
El interés de Kirchhoff para resolver estas preguntas lo llevaron a cambiar el tema de
la discusión acerca de la naturaleza del parentesco en Mesoamérica. Superó a Morgan
cuando trazó una importante distinción entre lo que este llamaba el clan unilineal,
igualitario, exógamo –al que Kirchhoff consideraba como un callejón sin salida en el
PARA EXPLICAR MESOAMÉRICA 9
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
proceso evolutivo, pues su mayor grandeza también dejaba entrever sus limitaciones
organizacionales– y una segunda clase de clan en el cual el grado de cercanía con el
ancestro fundador constituía una distinción entre el núcleo de descendientes directos de alto
rango y los descendientes colaterales de bajo rango. A estos Kirchhoff los llamó ―clanes
cónicos‖, citando como ejemplo el modelo que Franz Boas propuso para la organización
social de los Kwakiutl. El artículo de Kirchhoff donde presentaba esta importante distinción
durante largo tiempo fue víctima de las vicisitudes políticas de la época. Fue escrito en
1935, pero publicado muchos años después (1955) en una oscura revista estudiantil en la
Universidad de Washington, donde Kirchhoff dio clases por un corto tiempo en la década
de 1950, y finalmente logró una amplia distribución solo veinticuatro años después, gracias
al libro Readings in Anthropology (1959) de Morton Fried. La sugerencia de Kirchhoff era
que la unidad de parentesco común a todos los miembros, podía sin embargo dividirse en
un núcleo central de aristoi y las líneas colaterales de comuneros de bajo rango, y así
contenía las semillas para la diferenciación social en clases.
La tesis de Kirchhoff fue posteriormente aplicada al análisis de la unidad de
parentesco azteca, el calpulli, por su estudiante Arturo Monzón (1949). Ésta, recientemente,
la ha utilizado Jonathan Friedman (1979) con gran entusiasmo para su estudio comparativo
sobre la evolución de las formaciones sociales ―asiáticas‖ en el Sureste de Asia. Sin
embargo, estos estudios no han agotado los debates sobre la naturaleza del calpulli. Lo que
Kirchhoff hizo fue trasladar la problemática sobre la discusión de los intentos para
identificar una forma estable de afiliación en el sistema de parentesco, al examen de las
cuestiones funcionales que se ocupan de los problemas, tales como a qué parte de un
sistema de estratificación y dominación pertenece el calpulli.
Los trabajos posteriores, sobre todo los de Pedro Carrasco, el estudiante de Kirchhoff
quien también había huido de la España republicana hacia México‚ y los del estudiante de
Carrasco, Hugo Nutini, demostraron que el término calpulli puede significar diferentes
cosas en diferentes regiones (Nutini, 1965: 621). Una unidad local así llamada puede ser
endogámica en un lugar, exogámica en otro, agámica en un tercero. Puede ser localizada,
semi-localizada o no local. Su membresía puede trazarse en forma hereditaria a través de
vínculos de parentesco, por residencia o por elección. Además, como Carrasco ha señalado,
en los registros etnohistóricos el término calpulli puede referirse a muy diferentes niveles
de segmentación social: a un cuadrante o subdivisión de un pueblo, a una subdivisión de
una subdivisión o, como alternativa, a los grupos o tribus étnicos en su totalidad, tales
como las tribus que conformaban los aztecas. En la práctica, se aplica más frecuentemente a
una subdivisión de un pueblo o comunidad, a un barrio, que actúa como una corporación
para la tenencia de tierras gobernada por ancianos, que cumple funciones de socialización,
mantiene un centro para la formación de jóvenes, que organiza agrupamientos militares en
caso de guerra, y mantiene bajo su cuidado un templo dedicado a su propia diosecillo. Fue
al mismo tiempo una unidad administrativa que debía pagar tributo y prestar servicio a la
comunidad mayor o al Estado. Si tenían algún rasgo de parentesco en todo caso, este bien
podría caracterizarse como stem kindreds, o conjuntos de familias emparentadas que se
sostienen por ellos mismos a lo largo de generaciones.
Mientras nuestro entendimiento de los calpulli era revisado, mediante el estudio de
fuentes etnohistóricas disponibles fue emergiendo un nuevo tipo importante de unidad
10 ERIC R. WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
socio-política-económica. Este es el teccalli o tecpán, la casa noble o stem kindred, una
rama de parientes y unidad básica propia del estrato de la nobleza. Esta casa tenía asignada
como unidad corporativa la atención y cuidado del señor (teuctli) y sus descendientes
(pilli). Los trabajadores para estas casas provenían ya sea de un grupo especial de
trabajadores domésticos de las familias nobles (teccalleque) o bien, de los residentes de los
calpullis. Con el tiempo dicha casa noble podría dar lugar a varias familias subsidiarias
encabezadas por varios teteuctin que permanecerían aliadas entre sí. La sucesión para el
título de ‗señor‘ la decidiría un consejo de la familia y sería confirmada por el gobernante
(Carrasco 1976).
Fue así como Kirchhoff alcanzó un papel instrumental en la apertura de la discusión
sobre el parentesco y su relación con la organización de la sociedad en Mesoamérica. Al
hacer hincapié en el papel de la línea aristocrática dentro del clan cónico estratificado,
también planteó el problema del cacicazgo. Kirchhoff trabajó con Steward en la
preparación del cuarto volumen del Handbook of South American Indians acerca del área
circuncaribeña. Este volumen inicialmente había sido concebido en términos estrictamente
regionales, para agrupar en él a las sociedades aparentemente más complejas de las
regiones sub-andinas y del Caribe, tal como quedaron descritas en las fuentes españolas.
Estas sociedades no eran habitadas por pueblos no estratificados como los de la Selva
Tropical, ni eran súbditos de los estados plenamente desarrollados del tipo Andino. ¿Se
trataba, entonces, de productos de un desarrollo frenado hacia la condición de Estado, o de
algún proceso retrógrado de crisis política? En 1955, Kalervo Oberg –al escribir sobre los
tipos de estructura social en las tierras bajas de Sudamérica– comenzó a referirse a ellos
como cacicazgos; y en 1959, Steward –con mayor cautela– les asignó el estatus de un tipo
socio-cultural en su libro Native Peoples of South America (Steward y Faron, 1959). Ahora
había la posibilidad de pensar en un tipo de desarrollo o fase entre el comunalismo del
pueblo "primitivo" y el Estado, un tipo que conservara las formas y ficciones del parentesco
común, pero también unidades de parentesco estratificado internamente con una línea de
jefes y líneas colaterales de plebeyos. Esto también sugirió otra de las vías por las que las
formaciones 'asiáticas' pudieron haber evolucionado. En principio, podían concebirse otras
alternativas multilineales. Esto contribuyó a ―operacionalizar‖ el pensamiento sobre el
'modo asiático', tanto para especificar los elementos escondidos en aquel sugerente pero
amorfo concepto, como igualmente para formular modelos del desarrollo de las vías
multilineales de las diversas combinaciones posibles e históricamente comprobables de
tales elementos.
Si Kirchhoff cambió sustancialmente nuestra forma de pensar acerca de la
organización social mesoamericana y de la importancia del papel de la jefatura, él también
tuvo mucha influencia al insistir en que Mesoamérica era un área urbana. Esto ubicaba a
Mesoámerica como un área de ciudades, entre una región al norte con campamentos de
recolectores de alimentos y asentamientos junto a los oasis de las regiones desérticas y
hacia el sur, la región de los cacicazgos de América Central. Con ello se volvió relevante
para los estudios mesoamericanos el modelo de Gordon Childe sobre la Revolución
Urbana. Al concebir a Mesoamérica como un área de ciudades, los arqueólogos se vieron
impulsados a enfocar sus estudios de los patrones de asentamiento hacia la distribución
temporal y espacial de los diseños urbanos. Los demógrafos históricos fueron animados a
realizar búsquedas en los documentos españoles disponibles para obtener información más
PARA EXPLICAR MESOAMÉRICA 11
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
confiable sobre las cifras de población. En corto tiempo, ellos obtuvieron unas cifras
asombrosamente altas tanto para los grupos de población como para las densidades, lo que
nos hizo volver a preguntarnos cómo fue que una población tan grande se mantuvo y fue
controlada.
Si Steward introdujo la ecología cultural y Kirchhoff y Wittfogel añadieron las
perspectivas marxistas, Karl Polanyi aportó ideas sobre las formas de integración
económica a través de los patrones de reciprocidad, la redistribución y el mercado. Polanyi
se había movido de Hungría a Austria después de la caída de la República Soviética de
Hungría en 1918, y luego de Austria a Inglaterra y hacia los Estados Unidos. Allí primero
enseñó y escribió sobre la historia social y económica, pero se enfocó cada vez más hacia el
estudio de las economías primitivas y arcaicas, utilizando especialmente las obras de
Malinowski y Thurnwald (Polanyi, 1944). De esto resultó una serie de seminarios en la
Universidad de Columbia donde examinó un número de diferentes economías –que van
desde las de la antigua Babilonia y Asiria, Egipto y los hititas, la antigua Grecia y la India,
las de Mesoamérica, África Occidental y bereberes de tierras altas. Como un esquema
conceptual unificado, estos seminarios utilizaron las ideas de Polanyi sobre la reciprocidad,
la redistribución, y el mercado en diferentes formas o patrones que sirvieron para integrar la
economía (Polanyi, Arensberg y Pearson, 1957). La idea que resultó ser señaladamente
influyente en la antropología fue la noción de redistribución, de "movimientos de
apropiación hacia un centro y hacia fuera de él nuevamente ", "recoger en centro y
distribuir a partir de este" (Polanyi, Arensburg y Pearson, 1957: 250, 254).
Marshall Sahlins fue uno de estos participantes en los seminarios de Polanyi en
Columbia. En su tesis sobre la estratificación social en la Polinesia (1958), Sahlins combinó
la ecología cultural de Steward, con la noción del clan cónico de Kirchhoff, y la idea de
Polanyi acerca de la integración a través de la redistribución. Definió dos patrones
principales de integración para las islas de la Polinesia. En el primero, la dispersión
ecológica de los recursos estaba correlacionada con la especialización en el hogar en el uso
diferenciado de los recursos, la redistribución a través de los jefes, y los lazos de parentesco
de amplio alcance a través del uso de las estructuras de los clanes cónicos y la
estratificación social a múltiples niveles. En el segundo modelo, en donde los recursos se
concentraban en lugar de dispersarse, era probable encontrar que todas las tareas necesarias
serían llevadas a cabo dentro de los hogares, con la gente dependiendo de la organización
del linaje y principalmente distribuyéndolos entre ellos y exhibiendo una mucho menor
estratificación social. Así, la jefatura y la redistribución aparecían estrechamente
vinculadas, y el poder del jefe distributivo podría considerase como una de las formas
estratégicas de acumular más poder, capaz –tal vez– de transformar a un cacicazgo en un
Estado. A partir de la redistribución desde la jefatura, se abrieron también nuevas formas
para pensar las formaciones sociales organizadas en el "modo Asiático‖. Permitió que uno
buscara acuerdos organizativos sociales que fomentaran la estratificación y la
centralización, más allá de la causalidad aparentemente ideológica implícita en la variante
número uno de Marx y de toda la causalidad eminentemente tecnológica implícita en la
variante de Marx número dos, que proponía Wittfogel.
Fue Pedro Armillas quien comenzó la ardua tarea de localizar los canales de
irrigación prehispánicos y presas mediante la práctica de su ―arqueología pedestre‖,
12 ERIC R. WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
realizando largas caminatas por la zona, eventualmente contó con la ayuda de las
fotografías aéreas; y Ángel Palerm, quien a través de los documentos de la conquista
española comenzó a buscar las referencias a las obras hidráulicas. Ambos eran veteranos de
la Guerra Civil española y se habían exiliado en México después de la destrucción de la
República Española; ambos se inscribieron en los cursos impartidos por Kirchhof; y fueron
influenciados por los textos de Gordon Childe. Armillas comenzó a destacar la importancia
de los ―jardines flotantes‖ en el Valle de México, plataformas de cultivo construidas en la
cuenca del lago, en el centro del valle. Al mismo tiempo, Palerm y William Sanders –que
había llegado de los Estados Unidos para estudiar con Armillas en la Universidad de la
Ciudad de México– comenzaron a investigar las formas actuales de cultivar que pudieran
arrojar luz sobre las potencialidades productivas de la horticultura prehispánica. En el
transcurso de los años, Sanders ampliaría estos estudios en un ambicioso programa de
investigación sobre las bases ecológicas de la complejidad social en Mesoamérica, obra que
lo convertiría en uno de los principales arqueólogos de Estados Unidos. (véase por ejemplo,
Sanders y Price 1968).
La conclusión general de este grupo fue que la horticultura de secano, por sí sola no
podía sostener las grandes poblaciones y áreas habitacionales, que claramente habían
existido antes de la Conquista. En las tierras altas, el regadío y el cultivo intensivo en
chinampas, -"los jardines flotantes"-, eran los que habían sostenido a las ciudades y a las
sociedades del altiplano. Al mismo tiempo, si se había demostrado que los centros mayas
estaban densamente poblados y urbanizados, no podrían haber dependido únicamente del
cultivo de tumba y quema. Por razones lógicas, Palerm y Wolf predijeron en 1957 que el
desarrollo Maya también mostraría una dependencia de las formas de cultivo intensivo que
no fuera la horticultura tipo tumba y quema, posiblemente algún "sistema de cultivo de
ciénegas" (1957: 28). Desde entonces estos sistemas alternativos han sido identificados, y
ejemplificados con la construcción de campos en relieve y canales en algunas áreas, y de
instalaciones de control y de almacenamiento de agua en otras (Puleston, 1976; 1977;
Scarborough, 1992; Turner, 1974). Estos recursos acuáticos controlados también se
convirtieron en los hábitats de lirios acuáticos y los peces que se alimentan de ellos.
Schele y Freidel (1990: 94) han sugerido que la importancia de la horticultura en las
ciénegas y a orillas de los ríos se ve reflejada en la metáfora del lirio acuático como un
símbolo del poder real. Uno de los epítetos mayas para la nobleza era ―la gente del lirio
acuático‖ o ah nab. Sin embargo, es improbable que la horticultura de los campos elevados,
con sus canales auxiliares, haya tenido alguna vez suficiente densidad como para servir de
base exclusiva o semi-exclusiva para grandes poblaciones. Mientras las estimaciones de
población para las áreas maya están rodeadas de incertidumbre, se cree que el mayor
asentamiento, Tikal del Clásico Tardío, pudo haber tenido una población entre 65,000 y las
80,000 personas (Blanton et al., 1981: 196); el mayor asentamiento del Postclásico,
Mayapán, contenía unas 12,000 (pág. 123). En Copan había un estimado de 18,000-25,000
(Sanders and Webster, 1988: 543); la mayoría de los cacicazgos al norte de Yucatán en la
época de la conquista mantenían alrededor de 2,000-3,000 personas. El tamaño de las
ciudades y de los dominios mayas fue menor que el de las tierras altas del centro de
México. Esto hace probable que el ahaw o rey maya basara su poder en la programación y
gestión de una gran variedad de recursos y sistemas, incluyendo el cultivo de tumba y
quema, los campos elevados de horticultura, la arboricultura del ramón, y una combinación
PARA EXPLICAR MESOAMÉRICA 13
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
de caza y pesca. Si los reyes maya tenían tales funciones de gestión, probablemente éstas
estaban entrelazadas a sus roles rituales y de tipo shamánico.
Durante los años de la conquista, la ciudad capital Azteca, Tenochtitlán, tenía una
población de alrededor de 160,000-200,000 habitantes, aglutinados en 12-15 kilómetros
cuadrados. La ciudad estaba dividida en unos cien ―barrios‖, cada uno de ellos
especializado en una tarea particular. Esta gente no producía sus propios alimentos pero la
ciudad, –ubicada en el medio de un sistema de lagos– podía abastecerse de comida y otros
recursos por medio de un sistema altamente eficaz de cargadores y transporte en canoas. En
su interior se encontraban los recintos administrativos y ceremoniales, que albergaban a la
élite azteca. El centro tenía ambas funciones, la ritual y la administrativa (Sanders y
Webster 1988). Un sistema de ―chinampas‖, presas, canales de riego y amplias terrazas
proveía de alimentos a todo el complejo.
La ciudad, junto con sus aliadas, Texcoco y Tlacopan, recolectaban tributos de treinta
y ocho provincias, pero llama la atención que diecisiete de ellas en algún momento se
rebelaron contra la dominación azteca. Ross Hassig (1988) ha argumentado, muy
convincentemente, que los aztecas no pretendían controlar un Estado territorial integrado,
sino que se habían trazado como objetivo un "imperio hegemónico‖, lo que minimizaba los
costos de administración y control directo, pero configuraban su poder a partir de su
capacidad de golpear con fuerza masiva cuando era necesario hacerlo. Esto reducía el costo
del imperio, pero también aumentaba las tensiones y presiones que acompañan ese estado
constante de preparación militar. David Carrasco relaciona la incapacidad para pacificar a
los estados conquistados o enemigos a la intensificación creciente de los sacrificios
humanos en Tenochtitlan entre 1440 y 1521: ―No solamente el orden político parecía
inestable, pero también el derecho divino para conquistar y someter a todos los pueblos
parecía insatisfactorio ... En tal situación, la estrategia ritual para rejuvenecer el cosmos se
convirtió en el principal instrumento político para someter al enemigo y controlar a la
periferia" (Carrasco, 1987: 154).
Se ha señalado, con cierta justificación, que los trabajos de investigación que aquí he
discutido principalmente prestan atención a las bases materiales y organizativas de la
civilización mesoamericana, y que solo secundariamente se avocan a los asuntos que
plantean los elementos conceptuales e ideológicos de esta cultura. De alguna manera, esto
es cierto, pero quizás no se trata de falta de interés, sino de la ausencia hasta hace muy poco
tiempo de conceptos y métodos apropiados para esta tarea. Armillas escribió acerca de los
dioses de Teotihuacán tan temprano como 1945; y Pedro Carrasco introdujo un análisis
interesante acerca del politeísmo en 1976. Pero sólo hasta el advenimiento del
estructuralismo francés, hubo un método convincente para presentar y ordenar los datos
acerca de las ideas, y nuestro pensamiento acerca de la relación de la representación
colectiva con la estructura de la sociedad había avanzado poco más allá de las
contribuciones de Emile Durkheim. Esta situación comenzó a cambiar en ambos aspectos.
El análisis estructuralista ha demostrado que los sistemas simbólicos mesoamericanos
funcionaban con más de treinta códigos taxonómicos distintos o clases de símbolos r>f
(Hunt, 1977:54). Proporcionaré un breve ejemplo. Los mesoamericanos identificaban el
inicio del año con el equinoccio de primavera, el oriente, el color turquesa, el inicio de la
14 ERIC R. WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
estación lluviosa, las primeras siembras y el nacimiento del maíz; también con nuevos
brotes de las plantas y el desarrollo de los niños, y con la niñez previamente a la sexualidad,
con los rituales asociados al crecimiento de los niños y con pequeños duendecillos; pero
también con el sacrificio de niños pequeños, particularmente de aquellos con mechones
dobles de pelo parado, y con la realmente sanguinaria renovación de dioses como Xipe,
quien era pintado vestido con piel humana cubierta con flores, y honrado en una canción
que asocia al nacimiento y maduración del maíz con el nacimiento de los jefes guerreros:
―Y me alegraré si pronto madura / el jefe guerrero ha nacido‖. Estructuralmente estas
metáforas acerca de la primavera se contraponen a las metáforas asociadas al invierno: con
el solsticio de invierno, el sol derrotado luego de su travesía anual, el norte, el color rojo, el
fin de las lluvias y el comienzo de la temporada seca, con juegos y rituales para los viejos, y
con festividades para aquellos dioses posteriores a la sexualidad. (Hunt, 1977:110-111).
Sin embargo, la develación de símbolos para clarificar cómo está enlazado el
significante con el significado, es solamente el primer paso. El segundo paso consistiría en
establecer una relación entre estas cadenas simbólicas con sus contextos funcionales en
sistemas de actividad –la casa, la horticultura, la guerra, la danza, el ritual– pero haciéndolo
sin aquellas expectativas funcionalistas de que cada cosa se enlaza con otras
funcionalmente, o que algunas relaciones funcionales siempre operen. No todo se enlaza
entre sí, y de hecho algunas relaciones funcionales no se ajustan nada bien. Otro método
consistiría en relacionar funcionalmente el calendario mesoamericano con todo lo que este
abarca, con la ronda de actividades anuales y con los grupos sociales que participan en ellas
(Carrasco, 1979).
Miremos atentamente al calendario. Todas las principales civilizaciones arcaicas
desarrollaron calendarios y ordenaron los eventos distribuidos en el tiempo. Sin embargo,
cualquiera que sea la explicación, uno de los atributos sobresalientes de la civilización
mesoamericana era su preocupación —algunos dicen que su obsesión— por los ciclos del
tiempo. Esto de ninguna manera es una declaración novedosa, ni nos debería invitar a
volver a la obsesión decimonónica alrededor de los mitos del sol, la luna y otros fenómenos
naturales— que Edward Tylor caracterizó de manera frecuente como ―ampliamente
especulativa‖ y ―sin posible sustento‖ (1958 1871, 318).
Durante las últimas décadas, una arqueo-astronomía y una etno-astronomía mucho
más científicas y sofisticadas han producido una imagen más creíble del paisaje simbólico
mesoamericano, tanto en la localización de las construcciones, así como acerca de las
actividades que tenían lugar en ellas. Un calendario solar, entreverado con un calendario
adivinatorio, marcaba el paso del tiempo trazando el movimiento del sol a través de
estaciones en su camino, mediante solsticios, equinoccios y el cenit. De esta manera, este
calendario ordenaba los segmentos del tiempo con coordenadas trazadas en el espacio
segmentado, para identificar la alternancia entre el ―sol nocturno‖ -bueno para la pacífica
actividad de la siembra- y el advenimiento del ―sol diurno‖ en la época de sequía, como
tiempo para la guerra. El calendario, adicionalmente programaba la entrada y salida de
destacados seres sobrenaturales, las fechas para la celebración de los grandes rituales
colectivos y la movilización de determinadas clases de gente para participar en estos
eventos rituales.
PARA EXPLICAR MESOAMÉRICA 15
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
La disponibilidad de un buen número de excelentes estudios sobre tales celebraciones
rituales se la debemos a Johanna Broda, cuya trayectoria en los años de la posguerra la
condujo de la Universidad de Viena a Madrid, donde ella también encontró a Ángel Palerm,
y de allí fue a México. En sus trabajos (e.g. Broda, 1978) ella analiza la identidad social de
los actores, las audiencias a las que estaban dirigidas las celebraciones rituales, las
metáforas y objetos que se utilizaban en ellas, y —más que nada— lo que estas revelan
acerca de las relaciones de poder y dominación que funcionan en la jerarquía de las clases.
Su propósito ha sido mostrar cómo las construcciones simbólicas y las coordenadas de
espacio y tiempo evidentes en la cosmovisión mexicana, constituyen el sustrato que
sostiene una ideología, un esquema simbólico que funcionaba para legitimar el orden
político y económico del estado y la sociedad. Más aun, uno de los aspectos importantes de
la acción ritual y el culto que ella identifica, es el intento de revertir la relación causal entre
los fenómenos de la naturaleza y la secuencia de la acción humana, para que ―los
fenómenos naturales aparezcan como consecuencia de la apropiada realización del ritual‖
(Broda, 1982: 105).
Esta es la tercera estrategia para establecer una relación entre los productos mentales
y la ideología, con la economía, la sociedad y la entidad política. El aspecto más novedoso
consiste en un desprendimiento de la influencia de Durkheim, primero por su negativa
crítica para tomar las representaciones colectivas por su apariencia superficial, y segundo
por su rechazo a preguntarle a las representaciones colectivas acerca del contexto de sus
relaciones sociales. Con respecto al primer punto, ellas pueden ser cognitivamente
representativas, o poco representativas o nada representativas. Con respecto al segundo
aspecto podríamos preguntar, con Maurice Godelier (1973: 204-220) y Frances Berdan
(1978), qué es lo que estas representaciones pueden decirnos u ocultarnos acerca de las
relaciones de equidad o la jerarquía social; sujeción o dominación; del grupo y fuera del
grupo; reciprocidad, redistribución o extracción de plusvalía. Podríamos también
preguntarnos si estas representaciones describen la relación del microcosmos con el cosmos
como una coordinación o como una subordinación, y qué arrojan estos modelos de
representaciones acerca de la forma como las relaciones sociales están cargadas de una
fuerza sagrada o moral (véase Eder 1985).
Los arqueólogos, los etnohistoriadores, los astrónomos culturales, los historiadores
del arte y los estudiosos de los mitos y el folklore, provenientes de los seis continentes han
conseguido en años recientes aumentar sustancialmente nuestro conocimiento acerca de las
dimensiones simbólicas de la cartografía urbana, el arte público y otros contextos
estructurales de las celebraciones rituales. Esta tarea ha recibido mucho impulso de las
excavaciones del Templo Mayor de Tenochtitlan, así como del desciframiento de la
escritura maya. Las excavaciones del templo nos dicen muchas cosas acerca de la manera
como los aztecas visualizaban su papel en el universo; los desciframientos nos informan
acerca de cómo el arte público maya estaba dedicado al registro y glorificación de las
hazañas de sus reyes. Al igual que otras civilizaciones arcaicas, tal como el geógrafo
cultural Paul Wheatley lo ha señalado (1971), Mesoamérica construyó sus ciudades y
pueblos como réplicas en la tierra del orden y destino cósmico, en este caso siguiendo las
direccionalidades del calendario. Así, Tenochtitlan estaba dividido en cuatro cuadrantes por
ejes que corren del este al oeste y del norte al sur. Su punto de intersección consiste el
―ombligo del mundo‖, la posición privilegiada para los grandes templos y palacios. Johanna
16 ERIC R. WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
Broda (1978) y Luis Reyes García (1979) han mostrado que este esquema de cinco partes,
los cuatro cuadrantes y el pivote central, también organizaban a las provincias del imperio
que pagaban tributos en cuatro agregados; todos debían obediencia a distrito real, y el
palacio central también estaba dividido en cuatro cuadrantes, con el gobernante supremo de
pie en el punto cero, el corazón de la ciudad. Con la mirada se trazaban líneas que
conectaban a los templos y construcciones en el centro, con los picos de la cadena de
montañas sagradas que rodeaban la ciudad y el valle a su alrededor. Esto nos recuerda la
intuición del investigador rumano Mircea Eliade acerca de la significancia del centro como
una imago mundi (1991 1954: 17). Sin embargo, esta relación del microcosmos con el
macrocosmos es mucho más que una réplica fenomenológica de algún imaginario arquetipo
humano. Tenochtitlan era el corazón de un sistema de poder que regía recursos naturales y
seres humanos, y la sacralización del espacio organizado implicaba una pretensión política
al poder soberano exclusivo sobre la naturaleza y la sociedad.
En estas páginas hemos trazado un despliegue continuo de un esfuerzo de
investigación orientado a la explicación del desarrollo de una sociedad y cultura complejas
en Mesoamérica. He procurado mostrar como este esfuerzo reunió a una variedad de
perspectivas de investigación, provenientes de disciplinas desconectadas y diferentes. Los
participantes en este esfuerzo provenían de muchos países y representaban diferentes
tradiciones nacionales. En muchos casos, ellos defendían posiciones que los colocaban en
riesgo en sus países de origen. Sin embargo, este esfuerzo logró un impulso propio
precisamente gracias a la exitosa síntesis de estas diferentes iniciativas. En este esfuerzo,
cada etapa construida a partir de las implicaciones de sus predecesores, amplió la búsqueda
del conocimiento desde un punto de partida en la base material de la sociedad, hacia las
consideraciones acerca de los mundos simbólicos generados en tal contexto. El impulso
motivacional de la trayectoria de esta investigación no era la de producir generalizaciones
universales, sino examinar y comparar, y conectar respuestas a preguntas importantes
acerca de un particular problema regional, en este caso una de las civilizaciones
significativas del mundo. Yo no solamente les propongo a ustedes que esto se puede hacer,
pero que esto puede conducirnos a cierta comprensión e información que es
simultáneamente nueva y acumulativa. De esta manera la antropología, como una ciencia
comparativa acerca de lo que significa ser humanos, conseguirá cubrir su papel mediador y
sintetizador.
NOTA: La traducción al español es fruto colectivo de la labor de estudiantes con el profesor del
curso ―Antropología Mexicana‖ impartido en la Universidad del Valle de Guatemala en el otoño de
2015: María Eugenia Amato Paz, Sophía Gabriella Dávila Díaz, Alessia Guisel González Morales,
Natalia del Carmen Guzmán Mury, Juan José López Juárez, Edgar Fernando Peña Durán, Daniela
María Ochaíta Santizo, Ethel Ana Lís Salazar Batres y Pablo Jon Yao Yon Bobadilla, con Roberto
Melville. Contamos para esta tarea con el beneplácito expreso de la Dra. Sydel Silverman.
PARA EXPLICAR MESOAMÉRICA 17
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
REFERENCIAS
Armillas, Pedro, 1945, ―Los dioses dc Teotihuacán‖, Anales del Instituto de Etnología 6, Mendoza: Universidad Nacional dc Cuyo.
————, 1949, ―Notas sobre sistemas dc cultivo en Mesoamérica, cultivos dc riego y humedad en la cuenca dc las Balsas‖, en Anales des Instituto Nacional de Antropología e Historia 3,
————, 1968, ―Urban revolution III: The concept of civilization‖, International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. XVI, 218-2, Macmillan and The Free Press, New York
Avcni, Anthony F,, Calnck, Edwarrf E, and Hartung, Horst, 1988, ―Myth, environment, and the orientation of the Templo Mayor of Tenochtitlan‖, en American Antiquity, (2), 287-309.
Bandelier, Adolph, F, 1880, On the social organization and mode of government of the Ancient Mexicans, Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, 12 Annual Report of the Trustees, 2(3): 557-699, Cambridge Mass.
Berdan, Frances F, 1978, ―Replicación de principios de intercambio en la sociedad Mexica: de la economía a la religión‖, en Pedro Carrasco and Johanna Broda (cd,), Economía política e ideología en el México prehispánico, 173-93, Nueva Imagen-CISINAH, México.
Blanton, Richard E,, Kowalewski, Stephen A, Feinman, Gary M, and Appel, Jill, 1981, Ancient Mesoamerica: A comparison of change in three regions, Cambridge University Press, Cambridge.
Boehm dc Lameiras, Brigitte, 1986, Formación del estado en el México prehispánico El Colegio de Michoacán, Zamora.
Boone, Elizabeth Hill (cd,) 1983, The Aztec Templo Mayor, A symposium at Dumbarton Oaks 8 and 9 October 1983, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, DC.
Broda, Johanna, 1978, ―El tributo en trajes guerreros y la estructura del sistema tributario mexica‖, in Pedro Carrasco and Johanna Broda (eds,), Economía política e ideología en el México prehispánico, 113-74, Nueva Imagen-CISINAH, México.
————, 1982, Astronomy, cosmovision, and ideology in pre-Hispanic Mesoamerica‖, in Anthony F, Avcni and Gary Urton (eds,), Ethnoastronomy and arcbaeoastronomy in the American Tropics, Annals of the New York Academy of Sciences, 385: 81-110,
Broda, Johanna, Matos Moctezuma, Eduardo and Carrasco, David, 1987, The Great Temple of Tenochtitlan: center and periphery in the Aztec World, University of California Press, Berkeley and Los Angeles.
Carrasco, David, 1987, ―Myth, cosmic terror, and the Templo Mayor‖, in Johanna Broda, Eduardo Matos Moctezuma and David Carrasco, The Great Temple of Tenochtitlan: center and periphery in the Aztec world, 124-62,
Carrasco, Pedro, 1976, ―La sociedad Mexica antes de la conquista‖, in Daniel Cosio Villegas (ed,), Historia general de Mexico, vol, I, 165-286, Colegio de México, México.
————, 1979, ―Las fiestas de los meses mexicanos‖, in Barbro Dahlgren (ed,), Mesoamérica: homenaje al Doctor Paul Kirchhoff, 52-60, SEP-INAH, México.
————, 1980a, ―Las bases sociales del politeísmo Mexicano: Los dioses tutelares‖, Actes du
18 ERIC R. WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
XLIIe Congres International des Americanistes, París, Septiembre 2-9, no, 6, 11-17,
————, 1980b, ―The Chiefly Houses (Teccalli) of Ancient Mexico,‖ Actes du XLIIe Congres International des Americanistes, París, Septiembre 2-9, no, 9-B, 177-85.
Childe, Vere Gordon, 1936, Man makes himself, Library of Science and Culture, Watts and Co, London.
————, 1942, What happened in history, Penguin, Harmondsworth.
————, 1949 ―The urban revolution‖, Town Planning Review, (1): 3-17,
————, 1950, Social evolution, Henry Schumann, New York.
Dostal, Walter, 1985, ―Socio-economic formations and multiple evolution‖, in Walter Dostal (ed,), On social evolution: contributions to anthropological concepts, Proceedings of the symposium held on the occasion of the 50th anniversary of the Wiener Institut fur Volkerkunde in Vienna, December 12-16 1979, Wiener Beitraege zur Ethnologic und Anthropologie, no, 1, 170-83, Horn-Vienna: Verlag Ferdinand Berger und Sohne,
Eder, Klaus, 1985, ―Die Reorganisation der Legitimationsformen in Klassengesellschaften‖, in Klaus Eder (ed,), Seminar: Die Entstehung von Klassengesellschaften, 288-99, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
Eliade, Mircea, 1964, The myth of the eternal return, Pantheon, New York.
Freidel, David A, and Schele, Linda, 1988, ―Kingship in the Late Preclassic Maya Lowlands‖, American Anthropologist, 90(3): 547-67.
Friedman, Jonathan, 1979, System, structure and contradiction in the evolution of “Asiatic‖ social formations, Studies on Oceania and South East Asia 2, The National Museum of Denmark, Copenhagen.
Godelier, Maurice, 1977, Perspectives in marxist anthropology, Cambridge University Press, Cambridge.
Hassig, Ross, 1988, Aztec warfare, Imperial expansion and political control, Norman: University of Oklahoma Press, Oklahoma.
Hughes, H, Stuart, 1975, The sea change: the migration of social thought, 1930-1965, Harper and Row, New York.
Hunt, Eva, 1977, The transformation of the hummingbird: cultural roots of a Zinacantecan mythical poem, Ithaca, Cornell University Press, New York.
Kirchhoff, Paul, 1943, ―Mesoamérica: sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales‖, Acta Americana, 92-107,
————, 1959, ―The principles of clanship in human society‖, in Morton H, Fried (ed,), Readings an anthropology, Vol, II: Readings in Cultural Anthropology, 259-70, Thomas Crowell Co, New York.
Lopez Austin, Alfredo, 1973, Hombre-Dios, Religión y política en el Mundo Nahuatl, UNAM, México.
Marcus, Joyce, 1992, Mesoamerican writing systems: propaganda, myth, and history in four
PARA EXPLICAR MESOAMÉRICA 19
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
ancient civilizations, Princeton: Princeton University Press,
Monzón, Arturo, 1949, F,l calpulli en la organización social de los Tenochca, Instituto de Historia, UNAM, México.
Morgan, Lewis Henry, 1876, ―Montezuma‘s dinner‖, North American Review, 122: 265-308.
Nicolson, Henry B, 1973, ―Eduard Georg Seler, 1849-1922‖, Handbook of Middle American Indians, 13: 348-69, University of Texas Press, Austin, Texas.
Nutini, Hugo G, 1961, ―Clan organization in a Nahuatl-speaking village of the state of Tlaxcala, Mexico”, American Anthropologist, 63(1): 62-78,
Oberg, Kalervo, 1955, ―Types of social structure among the lowland tribes of South and Central America‖, American Anthropologist, 57(3, 1): 472-87,
Palerm, Ángel, 1952, ―La civilización urbana‖, Historia Mexicana, 2(2): 184-209,
————, 1954, ―La distribución del regadío en el área central de Mesoamérica‖, en Ciencias Sociales, Pan American Union, 5(25-6): 2-15, 64-74, Washington, DC.
————, 1954,‖The agricultural basis of urban civilization in Mesoamerica‖, in Julian H, Steward (ed,), Irrigation civilizations: a comparative study, 28-42, Pan American Union, Washington, DC.
Palerm, Ángel and Wolf, Eric R, 1957, ―Ecological potential and cultural development in Mesoamerica‖, Studies in Human Ecology, 1-37, A series of lectures given at the Anthropological Society of Washington, Social Science Monographs, Social Science Section, Department of Cultural Affairs, Washington, DC: Pan American Union,
Polanyi, Karl, 1944, The great transformation, Rinehart, New York.
Polanyi, Karl, Arensberg, Conrad A, and Pearson, Harry W, (eds,), Trade and market in the early empires, Free Press, Glencoe.
Prescott, William H, 1873, History of the conquest of Mexico, 3 vols, Philadelphia,
Puleston, Dennis, 1976, ―The people of the cayman/crocodile: Riparian agriculture and the origins of aquatic motifs in Ancient Maya iconography‖, in Franqois-Auguste de Montequin (ed,), Aspects of Ancient Maya civilization, 1-26, Hamline University (St Paul),
————, 1977, ―The art and archaeology of hydraulic agriculture in the Maya Lowlands‖, in Norman Hammond (ed,), Social process in Maya prehistory: studies in honour of Sir Eric Thompson, 63-71, Academic Press, London.
Reyes Garcia, Luis, 1979, ―La visión cosmológica y la organización del imperio Mexica‖, in Barbro Dahlgren (ed,), Mesoamérica: homenaje al Doctor Paul Kirchhoff, 34-40, SEP-INAH, México.
Sahlins, Marshall D, 1958, Social stratification in Polynesia, American Ethnological Society, University of Washington Press, Seattle.
Sanders, William T, 1952-53, ―The anthropogeography of Central Veracruz‖, Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, 13(2-3): 27-78,
Sanders, William T, and Price, Barbara J, 1968, Mesoamerica: the evolution of a civilization, Random House, New York.
20 ERIC R. WOLF
http//:www.ciesas.edu.mx/Clasicos/Publicaciones/Index.html
Sanders, William T, and Webster, David, 1988, ―The Mesoamerican urban tradition‖, American Anthropologist, 90(3): 521-46,
Scarborough, Vernon L, 1992, ―Flow of power: water reservoirs controlled the rise and fall of the ancient Maya‖, The Sciences, March/April: 38-43,
Scheie, Linda and Freidel, David, 1990, A forest of kings, William Morrow and Co, New York.
Steward, Julian H, 1937, ―Ecological aspects of southwestern society‖, Anthropos, 32: 87-104.
————, 1938, Basin-plateau aboriginal sociopolitical groups, Smithsonian Institution Bureau of American Ethnology, Bulletin 120, Washington, DC.
————, (ed,) 1946-50, Handbook of South American Indians, 6 vols, Smithsonian Institution Bureau of American Ethnology, Bulletin 143, Washington, DC.
Steward, Julian H, and Faron, Louis C, 1959, Native peoples of South America, McGraw- Hill, New York.
Townsend, Richard F, 1979 State and cosmos in the art of Tenochtitlan, Studies in Pre-Columbian Art and Archaeology no, 20, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, DC.
Turner, B, L, II, 1974, ―Prehistoric intensive agriculture in the Maya Lowlands‖, Science, 185: 118-24.
Tylor, Edward B, 1958 [1871], The origins of culture, Part 1 of Primitive culture, Harper Torchbooks/Harper and Brothers, New York.
West, Robert and Armillas, Pedro, 1950, ―Las chinampas de Mexico‖, Cuadernos Americanos, 2: 165— 82.
Wheatley, Paul, 1971, The pivot of the four quarters, Aldine, Chicago.
White, Leslie A, (cd,) 1940, Pioneers in American anthropology: the Bandelier-Morgan letters, 1873- 1883, 2 vols, Albuquerque, University of New Mexico Press, New York.
Willey, Gordon R,, 1953, Settlement patterns in the Viru Valley, Northern Peru, Smithsonian Institution Bureau of American Ethnology, Bulletin 155, Washington, DC.
Wittfogel, Karl A, 1931, Wirtschaft und Gesellschaft Chinas, Pan 1: Produktions-und Zirkulations- prozesse, Leipzig: C, L, Hirschfeld.
————, 1938, ―DieTheorie der Orientalischen Gesellschaft‖, Zeitschrift fur Sozialforschung, 7(1-2): 90-122.
Wright, Henry T, 1989, ―Mesopotamia to Mesoamerica‖, Archaeology, 42(1): 46-48, 96-100,
Zantwijk, Rudolf van, 1981, ―The Great Temple of Tenochtitlan: model of Aztec cosmovision‖, in Elizabeth P, Benson (ed,), Mesoamerican sites and world-views: a conference at Dumbarton Oaks, Oct, 16-17th, 1976, 71-84, Dumbarton Oaks Research Library and Collections, Washington, DC.
————, 1985, The Aztec arrangement: the social history of pre-Spanish Mexico, Norman,
University of Oklahoma Press, Oklahoma