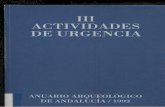Panorama de la integración centroamericana: actores, dinámicas e intereses
Dinámicas urbanas en el siglo II d.C.: el caso de Colonia Augusta Firma Astigi (Écija, Sevilla)...
Transcript of Dinámicas urbanas en el siglo II d.C.: el caso de Colonia Augusta Firma Astigi (Écija, Sevilla)...
[ mon
ogra
fías
de a
rque
olog
ía c
ordo
besa
]
monografíasde arqueologíacordobesa
Vaquerizo, D.;Garriguet, J. A.; León, A. (Eds.)
Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológicas entre laépoca clásica y el Altomedioevo
20
[ 2014 ]
Monografías de Arqueología Cordobesa (MgAC), que
vio la luz por primera vez en 1994, es una serie de
carácter temático publicada por el Grupo de Investi-
gación Sísifo (P.A.I., HUM-236), de la Universidad de
Córdoba, con la colaboración, en este caso, del Minis-
terio de Ciencia e Innovación, y del Servicio de Publi-
caciones de la misma Universidad. La dirigen Desi-
derio Vaquerizo Gil y Juan Fco. Murillo Redondo, y
surge como instrumento para dar a conocer de forma
monográfi ca propuestas de interpretación arqueológi-
ca desarrolladas por Investigadores de dicho Grupo,
que someten así, de manera periódica, su trabajo al
juicio crítico de la comunidad científi ca internacional,
así como temas de especial relevancia para el avance
de la investigación arqueológica internacional, espa-
ñola y cordobesa.
20
2014
Vaqu
eriz
o, D
.; G
arrig
uet,
J.
A.;
Leó
n A
. (E
ds.)
Ciu
dad
y te
rrito
rio:
tran
sfor
mac
ione
s m
ater
iale
s e
ideo
lógi
cas
entr
e la
épo
ca c
lási
ca y
el A
ltom
edio
evo
Imagen de portada:
Plano de la Colonia Patricia de época imperial, sobre una imagen de la Campiña de Córdoba (montaje E. Cerrato).
Monografías de Arqueología CordobesaEdita: Grupo de Investigación Sísifo (P.A.I., HUM-236)
20. VAQUERIZO, D.; GARRIGUET, J. A.; LEÓN, A. (Eds.) 2014: Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológi-cas entre la época clásica y el Altomedioevo, Monografías de Arqueología Cordobesa 20, Córdoba.
19. VAQUERIZO, D.; MURILLO, J. F. (Eds.) 2010: El Anfi teatro Romano de Córdoba y su entorno urbano. Análisis Arqueoló-gico (ss. I-XIII d.C.), Monografías de Arqueología Cordobesa 19 (2 vols.), Córdoba.
18. VAQUERIZO, D. (Ed.) 2010: Las Áreas Suburbanas en la ciudad histórica. Topografía, usos, función, Monografías de Arqueología Cordobesa 18, Córdoba.
17. RUIZ OSUNA, A. B. 2010: Colonia Patricia, centro difusor de modelos. Topografía y monumentalización funeraria en Baetica, Monografías de Arqueología Cordobesa 17, Córdoba.
16. RUIZ OSUNA, A. B. 2007: La monumentalización de los es-pacios funerarios en Colonia Patricia Corduba (ss. I a. C. - II d. C. ), Arqueología Cordobesa 16, Córdoba.
15. MORENO ROMERO, E. 2007: “Santa Rosa”. Un sector de la Necrópolis Septentrional de Colonia Patricia, Arqueología Cordobesa 15, Córdoba.
14. GUTIÉRREZ DEZA, M. I. 2007, Los opera sectilla cordobe-ses, Arqueología Cordobesa 14, Córdoba.
13. LEÓN PASTOR, E. 2007: La secuencia cultural de la Cordu-ba prerromana a través de sus complejos cerámicos, Arqueo-logía Cordobesa 13, Córdoba.
12. CASTRO DEL RÍO, E. 2005: El arrabal de época califal de la zona arqueológica de Cercadilla. La arquitectura doméstica, Arqueología Cordobesa 12, Córdoba.
11. VAQUERIZO, D.; GARRIGUET, J. A.; VARGAS, S. 2005: “La Constancia”. Una contribución al conocimiento de la topo-grafía y los usos funerarios en la Colonia Patricia de los siglos iniciales del Imperio, Arqueología Cordobesa 11, Córdoba.
10. MONTERROSO, A. 2005: Ex teatro cordubensi. La vida del monumento y la producción de cerámicas africanas en el Valle del Baetis, Arqueología Cordobesa 10, Córdoba.
9. CASAL, M. T. 2003: Los cementerios musulmanes de Qurtu-ba, Arqueología Cordobesa 9, Córdoba.
8. SALINAS, E. 2003: El vidrio romano de Córdoba, Arqueolo-gía Cordobesa 8, Córdoba.
7. SÁNCHEZ RAMOS, M. I. 2003: Un sector tardorromano de la necrópolis septentrional de Corduba, Arqueología Cordo-besa 7, Córdoba.
6. MARTÍN URDIROZ, I. 2002: Sarcófagos de plomo de Córdo-ba y provincia, Arqueología Cordobesa 6, Córdoba.
5. CÁNOVAS, A. 2002: La decoración pictórica de la villa de El Ruedo (Almedinilla, Córdoba), Arqueología Cordobesa 5, Córdoba.
4. SÁNCHEZ MADRID, S. 2002: Arqueología y Humanismo. Ambrosio de Morales, Arqueología Cordobesa 4, Córdoba.
3. VAQUERIZO, D.; MURILLO, J. F.; CARRILLO, J. R.; MORE-NO, M. F.; LEÓN, A.; LUNA, M. D.; ZAMORANO, A. M.ª 1994: El Valle Alto del Guadiato (Fuenteobejuna, Córdoba), Arqueología Cordobesa 3
2. VAQUERIZO, D.; MURILLO, J. F.; QUESADA, F. 1994: Fuen-te Tójar, Arqueología Cordobesa 2
1. QUESADA, F.; MURILLO, J. F.; CARRILLO, J. R.; CARMONA, S.; QUESADA, F. 1994: Almedinilla, Arqueología Cordobesa 1
MINISTERIODE CIENCIAE INNOVACIÓN
9788499271637
Córdoba, 2014
Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológicas entre la época clásica y el Altomedioevo
Vaquerizo D.; Garriguet, J. A.; León, A. (Eds.)
N Ú M E R O 2 0 2 0 1 4
[ N U E V A É P O C A ]
DIRECTORES DE LA SERIE
Desiderio VAQUERIZO GILJuan Fco. MURILLO REDONDO
SECRETARIOS
José A. GARRIGUET MATAAlberto LEÓN MUÑOZ
© De los Autores.© Edita: Servicio de Publicaciones,
Universidad de Córdoba, 2014 Campus de Rabanales, Ctra. Nacional IV, Km. 396 14071 Córdoba www.uco.es/publicaciones [email protected]
Montaje portada: Eduardo CERRATO CASADO.
D. L. CO: 1.860/2014I.S.B.N.: 978-84-9927-163-7
CONFECCIÓN E IMPRESIÓN:
Imprenta Luque, S. L. - Córdobawww.imprentaluque.es
La dirección de MgAC no se hace responsable de las opiniones o contenidos recogidos en los textos, que competen en todo caso a sus autores
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)»
Serie monográfica publicada por el Grupo de Investigación Sísifo (P.A.I., HUM-236), de la Universidad de Córdoba, en colaboración, en este caso, con su Servicio de Publicaciones.
N Ú M E R O 2 0 2 0 1 4
[ N U E V A É P O C A ]
[ 5 ]
Esta monografía recoge los resultados obtenidos en el marco del Proyecto
de Investigación "De la urbs a la civitas: transformaciones materiales e ideoló-
gicas en suelo urbano desde la etapa clásica al Altomedioevo. Córdoba como
laboratorio", financiado por la Dirección General de Investigación y Gestión del
Plan Nacional I+D+I. Ministerio de Ciencia e Innovación. Gobierno de España),
en su convocatoria de 2010 (Ref. HAR2010-16651; Subprograma HIST).
[ 7 ]
ÍNDICE
Córdoba, como laboratorio
Pág. 11 / 40 Vaquerizo Gil, D., “Ciudad y territorio en el Valle Medio del Betis: apuntes al hilo de una realidad dual, pero esquiva”
Pág. 41 / 54 Ruiz Bueno, M. D., “El entorno del decumanus maximus de Colonia Patricia Corduba: ¿evidencias de una remodelación urbanística hacia época severiana?”
Pág. 55 / 68 Ruiz Osuna, A., “Monumentalización funeraria en ámbito urba-no: vías de interpretación aplicadas a la Córdoba romana”
Pág. 69 / 84 Delgado Torres, M.; Jaén Cubero, D., “Territorio y ciudad. El yacimiento arqueológico de Fuente Álamo, Puente Genil (Cór-doba). Una reflexión”
Pág. 85 / 104 Garriguet Mata, J. A., “Imágenes sin poder. Destrucción, reuti-lización y abandono de estatuas romanas en la Corduba tar-doantigua. Algunos ejemplos”
Pág. 105 / 120 Cerrato Casado, E., “El epígrafe funerario de Cermatius: ¿un testimonio arqueológico del primer cristianismo cordobés?”
Pág. 121 / 136 Vázquez Navajas, B., “Algunas consideraciones acerca del abastecimiento y la evacuación de agua en la Corduba tar-doantigua”
Pág. 137 / 184 León Muñoz, A.; Murillo Redondo J. F.; Vargas, S., “Patrones de continuidad en la ocupación periurbana de Córdoba entre la Antigüedad y la Edad Media: 1. Los sistemas hidráulicos”
Pág. 185 / 200 Blanco Guzmán, R., “Una ciudad en transición: el inicio de la Córdoba Islámica”
Pág. 201 / 214 González Gutiérrez, C., “Hacia la ciudad islámica: de la per-cepción tradicional a la conceptualización arqueológica”
Varia
Pág. 217 / 234 Romero Vera, D., “Dinámicas urbanas en el siglo II d.C.: el caso de Colonia Augusta Firma Astigi (Écija, Sevilla)”
[ 8 ]
Pág. 235 / 250 Martín-Bueno, M.; Sáenz Preciado, J. C., “Valdeherrera, Bilbi-lis, Caesaraugusta: actualización de su conocimiento”
Pág. 251 / 264 Andreu Pintado, J., “Rationes rei publicae uexatae y oppida labentia. La crisis urbana de los siglos II y III d.C. a la luz del caso del municipio de Los Bañales de Uncastillo (Zaragoza, España)”
Pág. 265 / 282 Jiménez Salvador, J. L.; Ribera i Lacomba, A. V.; Rosselló Mes-quida, M., “Valentia y su territorium desde época romana im-perial a la antigüedad tardía: una síntesis”
Pág. 283 / 292 Bermejo Meléndez, J.; Campos Carrasco, J. M., “El mundo tardoantiguo al occidente del conventus Hispalensis. La tras-formación y ruptura del modelo clásico”
Pág. 293 / 308 Schattner, Th. G., “Breve descripción de la evolución urbanís-tica de Munigua desde sus comienzos hasta la época tardoan-tigua”
Pág. 309 / 324 Rascón Marqués, S.; Sánchez Montes, A. L., “Complutum: de la ciudad clásica a la deconstruida a través de 700 años de historia”
Pág. 325 / 338 Beltrán de Heredia Bercero, J., “Barcelona, colonia en la His-pania romana y sede regia en la Hispania visigoda”
Pág. 339 / 354 Costantini, A., “Pisa. L’evoluzione della citta' e del suburbio tra Antichita' e Altomedioevo”
Pág. 355 / 366 Bernardes, J. P., “Ossonoba e o seu território: as transforma-ções de uma cidade portuária do sul da Lusitânia”
Pág. 367 / 382 Lopes, V., “Mértola na Antiguidade Tardia”
Pág. 383 / 414 Alba, M., “Mérida visigoda: construcción y deconstrucción de una idea preconcebida”
[ 217 ]Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológicas entre la época clásica y el Altomedioevo Córdoba, 2014
Mon
ogra
fías
de
Arqu
eolo
gía
Cord
obes
a 20
Pá
gina
s 21
7-23
4 IS
BN 9
78-8
4-99
27-1
63-7DINÁMICAS URBANAS EN EL SIGLO II D.C.: EL CASO DE
COLONIA AUGUSTA FIRMA ASTIGI (ÉCIJA, SEVILLA)
Diego ROMERO VERA
Grupo de Investigación Sísifo (PAIDI HUM-236)
Universidad de Córdoba
R E S U M E NEn el presente trabajo ofrecemos un análisis sintético de la evolución urbana de colonia Augusta Firma Astigi durante el siglo II d.C. El caso de esta ciudad es paradigmático, puesto que conoció una enorme vitalidad en época antonina, impulso que contrasta con el panorama general de estancamiento constructivo y económico que presenta buena parte de las ciudades hispanas a partir de mediados de la segunda centuria. Tales circunstan-cias la convierten en un laboratorio de análisis privilegiado para reflexionar sobre las pautas urbanísticas que se desarrollaron en la ciudad hispanorromana en época medioimperial.
Palabras clave: urbanismo, siglo II d.C., Astigi, monumentalización, evergetismo, fustes de granito.
A B S T R A C TIn this research we can see a concise analysis of colonia Augusta Firma Astigi urban evolution during second century. This city had a very important development in the Antonine Age, while in the majority of Spanish cities we can see an economic and constructive standstill since the second part of second century. Thus, this city is a very interesting researcher object.
Key words: urban planning, second century A.D., Astigi, monumentalization, euergetism, granite shafts.
INTRODUCCIÓN
La intención del presente trabajo es definir cuál fue a grandes rasgos la imagen urbana de Astigi durante el siglo II d.C. Este objetivo contrasta a priori con el enfoque de la monografía de la que forma parte, centrada en la evolución diacrónica de la ciudad y el territorio de Córdoba desde época altoimperial hasta bien entrado el Medievo. No obstante, aprovechamos la ocasión para confrontar la situación de la capital del Conventus Astigitanus con la realidad arqueológica de Corduba en el periodo que nos interesa, el siglo II d.C.
Para empezar, hay que destacar el notable avance que ha experimentado el conocimiento de la ciudad hispanorromana desde un punto de vista material, sobre todo en los últimos 50 años. Sin embargo, éste es desigual, todavía existen fases cronológicas cuyo conocimiento es deficitario. En efecto, la compresión de la imagen urbana no ha sido integral; la mayoría de los estudios se han centrado en fases cronológicas y aspectos concretos. Sobre todo en el periodo de auge y efervescen-cia de las ciudades hispanas: el siglo I d.C. Por lo tanto, y pese a los importantes avances acaecidos últimamente en relación a la problemática urbanística de las ciudades hispanorromanas, el estudio de la realidad urbana en las provincias hispanas durante el periodo comprendido entre finales del siglo I d.C. y los inicios de la Tardoantigüedad ha carecido del tratamiento que se merece. En esta línea, con
[ 218 ] Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológicas entre la época clásica y el Altomedioevo Córdoba, 2014
Diego Romero Vera
la voluntad de arrojar un poco de luz sobre este aspecto, estamos abordando el estudio del urbanismo de las ciudades hispanas mejor conocidas desde el punto de vista arqueológico1.
Obrando con la cautela necesaria, puesto que se trata de una investigación en curso, estamos constatando la existencia de diferentes pautas urbanísticas en las urbes hispanas. Parecer ser que éstas conocieron un desarrollo dispar a lo largo de la segunda centuria. Determinadas comunidades cívicas vivieron un apogeo notable en dicho periodo, visible en la puesta marcha de nuevas construc-ciones públicas financiadas en muchos casos por notables locales. En cambio, en otras regiones la tendencia es justamente la contraria: la propia epigrafía muestra una curva descendente que avala lo que transmite el registro arqueológico: una acentuada crisis urbana inesperada para un momento tan temprano.
Dentro del primer grupo debe situarse a Astigi. La capital conventual vivió en el siglo II d.C. un momento de apogeo económico sin precedentes, debido principalmente a la producción y el comercio de aceite. De esta forma, se creó una potente aristocracia deseosa de expresar su riqueza y adhesión a la causa imperial que invirtió ingentes sumas en la monumentalización de los espacios forenses de la colonia. Tales inversiones no solo se focalizaron en los espacios públicos, sino que en este siglo se van a renovar o construir también bastantes viviendas bajo el denominador común del lujo y la distinción. Por su parte, los suburbia acusaron un cambio de funcionalidad abrupto y fueron ocupa-dos por suntuosas domus suburbanas, pasando el uso funerario a ser residual, lo que implicaría a su vez un traslado de las áreas sepulcrales de esta época a otros puntos de la colonia o de su ager. En definitiva, en el siglo II Astigi asistió a una transformación en profundidad de su imagen urbana. De ello nos ocuparemos en las páginas siguientes.
LA MONUMENTALIZACIÓN DE LAS ÁREAS FORENSES ASTIGITANAS
El foro colonial
Del foro de la colonia proviene buena parte de los elementos que han permitido a los investigadores defender la existencia de un segundo impulso monumentalizador en época antonina2. Son en su ma-yor parte elementos arquitectónicos, especialmente fustes monolíticos de granito y en menor medida basas y capiteles de mármol blanco (FELIPE, 2013: 378-402). Sus dimensiones, materia prima, así como su cuidada factura dejan pocas dudas acerca de su adscripción a edificios públicos (FELIPE, 2008b: 116). Los hallazgos se deben, por una parte, a intervenciones que afectaron a los depósitos arqueológicos de las áreas forenses astigitanas o de su inmediata periferia, aunque también algunas piezas fueron descubiertas por azar al abrir las zanjas de cimentación de edificios modernos3.
La masiva presencia de materiales arquitectónicos alertó a los investigadores de que el foro de Astigi se benefició de un potente proceso de monumentalización, presumiblemente a inicios de la segunda centuria (MÁRQUEZ, 2001-2002: 341-350). Conjetura que fue corroborada con los testi-monios arqueológicos aportados por la excavación de la Plaza de España (ROMO, 2002: 161-174). Sin embargo, no es sencillo determinar cuál fue el alcance y objeto de esta fase monumentalizadora. Si el fruto de este impulso constructivo fue la erección de un único edificio, o bien la refectio de
1 A partir de nuestra Tesis doctoral titulada "La ciudad hispanorromana en el siglo II d.C.: consolidación y transforma-
ción de un modelo urbano", dirigida por los profesores José A. Garriguet (Universidad de Córdoba) y José C. Saquete (Univer-
sidad de Sevilla).2 Existe cierta ambivalencia con respecto al empleo del término cronológico "antonino". Ciertos autores lo emplean para
referirse a la etapa de gobierno de Antonino Pío (138-161). En nuestro caso, con dicho adjetivo aludimos al arco cronológico
de la dinastía Antonina, que ocupa a grandes rasgos el siglo II d.C. (96-192).3 Tal es el caso de los fustes hallados en el solar de la Iglesia de Santa Bárbara, así como de los capiteles documentados
durante las obras del antiguo Banco de Central, en la calle Miguel de Cervantes nº 1. También existe un abultado número de
fustes reutilizados en construcciones diseminados por todo el casco histórico de Écija. En este caso, es complejo determinar el
lugar de origen, aunque todas las piezas presentan un estilo bastante uniforme (FELIPE, 2008b :116-124).
DINÁMICAS URBANAS EN EL SIGLO II D.C.: EL CASO DE COLONIA AUGUSTA FIRMA ASTIGI (ÉCIJA, SEVILLA)
[ 219 ]Monografías de Arqueología Cordobesa 20 Páginas 217-234 ISBN 978-84-9927-163-7
buena parte del área forense. Sobre este punto se ha hablado con cierta laxitud de una “marmorización” con el objetivo de actualizar la vetusta imagen de foro colonial, realizado en caliza estucada, cuya apariencia, a fines del siglo I d.C., habría quedado obsoleta y no sería digna de la prosperidad alcanzada por la colonia (SÁEZ et alii, 2004: 44-45; FELIPE 2008a: 153; BUZÓN, 2009: 112; BUZÓN, 2011: 131). No obstante, A. M. Felipe establece que el alcance de la monumentalización probablemente afectó a los principales edificios públicos de la ciudad (FELIPE, 2013: 402).
Es posible plantear de forma aproximada la apariencia que tendría el foro en el siglo II. El primigenio foro augusteo sufrió una intensa remodelación. Para empezar, se sustituyó el pavimento antiguo por losas de caliza, halladas in situ durante la excavación de la Plaza de España y otras intervenciones (SÁEZ et alii, 2004: 38 y 45). Un temenos, al parecer períptero, delimitaba todo el área central del foro, siguiendo la forma canónica de ámbito cerrado. Estos pórticos se apoyaban en un muro de cierre de opus quadratum y en columnas de granito. En la excavación llevada a cabo en Regidor c.v. a Olivares y a Virgen de la Piedad se analizó un tramo de uno de estos pórticos en el que se halló un fuste caído en su emplazamiento original. Por lo tanto, al menos las columnas constituirían un aditamento propio del siglo II. El muro de cierre, al contrario, fue datado de forma provisional en época flavia (SÁEZ et alii, 2004: 45). También existen varios capi-teles corintios marmóreos de pilastras de excelente calidad e inequívoca datación adrianea que han sido vinculados con la decoración del porticado forense, o bien con la cella del templo forense (FELIPE, 2008a: 142 y 153).
El elemento central del foro, el edificio sacro, no permaneció ajeno a esta re-novación. Debemos indicar que el templo fue construido en caliza estucada, por
Lám. 1. El podio del
templo en curso de
excavación (García-
Dils et alii, 2007).
[ 220 ] Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológicas entre la época clásica y el Altomedioevo Córdoba, 2014
Diego Romero Vera
lo que requeriría de reparaciones y mantenimiento continuo para conservar su aspecto en perfectas condiciones. Además, el foro se remonta a época fundacional, un momento en que no era habitual todavía la erección de templos en mármol. En las fechas en las que nos situamos, principios del siglo II, un edificio de tales materiales podía parecer obsoleto para una colonia capital de convento jurídico, y más en el momento en que Astigi alcanza su máximo apogeo económico. En este caso, todo parece indicar que la refectio del templo consistió únicamente en la sustitución de su aparato decorativo, respetando su estructura original. Tras su abandono, el templo se desplomó hacia atrás, de forma que los restos de su derrumbe rellenaron el contenedor hidráulico trasero. El estudio de los materiales recuperados en el estanque demuestra que el edificio mantuvo buena parte de sus ele-mentos sustentantes y decorativos de época augustea a lo largo de toda su historia (GARCÍA-DILS y ORDÓÑEZ, 2006: 26; GARCÍA-DILS et alii, 2007: 97 y ss.; GARCÍA-DILS, 2009: 112). Al parecer, la renovación del templo tan solo consistió en el reemplazo de los antiguos fustes de calcarenita por otros de granito (Lam. 1) (FELIPE 2008b: 135-136). Algo que llama la atención, dado el gran esfuer-zo logístico que supondría el desmonte del alzado del edificio con la única finalidad de sustituir sus columnas4. De igual modo, fue conservado el podio, elaborado en calcarenita y con un basamento en forma de cyma reversa (GARCÍA-DILS et alii, 2007: 95-97). En cualquier caso, los únicos capiteles claramente vinculables al templo son de cronología augustea (FELIPE, 2006: 127).
Por otro lado, la intervención efectuada en c/ Emilio Castelar 9 documentó una estructura si-tuada justamente en mitad del área abierta del foro. Dicha estructura se apoyaba en un basamento de opus incertum, de 12,60 m de longitud por 7, 80 m de anchura, y junto a ella aparecieron tres capiteles. El equipo de S. García-Dils lo interpretó como una aedes, construida en el siglo II a tenor de la cronología adrianea que otorgan a los capiteles (GARCÍA-DILS et alii, 2005: 67-68). A pesar de lo dicho, existe divergencia de opiniones en cuanto a su interpretación y cronología. Por su parte, M. Buzón, considerando su emplazamiento, en mitad de la plaza porticada y en eje con el templo, establece que bien podríamos estar ante una especie de monumento conmemorativo o altar relacio-nado con el culto imperial, a modo de Ara Providentia Augusti (BUZÓN, 2011: 105). Por otro lado, A. Felipe lleva la datación de uno de los capitales recuperados junto a la cimentación a época tardo-augustea (FELIPE, 2008a: 148-149).
En el tránsito de época flavia al siglo II se ha detectado un cambio importante en relación con el kardo máximo que da acceso al foro (Lam. 2). A ambos lados del mismo se construyeron unos grandes basamentos cuadrangulares. En concreto, se han hallado ocho pilares, cinco en un extremo y cuatro en el otro, dispuestos a una distancia media de 2,20 m (GARCÍA-DILS et alii, 2007: 80; GARCÍA-DILS et alii, 2011: 268-269). La sucesión de basamentos se interrumpe en la intersección que describe el kardo maximus con un decumano, que coincide precisamente con la esquina del foro. La presencia del perfil de la excavación impide conocer si continuaban flanqueando la vía en dirección Norte, como cabría esperar. Esta construcción conllevó importantes cambios en la llamada Casa del Oscillum. Su principal entrada, el vestibulum de acceso, quedó amortizado por el porticado, alteran-do de esta forma la circulación y el uso original de la estancia (GARCÍA-DILS et alii, 2009: 533).
Por lo que respecta a su interpretación, se ha relacionado la citada estructura con un epígrafe de carácter edilicio recuperado en el transcurso de las excavaciones de la Plaza de España que conme-mora la restauración de una porticus Munatia o Munatia[na] y una basílica5. Siguiendo esta explica-ción las zapatas de cimentación soportarían una cubierta, quedando de esta forma el kardo máximo configurado como una porticus monumental, o una via tecta (GARCÍA-DILS et alii, 2011: 268-269;
4 Un caso similar ocurrió en el templo de Liber Pater en Leptis Magna, donde se sustituyeron las columnas mientras
que el resto del alzado del edificio fue respetado (PENSABENE, 2002: 64; FELIPE, 2008b: 136).5 La inscripción (HEp-15, 00315) ha sido puesta en relación con otros ámbitos forenses; en concreto, con el límite sur
del foro, donde se documentaron unos pilares de cimentación (BUZÓN, 2011: 105 y 106). Por su parte, Ordóñez y García-Dils
(2013: 86-87) asocian el epígrafe con una basílica que haría las veces de anexo del templo forense. El epígrafe fue datado por
caracteres paleográficos en la segunda mitad del siglo II o inicios del III (MELCHOR, 2005: 123).
DINÁMICAS URBANAS EN EL SIGLO II D.C.: EL CASO DE COLONIA AUGUSTA FIRMA ASTIGI (ÉCIJA, SEVILLA)
[ 221 ]Monografías de Arqueología Cordobesa 20 Páginas 217-234 ISBN 978-84-9927-163-7
ORDÓÑEZ y GARCÍA-DILS 2013: 85-87). Sin embargo, no hay razones objetivas para vincular la porticus que conmemora el epígrafe con este espacio, cuya fun-cionalidad parece anómala6. Tampoco la excavación ha atestiguado ningún resto escultórico o de decoración arquitectónica, elementos propios de estos espacios de representación, si bien el lugar conoció una importante alteración en época posterior (GARCÍA-DILS et alii, 2011: 271-278).
Por último, y para cerrar el apartado dedicado a los cambios que trajo el siglo II d.C. en el foro colonial, es necesario indicar que algunas columnas de granito (con unas medidas de 20 ½
pies) se han vinculado con un módulo pro-pio del segundo orden de una basílica (FELIPE, 2008b: 115). Si bien el citado epígrafe certifica la presencia de este edificio en Astigi, todavía no ha podido ser localizado de forma fehaciente7.
Para conocer la cuestión del alcance de la monumentalización de las áreas forenses en el siglo II d.C. sería preciso analizar la dispersión de materiales ar-
6 Por otro lado, la citada inscripción deja claro la existencia de movimiento edilicio en Astigi,
ya sea a mitad del siglo II o a inicios del III d.C., en un momento en que el ritmo de estas actividades
desciende abruptamente en otras ciudades béticas (MELCHOR, 2005: 136).7 En esta línea cabe destacar la existencia de una inscripción (CIL II2/5, 1176) que menciona
a un esclavo de la colonia que desempeñó la función de tabularius y que supone otro eco de la pre-
sencia de este destacado edificio en la colonia.
Lám. 2. Planimetría
del sector del foro
documentado en
la Intervención
Arqueológica de
Plaza de España. En
la esquina superior
izquierda se observan
los basamentos
dispuestos sobre
el kardo máximus
(Ordóñez y García-
Dils, 2013).
[ 222 ] Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológicas entre la época clásica y el Altomedioevo Córdoba, 2014
Diego Romero Vera
queológicos, principalmente fustes monocilíndricos de granito y capiteles8 (Lam. 3). Muchas de las piezas han sido documentadas en intervenciones arqueológicas; otras, por su parte, fue-ron descubiertas de forma fortuita al abrir los cimientos de construcciones modernas. En este caso se conoce su lugar de procedencia exacta. Se han hallado fustes graníticos de distinto módulo en calle Regidor esquina a Oli-vares y Virgen de la Piedad, Plaza de España, Emilio Castelar nº 5, Miguel de Cervantes c.v. Mármoles y Miguel de Cervantes nº 1, además de los cua-tro ejemplares procedentes del solar de la Iglesia de Santa Bárbara; sin incluir unos veintiocho fustes de procedencia incierta (SAÉZ et alii, 2004: 42 y ss.; PENSABENE, 2006: 121; FELIPE, 2008b: 116-124; BUZÓN, 2009: 112; FELIPE, 2013: 379-386).
Los fustes monocilíndricos de granito comenzaron a difundirse en el mundo romano a comienzos del siglo II d.C. Su empleo preferente frente al mármol parece que está relacionado con la mayor dureza de éste material, como atestiguan las columnas graní-ticas que han llegado hasta nuestros días (MÁRQUEZ, 2003: 138). A ini-cios de dicha centuria aparecen em-pleados en sendos proyectos construc-
tivos de la Urbs como el Pantheon o el Templo de Venus y Roma, circunstancia que contribuyó a popularizar su empleo en las ciudades del Imperio, siempre prestas a adoptar las novedades arquitectónicas de la capital. Astigi no quedó al margen de esta corriente. Como ha demostrado A. M. Felipe (2008b), en la colo-nia fueron empleados de forma masiva los fustes del citado material combinados con basas y capiteles labrados en mármol blanco. Es llamativo que gran parte del granito sea de importación; en concreto, se ha identificado granito de la Troade, de Elba/Giglio y del Mons Claudianus (PENSABENE, 2006: 121; FELIPE 2008: 125; 2013: 381-385). No obstante, también se empleó, aunque en menor me-dida, granito local de origen específico desconocido, llamado “Spain II” y “Spain III” (WILLIAMS-THORE y POTTS, 2002: 184). En este sentido debemos pensar en el enorme esfuerzo logístico que supuso trasladar estos materiales desde las canteras, situadas en algunos casos en el otro extremo del Mediterráneo hasta
8 Asimismo, en la excavación de la Plaza de España salieron a la luz varios fragmentos de
cornisas y arquitrabes fechados en el siglo II (FELIPE, 2013: 393-398).
Lám. 3. Fustes
documentados en
la Intervención
Arqueológica de
Plaza de España (I
y II Fase) (Felipe,
2008a).
DINÁMICAS URBANAS EN EL SIGLO II D.C.: EL CASO DE COLONIA AUGUSTA FIRMA ASTIGI (ÉCIJA, SEVILLA)
[ 223 ]Monografías de Arqueología Cordobesa 20 Páginas 217-234 ISBN 978-84-9927-163-7
Astigi. Sin lugar a dudas, la situación de la colonia a orillas del Singilis facilitó este transporte (FE-LIPE 2008b: 127).
Por lo que respecta a capiteles asignables a época antonina procedentes del foro, contamos con un grupo bastante unitario, de orden corintio canónico. Once fueron descubiertos en las obras del an-tiguo Banco Central, en c/ Miguel de Cervantes nº 1; otro ejemplar fue hallado en la Plaza de España, excavación en la que también se documentó un capitel de pilastra de idéntica cronología. Por último, la intervención de Emilio Castelar nº 9 sacó a la luz tres capiteles, encuadrados cronológicamente en la segunda mitad del siglo II (SÁEZ et alii, 2004: 45; GARCÍA-DILS y ORDÓÑEZ, 2006: 25; FELIPE, 2008a: 138-139; 2013: 386-396).
Toda esta dispersión de materiales invita a pensar que la restauración llevada a cabo en la segunda centuria no afectó tan solo a un sector en concreto del foro, ni tan siquiera a un edificio en particular, sino al foro en su conjunto. Estaríamos hablando, por tanto, de una actuación constructiva a enorme escala y más aún teniendo en cuenta que los espacios forenses de Astigi ocuparon una superficie bastante considerable9. En cualquier caso, y actuando con la cautela que impone el estado de conocimiento actual del centro cívico de la colonia, nos inclinamos a pensar que la comentada restauración afectó esencialmente a la ornamentación de dichos espacios. Es decir, probablemente se renovó únicamente el aparato decorativo, respetándose el diseño estructural previo10. La actualización de la pátina decorativa lograría dar una apariencia unitaria y renovada al conjunto del complejo foren-se, sin renunciar al concepto arquitectónico original. Así parece deducirse de la evidencia arqueoló-gica, pues existen, por una parte, estructuras edilicias del siglo I, y, por otra, bastantes elementos de decoración arquitectónica y piezas escultóricas de época adrianea, junto con un conjunto unitario de epígrafes fechados en su mayor parte a la segunda mitad del siglo II.
AMBIENTE EPIGRÁFICO DEL FORO COLONIAL EN EL SIGLO II D.C.
En los aledaños de la Plaza de España se ha hallado una serie de epígrafes encuadrados cronoló-gicamente en el siglo II. Estas inscripciones aportan información muy valiosa para comprender el funcionamiento y la representatividad ideológica de este espacio central de la ciudad en la segunda centuria (ORDÓÑEZ y GARCÍA-DILS, 2013: 74-87).
Entre éstas destaca un conjunto bastante unitario de epígrafes, homenajes y dedicaciones a la figura del emperador, así como a divinidades sincréticas y virtudes relacionadas con el culto imperial (Pietas, Bonus Eventus, Pantheus). Desde un punto de vista formal los cinco soportes (ORDÓÑEZ et alii, 2012: 192-197) son de idéntica tipología y sirvieron de apoyo a estatuas argénteas (ORDÓÑEZ y GARCÍA-DILS 2013: 82) 11. Por otro lado, sus dedicantes forman parte de la aristocracia local, se presentan haciendo gala de su adhesión a la casa Imperial y de su riqueza con unas donaciones muy poco comunes en el resto de la Hispania para aquella época. Dos de los donantes detentan cargos relacionados con el culto imperial; un seviralis y una sacerdos divarum Augustarum. La procedencia y el contenido, relacionado con la religión oficial romana, dan pie a pensar que fueron expuestas en las proximidades del templo, probablemente embutidas en el parte interior de su peribolos (CHIC, 1987-1988: 369; ORDÓÑEZ et alii, 2012: 192-197; ORDÓÑEZ y GARCÍA-DILS, 2013: 82). Se han datado en la primera mitad de siglo II (MELCHOR, 2005: 126; GARCÍA-DILS et alii, 2006: 25).
Llama la atención el gran coste de las donaciones que estos epígrafes conmemoran. Entre to-das destaca la de Aponia Montana, cuyas dos estatuas suman 250 libras, más de 80 Kg de plata,
9 El volumen total de los fustes graníticos conservados asciende a 78,62 toneladas (FELIPE, 2013: 379-380).10 En este sentido, es significativa la presencia masiva de elementos de decoración arquitectónica del siglo II d.C.,
frente a la escasez de piezas este género fechadas en época augustea, momento en el que se construyó el foro (MÁRQUEZ,
2002-2003: 348; GARCÍA-DILS y ORDÓÑEZ, 2007: 291).11 CIL II2/5, 1162; CIL II2/5, 1164; CIL II2/5, 1165; CIL II2/5,1166. Existe constancia de otra pieza hoy pérdida (CIL
II2/5, 1162) cuyo texto se conoce.
[ 224 ] Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológicas entre la época clásica y el Altomedioevo Córdoba, 2014
Diego Romero Vera
a las que hay que sumar la celebración a su costa de dos ludi circenses. Ofrendas de este calibre se encuentran entre las más altas de Hispania y muestran el enorme potencial económico de la élite astigitana (MELCHOR, 2005: 130; ORDÓÑEZ y GARCÍA-DILS, 2013: 82-84). Tanto es así que en palabras de E. Melchor podemos señalar que hasta el momento no se ha constatado ninguna otra concentración de estatuas de plata en todo el Occidente romano similar a las atestiguadas en Astigi e Itálica (MELCHOR, 2005: 128).
Además, existen otros epígrafes interesantes para nuestro estudio, entre ellos el que conmemora el homenaje que tributaron al difussor olearius M. Iulius Hermesianus su hijo y su nieto, erigido en un lugar público con el preceptivo permiso del ordo decurionum12. La inscripción fue hallada en el siglo XIX en el solar del Palacio de los Condes de Vallehermoso, sito en la calle Emilio Castelar; por tanto es muy posible que estuviera expuesta en el foro o su entorno inmediato13 (GARCÍA-DILS y ORDÓÑEZ, 2006: 16).
Una de las piezas más relevantes del conjunto epigráfico forense es una votorum nuncupatio, un texto votivo ritual14. Fue hallada en el interior del contenedor hidráulico anexo al edificio sacro. El soporte, con forma de placa, está labrado en mármol lunense y tendría que estar fijado en un edi-ficio situado junto al templo o directamente sobre su superficie. Dicho epígrafe recoge una serie de ruegos y juramentos relacionados con la salud del soberano, así como con la fidelidad debida a éste. El nombre del emperador fue deliberadamente suprimido (damnatio memoriae) por lo que este voto habría sido dirigido a Cómodo, único emperador cuya memoria fue condenada en el transcurso de la segunda centuria (SAQUETE et alii, 2011: 281-290).
Otra inscripción estrechamente relacionada con el culto imperial se encuentra reutilizada en la Iglesia de Santa Bárbara, enclavada justamente en el lugar que ocupó el antiguo foro15. Su pésimo esta-do de conservación ha dado pie a lecturas muy dispares, si bien parece clara la referencia a un pontífice perpetuo de la colonia. Por otro lado, la alusión a un concilium, seguida de flamen Divorum Augusto-rum, ha llevado a pensar que el homenajeado detentó esta dignidad a nivel provincial. Se ha fechado a finales del siglo II (GARCÍA-DILS y ORDÓÑEZ, 2007: 288; ORDÓÑEZ y GARCÍA-DILS, 2013: 85).
EL SECTOR OCCIDENTAL DEL FORO EN EL SIGLO II D.C.
Continuando con la interpretación de la restauración integral en la segunda centuria de las diferentes áreas que componían el foro astigitano, cabría indicar que, efectivamente, existen reflejos de esta refectio en dicho espacio, aunque son muy tenues. No hay que olvidar la escasez de testimonios arqueológicos disponibles para el análisis del llamado forum adiectum, debido a que este solar fue utilizado como cantera desde el siglo XVI. Por si fuera poco, a esto hay que añadir la dificultad extra que supone trabajar con los datos que han proporcionado múltiples excavaciones realizadas por dife-rentes equipos de arqueólogos (BUZÓN, 2009: 66-72).
La evidencia material disponible se compone básicamente de fragmentos de grandes fustes mo-nocilíndricos de granito similares a los analizados en otros puntos de la ciudad. En concreto, fueron hallados sobre el pavimento del foro en posición Sur-Norte, junto a otros materiales constructivos de difícil datación. Esta referencia hace pensar que la alineación es fruto del colapso que sufrió el templo en la segunda mitad del siglo IV (BUZÓN, 2011: 118). No se ha documentado ningún tipo de basa, tan solo exiguos fragmentos de capitel, lo que refuerza la idea del reaprovechamiento de los materiales del templo en época indeterminada (BUZÓN, 2009: 112). No obstante, la presencia de
12 CIL II2/ 5, 1180.13 Este individuo también aparece reflejado en un pedestal de Hispalis datado en la segunda mitad del siglo II como
difusor olei annonam Vrbis (AE 2001, 1186). Al parecer, este mismo personaje, con intereses en Astigi y Hispalis, construyó
un sepulcro para su liberta en Roma (CIL VI, 20742). Se trata de unos de los negotiatores hispanos que en el transcurso del
siglo II se establecieron en la capital del Imperio (GARCÍA VARGAS et alii, 2001: 353-374).14 ZPE-176-285.15 CIL II2/ 5, 1171.
DINÁMICAS URBANAS EN EL SIGLO II D.C.: EL CASO DE COLONIA AUGUSTA FIRMA ASTIGI (ÉCIJA, SEVILLA)
[ 225 ]Monografías de Arqueología Cordobesa 20 Páginas 217-234 ISBN 978-84-9927-163-7
los citados fustes puede constituir un argumento sólido para interpretar que este sector fue también reformado en época antonina.
Por otro lado, aquí se han recuperado algunos elementos escultóricos bas-tante notables, lo cual ya llevó a pensar en la existencia de un espacio público (FERNÁNDEZ CHICARRO, 1973; GARCÍA-DILS y ORDÓÑEZ, 2006: 29). En concreto, nos estamos refiriendo a un retrato de Vespasiano, reelaborado a partir de otro de Nerón, y a una escultura togada acéfala. El togado ha sido datado por L. Baena del Alcázar (1996: 41) en época severiana. Por su parte, Goette (1990: 56) lo ha situado cronológicamente en época adrianea, o en un momento inme-diatamente posterior. Por tanto, la citada escultura pudo formar parte del atrezzo monumental de esta área en la época que nos ocupa.
La conexión de este espacio forense con el culto imperial es manifiesta; así lo expresa el contenido de dos epígrafes hallados en el transcurso de las ex-cavaciones que afectaron a este sector16. Los citados pedestales, prácticamente idénticos, recogen el homenaje de la provincia inmunis a Volusiano y a otro emperador cuyo nombre no se conserva, pero que necesariamente tuvo que ser un soberano de mediados del siglo III (SÁEZ et alii, 2005, GARCÍA-DILS y OR-DÓÑEZ, 2007: 292; ORDÓÑEZ y GARCÍA-DILS, 2013: 87-88). Más allá de la implicaciones cultuales o tributarias, la inscripción es interesante para nuestro estudio porque testimonia que la vitalidad del sector occidental sobrepasó con creces el siglo II, llegando al menos hasta la mitad de la centuria siguiente.
MIGUEL DE CERVANTES 1
En las obras de construcción del antiguo Banco Central, situado en la confluencia de la calle Miguel de Cervantes nº 1 con la Plaza de España, fueron descubiertos algunos elementos arqueológicos bastante significativos. Lamentablemente, las
16 ZPE-154-299 y ZPE-154-303.
Lám. 4. Capitel de c/
Miguel de Cervantes
1 (Felipe, 2008a)
[ 226 ] Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológicas entre la época clásica y el Altomedioevo Córdoba, 2014
Diego Romero Vera
obras se llevaron a cabo en una época (1959) en la que no existía control arqueológico alguno, por lo que para su estudio tan solo se cuenta con noticias orales y una fotografía, además de un capitel de notable factura. A pesar de ello, la referencia al hallazgo de una estructura en forma de podio ela-borada con sillares de caliza junto a varios capiteles parece testimoniar que allí se levantó un edificio público, presumiblemente un templo (CHIC, 1987-1988: 370).
En la mencionada instantánea, a pesar de su deficiente calidad, se pueden observar algunos elementos pétreos de gran tamaño. Todos los materiales del edificio fueron destruidos, incluidos diez capiteles que, con gran dosis de sadismo, fueron reaprovechados en la cimentación. Todos a excep-ción de un capitel corintio de mármol blanco que se conserva hoy día en el vestíbulo de acceso al inmueble, cuya factura es inequívocamente adrianea (Lam. 4) (DÍAZ MARTOS, 1985: 99; FELIPE, 2008a: 138-139)17. Esta adscripción cronológica da pie a pensar que el edificio pudo ser construido, o al menos restaurado, a principios del siglo II, dentro de la línea de monumentalización que vivió el foro en esta época18.
En resumen, es manifiesto que en esta zona existió un edificio dotado de podio, cuyos capiteles permiten considerarlo, por su exquisita ejecución y gran módulo, una construcción pública, probable-mente un templo que fue renovado o bien erigido en tiempos del emperador Adriano.
LA ESCULTURA IDEAL DEL ESTANQUE, ¿REFLEJO DE LAS TERMAS FORENSES?
El contenido del estanque documentado en la Plaza de España constituyó un verdadero cajón de sorpresas. Junto a elementos constructivos y epígrafes fueron halladas algunas piezas escultóricas verdaderamente excepcionales (ROMO, 2002: 161-174). Entre las que han sido fechadas en el siglo II se encuentran la famosa réplica de la Amazona Sciarra y un torso de atleta19. Ambas obras forman un grupo escultórico unitario frente a otras representaciones descubiertas en el mismo depósito liga-das al culto imperial y de cronología más incierta. El que se trate de réplicas de esculturas de época clásica griega, fabricadas en mármoles helenos por talleres áticos, refleja, como ha apuntado Pensa-bene, la inclinación que tuvieron las élites astigitanas por la cultura griega, así como su alto grado de refinamiento (PENSABENE, 2006: 121).
El torso desnudo parece haberse inspirado en el famoso Diadúmeno. A esta escultura hay que sumar otro pieza del mismo género, en concreto una cabeza de atleta de tipo Cirene-Perinto (GARCÍA-DILS y ORDÓÑEZ, 2007: 285; MERCHÁN 2013: 405-418). La Amazona es una pieza excepcional por su inmejorable estado de conservación; tanto es así que todavía conserva parte de su pigmenta-ción original. Pero lo más interesante para el presente trabajo no son tanto las piezas en sí, sino más bien su ubicación y función. El foro no parece ser el lugar más apto para la exhibición de este tipo de escultura ideal, cuestión que parece confirmar su cuidada deposición. Así, Pilar León (2008: 252) opina al respecto que “parecería más adecuada la ubicación en un ambiente de termas, palestra o de algún modo relacionado con el ejercicio corporal, posiblemente próximo al foro”. Por tanto, de nuevo estamos ante un posible reflejo de la monumentalización, cuando no de la construcción ex novo, de un edificio astigitano en el siglo II d.C. Hasta la fecha no se ha documentado ningún edificio termal en Astigi, pero no cabe duda de su presencia en la colonia. No parece descabellado pensar en la existencia de unas grandes termas en los aledaños del foro, que sin duda, serían dignas de contar con un ambiente decorativo tan lujoso y refinado.
17 A. M. Felipe (2008a: 138) ha vinculado este capitel con otra pieza idéntica hallada en la excavación de la vecina
Plaza de España, y que por tanto correspondería a esta construcción. 18 La inserción urbanística de esta construcción no es clara. No hay dudas de que se encontraba en los aledaños del
foro colonial, aunque se ignora si incluido dentro del témenos, o formando parte de un anexo del foro.19 En el interior del estanque situado detrás del templo fue hallada, además, una cabeza de Marte tocado con casco
corintio de época adrianea o antonina. Por tanto, estaríamos ante otro elemento que formó parte de la ornamentación del
reformado foro astigitano (ROMO, 2002; 169).
DINÁMICAS URBANAS EN EL SIGLO II D.C.: EL CASO DE COLONIA AUGUSTA FIRMA ASTIGI (ÉCIJA, SEVILLA)
[ 227 ]Monografías de Arqueología Cordobesa 20 Páginas 217-234 ISBN 978-84-9927-163-7
VIVIENDAS
Las diversas intervenciones arqueológicas que se han sucedido en el solar de la Écija romana han sacado a la luz no pocos testimonios de viviendas. Sin embargo, hasta la actualidad no ha podido analizarse ninguna casa romana en toda su extensión, tan solo parte de sus estancias. En general, la mayoría de las casas astigitanas responden al tipo de domus con atrio (RODRÍGUEZ TERMIÑO, 1991: 352; SÁEZ et alii, 2004:58). Las viviendas excavadas presentan normalmente dos fases cons-tructivas; la primera se fecha entre época fundacional y la primera mitad del siglo I d.C.; la segunda ocupa todo el siglo II d.C., especialmente su segunda mitad (SÁEZ et alii, 2004:58; GARCÍA-DILS et alii, 2009:524). Desde un punto de vista estadístico, al menos el 90% de las casas excavadas posee un horizonte constructivo en el siglo II, fenómeno que no se puede disociar del repunte económico que vive la ciudad en dicha época.
Entre las últimas estructuras habitacionales excavadas hay que destacar las documentadas en la Plaza de España: la llamada casa de las Hermae y la casa del Oscillum. Ambas ocupaban una situación privilegiada, frente al foro colonial, y como cabría esperar cuentan con una fase edilicia fe-chada en el siglo II. Así, estas viviendas no interesan tanto por su suntuosidad, sino más bien porque han sido bien estudiadas y publicadas, algo que lamentablemente no es frecuente (GARCÍA-DILS et alii, 2006; GARCÍA-DILS et alii 2009). En el caso de la domus del Oscillum, la segunda centuria trajo consigo un cambio de envergadura: el vestibulum que daba acceso a la vivienda desde el kardo máximo y que, por ende, constituía su entrada principal se amortiza para construir una estructura so-bre grandes basamentos interpretada como una porticus (GARCÍA-DILS et alii, 2009: 533; GARCÍA-DILS et alii, 2011: 268-269). En cuanto a la casa de las Hermae, su estructura fue modificada en las postrimerías del siglo II para acoger unas tabernae e igualmente se reformó el atrio-peristilo. Incluso su aparato decorativo se vio renovado con tres retratos, de los que sólo conocemos sus pedestales. En ellos la liberta Megale homenajea a tres miembros de la familia de los Avilii, propietarios de la casa (GARCÍA-DILS et alii, 2006: 353 y363) 20.
La cantidad de viviendas que se reformaron o construyeron en la segunda centuria es amplísi-ma, y sólo su descripción ocuparía largo espacio. Normalmente se trata de casas bastante suntuosas tanto por su amplitud como por su decoración, muchas de ellas han conservado restos de decoración pictórica y musiva. De hecho, se ha llegado a la conclusión de que existió un taller musivo local en el siglo II, puesto que muchos de los ejemplares conocidos comparten idénticas características técnicas y motivos iconográficos (SÁEZ et alii, 2004: 82; FERNÁDEZ UGALDE et alii, 2008: 21-55; GARCÍA-DILS et alii, 2008: 25).
Un caso particularmente llamativo lo constituye la casa excavada en el solar de Plaza de Santo Domingo 5 y 7, en el sector nororiental de la colonia. Se trata de una vivienda construida a finales del siglo I o en los primeros años de la centuria siguiente. Dicha domus destaca por su suntuosidad, pues contaba con un jardín abierto u hortus y varias de sus estancias estaban decoradas con mosaicos. Así mismo, poseía un conjunto termal privado, siendo hasta la fecha la única casa con este equipa-miento conocido en Astigi (ROMERO PAREDES et alii, 2006: 59-72; 2009: 3175- 3186). Resulta realmente llamativo que ésta fuese la primera edificación que acogió la parcela; es decir, la casa fue erigida sobre un solar baldío situado intramuros, que además estaba perfectamente delimitado por el viario. La excavación no detectó una fase edilicia previa sino únicamente los rellenos de tierra propios de los trabajos de urbanización, perfectamente datados en época fundacional por la presencia de frag-mentos de cerámica (ROMERO PAREDES et alii, 2006: 58-59). Por lo tanto, estamos ante un caso bastante peculiar, una insula intraurbana que no acogió ninguna construcción hasta un siglo después de haberse fundado la colonia (ROMERO VERA, e.p.).
20 AE 2006, 647; AE 2006, 648; AE 2006, 649
[ 228 ] Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológicas entre la época clásica y el Altomedioevo Córdoba, 2014
Diego Romero Vera
ESPACIOS SUBURBANOS21
Viviendas
Las casas, generalmente grandes domus, también fueron ocupando las áreas suburbanas astigitanas en el transcurso del siglo II, ubicándose preferentemente a los pies de la Vía Augusta, tanto a la en-trada como a la salida de la ciudad. De esta forma se fueron configurando sendos vici suburbanos.
El gran problema para analizar las viviendas suburbanas ha sido la inexistencia de una hipóte-sis firme sobre el trazado de la muralla que permitiera establecer una línea divisoria entre ciudad y periferia urbana. La última propuesta que ha salido a la luz toma en consideración un factor no eva-luado con anterioridad, la alineación de las edificaciones, estructuras domésticas en su mayor parte. Orientación que revela el hipotético recorrido de la muralla (GARCÍA-DILS, 2010: 108). La principal novedad de esta propuesta con respecto a las anteriores radica en que reduce considerablemente la extensión de la colonia; en efecto, se estima que ésta contaría con una superficie de 56 ha, muy lejos de las 78 ha de la Carta Arqueológica (Lam. 5) (SÁEZ et alii, 2004: 35). En correspondencia, las casas que previamente se habían tomado por intramurarias, ahora se admite que formarían parte de un vicus suburbano que rodearía la Vía Augusta a su salida de Astigi camino a Hispalis (GARCÍA-DILS, 2010: 92).
Justamente, el cúmulo de información sobre el sector occidental es mayor, ya que allí se han desarrollado más procesos de sustitución inmobiliaria en los últimos años. Así, las intervenciones realizadas en S. Juan Bosco nº 8, Puerta Cerrada s/n y nº 8, Avendaño nº 3 y 7 revelan que desde época augustea el suburbium occidentalis acogió funciones diversas. Se han documentado tumbas, vertederos e instalaciones vinculadas con la producción de aceite. A partir de época julio-claudia comenzaron a erigirse algunas viviendas. Pero a partir de finales del siglo I y durante todo el II se desarrolló una transformación de envergadura: el espacio cambia de uso y adquiere casi en exclusiva una función residencial. En efecto, el sector fue ocupado casi completamente por viviendas de nota-bles dimensiones propias de una clase pudiente (RODRÍGUEZ TERMIÑO, 1991: 346-352; VERA et alii, 2005: 494; GARCÍA-DILS et alii 2006:359; ROMERO PAREDES et alii, 2009: 3211 y 3212).
Incluso es posible que este vicus occidental fuera urbanizado en ese momento, puesto que en el solar de San Juan Bosco 8 se ha detectado un establecimiento artesanal amortizado en el siglo II con la construcción de dos viviendas y una calle. Entre ellas se edificó un angiportus carente de enlosado para separar ambas viviendas, por lo tanto no es descabellado pensar que en la periferia occidental se practicaron algunas actuaciones urbanísticas para regular este espacio extraurbano (RODRÍGUEZ TERMIÑO, 1991: 346 y 352; GARCÍA-DILS, 2010: 111).
En el suburbio oriental, justo en la lengua de terreno situada entre las murallas y el cauce del río Singilis, parece que se dio una situación análoga. Allí se han desarrollado menos intervenciones, pero todo apunta a que nuevamente este sector tuvo una función netamente residencial en la segunda centuria y que las viviendas allí situadas comenzaron a edificarse a partir de dicho siglo. Lo que cons-tituye el primer episodio de ocupación doméstica del suburbio oriental. Al menos esto es lo que se
21 En relación con los espacios suburbanos de Astigi, se ha planteado que el anfiteatro fuese construido en el siglo II
(CARRASCO y JIMÉNEZ, 2008: 26-45). Lamentablemente, son muy exiguos los elementos de juicio disponibles para analizar,
no ya su cronología, sino su propio aspecto y articulación. Una intervención llevada a cabo en la calle Palomar 22 sacó a la luz
parte de la cimentación de la cavea; sin embargo, este estudio arqueológico no arrojó ningún indicio sólido para establecer la
datación del edificio. No obstante, se ha relacionado su sistema de cimentación con el que presentan los anfiteatros de inicios
de época imperial (SÁEZ et alii, 2004: 80). Por su parte, Carrasco y Jiménez, tomando en consideración el diseño de su
planta, proponen que dicha edificación debió de ser ejecutada en tiempos de Adriano y que además fue diseñada por el mismo
arquitecto que proyectó el anfiteatro de Itálica (CARRASCO y JIMÉNEZ, 2008: 43-44). A nuestro entender, esta afirmación
requiere de testimonios arqueológicos concluyentes en los que sustentarse y los que se barajan en la actualidad no permiten
asegurar tales extremos. Por ahora no queda otro remedio que mantener este asunto en cuarentena a la espera de que nuevos
datos permitan dilucidar dicha problemática.
DINÁMICAS URBANAS EN EL SIGLO II D.C.: EL CASO DE COLONIA AUGUSTA FIRMA ASTIGI (ÉCIJA, SEVILLA)
[ 229 ]Monografías de Arqueología Cordobesa 20 Páginas 217-234 ISBN 978-84-9927-163-7
desprende de las excavaciones efectuadas en Plaza de Giles y Rubio nº 9 y Bode-gas nº 5 (CARRASCO y ROMERO PAREDES, 2001; CARRASCO y VERA, 2003).
Necrópolis
No es tarea fácil reconstruir el paisaje funerario astigitano del siglo II, y tampoco es el propósito de este apartado, sino más bien determinar cuáles son las líneas maestras que rigen las necrópolis astigitanas en dicho periodo. Para empezar, hay que indicar que el conocimiento de las áreas funerarias de la colonia está determinado por la cantidad de intervenciones que se ha realizado en cada sec-tor, así como por la calidad de las mismas. Al parecer, no todas contaron con un mínimo rigor metodológico. Así pues, obviamente se conocen mejor las zonas hacia donde la ciudad actual se ha ido expandiendo (VAQUERIZO, 2011: 57). Con todo, se tiene conocimiento en mayor o menor medida de todas las necró-polis, pero la más importante, al menos durante los primeros siglos del Imperio, fue la occidental, situada justamente a los pies de la Vía Augusta (SÁEZ et alii, 2004: 83 y ss.) Su uso se prolonga desde época fundacional hasta los primeros años del siglo III, si bien su pico se encuentra en la primera mitad del siglo I d.C. Su densa ocupación queda atestiguada por la superposición de tumbas, así como por la gran cantidad de epígrafes funerarios con indicatio pedaturae descubiertos aquí, lo que a su vez se relaciona con el elevado coste del suelo en el suburbium occidentalis de Astigi (VAQUERIZO, 2011: 58-59).
Sin embargo, ya a finales del siglo I d.C. y durante todo el siglo siguiente, el vo-lumen de tumbas desciende abruptamente y parece operarse un cambio de función en esta área suburbana, ya que el uso funerario pasó a ser residual. Esta dinámica se
Lám. 5. Planta que
muestra el hipotético
trazado murario
y la articulación
urbanística de Astigi
(García-Dils, 2010).
[ 230 ] Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológicas entre la época clásica y el Altomedioevo Córdoba, 2014
Diego Romero Vera
ha relacionado con las continuas crecidas del cercano arroyo de la Argamasilla (VAQUERIZO, 2011: 58). De hecho, en las intervenciones efectuadas en la zona se ha constatado la presencia de una importante capa de sedimentos fluviales (ROMERO et alii, 2009: 3212). No obstante, este fenómeno coincide ma-nifiestamente con la construcción de villas suburbanas en este mismo enclave, lo que no parece ser una mera coincidencia. De hecho, las inundaciones, problema que se perpetúa en la Écija actual, hubiesen supuesto un impedimento para la construcción de casas en ese sector, y sin embargo no fue así. En la construcción de estas domus se tomaron medidas para salvar la crecida del arroyo, pues se edificaron sobre potentes rellenos artificiales para elevar su cota de uso (VERA et alii, 2006: 359). Una dinámica idéntica se ha detectado en la necrópolis sur, justo al otro lado del arroyo. Dicho espacio fue utilizado en el siglo I d.C. como necrópolis, pero en el siglo II esta función cesó y acogió una explotación rural; poste-riormente, en el siglo III, volvieron a instalarse allí tumbas (VAQUERIZO, 2011: 57).
Por otro lado, durante los dos primeros siglos del Imperio fue la cista revestida de ladrillo con cubierta de tegulae la tipología de tumba más difundida en las necrópolis astigitanas. Junto con otro modelo, en este caso característico de la segunda centuria, como son las tumbas con cubiertas de la-drillo o mampostería (RUIZ OSUNA, 2010: 248; VAQUERIZO, 2011: 65). Sin embargo, en las áreas funerarias urbanas de Astigi se echa en falta la presencia de tumbas notables y grandes monumentos propios de una aristocracia enriquecida como la astigitana (RUIZ OSUNA, 2006: 176). Aparentemente, no existe correspondencia entre la relativa “pobreza” de las necrópolis y la suntuosidad que manifiestan tanto las donaciones recogidas por la epigrafía, como las viviendas y la áreas públicas de la ciudad en este siglo. Quizás la explicación a este hecho se halle en el cambio de mentalidad que se detecta en los usos funerarios del siglo II. Al parecer, las élites dejan de lado las necrópolis urbanas e instalan sus monumenta en sus propias villae y también en lugares alejados con proyección paisajística22. A la vez que se desarrolla cierta tendencia a la intimidad y a la introspección, un tanto alejada de la ostentación externa de la que hacen gala los monumentos funerarios del siglo I d.C. (HESBERG, 1994: 65-69).
CONCLUSIONES
En conclusión, en el contexto del urbanismo hispanorromano del siglo II d.C. el caso de Astigi resulta paradigmático. En la mayor parte de las ciudades hispanas en ese momento se intuye cierta contrac-ción en los programas de monumentalización tras el gran impulso constructivo alcanzado en épocas augustea, julio-claudia y flavia. En efecto, Astigi estuvo llamada desde su fundación a cumplir un papel destacado dentro de la organización administrativa de la Bética. De la mano de esta impor-tancia la ciudad fue emprendiendo un destacado programa de monumentalización (FELIPE, 2006: 113-148). Pero, frente a lo tónica imperante en gran parte de las urbes hispanas, la colonia vivió a partir de época adrianea un apogeo constructivo sin precedentes, tan sólo comparable en el contexto de la Bética al conocido caso de Itálica. No es exagerado afirmar que en el transcurso de este siglo la ciudad cambió su imagen urbana casi por completo; puesto que, por un lado, su centro cívico se be-nefició de una renovación en profundidad, mientras que en el apartado de urbanismo privado muchas viviendas fueron rehabilitadas o erigidas desde sus cimientos, bajo el denominador común de un lujo exquisito. En este sentido, fue fundamental la existencia de una aristocracia local enriquecida por la producción y la comercialización del aceite de oliva, favorecida a su vez por la política anonnaria de los antoninos. Estos potentados, deseosos de expresar su estatus económico y social, abanderaron este segundo y definitivo impulso monumentalizador23 (CHIC, 1988: 257; MELCHOR, 1993-1994: 339 y ss.; CHIC 2005: 37).
22 Quizás responda a estas nuevas pautas el enterramiento con sarcófago de plomo albergado por una bóveda de ladri-
llo hallado en la carretera de Herrera km 59�2 (FERNÁNDEZ UGALDE y MARTÍN, 2006: 111-122).23 Ante la magnitud de la monumentalización no cabría descartar la existencia de algún tipo de intervención o finan-
ciación imperial (FELIPE, 2013: 400-401).
DINÁMICAS URBANAS EN EL SIGLO II D.C.: EL CASO DE COLONIA AUGUSTA FIRMA ASTIGI (ÉCIJA, SEVILLA)
[ 231 ]Monografías de Arqueología Cordobesa 20 Páginas 217-234 ISBN 978-84-9927-163-7
BAENA DEL ALCÁZAR, L. (1996): "Los togados de la Baetica: análisis epigráfico y escultórico", en Actas de la II Reunión de Escultura Romana en Hispania, Tarragona, pp. 31-48.
BUZÓN ALARCÓN, M. (2009): "El templo astigita-no de la calle Galindo: análisis e interpretación de un puzle arqueológico", Romula 8, pp. 65-123.
BUZÓN ALARCÓN, M. (2011): "Los espacios foren-ses de la Colonia Augusta Firma Astigi (Écija, Sevi-lla)", Romula 10, pp. 71-134.
CARRASCO GÓMEZ, I. (2003): "Intervención ar-queológica de urgencia en C/ Bodegas 5, esquina a C/ Merinos. Écija (Sevilla)", Anuario Arqueológico de Andalucía 2000, Vol. 3, pp. 1288-1297.
CARRASCO GÓMEZ, I.; JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, A. (2008): "Acerca de los edificios de espectáculos en Colonia Augusta Firma Astigi (Écija, Sevilla)", Romula 7, pp. 7-52.
CARRASCO GÓMEZ, I.; ROMERO PAREDES, C. (2001): "Intervención arqueológica de urgencia en la plaza de Giles y Rubio nº 9, esquina a C/ bodegas, a C/ Berbisa y a plaza de Giles y Rubio nº 19 de Écija, Sevilla", Anuario Arqueológico de Andalucía 1997, Vol. 3, pp. 576-579.
CARRASCO GÓMEZ, I.; VERA CRUZ, E. (2003): "In-tervención arqueológica de urgencia en C/ Bodegas 5, esquina a C/ Merinos. Écija (Sevilla)", Anuario Ar-queológico de Andalucía 2000, Sevilla, pp. 1288-1297.
CHIC GARCÍA, G. (1987-1988): "Datos para el es-tudio del culto imperial en la Colonia Augusta Firma Astigi", Habis 18-19, pp. 365-382.
CHIC GARCÍA, G. (1988): "El comercio del aceite de la Astigi romana", en Actas del I Congreso sobre His-toria de Écija, Écija, pp. 247-270.
CHIC GARCÍA, G. (2005): "Colonia Augusta Firma Astigi: una economía de prestigio", en Actas del VII Congreso de historia: Écija economía y sociedad, Éci-ja, pp. 13-45.
DIAZ MARTOS, A. (1985): Capiteles corintios roma-nos en Hispania, Madrid.
FELIPE COLODRERO, A. M. (2013): "Decoración ar-quitectónica adrianea de Astigi, Écija (Sevilla)", en HI-DALGO PRIETO, R.; LEÓN ALONSO, P. (Eds.): Roma, Tibur, Baetica investigaciones adrianeas, Sevilla, pp. 377-404.
FELIPE COLODRERO, A.M. (2006): "Evidencias de una primera monumentalización de Colonia Augusta Firma Astigi (Écija) en su decoración arquitectónica", Romula 5, pp. 113-148.
FELIPE COLODRERO, A.M. (2008a): "Los órdenes ar-quitectónicos de los capiteles de la Colonia Augusta Firma Astigi", AAC 19, pp. 125-156.
FELIPE COLODRERO, A.M. (2008b): "Estudio de los fustes de granito de la Colonia Augusta Firma Astigi (Écija)", Romula 7, pp. 115-148.
FERNÁNDEZ CHICARRO, C. (1973): “Hallazgo de un retrato de Vespasiano en Écija", MM 14, pp. 174-180.
FERNÁNDEZ UGALDE, A.; MARTÍN MUÑOZ, A. (2006): "Excavación y extracción de una tumba ro-mana a las afueras de Écija", Astigi Vetus 2, pp. 111-124
FERNÁNDEZ UGALDE, A.; GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S.; DE RUEDA ROIGÉ, J.F. (2008): "Los mo-saicos de Écija”, en BERNARDES, J.P. (Coord.): La ruta del mosaico romano. El sur de Hispania (Anda-lucía y Algarve), Faro, pp. 21-55.
GARCÍA VARGAS, E.; ROMO SALAS, A.; CHIC GAR-CÍA, G. TABALES RODRÍGUEZ, M.A. (2001): "Una nueva inscripción annonaria de Sevilla: M. Iulius Her-mesianus, difusor olei ad annonam Urbis", Habis 32, pp. 353-374.
GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S. (2009): "El urbanismo de la Colonia Augusta Firma. Una visión de conjunto a partir de los resultados de las excavaciones arqueo-lógicas en la Plaza de España", en GONZÁLEZ FER-NÁNDEZ, J.; PAVÓN TORREJÓN, P. (Eds.): Andalu-cía romana y visigoda. Ordenación y vertebración del territorio, Roma, pp. 99-126.
GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S. (2010): "El urbanis-mo de Colonia Augusta Firma Astigi (Écija, Sevilla): muralla, viario y red de saneamiento", Romula 9, pp. 85-116.
GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S.; ORDÓÑEZ AGULLA, S. (2006): "Colonia Augusta Firma: Viario y Espacios Forenses. Anexo: Actualización de la Carta Arqueo-lógica Municipal de Écija (C.A.M.E)", Astigi Vetus 2, pp. 7-50.
GARCÍA-DILS DE LA VEGA S.; ORDÓÑEZ AGULLA, S. (2007): "Nuevos datos para el estudio del culto imperial en Colonia Augusta Firma (Écija-Sevilla)", en NOGALES BASARRATE, T.; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. (Eds.): Culto imperial: política y poder, Roma, pp. 275-298.
GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S.; ORDÓÑEZ AGULLA, S.; CONLIN HAYES, E.; SAQUETE CHAMIZO, J.C.; SÁEZ FERNÁNDEZ, P. (2006): "La casa de las Her-mae de Astigi", Habis 2006, pp. 349-364.
BIBLIOGRAFÍA
[ 232 ] Ciudad y territorio: transformaciones materiales e ideológicas entre la época clásica y el Altomedioevo Córdoba, 2014
Diego Romero Vera
GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S.; ORDÓÑEZ AGULLA, S.; GARCÍA VARGAS, S. (2005): "Nuevas perspecti-vas sobre el foro de la Colonia Augusta Firma", en Actas del VII Congreso de Historia Écija, economía y sociedad. Vol. I, Écija, pp. 47-77
GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S.; ORDÓÑEZ AGULLA, S.; RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, O. (2007): "Nuevo templo augusteo en la Colonia Augusta Firma Astigi (Écija, Sevilla), Romula 6, pp. 75-114.
GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S.; ORDÓÑEZ AGULLA, S.; RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, O. (2009): "La casa del Oscillvm en Astigi: Aspectos edilicios", en CRUZ-AU-ÑÓN-BRIONES, R.; FERRER ALBELDAD, E. (Coord.): Estudios de Prehistoria y Arqueología en homenaje a Pilar Acosta Martínez, Sevilla, pp. 521-544.
GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S.; ORDÓÑEZ AGULLA, S.; SÁNCHEZ VELASCO, J.; PÉREZ PAZ, J.; FOUR-NIER PULIDO, J. (2011): "La conversión de una porti-cus monumental de Colonia Augusta Firma en recinto funerario cristiano", Habis 42, pp. 263-291.
GOETTE, H.R. (1990): Studien zu römischen Toga-darstellungen, Mainz.
HESBERG, H.V. (1994): Monumenta: i sepolcri ro-mani e la loro architettura, Milán.
LEÓN ALONSO, P. (2007): "Nueva réplica de la Ama-zona Sciarra", en LA ROCCA, E.; LEÓN CASTRO, P.; PARISI PRESICCE, C. (Coords.): Le due patrie adqui-site. Studi di archeologia dedicati a Walter Trillmich, Roma, pp. 243-254.
MARQUEZ MORENO, C. (2001-2002): "Elementos arquitectónicos de la capital del Conventus Astigi-tanus", Anales de Prehistoria y Arqueología, 16-17, pp. 341-350.
MÁRQUEZ MORENO, C. (2003): "Los restos romanos de la calle Mármoles en Sevilla", Romula 2, pp. 127-148.
MELCHOR GIL, E. (1993-1994): "Las élites munici-pales de Hispania en el alto imperio: un intento de aproximación a sus fuentes de riqueza", Florentia Ili-berritana 4-5, pp. 335-349.
MELCHOR GIL, E. (2005): "Evergetismo y élites mu-nicipales en la Colonia Augusta Firma Astigi”, en Ac-tas del VII Congreso de Historia Écija, economía y sociedad. Vol. I, Écija, pp. 123-137.
MERCHÁN GARCÍA, M.J. (2013): "Sobre una cabeza tipo Cirene-Perinto de Écija", en HIDALGO PRIETO, R.; LEÓN ALONSO, P. (Eds.): Roma, Tibur, Baetica investigaciones adrianeas, Sevilla, pp. 405-418.
ORDÓÑEZ AGULLA, S.; GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S.; SAQUETE CHAMIZO, J.C. (2012): "Dos nuevos
pedestales epigráficos de Colonia Augusta Firma Asti-gi (Écija, Sevilla)", Zephyrus 70, pp. 191-202.
ORDÓÑEZ AGULLA, S.; GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S. (2013): "Tejido urbano y legado epigráfico de Astigi a la luz de los últimos descubrimientos arqueológi-cos", en IGLESIAS GIL, J. M.; RUIZ GUTIÉRREZ, A. (Eds.): Paisajes epigráficos de la Hispania romana. Monumentos, contextos, topografías, Roma, pp. 69-93.
PENSABENE, P. (2006): "Mármoles y talleres en la Bética y otras áreas de la Hispania romana", en VA-QUERIZO GIL, D.; MURILLO REDONDO, J. (Coord.): El concepto de lo provincial en el mundo antiguo: homenaje a la profesora Pilar León Alonso, Vol. 2, Córdoba, pp. 103-141.
RODRÍGUEZ TERMIÑO, I. (1991): "La casa urbana hispanorromana en Augusta Firma Astigi, Écija, Sevi-lla", en La casa urbana hispanorromana: ponencias y comunicaciones, Zaragoza, pp. 345-354.
ROMERO PAREDES, C.; CARRASCO GÓMEZ, I.; VERA CRUZ, E. (2009): "Intervención arqueológica preventiva en plaza de Puerta Cerrada 8 C/V a C/ Mar-chena. Écija (Sevilla), Anuario Arqueológico de Anda-lucía 2004, pp. 3208-3214.
ROMERO PAREDES, C; BARRAGÁN VALENCIA, M.C.; BUZÓN ALARCÓN, M. (2006): "Sobre una do-mus romana en la plaza de Santo Domingo de Écija", Astigi Vetus 2, pp. 55-74.
ROMERO VERA, D. (e.p.): "¿Vacío en la ciudad ro-mana? Espacios no construidos en núcleos urbanos hispanorromanos", en Actas del XVIII Congreso Inter-nacional de Arqueología Clásica.
ROMO SALAS, A. (2002): "Las termas de la Colonia Firma Astigi (Écija, Sevilla)" Romula 1, pp. 151-174.
RUIZ OSUNA, A.B. (2006): "Arquitectura funeraria en la Bética: el ejemplo de las capitales conventuales", AAC 17, pp. 157-194.
RUIZ OSUNA, A.B. (2010): Colonia Patricia, centro difusor de modelos: topografía y monumentalización funerarias en Baetica, Córdoba.
SAÉZ FERNÁNDEZ, P.; ORDÓÑEZ AGULLA, S.; GARCÍA VARGAS, E.; GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Écija. 1. La ciudad, Sevilla.
SÁEZ FERNÁNDEZ, P.; ORDÓÑEZ AGULLA, S.; GARCÍA VARGAS, E.; GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S. (2005): “Hispania Baetica, Provincia Immunis”, ZPE 154, pp. 299-311.
SAQUETE CHAMIZO, J.C.; ORDÓÑEZ AGULLA, S.; GARCÍA-DILS DE LA VEGA, S. (2011): "Una votorum
DINÁMICAS URBANAS EN EL SIGLO II D.C.: EL CASO DE COLONIA AUGUSTA FIRMA ASTIGI (ÉCIJA, SEVILLA)
[ 233 ]Monografías de Arqueología Cordobesa 20 Páginas 217-234 ISBN 978-84-9927-163-7
nuncupatio en la colonia Augusta Firma Astigi (Écija, Sevilla)", ZPE 176, pp. 281-290.
VAQUERIZO GIL, D. (2011): Necrópolis urbanas en Baetica, Sevilla-Tarragona.
VERA CRUZ, E.; ROMERO PAREDES, C.; CARRASCO GÓMEZ, I. (2005): "Intervención arqueológica de ur-gencia realizada en un solar sito en la calle Avendaño número 7. Écija. Sevilla", Anuario Arqueológico de Andalucía 2002, Sevilla, pp. 487-498.
VERA CRUZ, E.; ROMERO PAREDES, C.; CARRASCO GÓMEZ, I. (2006): "Intervención arqueológica de ur-gencia en C/ Avendaño nº3 de Écija, Sevilla", Anuario Arqueológico de Andalucía 2003, Vol. 3, Sevilla, pp. 355-363.
WILLIAMS-THORPE, O.; POTTS, P.J. (2002): "Geochemical and magnetic provenancing of roman granite colums from Andalucía and Extremadura, Spain", O.J.A. 21 (2), pp.167-194.