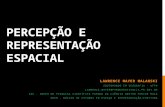Dinamica espacial y temporal de la actividad pastoril
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of Dinamica espacial y temporal de la actividad pastoril
Dinámica espacial y temporal de la actividad pastoril y la población en Yavi, provincia
de Jujuy, siglos XIX y XX.
Raquel Gil Montero♣; Mariana Quiroga Mendiola♠; Marcela Amalia Alvarez♥
Introducción
El objetivo de nuestro trabajo es realizar un diagnóstico de la evolución espacial y temporal
de la población y el ganado del actual Departamento de Yavi (Provincia de Jujuy), en relación
con los principales procesos históricos y ambientales, con el fin de obtener una herramienta de
análisis para diseñar pautas de manejo del pastoreo y desarrollo sustentable en la zona.
Luego de una descripción general del sistema actual de pastoreo en el departamento de Yavi,
nos proponemos describir y explicar la evolución de su población, así como detectar los
momentos en los que encontramos cambios significativos en las tendencias de larga duración
hasta llegar a la conformación actual. Algunas de las razones de los cambios generales a los
que nos referiremos se inscriben en tendencias nacionales e incluso mundiales, como el
despoblamiento de las áreas de montaña (Mathieu, 2003). Sin embargo, el ritmo y las
características de este despoblamiento se vinculan estrechamente a problemas propios de la
región. Hemos incluido en el informe un análisis de los cambios ocurridos en la economía
local centrado en las ocupaciones de los habitantes, las modificaciones en los patrones de
residencia y la cantidad de ganado. Este análisis nos permite evaluar la importancia de la
actividad pastoril en el Departamento y estimar su evolución a lo largo del tiempo. Como
indicador de cambios ambientales, y dada la importancia de las sequías en una región árida
como la estudiada, incluimos dos series relacionadas a los cambios registrados en las
precipitaciones a lo largo de los últimos dos siglos. Finalmente hemos dedicado un espacio
considerable al análisis de la relación entre territorio y pastoreo. En la discusión
relacionaremos todos estos indicadores.
El sistema de pastoreo en la puna jujeña
En la puna jujeña la familia campesina asienta su actividad productiva principalmente en el
sistema pastoril. En la actualidad cada unidad productiva administra un sistema ganadero de
tipo mixto, compuesto por ovejas, llamas y vacas en distintas proporciones. Las tropas se
componen con 150 a 300 ovejas, unas 40 a 60 llamas y 10 a 20 vacas.1 En el transcurso del
♣ Dra. en Historia. Investigadora de CONICET, Instituto de Estudios Geográficos de la UNT. ♠ Mag. en Desarrollo de Zonas Aridas y Semiáridas, Instituto de Desarrollo Rural, FCN, UNSa. ♥ Red Valles de Altura (ONG) 1 A.C. de Yavi Chico; V. de Suripujio, Jujuy, 2004.
1
siglo pasado se observa una marcada retracción de los rebaños, especialmente de ganado
menor.
La actividad agrícola es escasa -en general complementando la actividad ganadera-, y se
restringe al cultivo de pequeñas parcelas de papa andina y especies forrajeras (cebada,
centeno, trigo o alfalfa) principalmente por la carencia de agua y el amplio período de
ocurrencia de heladas que reduce la temporada apta para la agricultura.
En la puna se practica rotación de puestos, con veranada en cercanías de la “casa” que es la
habitación principal de la familia y que se ubica en las tierras bajas, normalmente cercanas a
vegas o bofedales sumamente productivos. La invernada suele realizarse en puestos de altura,
regulada según la disponibilidad de agua: el invierno es la época seca en la que las corrientes
de agua se retraen hacia las nacientes 2 (Quiroga Mendiola, 2004). Por el contrario, en años en
que ha llovido abundantemente, la rotación se invierte 3. Otro factor que influye en la decisión
para determinar el esquema de pastoreo en el año es la temperatura: las laderas altas son más
cálidas que las bajas durante el invierno debido a la inversión térmica que se produce durante
la noche y la madrugada.
El pastoralismo casi exclusivo condiciona a las familias a practicar el trueque, o a
comercializar sus productos en las tierras bajas (Llanque, 1995). Si bien tradicionalmente se
organizaban grandes caravanas para el intercambio de productos (Goebel, 1998), actualmente
es mucho más común la bajada de uno o dos miembros de la familia, durante la cosecha (que
también coincide con la época en que los animales están más gordos), para vender -y más
raramente a cambiar- carne por frutas, verduras, harina, aceite, azúcar o yerba, entre otros
productos4 (Quiroga Mendiola, 2004).
Población
El contexto demográfico
Entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX se inicia una tendencia secular que no va a
cambiar prácticamente hasta la actualidad y que Halperín Donghi (1972) llamó el paso de una
economía orientada al Pacífico, a una orientada al Atlántico. En ese tránsito, las regiones
relacionadas con el Perú durante el período colonial fueron perdiendo importancia económica
y demográfica, mientras la ganaba el Litoral y otras áreas que se posicionaron mejor en la
nueva coyuntura económica. Las cifras disponibles de la población de las actuales Bolivia y
Argentina son elocuentes con respecto a esta transición económica, que fue de tanto peso
2 pastores de El Colorados, Jujuy, 2004. 3 pastores de Rinconada, Jujuy, 2005. 4 pastores en El Colorados, 2004.
2
también para la demografía: en torno a los años 1820 Bolivia tenía 978.926 habitantes y
Argentina alrededor de 527.000, es decir poco más de la mitad.5 Esta diferencia demográfica
más su capacidad económica hacían que poco antes de la independencia la actual Bolivia
fuera uno de los mercados más importantes de Sudamérica (Langer, 1987).
En la transición Jujuy pasó de estar dentro del camino que unía el Potosí -principal centro
minero y mercado regional- con Buenos Aires, a estar justo en el límite de una nación en
formación que miraba al Atlántico. De esta manera fue perdiendo su papel importante en la
vinculación entre las dos regiones, para ir quedando cada vez más aislada. En este proceso la
Puna, antes integrada plenamente al “espacio peruano”,6 fue separada de aquel por una
frontera internacional que se creó poco después de finalizadas las guerras de independencia,
que por momentos fue difusa pero que se fue delineando y consolidando a lo largo del siglo
XIX. La relación de la Puna de Jujuy con Bolivia siguió siendo muy importante a lo largo del
aquel siglo e incluso del XX, pero no ocurrió lo mismo con el resto de la provincia que
lentamente se fue volcando al mercado interno nacional.
Los cambios ocurridos dentro de la Argentina y brevemente descriptos en los párrafos
anteriores se pueden observar a partir de las transformaciones del peso relativo de la
población por regiones. A lo largo del siglo XIX, sobre todo desde la segunda mitad, el
Litoral incrementó su importancia demográfica y económica a medida que la población del
NOA disminuía con relación al total nacional. El factor principal de crecimiento a fines del
siglo XIX y comienzos del XX fue la inmigración internacional, que se asentó masivamente
en el área pampeana. Desde fines del siglo XIX hasta la década de 1970 el NOA creció a
ritmos inferiores que el resto del país, lo que hizo disminuir su participación relativa en el
total del país (cuadro 1). Sin embargo, desde el censo 1980 se puede observar una inversión
sutil en esta tendencia. Esta inversión se debe a la conjunción de dos factores: el cambio en la
tasa de crecimiento de la región y las modificaciones en los flujos migratorios (Ortiz y
Paolasso, 2003:4). En los años 1970 el NOA comenzó a crecer a tasas levemente superiores
que el resto del país hasta los años 1990, momento en el que las tasas fueron francamente
5 Datos de Bolivia para el año 1825 de Dalence (1975:197). Datos de Argentina tomados del II Censo
Nacional (Primera Parte, página XV). Allí se sostiene que para Branckenridge, un viajero que pasó por estas tierras en 1819, la población total estaría en torno a 554.000 o 588.000 habitantes excluyendo los indios de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. Los analistas del segundo censo, sin embargo, consideraron exageradas estas cifras y propusieron las que tomamos en este trabajo. En la actualidad (Censos Nacionales de 2001) la población es de 36.260.130 habitantes en Argentina y 8.274.325 habitantes en Bolivia.
6 Nos referimos al concepto acuñado por Assadourian (1983).
3
mucho más altas, en gran medida por los diferentes ritmos en la transición demográfica.7 Por
otro lado se observa un cambio en los patrones de emigración, que se revierten.
A nivel provincial se pueden observar cambios análogos y estrechamente relacionados con las
modificaciones ocurridas en el país. La evolución de la población de la Provincia de Jujuy a lo
largo de los últimos dos siglos organizadas según regiones ecológicas8 muestra la existencia
de determinados centros económicos que fueron también dinamizadores de la población
provincial. En estas cifras podemos observar cómo la demografía acompañó a los grandes
cambios económicos a lo largo de los siglos (cuadro 2).
La tendencia en la larga duración que observamos en la Provincia de Jujuy es a la
disminución sostenida del peso de la población de la Puna y de la Quebrada y al incremento
de la importancia relativa de los Valles Centrales y Subtropicales. Si bien las cifras del siglo
XVIII no son demasiado confiables y muestran sólo la población bajo dominio colonial
dejando afuera a los indígenas no sometidos, nos sirven aquí como referencia. En aquel
momento la población de la Puna era la más significativa dentro de los límites de la actual
provincia. Su importancia demográfica y la de su economía se reflejan, también, en las
medidas fiscales que tomó el estado jujeño una vez que se separó de la Provincia de Salta
(1834). Sobre la población de la Puna y sobre sus principales productos se crearon algunos de
los primeros impuestos: a la extracción de la sal (1840), la capitación indigenal que sólo
pagaban los habitantes de la Puna (abolida en 1851), el impuesto a los multiplicos del ganado
(1863), etc. (Paz, 1999; Gil Montero, 2004a)
La tendencia al despoblamiento de las áreas más altas de montaña tan clara en el siglo XX es
general, tanto en Jujuy como en Salta y Tarija, las jurisdicciones territorialmente vecinas. Lo
que podemos observar en ese período y espacio geográfico es el crecimiento de las áreas
capitalinas que incrementaron su población sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y el
de las áreas de frontera agrícola en expansión (el chaco y sus bordes). En los últimos años se
observa también una tendencia a la concentración de la población en pequeñas localidades
que no alcanzan en los censos la categoría de ciudades, en desmedro de la población rural
dispersa.
7 Se denomina transición demográfica a la disminución de la mortalidad de crisis y de la mortalidad
normal, así como la de la fecundidad en las poblaciones del pasado. La cronología y la duración de estas dos transiciones (de la mortalidad y de la fecundidad) son muy variables en el mundo y también en Argentina.
8 Clásicamente se la divide en cuatro zonas ecológicas: la Puna (las “tierras altas”), la Quebrada de Humahuaca, los Valles Centrales y los Valles Subtropicales (“tierras bajas”). (Teruel, 1992).
4
La población de Yavi a través de la información censal
En este apartado analizaremos la serie completa de población de Yavi, desde 1778 a 2001
(cuadros 3 y 4). Hemos trabajado con todos los recuentos de población que hay desde fines
del siglo XVIII hasta la actualidad, fuentes que tienen marcadas diferencias entre sí y cuyos
datos necesitan una breve explicación para poder ser interpretados correctamente. Para el
período colonial tardío contamos con tres padrones de población: un censo general realizado
en 1778/79 conocido como el Censo de Carlos III, y dos revisitas de tributarios. El censo de
1778 comprendió a toda la población de la región, en cambio las dos revisitas de indios de
1786 y 1806 censaron sólo a los tributarios y a sus familias, de allí la aparente disminución de
la cantidad de habitantes.9 La revisita de 1806 fue realizada poco después de una sequía de
alto impacto en toda la región y de una serie de epidemias que asolaron las tierras altas.
Durante el período colonial Yavi y Cochinoca estuvieron fuertemente ligadas en términos
demográficos y económicos debido al marquesado del Valle de Tojo (actual Bolivia). Este
marquesado tenía su residencia tucumana en Yavi, una hacienda que abarcaba gran parte del
actual departamento homónimo y la finca de Acoyte (Santa Victoria) y tenía en Cochinoca a
sus indios de encomienda. Con frecuencia movilizaba recursos humanos de un curato a otro e
incluso a las haciendas tarijeñas, por lo que no puede evaluarse población de Yavi en forma
aislada. La complementariedad de los dos curatos, Cochinoca y Yavi, se puede ver en la
comparación de las fuentes coloniales (cuadro 4).
Para el período independiente contamos con dos tipos diferentes de censos: los provinciales y
los nacionales. Los primeros se realizaban a lo largo de varios días y cuidando menos la
extensión de la cobertura. Por otro lado eran momentos de muchos conflictos bélicos y con
frecuencia los empadronamientos estaban relacionados a levas militares o a cambios en los
impuestos, por lo que es probable que hubiera reticencia a censarse. El aparente incremento
de población entre 1864 y 1869 se debe, por ello, al cambio en la calidad de los registros, ya
que los censos nacionales tuvieron más cuidado en abarcar todo el territorio y a toda la
población.
La complementariedad encontrada en la colonia como consecuencia de las actividades
económicas del marquesado del valle de Tojo, el ocultamiento de la población, el cuidado
diferente en la confección de las fuentes, explican en parte las fluctuaciones observables en la
población. Otra parte se explica por la estacionalidad de algunas migraciones debido a que los
9 Si nos basamos en los porcentajes de población por etnia de Yavi del censo de Carlos III, el 99,6%
era indígena, es decir, el peso de las demás etnias era insignificante. (Palomeque, 1994).
5
censos fueron levantados en diferentes meses.10 Estos movimientos temporarios de población
estaban relacionadas con los viajes de intercambio para abastecerse de alimentos que no
podían producirse en la Puna durante el siglo XIX (durante los meses de invierno), con la
trashumancia ganadera y con la zafra en el siglo XX, al menos hasta la década de 1980.
La tendencia que se observa a partir de estas fuentes -y prescindiendo de las oscilaciones
coyunturales- muestra cinco momentos diferentes. En primer lugar observamos una
disminución de la población en torno al comienzo del siglo XIX. Esta disminución fue en
parte fruto de los movimientos de población y de la manera de censar colonial, pero también
fue real como consecuencia de las guerras de independencia y de la crisis ambiental de
comienzos del siglo. El segundo se caracteriza por un incremento lento y sostenido que abarca
las primeras décadas del siglo XIX hasta el Primer Censo Nacional (1869), momento en el
que recién se alcanza y supera levemente el total de población que encontramos en 1778. A
partir de allí y hasta las primeras décadas del siglo XX la población se estanca y sólo vuelve a
crecer en forma muy significativa en los años 1940, como consecuencia de la urbanización de
La Quiaca. Esta era la segunda ciudad de Jujuy en el censo de 1947 y prácticamente la mitad
de la población de Yavi vivía allí. El cuarto momento es de decrecimiento, aunque los censos
de 1960 y 1970 tienen muchos problemas en cuanto a su calidad debido a que fueron
procesados a partir de muestras, por lo que sus cifras no son muy confiables. Los últimos tres
censos nacionales (1980, 1991 y 2001) muestran que la población crece en forma sostenida
hasta la actualidad.
La urbanización es el fenómeno más destacado en la Puna de Jujuy en términos de
crecimiento demográfico. El departamento más afectado por este fenómeno fue Yavi,
situación que se observa en el porcentaje de la participación de este departamento en el total
de la población de la Puna (cuadro 3).
Además de las variaciones en los totales de la población y de sus ritmos, un fenómeno que se
observa en la población de Yavi (y de toda la Puna) es la tendencia a la feminización (cuadro
5). Durante el período colonial la población mostraba un relativo equilibrio de sexos que se
alteró a partir de las guerras de independencia. La variación más importante en la serie es la
del año 1947, momento en el que La Quiaca era la segunda ciudad de Jujuy y en el que en
Rinconada se instaló Mina Pirquitas, que atrajo una cantidad significativa de hombres. Los
censos 1960 y 1970 se procesaron en base a muestras, por lo que no son muy confiables los
datos. Aún considerando las fluctuaciones de la población por migraciones estacionales, la
10 En el cuadro 3 se puede observar la variación de los meses en los que se confeccionaron los censos.
6
tendencia de la serie es clara y muestra el progresivo incremento de la proporción de mujeres
en la población.
Estadísticas vitales: nacimientos y defunciones
Hemos analizado la evolución de los nacimientos y de las defunciones en Yavi a partir de dos
tipos diferentes de fuentes. En el siglo XIX, a partir de los registros parroquiales que son de
una calidad relativamente buena hasta comienzos del siglo XX. Lamentablemente se
perdieron los primeros libros de defunciones (probablemente por las guerras de comienzo del
siglo XIX) por lo que dichos registros recién comienzan en 1843 y terminan en 1904. Desde
la década de 1960 analizamos las estadísticas de la provincia basadas en el registro civil. El
período intermedio carece de datos de calidad relativamente confiable.
En primer lugar haremos una breve reseña de los aspectos más destacados de las series de
defunciones cuya fuente son los registros parroquiales.11 Tomamos sólo esta serie y no la de
los nacimientos porque es la que presenta la información más específica para este informe. La
serie de defunciones en Yavi muestra un incremento muy significativo de la mortalidad en las
décadas de 1870 y de 1880, momento en el que sabemos, a partir de los datos censales, que la
población no crecía. Por estudios anteriores (Gil Montero, 2004a y b) sabemos que en la
segunda mitad del siglo XIX hubo una crisis ambiental y demográfica regional que abarcó
todo el sur de Bolivia (Sud Chichas y Tarija) y la Puna de Jujuy, extendiéndose incluso a los
valles de Santa Victoria, Iruya y Orán (Gil Montero y Villalba, en prensa). Esta crisis estuvo
relacionada a una sequía de gran intensidad que tuvo lugar en el verano de 1861, y a una
sucesión de años de precipitaciones inferiores a la media de dicho período, entre 1873 y 1893,
tema al que nos dedicaremos con más profundidad en el apartado correspondiente.
Los años posteriores a la sequía de 1861 muestran una sucesión de epidemias en toda la
región, que por algún motivo relacionado a los registros parroquiales no se puede observar en
Yavi (gráfico 1). Sin embargo, en el Archivo Histórico de la Provincia encontramos numerosa
correspondencia de las autoridades municipales que dan cuenta de una crisis de mortalidad.12
En los años 1870s hubo una importante sublevación campesina por las tierras, algunos de
11 Hemos trabajado con el total de los libros parroquiales de defunciones de Yavi. 12 Cfr. por ejemplo Archivo Histórico de la Provincia de Jujuy Caja 1861-2, Yavi, 5 de Mayo de 1861.
“A pesar de los esfuerzos por cumplir con lo que SS me ordeno en su nota de 2 del pasado abril para la reunión de trabajadores a esa capital, me es sensible poner en su conocimiento que sin embargo de haberme dado cuenta los alcaldes de partido de ser inverificables en razón de que la peste que actualmente grava, tiene en cada casa enfermos y los que no lo están se hallan ausentes en los valles como tienen costumbre en sus cosechas, y otros en viajes como arrieros, he pasado personalmente a los partidos a informarme de la verdad y no solo he tocado con la verdad de lo expuesto sino que en la mayor parte de las casas están cerradas sin que haya quien de razón de los dueños porque con todas sus familias se han retirado a los valles.”
7
cuyos episodios más dramáticos tuvieron lugar en Yavi. Esta sublevación terminó con una
sangrienta derrota en enero de 1875, que se conoce como la Batalla de Quera, en el actual
departamento Cochinoca.13 En los 1880s hubo una epidemia de difteria que duró cinco años
en Yavi (1883-1887) y que no fue atendida debidamente por las autoridades provinciales, las
que se limitaron a cerrar el tránsito de las personas y enviar cajas con medicamentos e
instrucciones (Gil Montero, 2004b). Es decir que en las décadas de 1860, 1870 y 1880
encontramos en Yavi (y en toda la región) una sucesión de crisis de mortalidad que son muy
significativas, junto a un “estancamiento” de la población. No tenemos datos posteriores para
completar el análisis en el siglo XX.
La información que tenemos para el siglo XX nos permite el análisis de un segundo aspecto
relevante con relación a la dinámica de la población de Yavi que es el de los ritmos locales de
la transición demográfica. La Tasa Bruta de Mortalidad (TBM) tiene en la región siempre
niveles más elevados que el promedio provincial, alcanzándolo recién en la década de 1990.
En 15 años pasó de niveles algo superiores al 20 por mil, a otros en torno al 10 por mil. La
Tasa Bruta de Natalidad (TBN), en cambio, se mantenía aún a niveles muy elevados en 1990
(30,4 °/oo) aunque había descendido bastante con relación a la década de 1970 que es cuando
muestra los niveles más elevados en la información con que contamos (poco menos de 60 por
mil). Si tomamos la barrera de una TBN de 30 por mil (considerada un indicador clave del
avance de la transición y una señal inequívoca de que la población practica la limitación
voluntaria de los nacimientos) (Otero, 2004; Reher, 2004), Argentina (el promedio nacional)
la cruza en 1927, el Noroeste en 1982, Jujuy en 1987, (Bolsi, 2002) y Yavi en los 1990s.
Mientras la mortalidad descendía en forma sostenida desde la década de 1970, la natalidad se
mantuvo en niveles muy elevados incluso hasta la década de 1990 (gráfico 2). Y si bien la
mortalidad infantil era más elevada que el promedio provincial, también evidencia una
disminución en el período que contamos con información. Una menor mortalidad en un
contexto de una elevada fecundidad implica un mayor crecimiento natural de la población.
Este crecimiento, efectivamente, es muy elevado y sólo comienza a descender levemente
durante los años 1990s.
Economía
Lamentablemente no podemos construir una serie con la variación de las ocupaciones de la
población de Yavi y debemos contentarnos con dos cortes en el tiempo: 1859 y 2001. El
primer año corresponde a un censo excepcional de población en el que se incluyó la
13 Esta sublevación ha sido objeto de numerosos estudios y autores, de los que citamos el primero y el
8
ocupación de prácticamente toda la población, incluso la de los niños. La gran mayoría de los
censos provinciales anteriores y posteriores sólo incluyen la ocupación del jefe de familia.
Para el año 2001 contamos con los datos del INDEC del último censo nacional.
Hacia mediados del siglo XIX la gran mayoría de la población de Yavi vivía de la ganadería y
de las actividades textiles, con algunas variaciones según la región (cuadro 6). Si analizamos
las ocupaciones de la población de Yavi tomando como unidad el hogar, aquellos dedicados a
la actividad ganadera-textil son los más significativos en términos numéricos ya que incluyen
a más de la mitad de las unidades censales (cuadro 7). Es de destacar que los hogares con
labradores de Yavi son los únicos de la Puna. El ganado en Yavi, como en el resto de la Puna,
era el principal capital de la mayoría de sus habitantes en este período, y su principal recurso
económico. Las pocas personas que no vivían directamente de la actividad agropecuaria, eran
sirvientes, estudiantes o comerciantes.14
El panorama actual es completamente diferente (cuadro 8). La mayoría de la población vive
de un sueldo (un 59%), y entre ellos casi todos son empleados estatales. Si tomamos en cuenta
los municipios y comparamos con el total de la población de la provincia, observamos que en
el municipio de La Quiaca y en la comisión municipal de Yavi hay más trabajadores por
cuenta propia que el promedio provincial y más trabajadores familiares, sobre todo en Yavi
(cuadro 9). En este contexto comparativo son menos los empleados, pero entre ellos son
mayoría los estatales. Los trabajadores familiares pensamos que están indicando una mayor
presencia de trabajo familiar campesino. Si bien estos datos indican una marcada disminución
de la actividad rural, lo cierto es que las encuestas muestran que hay una combinación de
actividades dentro de las unidades domésticas: con frecuencia el sueldo es un complemento de
la ganadería.
Las cifras existentes sobre ganado son complejas de analizar (cuadro 10). Los censos
ganaderos tienen diferentes objetivos por lo que a veces exageran los datos o los subestiman,
y al menos en las últimas décadas se censan solamente los establecimientos que están
vinculados al mercado, dejando fuera los hogares con pocas cabezas dedicadas al
autoconsumo, que son muy numerosas en la Puna. Estos son, sin embargo, los únicos datos
con los que contamos y al menos un punto de partida. A pesar de las oscilaciones, la tendencia
que se observa en la serie de ganado ovino (que es la única completa), es a una disminución
que consideramos más completo. (Rutledge, 1977; Paz, 1999).
14 Somos conscientes que la información censal es sólo una aproximación a la realidad ya que en las sociedades campesinas las personas realizaban siempre más de una ocupación. Sin embargo, lo que queremos destacar aquí es la importancia del trabajo agropecuario como la base de la economía local y la práctica inexistencia de trabajo asalariado.
9
de la cantidad de ganado a lo largo del siglo XX (aunque con un leve incremento en las
décadas pasadas), lo mismo con relación a los burros (gráfico 5). El ganado vacuno es el
único que aparentemente se incrementó levemente en el período, aunque con algunas
variaciones en la tendencia. El incremento de ganado vacuno no es incompatible con la
creciente urbanización: la gente de la Quiaca necesita abastecerse de alimentos. Algunas de
las vacas también son utilizadas para producción de leche. El descenso en la cantidad de
ganado ovino, en cambio, puede ser un indicador más de la retracción de las actividades de
los pequeños campesinos.
Los datos sobre producción agrícola son muy variables en cuanto al contenido, por lo que
resulta complicado armar una serie. Lo que resalta siempre es la superficie con pastos para el
ganado, tanto sembrados como naturales. Yavi es, dentro de los departamentos de la Puna, el
que mayor actividad agrícola tiene, pero siempre es muy reducida en comparación con otras
zonas de la provincia.
Las precipitaciones en Yavi y su impacto en la población y el ganado
Hemos utilizado un solo indicador para este apartado, que es el de las precipitaciones. Al
comienzo del trabajo señalamos que teníamos dos series para la región. En rigor contamos
con una sola serie medida por instrumentos, la de La Quiaca 1908-1990 (Bianchi, 1981;
Bianchi y Yañez, 1991). La segunda serie es un indicador indirecto de las mismas logrado a
partir de la medición del ancho de anillos de árboles y que abarca los años 1814-1994 (gráfico
1) (Villalba, 1997).
Considerando el promedio de todo el período, la serie más extensa (la de ancho de anillos de
árboles) muestra una sequía muy importante, la de 1860, un período de precipitaciones
claramente inferiores a la media de veinte años entre 1873 y 1893, y un período de
precipitaciones superiores a la media en los últimos años de la serie, desde 1964
aproximadamente. La serie de precipitaciones de La Quiaca que se limita al siglo XX muestra
un período de precipitaciones inferiores a la media (aunque mucho menos marcado que el
anterior) entre 1933 y 1943. La tendencia a una mayor precipitación en las últimas décadas
del siglo XX es menos marcada, aunque hay que recordar que el promedio de precipitaciones
es más alto en esta última serie, ya que no está incluido el período largo de sequías del último
tercio del siglo XIX (gráfico 3). Sabemos, además, que en 1998 hubo una sequía que fue
incluso peor que la de 1860.15
15 Comunicación personal de Ricardo Villalba (CRICYT, Mendoza).
10
Las consecuencias actuales de una sequía significativa son de un alto impacto económico para
la población que vive del ganado, como se observó en el verano de 1998.16 Se había estimado,
una pérdida de aproximadamente un 60% del ganado, especialmente una alta proporción de
llamas; disputas y cercado de las pocas aguadas que aún subsistían con el riesgo consiguiente
para los animales silvestres como las vicuñas y para el ganado de aquellos pastores de
menores recursos; la propagación de enfermedades entre animales y hombres por la
utilización conjunta de las mismas vertientes.
Las consecuencias de las sequías en el siglo XIX las hemos visto brevemente en el análisis de
las defunciones de Yavi. Los diversos incrementos de la mortalidad que encontramos se
debieron a la conjunción de la carestía y el ingreso de epidemias. En poblaciones
pretransicionales como la estudiada (Yavi siglo XIX), gran parte de las enfermedades se
desarrollaban con mayor facilidad y sobre todo provocaban una mayor mortalidad entre
personas mal alimentadas17. La sequía tenía además otra consecuencia indirecta que favorecía
el contagio: la gente migraba en busca de pasturas o de aguadas que ponían en contacto a
personas que de otro modo no se hubieran juntado.18
Las consecuencias para el ganado en el siglo XIX no las podemos medir cuantitativamente,
pero están mencionadas en los documentos que analizamos y en las estimaciones del diario
Perfil que citamos. La mortalidad de ganado afectaba, lógicamente a la población, puesto que
como hemos visto, la gran mayoría vivía directa o indirectamente de sus animales.
¿Cómo afecta una sequía a la población en el siglo XX? Gran parte de las consecuencias son
las mismas, pero en la actualidad hay menos población que depende del ganado y hay más
alternativas de solucionar los problemas a los que son afectados, por las facilidades en los
16 Diario Perfil, 19 de mayo de 1998, pag. 37. Para un análisis del impacto de las sequías en
comunidades actuales de pastores de otras regiones del altiplano, cfr. Morello (1983); Lausent-Herrera (1994); Goebel (1997).
17 La relación entre nutrición y mortalidad ha sido muy discutida entre los demógrafos, fundamentalmente a partir de la tesis de McKeown (1990). Sin embargo, los mayores reparos corresponden a los análisis de mortalidad diferencial, o de cambios en los niveles de mortalidad normal de la población a partir del análisis de su status alimentario. En este caso se trata de una crisis que afectó los recursos económicos de la mayoría de la población. En palabras de Bernabeu (1995: 76-77), “la sinergia entre malnutrición e infección y por tanto la disminución de la capacidad de resistencia, junto al aumento de las probabilidades de contagio que supone el deterioro y agravamiento de las condiciones higiénico-sanitarias aparecen como los aliados naturales de la enfermedad epidémica y en general de todo un conjunto de enfermedades de naturaleza infecciosa, habitualmente presentes en el patrón epidemiológico que caracterizaba aquellas poblaciones”.
18 Este tema lo hemos desarrollado en un trabajo anterior (Gil Montero, 2004b). Para un análisis de la relación entre hambre y enfermedades en poblaciones históricas cfr. Dias (1981). La autora indica que otra consecuencia importante de las sequías con relación al contagio que es la falta de higiene. La movilidad, por su parte, pone en contacto a poblaciones dispersas favoreciendo el hacinamiento.
11
transportes y por la velocidad de las comunicaciones. Sin embargo, la población actual es más
pobre que la de fines del siglo XIX y la ayuda depende de decisiones políticas tomadas fuera
de la región.19
La correlación de las series de ganado con las de precipitaciones en el siglo XX resulta
compleja por lo que hemos mencionado acerca de la calidad de las primeras. Hay una
tendencia a la disminución de las cabezas tanto de ovinos como vacunos en los años 1930 y
un leve aumento en los años finales de nuestro trabajo. Sin embargo, pensamos que la relación
más estrecha está dada entre las transformaciones que sufrió la demografía regional y el
ganado, aunque siempre el clima está como contexto importante.
Tierra, trabajo y territorios de pastoreo en Yavi durante el siglo XX
Todavía resulta complejo sintetizar lo ocurrido con la propiedad de la tierra en Yavi ya que
faltan estudios, sobre todo relacionados a las tierras que no pertenecían al marquesado del
Valle de Tojo y a la situación previa a la llegada de los españoles. Con los estudios actuales
podemos decir que durante la conquista toda esta zona fue considerada como habitada por
“indios de guerra”. De a poco y avanzando desde Charcas, las tierras se fueron ocupando en
diferentes formas, algunas como mercedes, otras fueron apropiadas mediante la entrega de
títulos, otras a partir de la compra, y otras por “composición” (Rubio Durán, 1997; Madrazo,
1982). Hacia mediados del siglo XVII Don Pablo Bernardez Ovando heredó las tierras
tarijeñas de su padre y comenzó a avanzar en la compra o adquisición de la zona de Yavi. En
1654 se le otorga la encomienda de Casabindo y Cochinoca, pieza fundamental para esta
empresa que había comenzado. En vida de Ovando lo que después fue el marquesado
adquiere la dimensión casi definitiva. Solo se agrega Yavi Chico, hacienda que compra Don
Fernando Campero, y Acoyte (que Ovando le había dejado a un hijo natural) que fue
comprada por Don Alejo Martiarena del Barranco. En ese momento los indígenas que vivían
en Yavi lo hacían en calidad de yanaconas o de arrenderos.
El primer catastro provincial es de 1855 y tiene la siguiente síntesis de las propiedades para
Yavi: Departmento Propietario Propiedad Valor ($B)
Yavi Fernando Campero
José Quispe
Yavi
Quiaca
50,000
1,000
19 Es difícil probar una afirmación como la de este párrafo. Nuestra argumentación se basa en las
discusiones parlamentarias del siglo XIX y en los impuestos que se crearon sobre la producción local, puesto que se la consideraba una población rica en relación al resto de la provincia. Se basa, además, en la demografía. La cantidad de población es un indicador indirecto de riqueza, y en el siglo XIX la población de la Puna era significativa en el contexto provincial.
12
Celedonio Bargas
Antolín Alvarado
A.Marquiegui
?
Rodeo
Cerrillos
150
225
?
Fuente: Paz (1988)
En 1925 el mayor latifundio de Yavi pertenecía a Doña Corina Araoz de Campero,
domiciliada en Salta. La comisión que recorre Yavi en esa fecha constata la existencia de tres
tipos de arrendatarios: los agricultores que no tienen ganado, los ganaderos que no tienen
agricultura y los pastores o ganaderos que además tienen alguna agricultura.20
Desde 1915 los ingenios azucareros comenzaron a demandar mano de obra aborigen,
apelando principalmente a las poblaciones chaqueñas para el trabajo en la zafra. Sin embargo,
la población de las tierras altas comenzó a acudir a los ingenios en gran medida obligada por
los arriendos y las deudas. La compulsión para el trabajo en la zafra era mediada por el
acceso a la tierra y derechos de pastoreo. En el año 1949 se decreta la expropiación de la
Finca Yavi, expropiación que recién se hace efectiva hacia el año 1952, quedando bajo el
estatus legal fiscal, primero nacional y luego provincial, salvo algunas escrituras de propiedad
privada otorgadas a particulares apelando a derecho treinteñal durante el gobierno de Guzmán
en 1961.
Abduca (1995) señala que al margen de la situación legal de las tierras (fiscales para el caso
de Yavi) existen relaciones comunales de propiedad que incluyen transacciones
interdomésticas. En este sentido es importante reconocer el valor de la “comunidad” y la
pertenencia a la misma, por lo que se compra o vende una parcela a quien tiene vínculos con
la comunidad ya sea por filiación o por matrimonio. Igualmente, el espacio de acceso común a
tierras de pastoreo, y aún cuando la hacienda está libre, se otorga por pertenencia al lugar, y
según el número de animales que tiene el peticionante. La existencia de “puestos” de pastoreo
en estas tierras comunales supone una irradiación individualizante alrededor del mismo, pero
no hay posibilidad de hacer un deslinde familiar.
Al respecto subraya un poblador de Yavi Chico que existe un cierto límite de exclusión que se
estima en 200 m alrededor del puesto, en que no se permite el pastoreo de otro rebaño.21 Los
puestos son heredados y a veces vendidos, entrando en la misma lógica transaccional
interdoméstica sin títulos legales.
20 “Los latifundios de la Puna”. Informe de la Comisión encargada de estudiar dicho problema. Ley
No. 588. Jujuy, Imprenta del Estado, 1925. 21 comunicación personal V.C. Yavi Chico, 2004.
13
Las parcelas bajo riego, o potreros de pasturas a secano o en los ciénegos (vegas o mallines de
la puna), son de propiedad consuetudinaria familiar, sometiéndose a compraventas y herencia,
pese a la situación legal de tierras fiscales.
Las causas de emigración por trabajo han sido diversas. La presión de los ingenios para
prestar trabajo durante los meses de mayo a noviembre, implicaba migración temporaria de
uno o dos miembros de la familia, manteniéndose en general el sistema productivo en el
campo, mediante el trabajo femenino o infantil.
“Más había emigrado la gente a Altos Hornos Zapla, la mayoría se había
ido a vivir a Palpalá.”
Señala un habitante de Yavi. Altos Hornos Zapla fue puesto en funcionamiento durante la
década 1943. Sabemos que muchos habitantes de puna, quebrada y valles intermontanos de la
Cordillera Oriental tienen aún pertenencias y relaciones fuertes de parentesco en Palpalá.
“La mayoría de los abuelos salía al Ing. San Martín a la zafra, o a
Ledesma. La juventud más sale a la construcción, al tabaco, por dos o tres
meses, luego vuelven”. 22
Este proceso de cambio en la demanda de mano de obra es común en las provincias del NOA.
Actualmente los jóvenes salen a la cosecha del tabaco en Salta y Jujuy, a la construcción
(destinos tales como Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Buenos Aires), la cosecha de fruta
de carozo en Mendoza. Estas actividades se realizan en el verano, no en invierno como lo es
la zafra azucarera, de manera que la dinámica productiva en los predios campesinos sufre
acomodamientos a la nueva situación.
Territorialidad y pastoreo
La disponibilidad de pasturas y aguadas para cada rodeo es un elemento determinante para la
regulación de la carga animal, derecho de usos, número de puestos, etc. En Yavi (y en toda la
puna en general) la localización y extensión de los territorios de pastoreo se encuentra
establecido en forma consuetudinaria, independientemente de que las tierras sean fiscales o
comunitarias.
Sin embargo, cuando es de uso común, el espacio es redefinido por las comunidades según
haya habido cambios socioeconómicos (emigraciones y migraciones de retorno que están
supeditadas a factores económicos regionales o extrarregionales; el tamaño de los rebaños;
oscilaciones climáticas -especialmente lluvias y heladas-, o factores políticos, impuestos,
ordenanzas sanitarias, etc.).
22 comunicación personal A.T, Chalguamayoc, 2004.
14
En 1998 ocurrió la peor sequía de la que se tiene datos de los últimos dos siglos. Esto sucedió
en un periodo general de incremento de las precipitaciones, lo que probablemente se habría
inducido a una tendencia hacia el aumento del número de cabezas ganaderas en toda la puna
(ver Cuadro 10). 23
Además hay otro factor transformador que está conduciendo a la refuncionalización de
parcelas que llevan décadas sin ser trabajadas. En los años 1998 y 1999, a medida que ha ido
ocurriendo la expulsión de la mano de obra que se empleaba en los ingenios azucareros, la
tensión en torno a tierras que tienen dueños consuetudinarios y que estaban siendo usadas sólo
como sitios de pastoreo, va en aumento. En las entrevistas realizadas hubo múltiples alusiones
a dilemas por las tierras mancomunes, aunque también por las tierras de cultivos a secano.
Todos estos conflictos territoriales, vinculados a la problemática macroeconómica del país en
que la demanda de mano de obra rural ha ido decreciendo drásticamente en las dos últimas
décadas, afectan a los derechos sobre pasturas y aguadas de uso común.
La baja rentabilidad de la producción ganadera en la puna jujeña 24 y la escasez de territorios
de pastoreo está induciendo a los comuneros a incentivar en las familias que regresan o a las
familias jóvenes que se están formando, a intensificar la producción agrícola.25
En la actualidad en Yavi las tierras son fiscales, y la distribución de los derechos de uso
proviene de “tiempos de los abuelos”. La herencia del derecho es igualitaria entre todos los
hijos. En virtud de los condicionantes mencionados, en la zona las comunidades han
redefinido territorios, de forma tal de distribuir entre los pastores cantidades semejantes de
pasturas de distintas calidades, así como aguadas.26 El derecho consuetudinario de uso de las
tierras de pastoreo procura garantizar el acceso por parte de cada uno de los habitantes a las
cantidades necesarias de este recurso escaso, como también señala Nielsen en su trabajo sobre
pastores andinos bolivianos (1996). Al sureste de Yavi los habitantes realizaron una reunión
23 Aunque el tipo de ganado elegido por las familias en la puna generalmente fue el ovino o caprino.
Esto se debe a que para el manejo de animales mayores (llamas o vacas) es necesaria la participación masculina. Siendo los hombres trabajadores temporarios en ingenios, tabacales u otras empresas agrarias, la mano de obra masculina suele estar en los rodeos sólo algunos meses al año (com. pers. pastoras Suripugio, 1999).
24 para que la venta de carne sea rentable, es necesario vender al menos 100 cabezas al año (L.M. de Casti, Jujuy, 2004)
25 L. M. de Casti, Jujuy, 2004. Es interesante destacar que Albeck (2000 y 2001) señala la existencia de mayores superficies destinadas a la agricultura en el periodo prehispanico y posteriormente un abandono de andenes y sistemas de regadios, a la vez que la evidencia de un avance de los pastores posterior a la conquista. Un proceso análogo ocurrió también en otro lugares de América. Como ejemplo se pueden citar los casos de los Valles Calchaquíes (Cornell y Stenborg, 2003) y del Valle del Mezquital, en México (Melville, 1999).
26 L. de Casti, 2004.
15
comunitaria para redefinir las pautas de derecho de uso. Recorrieron en conjunto el espacio de
su “rodeo” y fijaron los territorios de pastoreo asegurando a todas las familias,
equitativamente, el acceso a pasturas y aguadas.27
Discusión
Si nos concentramos en la evolución del total de la población de Yavi, encontramos que los
momentos más comprometidos fueron el comienzo y la segunda mitad del siglo XIX (Gráfico
4). Este siglo comenzó con una crisis regional de subsistencia que se extendió al menos desde
Potosí hasta Tucumán (Tandeter, 1991). Pocos años más tarde comenzaron las guerras de
independencia que fueron terribles para la economía regional, pues la Puna fue campo de
batalla y lugar de abastecimiento tanto del ejército patriota como del realista (Gil Montero,
2004c). La guerra terminó en 1825, pero en 1836 comenzó otra, contra la Confederación Perú-
Boliviana, que se extendió por tres años. En correspondencia con la evolución de los totales
de población que muestran una retracción en Yavi en torno a 1786-1839, los primeros datos
de la existencia de emigración corresponden a las variaciones en la relación de masculinidad,
que hemos visto cambia a comienzos del siglo XIX. Los documentos de la época hablan
permanentemente de la migración como una estrategia frente a los eventos adversos tales
como la guerra, las sequías y las epidemias. Los lugares donde la gente migraba (a veces en
forma estacional, a veces toda la familia, a veces sólo los hombres, sobre todo por las levas
militares) eran las zonas tradicionales de intercambio, los valles de Tarija y Sud Chichas.
El segundo momento de crisis fue el período comprendido entre 1870 y 1915
aproximadamente, en el que la población de Yavi se estanca. Hemos visto brevemente como
en las décadas de 1860, 1870 y 1880 encontramos sucesivas crisis de mortalidad consecuencia
de problemas ambientales severos. El primero de ellos fue una sequía puntual y aislada, y el
segundo una serie de veinte años con precipitaciones inferiores a la media. En el segundo
período ingresó a Yavi una epidemia de difteria que diezmó a la población y se extendió por
el departamento a lo largo de cinco años. La población ya venía recuperándose de otros
problemas similares en un contexto de presión impositiva creciente, y además había pasado
por la crisis que significó la sublevación campesina por las tierras, por lo que pensamos que
vio disminuida su capacidad de recuperación frente a una crisis como la epidemia. Esta
retracción de la población, entonces, se debió a la combinación de la emigración y de la
mortalidad de crisis que fue excepcional. Hay que considerar, además, que las crisis
ambientales descriptas afectaron a toda la región cercana, por lo que se agravó la situación de
27 A.T., Chalguamayoc, 2004.
16
todos al no contar con los lugares tradicionales de abastecimiento, que estaban pasando
también por los mismos problemas.
A diferencia de otros departamentos de la Puna en los que encontramos numerosas referencias
de este período acerca de donde migra la población en los momentos de crisis, en Yavi no
encontramos testimonios. Los sitios tradicionales habían sido los valles de Tarija,
especialmente Camacho, y las propiedades del marquesado de Tojo. Durante la segunda mitad
del siglo XIX comienzan a surgir otros espacios alternativos de migración, como por ejemplo
los valles centrales, y como contracara se hace más complejo el pase a Bolivia por la
formación de la frontera internacional. En el siglo XX se suma la alternativa (con frecuencia
compulsiva) de los Valles Subtropicales, donde se desarrolla la industria azucarera. Sin
embargo, no hay que perder de vista los espacios locales de atracción de la población y el
calendario de las migraciones.
Si en lugar de observar los momentos críticos para la población, nos centramos en los de
incremento, es indudable que el motor más importante de crecimiento en una primera
instancia fue la urbanización. En el censo de 1947 la mitad de la población del departamento
vivía en la naciente ciudad de La Quiaca, que por otra parte era la segunda ciudad de la
Provincia. Esta migración rural-urbana es continua y sigue hasta el presente, aunque a ritmos
diversos a lo largo del tiempo, lo que se refleja en el sostenido aumento de la población
urbana a lo largo del siglo XX. El incremento general de la población que se verifica en toda
la Puna a lo largo del tiempo es diferencial, y se concentra en las dos ciudades importantes
que son las que continúan atrayendo población: la principal es La Quiaca en Yavi, y en forma
secundaria Abra Pampa en Cochinoca. El resto de los espacios ha ido despoblándose. El
proceso de urbanización no sólo afectó a la población (su distribución y crecimiento), sino
también a la economía. Hemos visto cómo en la actualidad hay un alto porcentaje de
habitantes que viven de sueldos y no de la producción agropecuaria, aún en regiones
clasificadas como “rurales” por carecer de conglomerados inferiores a los 2000 habitantes.
En una segunda instancia, en cambio, el incremento de la población se debió a un efecto
combinado de una alta tasa de crecimiento natural y una disminución de la emigración. En las
últimas tres décadas del siglo XX se observa una mayor permanencia de la población en la
región en forma paralela a un progresivo deterioro de sus condiciones de vida. Esta situación
se puede verificar en todo el Norte Grande (NOA y NEA) y se atribuye a la suma de un
significativo crecimiento natural de la población fruto de las altas tasas de natalidad que se
mantuvieron hasta la década de 1990 mientras la mortalidad descendía, y a la disminución de
17
las alternativas extrarregionales para emigrar. El leve repunte de ganado ovino, así como
vacuno, pueden explicarse probablemente por esta circunstancia.
El panorama de conjunto que constituyen los momentos de crisis demográfica y los de
incremento de población de Yavi (y también de la Puna en general) contradice un paradigma
que fue utilizado con frecuencia para explicar la alta emigración de estas tierras altas.
Tradicionalmente se le atribuyó a la influencia de los ingenios azucareros instalados en las
“tierras bajas” el fuerte despoblamiento de la Puna. Los estudios realizados para el período del
surgimiento del mercado de mano de obra capitalista en la Provincia de Jujuy propusieron un
paradigma que subordina el desarrollo de las “tierras altas” al de las “tierras bajas” o calientes
de los Valles Subtropicales (Rutledge, 1987a; Isla, 1992).28 Esta propuesta se basa,
fundamentalmente, en el estudio de un caso particular que es el del ingenio San Martín del
Tabacal, que utilizó el mecanismo del arriendo para obligar a los indígenas a asistir a las
zafras. A partir de este caso, Rutledge elaboró la hipótesis de la existencia de un campesinado
en las tierras altas que, si bien tenía dificultades, había logrado mantenerse y reproducirse en
el marco de su economía de subsistencia, como consecuencia justamente de la fortaleza de
esta economía. Los ingenios, entonces, debieron recurrir a la coerción para obligarlos a
abandonar sus tierras y a emigrar en forma temporaria a las tierras bajas.29 Uno de los datos
sobresalientes que apoyaron fuertemente a este paradigma fue el notable crecimiento
demográfico de las tierras bajas que vimos en el cuadro 2 (en términos absolutos, pero
también relativos con respecto a la provincia), en detrimento de otras anteriormente más
pobladas, como la Quebrada o la Puna. Esta imagen de un campesinado fuerte, estable, que
mediante diversas estrategias había podido sobreponerse a las dificultades propias de la
estructura latifundista de la región, fue retomada en diversos trabajos sobre la provincia de
Jujuy.
Para los especialistas en los ingenios azucareros, los de Jujuy comenzaron con zafreros
provenientes del Chaco, fundamentalmente indígenas reclutados para los trabajos de corte y
pelado de la caña (Lagos, 1992). Es recién en las décadas de 1920 y 1930 que ante la falta de
trabajadores chaqueños (por la competencia de otros espacios económicos que los están
28 Confróntese sobre todo el primer artículo de autoría de Isla “Jujuy en el siglo. Estrategias de
investigación”. 29 La hipótesis está planteada en el trabajo de Rutledge (1987a), y en otro del mismo año (1987b). Esta
hipótesis fue central para la construcción del marco teórico que sintetiza Isla en su trabajo citado: “En primer lugar la conclusión de que no podíamos entender las dinámicas sociales, económicas y políticas locales en las Tierras Altas (para denominar la Puna) si no comprendíamos sus vinculaciones de subordinación con las ‘Tierras Bajas’, las ‘tierras calientes’ donde se instaló el
18
reclutando), se comienza a buscar mano de obra de las tierras altas. Si volvemos al cuadro 3
que muestra el crecimiento de la población de Yavi y de la Puna (total), observamos que es
justamente el momento en que más crece, estancándose después. En otras palabras, no son los
ritmos de las tierras bajas las que marcan las migraciones de las tierras altas, sino que
proponen una alternativa más que a veces se aprovecha y otras veces no, más allá de los casos
existentes de compulsión para emigrar. El ritmo está dado, más bien, por las alternativas
regionales.
Nuestra hipótesis es que la crisis económica y demográfica local, tradicionalmente atribuida al
impacto de los ingenios azucareros, tuvo -en cambio- orígenes diversos que se distribuyen a lo
largo de todo el siglo XIX (y se continúan en el XX), que son los que hemos desarrollado a lo
largo del trabajo. La población de la Puna, lejos de tener una economía fuerte que requiriera
de la compulsión para emigrar, había llegado al momento del despegue azucarero en una
situación tal, que las tierras bajas se convirtieron en una opción más de migración,
independientemente de que existieran situaciones de coerción.
Si volvemos al gráfico de la población de Yavi, lo que es indudable es que entre fines del
siglo XVIII y fines del XX la población creció de modo considerable. El “estancamiento” de
fines del siglo XIX podría considerarse un techo en la relación población/recursos, que fue
roto a partir de los cambios que trajo la urbanización. Las posibilidades productivas de la
Puna, sin embargo, son limitadas, y la presión demográfica ha sido constante desde entonces.
La emigración, más allá que se haya dado en malas condiciones, fue una alternativa viable, así
como un régimen demográfico pretransicional. El altísimo crecimiento natural de la población
en las últimas décadas y la disminución de lugares alternativos para migrar trajeron como una
de las consecuencias la pauperización creciente que se observa.
En este contexto de crecimiento demográfico sin transformaciones tecnológicas o de
producción, la población rural sigue teniendo una situación precaria en relación con la tierra.
Si antes el problema era el del pago de arriendos, actualmente es el de las tierras fiscales.
Algunas de las estrategias que se pueden observar a partir del trabajo de campo son la
migración de retorno con una inserción básicamente rural, y la diversificación de la
producción con el incentivo del incremento de la agricultura. Los salarios y los subsidios del
estado complementan los ingresos de la economía doméstica de una parte de la población.
Bibliografía citada
sector dinámico del capitalismo regional, responsable en primer lugar de la generación del mercado
19
Abduca, Ricardo G: “Campesinos con ocupación obrera. Relaciones campesinas y
dependencia salarial en una cabecera de valle argentino-boliviana” en: Trinchero, H. (Ed.)
Producción doméstica y capital. Estudios desde la antropología económica. Ed. Biblos, 1995,
Buenos Aires, pp. 81-104.
Albeck, María Ester: “La vida agraria en los Andes del Sur”, en: Tarragó, Myriam (Dir.): Los
pueblos originarios y la conquista, Tomo I, Nueva Historia Argentina, Editorial
Sudamericana, Buenos Aires, 2000, pp.187-228.
Albeck, María Ester: “La Puna argentina en los períodos medio y tardío”, En Berberián, E. y
Nielsen A. (Eds.) Historia Argentina Prehispánica Tomo I. Córdoba. Editorial Brujas, 2001,
pp. 347-388.
Assadourian, Carlos Sempat: “Economías regionales y mercado interno colonial. El caso de
Córdoba en los siglos XVI y XVII”, en: Assadourian: El sistema de la economía colonial. El
mercado interior, regiones y espacio económico. México, Editorial Nueva Imagen, 1983.
Bárcena, José: Industria lanar en Jujuy. Buenos Aires, Boletín Oficial de la Exposición
Nacional de Córdoba en 1871. Volumen 7, 1873.
Bernabeu Mestre, Joseph: Enfermedad y población. Valencia, 1995.
Bianchi, Alberto R.: Las precipitaciones en el Noroeste Argentino. Salta, INTA, 1981.
Bianchi, R. y C. Yañez (1991) Las precipitaciones en el noroeste argentino, INTA-EERA
Cerrillos, Salta.
Bolsi, Alfredo: “Población y territorio del Noroeste Argentino durante el siglo XX. Ponencia
presentada a las XVIII Jornadas de Historia Económica, Mendoza, Argentina, 18 al 20 de
septiembre de 2002.
Cornell, Per & Stenborg, Per (Eds.): Local, regional, global: prehistoria, protohistoria e
historia de los Valles Calchaquíes. Anales 6, Instituto Iberoamericano, Universidad de
Göteburg, 2003.
Dalence, José María: Bosquejo estadístico de Bolivia. La Paz, Universidad Mayor de San
Andrés, 1975 [1851]
Dias, Jill: “Famine and disease in the history of Angola”, Journal of African History, 22
(1981), pp. 349-378.
Gil Montero, Raquel: Caravaneros y trashumantes en los Andes Meridionales. Población y
familia indígena en la puna de Jujuy 1770-1870. Lima, Perú, Instituto de Estudios Peruanos,
2004a.
de trabajo”. (Isla, 1992:14).
20
Gil Montero, Raquel: “Población, medio ambiente y economía en la Puna de Jujuy,
Argentina, siglo XIX”. En Revista de Demografía Histórica. ADEH, XXII – I. Zaragoza,
España. Pp. 185-208. 2004b.
Gil Montero, Raquel: “Guerras, hombres y ganados en la Puna de Jujuy. Comienzos del siglo
XIX”. Boletín del Instituto de Historia argentina y americana Dr. Emilio Ravignani. No. 25.
Pags. 9-36. 2004c.
Gil Montero, Raquel y Villalba, Ricardo: Tree rings as a surrogate for economic stress- an
example from the Puna of Jujuy, Argentina in the 19th century. En prensa en
Dendrochronologia.
Goebel, Barbara: “Risk, uncertainty and economic exchange in a pastoral community of the
Andean highlands (NW Argentina)”, en: Scweitzer and White (eds): Kinship, networks and
exchange, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, pp. 158-177.
Goebel, Barbara. "Salir de viaje“: Producción pastoril e intercambio económico en el noroeste
argentino” en: Sabine Dedenbach-Salazar Sáenz, Carmen Arellano Hoffmann, Eva König, Heiko
Prümers (Eds.): 50 Years Americanist Studies at the University of Bonn. New contributions to the
archaeology, ethnohistory, ethnolinguistics and ethnography of the Americas, Bonner
Amerikanistische Studien 30. Markt Schwaben: Verlag Anton Saurwein, 1998, pp. 867-891.
Halperín Donghi, Tulio: Revolución y Guerra, Siglo XXI, Buenos Aires, 1972.
Isla, Alejandro (comp.): Sociedad y articulación en las tierras altas jujeñas. Crisis terminal
de un modelo de desarrollo. Buenos Aires, ECIRA, ASAL, MLAL, 1992.
Lagos, Marcelo: “Conformación del mercado laboral en la etapa de despegue de los ingenios
azucareros jujeños (1880-1920)”, en Campi, Daniel (comp.): Estudios sobre la historia de la
industria azucarera argentina. Vol. II, Jujuy, UNIHR, UNJu, UNT, 1992, pp. 51-90.
Langer, Erick: “Espacios coloniales y economías nacionales: Bolivia y el Norte Argentino
(1810-1930)”, en Siglo XIX, año II, No. 4, 1987.
Lausent-Herrera, Isabelle: “Impacto de las sequías en las comunidades del alto valle de
Chancay: 1940-1973” en: Bulletin de l’Institut Francais d’Etudes Andines, Tome 23, No. 1,
1994, pp.151-170.
Llanque, A. “Manejo tradicional de la uywa (ganado) en la sociedad pastoril aymara de Turco”, en:
D. Genin; H-J Picht; R. Lizarazu; T. Rodríguez (Eds). Waira Pampa. Un sistema pastoril Camélidos-
Ovinos del Altiplano Árido Boliviano. ORSTOM- CONPAC, IBTA. 1995, Oruro, pp 93-116.
Madrazo, Guillermo: Hacienda y Encomienda en los Andes. La Puna Argentina bajo el
marquesado de Tojo. Siglos XVII a XIX. Buenos Aires, Fondo Editorial, 1982.
21
Mathieu, Jon: “The mountains in urban development. Lessons from a comparative view”, en:
Histoire des Alpes, Zürich, 2003/8. Pp. 15-33.
McKeown, Thomas: Los orígenes de las enfermedades humanas. Barcelona, Editorial Crítica,
1990.
Melville, Elinor: Plaga de ovejas. Consecuencias ambientales de la conquista de México.
Fondo de Cultura Economica, México, 1999.
Morello Jorge: Consecuencias ambientales de anomalías climáticas en el altiplano peruano-
boliviano. Informe para la misión Cepal-Pnuma sobre catástrofes naturales en Perú, Bolivia y
Ecuador. Flacso, programa Buenos Aires, septiembre de 1983.
Ortiz, Patricia y Paolasso, Pablo, “Una aproximación al estudio del crecimiento de la
población del NOA” Ponencia presentada en las VII Jornadas Nacionales de Estudios de la
Población, Tafí del Valle, Tucumán, 5 al 7 de noviembre de 2003.
Otero, Hernán: “La transición demográfica argentina a debate. Una perspectiva espacial de las
explicaciones ideacionales, económicas y político-institucionales”. En: Otero, Hernán
(Director): El mosaico argentino. Modelos y representaciones del espacio y de la población,
siglos XIX-XX, Siglo XXI de Argentina Editores, 2004 .
Palomeque, Silvia: “Intercambios mercantiles y participación indígena en la ‘Puna de Jujuy’ a
fines del período colonial”. En: Andes, 6, 1994, pp. 13-48.
Paz, Gustavo: Province and Nation in Northern Argentina. Peasants, Elite and the State,
Jujuy 1780-1880. Tesis Doctoral. UMI Dissertation Services, 1999.
Paz, Gustavo: Indígenas y terratenientes. Control de tierras y conflicto en la Puna de Jujuy a
fines del siglo XIX. Tilcara, Cuadernos de ECIRA, Serie Historia Andina No. 2, 1988.
Quiroga Mendiola, Mariana “El sistema de pastoreo en el Noroeste Argentino: Prácticas y
problemas.” XII Jornadas Nacionales de Extensión Rural y IV del MERCOSUR San Juan,
15, 16 y 17 de Septiembre del 2.004.
Rassini, Beatriz: “Estructura demográfica de Jujuy. Siglo XVIII”, en: Anuario del Instituto de
Investigaciones Históricas, No. 8, Rosario, 1965.
Reher, David: “The Demographic Transition Revisited as a global process”, Population,
Space and Place, 10, 2004, pp. 19-41.
Rojas, Ricardo: Archivo Capitular de Jujuy, Tomo I, Buenos Aires, 1913.
Rubio Duran, Francisco: Tierra y ocupación en el área surandina. Las zonas de altura del
Tucumán colonial. Siglo XVII. Sevilla, Aconcagua Libros, 1997.
Rutledge, Ian: Cambio agrario e integración. El desarrollo del capitalismo en Jujuy. 1550-
1960, Tucumán, ECIRA-CICSO, 1987a.
22
Rutledge, Ian: “La integración del campesinado de tierras altas en la economía azucarera del
norte de Argentina, 1930-1943”, en: Duncan y Rutledge (comps.): La tierra y la mano de
obra en América Latina. Ensayos sobre el desarrollo del capitalismo agrario en los siglos
XIX y XX. México, FCE, 1987b, pp. 229-254.
Rutledge, Ian, “The Indian Peasant Rebellion in the Highlands of Northern Argentina”, The
Journal of Peasant Studies, 4 (2), 1977, pags. 227-237.
Tandeter Enrique: “Crisis in Upper Peru, 1800-1805” Hispanic American Historical Review,
71, 1, feb. 1991.
Teruel, Ana: Formación del mercado laboral en el ámbito rural de la Provincia de Jujuy,
1834-1910. Informe Final presentado a Conicet (becarios internos), 1992.
Villalba, Ricardo et al: “Intensificación de la circulación atmosférica meridional en la región
subtropical de América del Sur inferida a partir de registros dendroclimatológicos”, en:
AAVV: Seminario internacional: Consecuencias climatológicas e hidrológicas del evento El
Niño a escala regional y local. Memorias técnicas. Edición preliminar. Quito, 26-29 de
noviembre de 1997, pags. 63-75.
23
Anexo Informe Yavi Cuadros Cuadro 1: Población nacional y del NOA y proporción de la población del NOA con respecto al total nacional
Año Hab. Argentina Habitantes NOA % NOA 1895 4.044.911 635.133 15,7%1914 7.903.662 915.047 11,6%1947 15.893.827 1.677.583 10,6%1960 20.013.793 2.073.022 10,4%1970 23.364.431 2.245.943 9,6%1980 27.949.480 2.848.170 10,2%1991 32.615.528 3.456.809 10,6%2001 36.223.947 4.167.578 11,5%
Fuente: Ortiz y Paolasso (2003) Cuadro 2: Participación porcentual de la población de Jujuy por regiones, 1778-2001
Región 1778 1869 1895 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001
Puna 64,1% 30,5% 22,4% 16,4% 17,1% 9,6% 7,7% 6,6% 6,4% 5,9%
Quebrada 15,9% 18,3% 18,2% 13,0% 13,3% 9,3% 8,6% 6,9% 6,0% 5,2%
V. Centrales 18,7% 29,2% 33,4% 30,3% 34,4% 39,4% 46,1% 52,6% 57,6% 61,6%
V.Subtropicales 1,3% 22,0% 25,9% 40,3% 35,2% 41,7% 37,5% 33,9% 29,9% 27,3%Total población
analizada * 13889 40379 49713 76631 165250 239724 300610 407824 509483 607903
Total Población (incluye Susques)
no hay datos de Susques 77511 166700 241462 302436 410008 512329 611484
Fuentes: Elaboración propia a partir del Resumen de Larrouy de 177830 y de censos nacionales. * Hemos excluido el departamento de Susques de nuestro análisis debido a que no contamos con datos para el siglo XIX. Esta exclusión, sin embargo, no modifica la tendencia general. Cuadro 3: Población de Yavi según Revisita de Tributarios de 1806, padrones provinciales de 1839-1864, Censos Nacionales de 1869-2001
Año Yavi Total Puna % sobre total fecha 1806* 935 6.845 14,1% sept/dic. 1839 1.510 6.346 23,8% Septiembre 1843 1.785 **5.788 Noviembre 1851 1.917 7.999 24,0% Marzo/junio 1855 2.140 8.886 24,1% Febrero 1859 2.514 8.617 29,2% Septiembre 1864 2.937 8.647 34,0% junio 1869 3.455 12.335 28,0% Septiembre 1895 3.279 11.138 29,4% mayo 1914 4.216 12.599 33,5% junio 1947 13.139 28.266 46,5% mayo
30 Para 1778/79 contamos con el censo de Carlos III que, desgraciadamente, omite el departamento de
Humahuaca, por ello tomamos el resumen. Aún considerando esta omisión y los posibles errores, la relevancia de la población de la Puna en el marco provincial es innegable. No hay otra fuente que abarque toda la provincia hasta el Primer Censo Nacional. El resumen de Larrouy en Rassini (1965: 123). Hemos corregido las cifras de Larrouy que presentan errores en las sumas totales.
24
1960 10.810 23.030 46,9% septiembre 1970 10.021 23.706 42,3% septiembre 1980 12.861 26.973 47,7% octubre 1991 16.533 32.644 50,6% mayo 2001 18.146 35.675 50,9% noviembre
Notas: * Revisita de indios tributarios (colonial). Parte de la población de Yavi fue censada en Cochinoca. ** Población parcial; falta padrón de Santa Catalina. Dentro del borde más grueso: Censos Provinciales inéditos. Fuente: elaboración propia sobre la base del censo de 1778 editado por Ricardo Rojas, de las revisitas inéditas del Archivo General de la Nación (1786, 1806), de los padrones provinciales inéditos del Archivo Histórico de la Provincia de Jujuy (1839, 1843, 1851, 1855, 1859, 1864-65) y de los Censos Nacionales de1869, 1895, 1914, 1947, 1960, 1970, 1980, 1991 y 2001. Cuadro 4: Población de la Puna de Jujuy según fuentes coloniales
Año Rinconada S. Catalina Cochinoca Yavi Total Puna fecha 1778/79 1.999 1.943 2.247 2.709 8.898 Dic/enero 1786 1.743 1.611 3.262 1.736 8.352 Dic/marzo 1806 1.374 1.314 3.236 935 6.845 sept/dic.
Fuentes: Censo 1778 editado por Rojas (1913), y revisitas inéditas del Archivo General de la Nación (1786, 1806) Cuadro 5: Relación de masculinidad (cantidad de hombres por cada 100 mujeres), Yavi y total Puna de Jujuy, 1778-2002
Año Yavi Total Puna 1778 93.4 100,91786 103.5 104,11806 100.6 114,21839 87.3 90,41843 85.0 90,81851 87.2 91,11855 94.5 87,11859 88.5 85,61864/5 92.8 85,81869 91.5 88,91895 82,1 88,91914 82,2 81,81947 97,0 95,31960 84,0 83,91970 86,0 84,21980 86,9 86,71991 91,5 89,72001 91,5 90,8
Fuentes: Ibídem cuadros 3 y 4 Cuadro 6: ocupaciones por sexo. Yavi, 1859
Yavi profesión declarada varón mujer s/datos 410 423hilanderos 64 550tejedores 94 112ganaderos 283 82sirvientes 23 40en escuela 42 7comerciantes 21 5labradores 76 3
25
Total 1.013 1.222total población 1.180 1.334Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos del Censo Provincial de 1859 Cuadro 7: ocupaciones por unidad doméstica. Yavi 1859.
Ocupación hogares
Yavi
Textiles 10%ganadero-textil 56%ganaderos 6%labrador-textil 6%otros 22%
Fuente: ibídem cuadro 6. Cuadro 8: Población ocupada en Yavi, 2001
Población ocupada
Obrero o empleado Trabajador familiar
TOTAL Yavi
Sector público Sector privado
Patrón Trabajador por cuenta propia
Recibe sueldo No recibe sueldo
4.502 2.021 630 67 1.279 80 425 44,9% 14,0% 1,5% 28,4% 1,8% 9,4%
Fuente: Censo Nacional 2001. Cuadro 9: Población ocupada por categoría ocupacional. Total municipios de Jujuy, municipio de La Quiaca y Comisión Municipal de Yavi, 2001.
Obrero o empleado Municipio Población ocupada Sector público Sector privado
Patrón Trabajador por cuenta propia
Trabajador familiar
51.537 65.559 4.864 40.352 9.51530,0% 38,2% 2,8% 23,5% 5,5%
Total Jujuy 171.827
68,1%1.740 551 64 1.136 272
46,2% 14,6% 1,7% 30,2% 7,2% La Quiaca 3.763
60,9%82 35 1 27 37
45,1% 19,2% 0,5% 14,8% 20,3% Yavi 182
64,3%Fuente: Ibidem cuadro 8 Cuadro 10: Ganado censado en Yavi, 1857-1988 vacas caballos burros mulas ovejas cerdos cabras Llamas 185731 144.738 6.4561871 225.000 1895 25 96 14.673 4 178.020 1908 2.148 427 7.679 108 115.468 86 2.621 1914 903 387 8.700 96 118.841 215 3.509 1930 150.554 1937 783 408 7.478 180 115.247 14 1947 576 125 1.651 174 44.981 1 2.5751952 3.120 127.030 63 1960 1.233 128 87.065 1967 1.709 134 3.751 112 71.155 21 2.589 4.4721974 2.121 84 4.271 110.749 5 4.314 1977 2.634 105 112.754 1 1988 3.137 92 2.688 144.448 42 6.159 3.582
31 Bárcena, Cuadro 2 (1873:250). De este cuadro extrajimos las cifras de 1857 y 1871.
26
Fuentes: Barcena 1873 y Censos Nacionales de Ganado. Gráficos (el detalle de las fuentes utilizadas está en el texto) Gráfico 1: Serie ancho anillo de árboles (Los Toldos) y defunciones brutas de Yavi, 1814-1994 Gráfico 2: Tasa Bruta de Natalidad, Tasa Bruta de Mortalidad y Crecimiento Natural de Yavi, 1969-1991 Gráfico 3: Precipitaciones La Quiaca, 1908-1990 Gráfico 4: Evolución de la población de Yavi en los siglos XIX y XX Gráfico 5: Evolución del ganado ovino en Yavi en el siglo XX.
Gráfico 1: Serie ancho anillo de árboles (Los Toldos) y defunciones brutas de Yavi, 1814-1994
0
50
100
150
200
250
300
1814
1826
1838
1850
1862
1874
1886
1898
1910
1922
1934
1946
1958
1970
1982
1994
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Gráfico 2: Tasa Bruta de Natalidad, Tasa Bruta de Mortalidad y Crecimiento Natural de Yavi, 1969-1991
0
10
20
30
40
50
60
70
2719
6919
7119
7319
7519
7719
7919
8119
8319
8519
8719
8919
91
TBN TBM CN
Gráfico 3: Precipitaciones de La Quiaca 1908-1990 (1=promedio del período 320mm)
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
1908
1912
1916
1920
1924
1928
1932
1936
1940
1944
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
Gráfico 4: Evolución de la Población de Yavi en los siglos XIX y XX
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
28