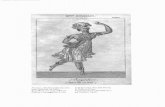Critical Analysis Of Intoxication As A Defence In Ipc, 1860 ...
De aduar marroquí a metrópoli europea. Madrid entre dos siglos, 1860-1936
Transcript of De aduar marroquí a metrópoli europea. Madrid entre dos siglos, 1860-1936
DE ADUAR MARROQUÍ A METRÓPOLI EUROPEA: MADRID
ENTRE DOS SIGLOS: 1860-1936∗
Borja Carballo Barral Becario FPU. Universidad Complutense
[e-mail: [email protected]] Rubén Pallol Trigueros
Becario FPI. Universidad Complutense [e-mail: [email protected]] Nuria Rodríguez Martín
Becaria FPU. Universidad Complutense [e-mail: [email protected]] Fernando Vicente Albarrán
Becario FPI. Universidad Complutense [e-mail: [email protected]]
Resumen: Este texto tiene por objeto dilucidar el gran proceso de transformación
experimentado por la ciudad de Madrid entre la segunda mitad del siglo XIX y el
primer tercio del siglo XX, proceso que la convirtió en una metrópoli comparable a las
del resto de la Europa occidental. Algunos indicadores sociales, como la
modernización demográfica o las transformaciones en el mercado laboral madrileño, y
económicos, como la extensión del parque automovilístico y los cambios en el sector
comercial, nos guían en el estudio del proceso de modernización de la capital de
España.
1. Introducción
En 1930 el cronista de la Villa de Madrid, Antonio Velasco Zazo, entre la
nostalgia del pasado y la admiración por los nuevos tiempos, se hacía eco en su obra El
Progreso de Madrid, de los cambios que había experimentado la capital de España en
un corto lapso de tiempo:
Madrid no parece el mismo; ha prescindido de su tradición y se ha hecho francamente cosmopolita. Se han sucedido diversiones, usos y modas completamente ajenos a nuestro carácter. Se ha extranjerizado una vez más. No
∗ Este texto ha sido posible por la concesión del proyecto de investigación HUM2007-64847/HIST. Ministerio de Educación y Ciencia. Plan Nacional de I+D+I, así como por la pertenencia al grupo de investigación Historia de Madrid en la Edad Contemporánea, nº ref.: 941149, financiado por el IV Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid (IV PRICIT) en las convocatorias de 2007 y 2008, compuesto por Luis Enrique Otero Carvajal, (dir.) Gutmaro Gómez Bravo, José María López Sánchez, Rubén Pallol Trigueros, Rafael Simón Arce, Fernando Vicente Albarrán, Borja Carballo Barral y Nuria Rodríguez Martín.
1
cabe duda de que se adecenta, desterrando el ‘simón’ y democratizando el taxi, aun a trueque de los abusos y de la discusión de tarifas. Se crean gastos innecesarios. Se enriquecen unos, se arruinan otros. La vida se encarece extraordinariamente. Madrid progresa, se engrandece. A un beneficio sigue otro mayor: los jardines, el automóvil, el Metro, el alumbrado, la radio, el teléfono automático, el aeroplano, las nuevas barriadas, los parques, los hoteles, los cafés, los cines, los deportes, los rascacielos…Eso sí, habitaciones muy pequeñas y muy caras; vida activa, muy activa, de un ajetreo abrumador y suicida; gentío inmenso, bocinazos, ruido, sobresalto. Hay más lujo, se gasta más: pero como ha dicho un observador, ‘quizás se piensa menos, y el ansía de los bienes materiales ha hecho que se ame menos, en el alto sentido de la palabra’. Se desvanece un Madrid y surge otro1. Efectivamente, tal y como Zazo narraba en su crónica, no le faltaban a Madrid
en vísperas de la Guerra Civil, ninguno de los más característicos símbolos de la
modernidad: automóviles, electricidad, Metro, cines, aeroplanos y hasta rascacielos,
habían irrumpido en una ciudad que había logrado superar para entonces el millón de
habitantes. La vida en Madrid tenía en los años treinta del siglo XX el ritmo acelerado y
estrepitoso característico de las grandes urbes europeas. Sin embargo, todavía a
mediados del siglo XIX, Madrid, por mucha Villa y Corte que fuera, no había dejado de
ser una ciudad pequeña, sucia y atrasada, constreñida por la cerca que desde 1625 fue
establecida por Felipe IV para establecer sus límites impositivos.
Nuestra propuesta de investigación se basa tanto en fuentes cuantitativas como
cualitativas. Por una parte, el uso intensivo de la información contenida en los padrones
municipales nos permite reconstruir con notable precisión aspectos tales como la
procedencia de la inmigración a la capital, o las transformaciones acaecidas en el
mercado laboral y en la organización familiar, además de permitirnos recuperar a las
gentes que, en último término, fueron los protagonistas de dichas transformaciones. Por
otra, la combinación con fuentes de carácter cualitativo, como la literatura, la prensa y
la publicidad de la época, y asimismo con fuentes de carácter iconográfico,
1 Zazo Velasco, Antonio: El progreso de Madrid. Estudio. Madrid, 1930, pp. 62-63.
2
especialmente la fotografía, completan el estudio de estos cambios y de sus distintos
ritmos, experimentados por la ciudad de Madrid y sus habitantes, en un periodo decisivo
de su historia.
2. Madrid 1860-1900: una ciudad en el disparadero de la modernidad.
En tanto que sede de la Corte y capital de la Monarquía Hispánica desde la
época de Felipe II, Madrid tenía una larga tradición como polo de atracción para gentes
llegadas desde las distintas regiones españolas, que acudían a ella en busca de las
oportunidades que una gran concentración de población ofrecía. De hecho, estos aportes
humanos fueron los que la permitieron mantener una población más o menos estable,
cuyo techo demográfico fueron los 200.000 habitantes con que contaba al comenzar la
Guerra de la Independencia. Una ciudad en la que durante siglos, cada año moría más
gente de la que nacía. Las malas condiciones de vida de la mayoría de la población,
junto a las crisis de mortalidad por hambrunas o epidemias, hacían de Madrid una
ciudad de la muerte2.
A lo largo del siglo XIX, el proceso desamortizador, y con él los cambios en las
economías agrarias de las distintas regiones de España, expulsaron del campo a miles de
familias que se dirigieron a las ciudades escapando de la miseria del mundo rural. Lo
quisiera o no, Madrid se encargó de recibir a una gran parte de esta población
inmigrante que trataba de encontrar en la ciudad los medios para ganarse la vida. Pero
fue a mediados del siglo XIX cuando el ritmo de llegada a la capital de inmigrantes en
busca de nuevas oportunidades vitales se aceleró, y cuando Madrid se vio asfixiada por
los problemas de hacinamiento e insalubridad ocasionados por el incremento de la
población.
2 Carbajo Isla, María Fernanda, La población de la villa de Madrid. Desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. Madrid, Siglo XXI, 1987.
3
Fuera de la cerca, iban surgiendo concentraciones humanas de importancia,
formando arrabales y barrios extramuros de la ciudad, como el de Chamberí3. Basta
señalar que al doblar el siglo XIX, Madrid lograba superar su techo demográfico hasta
alcanzar los 280.000 habitantes, según el Censo de 1857, y lo finalizaba superando el
medio millón, lo que significaba que entre 1850 y 1900 se duplicó su población.
Al mismo tiempo, el afán centralizador del nuevo Estado liberal y la creación de
nuevos organismos e instituciones en la capital –la Bolsa, el Banco Español de San
Fernando, la Biblioteca Nacional, las Escuelas de Ingenieros, etc.-, incentivaron la idea
de ensanchar la población. Al fin, en 1860 se decidió la aprobación de un ambicioso
plan de Ensanche diseñado por el arquitecto e ingeniero Carlos María de Castro4. El
Ensanche madrileño fue el nuevo espacio urbano que acogió a los miles de recién
llegados, tanto a la nueva notabilidad española como a las nutridas capas populares,
todos perfectamente segregados; una nueva opción en donde se situaron las
instalaciones industriales de nueva generación y las modernas instituciones estatales
relacionadas con la Administración, la Banca y la Ciencia.
El Ensanche significó la primera piedra del sepelio de la ciudad preindustrial.
Madrid se abrió inexorablemente al exterior y sus habitantes empezaron a interiorizar
que vivían en una ciudad abierta, sin límites geográficos predefinidos, con todo lo que
ello conllevó5. Planeado en tres grandes zonas: Ensanche Norte (actual distrito de
Chamberí), Ensanche Este (distritos de Salamanca y Retiro) y Ensanche Sur (distrito de
Arganzuela), el conjunto del Ensanche de Madrid acabó conformando espacios bien
3 Pallol Trigueros, Rubén, El distrito de Chamberí 1860-1880. El nacimiento de una ciudad. Madrid, UCM, 2004, E-PrintsUCM: oai:www.ucm.es:6237. 4 Bonet Correa, A. (ed.), Plan Castro. Madrid, COAM, 1978. 5 Carballo, Borja; Pallol, Rubén y Vicente, Fernando, El Ensanche de Madrid. Historia de una capital, Madrid, Editorial Complutense, 2008.
4
diferenciados no sólo en el aspecto urbanístico, sino también social6. De este modo, el
Ensanche creó una segregación socioespacial, no sólo por zonas y barrios, sino incluso
por calles dentro de cada barrio. Dicha segregación está registrada en la información
contenida en los padrones municipales, donde las distancias sociales entre los distintos
residentes están reflejadas, entre otros datos, en la descripción del tipo de vivienda
habitada, en el número de sus moradores, y en el precio del alquiler satisfecho por la
misma.
Junto a la transformación de la fisionomía de la ciudad, merced a los proyectos
urbanísticos, dos elementos fueron claves para colocar a Madrid en el disparadero que la
conduciría a la Modernidad durante el primer tercio del siglo XX: la traída de aguas y la
llegada del ferrocarril. El problema de la falta de agua, que frustraba las expectativas de
crecimiento de la ciudad, fue solventado gracias a la construcción del Canal de Isabel II,
cuyas obras finalizaron en 1858, garantizando el abastecimiento a la capital de España a
costa del cauce del río Lozoya7. Los ferrocarriles, por su parte, trajeron a Madrid las
materias primas, alimentos y manufacturas de las que la capital era deficitaria, sirviendo
a la vez de red logística tanto para la exportación de su producción como para la
redistribución de productos y materias primas de un lugar a otro del país. Y asimismo
aceleraron el ritmo de llegada de emigrantes a la ciudad ansiando una vida mejor8.
A la vez, la culminación de la red nacional de telegrafía eléctrica, la reforma del
sistema postal en la segunda mitad del siglo XIX y la irrupción de la telefonía durante el
primer tercio del siglo XX, permitieron la transmisión eficiente de la información, 6 Pallol Trigueros, Rubén, El Madrid moderno: Chamberí (el Ensanche Norte), símbolo del nacimiento de una nueva capital, 1860-1931. Tesis Doctoral. Madrid, UCM-Departamento de Historia Contemporánea, 2009. Carballo Barral, Borja, Los orígenes del Moderno Madrid. El Ensanche Este (1860-1878). Madrid, UCM, 2006, E-PrintsUCM: oai:www.ucm.es:6336. Vicente Albarrán, Fernando, Los albores del nuevo Madrid: el distrito de Arganzuela (1860-1878). Madrid, UCM, 2006, E-PrintsUCM:oai:www.ucm.es: 6238. 7 Espinosa de Romero, Jesús y González Reglero, Juan José (coords.), 1851. La creación del Canal de Isabel II. Madrid, Fundación del Canal de Isabel II, 2 vols., 2001. 8 Benegas Capote, Manuel, Ferrocarril y Madrid: historia de un progreso. Madrid, Ministerio de Fomento, 2002.
5
configurando a Madrid como el centro nodal de las comunicaciones españolas9, lo que
permitió consolidar la acción de gobierno, impulsar la actividad económica y afianzar el
papel de la sociedad civil, a través de la expansión de la prensa, el mercado publicitario
y editorial10. De este modo, Madrid se confirmó como el centro de servicios políticos
económicos y culturales dentro del nuevo Estado liberal español.
Esta compleja realidad que vivía la ciudad fue decisiva en la reorganización del
mercado laboral madrileño. Caracterizada tradicionalmente como una ciudad más
industriosa que industrial, Madrid no conoció en el siglo XIX el desarrollo fabril que
experimentaron otros núcleos urbanos del país como Bilbao o Barcelona. La falta de
materias primas y fuentes de energía no permitían la creación y funcionamiento de
grandes industrias textiles o siderometalúrgicas, líderes de la Revolución Industrial.
Surgieron de todos modos algunos centros de producción, de un tamaño modesto, pero
cuya maquinaria, técnicas de fabricación y concentración de trabajadores, permiten
clasificarlos como auténticas fábricas, como la fábrica de zapatos Soldevilla11. Estos
convivían con los grandes talleres dedicados a la producción de objetos de lujo,
especialmente las distintas Reales Fábricas, como las de Tapices y Tabacos, cuyas
técnicas de producción eran artesanales, lo que las vinculaba más al mundo de los
oficios que al fabril, pero cuyo volumen de trabajadores –concentrados en un mismo
9 Bahamonde Magro, Ángel (dir), Las comunicaciones en la construcción del Estado contemporáneo en España, 1700-1936: el correo, el telégrafo y el teléfono. Madrid, Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, 1993. Bahamonde Magro, Ángel; Martínez Lorente, Gaspar y Otero Carvajal, Luis Enrique, Atlas histórico de las comunicaciones en España: 1700-1998. Madrid, Correos y Telégrafos, 2002. Otero Carvajal, Luis Enrique: “Las telecomunicaciones en la España contemporánea, 1855-2000”, en Cuadernos de Historia Contemporánea, vol 29, pp. 119-152. 10 Martínez Martín, Jesús A. (dir.), Historia de la edición en España (1836-1936). Madrid, Marcial Pons, 2001. Seoane, María Cruz y Sáiz, María Dolores. Historia del periodismo en España. El siglo XX: 1898-1936, Madrid, Alianza, 1996. 11 Díaz y Pérez, N., Memoria acerca de la Fábrica de Calzado de D. José Soldevilla y Castillo. Madrid, 1874. Nadal, J., “La transición del zapato manual al zapato ‘mecánico’ en España”, en Nadal, J., La cara oculta de la industrialización española: la modernización de los sectores no líderes (siglos XIX y XX). Madrid, Alianza, 1994, pp. 321-339.
6
espacio productivo-, y ritmos de trabajo, las acercaban, por el contrario, a la experiencia
de trabajar en una fábrica moderna12.
A diferencia de lo que ocurrió en el norte de España o en la región catalana, la
modernización económica de Madrid no pasó por el camino de la industrialización, sino
más bien por su papel como gran centro consumidor y redistribuidor de recursos del
país, un papel similar al que cumplieron otras capitales europeas, como Londres o París.
De este modo, Madrid avanzó por la senda de la modernización sin alzar grandes
factorías y fábricas en sus calles y plazas13. Esta realidad se hacía notar fuertemente en
el volumen de trabajadores empleados en el sector servicios. Como capital del país,
Madrid estaba acostumbrada a la presencia de un gran número de funcionarios al
servicio de las instituciones públicas, así como de eclesiásticos y militares, de
numerosos empleados en empresas privadas, y de profesionales liberales. Pero la
importancia de la economía de servicios de Madrid venía también determinada por las
necesidades de consumo de una población tan voluminosa como la de la capital:
abastecer diariamente a la ciudad ocupaba a una buena parte de quienes conformaban el
mercado laboral madrileño. Estaban también los empleados en el servicio doméstico,
una categoría socio profesional que alcanzaba en Madrid una proporción voluminosa,
donde se concentraba además la mayor tasa de mujeres asalariadas.
Sin embargo, a pesar del importante peso del sector servicios en la economía de
Madrid, vinculado a su papel de centro político, económico y financiero del país, fue el
trabajo no cualificado el que predominó de forma aplastante en el mercado laboral
madrileño a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. La edificación y urbanización
de los nuevos barrios del Ensanche y la acometida de grandes obras pública en la
12 Vidal Galache, Florentina y Vidal Galache, Benicia, La Real Fábrica de Tapices. Pasado y presente. Madrid, UNED, 2007. Candela Soto, P., Cigarreras madrileñas: trabajo y vida: (1888-1927). Madrid, Tecnos, 1997. 13 Carballo, Borja; Pallol, Rubén y Vicente, Fernando, El Ensanche de Madrid. …op. cit., p. 389.
7
capital, generaron la demanda de una abundante mano de obra que fue satisfecha por los
miles de inmigrantes procedentes del mundo rural, quienes, sin cualificación laboral
alguna, pero dispuestos a trabajar en lo que fuera para salir adelante en la ciudad que los
acogía, se emplearon con facilidad en el sector de la construcción.
Así, la explosión del negocio del ladrillo se convirtió en el motor del crecimiento
económico de Madrid en la segunda mitad del siglo XIX. Este sector absorbía la mayor
proporción de trabajadores madrileños en este periodo: entre 1878-1880, del total de
trabajadores masculinos mayores de 12 años residentes en las tres zonas del Ensanche
de Madrid, un 40’18% se declaraba como jornalero o trabajador sin cualificación14, cifra
bien expresiva del peso de esta categoría socio profesional en el mundo laboral de la
capital. En relación con esta aplastante realidad puede hablarse de otra importante
transformación acaecida en el mundo laboral madrileño a lo largo de la segunda mitad
del siglo XIX, y es el proceso de corrosión del mundo de los oficios15. Los artesanos
estaban perdiendo peso en el mercado laboral, a medida que los antiguos talleres de
producción gremial quedaban obsoletos o se trasformaban en negocios de carácter
industrial en manos de algunos emprendedores, negocios en los que gran parte de
aquellos acaban convertidos en asalariados, perdida toda esperanza de acabar su vida
laboral regentando su propio taller. Otros muchos artesanos y trabajadores manuales
fueron a engrosar la lista de jornaleros en el censo, perdiendo también por tanto su
antiguo estatus laboral, y contribuyendo al proceso de jornalerización que experimentó
el mercado laboral madrileño en la segunda mitad del siglo XIX.
Dicho proceso está claramente constatado para todos los barrios nuevos que
componían las distintas zonas del Ensanche de la capital, si bien existen diferencias de
14 Datos a partir de las hojas de empadronamiento municipal del Ensanche Norte, Este y Sur de los años 1878 y 1880. Véase el Cuadro 50: Estructura profesional de la población del Ensanche de más de doce años (1878-1880), en Carballo, Borja; Pallol, Rubén y Vicente, Fernando, El Ensanche de Madrid …op. cit., p. 382. 15 Carballo, Borja; Pallol, Rubén y Vicente, Fernando, El Ensanche de Madrid …op. cit., p. 393.
8
porcentajes entre las zonas residenciales populares del Sur y las acomodadas del Norte y
del Este16. Puede afirmarse en resumen que:
“El incremento de jornaleros en el mercado laboral estaba íntimamente
relacionado con la llegada de inmigrantes y la incapacidad de la economía
madrileña de absorberlos en su sector productivo y convertirlos en artesanos o
trabajadores de taller. Era la consecuencia del desajuste entre la abundante
mano de obra inmigrante presente en las calles de Madrid y la escasez de
puestos de trabajo disponibles en talleres y grandes manufacturas. Pero esta
jornalerización de los trabajadores estaba lejos de ser un fenómeno limitado y
restringido a los inmigrantes, ya que había acabado afectando a la forma en
que se trabajaba en los talleres y en los oficios artesanos”17.
3. Madrid 1900-1936: una metrópoli europea.
Durante el primer tercio del siglo XX, la Modernidad irrumpió definitivamente
en la capital de España, que había dejado de ser un aduar marroquí –en palabras de un
concejal del Ayuntamiento madrileño18- para proclamarse orgullosamente moderna
metrópoli europea. Nuevos indicadores nos sirven para confirmar que este proceso de
modernización eclosionó en las primeras décadas del XX, particularmente en los años
veinte y treinta, sobre las bases sentadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX.
En primer lugar la consolidación del crecimiento demográfico: en 1860, año de
aprobación del plan Castro, Madrid contaba apenas con 300.000 habitantes; en 1930, al
proclamarse la II República, la capital superaba ya el millón de almas. Durante el
primer tercio del siglo XX Madrid dejó de ser la ciudad de la muerte que había sido
durante siglos, experimentando una notable transformación en su comportamiento
16 Véase el Cuadro 51: Evolución de jornaleros, artesanos y pequeños comerciantes entre la fuerza laboral masculina en el Ensanche (1860-1880), en Carballo, Borja; Pallol, Rubén y Vicente, Fernando, El Ensanche de Madrid. …op. cit., p. 399. 17 Carballo, Borja; Pallol, Rubén y Vicente, Fernando, El Ensanche de Madrid. …op. cit., p. 399. 18 Actas de la sesión extraordinaria de 21 de febrero de 1923 del Ayuntamiento de Madrid para someter a debate el proyecto de presupuestos del ejercicio 1923-1924. Archivo de Villa de Madrid, Secretaria, legajo 22-349-7.
9
demográfico. Particularmente a partir de los años veinte del siglo pasado, el crecimiento
de la población en la capital no se basó exclusivamente en la inmigración, sino también
en la reducción de la tasa de mortalidad, que experimentó un notable descenso, merced
a la mejora de las condiciones higiénicas, sanitarias y alimenticias. Incluso en los
barrios con peores condiciones de higiene fueron desapareciendo los picos de
sobremortalidad. La población de Madrid en su conjuntó experimentó en este periodo
una mejora de las condiciones de vida, que está reflejada en las cifras estadísticas, no
obstante siguieron existiendo diferencias en el comportamiento demográfico entre
barrios acomodados y populares, aunque las distancias entre unos y otros comenzaran a
acortarse19.
Los nuevos barrios del Ensanche habían descongestionado el primitivo casco
urbano, resolviendo los agobiantes problemas de hacinamiento que padecía la
población. Y si abandonáramos nuestra mirada a vista de pájaro sobre la ciudad y
dirigiéramos nuestra vista hacia espacios más modestos, podríamos apreciar como los
propios hogares se estaban transformando, tornándose más cómodos y confortables,
gracias por ejemplo, a la electricidad, que permitió instalar ascensores en los edificios, o
utilizar en los domicilios los primeros electrodomésticos que llegaban al mercado. La
publicidad en aquellos años de todo tipo de artículos para el hogar, es un buen reflejo de
las mejoras que estaban experimentando las viviendas, y por tanto la vida de las
familias, con la introducción de alimentos procesados, aparatos eléctricos, nuevos
productos de limpieza e higiene, e incluso artículos para el ocio20. Toda una variada
gama de productos, elaborados en serie y en masa, gracias a la aplicación de los avances
19 Fernández García, Antonio, “La población madrileña entre 1876 y 1931. El cambio de modelo demográfico”, en Bahamonde Magro, Ángel y Otero Carvajal, Luis Enrique (eds), La sociedad madrileña durante la Restauración (1876-1931). Madrid, Alfoz-Comunidad de Madrid-UCM, 1989, 2 vols, pp. 29-76. 20 Rodríguez Martín, Nuria, Quien no anuncia no vende. La publicidad y el nacimiento de la sociedad de consumo en la España del primer tercio del siglo XX. Trabajo Académico de Tercer Ciclo. Madrid, UCM-Dpto. de Historia Contemporánea, 2008.
10
de las industrias protagonistas de la Segunda Revolución Industrial, como la química, a
la fabricación de bienes de consumo.
Figuras 1 y 2: Anuncios publicitarios como estos de los años treinta del siglo pasado, trataban de fomentar el consumo doméstico de electricidad en España. En ellos se apelaba al bajo coste de esta energía. Fuente: Sintés Olives, F. F. y Vidals Burdils, F., La industria eléctrica en España, Barcelona, 1933.
Nuevos hábitos, usos y costumbres se estaban extendiendo entre la sociedad
madrileña del primer tercio del siglo XX, asociados muchos de ellos, al consumo de los
novedosos artículos que iban apareciendo en las tiendas. La publicidad, la prensa, la
radio y el cinematógrafo, contribuyeron a difundirlos, pero fue sin duda el sector
publicitario quien puso más empeño en propagar y popularizar a través de las imágenes
y los mensajes comerciales nuevas prácticas y nuevos estilos de vida asociados con la
Modernidad, como herramienta para estimular la adquisición de todo tipo de artículos.
Una incipiente sociedad de consumo comenzó a gestarse entre las clases
pudientes de la ciudad, a medida que aumentaban sus ingresos y niveles de vida, con la
consecuente mayor disponibilidad para el gasto de las economías familiares. El
abaratamiento de los precios de los productos y la elevación de los salarios, permitieron
que sectores cada vez más amplios de la población estuvieran en disposición de acceder
a ellos.
11
Estas clases medias estaban en buena medida formadas por los nuevos
trabajadores de cuello blanco y sus familias, que durante los años veinte y treinta del
siglo pasado se convirtieron en protagonistas de las transformaciones del mercado
laboral de Madrid. El mismo año que se enterró a Benito Pérez Galdós –quien mejor
supo retratar el Madrid de la Restauración-, no quedaba ni rastro en la ciudad de los más
característicos tipos que habían poblado sus novelas, según recogió en sus Memorias el
periodista y Académico de la Lengua Federico García:
“El entierro de Don Benito (Pérez Galdós) tuvo también un valor simbólico. El Gobierno, la Academia, cien corporaciones, la Prensa, organizaron la triste solemnidad. Se expuso en el Ayuntamiento el cadáver del patriarca de las letras españolas. El cortejo cruzó la Puerta del Sol. Era una enorme serpiente, solitaria, sin contactos a su alrededor. Madrid no se extendió en una atmósfera luctuosa. No por diferencias políticas, que en vida de Pérez Galdós salvaron Pereda y Menéndez Pelayo y que acaban en la tumba. Fue que el censo de la población no transcribía ya el de las novelas galdosianas. Ni los majos, ni aquellos comerciantes, ni los patriotas, ni los conspiradores, ni los covachuelistas, las duquesas o las naranjeras: nada de cuanto figura en los inmortales libros sobrevivió a su creador. Con Pérez Galdós enterramos un Madrid”21. El cuadro 1, que compara en cifras relativas el porcentaje de empleados en las
distintas categorías socio profesionales de la población masculina en una de las zonas
del Ensanche de la ciudad, el barrio de Chamberí, en los años 1905 y 1930, es bien
expresivo de los cambios que en el mundo laboral madrileño se habían producido a lo
largo del primer tercio del siglo XX. Empleados, dependientes de comercio y
profesionales liberales copaban en 1930 cerca del 32% del mercado laboral del
Ensanche Norte, cuando en 1905 apenas rozaban el 19%. Mientras, la altísima cifra de
jornaleros y trabajadores sin cualificación, que había dominado el mundo del trabajo
madrileño a lo largo de la segunda mitad del XIX y comienzos del XX, caía más de 10
puntos, desde el 39% al 27’57%22.
21 García, Federico: Adiós Madrid…Memorias de Madrid y del autor, referentes a las dos primeras décadas del siglo, Zaragoza, Cronos, 1944, p. 104. 22 Pallol Trigueros, Rubén, El Madrid moderno…op. cit., pp. 862 y ss.
12
Comparación de los principales grupos profesionales del mercado laboral masculino del Ensanche Norte en 1905 y
1930
39,00
14,97
4,99
15,38
2,95
27,57
9,26
5,00
26,92
4,89
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
Jornaleros/Trabajadoressin cualificar
Artesanos, oficios ytrabajo cualificado
Pequeño comercio empleados ydependientes de
comercio
profesiones liberales
porc
enta
jes
de tr
abaj
ador
es
% en 1905 % en 1930
Cuadro 1: Elaboración propia a partir de AVM, Estadística, padrón del Ensanche Norte, 1930.
El peso del sector servicios a lo largo del primer tercio del XX no hizo sino
incrementarse, a medida que creció el número de los que trabajaban en empleos de
oficina en empresas privadas, especialmente en sectores que experimentaron un gran
crecimiento en este periodo, como las telecomunicaciones y la banca. La ciudad de los
jornaleros se había convertido en una ciudad de trabajadores de cuello blanco.
Por otro lado, el volumen de empleados en el comercio al por menor está en
consonancia con el volumen de establecimientos comerciales existentes en una ciudad
que, debido a su gran concentración de población, generaba una fuerte demanda de
productos de consumo. Un análisis exclusivamente cuantitativo del comercio madrileño
arroja una visión poco modernizada del mismo, incluso a la altura de los años treinta del
siglo XX. Las tiendas de ultramarinos, tabernas y carbonerías, seguían encabezando por
su número el tipo de establecimientos de la ciudad; junto a aquellas, los puestos
13
callejeros que vendían todo tipo de comestibles o chucherías, y la venta ambulante de
víveres frescos, predominaron en Madrid durante todo el periodo. Sin embargo, un
acercamiento cualitativo aporta una visión diferente sobre el comercio y el tipo de
establecimientos al que acudían los madrileños en los años veinte y treinta del siglo XX,
cuando ya era una moda extendida el ir de compras, una actividad que nació vinculada
al ocio y al tiempo libre.
Efectivamente, en aquel periodo, los madrileños, como el resto de los europeos
occidentales, acudían al centro de la ciudad para divertirse en los teatros y los cines, los
bares y los cafés que allí se concentraban, pero también para disfrutar del paseo delante
de los atrayentes escaparates de los comercios con presencia en las principales arterias
comerciales, como la Gran Vía. Precisamente en esa céntrica calle abrió sus puertas, a
mediados de los años veinte, el primer gran almacén moderno de la capital, los
Almacenes Madrid-París, inaugurados el 3 de enero de 1924. Su apertura fue precedida
de una campaña publicitaria de las denominadas de expectación. Durante varios días, la
empresa insertó publicidad en la prensa diaria anunciando la llegada de un nuevo centro
comercial a la capital española. El día 27 de diciembre de 1923 se publicaba un anuncio
en forma de carta en las páginas del diario ABC:
“El acontecimiento que con tanta impaciencia esperan las señoras se acerca.
“Dentro de breves días, desempeñando el importantísimo papel de los Grandes
Almacenes Modernos, tan conocidos en el extranjero, Madrid-París le brindará
la posibilidad de encontrar y adquirir a precios reducidos artículos de buen
gusto, novedades y cuanto le sea necesario en su vida diaria.
La comodidad de la entrada libre le permitirá volver cuantas veces desee,
enterarse y mirar con la misma libertad que en los escaparates.
Podrá Vd. con sus amigas reunirse en un soberbio salón de té, donde escuchará
selecta música en un ambiente de elegancia y “confort” de que tanto gusta el
público madrileño”.
14
Como puede verse, el comercio se dirigía expresamente a las mujeres,
seduciéndolas con las referencias al “buen gusto”, a la “elegancia”, a la “comodidad” y
al “confort”. Pero lejos de presentarse como un establecimiento exclusivo para las
clases acomodadas, el texto también hacía mención a los “precios reducidos” y la
“entrada libre”.
Figura 3: Imagen de los Grandes Almacenes Madrid-París, abiertos en el año 1923. Este establecimiento se convirtió en el emblema comercial de la Gran Vía madrileña.
Si bien en el Madrid del primer tercio del siglo XX sólo existió un gran almacén
que pudiera comparase con los Harrod’s londinenses o los parisinos Printemps, esto no
quiere decir que no existieran algunos comercios que adoptaban las formas y estrategias
de los denominados department stores, organizados por departamentos y en los que se
podían encontrar distintos artículos, cuando lo tradicional era la especialización en un
solo producto. De este tipo pueden considerarse a los Almacenes Simeón, San Mateo y
El Águila. También se produjeron cambios de gran calado en las prácticas comerciales y
en los hábitos de consumo de los madrileños. Especialmente en el centro de la ciudad,
fueron desapareciendo las pequeñas y oscuras tienduchas del regateo y la fianza,
características del siglo XIX, para dar paso a establecimientos que ofrecían sus
15
productos a la vista del público en llamativos y cuidados escaparates, con precios fijos y
marcados, pago al contado y por supuesto, entrada libre.
Asimismo los comercios, especialmente aquellos relacionados con el vestido y el
calzado, fueron incorporando modernas estrategias de venta, como las liquidaciones por
fin de temporada, las rebajas de invierno y verano o las ventas estacionales como el mes
de la ropa blanca, que acabaron conformando un calendario comercial que cubría todo
el año. Ya no se trataba de vender poco, y cuanto más caro mejor, a una clientela más
que fiel, cautiva, sino de vender mucho, y al mayor número de clientes posible. Las
ventas masivas, las rebajas y las liquidaciones se planeaban tanto para vender más
cantidad y más rápido, como para renovar los stocks, pues las mercancías debían
permanecer en la tienda el menor tiempo posible. Además, todas estas acciones
comerciales se ponían en conocimiento del público a través de intensivas campañas
publicitarias, con lo que, poco a poco, aquél fue familiarizándose con ellas. Los
comerciantes, incluso los más modestos, se adentraron con ímpetu en el mundo de la
publicidad, haciendo suya la máxima Quien no anuncia no vende.
Figuras 4 y 5: Anuncios de comercios madrileños publicitando rebajas, promociones y ventas especiales. Anuncio Almacenes San Mateo, 1933. Anuncio Almacenes Simeón, 1934. Fuente: ABC.
16
No era extraño ya para el público madrileño encontrar comercios que siendo
modestos, como el de Norberta Eguren Larrañaga, situado en la céntrica Plaza del
Progreso, y dedicado al “despacho de calzados al por menor”, contaba con 4
escaparates, 14 vitrinas y 23 metros de toldos. También fueron abriendo sus puertas las
primeras cadenas de establecimientos, como las Pescaderías Coruñesas y las
Mantequerías Leonesas, negocios que crecían a través de la apertura de varios locales
comerciales en distintos puntos de la ciudad. Madrid poseía ya un buen número de
comercios a la altura de una gran ciudad.
Aparecieron también negocios vinculados con la llegada al mercado de nuevos
productos, como los especializados en la venta de electrodomésticos y artículos
eléctricos, como el que el famoso fabricante Electrolux abrió en la Avenida Pi i Margall
a finales de los años veinte23; o aquellos que nacían por la difusión y popularización de
modernas actividades como la fotografía, en los que los aficionados podían adquirir los
equipos y el material fotográfico para practicarla; y como no, los flamantes
concesionarios de coches, en los que adquirir, ya fuera al contado o a plazos, pues había
que dar facilidades a los compradores, uno de los grandes símbolos de la nueva cultura
urbana: el automóvil particular.
La floreciente industria de la automoción trajo consigo la aparición de un buen
número de establecimientos que solventaban las necesidades generadas por la posesión
de un automóvil. La proliferación de garajes, estaciones de servicio, talleres de
reparación, autoescuelas, y comercios dedicados tanto a la venta de vehículos, como de
componentes, fue espectacular en los años veinte y treinta del siglo pasado, no sólo en
los grandes núcleos urbanos españoles también en poblaciones más modestas, como
23 Licencia de apertura de las oficinas de Electrolux, S.A. Archivo de Villa de Madrid, Secretaría, Legajo 27-159-195.
17
puede comprobarse, por ejemplo, en las guías y anuarios comerciales de aquellos años:
las multinacionales norteamericanas que dominaban el mercado del automóvil en aquel
periodo, Ford y General Motors, contaban con concesionarios o agentes oficiales en las
principales capitales de provincia españolas, pero también en poblaciones de modesto
tamaño24.
Madrid, junto a Barcelona, era la ciudad más motorizada del país, lo que se
refleja en la multiplicación de negocios y establecimientos comerciales directamente
relacionados con la expansión de su parque automovilístico. En el siguiente plano puede
apreciarse la propagación de negocios relacionados con la industria automovilística en
la zona Norte del Ensanche de Madrid a la altura de 1930.
Negocios vinculados al automóvil en el Ensanche Norte en 1930
Figura 6: Elaboración propia a partir de AVM, Estadística, padrón del Ensanche Norte, 1930.
24 En Madrid existían en los años treinta tres agencias oficiales Ford, VAISA, en la calle San Bernardo, 116; Castro, en la Ronda de Atocha, y Urzanbal, S.A. en General Pardiñas, 27 y 29 y Eduardo Dato, 8.
18
Según el Índice automovilista, en 1916 había matriculados en la provincia de
Madrid un total de 2.677 automóviles25. Cinco años después, la cifra se había casi
doblado y los vehículos con motor mecánico con permiso para circular por la ciudad en
1921 ascendían ya a 4.188, según los datos de la Oficina de Inspección de Carruajes del
Ayuntamiento26. La cifra no era aún espectacular si consideramos que al comenzar el
año 1936 la matrícula en la provincia de Madrid había alcanzado los 56.347 vehículos27.
Automóviles matriculados anualmente en Madrid entre 1926 y 1935
1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935
3.342 3.973 5.117 5.618 4.039 1.828 1.683 3.132 4.565 4.930
Cuadro 2: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario de la Revista Automóvil Comercio, 1936.
El ritmo acelerado con el que crecía el parque automovilístico de Madrid dio
lugar al “problema de la circulación”, tan característico de las grandes urbes. Así lo
constataba el Jefe del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Emilio Abarca, durante el
III Congreso Nacional Municipalista, celebrado en Barcelona a mediados de los años
veinte:
“Ocioso estimo poner de relieve la creciente importancia que va teniendo el
problema de la circulación urbana.
Hoy constituye una de las preocupaciones preferentes de las grandes
municipalidades y es objeto de detenidos estudios de multitud de ingenieros y
arquitectos especializados en la materia.
25 Índice automovilista. Relación de los automóviles inscriptos en Madrid con expresión del número de matrícula, nombre y domicilio del propietario. Madrid, Imprenta El Previsor, 1916. 26 Datos de la Inspección de Carruajes del Ayuntamiento de Madrid, 1921. 27 “Relación de vehículos con motor mecánico matriculados en España hasta el 1 de Enero de 1936”, en Revista de la Cámara de Transportes Mecánicos, Enero de 1936, p. 6.
19
Es cuestión que tuvo trascendencia en cuanto apareció la gran ciudad; pero
ahora, a consecuencia de la introducción de la máquina en el tráfico urbano,
reviste importancia extraordinaria; tanta, que se equipara a la de los problemas
de antiguo tan vitales como el de las subsistencias y el de la vivienda.
La tracción mecánica, que empezó siendo una manifestación de lujo, es hoy el
elemento principal del transporte de personas y mercaderías dentro de los
linderos de la ciudad. Su acertado empleo afecta a la seguridad pública, a la
comodidad de los ciudadanos y a la economía de la urbe28.
Ya en los años treinta del siglo pasado, los atascos se habían convertido en
endémicos en los nudos principales de circulación de la ciudad: Puerta del Sol, Cibeles,
Gran Vía con Alcalá, Red de San Luis, y plazas del Callao, Santo Domingo, Mayor y
Benavente, calle de Sevilla y Glorieta de Atocha29. Se producían también de forma
puntual pero recurrente, en lugares como el Estadio Metropolitano, cuando se disputaba
un partido de fútbol de importancia, o en la Plaza de las Ventas cuando se celebraba
corrida de toros. Regular la circulación de vehículos y peatones, en una urbe que había
alcanzado un considerable tamaño, traía de cabeza a las autoridades locales, que en
aquellos años se dedicaron a estudiar y poner en práctica soluciones que no pocas veces
se copiaban de urbes como París, Londres y Nueva York30.
Lo cierto era que el crecimiento que había experimentado la ciudad, tanto
demográfico como urbanístico, generaba una fuerte demanda de transporte, que en el
interior de la ciudad fue en gran medida solventada con los vehículos automóviles, ya
fueran particulares o de servicio público, que junto a los tranvías y al Metropolitano
trasladaban diariamente a miles de madrileños en sus desplazamientos por la capital. Al
28 Abarca, Emilio, El problema de la circulación. Madrid, Publicaciones de la Unión de Municipios Españoles, 1927, p. 5. 29 Paz Maroto, José, Time is Money. El problema de la circulación. Memoria premiada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid en el concurso celebrado el año 1932, pp. 49-50. 30 Cano Rodríguez, José Mª, Memoria presentada al Excmo. Ayuntamiento relativa ale estudio sobre su viaje al extranjero. Madrid, Artes Gráficas Municipales, 1933.
20
mismo tiempo, la proliferación de autobuses de línea, sirvió para conectar de forma
rápida y económica la capital con los pueblos colindantes y con otras poblaciones de
provincias separadas hasta por 200 kilómetros. En 1933 había ya establecidas en Madrid
89 líneas de autobuses dedicadas al servicio de viajeros, algunas de las cuales han
llegado hasta nuestros días, como Continental Auto31.
El ferrocarril, que en la segunda mitad del XIX había impulsado el crecimiento
de Madrid ya no era suficiente para satisfacer la creciente demanda de transporte de
viajeros y mercancías de una urbe de un millón de habitantes. Además, los problemas
financieros, la falta de modernización, y los precios de sus tarifas, habían conducido a
las empresas ferroviarias a una grave crisis que no hizo sino agravarse por la imparable
competencia de los vehículos de tracción mecánica32.
Figura 7: La moderna diligencia española, como puede verse en esta foto de 1930, era ya un moderno ómnibus. A lo largo del primer tercio del siglo XX, los vehículos de tracción mecánica le ganaron la partida del transporte de viajeros y mercancías a las compañías ferroviarias. Fuente: Revista Agfa.
31 Paz Maroto, José, Time is Money…op. cit., y Patronato Nacional de Turismo, Guía general de líneas exclusivas de automóviles para viajeros, equipajes y mercancías en toda España. Madrid, Imp. del P. de H. Intendencia e Intervención Militares, 1930. 32 Hernández Marco, José Luis, “Las primeras reacciones de las compañías ferroviarias españolas al inicio de la competencia automovilística antes de la Guerra Civil”, en Revista de Historia Económica, nº 2, (Primavera-Verano 2002), pp. 335-363.
21
4. Conclusiones
A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX la ciudad de Madrid experimentó
un amplio proceso de transformación. La intensificación en este periodo del ritmo de
llegada de inmigrantes a la capital, en busca de nuevas oportunidades vitales, acrecentó
los problemas de hacinamiento e insalubridad que sufría el casco urbano, aún encerrado
en la cerca que en 1625 ordenara levantar Felipe IV. Al mismo tiempo, el afán
centralizador del nuevo Estado liberal y la creación de nuevos organismos e
instituciones en la capital, como la Bolsa, la Biblioteca Nacional o el Banco de San
Fernando, actuaron de incentivo a la idea del ensanchamiento de la población. En 1860
se aprobó un Plan de Ensanche, diseñado por el arquitecto e ingeniero Carlos María de
Castro. Surgió así un Nuevo Madrid, cuyo tamaño estaba ya en consonancia con el
número de sus habitantes, que al finalizar el siglo XIX superaban el medio millón.
Junto al crecimiento urbanístico de la ciudad por la aprobación del Plan Castro,
otros dos elementos, la traída de aguas –con la inauguración del Canal de Isabel II- y la
llegada del ferrocarril, fueron imprescindibles para colocar a Madrid en el disparadero
que la conduciría a la Modernidad del primer tercio del siglo XX.
La puesta en marcha de tan ambiciosos proyectos fue decisiva en la evolución
económica de Madrid y en la configuración de su mercado laboral. El negocio de la
construcción fue el motor del crecimiento de la ciudad en la segunda mitad del siglo
XIX, y asociado a él, predominó en el mundo laboral madrileño una mayoría de
jornaleros sin cualificación, empleados en los abundantes tajos de la ciudad. Esta
aplastante realidad convivió con la consolidación en este periodo del sector terciario,
vinculado tanto al papel de Madrid como sede del poder político, económico y
financiero del país, como a su condición de gran núcleo urbano consumidor voraz de
productos y servicios.
22
Sobre estas bases se asentó el proceso de modernización que eclosionó en el
primer tercio del siglo XX, particularmente en los años veinte y treinta del siglo pasado.
Madrid, que había logrado despertar del letargo demográfico en el que había estado
sumida hasta entonces gracias al aumento del número de inmigrantes, inició el proceso
de transición demográfica, con la reducción drástica de sus tasas de mortalidad.
Caracterizada tradicionalmente como una ciudad de la muerte, en la que cada año
morían más personas de las que nacían, la capital logró a partir de los años veinte del
siglo pasado, crecer por sí misma, y no sólo por la inmigración. Las mejoras higiénicas
y sanitarias, y el aumento del nivel de vida, que afectaron –aunque de manera desigual-
al conjunto de su población, estuvieron detrás del fenómeno. En vísperas de la Guerra
Civil, Madrid había superado el millón de habitantes.
Junto a la consolidación del crecimiento demográfico, nuevos indicadores
sociales y económicos nos sirven para confirmar el proceso de modernización de la
capital de España. En este periodo se consolidó definitivamente el protagonismo de
Madrid como centro redistribuidor de productos y servicios en el mapa económico de
España. Este papel que le había tocado desempeñar debido a su condición de capital del
Estado, afianzó la importancia de su sector terciario, e impulsó el crecimiento del
número de trabajadores de cuello blanco –funcionarios, oficinistas, profesionales
liberales, etc.,- un rasgo que difícilmente puede ser interpretado como una característica
del atraso de la economía madrileña.
Se han señalado también los cambios en el mundo del comercio, que fueron
definitivos en la transformación de los hábitos de consumo de los madrileños; y
asimismo el desarrollo de los transportes, con la extensión del parque automovilístico,
que afectaron definitivamente al paisaje y a la organización del espacio urbano. Por
último, en el aspecto urbanístico, consolidados ya los nuevos barrios del Ensanche, se
23
empezó a prestar atención a las zonas del Extrarradio33, hasta entonces parca o
nulamente atendidas por los poderes públicos.
Todos estos rasgos, si bien apenas aquí esbozados, nos permiten hablar de la
consolidación del proceso de modernización de Madrid en el primer tercio del siglo XX.
33 Núñez Granés, Pedro, El problema de la urbanización del Extrarradio de dicha Villa desde los puntos de vista técnico, económico, administrativo y legal. Madrid, Imprenta Municipal, 1920.
24
































![[Leavenworth, KS] Daily Times, June 12, 1860-October 8, 1861](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631c4e39b8a98572c10cd7d2/leavenworth-ks-daily-times-june-12-1860-october-8-1861.jpg)