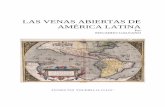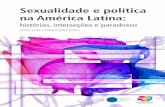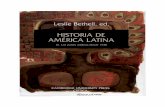Cómo aproximarnos al Estado en América Latina
Transcript of Cómo aproximarnos al Estado en América Latina
19
¿Cómo aproximarnos alEstado en América Latina?
Víctor Manuel Moncayo C.*
La pregunta que queremos hacernos se refiere a la realidad de losEstados existentes en las sociedades latinoamericanas. Nuestro objetivoes plantear la necesidad de una reflexión que contribuya a construir lanueva gramática del Estado en América Latina, en el sentido de formade entendimiento, a partir de la hipótesis central de que los instrumen-tos teóricos y prácticos de los cuales disponemos para interrogar la reali-dad de toda sociedad capitalista, han perdido su pertinencia en razón dela nueva gran transformación experimentada por el capitalismo en losúltimos decenios.
Es un esfuerzo por situar la cuestión en la dimensión de la reali-dad del capitalismo en general, sin hacer referencia inicial a las llamadasespecificidades nacionales, pues queremos privilegiar el curso tendencialcomún del sistema de organización social y productiva que rige en todoel planeta. Queremos también abandonar el tratamiento de la realidad apartir de tantos lugares comunes que abundan en las reflexiones y que serepiten acríticamente, sin ninguna pretensión de originalidad, ni mu-cho menos de poseedores de la verdad.
La insistencia en el carácter histórico del Estado
Desde hace algún tiempo (Moncayo, 2004), partimos de la ideacentral del reconocimiento de la historicidad del Estado, acercándonosa él como un fenómeno esencial del mundo contemporáneo, ligado a lamodernidad que supuso el advenimiento del capitalismo. Esto supone
* Doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor emérito y ex rectorde la Universidad Nacional de Colombia.
20
abandonar las aproximaciones que lo aprecian como una esencia supra oahistórica, o las concepciones que le atribuyen un carácter neutral, quelo ven como un simple agregado de aparatos que pueden ser utilizados avoluntad por quienes detenten el poder. Igualmente, estimamos insufi-cientes las versiones descriptivas de su forma de existencia como institu-ción, creencia, correlación de fuerzas y monopolio1, que dejan de ladosu carácter de categoría esencial del orden capitalista que, si bien es,como tantas otras dimensiones, un escenario de contradicciones y lu-chas, no es una materialidad cuya significación pueda arrebatársele alcapitalismo total o parcialmente.
Hay que comprender el Estado como un elemento indisociabledel tipo de organización social de la producción vigente, cualquiera quesea el régimen político, o los gobiernos que lo gestionen, es decir, conindependencia de su cara autoritaria o represiva o de su aparente faz deamable benefactor, dispuesto a concedernos nuestras reivindicaciones, oa contribuir a atender las necesidades individuales y sociales. El Estadono es perenne, sino que su historia es indisociable de la vida misma delcapitalismo. Está marcado en su presentación por las formas originariasy de transición al capitalismo y por las transformaciones ocurridas unavez instaurado.
A este propósito parece pertinente señalar que la colonización vi-vida por las poblaciones de nuestro continente, no es el proceso de ex-pansión, implantación y configuración del capitalismo europeo, ni lamodernidad portadora del iluminismo que busca arrasar lo primitivo ylo atrasado, sino que el capitalismo y la modernidad son inconcebiblessin colonialismo. Aunque la noción de conquista y civilización sirve paradestacar la violencia y la brutalidad del proceso, deja lo colonizado comoun elemento pasivo, negando que haya allí una relación de poder queincluye tanto dominación como resistencia y sus efectos2.
1 García Linera, Álvaro. “La construcción del Estado”, intervención al recibir el títulohonoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Abril 10 de 2010. En ella el actualvicepresidente de Bolivia precisó: “Podemos entonces cerrar esta definición del Estado enlas cuatro dimensiones: todo Estado es institución, parte material del Estado; todo Estadoes creencia, parte ideal del Estado; todo Estado es correlación de fuerzas, jerarquías en laconducción y control de las decisiones; y todo Estado es monopolio. El Estado comomonopolio, como correlación de fuerzas, como idealidad, como materialidad, constituyenlas cuatro dimensiones que caracterizan cualquier Estado en la edad contemporánea”.2 De allí que recientemente Negri haya recogido en buena medida las tesis de los autores dela teoría de la colonialidad al señalar: “Las civilizaciones precoloniales son en muchos casosavanzadas, ricas, complejas y sofisticadas; y las contribuciones de lo colonizado a la llamada
21
En ese contexto, si bien no todas las formaciones sociales contem-poráneas tienen la misma historia de implantación y transformación dela organización capitalista, como ocurre en las sociedades latinoamerica-nas integradas por la vía colonial al capitalismo, en todas ellas podemosapreciar los rasgos comunes que caracterizan al capitalismo y al Estadoque les es propio.
Ahora bien, estimamos que el instrumento conceptual idóneo paraidentificar, rastrear y significar el carácter del Estado en cualquier socie-dad capitalista, deriva de la tesis central de Sohn Rethel (1980) sobrelas formas o abstracciones reales constitutivas de la relación capitalista,entre las cuales se destaca la forma Estado, que permite plantear la ree-dición de las formas sin que ellas desaparezcan y, sobre todo, apreciarque el Estado como forma social siempre ha tenido esa virtud camaleó-nica, que le permite cambiar de piel, de misión, sin dejar de ser.
En esa dirección distinguimos el Estado como una esencialidaddel sistema capitalista -como una “abstracción real”, que de manera aná-loga a las formas mercancía, moneda o sujeto, es una construcción socialque todos fabricamos y reproducimos sin saberlo y sin pensarlo- , delEstado como régimen, bloque de poder, o gobierno. Distintas dimen-siones del análisis que no se pueden confundir.
El Estado hoy subsiste, pero transformado. Ha sido derrotado enla función que desplegaba, para dar paso a un nuevo Leviatán redefini-do. Su soberanía no es la misma, no controla de igual manera a su pue-blo nacional, está subordinado a determinaciones del orden global (im-perio) y no de otro u otros Estados que sufren la misma mutación.
Asistimos a una transformación, denominada globalización, queaún no tiene completa toda su arquitectura, que se ha convertido en unproceso endógeno al Estado nacional. En la globalidad no existe un gradode formalidad suficiente, pero lo que sí es indudable es que los Estadosestán jugando un papel central en ese proceso mediante la desnacionaliza-ción de muchos elementos que caracterizaban al EEstado nacional3.
civilización moderna son substanciales y en gran parte no reconocidas. Esta perspectivaefectivamente derriba la dicotomía común entre tradicional y moderno, lo salvaje y lo civiliza-do. Más importante para nuestro entendimiento es afirmar que los encuentros de la moderni-dad revelan procesos constantes de transformación mutua” (Negri y Hardt, 2009: 68).3 Como lo advierte Saskia Sassen, en materia de globalización “el ámbito nacional continúasiendo el terreno donde la formalización y la institucionalización alcanzan su grado máspleno de desarrollo, a pesar de que estos procesos rara vez se parezcan a las formas másinspiradas que conocimos. El territorio, el derecho, la economía, la seguridad, la autoridad
22
El Reconocimiento de una época distinta del capitalismo
Admitido el carácter histórico del Estado, su comprensión es in-separable del reconocimiento de una época nueva del capitalismo, más omenos ampliamente admitida, aunque sean discutibles su significacióny sus características.
Dificultades por superar
Ese reconocimiento exige que podamos encontrar herramientasconceptuales que no estén marcadas por las huellas de fases anterioresdel mismo sistema de dominación. La emergencia de un nuevo conti-nente nos obliga a cambiar los mapas y a tirar por la borda los viejosinstrumentos de navegación. El cambio producido nos debe conducir anuevas formas de aproximación, con el sentido crítico requerido paraenfrentar el capitalismo en una época diferente.
Si asumimos que se ha producido un cambio no episódico, nisuperficial, sino un cambio profundo, un cambio del capitalismo, quealgunos lo denominan una nueva “gran transformación”, necesitamosuna nueva gramática para entender el Estado. Si las mutaciones afectanla organización de la producción y del trabajo, si el poder se ejerce mássobre la vida misma, si el conflicto y las formas de resistencia se hanrenovado, el desafío es encontrar el sendero de un nuevo vocabulario yuna nueva gramática de la política que den cuenta de esa otra gran trans-formación experimentada por el capitalismo (Moulier Boutang, 2007).
Indicadores y rasgos del cambio capitalista
Sobre el estado actual del capitalismo se enfrentan, de un lado,una posición conforme a la cual las transformaciones carecen de real
y la pertenencia son elementos que en la mayor parte del mundo se han construido en virtudde lo nacional, aunque en pocos casos presenten el grado de autonomía que se postula tantoen el derecho nacional como en los tratados internacionales. La capacidad transformadoraque hoy exhibe la dinámica de la globalización supone una imbricación con lo nacional (losgobiernos, las empresas, los sistemas jurídicos o la ciudadanía) mucho más profunda de loque permiten dar cuenta los análisis realizados hasta el momento. Esa transformacióntrascendental que llamamos globalización transcurre dentro del ámbito nacional en unamedida mucho mayor de lo que se suele admitir. Es allí donde se están constituyendo lossignificados más complejos de lo global” (Sassen, 2010: 19).
23
importancia, pues el sistema de explotación sería el mismo y, de otro,quienes postulan la discontinuidad radical entre el capitalismo indus-trial en su fase fordista-taylorista-keynesiana y el capitalismo de las últi-mas décadas, que comporta una realidad igualmente diferente comosistema de acumulación, forma de explotación y naturaleza de la con-frontación, del antagonismo. Es la tesis según la cual asistimos a unatransformación profunda, que ha variado el sistema de acumulación y lanaturaleza de la riqueza, que nos permitiría hablar de un tercer tipo decapitalismo posterior industrial, que nos impone redefinir los términosdel antagonismo social.
Apreciemos algunos rasgos principales del cambio histórico ocurrido:
La dominación tendencial del trabajo inmaterialSin duda la mutación más significativa es el cambio de la forma
predominante del trabajo. A partir del entendimiento de trabajo comouna actividad productiva de bienes materiales, se han venido analizandolos modos de acumulación y de explotación a partir de la medida deltrabajo, según el tiempo gastado en la producción, como lo formulabala clásica ley del valor trabajo. Ahora el panorama es diferente: el trabajopredominante es el inmaterial, que escapa a toda forma de medición; esun trabajo que excede toda medida, no está ligado a un determinadotiempo de actividad productiva, sino a todo el tiempo de la vida, de laexistencia social en sus distintas formas y momentos.
Tal afirmación no significa que haya desaparecido la importanciadel trabajo en general, que el trabajo haya perdido su centralidad, sinoque ahora lo esencial no es el gasto de fuerza de trabajo humano, sino la“fuerza-invención”, el saber vivo que no se puede reducir a las máqui-nas4. Ese trabajo se traduce en realidades no tangibles, inmateriales, queson determinantes del valor de cambio. Aún cuando continúe la utiliza-ción del trabajo material asalariado o semi-independiente, lo central esla incorporación de una masa de actividad creciente de la población que
4 Utilizando el mismo tipo de ejemplos sobre el valor al cual se vende un par de zapatos,Boutang nos advierte: ese par puede costar 4 o 5 euros fabricarlo, 2 o 3 euros transportarlo,etc, pero se vende entre 20 y 300 euros según la marca sea Nike o Adidas. El valor depende,entonces, de la marca, de ese bien intangible e inmaterial, que es producto tanto de las horasde trabajo de los diseñadores, como de los estilistas o de los bufetes de abogados dedicadosa la protección de la propiedad intelectual. También está allí el “gusto”, es decir el consen-timiento del público en pagar mucho dinero por un producto de marca (Boutang, 2007:50).
24
suministre recursos gratuitos casi en forma ilimitada. Lo que se buscahoy es la “inteligencia colectiva”, la creatividad difusa en el conjunto dela población5.
La producción biopolíticaDado que las transformaciones contemporáneas del capitalismo,
han roto la otrora nítida distinción entre tiempo de trabajo y no trabajo,la producción se ha vuelto biopolítica. A ella concurren en forma igual-mente productiva todos los trabajos, los ocupados y los desocupados,los remunerados en grados diversos y los no remunerados. Asistimos auna producción que compromete toda la vida social, que continúa pro-duciendo bienes materiales pero que crea también ideas, imágenes, co-nocimientos, valores, formas de cooperación, relaciones afectivas.
De otra parte, la producción no pasa por el vector salario directo-indirecto, poniendo fin a la vieja separación funcional entre Estado y mer-cado. Lo central hoy es que el conjunto de los sujetos portadores defuerza laboral estén en capacidad potencial de participar de manera pro-ductiva, a partir de condiciones básicas mínimas. La producción ya noreposa sobre la garantía del salario directo e indirecto, sino sobre la po-sibilidad de que todos puedan tener algún tipo de retribución por sucontribución heterogénea, no subordinada, múltiple, móvil y no per-manente al proceso productivo global.
Por ello el nuevo papel del Estado no pasa sólo por su reducción(desmonte del Estado) y por el desplazamiento de sus actividades haciael ambiente mercantil privado (privatización), sino por una participa-ción en las condiciones elementales o básicas de la fuerza laboral, sobrelas cuales pueda edificarse su contribución no salarial ni siempre inme-diata. Su misión reguladora buscará que sea con cargo a las nuevas for-mas de ingreso que los sujetos laborales garanticen las prestaciones queantes aseguraba la relación salarial y que, en el caso límite de exclusiónde los sujetos, se les atienda con provisiones básicas como lo evidencianlos programas de atención a la pobreza o contra el hambre, o las orienta-ciones de política pública que proclaman la sociedad civil como respon-sable y proveedora del bienestar para relevar al Estado de esa misión.
5 Boutang, además, explica también por qué hoy cobra dominancia el capitalismo financie-ro. No en virtud de la especulación artificial, sino en función del cálculo de esos elementosinmateriales cruciales, que son el corazón del valor de cambio (Boutang, 2007: 51 y 52).
25
El control del biopoderEsas características biopolíticas de la producción determinan que
el poder se ve cada vez más sobre la vida misma; ya no sólo importa elcontrol disciplinario de la fuerza de trabajo, sino un control pleno sobretoda la población. Se ha llegado a un estadio más acabado de la subsun-ción real para lo cual es preciso un biopoder, que ante la pérdida delfactor de medida en el uso de la fuerza laboral que permitía la sujeciónsalarial, ahora llegue a todos los espacios de la vida individual y social.Según Negri “en la actualidad, el poder es biopoder porque ejerce elcontrol sobre el trabajo y la vida después del trabajo. Por eso el conflictoya no se sitúa en la fábrica, sino en la vida. El capital se apodera de lavida de cada trabajador. Ahí se encuentra la resistencia: todos estamosdentro de una única cosa, el capitalismo, y no hay nada externo” (Negriet al., 2004).
El viejo concepto de soberanía entra en obsolescencia, pues parael control sobre la vida se requiere la guerra y el estado de excepciónpermanente. Según la expresión de Negri, “la biopolítica y la tanatopo-lítica tienden a veces a identificarse, pues la guerra se convierte en laesencia de la política, la tanatopolítica se erige como la matriz de labiopolítica” (Negri, 2006).
La soberanía sobrevive transformada para prolongar su perma-nencia; “el estado de excepción permanente indica una superación de laforma-estado sobre la base misma de la estatalidad”, tal y como para suépoca Marx decía que la propiedad privada se superaba en la sociedadpor acciones pero sobre la misma base de la propiedad privada (Virno,2006: 10).
Todo ello impone una declaración universal del estado de excep-ción. No es una excepcionalidad como alternativa provisional para aten-der problemas de urgencia dentro de la normalidad del ejercicio del po-der, sino una forma permanente de suplir la carencia de la medida quehabía venido operando como sistema de dominación, estableciendo me-canismos policivos desplegados en todo el tejido social bioproductivo. Esen lo global una verdadera “guerra constitutiva de orden” que “construyenaciones, que pone a su servicio ciertas instituciones caritativas, a ciertasONGS, y que se dota de instrumentos de control generalizados dondequiera que se presenten fallas en la organización social y en el desarrolloeconómico” (Negri, 2006: 75), que deshace las fronteras nacionales y queconduce al agotamiento y al fin del derecho internacional.
26
La necesidad de trascender el poderSe impone así la superación de la interpretación unívoca del po-
der que construyó la modernidad, conforme a la cual el poder siemprees trascedente y soberano6. La visión que sólo ofrecía una alternativaposible: aceptar o renegar del poder. Ahora estamos obligados a abando-nar el paradigma del poder creado por la modernidad para hacer preva-lecer sobre el poder las razones de la asociación política y de la dinámicademocrática.
Como lo ha planteado Holloway, se trata de asumir que “lo queestá en discusión en la transformación revolucionaria del mundo no esde quien es el poder sino la existencia misma del poder. Lo que está endiscusión no es quien ejerce el poder sino como crear un mundo basadoen el mutuo reconocimiento de la dignidad humana, en la construcciónde relaciones sociales que no sean relaciones de poder” (Holloway, 2002:33). Para ese efecto, hay que salir del paradigma del Estado, que lo aíslapara atribuirle una autonomía que no tiene y para ocultar que está limi-tado y condicionado por un nodo de relaciones sociales centrado sobrela forma de organización del trabajo en la sociedad.
La real significación del cambioEl capitalismo al cual hoy asistimos no es el mismo. Lo que hoy
tenemos como capitalismo es algo muy distinto, como distintas fueronlas épocas anteriores que algunos llaman “fases”. Se ha producido, comoya lo hemos señalado, una nueva gran transformación en el capitalismode hoy. Comprender ese cambio no pasa por las descripciones de lo quehace el Estado, por el contenido de sus políticas, sino por el descifra-miento de la cuestión central de poder entender dónde está la explota-ción hoy. Desde nuestro punto de vista, y en esto obviamente no somosoriginales, la explotación capitalista ya no reside en la relación salarial;se acabó la medida salarial como medida de la explotación, a la queacostumbrábamos aludir repitiendo las expresiones “trabajo, no trabajo,jornada, no jornada, plusvalía, excedente”. El problema de la medicióndel excedente en los términos en los que se hacía en la sociedad salarialha quedado atrás, y se ha entrado en lo que algunos autores llaman –
6 A este respecto, es iluminador el análisis iniciado por Negri en su obra Fabrique dePorcelaine (2006). Esa interpretación puede encontrarse tanto en la posición liberal-funcio-nalista de corte weberiano, como en el esquema conservador y totalitario de Schmitt ytambién la perspectiva revolucionaria de Lenin.
27
Negri, Virno, etc. – una explotación que remite a la biopolítica. ¿Quéquiere decir esto? Que las relaciones de explotación ya no se anudanalrededor de lo salarial en un tiempo particular y en un espacio determi-nado como la fábrica, sino que las relaciones de explotación están encualquier lugar, a cualquier hora; por eso comprenden toda la vida, to-dos los espacios de la vida. Y eso supone que el poder no es el poder decontrol de antes por la vía del salario, por la vía de la fábrica, por la vía dela ciudadanía y de la nación, sino que es un biopoder que tiene quellegar hasta los menores intersticios de la existencia vital de los sujetos.
Claro está que en esta materia es preciso advertir que lo que seplantea es en términos de tendencia y que hay que distinguir entre lotendencial y lo prevalente. Lo prevalente puede seguir siendo otra cosa.En efecto, si bien no desaparecen ni desaparecerán los obreros, los sala-rios, las industrias, etc., e incluso pueden representar mucho desde elpunto cuantitativo, lo que importa es que lo hegemónico, lo principal,lo dominante es otro tipo de relación de participación en la producciónsin vinculación salarial. Es por ello que los conflictos de hoy son distin-tos, ya no tienen los protagonistas ni los espacios de antes, ni se danalrededor de los mismos temas. Todo porque justamente el trabajo y,por ende, la explotación tienden a estar difundidos en toda la sociedad yen toda la existencia vital.
Lo anterior tiene importantes consecuencias sobre la manera deabordar el Estado. No es que el Estado haya terminado, ni tampoco queel Estado se haya reducido o adelgazado, sino que el Estado ha cambia-do de misión. El Estado tiene otra significación, ya no es el mismo. Esen esta dirección que se mueve el reciente trabajo de Saskia Sassen, alplantear de manera diferente el problema del cambio de la misión delEstado en la nueva época del capitalismo. La época o fase anterior tieneya unos gérmenes que colaboran con la nueva, de tal manera que cuandoaquella entra en crisis y empieza a ser sustituida, también prefigura oayuda a que a partir de ella germine lo nuevo. Es el proceso que Sassenllama de “ensamblajes”, que existieron, por ejemplo, en el pasaje de lafeudalidad a la organización del Estado nacional, y que también estánpresentes en la ruta que ahora transitamos de lo nacional a lo global.
Ahora bien, todo ello permite insistir en que el Estado no desapa-rece, que no estamos frente al fin del Estado, pero que sí asistimos a unaterminación de la manera en que el Estado se relaciona con el mercado.No es que el Estado deje de intervenir, sino que sus formas de interven-
28
ción son diferentes. La tesis de Sassen es que la intervención del Estadoreside en su coparticipación y en su colaboración para los fines de laorganización de la globalidad, a través de unos procesos que ella deno-mina “desnacionalizaciones” o “renacionalizaciones”. Claro está que elproceso que denominamos como globalización no está acabado, ni os-tenta una institucionalización supraestatal, ni se orienta hacia el esta-blecimiento de un supraestado. Pero lo cierto es que ya hay múltiplesasuntos que no pertenecen a la órbita de los Estados, que están porencima de ellos, pero que son los propios Estados los que contribuyen aque se puedan interiorizar y valer dentro de los territorios de los Estadosnacionales. En otras palabras, asistimos a un proceso de “ensamblajes”mediante el cual los Estados nacionales contribuyen al fenómeno de laglobalización. Lo que estamos viendo, por consiguiente, es una transi-ción hacia esta nueva época del capitalismo que no está acabada, ni en elorden interno de los Estados nacionales ni en el orden externo de lo queva a existir o ya comienza a existir a nivel de la globalidad. Está apenasen construcción, sin que sea aún posible descifrarla ni mucho menosdescribirla o comprenderla.
La transformación no hace tábula rasa sino quees un proceso de hibridaciones
La transformación que hemos descrito no significa que exista unrecorrido lineal, predeterminado. Los senderos no sólo son múltiplessino que no se recorren siempre en el mismo tiempo.
De la misma manera, aceptando que los cambios históricos sonesenciales al devenir de la organización social, hay que advertir que esasmutaciones no tienen la virtud de redefinir todo lo anterior, no hacentábula rasa de lo precedente, sino que proceden mediante complejashibridaciones, de tal manera que coexista o se restaure lo viejo aunquebajo la égida de lo nuevo. Aspecto este que es aún más importante teneren cuenta, cuando se consideran en contraste formaciones sociales quecomparten el mismo tiempo cronológico, pero que por sus particulari-dades históricas han recorrido modalidades de organización muy espe-ciales, que no desaparecen tampoco por obra y gracia de las grandesinflexiones de transformación del conjunto de la organización social dela producción, sino que intervienen como un elemento más de la com-plejidad de las hibridaciones a las que nos estamos refiriendo.
29
Rasgos comunes y especificidades en América Latina
Del origen colonial a la inserción en el capitalismo
Acerca de cómo nos hicimos y somos nacionesLa conquista y la colonización interrumpieron abruptamente las
organizaciones sociales ya existentes en el continente americano que, asu manera, habían producido diversos procesos de individuación, loscuales a su turno han debido suceder a la red de singularidades contin-gentes (pre-individuales) de una multitud, identificada en los lazos co-munes que representan las facultades genéricas de la especie y, en espe-cial, el lenguaje y el pensamiento7.
A lo largo de ese lapso y durante el tiempo transcurrido luego dehabernos desprendido de los lazos coloniales (hispánicos o lusitanos),recorrimos en forma peculiar, el sendero de la construcción nacional, sintener los antecedentes históricos del mundo continental europeo pero síla ideología asociada a la modernidad capitalista, importada con ocasiónde los procesos independentistas, a la cual contribuyó la misma coloni-zación. Ocurrió en América Latina lo que Balibar ha denominado elpaso de una situación pre-nacional a la del Estado-nación, que nadatiene que ver con el mito nacionalista ligado a un destino lineal, sinoque remite a circunstancias históricas muy ligadas a la vigencia y expan-sión del sistema capitalista (Balibar et al., 1990: 177).
Por lo que respecta a los pueblos nacionales que de allí surgieron,sin que se hubieran eliminado ni subsumido las múltiples diferencias deorden étnico y cultural, es cierto que esas anteriores individuacionesfueron, en forma paulatina, asumiendo la forma de la integración sim-bólica propia de las comunidades políticas nacionales como realidadesinsoslayables, que se han venido ampliando y consolidando gracias a unpasado histórico que se ha ido acumulando y reproduciendo desde en-tonces, y a las formas culturales que fueron adquiriéndose y que sinduda se comparten.
7 Hacemos alusión aquí a la conceptualización de Paolo Virno (2001), según la cual laMultitud que precede a las individuaciones tienen una Unidad, muy distinta a la queconstruye, por ejemplo, el capitalismo a partir de la categoría de pueblo y de la noción deEstado, y que es una verdadera premisa de la existencia social: “El Uno que la multitud tienetras de sí es el lenguaje, el intelecto como recurso público e interpsíquico, las facultadesgenéricas de la especie”.
30
Es así como hoy estamos reunidos alrededor de unidades nacio-nales a las cuales se dice pertenecemos. A todos nos hicieron formarparte de estas naciones y así nos consideran –y nos hemos estimado-para “organizarnos debidamente” en función de un sistema bien conoci-do que, a lo largo de sus siglos de dominación, nunca ha aportado bien-estar real. No ocurrió ello gracias a nuestra voluntad, fue un procesohistórico. El proceso que enlaza la modernidad y la colonialidad. Asícomo en otras latitudes en los siglos XVII y XVIII se empezó a vivir bajolas categorías de pueblo, estado-nación y soberanía, en América Latinatambién ellas fueron germinando y floreciendo.
Pues bien, son esas comunidades nacionales las que echaron raícesen nuestro continente y las que mantienen la organización social de lacual hacemos parte y soportan, a pesar de todas las limitaciones y defi-ciencias, el orden político que les es propio. Somos ciudadanos de cadauna de esas naciones y como tales nos comportamos, con todas sus con-secuencias.
A ese respecto, conviene señalar que no existe realmente un mo-delo canónico de construcción de los Estados nacionales. Toda organiza-ción de un Estado nacional es específica. Por consiguiente, reivindicarcomo especificidad la constitución de los Estados latinoamericanos engeneral, o de Estados nacionales particulares dentro de América Latina,no es ninguna novedad desde el punto de vista de la constitución de losEstados nacionales. Sin embargo, es útil tener en cuenta esa especifici-dad, para apreciar al mismo tiempo cómo la construcción de los Estadosnacionales va acompañada de una serie de elementos históricos múlti-ples, como el elemento ideológico, la filosofía liberal.
Sin embargo, a pesar de que en medio de esa multiplicidad pue-den hallarse similitudes, no hay algo así como un modelo canónico deorganización de los Estados nacionales, pues toda construcción de Esta-dos nacionales es una construcción histórica específica. Por esa razón,pueden encontrarse algunas “anomalías”, como las que pueden advertir-se en ciertas formaciones sociales ligadas a esquemas de Estados patri-moniales que, aunque lejanas de la ideología liberal, han conducido aidentidades nacionales artificiales pero de todas maneras históricamenteexistentes con todas las manifestaciones que les son propias. Por lo mis-mo, no es extraño tampoco que las vías para la construcción de la catego-ría social de sujetos libres sean muy diferentes a las que caracterizaron elpaso de la feudalidad al capitalismo en el continente europeo.
31
Como pueblos nacionales hemos contribuido y seguimos coope-rando al mantenimiento de la organización social y productiva de lacual hacemos parte. Comulgamos con la falacia de nuestra participaciónen la constitución del orden político, y nuestra memoria es débil pararecordar las circunstancias de esas tramoyas en las cuales hilos invisiblesnos han movido, muchas de ellas presididas por ambientes de terror,confusión y crisis, como los que en diferentes momentos se han vivido.
Ese proceso de organización labrado en los tiempos de la coloni-zación y de construcción de aparatos políticos independientes, exigíatambién que esas homogeneizaciones nacionales estuvieran unidas a lareivindicación monopólica de espacios controlados, organizados y regu-lados, reputados como de dominio eminente de la comunidad política.Cada una de las llamadas naciones latinoamericanas, como pueblos na-cionales, requerían estar organizadas y asentadas sobre la existencia deun territorio. Es así como su geografía física remite, en general, a lasdivisiones coloniales existentes en la época de la Independencia, con lasdelimitaciones producidas con posterioridad, las amputaciones promo-vidas por Estados Unidos, y otras precisiones fronterizas producidas pordistintas relaciones, conflictivas o no, entre esas naciones emergentes,hasta la conformación de la actual cartografía aún salpicada de algunasdiscusiones limítrofes.
Sin embargo, es más que evidente la falacia de la participación deesos pueblos nacionales en los hechos constituyentes. En efecto, los pue-blos nacionales han estado ausentes de las incipientes e inestables for-mas de organización política en el siglo XIX y de las constitucionespolíticas adoptadas. Más allá de esa ficción, que puede demostrarse entodas las sociedades que reclaman siempre el carácter popular-nacionalde sus instituciones, nadie puede negar que desde los años ya remotosdel siglo XIX y durante todo el siglo XX, incluso bajo los paréntesis dedictaduras militares o de regímenes exceptivos, hemos tenido y han re-gido Constituciones que siempre hemos considerado como obra propia,a pesar de nuestra escasa o ninguna participación en el proceso de suadopción o reforma. El constitucionalismo ha brillado con luz propia,sin ni siquiera permitir el menor asomo de poder constituyente, en elsentido de poder real sugerido por Antonio Negri (Negri, 1994).
32
Algunos rasgos de nuestros Estados-nacionalesLo expuesto nos permite formular la radical diferencia histórica del
proceso de configuración de los Estados en la región latinoamericana. Elpunto de partida hacia la construcción de Estados nacionales en Améri-ca Latina, como con certeza es también el caso en otros continentes, esmuy diferente del que puede considerarse como clásico en el ambientegeográfico europeo, lo cual de manera evidente plantea particulares difi-cultades para el análisis y la comprensión8.
Luego de la conquista, nuestros Estados nacionales están asocia-dos a los movimientos y guerras de independencia; a los enfrentamientos, lasdisputas y los acomodamientos de los inicios de la organización política autó-noma, que en definitiva les imprimieron ciertos rasgos muy específicos, y a lasubsistencia de formas de colonialidad.
Algo similar puede plantearse, si se consideran las variadas formasy sistemas de administración del territorio que rigieron en el subcontinentelatinoamericano, utilizadas en los periodos posteriores a la independen-cia o consolidadas en función de la conformación de mercados internosy de las peculiaridades de inserción en el mercado mundial.
Sin embargo, en esa múltiple diversidad que constituyen los Esta-dos nacionales latinoamericanos, podemos apreciar las mismas caracterís-ticas distintivas del Estado nacional propio del capitalismo. Sin haber exis-tido en América Latina la feudalidad que conoció el continente europeo,ni la tradición filosófica y política que acompañó la instauración de lademocracia burguesa, en nuestras sociedades se constituyeron sujetos-ciudadanos como soportes básicos de nuevas relaciones de organizaciónsocial y productiva, a partir de las estructuras de sujeción personal queintrodujo el régimen colonial, de la vigencia de relaciones esclavistas, delas formas renovadas de servidumbre personal o simplemente de la mar-ginación y el tratamiento desigual de la población indígena o de mino-rías étnicas o de grupos desplazados o aislados de los procesos de desa-rrollo, cuyas huellas y consecuencias continúan observándose en la indi-vidualización que sirve de fundamento a estas sociedades nacionales.
8 Un entendimiento en esta dirección es el ofrecido por Giuseppe Cocco y Toni Negri(2006), quienes plantean que “por el contrario, en América Latina, una vez superado elestado colonial, el proceso de constitución formal es contemporáneo y acompaña el procesode construcción de relaciones materiales de ciudadanía muy específicas, que están ligadas ala configuración de la élite como función de dominio, de esclavismo y de modelación de laexclusión racial”.
33
De igual manera, en estos pueblos americanos se originaron proce-sos de integración nacional, de construcción de identidades nacionales yde adquisición de ciertos sentidos de pertenencia histórica a determina-das comunidades políticas, incluso bajo formas bastante exacerbadas.Lo cual no significa que esa homogeneización nacional no esté salpicada yhasta interrumpida por diversidades étnicas, culturales o imputables a losefectos de la marginación o el atraso.
El proceso latinoamericano correspondió a lo que Antonio Negridenomina “nacionalismo subalterno” (Negri et al., 2001: 47), pues tuvoen sus orígenes una naturaleza progresista. Sirvió como instrumento parala autodeterminación frente al régimen colonial español o lusitano, ypara detener el discurso que consideraba a los pueblos o a las comunidadesaborígenes o, en general, a los mestizos como culturas inferiores, así las na-ciones nacientes los hayan arropado bajo la categoría de nación, con lapretensión de borrar y eliminar sus diferencias étnicas, lingüísticas yculturales.
También hemos conocido la dinámica progresiva de la instituciónrepresentativa y recorrido el itinerario de sus variadas formas, y es indu-dable que se ha venido construyendo una determinada cultura política,sobre todo en aquellas sociedades donde se produjo una mayor elimina-ción de la población nativa y se verificaron corrientes migratorias impor-tantes. Lo cual no alcanza a ser alterado, como tendencia principal, porlas dificultades de instauración de las prácticas democráticas, asociadas a lasperversiones, vicios y deformaciones que las caracterizan.
En cuanto al monopolio legítimo de la violencia y de la instauraciónde un orden jurídico, los Estados latinoamericanos funcionan, casi desdeel momento inicial, a partir de formas constitucionales calcadas de losmodelos surgidos de las revoluciones burguesas, alimentadas por la ideo-logía democrática liberal, y sostenidas por aparatos de justicia y cuerposarmados nacionales.
Por otra parte, en el área latinoamericana coexisten múltiples for-mas de gobierno, estructuras de autoridad, modalidades de administra-ción del territorio, sistemas jurídicos, distribuciones funcionales entre losaparatos estatales, etc., explicables por factores ligados a la particular his-toria de cada formación. Pero, en todo caso, más allá de esas diferenciasde configuración, en todas estas sociedades existe la dimensión políticaestatal, con los rasgos y características comunes a todas las sociedadescontemporáneas.
34
La vigencia del Estado interventor en las sociedades latinoamericanasLos Estados latinoamericanos funcionaron o intentaron hacerlo
dentro del paradigma propio del Estado interventor o bienestar. Ese acentoes notorio en las transformaciones de la estructura que, como soportedel modelo de sustitución de importaciones, impusieron funciones enmateria de proteccionismo, regulación de conflictos, participación en elmercado y en la producción, control de la concentración y centraliza-ción del capital, otorgamiento de subsidios, cooperación en la repro-ducción de la fuerza laboral, etc., que se conocieron en todas las latitu-des del continente.
Esa pertenencia de los Estados latinoamericanos al modelo deEstado interventor o bienestar nunca tuvo ni pudo alcanzar, la extensión yla profundidad características de los Estados de sociedades desarrolladas. Laprovisión de bienes y servicios representativos de salario indirecto selimitó a los miembros de la clase laboral vinculados al proceso producti-vo. El funcionamiento de los aparatos gubernamentales se desplegó encondiciones de ineficiencia, ineficacia, irracionalidad e inmoralidad.Operaron sin captaciones fiscales suficientes. Otorgaron prioridad a lainversión infraestructural. En fin, los modelos de desarrollo capitalistainterno exigieron serias limitaciones y restricciones al despliegue de for-mas avanzadas del Estado interventor y de bienestar.
El multifacético panorama de los regímenes políticosEn América Latina hemos tenido un multifacético panorama de
regímenes políticos. Encontramos regímenes con un relativo funciona-miento de la democracia formal, así como dictaduras militares y regíme-nes de corte autoritario, pero más allá de estos conjuntos, que puedentener sustento en determinadas circunstancias históricas, hoy la reali-dad de los regímenes políticos en América Latina es muy diferente yexige un tratamiento analítico específico.
Es indudable que esos regímenes están atravesados por la problemá-tica general del nuevo orden global y por las tendencias neoliberales, auncuando tengan ciertos grados de autonomía ligados a las particularida-des de cada formación. El tinglado está presidido por el proceso delnuevo orden mundial y la redefinición que impone a los Estados nacio-nales transformar su misión y las funciones que antes los definieron.
35
La encrucijada neoliberal
La realidad post-fordista del trabajo
Lo que hoy se conoce como postfordismo ha profundizado lasubsunción real iniciada por el maquinismo, pero ahora ha compro-metido a todo el conjunto de la vida social, evidenciando aún másque la explotación no remite a la teoría del valor-trabajo y a sus ex-presiones cuantitativas. Una vez más los cambios que han ocurridoremiten a las luchas y no a la dinámica del capital. Es la dialécticadel antagonismo.
Una explicación descriptiva y, por lo tanto, limitada de lo que havenido sucediendo desde los años setenta, puede ser la que a continua-ción exponemos (Moncayo, 2004).
La superación de los límites surgidos en la organizacióninterna de los procesos productivosComo consecuencia de las luchas y de las resistencias a la aplica-
ción de los principios del esquema fordista/taylorista (asociado a la rede-finición keynesiana del Estado), surgieron en el sector industrializadolímites a la valorización capitalista que exigieron una mayor incorpora-ción del intelecto general al capital fijo.
Un proceso análogo se dio en el sector industrializado en re-lación con el uso de la fuerza laboral que había adquirido un altogrado de rigidez, debido a la exigencia de puestos de trabajo super-especializados, erigido como baluartes de ventajas salariales y pres-tacionales y de beneficios estatales en términos de salario indirec-to. La ruptura de ese rasgo se logra gracias a la utilización de ciertasprácticas de empleo de la fuerza laboral, caracterizadas por la mo-vilidad, la precariedad, la interinidad, la subcontratación, la divi-sión de la cadena para crear grupos semi-autónomos polivalentes,etc. Todo permitido por la polivalencia de la estructura fija delequipo y por la posibilidad tecnológica de que la fuerza laboral, nopermanente ni estable, sea controlada y vigilada sin supervisores nicapataces, y sin que sea necesario que éstos deban permanecer en elespacio de la fábrica.
Esa flexibilidad en el empleo de la fuerza laboral asumió la pre-sentación de una recuperación de autonomía por parte de los operarios,
36
planificada y controlada mediante formas organizativas que superaronlas técnicas de administración tayloristas y fordistas (Moncayo, 2004)9.
La difusión del trabajo en la sociedadPero el rumbo de la subsunción real en las tendencias post-fordis-
tas va más allá de la incorporación progresiva de ciencia y técnica en elsistema de máquinas. Ahora el desarrollo científico no solo se materiali-za en las máquinas, sino que se difunde a través de los propios sujetos encualquier espacio.
De esa manera surgió en la industria de proceso continuo (comola extractiva o la petroquímica) la figura del sitio industrial, en el cualsistemas computarizados gestionan, al mismo tiempo, en forma colecti-va e individual, redes infraestructurales pertenecientes a diferentes pro-cesos productivos que, a su turno, también ofrecen ventajas contra larigidez en la vinculación de la mano de obra, pues su propio funciona-miento es compatible con modalidades de mano de obra móvil y preca-ria (Gaudemar, 1980). De manera análoga, en las industrias de serie (ode flujo discontinuo o de productos individuales en serie) hemos asisti-do a una verdadera rehabilitación de formas tradicionales del espacioproductivo.
Es la nueva geografía de la globalización (Sassen, 2001: 25), queha hecho aparecer una verdadera cadena de montaje global en la fabrica-ción: zonas de libre comercio y zonas de exportación de acabados, don-de las empresas pueden situar sus instalaciones de producción sin versesometidas a los impuestos locales y a otras reglamentaciones; las maqui-las; el traslado al extranjero del sector terciario, o simplemente el trabajoa domicilio y a distancia.
En pocas palabras, hemos asistido a significativas transformacio-nes espaciales que han desmembrado los polos industriales; a flujos mi-gratorios inversos a aquellos que conducían en forma exclusiva a las ur-bes; y a nuevas formas de organización empresarial como la producciónfamiliar, los pequeños talleres y comercios, los prestadores autónomosde servicios, los trabajadores precarios, las empresas tecnológicas de pres-tación de servicios. Y, de otra parte, como consecuencia han aparecido
9 Para el caso italiano ver la excelente presentación de tales formas en Luciano Vasapollo,“Trabajo atípico y la precariedad como elemento determinante estratégico del capital en elparadigma del devenir posfordista”. En www.espaimarx.org
37
nuevas relaciones entre fábricas y territorios, entre la fuerza laboral y lasociedad, en fin, la integración de territorios y redes.
La presencia del trabajo inmaterialPero, hay una dimensión que deja atrás la subordinación del tra-
bajo vivo al sistema de máquinas. Es la que subraya el intelecto generalpresente en los sujetos mismos, denominada como la prevalencia o do-minación tendencial del trabajo inmaterial.
Es el fenómeno que remite a una nueva tendencia del trabajo vivoen relación con la organización productiva. El trabajo esencial ya noversa tanto sobre la materia misma (medios de producción o materiasprimas), sino sobre la información que ha de recibir esa materia. Es untrabajo asociado a la información que requiere el sistema de máquinas, alos elementos que transforma, y al conjunto de procesos que organizanla producción en su conjunto.
Esa información es indispensable para el funcionamiento del sis-tema de máquinas (hardware y software de todos los aparatos automati-zados y robotizados); para la ordenación de todos los circuitos internos,incluidos los que tienen que ver con el trabajo vivo material subsistente;para el enlace con la des-localización o des-territorialización y la globa-lización de la producción, imposible sin la información ligada a las tele-comunicaciones y a las redes; para la articulación de las múltiples for-mas de trabajo independiente; y para el control de los aspectos de lafabricación convertidos en servicios.
Ello es esencial también para la subordinación de la producciónal consumo, que hace que hoy la oferta sea plenamente dependiente dela demanda. La comunicación eficiente y oportuna del mercado con lasdecisiones de la producción exige informaciones (Castells, 2001). Enesa esfera, antes sólo realizadora/destructora de mercancías, se producela innovación y la cooperación necesarias para regular los flujos produc-tivos. En ella se diseñan y prefiguran las mercancías requeridas, dejandoa un lado la actividad separada e independiente propia del taylorismo.
Esa nueva forma de la producción capitalista extendida y difundi-da en el territorio, sin lugares ni centros precisos e identificables, si bienpuede conservar en niveles cuantitativos elevados el viejo trabajo vivomaterial, reposa ahora de manera esencial sobre ese trabajo inmaterial,disperso y difuso, que no trabaja sobre elementos concretos, que es en loprincipal de carácter comunicativo, creativo, innovativo y cooperativo, y
38
cuyo único instrumento de trabajo es el cerebro de quienes lo desplie-gan. Un instrumento que, a diferencia de los que antes suministraba yavanzaba el agente capitalista, ahora lo tienen los mismos sujetos.
Ese éxodo de la fuerza laboral principal de los encierros fabrilesexige la transformación del capital financiero. Este ya no está cerca, nipuede estarlo, de la función productiva-transformadora, sino que tieneque estar en todo lugar, muy próximo a la fuerza laboral que se ha dis-persado y que es ahora heterogénea, volátil, polivalente, múltiple. Es lanueva función del sector financiero, que por la vía del endeudamientoviene sustituyendo la ausencia o disminución del Estado de bienestar.
Allí se encuentra la explicación del crecimiento desmedido y au-tónomo del capital financiero, que algunos ven como una deformaciónque clama por un retorno al vínculo con la industrialización de otrostiempos, para que cese la degeneración de la subordinación de lo real (loproductivo) a lo ficticio (lo financiero).
Olvidan esas tendencias que la organización de la producción ca-pitalista se ha modificado profundamente, como de manera muy limi-nar lo hemos planteado, y que esa llamada financiarización de la econo-mía no es una patología anti-productiva, sino todo lo contrario unaforma demandada por las transformaciones post-fordistas del trabajo,que ya no está sometido en el seno fabril por el llamado capital produc-tivo. El capital financiero ya no es aquella fracción improductiva y pará-sita, sino un ingrediente productivo con la misma versatilidad y movili-dad de la nueva organización productiva fundada sobre el trabajo inma-terial disperso y difuso. El capital financiero aparece independiente porque debe estar no sólo en los lugares o emplazamientos fabriles quesubsistan, sino en todos los espacios sociales donde se despliega la pro-ducción, incluso asaltando los más recónditos espacios de la vida indivi-dual y familiar. El papel del capital financiero es ahora definitivo y noparasitario; es central en la nueva forma de valorización. Su papel ahoraestá muy ligado también a la apropiación de lo común. Cedámosle lapalabra a Hardt y Negri:
“El dinero, obviamente, no es sólo una equivalencia general que facilitalos intercambios, sino también la representación definitiva de locomún…En otras palabras a través de los mercados financieros el dine-ro tiende a representar no sólo el valor presente de lo común, sinotambién su valor futuro. El capital financiero apuesta sobre el futuro, yfunciona como una representación general de nuestras futuras capaci-
39
dades productivas comunes. El lucro del capital financiero es probable-mente la forma más pura de expropiación de lo común.” (Hardt et al.,2004: 182)
La realidad neoliberalEl neoliberalismo lejos de ser una doctrina económica, es una
constelación estratégica para la renovación del modo de producción ca-pitalista en el mundo. Como tal, por consiguiente, toca con todo elorden social capitalista, desde la familia y la reproducción, pasando porel Estado, hasta la forma y el ritmo de producción y circulación.
No es una simple ni una artificial construcción ideológica, sinoen lo fundamental el discurso que acompaña la realidad de la transiciónde una fase de acumulación del capital a otra. La nueva fase se caracteri-za por la competencia y la apertura plenas en los planos nacional e inter-nacional, en un mercado mundial unificado. Por ello es la etapa másviolenta del capitalismo; pero, al tiempo, aquella en la cual la violenciase hace más invisible, pues se oculta tras las equivocadas o falaces alter-nativas de desarrollo.
El neoliberalismo no es sólo una opción entre muchas alternativasde desarrollo del capital, es el lugar común de todos quienes juzganinevitable la renovación de la extorsión capitalista. Pero no es una posi-ción estratégica coherente, es una combinación pragmática de postula-dos en apariencia inconsistentes. Propone, por ejemplo, el debilitamientode la intervención económica del Estado, mientras robustece sus apara-tos policivos y lleva al punto más alto de la historia la intervención esta-tal, encaminada a garantizar el sometimiento de trabajadores y de capi-tales individuales a las exigencias más crudas de la acumulación de capi-tal. Postula, asimismo, una acentuación de la libre competencia y acusaa los monopolios nacionales, mientras avanzan los procesos más vertigi-nosos e incontrolados de concentración y de centralización del capitalmundial hasta niveles jamás alcanzados. Igualmente, defiende la des-centralización del Estado y de la producción, al mismo tiempo que cen-traliza férreamente el manejo de la moneda y el crédito, no sólo en elplano nacional, sino también —y de manera gradual— en el internacio-nal. Por encima de todo, sustrae o pretende sustraer las decisiones deasignación de recursos de las manos de los particulares y de los funcio-narios del Estado, mientras las entrega a los centros más poderosos einfluyentes en las decisiones mundiales o, de manera más general, a
40
fuerzas anónimas, desconocidas por la inmensa mayoría de los seres hu-manos. Por esta razón, el credo neoliberal reniega de la intervenciónestatal, se abstiene de intervenir en el mercado, reduce el ámbito de lapolítica económica y se declara guardián obsesionado de unas fuerzasque no maneja y que ni siquiera conoce lo suficiente.
Los rasgos del Estado en la fase contemporánea del capital
La redefinición del Estado y de su soberaníaLos Estados nacionales representaron las formas sociales típicas
del advenimiento y del fortalecimiento del capitalismo, y contribuye-ron también a la organización de las modalidades de dominio que seimpusieron en el ámbito internacional. Pero, una vez realizada la unifi-cación del mercado mundial empezaron a presentar obstáculos para sudespliegue soberano. Obviamente, con la advertencia de que no es quese vuelvan innecesarios las naciones y sus Estados, sino que en funcióndel orden global entran a desempeñar nuevos roles, tal y como lo seña-lamos atrás, sobre todo apoyándonos en la reciente obra de Saskia Sas-sen. La antigua soberanía estatal está en trance de redefinirse en todoslos órdenes.
El sentido de las transformaciones del EstadoEstamos en otra época que necesita dejar atrás el Estado keynesia-
no, el Estado intervencionista o de bienestar. El monstruoso Leviatánhobbesiano ya no sale sólo transformado, sino en verdad disminuido yderrotado.
El mundo global ha vencido las formas anteriores de la autoridady la jurisdicción de los Estados-nación; sin embargo, la derrota no signi-fica su fin, siguen existiendo y siendo necesarios para la conducción delos intereses colectivos del capital, pero a partir de una reformulaciónprofunda de su quehacer. No estamos ante el panorama caótico quealgunos imaginan, ni mucho menos frente a su sustitución por un su-perestado imperial.
La redefinición de la forma-Estado ha supuesto el abandono delos rasgos que la caracterizaron en la época superada, prevaleciente du-rante casi todo el siglo XX. El Estado nacional ha dejado de ser planifi-cador e interventor y ha asumido una posición calificada como neolibe-ral, pero que nada tiene que ver con un regreso a la forma estatal deci-
41
monónica, sino en estricto sentido con una reorientación fundamentalde su quehacer que favorece la globalización.
Sin pretender hacer generalizaciones indebidas, pues la situaciónasume rasgos propios en cada país, las tendencias principales de esteLeviatán derrotado y renovado se orientan en estas direcciones:
a. Los escenarios característicos de los Estados nacionales, otroracentros de los procesos de internacionalización y de centralización delcapital, pierden importancia en beneficio de grandes y nuevos espaciosen el mercado mundial, en donde se conforman ejes y bloques, sustitu-tivos de las anteriores relaciones centro-periferia. En Latinoamérica esaorientación está presente en la transformación de las tradicionales for-mas de integración por los esquemas de mercado abierto y por las nego-ciaciones bilaterales o multilaterales de libre comercio -TLC-.
b. Su participación en la provisión de elementos constitutivos desalario indirecto se ve reducida y progresivamente sustituida por otrasmodalidades, en la cuales reaparece la organización y la oferta privadas,como es muy notorio en servicios de salud y educación, el transporte, lascomunicaciones, los servicios públicos, etc. Es por ello que los Estadoshan recorrido la senda de los procesos de privatización, de disminucióndel tamaño del Estado, de promoción de la desregulación exigida por elmercado, o de sometimiento de la intervención estatal a la lógica mer-cantil privada.
c. En la misma dirección, el gasto público o estatal, en especial elsocial, se caracteriza por orientaciones de reducción, reorientación y re-definición, ordenadas no sólo a abandonar el principio de contribuciónestatal a la demanda efectiva, sino a conjurar la crisis fiscal y a impedir lavalidación de procesos inflacionarios, o a fijar algunos mínimos de exis-tencia para quienes de manera permanente o temporal están excluidosde las nuevas formas de remuneración no salariales.
d. Las políticas públicas que contribuyan de manera efectiva a ladeslocalización de la actividad productiva se fomentan, y se hace hincapiéen favorecer la implantación de fases de procesos productivos controladosdesde el exterior, o en promover modalidades organizativas que disminu-yan costos salariales o eliminen o reduzcan la misma relación salarial, in-troduzcan flexibilidad y movilidad, permitan la precariedad del empleo osirvan de soportes para sistemas informatizados y a distancia.
e. La transformación del espacio productivo se promociona me-diante sistemas de organización político-administrativos, que liberen al
42
Estado de las responsabilidades en materia de salario indirecto, que com-prometan a la ciudadanía en programas de naturaleza privada en asun-tos sociales y que signifiquen economías en el gasto público y accioneseficientes.
f. La fijación colectiva y convencional de los valores salariales seabandona, en un ambiente de disminución o de pérdida del papel queotrora desplegara el sindicalismo, y se fomentan sistemas y formas degeneración de modalidades de ingreso alternativas a las salariales.
g. La readecuación del papel del Estado exige una organización delos sistemas asociados a las finanzas públicas, para garantizar flexibili-dad, eficiencia y transparencia.
h. La soberanía se ve descentralizada y el territorio parcialmentedesnacionalizado, pues el Estado se vuelve a constituir al reconocer es-pacios en otros ámbitos institucionales por fuera del suyo. La soberaníacontinúa siendo característica central del sistema, pero se desplaza enmúltiples ámbitos institucionales por fuera del Estado.
En pocas palabras, asistimos a la declinación progresiva de lasanteriores soberanías nacionales, al reconocimiento de la incapacidad delos Estados nacionales para regular los llamados factores de la produc-ción y su intensa movilidad y difusión, y a la pérdida del control en elinterior y en el exterior, sin necesidad de las figuras coloniales o imperia-listas de otrora, sin la necesidad de un solo y único centro nacionalhegemónico; pero todo ello acompañado de una redefinición de su pa-pel en muchos órdenes, siempre en función de los intereses colectivosdel capital y no del pueblo nacional, al que aún se continúa apelando,como lo podemos advertir en nuestros países latinoamericanos. Estamosante un Estado redefinido, cuya existencia a veces nos negamos a reco-nocer, acudiendo a la nostalgia del superado.
Entrecruce de las reformas del Estado correspondientes a la fasecontemporánea del capitalismo y los cambios de régimen político
Dada la misma especificidad sobre la cual descansa el análisis decada Estado en particular, en el caso latinoamericano, como en cual-quier otro, se combinan de manera diferente las inflexiones que corres-ponden a la fase actual del capital y las modalidades de regímenes polí-ticos. No hay, pues, una uniformidad, ni mucho menos un orden depresentación histórica, ni tampoco situaciones irreversibles. Son posi-
43
bles todas las combinaciones y variaciones imaginables. Por esta razón,no es muy factible señalar que el conjunto de la región haya atravesadopor circunstancias relativamente comunes. Es cierto que el telón de fon-do es la reestructuración o reorganización propia de la fase actual delcapitalismo, pero ésta no ha aparecido al tiempo ni con los mismosritmos y particularidades. Y lo mismo puede decirse de los regímenespolíticos: las coyunturas de cada país los imponen y tienen distintasformas de relación con los cambios profundos de la época neoliberal,aún cuando en general la tendencia es que exista una cierta correspon-dencia o cooperación.
La conceptualización hasta aquí expuesta presenta, con cierta ni-tidez y quizá con exagerada independencia, las dos dimensiones del aná-lisis político en las sociedades capitalistas. Una perteneciente al ordende las transformaciones determinadas por las fases, por las cuales atravie-se históricamente la relación capitalista (como las que sin duda se pre-sentan hoy en todo el planeta, sin que Latinoamérica sea la excepción),y otra circunscrita a los cambios operados en el escenario de la ideologíademocrática y del aparato estatal, que explica la existencia de regímenespolíticos específicos.
En uno y otro caso, la sucesión de una fase a otra, o de un régimena otro, se explica por el agotamiento de una configuración determinadaque abre un periodo de crisis, cuya función es gestar y construir aquellaque funcionará de manera sustitutiva. En tal sentido, se ha tratado deexplicar que la crisis tiene una distinta significación según la dimensiónanalítica que se considere. Ésta se referirá a las transformaciones profun-das de la relación capitalista, que compromete la modalidad existencialde todas las formas sociales de la dominación, cuando de lo que se tratesea el agotamiento de una fase del proceso de valorización y el inicio deotra. La crisis se vinculará a los límites de funcionamiento impuestas porlas luchas antagónicas o a las dificultades surgidas en el interior de lossectores dominantes, cuando lo que se busca analizar es la necesidad desustituir una modalidad determinada de régimen político por otra o, enforma más simple, de reformar su legitimidad o la organización de losaparatos estatales.
Pero no es suficiente reconocer la existencia de esas dos dimensio-nes analíticas, es preciso admitir que ambas deben concurrir, pues noson pocas ni mucho menos irrelevantes sus interrelaciones. Así, conside-rada una fase determinada de la relación capitalista, es claro que puede
44
expresarse mediante múltiples y diversos regímenes políticos y, a la in-versa, un mismo tipo de régimen político puede reencontrarse o, al menossus rasgos centrales, en distintas fases.
Desde otra perspectiva, si de lo que se trata es de apreciar la crisisde una fase y el proceso de transición hacia otra sustitutiva, en teoría lashipótesis en relación con el régimen político son muy variadas. El cam-bio de fase puede no comprometer el régimen político o puede exigir oprovocar su crisis; no obstante, desde otro punto de vista, la existenciade un determinado régimen político puede obrar negativamente frentea las urgencias de una nueva fase, retardándola, entorpeciéndola o impi-diéndola, o es igualmente posible que el régimen político o sus transfor-maciones contribuyan o cooperen positivamente y con eficiencia en lasreestructuraciones propias de una época distinta.
En otro momento (Moncayo, 2004) tratamos de visualizar eseheterogéneo panorama distinguiendo, de manera general, estas situa-ciones que han tenido lugar en América Latina:
Relativa independencia de la restauración democrática (problema delrégimen político) respecto de las transformaciones propias de la fase
Ese podría ser el caso argentino, en el cual los acontecimientosligados a la superación de la dictadura, de la llamada transición a lademocracia, se vivieron en momentos en los cuales aún no se hacíansensibles las exigencias de la fase, que luego vinieron a presentarse en laescena. Esas fueron también, guardadas las debidas proporciones y conparticularidades y especificidades bien distintas, las situaciones de Uru-guay o de Brasil.
Debido a esa relativa independencia, en tales hipótesis históricasse vivió en forma intensa una valoración de los contenidos y de las prác-ticas democráticas, que se manifestó en preocupaciones que fueron cen-trales, como la de aislar y superar la interferencia militarista; protegerlos derechos humanos; sancionar la impunidad de los crímenes, desapa-recimientos y torturas; reordenar los aparatos y normas para garantizarla no reedición del fenómeno autoritario, etc.
Esa vivencia tuvo difíciles consecuencias para el diálogo teórico ypolítico con los que vivían otras experiencias. La tragedia brutal y san-grienta de la dictadura no permitía pensar en nada que no fuera el valorabsoluto de la democracia.
45
Pero he aquí que avanzado el proceso de restauración y de conso-lidación democrática, esas sociedades se reencontraron con las necesida-des de reorganización que impone la nueva fase, al tiempo que se bene-ficiaban de alguna manera de los cambios ya ocurridos en la tramoya delrégimen político.
Modificaciones evolutivas del régimen políticoy adecuación neoliberal
Han experimentado estas modificaciones evolutivas países que, dealguna manera, no se han visto afectados por alteraciones dictatoriales oautoritarias sensibles, ni por crisis de legitimidad y, sin embargo, hantenido cambios de su régimen político en correspondencia, más o me-nos armónica, con la reorganización funcional impuesta por la nuevaépoca.
La ilustración de esta situación puede hallarse en Costa Rica que,casi sin cambiar su régimen político, ha avanzado en el camino neolibe-ral, o en México, que a partir de una cierta reorganización del PRI, ymás aún después de haber sido derrotada su hegemonía, ha acentuadola reestructuración estatal y socioeconómica en armonía con los nuevostiempos.
Bloqueo del régimen político y de la reestructuración de faseEsta hipótesis está representada por situaciones muy particulares,
con rasgos muy distintos en cada país, en las cuales no ha existido clari-dad ni estabilidad en el funcionamiento del régimen, con las obviasconsecuencias de un aplazamiento o bloqueo de la readecuación neoli-beral. Se trata, en efecto, de países que han vivido circunstancias deguerra, como Nicaragua, El Salvador o Guatemala, o que experimentanpermanentes coyunturas de inestabilidad en su rumbo, como Haití.
Crisis del régimen y avance lento o interrumpido hacia la nueva faseFinalmente, un tipo distinto es el representado por aquellos paí-
ses que en determinado momento padecieron una crisis profunda y sen-sible de legitimidad en su régimen político, que les impidió avanzar enforma rápida y radical hacia la nueva fase. Es el caso de sociedades afec-tadas por fenómenos como el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitaris-mo, la delincuencia común o el desorden generalizado, como Colom-
46
bia, Perú, Ecuador o Bolivia. No obstante, en el caso colombiano, enmedio de la guerra, gracias al gobierno autoritario de Uribe, el avanceneoliberal es ahora impetuoso e incontenible y algo similar ha ocurridoen Perú después del experimento de Fujimori. No así en Ecuador oBolivia, donde los regímenes políticos han permitido una senda contro-versial del capitalismo, aún no resuelta, que ha impedido el avance delEstado armónico con la globalización capitalista.
……y digamos finalmente algo sobre el rumbo imprevi-sible de la vida social latinoamericana
Siempre nos asalta el interrogante del ¿qué hacer? Vivimos unarealidad compleja y crítica, para la cual no hay ni puede haber respues-tas formuladas sólo desde el territorio conceptual. Sabemos que la vidalatinoamericana es múltiple y diversa, pues así la ha construido la histo-ria que hemos recorrido. Sin embargo, es claro que toda ella está atrave-sada, como lo ha estado siempre, por los rasgos de la organización capi-talista y, en especial hoy, por las inflexiones propias de la fase contempo-ránea con las consecuencias e implicaciones que hemos tratado de ras-trear y describir.
Sabemos también que tras la individuación que nos hizo pueblosnacionales, sobre los cuales se construyeron los Estados en los cualesvivimos y que contribuimos a hacer funcionar, hay una realidad múlti-ple que no logra eliminar o reducir el proceso de homogeneización capi-talista que nos ha identificado ficticiamente, y que tiene un anclaje enlos elementos comunes que tenemos como especie. Por ello existen unoselementos particularmente significativos a partir de la perspectiva des-colonialista que, sin embargo, en algunos casos parecen acercarse más aorientaciones de antimodernidad como resistencia al capitalismo, sinabrir perspectivas de alternativas a la modernidad y de real posiciónanticapitalista.
En el mundo de hoy -y América Latina no escapa a ese proceso apesar de sus especificidades históricas y de su lugar particular en el con-junto planetario-, frente a la explotación del intelecto general (el agrega-do común del conocimiento pasado, actual y futuro) y de los bienescomunes naturales o construidos por la humanidad, es preciso encon-trar la forma de impedir su apropiación tanto privada como pública,
47
develando esta falsa dualidad. Igualmente hay que impedir que seanignoradas nuestras identidades y singularidades, como lo hacen las dis-tintas formas de democracia representativa y sus sustitutos aparentes dedemocracia participativa.
Para ello hay que fugarse, emprender el éxodo, y eso es válido paraAmérica Latina. ¿Cómo hacerlo? Las palabras de Virno son mil vecesmejores que las que podríamos utilizar. En respuesta a un interrogantede un periodista argentino, expresó:
“El éxodo no es nostalgia, pero considerar al Estado-nación como unrefugio sí es nostálgico. El éxodo no es un retroceder, sino un salir de latierra del faraón; la tierra del faraón fue hasta hace una o dos generacio-nes el Estado-nación, hoy la tierra del faraón es el Estado mundial y losEstados nacionales son como caparazones vacíos, como cajas vacías y,por eso, sobre ellos se hace una carga emotiva que, naturalmente, esmuy peligrosa, porque corre el riesgo de transformarse antes o despuésen xenofobia o, de todas maneras, en una actitud rabiosa y subalternaal mismo tiempo: rabia y subalternidad juntas, base de los distintosfascismos postmodernos.” (Virno, 2006).
48
Referencias bibliográficas
CASTELLS, MANUEL (2001) La Galaxia Internet. Plaza & Janés (Barcelo-na: Colección Areté).
COCCO, GIUSEPPE Y NEGRI, TONI (2001) GlobAL, Biopoder y luchas en unaAmérica Latina globalizada (Buenos Aires: Paidos).
GARCIA LINERA, ÁLVARO (2010) “La construcción del Estado”, interven-ción al recibir el título honoris causa de la Universidad de BuenosAires, 10 de Abril.
GAUDEMAR, PAUL (1980) “De la fabrique au site. Naissance de l´usinemobile”, en Mospero, Francois (comp.) Usines et Ouvriers, figuresdu nouvel ordre productif (París).
HARDT, MICHAEL Y NEGRI, ANTONIO (2004) Multitud. Guerra y democra-cia en la era del Imperio (Buenos Aires: Editorial Debate).
HOLLOWAY, JOHN (2002) Cambiar el mundo sin tomar el poder (EdicionesEspaña: El Viejo Topo).
MONCAYO, VÍCTOR MANUEL (2004) El Leviatán derrotado (Bogotá: Edito-rial Norma).
MOULIER-BOUTANG, YANN (2007) Le capitalismo cognitif. La nouvelle grandetransformation (París: Editions Amsterdan).
NEGRI, ANTONIO (2006) La fabrique de porcelaine (París: Editions Stock)NEGRI, TONI Y HARDT, MICHAEL. Multitud (2004) Guerra y democracia en
la era del Imperio (Buenos Aires: Editorial Debate).NEGRI, ANTONIO (1994) El poder constituyente (Madrid: Editorial Libertarias).NEGRI, TONI Y HARDT, MICHAEL (2001) Imperio (Bogotá: Ediciones Des-
de Abajo).NEGRI, ANTONIO Y HARDT, MICHAEL (2009) Commonwealth. (Cambrigde:
Harvard University Press).SASSEN, SASKIA (2001) ¿Perdiendo el control? La soberanía en la era de la
globalización. (Barcelona: Bellaterra).
49
SASSEN, SASKIA (2010) Territorio, autoridad y derechos. (Buenos Aires: KatzEditores).
SOHN RETHEL, ALFRED (1980) “Trabajo manual y trabajo intelectual” enEl Viejo Topo (Bogotá).
VASAPOLLO, LUCIANO “Trabajo atípico y la precariedad como elementodeterminante estratégico del capital en el paradigma del devenirposfordista” en www.espaimarx.org
VIRNO, PAOLO (2006) Ambivalencia de la Multitud. (Buenos Aires: EdTinta Limón).
VIRNO, PAOLO (2001) “Multitude et principe d’individuation” en Revis-ta Multitudes No 7, diciembre (París).
51
La estatalidad latinoamericana revisitadaReflexiones e hipótesis alrededor del problemadel poder político y las transiciones
Mabel Thwaites Rey*y Hernán Ouviña**
Introducción
Pensar el Estado latinoamericano a partir del nuevo milenio y enmedio de una de las crisis capitalistas más profundas desde los añostreinta, nos obliga a poner a prueba nuestras herramientas conceptualesy a plantearnos inevitables preguntas sobre los límites y posibilidadesde las transformaciones radicales en los distintos espacios nacionales dela región. Más aún, pensar “la cuestión estatal” desde la América Latinaque alberga los caminos abiertos por Venezuela, Bolivia y Ecuador, su-pone abrir la puerta a un territorio en el que se ponen a prueba lasprácticas y las teorías. Los tres países son los más emblemáticos de laregión, en términos de tensión con los modelos de capitalismo periféricolatinoamericano, y están ejerciendo una fascinación especial desde la pers-pectiva emancipatoria latinoamericana. Con ellos se ha reinstalado la pro-blemática de la “transición al socialismo”, no solamente en los ámbitosacadémicos e intelectuales, sino especialmente en las organizaciones po-pulares y los movimientos sociales que apuestan a trascender el capitalis-mo. Su creciente, aunque compleja, radicalidad, así como sus particulari-dades, ambivalencias y contradicciones, constituyen un estímulo insosla-yable para abordar la región desde una perspectiva diferente.
*Doctora en Derecho-Teoría del Estado por la Universidad de Buenos Aires. ProfesoraTitular de Sociología Política y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Socialesde la UBA. Directora e investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe(IEALC) FCS UBA. Coordinadora del Grupo de Trabajo de CLACSO “El Estado enAmérica Latina: continuidades y rupturas”.**Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Profesor de SociologíaPolítica en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Becario post-doctoral CONICET.Investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) FCS UBA.
52
Por empezar, partimos de una pregunta clásica: ¿cuál es el rangoteórico que debe primar al analizar las distintas realidades estatales: logeneral que moldea al conjunto de las formaciones sociales capitalistas ola especificidad de su peculiar “manera de ser” en el contexto global?Mirar a la región desde el prisma crítico que otorgan los procesos másavanzados nos exige, a la vez, no descuidar el sensor analítico imprescin-dible para descifrar las diferencias presentes en las múltiples realidadesde la región. ¿Es posible, entonces, incluir en un mismo modelo teóricoa los Estados periféricos latinoamericanos que aún permanecen firme-mente arraigados en la lógica capitalista dependiente y a los que inten-tan transiciones superadoras? ¿Qué hay de novedoso en cada una deestas experiencias? ¿Qué es lo que tienen de autóctonas e irrepetibles?¿Cuáles son los nudos que nos permiten pensar en su replicabilidad, noen el sentido de copia sino de rasgo más general y universalizable? ¿Esposible concebir la categoría de transición como específica de los espa-cios estatales nacionales en los que las fuerzas populares han alcanzado lacima del gobierno y desde allí se plantean transformar las bases materia-les de la dominación estatal? ¿O, en cambio, se podrá pensar lo transi-cional como una dimensión más intrincada y siempre presente en labase de la articulación de la dominación estatal, entendida como expre-sión compleja y contradictoria de las luchas sociales? ¿Hay espacio teóri-co y práctico para la prefiguración de nuevas formas de relación social enel actual contexto capitalista? Tales preguntas son una suerte de brújula,orientaciones para la búsqueda, intentos de aproximación a la variadarealidad regional, y aunque sus respuestas exceden los marcos de esteartículo, animan a esbozar algunos lineamientos centrales para pensar loestatal latinoamericano.
En función de estos interrogantes, las que siguen serán algunasconjeturas e hipótesis tentativas que intentan brindar elementos teóri-cos para leer nuestra cada vez más compleja realidad latinoamericana.Comenzamos por revisar críticamente las concepciones de lo estatal quesubyacen a este tipo de discusiones, para luego evaluar las modalidadesa través de las cuales es factible (o no) incidir en el ordenamiento jurídi-co-estatal, e insertar en él “elementos” de la sociedad futura, aún antesde la conquista plena del poder. Esto, sin desatender la vocación antagó-nica de superación de la sociedad capitalista y, por lo tanto, del propioEstado burgués como instancia de dominio de clase. Para ello, partimosde recuperar el vínculo orgánico entre lucha política cotidiana y objeti-
53
vo estratégico de trastocamiento de las relaciones sociales de produc-ción, destacando los aportes que esta dialéctica entre reforma y revolu-ción brinda para reinterpretar la llamada “transición al socialismo”. Sueje central es la necesidad sustantiva de que los sectores subalternos setransformen en un sujeto político contra-hegemónico, habitado por ladiversidad y con capacidad real de autogobierno. Al mismo tiempo,retomamos la noción de que el Estado entraña una dimensión contra-dictoria, en contraposición a aquellas concepciones que lo definen comouna expresión monolítica del poder de la clase dominante. Apuntamos,así, a aportar una caracterización del Estado en tanto que cristalización,contradictoria y en permanente disputa, de la lucha de clases.
En paralelo, intentamos desmontar un conjunto de preguntasque han oficiado de alternativas dicotómicas y mutuamente excluyen-tes, tales como las relativas a la vía violenta o pacífica; reforma o revolu-ción; construcción desde las “entrañas” de la sociedad capitalista o crea-ción ex novo y a posteriori de la conquista del poder; participación ins-titucional o antagonismo anti-estatal; y que hoy en día cobran granrelevancia político-práctica. Las pensamos, por el contrario, como posi-bles “monismos articulables”1 que, si bien asimétricamente, es factiblecombinar sobre la base de una nueva estrategia revolucionaria que, detodas maneras, no equivale a omitir una tensión constitutiva entre cadauna de estas contradictorias aristas. El desafío, creemos, es poder desme-nuzar los procesos en curso en la región, tomando distancia tanto deciertas idealizaciones realizadas por algunos intelectuales y referentespolíticos inmersos en este tipo de proyectos de transformación, como dequienes desestiman sin más a cada una de estas experiencias inéditas ycomplejas, debido a que se alejan de los parámetros tradicionales a par-tir de los cuales se concebía la llamada “transición al socialismo”.
Volviendo sobre el Estado
Asumimos que el Estado, como realidad y como concepto, siguesiendo central no solo para el análisis teórico, sino para la práctica polí-tica concreta, en la medida en que remite al problema nodal del poder.
1 Con este concepto, se intenta dar cuenta de la unidad dialéctica en función de la cual ladualidad es sustituida por una relación de heterogeneidad-complementariedad entre laspartes. Para un desarrollo de esta noción, puede consultarse a Galvano Della Volpe (1973).
54
En las sociedades contemporáneas, Estado y poder son categorías ines-cindibles. Y no porque el poder no desborde los límites del Estado ensentido restringido -entendido como conjunto de aparatos-, o se desco-nozca que el poder también se expresa en la densa microfísica de relacio-nes que tan bien interpretara Foucault, y que previo a él supo teorizarGramsci como dimensión “molecular” del poder. El punto que quere-mos destacar aquí es que, pese a todas las advertencias y admonicionessobre su pérdida de relevancia, el Estado nacional “realmente existente”aún sigue siendo un nudo insoslayable en la articulación política.
Las aristas del Estado
La problemática estatal puede ser abordada en dos planos que,aunque indisolublemente relacionados, no solo deben ser analíticamen-te diferenciados, sino que su confusión suele traer equívocos importan-tes en materia de estrategia política. Uno es el relativo al Estado en tantoreferencia territorialmente situada y distinguible de otros Estados (seannacionales o plurinacionales) y, simultánea y fundamentalmente, comonudo específico de las relaciones que se despliegan en el mercado mun-dial. El otro es el referido a su realidad como forma de las relaciones depoder delimitadas dentro de un territorio acotado, forma que no es nifija ni estática y que se va reconstituyendo cotidianamente al compás delas luchas sociales. El Estado, así, es el espacio de condensación de lasrelaciones de fuerza sociales que se plasman materialmente y que le dancontornos específicos y variables. Como instancia no neutral, recorta,conforma y reproduce la escisión clasista e internaliza contradictoria-mente los conflictos y las luchas.
En cuanto al primer plano, se ha discutido mucho sobre la pérdi-da de poder relativo de los Estados nacionales vis a vis el mercado mun-dial o, dicho de otro modo, sobre las leyes y tendencias que gobiernan laacumulación y el movimiento de capital a escala global. La existencia deempresas multi y transnacionales con recursos superiores a los de mu-chos Estados, las redes financieras, los organismos multilaterales de cré-dito, aparecen como instancias disciplinadoras supranacionales que cons-triñen la supuesta autonomía de los Estados nacionales para fijar suspropias políticas. En la medida en que los Estados capitalistas organizanla dominación en sus territorios, el avance de estas esferas globalizadas ydesterritorializadas que definen cursos de acción en función de los inte-
55
reses del capital, pareciera que les ponen severos límites a las estructuraspolíticas de decisión (Estados) para imponerles reglas y disciplinamien-to a los poderes económicos de facto. En su lectura neoliberal, la globa-lización que interconecta a todos los Estados del mundo aparece comouna fuerza natural benéfica e imparable que permite el crecimiento ili-mitado de la mano del libremercado. El lugar de los Estados nacionalessería, entonces, facilitar al máximo su despliegue y las políticas neolibe-rales aplicadas en los noventa serían el intento de adecuar las estructurasnacionales a la lógica de circulación del capital dominante, con efectosirreversibles e inabordables desde los criterios tradicionales de disputapolítica. Pero también desde una perspectiva crítica se ha planteado laimparabilidad de la globalización y la irrelevancia de los Estados nacio-nales como espacios de construcción política, planteándose entoncesestrategias de acción social y política arraigadas en lo local y alejadas dela disputa por el poder estatal.
Consideramos, en cambio, que la hegemonía del capital global noha prescindido de las instancias estatales nacionales para su afianzamientoy que, además, estas constituyen el espacio central en el que se dirimenlas luchas sustantivas por el rumbo social. Es por eso que los Estadosnacionales conservan un peso significativo en la organización de la do-minación y, al mismo tiempo, en su disputa. Del mismo modo que lacreciente “globalización” del capital no implica una pérdida de la im-portancia del Estado a escala planetaria, tampoco los procesos de regio-nalización suponen, necesariamente, la erosión de su intervención: an-tes bien, la mayoría de los proyectos de integración en curso son impul-sados por los propios Estados nacionales, para reforzar (y no para diluir)sus márgenes de autonomía relativa y su inserción en los circuitos decapital. En tanto estrategia política, permite actuar como contra-ten-dencia frente a las posibles amenazas de otros Estados, así como de gru-pos económicos y sociales transnacionales, que intentan impugnar sucapacidad decisoria. Claro que la asimetría entre Estados es uno de losrasgos constitutivos de esta dinámica de confluencia en (o distancia-miento y hasta ruptura con respecto a) ciertos bloques regionales. Lacrisis en la que se encuentra sumida la Comunidad Económica Europea,con Estados que ven perder sus márgenes de soberanía interna (vg. Gre-cia y España), pero simultáneamente con países como Alemania, quehan visto enormemente potenciado su poder a nivel político y económi-co, da cuenta de la enorme complejidad que supone este tipo de proce-
56
sos de disputa abierta. De ahí que aún cuando se plantee que existe,desde los orígenes del capitalismo, una tensión entre la delimitaciónterritorial de los Estados y el carácter mundialmente móvil del capital,no puede afirmarse que haya un vínculo antagónico o de suma ceroentre ambos. Por el contrario, se ha constatado a nivel histórico unamutua articulación y complementariedad entre mercado y Estado, claroestá que no exenta de contradicciones y de crisis periódicas.
El otro plano que mencionamos se refiere a la capacidad de losEstados para imponer reglas sobre el conjunto de su territorio y pobla-ción. Hablar del Estado, en este sentido, implica analizar la relaciónsocial de dominación que expresa la estructura estatal y que, en las ac-tuales circunstancias históricas, no es otra que capitalista. Ahora bien,esa relación de fuerzas sociales que el Estado co-constituye y conforma,se expresa en diversas materializaciones interrelacionadas y tiene forma-tos que desbordan los límites estatales y se despliegan en un camposocial y político más amplio. En este sentido, hacemos propia la refor-mulación que Gramsci realiza de la concepción tradicional del poder.Para él, éste deja de ser concebido como una mera propiedad o “cosa” aasaltar, y pasa a ser analizado en los términos de una correlación de fuer-zas, dinámica y en constante metamorfosis, que debe modificarse entodos los planos de la vida social a partir de una compleja disputa “inte-lectual y moral”, que se dirime a diario en cada una de las trincheras -propias y ajenas- que conforman y moldean a la sociedad civil.
A su vez, el aparato estatal, las estructuras a través de las cualestransita la dominación, se entrelazan con las formas de institucionaliza-ción política. Es decir, con la reglas de acceso al poder del Estado y suejercicio (gobierno). Como ya señalamos en otro lugar (Thwaites Rey,2010), puede decirse que el Estado “es” en sus agencias burocráticas dereproducción sistémica, tanto como “es” en las reglas, procedimientos ycargos resultantes de la acción política propiamente dicha, gubernamen-tal. Y ambas están directamente relacionadas, porque tanto la estructuraburocrática -como límite material de lo dado y reiterado a lo largo deltiempo- condiciona el accionar de los gobiernos, cuanto las decisionesgubernamentales pueden impactar sobre la morfología estatal y su funcio-nalidad básica. Porque la burocracia es, efectivamente, un límite estructu-ral que se le impone al accionar gubernamental para asegurar la reproduc-ción del sistema en tanto tal. Sin embargo, dicho límite no es pétreo, niimpenetrable, ni idéntico a sí mismo. Porque el gobierno, con sus decisio-
57
nes y acciones, también puede impactar sobre la estructura estatal misma,y en un proceso de transformación impulsado y protagonizado por lamovilización popular, puede alterar y trastocar las bases materiales que ledan sustento. Es en este juego dinámico de pervivencia y transformación,de continuidad y ruptura donde se definen los cursos de acción de losprocesos con mayor o menor vocación de cambios y emancipación. Es eneste punto donde se reinstala la dinámica “reforma-revolución” y dondeaparecen las posibilidades y los peligros a sortear para avanzar hacia hori-zontes de cambio social profundo y persistente.
Entender las relaciones de fuerzas sociales que constituyen la mate-rialidad del Estado es un paso imprescindible para la comprensión de loscambios y mutaciones en el plano gubernamental. La puja política en lacima del poder y también en las bases (donde se confrontan visiones delmundo, ideales e intereses), el sistema de organización política en torno apartidos y a movimientos sociales y políticos, la maquinaria electoral, losmecanismos y procedimientos de participación y exclusión políticos, solose hacen inteligibles si se tiene una mirada amplia y completa de los pro-cesos sociales de los que se nutren. Esto no significa, en modo alguno, queexista una “base material” que determina en un sentido unívoco y directola expresión política e ideológica. Pero tampoco quiere decir lo contrario:que puede haber una total autonomía entre una realidad material (en unamaterialidad que incluye, sin dudas, los modos de concebir y actuar enella) y la manera en que se expresan los conflictos políticos.
En este punto, recuperamos la caracterización formulada por elmarxista italiano Lelio Basso, en sintonía con los postulados del teóricogriego Nicos Poulantzas. Una concepción dialéctica del Estado debe partirde la idea de que “la sociedad burguesa, siendo una sociedad contradic-toria, refleja estas contradicciones también en el Estado, que no es, pues,un bloque compacto de poder al servicio de la clase dominante, sino quees un lugar de combate y de lucha en el cual es concebible una partici-pación antagónica de la clase obrera” (Basso, 1977)2.
2 Por lo tanto, “aprehender la totalidad del proceso histórico significa ver ahí las contradic-ciones internas y la necesidad de su superación a través de la victoria del socialismo; significapor tanto, en la lucha práctica, no separar jamás los momentos particulares y los objetivostambién particulares de la lucha, de la visión general de la lucha misma, la acción cotidianareivindicativa y reformadora, de la perspectiva revolucionaria del ‘objetivo final’. Y estaunidad del objetivo final y de la acción cotidiana constituye precisamente el cimiento, elpunto central de la estrategia luxemburguiana de la lucha de clases” (Basso, 1977).
58
La dimensión contradictoria
Coincidimos con Werner Bonefeld cuando afirma que “las estruc-turas del Estado capitalista deben ser vistas como un modo de existenciadel antagonismo de clases y como resultado y premisa de la lucha declases”. Entendemos que el Estado es garante –no neutral- de una rela-ción social contradictoria y conflictiva, por lo que las formas en que sematerializa esta relación de poder en los aparatos está constitutivamenteatravesada por las luchas sociales fundamentales. Por ende, para com-prender la dinámica de las instituciones estatales y para ubicar el con-texto de las luchas populares frente a, en y más allá del Estado es precisotomar en cuenta esta dimensión contradictoria sustantiva que lo atravie-sa. Al mismo tiempo que lucha por trascender el orden social capitalistay lograr su autodeterminación (revolución como proceso en y contra elcapital), la clase trabajadora se integra al momento de la reproducciónsocial en la forma de capital, al cual se subordina (reformismo) (Bone-feld, 1992). Esta sustantiva contradicción que se plantea al ser el trabajouna función esencial e insustituible del capital, se expresa en la materia-lidad estatal.
En el capitalismo, Estado y sociedad constituyen una unidad en lacual, mientras la dinámica social impacta, desgarra y atraviesa al Estado,en un único movimiento, a su vez, éste conforma lo social. Así, en losaparatos estatales no solo se materializa la violencia represiva, sino tam-bién las respuestas del capital a las demandas del trabajo. Tales respuestasno constituyen meras concesiones o elucubraciones calculadas por partedel capital, sino conquistas acumuladas por procesos históricos de luchassociales y que, como tales, suelen implicar logros -tan parciales y mediati-zados como concretos y tangibles- en las condiciones de vida de las clasessubalternas. Pero al mismo tiempo, las conquistas institucionalizadas tie-nen el efecto “fetichizador” (aparecer como lo que no son) de hacer acep-table la dominación del capital, mediante la construcción del andamiajematerial e ideológico que amalgama a la sociedad capitalista y la legitima.Es decir, la misma institución que puede beneficiar en las condiciones devida presentes, se convierte en soporte de la legitimación del capital paraafirmar su dominio en el largo plazo. De modo que, en un mismo movi-miento, en un solo proceso contradictorio, la lucha por trascender el or-den capitalista se articula con la que puede producir efectos que terminenreforzando la integración al sistema.
59
Holloway señala que “la relación entre el Estado y la reproduc-ción del capitalismo es compleja: no puede suponerse, a la manera fun-cionalista, ni que todo lo que el Estado hace será necesariamente enbeneficio del capital, ni que el Estado puede lograr lo que es necesariopara asegurar la reproducción de la sociedad capitalista. La relación en-tre el Estado y la reproducción de las relaciones sociales capitalistas esdel tipo de ensayo y error” (2002: 143/144). Este punto es central. Si elEstado es una forma de una relación social contradictoria, sus acciones ysu morfología misma dan cuenta de esa contradictoriedad. Por ende,también expresa el impacto de las intensas batallas de los trabajadorespor mejores condiciones de existencia. El Estado es una forma y tam-bién un lugar-momento de la lucha de clases, cuya naturaleza esencial,que lo define como capitalista, es reproducir a la sociedad qua capitalis-ta. Pero las formas de reproducción no son inmutables y no están enfunción de la lógica del capital entendida como instancia autónoma ydominante, sino que llevan en sus entrañas la fuerza del trabajo, quepuede imponer límites. Porque como el Estado es más que la mera ex-presión de la lógica del capital, en sus aparatos se materializan las com-plejas relaciones de fuerzas que especifican a la relación social capitalistaentendida como un todo. Visto desde este ángulo, no puede resultarindiferente para las clases subalternas, por ser capitalista, cualquier ins-titución estatal o política pública. Las cristalizaciones estatales que fue-ron producto de luchas históricas y que aseguran mejores condicionesde vida popular no devienen fatalmente en meras instancias de repro-ducción consensual del orden establecido. Nada impide que puedanservir para acumular fuerzas, o bien para profundizar la confrontaciónpor cambiar la base de las relaciones sociales de explotación. Pero esta esuna cuestión de lucha política, cuyo resultado no está garantizado deantemano y tiene un decurso continuo, de marchas y contramarchas,acciones y reacciones que obligan a un permanente acomodamiento alas cambiantes circunstancias, en función de un riguroso “análisis con-creto de la realidad específica”.
Y aquí cabe dar una vuelta de tuerca más para complejizar lacontradictoriedad del Estado. Las instituciones de bienestar histórica-mente han significado una respuesta estatal a la activación de las clasespopulares, una suerte de “sutura”, un intento de solución que congela -al institucionalizarlo- el problema social planteado por la lucha, y lohace en el sentido que el Estado le otorga. Entonces, deja de ser «proble-
60
ma» para convertirse en institución pública y, de ahí en más, de ser unacuestión dirimida en el plano de la relación de fuerzas desplegada en elámbito de la sociedad, pasa a ser gobernada con la lógica de lo estatal ya adquirir, por ende, su peculiar dinámica. El mapa de las institucionesestatales refleja, en cada caso histórico, los «nudos de sutura” de las áreasque las contradicciones subyacentes han rasgado en su superficie. Esdecir, la morfología estatal está signada por la necesidad de responder alas crisis y cuestiones que se plantean desde la sociedad, con sus contra-dicciones, fraccionamientos y superposiciones. Como señala O´Donnell:“la arquitectura institucional del Estado y sus decisiones (y no decisio-nes), son por una parte expresión de su complicidad estructural y, por laotra, el resultado contradictorio y sustantivamente irracional de la mo-dalidad, también contradictoria y sustantivamente irracional, de exis-tencia y reproducción de la sociedad” (O´Donnell, 1984: 222).
El Estado, insistimos, no es una instancia mediadora neutral. Peromás allá de esta restricción constitutiva incontrastable, que desbaratatoda ilusión instrumentalista -es decir, que se pueda “usar” librementeel aparato estatal tal cual existe, como si fuera una cosa inanimada ope-rada por su dueño-, asumimos que su materialidad, su forma de existen-cia expresa la contradictoria relación que lo constituye. Es por eso quesus características concretas devienen, precisamente, de las relaciones defuerzas gestadas en la sociedad. ¿No será posible y necesario, entonces,forzar el comportamiento real de las instituciones estatales para que seadapten a ese “como si” de neutralidad que aparece en su definición(burguesa) formal? Claro que esto no es algo sencillo y entraña peligrosintrínsecos. Porque la ficción del interés general choca contra la eviden-cia del funcionamiento de la estructura estatal como reproductora de losintereses dominantes, y también con la cooptación institucional porintereses específicos, que plasman, se materializan, en las propias insti-tuciones y que van asegurando la pervivencia del sistema3.
3 Nicos Poulantzas (1980) explicitó así este dilema: “Cómo emprender una transformaciónradical del Estado articulando la ampliación y la profundización de las instituciones de lademocracia representativa y de las libertades (que fueron también una conquista de lasmasas populares) con el despliegue de las formas de democracia directa de base y el enjam-bre de los focos autogestionarios: aquí está el problema esencial de una vía democrática alsocialismo y de un socialismo democrático”. En igual sentido, Erik Olin Wright (1983) haexpresado al respecto que “para que un gobierno de izquierda adopte una postura general-mente no represiva respecto de los movimientos sociales e inicie incluso una erosión, porpequeña que sea, de la estructura burocrática del Estado capitalista, son necesarias dos
61
La(s) especificidade(es) del Estado latinoamericano
La territorialidad y el condicionamiento globalen la configuración de los Estados periféricos
Las formas de entrelazamiento de los Estados nacionales con elsistema internacional de Estados y el mercado mundial están doble-mente condicionadas. Por una parte, por los ciclos históricos de acumu-lación a escala global, que a su vez determinan bienes y servicios demayor o menor relevancia para el mercado mundial. Por la otra, por lacomposición de y la relación de fuerzas entre las clases fundamentalesque operan en el espacio nacional y conforman las estructuras de pro-ducción y reproducción económica y social, también variables según elciclo histórico.
De modo que el despliegue estatal nacional depende tanto de laconformación productiva de cada Estado nación (sus actividades princi-pales, su capacidad exportadora, su nivel de endeudamiento, por caso),como de los intereses específicos y de las percepciones que de la situacióntienen las clases antagónicas (dominantes y subalternas) y cómo se posi-cionan frente a eso. Es decir, depende del poder relativo del capital vis a visel polo del trabajo, entendido en sentido amplio -en los planos global,regional, nacional y local-, tanto como de la matriz de intereses e ideoló-gico-política de las clases dominantes y de las formas que adopta la resis-tencia de las clases y grupos sociales subalternos. Porque los segmentos delas burguesías “externas” que operan en el plano local, entrelazados con lasburguesías “internas o nativas”, conforman un entramado complejo, quedeviene de las formas en que se engarzan en el mercado mundial (con laespecificidad de intereses en juego que conllevan) y, al mismo tiempo, delas múltiples y variables redes de contestación que puede desplegar consus luchas el amplio conglomerado de clases subalternas.
A partir de estas determinaciones se establecen las diversas “ma-neras de ser” capitalistas de los Estados nacionales, con sus formas dife-renciadas de estructuración interna de la dominación. Aquí es donde se
precondiciones: primera, es esencial que la izquierda se haga con el control del gobiernosobre la base de una clase obrera movilizada que cuente con fuertes capacidades organiza-tivas autónomas; segundo, es importante que la hegemonía ideológica de la burguesía seaseriamente debilitada con anterioridad a una victoria electoral de izquierda. Estas doscondiciones están dialécticamente ligadas”.
62
plantearon históricamente las diferencias constitutivas entre los Estadosdel capitalismo central y la periferia subordinada y donde, tanto antescomo en la actualidad, cobran sentido los análisis particulares de losespacios estatales nacionales y regionales. Porque es a partir de identifi-car los rasgos centrales, tanto genéricos como específicos, que connotanlas realidades estatales territorialmente delimitadas, que se podrá abor-dar su comprensión y, eventualmente, su transformación. La clásica in-terrogación acerca de la especificidad de los Estados en América Latinase inscribe en esta perspectiva.
Teniendo como referencia esta pregunta, René Zavaleta elaboródos conceptos para entender tanto la especificicad como lo común decada sociedad, en particular en América Latina: el de “forma primor-dial” y el de “determinación dependiente”, como pares contrarios y com-binables que remiten a la dialéctica entre la lógica del lugar (las peculia-ridades de cada sociedad) y la unidad del mundo (lo comparable a escalaplanetaria). Si la noción de “forma primordial” permite dar cuenta de laecuación existente entre Estado y sociedad al interior de un territorio yen el marco de una historia local, definiendo “el grado en que la socie-dad existe hacia el Estado y lo inverso, pero también las formas de suseparación o extrañamiento” (Zavaleta, 1990), la “determinación de-pendiente” refiere al conjunto de condicionamientos externos que po-nen un límite (o margen de maniobra) a los procesos de configuraciónendógenos. Es que, de acuerdo a Zavaleta, “cada sociedad, incluso lamás débil y aislada, tiene siempre un margen de autodeterminación;pero no lo tiene en absoluto si no conoce las condiciones o particulari-dades de su dependencia. En otros términos, cada historia nacional creaun patrón específico de autonomía pero también engendra una modali-dad concreta de dependencia” (Zavaleta, 1990: 123).
En sintonía con esta visión complementaria, Arturo Roig (2009)ha postulado que América Latina se nos presenta como una, pero tam-bién es diversa. Y esa diversidad “no surge solamente en relación con lono-latinoamericano, sino que posee además una diversidad que le esintrínseca”. En una misma clave, José Aricó ((1999)) supo definir a nues-tro continente como una “unidad problemática”: unidad, en la medidaen que hay un fondo común o sustrato compartido, más allá de lasespecificidades de cada nación, país y región; problemática, porque esasparticularidades han obturado la posibilidad de constituir, definitiva-mente, un pueblo-continente que, si bien se nutra y fortalezca a partir
63
de esa diversidad de historias, culturas y saberes múltiples que lo cons-tituyen e identifican, no reniegue de la necesidad de construir un len-guaje común inteligible, para dejar atrás de una vez por todas el estigmade ser considerado una Babel sin destino común.
No obstante, esta necesidad de comprender lo específico no serelaciona con la búsqueda de jerarquización de la diferencia, la unici-dad, la singularidad irrepetible que demanda abordajes exclusivos. Loque persigue es la comprensión de aquello que rompe con alguna pautade generalidad que es tenida en cuenta en el análisis. La noción mismade especificidad refiere a la existencia de lo general capitalista, que operacomo unidad sistémica. La cuestión es identificar el grado de abstrac-ción a partir del cual delimitar lo general y lo específico, cuya significa-ción explicativa amerite tal recorte analítico. Si siguiéramos exclusiva-mente la lógica genérica, no avanzaríamos mucho más allá de la com-prensión de las variables centrales que especifican las formas capitalistasde producción y dominación globalmente dominantes. Si, en cambio,nos atuviéramos a la especificidad última de cada espacio estatal territo-rialmente definido, encontraríamos tantos rasgos no repetibles que seharía imposible una comprensión más amplia y situada. Se trata, encambio, de entender la generalidad en la que se inscribe la especificidad,para poder establecer tanto los rasgos que enmarcan el accionar estatalnacional y le ponen límites precisos, como los puntos de fractura quepermitan pensar estrategias alternativas al capitalismo, su potencialidady viabilidad.
La generalidad que incluye al conjunto de los Estados de AméricaLatina arraiga en su origen común como espacios de acumulación de-pendientes del mercado mundial4. La propia existencia de América La-tina como unidad real y conceptual ha sido materia de reflexión y con-troversia. Anticipando el debate que se desplegaría en las décadas de lossesenta y setenta5 en torno al carácter feudal o capitalista de la conquis-
4 Esta centralidad geo-política descollante de nuestro continente fue explicitada por elpropio Marx en las páginas de El Capital: “El descubrimiento de las comarcas de oro y plataen América, el exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la poblaciónaborigen, la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la transformación de África en uncoto reservado para la caza comercial de pieles-negras [esclavos], caracterizan los albores dela era de producción capitalista” (…) “Estos procesos idílicos -concluye lapidariamente-constituyen factores fundamentales de la acumulación originaria” (Marx, 1986).5 Mientras André Gunder Frank planteaba que América Latina era capitalista desde el sigloXVI, Agustín Cueva sostenía que el capitalismo se había consolidado en el último tercio delsiglo XIX (Gunder Frank, 1969; Cueva, 1974). Al margen de sus diferencias, ambas posicio-
64
ta, ya a fines de los años cincuenta, el sociólogo Sergio Bagú planteabaque América Latina podía considerarse una unidad histórica, que tras-cendía la mera yuxtaposición aleatoria de las particularidades naciona-les, en virtud de su común carácter originario de tipo capitalista. En dosobras clásicas de la historiografía y las ciencias sociales latinoamericanas,Economía de la sociedad colonial. Ensayo de historia comparada de AméricaLatina (1949) y Estructura social de la colonia. Ensayo de historia compa-rada de América Latina (1952), Bagú afirma que desde la conquista es-pañola y portuguesa, el continente se inserta en el sistema capitalistamundial en expansión y asume el patrón de organización social capita-lista, pero adoptando un estilo colonial, dependiente, que se limita a laproducción de las materias primas y metales preciosos reclamados porEuropa. “Las colonias hispano-lusas de América -dirá- no surgieron a lavida para repetir el ciclo feudal, sino para integrarse en el nuevo ciclocapitalista que se inauguraba en el mundo (…) no sólo se incorporanrápidamente a la revolución comercial iniciada en Europa sino que llegana constituir, en un conjunto, uno de sus elementos más importantes”. Deahí que concluya que “Iberoamérica nace para integrar el ciclo del capita-lismo naciente, no para prolongar el agónico ciclo feudal” (Bagú, 1949).
Acumulación capitalista, (sub)desarrollo y dinamismo estatal
En igual sentido, Agustín Cueva ha expresado que lo que sevivió durante este período resultó ser un proceso de “desacumulaciónoriginaria”: la expropiación y privatización violenta de territorios y losenormes excedentes generados como consecuencia de las variadas mo-dalidades de explotación desplegadas en América, eran transferidospor el gobierno virreinal y las élites europeas asentadas en las áreascoloniales, casi en su totalidad hacia las metrópolis transatlánticas,
nes implicaban una revisión de los conceptos de “capitalismo” y “desarrollo” en un sentidoopuesto a versiones eurocéntricas. En cambio, aquellos que adscribían a una caracterizaciónde la región como “semi-feudal”, atribuían a esos resabios las causas del “atraso” y plantea-ban que era necesario implantar una revolución burguesa para superar esas barreras, siguien-do pasos de las economías desarrolladas. Estas últimas concepciones encarnaban en corrien-tes teóricas ligadas a las vertientes más ortodoxas del comunismo, las cuales entendían queel socialismo era el modo de producción capaz de superar la explotación capitalista, perosólo podía alcanzarse luego de que se hubieran desarrollado las fuerzas productivas en elmarco de relaciones sociales plenamente capitalistas. Para una síntesis del debate feudalis-mo-capitalismo y de las posiciones de los teóricos de la dependencia, véase, entre otros,Laclau (1986), Gunder Frank (1987) y Dos Santos (2002).
65
por lo que solo una parte ínfima de ellos devenían inversión local oregional, bloqueando toda capacidad de desarrollo endógeno (o másbien, dando origen a lo que André Gunder Frank denominó irónica-mente el desarrollo del subdesarrollo). Cueva llega a postular que “lamisma fuga precipitada de riquezas ocurrida en el momento de laemancipación [es decir, durante la coyuntura de 1810] no es más queel punto culminante de un largo proceso de desacumulación: es elacto último con que el colonizador concluye su ‘misión civilizatoria’”.Dicho proceso “quedó concluido de este modo y la ‘herencia colonial’reducida al pesado lastre de la matriz económico-social conformada alo largo de tres siglos, a partir de la cual tendrá que reorganizarse lavida toda de las nuevas naciones. Si en algún lugar hay que buscar el‘secreto más recóndito’ de nuestra debilidad inicial, es pues en eseplano estructural” (Cueva, 1981).
Al considerar la relación internacional de dependencia y la com-plejidad de las articulaciones económicas y sociales desplegadas en susterritorios es posible comprender los rasgos estructurales que connotana América Latina desde los tiempos de la colonia, así como la conforma-ción de las relaciones de poder y las formas políticas territorialmentesituadas. La constitución, durante la primera mitad del Siglo XIX, deEstados nacionales formalmente independientes de las metrópolis colo-nialistas, no redundó en una simétrica autonomía en la definición de losprocesos productivos internos. Por el contrario, las articulaciones socia-les consecuentes estuvieron marcadas por la continuidad en la inserciónsubordinada a los centros de poder de los países centrales.
Por ello, un elemento a tener en cuenta al momento de caracteri-zar a los emergentes Estados latinoamericanos es el retraso socio-econó-mico producto del rol “asignado” a nuestro continente, por parte de lospaíses industrializados, en la división internacional del trabajo. Estadebilidad estructural -anclada en el fuerte condicionamiento del merca-do mundial constituido- ha implicado que fuera el Estado quien se hi-ciera cargo, en gran medida, del desarrollo capitalista y de la producciónde una identidad colectiva. En este sentido, la conformación de clasessociales en términos nacionales no fue un proceso “acabado” como enEuropa. De ahí que en el caso de nuestro continente no pueda conside-rarse al Estado una mera entidad “superestructural” tal como la definecierto marxismo esquemático, sino en tanto verdadera fuerza productiva,es decir, “como un elemento de atmósfera, de seguro y de compulsión al
66
nivel de la base económica” (Zavaleta, 1988)6. En efecto, lejos de otor-garle un rol secundario y de simple “reflejo” del nivel de lo económico,Zavaleta le adjudica al Estado un papel central en la estructuración denuestras sociedades, debido a que “las burguesías latinoamericanas nosólo no se encontraron con esas condiciones resueltas ex ante sino que noexistían ellas mismas o existían como semillas. En gran medida, se pue-de decir que tuvieron que ser construidas desde el hecho estatal” (Zava-leta, 1988).
Más que grandes centros manufactureros e industriales, lo que seconsolidaron fueron, al menos en el transcurrir del siglo XIX, socieda-des con un claro predominio agrario, salvo escasas (y parciales) excepcio-nes. Es por ello que la dependencia con respecto al capital extranjero, dela cual deriva el “debilitamiento” de la estructura económica, es esencialcomo eje problemático a los efectos de entender la diferencia entre losEstados “centrales” y los “periféricos”. Tal como dirán, en la misma línea,Pierre Salama y Gilberto Mathias (1986), en los países subdesarrollados“la aparición y extensión del modo de producción capitalista no hansido en general resultado del desarrollo de contradicciones internas. Esemodo de producción no ha surgido de las entrañas de la sociedad, sinoque, de alguna manera, ha sido lanzado en paracaídas desde el exterior”.Como consecuencia de este proceso, la intervención estatal ha suplido,al menos en sus inicios, a la frágil iniciativa privada7.
Esos Estados recién constituidos en función de las dinámicas ex-pansivas del capitalismo, tenían varias tareas por delante, a la vez queenfrentaban sus límites. Por empezar, debían asegurar el monopolio dela fuerza sobre la totalidad del territorio, para lo cual sometieron a san-gre y fuego a las poblaciones originarias, y derrotaron a las fraccionesque proponían alternativas productivas distintas a las hegemónicas. Perotambién tenían que promover el llamado progreso, expandiendo la edu-cación pública y la infraestructura (caminos, ferrocarriles, puertos), que
6 “La peor vulgarización -dirá este autor en un escrito titulado sugestivamente La burguesíaincompleta- es la que supone que el Estado puede existir sólo en la superestructura, como sise colgara al revés. Sin una acción extraeconómica, es decir, estatal de algún modo, es pococoncebible la destrucción de las barreras que hay entre hombres y hombres, entre partes deun territorio sin embargo continuo (es decir, potencialmente ‘nacional’), etc. Aquí tenemosun reverso de lo anterior: no la nación como asiento material del Estado nacional sino elEstado como constructor de la nación” (Zavaleta, 1988).7 Si bien esta especificidad es crucial, igualmente relevante es analizar la emergencia de losEstados en la región sin desligarla totalmente del conjunto de Estados-nación que compo-nen al sistema inter-estatal, social y económico mundial.
67
crearan las bases materiales para la expansión capitalista. Estas tareasvariaron según las características que en cada espacio estatal adoptaronlas actividades principales integradas al mercado mundial, las poblacio-nes originarias e implantadas y el tipo de corrientes inmigratorias reci-bidas. Así aparecieron diferencias entre los Estados nacionales dedicadosa actividades extractivas o agropecuarias; los habitados mayoritariamen-te por pueblos indígenas, los que tenían contingentes importantes depoblación de origen africano y los escasamente poblados que recibieronel grueso de la inmigración europea. Precisamente, la válvula de regula-ción demográfica que significó para Europa la emigración de campesi-nos desplazados, artesanos y también obreros, muchos con concienciade clase y experiencia política y sindical, redundó en un magma com-plejo de las clases subalternas de la región, que cuenta especialmente a lahora de comprender las diversidad latinoamericana. Porque los Estadosnacionales no se construyeron meramente en función de los intereses einiciativas de las clases dominantes, sino que su peculiaridad devino delos enfrentamientos, disputas y conflictos con las clases subalternas.Fueron las luchas subalternas las que impusieron los límites y delinea-ron los contornos que fueron adoptando los espacios estatales de la re-gión, desde su constitución hasta la actualidad.
Sobre las bases organizativas heredadas de la colonia, se configu-raron modelos político-estatales importados de las tradiciones de las re-voluciones burguesas de Francia y, muy especialmente, de Estados Uni-dos, cuyo esquema constitucional fue adoptado en varios países de laregión. En tanto, se profundizaban los lazos económicos y políticos conGran Bretaña, la potencia hegemónica, y se delineaban el estilo de inte-gración al mercado mundial, las formas de estructuración económica yla composición de clases, así como se marcaban los límites del hacerestatal. Como sostén ideológico y político de esta forma de inserciónsubordinada en la economía mundial, sus impulsores y beneficiariossustentaban la teoría de las ventajas comparativas en el comercio inter-nacional, según la cual cada país debía especializarse en un reducidonúcleo de productos (agrícola-ganaderos o minerales), dedicarse a pro-ducirlos y exportarlos y, con las divisas obtenidas, importar la gran masade bienes de capital y consumo provenientes de los países industrializa-dos. La promoción del progreso y la modernización se basaba en la im-portación de los bienes -sobre todo en las capitales de los nacientes Esta-dos-, que empezaban a aparecer en Europa: automóviles, luz eléctrica,
68
moda. Se desplegaban así las bases materiales para la hegemonía delconsumismo, que impactaría también sobre las estrategias de lucha y losimaginarios de las clases subalternas a lo largo del siglo XX. La lógicacolonial, en el sentido de subordinación material y cultural, seguiría des-plegándose en la región, aunque adquiriría características específicas encada territorio estatal nacional y según las diferentes etapas históricas.
Estados “aparentes” y primacía coercitiva
Diversos autores han planteado que esta dinámica colonial haimplicado una especie de apartheid político-cultural de hecho, por lo quelos Estados que tendieron a configurarse en buena parte de AméricaLatina, deben ser considerados, al decir de Zavaleta, como “aparentes”,debido a la conjunción de mecanismos de exclusión étnica que desde sugénesis han desplegado a nivel cotidiano, y que van desde la imposicióndel español (o el portugués) como único idioma oficial, al desconoci-miento total de las maneras de organización comunitaria, formas localesde autoridad y toma de decisiones colectiva que ejercen los pueblos ori-ginarios y comunidades afro-americanas en sus territorios. Lo que emer-ge entonces como estructura estatal es, en palabras de Luis Tapia (2002),“un poder político jurídicamente soberano sobre el conjunto de un de-terminado territorio, pero que no tiene relación orgánica con aquellaspoblaciones sobre las que pretende gobernar”, y que implica que la ma-yoría de los habitantes sólo se sienten parte de esa sociedad por la fuerzade las circunstancias, estando en presencia de “esqueletos estatales” sinnación (entendida ésta en tanto arco de solidaridades que cohesione ycontenga a la totalidad de la población)8. Como ha expresado Guiller-mo Bonfill Batalla (1981), en este tipo de situaciones “el Estado se asu-me a sí mismo como Estado-nación, pero en la segunda parte de laecuación sólo incluye a una fracción de la población (minoritaria enmuchos países), constituida por los sectores de la sociedad dominante
8 Apelamos a una anécdota para pintar de lleno esta trágica situación: durante su campañacomo candidato a presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Losada visitó la ciudad de ElAlto, explicando con un notable acento inglés su propuesta de gobierno (debido a que viviódurante décadas en Estados Unidos). Luego de escucharlo atentamente, unas cholas leconfesaron lo siguiente: “a usted lo vamos a votar, porque habla mal el castellano comonosotras”. En esta paradójica afinidad, tanto por arriba (clases dominantes) como por abajo(pueblos originarios y grupos subalternos) se evidencia una profunda relación de enajenacióny exterioridad con respecto a lo nacional.
69
modelados según las normas de la clase dirigente, que se erige como lanación a cuya imagen y semejanza deberán conformarse paulatinamentelos otros segmentos”.
Producto de este mestizaje inestable y temporal, varias de las so-ciedades latinoamericanas podrían ser definidas, en palabras de Zavale-ta, como “abigarradas”, en la medida en que involucran una yuxtaposi-ción no solamente de diferentes “modos de producción” (tal como defi-ne cierto marxismo clásico a las formaciones económico-sociales), sino tam-bién diversidad de tiempos históricos incompatibles entre sí, como elagrario estacional condensado, por ejemplo, en los ayllus andinos (entanto comunidades pre-estatales endógenas), y el homogéneo que pre-tende imponer y universalizar la ley del valor. Una característica centralde estos “Estados aparentes” es, por tanto, la posesión parcialmente ilu-soria de territorio, población y poder político, a raíz de la persistencia decivilizaciones que mantienen -si bien en conflicto y tensión permanentecon la lógica mercantil que tiende a contaminarlas- dinámicas comuni-tarias de producción y reproducción de la vida social, antagónicas a lasde la modernidad colonial-capitalista. Este tipo de Estados mono cultu-rales y homogeneizantes, han tendido a construir sociedades solventa-das en una noción de ciudadanía que rechaza tajantemente cualquierderecho colectivo de los pueblos indígenas y afro-americanos, convir-tiendo a sus miembros en individuos atomizados y aislados entre sí, valedecir, abstraídos del contexto comunitario que históricamente les haotorgado sentido. De acuerdo a García Linera (2010), dicho procesosupuso la constitución de una “ciudadanía de segunda”, amén el colorde piel, el idioma o el origen rural de las personas.
Asimismo, siguiendo a Antonio Gramsci, podemos expresar quedentro de la articulación entre coerción y consenso que suponen losEstados modernos, en nuestro continente tendió a primar la primeradimensión, como consecuencia de la heterogeneidad estructural (yuxta-posición de distintas relaciones de producción), que supuso una ausen-cia de integración política, social y cultural. En palabras de NorbertLechner (1977), en América Latina el Estado resultó primordialmentedominación, faltando ese “plus” que es la hegemonía, no siendo ni sobe-rano en forma plena (debido al sometimiento externo) ni, en muchoscasos, nacional de sentido estricto (a raíz de una ciudadanía restringi-da). A la dirección hegemónica, que encontró su razón de ser en el planointernacional, se le contrapuso la dominación interna, originada en la
70
imposibilidad de las burguesías locales de lograr una “dirección políti-co-cultural” que unifique a los distintos grupos sociales en la forma denación9. Con la parcial excepción de algunos países del Cono Sur (entrelos que se encuentra Argentina), no existió en América Latina una socie-dad civil -al estilo de Gramsci- homogénea y consolidada, que abarcaratodo el territorio y relacionara al conjunto de la población entre sí. Lafalta de este elemento aglutinador y cohesionante tuvo como correlatodirecto un predominio del aparato estatal burocrático-represivo en tan-to mecanismo unificador. Esta distintiva precariedad institucional im-plicó un dominio incompleto e inestable, a lo largo de varias décadas, endensas zonas geográficas de la región. Si bien la gran mayoría de lospaíses latinoamericanos adquirió, al decir de Oscar Oszlak (1997), comoprimer atributo de su condición de Estados, el formal reconocimientoexterno de su soberanía como resultado del desenlace de las luchas deemancipación nacional, este reconocimiento se anticipó a la institucio-nalización de un poder estatal reconocido dentro del propio territorionacional. Como consecuencia, este profundo desfasaje fomentó la crea-ción de una difusa imagen de un Estado asentado sobre una sociedadque retaceaba el reconocimiento de la institucionalidad que aquél pre-tendía establecer.
Recapitulando, podemos concluir que además de por todos estosrasgos enunciados, la “especificidad histórica del Estado” en AméricaLatina estaría dada por su carácter subordinado y dependiente del mer-cado mundial10, mientras que las múltiples especificidades nacionales
9 Dicho en otros términos: por su debilidad estructural -anclada, entre otras cosas, en laausencia de una revolución burguesa-, esta (sub)clase no logra hacer aparecer cabalmente asu interés particular como general o universal.10 En el marco de esos debates en torno a la teoría de la dependencia, en 1977 Tilman Eversrealiza uno de los intentos más sistemáticos de analizar la especificidad del Estado en laperiferia capitalista. En su libro El Estado en la periferia capitalista plantea que la diferenciasustantiva entre los Estados periféricos y los centrales parte de la distinta base material sobrela que se despliegan unos y otros. Para el teórico alemán, vinculado al debate de la deriva-ción, el principio formal del Estado nacional soberano presupone un contexto reproductivointegrado dentro del espacio nacional con base en capitales autóctonos, y capaz de sostenerbásicamente la vida material de una sociedad. Esta circunstancia no se da en la periferiacapitalista, donde el espacio económico nacional está integrado de manera subordinada alas determinantes externas, por lo que el Estado no tiene plenas facultades sobre aquél. Deeste modo, se resiente el principio de soberanía por los dos lados: “hacia fuera no se puedehablar de un control político efectivo –y aquí se pone en duda la soberanía- y hacia adentroel control estatal es efectivo pero dudoso en cuanto a su carácter nacional” (Evers, 1979:90).
71
devendrían de los procesos de conformación particular de sus clases fun-damentales, sus intereses antagónicos, sus conflictos, sus luchas y susarticulaciones, en tensión permanente con su forma de inserción en losciclos históricos de acumulación a escala global11.
El momento actual reactualiza la pregunta sobre la especificidad,en la medida en que el ciclo histórico del capital ha vuelto a poner enprimer plano a las formas de existencia de los espacios estatales naciona-les, sean tradicionalmente centrales o periféricos. Los debates sobre losespacios de poder transnacional, nacional y local, sus alcances y tensio-nes se están desarrollando al compás de la profunda crisis que está ha-ciendo crujir las bases de la unidad europea12. La situación latinoameri-cana, en ese contexto, muestra nuevas aristas para pensar las potenciali-dades y límites que su especificidad histórica le impone y que, a la vez,le presenta como desafío.
11 En su recordado artículo de 1990, “La especificidad del Estado en América Latina”, EnzoFaletto subraya que la condición periférica y la inserción dependiente en el mercado mun-dial de los países de la región, determinan el tipo de relaciones sociales y el consecuentepapel de los estados, así como sus limitaciones. Para este autor, el poder de los Estadoslatinoamericanos es “relativamente escaso en la adopción de ciertas decisiones económicasbásicas, sobre todo en lo que respecta a su capacidad de determinación en cuanto a laproducción y comercialización de bienes” (Faletto, 1990).12 La reciente literatura sobre los cambios que ha impuesto la propia dinámica del capitalis-mo global a la definición de los “espacios” y “escales” sobre los cuales se ejerce la soberaníaatribuida al Estado-nación aporta una nueva mirada a incorporar en el análisis. (Harvey,1999; Brenner, 2002; Jessop, 2008). En 2010 y 2011, la revista de geografía radical Antipo-de, dedicó volúmenes especiales a la problemática estatal. En el volumen 42, de noviembrede 2010, autores como Martin Jones, Bob Jessop, Julie MacLeavy, John Harrison y otros,analizan las nuevas espacialidades estatales. En el volumen 43, de enero de 2011, autoresvinculados al debate alemán de la derivación, como Ulrich Brand, Markus Wissen, Christo-ph Görg, Joachim Hirsch, John Kannankulam, Alex Demirovic, Heide Gerstenberger y SolPiccioto, analizan la cuestión de la internacionalización del Estado. Esta literatura sobre elproceso de globalización y su impacto tempo-espacial, sin embargo, suele focalizarse en elanálisis de los espacios estatales del centro capitalista, y muy especialmente de Europa. Portanto, muchos de los rasgos que son leídos como novedad histórica para el caso de losEstados nacionales europeos (como, por ejemplo, la pérdida relativa de autonomía para fijarreglas a la acumulación capitalista en su espacio territorial, comparada con los márgenes deacción más amplios de la etapa interventora-benefactora), no son idénticamente inéditos enla periferia.
72
¿Transición antes o despuésde la conquista del poder estatal?
Llegado a este punto, y una vez descriptas algunas de las peculia-ridades de los Estados en nuestra región, es preciso explicitar que, tantolo que ciertas lecturas opacadas dentro de la larga tradición del pensa-miento crítico nos proponen (vg. Gramsci, Poulantzas y Basso, entre otros),como lo que las experiencias de mayor radicalidad política en curso enAmérica Latina nos imponen (Venezuela, Bolivia, Ecuador), es una evi-dente reinterpretación de la concepción tradicional de la transición, talcual fuera delineada por Marx y Lenin. En el caso del primero, es cono-cida la caracterización de este proceso que realiza en sus notas críticas al“Programa de Gotha”. En ellas, Marx traza lo que sería, a grandes rasgos,el derrotero de la sociedad capitalista hacia el comunismo. Sin embargo,poco y nada nos dice de la transición o proceso revolucionario que per-mita sentar las bases de este sinuoso y prolongado camino. Sus anotacio-nes dan cuenta, ante todo, del puente entre el momento inmediatamen-te posterior a la conquista del poder por parte de los trabajadores, y elhorizonte comunista de una sociedad sin clases.
Al margen de estas reflexiones dispersas (recordemos: no escritascon el propósito de que fueran publicadas), algo similar ocurre con Le-nin. El texto clásico donde aborda con mayor profundidad este derrote-ro transicional es, sin duda, El Estado y la revolución, escrito semanasantes de la toma del poder en octubre de 1917. Pero allí, nuevamente,lo que se desarrolla en detalle son las llamadas fases inferior y superiordel comunismo, omitiendo los pasos previos para llegar a ese momento deinicio del derrotero transicional. Aunque pueda resultar un tópico recu-rrente, no está de más recordar que el interés inmediato del libro deLenin no fue indagar en la naturaleza de clase del Estado per se, sinointervenir en el debate político coyuntural de su época -en un contextopre-revolucionario de ascenso de masas- polemizando alrededor de lasposibilidades o no de la participación de la clase trabajadora en la ges-tión del aparato estatal. Su problema, por lo tanto, era teórico-práctico.De ahí que la reflexión crítica en torno al Estado resulte para Leninindisociable de la lucha concreta por destruirlo (en el caso del burgués)o por avanzar hacia su total extinción (en el del “semi-Estado” proleta-rio). Dentro de este marco, la dictadura del proletariado se concebirácomo la forma política que, durante la fase transicional iniciada tras el
73
asalto al poder, despliega este complejo proceso de transformación socialque permita sentar las bases de una sociedad comunista.
De acuerdo con Lelio Basso, las lecturas contemporáneas y poste-riores de estos textos tuvieron como principal referencia a la categoría dedictadura del proletariado (llegando incluso, en sus versiones más orto-doxas, a exacerbar el primero de los términos que compone a este voca-blo, como objetivo prioritario y casi excluyente de garantía del triunfo:la organización de la violencia de clase como característica unívoca del“Estado transicional”), desvalorizando lo que resultaba ser un aportesustancial, especialmente en el caso de Marx, para pensar una estrategiade transición revolucionaria de nuevo tipo, que no ancle su propuesta enexperiencias pasadas como la revolución francesa, sino que -según la felizexpresión de El XVIII Brumario- extraiga su poesía revolucionaria delporvenir. Pero más allá de las circunstancias específicas que condiciona-ron el sentido de estos escritos, Basso reconoce que “está claro que elperíodo de transición del cual habla Marx en este párrafo se orienta a latoma del poder por parte del proletariado, porque de otra manera no sepodría hablar de dictadura revolucionaria, pero caeríamos en el talmu-dismo si pretendiéramos que, después de que Marx la haya usado unavez en este sentido, la palabra ‘transición’ no pueda ser más utilizada enuna acepción más amplia o más restringida” (Basso, 1972).
Por lo tanto, si bien existe en Marx una concepción de la transi-ción entendida como momento sucesivo a la toma del poder, tambiénpuede rastrearse en él, claro está que de manera menos sistemática, otraacepción que remite a la larga y contradictoria metamorfosis que se ini-cia antes de aquella conquista, y que culmina mucho después de que ella selogra. Una hipótesis tentativa que proponemos es que precisamente laestrategia prefigurativa de creación “ya desde ahora” de los gérmenes dela sociedad futura, constituye el eje que estructura y dota de coherenciaa este prolongado tránsito denominado proceso revolucionario. Desdeesta óptica, la transición al socialismo sería entonces el mismo procesoque primero conduce a la conquista del poder, y luego a la utilización delpoder popular para la edificación de una sociedad sin clases. Basso aclaraque desde ya los medios a disposición de los trabajadores serán diversos,antes y después de la toma del poder: “el traspaso del poder de la bur-guesía al proletariado debe implicar también un cambio radical de losinstrumentos y de las formas de ejercicio del poder, y no simplemente elpase de mano de los mismos instrumentos y del empleo de los mismos
74
métodos” (Basso, 1972). Subyace aquí una clara ruptura respecto de larelación entre medios y fines que establece la racionalidad instrumentalburguesa, así como una vocación por amalgamar lo más estrechamenteposible -y desde una perspectiva prefigurativa- los medios de construc-ción política del proletariado, con los fines socialistas a los que se aspire.Por ello no resulta ocioso explicitar que aquel momento particular (el dela conquista del poder) oficia de bisagra o “punto de viraje”, aunque ellono equivale a hacer de él un corte neto de separación entre dos fases que,en rigor, se encuentran estrechamente conectadas y que, en última ins-tancia, representan un continuum histórico en términos del proyectopolítico de largo aliento que le otorga sentido.
En sintonía con esta lectura, Isabel Rauber ha sugerido que “lapropuesta de transformación social a partir de la construcción de poderpropio desde abajo reclama pensar la transición como parte de todo elproceso de transformación del sistema del capital desde el interior mismo delsistema, y viceversa”. Dentro de este complejo despliegue de fuerzas, con-cluirá, “la disputa por la hegemonía se expresa a través del conflicto entrelógicas -capitalista y anti-capitalista- que operan efectivamente en el senomismo del mundo capitalista realmente existente” (Rauber, 2005: 42).Ellas ofician, por lo tanto, como verdaderos gérmenes de la sociedad futu-ra, y permiten ir trazando un inestable puente entre lo viejo que no terminade morir y lo nuevo que aún está naciendo. Claro está que estos núcleosembrionarios no podrán desplegarse acabadamente si no se inscriben enun proyecto consciente y subjetivo de transformación global, dinamizadopor la clase trabajadora y sus aliados estratégicos, es decir, si ya desde ahorano se disputa y asume de manera progresiva el “poder decisional” de lasociedad. Con este término, no nos referimos sólo -ni principalmente- alpoder gubernamental, sino al que en palabras de Lelio Basso brota de unaestrecha interpenetración entre el poder económico y el político, entendi-dos ambos en un sentido amplio, y al que se integran incluso el poderburocrático, cultural, educativo y hasta religioso (Basso, 1974).
La transición como proceso: la delicadadialéctica entre reforma y revolución
¿Podría, entonces, pensarse en un continuum que vaya desde lospequeños impactos de las luchas sociales sobre la estructura estatal, has-ta las transformaciones más significativas impulsadas desde gobiernos
75
populares? ¿De qué modo, en esta línea, podrían entenderse las nocio-nes de reforma y de transición? El concepto de transición no es idénticoal de reforma, que puede estar incluido en aquél. Mientras la reformaalude a cualquier cambio que modifique y/o mejore en algo una situa-ción preexistente, la noción de transición supone una secuencia de cam-bio radical, desde un punto a otro, en un proceso que incluye diversasacciones sucesivas. Una transición puede darse a partir de la toma delpoder del Estado por fuerzas políticas y sociales que impulsan transfor-maciones del orden social, pero es más improbable que pueda configu-rarse en entornos menos radicales, y acotada a segmentos específicos dela maquinaria estatal. Entre reforma y transición no solo hay una cues-tión de grados y objetivos, sino de relación de fuerzas. Un gobierno dematriz y raigambre popular, pero surgido en un contexto desfavorablepara los cambios más profundos, puede verse acotado en sus propuestasde transformación o bloqueado por intereses antagónicos poderosos. Loque distingue al “reformismo”, como expresión política, es que no sepropone superar las relaciones de producción burguesas ni las proble-matiza. El reformismo, entonces, es esa estrategia de reformas dentrodel capitalismo constituidas como fin en sí mismo, y no como parte deun proyecto que se esfuerce en ser coherente y comprensivo hacia formasde emancipación social más avanzadas, que tenga en la mira el horizontesocialista.
En función de esta lectura, cabe entonces plantear que lo quedistingue a una estrategia auténticamente revolucionaria de una de tiporeformista, no es la lucha violenta por la toma del poder, sino sobre todola capacidad de intervención subjetiva en los procesos objetivos de desa-rrollo contradictorio de la sociedad, sustentada en la vocación estratégi-ca de mantener, en cada fase y momento de la lucha de clases, unaestrecha conexión entre cada una de las acciones desplegadas por losgrupos subalternos organizados de forma autónoma -sean éstas pacíficaso violentas- y la perspectiva de totalidad que tiene como horizonte eltrastocamiento del conjunto de la sociedad capitalista. Al respecto, ha-cemos propias las palabras del brasileño Francisco Weffort (1991), quienplantea que aunque es imposible negar que las revoluciones tienen siem-pre su cuota de violencia, no es ésta la que las define como tales; antesbien, ella resulta ser tan solo un aspecto del proceso de transformaciónintegral de la sociedad y no la esencia que lo dota de sentido. En sínte-sis: lo que define a una revolución es “el surgimiento brusco y recio del
76
pueblo en el escenario político” y no la capacidad de confrontación mi-litar o poder de fuego que tenga alguna organización o sector socialdeterminado vis a vis los aparatos represivos del Estado capitalista.
De ahí que sea pertinente afirmar que, si en los años sesenta ysetenta en América Latina (e incluso durante los ochenta, en el caso deCentroamérica) se impuso, como modelo unívoco y pre-requisito parainiciar la transición al socialismo, la revolución entendida como asaltoarmado al poder, hoy en día no cabe pensar en una matriz común ni,menos aún, en la dinámica insurreccional clásica como condición sinequa non para dar comienzo a la transición13. No obstante, los procesospolíticos que se viven en países como Bolivia, Venezuela o Ecuador, dis-tan de poder ser definidos como “pacíficos”. Antes bien, se constata enellos, en diferentes grados e intensidades, las tensiones y violencias quefuerzan al sostenimiento firme de las conquistas populares, puestas encuestión o amenazadas por intentos golpistas o por contraofensivas porparte de los sectores reaccionarios opuestos a los procesos de transforma-ción más radicales14.
La clave, entonces, reside en cómo construir las relaciones de fuer-zas, los apoyos suficientes como para avanzar en transformaciones másprofundas. Y la diferencia entre los gobiernos también estará planteadaen función de los recursos que movilizan para cambiar la relación defuerzas a favor de las mayorías populares. Porque no se trata simplemen-te de aceptar lo dado como límite sino de empujar, a partir de lo dado,aquello que se busca como horizonte emancipatorio15.
Desde esta perspectiva, una propuesta de transición al socialismo
13 En sintonía con este argumento, es interesante rescatar el planteo formulado por RalphMiliband en su libro Marxismo y política, donde impugna la diferencia entre el reformismo yuna estrategia revolucionaria en los términos de una transición pacífica versus una perspec-tiva violenta de toma del poder: “en realidad -afirma- no es aquí donde necesariamenteradica la oposición: un acceso constitucional al poder podría ir seguido de una remodelacióntotal de las instituciones estatales, y una toma de poder no implica necesariamente talremodelación” (Miliband, 1978; cursivas en el original).14 Mucho más acá, medidas bastante menos radicales, pero que afectan intereses poderosos,pueden tensar la situación política de los Estados, como el caso argentino lo mostró con elconflicto con los sectores dominantes del agro en 2009.15 Al respecto, vale la pena reproducir un comentario irónico formulado por Tomás Moulian(2002), que sintetiza esta necesidad de trascender el viejo debate en torno a las “vías” de larevolución: “Hace un tiempo, cuando en Chile estaba de moda entre la izquierda el proble-ma de la vía armada o la vía pacífica, un cazurro político chileno afirmó que a él no leinteresaban los ‘problemas ferroviarios’. Tenía toda la razón. El problema de fondo no es elde las ‘vías’, es el de la vigencia del socialismo como posibilidad histórica”.
77
centrada en el desarrollo de una praxis política radical, requiere estable-cer un nexo dialéctico entre, por un lado, las múltiples luchas cotidianasque despliegan -en sus respectivos territorios en disputa- los diferentesgrupos subalternos y, por el otro, el objetivo final de trastocamientointegral de la civilización capitalista, aunque sin desestimar los límitesque para conseguir este propósito impone el Estado, con su andamiajede instituciones enraizadas en la supervivencia sistémica. Se trata de quecada una de esas resistencias, devengan mecanismos de ruptura y focosde contrapoder, que aporten al fortalecimiento de una visión estratégicaglobal y reimpulsen, al mismo tiempo, aquellas exigencias y demandasparciales, desde una perspectiva emancipatoria y contra-hegemónica.Esta dinámica de combinar las luchas por reformas con el horizonteestratégico de la revolución, se constituye en el eje directriz para modi-ficar la correlación de fuerzas en favor de las clases subalternas. La articu-lación consciente de las luchas apunta a que se vayan abriendo brechasque impugnen los mecanismos de integración capitalista y prefigurenespacios emancipatorios, convirtiendo así, en la senda gramsciana, elfuturo en presente. Porque como supo expresar André Gorz, no es necesa-riamente reformista “una reforma reivindicada no en función de lo quees posible en el marco de un sistema y de una gestión dados, sino de loque debe ser hecho posible en función de las necesidades y las exigenciashumanas” (Gorz, 2008).
Antes bien, este tipo de iniciativas, en la medida en que se asientenen la movilización y presión constantes de los grupos subalternos, puedeoficiar de camino que, en su seno, alimente y ensanche al porvenir por elcual se lucha, acelerando su llegada. Esta es, en última instancia, la verda-dera diferencia sustancial entre una perspectiva socialista y una de tiporeformista: mientras que la primera considera siempre las reivindicacionesinmediatas y las conquistas parciales en relación con el proceso históricocontemplado en toda su complejidad y apostando al fortalecimiento delpoder de clase antagónico, en la segunda se evidencia la ausencia total dereferencia al conjunto de las relaciones que constituyen la sociedad capita-lista, lo que los lleva a desgastarse en la rutina de la pequeña lucha cotidia-na por reformas que -al no estar conectadas con el objetivo final de trasto-camiento y superación del orden dominante al que aludía Basso- termi-nan perpetuando la subordinación de la clase trabajadora.
Se presenta, por lo tanto, un desafío no menor para los sectoressubalternos. Lejos de encapsularse en las medidas y reivindicaciones le-
78
vantadas como legítimas durante el proceso de conformación y fortaleci-miento de un sujeto político contra-hegemónico, como si fuesen mo-mentos en sí (la absolutización del “qué”), estas demandas deben sercontempladas en relación con el proceso histórico considerado en todasu complejidad (la supeditación al “cómo”, es decir, la proyección decara al futuro). Así, la prefiguración de la sociedad futura estaría dada nosolamente por las conquistas individuales o corporativas valoradas comobuenas en sí mismas, sino de acuerdo con las repercusiones que ellastraigan aparejadas sobre la construcción e irradiación del poder de lasclases subalternas que aspiran a tener una vocación universal. Pero estaconexión también debe pensarse en un sentido inverso: el fin u horizon-te estratégico, tiene que estar contenido en potencia en los propios me-dios de construcción y en las reivindicaciones cotidianas. Es preciso,pues, que exista una interdependencia entre los medios empleados y lameta por la cual se lucha. Claro que esta relación dista de ser armoniosay no equivale a una completa identidad entre ambos polos, sino másbien a un contradictorio vínculo de inmanencia, en función del cual losmedios, aunque no son el fin, lo prefiguran o anticipan.
Los desafíos de la gestión estatal
Ahora bien, una vez cuestionado el falso dilema entre vía armaday “pacífica”, y reafirmada la concepción de la revolución como un pro-longado proceso subjetivo-objetivo que descansa en una delicada dialécti-ca entre reivindicaciones inmediatas y horizonte final, y que por tanto,aunque no lo niega como posibilidad, no se identifica en modo algunocon el simple momento insurreccional de asalto al poder estatal, restaresponder a la pregunta en torno a cómo llevar adelante este complejo ymultifacético tránsito hacia el socialismo, teniendo como eje problemá-tico al Estado. Otro de los interrogantes invariantes al interior de lasfuerzas de izquierda, agudizado durante los años noventa a partir de unaserie de experiencias de construcción política propuestas por diversosmovimientos de raigambre autónoma (entre los que se destaca, sin duda,el zapatismo), es si este proceso de transición hacia una sociedad posca-pitalista debe tener como centro de disputa a los aparatos estatales, omás bien la lucha de los grupos subalternos debe mantenerse totalmen-te a distancia de ellos.
La evidencia histórica de los procesos de cambio muestra que no
79
es lo mismo la práctica política en el momento de resistencia y luchacontra las formas de dominación cristalizadas en el Estado cuando seestá fuera del gobierno, que cuando se participa de éste en un procesotrasformador. Si se está afuera del Estado, en un proceso de confronta-ción externo, la postura contestataria es más nítida y más fácil de soste-ner. El problema aparece cuando se dan circunstancias que permiten lainclusión de cuadros populares en la maquinaria estatal, las que vandesde la posibilidad de ocupar alguna estructura pequeña en un gobier-no reformista, hasta el involucramiento activo en un proceso de trans-formación más ambicioso y con objetivos avanzados, que exige una ma-yor imbricación en la trama institucional. Porque es aquí donde se des-pliega la enorme maquinaria estatal, con todo su peso, su esencia dereproducción de la dominación y sus mañas. Aquí aparece la confronta-ción decisiva que supone revisión, resistencia y transformación.
En el actual contexto de dominación capitalista a escala global, elEstado “realmente existente” y las relaciones sociales en que se basa yque defiende, por su estructura, valores y funciones, no pueden sino sercapitalistas. Hay un límite sistémico impuesto al Estado por la consti-tución del sistema-mundo, que estructura globalmente las formas deproducción y reproducción social. Como decíamos más arriba, los ciclosde acumulación global, que determinan el auge y la caída de los preciosde los bienes y servicios que se transan en el mercado mundial, irradiansus pautas de organización a los distintos espacios territoriales estatales.El Estado dirigido por un gobierno revolucionario, como lo han hechonotar diversos autores16, en el mejor de los casos puede ser capitalista deEstado o, si se quiere, un “Estado burgués sin burguesía”, una maquina-ria sin consenso social de ninguna de las clases fundamentales, pero queen última instancia continúa sirviendo al capital nacional e internacio-nal. Pero, al mismo tiempo, ese espacio estatal se convierte en un terrenode lucha entre explotadores y explotados, que proponen políticas diver-gentes y disputan posiciones en el gobierno. Es decir, en el seno de lasestructuras estatales se exacerban las pugnas al compás de las contradic-ciones sociales que lo atraviesan y condicionan sus políticas y acciones.
Se pone en juego aquí la capacidad efectiva de las clases subalter-nas para organizar sus intereses de modo de romper la inercia de las
16 Ver las reflexiones de Juan Carlos Monedero, Víctor Moncayo, Raúl Prada y MabelThwaites Rey en la Revista Crítica y Emancipación N º 4, CLACSO, Buenos Aires, 2ºSemestre 2010.
80
instituciones estatales y su lógica de reproducción sistémica. Esto signi-fica desmontar la dinámica burocrática de ineficiencia y corrupción, quedesmoviliza a las instancias de participación popular, fagocita a los fun-cionarios y los convierte en nuevos burócratas aptos para consolidar suspropias posiciones, silenciar las críticas y aniquilar los proyectos de cam-bio. Este es, sin duda, un peligro cierto que le aparece a todo procesotransicional que suponga la ocupación del territorio institucional estatalpor fuerzas gubernamentales, para ir desmontando la estructura esta-blecida, mientras se la suplanta por otras formas de gestión de lo co-mún. Es el dilema más acuciante y complejo para los gobiernos transi-cionales y para las fuerzas sociales y políticas que empujan los cambios.
Dentro de los plazos marcados por el recambio institucional delos sistemas electorales de las democracias representativas, aunque seganen elecciones resulta muy difícil lograr, frente a la brevedad de losmandatos, una captura de las instituciones estatales que permita produ-cir una transformación profunda de sus lógicas de funcionamiento, en lamedida en que su poder reposa en complejas tramas productoras y re-productoras de hegemonía arraigadas en la sociedad política y en la so-ciedad civil. Al mismo tiempo, existen en el seno mismo del Estado unaserie de mecanismos de “selectividad estructural”, que demarcan priori-dades y bloquean demandas e intereses, “generando un patrón más omenos sistemático de limitaciones y oportunidades”, en función de sucompatibilidad con respecto a la dinámica general de acumulación ca-pitalista (Jessop, 2008).
Son estas las estructuras rígidas, complejas, intrincadas, “no go-bernables”, en el sentido de que no es fácil torcerlas por el solo hecho deser portador de un proyecto político alternativo. Su fuerza, construidaen base a reglas y procedimientos, de saberes institucionales, de conoci-mientos técnicos específicos, opera como freno para los cambios, aun losmás modestos. Hacerse cargo de un proceso de transición supone partirde una realidad estatal operante pero insatisfactoria en términos de lasnecesidades y demandas sociales. Exige, en tal sentido, transformar loque está en otra cosa distinta o destruirlo por completo. En cualquiervariable, esto genera resistencias, que obviamente provienen de quienestienen intereses creados en la continuidad del status quo. Entre estos,no solo se encontrarán los directos beneficiarios del sistema, sino inclusosectores subalternos que trabajan en o viven de las estructuras estatalesque se pretenden transformar, constituyendo un aspecto muy complejo
81
de cualquier transformación. Las resistencias, por caso, de sindicatosestatales, que pueden ser abiertas y conflictivas o soterradas pero persis-tentes, son un aspecto fundamental para entender la posibilidad o loslímites de los cambios en el sector público.
El dilema de la burocracia y los peligros de la participación
Esta cuestión se vincula al problema central de las burocracias, yaque estas estructuras les confieren a sus ocupantes títulos y honores queaseguran condiciones materiales diferenciadas, por lo que de inmediatose produce la contradicción entre la necesidad de transformar y eliminarfunciones, cargos y tareas burocráticas y el interés de quienes las ocupande preservarlas como fuente personal de bienes materiales y/o simbóli-cos. La trampa burocrática, así, se vuelve aún mayor para los gobiernoscon pretensiones transformadoras. Porque existe una enorme cantidadde tareas que el Estado ejecuta y que tienen, cuanto menos, valideztransitoria, en tanto regulan cuestiones relativas a las formas de vivir enel presente. Y también hay “núcleos duros” de actividad estatal/públicaque seguirán siendo imprescindibles durante mucho tiempo, gran partede los cuales conllevan saberes específicos de compleja transmisión.
Entonces, el tema es la gestión de estos asuntos comunes indele-gables, para que al mismo tiempo en que sean genuinamente útiles entérminos sociales, eviten que su puesta en práctica les otorgue a quienesse ocupen de estas tareas cuotas de poder diferencial apropiable parabeneficio propio y en desmedro de otros grupos sociales. Administrarbien el sistema de recolección de basura, por caso, no parece una tarea apriori muy revolucionaria. Sin embargo, en gobiernos sometidos a lasreglas del escrutinio democrático periódico, tener las calles limpias o notendrá un fuerte impacto en la valoración popular sobre la capacidadgubernamental para resolver problemas cotidianos. Pero para implemen-tar bien acciones desde el sector público hace falta conocimiento y com-promiso pleno. Un conocimiento que no necesariamente, y en todos loscasos, implica acreditaciones académicas ni recurrir a la meritocraciaaséptica, sino capacidades de gestión, de organización que pueden seradquiridas en la propia gestión “de nuevo tipo”. La delicada tensiónentre diversos tipos de saberes y el arte de articularlos sin que ningunose imponga en términos de poder antidemocrático sobre los demás esuno de los rasgos sustantivos de una transición exitosa.
82
La participación popular en la definición y en la gestión de losasuntos colectivos es un norte irrefutable de cualquier proyecto transfor-mador. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que la partici-pación no equivale a un permanente flujo de masas en estado de movili-zación y deliberación, ni un involucramiento directo y permanente enlos asuntos comunes. Los momentos de mayor participación suelen co-incidir con períodos críticos, donde se aglutinan demandas que eclosio-nan por algún detonante y aceleran la disposición al involucramiento yla toma de conciencia colectiva. Sin embargo, estos momentos de furorparticipativo alcanzan su máximo punto y decantan, o bien porque elpotencial transformador se diluye en una derrota o bien porque es ab-sorbido y procesado, de un modo más o menos amplio y más o menosprogresivo –según la correlación de fuerzas que se haya gestado- por lasinstancias estatales. Por empezar, es bastante complejo pensar en unaparticipación masiva y permanente en los asuntos comunes, pues estoequivaldría a estar siempre en estado de climax.
La vocación participativa es algo mucho más complejo de lo quesolemos admitir quienes apostamos a la democracia plena, a la horizon-talidad. La tendencia a la delegación es más relevante de lo que estamosdispuestos a reconocer, como si el hecho de hacerlo fuera en contra denuestras convicciones emancipatorias. La tensión entre participación ydelegación, entonces, es un problema real a resolver en la práctica, puesno basta con declamar la bondad participativa y no bastan tampoco losingentes esfuerzos militantes para conseguir un estado de involucramiento“óptimo” y constante de todas y todos los teóricamente afectados en latoma de decisiones que impactan sobre la vida en común. Por eso esimportante pensar en la función gubernamental y en los diseños insti-tucionales que no terminen degradando la delegación en sustitucionesque consoliden la subalternidad de las mayorías que pueden protagoni-zar, pero que también delegan. Se trata de transformar “desde ahora” lasprácticas de la gestión de los asuntos comunes, de asumir las dificulta-des e imaginar las alternativas que anticipen, que prefiguren formas ge-nuinamente democráticas y reales, efectivas, encarnables en sujetos con-cretos y no caer en idealizaciones impracticables o insostenibles.
Cierta mirada monolítica del Estado cuestiona la posibilidad deque los movimientos sociales se involucren en la gestión de los espaciospúblicos, porque advierten el peligro de que sean cooptados por la diná-mica dominante y pierdan su capacidad de movilización, lucha y orga-
83
nización autónoma. Que la institucionalización de sus demandas do-mestique a los movimientos, los burocratice y les haga perder su papelde organizadores de las demandas sociales y su potencialidad transfor-madora es un riesgo cierto. La historia es pródiga en ejemplos de estetipo de domesticaciones. Sin embargo, también muestra que no siem-pre la independencia absoluta del Estado por parte de los movimientossociales -y con ella el conjuro del peligro de la burocratización y domes-ticación- se traduce en la persistencia de su capacidad para expresar pro-ductivamente demandas, disensos y consensos. Especialmente con rela-ción a los movimientos y demandas dirigidas al Estado, la falta de res-puestas públicas, es decir, de formas concretas en que el Estado interna-lice las demandas societales, también puede terminar diluyendo la vita-lidad del movimiento social, por desgaste o derrota.
La independencia de los movimientos sociales con respecto al Es-tado es indispensable para que puedan defender sus intereses y proyec-tos. Pero es preciso tener en cuenta que el cumplimiento de las deman-das de los movimientos, de las “conquistas arrancadas” por la lucha,tienen que ser plasmadas de algún modo por el Estado/espacio público.Alguien, desde el aparato o instancia estatal, debe asumir las tareas quedemanda la consecución de tales conquistas. Puede haber un “afuera” delos movimientos con relación al Estado, en tanto estructura, en tantoaparato. Pero, en ese caso, hay que tener claro que ese “adentro” lo cons-tituirán personas y recursos, que imprimirán sus propias prácticas, inte-reses, percepciones, rutinas, en función de las cuales darán cuenta –ono- de las demandas “externas” de los movimientos sociales y de otrosgrupos sociales.
En este punto hay que tener en claro, entonces, cuáles son lospeligros y cómo intentar conjurarlos. Porque quedarse “afuera” puedeser útil para preservar independencia en contextos en que los Estadosson plenamente burgueses, resisten las fisuras y tapan las grietas queabren los sectores populares con sus luchas. Y aún en estos casos seplantean problemas para los movimientos que tienen la oportunidad departicipar, de algún modo, en la gestión pública relativa a sus deman-das. Esta es una vieja y compleja cuestión que se plantea ante situacio-nes en las cuales la conquista implica impactos sobre la estructura esta-tal misma. Porque siempre está presente el peligro de la cooptación, elde la domesticación y/o la burocratización de los cuadros provenientesdel movimiento que ingresan al Estado, aún bajo un gobierno popular o
84
de izquierda. Peligro que involucra al movimiento mismo, si la inclusiónde sus miembros o dirigentes deriva en el aplacamiento de sus deman-das y su subordinación a las lógicas de acumulación política. Este pro-blema se agudiza en los procesos de cambio, en los que el terreno estatalse tensa en la disputa entre conservar lo viejo y sus privilegios, y produ-cir lo nuevo, lo demandado, lo necesario para transformar en profundi-dad no la mera gestión, sino las condiciones materiales sobre las que estase encarama, que a la vez la determinan y son determinadas por aquella.
Y aquí hace falta reunir en un solo bloque dos puntas distintas:los funcionarios con capacidad de gestión y compromiso político que seencarguen de aspectos para los cuales son necesarios conocimientos es-pecíficos y la sociedad, a través de los movimientos o grupos sociales queno solo planteen sus demandas y definan prioridades y cursos de acción,sino que se involucren en su cumplimiento. De modo que el funciona-rio, el gestor de lo público, estará controlado por la sociedad y, a su vez,el movimiento tendrá que someter su demanda particular a la articula-ción imprescindible con otras demandas. Por eso no puede haber unainstancia de expresión/representación de intereses solo movimientistas,porque de ese modo ganará siempre el que presione más fuerte, el queesté mejor organizado, etc. Tiene que haber una instancia articuladoraen un plano abarcativo, que medie y conforme preferencias generales. Asu vez, para evitar la arbitrariedad y la utilización en beneficio propio oinstitucional, que para el caso puede ser lo mismo, de los funcionarios,tienen que desarrollarse instancias claras de participación y control de lasociedad civil.
Hoy en Bolivia se plantea el desafío de articular la pluralidad.Alvaro García Linera sostiene la necesidad de sustituir la “meritocracia”tradicional ligada exclusivamente a las acreditaciones formales, por lainclusión de méritos que tienen que ver con compromisos activos, contrayectorias de lucha. Desde la perspectiva de la sociedad, de los movi-mientos sociales y políticos, la cuestión pasa por conquistar y defenderinstancias estatales que operen a favor de los intereses populares. Estaconquista puede ser mediante una ley, un programa, la creación de al-guna agencia pública específica encargada de las tareas demandadas uotras acciones.
Por lo tanto, y más allá de las evidentes diferencias de estas expe-riencias en curso (e incluso, en un plano más general, de la distinciónentre movimientos de raigambre indígena y comunitaria, y de aquellos
85
que remiten a una construcción política que afinca su poder en los gran-des centros urbanos), más que una opción dicotómica entre mantenersetotalmente al margen del Estado, o bien subsumirse a sus tiempos, me-diaciones e iniciativas, de lo que se trata, ante todo, es de diferenciarclaramente lo que constituye en palabras de Lelio Basso (1969) unaparticipación subalterna -que trae aparejada, sin duda, la integración cre-ciente de los sectores populares al engranaje estatal-capitalista, mellan-do toda capacidad disruptiva real-, de una participación autónoma y an-tagonista, de inspiración libertaria y prefigurativa.
Conclusiones transitorias
En función de esta relectura crítica, la llamada “conquista delpoder”, lejos de ser producto de un acto abrupto de violencia física quehace tábula rasa con todo lo precedente (el clásico “asalto al cielo esta-tal”), en buena parte de la región sería resultado de un prolongado pro-ceso inmanente a la sociedad capitalista; una síntesis de continuidad yruptura -aunque sin vacíos históricos- que se despliega en el seno mismode la vieja sociedad, y que involucra la maduración paulatina tanto delas condiciones objetivas (que se asientan en un crecimiento de los ele-mentos de la sociedad futura que anidan en las fuerzas productivas, en-tendidas en sentido amplio), como de la auto-conciencia de clase (queno puede medirse sólo en términos “cuantitativos”, sino que siemprecontempla una dimensión cualitativa de desarrollo). Desde esta originalperspectiva, la especificidad regional de la transición al socialismo equi-valdría a la contradictoria y prolongada fase que precede y prepara laconquista del poder en términos integrales (mediante la constitución deun sujeto político contra-hegemónico y anti-capitalista), y que luego deeste momento continúa de manera ininterrumpida, aunque sobre nue-vas bases.
Cabe formular, a modo de cierre, algunas reflexiones en torno atodo lo dicho. A lo largo de este capítulo hemos reseñado ciertos ejessustantivos del debate sobre el Estado en la región y su vinculación conlas posibilidades de transición al socialismo. En este sentido, uno denuestros objetivos centrales ha sido el desactivar lo que ha constituido,salvo contadas excepciones teóricas y prácticas, opciones irreductibles ymutuamente excluyentes, buscando, por el contrario, mostrar la posibi-
86
lidad de su delicada complementariedad (como vimos, no exenta detensiones).
Una pregunta que nos resulta imprescindible es cómo traducir yconceptualizar, desde el pensamiento crítico, estos procesos contradic-torios que se viven actualmente en nuestro continente. Quizás para en-sayar una respuesta sea pertinente apelar al sentido etimológico y poli-sémico del vocablo traducir: simultáneamente remite a tradición (valedecir, a rescatar del olvido), a traición (la cual resulta siempre implícita yhasta necesaria en toda reinterpretación) y a transición (hacia algo reno-vado y que escamotee la mecánica repetición de la tragedia como farsa).Ese ha sido, en efecto, uno de los propósitos que ha guiado nuestraescritura. Lograr recuperar ciertas tradiciones opacadas del marxismo yde la historia de los de abajo, para reinterpretarlas (o traicionarlas) enfunción de los inéditos desafíos que los procesos políticos que se viven enAmérica Latina involucran, y aportar así a generar una transición haciaun nuevo corpus teórico-práctico que oficie, simultáneamente, comomatriz de intelección y de acción política desde nuestro presente tandifícil de asir.
Que se esté avanzando o no hacia esta dirección (en la convulsio-nada realidad latinoamericana y en los ámbitos de reflexión intelectual),no es algo que pueda responderse a priori y desde la mera relectura delos autores clásicos y de ciertas experiencias históricas que finalmenteresultaron truncas, sino en función de un diálogo fraterno con cada unode los complejos proyectos políticos que, cual laboratorios de experi-mentación, se encuentran en permanente transformación y cambio, conavances y retrocesos, en nuestro continente. Ello implica evitar caer enun peligro del cual ha advertido Tomás Moulián hace unos años: “quelas formas concretas de construir el socialismo se conviertan en un mo-delo a seguir o en una copia, con lo cual se perderían las especificidadesde cada proceso histórico de construcción socialista” (Moulian, 2005).Ese es el sentido que, mucho antes, José Carlos Mariátegui resumía enaquél “ni calco, ni copia, creación heroica”.
Asimismo, otro punto neurálgico en el que es preciso profundizares la mencionada dimensión contradictoria del Estado, y mucho másaún si se trata de un proceso o etapa transicional clara. Porque una de-manda que logra plasmarse en el Estado difícilmente sea concretada enun ciento por ciento y deba someterse a la articulación con otras. Some-ter el reclamo propio al ajuste necesario de compatibilización con otros
87
es un tema central, que supone conflictos, debates, negociaciones y acuer-dos. Pero además puede suceder que la internalización por el Estado deuna demanda sirva para desarticular, precisamente, la capacidad movili-zadora que posibilita la consecución de conquistas. Claro que aquí lacuestión es más compleja, porque como ya observamos, los ciclos deascenso de las luchas que culminan en éxitos no se mantienen en elmismo nivel de tensión durante períodos muy prolongados, sino quetienen flujos, climax y reflujos, por lo que el mayor desafío es lograr quelas conquistas se expandan y abran la posibilidad de otras nuevas. Elreto está en impedir que la necesaria consagración estatal (que implica lamovilización de recursos comunes) de una demanda devenga en anqui-losamiento burocrático y anti-democrático.
Alvaro García Linera (2010) resumió la tensión entre el podermonopólico del Estado y la riqueza democrática y participativa de losmovimientos sociales. “Si Estado es por definición monopolio, y movi-miento social es democratización de la decisión, hablar de un gobiernode los movimientos sociales es una contradicción. Pero la única salida esaceptarla y vivir la contradicción. Porque si se prioriza el ámbito delEstado, la consecuencia es que pueda afirmarse una nueva elite, unanueva burocracia política. Pero si se prioriza solamente el ámbito de ladeliberación en el terreno de los movimientos sociales, se corre el riesgode dejar de lado el ámbito de la gestión y del poder del Estado. Lasolución está en vivir permanentemente en y alimentar esa contradic-ción dignificante de la lucha de clases, de la lucha social”.
Es preciso, por tanto, trascender la rudimentaria concepción delEstado que lo concibe como bloque monolítico e instrumento al serviciode las clases dominantes, y avanzar hacia una caracterización que partade su carácter de clase, pero que implique una elaboración más comple-ja, tanto de lo estatal como de la praxis política misma. Desde esta pers-pectiva, contradicción y asimetría constituyen dos elementos constitu-tivos de las configuraciones estatales en América Latina, que evitan caertanto en una definición del Estado en tanto que “fortaleza enemiga aasaltar”, como en una de matriz populista que lo asemeja a una instanciatotalmente virgen y a colonizar. En este sentido, la estrategia de “guerrade posiciones” esbozada por Antonio Gramsci en sus Cuadernos de laCárcel, aparece como una sugestiva metáfora para denominar a gran par-te de las nuevas formas de intervención política que han germinado enlos últimos años en la región, logrando distanciarse de los formatos pro-
88
pios del “vanguardismo” elitista y de la vieja estrategia de “asalto” abrup-to al poder. A partir de ella, la revolución pasa a ser entendida como unprolongado proceso de constitución de sujetos políticos, que si bienparten de una disputa multifacética en el seno de la sociedad civil, nodesestiman las posibilidades de incidencia y participación en ciertas áreasdel Estado -aunque más no sea desde una perspectiva “antagonista” queintroduce “elementos de la nueva sociedad” en el ordenamiento jurídi-co- en pos de transformar sustancialmente sus estructuras simbólico-materiales, y avanzar así hacia una democratización integral y sustantivano solamente del Estado, sino del conjunto de la vida social.
A la hora de analizar la tensión entre reformismo complaciente ypulsión emancipadora, en su Estado, poder y socialismo, Nicos Poulantzas(1979) señalaba que la cuestión de quién está en el poder y para qué nopuede quedar al margen de las luchas autogestionarias y la democraciadirecta. Pero, a su vez, tales luchas y movimientos no pueden quedarseen un lugar absolutamente exterior al Estado, sino que deben tender a lamodificación de las relaciones de fuerzas en el mismo terreno del Esta-do. Para el teórico griego, “una transformación del aparato de Estadoorientada hacia la extinción del Estado sólo puede apoyarse en una in-tervención creciente de las masas populares en el Estado”, tanto pormedio de sus representaciones sindicales y políticas, como también porel despliegue de nuevas formas de democracia directa y del conjunto defocos y de redes autogestionarios, que impacten en el seno mismo delEstado (Poulantzas, 1979). Aquí, entonces, el desafío para el proyectoemancipador: articular la democracia política que sea capaz de definirlos rumbos generales según las valoraciones y preferencias mayoritarias,con la democracia de base, encaminada a resolver y transformar la mul-tiplicidad de cuestiones de la vida social desde abajo.
89
Referencias bibliográficas
ARICÓ, JOSÉ MARÍA (1999) La Hipótesis de Justo. Escritos sobre el socialis-mo en América Latina (Buenos Aires: Sudamericana).
BAGÚ, SERGIO (1949) Economía de la sociedad colonial. Ensayo de historiacomparada de América Latina (Buenos Aires: Librería “El Ateneo”Editorial).
BAGÚ, SERGIO (1952) Estructura social de la colonia. Ensayo de historiacomparada de América Latina (Buenos Aires: Librería “El Ateneo”Editorial).
BASSO, LELIO (1969) “La partecipazione antagonistica”, en Neocapitalis-mo e sinistra europea (Bari: Laterza).
BASSO, LELIO (1972) “Momento soggetivo e processi oggettivi nella tran-sizione al socialismo”, en Rivista Problemi del socialismo N° 9(Roma: Problemi del socialismo).
BASSO, LELIO (1974) “El uso de la legalidad en la transición al socialis-mo”, en VV.AA. Acerca de la transición al socialismo (Buenos Aires:Periferia).
BONEFELD, WERNER (1992) “Social Constitution and the Form of theCapitalist State”, en Bonefeld, Werner et. al. (eds) Open Mar-xism, vol. I, (Londres: Pluto Press).
BONFIL BATALLA, GUILLERMO (1981) Utopía y revolución: el pensamientopolítico contemporáneo de los indios en América Latina (México:Editorial Nueva Imagen)
BRENNER, ROBERT ((2002)) The boom and the bubble (Nueva York: Verso).CUEVA, AGUSTÍN (1974) “Problemas y perspectivas de la Teoría de la
Dependencia” en Teoría social y procesos políticos (México: LíneaCrítica).
CUEVA, AGUSTÍN (1981) El desarrollo del capitalismo en América Latina(México: Editorial Siglo XXI).
90
DELLA VOLPE, GALVANO (1973) Logica come scienza storica (Roma: Riuniti).DOS SANTOS, THEOTONIO (1972) “Problemas de la transición al socialis-
mo”, en Transición al socialismo y experiencia chilena. (Santiago deChile: CEREN).
DOS SANTOS, THEOTONIO (2002) La Teoría de la Dependencia. Balance yperspectivas (Barcelona: Plaza Janés).
EVERS, TILMAN ((1979)) El Estado en la periferia capitalista (México: Si-glo XXI).
FALETTO, ENZO 1990 “La especificidad del Estado en América Latina”,en Revista de la CEPAL N° 38 (Santiago de Chile: CEPAL).
GARCÍA LINERA, ALVARO (2010) “Conferencia magistral: La construccióndel Estado”, Facultad de Derecho de la Universidad de BuenosAires, 9 de abril.
GORZ, ANDRÉ 2008 “Reformas no reformistas”, en Crítica de la razónproductivista (Madrid: Editorial Catarata).
GONZÁLEZ CASANOVA, PABLO (2006) “El colonialismo interno”, en Socio-logía de la explotación, (Bogota: CLACSO-Siglo del Hombre).
GUNDER FRANK, ANDRE (1969) “The Development of Underdevelop-ment”, en Latin America: Development or Revolution (Londres:Monthly Review Press).
GÜNDER FRANK, ANDRE (1987) Capitalismo y subdesarrollo en América La-tina (México: Siglo XXI).
HARVEY, DAVID (1999) The limits to capital (Nueva York: Verso).HIRSCH, JOACHIM (1999) “Globalización del capital y las transformacio-
nes de los sistemas de Estado: del ‘Estado de seguridad’ al ‘Esta-do nacional competitivo’”, en Cuadernos del Sur Nº 30 (BuenosAires: Tierra del Fuego).
HOLLOWAY, JOHN (1993) “La Reforma del Estado: capital global y Esta-do nacional”, en Revista Doxa. Cuadernos de Ciencias SocialesNº 9-10 (Buenos Aires: Doxa).
HOLLOWAY, JOHN (2002) Cambiar el mundo sin tomar el poder (BuenosAires: Colección Herramienta y Universidad Autónoma de Pue-bla).
JESSOP, BOB (2008) El futuro del Estado capitalista (Madrid: Catarata).LACLAU, ERNESTO (1986) “Feudalismo y capitalismo en América Latina”
en Política e ideología en la teoría marxista (Madrid: Siglo XXI).LECHNER, NORBERT (1977) La crisis del Estado en América Latina (Cara-
cas: Editorial El Cid).
91
LUXEMBURGO, ROSA (1974) ¿Reforma o revolución? (Buenos Aires: Colec-ción Papeles Políticos).
MARX, KARL (1986) El Capital Tomo I, Volumen III (México: Siglo XXI).MILIBAND, RALPH (1978) Marxismo y política (México: Siglo XXI).MOULIAN, TOMÁS (2002) En la brecha. Derechos humanos, críticas y alter-
nativas. (Santiago de Chile: LOM).MOULIAN, TOMÁS (2005) “La vía chilena al socialismo: itinerario de la
crisis de los discursos estratégicos de la Unidad Popular”, en PIN-TO VALLEJOS, Julio (coord.) Cuando hicimos historia. La expe-riencia de la Unidad Popular (Santiago de Chile: LOM).
O’ DONNELL, GUILLERMO (1984) “Apuntes para una Teoría del Estado”,en OSZLAK, Oscar (comp.), Teorías de la burocracia estatal (Bue-nos Aires: Paidós).
OSZLAK, OSCAR 1997 La formación del Estado argentino (Buenos Aires:Editorial Planeta)
OUVIÑA, HERNÁN (2011) “La transición socialista y el problema del po-der estatal revisitados. Algunos interrogantes e hipótesis para elanálisis de los procesos políticos contemporáneos en América La-tina”, ponencia presentada en el Primer Encuentro Internacionaldel Grupo de Trabajo sobre Estado en América Latina, CLACSO,4 de mayo 2011, Lima.
POULANTZAS, NICOS (1980) Estado, poder y socialismo (Madrid: EditorialSiglo XXI).
RAUBER, ISABEL (2005) Sujetos Políticos. Rumbos estratégicos y tareas actua-les de los movimientos sociales y políticos (Buenos Aires: Central deTrabajadores Argentinos).
ROIG, ARTURO (2009) Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano (Bue-nos Aires: Editorial Una Ventana).
SALAMA, PIERRE Y MATHIAS, GILBERTO (1986) El Estado sobredesarrollado(México: Editorial Era).
SALAZAR VALIENTE, MARIO (1988) ¿Saltar al reino de la libertad? Crítica dela transición al comunismo. (México: Siglo XXI).
STAVENHAGEM, RODOLFO (1969) Las clases sociales en las sociedades agrarias(México: Siglo XXI).
TAPIA, LUIS (2002) La producción del conocimiento local. Historia y políticaen la obra de René Zavaleta Mercado (La Paz: Editorial La mueladel diablo).
THWAITES REY, MABEL Y CASTILLO, JOSÉ (2008) “Desarrollo, dependencia













































































![Activismo artístico [América Latina]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63123319c32ab5e46f0bdb78/activismo-artistico-america-latina.jpg)