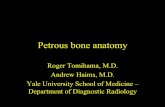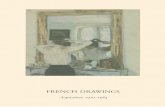Códice Reese en la universidad de Yale.
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Códice Reese en la universidad de Yale.
Códice Reese Códice Beinecke
Códice de cesión de tierras a los siete grupos en la zona de Toltzalan Este códice se encuentra en la Biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos, dependiente de la Universidad de Yale en los Estados Unidos de América. Su estado de conservación es bueno y sus medidas y material son los siguientes: Códice mexicano de la época colonial Elaborado en papel amate (Ficus sp.) Mide 72.5 cms. de ancho por 177.5 cms. de largo Su estado de conservación es bueno, las esquinas están muy desgastadas, una labor de restauración le añadió tela cosida al soporte sin precisar fecha en la hoja técnica en pdf de la Biblioteca Beinecke. Posee además parches de otros documentos que se le añadieron para cubrir orificios en la parte interior del mismo según se puede percibir en las fotos ultravioletas proporcionadas por la misma biblioteca. Poseyó colores (rojo, ocre, azul turquesa) que el tiempo ha desgastado y de los que sólo se asoman con dificultad algunos trazos
Se manufacturó alrededor de 1565 o en fecha próxima posterior. Pertenece al ramo de tierras como generalmente se denomina en el argot del país
mexicano. Biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos, Yale, E. U. A.
Dar a estos manuscritos nombres como mapas o códices es coartar en gran medida su función principal que es servir como un soporte multivalente de comunicación en tiempos precoloniales y coloniales, unas veces como documentos probatorios, otros como históricos, van más allá de su definición antigua o reciente, en nauatl se llaman amoxtli, “conjunto de hojas”. Se encasilla a documentos como éste con la denominación de mapas de tierras, por supuesto, son más que eso, hay que recordar que la escritura pictográfica azteca-naua despliega, por su naturaleza misma, más información que un conjunto de sonidos, también nos informa de otras partículas que se deben leer y que complementa al texto principal que son vestimenta de la época, paisaje gráfico, medidas matemáticas tradicionales (etnomatemáticas), flora y fauna típica por decir lo menos. La escritura tradicional indígena se desenvuelve entre sombras a partir de la llegada de los invasores debido a la influencia de xilografías, calcografías, imaginería religiosa, la devastación del sistema jurídico-teológico ancestral y el control de la dotación del papel para escritura tradicional bajo el pretexto de culto al demonio.
La cesión de tierras en la época colonial temprana en el centro del país trató de resguardar en lo posible la tradición de aportar terrenos a los nobles y otras clases privilegiadas entre los azteca-nauas; una muestra es el Plano parcial de la Ciudad de México, que ya estudiamos y censamos años atrás para poder acercarnos ahora a este “nuevo” documento en donde sólo haremos ligeras observaciones gracias a que se han dado dos eventos afortunados, por un lado el estudio de Gordon Whittaker y por otro el acceso al manuscrito de la zona de Toltzalan en formato digital en el sitio de la universidad de Yale con interesantes muestreos de diferentes tipos de luz que permiten hacer otras observaciones respecto al estado físico y enmiendas del documento que hoy nos ocupa. El investigador Joaquín Galarza de escritura pictográfica azteca-naua al finalizar la década de los setenta y creador del sistema de traducción de la misma aporta en su libro “Estudios de escritura indígena tradicional azteca-nahuatl”, los pasos preliminares para poder comprender cómo el tlacuilo colonial adaptó su escritura a la creación de nuevos sonidos como los nombres españoles anclándose en la imaginería religiosa traída del otro lado del mar. Plano parcial de la Ciudad de México, B. N. A. H., fragmento. Cesión de tierras a militares en
su mayoría, después de la anexión de Mexicco-Tlatelolco.
Esta cesión de tierras resguardaba los derechos de la nobleza y garantizaba por parte de invasores europeos y aliados indígenas con su posición político-militar el mantener el orden en los nuevos traspasos y abusos de poder.
El predio que hoy nos ocupa está delimitado por zonas pictográficas y geográficas a la vez, en ellas se posicionan otros elementos de escritura tradicional azteca-naua que se deben de leer en el idioma de origen primero para después ser traducidos a idiomas indoeuropeos, es así como funciona el sistema. La orientación de este plano es tradicional, la fórmula indica que los elementos colocados en el soporte ya están posicionados respecto a la salida del sol, en este caso la parte superior es el oriente, la parte contraria e inferior es el poniente; el norte queda a la izquierda del soporte viéndolo de frente y el sur a la derecha. Por el lado de la salida del sol hay un gran murallón de roca, tetelan, y en donde se asienta una iglesia (teticpac) que mira hacia el norte, frente a ella se forman de manera lineal y tocando el murallón siete casas de nobles (calli), que representan a siete grupos tradicionales de indígenas que hacen un llamado al linaje chichimeca para dotarlos de tierra porque poseen raigambre; las casas miran al poniente. El murallón ya mencionado corre a todo lo largo del documento en la parte superior, hecho en corteza de árbol de amate y de formato rectangular-horizontal. Presenta además el citado murallón el glifo de Xipe totec. Esta zona está coloreada en ocre, uno de los colores tradicionales de las rocas en la escritura tradicional. El terreno cedido está parcelado y posee un canal de agua que lo rodea por el lado oriente, poniente y sur. Al norte hay un camino angosto que tiene sembrados árboles de ahuejote, auexotl, pintados de color azul turquesa, estos árboles eran muy apreciados y así lo demuestra el adjetivo xiutic en ellos porque servían de límite y sostén al sembradío o chinanpa. Por otro lado la escritura azteca-naua nos aporta el locativo auexotitlan por la presencia de los varios elementos arbóreos, así podemos decir que la escritura tradicional indígena es y significa a la vez. El terreno está parcelado en 8 secciones horizontales y 20 secciones verticales. Cada parcela tiene un dueño o dueños que puede ser más o menos grande según las consideraciones de asignación propias de la época, en ellas abunda el topónimo Tollin (que mira hacia el norte, pintado de color azul turquesa) y su forma plural con un adjetivo, Toltzalan, “entre los tules”, (Schoenoplectus sp.), este es uno de los cuatro nombres de la gran ciudad-estado de los tenochca’, Mexicco-Tenochtitlan-Acatzalan-Toltzalan; las parcelas al norte, es decir, dos secciones están sin adjudicar. La última hacia el sur es propia para sembrar maíz como lo indica el glifo. Las medidas nauas presentes en este documento son las siguientes: el terreno mide por el lado norte 6 auexotl de ancho (uno de ellos está borrado por un parche que se añadió en esa zona), por el lado sur su equivalente que son 4 sementeras para maíz (otlatl) de 8 pantli (hileras) cada una (32 hileras en total), cada 4 pantli equivalen a 1 tollin, 2 tollin son una sementera completa de 8 pantli para maíz en ancho y largo. El terreno mide en longitud total 20 pantli y 1 tla’co (medio) para sembrar maíz. Como medida promedio una hilera o pantli es de 20 pasos de 55 cms. cada uno (centlacxitl), es decir, 11 metros de largo así un pantli tiene 11 metros de longitud. El largo total del terreno es de 20 pantli y un medio como ya mencionamos, en promedio esto es en metros, 220; esta unidad es muy próxima al medio mecate o ce metal que es su unidad completa (445 mts. aproximadamente), que es una medida muy importante de longitud de terrenos y que coincide con las ya obtenidas en el Plano parcial de la Ciudad de México. Este sistema de medidas de superficie es propio para estos terrenos que tienen como unidad una hilera para sembrar maíz, el sistema más conocido es el que agrega partes humanas (codo, brazo) o instrumentos de guerra como flechas, pero todo indica que estas
fórmulas matemáticas eran sólo para casas, solares y palacios que no incluían sembradíos (milalli). Estas son nuevas unidades de medida para tomar en cuenta más adelante en futuras investigaciones sobre la parcela (milli) en el México colonial y precolonial. Esta cesión de tierras se da ante la presencia y el aval de nobles indígenas, autoridades españolas y transcurre en un número de años determinados e indicados en el amoxtli. Los nombres de los dueños de las parcelas se presentan a la manera tradicional o compuestos a la manera tradicional pero arreglados de forma que recuerden los nombres en castellano, así el glifo malinalli, “retorcido” (del verbo malina) se parece en su apócope a María o Marina. En algunos está presente el lazo gráfico y en otros no. La posición del antropónimo es ligeramente arriba de la cabeza del portador o atrás en la nuca. Por el tono de la tinta negra se puede presumir que los nombres fueron hechos por dos personas en dos tiempos distintos. Posee caligrafía pero es poco discernible. La función de propiedad sobre el terreno no sólo se ejerce por la presencia de las cabezas de los dueños sino por la posición de contacto del antropónimo de uno de ellos con la línea trasera de la delimitación.
Esta parcela está asignada a Malina por María o Marina.
Esta parcela tiene dos dueños, un hombre y una mujer nobles que hacen evidente su rango
social por su peinado, el nombre de él es Cipactlil y el antropónimo está arreglado a la manera
tradicional.
Un camino coloreado de ocre en la parte norte está indicado por huellas humanas que hacen pronunciar el verbo pano y que indica un camino transitable a pie. Esta zona que señala este códice colonial se ubica en Mexicco-Tenochtitlan, por el murallón parece estar colocada en la zona de Tzoquiapan, cercana al embarcadero a Tezcoco (Mapa reconstructivo de los nombres tradicionales de la zona de Mexicco-Tenochtitlan y alrededores, Ulises Valiente, 2014, inédito).
El listado de nombres tradicionales en este códice es el siguiente, de arriba hacia
abajo y de izquierda a derecha, en el siguiente orden, cargo social-nombre en nauatl-traducción al castellano: Pilli – tochtli, conejo Pilli – po’poca, humeante Pilli – cuautli, águila Pilli – michin, pez Pilli – ocelotl, jaguar Pilli – ozoma’tli, mono Pilli – cuautli, águila Ciuapilli – atoyaua, corriente de agua Ciuapilli – metlatonoc, metate resplandeciente Teopixque (su rostro originalmente en rojo)- cuautli, águila
Pilli – couatl, serpiente Pilli – coyoua, que tiene coyotes Pilli – tlacuilo/quiauitl, escribano - lluvia Ciuapilli – ichcatl, algodón Pilli – challi, cuenta de jadeita perforada Ciuapilli – metlatl, metate Pilli – petlatl, estera Pilli – calua, que tiene casa noble Pilli – mazatl, venado Pilli – chimalli, escudo Pilli – cuanactli, pato
Pilli – tzonpantli, bandera de cabellos Pilli – yoloxochtl, flor con corazón Pilli – coyotl, coyote Pilli – icxitotopan, en patas de pájaros Pilli – acocolli, recodos muy curvos Pilli - uitzili’uitl, plumón de colibrí Pilli - cuautli, águila Pilli – chimalli, escudo Pilli – ayamani, hacedor de ayates Pilli – tlemacuil, portador del brasero de mano
Pilli – chimalpain, va adelante con escudos por veintenas Pilli – oyaque, desgranador de mazorcas Pilli – xochichiquiuitl, canasto de flores Ciuapilli – toznene, perico Pilli – xometl, saúco Pilli – uitzyo, abundante en espinas de autisacrificio Pilli - tzipactli, caimán Pilli – potzoneu’tli, pulque borbollante Pilli - tlacuatlamanqui, el que ofrece comida
Pilli – acatl, carrizo Pilli – pani, caminante Pilli – xochicolton, curvita de flores Pilli – tzipactli, caimán Pilli – tlacatecolotl, hombre-búho Pilli – yautli, pericón (planta) Pilli – tlacuatl, zarigüeya Pilli – amilacatl, sembrador fértil Pilli – tepotztli, hacha de cobre Pilli – apilolyoyonqui, jarritos iguales juntos Pilli – mazacozca, venado con collar
Pilli – miacatl, flechas de carrizo Ciuapilli – ameyalli, manantial Pilli – chimalli, escudo Pilli – itzcuinpan, en el camino de los perros Pilli – acatl, carrizo Pilli – yoloxochtl, flor con corazón Pilli - *aunque el nombre de este personaje se ha borrado, es importante señalar que su cambio de dirección indica el orden de lectura de inicio de éste documento en cuanto a lo que se refiere a los dueños de las parcelas. Es decir las fonías en nauatl aquí dirían lo siguiente: Izcatqui nican teticpac castilan teocalli, in chiconcalco ixcocatica’, nican peu’ca miluan intocayome’… Pilli – acatl, carrizo Pilli – tzontecomatl, cráneo
Ciuapilli – atototzin, respetable pájaro de agua. Su glifo superior es más grande, se lee en primer lugar y, como lo indica Whittaker señala el origen colua de la
mujer noble pero probablemente no sea el mítico Coluacan, la hoja (añade la partícula
xiu de xiuitl, hoja de árbol) en composición sería Colxiu-uacan, lugar de origen del
personaje, literalmente significa “donde los setos de plantas hacen curva”. Con esto concluye la revisión de este documento, no me queda añadir más que fue bien cuidado en buena parte de los años de la colonia, se nota en los parches, por lo que posiblemente haya estado en manos de familiares o descendientes de los propietarios originales, generalmente documentos como éste no son remendados con tanto cuidado. Finalmente otra gran veta se abre en el ramo antroponímico y me refiero a los recientes documentos de la zona de Uexotzinco que nos esperan para los próximos años. Bibliografía: Galarza, Joaquín Estudios de escritura indígena tradicional azteca-nahuatl. Archivo General de la Nación, México, 1980. Universidad de los Ángeles, California en Berkeley Códice Mendoza Edición facsimilar, University of California Press, E. U. A., 1994. Valiente A., Ulises Mapa reconstructivo de los nombres tradicionales de la zona de Mexicco-Tenochtitlan y alrededores. Inédito, 2014 Valiente A., Ulises Plano parcial de la Ciudad de México, estudio criptográfico. Inédito, 2007 Whittaker, Gordon Nahuatl Hieroglyphic Writing and the Beinecke Map Academia.edu, artículo en el sitio, 2015
ULISES VALIENTE ARGÜELLES 2015