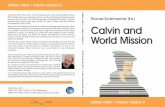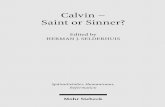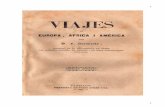Calvin and Hobbes: viajes en las realidades y en el tiempo
Transcript of Calvin and Hobbes: viajes en las realidades y en el tiempo
1Viajes en el tiempoHerson Barona
desde y para Alberto Chimal
Se bajó de su máquina del tiempo muchos siglos atrás y, al ver que todo era lúgubre, quiso volver. Fue imposible, no encontró su vehículo.
Vengo del futuro, decía, y recorría las calles con la mirada perdida. La gente comenzó a ignorarlo, se convirtió en el loco del pueblo.
Vengo del futuro, repetía, pero nadie entendía su lengua. Algunos pen-saban que había sido poseído; otros, que simplemente quería atención.
Al loco del pueblo se le veía hacer inscripciones sobre los muros: men-sajes para el futuro, secretos, claves en menos de 140 caracteres.
No pasó mucho tiempo antes de que el loco aprendiera la lengua local (se trataba de una versión arcaica de la suya) y pudiera comunicarse.
Les advirtió de una peste que acabaría con la mayoría de los pobladores. Entonces supieron que no estaba loco, lo creyeron mago, sabio.
El Viajero del Tiempo, después de haberse vuelto sedentario, escribió un copioso libro sobre los viajes en el tiempo.
Escribió un libro sobre los viajes en el tiempo para que alguien lo leyera, inventara una máquina y, siglos después, regresara por él.
No esperaba que, en la relatividad del tiempo, un día después de terminar su libro, alguien viniera del futuro en una máquina. Era él mismo.
Cuando se encontró consigo mismo, el Viajero del Tiempo supo que esta-ba existiendo simultáneamente en todas las épocas de la historia.
16.indd 1 24/04/14 01:18
2 SciFaiku
island nature reservethe last remaining zombiesplashes at the tide
a child drops violet petalson the palmsof the robot Buddha
dawn... watching herrub nanitesfrom the corners of her eyes
ramship prostitute:again spitting the copper tastefrom her mouth
cryogenics:a light frost on her lips
neuronal stimulation:young monk trades mindswith a sparrow
colors shimmer...a swarm of nanobutterfliesalights thru my window
they comein the season of a cold moon...one star falls... then many...
Laser fire!In our robot war machineswe battle to the death
Florida beach,a minibus stopsat an atomic rocket coffee shop
16.indd 2 24/04/14 01:18
3
Tom BrinckTraducción por Haydeé Salmones y Mauricio del Olmo
reserva ecológicael último zombichapotea
un niño lanzavioletas a las manosdel Buda robot
amanece…la veo frotar los nanobotsde sus ojos
prostituta de la nave ram:escupeel sabor del cobre
criogenia:una delgada escarcha sobre sus labios
neuroestimulación:intercambian sus mentesmonje y gorrión
resplandor…mil nanomariposasllegan a mi ventana
lleganen la estación de luna fría…cae una estrella… caen más...
¡Disparo láser!Con robots de guerraluchamos a muerte
Florida Beach,un minibús paraen un café espacial
16.indd 3 24/04/14 01:18
4 Manifiesto SciFaiku Tom BrinckTraducción del manifiesto por Daniel Orizaga DoguimTraducción de los haikus por Mauricio del Olmo Colín
Una declaración de los principios del SciFaikuEstablecidos en julio de 1995El SciFaiku es una poderosa e inconfundible forma de expresión para la ciencia ficción. Toda la perspectiva humana, la tecnología y la visión del futuro están compactadas en pocas y agudas líneas.
El SciFaiku es y no es haiku. Está motivado por muchos de los princi-pios del haiku, pero toma su propia dirección. Desvía y expande el haiku, y se libera de él.
¿Qué es el SciFaiku?El SciFaiku (haiku de ciencia ficción) toma su forma del haiku contempo-ráneo internacional. Un poema típico tiene tres versos conformados por diecisiete sílabas, aproximadamente. El tema es la ciencia ficción. Per-sigue una expresión directa y la belleza en su simplicidad. He aquí una muestra representativa:
Chocan asteroides en silencio
piloteamos en sus restos
[Asteroids collide without a sound...
We maneuver between fragments]
InmediatezAunque el SciFaiku está abierto a la experimentación y es flexible en el uso de las reglas formales, obtiene sin embargo su inspiración del haiku.
16.indd 4 24/04/14 01:18
5Como en el haiku, el poeta se esfuerza por transmitir un sentido de inme-diatez —por capturar un momento, por hacer que los lectores sientan que son parte de la escena—. Esta inmediatez puede ser lograda, por ejemplo, gracias a la incorporación de palabras que alcancen directamente a los sentidos —olores, imágenes, sonidos—. En esta búsqueda por lograr una expresión directa el SciFaiku evita los conceptos abstractos y las metáfo-ras, y prefiere describir antes que filosofar. Deja las implicaciones para la imaginación del lector:
Excavando en la ciudad antigua encontramos
la huella de tenis
[Digging up an ancient city, finding the print of a tennis shoe]
MinimalismoComo en el haiku, el SciFaiku busca la sobriedad en la expresión. Es breve y elegante. El periodo del verso es de diecisiete sílabas. El haiku tradicional está compuesto por tres líneas de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente. Aunque son lineamientos útiles, no es necesario se-guirlos estrictamente. Está permitido superar el límite de las diecisiete sílabas si existe un buen motivo para hacerlo. Son apropiadas menos o más sílabas si el poema logra transmitir un mensaje adecuadamente:
Cuando ella se desnuda él descubre
que no es humana
[Naked he sees she isn’t human]
Ciencia FicciónEl haiku tradicional habla de la naturaleza. El SciFaiku trata sobre la ciencia ficción. Puede contener elementos naturales, pero no es ne-cesario.
16.indd 5 24/04/14 01:18
6 El haiku tradicional contiene una palabra de estación [kigo]: una pa-labra que evoca una estación del año, como “nieve” evoca al invierno o “tulipanes” a la primavera. El SciFaiku contiene una palabra de ciencia que evoca a la tecnología o un escenario de ciencia ficción: palabras como espacio, genética, robot o láser. Cada poema necesita evocar claramente una premisa de la ciencia ficción así como expresar su propia observación sobre ella, y ése es posiblemente el aspecto más desafiante en la escritura de los SciFaikus.
Las palabras técnicas por lo general están compuestas por muchas sílabas, como telepuerto, terraformar, extraterrestre o supernova. Esto añade un reto para mantener la concisión del poema, ya que restan pocas sílabas para completarlo. Una de esas palabras dif íciles es “biorretroali-mentación” [biofeedback]:
biorretroalimentación sana mi herida:
cocino impasible
[with biofeedback to heal the burns:
I flip a burger, nonchalant]
Algunas estrategias pueden plantearse para manejar este reto:
- Es aceptable sobrepasar el límite de diecisiete sílabas, sobre todo cuando el tema implica un término técnico complejo —meta-morfosis [transmogrification] usa cinco sílabas—, aunque debería evitarse.
- Buscar un sustituto en el caso de las palabras largas, como “ro-bot” por “androide”, pero no se recomienda hacerlo si reduce drásticamente la claridad del poema o afecta su atmósfera.
- Es posible que en algunas ocasiones los SciFaikus estén escritos como parte de una serie. En los de apertura puede establecerse la premisa de la ciencia ficción, que puede se aluda en los subse-cuentes. Sin embargo, cada poema debe ser independiente si por lo menos se conoce el contexto.
16.indd 6 24/04/14 01:18
7Percepción humana profunda [Human Insight]Tal vez uno de los aspectos más atrayentes de la ciencia ficción sea la ma-nera en que brinda una percepción profunda sobre la condición humana, incluso cuando esté tratando el tema de las computadoras o los alieníge-nas. No se restringe sólo a lo tangible, sino que el SciFaiku permite una exploración de los pensamientos y sentimientos de los personajes dentro de un poema:
Dentro del estatorreactor tengo nostalgia de ti
[In a ramjet wistfully thinking of you]
(Un estatorreactor Bussard es una nave espacial propulsada por el hi-drógeno interestelar recolectado hacia un reactor de fusión —permanece implícito que el viajero está en una larguísima travesía interestelar, tan larga que tal vez que no tenga intención de regresar—).
16.indd 7 24/04/14 01:18
8 Confesiones sobre la literatura de ciencia ficción en México (y la revista Crononauta) Haydeé Salmones
Ignoro cómo surgió la idea de dedicar este número de Pliego16 a la cien-cia ficción. En la tradición anglosajona no sería raro encontrar una pu-blicación de esta índole; ¿pero nosotros? Por pura telepatía, ya sé lo que pensarán los lectores: ¿existe en México una preocupación (tan siquiera una afición) real hacia este género?; y no faltará la pregunta incómoda: ¿somos un país de ciencia como para que pueda hacerse ficción de ella? Mi teoría es que sufrimos una abducción masiva y ahora obedecemos órdenes de una inteligencia superior; ¿de qué otra forma se explicaría la férrea decisión de los editores?
Primera confesión: el que lee ciencia ficción es mi padre; yo sólo hur-to de vez en cuando un título de su libreroEn la biblioteca familiar, este género precede al cómic y la literatura in-fantil en clasificación; así que crecí con la idea de que se trataba de un asunto más bien lúdico: se me figuraba que los extraterrestres, las má-quinas del tiempo y los científicos locos podían equipararse con Mickey Mouse, los Picapiedra y las brujas malas de los cuentos de hadas. Por eso —aunque leí todo lo que encontré de Julio Verne en mi primera li-brería de viejo, llevé a la escuela Café molecular (cuentos soviéticos de ciencia ficción) e hice una grabación dramatizada de La guerra de los mundos— no tengo consciencia de los autores que han pasado por mis manos desde entonces.
Más tarde, cuando me apasioné por las matemáticas y la teoría de la relatividad, supuse que era posible descubrir la velada fórmula de la teletransportación a partir de una investigación detallada de los hoyos negros y las novelas de Arthur C. Clarke. Sólo cuando me obstiné en es-tudiar literatura me enteré de que había toda una estructura detrás de las estaciones espaciales y los viajes en el tiempo; como pasó con muchas de
16.indd 8 24/04/14 01:18
9mis lecturas favoritas, la teoría vino a complicarlo todo y estuve tenta-da a hacer un ensayo sobre los míticos citacuas de La piel fría (novela del catalán Albert Sánchez Piñol publicada en 2003) hasta que de último momento me decidí por la muerte de Dios —si acaso no son lo mismo—. Pero planear ese ensayo me ayudó a descubrir algunas cosas esenciales sobre la science fiction:
1. El término scientifiction lo inventó Hugo Gernsback (curiosamen-te un editor de la revista Amazing) en 1926, cuando empezó a publicar una serie de colaboraciones que tenían como elementos recurrentes la ciencia, la acción, la aventura y el futuro. Si hoy tuviera que dar una defi-nición, usaría la de Darko Suvin, uno de los críticos más reconocidos del género:
Una narración imaginaria, determinada por el recurso literario hege-mónico de un lugar y/o unos dramatis personae que 1) son radical o al menos significativamente distintos de las épocas, lugares y personajes empíricos de la literatura “mimética” o “naturalista”, pero 2) a la vez —en la medida en que la ciencia ficción se diferencie de otros géneros “fantásticos”; es decir, conjuntos de cuentos imaginarios sin validación empírica—, simultáneamente aceptados como no imposibles de acuer-do con las normas cognoscitivas (cosmológicas y antropológicas) de la época de un autor [...] un espacio de extrañamiento poderoso, validado por el pathos y el prestigio de las normas cognoscitivas fundamentales de nuestro tiempo.1
2. Arthur C. Clarke fue quien dijo que mientras haya ciencia, ha-brá ciencia ficción. Aunque resulta obvio que éste es el elemento central de los relatos, el término no debe reducirse a la f ísica, la biología y las matemáticas, sino que debe abarcar las ciencias humanísticas y sociales (política, sociología, psicología, historia, medios de comunicación, pe-dagogía). Para los críticos ortodoxos, existe la ciencia ficción “dura”, que se sustenta en el rigor científico; y la “blanda”, que no se preocupa tanto por la exactitud, sino más bien por la calidad literaria y la especulación sobre la humanidad misma.
3. Estas historias atañen a la crítica social, puesto que construyen utopías (el sueño de la sociedad perfecta) y distopías (la descripción de una sociedad diferente, pero no perfecta), sin importar que se trate de un presente inmediato o de un futuro muy muy lejano.
1. Metamorfosis de la ciencia ficción: sobre la práctica y la historia de un género literario. FCE, 1984, p. 10-11.
16.indd 9 24/04/14 01:18
10 4. Se puede ser optimista y valorar los avances científico-tecnológicos (como Julio Verne); o se puede tomar la bandera del apocalipsis y hacer una cacería de brujas (o de monstruos, como en Frankenstein).
(Hasta aquí llega mi antiguo borrador; hay una nota a mano que dice: “la única forma de definir la ciencia ficción es leyendo ciencia ficción”).
Segunda confesión: yo tampoco sabía que existía la ciencia ficción en MéxicoSi a veces siento que Ray Bradbury y Arthur C. Clarke me suenan más por cultura popular que por contacto directo, mis conocimientos sobre autores mexicanos se reducían a un autor: Pedro Castera (un decimonó-nico que más bien andaba en lo espiritista). Afortunadamente, después de la abducción, puedo enunciar la onomástica nacional desde 1772, año en el que probablemente el fraile Manuel Antonio de Rivas escribió sus notables Sizigias...; un viaje espacial que acabó en el Santo Oficio. Hay que esperar a finales del siglo XIX y principios del XX —cuando ya no se consideran herejes— para hablar de los precursores: Pedro Castera, Amado Nervo y Eduardo Urzaiz.
En realidad, nuestra primera generación de escritores de ciencia fic-ción es bastante tardía: 1964-1984, y tiene como antecedente el auge de la tradición anglosajona en los años 50, cuando las revistas mexicanas “es-pecializadas” se dedicaron a traducir textos de autores extranjeros (Brad-bury, Isaac Asimov, Clarke). Entre los pioneros se encuentran Juan Aroca Sanz, Carlos Olvera, Agustín Cortés Gaviño, Jaime Cardeña, Antonio Sánchez Galindo, Arturo Gutiérrez, Irene Gutiérrez y Jorge Tenorio.
A partir de este momento, la lista crece (ya sea que los autores se de-diquen de lleno al género o incursionen en él con un sólo texto): el Dr. Atl, Rafael Bernal, Juan José Arreola, Marcela del Río, Carlos Fuentes, José Agustín, José Emilio Pacheco, Manú Dornbierer, María Elvira Bermúdez, Homero Aridjis, Hugo Hiriart, Guillermo Sheridan, Jorge Volpi, Paco Ig-nacio Taibo II, Gabriel Trujillo Muñoz, Jorge Chípuli, Isidro Ávila, José Luis Zárate Herrera, Gerardo Horacio Porcayo Villalobos, Daniel Gonzá-lez Dueñas, Mauricio José Schwarz, Gerardo Cornejo, Alberto Chimal.
Pero más que la onomástica, me sorprendió descubrir un orden casi templario (por secreto, desconocido y ampliamente practicado) en torno a la ciencia ficción: la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía; el Círculo Puebla de Ciencia Ficción y Divulgación Científica; el Círculo Independiente de Ciencia Ficción y Fantasía; el Festival Internacional de Ciencia Ficción y Fantasía; la Convención de Ciencia Ficción, Cómics y
16.indd 10 24/04/14 01:18
11Fantasía; el Concurso Nacional de Cuento de Ciencia Ficción; el Con-curso Nacional de Cuento de Imaginación Científica; el premio Kalpa; el premio Sizigias; el proyecto Goliardos…
También me siento más tranquila al saber que existen varias revistas que nos preceden (ya sea que se especialicen en el género o que le hayan dedicado un número): Ciencia y Desarrollo, A Quien Corresponda, Um�brales, Emoción, Los Cuentos Fantásticos, Ciencia y Fantasía, Enigmas, Crononauta, Fantasías del futuro, Espacio, Charrobot, Kosmos2000, Asi�mov Ciencia Ficción, Equipo mensajero; así como los fanzines: Estacosa, Pulpa de Langosta, Fractal, ¡Nahual!, Sub, Laberinto, Azoth, Goliardos, Dracula’s Magazine, Gernsback; y los ezines: Otracosa, La langosta se ha posado, El oscuro retorno del hijo del ¡Nahual!, La langosta se ha posteado.
Al parecer, no somos los únicos que han sufrido una abducción.
Tercera confesión: la ciencia ficción mexicana tiene de science fiction lo que Alejandro Jodorowsky de karatekaEso lo supe cuando Ducel Huidobro —que ahora vive en Jerusalén— le abrió un perfil de Facebook a su tesis sobre la desconocidísima revista mexicana Crononauta. En su momento no entendí por qué hablaba sobre science fiction hegemónica y ciencia ficción latinoamericana; sólo lo en-tendí después de haber leído los dos números de Crononauta y algunos estudios críticos: queda la sensación de que si se compara la tradición mexicana con la anglosajona, algo no termina de encajar. Que aparezcan ambientes apocalípticos, tecnologías, space operas, ucronías, autómatas, extraterrestres y cultura cyberpunk es lo de menos; el problema radica en la apropiación tan distinta que se hace de estos temas.
Desde el siglo XIX y hasta el XX, el realismo dominó la narrativa na-cional: cuando se especulaba sobre ciencia, resultaba un discurso acadé-mico y nada más; los pioneros de la ciencia ficción se inspiraron en Edgar Allan Poe y Julio Verne: nuestro género nació romántico, con un halo de terror y diabolismo, repleto de experimentos increíbles y fallidos; una ad-vertencia de que transgredir la moral cristiana sólo podía traer desgracias al hombre. Pero cuando desapareció esa relación de romanticismo y mo-ral cristiana, los escritores introdujeron elementos fantásticos que, hasta el día de hoy, dificultan diferenciar si se trata de un cuento fantástico o de uno de ciencia ficción.
En realidad, nuestra tradición (y la latinoamericana en general) se colo-ca dentro de la ciencia ficción “blanda”: desarrolla temas de ciencias socia-les y humanísticas, sustituye el rigor científico con elementos fantásticos,
16.indd 11 24/04/14 01:18
12 y no divulga los avances tecnológicos sino que se concentra en hacer li-teratura y reflexionar sobre el hombre, los problemas socioeco-nómicos y la política:
Si los escritores anglosajones del género se regodean en la descripción de máquinas portentosas, los latinoamericanos han preferido dar cuen-ta de las consecuencias más íntimas que tales máquinas provocarían en el ser humano. Sus ficciones hablan más del hombre interior (de los efectos de las nuevas tecnologías en la consciencia del hombre, al trans-formar sus formas de percepción, emoción y pensamiento) que del uni-verso exterior tan caro a la ciencia anglosajona (viajes espaciales, robots, máquinas del tiempo), todo lo cual es para nuestros escritores sólo el pretexto necesario para interrogarse sobre el tema que más les interesa: la condición humana.2
Por eso Richard Corliss decía que la ciencia ficción es un acto de sub-versión disfrazado de cuento de hadas.
Cuarta confesión: yo sólo quería hablar de Crononauta3
La revista Crononauta (1964), dirigida por Alejandro Jodorowsky y René Rebetez, tuvo sólo dos números. Su formato es semejante al de los pulps americanos (revistas impresas en papel barato y con una encuadernación rústica, dedicadas a la literatura de ficción, ya narraciones o historietas) pero de mejor calidad: sus 96 páginas costaban diez pesos. Si somos es-trictos, para ser “mexicana” tiene como primer inconveniente el origen de sus padres: el uno es chileno; el otro, colombiano. Además, publicó autores mexicanos (Manuel Felguérez, Ramón Rivero Caso, Luis Urías, Homero Aridjis, Alfonso Loya, Alfonso Domínguez Toledano, Enrique Bessonart, Carlos Monsiváis), italianos (Paolo Frassi), rusos (Jacobo Glantz), franceses (Roland Topor), colombianos (René Rebetz), cubanos (Felipe Orlando), guatemaltecos (Carlos Solórzano), españoles (Emi-lio García Riera, Fernando Arrabal, Juan A. Morales Silva) y chilenos (Vicente Huidobro, Nicanor Parra, Sergio Vargas, Enrique Lihn, Raquel Jodorowsky); muchos de los cuales estaban más vinculados a las artes plásticas y visuales que a la literatura (Manuel Felguérez, Roland Topor).
Este carácter multidisciplinario se ve reflejado también en las ilustra-ciones hechas por Alejandro Jodorowsky, José Luis Cuevas y Enrique Bes-sonart, lo que nos da una idea de su contenido: Jodorowsky frecuentaba a algunos miembros del surrealismo (entre ellos André Breton), José Luis
2. Gabriel Trujillo Muñoz, La ciencia
ficción: literatura y conocimiento.
Instituto de Baja California, 1991,
p. 320-321.
16.indd 12 24/04/14 01:18
13Cuevas perteneció a la Generación de Ruptura, y ambos eran militantes del Movimiento Pánico.
Pero el impacto visual se queda corto cuando uno intenta leer los tex-tos: sí hablan de robots, planetas, transplante de cerebros, inmortalidad, ubicuidad, apocalipsis; pero algunos de ellos se orientan también hacia el terror y el género fantástico —por ejemplo, “A punto”, de Roland Topor, se desarrolla en un cementerio extraterrestre—. Sin embargo, Crononauta es honesta en su contradicción: en su primer número, se anuncia como un viajero “que viene a llenar un enorme vacío en la literatura de habla hispana” y que incursiona en “la ciencia, la ficción y la fantasía”; también lo dicen los subtítulos: “Revista de ciencia-ficción y fantasía” e “Insólito, ciencia-ficción y fantasía”.
No hay que olvidar que René Rebetez (junto con Pablo Capanna, Ma-rio Langer y Eduardo Goligorsky) publicó los primeros textos críticos sobre ciencia ficción en México; en su libro La ciencia ficción, la define como “arte científico o ciencia artística” que “refleja las preocupaciones de un mundo en pleno cambio: el sistema moral se ve sobrepasado por el sistema científico y la nueva literatura es, como todo arte, testigo y juez de la historia”. Rebetez también observó que la ciencia ficción podía definirse como “lo fantástico contemporáneo”,4 lo cual explica en gran medida la estructura de la revista.
Después de analizar el contenido de Crononauta, me pareció que los autores no estaban preocupados por la ciencia, sino que sus colaboraciones respondían a una suerte de experimentos narrativos: el arte como ciencia (lo que podría catalogarse dentro de la ciencia ficción “blanda”). El primer número abre con un texto de René Rebetez titulado “Raymond Roussel y el lenguaje del futuro”, seguido de “Cómo escribí algunos de mis libros” de Raymond Roussel; un juego metaliterario sobre la función del lenguaje que culmina con la nota “Traducción extremadamente libre de Alejandro Jodorowsky”.
Es indudable que la revista tiene un tono humorístico. Al inicio de cada texto, se hace una semblanza del autor, apenas una línea, carente de rigor académico y en burla: de Roland Topor se dice que “se ha hecho célebre gracias a sus dibujos sado-masoquistas”; de René Rebetez que “parece un pirata antiguo, jugador de ajedrez, trotamundos en receso”; de Alejandro Jodorowsky que es “quinto kyu de Karate-do” y de Carlos Monsiváis que es “la única persona que ha visto 23 veces la película María Candelaria para arraigarse en la realidad campirana”. 4. SEP, 1966, p. 10-
11, 15 y 43.
3. Digitalizada gracias a la tesis de Ducel Huidobro: http://132.248.9.195/ptd2012/ju-nio/0681050/Index.html. Las referencias futuras se hacen a partir de este pdf.
16.indd 13 24/04/14 01:18
14 Además, relatos como “La epopeya de Elías” terminan “trágicamente” con una risotada: en este texto de Manuel Felguérez, los personajes descu-bren la inmortalidad a través del trasplante de la consciencia, pero el secre-to se pierde cuando Elías se traslada a una tarántula que acaba en un frasco de formol. O “Quinta avenida, esquina con Madero”, cuento en el que René Rebetez le da la ubicuidad a su protagonista pero lo mata con cinco tragos que, bebidos al mismo tiempo, resultan un cocktail tóxico.
Mediante la sátira, Crononauta se perfila como una revista subver-siva del género y de las estructuras sociopolíticas (incluida la religión). Por ejemplo, el texto de Monsiváis, “Los contemporáneos del porvenir”, representa una crítica al sistema capitalista a través del papel de la ciencia ficción en la cotidianidad; “Fuentes bíblicas”, de Jodorowsky y Rebetez, hace un análisis ufológico sobre un pasaje bíblico; “La civilización oxi-dada”, de Gerard Griffon, contiene una alusión al mito adánico pero con seres biomecánicos; “El ghetto de Chihuahua”, de Luis Urías, plantea un escenario post apocalíptico donde la religión católica se ha apoderado del mundo y ha catequizado hasta a los animales.
Quinta confesión: después de leer Crononauta, no me sorprende que existan experimentos cinematográficos como El Santo contra la hija de FrankesteinA lo mejor, como buenos mexicanos que nos reímos de la muerte, pode-mos hacerlo del extraterrestre y del robot. Sólo un favor: que la risa sea transgresión. Que no se pierda el sentido de que la ciencia ficción plantea interrogantes que se abren paso hacia el futuro: los cambios que genera el hombre en el mundo, el peligro de la degradación y la autodestrucción, la enajenación a través de la tecnología, los enfrentamientos políticos, la manipulación de las masas, la libertad y los valores humanísticos.
16.indd 14 24/04/14 01:18
15Sobre dos cuentos cientificistas en la Nueva EspañaShanik Sánchez
En una conferencia dictada el 16 de junio de 1978 Borges dijo: “¿existen, o no, los géneros literarios? [...] los géneros literarios dependen, quizás, me-nos de los textos que del modo en que éstos son leídos. El hecho estético requiere la conjunción del lector y del texto y sólo entonces existe”. Como no es mi intención entrar aquí en el debate del origen y las definiciones de la ciencia ficción como género ni su vínculo con el tema de la utopía, partamos entonces del supuesto borgiano citado líneas arriba para acer-carnos a dos relatos novohispanos: Sizigias y cuadraturas lunares ajusta�lunares ajusta� ajusta�das al meridiano de Mérida de Yucatán por un anctítona o habitador de la luna y dirigidas al bachiller don Ambrosio de Echeverría, entonador que ha sido de kyries funerales en la parroquia del Jesús de dicha ciudad y al presente profesor de logarítmica en el pueblo de Mama de la penín�sula de Yucatán, para el año del señor 1775, escrito por el fraile Manuel Antonio de Rivas, en el siglo XVIII, y a Cuento, de Francisco de la Llave, originalmente publicado en el Diario de México (núms. 1592 y 1609) del 9 y 24 de febrero de 1810.
Sizigias…, cuento de quince folios, tiene la forma de una epístola di-rigida por un habitante de la Luna a Don Ambrosio de Echeverría, quien está en Yucatán. Empieza cuando los habitantes del satélite (llamados “antitoctanes”) realizan un congreso para determinar qué hacer con la comunicación recibida por parte del humano, entonador de kiries (in-vocación en griego que en las misas cantadas o solemnes se hace tras el introito para pedir piedad a Dios, significa “ten piedad de nosotros”) de la parroquia de Jesús de Mérida, en donde dicho terrícola demostraba un gran conocimiento de las cosas celestiales. En eso están los antitoc-tanes cuando aparece un navío espacial semejante a un barco, del que baja un personaje llamado Onésimo Dutalón, filósofo naturalista francés, seguidor de las ideas de Newton y constructor del ingenio volador en el
16.indd 15 24/04/14 01:18
16 que acaba de llegar. Luego de intercambiar saludos, los antitoctanes le felicitan por su sabiduría y destreza al construir la máquina voladora (de ahí el mote de “maquinario”). De repente, aparece una comitiva de de-monios que lleva al Sol el alma de un librepensador yucateco, rechazado por Lucifer, pues los materialistas le causaban serios problemas. Después de este incidente y de una serie de discusiones metacientíficas (donde conviven tanto la mitología griega como las ideas del éter y del “turbi-llón” que Descartes ideó para justificar el movimiento de los planetas), los antitoctanes dan por terminado su congreso, no sin antes concluir que los habitantes de Mérida —y de cualquier clima semejante, por ana-logía— son personas dadas al placer de los sentidos, la pereza y la lu-juria, y que el único digno de conocer el debate entre las potencias del Infierno Solar y el sabio francés es el bachiller encargado de los kiries que al inicio del relato los asombra con sus cálculos extraterrenos. De tal suerte que encomiendan a Dutalón la entrega de las conclusiones del congreso, así como algunos comentarios sobre sus matemáticas lunares al insigne yucateco. El francés volador se despide y emprende su viaje a la Tierra.
Por otra parte, Cuento, de dos cuartillas, apareció en dos partes, en el Diario de México el 9 de febrero de 1810 y el 24 de febrero de ese mis-mo año firmado bajo el pseudónimo de “El Observador”, por Francisco de la Llave. El narrador inicia dirigiéndose al destinatario en primera per-sona, sugiere una reciente enfermedad, origen de la imprecisión en sus recuerdos, que se relatarán en tercera persona, por lo que el narrador es testigo de lo ocurrido en el relato y se comprende que es fruto de la fan-tasía, sea por delirio o por imaginación: “Señor Diarista: con la debilidad que he quedado, después de tres semanas bien contadas que he estado en la cama, no me puedo acordar si acaso leí u oí decir”.
La primera parte da inicio en tercera persona “Los moradores del globo de Júpiter [...] tuvieron el valor para viajar por los aires y llegaron al globo de la Luna, de donde sacaron inmensa cantidad de plata”, y señala la posterior disputa de esa riqueza por los habitantes de Saturno, que sumió a los de Júpiter en la pobreza; concluye con gracia porque entra en diálogo con el editor y, por extensión, con su lector: “¡Qué tal! ¿Voy bien, amigo? ¿Sigo? No, porque saldrá usted con su notita diciendo que lleven a San Hipólito [hospital para dementes de la ciudad de México] a ‘El Observador’”. En la segunda parte, publicada quince días más tarde, el narrador entra directamente en materia y profundiza en el ámbito fantás-tico del viaje sideral con la incorporación de un personaje denominado
16.indd 16 24/04/14 01:18
17“un aparecido príncipe” y otras situaciones —como el contagio de la lepra mercuriana a los de Júpiter—:
[…] cuando los moradores de Júpiter comenzaban a practicar tan bellas reformas, se entrometió en el gobierno un aparecido príncipe, con un sobrenombre ridículo y demasiado necio, pues creyó que necesitaba de los que vivían en el planeta Mercurio para hacer felices a los de Júpiter, sólo por la oposición que aquéllos tienen con los de Saturno. El tal mi-nistro sabía muy bien que los de Mercurio padecían una lepra que con-sistía en unas manchas relucientes pero demasiado apestosas, que (su-pongo serían como pescado ahumado) provenían de unas exhalaciones del planeta Venus, por acercarse demasiado al Sol, había despedido sobre ellos. Entraron pues los de Mercurio al planeta Júpiter y en breve tiempo contagiaron innumerables ciudades: ya no se hablaba de reformas: innu-merables hospitales eran los que se disponían para curarse; pero siempre empeoraban, porque los de Mercurio no cesaban de venir y entrometerse.
Sus características retóricas a medio camino entre la fábula, la sátira política y la especulación científica, a decir de Mauricio Molina,1 se con-cretan en forma primordial en la hipérbole y la metáfora, que encubren el trasfondo del relato porque, a la par del cientificismo, se revela un conflicto de índole política:
De aquí nació una revolución, pues los de Júpiter trataban no sólo de separar los buenos y los sanos de los enfermos, sino también de echar fuera del reino a los de Mercurio [...] si los moradores de Júpiter siguen con firmeza el plan que se han propuesto y empezado, pronto se halla-rán libres y sanos. Sus mejores astrónomos creen que el cometa va a hacer una órbita excéntrica y que no puede sino volver después de mu-cho tiempo, o quizá nunca, porque han sabido que disminuye su mole. No les queda otra cosa que hacer a los de Júpiter sino cuidarse de los contagiados, unirse con los sanos y tener firmeza.
Los pocos críticos que han estudiado estos relatos los clasifican como fantásticos o de ciencia ficción. Sin embargo, para los lectores contempo-ráneos a su publicación el primero resultó una herejía y el segundo una crítica a la situación política que rondaba en torno a la Independencia de México. Los vasos comunicantes entre uno y otro, además de haber sido escritos durante el virreinato y su intertextualidad con Historia cómica
1. Mauricio Molina, “Editorial. La revuelta: 1810”, Guía de forasteros. Estanquillo literario para el año de 1810, México: SEP-INBA-Dirección de Litera-tura, año 1, vol. 2, 2 (18), 15 de octubre 1984, p. 7.
16.indd 17 24/04/14 01:18
18 de los estados e imperios de la Luna (1657) de Cyrano de Bergerac —en plena Ilustración, el viaje se convirtió en un tema donde podían compa-ginarse la imaginación, la aventura y el conocimiento: la literatura y la ciencia han registrado diversos autores y aventureros— son el viaje sideral y el polémico trasfondo ideológico que sortean mediante el cientificismo del que echan mano.
La idea de cambio, y hasta de utopía, sin lugar a dudas, permea ambas narraciones, pero la naturaleza de esa transformación no opera en el nivel científico y tecnológico y no es avalada por las normas cognoscitivas de la época. El concepto de cambio se ofrece en dos planos: el alegórico, que enfatiza lo que debería o podría ser el hombre por lo que no es en compa-ración con los lunares y jupiterianos, y el que revela además un momento de tránsito en la mentalidad científica de los siglos XVIII y XIX. El viaje interestelar en este tipo de textos no puede interpretarse como lo prin-cipal, tampoco quede pensarse, que la primacía de la obra sea la ciencia que permite al hombre llegar a la Luna: estos son los pretextos para poder parodiar, ironizar o burlarse de un grupo de personas o todo un sistema. En ambos cuentos, el ingenio que más se aprecia es el de poder criticar o ri-diculizar un mundo conocido mediante la descripción de otro alternativo.
A decir de José Mariano Leyva “desde principios del siglo XIX, la ciencia en México se perfilaba como el elemento que buscaba la cohe-sión y el progreso del país”.2 Pasemos, entonces, al segundo supuesto que, según creo, complementa y enmienda cualquier clasificación gené-rica a la par que posibilita un acercamiento sin excluir ambas lecturas: el cientificismo, entendido como la extensión de los métodos científicos a todos los dominios de la vida intelectual y moral sin excepción. La incli-nación científica de esa época, que abarcaba aspectos, materias y divaga-ciones ahora impensables, fue algo tan común que varios autores, gru-pos literarios y círculos periodísticos se interesaron en aplicar el método y desarrollo científico, como móvil para explicar la vida y sus diferentes procesos, en la literatura. A propósito, José Mariano Leyva, una vez más, señala que “el fenómeno de la ciencia generalizada había iniciado desde finales del siglo XVIII, encontrando su nódulo en la primera mitad del si-glo XIX, y de cualquier forma se debe entender que aquella ciencia tenía límites bastante más amplios y menos rigurosos que los exigidos cien años después”.3 Baste con recordar que en cuanto a libros científicos, para 1788, en la Nueva España ya había interés por la astronomía, la mi-nería, la medicina y las matemáticas, además de que para la adquisición de la Enciclopedia francesa se integró una extensa lista de suscriptores.
2. José Mariano Leyva, El ocaso de
los espíritus. El espi�ritismo en México en el siglo XIX, México:
Ediciones Cal y Arena, 2005, p. 40.
3. Ibid., p. 39.
16.indd 18 24/04/14 01:18
19En este sentido propongo leer ambos relatos a modo de literatura cientificista,4 puesto que conceder que estos prosistas escribían ciencia ficción a finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuando ni siquiera se había inventado el término, sería incurrir en un anacronismo. Esta idea permite valorar la novedad y cualidades literarias de Sizigias… y Cuento, señalar sus puntos de contacto con la ciencia y relacionarlos con los acon-tecimientos sociohistóricos y políticos de finales del siglo XVIII y princi-pios del XIX.
La moral tuvo un nuevo aliado en la ciencia. Los autores tratan de conciliar ambas perspectivas. Sizigias… mezcla fantasía teológica con ri-gor científico. El concepto de universo está apoyado en bases teológicas, la ciencia sólo proporciona un ancla para mantener la objetividad. Nos dice Leyva que “La ciencia podía explicar incluso la existencia del mundo espiritual, el cual era el principio del mundo moral. Resulta entonces que la ciencia era el vínculo de la exploración y del conocimiento espiritual, pero era también el gancho utilizado para convencer a los incrédulos que existían otros mundos más allá del terrenal”.5 En Sizigias… los elementos científicos que aparecen forman parte de un todo teológico; la ciencia está sometida a la fe, “la primera termina en el momento en que la se-gunda arriba”.
Aunque podría considerarse como el primer cuento de ciencia fic-ción escrito en hispanoamérica, habría que ver, en el origen del género, dos cosas. Primero, los principios de la ciencia moderna asumidos por el pensamiento ilustrado mexicano en la segunda mitad del siglo XVIII y, consecuentemente, una crítica a los modos del pensamiento escolástico inquisitorial. Ya desde el último tercio del siglo XVII, Sor Juana y Carlos de Sigüenza y Góngora sostenían que la razón, la experimentación y el método eran principios epistemológicos suficientes de saber. Con esto comenzaban una rebelión frente a la escolástica que retomarían años des-pués los jesuitas y franciscanos ilustrados de Nueva España. Sizigias… in-comoda a la Inquisición no por el fondo herético que podía esconderse en un entusiasta de la ciencia moderna, sino por aquellos hechos de ficción (de “fábula” dice el autor) que no encuentran correlato en el sólido aparato doctrinal, a saber: que el Sol sea un lugar de castigo y condenación eternos idéntico al Infierno; sostener que en las alturas celestes cohabitan cielo y un sucedáneo del Infierno podía interpretarse como una herejía inspirada en los devaneos neoplatónicos a los que eran tan afectos los escolares del siglo XVIII. Los inquisidores asumen como real lo imaginado por el fraile y discuten si es verdad o mentira que el Infierno se encuentra en el Sol, que
4. O si se prefiere ficción especulati-va. Ya en la década de los sesenta del siglo XX se empieza a hablar de “ficción especulativa” (iden-tificada en inglés con las mismas si-glas “sf ”, speculative fiction) para distin-guir una narrativa preocupada por el estilo, las técnicas experimentales y los aspectos huma-nos de la trama, de otra menos flexible, enfocada sobre todo en la exactitud y los pormenores de los asuntos cien-tíficos planteados. Se ha afirmado, por ejemplo, que los libros de Julio Verne en realidad son “fantasías cien-tíficas”, y los de H.G. Wells, a quien por otra parte todo el mundo reconoce como padre del género, “romances científicos”.
5. José Mariano Le-yva, op. cit., p. 46.
16.indd 19 24/04/14 01:18
20 existan dos Infiernos y si los astros y el ambiente influyen en el “tempera-mento de las personas” y les trastocan el juicio. Los inquisidores, apelando a la autoridad de la Biblia y de los padres de la Iglesia declaran falsas y erradas las declaraciones de Rivas en su cuento y por ello concluyen que su autor merece ser juzgado. La acusación formal se hace el 20 de febre-ro de 1776. Un año más tarde, el 9 de julio de 1777, el calificado Diego Marín de Moya formaliza la defensa del cura. Esta defensa es interesante porque se sustenta en el carácter imaginario del cuento y en las caracte-rísticas del género apologético. Con la misma retórica escolástica que los acusadores y obliterando como ellos la filosof ía moderna que se esconde en el cuento de Rivas, Marín de Moya se concentra en hacer valer el uso didáctico de la fantasía en los apólogos, tal como aparece en la Biblia y en una prolongada lista de autoridades, tanto cristianas como no clásicas.
En Cuento, la sencillez del título determina y anuncia desde un prin-cipio al pequeño texto, un espacio ficcional donde la imaginación condu-ce a la pluma; al mismo tiempo que encauza su lectura, el lector puede intuir en lo genérico del encabezado una precaución, necesaria en el mo-mento, porque al ser más específico expondría al autor y a los editores del periódico ante la Inquisición. El Diario de México,6 fundado en 1805 por Carlos María Bustamante y el oidor Jacobo de Villaurrutia, tenía prohibi-do publicar artículos políticos. La importancia de este breve texto recae sobre todo por su distanciamiento respecto de las formas neoclásicas que se cultivaban en la época, y por reflexionar en torno a la Independencia de México. Siete meses más tarde tendría lugar la proclamación del mo-vimiento insurgente, el 15 de septiembre de 1810, del cual el Diario de México daría noticia semanas más tarde.
A través del viaje sideral Cuento escenifica la explotación y saqueo de la riqueza minera de la Nueva España; la intriga escondida tras el velo cientificista se resume en: “Mediante engaños, Saturno [España] trueca su estaño por la plata que los de Júpiter [Nueva España] extraen de la Luna [de plata]. Un príncipe [rey o virrey] envía a Mercurio [lepra] para contagiar a los de Júpiter, donde se gesta una revolución; los sobrevi-vientes retornaron guiados por la luz de un cometa y pronto se hallarán libres”, que reducida a la mínima expresión sería: “El saqueo de riquezas provoca la revolución”. Entre la primera parte y la segunda hay una elipsis narrativa, el lector, aunque sabe que los de Júpiter “empezaban a practi-car tan bellas reformas”, ignora cuál era su naturaleza, pero intuye que se trata de un movimiento libertario, —en los párrafos subsecuentes se referirá a “gobierno”, “revolución”, “fi rmeza”, “[ser] libres”, sin mayor con- a “gobierno”, “revolución”, “firmeza”, “[ser] libres”, sin mayor con-
6. El DM se intere-saba por los usos y costumbres, el
teatro, la historia, el arte y las ciencias.
No obstante, los artículos también
versaban sobre descubrimientos y
últimos inventos; se difundían esta-
dísticas, vacunas, sucesos sociales y delitos inusitados.
16.indd 20 24/04/14 01:18
21texto; mientras que en la segunda parte la situación conflictiva se magni-fica por la densidad de sus motivos estéticos—. Esta sucesión de implica-ciones políticas cierra con una clave de intenciones que hoy podríamos reconocer como históricas. A la par, la imaginación del autor prosigue en cuanto al motivo científico más palpable: el viaje sideral, pues se refiere tanto a los distintos planetas, como al “valor para viajar por los aires”; a la presencia de un terrible cometa, a un satélite que guía a los de Júpiter en su retorno a su planeta, aspectos que muestran su entusiasmo por el conocimiento científico.
Finalmente, los autores de Sizigias… y Cuento cuidaron que sus re-latos fueran leídos como creación literaria. Por ejemplo, mientras en Si�zigias…, a manera de fábula, se despliega en el plano de la fantasía una crítica a los hombres de la Tierra —ni sus acusadores ni su defensor ad-virtieron en la ficción el peligro verdaderamente herético de esta realidad desdoblada—, en el último párrafo de Cuento el narrador dice lo siguien-te: “Me bajo ya del Clavileño, señor Diarista, que bastante tiempo he an-dado por el aire: en otra ocasión diré a usted lo que me contó Sancho, cuando pasamos por junto de las siete cabrillas; bien que llevará las mis-mas anomalías que éste, pero no da más la imaginación del ‘Observador’”. En suma, Manuel Antonio de Rivas y Francisco de la Llave se aseguraron de que su creación fuera “objetiva” y moral, para ello recurrieron a la cien-cia. Dadas las condiciones culturales de su momento —el contexto litera-rio, cultural e histórico— de su publicación, se comprende que en Nueva España había restricciones ideológicas muy severas para que un autor se expresara en la forma como ocurrió en otras literaturas europeas (Alema-nia, Francia, Inglaterra) de la segunda mitad del siglo XVIII. En lo literario, ambos cuentos mostraron una capacidad imaginativa que la literatura mexicana reencontraría en el cuento y la novela corta bien entrado el siglo XIX y hasta sus últimas décadas.
* * *
Sizigias y cuadraturas lunares... de Manuel Antonio Rivas, está disponi-ble en http://cfm.mx/?cve=631:01.
Cuento, de “El Observador” [Fran-cisco de la Llave] puede consultar-se, aunque incompleto, en http://www.bicentenario.gob.mx/bdb/bdbpdf/foras-teros/18.pdf.
16.indd 21 24/04/14 01:18
22 Moon Watcher Luis Fernando Lugo
Visita a Marte
Los viajes interplanetarios nos han devuelto a la infancia Ray Bradbury
Los niños voltean a verme aterrorizados. Miro su planeta, su fugaz tripulación: sólo soy un astronauta retirado.
¿Cómo han llegado ahí? La infancia es una combustión espontánea.
En el reflejo de mi casco pueden verse el salón de ladrillos rojos, los cohetes de juguete.
Extiendo mis manos hacia el cristal como lo haría un vagabundo frente a una fogata.
Veo una cara en Marte parecida a un rostro humano.
16.indd 22 24/04/14 01:18
23
Clase de geograf ía
El maestro dibuja en el pizarrón un sol con fiebre amarilla, una luna con lepra y su despellejamiento de estrellas.
Afuera los niños juegan a las canicas, cada jugada desfigura los distintos sistemas planetarios.
Escucho el viento con su problema de tos. La voz del maestro aumenta: menciona la palabra “mercurio”.
Lejos de todos, mastico un chicle, hago una bomba de aire que crece: sostengo el Big-Bang en mi boca.
16.indd 23 24/04/14 01:18
24 Calvin and Hobbes: viajes en las realidades y en el tiempoMaría Luisa NegreteMauricio del Olmo
Uno de los primeros impulsos al leer la serie de tiras de Calvin y Hobbes publicadas entre el 20 de mayo y el 2 de junio de 1992 es intentar ubicar la narración dentro del género de la ciencia ficción (en adelante, CF). El motivo dominante del viaje en el tiempo empuja a hacerlo. Sin embargo, tras un análisis más puntual comienzan a surgir dudas respecto a si puede atribuirse una pertenencia genérica a esta serie o si solamente se apro-vechan en ella elementos identificables con facilidad dentro del discurso de la CF.
Esto no es extraño, ya que la CF es quizá el género popular que presen-ta mayores resistencias a una definición satisfactoria. Hasta el momento, no ha surgido ninguna que sea lo suficientemente específica para precisar cuáles son los elementos básicos que convierten a un texto en uno de CF y, a la vez, lo suficientemente inclusiva para abrazar las múltiples formas que el género ha adquirido con el paso del tiempo. A pesar de ello, algunos autores han legado ideas que ofrecen un punto de partida imprescindible para cualquier aproximación a la CF. Entre ellas destacan el “novum” y el “extrañamiento cognoscitivo”, propuestos por Darko Suvin, y el “megatex-to”, como lo maneja Damien Broderick.
En el texto Metamorfosis de la ciencia ficción, Suvin identifica al género por el empleo de un elemento novedoso (novum) que domina al resto de la narración y provoca distanciamiento (extrañamiento cognoscitivo) en el lector. Claro está que, en términos generales, toda ficción se constituye de esa manera, pero en el caso de la CF el novum es un elemento ajeno a la realidad empírica del autor o, al menos, ostensiblemente distinto, sin que por esto llegue a ser insólito. Es decir, el novum debe poder aceptarse como posible a través del razonamiento lógico y de las reglas cognosci-tivas de su momento, sin importar cuán discordante parezca en prime-ra instancia.1 Es posible que a causa de la búsqueda de esta ilusión de
1. Darko Suvin, Metamorfosis de
la ciencia ficción. Sobre la poética y la
historia de un género literario. México: Fondo de Cultura Económica, 1984,
p. 99.
16.indd 24 24/04/14 01:18
25verificabilidad, los nova sean con frecuencia desarrollos tecnológicos al-rededor de los cuales se ordenan otros factores novedosos que terminan no por sustituir o desplazar la realidad empírica, sino por desfamiliarizar-la. Por ejemplo, la lógica del universo presentado en la novela Un mundo feliz, de Aldous Huxley, depende en buena medida de la capacidad de sustituir la reproducción humana con técnicas de manipulación genética ya que, si se le suman versiones extremas de condicionamiento psicológi-co y otros mecanismos de control social como el consumo de soma, son éstas las que hacen plausible el surgimiento de una civilización en la cual la desigualdad social es más un producto de cálculo que una situación percibida como problemática, o siquiera percibida (excepto para el único personaje que no se encuentra inserto en esa sociedad). El mundo feliz de Huxley, no obstante, es similar al nuestro y lo es, dolorosamente, gracias a la confrontación que el extrañamiento obliga a hacer con la propia rea-lidad empírica. Ahora bien, si a la novela de Huxley se le retirara el prin-cipio de la manipulación genética, sería prácticamente imposible para el lector aceptar el universo narrado; la historia se disolvería y muchos de los detalles, como las costumbres y los tabúes que la aderezan, dejarían de tener sentido. Es por ello que Suvin insiste en que el novum es el eje rector de toda narración que se precie de ser CF.
Pero, además de los nova que constituyen sus mundos narrados y del extrañamiento que éstos provocan, la CF tiene otras particularidades in-teresantes; una de ellas es la capacidad de establecer un megatexto. Este término es adoptado por Christine Brooke-Rose para describir el cúmu-lo de conocimientos precedentes (geográficos, históricos) que facilitan la economía e interpretación de un texto realista. Damien Broderick utiliza este concepto para explicar la red semántica que acuna a cada nueva obra de CF y mediante la cual pueden reconocerse los elementos novedosos de su discurso, al menos nominalmente.2 Por ejemplo: para el lector que por primera vez se encuentra con el concepto de un holoshow,3 tal vez sea dif ícil imaginar que se trata de la transmisión del rango de experiencias —en un ambiente controlado que recrea el cómodo formato de las tele-novelas— de una élite de estrellas virtuales dirigidas remotamente por algún humano sin mayor trascendencia. Una vez saltado este escollo, tendrá menores contratiempos para descifrar que gracias al simstim4 las impresiones del operador son entregadas vía feedback a un espectador que le sigue, le observa y le siente. Finalmente, un holotube5 no ofrecerá desaf ío si se le imagina como una “radio” capaz de emitir estímulos ner-viosos, regularmente sinestésicos, generados por la previa traducción de
2. Damien Brod-Damien Brod-erick, Reading by Starlight. Postmod�Postmod�ern Science Fiction, Londres y Nueva York: Routledege, 1995, p. 59.
3. James Tiptree, “La muchacha que estaba conectada”, Ciberficción. An�An�tología de cuentos, México: Alfaguara, 2001, pp. 79-136.4. William Gibson, “Burning Chrome”, Burning Chrome, Nueva York: Harper Collins Publishers, 2003, pp. 179-228.
5. Pat Cadigan, “Rock On”, Mir�rorshades. The Cy�berpunk Anthology, Nueva York: Arbor House, 1986, pp. 34-42.
16.indd 25 24/04/14 01:18
una pieza musical. Cabría incluir también al holodeck, sistema capaz de generar interesantes simulaciones históricas, científicas y literarias, muy útiles para el aprendizaje de los personajes en el universo de Star Trek: The Next Generation.
La CF es, por lo anterior, un género acentuadamente intertextual que se apuntala y se renueva de continuo a través del diálogo entre los elemen-tos legados por cada generación de autores; un género que se nutre de su propia historia, trascendiendo medios, y muchas veces trascendiéndose a sí mismo. Los elementos que van acumulándose en el megatexto de la CF aparecen en otros universos que no necesariamente pertenecen al género pero que sí se valen de la popularidad que tales elementos han adquirido. Es aquí donde los conceptos de “modo” y “fórmula” como otras formas de participación con el género de la CF pueden resultar útiles.
Para intentar comprender el modo puede pensársele como un adje-tivo que modifica a un sustantivo. El sustantivo es independiente del ad-jetivo; se sostiene por sí mismo, aunque una vez que es acompañado por el adjetivo se vuelve más específico, resulta enriquecido. Una narración que participa de la CF como modo puede establecer un novum pero no utilizarlo como eje dominante de su universo, sino como vehículo para articular la historia de manera más efectiva o emocionante. En cuanto a una narración que utiliza elementos de la CF de manera formulaica, pue-de decirse que lo que ha hecho es privar a estos elementos de su potencial innovador y añadirlos a su universo a manera de iconos6 por lo que, si fueran retirados, el relato no sufriría mayor afectación.7
El caso de las tiras de Calvin y Hobbes es peculiar. Pareciera encon-trarse en los territorios de la fórmula por la manera en que algunas de las consecuencias y paradojas del viaje en el tiempo inscritas en el megatexto de la CF8 han sido reducidas a su expresión más sencilla y reconocible. Sin embargo, el uso que se da a estos elementos icónicos brinda especificidad a la aventura de Calvin en su intento de librarse de la tarea que debe reali-zar. En otras palabras, a pesar de que los nova relacionados con el viaje en el tiempo se han simplificado hasta perder el potencial de extrañamiento que tendrían en un texto de CF, éstos son imprescindibles para articular la historia. La CF se convierte, entonces, en un vehículo narrativo que modula el efecto global de esta serie de tiras en un adjetivo que defi-ne la construcción de una historia sobre construir historias.
Atendamos, entonces, al análisis del texto. Es un arco narrativo con-formado por 16 tiras, cada una funciona como un gag y, aun así, comple-tan una continuidad que abarca la problemática de Calvin al hacer su
6. Gary K. Wolfe, aclara respecto a
éstos: “Like a stereo-: “Like a stereo-type or a convention, an icon is something
we are willing to accept because of
our familiarity with the genre, but unlike
ordinary conven-tions, an icon often
retains its power even when isolated
from the context of conventional
narrative structures”. The Known and the
Unknown, Ohio: Kent State University
Press, 1979, p. 16.
7. Noemí Novell, Literatura y cine
de ciencia ficción. Perspectivas teóricas,
Tesis inédita de doctorado en la Uni-versidad Autónoma de Barcelona, 2008,
pp. 269-277.
8. Podría pensar-se, entre muchas
otras, en la llamada “paradoja del abuelo”, descrita por primera
vez por René Bar-javel en su libro de 1943, Le Voyageur
Imprudent.
16.indd 26 24/04/14 01:18
27tarea: escribir un cuento. Al no querer realizarla, Calvin intenta resol-ver el problema con una “máquina del tiempo”. En compañía de Hobbes viaja dos horas en el futuro, al llegar el Calvin original, de las 6:30 p.m. (C6), con el Calvin de las 8:30 p.m. (C8), se dan cuenta de que ninguno ha cumplido con sus deberes, por lo que discuten un poco y se echan en cara, basados en algunas teorías de paradojas temporales, el haber arruinado mutuamente su pasado y su futuro. Deciden que el culpable de su embrollo es el Calvin de las 7:30 p.m. (C7), por lo que deciden viajar con él, mientras que ambos Hobbes, el original (H6) y el de las 8:30 p.m. (H8), deciden quedarse y, al partir C6 y C8, ambos tigres comienzan a escribir e ilustrar la historia que se necesita para cumplir con la tarea, no sin un poco de malicia, pues, aprovechando que no está ningún Calvin, hablarán un poco mal de él. Así, se encuentran los tres Calvin, se culpan mutuamente y vuelven al mundo de C8 sin ningún resultado, sólo para encontrarse con su labor realizada por H6 y H8. Los viajeros provenien-tes de las 6:30 p.m. regresan a su época y dejan a los otros descansar. Al día siguiente, Calvin llega a la escuela y se encuentra con que la histo-ria que Hobbes escribió es una mofa a su viaje en el tiempo, por lo que vuelve furioso a casa a reclamar a Hobbes; él le pregunta por la nota y, al escuchar que obtuvo una A+, concluye el arco narrativo diciendo que quizá debería enviarlo a The New Yorker.9
Sobre todos los temas que se pueden discutir respecto a esta tira so-bresalen dos: por supuesto, la CF, y el registro sobre lo “real”. Si bien es cierto que esta tira, y cualquier texto literario, sólo por su calidad de representación ya no figura dentro de nuestro esquema de lo “real” sino que constituye, a la vez que habita, su propio universo, también es ver-dad que una vez instalados en este microcosmos se pueden dar ciertos juegos de realidades con los referentes que podríamos conocer o quenos pueden ser ajenos. Es conocido y apreciado que en Calvin and Hobbes la relación de nuestra realidad empírica con la realidad del texto tiene un desfase que se ha hecho evidente: la presencia de Hobbes.
En todas y cada una de las tiras con estos personajes escritas por Bill Watterson existe el distanciamiento de dos realidades, la de Calvin y la del mundo que lo rodea. Hobbes, en la realidad “otra” es sólo un muñe-co de felpa, inanimado, desprovisto de consciencia, de voluntad e incapaz de realizar cualquier acción; mientras tanto, bajo la visión de Calvin, es un tigre que comparte sus desgracias, sus travesuras y que es, finalmente, su amigo.
9. Por cuestión de formato y de espacio hemos decidido mantener aquí un resumen de la tira, mientras que los textos completos pueden revisarse en http://web.mit.edu/manoli/mood/www/calvin-full.html.
16.indd 27 24/04/14 01:18
28 Al parecer, la realidad dominante es la que vive Calvin, pues es el motor y protagonista de las aventuras presentadas en ambos planos.10 Por tanto sería válido decir que Hobbes, al contrario de ser una prosopopeya gráfica en representación de lo que sucede en el mundo de Calvin, cuan-do no aparece frente al niño (o cuando alguien más aparece en escena) se transforma en una cosificación gráfica de aquello que los otros personajes están imposibilitados para observar.
A partir de esta afirmación se desprenden dos observaciones respec-to a la clasificación o no de esta tira como CF. Por una parte, si nos suje-tamos con fuerza a la pertinencia simbólica en los objetos artísticos como referencia de nuestra realidad empírica, esta tira es humorísticamente absurda, pues quedará claro que quien realizó la tarea fue Calvin, que la máquina del tiempo es sólo una caja y que probablemente lo narrado es la historia plasmada en el papel por el niño. Se presentaría entonces otra discusión, una de carácter metatextual: la representación de la realidad textual “otra” dentro de una ficción.
Por otra parte, para poder clasificar esta tira como parte de la CF, con sus dos características cumplidas, tenemos que aceptar necesariamente la dominancia de un plano “ficticio” sobre otro que “no lo es tanto”. El novum de la narración recae, entonces, en el objeto “máquina del tiem-po”; el extrañamiento cognoscitivo que provoca llega al lector a través del protagonista (si se ha adoptado esta postura debería provocar en el lector el mismo efecto que en Calvin), pues es él mismo quien lo padece, y la iconicidad de los elementos tomados del megatexto del género es acorde con la sencillez de las comic strip.11
Finalmente, según Scott McCloud,12 el tiempo dentro del cómic tie-ne una variante técnica que lo distingue como relato: el uso de las viñe-tas. Cada momento puede variar en su duración según los globos que lo acompañen y según el tamaño destinado para cada cuadro en particular; más importante aún, es necesaria la complicidad del lector para comple-tar las secuencias que ocurren entre uno y otro.
La tira número cinco de este arco (publicada el 25 de mayo de 1992) presenta el momento del viaje en el tiempo: la máquina flota en el primer cuadro; en el segundo, ha comenzado el viaje a una velocidad desorbitada, o bien se están extendiendo los planos de realidad del universo; en el siguiente la máquina frena o los planos se contraen; finalmente C6 y H6 han llegado con C8 y H8. Se adopte la postura frente a este texto que se deseé, es en esta tira que el lector ha viajado con Calvin y Hobbes en el tiempo, es su cómplice y, a partir de este momento, su obligado compañero de aventuras.
10. Esta afirmación resume lo que po-
dría convertirse en una amplia y enri-
quecedora discusión sobre los planos
de realidad de los objetos artísticos.
11. Además, dado el carácter penden-
ciero y holgazán de nuestro querido Cal-
vin, y la identifica-ción que tengo con él (a título personal de coautor), me es más fácil creer que
haya realizado un viaje en el tiempo antes que pensar
que éste asumió la responsabilidad de
los deberes.
12. Scott McCloud, Entender el cómic. El arte invisible, Bilbao:
Astiberri, 2009, p. 94-117.
16.indd 28 24/04/14 01:18
29
Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”
“El pasado no es lo que solía ser”
“Una fe que no pueda sobrevivir la colisión con la verdad no vale muchosarrepentimientos”
“Puede que nuestro papel en este planeta no sea alabar a Dios sino crearlo”
Arthur C. Clarke
“Somos una imposibilidad en un universo imposible”
“No intento describir el futuro. Intento prevenirlo
Ray Bradbury
16.indd 29 24/04/14 01:18
30 La oscura imaginación del desastreDaniel Orizaga Doguim
I Un fantasma recorre el presente. Con la nitidez de un sueño que vuelve cada noche, el futuro se nos muestra en sus más terribles variaciones. Es cierto, otros mundos son posibles: nuestro imaginario forma las tierras que anhelamos para llamarlas utopías, en tiempos y espacios que tal vez no alcancemos. Nos pertenece, más bien, la oscura imaginación del de-sastre.
Los siglos predicen su propio apocalipsis, pero hoy el tenue velo de lo posible ha acortado la distancia entre lo virtual y lo real. De la literatura al manga, convivimos con la idea de la desaparición de nosotros mismos. La violencia puede ser la condición de ese imaginario que caracteriza a bue-na parte de la ciencia ficción contemporánea. Así, las sociedades humanas serían frágiles accidentes que pueden ser eliminadas por divinidades, ex-traterrestres, máquinas o eventos cósmicos. También mudamos el libro de las revelaciones por la pantalla. Hollywood nos ha enseñado que los últi-mos tiempos serán espectaculares, pero la contraparte asiática ha refinado ese gusto postapocalíptico, por ejemplo en Akira o Evangelion, al darle un sesgo de profundidad. En ellos, lo peor no ocurre afuera sino dentro, en soledad. La disgregación radical de nuestros días se vuelve un tema, y allí está la reciente Her de Spike Jonze que problematiza la fragilidad de las “relaciones humanas”, con la tecnología como testigo. Sin que tenga ya un sentido sagrado, la noción de fin de los tiempos nos dice que el show debe continuar, pero que alguien debe quedar allí para grabarlo y que alguien debe quedar para ser espectador.
En la estética del remake —como se ve en las versiones f ílmicas de La guerra de los mundos— también notamos cierta nostalgia por el pa-sado en el que fueron ideadas esas visiones. El de los mass media como depositario de la nostalgia, ¿una nueva aura? Somos pop-modernos: a la saturación de la imagen y el sonido respondemos con un nuevo silencio
16.indd 30 24/04/14 01:18
31monacal, en el que estamos, cada uno, solos pero en línea con todos los demás. Si el imaginario nos dice que los héroes del Sci-Fi son residuos de una mitología caduca, nada permanece, ni siquiera la idea de individua-lidad, de la que el héroe es expresión en la novela burguesa. La cultura se va llenando de fragmentos del deseo. Sin sujeto y casi sin relato, nos diluimos. Esa posibilidad es aún más corrosiva e ineludible, más violenta que el final épico. Como especie podríamos salvarnos, pero como huma-nos dejamos sólo bytes de información para ser almacenada (¿por qué?, ¿para qué?).
El devenir hacia la nada nos enfrenta en el camino con nuestro anti-guo doble: el monstruo. Si pudo ser proyección de aquello que más de-seábamos y temíamos, de lo absolutamente distinto, ahora percibimos su cercanía. Ese otro somos nos-otros, ya no hay separación. Sin las trabas convencionales del realismo, la ciencia ficción ha sabido decirnos que lo monstruoso no se contempla a la distancia, que no es anomalía de la perfección del mundo. Al realismo, es cierto, le gusta el orden, la medida, el sosiego. Pero la Sci-Fi reúne en determinados lugares tiempos impro-bables y seres que habitan nuestro mismo espacio. Es más, demuestra que ese tiempo y espacio es el mismo que el de nuestro cuerpo. Por eso la saga de Alien y la hermosa arquitectura visual de H. R. Giger que la sostiene nos cautivan. Hay un continuo entre el ser humano y el alien —lo ajeno y hostil—, entre lo biológico y lo maquínico. Eso es lo monstruoso en nuestros días. De nuevo, es la violencia de la disolución que nos habita.
II Las imágenes y las animaciones del ilustrador mexicano Rodrigo Miguel, a.k.a NUMECANIQ, añaden otra capa de violencia a estas apariciones de lo Real-contemporáneo: la ironía. De no ser por ella, todo el discurso visual se volvería terrible. Ya lo es, pero su poética pictórica nos habla de una belleza “clásica” cuestionada desde su concepción. Eso lo inserta a la vez en una tradición de ruptura y en el gozo de lo pop-gore y lo goyesco. Sea por el manejo de los claroscuros o de los colores vibrantes, la atención queda captada por la figura humanoide que aparece como elemento cen-tral en la mayoría de las obras. Retratos de una transformación, a veces desesperada, los personajes están caracterizados por la ruptura, sea de su propio cuerpo, sea de las formas. La violencia los atraviesa.
Las técnicas y los soportes para la obra de NUMECANIQ son varia-bles, y el artista aprovecha su experiencia a partir del diseño y la anima-ción. Desde el bosquejo en cuadernos o los estudios en formatos digitales,
16.indd 31 24/04/14 01:18
32 ensaya su narrativa de carnalidades abultadas, exuberantes, recortadas, que aparecen momentáneamente en el fondo blanco o negro. Todas están dejando de ser, pero no sabemos si después de ese fragmento temporal en el que son captadas se convertirán en algo más. La imagen es el re-gistro de esa indeterminación. Algunas de las más poderosas recuperan elementos de vidas infantiles y les dan un giro característico o destruyen la fantasía amable, pero nos siguen remitiendo a ella con un gesto irónico. Rodrigo Miguel ha estado cerca de la ilustración y el multimedia, de las que ha obtenido un enriquecimiento de su lenguaje plástico en el manejo del color, del dinamismo y la frescura.
A otras figuras, en cambio, las enmarca la oscuridad. Hiperreales por su significado psicológico, sugieren la consistencia de un mundo en sus-pensión, de camino hacia algo que puede seguir siendo humano —mecha, robot, demonio o animal— sin que los límites permanezcan estáticos. Viven el desastre del devenir. Son apariciones solitarias de algo que ocu-rre más allá del espacio visual, un apocalipsis presentido. El observador aprecia los guiños, reconoce en lo familiar aquello que, como un golpe, lo induce a una extrañeza cognoscitiva. Alguien lo dijo hace mucho: que yo es otro, pero lo terrible es que ambos tendemos a desaparecer. La ciencia ficción tiene la mala costumbre de recordar nuestra precariedad.
Las imágenes seleccionadas para este número de Pliego16 se destacan porque exploran su cercanía con el tema de la Sci-Fi, pero no es el único registro de NUMECANIQ. El artista no ha desdeñado profesionalmen-te la publicidad o la televisión, y lo más significativo de su obra puede consultarse en http://numecaniq.tumblr.com/ o en el libro Moving Gra�phics: New Directions in Motion Design (Dopress, 2012), donde muestra su versatilidad. En la página hay cortos, gifs, arte digital y colaboraciones esporádicas. Su propuesta ha sido reconocida, entre otros, con el Rocket Design Award para el mejor diseñador joven de Latinoamérica en 2009 (Promax/BDA, 2009). En el torneo internacional de diseño Cut and Paste de 2010 resultó finalista, y ha obtenido otros premios nacionales y del extranjero. Es cofundador, además, del estudio de diseño Black Lamia.
16.indd 32 24/04/14 01:18
37De hoyos negros y revelaciones. De finales e iniciosLuis Alberto Rodríguez
¿Puede afirmarse que el tiempo es circulación, actividad? Si el universo en-tero, desde que se origina el big bang (que es, a su vez, el origen de esta enigmática dimensión) y hasta donde la astrof ísica entiende, se mueve, en-tonces la totalidad del cosmos está a merced del desgaste y, por ello, del fin. El caso más impactante es, sin duda alguna, el de las estrellas.
Más poética que científicamente, se dice que una supernova muere cuando se extingue su luz. Puede explicarse, muy burdamente por su-puesto, de la siguiente manera: la masa de la estrella comienza a compac-tarse; no desaparece (pues las leyes de la materia afirman que nada se crea ni se destruye), sino que sufre una disminución hasta volverse un punto minúsculo, invisible. Sin embargo, de manera inversamente proporcional y para contrarrestar su compactación, el campo gravitatorio de la estrella moribunda aumenta de tal modo que atrae hacia sí cualquier cosa —y discúlpeseme la ineptitud para poder expresar de mejor manera lo que intento decir— sin que pueda escapar nada. Es entonces que surge un hoyo negro: un infinitamente minúsculo punto capaz de atrapar a la luz misma —de ahí su atributo— y a cualquier asomo de materia o cosa —véa-se arriba— que se le acerque.
Se ha especulado que estos agujeros negros puedan trasladar a otras dimensiones, quizá a otros universos, pues siguiendo la ley antes citada, la materia —o cosa— que sea absorbida no puede simplemente desaparecer.
Es aún imposible para la ciencia comprobar esta o cualquier otra teo-ría sobre ellos (por razones obvias); pero si acaso se comprobara, ¿qué sentido práctico tendría este nuevo descubrimiento? ¿No hay misterios que no deberían resolverse por el bien de la humanidad? La respuesta definitiva y tajante es ¡no!
Si es imposible encontrar soluciones para un problema determinado, ¿qué caso tendría averiguar, cuestionarse o imaginar? Hay que pregun-tarse, pues, si ese hoyo negro es otra manifestación de la luz: la antiluz.
16.indd 37 24/04/14 01:19
38
1. No olvidemos que la masa sigue ahí. Explicamos,
por un lado, que la masa se compacta en una especie de
“implosión”. Las leyes newtonianas
de la gravitación de los cuerpos siguen
aplicándose.
2. Haría falta, para examinar este fenó-meno, un telescopio
especial que, por un lado, pudiera
anular el espectro de la antiluz y, por
otro, fuera capaz de transformarse en
un telemicroscopio que se detuviera
en el análisis de los elementos descom-
puestos.
3. Véase, por ejemplo: Stephen
Hawking, El univer�so en una cáscara
de nuez, Barcelona: Crítica-Planeta,
2002.
No me refiero al sentido contrario y lógicamente obvio (a saber: la oscuridad); me refiero a que ese enigma que representa el hoyo negro sea acaso una radiación electromagnética inversamente proporcional a la luz en todo sentido; un fenómeno de características contrarias: con veloci-dad de -3·108 m/s, que no se refracta en los cuerpos que alcanza, sino que los oculta, de tal suerte que sea acaso un espectro antielectromagnético, equivalente a la fuerza antigravitatoria o a la antimateria.
Este espectro entonces complementaría la equivalencia dual de todo lo que se conoce en el espacio explorado, pues no se negaría la ley quími-co-física antes mencionada; muy al contrario, reafirmaría la teoría aquí propuesta y la que formulara Lavoisier, pues los objetos seguirían ahí, so-lamente que ocultos para nuestra percepción. El único inconveniente que incomoda a esta teoría es la acción del campo gravitatorio aumentado del agujero negro, lo cual procederé a explicar en los siguientes párrafos.
Las fuerzas gravitacionales que conocemos nos mantienen hechos una masa compacta y cohesionada. Una fuerza gravitacional aumentada tiene, para los efectos de un agujero negro, una capacidad de atracción que, al no ser contrarrestada por ninguna otra, puede deformar los cuer-pos que absorbe, negándoles así la compactación y cohesión con que con-tamos nosotros.1
Por lo tanto, estos cuerpos ya “descohesionados” tienden a descom-ponerse hacia lo más elemental. Dicha descomposición se encuentra oculta por la ya descrita antiluz, que los vuelve indetectables a los más potentes telescopios y otras herramientas —pobres por cierto— con que cuenta la ciencia humana.2
Mas aún restan dudas sobre este enigma que representan los dichos agujeros. ¿Cuál es su función en la naturaleza? ¿Qué sentido tiene el agu-jero negro en el infinito?
Aceptemos la teoría de Stephen Hawking3 respecto a la existencia de los multiversos (es decir: no existe solamente un universo, sino una infi-nidad de ellos en el que cada uno posee sus propias leyes f ísicas, quími-cas, etcétera). Aceptemos también que, como se mencionó hace nueve párrafos, los agujeros negros son portales: al descomponer la masa de los cuerpos que entren en su campo gravitatorio aumentado en sus elemen-tos más puros y trasladándolos por un minúsculo portal, estos elementos se aglomeran de tal forma que se vuelven inestables y peligrosos.
Si aceptamos también que, como la Enciclopedia de Charlie Brown dice, antes del big bang todos los elementos se hallaban en una masa com-pactísima que explotó dando lugar a todo lo que ahora conocemos —y aun
16.indd 38 24/04/14 01:19
39lo que desconocemos, pero que indudablemente está—, entonces puede darse por sentado que nuestro universo no fue sino la consecuencia de un agujero negro que, como fénix, renació de su aparente “muerte” —por lla-marle de alguna manera—; es decir que ya antes de lo que nosotros cono-cemos como tiempo existió algún otro tiempo anterior que fue absorbido por una de estas estrellas consumidas en sí mismas.
El hoyo negro, pues, no es otra cosa sino el gran creador de multi-versos. Esos lugares en donde cada ente individual, orgánico o no, vivo o muerto, animado o inanimado, tridimensional o plano, coexiste en algo que denominamos —en esta minúscula parte de él— espacio. Individual-mente estos entes existimos desconociéndonos mutuamente, sin impor-tarnos si se vive o se muere. El hoyo negro, creador de espacios que quiere estrecharnos en sus invisibles brazos, nos contiene, expandiéndose.
Habrá que plantearse si en cada uno de estos (a falta de mejor término) “versos” (ya que no podemos llamarlos universos) existen cualidades como las que hay en éste. ¿Será que existe el amor? ¿El odio? ¿Podremos conocer algún día esas enigmáticas dimensiones espaciotemporales? Todas nues-tras esperanzas y expectativas se encuentran atrapadas en un minúsculo portal de enigma, eso es claro.
16.indd 39 24/04/14 01:19
40 Ostinato rigoreGiorgio Lavezzaro
No perecer es una apuesta del hombre, callada e insensata, desde que sabe su condición finita. Diversas doctrinas del pensamiento han en-frentado el problema pero todas han caído, de una forma o de otra, en la incerteza: sea por la creencia en una vida después de la vida —paraíso o reencarnación— o la trascendencia inmaterial del nombre —en el le-gado de la obra: el arte, la paternidad o la ciencia—, no hay manera de saber con seguridad el porvenir del espíritu, de la materia o del nombre. La garantía por la permanencia nos puede llevar hasta el colmo de la necedad.
Como Enoch Soames que, con tal de conocer el devenir de su nombre en la historia, renuncia a su espíritu sólo para darse cuenta de la atroci-dad del olvido, en la pluma —vano artífice de la permanencia— de Max Beerbohm. Otros, como el asceta, tienden a ignorar el goce de la carne para asegurar su terreno en el Edén, pero, fe de por medio, alojan en el fondo de su credo la posibilidad del error; se preguntan como el guía que cuestiona al pobre de Asís descrito por Kazantzakis, ante la contingencia de la fatalidad, la equivocación última, si renunciar a los placeres de esta vida es al mismo tiempo, perder los de la otra, porque el paraíso fuera un mito, una leyenda, una mentira. Los más insensatos apuestan porque la podredumbre no carcoma sus entrañas y renuncian a todo, para con-servar el cuerpo lozano y permanecer en la duración, como Dorian Grey en el retrato que, irónicamente, “inmortalizó” el nombre de Wilde —mas no por siempre, o no es posible saberlo—. En la literatura, como en todo quehacer del hombre, es palmario el intento frenético por no sucumbir a la extinción. Frente a la quimera que representa la empresa material, la humanidad se refugia en la fantasía. Me detengo en dos autores, amigos con intereses afines, que fueron tentados, como muchos otros, y trata-ron el tema en la ficción: Bioy Casares y Borges. Debido a un hallazgo reciente (del que hablaré adelante), reparo particularmente en dos obras:
16.indd 40 24/04/14 01:19
41La invención de Morel y Las ruinas circulares. La primera aborda, sin disimulo, la materia de la inmortalidad. La segunda queda cubierta por el velo de la retórica.
Dice Bioy: “Creo que perdemos la inmortalidad porque la resisten-cia a la muerte no ha evolucionado; sus perfeccionamientos insisten en la primera idea, rudimentaria: retener vivo todo el cuerpo. Sólo habría que buscar la conservación de lo que interesa a la consciencia”, línea que permea a la novela toda, desde su leitmotiv hasta su desenlace. En el libro encontramos a un personaje —del que sólo se sabe su país de origen: Ve-nezuela— que escribe el diario de su estancia en una isla aparentemente desierta; encuentra a algunas personas, casi fantasmas de otro tiempo, y, por su condición de prófugo, teme que lo aprehendan; tarda algunas se-manas —mismas en las que llega a enamorarse de Faustine, una de las intrusas de la isla— en darse cuenta de que convive con proyecciones de una máquina inventada por Morel: una que reproduce sin cesar las imáge-nes, voces, cuerpos y olores de Morel mismo y sus compañeros de viaje, durante la semana de estancia en la isla; tarda un poco más en percatarse de que la máquina, fiel a la creencia antigua de que los medios que repro-ducen la efigie humana tiene la capacidad para sustraer el alma, termina extinguiendo la materia de los capturados y proyecta sus representacio-nes totales para la eternidad. Al darse cuenta de su predicamento, el que escribe el diario decide colocarse en la inmortalidad cerca de Faustine —a quien apenas ha contemplado algunas semanas y seguido hasta el hartazgo para aprender cada movimiento de cada célula proyectada—: se filma a sí mismo quedando expuesto a la incertidumbre de la muerte —pues no está seguro de los efectos letales de la máquina— para vivir una eternidad proyectado cerca de ella, con la ilusión de la correspondencia.
Borges, por su parte, toma el desgastado lugar común de volver los sueños realidad y lo lleva hasta sus últimas consecuencias. En su cuento, un mago se propone soñar a un hombre y llevarlo hasta el plano de la car-ne. El propósito que lo guiaba no era imposible, sentencia el autor, pero sí sobrenatural. Intenta primero soñando un colegio de estudiantes y, entre ellos, escoge al que más merece “participar en el universo”; pero una olea-da de insomnio lo saca de su tarea. La emprende otra vez como escribe Huerta, con la lenta furia de quien sabe lo que hace. Sueña primero el co-razón y lo mira encarnarse, cada ventrículo y arteria, hasta el latido; luego otro de los órganos principales, el esqueleto, los tejidos, el “innumerable cabello”. Una tarde casi destruye su obra —porque sólo logra verla dormi-da— pero luego se arrepiente y habla con el dios en turno, una deidad a la
16.indd 41 24/04/14 01:19
42 vez tigre y potro, tempestad, toro y rosa: el Fuego; éste anima al fantasma soñado y “en el sueño del hombre que soñaba, el soñado se despertó”. Sólo el soñador y el Fuego mismo sabrían de su existencia onírica. El mago mira en el hombre soñado a un hijo y lo siente, íntima y dolorosamente, como tal. Pero el hijo parte a su destino, a las ruinas circulares del nor-te. Al final del cuento, unos remeros venidos del templo septentrional le hablan al soñador de un hombre que podía tocar la lumbre sin arder; el mago entiende que su hijo ahora sabe que su existencia es un simulacro, apenas la proyección de otro. Su reflexión se ve interrumpida por un in-cendio que llega súbitamente mas no sin aviso: hubo signos que indica-ban la inminencia del desastre. La catástrofe de la lumbre lo rodea, fuego concéntrico, y descubre, con horror, que él tampoco puede quemarse, que es producto del sueño de alguien más.
El primer autor lleva el tema de la inmortalidad hasta la ciencia fic-ción: una máquina que proyecta, sensitivamente, la integridad de lo hu-mano. El otro escritor toma el tema de la extensión de la vida y lo monta en la posibilidad de ser un sueño de otro, por siempre imperturbable, en la literatura fantástica. En ambos se encuentra el demiurgo que teje el destino humano, en ambos, no obstante, está la desgracia de la finitud: si la máquina o el soñante perecen, las proyecciones también lo harán.
Me detengo en estas historias porque mientras buscaba bibliograf ía sobre la inmortalidad —en La historia de la inmortalidad de Borges— sucedió el hallazgo antes referido. Reparé en una referencia que, cuan-do leí por vez primera, apenas noté: La invención de la ruina de Benito Suárez Lynch. Sólo encontré una versión portuguesa —que pareciera la versión original— de la que transcribo una traducción propia pero con sumo rigor:
La invención de la ruina
1Soy capaz de hollar el fuego y no quemarme. Quienes me rodean me miran como la encarnación de un dios. No ignoro la factura de mi carne, por eso entiendo mi ligadura con la combustión. Dicen que cuando un hombre despierta o muere, tarda en deshacerse de los terrores del sueño, de las preocupaciones y de la manías de la vida.1 Quisiera despertar o morir. No soy un dios hecho materia sino el producto de un sueño, el reflejo de un hombre que sueña. Mi padre, devoto del olvido, asumió que la desmemoria me devoraría desde
1. Subrayado mío. Las cursivas son del texto original de La invención de Morel; en otros apartados
se leen referen-cias a Las ruinas
circulares; en ambos casos suele haber
ligeras variaciones, siempre señaladas.
Cuando las citas son textuales solo se indican las siglas del
autor (N. del T.).
16.indd 42 24/04/14 01:19
43adentro, como si fuese la única chispa capaz de consumirme. Pero hay vivencias que, aunque habitan la oscuridad del recuerdo, tienen reverberación en la piel. Meto mis manos a la lumbre y la materia de los sueños se funde con la llama. No puedo morir porque no he nacido.
unoTras entregarme, como último recurso, a la posibilidad de la extin-ción para vivir eternamente con Faustine, escribo estos apuntes lejos de mi diario. En la casi perpetua vigilia, lágrimas de ira me queman los viejos ojos.2 Quiero dar cuenta de la descomposición de la ma-teria, del dolor que en un inicio no pude notar. No se trata de un sufrimiento f ísico sino de la consciencia con la que me dirijo hacia la extinción.
2Me harto de las ruinas concéntricas y de su apacible incendio. Pier-do todo interés en la rutina de los sacrificios, en mi presunta inmor-talidad. Intento irme pero el fervor religioso con que me veneran los habitantes de las edificaciones vencidas es tan grande como para matar a su dios. Escapo del templo. Me asedian. Tomo una barca, sigiloso, y parto hacia ningún lado. Me han descubierto y peleo, no por mi vida, sino por mi muerte, por el derecho a no existir. En la lucha me golpeo la cabeza con un remo y quedo inconsciente. Fue como si me hubiera dormido3 y despertara, segundos u horas después, sin advertir que había dormido o que estaba despertando. Extraviado en el mar pierdo el rumbo aunque ignoraba mi destino. No sé a dónde regreso pero tengo la sensación de volver. Éste es el recuerdo (o el olvido).4
dosLa materia tarda tanto en descomponerse que comienzo a entrever una existencia doble: la proyectada y la escrita. Aún no sé quién es simulacro de quién. Mi yo sensitivo, tan inhábil y rudo y elemental como un Adán de polvo,5 vive en la apacibilidad de la quietud y la repetición, mientras mi yo escribiente captura —ojalá— los últimos minutos de su existencia en estas hojas. El tiempo sigue, implacable, pero mi cuerpo se aferra a permanecer.
2. En el original de Borges: “[...] le que-maban” (N. del T.).
3. Se suprime un fragmento de la cita original de Bioy(N. del T.).
4. ABC (N. del T.).
5. En el original de Borges: “[...] ese Adán [...]”(N. del T.).
16.indd 43 24/04/14 01:19
44
3Despierto con la impresión de cargar algunos años más de mi exis-tencia onírica. Llego a una isla e intento morir. Mi vocación es el llan�to y el suicidio6 pero ignoro cómo terminar con la materia onírica que me construye. La primera solución, por impracticable, me llevó al exilio: matar a mi soñador, a mi padre. La única alternativa parece escapar de la consciencia. Pero hay algo en esta isla que me resulta demasiado familiar, aunque desencajado, como perteneciente a otro tiempo. Su tranquilidad todavía me aterra.7 Es ominoso.
tresMi mano izquierda ha desaparecido por completo. Eso renueva mi esperanza pero ignoro si el tiempo en que tarda en llegar la desapa-rición es proporcional al tamaño del objeto capturado. Me miro en la contemplación y parece como si me hubiese infundido el olvido total de mis años de aprendizaje para que no supiese nunca que soy un fantasma.8 Siento que me esperan años de una lenta agonía en la pasividad de la mirada sobre mi pretérito anclado a una ilusión.
4Descubro intrusos en la isla —no sé cuánto ha pasado, he olvidado por qué vine aquí, sólo recuerdo que huyo de mi patria—: me per-siguen. Me pregunto si son vestigios de un mundo que alguien más sueña, porque no parecen tener esa monstruosa obstinación en mo�rirse.9 ¿Continúo atrapado en la materia onírica?
cuatroMe miro en la repetición que no cesa —salvo cuando baja la marea—. La visión de la eternidad es horrible. Mi victoria y mi paz quedaron empañadas de hastío.10 Anhelo destruir la máquina que capturó, en esos discos infames, las proyecciones de una repetición que no cesa.
5Imagino que los intrusos que caminan, fuera de mí, son proyeccio-nes de las llamas que se incendian a sí mismas. Estoy seguro de que los simulacros de personas carecen de consciencia de sí.11 Van, una y otra vez, instalados en un círculo concéntrico que no termina su espiral porque coincide con su inicio. La incomprensión se vuelve
6. ABC (N. del T.).
7. ABC (N. del T.).
8. Ligeras variacio-nes de este frag-
mento de Borges: “Antes (para que no
supiera nunca que era un fantasma,
para que se creyera un hombre como los otros) le infundió el
olvido total de sus años de aprendizaje”
(N. del T.).
9. ABC (N. del T.).
10. En el original de Borges: “Su victoria
y su paz quedaron empañadas de
hastío” (N. del T.).
11. En el original de Bioy: “Estaba seguro
de que mis simu-lacros de personas
carecían [...]” (N. del T.).
16.indd 44 24/04/14 01:19
45angustia. Intento suprimirla al dejar un testimonio de esta atroci-. Intento suprimirla al dejar un testimonio de esta atroci-dad en un cuaderno. Me invento de nuevo en un diario porque mis recuerdos se eclipsan con el paso de los días. Tengo una ardiente enfermedad y sueños que no se cansan.12 Asumo que en mi patria me persiguen, que ese fue el motivo de mi fuga. Siento, con honda vita-lidad, que soy perseguido, que los intrusos están ahí para apresarme. Intento fabricar las memorias de mi estancia en la isla pero, mien-tras me dibujo en la invisibilidad de sus páginas, voy perdiendo mi pasado, me sumerjo en la ficción. Me pierdo en episodios de aquel horror, olvidando que había llegado. 13
cincoLlego hasta el cuarto que alberga las máquinas que permiten mi exis-tencia eterna. He visto con indiferencia desaparecer partes de mi cuerpo del rostro y las extremidades. Caminar es una tarea imposible. Ahora debo arrastrarme. Estoy cansado. Quisiera estar consagrado a la única tarea de dormir y soñar.14 Aunque la vista fue lo primero que empezó a flaquear, después de mi mano izquierda, todavía alcanzo a ver. La angustia ha llegado en la parcial ceguera. Mientras repto hacia la máquina de la inmortalidad, me encuentro de frente conmigo mis-mo, luego el pánico: Morel es idéntico al recuerdo que tengo de mí.
6Mientras avanzo en el registro de las memorias veo con menos cla-ridad mi llegada a la isla, mi propósito original —¿huir?—, los mo-tivos de mi angustia. Pienso que un diario tendrá mejor suerte que este intento fallido por reconstruir los hechos. Me instalo en el museo —¿por qué lo llamo así?— una casa infestada de ecos, multiplicada-mente solo.15
seisCuando miro a Morel, absorto por el atroz parecido, llego hasta una fogata —¿real o proyectada?— sin darme cuenta: estoy sobre las bra-sas pero no me quemo. No puedo escuchar nada, el silencio es tan horrible como ese peso que no deja huir, en los sueños.16 Sólo entonces, en la súbita revelación del asombro, vuelve el eco de mi pasado: soy apenas el sueño de alguien más.
12. En el original de Bioy: “[...] sueños que no se cansaban [...]” (N. del T.).
13. ABC (N. del T.).
14. JLB (N. del T.).
15. También esta referencia es de La invención de Morel; no es posible saber por qué el traductor ha dejado sin subra�yar esta coincidencia (N. del E.).
16. ABC (N. del T.).
16.indd 45 24/04/14 01:19
46 7Hoy, en la isla, ha ocurrido un milagro...17
sieteCon el estertor de la verdad, la paradoja regresa al origen. Fui un sueño de un hombre antes de atormentar a otros con el martirio de la inmortalidad. Quise lo mismo que mi padre, quería soñar un hombre: quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad.18 Tras mi fracaso, resolví probar la resistencia de mi carne onírica pero el esfuerzo indispensable para suicidarme era superfluo, no pude tener la anacrónica satisfacción de la muerte.19 La terquedad de los sueños es inmortal. Me mezclé entre los hombres reales. Dudé de todos: po-dían ser, sin saberlo, un simulacro —¿quién mete su cuerpo en un in-cendio para comprobar que puede quemarse?—. Hice una vida, una pequeña fortuna, tuve amigos. Luego me harté de la existencia, gasté todos mis recursos para edificar este paraíso artificial, tan vulnerable como otros. Me dije: La vida será, pues, un depósito de la muerte.20 Condené a otros a mi propio sino: No ser un hombre, ser la proyec�ción del sueño de otro hombre ¡qué humillación incomparable, qué vértigo!21 Vi morir a todos al regreso a nuestra tierra. Todos menos yo. Volví a la isla para intentar la extinción de nuevo. Luego olvidé mis propósitos; por eso no reconocí mi propia imagen o mi nombre, y atribuí a Morel un infierno que es mío. Yo soy el enamorado de Fausti�ne; el capaz de matar y de matarse; yo soy el monstruo.22 Me enamoré y, estúpidamente, deseé la inmortalidad de la que huía. No ignoro que para contrarrestar una falla, solamente cuento con mi resignación.23 Aguardo la ruina de mi existencia.
Comentarios a la presente ediciónQuiero destacar algunos datos que me llevaron a desconfiar de las refe�rencias que preceden a la “traducción” de La invención de la ruina, deta�lles que, irónicamente, me hicieron descubrir la verdadera factura de este escrito.
En primer lugar, el supuesto autor: Benito Suárez Lynch. Este nom�bre fue un pseudónimo, menos conocido que Honorio Bustos Domecq, que Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges usaron para escribir textos en conjunto; esto haría suponer que La invención de la ruina proviene de la pluma de ambos autores; sin embargo, por su construcción, es dif ícil pen�sar que les pertenezca.
18. JLB (N. del T.).
19. ABC (N. del T.).
20. ABC (N. del T.).
21. JLB (N. del T.).
22. ABC (N. del T.).
23. ABC (N. del T.).
17. Así comienza La invención de Morel
(N. del T.).
16.indd 46 24/04/14 01:19
47En segundo lugar (y considerando siempre que el escrito en cuestión es de Borges y Bioy), es totalmente falso que el original haya sido producido en portugués —declaración del traductor—. No se tiene registro de que los autores argentinos hayan escrito en un idioma distinto al español —si bien conocían otras lenguas de las cuales hicieron traducciones—. Por lo demás, no existe versión impresa alguna en portugués bajo la firma de Suárez Lynch, por lo que, de ser suyo, debería existir un original en espa�ñol con el cual habría que cotejar esta versión. Ahora bien, sí llegó a tra�ducirse La invención de la ruina al portugués, pero sin fines de publicación (en este sentido, el texto que se presenta bien podría ser la traducción de una traducción).
Con esta información a mano traté de resolver las contradicciones. Descubrí que en 2013 se creó un programa de computadora que permitía introducir dos obras (o más) al azar para producir textos que combinaran los elementos entre una y otra. El resultado era casi siempre ininteligible —por eso no se difundió el software— y se almacenaba en un sitio web que cerró un par de meses después de que lo visitara (el URL era este: http://www.ecosliterarios.org). Según testimonios que leí en el sitio, La inven-ción de la ruina fue el único texto que tenía cierta coherencia. Se editó y se tradujo al portugués luego.
No es un escrito producido por un hombre. Esto explica la repetición de elementos textuales distribuidos aleatoriamente; acaso cada palabra haya sido extraída de los originales y dispuesta en este acomodo. Lo que aún no me explico es cómo una máquina —aunque, a la luz de las dis�cusiones actuales, no esté seguro de saber qué tanto de máquina tiene un software— pudo resolver problemas de puntuación y de sintaxis. La ex�plicación de la meteórica coincidencia no me satisface. Esto implicaría pensar que la producción de un texto no necesita más que un acomodo de palabras afortunado para funcionar. Me resisto a esta idea.
Ciudad de México, 2024
16.indd 47 24/04/14 01:19
48 KalpaJuan Crisóstomo1
En todas las eternidades
que a nuestro mundo precedieron,
¿cómo negar que ya existieron
planetas con humanidades;
y hubo Homeros que describieron
las primeras heroicidades,
y hubo Shakespeares que ahondar supieron
del alma en las profundidades?
Serpiente que muerdes tu cola,
inflexible círculo, bola
negra que giras sin cesar,
refrán monótono del mismo
canto, marea del abismo,
¿sois cuento de nunca acabar?...
1. Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y
Ordaz. Joven poeta y prosista mexicano.
Nació en Nayarit y se le ha considerado
perteneciente al movimiento mo-
dernista. Entre sus obras se encuentran:
El bachiller, Los jardines interiores, Almas que pasan,
entre otros. Su trabajo sobre ciencia
ficción se puede consultar en:
http://cfm.mx/?q=amado+nervo.
16.indd 48 24/04/14 01:19
49Simulacros: entrevista (por email) a Alberto ChimalArturo Loera
Alberto Chimal es considerado uno de los narradores más polifacéticos e imprevisibles de la literatura hispanoamericana actual. Su trabajo litera-rio abarca desde la novela: Los esclavos (2009), La torre y el jardín (2013, finalista del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos); pasando por el relato: Grey (2006), Estos son los días (2004), El último explorador (2012); hasta llegar al microrelato: 83 novelas (2011) y El Viajero del Tiem�po (2011). Las obras mencionadas sólo son una muestra de la variedad de temas y tratamientos que Chimal nos ofrece. Su sitio personal Las Histo�rias (http://www.lashistorias.com.mx) se ha vuelto un punto de encuentro literario en internet. Pensando en la variedad que Alberto como autor nos brinda, creímos conveniente conocer su opinión sobre la ciencia ficción, género que en México aún parece distante y sin embargo cuenta con ex-ponentes de alta calidad.
Agradezco a Alberto Chimal su tiempo y su generosidad.
La imaginación, lo fantástico y la ciencia ficciónLa mayoría de las etiquetas en uso a la hora de hablar de obras y auto-res más o menos cercanos a lo que se suele llamar “literatura fantástica” (ciencia ficción, fantasía, etcétera) se refieren a géneros —o subgéneros: ¡qué de confusiones hay con estos términos!— muy bien acotados y en general muy estrechos y muy distintos entre sí. Sin embargo todos ellos tienen un rasgo en común, el hecho de que sus autores emplean la imagi-nación para crear personajes, escenarios o situaciones que los lectores re-conocemos como diferentes de los que se pueden encontrar en el mundo que nos circunda: imposibles de cuadrar del todo con nuestros conceptos de lo “real”, de lo “posible”. Hablar, como varios autores mexicanos lo ha-cemos en la actualidad, de “literatura de imaginación” no tiene como fin dar la impresión de que estamos creando un “género” nuevo sino todo lo
16.indd 49 24/04/14 01:19
50 contrario: nos interesa señalar únicamente que las divisiones entre todas esas vertientes y especialidades son arbitrarias, y que las obras que se co-locan en ellas —así como muchas obras que no se pueden clasificar así— son simplemente literatura que lleva a cabo la acción de señalar, aunque sea sólo de manera implícita o velada, los límites de una idea de lo real. La “literatura de imaginación” (podríamos decir, con más precisión, “litera-tura de imaginación fantástica”, si recordamos que la raíz primera de esa fantasía no es J. R. R. Tolkien sino el romanticismo alemán) es literatura a secas, aunque con ciertos intereses y ciertos recursos que utiliza con más frecuencia: literatura que acepta todas las obligaciones —y reclama todos los derechos, incluyendo el de ser leída sin prejuicios— de cualquier otro tipo de literatura.
A partir de esta idea, la ciencia ficción sería un caso particular de esta literatura de imaginación en el que todo lo “más allá de lo real” está a poquísima distancia, por decirlo así: en el que el texto imita o parodia elementos del discurso de la ciencia para dar una apariencia de plausibili-dad a lo que cuenta. Y la fantasía (aquí como la entienden los lectores de Tolkien o de J. K. Rowling, digamos) sería un caso distinto: el de los textos que no intentan explicar(se) científicamente, sino invocando otros mode-los, que suelen estar en el folclor y las tradiciones antiguas de Europa y, en menor medida, de otros lugares del mundo.
La ciencia ficción fue, primero, literatura La ciencia ficción fue, primero, literatura. Luego pasó al cine, que por un tiempo fue su medio más relevante, pero de hecho ahora tiene todavía más influencia en el mundo de los videojuegos, que como industria su-pera al cine. Y los tres se alimentan entre sí, aunque no de forma pareja: la influencia de la literatura sobre los otros dos, aunque no siempre se explicite ni se reconozca, todavía es la más poderosa, sobre todo en lo que concierne a los argumentos y las tramas de las historias más po-pulares, que casi siempre recurren a la actualización de tropos y temas antiguos.
La ciencia ficción en México¿Se puede hablar de ciencia ficción mexicana? Sí, en el sentido de que hay escritores que la practican en México con pleno conocimiento de sus características y propósitos, y los hay desde el siglo XX. El término se introdujo en 1926, en los Estados Unidos, y sus primeros practicantes notables en México aparecen en los años cuarenta, aunque a partir de
16.indd 50 24/04/14 01:19
51su trabajo también es posible leer parte de la tradición literaria anterior como ciencia ficción. En el proceso de emular en cierto contexto una literatura que tuvo su origen en otro hubo transformaciones, adaptacio-nes de todo tipo, pero esto era inevitable: también ocurrió así cuando el realismo europeo llegó a América Latina, por ejemplo.
En el siglo pasado, la ciencia ficción mexicana fue durante mucho tiempo marginal y hasta proscrita, pero la situación ha cambiado: ahora es meramente excéntrica. Su transformación más interesante es una que va a la par con la que ha tenido en el resto del mundo, justamente a causa del largo proceso por el cual se ha venido integrando y asimilando en la cultura global: muchas obras que no se suelen clasificar como de ciencia ficción tienen, sin embargo, elementos —temáticos, argumentales, et-cétera— que tienen su origen en ella. Un libro como Birmania de Pablo Soler Frost, por dar un ejemplo, puede hacer referencia al autor checo Karel Čapek (el inventor de la palabra robot), a la Biblia y la historia de México al mismo tiempo; otro como Los sueños de la bella durmiente de Emiliano González puede invocar, dentro de la biograf ía ficticia de un escritor latinoamericano, referencias a la ciencia ficción de lengua inglesa.
Y a la vez, desde luego, hay obras que buscan todavía la pureza del discurso original de la ciencia ficción, que en general se propone extra-polar las condiciones del presente de quien la escribe e imaginar, a partir de ello, modificaciones de las sociedades, las culturas y los individuos. Dos ejemplos de reciente publicación son Planetaria de Gerardo Sifuen-tes y Punto cero de Pepe Rojo.
El futuro de la ciencia ficción en nuestro paísMe parece más probable que el discurso de la ciencia ficción sobreviva por asimilación en la literatura “general”: incluso una novela policial (y, más concretamente, una que trata del mundo del narcotráfico y de la vio-lencia generalizada que vivimos cotidianamente) puede utilizar elemen-tos de especulación y extrapolación, como puede verse en Cuello blanco de Bernardo Fernández Bef. Sin embargo, también es cierto que muchos autores jóvenes, influidos tanto por la literatura como por los medios au-diovisuales, se dedican a escribir ciencia ficción sin ningún falso pudor. Los escritores necesitan simplemente persistir: demostrar, como muchos lo están haciendo ya —habría que agregar a los autores ya menciona-dos. nombres como los de José Luis Zárate y Rodolfo J.M, Karen Chacek, Cecilia Eudave, Daniela Tarazona, Gerardo Porcayo— que tiene sentido
16.indd 51 24/04/14 01:19
52 utilizar el discurso de la ciencia ficción en este país, que puede y debe decir algo. Y los lectores necesitan leer sin prejuicios; muchos, sobre todo —también— muy jóvenes, lo están haciendo.
Proyecto: La imaginación en MéxicoEl proyecto La imaginación en México es un sitio de internet (http://imaginacionmx.tumblr.com) que mi esposa, la escritora Raquel Castro, y yo lanzamos a fines de 2013 y continuará por lo menos durante todo 2014. Es un censo de los escritores mexicanos vivos que hayan escrito y publicado al menos una obra que utilice la imaginación fantástica: que sea parte de ese conjunto de la literatura de imaginación. La intención es mostrar desde especialistas en los “géneros” conocidos —incluyendo la ciencia ficción— hasta autores que normalmente no son considerados “de este tipo” sino de “literatura general”, “inclasificables” o de cualquier otra categoría.
De hecho, y contra lo que algunas veces se afirma, tenemos casos de autores “raros” en nuestra tradición pero también los de muchas obras mexicanas que utilizan la imaginación fantástica y a la vez están dentro del canon literario, desde Arenas movedizas de Octavio Paz hasta Galaor de Hugo Hiriart; esta tendencia continúa hasta la actualidad y al docu-mentarla nos proponemos dar cuenta de que la imaginación fantástica no es una anomalía en la literatura nacional, y que de hecho aparece en formas y lugares de lo más diversos.
Cualquier persona interesada puede visitar el sitio o comunicarse con nosotros en las redes sociales (http://facebook.com/imaginacionMX, http://twitter.com/imaginacionmx), conocer lo que vamos publicando e incluso proponer su propio trabajo, o el de autores que conozca, para figurar en el sitio.
Contra todos los simulacrosAl preguntar a Alberto Chimal si gustaba agregar algo más, él nos res-pondió:
Es válido preguntarse por el sentido que tiene escribir una literatura que se cuestione las definiciones y los límites de nuestra idea de lo real. Pero, si se piensa un poco, se verá que en el mundo actual —con todos los simulacros y falsificaciones de los que los medios nos saturan—, pregun-tarnos sobre la “realidad” que se nos enseña a aceptar sin reflexión es de hecho muy urgente.
16.indd 52 24/04/14 01:19
53Una bala para NavidadPedro J. Acuña
Cuando el mundo se fue a la mierda, muchos nos volvimos un estor-bo. Cuando dos de cada tres humanos se transformaron en animales rabiosos, entonces, los consultores financieros, contadores, banqueros, corredores de bolsa, artistas urbanos, creadores de páginas web, agentesde viaje, CEO’s, tweetstars y rockstars dejamos de ser necesarios. Los vega-nos, con la técnica que aprendieron al cultivar sus huertitos de albahaca, y los psicópatas se coronaron los reyes del mambo apocalíptico que bailá-bamos a regañadientes.
Yo era corrector de estilo. En una sociedad donde no se publican libros, darme comida era tirarla a la basura. O al menos de eso me con-venció Rogelio, a quien tuve la mala fortuna de conocer en la secundaria. Era un deportista nato y desde los trece su cuerpo fue enorme. Creció en la política estudiantil como espuma en el chocolate, estudió criminalís-tica y, por fin, decidió que una carrera marcial era lo suyo. La venganza fue Rebeca, mi novia, quien siempre me prefirió. Yo era ese diferente e interesante al que le gustaba leer, que no tenía prejuicios con el sexo; ade-más, era amigable, culto y ameno. Estudié letras francesas y una maestría en lingüística. El día que todo se salió de control, en la cajuela de mi auto descansaban los quinientos ejemplares de mi primer poemario: una reela-boración del Tao Te Kin en clave tepiteña.
Rogelio permaneció en mi vida por Rebeca. Además de que intentó conquistarla sistemáticamente, compartían tiempo laboral: ella era perio-dista y él llegó a ser jefe de no sé qué división militar. Con la epidemia extendiéndose, se convirtió en “amigo de la familia”; cada vez lo veía más y más en el departamento. Cuando mis padres venían a cenar, Rebeca siem-pre lo invitaba, siempre. Rogelio era un idiota de la peor clase: el que no es tan idiota y logra ocultar que es un idiota. Un cabrón lo suficientemente
16.indd 53 24/04/14 01:19
54 sagaz para caer bien. A mamá le encantaba, decía que era un auténtico caballero. Papá lo respetaba porque, según él, tenía disciplina y sabía lo que era joderse. Rebeca giraba en el mismo hechizo. Me decía que no era tan malo, que tenía una visión de las cosas contraria a la mía, pero racional y respetable.
Durante esas insufribles cenas, mientras masticaban espagueti al pes-to, los labios mudos de Rogelio decían “Me voy a quedar con tu vieja”. Lo decían así, lento, sin furia, con total confianza. Qué hijo de la chingada.
El mundo, pues, se fue a la mierda. Abandonamos las ciudades en el más grande éxodo desde tiempos bíblicos. El que nos guió por el desierto, abrió el mar e hizo que de una piedra manara agua fue Rogelio: líder in-discutible de nuestro campamento; imponía orden con su sola presencia. Yo tuve una trayectoria inversamente proporcional: no servía para cons-truir, portaba una diarrea eterna y los infectados me paralizaban.
“No podemos desperdiciar recursos en elementos inútiles”. Eso me explicaron la mañana que fui echado del campamento. Le supliqué a Re-beca que abogara por mí, intenté negociar: podía lavar los trastes, cuidar a los niños, limpiar las letrinas, lo que fuera menos enfrentarme a las llanu-ras de no muertos; pero ella, con la cara hinchada de culpa, dijo estar de acuerdo con los demás.
Rogelio me ayudó a empacar ropa y algo de agua. —Es por el bien de todos —dijo mientras me tomaba de la nuca con
cariño—. Si fuera por mí, te quedabas. Eres mi amigo. Hemos tenido nuestras broncas. Amo a Rebeca, pero siempre jugué limpio: nunca in-tenté propasarme ni obligarla. Ella te eligió y yo lo respeto. La voy a cui-dar, no te preocupes. Soy consciente y tú también, por eso entiendes lo que estamos haciendo.
La verdad es que sí entendía, pero no me gustaba la idea de morir a dentelladas. Rogelio leyó mis pensamientos.
—Toma —me entregó un revólver—. Es mi Smith & Wesson; éstas no se encasquillan, aunque las metas en lodo. Sólo tiene una bala, y es para ti.
Maldito. Tal vez Rebeca y mis padres tenían razón, tal vez el campa-mento entero tenía razón. Tal vez Rogelio no era un hijo de puta. Tal vez él era a quien más necesitábamos en estos tiempos de orfandad.
Me acompañó hasta la salida del campamento. Cuando me abrazó, lloré.
16.indd 54 24/04/14 01:19
55*Caminé durante horas en el bosque, haciendo una lista del mundo que ya no existía: las entregas puntuales de Amazon, el freelanceo, el microon-das, las sopas Maruchan, el cine 4DX, los condones de sabores, los tex-turizados, los ultradelgados, los ultralargos, los ultrarresistentes. Cómo deseé no haber tomado el taller de mecanograf ía en secundaria; hubiera elegido electricidad o torno, mierda, hasta dibujo era mejor opción.
El sol brillaba como si fuera domingo. Me detuve a tomar un poco de agua y, de repente, gruñidos sincopados, in crescendo. Corrí a la punta de una colina: cien, mil, dos mil, carajo, podrían haber sido un millón de in-fectados. Se detuvieron e incontables cabezas desencajadas giraron hacia mí. La horda modificó su rumbo. Juntos parecían una gota de mercurio, famélica de carne humana. Desde lo alto, descubrí una cabaña a un par de kilómetros. Si utilizaba todas las fuerzas que no tenía, podría lograrlo. Corrí, corrí como si sólo eso hiciera falta para salvarme. La adrenalina me hizo esquivar los árboles y raíces con habilidad de montañés, no sentía dolor ni cansancio, estaba decidido por primera vez en mi vida. Si Rebeca pudiera verme…
Llegué. La puerta estaba cerrada. Entré por una ventana. En la sala había adornos de Navidad. Recordé: desalojamos las ciudades un veinti-tantos de diciembre.
La horda rodeó la cabaña. Los gemidos se intensificaban con virulen-cia. Me encerré en un cuarto al azar; era el baño. Escuché vidrios, madera y tela romperse: los jinetes del Apocalipsis reclamaban mis muslos tiernos. Imaginé las esferas al caer, el heno seco del nacimiento, las series de luz fundidas, los villancicos, el lomo en salsa de cocacola, un pie putrefacto aplastando al niño Dios. Me acurruqué al lado de la taza y saqué el revól-ver. Quise terminar mi existencia con estilo:
—¡Feliz Navidad, zoquetes! —grité—.Puse el arma en mi sien y jalé el gatillo. Una, dos, tres, cuatro. Nada.
Abrí el tambor. Vacío. Una mano rompió la puerta de madera. Rogelio me la había hecho una vez más. La definitiva.
16.indd 55 24/04/14 01:19
56 EpifanioEnrique Ángel González Cuevas
Epifanio se siente una caca de perro secándose al sol. Un sol ojete, ganda-lla como sólo puede serlo en una tarde de verano que roza los doscientos cincuenta IMECAS y oculta los edificios tras una cortina de esmog que se confunde con el cielo.
Epifanio aguanta en una esquina pelona desde la cual siente el aliento de los escapes y la fiebre de los motores atrapados en la avenida. Mienta madres por no haber traído siquiera una gorra. Su cabeza se pone pesada. Su rostro y sus brazos le arden. Acaricia la interfaz de su cuello, deseoso de escapar al ciberespacio, pero el deber lo detiene y se cuestiona por qué chingados decidió agarrar esa chamba en lugar de la beca que le ofrecieron en Suiza.
Se pierde en la fantasía de un paisaje lleno de lagos y montañas, bos-ques otoñales, hasta que se topa con la obesa imagen del Moronglás que pasa haciendo su tercera ronda. De inmediato Epifanio compone su pos-tura, no va a dejar que el gordo lo humille con su pasito alegre y su agua de horchata que acaba de comprar en La michoacana de la otra esquina. Ya llegará su venganza cuando ponga al güevón a navegar dentro de al-gún sistema de seguridad que lo arrincone y le baje lo salsa. El Moronglás enciende un cigarro y continúa tan campante. El calor no le afecta. Des-pués de varios años atrapado en un puesto de lámina, con el sol afuera y tres parrillas adentro mientras preparaba tortas sin descanso, esta tarde ni siquiera lo hace sudar.
Epifanio piensa que, de haber sabido, los hubiera mandado a la chin-gada como su padre le dijo que hiciera. Cree que a los hackeosos debe-rían tenerlos dentro de los edificios, con los cuidados que corresponde al sector de inteligencia, en lugar de mandarlos a entrenarse con los de a pie, en lugar de que aprendan el oficio a la antigua. Lo peor es tener que enseñarles a esos pelados a hackear; muchos, al reclutarse, ni siquiera
16.indd 56 24/04/14 01:19
57tenían implantada una interfaz, algunos ni siquiera mascaban algo de in-glés. Aunque eso sí, en la calle son bien cabrones, eso lo reconoce Epifa-nio, y le purga, pues mientras lo piensa, nuevamente pasa el Moronglás, ahora acompañado de una señora que ríe con cada cosa que el gordo le dice al oído.
Epifanio la observa con cuidado. El Moronglás ha estado vigilando a un sospechoso sin darle ninguna descripción a Epifanio debido a que desconf ía de su discreción en el campo. Ese día le toca conocerlo. Apoyar cuando el Moronglás lo detenga. Epifanio duda, nunca se le había ocurri-do que pudiera tratarse de una mujer. Palpa su pantalón como buscando su cartera para sentir la pequeña pistola eléctrica y se dispone a seguir-los. La modorra causada por el sol y el calor se le resbala, su corazón se encabrona en un trote que lo angustia, pues le va costando más pasar desapercibido a cada tranco que da. Si va más lento, se le pelan; si aprieta el paso, seguro lo ven. Se impacienta por no saber qué fregados espera el Moronglás para entrar en acción. No han acordado siquiera alguna señal. El Moronglás acaricia la cadera de la señora y destantea a Epifanio, quien piensa que el gordo no tiene madre. ¿Ahora? No. A Epifanio le jode la in-certidumbre. Ya han resuelto siete casos juntos, no es ningún récord, pero demuestra que pueden trabajar. Aunque nunca así. Hasta ahora siempre había sido el Moronglás en su terreno y Epifanio en el suyo, cada uno coordinado, intercambiando información, formando una pinza.
Epifanio mira a cinco hombres que, sin acabar de caer, por detrás van rodeando al Moronglás y a la señora. Desconf ía naturalmente, por un ins-tinto ajeno a su nueva profesión, desconf ía como hasta hace más de un año cualquier persona desconfiaría al ver a cinco cuates con cara de judi-cial. Le cae el veinte, le cae y mienta madres a todos los santos. Son judicia-les, es decir, ex judiciales, o sea que son los malos. Epifanio aprovecha su posición y logra abatir a dos antes de sentir que él también está en el suelo con una herida que no duele porque está fresca y su cuerpo no se ha dado cuenta del daño. Oye las ráfagas de un par de pistolas eléctricas y varios disparos; los ex judiciales traen armas de fuego porque son más cabronas, porque ellos sí buscan matar.
Epifanio se conecta a su interfaz, la consciencia escapa al ciberespacio cuando el dolor comienza a anunciarse. Ya en la red, da una señal de alertay su ubicación. Los refuerzos no deben tardar, desea que la ambulancia tampoco. Permanece en línea por miedo a regresar a su cuerpo. Le cruza por la cabeza mandar un par de correos que redactó hace meses a su padre y a su novia, correos de despedida y justificación, por si un día le pasaba
16.indd 57 24/04/14 01:19
58 algo, como ahora. Recuerda a su padre al escapar del país, como tantos em-presarios tranzas; “mejor para nosotros”, pensó Epifanio en esos momen-tos, solidarizándose con el nuevo gobierno que entraba, con las políticas de limpieza y cero tolerancia a la corrupción. Y se olvida de los correos.
Con su número de identificación accede a la red de cámaras de la ciudad y observa desde tres diferentes puntos cómo continúa el tiroteo. El Moronglás se hace fuerte detrás de una camioneta con la señora y un tercer tipo al que tienen prisionero. La base de datos inmediatamente le permite a Epifanio identificarlos como Marta Sosa Hernández, ama de casa y agente de la nueva policía ciudadana desde hace cinco meses, y Ceferino Luis Ponce, ex agente de inteligencia mexicano con orden de aprehensión por sus vínculos con el narco, sospechoso, además, de varios atentados contra la nueva administración de justicia.
Epifanio se conecta con el micrófono interno del Moronglás y le dice que le van a llegar por la derecha en 4, 3, 2, ¡ahí mero!, que tenga cuidado con los otros. El gordo suspira al oírlo, le comenta que ya creía que lo habían matado y, entonces, Epifanio enfoca una cámara al lugar donde se encuentra su cuerpo tirado y un vértigo mierda lo achica. Se ve como un juguete ñango y vuelve a pensar que igual y se muere, que no mandó los correos, y que quizá, si tuviera más de diecinueve años, no estaría tan mal finarse cumpliendo con el deber. Se encabrita recordando que ni siquiera ha acabado una carrera ni…
El Moronglás lo saca de su ensimismamiento diciéndole que losgatilleros que aún quedan en pie se están escapando. Epifanio programa la red de cámaras de la ciudad para que los siga y vaya emitiendo la in-formación de sus movimientos a la comandancia. Se dice que chinga a su madre si se pelan, pero de inmediato se arrepiente de sus palabras. La red lo expulsa. Sus signos vitales son tan débiles que su organismo no puede seguir sosteniendo la interfaz. La caída en su cuerpo resulta violenta. Su mente, para no atascarse de miedo y dolor, se consuela pensando en que el Moronglás y Marta lograron apresar a Ceferino y, aunque él valga gorro, el éxito también es suyo.
Ya son ocho casos bien resueltos en total, no es ningún récord, pero demuestra que han sabido trabajar, que los medios se equivocaron al decir que esa policía sin experiencia, versión urbana de la policía comunitaria, no iba a lograrlo. Son ya nueve meses los que llevan en eso, desde que des-pidieron a más de la mitad de los elementos de seguridad del país porque la corrupción era insanable y luego salió la convocatoria abierta a toda la población: Ingresa a la Nueva Policía Ciudadana: honesta e investigadora.
16.indd 58 24/04/14 01:19
59Cómo le había gustado el lema, cuánto se había emocionado y, por fin, ahora, lo analiza. Honesta porque no hay mordidas ni corrupción; investigadora porque no inventa a los culpables ni olvida los casos. La justicia ciudadana descrita por la vía negativa, diciendo solamente lo que no va a hacer. Nunca cómo.
Igual de perdidos deben estar los de la Nueva Comisión Ciudadana de Medio Ambiente, que por más que le intentan no pueden bajar la conta-minación tan rápido como se necesita, no tan rápido como para ahorrarle a Epifanio ese pinche calor que lo ahoga y hace que confunda el sudor con su sangre.
16.indd 59 24/04/14 01:19
60 El experimento del doctor CrolokrenRené Rueda Ortiz
Era el noveno niño del doctor Crolokren Mendoza. Su pequeño cuerpo, tendido sobre la plancha de aluminio se dejaba llevar por el letárgico aire que brotaba del conductor de isoflurano, mientras afuera la tormenta des-dibujaba las huellas de la camioneta y convertía los senderos del bosque en lentos ríos de lodo.
El doctor sonrió cuando el niño intentó levantarse. Caminó hasta la máquina reguladora y oprimió el botón. La calma regresó. Era una habi-tación grande y aislada, con el equipo necesario. Sólo se podía entrar o salir mediante una clave que se ingresaba en un controlador manual.
A través de un dispositivo de sonido, Tiñar —hijo de Crolokren— o sus ancianos padres le recordaban la hora de las costumbres inviolables: el desayuno, la comida y las caricias obligatorias a Pazuzo, el susceptible perro que había alegrado a la familia durante catorce años.
El doctor ajustó el reductor en la cabeza del infante. Realizó cálculos e ingresó datos en el computador. Se dirigió hacia la tornamesa y decidió que durante la media hora que duraría la operación, los Nocturnos de Chopin le hicieran compañía. No supo en qué momento la combinación tormenta-música lo conmovió.
Antes de que concluyera el primer Nocturno, oyó la voz de Tiñar. Le dolía abandonar un trabajo en marcha. Tendría que activar el mecanismo de emergencia, colgar la bata y salir. Pazuzo no podía esperar; apenas no-taba el más mínimo retraso, prorrumpía en alaridos incontrolables.
Pazuzo sufría los estragos de la vejez que iniciaron cuando el doctor reali-zaba pruebas neurológicas en un grupo aborigen al sur de Tanzania. Me-diante una llamada telefónica, su madre le anunció la mala nueva. Aquella vez el doctor abandonó la trepanación de un nonato para llegar lo más rápido posible a su helicóptero de dos plazas.
16.indd 60 24/04/14 01:19
61No se percató de que de le quedaba muy poco combustible, hasta que, en medio del Pacífico, la alarma emitió su vacua señal y su aeronave se desplomó en el agua. Una semana después fue localizado sobre un in-flable, casi muerto. Los rescatistas decían que a toda pregunta, el doctor contestaba entre lloriqueos: “Envejeció, Pazuzo envejeció”.
Lo internaron en un psiquiátrico, pues ya en tierra firme, al recobrar el sentido, acuchilló al jefe de los rescatistas, quien no murió, porque la fuerza con la cual el loco blandió el cuchillo que pertenecía al propio jefe fue insuficiente debido a la deshidratación y al hambre.
El día de su alta, sobre el escritorio del director yacían dos sobres ce-rrados: el primero contenía el documento de alta; el segundo, una extensa carta de su padre donde luego de párrafos y párrafos de parabienes y de disculpas por no estar presente en ese momento, le avisaba que Pazuzo acababa de ser hospitalizado.
Pidió un taxi. El embotellamiento no le ponía las cosas fáciles. Cuan-do por fin entró al área de terapia intensiva, miró al anciano conectado a un respirador artificial. Tenía cuatro años de no verlo. Aquella vez que se despidieron, a pesar de sus canas, Pazuzo todavía poseía energía suficien-te para saltar y ladrar sin descanso.
La visión del enfermo conectado e inmóvil atravesó la coraza analí-tica de Crolokren, de modo que se echó a llorar. Su padre lo reprendió, pues ante los enfermos uno debía mostrar entereza. Parecía que el tiempo corría hacia atrás. De repente, su padre le daba lecciones de moral médica que el doc, forzosamente, debía conocer.
Recuperó la serenidad al poco rato. Meditó sobre la mejor manera de proceder con el cuerpo de Pazuzo cuando sobreviniera el fin; no sabía si enterrarlo o incinerarlo. Estas dudas consumieron su tarde, hasta que el recuerdo del proyecto Baby H.P. aterrizó en su memoria para cambiar por siempre el curso de una historia que debió ser trivial.
El proyecto surgió en Montpelier, veinte años atrás. Un grupo de cien-tíficos consiguió mediante un aparato que era similar a un traje de buzo, acopiar la energía de los niños para utilizarla con fines prácticos. Esto da-ría como resultado una producción de energía que no tendría que explotar al ambiente.
Al principio, cuando por fin se echó a andar, sólo hubo consenso. Un comercial que se transmitió a nivel mundial daba cuenta de los be-neficios del nuevo invento: “… las familias numerosas pueden satisfacer todas sus demandas de electricidad instalando un Baby H.P. en cada uno de sus vástagos”.
16.indd 61 24/04/14 01:19
62 Las sociedades de derechos humanos se crisparon; a la algarabía ge-neral opusieron pruebas que exponían el desarrollo de males como la leu-cemia y la epilepsia en los niños sometidos al Baby H.P., no obstante, su mayor bandera fue la consigna de que las personas no podían ser tratadas como objetos. El proyecto fue revocado.
Los científicos —encontrados culpables en el delito de experimenta-ción médica en humanos— no tuvieron otro camino que la prisión estatal de Vermont. Sus archivos fueron a parar al Museo del horror, en Mont-pelier, sitio en el cual permanecían hasta la fecha. Abiertamente, no se volvió a intentar una empresa como la de Baby H.P.
Cuando el viejo Pazuzo salió del hospital, Crolokren decidió hacerse con los archivos de Baby H.P. Enfiló rumbo al aeropuerto y cogió el vuelo más próximo. Sabía que el tiempo no lo perdonaría esta vez, y solicitar un permiso para lo que iba a hacer implicaba días de demora; días para los cuales la vida de Pazuzo ya no estaba preparada.
Sus padres e hijo, con las miradas llenas de esperanza, lo acompaña-ron hasta el aeropuerto. Mientras atravesaba las ciudades y los campos, la remota mocedad de Pazuzo violentaba su mente. De nada le servía la instrucción de Raúl Melk, su célebre maestro, ni su consejo de permane-cer con la cabeza fría antes de arremeter cualquier empresa.
Por suerte los guardias del Museo del horror lo tomaron por un visi-tante más. No le resultó complicado deshacerse de la mujer guía, a quien le aplicó un severo cuellazo. Rompió las vitrinas que custodiaban el libro del proyecto Baby H.P., lo tomó y salió. Cuarenta y tres horas después de la partida estaba en casa.
Los archivos Baby H.P. no ofrecieron gran complejidad para el doctor. Los caminos que los sabios de Montpelier habían hallado para conseguir sus propósitos lo sorprendieron. Al concluir su indagatoria tuvo la certeza de que le faltaba muy poco para alcanzar su objetivo.
En aquellos días, Pazuzo presentó una mejoría que ya nadie esperaba. Esto permitió que Crolokren se distrajera en esa otra pasión que lo había cooptado desde la adolescencia: la literatura romántica. Cuando repasaba las últimas páginas de El experimento del vampiro, volvió a sentir ese vér-tigo que anunciaba que ninguna cosa ocurría por casualidad.
La prueba con el primer niño fue exitosa. La ineptitud de la policía, que halló a sus culpables entre los vagabundos, hizo que el doctor actuara confiadamente. El único miembro de la familia que al principio sufrió remordimientos fue la madre, pero éstos cedieron cuando asistió a los resultados de la terapia: Pazuzo recuperaba su antiguo vigor.
16.indd 62 24/04/14 01:19
63Todo había ocurrido gracias al diseño del reductor. Ese capuchón de kevlon que absorbía la energía y la transmitía, sin desperdicios, al cuerpo receptor, otorgándole una vitalidad que duraba exactamente cuatro se-manas: “Sí —repetía Crolokren—, el ciclo natural de la vida es aquel en donde se nace y se muere, pero la ciencia fue hecha para refutarlo”.
Tiñar se convirtió en el principal colaborador de su padre. Consagró su inocencia al desarrollo de la empresa. Cada cuatro semanas, él y Cro-lokren bordeaban los parques públicos. Tiñar saltaba de la camioneta con una bolsa de juguetes. Volvía al poco rato, seguido por un embelesado compañero de juegos que al instante era amordazado.
Cuando el doctor despachó al sexto niño, surgió un contratiempo: el patio que servía como fosa común comenzó a soltar hedores. Entonces la familia decidió que todo fuera aprovechado por Pazuzo quien, por otra parte, se mostraba cada vez más irritado con la comida para anciano que se le procuraba por consejo de un veterinario.
En la cocina se colocó una gran caldera, una campana eléctrica y va-rios tipos de poleas, ganchos y cuchillos. Fue el comienzo de una vida inexpresable en la cual, las mandíbulas de un Pazuzo rejuvenecido tro-naban sin cesar suculentos torsos, brazos y piernas, para después beber hasta la última gota de sangre.
El 22 de abril, Tiñar dijo al doctor: “Hoy te toca acariciar a Pazuzo”. Él tocó la frente del noveno niño. “Ahora vuelvo”, le dijo, colgó la bata y salió. Minutos después llegó el alarido. Tiñar y sus abuelos se asomaron al cuarto de Pazuzo. Un charco de sangre en el piso. Un agujero en la pared. Las huellas del can se perdían en el espeso bosque.
16.indd 63 24/04/14 01:19
64 Zoom al teatro de ciencia ficciónEntrevista con Miguel MorenoNadezhda Bojalil
La velocidad del zoom del horizonte, de David Gaitán, es una obra vibran-te, llena de sorpresas y reflexiones con las que no solemos encontrarnos. La ciencia ficción se usa como un contenedor en el que se exploran pro-blemas humanos, como la necesidad de dominio, la búsqueda del origen, así como la definición de lo humano y lo no humano.
La historia transcurre en una nave donde un grupo de disidentes neu�ronales, rebeldes, librepensadores, viajan por algún lugar de la galaxia. Se les ha encomendado una investigación que a estas alturas ha perdido todo sentido y significado, hecho que los lleva, de manera no planeada, a inda-gar sobre las relaciones humanas, la necesidad del otro, el aislamiento y la pérdida del autocontrol.
Todo comienza con un suceso tan simple y cotidiano como la cele-bración de un cumpleaños. Sin embargo, es el mismo festejo que se repite una y otra vez, en donde el encierro y las limitaciones f ísicas hacen que la convivencia se vea afectada y el cumpleaños entonces comienza a tornarse inhabitual. Personajes que aparecen y desaparecen, que se cuestionan cuál es el ser real y cuál una simple proyección mental, hacen al espectador reflexionar sobre la realidad y la validez de ésta.
En un montaje aparentemente sencillo, realizado dentro de un pe-queño teatro, el foro El Bicho, actores, director, escenógrafo e iluminador dan vida a una nave que flota perdida en un universo con leyes que pa-recen salir de la lógica. Esta limitante de dimensiones llevó a los realiza-dores a preguntarse sobre el funcionamiento del espacio escénico en la ciencia ficción. Acostumbrados a ver en el cine grandes efectos, imágenes completamente construidas, ¿para qué llevar la ciencia ficción al teatro? A partir de esta pregunta surgió la charla con Miguel Moreno, escenógrafo e iluminador de la puesta en escena.
16.indd 64 24/04/14 01:19
65Miguel Moreno es alumno egresado de la licenciatura en Escenogra- f ía de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA. Entre los directo-res de escena con los que ha trabajado están Martín Acosta, Mauricio Jiménez, Mauricio García Lozano, Roberto Fiesco, Julián Hernández, Rafael Félix, Rubén Herrera, Diego Álvarez Robledo, Oscar Ulises Can-cino, Oswaldo Valdovinos, Jesús Salcedo, Jorge Mateus, Horacio Franco, entre otros. Su principal trayectoria ha sido como iluminador en monta-jes como Bestiario humano de Diego Álvarez Robledo, Diez habitaciones de Botho Strauss, Era el amor como un simio y viceversa de Enrique Ol-mos de Ita, La velocidad del zoom del horizonte de David Gaitán, Romeo y Julieta de William Shakespeare, Mad Forest de Carl Churchill, entre mucho otros.
¿Cómo fue definir el espacio en La velocidad del zoom del horizonte? Definir el espacio escénico de la obra requirió de mucha intuición, sobre todo al momento de generar el proyecto. Un punto clave fue la guía de Martín Acosta, director del montaje, quien logró meter a todo el equipo en este mundo, donde la convención es totalmente distinta a la de cual-quier otra obra de teatro.
El trabajo fue algo novedoso y dif ícil porque no correspondía a lo que estamos acostumbrados. Sobre todo fue muy divertido encontrar esta nueva realidad dentro del mundo que proponía el texto. Aparte de ser un trabajo creativo se convirtió en un trabajo de lógica, de mucha inves-tigación: química, f ísica, matemáticas, astronomía, ya que todo el trabajo debía estar fundamentado.
En realidad una definición tal cual no existe, fue una exploración absoluta de este universo, y después de ésta llegamos a la conclusión de que era un mundo que parecía totalmente normal pero que pasaban cosas cosas que en un mundo normal no existían.
¿Cómo es esta diferencia de la convención?De entrada las cosas que ocurrían en la lógica. Había personajes, por ejemplo el de Esmirna, que moría y regresaba. En un momento de la obra explican que son visitantes, personajes que renacen, que vuelven a crear-se. Elementos como éste nos llevaron a partir no tanto del espacio, sino de la acción. Fue ésta la que generó todas estas premisas que eran parte de un nuevo universo en el que los personajes volvían a salir porque estaban
16.indd 65 24/04/14 01:19
66 siendo formados. Esa fue la primera parte, lo que nos estaba diciendo el autor en cuanto a la acción.
Martín hablaba de una anécdota del libro de Stanisław Lem, en donde estaban atornillando una tuerca y ésta salió volando y empezó a orbitar en la estación espacial. Tenían que esperar a que la tuerca regresara para poderla agarrar y seguir trabajando. Todo el equipo buscó historias de este tipo y entre todos fuimos generando este nuevo universo que final-mente no es que no sea parte de la realidad, pero sí un universo al que no estamos acostumbrados, sobre todo en el mundo teatral.
¿Por qué trasladar a la escena la ciencia ficción? ¿Qué le aporta elteatro a la ciencia ficción y qué le da la ciencia ficción al teatro?En realidad no lo sé, pienso más en qué le está aportando el teatro a la hu-manidad a partir de un tema como la ciencia ficción. Cuando tocamos es-tos temas, fuera de que sea innovador, se crean nuevos modos de generar un universo del ser humano, y nos damos cuenta de que el hombre, esté en donde esté, sigue siendo hombre, con muchas virtudes y muchos defectos; y seamos lo que seamos, teatreros, astronautas, biólogos, investigadores, en realidad siempre seguimos siendo humanos y tenemos características y emociones similares. El teatro sigue siendo infinitamente profundo, tiene frases poderosas y bellas, e intentábamos generar estas imágenes a través de la ciencia y de todo este universo.
Había cosas extrañas, pero sin ellas este universo no tendría belleza. Como la constante muerte de Esmirna, y las frases que decía, que sin su muerte no tendrían el poder y la fuerza que lograban.
La guía de Martín fue vital. Cuando nos comentaba sobre la lógi- ca de este nuevo universo, entendíamos qué era lógico, no porque lo dijera Martín, sino porque lo justificaba a partir de bases teóricas. Fuimos encontrando, dentro del texto, todos estos detallitos, que eran muchos, y que al leerlos perdían lógica porque en el capítulo anterior habían ocu-rrido de otra forma. Hubo que entenderlo como “ésta es mi premisa, mi planteamiento, éste es el universo al que estamos entrando”.
Lo que más nos preocupaba era que el público lo entendiera y lo hici-mos de un modo sencillo porque no quisimos ser ilustrativos, buscamos que la gente pensara, que lo imaginara. No hay poder más grande que la imaginación en una persona. Cuando metes al espectador dentro de una convención puedes resolver todo un universo sin la necesidad de explicar tal cual el espacio.
16.indd 66 24/04/14 01:19
67¿Con qué dificultades te topaste en el momento de la creación dela escenograf ía y la iluminación de La velocidad del zoom del horizonte?Primero me asustó muchísimo el texto, fue la más grande dificultad, me sentí completamente ignorante, me costó mucho trabajo. Leí varias veces la obra y tenía una sensación sobre el texto, pero no le llegaba intelec-tualmente. Cuando vi el resultado final pensé que seguro desde el inicio estaba en mi intuición, pero fue un largo trabajo llegar ahí.
Después fue cómo resolverlo. Las bancas en realidad eran bancas muy normales, pero tenían trucos de imanes, de mecanismos, bocinas y motores dentro; resolver que todo eso cupiera en una banca muy peque-ña fue una dificultad, que todas las cosas de utilería cupieran, que todos estos motores pudieran ser electrificados y que tuvieran un señal ina-lámbrica para que hicieran los movimientos en los momentos precisos. Se pidió ayuda a ingenieros del Instituto Politécnico, los imanes eran de neodimio, y conseguirlos fue un reto.
¿Cómo lograste recrear una nave y demás espacios en un lugar tan estrecho como el foro El Bicho?Tratábamos de tener la esencia clara de todos estos lugares para poder-los refigurar hacia el todo. Esas sensaciones las construíamos con el au-dio, la luz, la disposición de las bancas, las actuaciones. Las bancas, por ejemplo, tuvieron un proceso particular, primero eran una mesa y luego agregamos unas sillas que no nos convencían, hubo que girar este univer-so a muchas otras cosas, de pronto era nada, el espacio vacío y después fueron las bancas.
Este proyecto fue de dispositivo escénico, que trabaja en pro de la ac-ción. Soy de esos escenógrafos que niegan la escenograf ía porque siento que a veces es ilustrativa. Cuando la hago siempre busco que sea un dis-positivo en pro de la acción, de la obra y del mensaje, más que en pro de ilustrar el lugar porque a veces termina sobrando, es más importante lo que está ocurriendo y cómo está ocurriendo.
Una de las cosas básicas del proyecto era que todos sintiéramos que estábamos en una nave en los primeros diez segundos de la obra. Esta en-trada tenía que ser muy particular y al mismo tiempo dar la idea de la nave a la que estamos acostumbrados, donde de pronto todas las luces prenden.
La luz fue todo un tema, había escenas que las pensaba en incandes-centes y al probarlo no me terminaban de gustar, sentía que no termi-naban de generar esta sensación. Luego probé con balastras, me gusta
16.indd 67 24/04/14 01:19
68 mucho iluminar con luz fría, sobre todo por el parpadeo que generan al principio y porque no se pueden dimeriar, entonces es una luz muy golpeada y al usarlas de candilejas generaban una belleza muy particular. Teníamos también tres campanas con focos de leds en blanco en la parte de arriba.
Todo surgió con una exploración, de pronto unas luces de arriba para generar algo más tétrico y de pronto una luz súper parejita que de to-das formas generaba un efecto específico. La luz de candileja es una luz particular, porque al iluminar la cara desde abajo da otra perspectiva, la expresión es totalmente distinta, los ojos salen.
El foro no tenía mucho equipo, si hubiera habido más el resultado definitivamente hubiera sido distinto. Creo que la vida te va dando las cosas para que vayas tomándolas y aprovechándote de ellas. La primera vez que pusimos las balastras enamoraron a todos y creímos que eso era el zoom, la nave, cuando las prendimos lo supimos.
Para la proyección pasó lo mismo. En escenas en las que los actores estaban frente a una cámara —los testimonios les llamábamos— necesi-taban una luz particular. Encontramos en Internet unas imágenes que ilu-minaban con video-proyección, no generaban imagen, sólo iluminaban y se veía muy bien porque su naturaleza finalmente es muy sencilla. Pensé que podía ir con este mundo porque trabajaba bajo esta premisa en la que todo era muy sencillo.
En la próxima temporada en la Sala Villaurrutia intentaremos con-servar la proporción del proyecto, que es muy íntima y consiste en un pasillo muy largo. Eso se tiene que quedar porque el proyecto nació así, aun cuando la Villaurrutia es mucho más grande, pero el poder de verlos así, tan cerquita, es de las cosas más poderosas de la obra.
El público que asista a ver la obra ¿qué va a encontrar?Encontrarán que es un trabajo entregado y, sobre todo, calculado. La gen-te va a ver, me parece de pronto mesiánico decir que algo diferente, es diferente por su naturaleza, pero sigue siendo infinitamente humano y teatral, sólo fue un reto distinto, pero creo que en el fondo tiene todas las características de un montaje poderoso.
Más que encontrarse algo distinto, va a encontrarse a sí mismo, que es de las cosas más lindas que nos pasaron a todos, nos encontramos de cierto modo y descubrimos un modo muy particular de trasmitir nuestro mensaje.
16.indd 68 24/04/14 01:19
69* * *La velocidad del zoom del horizonte se estrenó el 19 de julio de 2013, en el Foro El Bicho.
Su próxima temporada será del 10 de julio al 24 de agosto de 2014, jueves a domingo, Sala Villaurrutia, en el Centro Cultural del Bosque.
Dramaturgia: David Gaitán.Dirección: Martín Acosta.Elenco: Úrsula Pruneda, Tomás Rojas, David Gaitán, Esmirna Barrios, Raúl Villegas, Antonio Alcántara, Christopher Aguilasocho y José Romero.
16.indd 69 24/04/14 01:19
70 Actroid. Hacia la extinción del actorJavier Márquez
El verano de 2013 vino acompañado de una noticia que escandalizó al me-dio teatral de América Latina: la compañía japonesa Seinendan anunció el estreno de su nueva producción de la obra Las tres hermanas del au-tor ruso Antón Chéjov protagonizada por Geminoid F, la primera actriz androide de la historia. El montaje de la obra corrió a cargo del director Oriza Hirata y es parte del programa del Robot Theater Project que se lleva en conjunto con la Universidad de Osaka iniciado en febrero de 2013 con las piezas breves Sayonara y I, worker escritas y dirigidas por el mis-mo Hirata.
El proyecto consiste en conjuntar robots y actores en escena y así, en I, worker se presentaron dos robots Robovie R3 con características clara-mente mecánicas diseñados para apoyar en las labores domésticas; mien-tras que la gran revelación fue la obra Sayonara donde debutó Geminoid F, modelo humanoide, como una declamadora de poesía que acompañaba a una niña con una enfermedad en etapa terminal que era interpretada por Bryerly Long.
El modelo Geminoid F o Actroid F fue lanzado en octubre de 2011 por la misma Universidad de Osaka y Kokoro Company Ltd. como una mejo-ra de una serie de androides que el profesor Hiroshi Ishiguro inició en no-viembre de 2003. Estos modelos de ginoides (androide con características femeninas) con piel de silicona pueden reproducir el 80% de los gestos expresivos aprendidos del ser humano a partir de un complejo sistema de sensores tanto internos como externos que reciben diferentes señales y, mediante Inteligencia Artificial, pueden reaccionar a estímulos tácti-les e interactuar con seres humanos en una conversación rudimentaria.
La Inteligencia Artificial aún está en una etapa inicial así que, princi-palmente, estos androides deben de ser programados con anterioridad. De esta forma, Oriza Hirata introduce todos los parlamentos, movimientos,
16.indd 70 24/04/14 01:19
71desplazamientos y sus respectivos tiempos antes de ensayar con los ac-tores humanos, que deben adaptarse a la precisión de su compañera de escena. El actor totalmente al gusto del director de escena en elocución, tonalidad, gestualidad, ritmicidad, espacialidad.
Este sueño que hoy cumple Oriza Hirata parece remontarse hasta los albores del siglo XVII, cuando el escritor Heinrich von Kleist en su texto titulado Sobre el teatro de marionetas expone, a manera de diálogo con un coreógrafo, la supremacía del títere sobre el bailarín y, por ende, sobre el actor en escena. Von Kleist afirma que la emotividad y consciencia del bailarín demerita la precisión de la danza a la vez que observa en el títere la posibilidad de movimientos inigualables por un ser humano como la ingravidez.
En el siglo XIX, el dramaturgo simbolista belga Maurice Maeterlinck va más allá en esta afrenta contra el actor al afirmar que “tal vez sería necesario suprimir totalmente al ser humano de la escena” y propone que pueda ser sustituido por “una sombra, un reflejo, proyecciones sobre una tela de formas simbólicas o por un ser con toda la apariencia de poseer vida y que no la tiene […] No sé, pero la ausencia del hombre me parece indispensable”. Más tarde, Maeterlinck desafiará las convenciones teatra-les al escribir obras como Los ciegos, que obligan a una completa estatici-dad de los actores en la escena y, más tarde, realizará una serie de piezas “para marionetas”, que si no fuera por esta indicación, pueden ser leídas y puestas en escena como obras para actores humanos.
Quizás el más famoso en esta línea de postulados sobre el actor-mario-neta es el escenógrafo británico Edward Gordon Craig, quien se vio fuer-temente influenciado por el pensamiento de la actriz italiana Eleonor Duse que declaraba fervientemente que “para salvar al teatro, hay que destruirlo, es necesario que todos los actores y actrices se mueran de la peste… son ellos los que imposibilitan el arte”. En su ensayo El actor y la supermario�neta, Gordon Craig condena, igual que von Kleist, la imprecisión actoral causada por la generación de emociones y el deseo de lucirse ante el es-pectador, para lo cual desarrolla su teoría de la supermarioneta, un ser que acata y realiza al pie de la letra todas las indicaciones del director escénico en aras de que exista unificación estética-discursiva en la totalidad compo-sitiva de la escena, desde la escenograf ía hasta el más mínimo gesto huma-no: “El actor tiene que irse y en su lugar debe intervenir la figura inanimada; podríamos llamarla la supermarioneta”.
Hasta este punto, la desaparición del actor sólo había sido un con-glomerado de palabrería asentada en escritos, pero nunca en escena. Fue
16.indd 71 24/04/14 01:19
72 hasta mediados del siglo XX que estas ideas empezaron a concretizarse en prácticas reales, como las obras del artista austro-húngaro Tadeusz Kantor. Este director, proveniente de las artes plásticas y la vanguardia europea, comenzó a trabajar en creaciones teatrales con maniquíes que interactuaban con sus actores desde 1943. En algunos trabajos, estos hu-manoides tenían la función de ser extensiones de los propios actores, pero en otros como Balladyna (1943), los maniquíes “eran DOBLES de personas vivas, dotados de una CONSCIENCIA superior alcanzada ‘tras haber agotado su vida’”. Estos experimentos llevaron a Kantor a elaborar lo que será la cumbre de su obra con el periodo del Teatro de la Muerte, donde afirma que no es su intención sustituir al actor por el maniquí pues “sería algo demasiado simple e ingenuo”. Para Kantor, el ma-niquí coincide con su convicción de que “la vida se puede expre-sar en el arte a partir de la falta de vida, a través de la apelación a la MUERTE, a las APARIENCIAS, a través del VACÍO y la ausencia de MENSAJE”. En su teatro “el maniquí debe convertirse en un mode-lo que transmita una intensa presencia de la MUERTE y de la condi-ción de los muertos. Un modelo para el ACTOR vivo”. Esto lo explotó en una de sus obras maestras titulada La clase muerta, donde actores viejos en un espacio parecido al aula escolar interactuaban con mani-quíes que se asemejaban a los propios actores pero cuando eran niños.
Tadeusz Kantor dio a la práctica teatral otro concepto que inspira-ría a nuevos creadores a seguir sus experimentos: el BIO-OBJETO. Re-flexionando sobre su montaje de 1944 de la obra El retorno de Ulises de Stanisław Wyspiańsky, Kantor concluye que “la ‘vida interior’ del OBJE-TO, sus características, su utilidad y su espacio imaginario formaban la materia del espectáculo. Y los actores se transformaban en órganos suyos, en miembros vivos”. El BIO-OBJETO, pues, está compuesto tanto por la materia inerte que sin los actores no es “más que un amasijo de restos desgastados, incapaz de actuar” como por el actor humano para el que “su papel, su función, venían condicionados por ese objeto, tenían su origen en él”.
Hay que agregar un último punto sobre Kantor antes de pasar a otra de las mentes que sueñan la extinción de la raza del actor, y es que, pese a que este director no pretendiera sustituir al actor por maniquíes u ob-jetos en escena, las compañías que fundó nunca estuvieron constituidas por profesionales de la actuación sino por artistas de otras disciplinas que fungían como actores amateurs, pues para Kantor, el actor profesional no era más que un ser que anquilosaba la tradición y asesinaba al teatro.
16.indd 72 24/04/14 01:19
73Contar con amateurs del canto y actuación en escena fue una de las características del estreno en Francia de la posteriormente aclamada ópe-ra Einstein on the beach, con música de Philip Glass y dirección escénica de Robert Wilson. Para este director nacido en Texas, el actor es un en-granaje más de la maquinaria escénica así que, como en la música, acota y precisa cada movimiento, gesto y desplazamiento de sus actores con una disciplina férrea. “A mí no me importa repetir muchas veces una mis-ma escena o fragmentos de escena siempre en aras de que sea precisa y certera”. La supermarioneta de Gordon Craig cobra forma en el teatro de Wilson, quien afirma que “para los actores es muy incómodo ese pro-ceso de memorización de movimientos. Sienten que se ve impedida su creatividad. Pero una vez que dominan ésto empiezan a sentirse un poco más libres”. También Bob Wilson ha afirmado en varias entrevistas que es posible hacer teatro sin actores en escena. Un movimiento de la misma Einstein on the beach comprueba su postulado. En esta escena, una enor-me lámpara rectangular comienza en posición horizontal. Toda la escena, de ocho minutos aproximadamente, consiste en que llegue a un estado vertical al centro del escenario y suba hasta casi desaparecer por el telar. Ningún actor se encuentra en el escenario. La única presencia humana viene de la fosa de músicos y de una cantante dentro de ésta como mero acompañamiento.
Si la utópica marioneta de Gordon Craig se vio cristalizada en el tea-tro de Wilson, el sueño de estaticidad y desaparición humana de la esce-na de Maeterlinck encontró en Denis Marleau su realidad. Este director quebequense, que se caracteriza por experimentar las nuevas tecnologías en el teatro, realizó en 2002 una versión de Los ciegos del autor belga don-de unos maniquíes blancos dominaban la escena. Sobre la máscara de los maniquíes, Marleau proyectó el video de los rostros de los actores previamente grabados, lo cual daba la sensación de estar en presencia de una fantasmagoría. La idea inicial fue “reproducir seis veces el mis-mo hombre y seis veces la misma mujer, como dos variaciones de esas dos entidades fundamentales poniendo en juego la soledad inherente a la condición humana”. Para el director canadiense, el actor “es una especie de mediador entre el pensamiento de un texto y el del espectador” por lo que “el actor se convierte en una pantalla, en una superficie que absorbe al espectador en lugar de tenderse hacia él”. Marleau ubica la posibilidad de existencia del teatro en el espectador más que en el actor pues afirma que “si a pesar de la ausencia de lo vivo en escena, la experiencia de Los ciegos puede existir y a veces sacudir al espectador, es justamente gracias
16.indd 73 24/04/14 01:19
74 a la interpretación de esos espectadores, a su capacidad de atracción y de entrega”. Es hacia esta entidad del teatro, el público, que dirige su experi-mentación, pues es consciente de que la forma de percepción, la relación con el tiempo, etcétera, ha cambiado para el espectador contemporáneo: “En suma, para mí no tienen ninguna finalidad sino que esos aparatejos tecnológicos puedan funcionar como medio de realizar un sueño escéni-co, de crear nuevas soluciones imaginarias”.
La práctica del BIO-OBJETO kantoriano tuvo su repercusión en Ar-gentina en 1989 con la irrupción en escena de El Periférico de Objetos fundado por Emilio García Wehbi, Ana Alvarado, Daniel Veronese y Pau-la Nátoloi, integrantes del equipo de titiriteros del Teatro San Martín que optaron por explorar más allá las posibilidades de la manipulación hasta llegar a hablar de un “teatro de objetos” que desantropomorfiza el térmi-no títere. “Nosotros también usamos objetos antropomórficos pero crea-mos una mirada distinta sobre la escena […] Nuestra mayor investigación radica en la relación del manipulador con el objeto” afirma Veronese. Así, El Periférico… borra las líneas entre el manipulador y el objeto, generan-do la sensación de que es el segundo el verdadero dueño del primero. Su exploración va más allá de lo f ísico, pues las obras de este grupo objetua-lizan también la voz actoral a partir de discursos en voz en off que se con-traponen a lo que el espectador ve en escena. Esto genera una sensación de pesadilla perturbadora y obscena que deviene en aquello que Sigmund Freud denominaba “lo siniestro”, aquel lugar u objeto amable, cotidiano, que de pronto se vuelve amenazante. Si bien el objetivo general de este equipo es mantenerse en la periferia entre el teatro de actores y el teatro de objetos sin inclinarse para ninguno de los lados, es revelador el segun-do punto de los Automandamientos publicados por Veronese, donde se propone “promover un principio de sustitución de los actores vivos por objetos. / Un cambio íntimo y privado con el fin de lograr una dimensión que no tenga referencialidad en nuestra vida cotidiana”.
En México, el dramaturgo, director y pensador teatral Alberto Vi-llarreal llevó a escena en 2002 su versión de Máquina Hamlet del autor alemán Heiner Müller a la que subtituló como Vía crusis con transeúntes. Lo peculiar de esta versión de la obra ya clásica del teatro contemporáneo es que la protagonizaba la Escalera Metálica Industrial tipo tijera modelo ii-A, que sustituía a Hamlet, y de la cual, los dos actores en escena fun-gían como meros tramoyistas al servicio del objeto.
Como puede verse, en gran parte del mundo contemporáneo las prácticas con objetos sobre la escena son experimentadas ya sea como
16.indd 74 24/04/14 01:19
75una afirmación del actor en escena, una problematización sobre la pre-sencia y ausencia del actor o como un intento de exterminio de la raza actoral. La llegada de Actroid F a la escena mundial abre muchas puertas para estas prácticas que pueden ir más allá del cuestionamiento o ex-terminio del actor. A partir de esta tecnología no queda más que seguir generando ciencia ficción que, tal vez, en algún momento haga que una réplica androide nos permita ver en escena a actores ya muertos, hacien-do así que el pasado y el presente se fusionen para presenciar, no sé, el regreso de Marlon Brando al teatro compartiendo créditos con el recien-temente finado Philip Seymour Hoffman.
7 de febrero de 2014
16.indd 75 24/04/14 01:19
76 Reseñas
1968. Tres íconos del cine de ciencia ficciónLaura Martínez-Lara
El cine de ciencia ficción comienza con Le Voyage dans la Lune (1902) de Georges Méliès: es la historia de seis astrónomos que viajan en un cohete a la Luna y de sus aventu-ras en el inhóspito lugar. En 1926 aparece Metrópolis de Fritz Lang, considerada por la crítica como una joya del género de ciencia ficción. De 1930 a 1950 la mayoría de las películas son de clase B (películas realizadas con bajo presupuesto y actores principiantes, no recono-cidos o en decadencia); sin embar-go, “la nueva ola francesa recupera este espacio con películas esplen-didas en contenidos”,1 tales como Fahrenheit 451 (1966) de Truffaut (primer film a color de éste direc-tor) o Te amo (1968) de Alain Res-nais; los efectos especiales, desde nuestra época, parecen de baja ca-lidad y dan como resultado filmes con aspecto inverosímil.
El 6 de abril de 1968 se estre-na una película que cambiaría el rumbo de la ciencia ficción: 2001: A Space Odyssey de Stanley Kubrick, filme que tomó cinco años en ser producido con un presupuesto de 10, 500, 000 dólares: “La película fue aclamada de inmediato como una
de las obras maestras del cine nor-teamericano”.2
Hubo tres aspectos que detona-ron el éxito de 2001… La imagen, el contenido y la música. ¿Quién po-drá olvidar el tema An der schönen blauen Donau (El Danubio Azul) de Strauss mientras se proyecta la imagen de la Tierra vista desde el espacio y las inolvidables naves es-paciales gravitando en el universo? Un año más tarde, el 16 de julio de 1969, el hombre llega a la Luna.
En cuanto al contenido, 2001... reflexiona sobre nuestra evolución como seres humanos. Freeman Dyson, el científico al que Kubrick pensaba incluir al inicio de la pelí-cula, comentó:
El mensaje de 2001 es que si algún día nos enfrentamos a una civili-zación ajena, veremos que los ex-traños no son en lo absoluto, cria-turas como nosotros. Los extraños serán tan extraños que nuestra lógica no podrá comprender casi nada de lo que ellos hagan.
La película 2001… propone que la ciencia ficción cinematográfica puede, a la par, maravillarnos con sus efectos especiales y plantear problemas filosóficos respaldados por la impresión que provocan las imágenes, ejemplo de ello: Solaris y Stalker de Andrei Tarkovsky, The fly de Kurt Neumann o Wall�E de Andrew Stanton. Al mismo tiempo,
1. Gabriel Trujillo Muñoz, La ciencia
ficción: literatura y conocimiento,
México: Instituto de Baja California,
1991, p. 323.
2. Id.
16.indd 76 24/04/14 01:19
77
3. Trujillo Muñoz, ibid. p. 324.
proliferaron películas como 2010: The Year We Make Contact de Peter Hyams, Close Encounters of the Third Kind de Steven Spielberg o Transfor�mers de Takara Tomy y Hasbro, que imitan “el espacio visual y auditivo de Kubrick, olvidando así su contenido intelectual”.3
El 26 de julio de 1968 se estrena The Planet of the Apes dirigida por Franklin Schaffner, la cual está ba-sada en la novela homónima de Pie-rre Boulle. Rod Serling, creador de The Twilight Zone escribió el primer guión de la película en 1960, sin em-bargo, éste fue descartado al ape-garse con vehemencia a la obra, lo que implicaba una fuerte inversión para el desarrollo de la producción. Michael Wilson reescribió el guión de Serling y, para disminuir los cos-tos, mostró la sociedad de los simios aún más primitiva de lo que se plan-teaba en el texto original.
The Planet of the Apes es la his-toria de cuatro astronautas: George Taylor, Dodge, Stewart y London, quienes hibernan en el espacio cuan-do su nave se ve forzada a aterrizar. Stewart muere dormida un año an-tes del descenso al fallar su válvula de aire. El resto de la tripulación escapa de la nave cuando ésta se hunde en un planeta desconocido. Antes de partir, Taylor se da cuenta de que los cálculos de la computadora señalan el año 3978. En la orilla, los astro-nautas descubren que el planeta en el que aterrizaron es un lugar árido,
incapaz de sostener vida. Tras un re-corrido por el lugar, encuentran vida vegetal y después tropiezan con hu-manos primitivos incapaces de co-municarse oralmente. Unos gorilas a caballo aparecen, capturándolos. London queda inconsciente, Dod-ge es asesinado y Taylor recibe un disparo en la garganta. La psicóloga de animales, Zira, salva la vida de Taylor y ante sus ojos éste se revela como un ser capaz de comunicarse. El astronauta tardará en descubrir que el planeta al que llegó es el mis-mo del que provino.
The Planet of the Apes propone una reflexión sobre la incapacidad humana para conservar su mundo y sostener la vida. La consciencia debe ser limitada por otra conscien-cia superior. Los humanos son seres que ponen en peligro al planeta, lo han hecho, lo seguirán haciendo y la única forma para impedirlo será tra-tando de limitar su evolución.
Después del éxito obtenido en taquilla, se produjeron series de te-levisión y dibujos animados. Más tarde, la saga fue continuada por cuatro secuelas: Beneath the Planet of the Apes (1970), Escape from the Planet of the Apes (1971), Conquest of the Planet of the Apes (1972) y Ba�ttle for the Planet of the Apes (1973). En 2001, Tim Burton hace una nue-va versión de la película de 1968 con ciertas variantes, tales como que los humanos sí pueden hablar. En 2011 se estrena la película Rise of The
16.indd 77 24/04/14 01:19
78 Planet of the Apes, precuela de Pla�net of the Apes.
Pero no todos los temas de im-portancia en las películas de ciencia ficción de 1968 se desarrollan en el espacio. Hay un filme que se desta-ca por su repercusión, tanto en películas de este género como en el cine de terror, me refiero a Night of the Living Dead de George A. Romero.
A finales de la década de los sesenta, Estados Unidos atravesaba diversos problemas de orden políti-co, como el asesinato de Kennedy en 1963, el enfrentamiento en Corea y Vietnam y los conflictos interracia-les que culminan con el asesinato de Martin Luther King en el Motel Lorraine de Memphis el 4 de abril de 1968. Todo este panorama funes-to se ve materializado en la cultura popular y, por supuesto, en el cine; éste mismo año se lanzó a la taquilla Night of the Living Dead.
Romero crea con escasos medios un contundente filme de horror. La fotograf ía blanco y negro es justifi-cada por la imposibilidad de adquirir sangre de color natural, personas del staff fungieron como zombis y la ma-yoría de los actores eran amateurs.
El estreno de la película se dio en matiné, lo cual atrapó a un nu-meroso público aterrorizado con la trama. El film fue retirado de-bido al éxito en taquilla para vol-verse a presentar el 1 de octubre 1968, recaudando cerca de 30 mi-llones de dólares.
Antes de Night of the Living Dead, los zombis figuraban como represen-taciones legendarias propias del culto vudú haitiano, un muerto resucitado por hechicería que era convertido en esclavo. Sin embargo, el primer ves-tigio de muerto viviente que se vuel-ve amenaza para la especie humana se dio en esta película. En el filme se dice que los muertos probablemen-te resucitan debido a una misteriosa radiación encontrada en un satélite que fue lanzado a Venus.
El cine, con estas tres produc-ciones de 1968, se apropia de los temas de la ciencia ficción y logra que lo que antes era un “subgénero” cinematográfico se reconozca como un verdadero “género” de la pantalla grande.
Futuro presenteNayeli García Sánchez
El primer acercamiento a la cien-cia ficción literaria que recuerdo fue la lectura de Encuentros extra�galácticos, novela corta con finales de opción múltiple publicada en una colección para jóvenes lectores. Vuelvo a sentir esa fascinación inicial ante la posibilidad de que el mun-do, tal y como lo había visto, podía cambiar en cualquier momento. La percepción bañada por la extrañeza modificó mi manera de asomarme al cielo por las noches antes de ce-rrar la ventana del cuarto. Comencé
16.indd 78 24/04/14 01:19
79a buscar luces fugaces en el cielo o pequeñas llamas titilantes a millones de kilómetros de distancia. Después me enteré de que algunas estrellas visibles desde la Tierra habían deja-do de existir hace millones de años y lo único que nos llegaba eran sus viejas fotograf ías, rastros de luz que no terminan de viajar por el espacio. Allí comenzó mi gusto por la ciencia ficción, porque no sólo permite ima-ginar un futuro, mundos alternos, sino extrañarse ante el propio.
Tras una escasez editorial im-presa de difusión de nuevos textos del género en México, en noviembre de 2013 apareció 25 minutos en el futuro. Nueva ciencia ficción nor�teamericana, antología reunida por Pepe Rojo y Bernardo Fernández, Bef, publicada en conjunto por la editorial oaxaqueña Almadía y el co-naculta. A través de la recopilación de veinticinco cuentos publicados en los últimos treinta años, se abrió un portal importante y necesario para la lectura de ciencia ficción. El conjunto de autores (veintitrés norteamerica-nos y dos canadienses) ofrece buena idea de la dirección que ha tomado el género en la producción cultural de Norteamérica.
El criterio de selección parece haber sido, según se anuncia en el prólogo, la presencia de tres facto-res que, en conjunto, permiten de-linear una categoría operativa de lo que entendemos por ciencia ficción: la existencia de un tiempo extraño;
la intención de provocar sensación de asombro en el lector y que, en la mayoría de los casos, permea a los personajes o al narrador, y la experi-mentación, casi intrínseca del género. Otro criterio visible es la fuente de los textos, provenientes de otras antolo-gías destinadas a la ciencia ficción (se mencionan, por ejemplo, Feeling Very Strange: The Slipstream Anthology, Rewired: The Post�Cyberpunk Antho�logy, y The Secret History of Science Fiction) o el reconocimiento de los au-tores mediante premios como el Ne-bula, el Hugo o el Word Fantasy.
Los nuevos caminos por donde ha comenzado a andar la ciencia fic-ción quedan dibujados en esta an-tología. Las traducciones realizadas especialmente para formar el cor-pus son de calidad intachable, ade-más de que conservan cierto sabor mexicano, en la elección del léxico y en algunas formas sintácticas. La recopilación está configurada para satisfacer a los gustos más disímiles y anuncia la multiplicación de los lectores del género.
“Música en la sangre” de Greg Bear —por ejemplo— propone un mundo donde un grupo de científicos encuentra la manera de programar el adn. Uno de ellos, ignorando los posibles daños colaterales que provo-caría en su organismo, lleva el expe-rimento a sus últimas consecuencias y genera organismos minúsculos con inteligencia propia que comienzan a organizarse al interior de su cuerpo.
16.indd 79 24/04/14 01:19
80 Su funcionamiento es percibido por el sujeto como música: “Con cada pulso sanguíneo, una especie de so-nido brotaba dentro de mí, como una orquesta de miles de integrantes, pero sin tocar al unísono; interpretando temporadas completas de sinfonías al mismo tiempo. Música en la sangre”.
“La historia de tu vida” de Ted Chiang, por otro lado, desarrolla dos líneas narrativas de la vida de una mis-ma persona. Una lingüista es contra-tada para estudiar la lengua de unos extraterrestres. Mediante la com-prensión de ese idioma, su conscien-cia se transforma y su percepción del tiempo deja de ser lineal para ser si-multánea. Entre los pasajes que alu-den a este trabajo y a su romance con un científico que colabora en el mis-mo proyecto, se narra la relación con su hija. El cruce de las narraciones da cuenta del cambio de conscien-cia a través de la conjugación verbal y la consecución de los tiempos. La historia nos lleva a reflexionar sobre la diversidad de conocimientos, no sólo científicos, que conllevaría la in-teracción con alienígenas.
“Los osos descubren el fuego” de Terry Bisson tiene una anécdo-ta simple que por lo extraño de la situación que plantea y por medio del uso de símbolos, como el fue-go, los osos o la carretera, aborda el tema de la familia y la muerte desde una perspectiva inusual: “Sin comer, sólo observando el fuego, mi madre estaba sentada entre
ellos con el edredón del asilo sobre sus hombros”.
En “El apostador” un exiliado político trabaja como escritor de no-ticias para la red y allí descubre que la multiplicidad de información y el acceso ilimitado a ella deviene en un tipo de censura. El cuento aborda las nuevas relaciones entre los lectores y la información pública que permi-te Internet.
“Rutinas de Tánger”, de Rudy Rucker, es una serie de cinco cartas, firmadas por William Burroughs, dirigidas a su padre, a Allen Gins-berg y a Jack Kerouac. En ellas el re-mitente platica cómo conoció a Alan Turing, científico brillante, y confie-sa que ahora comparten apariencias porque Turing necesitaba huir de la persecución desencadenada en su contra por ser homosexual. El tra-bajo verbal de Rucker en la imita-ción del estilo beat se conserva en la cuidada traducción que hace de este cuento Bernardo Fernández, Bef.
Si existe algo perfectible en 25 minutos es el cuidado final de la edi-ción, abundan los errores de dedo, existen varias repeticiones de pa-labras, algunas aparecen donde no deberían estar e incluso un cuento tiene un título antes del texto al que acompaña y otro en el índice. Sin em-bargo, estos detalles de formación no menguan la importancia de la labor realizada por Pepe Rojo y Bernardo Fernández, Bef, acompañados en las
16.indd 80 24/04/14 01:19
81traducciones por Alberto Calvo, Al-berto Chimal y Gerardo Sifuentes. ¡Enhorabuena!
Horizonte CeroHomero Ríos
Horizonte cero es una antología de ciencia ficción publicada bajo el se-llo de Editorial Comikaze. Iniciada por Abraham “Cuervoscuro” Martí-nez, RG Llarena, Jaime “Jame” Mar-tínez y Axel Medellín, todos colabo-radores habituales de la legendaria revista Heavy Metal. Cada entrega explora una realidad diferente, ajena a nuestra cotidianidad pero cuyas problemáticas suenan a algo pal-pable y vigente en nuestro mundo.
“Al final habrá esperanza”, con arte del filipino Jake Bilbao y el equipo fundador del proyecto, nos muestra un futuro donde un sol ar-tificial ha fallado y los humanos de-ben hibernar mientras se realizan las reparaciones pertinentes al astro. Para ello, los humanos tendrán que confiar en seres de inteligencia arti-ficial cuya misión es protegerlos ante todo, incluso, de ellos mismos. En “La paradoja de la unidad”, Llarena y Martínez traen incontables univer-sos ante nuestros ojos con la ayuda del artista mexicano Miguel Mora, donde nos hacen ver que quizá una afiliación interdimensional (mcw) no sea la mejor solución a nuestros problemas.
En “El comerciante de sueños”, mediante un impecable e icónico arte del brasileño Milton Sobreiro, la dupla Llarena-Martínez pone nuestros sue-ños a la venta, tan sólo para ver qué es lo que estamos dispuestos a recibir a cambio de éstos. ¿No son suficien-tes nuestros sueños?, ¿qué tal nuestras ambiciones? Se necesita valor para merecer el poder, por ello Abraham Martínez publicó, junto al también brasileño Vitor Gorino, “Viaje al Lado Oscuro De La Luna”, en la cuarta en-trega de Horizonte Cero.
“Registros del arribo a los plane-tas aqua y gris”, con arte del marro-quí Mehdi Cheggour e historia de Martínez, es la obra publicada en la quinta entrega de la antología (y de la que probablemente podría decirse es mi favorita), la cual se centra en el conflicto entre dos razas aliení-genas al momento de tratar comer-cialmente con la raza humana y el conflicto de consciencia que repre-senta aprovecharse de la necesidad ajena como eje central de la narra-tiva. Milton Sobreiro participa nue-vamente junto a Abraham Martínez en “Deuda de sangre”, sexta entrega de Horizonte Cero, historia fatalista donde nada importa más que la ven-ganza y retribución de la humanidad hacia una raza alienígena aparente-mente despiadada y cruel.
Para el número siete, “1%” fue la historia a publicar con argumento de Abraham Martínez y arte del fili-pino Rowel Roque, donde el elitismo
16.indd 81 24/04/14 01:19
82 y limitación de recursos mermarán a la humanidad hasta el punto de hacerse la más fatídica pregunta: ¿quién merece ser salvado? En el tomo ocho, Homero Ríos se inte-gra al equipo y escribe “Juntos vi-viremos para siempre” con arte de Miguel Mora. Una misión de reco-nocimiento en el espacio se con-vierte rápidamente en una carrera desesperada por sobrevivir a como dé lugar en las condiciones más ad-versas.
Si quieres saber más de Horizonte Cero, visita:
http://www.horizontecero.com
DharmaAbraham “Cuervoscuro” Martínez Azuara
Dharma, publicada por el escritor regiomontano Homero Ríos bajo el sello Creatomotor, es una antología compuesta por doce historias au-toconclusivas, divididas en cuatro números, retomando la tradición narrativa de cómics como Eerie o Cuentos de la Cripta y de series te-levisivas como Dimensión desconoci�da y Alfred Hitchcock presenta.
Además de la escritura de Ho-mero, en este título podemos apreciar el arte de reconocidos artistas como Paco Medina, Ren Guerra, Mark Lo-renzana, Zoar Huerta, Joe Sánchez, Miguel Mora, Mehdi Cheggour, Hugo
Arámburo, Arthur Asa, Eva Cabrera, Fabián Cobos, Salvador Velázquez y José García. La gran calidad de la edi-ción, un buen cuidado de los grises, rotulado fluido y excelente calidad de papel e impresión son elementos que hacen la lectura aún más absorbente.
Dharma trata al lector con res-peto y no duda de su inteligencia: lo primero que le exige es la atención a los detalles, a una lectura en la que, al igual que un truco de magia, se debe observar detenidamente el arte de cada panel y leer con cui-dado cada diálogo, ya que antes de que la historia termine, una vuelta de tuerca saltará hacia nosotros, un giro a lo que creíamos saber sobre los personajes y su proceder moral.
En el primer tomo se abordan tres historias de ciencia ficción que van desde un remoto futuro en el que la humanidad ha evolucionado en dos especies y aparentemente ha alcanzado la perfección, aunque su naturaleza siga siendo la misma; has-ta un futuro cyberpunk mucho muy cercano lleno de espionaje industrial; finalmente nos hacen testigos de la caída de la civilización estelar.
Los dos tomos subsecuentes se alejan de la ciencia ficción. En la segunda entrega encontramos crí- entrega encontramos crí-menes que ocurren en nuestro pro-pio mundo, jugando con la mente de quienes son víctimas y victimarios al mismo tiempo; asesinatos de ori-gen sobrenatural; y un extraño pacto ocurrido hace siglos, entre un famoso
16.indd 82 24/04/14 01:19
83dramaturgo y un demonio, que no resulta como se esperaba. En el ter-cer tomo el tema de la locura hace su aparición, llevándonos por los cami-nos de la culpa y el remordimiento; la furia de una compañía de actores desairada; y finalmente un crimen pasional perpetrado por un arlequín.
Dharma completa su ciclo en el número cuatro, llevándonos de nue-vo a mundos remotos, en tiempo y espacio, donde un mesías artificial pone a prueba a la humanidad; la siguiente historia ocurre en los mis-teriosos Himalayas, para encontrar al heredero de un anciano maestro; y finalmente somos invitados al ins-tante de la extinción tanto de una
especie animal como de un pueblo humano.
Dharma es un viaje a otros pla-netas y otras latitudes, pero princi-palmente es un viaje al corazón del alma humana, un espejo negro en el que en cada historia se reflejan sentimientos y pensamientos que a pesar del tiempo y el espacio, nos recuerdan constantemente la oscu-ridad y la luz que mora dentro de nosotros.
Para saber más sobre esta publica-ción visita:
www.fixionauta.com/dharma
16.indd 83 24/04/14 01:19
Colaboradores
Pedro J. Acuña Nació en Chihuaha en 1986; estuvo seis me-ses allá y nunca ha regresado. Estudió filosof ía en la unam. Actualmente es becario del área de narrativa en la Funda-ción para las Letras Mexicanas.
Herson Barona (D.F., 1986) Lee, escribe y edita (no siempre en ese orden). Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas y Estudios Latinoamericanos para nunca conseguir trabajo. Publica sus sobras completas como @viajerovertical.
Nadezhda Bojalil Es egresada de la Licenciatura en Actua-ción por la Escuela Nacional de Arte Teatral (enat). Fun-dadora de la compañía El Teatro del Gato Flaco para la que escribe y dirige las obras Diario de un Viaje y Porto Solvere.
Abraham Martínez Azuara “Cuervoscuro” Escritor que ha participado en diversas publicaciones (Quaentum, Co�mikaze, Tierra Adentro, Femme Fatales, Horizonte Cero, Planet Lovecraft, Strange Aeons, Heavy Metal Magazine, DC Comics Digital, entre otras).
Mauricio del Olmo Fue ensamblado en la Ciudad de Méxi-co a finales del siglo xx. Tiene en ejecución software para desplegar documentos de teoría literaria, instalar progra-mas en otras estructuras orgánicas y desarrollar vías alter-nas de meta-comunicación.
Nayeli García Sánchez (Ciudad de México, 1989) Licen-ciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la unam. Actualmente colabora como becaria de investigación en la Enciclopedia de la Literatura en México en la Fundación para las Letras Mexicanas.
Enrique Angel González Cuevas (D.F. 1986) Estudia la Maestría en Filosof ía en la unam. Ha publicado cuentos y minificciones en distintas revistas y antologías. Usted no-más googlee su nombre.
Giorgio Lavezzaro Es traductor de diversos espacios —li-teratura, docencia y clínica. Le interesan los géneros lite-rarios como recursos, cree en la docta ignorancia y piensa que entender, cabalmente, la psique es un simulacro frente a la angustia.
Arturo Loera (Chihuahua, 1987) Autor de los libros El poema vacío (icm/Conaculta, 2013) y Cámara de Gesell (Premio de Poesía Editorial Praxis, 2013).
Luis Fernando Lugo (Ciudad de México, 1985) Becario del fonca en el área de poesía (2010-2011 y 2013-2014). Beca-rio de la Fundación para las Letras Mexicanas (2011-2013). Primer premio de Poesía (entrega N° 42, revista Punto de Partida, unam).
Laura Martínez-Lara Es bailarina de danza clásica y narradora. Actualmente es becaria de la Fundación para las Letras Mexi-canas en el área de narrativa. Estudio la maestría en Letras Ibe-roamericanas en la UIA (Puebla). Escribió la novela Tu rostro en otoño (2013).
Javier Márquez (Ciudad de México, 1987) Teatrista y docente. The Jöker Jack. La última carcajada de Heath Ledger (Premio Nacional de Dramaturgia Joven G.M.C., 2012). (Caín Premio a Mejor Obra. Festival Nacional e Internacional de Teatro Uni-versitario, 2011).
María Luisa Negrete Montoya Egresada de la Maestría en Letras (Modernas Inglesas) y de la Licenciatura en Lengua y Literatura Modernas Inglesas de la unam. Licenciada en Psi-cología por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Se ha de-sarrollado profesionalmente en el ámbito educativo y editorial.
Daniel Orizaga Doguim (Ciudad Madero, Tamps., 1983) Es becario de investigación en la Fundación para las Letras Mexi-canas, (periodo 2013-2014). Colabora en la Enciclopedia de la Literatura en México.
Homero Ríos Es escritor y guionista cinematográfico con tra-bajo publicado en Heavy Metal Magazine. Es el autor de Dhar-ma y colaborador en la antología de ciencia ficción mexicana Horizonte Cero. Actualmente desarrolla los webcomics Beren y Hotel Mairet.
Luis Alberto Rodríguez Navarro Es egresado de la licencia-tura en Letras hispánicas en la uam Iztapalapa. Es la prime-ra vez que colabora y publica en un proyecto cultural. Sus trabajos en general abordan temas de Ciencia, Pataf ísica y la autorreferencia en el lenguaje.
René Rueda (Chilpancingo, Guerrero, 1984) Estudió Letras Hispánicas en la uam-i. Becario de la Fundación para las Le-tras Mexicanas en el área de narrativa (2012-2013, 2013-2014).
Shanik Sánchez Licenciada en Lengua y Literaturas Hispáni-cas (unam). Apasionada del siglo xix, ha participado en co-loquios sobre literatura mexicana de esa centuria. Colabora en la Enciclopedia de la Literatura en México en la Fundación para las Letras Mexicanas.
Haydeé Salmones (Ciudad de México, 1989) Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la unam. Rescatista de au-tores decimonónicos (iib, unam). Becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de narrativa.
16.indd 84 24/04/14 01:19