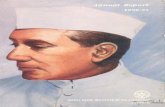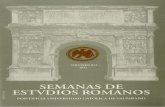BERNAL CASASOLA, D.; ROLDÁN GÓMEZ, L.; BLÁNQUEZ PÉREZ, J.; DÍAZ RODRÍGUEZ, J. J. y PRADOS...
Transcript of BERNAL CASASOLA, D.; ROLDÁN GÓMEZ, L.; BLÁNQUEZ PÉREZ, J.; DÍAZ RODRÍGUEZ, J. J. y PRADOS...
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN
EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
DE LA PREHISTORIA AL FIN DEL MUNDO ANTIGUO
D. BERNAL CASASOLA
Editor científico
EDITA: COLABORA:
Las aguas del Círculo del Estrecho –región histórica que aunaba el sur de la Península Ibérica yel Norte de África occidental en la Antigüedad– se han caracterizado desde los orígenes de la Hu-manidad por su fertilidad, convirtiendo a esta zona geográfica en uno de los ámbitos pesquero-conserveros más importantes del Atlántico y del Mediterráneo a lo largo de la Historia.
Encontrará el lector en estas páginas una síntesis de la explotación de recursos marinos en di-cha zona entre la Prehistoria y la Antigüedad Tardía, pasando por el mundo fenicio-púnico ypor Roma. Todo ello a través del análisis de los restos arqueológicos que tanta fama dieron a lascostas gaditanas y mauritanas, cuna de las almadrabas y del afamado garum de nuestros ante-pasados. Se incluyen, adicionalmente, algunos estudios sobre temáticas de economía marítimapoco transitadas aún por la investigación histórica, como la producción de púrpura o la pescade cetáceos en el Mundo Antiguo.
AR
QU
EO
LOG
ÍAD
EL
APE
SCA
EN
EL
EST
RE
CH
OD
EG
IBR
ALT
AR
Servicio de Publicaciones
MONOGRAFÍAS DEL PROYECTO SAGENA 1
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN
EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
DE LA PREHISTORIA AL FIN DEL MUNDO ANTIGUO
D. BERNAL CASASOLA
Editor científico
CON LA PARTICIPACIÓN DE:T. Bekker-Nielsen, D. Bernal, J. Blánquez, J.J. Cantillo, M. C-Soriguer, G. De Frutos, J.J. Díaz, E. García Vargas, J.A. Hernando, A. Muñoz, F. Prados, J. Ramos, L. Roldán y C. Zabala
Imágenes de cubierta: Almadraba de Barbate faenando –mayo, 2008– (D. Bernal)
Semis de Carteia (M.A.N., nº inv. 1993/67/5315)
Imágenes de contracubierta: Ánfora púnica de salazones del Sector III Camposoto (A. Muñoz)
Detalle de la almadraba de Conil según Hoefnagel (siglo XVI, facsímil)
Edita:
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
C/ Doctor Gregorio Marañón, 3, 11002 Cádiz (España)
www.uca.es/publicaciones
Con la colaboración de:
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía
Fundación Pouroulis
© Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz
© De cada capítulo su autor
Revisión de estilo: D. Bernal Casasola y Elena Moreno Pulido
Diseño y maquetación: trbd
Imprime: Pedro Cid, S.A.
ISBN: 978-84-9828-234-4
Depósito Legal:
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra puede ser
realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro
Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
A REBECA Y A ÁFRICA, PESCADORAS DE SUEÑOS E ILUSIONES, POR HABER
MARCADO EL RUMBO DE LA NAVE QUE NOS GUÍA EN LA VIDA COTIDIANA, Y HABER DADO SENTIDO A NUESTRA ABSORBENTE ARQUEOLOGÍA…
Esta contribución se inserta en el marco de desarrollo del Proyecto de Investigación de Excelencia SAGENA (HUM-03015)de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía (www.sagena.es), y del Grupo de Investigación
HUM-440 del IV Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Junta de Andalucía.
ÍNDICE
PresentaciónDe la memoria de la pesca gaditana ............................................................ 12D. Bernal Casasola
1. Los recursos litorales en el Pleistoceno y Holoceno. Un balance de suexplotación por las sociedades cazadoras-recolectoras, tribales comunitarias y clasistas iniciales en la región del Estrecho de Gibraltar ....................... 17J. Ramos Muñoz y J.J. Cantillo Duarte
2. La pesca y las conservas en la Bahía de Cádiz en época fenicio-púnica....... 81A. Muñoz Vicente y G. de Frutos Reyes
3. Roma y la producción de garvm y salsamenta en la costa meridional deHispania. Estado actual de la investigación............................................. 133E. García Vargas y D. Bernal Casasola
4. ¿Por qué tantos peces en el Estrecho de Gibraltar? Biología, artes de pescay metodología de estudio de los restos arqueozoológicos ........................ 183M. C-Soriguer Escofet, C. Zabala Giménez y J.A. Hernando Casal
5. Del marisqueo a la producción de púrpura. Estudio arqueológico del conchero tardorromano de Villa Victoria/Carteia (San Roque, Cádiz)....... 199D. Bernal Casasola, L. Roldán Gómez, J. Blánquez Pérez, J.J. DíazRodríguez y F. Prados Martínez
6. Roma y la pesca de ballenas. Evidencias en el Fretum Gaditanum ........... 259D. Bernal Casasola
7. La industria pesquera en la región del Mar Negro en la Antigüedad ....... 287T. Bekker-Nielsen
Bibliografía ................................................................................................. 313
Índice de autores
Dr. Tønnes Bekker-NielsenProfesor de Historia Antigua. University of Southern DenmarkEngstien 1, DK-6000 Kolding (Dinamarca)[email protected]
Dr. Darío Bernal CasasolaProfesor Titular de Arqueología. Universidad de Cádiz. Facultad de Filosofía y Letras. Avda. Dr. Gómez Ulla s.n., 11003 Cádiz. [email protected]
Dr. Juan Blánquez PérezCatedrático de Arqueología. Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Filosofía y Letras. Campus de Cantoblanco, 28049 [email protected]
Juan Jesús Cantillo DuarteArqueólogo y Doctorando. Universidad de Cádiz.Facultad de Filosofía y Letras. Avda. Dr. Gómez Ulla s.n., 11003 Cá[email protected]
Dra. Milagrosa C-Soriguer EscofetProfesora Titular de Zoología. Universidad de Cádiz. Facultad de Ciencias. Polígono Río San Pedro, 11510 Puerto Real (Cádiz)[email protected]
Dr. Gregorio de Frutos ReyesProfesor Titular de Historia Antigua. Universidad de Huelva. Facultad de Humanidades.Campus de El Carmen. Avda. 3 de marzo s/n, 21071 [email protected]
José Juan Díaz RodríguezBecario de Investigación y Doctorando. Universidad de Cádiz.Facultad de Filosofía y Letras. Avda. Dr. Gómez Ulla s.n., 11003 Cádiz. [email protected]
Dr. Enrique García VargasProfesor Titular de Arqueología. Universidad de Sevilla. Facultad de Geografía e Historia. c/ Doña María de Padilla s/n, 41004 Sevilla. [email protected]
Dr. José Antonio Hernando CasalProfesor Titular de Zoología. Universidad de Cádiz. Facultad de Ciencias. Polígono Río San Pedro, 11510 Puerto Real (Cádiz)[email protected]
Angel Muñoz VicenteDirector del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia. Junta de Andalucía.Ensenada de Bolonia, s/n, 11380 Tarifa (Cádiz)[email protected]
Dr. Fernando Prados MartínezProfesor Contratado. Universidad de Alicante. Facultad de Filosofía y Letras. Apdo. de Correos 99, 03080 [email protected]
Dr. José Ramos MuñozProfesor Titular de Prehistoria. Universidad de Cádiz. Facultad de Filosofía y Letras. Avda. Dr. Gómez Ulla s.n., 11003 Cá[email protected]
Dra. Lourdes Roldán GómezProfesora Titular de Historia del Arte. Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Filosofía y Letras. Campus de Cantoblanco, 28049 [email protected]
Dra. Cristina Zabala GiménezProfesora Titular de Zoología. Universidad de Cádiz. Facultad de Ciencias. Polígono Río San Pedro, 11510 Puerto Real (Cádiz)[email protected]
199
Dícese que en Carteia se han hallado bucinas y múrices que pueden contener hasta diez cotilas… (Estrabón, Geografía, III,2,7)
…minores cum testa vivas frangunt… (Plinio, H.N., IX, 126)
Las recientes excavaciones de urgencia acometidas por un equipo de la UniversidadAutónoma de Madrid y la Universidad de Cádiz durante el año 2005 en la zona ex-tramuros de Carteia, han proporcionado las primeras evidencias arqueológicas deproducción de púrpura en la Bahía de Algeciras en la Antigüedad Tardía. De ellose ha presentado un avance en el II Symposium Internacional sobre Textiles y Tintesen el Mundo Antiguo (Atenas, 2005), ya editado (Bernal et alii, 2008b), cuya ver-sión completa y desarrollada se incluye en estas páginas. Se trata de una zona peri-férica de la ciudad hispanorromana vinculada a la explotación industrial, en la cualdurante época altoimperial estuvo en funcionamiento un barrio alfarero de gran en-vergadura asociado a un embarcadero. La continuidad en la explotación de los re-cursos del mar queda reflejada en época tardorromana por la excavación de losrestos de un gran conchero con 19 especies de malacofauna, en el cual práctica-mente monopoliza el registro malacológico el Hexaplex trunculus, con evidencias tan-gibles de una fracturación intencional de los ápices para la obtención de los glandespurpurígenos. Además, otras especies del género Patella y Monodonta confirmanque se trata de un depósito mixto, destinado también a la producción de alimen-tos o conservas. En este trabajo se presenta un avance de la caracteri zación ar-queozoológica de una parte del conchero, así como la problemática deri va da de laexcavación del mismo, en el cual se han excavado algunos nive les ar queo lógicoscon restos evidentes de termoalteración. Asimismo, se analiza el contexto arqueo-
5. Del marisqueo a la producción depúrpura. Estudio arqueológico delconchero tardorromano de VillaVictoria/Carteia (San Roque, Cádiz)
D. BERNAL CASASOLA, L. ROLDÁN GÓMEZ, J. BLÁNQUEZ PÉREZ, J.J. DÍAZ
RODRÍGUEZ Y F. PRADOS MARTÍNEZ
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
200
lógico asociado, que permite fechar el conjunto en el último cuarto del siglo IVd.C., realizando una serie de inferencias sobre este tipo de instalaciones industria-les tardorromanas.
El barrio industrial de Villa Victoria: un sector productivo del territoriumde Carteia
La ciudad hispanorromana de Carteia es un asentamiento de crucial importanciahistórica en época romana, ya que se convirtió, desde su deductio en el 171 a.C., enla primera colonia latina fuera de la península itálica, manteniendo desde entoncesun papel fundamental como base militar naval y como centro político-administra-tivo de primer orden en el área del Estrecho de Gibraltar. Su importancia se reflejaen el mantenimiento de una gran actividad urbana y habitacional durante la totali-dad de época imperial, contando con evidencias de poblamiento hasta el siglo VIIo inicios del VIII, fechas en las cuales la ciudad sufre un significativo abandono co-mo resultado de las primeras presencias islámicas (Roldán et alii, 1998 y 2003).
Muy significativa es su localización geográfica, controlando estratégicamente eltráfico marítimo en el área del Fretum Gaditanum, y constituyendo el asentamien-to urbano de mayor importancia en la Bahía de Algeciras. De ahí su gran implica-ción en las actividades vinculadas con la explotación de los recursos marinos, porsu privilegiada vocación marinera. Basta recordar al efecto la importancia de la ico-nografía marina de sus amonedaciones, situadas entre los siglos II y I a.C., siendolos tipos monetales más habituales precisamente los marinos, y entre ellos los del-fines, Neptuno, la proa de barco o elementos tan singulares como el pescador (Cha-ves, 1979); o las citas literarias a su pujante economía pesquero-conservera, comonos relatan Estrabón o Plinio al valorar el episodio del cefalópodo que introdujo sustentáculos en los horrea de los comerciantes que almacenaban salazones listos parasu expedición ultramarina; o la cita explícita al descomunal tamaño de los múricesde Carteia (Roldán et alii, 1998).
Esta ciudad constituye además un referente importante en relación a su dilata-da trayectoria de investigaciones arqueológicas, que remontan sus orígenes a lostrabajos de la Fundación Bryant en los años sesenta (Woods, Collantes y Fernán-dez Chicarro, 1967), pasando por las excavaciones de los años setenta y ochenta (Pre-sedo et alii, 1982) hasta desembocar en el proyecto de investigación que desde elaño 1994 desarrolla en la zona monumental del asentamiento la Universidad Au-tónoma de Madrid (Roldán et alii, 2006).
No obstante, y por motivaciones científicas diversas, las excavaciones se hancentrado hasta la fecha en el estudio de la planificación urbana del foro romano yen el análisis arqueo-arquitectónico de diversos edificios intra moenia (caso del tem-
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
201
plo republicano, de las termas o del teatro, especialmente), siendo muy limitadoshasta la fecha los datos conocidos de las actividades económicas de la ciudad y desus estructuras productivas, que se limitan básicamente a la documentación de losrestos de varias factorías de salazones o cetariae en las excavaciones de los años se-senta al pie del foro y cerca del paleocauce del río Guadarranque, cuya actividad de-bió iniciarse en época tardorrepublicana-altoimperial, perdurando hasta momentosavanzados de la Antigüedad Tardía, como demuestra la erección de una planta con-servera en el siglo IV o más tarde aún (Bernal, 2006b).
En este contexto cobran especial relevancia los hallazgos realizados en Villa Vic-toria en el año 2005 (figura 1), que se convierten en catalizadores de primer ordenpara evaluar, con datos estratigráficos y contextuales recientes, la economía marí-tima de la ciudad a lo largo de época imperial. De una parte la contribución al co-nocimiento de la zona extramuros de la ciudad, prácticamente carente de hallazgosarqueológicos de entidad, al situarse en las inmediaciones diversos complejos pe-troquímicos que enmascaran bajo sus estructuras los restos periurbanos. Y por otrodebido al tipo de hallazgos, eminentemente vinculados con la economía urbana, ha-biendo permitido por primera vez evaluar con contundencia las actividades pro-ductivas y la economía marítima de la ciudad entre el siglo I a.C. y el IV/V d.C.
Figura 1. Vista general del área de Villa Victoria antes del inicio de su urbanización actual.
A
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
202
A inicios del siglo XXI se decide urbanizar un amplio sector del término muni-cipal de San Roque, en la zona de la barriada de Puente Mayorga, consistente enun área de grandes dimensiones (unos 20.000 metros cuadrados) no antropizadahasta la fecha, a través de un proyecto urbanístico denominado Plan Especial Vi-lla Victoria. Todo ello ha propiciado la realización de una intensiva cautela ar-queológica en la zona entre los años 2003 y 2005, siguiendo la misma en curso dedesarrollo aún en las fechas de realización de este trabajo. Debido a la entidad delos hallazgos arqueológicos, el Ayuntamiento de San Roque y las diversas empre-sas implicadas consideraron importante un desarrollo continuado de las labores ar-queológicas en la zona, que han sido acometidas en su mayor parte por un equipointerdisciplinar de la Universidad de Cádiz y la Universidad Autónoma de Madrid,dirigido por los firmantes de estas páginas, habiendo integrado junto a los arqueó-logos a un nutrido grupo de especialistas, entre ellos a geógrafos, biólogos o antro-pólogos. Hasta la fecha, entre los años 2003 y 2006, se han realizado nueve campañasde excavaciones/restauración en las diferentes parcelas de la denominada PM 6, lo
Figura 2. Planimetría general de los hallazgos en Villa Victoria, con la localización de lasestructuras excavadas, tanto el alfar (A), la necrópolis (B), la factoría de salazón (C), elembarcadero (D), el taller de púrpura, con la zona del conchero (E), el Área de Trabajopavimentada en signinum (F) y la pileta (G).
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
203
que da una idea de la entidad del proyecto y la magnitud de los resultados, ha-biéndose exhumado evidencias de una figlina altoimperial (con un horno excava-do y restos de otros, un horreum y varios testares), destinada eminentemente a laproducción de ánforas salsero-salazoneras (Bernal et alii, 2004a y b), un embarca-dero con áreas de uso industrial (Blánquez et alii, 2005b), una necrópolis activa en-tre el siglo I y los siglos VI/VII d.C. (Blánquez et alii, e.p.) y una pequeña cetariacon ocho piletas de salazón excavadas integralmente (figura 2). Una síntesis de to-dos estos hallazgos se ha presentado recientemente (Bernal et alii, 2006a).
La principal aportación científica de estas excavaciones en Villa Victoria es que cons-tituye uno de los primeros ejemplos en la Bética de barrio industrial periurbano exca-vado en un porcentaje muy elevado, por lo que cuando se ultime su estudio, en fase dedesarrollo en la actualidad, dispondremos de una nítida imagen de cómo fueron real-mente estas aglomeraciones industriales hispanorromanas surgidas al calor y amparoeconómico de las importantes ciudades del Círculo del Estrecho en el mundo antiguo.
Hasta la fecha se ha optado únicamente por presentar algunos avances de los ha-llazgos arqueológicos, especialmente en foros de carácter regional, a esperas de ul-timar los trabajos de campo y poder ofrecer a la comunidad científica los hallazgosde manera monográfica a través de diversas monografías.
En una de las zonas de la denominada parcela PM-6, junto al vial denominado“Callejón del Moro”, y en el sector adyacente al embarcadero de época altoimpe-rial se documentaron restos de un taller destinado a la producción de púrpura, fe-chado durante el Bajo Imperio, del cual únicamente se han presentado tanto elpreceptivo informe de la Actuación Arqueológica Preventiva como una noticia enla revista Caetaria (Blánquez et alii, 2005a y b). Debido al interés del hallazgo y ala total ausencia de evidencias de esta naturaleza previamente ni en la Bahía de Al-geciras ni en otros ámbitos cercanos del Círculo del Estrecho (AA.VV., 2004; Ber-nal, 2006a), se decidió presentar un avance preliminar de estos hallazgos en este IIInternational Symposium “Textiles and Dyes in the Mediterranean Ancient World”,(Bernal et alii, 2008b) cuya versión detallada se presenta en estas páginas.
Del embarcadero altoimperial a la producción de púrpura en Carteia en elsiglo IV d.C. Las evidencias de Villa Victoria
Es múltiple, variada y poco sistematizada la bibliografía sobre las evidencias ar-queológicas vinculadas a los talleres productores de púrpura en las provincias occi-dentales del Imperio, habiendo sido guiadas las investigaciones habitualmente dela mano de las fuentes literarias y las comparaciones etnográficas, a excepción de al-gunos trabajos de síntesis (Uscatescu, 1994). Recientemente, esfuerzos de algunosautores han comenzado a paliar estas deficiencias, con significativas investigaciones
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
204
sistemáticas especialmente en Ibiza y con datos preliminares de gran interés en lafachada levantina de la Península Ibérica, especialmente en el entorno de Cartha-go Nova (Alfaro, Wild y Costa, 2004, eds.). Con este renovador panorama de ha-llazgos, y teniendo en cuenta la importancia del hallazgo para la totalidad de Hispaniadebido a la escasez de talleres bien documentados arqueológicamente, se ha pres-tado especial atención a la excavación arqueológica de las evidencias del taller de púr-pura de Villa Victoria, habiendo sido especialmente rigurosos en la metodología deinvestigación arqueológica, tanto durante el trabajo de campo como durante el pos-terior análisis de laboratorio. De ahí que en los próximos capítulos se realicen di-versas observaciones de tipo metodológico, que podrán ser de utilidad para futurasactuaciones arqueológicas en yacimientos de similar naturaleza.
A continuación presentamos los datos de manera analítica, teniendo en cuentaen primer lugar el contexto arqueológico de los hallazgos y las estructuras vincula-das con el atelier de púrpura, procediendo en segundo término al desglose de laevidencia arqueozoológica del conchero excavado. Por último se realiza una con-textualización de los hallazgos en ámbito mediterráneo, procediendo a la realizaciónde una serie de inferencias conclusivas relacionadas tanto con la problemática his-tórica de estos hallazgos para Carteia y el Círculo del Estrecho como con las ca-racterísticas y fisonomía de estos depósitos arqueológicos. También se incide en lametodología de rastreo de este tipo de evidencias productivas y en la notable in-formación que se puede obtener de su estudio en relación al conocimiento de lasactividades pesqueras en el Mundo Antiguo, aspecto éste prácticamente no trata-do en la bibliografía especializada.
Con el objetivo de descargar el texto de referencias innecesarias, resumimos su-cintamente a continuación la problemática de la excavación arqueológica, remi-tiendo al informe de la actuación preventiva para la ampliación de datos técnicos(Blánquez et alii, 2005a).
La superficie objeto de estudio arqueológico se corresponde a grandes rasgos conla denominada “calle B” del Plan Parcial de Villa Victoria, junto a la cual se ejecutóla construcción de otros dos viales (Calle C o zona de los alfares; y Calle A o zonade acceso desde la N-351). Además de la construcción de estas arterias viarias seprocedió a la realización de un gran colector de aguas pluviales que de la N-351 re-coge toda la acometida de la red de saneamiento hasta conducirla al mar. En su ex-tremo meridional, junto al acerado de esta calle B, aparecieron los restos arqueológicosque fueron denunciados en su día al Seprona de la Guardia Civil, que son los quehan propiciado estos hallazgos. Previamente al inicio de los trabajos arqueológicosse efectuaron diversos movimientos de tierra en la zona, como es el caso de los rea-lizados para el cajeado del vial B, los cuales afectaron a la zona superficial de un pa-vimento de opus signinum, relacionado con el taller de púrpura, como luego veremos.
Las áreas de excavación recogidas en el proyecto de la Actuación ArqueológicaPreventiva aprobado por la Dirección General de Bienes Culturales de la Conseje-
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
205
ría de Cultura de la Junta de Andalucía incluían sendos sondeos, denominadosCorte 1 y Corte 2, en la zona donde se habían producido dichos hallazgos casua-les, así como el control arqueológico de una serie de zanjas para la instalación delos servicios y las infraestructuras, lo que conllevó la excavación en extensión deunos 500 metros cuadrados en área abierta en el entorno de los citados cortes (fi-gura 3); y por último, el control arqueológico de unos 800 metros cuadrados máscorrespondientes a las citadas zanjas de servicios, lo que da una idea de la entidadde la actuación arqueológica en cuestión. Del planteamiento de la excavación y delsistema de cuadriculación, los únicos datos que nos interesa resaltar aquí son las di-mensiones del Corte 1, unos 50 metros cuadrados (8 × 8 metros aproximadamen-te), que con posterioridad fueron ampliados al unirse con las otras dos áreas deexcavación (Corte 2 y Zanja de Fecales), hasta definir un polígono irregular (32,5× 15 metros). El Punto 0 de la excavación se situaba sobre un bunker de la II Gue-rra Mundial situado al suroeste de la excavación, localizado a + 4,28 metros sobreel nivel del mar, siendo todas las cotas del Corte 1 inferiores a la misma, lo que dauna idea precisa de la cercanía de la zona al nivel del mar y a la línea de costa ac-tual, de la que dista aproximadamente una veintena de metros lineales.
Durante la excavación en el entorno del Callejón del Moro de Villa Victoria hansido definidos cuatro horizontes culturales o Fases, que sintetizamos a continuación.
Figura 3. Vista general del área de excavación del Sector Occidental (Cortes 1 y 2) con elmuro del embarcadero en primer término y los restos superpuestos del conchero.
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
206
La denominada Fase I se correspondería con la época de construcción, uso y aban-dono de un malecón portuario o embarcadero, así como una serie de estructuras rela-cionadas con él, fechadas dentro del siglo I d.C., si bien las mismas no debieron encontrarseen funcionamiento durante mucho tiempo ya que se ha detectado su rápida amortiza-ción en momentos cercanos a mediados de dicha centuria. De ella, localizada a unos 200metros al este del área del alfar, se ha excavado un tramo de más de 24 metros de lon-gitud con un acceso acodado en su extremo occidental, definiendo una lengua de aguahacia el interior a través de una posible bocana. La técnica constructiva del muelle se de-fine con un farallón pétreo en opus vittatum situado en contacto directo con la línea cos-tera, tras el cual se situaron tres hiladas paralelas de ánforas en disposición vertical –deltipo Beltrán IIA, fabricadas localmente–, destinadas a afianzar el sustrato arenoso y a do-tar a la estructura de un sistema drenante, técnica edilicia bien conocida en otras pro-vincias del Imperio como en la zona de la laguna de Venecia/valle del Po o en el Ródano(Pessavento, 1998, ed.). En Hispania es excepcional, ya que son mínimas las instalacionesportuarias similares, como puede ser el caso en la Bética de las estructuras flavias de LosCargaderos, en el caño de Sancti Petri en la Bahía de Cádiz (Bernal et alii, 2006b).
En la denominada Fase II, y debido a una serie de circunstancias medioam-bientales –retroceso del nivel del mar y génesis de un espacio litoral de playa–, elembarcadero quedó en desuso, se adosó en su extremo occidental, en la antiguabocana de la estructura portuaria, una estancia cuadrangular, pavimentada con ar-cilla y con las paredes estucadas y enlucidas, de funcionalidad indeterminada porel momento. Esta estructura se construyó en la segunda mitad del siglo I d.C., es-tando en uso hasta las primeras décadas del siglo II d.C., cuando tanto el interiorcomo el exterior de la estancia fueron amortizados. A esta misma fase correspon-den actividades de expolio de la sillería del embarcadero, la cual se encontraba enestos momentos totalmente cubierta por dunas eólicas.
Entre el final de la Fase II y el comienzo de la Fase III existe un hiatus que du-raría hasta bien entrado el siglo IV d.C. Esta situación de aparente inactividad en-cuentra también su refrendo en las estructuras alfareras anexas de Villa Victoria,aparentemente también abandonadas en época antoniniana inicial (Bernal et alii,2004a). Sin embargo, y prácticamente en el mismo lugar en donde se construyó laestancia adosada al embarcadero, se ubicó durante el Bajo Imperio un taller parala producción de púrpura, del cual se ha podido excavar parcialmente un gran con-chero con multitud de especies de malacofauna, con evidencias tangibles de una frac-tura intencional de los múrices para la obtención de los glandes purpurígenos. Estosson los hallazgos que sucintamente presentaremos en estas páginas.
Durante la denominada Fase IV, todos estos estratos romanos fueron cubiertospor el manto dunar, formando parte de ese ecosistema litoral hasta que la zona fuerepoblada con distintas especies forestales –en su mayoría eucaliptos– creándoseentonces una capa de humus que se convertiría en el nivel edáfico hasta época mo-derno-contemporánea.
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
207
El taller de púrpura: problemática arqueológica
Vamos a tratar a continuación las evidencias arqueológicas relacionadas con el taller depúrpura, que se corresponden respectivamente con un gran conchero excavado en elCorte 1 y con una zona de trabajo, pavimentada en opus signinum, en el Corte 4.
El conchero de Villa Victoria: estratigrafía y estructuras asociadas
La documentación de los restos del conchero fue consecuencia de los movimien-tos de tierra realizados en la zona sin supervisión arqueológica, lo que permitió de-tectar una serie de estratos con multitud de restos malacológicos, entre los cualesla especie claramente predominante era el Hexaplex trunculus, comúnmente lla-mado “cañaílla basta” o búsano (figura 4). De ahí que la ubicación del sondeo es-tratigráfico denominado Corte 1 se situara exactamente en la zona en la cual sedocumentaron estas evidencias, con unas dimensiones iniciales de 32 metros cua-drados (8 × 4), divididas en sendos cortes de 4 × 4 metros, si bien las sucesivas am-pliaciones y su conexión con la denominada Zanja de Fecales (figura 3) determinaronuna superficie definitiva para el Corte 1 de 15 metros en dirección norte-sur y 9,5en dirección este-oeste. Esta amplia zona de actuación fue dividida en tres subáre-as –Zona Occidental, Zona Central y Zona Oriental– por cuestiones logísticas que
Figura 4. Estratigrafía general del área del conchero antes del inicio de la excavación.
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
208
no vienen al caso, sin que de ellas se derivasen ulteriores divisiones de las mismasunidades estratigráficas. Los hallazgos relacionados con el taller de púrpura se limitarona la Zona Central, cuyos resultados presentamos a continuación. Es preciso indi-car que además de la actuación integral en esta zona hasta el agotamiento de la se-cuencia estratigráfica, se decidió reperfilar los límites septentrional y oriental del áreaafectada por la excavación incontrolada con el objetivo de documentar la comple-ja secuencia estratigráfica existente en la zona (figura 5).
Las Unidades Estratigráficas (UU.EE.) definidas durante la excavación del Corte1 aparecen sintetizadas en la tabla de la página siguiente, de las cuales las relacionadasdirectamente con las estructuras del taller de púrpura son únicamente cinco (110, 112,113, 125 y 126), que son las que vamos a describir detalladamente a continuación.
La excavación de este área se inició con el rebaje de la capa de arenas y grava quese había diseminado por toda la superficie con el fin de rellenar el rebaje incontrola-do efectuado en mayo de 2004 (U.E. 100). Una vez retirado por completo todo elnivel de relleno contemporáneo quedó una superficie de excavación irregular con pla-nos a diferentes cotas, en la cual afloraban los niveles romanos y las estructuras (UU.EE.109, 110 y muro M1). De una parte diversos niveles sedimentarios de vertido antrópico
Figura 5. Perfil estratigráfico de la zona occidental del Corte 1 tras la actuaciónarqueológica, con los niveles de la Fase III en la parte superior de la secuencia y los de la FaseII en la parte media y baja, amortizando el frontal del embarcadero pétreo (Fase I).
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
209
U.E. Descripción/InterpretaciónEstratigrafía
FaseDebajo de Por encima de
100Escombro empleado para rellenar la excavaciónincontrolada
—101, 106, 109,110
IV
101 Derrumbe situado en la mitad septentrional del corte 100 102 II
102Nivel sedimentario que amortiza la primera hiladade sillarejo del muro en su cara occidental, asícomo el relleno de la canalización
101, 108 103 II
103Amortización de la canalización situada al oestedel muro M 1
102 104 II
104 Arenas que ciegan la bocana del embarcadero.103, 107,117, 108
— I- II
105 Relleno de fosa situada al oeste de la canalización 1 100 104 II
106Nivel sedimentario de aporte natural que cubre almuro M 1
100 109, 122 II
107 Relleno de cenizas de un posible hogar 104 104 bis II108 Estrato de arcillas anaranjadas al S, nivel de uso exterior 118 104 II
109Nivel amortización de la refacción del muro M 1en perfil este
106 111 II
110 Multitud de adobes/ladrillos, posible estructura arrasada 106 112 III111 Derrumbe refacción muro M 1 111 112 II112 Nivel de vertidos de múrices asociado al conchero 111, 110 113, 114 III
113Arenas bajo vertido de múrices y encima delsegundo derrumbe
112, 126 114 II-III
114Segundo derrumbe con gran cantidad defragmentos de estucos
112, 113 115 II
115Nivel sedimentario de aportación natural entreambos derrumbes
114 116 II
116Primer derrumbe con gran cantidad de fragmentosde estucos
115 117 II
117Arenas bajo el 1º derrumbe y sobre un estratonegruzco (¿uso?)
116 118 II
118Arenas asociadas al nivel de uso (antropización delespacio)
117 108 II
119Arenas intramuros de relleno de la estructura dedrenaje del embarcadero. Es el sedimento donde seinsertan las ánforas
100 — I
120Arcillas y material anfórico en el tramo ausente delM 2 y al S
100 104 II
121 =106
Nivel sedimentario de aporte natural que cubre almuro M 3
100 109, 122 II
122Vertido de material constructivo en el interior dela estancia
106 (121) 123 II
123Derrumbe del revoco de las paredes internas de laestancia
122 124 II
124 Arenas que ciegan la bocana del embarcadero 124 — II125 Vertido de cenizas y malacofauna del conchero 112 126 III126 Vertido de ladrillos y malacofauna del conchero 125 113 III
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
210
(101, 104, 105) o génesis natural (102, 103), con cerámicas altoimperiales y fragmentosde argamasa y pinturas murales, tratándose de estratos generados tras el abandono dela estructura portuaria, amortizando en un caso la canalización anexa y la propia bo-cana del puerto, fruto de la continuidad de las actividades antrópicas en la zona conposterioridad a mediados del siglo I d.C. Así lo evidencian algunas actividades comoun posible hogar (U.E. 107), conformado por restos de cenizas y carbones, realizadosobre el nivel de colmatación de la bocana portuaria o U.E. 104.
La continuidad de las labores de excavación en la zona meridional del muro M1permitió documentar una clara secuencia estratigráfica en la cual sobre el nivel de re-lleno de la zona portuaria (104) se detectó una secuencia cíclica de estratos horizon-tales que se corresponden con vertidos intencionados que se fueron depositandoprogresivamente generando una superficie horizontalizada, cada vez más potente,que iba amortizando paulatinamente las diferentes hiladas del alzado del muro M 1,como se aprecia en la figura 5. El interés de esta secuencia es que sobre estos vertidosse documentaban otros estratos que se relacionaban con un conchero debido a la granabundancia de malacofauna: gracias a su detenido estudio se pudo contar con una ideabastante nítida de la secuencia estratigráfica existente previamente a la excavación dela zona en planta. En este sentido, al comenzar el retranqueo de esta zona, observa-
Figura 6. Actividades deposicionales y zonas de actuación arqueológica en el conchero de Villa Victoria.
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
211
mos bajo el relleno de arenas contemporáneo (UE 100) un estrato de arenas (U.E.106) que cubre tanto al muro M1 y a los estratos que lo amortizan (109 y 111), co-mo al conchero tardorromano (110), con escasa potencia en la zona.
En la zona de excavación se intervino en diversos estratos relacionados con de-rrumbes y colmataciones progresivas de diversas zonas del área del embarcadero re-convertidas en ámbitos de uso indeterminado durante la Fase II (108, 115, 116, 117,118), que no trataremos aquí al no presentar una relación directa con el taller depúrpura. Por su parte, en la Zona Central del Corte, los estratos altoimperiales fue-ron alterados por las fosas para la instalación del conchero, limitándose su docu-mentación a la zona occidental (UU.EE. 114-118), excavándose asimismo el interiorde la habitación que se adosó al embarcadero por su zona occidental, detectandodiversas colmataciones (106, 121, 122, 124) y un derrumbe (123), encontrándo-se su interior pavimentado y con detalles edilicios singulares.
A continuación vamos a proceder a la presentación de la secuencia estratigráfi-ca del conchero, atendiendo a las diferentes actividades realizadas en su conforma-ción, como se resume a continuación y se esquematiza gráficamente en la figura 6.
Fosa rellena con sedimentos de génesis natural
Como se puede advertir en la figura 7, en el perfil oriental de la Zona Occidental delCorte 1 y con posterioridad en el perfil sur se documentó que los primeros restos demúrices se asentaban sobre un nivel de arenas de reducida potencia, que se había dis-puesto en ese espacio entre los últimos estratos de la fase II, de época altoimperial. Es-te nivel de arenas fue definido como U.E. 113, y se caracterizó por constituir unestrato de escasa potencia –5 ó 10 centímetros– de arenas de playa de coloración cas-taño clara y granulometría muy fina que debe relacionarse con un proceso de sedi-mentación eólica –y por tanto cubrición por medios naturales– que se produjo entrela fase de vertidos de los siglos I y II y la instalación en la zona de ese conchero tar-dorromano. Este estrato no era del todo horizontal sino que presentaba mayor potenciahacia el sur, apoyándose al norte sobre el sillarejo que configuraba la última hilada con-servada del muro M 1. En la figura 7 se aprecia cómo previamente a la génesis de es-te estrato se realizó una fosa, tal y como evidencia la sección vertical de los estratosaltoimperiales. Da la impresión de que la fosa presenta una morfología de 70-80 cen-tímetros de anchura máxima, y una sección acampanada invertida, con una altura má-xima de unos 60 centímetros. El hecho de que coincida exactamente, en su proyecciónvertical, con la localización del conchero, ha inducido a relacionarla con estas activi-dades, a pesar de no contar con evidencias adicionales al respecto. El relleno de la fo-sa se conformó por un sedimento arenoso estéril en material arqueológico, en el cualeran muy frecuentes los restos de malacofauna marina de reducidas dimensiones, co-mo se advierte en las ilustraciones, y que aparentemente no guardan relación alguna,
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
212
ni métrica ni morfológica, con los taxones malacológicos de los niveles superiores.De ahí que pensemos que la génesis de este nivel se debiese posiblemente a agentesnaturales, por lo que quizás nos encontremos ante el paleocauce de un pequeño arro-yo o canal, elemento que cobra más viabilidad aún si tenemos en cuenta la morfolo-gía general de zona en época bajoimperial, ya que define una sensible vaguada endirección norte-sur, es decir, en cota descendente hacia la playa.
Estructura en material latericio amortizada
Directamente sobre la fosa de documentó la U.E. 126, un estrato de matriz areno-sa, coloración castaño anaranjada y grado de compactación elevado, caracterizado porla presencia casi exclusiva de restos de adobes y otros fragmentos de material cons-tructivo –tegulae, ladrillos y algún fragmento ocasional de opus signinum– sobre elcual se depositaron los niveles del conchero tardorromano (UU.EE. 110, 112 y 125).La documentación de estos elementos constructivos de este nivel alineados en unode los perfiles previamente al inicio de la excavación (figura 4) indujo a pensar quese trataba de una estructura in situ. Durante el proceso de excavación pudieron do-cumentarse diferentes cuestiones. De una parte, el material constructivo latericio secorrespondía mayoritariamente con tégulas de una o doble pestaña, alternantes conalgunos ladrillos de termas, algunas de las cuales aparecían bien conexionadas entresí, a través precisamente de sus pestañas (figura 8). Por otro lado, era otra ca racterísticade este estrato la coloración roja oscura e intensa del mismo, como consecuencia delos restos de adobe o de arcilla utilizados como aglutinante para conexionarlos, do-tando posiblemente de estanqueidad a la estructura primigenia a la que pertenecie-ron. En tercer lugar, durante la excavación se detectó la existencia de una tendenciaa la horizontalidad de todos estos restos, que generaban una morfología aplanada.Sobre ellos, que parecían conformar un suelo o superficie horizontalizada intencio-nal, se documentaron algunos fragmentos de opus signinum o de adobes invertidoso en posición vertical, por lo que parecía tratarse de los restos de una estructura la-tericia muy deteriorada, de la cual restaba únicamente en posición original parte desu pavimentación. Tras el proceso de excavación fueron retirados todos estos ele-mentos, procediendo a su numeración de cara a ulteriores estudios reconstructivos,habiéndose confirmado la horizontalidad del estrato tras su extracción. Entre el ma-terial de construcción no se documentó ningún tipo de resto malacológico, por loque se confirmaba que esta estructura fue amortizada con anterioridad al inicio dela deposición de las capas de conchas. No obstante, su interfaz superior toca direc-tamente con los niveles de conchas/cenizas (125).
Pensamos que se trata de una pileta realizada con material constructivo lateri-cio, la cual ha aparecido casi totalmente destruida, restando únicamente parte desu suelo in situ. La abundante existencia de arcilla en sus intersticios podría res-
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
213
ponder a la estanqueidad de la cubeta en origen. Esta estructura fue intencional-mente destruida antes de realizar el vertido en la zona de las capas de conchas.
Conchero: alternancia de malacofauna con evidencias de termoalteración
En el mismo orden inverso al de la excavación, continuamos la descripción del pro-ceso de decapación, a través del cual se detectaron sobre la plataforma latericia tresvertidos intencionales de restos malacológicos (UU.EE. 125, 113 y 112), que sonlos que conforman el conchero.
Debajo de la U.E. 110 se excavó la denominada U.E. 112. Este estrato se definíacomo un nivel de arenas en el cual la presencia de evidencias malacológicas era muyalta, hasta el punto de que prácticamente más de la mitad del sedimento era el con-formado por las propias conchas (figura 9). Era un estrato de matriz arenosa, colora-ción castaño clara y granulometría fina, que apenas contaba con unos 10-15 centímetrosde potencia, tal y como se documentaba en el perfil y fue posible confirmar duranteel proceso de excavación. Al igual que ocurrió con el estrato de vertido de adobes que
Figura 7. Detalle del perfil meridional de laZona Central del Corte 1, con la fosa rellenacon arenas (U.E. 113) en la parte inferiorde la secuencia.
Figura 8. Detalle del material constructivolatericio (U.E. 126), bajo los niveles demalacofauna.
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
214
Figura 9. Detalle de uno de los niveles del conchero (U.E. 112) tanto en planta (A) como en perfil (B).
A
B
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
215
lo cubría –UE 110–, la extensión de este nivel de múrices pudo ser determinadacuando se excavó en planta, al efectuarse el rebaje de la zona central del Corte 1.
La importante presencia de murícidos quedó demostrada con la excavación delsiguiente nivel, puesto que justo debajo de la U.E. 112 –vertido de múrices– se ex-tendía por toda esa superficie un estrato que individualizamos como U.E. 125 y quecontenía también restos malacológicos. De similares características que la anterior (re-ducida potencia, de unos 10 centímetros), esta U.E. 125 se caracterizaba por la pre-sencia de cenizas y algunos ínfimos fragmentos de carbón que le proporcionabanuna tonalidad grisácea-negruzca al nivel, con manchas (figura 10). Como se advierteen los perfiles de la zona excavada y se confirmó durante el proceso de excavación,las conchas y las cenizas conformaban deposiciones alternantes, mezcladas entre sí,denotando actividades cíclicas que se sucedieron en el tiempo de manera rápida y prác-ticamente simultánea. No fue posible aislar durante el proceso de excavación más es-tratos ya que el escaso grado de compactación de los niveles debido a la abundanciade malacofauna en buen estado de conservación contribuía a la mezcla del sedi-mento y los biofactos. Un aspecto que sí se evidenció de la excavación de la U.E. 125fue el reducido tamaño –y potencia– de las manchas de cenizas, que alternaba en-tre los 30/40 y los 60 centímetros de diámetro, de lo que puede inferirse que las es-tructuras de combustión de las que proceden estos residuos debieron ser de reducidasdimensiones, a modo de pequeñas fogatas o, en cualquier caso, ambientes destina-dos a calentar espacios/estructuras de reducidas dimensiones.
Otra de las singularidades derivadas del proceso de excavación ha sido el ha-llazgo de algunos cantos de reducidas dimensiones, en proceso de estudio, que po-drían haber sido utilizados como percutores para la rotura intencional de los múrices.No obstante, no se han detectado ni fracturas nítidas en los mismos ni evidenciasde golpeo visibles macroscópicamente, por lo que tendremos que recurrir en el fu-turo a su estudio microscópico para avanzar al respecto.
Se detectaron otras capas de similar naturaleza en las inmediaciones, como suce-de con la U.E. 113 en la parte superior del perfil oriental de la Zona Occidental delCorte 1, que confirman la mayor extensión en superficie de estos estratos, muy mu-tilados por las actividades antrópicas en el entorno en época moderno-contemporánea.
Debido al interés de las evidencias documentadas, el proceso de excavación delconchero fue lento y muy meticuloso. De la observación preliminar de los restos ar-queozoológicos durante la excavación pudieron ser obtenidas varias conclusiones, to-das ellas tendentes a confirmar que nos encontrábamos ante evidencias de un tallerproductor de púrpura. En primer lugar el hecho de que mayoritariamente se tratabade conchas de múrices, que se contaban por millares. En segundo término, que lasconchas de los hexaplex trunculus –las más abundantes, sin lugar a dudas– estaban ca-si en su totalidad partidas, ya que eran casi inexistentes los ejemplares completos re-cuperados. En tercer lugar el hecho de que frente al patrón de fracturación queesperábamos documentar (orificio/fractura en las circunvoluciones superiores), si-
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
216
guiendo los modelos canónicos en la bibliografía de referencia, los múrices de Villa Vic-toria estaban machacados, ya que los fragmentos eran de reducidas dimensiones, yeran muy abundantes las columelas o los restos aislados de conchas. Y por último laexistencia de otros taxones malacológicos, en presencias claramente minoritarias.
Conscientes de que nos encontrábamos ante una de las primeras evidencias de ta-lleres productores de púrpura en el Conventus Gaditanus, se optó por aislar el mayornúmero de biofactos posibles, para lo cual se procedió al cribado de la totalidad delsedimento de los estratos conchíferos (UU.EE. 112 y 125). Para ello se utilizaron trescedazos de diferente luz, de respectivamente 12, 6 y 2 milímetros, habiéndose tami-zado más de 4 metros cúbicos, teniendo en cuenta las dimensiones del conchero ex-cavadas (unos 4 metros cuadrados) y la potencia del mismo, en torno a un metro.
Colmatación superior del conchero
La parte superior del conchero aparecía cubierta por un estrato de unos 30 centíme-tros de potencia media, denominado U.E. 110, que cubría toda la zona (figura 11).Constituye un nivel de relleno muy heterogéneo, con materiales de diversa naturale-za, entre los cuales destacaban los mampuestos heterométricos mezclados con mate-
Figura 10. Niveles de cenizas alternantes con la malacofauna en el conchero (U.E. 125).
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
217
rial latericio y restos cerámicos, siendo relacionados todos ellos con el posible derrumbede una cercana estructura. Algunos de los artefactos cerámicos documentados en su in-terior han permitido precisar la datación del conchero en la segunda mitad del sigloIV d.C., como luego veremos. El interés de este estrato es que confirma que la depo-sición de restos malacológicos fue rápida en el tiempo, y que tras la misma la zona fuecolmatada como resultado del posible derrumbe de estructuras arquitectónicas situa-das en las inmediaciones. Todo ello converge en la línea de que las evidencias del ta-ller de púrpura documentadas en Villa Victoria responden a un momento puntual deeste tipo de actividad industrial, y no a una dilatada actividad purpurígena en la zona,al menos tal y como la evidencia arqueológica excavada permite plantear.
Con todos estos datos, parecía evidente que nos encontrábamos ante un área de tra-bajo para la obtención de púrpura. Desgraciadamente las dimensiones originales delconchero no han podido ser restituidas, ya que el rebaje mecánico realizado en lazona previamente al inicio de los trabajos arqueológicos había alterado los depósi-
Figura 11. Estrato antrópico de cubrición del conchero (U.E. 110).
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
218
tos en los extremos oriental y occidental. La zona excavada del taller se ha limita-do a una superficie aproximada de unos 4 metros cuadrados, teniendo en cuentalos 2,5 metros (sentido este-oeste) por 1,5 metros (sentido sur-norte). No obstan-te la trayectoria del mismo en dirección este-oeste no debió ser mucho mayor, si nosguiamos por la sección de los depósitos en forma de cubeta. Y por otro lado, al me-nos disponemos del dato de unos 15 metros en dirección norte-sur, guiados por lasevidencias iniciales de los perfiles. La propuesta más viable es por tanto pensar enuna morfología rectangular para el conchero con unos 3 metros de anchura y unos20 de longitud máxima.
Hay tres datos objetivos que parecían converger en la hipótesis de que se trata-ba de un taller de producción de púrpura: la predominancia de múrices en el re-gistro malacológico; el hecho de que prácticamente todos ellos presentaban unpatrón de fracturación claro, destinado a la extracción de los glandes purpurígenos;y, por último, las evidencias de termoalteración (niveles con cenizas y carbones), ele-mentos todos ellos claramente relacionados con el procesado de los glandes para laobtención de púrpura, siguiendo con ello los conocidos consejos de Plinio (H.N.IX, 126) u otros autores antiguos relacionados con la obtención del preciado tinte(una buena síntesis reciente del tema en Macheboeuf, 2004).
Respecto a la interpretación general del depósito excavado, se trata, evidentemente,de la zona en la cual se depositaron los residuos de dicha actividad, no la zona de ta-ller propiamente dicha. Pensamos que debió existir en las inmediaciones una zona alaire libre en la cual se habría procedido al almacenaje de las capturas de murícidos yal proceso de fracturación de los mismos para su posterior –e inmediato– calenta-miento. Dicha zona de taller debió haberse situado en las inmediaciones, ya que pen-samos que no tiene mucho sentido el trasladar los residuos de estas actividadesindustriales a larga distancia. Es decir, se han excavado los restos del vertedero de losdesechos de estas actividades de obtención de tintes. La alternancia de restos de con-chas y capas de cenizas/carbones confirma el proceso de extracción de bolsas de tin-ta y de su rápido tratamiento térmico. Como ya hemos indicado, las reducidasdimensiones de las manchas de cenizas abogan por el uso de pequeñas estructuras decombustión, ya que de lo contrario los cenizales habrían sido de mucha mayor en-vergadura. Por su parte, la cantidad de múrices procesados es astronómica, como lue-go tendremos ocasión de comprobar al hilo del análisis arqueozoológico.
No se han detectado en las inmediaciones estructuras sincrónicas, y ya se ha co-mentado en varias ocasiones la amplitud de la zona excavada. Ello apunta en la di-rección de la ausencia de estructuras permanentes (tales como piletas u otroselementos) en este tipo de instalaciones, al menos en Villa Victoria.
Por último, consideramos importante destacar dos aspectos. De una parte elaparente carácter puntual de la actividad detectada. No olvidemos que en el Callejóndel Moro contamos con amplias evidencias arqueológicas entre época augustea y elsiglo II d.C., fechas en las cuales no disponemos de dato alguno relativo a la obtención
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
219
de púrpura en las inmediaciones. Da la impresión, a tenor de las evidencias dispo-nibles, de que en Villa Victoria esta actividad comenzó en el Bajo Imperio, y no an-tes, al menos en el sector excavado.
Cronología del taller de púrpura
Las evidencias materiales para fechar la Fase III son reducidas, ya que los testimo-nios arqueológicos vinculados con este horizonte han sido exiguos. De una partecontamos con algunas evidencias monetales, y de otra el contexto cerámico asociadoa la excavación del conchero.
Han sido cinco las monedas recuperadas en la actuación arqueológica realizadaen el Callejón del Moro (figura 12), cuya catalogación detallamos a continuación1.
1) SR/VV/CM/05/Corte 1/UE 110/40 (figura 12, nº 1).Anverso: Alrededor de modio leyenda circular interna [TI CLAVDIVS CAESAR AVG].Reverso: Leyenda circular interna [PON M TR P IMP COS DES IT], [PONT MAXTR POT IMP], [PONT MAXI TR POT IMP], [PON M TR P IMP COS II] ó[PON M TR P IMP P P COS II], alrededor de [S.C.].Valor: Quadrans; Ceca: Roma; Peso: 2,21 g.; Módulo: 12 mm.; Posición de cuños: 7 h.Cronología: 25 enero 41-31 diciembre 42 d.C.; Bibliografía: R.I.C. I, p. 126, nº84, 86, 87, 88 y 90.
2) SR/VV/CM/05/Corte 2/UE 202/48 (figura 12, nº 2).Anverso: Cabeza desnuda de Nerón a derecha. Leyenda circular interna NERO CLAVDCA[ESAR AVG GER P] M TR P IMP, NERO CLAVD CA[ESAR AVG GER P] MTR P IMP ó NERO CLAVD CA[ESAR AVG GER P] M TR P IMP P P.Reverso: Puerta “Terra” del templo de Jano a derecha. Leyenda circular interna PACEPR T[ERRA MARIQ] PARTA IANVM CLUSIT. A ambos lados del templo [S.]C.Valor: As; Ceca: Lugdunum; Peso: 11,96 g; Módulo: 26,64 mm.; Posición de cu-ños: 12 h.Cronología: c. 65 d.C.; Bibliografía: R.I.C. I, p. 179, nº 468, 469 y 471; Obser-vaciones: Contramarca en anverso (posterior al 65 por tanto).
3) SR/VV/CM/05/Corte 1/UE 119/13 (figura 12, nº 3).Anverso: Cabeza radiada a derecha. Leyenda circular interna [DIVO CLAVDIO].
1 Agradecemos a D. J.M. López Eliso, doctorando de la Universidad de Cádiz, tanto la lim-pieza como el estudio preliminar de estas piezas, cuyos datos catalográficos incluimos acontinuación y a A. Arévalo por sus útiles sugerencias.
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
220
Reverso: Águila a derecha. Leyenda circular interna [CON]S[ECRATIO].Valor: Antoniniano; Ceca: Imitación; Peso: 1,04 g.; Módulo: 15,09 mm.; Posición de cu-ños: 11 h.; Cronología: posterior al 270 d.C.; Bibliografía: R.I.C. V, part. I, p. 234, nº 266.
4) SR/VV/CM/05/Corte 2/UE 201/13 (figura 12, nº 4).Anverso: Busto laureado y con diadema de rosetas, drapeado y con coraza de Cons-tancio II a derecha. Leyenda circular interna [DN CONST]ANTIVS P [F AVG].Reverso: Dos soldados de pie uno frente a otro, cada uno portando lanza invertida ydescansando la mano sobre escudo colocado sobre el suelo; entre ellos, un estandarte.Leyenda circular interna GLORI – [A EXER- CITVS]. Arriba G. Bajo exergo TR[.].Valor: Follis (AE3); Ceca: Trier; Peso: 1,54 g.; Módulo: 13,58 mm.; Posición de cu-ños: 12 h.Cronología: Después de Abril de 340 d.C.; Bibliografía: R.I.C. VIII, p. 145, nº 116 (var).Observaciones: Variante por leyenda de anverso.
5) SR/VV/CM/05/Corte 1/UE 109 (figura 12, nº 5).Anverso: Busto laureado y con diadema de rosetas, drapeado y con coraza a dere-cha. Leyenda circular interna DN F[L C]O[…].Reverso: Tipo [GLOR – IA EXERC – ITVS].Valor: Follis (AE3); Ceca: Indeterminada; Peso: 0,63 g.; Módulo: 16,20 mm.; Po-sición de cuños: 6 h.; Cronología: 336-340 d.C.; Bibliografía: Inclasificable; Ob-servaciones: Moneda fragmentada.
Los datos cronológicos que podemos obtener de las mismas de cara a la datación delos contextos son indirectas, ya que en ninguna de las ocasiones se asocian a los ni-veles del conchero, salvo en el caso del quadrans del 41/42 aparecido en la U.E. 110(figura 12, nº 1), en el nivel de amortización definitiva del conchero, ya que en talcaso sólo aporta una datación post quem, tratándose de un ejemplo claro de circula-ción residual, como evidencia el notable desgaste de la pieza. A los momentos deamortización del embarcadero remite el as de Nerón (figura 12, nº 2) batido en el 65d.C. pero fechado con posterioridad por la contramarca que presenta. Por el contra-rio, el follis (AE3) fragmentado de la U.E. 109 (figura 12, nº 5) y el antoniniano dela U.E. 119 (figura 12, nº 3), fechados respectivamente en el 336/340 y con poste-rioridad al 270 d.C., constituyen intrusiones en los niveles de arena de las fases an-teriores, ya que en el primer caso aparece en el estrato que amortiza la refacción delmuro M1 de la fase II y en el otro constituye el relleno intencional de cementacióndel embarcadero (Fase I). Su hallazgo en niveles en contacto directo con los del con-chero, como sucede con la U.E. 109 (a la que cubre la U.E. 106 que también sella ladescarga de conchas de la UE 110), o inmediatamente bajo la capa contemporánea(U.E. 100) en el caso de la 119, como se puede comprobar en la tabla superior, jus-tifica la presencia intrusiva de este numerario bajoimperial en niveles fechados clara-
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
221
Figura 12. Monedas documentadas en el Callejón del Moro-Villa Victoria:1.- Quadrans del 41/42 (U.E. 110); 2.- As de Nerón posterior al 65 (U.E. 202)
3.- Antoniniano posterior al 270 (U.E. 119); 4.- Follis de Constancio II posterior al 340(U.E. 201); 5.- Follis del 336/340 (U.E. 109).
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
222
mente en el siglo I d.C. por los contextos cerámicos. Por último, el follis de ConstancioII fechado con posterioridad al 340 aparecido en la capa vegetal superficial del Cor-te 2 (U.E. 201; figura 12, nº 4) constituye otra evidencia de cómo las estructuras ypaquetes deposicionales bajoimperiales prácticamente han desaparecido en la zona alsituarse a una cota superior, casi coincidente con la del actual tránsito del tráfico ro-dado en Villa Victoria: eso es lo que justifica la aparición de este AE del siglo IV endicha capa superficial, única evidencia de la continuidad de poblamiento tardorro-mano en la estratigrafía de dicho sector (Corte 2) del Callejón del Moro.
Los datos que podemos extraer para la datación de la Fase III de Villa Victoria noson otros que la existencia de monedas en la parte superior de la secuencia estratigráficafechadas a partir del 270 en adelante y especialmente en el siglo IV d.C. (336/340 yposterior al 340 d.C.). Ello indica unos momentos de actividad en la zona en la cualse instala el conchero con seguridad a partir de inicios del segundo tercio del siglo IVd.C., como se deduce de las dos emisiones constantinianas aparecidas. Estos datos encombinación con los que ahora presentaremos, son los que permitirán proponer elperiodo de actividad para el taller de púrpura de Villa Victoria, como luego veremos.
En segundo término contamos con la información proporcionada por las cerá-micas importadas localizadas. La selección de elementos datantes que presentamoses la que incluimos en la siguiente tabla, a expensas de ultimar el estudio de mate-riales, en curso de desarrollo en la actualidad.
La valoración cronológica del contexto cerámico es la siguiente. En primer lu-gar, no hay evidencia alguna que apunte a unas fechas anteriores al siglo IV, si te-nemos en cuenta la total ausencia de ARSW de la producción C, situación queconfirma el contexto anfórico, ya que el estadio evolutivo de la Almagro 51c es elpropio de unas fechas entre el siglo IV y la primera mitad del V d.C. Las dos for-mas de vajilla de mesa africana D aportan unos intervalos a partir del segundo cuar-to del siglo IV (Hayes 61 A) o de mediados de dicha centuria (Hayes 67). No
Selección de materiales datantes del taller de púrpura de Villa VictoriaAnforasU.E. Tipología Cronología general Bibliografía Figura110 Almagro 51 C f. II-V Bernal, 2001, 285 13, 3
110Sudhispánicaindeterminada
III-V Bernal, 2001 13, 4
Cerámica Africana
110 Hayes 61 A/B325-400/420; 400-450
AAA.VV., 1981, 84; Bonifay,2004, 171
13, 1
— Hayes 67 360/470; 350-500AA.VV., 1981, 88; Bonifay,2004, 172
Noilustrada
110 Hayes 23 B II-f. IV/p. VAA.VV., 1981, 217; Bonifay,2004, 212
13, 2
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
223
Figura 13. Selección de material datante procedente de los niveles del taller de púrpura deVilla Victoria (U.E. 110): 1.- Hayes 61 A en ARSW D (SR/VV/CM/05/110/02);
2.- Hayes 23 B en africana de cocina (SR/VV/CM/05/110/05); 3.- Ánfora salsaria del tipo Almagro 51 c (SR/VV/CM/05/110/08);
4.- Pivote de ánfora sudhispánica indeterminada (SR/VV/CM/05/110/13).
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
224
obstante, si tenemos en cuenta la datación algo más reciente para estas primerasvariantes de la Hayes 61, se dataría el contexto desde inicios del siglo V d.C. (Bo-nifay, 2004, 171). Por su parte, la cazuela de africana de cocina de la forma Hayes23 B no permite precisar más, datándose como mucho hasta momentos finales delIV o inicios del V. No olvidemos que la datación segura aportada por el numera-rio aparecido se situaba precisamente a partir de fechas similares (a partir de la ter-cera o cuarta década del siglo IV). Teniendo en cuenta el periodo de circulación delas monedas y de las cerámicas, consideramos que el intervalo de actividad del ta-ller de púrpura documentado en el Corte 1 se puede situar con claridad dentro dela segunda mitad del siglo IV d.C., pudiendo proponer un intervalo en el últimocuarto de siglo (375-400 d.C.), quizás hasta los inicios de la centuria siguiente. Es-te contexto bajoimperial es muy similar a los estratos de abandono de la villa ro-mana del Puente Grande-Ringo Rango, establecidos a finales del siglo IV/iniciosdel V d.C. (Bernal y Lorenzo, 2002).
El Área de Trabajo cuadrangular pavimentada en signinum
La ejecución de una Zanja de Servicios de notables dimensiones (222 metros delongi tud por 2 metros de anchura y una profundidad media de 1 metro) a una vein-te na de metros hacia el norte del Corte 1 (figura 2, F) provocó el hallazgo ca sual deuna estructura, colmatada directamente por estratos contemporáneos (nivel de za -horra-albero y compactación aglomerada de tonalidad violácea), en torno al deno -minado P.M. 70 (Blánquez et alii, 2005a). El rebaje mecánico, en una zona total men teestéril, había provocado la rotura accidental en una superficie de apro ximadamente9 metros cuadrados (3 × 3 metros) de una pavimentación de hor migón hidráulicoexistente en la zona (figura 14). Tras su localización y notificación a los técnicos dela Junta de Andalucía, se continuó la zanja con el preceptivo control arqueológico,procediendo a continuación a cuadricular la zona, ejecutando un sondeo estratigrá-fico –Corte 4– que fue excavado por medios manuales, siendo totalmente estérileslos hallazgos además del mencionado, por lo que se pudo confirmar que se tratabade una estructura aislada.
El denominado como Corte 4 contó con unas amplias dimensiones, de casi 50metros (7 × 7 metros), con el objetivo de proceder a documentar la totalidad de laestructura aparecida. La excavación comenzó con la retirada de la U.E. 4000, unnivel de 10/15 centímetros de arenas amarillas muy compactadas, de reciente apor-tación para la pavimentación del vial, bajo la cual se detectó un nivel de barro aglo-merado y grava de tonalidad violácea y unos 20 centímetros de potencia (U.E.4001), que constituía la preparación drenante del nivel anterior. Inmediatamentebajo ellos se documentó el pavimento de opus signinum, que había sido puesto aldescubierto en época contemporánea –como confirmaban huellas de una retropa-
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
225
la sobre el hormigón hidráulico–, por lo que no contamos con datos arqueológi-cos para fechar el momento de su abandono.
A continuación se procedió a la excavación en extensión de la totalidad de la pla-taforma, la cual presentaba una morfología prácticamente cuadrangular, de unos 25metros cuadrados, con 5 metros en sentido sur-norte por 5,5 metros en sentido es-te-oeste. La denominada Área de Trabajo presentaba una superficie de tendencia prác-ticamente horizontal, destacando dos estructuras en ella. De una parte una pequeñafosa de tendencia circular y unos 60 centímetros de diámetro en la esquina suro-este, afectada por el rebaje mecánico (figura 15), así como una pequeña depresióncircular de 1,1 metro de diámetro en el extremo septentrional, resultado del bas-culamiento del suelo de signinum por la presión de una estructura muy pesada. Seprocedió a la excavación de la fosa circular, aprovechando la rotura del pavimento(figura 15 B), habiendo detectado un relleno en su interior (U.E. 4004) compues-to por materiales cerámicos de diversa naturaleza, entre ellos algunas cerámicas afri-canas de cocina no diagnosticables –con una posible Hayes 23 b– que permiten fecharsu colmatación a mediados de época imperial (siglos II/IV d.C.), no habiendo apa-recido evidencia alguna en posición primaria que permitiese documentar su fun-ción primigenia. No obstante, resalta la imperfección con la cual fue realizada la
Figura 14. Vista cenital de la plataforma de signinum aparecida en el P.M. 70 de la zanja deservicios, con la restitución de la afección provocada por la excavación mecánica.
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
226
misma, habiendo procedido únicamente a la perforación del suelo de la habita-ción, de ahí que pensemos en su ejecución con posterioridad a su erección. Quizásen origen algún artefacto colocado en el interior dotase de mayor estética al con-junto, enmascarando el hecho de que se había realizado una perforación de mane-ra imperfecta en sus paredes. No se apreciaba resto alguno de rubefacción, pudiendoconfirmar que en el interior de la fosa no se produjeron actividades de combustiónen ningún momento, detalle confirmado asimismo por la ausencia de ennegreci-miento en las paredes así como en la totalidad de la plataforma de opus signinum.
En cuanto a la morfología general de la estructura, sí se documentaron sus lími-tes perimetrales. Hacia el sur y oeste, la potente capa de solería, de unos 15 centí-metros de grosor –lo que denota la ejecución en su interior de actividades industriales,lo que justificaría su notable anchura– presentaba al exterior una línea continua, delo que se deduce que dichos puntos constituían los cierres perimetrales de la habi-tación, que fueron encofrados en zanja, y posiblemente con muros perimetrales conalzado en tapial, de ahí que no se hayan conservado evidencias de los mismos. Porel contrario, tanto al norte como al este sí se detectaron restos de la cimentación desendas estructuras murarias perimetrales, de las cuales la oriental presentaba un me-tro aproximado de anchura, siendo parcialmente expoliada de antiguo.
En relación a la construcción del Área de Trabajo, ésta se erigió sobre un nivel deunos 20 centímetros de matriz arcillosa con guijarros intercalados y algunos restosde material constructivo latericio y cerámicas, asentado directamente sobre arenas geo-lógicas consolidadas. Entre estos materiales cerámicos se identificaron el borde de unánfora del tipo Dr. 7/11 y el asa de una Beltrán IIA que abogan por una dataciónen la primera mitad del siglo I d.C. Junto a este dato contamos con la colmataciónde la fosa interior, en época medioimperial, por lo que el periodo de vida de la es-tructura coincide genéricamente con la Fase I, II y quizás la III de Villa Victoria.
Por otro lado, al ampliar la superficie de excavación hacia el este, con motivo dela excavación de la Zanja de Pluviales, se detectó la existencia de otra estructuraconstructiva, para cuya excavación se planteó el denominado Corte 3 (figura 2 G).La excavación fue parcial, limitándose al hallazgo parcial de una estructura entre losP.M. 76-81 identificada como el límite septentrional norte de una pileta revestidacon opus signinum rodeada perimetralmente por una estructura muraria, cuya col-matación había sido realizada en época contemporánea. La parcialidad de la ac-tuación no permitió aportar datos explícitos sobre la funcionalidad de la misma, sibien sí permitió confirmar la existencia de más estructuras aisladas en la zona alnorte del embarcadero, confirmado la propuesta de que nos encontramos ante áre-as de trabajo exentas a cielo descubierto.
La interpretación que planteamos para esta zona septentrional del Callejón delMoro es que nos hallamos ante un área de trabajo al aire libre, vinculada con acti-vidades fabriles. Se trata de una zona muy amplia, superior a los 2.000 metros cua-drados, situada entre el embarcadero y las factorías salazoneras, encontrándose
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
227
Figura 15. Fosa circular situada al suroeste del Área de Trabajo, tanto al inicio de su excavación (A) como durante el proceso de vaciado (B).
A
B
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
228
delimitada al oeste por la necrópolis y los alfares. Tenemos constancia de la existenciaen este área de estructuras aisladas, prácticamente paralelas a la línea de costa, co-mo se desprende de los hallazgos en la denominada Zanja de Fecales 2, y la ausen-cia de estructuras en la Zanja de Pluviales. En esta zona se realizaron actividades dediversa naturaleza, como permiten confirmar las dos estructuras aparecidas, tantola denominada Área de Trabajo como la posible pileta. En este contexto cobra es-pecial importancia el hallazgo de una aguja de red de bronce en la U.E. 202 (figu-ra 16), que constituye un reflejo clarividente de la ejecución de actividades pesquerasen las inmediaciones. Y evidentemente el conchero, relacionado tanto con la pro-ducción de púrpura como con labores de marisqueo, como veremos en el siguien-te apartado. Algo que cobra carta de naturaleza al disponer de una factoría desalazones, dotada de ocho cubetas, en la zona inmediata. De ahí que la relación deestas estructuras con las actividades derivadas de la explotación de los recursos delmar sea la hipótesis más probable en el estado actual de nuestros conocimientos.
Se podría pensar en una relación del Área de Trabajo con posibles viviendas depescadores, si bien los paralelos existentes, ilustrados magistralmente por las cono-cidas “chozas” representadas en el mosaico tunecino del Alia (Paskoff y Trousset, 2004,277-294; Ørsted, 2005), inducen a ser cautos al respecto. Por otro lado, la notablesolidez de su pavimentación, con casi 30 centímetros de espesor, contando con supreparación (figura 15 B), induce más bien a pensar en actividades de tipo indus-trial en estas instalaciones, que por otro lado debieron estar parcialmente cons-truidas con muros perimetrales de obra y con otros de tapial/materia perecedera,elemento éste muy habitual en las dependencias pesquero-conserveras, en las cua-les la complementariedad de materiales es constante.
Respecto a la fosa circular, la hipótesis de trabajo a valorar es que en su interior serealizasen tareas relacionadas con el calentamiento de los glandes purpurígenos, siguiendolas citas de Plinio o Vitrubio (Doumet, 1980; Alfaro, 1984): es decir, oquedades enlas cuales se depositarían los recipientes plúmbeos en los cuales se producía la preci-pitación química de las glándulas extraídas a los múrices y su conversión en tintes.
Contamos con un paralelo excepcional al respecto, cual es la estructura relaciona-da con la producción de púrpura del siglo I aparecida en Águilas (Murcia): se trata deuna pileta de tendencia cuadrangular y unos 5 metros de lado, de escasa potencia, conmortero de cal en suelo y paredes, las cuales están separadas entre sí por molduras decuarto de bocel, encontrándose la misma escalonada o conectada con otro depósito:en su interior, centrados y alineados, se excavaron dos huecos de tendencia circular sinrevestimiento alguno de mortero (28 de diámetro × 15 de profundidad el primero y28 × 16 el segundo), en el primero de los cuales se conservaban in situ restos de la pa-red de un recipiente de plomo dotado de asa (Hernández, 2004, 215-216). No olvi-demos las coincidencias métricas con el caso gaditano que estamos tratando. Todo ellose asocia a un ambiente con multitud de múrices machacados, cerca de una canaliza-ción de notables dimensiones y, especialmente a una treintena de metros de las fábri-
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
229
cas de salazón de la calle Cassola, y algo más alejados de las cetariae de la calle San Juany de edificios y vertidos con desechos de actividades piscícolas (Hernández, 2002; Her-nández, 2004, 216). Es decir, un ambiente prácticamente idéntico al cual han permi-tido restituir estas nuevas excavaciones en Villa Victoria. De ahí que también sea lapropuesta más viable el interpretar la fosa del Área de Trabajo como relacionada conla obtención de los tintes, mediante el tratamiento de los glandes de púrpura.
Respecto a la depresión circular, pensamos que la hipótesis más probable es quesea el negativo de una estructura del tipo prensa, ya que de lo contrario no pode-mos interpretar claramente la concavidad circular en la pavimentación, fruto comodecimos de una notable carga y de la continuada presión ejercida sobre el signi-num. En la elaboración de salsas de pescado sabemos que determinados productoscomo el propio garum eran de naturaleza líquida y se obtenían por filtración (Cur-tis, 1991 y 2001; Etienne y Mayet, 2002), por lo que un ingenio técnico de estanaturaleza no sería descabellado en este tipo de instalaciones pesquero-conserveras.
Por último, la funcionalidad de la pileta excavada parcialmente no ha podido serdeterminada, si bien su relación con un vivarium es una de las posibilidades, al tra-tarse de una estructura aislada: la necesidad de contar con ambientes para el man-tenimiento del pescado y el marisco vivos es uno de los condicionantes de estasfábricas (Curtis, 1991; Higginbotham, 1997).
En caso de estar en lo cierto, la producción de púrpura en Villa Victoria habríaquizás comenzado en época alto/medio imperial, fechas de uso y actividad de lasinstalaciones del Área de Trabajo. Algo que no es de extrañar, teniendo en cuentala dilatada tradición pesquero-conservera de la ciudad de Carteia, de manera que
Figura 16. Aguja de reparar redes en bronce (U.E. 202).
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
230
el conchero excavado evidenciaría únicamente uno de los últimos momentos deeste tipo de actividades industriales –en la Memoria de las excavaciones se incluyenalgunas reflexiones al respecto (Blánquez et alii, 2005a)–.
Arqueozoología del conchero: entre el marisqueo y los glandes purpurígenos
La segunda parte del estudio consiste en el análisis detallado de los restos del conchero,del cual se han derivado diversas conclusiones que comentamos pormenorizadamenteen los siguientes apartados. A continuación realizaremos tres tipos de indicaciones. Enprimer lugar las derivadas de la metodología de investigación aplicada al estudio delconchero, que pueden ser de interés para futuros estudios sobre este tipo de yaci-mientos y en segundo término las observaciones derivadas del estudio arqueológicode la malacofauna, que se complementan con el estudio arqueozoológico presentadocomo anexo al final del estudio por los Drs. Soriguer, Zabala y Hernando.
Metodología de estudio aplicada al conchero de Villa Victoria
En primer lugar se procedió al cribado in situ, de manera paralela al desarrollo dela excavación arqueológica, de los estratos que proporcionaron restos malacológi-cos, que fueron las UU.EE. 112, 125 y 126. Se utilizaron tres tipos de cribas ma-nuales, respectivamente de 12, 6 y 2/3 milímetros con dimensiones divergentes(40 × 40 centímetros; 35 × 35; y 50 × 70 respectivamente), siendo las característi-cas del sedimento recuperado las que se indican en la siguiente tabla.
Muestra U.E. Criba Luz de la Malla (mm.) Nº bolsas
1 112 (retranqueo perfil) — — 1 (General)
2
112
— — 1 (General)
3 A 12 2
4 B 6 2
5 C 2/3 2
6
125
A 12 1
7 B 6 1
8 C 2/3 1
9
126
A 12 1
10 B 6 1
11 C 2/3 1
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
231
Es decir, los tres estratos del conchero han sido cribados con tres mallas de dife-rente luz, y adicionalmente en el primero de ellos (U.E. 112), que es el que deparómás restos, fueron aislados durante el proceso de excavación tanto los individuos apa-recidos en el perfil, para evitar su mezcla con otros estratos (Muestra 1), como losprocedentes de la recogida manual durante la fase de excavación, debido a su eleva-da densidad (Muestra 2). De las decenas de millares de restos aparecidos en los casi4 metros cúbicos excavados del conchero, se decidió realizar un muestreo para unanálisis preliminar de la U.E. 112, cuyos resultados se presentan en este estudio, cons-tituyendo la base del análisis arqueozoológico (vid. Anexo Documental). Dicha selecciónincluye los restos de fauna de mayores dimensiones de la U.E. 112 (Muestras 2 y 3respectivamente), para permitir un primer balance basado en los individuos mejor con-servados de este estrato. Atendiendo al peso total de la muestra, se ha estimado quela misma constituye aproximadamente el 10% del total de restos de malacofauna re-cuperados, con un total de casi 2.000 ejemplares (1.877 exactamente).
Asimismo, han sido obtenidos una serie de ecofactos que permitirán, cuando seultime el proceso de estudio del taller en curso de desarrollo en la actualidad, con-tar con más elementos analíticos de análisis: nos referimos a muestras de cenizas ycarbones de la U.E. 112, para el conocimiento del tipo de combustible utilizado; té-gu las y ladrillos de la pileta destruida (U.E. 126), para determinar si existen ad -herencias susceptibles de ser analizadas orgánicamente por Cromatografía de Ma sas/ Es pec tro me tría de Masas y confirmar si efectivamente la misma se relacionaba conel proceso de tintado o con otras actividades; restos del pavimento de signinum delÁrea de Trabajo, para tratar de aislar la presencia de la degradación de substanciasorgánicas adheridas al mismo, de cara a avanzar sobre su funcionalidad; y por últi-mo muestras de sedimentos de los estratos del conchero, para estudios polínicos yarqueobotánicos. En las fechas de redacción de estas páginas todos estos trabajos es-tán en proceso de estudio, por lo que aún no disponemos de dichos resultados.
En segundo término se procedió a una preclasificación inicial de la muestra, decara a la obtención de datos arqueológicos de interés, en el Laboratorio de Arqueo-logía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz2, cuyos detallesde mayor interés incluimos a continuación de manera combinada con los del estu-dio arqueozoológico. Por último, las muestras fueron enviadas a la Facultad de Cien-cias del Mar de la Universidad de Cádiz, en la cual se procedió a su estudio yclasificación, habiéndose incluido los datos en el Apéndice al final de este trabajo3.
2 Agradecemos a M. Bustamante Álvarez, Becaria de Investigación del MEC en la UCA,su desinteresada ayuda al respecto.3 Queremos agradecer a los Dres. Soriguer, Zabala y Hernando su amable predisposicióna colaborar en este trabajo, así como el interés de las conversaciones entabladas con ellosal hilo de este estudio, de las cuales se ha visto notablemente enriquecida la última versiónde este trabajo.
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
232
Caracterización arqueozoológica del conchero
En el Apéndice Documental se incluye la Tabla 1 con los resultados de la determi-nación de los taxones, que es el elemento de referencia que vamos a utilizar como ba-se cuantitativa de análisis, valorando únicamente el NMI del total. Desde un puntode vista metodológico se puede observar cómo los resultados del estudio entre los res-tos de la Criba A (12 milímetros) y de la muestra “General” (muestreo a mano du-rante la excavación) son muy similares, documentándose sensibles diferencias a nivelporcentual, inferiores siempre al 1% del total menos en dos ocasiones (Charonia Lam-pas y Patella caerulea), cuyos valores sí oscilan más, diferencias que no se pueden atri-buir a la técnica de muestreo, sino a la aleatoriedad del registro; lo que sí se adviertees que casi la mitad de las especies solamente aparecen en la muestra general (Murexbrandaris, Ocenebra erinacea, Ostraea Edulis, Ostreidae, Anomia ephippium, Donaxtrunculus, Venus verrucosa y Chamaelea gallina), debido a que se trata de ejemplaresde grandes dimensiones (como los ostreidos) o individuos casi completos, que han si-do recogidos por su gran tamaño durante el desarrollo de la actuación arqueológica.
Desde un punto de vista cuantitativo, se han determinado 19 especies, de las cua-les 11 corresponden a gasterópodos y 8 a bivalvos marinos (figura 17), lo que per-mite poner sobre la mesa la gran diversidad de taxones, si tenemos en cuenta queen otros casos como los talleres ibicencos de Sa Caleta en el siglo II a.C. (Ramon,2004, 172-173) o los del Pou des Lleó en los siglos IV/V d.C. (Alfaro y Tébar,2004, 201-203) la cantidad de especies es elevada (8 y 11/12 respectivamente enlos Sectores 2 y 3), pero nunca alcanzando valores tan altos como en Villa Victo-ria-Carteia (figura 18). Es decir es un conchero muy heterogéneo, y por lo que co-nocemos actualmente, el que presenta el número más elevado de especies en Hispania.
Del total de 1.877 individuos identificados en la muestra, la cual se componíade 6.656 restos (2.439 en la General y 4.217 en la Criba A), también se estableceuna primera distinción evidente entre los gasterópodos marinos, que constituyenel 95,68% (620 individuos), y los bivalvos, que solamente ascienden al 4,32% (28individuos), cifra esta última que resulta aún más reducida si cabe si tenemos en cuen-ta que tras ella se esconden 8 especies diversas, que no superan los 5/6 individuosen cada caso. Evidentemente todo ello apunta al carácter accidental o comple-mentario del segundo grupo, como luego veremos con más detalle.
En los siguientes apartados resumimos las principales conclusiones de la muestra,que se complementan con las observaciones realizadas en el Anexo Documental.
Hexaplex trunculus, la especie dominante
La primera conclusión que salta a la vista, ya derivada del proceso de excavación,es que la especie más representada era el Hexaplex trunculus, ya que sus conchas
Figura 17. Especies documentadas en el conchero de Villa Victoria, según la estimaciónpreliminar realizada (ilustraciones según los taxones de Villa Victoria a excepción del
M. brandaris y el M. gallloprovincialis, que son ejemplares actuales).
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
233
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
234
configuraban la mayoría de la malacofauna existente en el conchero (figura 19). Elporcentaje al que ascienden estos individuos, comúnmente denominados búsa-nos/caracolas/cañaíllas bastas, frente a las “cañaíllas finas o de pico” –Murex bran-daris– (AA.VV., 2001b, 34-37), es del 62,71%, como se advierte en la tabla decuantificación general: 1.177 de los 1.877 individuos analizados en esta selecciónpreliminar son murícidos de esta especie. Es decir, se trata de un conchero confor-mado mayoritariamente con restos de Hexaplex trunculus.
En segundo lugar, se ha podido detectar una notable diversidad de tallas, con-tando con ejemplares que oscilan entre los 4 y los 10 centímetros, teniendo encuenta la distancia entre el extremo apical y el final de la columela (figura 20). Pa-rece, por tanto, que no se procedió a una selección de tamaños de los múrices pre-viamente a su extracción, por lo que se puede inferir de este dato que el proceso deselección se debió realizar de manera paralela al desconchado para la obtención delos glandes purpurígenos y la carne del animal.
La tercera cuestión es el patrón de fracturación detectado en los murícidos. Du-rante el proceso de excavación, llamaba la atención la cantidad de fragmentos dereducidas dimensiones de cañaíllas, cuando pensábamos encontrar las conchas ca-si completas con orificios en las circunvoluciones/vueltas superiores, como la bi-bliografía de referencia ha estereotipado. Por el contrario, la tendencia detectada enel campo –y luego confirmada en el laboratorio (Tabla 1)–, permitía advertir trescuestiones (figura 21):
Figura 18. Gráfico con la representación porcentual de las especies del conchero de VillaVictoria/Carteia (según los datos de Soriguer, Zabala y Hernando), y comparativa con losejemplos ibicencos de Sa Caleta (Ramon, 2004) y del Pou des Lleó (Alfaro y Tébar, 2004).
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
235
Figura 20. Diversidad de tallas de los Hexaplex trunculus de la U.E. 112.
Figura 19. Vista general del proceso de excavación de la U.E. 112, con los millares de ejemplares de Hexaplex trunculus in situ.
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
236
• reducido tamaño de los fragmentos apicales.• aspecto completo o semicompleto de las columelas.• elevada frecuencia de fragmentos de concha de reducidas dimensiones.
Se optó por realizar una cuantificación morfológica de las conchas de los Hexa-plex trunculus invidualizados previamente a su caracterización arqueozoológica, conel objeto de avanzar en la determinación del sistema de rotura arbitrado. Los resultadosdel cálculo estimativo se presentan en la siguiente tabla.
Podemos realizar las siguientes inferencias:
1. Reducido número de ejemplares completos. Apenas ascienden al 0,16% del to-tal, habiéndose constatado nueve de un conjunto superior a los cinco millares.De ellos uno estaba claramente muerto, según denuncia el estado tan erosiona-do de su concha, y al menos la mitad de los demás eran muy pequeños parapermitir una extracción, tanto de la carne como del glande purpurígeno.
2. Escasa relevancia, inferior al 2,5%, de los múrices con fracturas intencionales des-tinadas a generar una oquedad vertical en el tercio superior (2,24%) o inferior(0,22%), junto a la columela. En algunos de estos casos las oquedades no eranlo suficientemente amplias como para permitir la extracción del animal, aunquequizás sí de las bolsas tintóreas.
3. Los elevadísimos fragmentos de pared (49,74%) unidos a la frecuencia de las co-lumelas aisladas (27,57%) y a los ápices partidos en fragmentos de reducidasdimensiones (19,1%), deben ser tenidos en cuenta de manera conjunta, pues res-ponden a la rotura general de los individuos por machacado, lo que provoca lapráctica total fragmentación de la concha, a excepción de las zonas más duras
U.E. 112 General Criba A Porcentaje
Fragmentos de pared 1.002 (48,64%) 1.727 (50,39%) 2.729 (49,74%)
Columelas 643 (31,21%) 870 (25,39%) 1.513 (27,57%)
Ápices partidos (reducidas dimensiones) 319 (15,49%) 729 (21,27%) 1.048 (19,1%)
Ápices con fractura encircumvolución/es superior/es
46 (2,23%) 77 (2,25%) 123 (2,24%)
Ápices con fractura en circunvolucióninferior
10 (0,49%) 2 (0,06%) 12 (0,22%)
Ejemplares completos 9 (0,44%) — 9 (0,16%)
Restos quemados31 (1,5%) (14ápices;7 columelas;10 paredes)
22 (0,64%) (12 ápices,3 columelas, 6 paredesy 1 caracola)
53 (0,97%)(26ápices, 10 columelasy 16 paredes)
Total 2.060 3.427 5.487
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
237
(ápices y columelas). Se trata del patrón más habitual en el conchero de Villa Vic-toria, ascendiendo al 96,41%, cifra que se incrementaría incluso algo más si te-nemos en cuenta los fragmentos quemados diagnosticables (98,55%).
Es decir, el sistema de fracturación aplicado en el conchero de Villa Victoria fueel de la fracturación total por machacado. De ahí la constatación de los potencia-les percutores pétreos, aparentemente mucho más pequeños de los habituales, silos comparamos con los de Delos (Bruneau, 1969, 768). La aplicación experimentalrealizada por los Dres. Soriguer, Zabala y Hernando ha permitido confirmar demanera práctica este sistema, tal y como se presenta en el Anexo.
Termoalteración de los múrices: evidencias empíricas
Otra de las constataciones documentadas ha sido la detección de algunas conchasquemadas, como se desprende de su coloración gris/negra (figura 22).
Figura 21. Fragmentos de murícidos documentados durante el proceso de excavación, en laU.E. 112, con los ápices de reducido tamaño (A), las columelas completas (B) y los millaresde pequeños fragmentos de la concha (C).
A B
C
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
238
Adicionalmente, se ha podido constatar, como reflejan los resultados de la tablaanterior, que su presencia es claramente minoritaria, ya que únicamente asciendena 53 ejemplares, lo que no llega a representar el 1% del total de individuos (0,97%exactamente). De ellas, prácticamente la totalidad corresponden a individuos deHexaplex trunculus, a excepción de un único fragmento de concha de una caraco-la de grandes dimensiones del taxón Charonia lampas, que interpretamos comouna cuestión puramente accidental.
De los murícidos, aparecen representadas la totalidad de las partes, con una ma-yor representatividad de los ápices (26), seguidos de las paredes (16) y luego de lascolumelas (10), sin evidencias de termoalteración de ninguno de los individuoscompletos. Esta constatación, unida al aspecto que evidencian diversas de las frac-turas de estos restos quemados, con síntomas evidentes de que el calentamiento seprodujo con posterioridad a su rotura, al encontrarse ennegrecidas, confirma quelas conchas de múrices entraron en contacto con una zona de combustión tras sufragmentación intencional.
De ahí que las dos conclusiones que planteamos, derivadas de la presencia de es-tas conchas quemadas, son las siguientes:
1. Confirman la relación de los Hexaplex trunculus con tareas de combustión, al serla única especie que presenta tales evidencias.
Figura 22. Fragmentos de conchas quemadas de Hexaplex trunculus.
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
239
2. La termoalteración no puede ser resultado de un tratamiento térmico de los ani-males previamente a su extracción para realizar alimentos/productos de diversanaturaleza, ya que ninguna concha completa está quemada.
La única interpretación lógica que podemos plantear es que en el mismo lugardonde se realizaba la fracturación de los murícidos se realizaban combustiones, porlo que algunos fragmentos de conchas cayeron accidentalmente a las ascuas. Estaúltima inferencia se confirma indirectamente con el hallazgo simultáneo en los ni-veles del conchero de capas de malacofauna y de cenizas/carbones (figura 10).
Todo ello constituye una potencial confirmación del conocido proceso de tra-tamiento de los glandes purpurígenos inmediatamente después de su extracción –como también se deduce de los hallazgos en Villa Victoria–, constituyendo estos restosotra de las evidencias físicas de que nos encontramos ante los restos de un taller deproducción de púrpura.
Por último, queremos destacar que en el conchero han sido documentadas otrasdos especies purpurígenas, como confirma la caracterización arqueozoológica (Apén-dice). Se trata del Murex brandaris y de la Ocenebra erinacea, de cada una de lascuales han aparecido únicamente dos ejemplares de gran tamaño en la muestra Ge-neral de la U.E. 112. De ello parece deducirse el carácter totalmente accidental desu presencia –como de otras tantas especies, como luego veremos–, por lo que nopodemos interpretarlas como resultado de la obtención de púrpura.
Algo más que púrpura: evidencias de marisqueo y posibles conservasmalacológicas en Villa Victoria
De la cuantificación general de todas las especies detectadas en el conchero, úni-camente hay dos que superan el 1% del total –no teniendo en cuenta al Buccinumcorneum que ronda esta cifra con el 1,81%–: se trata de las lapas (del género Pate-lla), que representan el 18,33% y los burgaíllos/bígaros (Monodonta) que llegan al13,8% (figura 23). Esta constatación cuantitativa permite aislar a estas dos especiesde todas las demás, planteando el porqué de su presencia en el conchero, y descar-tando su accidentalidad.
En ambas ocasiones se trata de especies no purpurígenas, por lo que queda des-cartada su presencia con tal fin. Por el contrario, su aprovechamiento alimenticioes evidente, tanto en la actualidad (AA.VV., 2001b, 28-29) como en el mundo an-tiguo, como nos transmite Opiano en su Haliéutica, al menos específicamente pa-ra las lapas. De ahí que únicamente podamos atribuir a una cuestión de interésalimenticio su presencia en este depósito.
Si atendiendo únicamente a los parámetros cuantitativos restan escasas dudas sobresu intencionalidad en el conchero, si tenemos en cuenta el método de recogida de es-
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
240
Figura 23. Especies del conchero utilizadas con finalidad alimenticia, tanto las lapas–Patella– (A), como los bígaros/burgaíllos –Monodonta– (B).
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
241
tas especies, por marisqueo y de manera manual con lancetas una a una en el caso delas lapas, para separarlas de las rocas, se disipa cualquier género de dudas al respecto.
Respecto a las lapas, se han determinado dos especies (Patella caerulea y Patellarustica), de las cuales fue con claridad la primera objeto de mayor aprovechamien-to alimenticio, ya que constituye el 17,05% del total, o bien la misma era la másabundante en la zona de extracción. No se ha podido determinar tampoco en estaocasión una selección de tamaños, existiendo ejemplares de diferentes dimensiones,siendo el 90% de las mismas de tamaño intermedio (5-6 centímetros). Durante suclasificación se han detectado escasos fragmentos no apicales con fracturas anti-guas, de lo que se puede deducir su mayoritaria deposición en el conchero completas,tras su desconchado, respondiendo las roturas tanto a cuestiones postdeposiciona-les como al proceso de excavación, debido a su fragilidad.
El caso de los burgaíllos/bígaros es muy similar, ya que su presencia porcentualronda parámetros parecidos, al tiempo que se han podido determinar dos especies(Monodonta lineata y Monodonta turbinata): la diferencia estriba en que ambas es-pecies presentan una frecuencia similar (125 y 134 ejemplares respectivamente),de lo que se deduce una posible tendencia a la paridad en la biocenosis de origen.
Por todo lo comentado, queda claro que los restos de gasterópodos marinos presentesen el conchero de Villa Victoria demuestran un carácter mixto para el mismo, tratán-dose de residuos derivados de la producción de púrpura en el caso de los Hexaplex yde aprovechamiento con fines alimenticios en el de las Patellae y los Monodontae.
La siguiente cuestión que debe ser planteada a la luz de estos resultados es si es-tos animales eran obtenidos bien para ser consumidos en el lugar, debiendo ser in-terpretados como restos de comida, o bien si los mismos constituirían ingredientespara la preparación de conservas realizadas con recursos marinos. En Villa Victo-ria, la elevada cantidad de ambas especies (344 lapas y 259 burgaíllos) en la mues-tra analizada induce a pensar más en la segunda de las propuestas, que ademáscoincide con los resultados obtenidos en otros contextos cercanos, como las facto-rías de San Nicolás de Traducta (Algeciras) a inicios del siglo VI d.C., en las cualespredominan dos especies de malacofauna –Ostrea edulis y Acanthocardia tubercula-ta– en los 33 taxones identificados (Vásquez, Rosales y Bernal, 2004), habiéndosepropuesto la realización de conservas con los mismos, una tónica que debió sermuy habitual en los centros pesquero-conserveros del Círculo del Estrecho, a pe-sar de la escasez de evidencias publicadas hasta la fecha (Bernal, 2006a y 2009, ed.).Es decir, son demasiadas lapas y bígaros para ser consumidos por los propios pes-cadores/extractores de las glándulas, ya que estos animales marinos se deshidratanrápidamente tras su desconchado, por lo que en caso de haberse pescado para serconsumidas en fresco en el entorno no tendría sentido su masivo desconchado.
Especialmente interesante resulta, a nuestro juicio, el método de recogida de es-tos gasterópodos marinos, que evidentemente descarta el uso de redes, al tratarsede especies bentónicas de roca que se pescan por “marisqueo a pie” (AA.VV., 2001b,
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
242
20-29). Su captura es manual y responde a las tradicionales prácticas de marisqueorealizadas por pescadores desde la costa, en las zonas intermareales (Cabral, 2003).Se trata de un método de pesca poco documentado en la literatura especializada de-bido a la escasez de evidencias arqueológicas, debiendo recurrir a paralelos de et-noarqueología o a los métodos tradicionales de pesca en la zona para argumentarsu existencia (Sáñez Reguart, 1791; García Vargas, 2004b), ya que encuentra esca-sos indicadores arqueológicos de su presencia, como los aquí documentados en Vi-lla Victoria, de ahí su interés.
Por último, y como ya hemos comentado, tanto algunas patellae como los bur-gaíllos presentan adherencias arenosas anaranjadas en su superficie (figura 24), sien-do estas dos únicas especies las que ofrecen tales evidencias de las 19 documentadasen el conchero. No han sido realizados aún los análisis de caracterización de lasmismas, de cara a facilitar su hermenéutica, si bien consideramos importante des-tacar su individualización a nivel visual, a expensas de contar con los pertinentes re-sultados analíticos, que permitirán confirmar si se trata de residuos de materiastintóreas (y en tal caso, ¿por qué asociadas únicamente a estas dos especies con fi-
Figura 24. Adherencias arenosas anaranjadas que presentan en la superficie exterior algunosejemplares del género Patella y Monodonta.
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
243
nalidad alimenticia?), o bien si responden a otros productos ajenos por completoa la industria textil; o si únicamente se trata de adherencias derivadas del contextodeposicional.
Capturas accidentales: otras catorce especies de fauna acompañante
Una característica generalizada de los restantes taxones no analizados monográfi-camente en los epígrafes anteriores es su reducida presencia, que no supera el 1%(Tabla 1) del total de la fauna a excepción del Buccinum corneum, que se sitúa enel 1,81%. Es más, raramente superan los cinco ejemplares (Astraea rugosa y Myti-llus galloprovincialis con 13 respectivamente, Cardiidae en general con 7, o Charo-nia lampas con 6), siendo las frecuencias más habituales las de 5 individuos (comolos ostreidos), de 4 (Anomia ephippium y Venus verrucosa), de 3 (Nassarius reticula-tus) o más frecuentemente de 2 ejemplares, como con las dos especies purpuríge-nas (Murex brandaris y Ocenebra erinacea) y con sendos grupos de bivalvos (Donaxtrunculus y Chamaelea gallina). Además, en todas ellas se detecta una gran variabi-lidad de tamaños, que evidentemente también apunta hacia la ausencia de una es-trategia de selección: así se aprecia especialmente en los ostreidos, al existir algunaOstraea edulis de gran tamaño junto a pequeños ostiones con valvas muy irregula-res; o los mejillones de reducido tamaño, tratándose en ocasiones de ejemplares nocomestibles; o los bucínidos de tamaño medio –3 centímetros–, que además noson especies comestibles, o al menos no han sido tradicionalmente consumidas enla zona.
La amplitud de especies de bivalvos no denota una predilección por un taxónconcreto, siendo diferentes los biotopos de procedencia, bien de fondos arenosos,como sucede con las almejas, bien de entornos rocosos como ilustran los mejillo-nes (Mytillus galloprovincialis). Algunas especies son muy pequeñas para permitir elconsumo, como los ya citados bucínidos, mientras que otras, como las caracolas gran-des (Charonia lampas) constituyen las únicas cuyas conchas parecen haber sido frac-turadas intencionalmente (al menos en un ejemplar de notables dimensiones) parala extracción del animal: recordemos además que esta última es una especie quetras su extracción pudo haber sido calentada/procesada térmicamente, al ser la úni-ca –además de los múrices– con evidencias de termoalteración (¿consumo in situdel animal cocinado tras su extracción?). Varios ejemplares de las conocidas “ore-jas de mar” (Astraea rugosa) podrían haber sido utilizados para joyería o como amu-letos, de los cuales algunos se perdieron, que han sido los localizados.
Es decir, en todas las ocasiones la interpretación que podemos hacer es que setrata de capturas ocasionales, que como fauna acompañante de los murícidos de-bieron ser llevadas al taller para su procesado. Su pesca con red o con rastros es ma-yoritaria, de lo que se deduce el uso de este tipo de artes en el entorno. Y además,
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
244
inciden en la idea de un conchero de tipo mixto, no únicamente destinado a laproducción de púrpura. Las capturas de moluscos (y posiblemente crustáceos de loscuales no restan evidencias por cuestiones de conservación) debían ser llevadas a laszonas de trabajo sin preselección alguna, de ahí la elevada diversidad de especies.Cuando se procedía a su desconchado y a la fracturación de los múrices para la ob-tención de púrpura –actividades por cierto posiblemente simultáneas, no sucesivas,ya que en Villa Victoria se advierten los restos mezclados de ambas actividades, sinorden aparente– se desechaban los bivalvos y gasterópodos marinos no útiles, po-siblemente también tras su aprovechamiento cárnico.
Esta fauna marina, que podríamos considerar intrusiva en el conchero al no tra-tarse de capturas intencionales, también se complementa con los escasos restos fau-nísticos terrestres aparecidos. Tal es el caso en el contexto General de un caracolterrestre –posiblemente llegado con posterioridad a la génesis del depósito, debidoa sus conocidos hábitos hipogeicos– y seis fragmentos de reducidas dimensiones,inferiores a 5 centímetros, de huesos largos de fauna terrestre, uno de ellos recor-tado: quizás restos de instrumental en el último ejemplar citado o de alimentosconsumidos por los piscatores que realizaban estas actividades. Y en la Criba A loscuatro fragmentos óseos y la pieza dentaria aparecida deben responder a un mismopatrón vinculado a la dieta alimenticia de los operarios del taller. Responden estasmínimas evidencias (10 restos de fauna terrestre frente a los más de seis mil de fau-na marina) a la confirmación de que nos encontramos ante un depósito malacoló-gico derivado exclusivamente de actividades industriales.
Por último, consideramos importante recalcar antes de finalizar este apartado queel estudio arqueozoológico del conchero ha permitido la confirmación de al menosdos tipos de pesca aplicados para la obtención de la materia prima, caso del maris-queo (lapas, burgaíllos y mejillones) y de la pesca con redes (bivalvos…), siendo muyprobable el uso de otras artes para los propios murícidos (García, 2004b). La esca-sez de conchas rodadas permite plantear que las mismas fueron eliminadas tras sucaptura y antes de su venta o procesado directo.
Ha quedado también claro que el conchero de Villa Victoria es de tipo mixto, ha-biéndose procesado mayoritariamente múrices para la obtención de púrpura, perotambién otros gasterópodos marinos para la extracción de alimentos, posiblementede cara a la elaboración de conservas de diversa naturaleza. En este mismo contex-to consideramos importante reivindicar el carácter nutriente y lo apreciado en gas-tronomía de los murícidos/cañaíllas. En este sentido, pensamos que el patrón defracturación documentado en Villa Victoria también cubría una función adicional:permitir la extracción del animal completo, el cual debió ser aprovechado en activi-dades de tipo culinario, máxime cuando tenemos constancia, gracias al estudio deeste depósito, de que se están produciendo alimentos/conservas en el mismo.
Tradicionalmente –al menos es la imagen derivada de la bibliografía de refe-rencia– se valora la importancia del Hexaplex trunculus y de otras especies para la
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
245
producción del preciado tinte, si bien nada se indica del potencial del animal co-mo recurso gastronómico. Su elevada representación en musivaria y su gran tradi-ción en la dieta mediterránea son factores que abogan por su intensivo uso en elMundo Antiguo, de lo que Villa Victoria constituye un referente de primer orden.
Carteia y la púrpura en la Bética tardorromana. Contextualización y perspectivas
A continuación vamos a realizar unas valoraciones generales sobre el conchero de Vi-lla Victoria, dividiendo las mismas en dos partes: aquellas directamente relaciona-das con la ciudad hispanorromana en cuyo territorium ha sido localizado, Carteia,y, de otra parte, una serie de observaciones sobre los talleres de púrpura hispano-rromanos, guiados por la contextualización de los hallazgos en ámbito mediterráneo.
Primeras evidencias de la producción de púrpura en Carteia
Los datos proporcionados por las fuentes literarias, amén de la privilegiada situa-ción de Carteia en el ámbito del Círculo del Estrecho permitían intuir la existen-cia de talleres de producción de púrpura: no olvidemos la importancia y fama dela púrpura getúlica, manufacturada en la Tingitana (Jodin, 1967; Tejera y Chávez,2004), cuya cercanía geográfica no debe ser olvidada.
Las primeras evidencias de producción de púrpura han sido puestas en eviden-cia al hilo de esta actuación arqueológica en Villa Victoria, ya que con antelaciónno contábamos con dato alguno al respecto. Las evidencias de dicha actividad son,de momento, exclusivamente arqueozoológicas, a esperas de ultimar el estudio ana-lítico de los sedimentos y otros tipos de muestras recogidas: la excavación de un con-chero compuesto mayoritariamente por múrices machacados, y en el cual alternanlos vertidos con cenizas/carbones vinculados a la termoalteración de los glandespurpurígenos para la obtención de tintes, han sido los argumentos esgrimidos al efec-to. También se ha evidenciado la existencia de un área de trabajo cuadrangular deunos 25 metros cuadrados pavimentada en opus signinum, en la cual se dispuso unafosa destinada posiblemente a albergar recipientes portátiles de plomo para el tra-tamiento de los glandes, si nos guiamos por las prescripciones de autores como Pli-nio y por los ya citados cercanos paralelos como los de Águilas, en las inmediacionesde Carthago Nova. Adicionalmente, la existencia de amplias zonas vacantes de es-tructuras denota la potencial dificultad de localización de talleres de estas caracte-rísticas, de ahí que los concheros constituyan la evidencia material más tangible. Porotra parte, Villa Victoria ha revelado que en este tipo de instalaciones las estructu-ras arqueológicas estables debieron ser mínimas, procediéndose al tratamiento de
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
246
los recursos del mar y a la obtención de las bolsas purpúreas a pie de costa, de ahíla ausencia de estructuras, frente a la imagen que podemos obtener de otros estu-dios en los cuales tras estas instalaciones siempre se busca la existencia de pile-tas/cubetas de diversa naturaleza (Uscatescu, 1994). Hoy sabemos a ciencia ciertaque no debieron constituir ni el paisaje habitual de estos talleres ni conditiones sinequis non para la localización de estos enclaves fabriles: un análisis de casos como losde los talleres bajoimperiales de Ebusus, sin lugar a dudas los mejor conocidos has-ta la fecha de Hispania (Costa y Moreno, 2004; Alfaro y Tébar, 2004; Alfaro y Cos-ta, 2006), o algunos ejemplos norteafricanos como los helenísticos de Euspéridesen Tripolitania (Wilson, 2004; Wilson et alii, 2004) o Méninx en Túnez (Drine,2000) son buena prueba de ello. Un buen ejemplo son las pequeñas cubetas circu-lares y las grandes piletas rectangulares documentadas en Méninx o en Delos, in-terpretadas respectivamente como calentadores de los glandes purpurígenos y comoreceptáculos para mantener vivas las capturas respectivamente, como ha sido seña-lado recientemente (Macheboeuf, 2004, 27 y 37). La necesaria presencia de cube-tas para pensar en talleres productores de púrpura se ha convertido en un “tópicoliterario” en la bibliografía especializada, de manera que se trata siempre de buscarpiletas con restos visibles de tintura en sus paredes para proponer la existencia detalleres de púrpura: un reciente ejemplo al respecto es el de las instalaciones de Vi-la Moura, en el sur de Lusitania, así como en otros enclaves del sur de la Penínsu-la Ibérica (una buena síntesis en Teichner, 2003 y 2006).
Una distinción clara parece poder realizarse, por tanto, entre los ambientes des-tinados a la producción de púrpura y al tintado en sí mismo, a tenor de las estruc-turas de producción existentes en unas y otras instalaciones: y efectivamente en lastinctoriae y en las officinae infectoria/offectoriae sí son frecuentes las cubetas/poce-tas, destinadas a la aplicación del color y a la fijación de los tintes con mordientes,como podemos ver magistralmente ilustrado en el caso de Pompeya (Borgard yPuybaret, 2004). Es decir, ausencia de piletas en los talleres de producción y pre-sencia de cubetas en las tintorerías. ¿Presupone esto una disociación de ambas ac-tividades? En Villa Victoria parece que sí. No contamos con evidencia algunaasociada a la industria textil en el entorno, que pensamos que en caso de haber exis-tido habría dejado algún tipo de evidencias tales como fusayolas o pondera sí ha bitualesen otros yacimientos arqueológicos, como ejemplifica el citado caso norteafricanode Eusperides (Wilson et alii, 2004). Posiblemente en el caso de Carteia las tinto-rerías y las fullonicae se debieron desarrollar intra moenia, como ejemplifican otrosejemplos hispanos como sucede con Barcino, que además es sincrónico (Beltrán,2001).
No obstante, consideramos importante proponer que es aún pronto para esta-blecer modelos tipológicos generales para las estructuras de producción de los ta-lleres de púrpura y su relación con la industria textil, al ser escasos los yacimientosconocidos, y, por tanto, poco fiables las interpolaciones a otros casos hispanos.
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
247
En esta misma línea, Villa Victoria también se convierte en un yacimiento degran importancia en el sentido de que son escasos los talleres de producción depúrpura conocidos en la Bética, que estudios recientes han situado en poco más deuna decena, con un ejemplo onubense (El Eucaliptal), cuatro gaditanos (calle LuisMilena en San Fernando y plaza de Asdrúbal, calle Sagasta y calle Gregorio Mara-ñón en Cádiz), otros tantos en el litoral malacitano (Castillo de la Duquesa en Ma-nilva, Estepona, Torreblanca del Sol o la Alcazaba de Málaga) y en la costa almeriense(Guardias Viejas, Ribera de Algaida, Torre García y calle de la Reina), tratándosesiempre de saladeros con evidencias de la producción de tintes (García, 2004b,231-232). No obstante, y como el mismo investigador detalla, se trata de factorí-as en las cuales han aparecido múrices en abundancia, sin que tengamos constata-ción fidedigna de que se utilizaran los mismos para la obtención de púrpura y nocon finalidad alimenticia, por lo que en el futuro es necesario realizar estudios ana-líticos exhaustivos para poder avanzar al respecto. Por todo ello Villa Victoria co-bra aún más importancia si cabe, ya que se convierte en uno de los escasos talleresde púrpura de la Bética, y el primero caracterizado exhaustivamente desde un pun-to de vista arqueológico y arqueozoológico, a pesar de que estas líneas de investi-gación se retrotraen a los conocidos trabajos de M. Ponsich (1988).
Por otra parte, su cronología, la segunda mitad del siglo IV d.C. convierte al con-chero de Villa Victoria en más excepcional aún si cabe, al ser el primer taller tar-dorromano del sur de la Península Ibérica, junto al Eucaliptal en el litoral de Huelva(Campos et alii, 1999), y uno de los escasos hispanos, limitados por el momentoa los del entorno de Cartagena (Hernández, 2004; Carrasco Porras, 2004) y a losde las Baleares (una buena síntesis en Alfaro y Tébar, 2004), siendo estos últimoscon los que presenta mayores similitudes, al fecharse los mismos exactamente en lasfechas similares (siglos IV-V d.C.).
Otro aspecto que es importante plantearse es sobre el carácter público o priva-do de estas instalaciones. En Villa Victoria contamos con un dato de gran interés,cual es la localización del conchero en una zona portuaria, que en la época de usode las instalaciones debió ser pública, como lo son todas las instalaciones de esta na-turaleza en el mundo romano (Rougée, 1966). En el siglo IV d.C., fecha en la cualse data el conchero excavado, esta zona de embarcadero ya se encontraba en des-uso, amortizada como consecuencia de una agresiva dinámica litoral (Arteaga yGónzalez, 2003 y 2004). No obstante, no se descarta la existencia de instalacionesportuarias cercanas, no siendo la hipótesis más probable un cambio de uso en la fun-cionalidad de la zona. Además, contamos con la posibilidad de que el taller de púr-pura pudiese haber iniciado su actividad con antelación, si tenemos en cuenta lacronología del Área de Trabajo, fechada en los siglos I y II/IV d.C., y su probablerelación con la obtención de tintes marinos. Disponemos adicionalmente de otrodato, cual es el hecho de que en la Antigüedad Tardía los talleres de púrpura pasana ser de propiedad imperial, al pasar a ser el color púrpura de uso exclusivo por el
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
248
princeps (Napoli, 2004), como nos transmite la Notitia Dignitatum y se constata epi-gráficamente en las diversas procuratelas especializadas. Resulta paradójico, no obs-tante, que Carteia o su zona de influencia en el Estrecho no aparezca recogida enla Notitia Dignitatum, que constituye el documento que recoge la dispersión de es-tos talleres tardíos, mientras que sí aparecen otros como el baphium de las Baleares(recientemente Alfaro y Costa, 2006). Es decir, o nos encontramos ante un tallerde reducidas dimensiones no sujeto al control de la Casa Imperial, hipótesis pocoprobable al tratarse del entorno industrial del pomerium de una ciudad de gran im-portancia en la Antigüedad Tardía, o bien se trata de un baphium no atestiguadohasta la fecha, lo que multiplicaría exponencialmente el interés de estos hallazgos.
Otra cuestión que se desprende del taller de Villa Victoria es la relación evidenteentre las actividades pesquero-conserveras y la producción de púrpura. Se trata éstade una lógica propuesta ya mantenida por M. Ponsich, que atribuía la causa de di-cha complementariedad a la estacionalidad: cuando las cetariae no se encontraban apleno rendimiento una vez pasada la temporada del atún (abril/mayo-junio/julio) sehabrían dedicado a estos y a otros menesteres (Ponsich, 1988). Una dinámica que semantiene en la bibliografía más reciente, al considerar la relación entre saladeros y ba-phia (García Vargas, 2004b), aunque no siempre se analiza conjuntamente la indus-tria de la púrpura al tratar la producción de garum y salsa menta (Lagóstena, 2001;Etienne y Mayet, 2002). La existencia de actividades es trictamente pesqueras en Vi-lla Victoria se infiere directamente del hallazgo de útiles de pesca tales como la cita-da aguja para reparar redes, procedente de la U.E. 202, de la fase de abandono de lasestructuras portuarias a inicios del siglo II d.C. (figura 16), al tiempo que la produc-ción salazonera ha quedado atestiguada en el reciente descubrimiento de una facto-ría de salazones de mediana entidad –ocho piletas– en la denominada parcela R3 dela PM6 (Blánquez et alii, 2006a). Evidentemente, la producción de púrpura formaparte del ciclo productivo de la pesca, de ahí la relación física de todas estas activida-des en el mismo yacimiento, como se ha demostrado en Villa Victoria y en otros ya-cimientos tales como El Eucaliptal en Huelva (Campos et alii, 1999).
La polivalencia del conchero es otro de los aspectos a destacar, como ha refleja-do el análisis de la malacofauna, habiéndose evidenciado una actividad preponde-rante destinada a la producción de tinte y otra complementaria destinada a laobtención de recursos marinos, obtenidos de la pesca con red o derivados del ma-risqueo (lapas y burgaíllos). Se trata ésta, la perspectiva “nutritiva” de los conche-ros destinados a la obtención de tintes, algo infravalorado en la bibliografía dereferencia y a la que habrá que dedicar esfuerzos en los próximos años. Efectivamente,el empleo de las cañaíllas como alimento es una práctica muy habitual en la gas-tronomía gaditana, tratándose de un producto de gran calidad, alcanzando eleva-dos precios en el mercado actualmente (AA.VV., 2001b). Hay una predilección encuanto a sus propiedades organolécticas y al sabor del Murex brandaris respecto alHexaplex trunculus, vendiéndose estos productos de manera separada habitual-
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
249
mente. No olvidemos incluso que en la actual población de San Fernando en laBahía de Cádiz, los oriundos del lugar se llaman coloquialmente “cañaíllas”, debi-do a la abundancia y fama de este producto en la zona.
Indicadores arqueológicos. ¿Cómo identificar un baphium en Hispania?
Como ya se ha indicado repetidamente a lo largo de este trabajo y es fácilmente con-trastable en las publicaciones más recientes (Alfaro, Wild y Costa, 2004, eds.), son es-casos los talleres de púrpura excavados en Hispania. Estos se limitan a numerosos puntosen la isla de Ibiza, que constituye sin lugar a dudas el entorno geográfico mejor estudiadoal respecto de toda Hispania (Ramon, 2004; Alfaro y Costa, 2006; cfr. las diversas con-tribuciones en este mismo volumen), y a dos puntos del litoral de la Tarraconense me-ridional, tanto Águilas (Hernández, 2004) como la propia Cartagena (Carrasco, 2004).Las similitudes entre todos estos yacimientos son evidentes, a pesar de su diacronía, li-mitándose por el momento los murcianos a época altoimperial, mientras que los ibi-cencos cubren el espectro entre el siglo II a.C. con Sa Caleta (Ramon, 2004) hastaavanzado el Bajo Imperio en el Pou des Lleó/Canal d’en Martí (Costa y Moreno, 2004).
Vamos a tratar a continuación de realizar un primer intento de sistematizaciónde algunas de las principales características de estos ateliers productivos, que son,fundamentalmente, las que resumimos en la tabla de la página siguiente, cuyo in-terés se multiplica aún más teniendo en cuenta que cubren prácticamente la tota-lidad del periodo de presencia romana en Hispania, entre el siglo II a.C. y el V d.C.
Respecto a las estructuras de producción, éstas son muy escasas y de reducida en-tidad, destacando ante todo la total ausencia de piletas en todos los casos segurosanalizados (Ibiza, Águilas o Carteia), no constituyendo las mismas un requisito ne-cesario en estas instalaciones, que en caso de existir estarían destinadas a usos com-plementarios (almacenaje de agua, vivaria…).
Más significativa es la constatación de la existencia de estructuras rectangularesde similares dimensiones (unos 25 metros cuadrados) en dos de los yacimientos(Águilas y Villa Victoria), con extraordinarias similitudes métricas, en las cuales sehan constatado perforaciones en el suelo para la colocación de los calderos de plo-mo para el tratamiento de los glandes purpurígenos, de los cuales se conservabaparcialmente uno in situ en el área productiva de Águilas (Hernández, 2004). Se con-servaban dos en el yacimiento murciano y una única de mayores dimensiones enCarteia, fechándose en ambos casos en época altoimperial, tanto en el siglo I en elprimer yacimiento como entre el siglo I y el II/IV d.C. en el segundo.
Debemos destacar la aparición de hornos en algunos casos, si bien su relacióncon la industria tintorera aún no ha sido demostrada. Una estructura de combustiónen el yacimiento ibicenco del Pou des Lleó, que cuenta con sendas cámaras y con unoscanales de decantación, y cuyo relleno interior se caracterizaba por guijarros termo-
alterados alternantes con fauna marina (Costa y Moreno, 2004, 182, figura 4). Sor-prendentemente similar es una estructura de combustión aparecida en el yacimien-to de La Milagrosa en San Fernando, en época tardopúnica, con una colmataciónprácticamente idéntica y con una estructura similar, limitada en tal caso a una úni-ca cámara de combustión (Bernal et alii, 2003b, 202, figura 36). En éste último ya-cimiento citado no contamos con evidencias directas de producción de púrpura,pero sí de actividad textil, como se desprende de la localización de diversos ponderaen el interior de una habitación pavimentada con signinum teselado (Bernal et alii,2003b, 248-249). No podemos, por tanto, generalizar que este tipo de piroestruc-turas constituyan una característica propia de los talleres de púrpura hispanorro-manos, aunque se trata de un aspecto a tener muy en cuenta para futuros trabajos.
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
250
Estructuras de producciónCaracterísticasDimensiones Yacimientos
Piletas — —Áreas de trabajo en signinumcon oquedades para calderos
Un orificio 25 m2 (5 × 5m. aprox.)
20 × 15 cm. ÁguilasDos orificios 60 × 20 cm. Villa Victoria
Hornos 1-2 m. de diámetro PouConcheros Dimensiones/cuantificación Yacimientos
Dimensiones reducidasVariadas (inferiores a 20 m.lineales)
Villa Victoria; SaCaleta; Pou
Escasa potencia
10-15 cms.25 cms.30 cms.33cms.
Villa VictoriaSa CaletaPouÁguilas
Alternancia de cenizas/carbones con la fauna — Villa Victoria
Composición siempre mixta (nº especies)811/1219
Sa CaletaPouVilla Victoria
Hexaplex trunculus, especie mayoritaria(siempre más del 50%)
44-66%637690
S. 2 de PouVilla VictoriaSa CaletaS. 3 de Pou
Otras especies purpurígenas siempre, en % minoritarios
15,2% M. Brandaris + 0,8% Thais haemastoma0,8% M. brandaris + 1-8% Purpura haemastoma0,11% M. Brandaris +0,11% Ocenebra erinacea
Sa Caleta
Pou
Villa Victoria
Otras especies no purpurígenas siempre,creandoConcheros exclusivamente de púrpuraConcheros para púrpura y conservas
Menos del 10%Entre el 40-50%
S. 2 y 3 de Pou; Sa CaletaVilla Victoria
Patrones de fracturación diferenciadosMachacado Villa VictoriaFracturas parciales/controladas Pou, Sa Caleta
BibliografíaAlfaro y Tébar, 2004; Costa y Moreno, 2004; Hernández, 2004;Ramon, 2004
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
251
En primer término debemos poner sobre la mesa la existencia de dos grandes ti-pos de concheros purpurígenos a tenor de sus dimensiones. Algunos de ellos res-ponden a amplísimas zonas productivas, de varias hectáreas y concheros de grandesdimensiones, quedando ejemplificados por el yacimiento tunecino de Méninx (Dri-ne, 2000). Por el contrario, todos los documentados en Hispania responden a zo-nas productivas mucho más reducidas, integradas en el interior de los saladeros,reaprovechándolos, o en cualquier caso con áreas de trabajo muy localizadas, comodenuncian las diversas calas excavadas en Ibiza, desde Sa Caleta al Pou des Lleó yotras recientemente publicadas –cfr. la contribución de C. Alfaro y B. Costa enPurpureae Vestes II, 2008–. De ahí que propongamos la existencia de dos modelostipológicos diferenciados, que definimos como el “modelo Méninx” y el “modelohispano”, refiriéndose respectivamente a grandes zonas productivas o a talleres depequeñas/medianas dimensiones.
Otro de los aspectos directamente relacionados con el anterior es la escasa po-tencia que presentan los vertidos malacológicos de los concheros hispanos, que sesitúan entre 10 y 30 centímetros, generando depósitos muy característicos, con unaestratigrafía compuesta por sucesivas capas de malacofauna, siendo escasas las di-ferencias entre Villa Victoria (10-15 centímetros), Sa Caleta (25 centímetros), Poudes Lleó (30 centímetros) o Águilas (33 centímetros), como se detecta en los estu-dios publicados (Alfaro y Tébar, 2004; Hernández, 2004; Ramon, 2004). La in-terpretación de este reducido espesor no es otro que el resultado de la génesis desucesivos vertidos como resultado de las diferentes capturas por parte de redes/ma-risqueo a lo largo del tiempo. De ahí el interés del estudio individualizado de cadauno de estos estratos para aproximarnos a las técnicas de pesca y, especialmente, pa-ra determinar las diferentes estrategias de producción regionalmente, cuestión és-ta de la que presentamos una primera tentativa en los siguientes párrafos pero quedeberá ser objeto de atención monográfica en el futuro.
Destaca la alternancia de cenizas y/o carbones entre los estratos de malacofauna,como ha podido ser documentado con claridad en Villa Victoria. Todo ello nos po-ne en antecedentes de la relación de actividades de combustión en estos yacimientospara el tratamiento de los glandes, siguiendo las prescripciones de los autores clásicos.
De gran interés resulta el estudio de la composición de los concheros de los ta-lleres de púrpura hispanorromanos, de cuyo estudio (Sa Caleta, Villa Victoria y losibicencos) es posible realizar una serie de observaciones generales. Una caracterís-tica generalizada a todos ellos es que siempre presentan una composición mixta, nodetectándose la presencia exclusiva de las especies purpurígenas que los propician.Se detecta una gran variedad entre la cantidad y la diversidad de las especies que loscomponen. Así pues, pasamos de 8 taxones en Sa Caleta a 11 ó 12 en Pou (segúnel caso concreto traído a colación –Sectores 2 ó 3–) a las 19 especies de Villa Vic-toria, siendo este último el que ha mostrado un carácter más heterogéneo de todoslos publicados hasta la fecha en Hispania. Respecto a la variabilidad de especies, tam-
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
252
bién se advierten bastantes diferencias, no produciéndose todas las coincidencias queserían de esperar.
La especie hispana que parece haber sido la explotada mayoritariamente para laobtención de púrpura es, sin lugar a dudas, el Hexaplex trunculus: así se puede ase-gurar al constituir el taxón mayoritario en todos los concheros hispanorromanos co-nocidos, con porcentajes que se sitúan entre el 50 y el 90% circa (44-66% en el Sector2 de Pou; 63% en Villa Victoria; 76% en Sa Caleta y 90% en el Sector 3 de Pou).En otros casos como Euspérides en Libia estos porcentajes llegan hasta el 95,47%(Wilson et alii, 2004, 168).
Siempre aparecen en los concheros hispanos otras especies purpurígenas, si bienen porcentajes insignificantes, de lo que se deduce su carácter accidental/ocasional,y no su frecuente uso en la elaboración de tintes (0,8% de Thais haemastoma en SaCaleta; 0,8% de Murex brandaris y entre 1 y 8 de Purpura haemastoma en el Pou; ó0,11% respectivamente de Murex brandaris y Ocenebra erinacea en Villa Victoria).Únicamente en Sa Caleta se ha detectado adicionalmente un 15,2% de Murex Bran-daris –además de lo citado anteriormente–, lo que evidentemente no puede inter-pretarse en términos de accidentalidad: en tal caso se explotaron ambas especies–trunculus y brandaris– para la obtención de tintes. ¿Resulta esta constatación un re-flejo de la mayor efectividad del Hexaplex trunculus como especie purpurígena? ¿Oes resultado de la mayor abundancia de dicha especie en la cuenca mediterránea delas provincias occidentales del Imperio? Estas cuestiones deberán ser objeto de ulte-riores estudios con otros indicadores paleobiológicos además de éstos, tales comolos registros malacológicos reflejo de consumo cotidiano de yacimientos sincrónicos.
Siempre se detecta la presencia de otras especies además de las purpurígenas ennuestros yacimientos, lo que permite realizar una división de los concheros aten-diendo a la mayor o menor frecuencia de las mismas:
• Concheros genuinos, centrados exclusivamente en la producción de púrpura, enlos cuales las demás especies no purpurigenas no alcanzan el 10% del total co-mo mucho. Los dos ejemplos mejor conocidos actualmente son el Sector 3 delPou (9% circa) y Sa Caleta (7% circa). En tal caso, las demás especies deben serinterpretadas como accidentales, siendo, como mucho, objeto de un consu-mo/aprovechamiento local por parte de los piscatores.
• Concheros bivalentes, en los cuales se detectan porcentajes elevados de otras es-pecies de uso alimenticio, como ilustra magistralmente el caso de Villa Victo-ria, con el 37,07% compuesto por 16 taxones, o el Sector 2 de Pou, con un25-55% de otras especies no purpurígenas. En ellos hay especies que compare-cen de manera accidental, pero hay otros que no: en Villa Victoria es el caso delas lapas y los burgaíllos, que representan conjuntamente algo más del 32%. Yen Pou se utilizarían con fines alimenticios al menos las patellae, presentes en ele-vados porcentajes (entre el 8 y el 32%).
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
253
En el segundo de los casos se detectarán en el futuro, cuando se disponga demás casos para analizar conjuntamente, variantes regionales de las especies reco-lectadas/procesadas, derivadas de los gustos locales, de lo que podrán inferirse mu-chas indicaciones sobre la paleodieta de estas comunidades hispanorromanas del litoralpeninsular y balear. Además, habrá que profundizar en los próximos años sobre eldestino de dichos productos, fabricados bien para los mercados locales/regionaleso bien constituyendo parte de los alimentos que se introducían en los circuitos co-merciales transmediterráneos utilizando los canales de difusión de otros alimentostales como los salsamenta y el garum y las salsas de pescado. Como ya hemos indi-cado, somos partidarios de la segunda de las opciones, teniendo en cuenta parale-los derivados de investigaciones recientes tales como la gran importancia de lospreparados de ostras detectados en las factorías salazoneras tardorromanas de Tra-ducta, también en la Bahía de Algeciras (Bernal, 2009, ed.).
Y, por último, la constatación de diferentes patrones de fracturación, resultadode hábitos regionalizados, como evidencia la constatación de la rotura total de losmurícidos, por machacado con posibles percutores pétreos en Villa Victoria, fren-te a la predominancia de la fracturación parcial/controlada en los concheros ibicencos.
Constituyen estas ideas un ensayo de la potencialidad del estudio de los biofac-tos de estos yacimientos, y de su gran importancia para la aproximación a la His-toria Económica del mundo romano, para la cual las fuentes literarias no permitenulteriores precisiones. Será labor de los próximos años la publicación in extenso deotros yacimientos como éste para poder precisar si las características advertidas songeneralizadas o no, y extraer de todas ellas, con más elementos de análisis, datos fia-bles sobre la Arqueología de la Alimentación del Mundo Antiguo.
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
255
Anexo DocumentalPrimer avance del estudio malacológico (Villa Victoria, Carteia)
M. C-SORIGUER ESCOFET, MªC. ZABALA GIMÉNEZ Y J.A. HERNANDO CASAL
El material malacológico objeto de este estudio proviene de un único estrato (U.E.112), estando dividido en dos grupos según la técnica de recogida:
• General, extraído de visu durante la excavación.• Criba A, obtenido tras un proceso de cribado del sedimento, con una malla de
12 milímetros.
Se ha determinado el Número Mínimo de Individuos (NMI) a partir de losápices de la concha de gasterópodos o bien de ejemplares completos. En el caso delos bivalvos la determinación se ha realizado a partir de los fragmentos charnelaresde las valvas.
Los restos malacológicos son abundantes, en total se han recolectado restos per-tenecientes a 1.877 ejemplares, 648 contabilizados en la muestra general y 1.229en la criba. Estos ejemplares corresponden a 11 especies de gasterópodos marinosy 8 especies de bivalvos (Tabla 1). De los gasterópodos encontrados, tres de las es-pecies pertenecen a la familia Muricidae y son especies tradicionalmente empleadasen la fabricación de la púrpura. Desde el punto de vista de la abundancia o domi-nancia, los ejemplares de esta familia suponen el 63% del total de los ejemplares re-cogidos (marcadas en negrita en la Tabla 1). Así pues, la dominancia de las especiesque se utilizan para la fabricación de la púrpura es significativa.
Entre estas especies, destaca la presencia de Hexaplex trunculus, que supone, condiferencia, la especie dominante en el yacimiento, tanto en la muestra general co-mo en la procedente de la criba. Solo 9 ejemplares aparecen enteros, siendo indi-viduos de pequeño tamaño (entre 30-40 milímetros de longitud de la concha),salvo uno de gran tamaño pero con concha muy deteriorada, lo que se correspon-de con un ejemplar recogido ya muerto. El resto de los ejemplares de esta especiepresentan una fragmentación clara y un patrón determinado. Las restantes especiesde gasterópodos aparecen completas o con una fragmentación mínima y siemprepor sus líneas más frágiles, lo que señala una fragmentación producida por el pasodel tiempo, más que por manipulación. En el caso de los bivalvos aparecen, o biencon las valvas separadas o muy fragmentados en el caso de especies de concha frá-gil, como por ejemplo el M. galloprovincialis.
En el caso de H. trunculus, el patrón encontrado de fragmentación es mayorita-riamente de ápex (es el fragmento utilizado para determinar el número mínimo deindividuos) y columela, más o menos completa, así como fragmentos más pequeñosde la última vuelta. Este patrón de fragmentación se corresponde con las fracturas
ARQUEOLOGÍA DE LA PESCA EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR
256
producidas al ser golpeadas contundentemente, con un martillo o una piedra, entrela última sutura y la parte posterior de la última vuelta, lo que fragmenta de la ma-nera descrita la concha y permite extraer entero el ejemplar, posibilitando así la ob-tención completa de la glándula hipobranquial, de la cual se extrae la púrpura.
Del resto de las especies encontradas destaca la presencia de dos del género Pate-lla, lapas de consumo alimentario tradicional, así como de otras dos del género Mo-nodonta, que al igual que las anteriores son de consumo humano, como la granmayoría de las especies encontradas en el yacimiento.
La dominancia numérica de taxones utilizados para la extracción de púrpura, es-pecialmente H. trunculus, así como su fragmentación, a diferencia de las especiesacompañantes, prácticamente completas en su totalidad, a excepción de los bivalvosde concha más frágil, permite asegurar la utilización industrial de estos gasterópodos.
La presencia simultánea de las distintas especies de malacofauna, las destinadasa uso industrial junto con otras dedicadas al consumo, puede ser explicada por lapesca con redes de arrastre o rastros, ya que la mayoría de las encontradas son ca-racterísticas del fondo rocoso y por tanto susceptibles de su captura conjunta.
DEL MARISQUEO A LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DEL CONCHERO…
257
General Criba A NMI %
NMI % NMI % TOTAL TOTAL
Gastropoda
Hexaplex trunculus 409 63,12 768 62,49 1.177 62,71
Murex brandaris 2 0,31 2 0,11
Ocenebra erinacea 2 0,31 2 0,11
Monodonta lineata 45 6,94 80 6,51 125 6,66
Monodonta turbinata 50 7,72 84 6,83 134 7,14
Buccinun corneum 9 1,39 25 2,03 34 1,81
Nassarius reticulatus 1 0,15 2 0,16 3 0,16
Astraea rugosa 8 1,23 5 0,41 13 0,69
Charonia lampas 5 0,77 1 0,08 6 0,32
Patella caerulea 83 12,81 237 19,28 320 17,05
Patella rustica 6 0,93 18 1,46 24 1,28
Bivalvia
Ostraea edulis 4 0,62 4 0,21
Ostreidae 1 0,15 1 0,05
Mytilus galloprovincialis 6 0,93 7 0,57 13 0,69
Anomia ephippium 4 0,62 4 0,21
Donax trunculus 2 0,31 2 0,11
Venus verrucosa 4 0,62 4 0,21
Chamaelea gallina 2 0,31 2 0,11
Cardiidae 5 0,77 2 0,16 7 0,37
Total 648 1.229 1.877
Tabla 1. Número Mínimo de Individuos (NMI) y porcentajes en la muestra General, en laCriba, así como en el total del estrato analizado (U.E. 112), de las especies aparecidas.