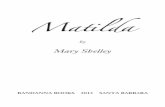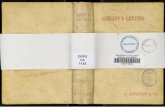Francisco Fontanellas: El comerciante-banquero en la época del capitalismo romántico
Arte abyecto: el tópico romántico de la creación en Frankenstein de Mary Shelley
Transcript of Arte abyecto: el tópico romántico de la creación en Frankenstein de Mary Shelley
Arte abyecto: el tópico romántico de la creaciónen
Frankenstein de Mary Shelley
“El poeta es esencialmente un vidente; la poesía es profecía, visión extática del pasado, del provenir, de la totalidad”
ALBERT BÉGUIN, Romanticismo y sueño
“Crear”, “inventar” e “imaginar” son los verbos que
definen un tópico literario que reaparece constantemente en
la historia de la literatura. Desde aquellos mitos que
buscaban explicar el origen del mundo cognoscible hasta las
teorías modernas que hurgan en los pormenores del proceso
creativo, el interés por el tema es constante, pero es en
el marco del romanticismo donde alcanza especial interés.
Durante el período romántico se suceden diversas teorías
metapoéticas y ocasionalmente esos preceptos se ven
reflejados en las obras literarias de los mismos autores,
en una suerte de puesta en abismo.
A la primera generación de poetas románticos1 le
interesaba la idea del arte como acto sublime, como hecho
que emula en el plano humano la labor de Dios en el Viejo
Testamento. Al crear, el ser es libre de expresarse,
elevarse y entrar en contacto con el alma trascendental de
la que alguna vez formó parte. Así dadas las cosas, el
romanticismo pronto teorizó sobre esta práctica obedeciendo
a un interés que Albert Béguin señala en su libro El alma
romántica y el sueño: “Lo que los románticos quieren no es abandonarse
sin resistencia al Inconsciente creador […], sino apoderarse de él, elevarlo a la
1 Cuando digo “poetas románticos” me estoy ciñendo exclusivamente a lospoetas del romanticismo inglés.
1
consciencia, en la medida de lo posible, hasta el día en que una magia
consume la reconciliación final (Beguin 111)
Mary Wollstonecraft Shelley, como mujer que mamó desde
la cuna esta corriente estética e intelectual, retoma el
tópico para su primera novela, pero para ese entonces
muchas cosas ya han cambiado: la Revolución francesa que
encendió el espíritu de la primera generación romántica era
vista desde una perspectiva menos idealista; la
industrialización creciente y el progreso del capitalismo
comenzaban a redefinir las relaciones sociales; el
iluminismo había impuesto un modo de pensamiento. Todos
estos cambios afectaron la sensibilidad romántica de la
segunda generación, por lo cual, si colocamos a Mary
Shelley como miembro -o al menos seguidora- de esta
segunda ola deberemos esperar una metamorfosis en su punto
de vista.
En efecto, el arte creado por manos humanas tiene
esos ecos trascendentales en Mary Shelley, pero la
escritora ejercita una variación personal sobre el tema. Es
el propósito de este trabajo desentrañar cómo esa variación
opera dialogando con las ideas de los pensadores románticos
predecesores y contemporáneos a la autora y qué es lo que
su Frankenstein devuelve, como elaboración de una visión
particular, a la literatura romántica. Sostendré entonces
que la obra de Victor Frankenstein, en lugar de ser la
encarnación del tan ansiado arte sublime, no es otra cosa
que arte abyecto.
2
Para imitar a Dios
A diferencia de las teorizaciones precedentes, las
teorías románticas sobre la creación no se centraban en el
principio mimético. Mientras que las concepciones basadas
en la mímesis colocaban al poeta2 en el lugar del imitador
o espejo, el pensamiento romántico supone una ruptura al
dar enorme cabida a la subjetividad, produciendo el
estallido del yo.
Sólo a la luz de esta diferencia puede entenderse el
lugar que ocupa en el imaginario del romanticismo la
preocupación teórica y artística sobre la gestación del
arte. Circunscribiéndonos a la literatura –que al fin y al
cabo es el área que compete a este trabajo-, esta suele
expresar una función metapoética, en la cual la creación
cobra significados trascendentes que atraviesan toda la
obra como resultado de un ejercicio creativo. Sir Cecil
Maurice Bowra ejemplifica claramente este ideal del arte
recurriendo a la visión de William Blake3: “Para Blake, la
imaginación es nada menos que Dios operando en el alma humana. De aquí se
sigue que cualquier acto de creación ejecutado por la imaginación es divino”
(Bowra 16). Esta variedad del arte que encuentra la belleza
al reproducir la relación creador-obra expresada en el
relato bíblico es lo que llamaré arte sublime, objetivo que
persiguen los románticos. Por el contrario, llamaré arte
2 Utilizo el término “poeta” en sentido amplio, es decir, no restrinjoel significado de la palabra sólo al autor de composiciones en versosino que me refiero con dicho término al escritor y en ocasiones a lafigura del artista en general.3 Obviaré aquí la discusión sobre la validez de colocar a William Blakedentro de la categoría de poeta romántico y a los efectos de estetrabajo lo catalogaré como tal.
3
abyecto a la variedad que, en el intento de emular la
mencionada relación, se envilece y degenera.
Frankenstein or the Modern Prometheus constituye -como obra
que podemos adscribir al romanticismo- la elaboración de
una idea sobre el arte abyecto en el campo de la ficción.
En su introducción a la versión de 1831, Mary Shelley
cuenta las circunstancias en las cuales le dio forma a su
trabajo más conocido y adelanta la idea que se verá
reflejada posteriormente: la obra-pesadilla que golpea de
lleno la visión romántica de la belleza. Describe la
novelista la visión en la cual se le manifestó la imagen
del joven científico ante su criatura y señala “His success
would terrify the artist; he would rush away from his odious handy-work,
horror-stricken” (M. Shelley 9).
La concepción del arte envilecido constituye la
contribución particular de esta joven escritora al
romanticismo, aunque parte de esta idea tiene antecedentes
rastreables en “The Rime of the Ancient Mariner” de Samuel
Taylor Coleridge y se encuentra atravesada por años de
teorizaciones previas. El concepto aparece esbozado en
dicho poema, pero allí conlleva la posibilidad de sofrenar
los efectos devastadores del arte abyecto. Shelley, por ser
también una escritora gótica, adopta una visión enteramente
pesimista. Lo que ella ofrece es una visión dialéctica del
asunto, la cual deberemos analizar teniendo en cuenta lo
que la precede.
En su estudio El espejo y la lámpara, M. H. Abrams revisa el
panorama teórico del romanticismo y encuentra el término
4
clave que se repite en casi todos estos pensadores:
imaginación. La poesía es algo externalizado, producida por
la imaginación o fuerza creadora que posee el poeta.
William Wordsworth refleja esta idea al afirmar que el arte
es expresión del desborde del sentimiento o de la
imaginación, lo que pondría al poeta en el lugar de
continente que rebalsa (Abrams 152). Los artistas –escribe
Bowra- utilizan este poder creador para desentrañar la
verdad penetrando en los misterios que la encierran para
expresarla luego en formas imaginativas (Bowra 19).
Las circunstancias en las cuales Mary Shelley dio
forma a su novela4 reflejan parte de estas concepciones. El
momento previo al sueño se manifiesta como el puente entre
la vigilia y la conexión con la fuerza creativa.
“[…] I did not sleep, nor could I be said to think. Myimagination, unbidden, possessed and guided me, gifting thesuccessive images that arose in my mind with a vividnessfar beyond the usual bounds of reverie. […] I saw the palestudent of unhallowed arts kneeling beside the thing he hadput together.” (M. Shelley 9)5
La imaginación, casi como una de las pulsiones que
estudia el psicoanálisis se desata y rebalsa (“possessed and
guided me”) despertando imágenes entre las cuales ya se
encuentra presente la visión del arte impío (“unhallowed
arts”) que Victor lleva a cabo. Esta facultad desborda en
Mary Shelley y manifiesta su imaginación secundaria4 En el verano de 1816, Mary y Percy Bysshe Shelly pasaron unatemporada en la casa de Lord Byron en Suiza. Entre los invitadosfiguraba el Dr. John William Polidori y los temas de discusión ibandesde novedades científicas a ideas políticas y temas literarios.Frankenstein es el resultado de un concurso de narraciones de terror queByron propuso para pasar las noches de estío.5 Los destacados son míos.
5
fundiendo la concepción worthsworthiana con la de
Coleridge. En su Biographia Literaria (Coleridge 127) Coleridge
distingue entre una imaginación primaria (fusión de la
percepción y el poder individual humano para producir
imágenes recreando el acto divino) y la secundaria (propia
del poeta, coexiste con la voluntad consciente que da
forma al mundo dado así como crea mundos nuevos).
Frankenstein también posee imaginación y planea
descubrir los secretos de la vida y la muerte a través de
una creación (M. Shelley 48). Victor es, en definitiva, un
artista.
El moderno Prometeo y los personajes-poeta
Uno de los recursos más utilizados en Frankenstein es la
intertextualidad. Su autora encuentra un camino para
esculpir su texto mediante el diálogo con los que la
preceden. Sin embargo, en su primera novela Mary Shelley
consigue no sólo dialogar con otros autores sino también
reelaborar por completo un mito con larga tradición al
fusionarlo con la perspectiva romántica. Es importante
comprender el por qué de la elección de ese hipotexto y las
operaciones que la autora despliega en torno al mismo para
comprender hasta dónde llega la elaboración de la idea del
arte abyecto.
The Modern Prometheus fue el subtítulo elegido por
nuestra novelista, y no por casualidad debo agregar. El
mito del titán Prometeo, es en cierto modo, parte del mito
genético de los antiguos para explicarse el origen y la
6
situación actual del hombre. Según el investigador Pierre
Grimal este personaje aúne dos tradiciones legendarias
(Grimal 455): por un lado la leyenda del Prometeo benefactor6
que por amor a los primeros hombres roba el fuego divino
para auxiliar a los humanos y ayudarlos a progresar. Por el
otro tenemos la leyenda del Prometeo creador7, según la cual
Prometeo moldeó a los primeros humanos a partir de arcilla
y el fuego que robó posteriormente fue usado para
infundirles vida. Esta segunda cara del mito era
desconocida para los griegos que lo plasmaron en sus obras
(Esquilo y Hesíodo) pero fue popular entre los romanos
(Séchan 21). Ambas corrientes se terminaron fusionando y
así transitó el mito hasta llegar al romanticismo.
Pero ¿por qué un mito tan atado al clasicismo fue
popular entre los poetas decimonónicos? Louis Séchan alega
que la leyenda prometeica posee un encanto atemporal para
el alma del poeta:
[…] el carácter del Prometeo de Esquilo era lo bastanterico como para que se pudiera hallar en él unrepresentante o un símbolo de las creencias y aspiracionesque en el curso de los siglos han ido predominando en elcorazón del hombre. (Séchan 13)
La obra de Esquilo fue la principal fuente de difusión
de este relato, pero siempre sirvió entre los románticos
para construir alegorías sobre el poder y la opresión, como6 Previo a este episodio, Prometeo había engañado a Zeus en larepartición de la carne y la grasa, por lo cual Zeus castigó al hombreretirándoles el fuego. Cuando el señor olímpico vio que Prometeo lohabía engañado nuevamente lo encadenó al monte Cáucaso con un águilaque se alimentaba de sus entrañas.7 Según Louis Séchan, esta leyenda fue mucho más conocida entre losromanos o entre los cómicos tardíos de Grecia. En el terreno de laliteratura latina, esta versión aparece en Esopo (Séchan 21)
7
ocurre en el Prometeo desencadenado de Percy Shelley. Nuestra
escritora es la que produce la innovación al unir las dos
vertientes de la leyenda y resignificarla completamente. He
ahí el moderno Prometeo.
Prometeo pasó a ser el antecedente mítico de los
artistas, es por eso que la autora elige su figura para
identificar a Victor Frankenstein. El adjetivo “Modern” que
se atribuye al prometeico Victor se debe no sólo a que el
personaje vive en la modernidad sino al hecho de que su
obra es científica8. Él es el moderno creador y trasgresor
del mandato divino, pero su obra no produce ninguna forma
positiva de arte. Prometeo causa su propia desgracia y la
del hombre (al cual le es enviada Pandora), pero también
les trae un beneficio. “Gracias al fuego que roba a Zeus para darlo a
los hombres, será el primer artesano del progreso material y moral, el
promotor de toda la civilización” (Séchan 13). El ideal de Victor
al comenzar sus investigaciones posee los fines
trascendentes que los románticos señalan en sus teorías
-“It was the secrets of heaven and earth that I desired to learn” (M.
Shelley 37) - e incluso busca el posible beneficio que sus
indagaciones podrían traer -“[…] I could banish disease from
human frame and render man invulnerable to any but a violent death.” (M.
Shelley 40).
8 Markman Ellis adjudica la creación del monstruo no a la ciencia sinoa la alquimia mediante una serie de razonamientos. El autor revisa larenuencia de Victor a revelar cómo infundió la chispa de la vida o suinicial interés en la alquimia, dos hechos que en su lecturaapuntarían a una creación no científica. No obstante creo que losargumentos esgrimidos por el investigador resultan débiles en tanto yen cuanto la no revelación del método, por ejemplo, puede obedecer aintenciones muy distintas de las que Ellis señala.
8
Frankestein es claramente la representación del poeta
romántico9 persiguiendo el arte sublime, el cual en su caso
lo obsesiona y lo lleva a largas jornadas de estudio. Pero
pronto sus transgresiones van más allá de los ideales del
poeta; Victor se propone romper los lazos naturales de la
vida y la muerte y ser el creador de una nueva especie (M.
Shelley 54). Si nos retrotraemos a la cita de Blake que
Bowra trae a colación (así como a las ideas de Coleridge),
el acto de crear sería repetir la acción divina, pero en
este caso Victor falla por su obstinación, por su ambición
desmedida. Durante el tiempo que le consumen sus
investigaciones Victor se desconecta del mundo, de su
familia y, fundamentalmente, de la percepción de la
naturaleza10 tal y como la conciben los románticos. Victor
también falla porque su arte, como he mencionado
anteriormente, tiene en parte una naturaleza científica y
en Frankenstein Shelley construye una lectura sobre la ciencia
como una espada de doble filo.
Para continuar examinando el trabajo sobre los ecos
mitológicos, Mary Shelley introduce una versión moderna del
fuego divino: la electricidad. Esta fuerza despertó la
curiosidad e incluso el temor de la comunidad científica a
fines del siglo XVIII y principios del XIX desembocando en9 Victor Frankenstein es, en el marco de la novela, un científico. Noobstante, dado el trabajo de caracterización que Mary Shelleydespliega en torno a él lo categorizaré como poeta. En este sentido esinteresante notar como en Frankenstein la ciencia ocupa está equiparadacon el arte en ciertos aspectos.10 “The summer months passed while I was thus engaged, heart and soul, in one pursuit. Itwas a most beautiful season; never did the fields bestow a more plentiful harvest […] but myeyes were insensible to the charms of nature” (M. Shelley 55). Podría argüirse queesa momentánea falta de sensibilidad hacia la naturaleza constituyeuna especie de pecado al “ethos” romántico
9
teorías como la del galvanismo, la cual Mary Shelley
conoció en su estadía en casa de Byron (M. Shelley 7). La
electricidad se convertiría en una de las principales
fuerzas del progreso al permitir que la Revolución
Industrial decimonónica avanzara un paso más en la segunda
mitad del siglo. Victor queda fascinado por tal poder al
ver como un violento rayo logra reducir a astillas el
tronco de un árbol en Bellerive. Aunque Frankenstein se niega
a revelarnos específicamente cómo infundió la chispa vital
a su monstruo M. K. Joseph señala que los elementos
utilizados por el científicos remitirían más bien a la
electricidad y no a la alquimia, antiguo interés de Victor.
(Joseph viii). En este sentido, Markman Ellis apunta con
mucha astucia el lugar la visión que de la novela sobre la
ciencia
“The novel expresses doubts about the enlightenmentdoctrine of scientific perfectibility and scientificprogress, and voices an anxiety about the unforeseenconsequences of scientific and technological change”(Ellis 155)
La electricidad se convierte en el fuego robado de la
fragua de Hefesto y evidencia su procedencia divina en la
escena de la destrucción del árbol. El rayo proviene desde
el cielo y encierra misterios que el hombre de la época
todavía no comprende. Pero la electricidad del rayo es
también una fuerza destructora (y de hecho eso es lo que
sugiere su primera aparición en el texto). Este carácter
funciona catafóricamente anticipándonos que la obra de
10
Victor será también proclive a la dualidad de crear-
destruir: El monstruo es capaz de crear destrucción.
Ahora, si bien Victor Frankenstein es identificado con
la imagen de Prometeo para resaltar su costado artístico,
esto no hace que sea el único personaje-poeta en esta
novela gótica. Cada uno de los tres narradores dispuestos
por la autora asume una representación similar y la
particular estructura narratológica dividida en tres
círculos concéntricos obedecería a dicha representación.
Esta fluctuación en la voz narrativa nos conduce por la
novela en dos movimientos espiralados: uno descendente
(desde el relato de Walton pasando por Victor hasta el del
monstruo en el corazón del texto) y otro ascendente que
ejecuta el camino inverso hasta reubicarnos de nuevo en la
periferia textual (Walton). Con esta oscilación, la autora
cambia el punto de vista y a través de diferentes voces
permite configurar el rol de cada narrador como poeta.
El capitán Walton, en el círculo más externo, nos
introduce a una imagen de Victor que contrasta la extrema
desdicha con la gran sensibilidad plástica del náufrago:
"How can I see so noble creature destroyed by misery […] He is so gentle, yet
so wise; his mind is so cultivated. And when he speaks […] his words are
culled with the choicest art […] (M. Shelley 27). Los elevados
predicados que el personaje adjudica a Frankenstein se
complementan con la autodescripción que Walton brinda en
sus cartas, el la cual se siente el aire de un poeta
frustrado.
11
En el nivel narratológico de Victor se produce el
ensamblaje del “otro demoníaco” encarnado por el monstruo.
Tras el relato a modo de buildgunsroman efectuado por la
criatura, el creador aúne en su valoración los rasgos de
monstruo como artista (abyecto) "The latter part o his tale had
kindled anew in me the anger that had died away while he narrated his
peaceful life among the cottagers […]". El monstruo es para él un
ser con la capacidad de poner en práctica el arte de
narrar, de aquietar con ello los males del espíritu pero
también puede dar lugar al arte que hace emerger los
sentimientos más oscuros. La narración subyugante es uno de
los rasgos que Mary Shelley toma de las estrofas iniciales
de “The Rime of the Ancient Mariner”, cuando el marinero se
presenta ante el invitado a la boda y desata su imaginación
sobre el joven:
The Wedding-Guest he beat his breast,Yet He cannot choose but hear;And thus spake on that ancient man,The bright-eyed Mariner.
(Coleridge, Poetica 188)
Por oposición, la imagen que el monstruo innominado forja
de su creador es la de una potencia injusta, recurriendo a
ciertas reminiscencias miltonianas11.
En su primera capa narratológica (Walton) el texto
comienza con una inversión poética en la apreciación del
paisaje-escenario. En su primera carta el personaje comenta
"I try in vain to be persuaded that the pole is the seat of frost and desolation; it
ever presents itself to my imagination as the region of beauty and delight"
(M. Shelley 15). Walton califica como personaje-poeta
11 Para un análisis de esta cuestión véase la siguiente sección
12
(romántico) en tanto y en cuanto deja que su imaginación
vuelque su subjetividad sobre el paisaje y produzca una
inversión absolutamente propia. El hombre describe con una
especie de furor poeticus el paisaje del cual se propone
descubrir ciertos misterios; dicha inversión que va contra
la valoración tradicional del desierto del hielo como
tierra yerma (incluso para la imaginación) es correlato de
otros cruces propios del romanticismo. Si Walton fue capaz
de encontrar belleza entre el hielo, los románticos
transgredieron al ver la noche (tradicionalmente
interpretada con connotaciones negativas) como el espacio
ideal para la expresión de la creatividad12.
Si entendemos la imaginación como una fuerza
proyectora de vida, para el capitán el hielo es el elemento
en que ese poder se manifiesta. El fuego (asociado a la
fragua y por lo tanto a la creación) manifiesta su dualidad
cuando pasa de ser la fuerza vital (el rayo, fallido fuego
vital que Victor "roba") a ser el elemento destructor en el
que hallará su fin la obra abyecta, pues el monstruo
manifiesta su deseo final de suicidarse en una pira
funeraria (M. Shelley 223). Lo que en el plano de Victor
como narrador representó la vida se transforma en su
antítesis cuando Walton recupera la narración. En la12 Podemos encontrar ecos de esta idea en la "Oda a un ruiseñor" deJohn Keats, posterior a Frankenstein. En ella, el yo lírico se sumerge enel sueño durante la noche y, mediante el canto del ruiseñor alcanza eléxtasis. La poesía, como lenguaje artístico en particular, aparece enla estrofa IV como parte de ese éxtasis:
Away! Away! For I will fly to thee, Not chariots by Bacchus and his pards,But on the wheels of Poesy, Though the dull brain perplexes and retards:
(Keats 114)
13
novela, este elemento (al igual que la electricidad con la
cual está equiparada) se resemantiza adoptando una
significación moderna y ambigua: crear y permitir el
progreso pero también destruir. He ahí la leyenda negra del
desarrollo de la cual Mary Shelley nos habla
subrepticiamente.
Esta serie de configuraciones y cambios narratológicos
brinda diferentes visiones sobre el arte sublime que
derrota barreras y descubre nuevas formas en el mundo,
aquello que en principio buscan Walton con su viaje y
Victor con su investigación. A su ves se nos brindan
distintos ángulos sobre el arte abyecto (los cuales
analizaré en las próximas secciones) representados tanto
por el monstruo como por Victor. Las capacidades creativas
de los artesanos ficcionales de Shelley tienen su correlato
en las de la autora. Su imaginación demuestra una capacidad
inusitada para originar signos propios, tomando aquellas
imágenes de fuentes externas a su "yo" y desplazando a su
gusto la relación significante-significado. Esta operación
de apropiación, refundición y reelaboración puede notarse
en distintos planos.
a) En una capa superficial, la escritora adscribe a las
mencionadas inversiones románticas sueño-vigilia y
noche-día.
b) En un plano intermedio recrea, intertextualidad
mediante, mitos antiguos, tradiciones y motivos del
imaginario romántico (visión de la naturaleza, ideales
14
políticos, perspectiva acerca de la función del arte,
etc)
c) En la capa más profunda genera sus propias variaciones
insertándolas entre los niveles anteriores. Es el caso
del desplazamiento efectuado sobre la dicotomía fuego-
hielo que hemos visto.
Como resultado de este conjunto de movimientos
semánticos, la novela en su conjunto se transforma en
una versión novedosa del mito prometeico que, lejos de
limitarse a actualizar trama y personajes al presente de
la enunciación se dedica a producir nuevas
significaciones, uniendo las influencias teóricas de su
autora con lo que ella produce gracias a su imaginación
secundaria.
La obra abyecta y sus consecuencias
Hemos considerado las dimensiones míticas y la
representación del creador en Frankenstein; pasemos ahora a
considerar la otra dimensión de nuestro tema, el arte
envilecido: la obra y sus características.
El monstruo de Frankenstein, ocasionalmente llamado
“wretch”, “fiend” o “daemon”, es el aspecto más inquietante
de la novela por su parecido con el creador. La criatura es
un emparchado de restos humanos que Rosemary Jackson
interpreta como el espejo de Victor (Jackson 102).
Comprendemos la dimensión abyecta del monstruoso con la
valoración que Victor vuelca sobre éste instantes luego de
infundirle la vida:
15
“How can I describe my emotions at this catastrophe, orhow delineate the wretch whom with such infinite pains andcare I had endeavoured to form? His limbs were inproportion, and I selected his features as beautiful.” (M.Shelley 57)13
Observamos varias cosas en este fragmento. Primero la
presencia del adjetivo “beautiful” adjudicado al engendro, lo
cual denota ecos de preocupación estética en la práctica
artística de Victor. El científico ha buscado cierta
belleza en su obra, una belleza terrible. En relación con
el adjetivo, la declaración de Frankenstein apunta al arduo
trabajo poético y científico que le consumió la creación
del monstruo. Victor narra con la perspectiva que da el
tiempo, por eso puede calificar sus búsquedas en tumbas y
mausoleos como hechos grotescos en el capítulo IV. Pero en
las fases preliminares a la fatídica noche, el protagonista
se ve impulsado por su ambición de alcanzar el éxtasis
creativo -“an anxiety that almost amounted to agony” (M. Shelley
57) – y de hecho lo alcanza.
El párrafo citado incluye la palabra “catastrophe” que
marca el reconocimiento de la abyección de sus actos.
Frankenstain “cae” en un instante del trance creativo a la
terrible realidad: “[…] but now that I had finished, the beauty of the
dream vanished and breathless horror and disgust fuilled my Herat.” (M.
13 La descripción recuerda al poema de Blake “El tigre” (Blake 226),con el cual Frankenstein también tiene sus paralelismos. La primeraestrofa del poema inquiere sobre la naturaleza del tigre (Whatimmortal hand or eye/ Could frame thy fearful symmetry?). Ese creadormisterioso ha dado forma a una criatura ambigua que reúne en sus rayasclaras y oscuras el bien y el mal, así como el monstruo deFrankenstein –inicialmente bondadoso y gentil- puede causar dolor aVictor. El poema también parece una anticipación de la novela alplantear la relación del creador con su obra (Did he smile his work tosee?/ Did he who created the Lamb make thee?).
16
Shelley 57). Como ocurre en la “Oda a un ruiseñor” de John
Keats hay un doble movimiento en el texto. La voz lírica de
la oda comienza a ascender en la primera estrofa al
percibir el canto sublime14 del ruiseñor y se disuelve en
la noche-sueño. Pero pronto el canto del ave se desvanece y
el yo poético se precipita al territorio de la vigilia
despertando de sueño:
Adieu! Adieu! Thy plaintive anthem fadesPast the near meadows, over the still stream,
Up the hill-side; and now ‘tis buried deepIn the next valley-glades:
Was it a vision, or a waking dream? (Keats 118)
Víctor es víctima de la misma suerte, pero la realidad que
contempla al despertar es mucho más horripilante.
La obra corrupta ha sido colocada en el mundo y la
trasgresión prometeica ha tenido lugar. Pero la obra es un
ser viviente que logra educarse y consigue el don de la
palabra -“art of language” (M. Shelley 115), para ser
específico- al espiar a una familia de campesinos. Con la
evolución intelectual de la criatura vienen las lecturas y
la identificación del monstruo con referentes literarios.
Aquí vuelve a ser clave la intertextualidad pues Mary
Shelley coloca el Paraíso perdido de John Milton como eje de
la representación de la desdichada criatura.
14 Para el romanticismo, la música era la manifestación artística másespiritual de todas. El canto del pájaro permite la liberación de lasataduras y la fusión con la naturaleza. El monstruo de Frankensteinincluye en su extenso relato cómo el canto de las aves reconforta suespíritu.
17
En un espectacular pasaje Victor y la criatura se
reencuentran en un glaciar y el segundo le retruca su
condición:
“Oh, Frankenstein, be not equitable to every other, andtrample upon me alone, to whom thy justice, and even thyclemency and affection, is most due. Remember that I amthy creature; I ought to be thy Adam; but I am rather thefallen angel, whom thou drivest from joy for no misdeed”(M. Shelley 100)
El monstruo identifica su estado ideal como el Adán de
Milton, obra divina por excelencia. No obstante Adán cae
por la tentación y le retruca a su omnipotente creador su
actual condición como hombre15. El monstruo hace lo mismo,
exigiéndole a su creador justicia, puesto que él no tiene
la culpa de su condición abyecta y desdichada. La justicia
sólo tendrá lugar para él con la creación de una compañera.
Pero el monstruo, a causa del rechazo de su hacedor y
de la sociedad se termina identificando con el Satán del
Paraíso perdido, el ángel predilecto de Dios que se vuelve
contra su creador. En palabras de la criatura “Many times I
considered Satan as the fitter emblem of my condition; for often, like him, when
I viewed the bliss of my protectors, the bitter gall of envy rose within me” (M.
Shelley 129). Anteriormente califiqué al monstruo como un
personaje-poeta, y en efecto esta calificación se
manifiesta cuando se da cuenta de su capacidad artística:
siendo producto de una práctica perversa el es capaz de
15 Este pasaje del Paraíso perdido es la que Mary Shelley utiliza como epígrafe de su novela:
Did I request thee, Maker, from my clayTo mould me man? Did I solicit theeFrom darkness to promote me? – (M. Shelley 1)
18
Prometeo Narrador: Victor
Narrador: monstruo
VICTOR MONSTRUOPrimer hombre
VICTOR MONSTRUOEl
CreadorAdán - Satán
Intertexto: mito de Prometeo
Intertexto: Paraíso perdido
“crear destrucción”16. El monstruo vuelca su subjetividad
al representar(se) una imagen de su creador recurriendo a
sus lecturas y a su imaginación. Resumo en el siguiente
cuadro las configuraciones en torno a la intertextualidad.
La flecha indica la dirección de la representación:
La idea que subyace en este punto es que la obra
corrompida puede engendrar desgracias para el artesano
inescrupuloso. En este punto Shelley parece retomar a
Coleridge ya que en las rimas del marinero, el asesinato
del albatros genera la muerte de toda la tripulación que
avaló el acto impío. “[…] este crimen va contra la naturaleza, contra
las relaciones establecidas entre invitado y anfitrión […] Lo que importa es
que el marinero rompe la sagrada ley de la vida.” nos señala Bowra
(Bowra 80). La diferencia entre el poeta romántico y la
autora de Frankentein es que la visión de “The Rime of…”
resulta bastante más optimista, pues al expiar su pecado,
el hechizo se rompe y el Marinero alcanza a frenar las
consecuencias de su accionar. Tal es así que el marinero es
capaz de dar a luz estos versos que cambian la vida del
invitado a la boda:16 “I too can create desolation” (M. Shelley 143)
19
He went like one that hath been stunned, And is of sense forlorn:A sadder and a wiser man,He rose the morrow morn (Coleridge, Poetical 209)
La ficción de Mary Shelley, al configurar una visión propia
del arte abyecto -apenas esbozado- en Coleridge apunta a
una perspectiva sumamente distinta.
El modo gótico que el fantasy adopta en Frankenstein
conduce el relato hacia la disolución, la incertidumbre y
el pesimismo (Jackson 100). Aquí la única posibilidad de
acabar con la desgracia se da con la muerte del artesano y
su obra, cuando ambos se disuelven en el final. Ninguno
puede vivir sin el otro porque forman las dos caras del
acto creativo. Coleridge señala en su metáfora orgánica del
arte, las partes no pueden existir aisladas sino sólo
interactuando (Abrams 255). Ya que el monstruo es también
el reservorio “de los yoes perdidos de Frankenstein” (Jackson 102)
resulta una suerte de espejo de su creador, por eso se
rehúsa a matarlo en venganza y se muestra tan satisfecho
como triste ante la muerte de Victor.
La fuerza que movilizaría la novela en su conjunto,
para Jackson, es la del deseo de disolverse en el otro
(Jackson 103). El monstruo alcanza a poner en palabras este
lazo trágico cuando interpela a su creador en el glaciar
“Yet you, my creator, detest me and spurn me, thy creature, to whom thou art
bound by ties only dissoluble by the annihilation of one of us” (M. Shelley
99) pero ignorando que solo la muerte de ambos dará fin a
la cadena de desgracias iniciadas con la trasgresión.
20
Esta visión del arte abyecto revestiría en el plano
artístico otra preocupación que se manifiesta si pensamos
en la presencia del rayo/fuego, del mito del Prometeo
benefactor, en los deseos de Victor, y su momentánea
insensibilidad por la naturaleza. Así como Prometeo lleva
el progreso al hombre, también lleva –indirectamente- el
mal a los mismos –Pandora, la mujer que en el mito genético
trae los males al mundo humano-. De este modo, Frankenstein
mediante su particular representación de la práctica
artística hablaría sobre el costado negativo del progreso
industrial, del cual el monstruo y su terrible venganza
formarían el costado negro, las consecuencias que se
vuelven contra los capitalistas que lo pusieron en marcha,
representados aquí por Victor, joven de buena posición
social y económica
Conclusión
Hemos visto como Mary Shelley reúne diferentes
concepciones acuñadas por el romanticismo y las
resignifica. Su Frankenstein or the Modern Prometheus constituye,
en cierto modo, la respuesta a sus inquietudes sobre el
lugar del arte en el mundo y más profundamente sobre el
papel de la ciencia en la evolución de la humanidad. Según
Percy Shelley “Poets […] are, in other sense, the creators, and, in
another, the creations of their age” (P. Shelley 203) pues en tanto
artistas y personas, los poetas se hallan atravesados por
las mediaciones económicas, culturales y socio-históricas
de su época. Por estos motivos la visión del arte abyecto
21
se presenta en toda su magnitud en Mary Shelley y no en sus
antecesores: al escribir en el marco del gótico (un género
de incertidumbre y disolución) influido por el
romanticismo, la actitud pesimista de la autora apunta a
las contradicciones y miedos del hombre y “a la negación de las
instituciones culturales” (Jackson 101) –la educación del monstruo
no garantiza su efectiva inserción en el mundo-. Gracias a
todo esto nuestra joven novelista reflexionó sobre las
posibilidades de que la praxis artística no diera con
aquello que sus colegas románticos tanto buscaban,
produciendo en cambio aquello por lo cual sentían rechazo y
temor: lo abyecto.
BIBLIOGRAFÍA
- Abrams, M. H. El espejo y la lámpara. Buenos Aires: Editorial
Nova, 1972.
- Béguin, Albert. El alma romántica y el sueño. México: FCE,
1954.
- Blake, William. Canciones de inocencia y experiencia. Madrid:
Cátedra, 2005
- Bowra, Cecil M. La imaginación romántica. Madrid: Taurus,
1972
22
- Coleridge, Samuel T. Coleridge Poetical Works. Londres: Oxford
University Press, 1967
- Coleridge, Samulel T. Biographia Literaria. Buenbos Aires:
EUDEBA, 1956
- Ellis, Markman. The History of Gothic Fiction. Edimburgo:
Edimburgh University Press, 2000.
- Grimal, Pierre. Diccionario de mitología griega y romana.
Barcelona: Paidós, 1994.
- Joseph, M. K. Introduction. En: Mary Shelley. Frankenstein
or the Modern Prometheus, Londres: Oxford University Press,
1980.
- Keats, John. Poesía selecta. Madrid: Cátedra, 1997
- Séchan, Louis. El mito de Prometeo. Buenos Aires: EUDEBA,
1960.
- Shelley, Mary. Frankenstein or the Modern Prometheus, Londres:
Oxford University Press, 1980.
- Shelley, Percy Bysshe. The Poetical Works of Shelley. Oxford:
Oxford University Press, 1949.
23