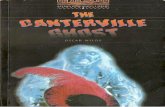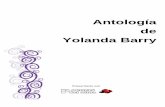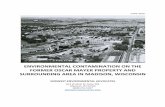"Afro-McOndo en The Brief, Wondrous Life of Oscar Wao"
-
Upload
ua-birmingham -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of "Afro-McOndo en The Brief, Wondrous Life of Oscar Wao"
Afro-McOndo en The Brief Wondrous Life of Oscar Wao
John MaddoxVanderbilt University
l llamado “pos-Boom” ha durado cuarentaaños, pero los autores contemporáneossiguen definiéndose en relación al Boomcomo si fueran hijos mirando hacia sus
padres para determinar su rumbo. Algunos serebelan; otros quieren imitarlos. Y también hayhijos pródigos que continúan la estirpe de Cienaños de soledad en los Estados Unidos. Según WilliamLuis y Juan Flores, las literaturas latinas ehispanas forman una parte fundamental delpresente y el futuro de las letrashispanoamericanas. Luis sostiene que losescritores hispánicos se identifican con algúnpaís hispanoamericano y suelen escribir enespañol, mientras los latinos suelenidentificarse con los Estados Unidos y la lenguainglesa (152). Es más, durante los últimos veinteaños, la generación McOndo, protagonizada por
E
1
JOHN MADDOX
Caribe
Alberto Fuguet, acoge las exportacionesculturales de los Estados Unidos a América Latinacomo parte de la realidad contemporánea. Fuguetmismo pasó la mayoría de su infancia en losEstados Unidos y luego se trasladó a Chile comoadolescente, un hecho que afecta el debate sobrequé significa ser un escritor “latino” o“hispano” (Andrew Dix, Brian Jarvis y Paul Jenner24; Elizabeth Lowe y Earl E. Fitz 122).
Además de la influencia de la cultura demasas que Norteamérica exporta al mundo entero,hay que considerar la migración de latinos ehispanos que entran y salen de los EstadosUnidos. Estas poblaciones han alterado lageografía cultural del continente por medio de loque Flores llama “cultural remittances”,elementos culturales que los “remigrantes” mandana sus países de “origen”, complicando lasbarreras entre las na-ciones (4). Floresconsidera estos grupos “nuevas diásporas” quesurgie-ron como resultado de la Guerra Fría y quese mantienen unidas a sus países de “origen” pormedio de las culturas masivas. Aunque una de lasmetas de McOndo es poner término a la “soledad deAmérica Latina” y acoger esta globalización, elmilieu en el que Fuguet y Sergio Gómez crean “elpaís McOndo” es muy específico: la idea surgióentre Iowa y Santiago de Chile, después de lacaída de Pinochet en 1988. Por ejemplo, en Malaonda (1990), Fuguet retrata la encrucijada entreel futuro y el pasado de la identidad individual
2
14. (2011-12)
“Afro-McOndo…”
y nacional en Chile desde la perspec-tiva de unjoven blanco de la clase media alta. Sin embargo,en Dance Between Two Cultures, Luis (1997) señala lamarginalidad como un rasgo común entre losescritores hispanos y latinos y el papel de laliteratura en la formación de la identidad.Entonces, ¿cómo es diferente el fenómeno McOndocuando ocurre en la literatura de las diásporascaribeñas en los Estados Unidos y en el Caribe?
En The Brief Wondrous Life of Oscar Wao (2007) deJunot Díaz, yo veo una continuación y unarenovación de un elemento del Boom que Fuguet yGómez dicen que quieren purgar del “país McOndo”:el rea-lismo mágico. Monica Hanna (512) e IgnacioLópez-Calvo ya han ana-lizado esta tendencia enDíaz, pero me aparto de ellos en muchos aspec-tos. Según señala Philip Swanson, como muchosescritores que vinieron después del Boom, Fuguety Gómez, mostrando una ansiedad de influen-ciahacia sus precursores, abandonaron los “excesos”estéticos del Boom, como el realismo mágico,mientras otros escritores, como Díaz, conti-nuaron la tradición. En The Brief, Wondrous Life of OscarWao, la magia ocurre como parte de la historiade la esclavitud en el Caribe y el sin-cretismoreligioso que surgió como resultado. Lacombinación de los ele-mentos africanos de laRepública Dominicana y la estética McOndo deFuguet y Gómez crean un nuevo lenguaje “Afro-McOndo” para repre-sentar y crear nuevasidentidades híbridas. Igual que T.S. Miller,
3
JOHN MADDOX
Caribe
Daniel Bautista considera la novela un ejemplo de“comic book realism” y nota la influencia deFuguet y Alejo Carpentier en el estilo de Díaz.Sin em-bargo, no creo que “the marvelous in Díazeither no longer exists or … what remains of ithas been forced into the service of evil”(Bautista 46) ni tampoco creo que lo que él llama“simple magic realism” (Bautista 50) esté basadoen la ingenuidad ni que sea tan homogéneo como éllo pre-senta, ya que Bautista no distingue entreartistas de culturas y con-textos tan distintoscomo lo eran Carpentier, Miguel Ángel Asturias,Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, GünterGrass, Salman Rushdie y Toni Morrison (42, 52).Como la(s) historia(s) nacionales que en base aél se cuentan, el realismo mágico es complejo ypor eso me limito a la definición de Carpentierpara mostrar la centralidad de la his-toriaantillana en el realismo mágico y la novela Afro-McOndo de Díaz.
En el prólogo de la novela El reino de estemundo (1949) Carpentier describe “lo realmaravilloso”, la base político-estética de lo quedespués sería considerado “el realismo mágico” enlos estudios sobre el pueblo ficticio Macondo deGabriel García Márquez y otros escritores delBoom. “Lo real maravilloso”, anclado en lasculturas afrocaribeñas, es una cuestión de fe yanacronismo. Según el autor,
4
14. (2011-12)
“Afro-McOndo…”
Después de sentir el nada mentidosortilegio … de las tierras de Haití, dehaber hallado advertencias mágicas en loscaminos rojos de la Meseta Central, dehaber oído los tambores del Petro y delRada, me vi llevado a acercar lamaravillosa realidad recién vívida a laagotante pretensión de suscitar lomaravilloso que caracterizó ciertasliteraturas europeas de estos últimostreinta años. (5)
Carpentier explica que las culturas no-occidentales e incluso las latino-americanas nosólo desafían los límites de comprensión delespectador europeo, sino que también le provocanuna desazón similar al arte surrealista.Carpentier muestra que, en América, el pasadovive yuxtapuesto con la modernidad. Por ejemplo,él descubre el Palais Sans-Souci, un palacio delos Bonaparte que un rey negro, Henri Christophe,gobernó después del triunfo de la RevoluciónHaitiana (5). Para Carpentier, esta historiapolítica se refleja en el estilo narrativo detodo escritor latinoamericano. Sin embargo, elenfoque del ensayo y la novela de Carpentier esla Revolución Haitiana y el papel del vudú enella (5). Los dictadores monstruosos, la crueldadexagerada, la geografía agobian-te—todos estoselementos se encuentran en la historia de La
5
JOHN MADDOX
Caribe
Española. Efraín Barradas (100) nota laimportancia de Carpentier, el trujillato y laMasacre del Perejil en la obra, pero comomostraré no entra en la historia más larga de lastensiones entre los dos países como lo haceGinetta Candelario,. Durante los años treinta,mientras Carpentier estudiaba los episodios de lahistoria haitiana, estas tensiones llegaron a sucolmo con el régimen del dictador dominicano,Rafael Leónidas Trujillo. Durante la famosaMasacre del Perejil de 1937, este hizo torturar ymatar a cual-quier individuo considerado“haitiano” en un genocidio que la literatura delPosboom ha buscado rescatar del olvido. La fiesta delchivo (2000) de Mario Vargas Llosa, The Farming ofBones (1998) de Edwidge Danticat, In the Time of theButterflies (1994) de Julia Álvarez y El Ma-sacre sepasa a pie (1973) de Freddy Prestol Castillo sonlas obras más estudiadas de esta tendencia.Trujillo ultrajó la República Dominicana portreinta años (1930–1961) en vida y sigueafectando la política de la isla y la diásporahasta hoy, cincuenta y dos años después de sumuerte. La curiosidad de Carpentier frente a estarealidad increíble sigue siendo repetida porautores latinoamericanos y los lectoresnorteamericanos que consumen sus obras. Unfenómeno que comenzó con un francocubano buscandoun “más allá” de la razón europea explotó en elBoom de la nueva novela latinoamericana einfluyó profundamente en el libro más leído del
6
14. (2011-12)
“Afro-McOndo…”
continente, Cien años de soledad (1967) de GarcíaMárquez, que presentó a un nuevo público la magiadel pueblito americano llama-do “Macondo”(Rodríguez Monegal 51, 79).
Pero el McOndo de Fuguet y Gómez no tienenada de vudú ni de aislamiento. McOndo es unageneración y una estética. McOndo comen-zó en ladécada de los noventa con el rechazo de loscuentos de dos autores en la Universidad de Iowa:“el rechazo va por faltar al sagrado código delrealismo mágico. El editor despacha la polémicaarguyendo que esos textos ‘bien pudieron serescritos en cualquier país del Primer Mundo’”(2). Por lo tanto, el movimiento se define desdesu origen como una reacción contra el exotismodel realismo mágico, lo que su mani-fiestoretrata como una exportación ficticia paraentretener a los lectores en las facultades deespañol y el mercado de bestsellers de Estados Uni-dos. McOndo era, en 1996, una generación deescritores con menos de treinta años, nacidosdespués de la Revolución Cubana. El manifiestose-ñala que McOndo es “post-todo: post-modernismo, post-yuppie, post-co-munismo, post-babyBoom, post-capa de ozono … realismo virtual”(3). En lugar de movimientos colectivos quedanvidas privadas en la “aldea global”, un mundoglobalizado (8). Sin embargo, algo que estaidentidad transnacional tiene en común es lacultura masiva del cine, la radio, la
7
JOHN MADDOX
Caribe
paraliteratura, los videojuegos y la televisión.El país McOndo es un “continente urbano” con todala tecnología, violencia y drogas que for-manparte de esa realidad (8). Miami y San Juan estánentre las capitales de esta comunidad, pero soloincluye sus elementos MTV, punk y real-virtuales(9). Dichas obras narran desde el punto de vistade los jóvenes, su cultura y su lenguaje,definidos por imágenes de McDonald’s, Macintosh ycondos. The Brief Wondrous Life of Oscar Wao pronto serállevada al cine, haciéndose aún más McOndo,naciendo de la cultura masiva y regresando a ella(Boulos 7). Refiriéndose a la novela de Díaz(entre otras), Fuguet (2007) escribe en su blog:“McOndo no implica tener que escribir mal o,insisto, citar a cada rato un grupo de rock: esono es McOndo. McOndo es, como tituló el FT[Financial Times], aban-donar los fantasmasespirituales por los verdaderos fantastmas quetodos tenemos” (n.pag.). Pero la historia tambiéntiene sus espectros, y el cosmopolitismoirreverente de Fuguet y Gómez ha cambiado cómolos escritores recuerdan lo maravilloso y lohorripilante del pasado.
El lenguaje de la novela de Díaz es tancomplejo como el de Carpentier. Por su contactocon los Estados Unidos, Yunior, el narradorprincipal de la novela, encuentra las nuevasmetáforas para contar la historia de la RepúblicaDominicana sin pelos en la lengua. A través de unlenguaje Afro-McOndo, puede describir la
8
14. (2011-12)
“Afro-McOndo…”
maldición de la esclavitud y el apocalipsis deltrujillato. La novela comienza con unaintroducción a la maldición del fukú y sucontrahechizo, la zafa. El fukú llegó desde Áfricaa las Antillas con los primeros esclavos ycolonizadores y tuvo su apoteosis en la forma del“super-villano” Trujillo (6). Según la novela, laúnica protección contra el pasado delcolonialismo y la dictadura, entre otrosdesastres, es la zafa. Dice el narrador Yunior:
[I]t used to be more popular in the olddays, bigger, so to speak in Macondo thanin McOndo. There are people, though, likemy tío Miguel in the Bronx who will zafaeverything. He’s old-school like that.… Iwonder if this book ain’t a zafa of sorts.My very own counterspell. (7)
Implícita en este pasaje está la actitud de queel presente es el “McOndo” de Fuguet y Gómez yque el realismo mágico es de por sí anacrónico,superado, “old-school” (7). Pero las doscorrientes conviven en el mismo texto. Estepasado mágico forma parte de la familia Cabral yde León y continúa hasta el momento de lanarración de Yunior, ya que la novela también esun “counterspell”.
Yunior narra la historia de Oscar, un“Ghetto Nerd at the End of the World” y el
9
JOHN MADDOX
Caribe
lenguaje del ghetto le permite explicar ladolorosa histo-ria de la esclavitud en la islacomo una maldición, según señala Ana Báez. Elcrítico Ramón Saldivar también analiza la raza enla novela de Díaz, pero no incorpora estahistoria (588) como lo hacen Dix, Jenner y Jarvis(103, 162). Juanita Heredia nota la importanciade “the language of the streets” en la identidaddiaspórica de Yunior. Sin embargo, como Saldivar,ella no menciona la importancia de la percepciónde Haití en esta identidad. Después del triunfode la Revolución en 1804, Haití invadió lo quehoy es la República Dominicana en 1822,exacerbando las tensiones entre las dos antiguascolonias. Según Candelario, mientras Haití, dehabla francesa, se imagina como una nación“negra” y de reli-gión “sincrética”, en cambio laRepública Dominicana se imaginó blan-ca, españolay católica de acuerdo con la ideología de la“hispanidad” que influyó en la Masacre delPerejil de 1937 (3, 14). Hasta hoy, muchosdominicanos de piel oscura se identifican como“indios”, ya que el significante “negro”, paraalgunos, tiene connotaciones negativas y suelereferirse a los haitianos (17). Sin embargo, enparte por la historia igualmente dolorosa de lasegregación y la lucha por los derechos hu-manosen los Estados Unidos, pocas personasafroamericanas niegan el pasado de la esclavitud.Tal vez la palabra más dolorosa que viene de estahistoria es la infame palabra “n” (nigger o nigga,
10
14. (2011-12)
“Afro-McOndo…”
como aparece en el texto), la que Yunior usa comoalgunos jóvenes afroamericanos: para referirse nosolo a los negros como Oscar sino también a la“persona”. Es un “cultural remittance” quesubvierte la “hispanidad” de los policías deltrujillato y los esbirros del Capitán quetorturan a Oscar y Beli e intentan matarlos cercade la fron-tera haitiana (294, 297) y a losdominicanos de la época de Oscar que di-cen quelos haitianos hieden (278).
Otro ejemplo del habla del ghetto es elnombre del “Gangster”, el novio de Beli que esmafioso, pero también es un agente del gobierno,como lo es el capitán que ordena el asesinato deOscar (148). Tal dis-curso afrocéntrico derepeticiones históricas cambia cómo seinterpretan los cuerpos de Beli y Oscar, ambosafrodominicanos desde el punto de vista deYunior. Según este: “That’s the kind of culture Ibelong to: people took their child’s blackcomplexion as an ill omen”, un fukú (248). Porotro lado, la escuela superior en los EstadosUnidos es una “esclavitud” metafórica para Oscar,quien sigue esperando la “manumi-ssion” de sualienación a lo largo de la novela, la cual noconsigue hasta que se enamora de la prostitutaYbón y regresa a la isla (19). Como su abueloAbelard Cabral, Oscar observa a los jóvenes comosi fuera el antropólogo Fernando Ortiz o elescritor Carpentier para luego recrear su vida
11
JOHN MADDOX
Caribe
como una mezcla de “magic realism and genrefiction” y así rehacer su propia identidad y lade los demás (21, 213). Hay un rumor en la islade que Abelard escribe un libro secreto querevela los poderes sobre-naturales de Trujillo,lo que lo asemeja a Papa Doc, el dictador deHaití durante la tiranía del anterior, asíhaciéndolo a este más haitiano. En el caso deOscar, él inspira a Yunior a redactar la novelamisma en un estilo Afro-McOndo, así como areescribir un libro perdido que revela “the cureto what ails us” (333), una manera de “zafarse”de las cadenas del pasa-do, una obra que Oscartermina al morir (333–34).
A través de los nerds/otakus norteamericanoscomo Oscar, Yu-nior encuentra un lenguajeapocalíptico para describir la historia de laRepública Dominicana que establece un paralelocon la historia de Japón (21). Díaz tambiéncompara la historia apocalíptica de Haití a la deJapón en su ensayo “Apocalypse”. Le dijó a MinHyoung Song que la cultura popular japonesa hasido una influencia en su propia identidad nerd.La destrucción de Hiroshima y Nagasaki por bombasnucleares creó algunas de las imágenes máshorrorosas de la historia, las cuales haninfluido profundamente en la cultura masiva. Enel Caribe, por ejemplo, el cuba-no EdmundoDesnoes usa las imágenes de la películafrancojaponesa Hiroshima Mon Amour (1959), basadaen la novela de Marguerite Duras, para describir
12
14. (2011-12)
“Afro-McOndo…”
la vida diaria en Cuba frente a la amenazanuclear en su Memorias del subdesarrollo (1968). En lanovela de Díaz, el fukú comienza con elnacimiento de Beli y el final definitivo de laSegunda Guerra Mundial: “Two atomic eyes hadopened over civilian centers in Japan” (236). Sinembargo, como en Hiroshima, el final del terrordel trujillato no llega con la muerte en 1961 deldictador: “Trujillo was too powerful, too toxic aradiation to be dispelled so easily” (156).Mientras el lenguaje del ghetto desentierra laviolencia de la esclavitud, lo nerd utiliza unvocabulario futurista para describir historiasparalelas de sufrimiento. El fukú continúadurante la infancia de Beli, mientras es huérfanaen los “irradiated terrains” de “Outer Azua”(256). Luego, Yunior describe a la joven Belicomo una sobreviviente de los ataques nucleares:“The girl’s burns were unbelievably savage (onehundred and ten hit points minimum).… A bombcrater, a world-scar like those of a hibakusha”(257). Las quemaduras de la espalda de Beli,tanto como su tortura en el cañaveral, invocan lahistoria de la esclavitud en la isla. En ellenguaje de Díaz, los supuestos “salvajes” deantaño, los africanos, son las víctimas de unatragedia silenciada en la isla, de una brutalidadque solo cambia en apariencia, sean las nacionesmaltratadas de La Española o la isla destrozadade Japón. Cincuenta años después del bombardeo deHiroshima y la caída de la familia Cabral, cuando
13
JOHN MADDOX
Caribe
Oscar regresa a la isla por primera vez, reparaen que “the buses … looked like they were makinga rush delivery of spare limbs to some far-offwar and the general ruination of so many of thebuildings as if Santo Domingo was the place thatcrumbled crippled concrete shells came to die…”(273). Estas metáforas apocalípticas, al lado dealusiones al cine y a los libros de manga,enlazan la violencia de la guerra nuclear con laviolencia interrelacionada de la esclavitud y eltrujillato, no solo revelando esta historiatrágica, sino tratándola con la reverencia, elhorror y el reconocimiento que merecen. Es unamanera de “abrir los ojos” a este pasadosepultado en el inconsciente colectivo, conformea la descripción de Candelario.
Lyn Di Iorio Sandín, en su Killing Spanish(2004), describe el realismo mágico como unelemento reprimido por los autores latinos comoDíaz, porque se asocia con el cuerpo maternal.Sin embargo, en la novela el lenguaje mágico esconstantemente valorizado por Oscar y Yunior,pero la vuelta de lo reprimido es esta historiadolorosa de la esclavitud y el trujillato y ellenguaje nerd permite una nueva interpretación dela misma. Hasta el Fukú americanus tiene un origenotaku: ¡Fuku es un cabbit (conejo) del programa detelevisión de dibujos anime Tenchi Muyo! GXP (2002).En este programa, el Fuku es secues-trado yllevado a otras tierras como esclavo y allí loreproducen, lo oprimen y lo atrapan en un ciclo
14
14. (2011-12)
“Afro-McOndo…”
inescapable. Este conejo antropomór-fico no puedetrascender su forma física, lo que es similar ala deshuma-nización de los esclavos y susdescendientes en La Española. Heredia le atribuyeal término un origen africano, pero no consideraun origen ja-ponés, suposición igualmente válidaen una obra tan culturalmente híbri-da como lo esla novela de Díaz (212).
Por eso, es irónico que Lola, la hermana deOscar, decida vivir en Japón para escapar de suvida en los Estados Unidos. Elena Machado Sáezminimiza las secciones narradas por Lola en lanovela, las cuales indican que el punto de vistade Yunior no es “dictatorial” sino una voztraumatizada entre muchas en la narrativa. Hannadestaca que la multi-plicidad de voces en eltexto representan una forma de resistencia contrahistoriografías “dictatoriales”. Como niña, Lolaquiere huir de la “esclavitud” metafórica en laque Beli la tiene atrapada y ser adoptada por lafamilia de su penpal, Tomoko. Las cartas entrelas dos, como las cartas entre Oscar, Yunior yLola y los “cultural remittances” de la novela,tanto entre naciones como entre el presente y elpasado, muestran la importancia del lenguaje enla formación de nuevas identidades en una épocacada vez más globalizada. También, la violenciarepetida en La Española, como la radiación enJapón, muestra que Beli es tan víctima de loscírculos viciosos de la violencia como Lola,Oscar, y el Watcher principal de la novela,
15
JOHN MADDOX
Caribe
Yunior. Pero como en la historia del Japón, lanovela muestra que, a través de las palabras, lospersonajes sobreviven milagrosamente estahistoria dolorosa. Otro ejemplo del lenguaje Afro-McOndo es lamangosta mágica, la maravilla que aparece cuandolos personajes se encuentran en los momentos másdesesperados de la novela. Como señala Báez, esteani-mal, similar a un hurón, es central a “Rikki-tikki-tavi”, el cuento infantil de RudyardKipling que aparece en The Jungle Book (1894). Lanarración tiene lugar en la India, donde lamangosta Rikki-tikki-tavi protege a su amigohumano de una culebra, ya que esos mamíferos sonlos enemigos de las serpientes. La alusión aKipling es McOndo, ya que Oscar y Yunior habránvisto la adaptación animé Jungle Book Shōnen Mowgli de1989 a 1990, si no la versión fílmicanorteamericana de 1975 o el libro original labiblioteca pública de Patterson (si no todasestas interpretaciones). Pero la mangosta de Díazes Afro-McOndo porque acompaña a la humanidad desus orígenes en el África, pasando por la India yllegando a “the other India, a.k.a., theCaribbean” (151). Aparece en la historia porprimera vez, según la novela, en un texto delImperio Asirio, el que incluía Egipto, lo queafirma su supuesto origen africano. Además, lapiel de la mangosta es negra, detalle que noaparece en el texto de Kipling (149). La mangostaes un ejemplo de las semejanzas entre la
16
14. (2011-12)
“Afro-McOndo…”
geografía cultural de la novela y el “AtlánticoNegro” de Paul Gilroy que Heredia (207) y Jay(176) mencionan.
Sin embargo, el origen afro-indo-americanode la mangosta convive con un origen católico.Hanna interpreta a la mangosta como un “ángel dela guarda” (509), pero tal interpretación noexcluye otras. Estos orígenes múltiplesejemplifican los “cánones múltiples” que el textoocupa, según Rita de Maeseneer. La mangosta negraaparece por primera vez en el argumento cuandolos agentes de Trujillo intentan matar a Beli enun cañaveral. En un momento mágico, la India rezauna oración milagrosa que hace que su casa sellene de mujeres cuyas plegarias parecen invocarla zafa (145). Según Yunior, “we postmodernplátanos tend to dismiss the Catholic devotion ofour viejas as atavistic, an em-barrassingthrowback to the olden days.…” (144). La fe, elanacronismo y la maravilla, todos elementos delrealismo mágico, están presentes en este momentoporque son una revalorización de las tradicionessincré-ticas del Caribe. Tales oraciones llamanmágicamente a la mangosta que aparece en elcañaveral con Beli y le da la fuerza parasobrevivir después de un ataque casi mortal. Larazón occidental desprecia un diá-logo tanmaravilloso, suponiéndolo la alucinación de unamujer golpeada. Sin embargo, la mangosta tieneojos brillantes de león (o de la familia de
17
JOHN MADDOX
Caribe
León), el opuesto de los “ojos atómicos” deHiroshima o de Trujillo. Los ojos milagrososmuestran el camino a la seguridad a Beli. Por supiel negra, sus salvadores piensan que eshaitiana, uniendo esta tragedia a la largahistoria de tragedias en la isla (151). Elmilagro de la supervivencia de Beli,probablemente el resultado del amor intenso de laInca, quien tiene “a mind like a mongoose” (157),es interpretado por Beli (y Yu-nior) como elresultado del coraje de ella, lo que llega aconsumir su carácter cuando llega a los EstadosUnidos (148). La “Hail Mary Play” de la Incaparece causar su declive físico después deinvocar a la mangosta, pero este dolor inspira elsueño que revela el destino de Beli: el exilio enNueva York y la continuación de su vida (160).
Sin embargo, la magia parece emigrar con lafamilia de León, adoptando otras formas Afro-McOndo para los hijos de Beli, Oscar y Lola.Oscar, convencido de que ha sido condenado amorir solo y virgen, intenta suicidarse,arrojándose de un puente (190). Yunior evoca lacul-tura popular y los vicios de la ciudad como“territorio” McOndo al pre-guntar al lector “Youremember Cisco? Liquid crack, they used to callit” (189). Oscar se emborracha con esta bebida,lo que provee una expli-cación lógica ycientífica a la visión de la mangosta, pero lasúnicas palabras que el joven tiene para describir
18
14. (2011-12)
“Afro-McOndo…”
los ojos dorados que aparecen justo antes de quemilagrosamente sobreviva su caída vienen de latra-dición Afro-McOndo de la magia(190).
La mangosta negra de Díaz es parte de unacrítica de la “amnesia política” que TerryEagleton analiza en su After Theory (2003), la queconsiste en la tendencia de borrar la concienciahistórica en la cultura masiva para continuar elestatus quo capitalista. En la novela, Lola, al“remigrar” a la República Dominicana, tambiénbusca escapar de la “esclavitud” en la que Belila tiene atrapada cuando se entera de que tieneque regresar a vivir con su madre en los EstadosUnidos. Aunque todavía está en la escuelasecundaria, ella se prostituye para conseguirdinero para viajar a Japón, a Goa, o a “anotherisland but very beautiful … nothing like SantoDomingo”, ignorando las historias compartidas delcolonialismo y la destrucción apocalíptica deestos luga-res con la República Dominicana (207).Ella corrompe las palabras de la Inca aldescribir su acto “rebelde”, acostarse con unpolítico y decirle que robe del gobierno parapagarle: “Every snake always thinks it’s bitinginto a rat until the day it bites into amongoose” (206). Esta es la única vez en lanovela en que la mangosta es invocada parareferirse a algo que no rescata al personaje,porque en vez de salvarla de la violencia de lamaldición de la isla, su acto continúa la
19
JOHN MADDOX
Caribe
historia de la violencia y la corrupción de laisla. Aunque parece ser una zafa contra el fukú,en realidad es una continuación de este. Dichocírculo vicioso de violencia sexual es evidenteen la crítica McOndo de Yunior/Díaz: “The rapabout The Girl Who Trujillo Wanted is … as commonas krill.… So common that Mario Vargas Llosadidn’t have to do much except open his mouth tosift it out of the air” (244). Ejemplos de estaansiedad de la influencia, como señala López-Calvo (2009), es otro leitmotiv de la obra, perola irreverencia de Díaz frente a La fiesta del chivo(2000), la novela “total” sobre el trujillato,permite otra interpretación: que la “corrupción”de Lola y las violaciones del trujillato, inclusolas múltiples posibles viola-ciones de Beli, sonsíntomas de una violencia más extensa ysistemática con raíces en la colonia y laesclavitud, comenzando con las primerasviolaciones de la Conquista (por eso Yunior aludea la matanza de la princesa indígena Anacaona),si no antes (244). Yunior provee el contex-tohistórico que permite que la corrupción de Lolano sea un acto amnésico, como acontece conAnacaona, quien es hoy la imagen propagandísticade una cervecera, una figura superficial con unahistoria desconocida (244).
La mangosta reaparece varias veces cuandoOscar regresa a la República Dominicana. Como sumadre, Oscar sobrevive un ataque bru-tal en un
20
14. (2011-12)
“Afro-McOndo…”
cañaveral. Aparentemente, la mangosta le señalaal taxista Clives donde Oscar está en ellaberinto de caña en la frontera entre Haití y laRepública Dominicana, pero son los braceroshaitianos los que lo ayudan a levantar el cuerpode Oscar en su taxi (300). La solidaridad entreestos haitianos que trabajan como esclavos en elsiglo veintiuno y el dominicano Clives le salvala vida a Oscar milagrosamente, pero la tristerealidad del prejuicio racial regresa cuandoClives abandona a los braceros en el cañaveral.Una vez más, la mangosta representa la esperanzay la supervivencia aun en situaciones casiapocalípticas. Usan-do su vocabulario nerd, Oscardescribe su imagen como “an Aslan-like figurewith golden eyes” (302), una alusión a The Lion, theWitch and the Wardrobe (1950) de C.S. Lewis, un león(aquí el autor juega con el nombre de la familiade Léon) mesiánico que muere y renacemilagrosamente, salvando al niño Edmund y losprotagonistas de la novela de enemigossobrenaturales. La solidaridad entre haitianos ydominicanos, la solidaridad entre la Inca y lasmujeres del pueblo y el amor entre la familia deLeón son personificados por este animal mítico(301).
La “final fantasy” de Oscar también esAfro-McOndo. Esta alusión se refiere a unvideojuego con personajes fantásticos japonesesen que uno va descubriendo una historia compleja
21
JOHN MADDOX
Caribe
a lo largo del juego, uniendo historias japonesascon las de la República Dominicana y los EstadosUnidos. En la novela, este acto narrativo cobrauna importancia existencial: ¿cómo debe unoreaccionar ante una historia tan agobiante? Lamangosta aparece, guiando una “guagua” (autobús)en la que cabe la familia entera de Oscar. Esteautobús puede interpretarse como el doble del busapocalíptico que Oscar encuentra, una comunidadque combate la muerte. Si la mangosta representala esperanza, el amor y el futuro, es lógico queel cobrador de la guagua sea The Man Without a Face,otro leitmotiv de la novela, el título de uncuento de Drown, y una alusión a la película deMel Gibson de 1993, la cual retrata la vida de unhombre alienado, desfigurado y discriminado porlos demás. Tal vez la guagua representa la vida yla familia la humanidad; tal vez la mangosta esla es-peranza que permite la supervivencia; talvez el Hombre Sin Cara re-presenta los cuerposabusados de Beli, Lola y Oscar, y por extensiónel sufrimiento de la Española. La muerte le llegaa Oscar llega, pero por la mangosta y su familia,Oscar “will never be… ALONE!” (321). Estaesperanza, este amor, no puede impedir la muerte,pero sí darle un significado a la vida y abrirlas posibilidades de nuevos amores y nuevascomunidades. La mangosta, y el amor y la fe quela crean, es una zafa Afro-McOndo.
22
14. (2011-12)
“Afro-McOndo…”
A manera de conclusión, el lenguaje Afro-McOndo de The Brief Wondrous Life of Oscar Wao renueva lamagia que Carpentier “des-cubre” en la Española,no la borra. Le permite a Yunior expresar, si noexplicar, la historia de la esclavitud, eltrujillato y las injusticias que continúan en laisla y en los Estados Unidos hasta hoy en día.Este len-guaje forma nuevas identidadestransnacionales, reinterpretando símbo-los de lacultura japonesa e inglesa. Tal lenguaje tambiénes una manera de promover la solidaridad entrecomunidades separadas por la historia, como laafroamericana, la haitiana y la dominicana. Segúnla novela, la magia en América tiene raícesafricanas, caribeñas y norteamericanas, pero elmañana mejor se fundamentará en un humanismotransnacional que examine las injusticias delpasado para buscar las mangostas de ojos doradosdel futuro.
OBRAS CITADAS
Báez, Ana. “Combating the ‘Plátano Curtain’:Resistance and the Other in Junot Díaz’s The BriefWondrous Life of Oscar Wao”. Graduate StudentConference: “Bodies and Oddities with DiamelaEltit”. Black Cultural Center, VanderbiltUniversity, Nashville, TN. 1 oct. 2010.Ponencia.
23
JOHN MADDOX
Caribe
Barradas, Efraín. “El realismo cómico de Junot Díaz:Notas sobre The Brief Wondrous Life of Oscar Wao”. TheLatin Americanist 53.1 (2009): 99–111. Impreso.
Batista, Daniel. “Comic Book Realism: Form and Genrein Junot Diaz’s The Brief Wondrous Life of Oscar Wao”.Journal of the Fantastic in the Arts 21.1 (2011): 41–53.Impreso.
Bloom, Harold. The Anxiety of Influence. 2a ed. Nueva York:Oxford UP, 1973. Impreso.
Boulos, Tara. “La vida breve y maravillosa de Oscar Wao”. Afro-Hispanic Review 30.1 (2011): 205–07. Impreso.
Candelario, Ginetta E.B. Black Behind the Ears: DominicanRacial Identity from Museums to Beauty Shops. Durham:Duke UP, 2007. Impreso.
Carpentier, Alejo. El reino de este mundo. 1949. New York:Harper Collins, 2009. Impreso.
Desnoes, Edmundo. Memorias del subdesarrollo. 1968. México:J. Moritz, 1976. Impreso.
Díaz, Junot. Drown. Nueva York: Riverhead Books, 1996.Impreso.
_____. The Brief Wondrous Life of Oscar Wao. Nueva York:Riverhead Books, 2007. Impreso.
_____. “On ‘Becoming American’”. Morning Edition.National Public Radio, 24 nov. 2008. Web. 20mar. 2012.
_____. “Apocalypse”. Boston Review 36.3 (2011):46–53. Impreso.
_____ y Danticat, Edwidge. “The Dominican Republic’sWar on Haitian Workers. The New York Times, 20 nov.1999. Web. 20 mar. 2012.
Dix, Andrew, Jarvis, Brian y Jenner, Paul. TheContemporary American Novel in Context. New York:Continuum, 2011. Impreso.
24
14. (2011-12)
“Afro-McOndo…”
Duras, Marguerite, dir. Hiroshima, Mon Amour. Argos,Como, Daiei y Pathé, 1959. Film.
Eagleton, Terry. “The Politics of Amnesia”. After Theory.Cambridge: Basic Books, 2003. 1–22. Impreso.
Flores, Juan. The Diaspora Strikes Back: Caribeño Tales of Learningand Turning. New York: Routledge UP, 2009.Impreso.
Fuguet, Alberto. Mala onda. 1990. Buenos Aires:Planeta, 1991. Impreso.
_____. “¿novelas McOndo? Giving up the Ghosts”.Alberto Fuguet: Lec-tor/Escritor, 15 dic. 2007. Web. 20mar. 2012.
_____. “Twenty Years Later”. Alberto Fuguet:Lector/Escritor, 14 nov. 2009. Web. 20 mar. 2012.
_____ y Gómez, Sergio, ed. McOndo. Barcelona:Grijalbo Mondadori, 1996. Impreso.
_____ y Paz Soldán, Edmundo, ed. Se habla español: Voceslatinas en USA. Madrid: Alfaguara, 2000. Impreso.
García Márquez, Gabriel. Cien años de soledad. 1967. 10aed. Madrid: Cátedra, 2000. Impreso.
Gibson, Mel, dir. The Man Without a Face. IconEntertainment, 1993. Film.
Hanna, Monica. “‘Reassembling the Fragments’: BattlingHistoriographies, Caribbean
Discourse, and Nerd Genres in Junot Díaz’s The Brief,Wondrous Life of Oscar Wao”. Callaloo 33.2(2010): 498–520. Impreso.
Heredia, Juanita. “The Dominican Diaspora StrikesBack: Cultural Archive and Race in Junot Díaz’sThe Brief Wondrous Life of Oscar Wao”. Hispanic CaribbeanLiterature of Migration: Narratives of Displace-ment. NewYork: Palgrave Macmillan, 2010. 207–22. Impreso.
25
JOHN MADDOX
Caribe
Hironobu Sakaguchi. Final Fantasy. Tokyo: Squaresoft,1987. Videojuego.
Jay, Paul. Global Matters: The Transnational Turn in LiteraryStudies. Ithaca: Cornell UP, 2010. Impreso.
Lewis, Clive Staples [C.S.]. The Lion, the Witch and theWardrobe. 1950. New York: Harper Collins, 1994.Impreso.
López-Calvo, Ignacio. “A Postmodern Plátano’sTrujillo: Junot Díaz’s The Brief Wondrous Life of OscarWao, more Macondo than McOndo”. Antípodas: Journal ofHispanic and Galician Studies 20 (2009): 75–90.Impresa.
Lowe, Elizabeth, y Fitz, Earl E. Translation and the Rise ofInter-American Literature. Gainesville: UP of Florida,2007. Impreso.
Luis, William. “Afterword: Latino Identity and theDesiring Machine”. The Other Latin@:Writing Against aSingular Identity. ed. Blas Falconer y Loraine M.
López. Tucson: U of Arizona P, 2011. 145–52. Impreso._____. Dance Between Two Cultures: Latino Caribbean
Literature Written in the UnitedStates. Nashville: Vanderbilt UP, 1997. Impreso. Llosa, Mario Vargas. La fiesta del chivo. Madrid:
Alfaguara, 2000. Impreso. Machado Sáez, Elena. “Dictating Desire, Dictating
Diaspora: Junot Díaz’s The Brief Wondrous Life of OscarWao as Foundational Romance. Contemporary Literature52.3 (2011): 493–526. Impreso.
Maeseneer, Rita de. “Junot Díaz y el canon, un‘canibalismo líquido’”. Letral 6 (2011): 89–97.
Masaki Kajishima y Hiroki Hayashi, guión. Tenchi Muyo!GXP: Galaxy Police Transporter. prod. YamashitaHiroshi, Ueda Yasuo, Ohashi Yutaka y InoueHiroaki. FUNimation. 2002. TV.
26
14. (2011-12)
“Afro-McOndo…”
Miller, T.S. “Preternatural Narration and the Lense ofGenre Fiction in Junot Díaz’s The Brief Wondrous Lifeof Oscar Wao”. Science Fiction Studies 38.113 (2011):92–114. Impreso.
Min Hyoung Song. “Becoming Planetary”. American LiteraryHistory 23.3 (2011): 555–73. Impreso.
Rodríguez Monegal, Emir. El Boom de la novelahispanoamericana. Caracas: Tiempo Nuevo, 1972.Impreso.
Saldivar, Ramón. “Historical Fantasy, SpeculativeRealism, and Postrace Aesthetics in ContemporaryAmerican Fiction”. American Literary History 23.3(2011): 574–99.
Swanson, Philip. Latin American Fiction: A Short Introduction.Oxford: Blackwell, 2005. Impreso.
27