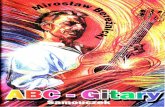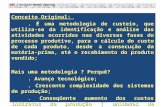ABC de la Discapacidad
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of ABC de la Discapacidad
1
El ABC de los derechos de niñas, niños y jóvenes con discapacidad, una herramienta de trabajo1
1 Documento en construcción. Versión del 15 de julio de 2015. Favor no citar ni reproducir.
2
1. Una invitación al diálogo
El presente documento es una herramienta de trabajo sobre la discapacidad y sobre los
derechos de quienes la viven. La herramienta de trabajo es dirigida a familias de niñas, niños y
adolescentes, a quienes trabajan con ellas y ellos, y, en especial, a los y las profesionales que
desempeñan su labor en organizaciones e instituciones que garantizan y protegen los derechos
de la infancia y de la adolescencia.
En particular se quiere propiciar conversaciones acerca de las miradas y de las proyecciones
para acompañar a las niñas, los niños y los jóvenes que viven esa condición particular de vida
que es la discapacidad. Se espera que a través de esos diálogos se puedan profundizar las
concepciones, y sea haga posible ajustar las propuestas orientadas al desarrollo, a la inclusión
y a la participación plena de las y los niños con discapacidades en la vida social.
Se trata de una invitación a la reflexión conjunta sobre nuestras criterios, visiones,
valoraciones, experiencias y, - también hay que decirlo -, sobre nuestros prejuicios, acerca de
las discapacidades. ¿Qué es la discapacidad?, ¿cómo la podemos comprender?, ¿quiénes son
los discapacitados?, ¿cuáles son las maneras convenientes para que desde nuestras
organizaciones podamos acompañar a las niñas, niños y jóvenes con discapacidades en su
crecimiento, su vida en comunidad, y para que gradualmente ganen en independencia y en
autonomía? ¿Cómo desde nuestro trabajo podemos contribuir a la garantía de sus derechos?
La discapacidad es “humana demasiado humana”
Estas y otras preguntas requieren de una preparación y de una actitud entre quienes participan
de las conversaciones y de los diálogos a los que se está invitando. La preparación es
necesaria porque las discapacidades son manifestaciones de la vida humana, y ante ninguna
de sus expresiones podemos ser ajenos en sensaciones, experiencias, recuerdos, pasiones, y,
como hemos dicho, también en prejuicios. Antes que ocultar estas miradas previas, las y los
invitamos a que las dejen conocer, a que las hagan públicas y a que construyamos desde ellas.
Conversemos desde lo que somos, no desde lo que se supone debemos ser.
Por ese carácter humano de las discapacidades es necesario que nos preparemos a que esa
“intimidad”, por decirlo de alguna manera, que todas y todos tenemos con ellas aparezca en
nuestra conversaciones. Al fin y al cabo las discapacidades nos evocan situaciones, personas,
experiencias que cada una de nosotras y de nosotros hemos vivido, y que nos han tocado de
manera profunda. ¿Quién no ha conocido en su propia infancia, en su juventud, o a lo largo de
3
su vida, a alguien con alguna discapacidad? Tal vez en nuestras propias familias existen
personas con una limitación visual, de movimiento, quizá de pensamiento. Incluso nos hemos
topado en nuestro propio trabajo a las discapacidades como retos, pero también como
expresiones de la diversidad de las personas. Cada uno de nosotros y de nosotras ha conocido
a alguien con alguna limitación. Hemos vivido las discapacidades en nuestras propias vidas y
no sólo como fenómenos objetivos e independientes de lo que cada uno de nosotras y de
nosotros somos. Hemos sido testigos de las muchas maneras en las que las personas y sus
familias las viven. Por ello no nos es posible dejar a un lado nuestras experiencias y nuestras
vivencias al momento de conversar sobre las consecuencias y los efectos de las diversas
capacidades físicas, sensoriales, o intelectuales en la vida de las niñas, de los niños y de los
jóvenes y de sus familias.
Las actitudes para el diálogo
El diálogo al que ese texto quiere invitar, como cualquier conversación, requiere también de
ciertas actitudes. En primer lugar, se necesita la actitud de la escucha. La escucha nos permite
aprender de la experiencia que las y los otros han vivido. Las discapacidades son expresiones
de la diversidad humana. Esta diversidad no se da sólo por las diferentes manifestaciones de
las condiciones discapacitantes que existen, no corresponden únicamente a los distintos tipos
que es posible enunciar. Su diversidad se origina también en las múltiples vivencias y
situaciones desde las cuales se asumen tales discapacidades. Por eso las experiencias de
quienes formamos parte de la conversación que se quiere propiciar, los recuerdos de cada uno
y de cada, así como los aprendizajes que nos dejar esos recuerdos son muy valiosos y, por
tanto, debemos estar atentos y en actitud de escucha, de esa manera podemos aprender todos
de ellos.
Sin embargo, no basta escuchar. También se requiere la misma actitud del aprendizaje. Esta
actitud de manera fundamental quiere decir contar con la disposición a reconocer que no
sabemos todo lo necesario. Aprender significa aceptar lo que no sabemos, y reconocer que en
realidad podemos aprender de lo que otros y otras nos enseñan. Se trata de estar dispuestos a
dejarnos sorprender y a dejarnos impactar por diferentes maneras de vivir y de comprender las
discapacidades. Es mucho lo que sabemos, mucho lo que podemos enseñar con nuestras
experiencias y nuestros conocimientos, pero también es mucho lo que podemos aprender de
los saberes y de las vivencias de nuestras compañeras y de nuestros compañeros de diálogo.
4
La actitud del aprendizaje es, de otra parte, muy próxima a la actitud del descubrimiento.
Descubrir y aprender son parientes cercanos que se interrelacionan de manera íntima. Se
aprende a través de lo que se descubre y se descubre a través de lo que se aprende, mucho
más en un universo rico y complejo como es el de las discapacidades. Descubrir y aprender
son dos caras de una misma manera. Sólo aprende quien está dispuesto a dejarse sorprender,
a descubrir, decía el filósofo Aristóteles, y no hay mejor manera de aprender que descubriendo
y respondiendo a lo que nuestras sorpresas nos lleva a preguntar.
De cualquier forma conviene recordar que no es sólo diverso y complejo el mundo de las
discapacidades, también lo es el de las actitudes que tenemos frente a ellas. Aprender implica
que hagamos conciencia de esas actitudes, de esos prejuicios, si se quiere, que cada una de
nosotras y de nosotros ha construido antes de iniciar el diálogo al que desde este documento
se invita.
De manera esquemática podemos identificar al menos tres actitudes que se suelen expresar
frente a las discapacidades. De seguro hay muchas más. Sin embargo, es posible señalar al
menos estas tres, con el fin de hacer conciencia de nuestras propias posiciones:
En primer lugar están quienes manifiestan con sus comportamientos y sus creencias la actitud
de la misericordia, del pesar, de la caridad. Es aquella actitud que ante todo expresa la lástima
frente a las discapacidades. Con esta actitud las niñas, los niños y los jóvenes con
discapacidades se ven como víctimas de enfermedades de las que deben ser salvados. La
discapacidad en esta actitud misericordiosa se asume como un mal a superar, a rehabilitar, a
dejar atrás. De otra parte con la lástima se hace de los sujetos con discapacidades personas en
inferioridad, pues se asume que, por su propia condición de limitación, no están en capacidad
de la independencia, de la autonomía, de ser considerados en igualdad con las demás
personas en lo que tiene que ver con sus derechos y deberes en la sociedad.
En segundo término se encuentra la actitud de la normalización. En ella se asume que, a pesar
de sus limitaciones, las personas con discapacidades no requieren de ningún tipo de
adecuación particular, o de adaptación específica. En esta actitud normalizadora se termina
minimizando las diferencias que las discapacidades implican, y de alguna manera, se cae en
una especie de indiferencia ante ellas. Con la pretensión de no asumir posiciones lastimeras, o
basadas en la conmiseración, se termina en la negación de las barreras que los entornos
físicos, sociales y culturales presentan a la plena participación y a la inclusión de las personas
con discapacidades. El riesgo de esta actitud normalizadora es que tales barreras se asumen
5
como retos exclusivos de quienes las enfrentan. Un ejemplo de esta normalización de las
discapacidades se da cuando una maestra o un maestro determina que sus estudiantes con
discapacidades pueden y deben recibir un tratamiento exactamente igual que el que se le da a
quienes no las viven, olvidando que las limitaciones de las personas con discapacidades, y las
barreras que estas enfrentan, son contundentes y no pueden ser evadidas por una decisión de
una voluntad independientemente considerada. En últimas al juzgar a la discapacidad como
normal la equiparación de oportunidades se convierte en un reto exclusivo de esa niña, de ese
niño, o de ese joven y de sus familias, y no en un reto que corresponde a todo un medio social.
En tercer lugar está la actitud que podemos llamar actitud inclusiva. Esta se mueve en un
término medio entre la misericordia y la normalización. Sin hacer de la lástima la principal
mediación con la discapacidad, y sin minimizar los efectos de las limitaciones o normalizarlos,
la actitud inclusiva se preocupa sobre todo por eliminar las barreras que las limitaciones de las
personas con discapacidades deben enfrentar. El ejercicio de los derechos y de los deberes de
quienes viven en condiciones de discapacidad, para esta actitud inclusiva, no se agota en el
reconocimiento de tales derechos, y en la valoración de las capacidades de las personas con
discapacidades, sino que se necesitan acciones encaminadas a su garantía efectiva y al
ejercicio pleno de tales capacidades.
Por último, las y los invitamos a asumir el diálogo y la conversación con la actitud de la
humildad. Sólo aprendemos si estamos dispuestos a reconocer que lo que en un principio
creemos se puede ajustar, se puede adaptar, se puede modificar, y que estos cambios no
implican debilidades de nuestra parte, sino más bien nos enriquecen como personas en
formación. Lo que aprendemos no sólo nos enriquece a nosotros como individuos aislados e
independientes. Permite que la organización o institución, en la que desempeñamos nuestra
labor profesional se enriquezca y se fortalezca. Sin embargo, más allá de ello permite que las
niñas y niños con discapacidades que encontramos en nuestra vida laboral tengan mejores
posibilidades de una vida autónoma e independiente, basada en el reconocimiento de su
dignidad humana.
6
Actividad2 Nº 1
1. Para facilitar la conversación, organicen pequeños grupos. En estos grupos identifiquen al menos tres situaciones que relacionan la vida de los participantes con las discapacidades.
2. Seleccionen un relator del grupo
3. Al azar en el grupo escuchen las tres situaciones o historias, seleccionadas
4. Respondan en los grupos las siguientes preguntas sobre cada una de las historias o situaciones:
a. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que se pueden establecer de cada historia en particular?
b. ¿Qué actitudes se pueden señalar en las historias frente a la discapacidad?
c. ¿Qué enseñanzas para las organizaciones y para el trabajo profesional se pueden concluir de las historias contadas?
5. En plenaria, cada uno de los relatores presenta una pequeña síntesis de las historias narradas en los grupos, y comparte las respuestas a las preguntas planteadas en el punto Nº 3.
2 La herramienta de trabajo que ponemos a su conderación establece algunas actividades para orientar la conversación de los grupos de trabajo que realicen la lectura de la herramienta. Son actividades de trabajo que son sólo de referencia y que deban ser complementadas, variadas y enriquecidas de acuerdo a las dinámicas de los grupos específicos.
7
2. ¿Qué es la discapacidad y quiénes son las personas con discapacidad?
Las carencias en la Información
De acuerdo con el Informe Mundial de Discapacidad3 en el mundo hay más de mil millones de
personas con alguna discapacidad. Por su parte, el Informe Estado Mundial de la Infancia del
año 2013 estima que 1 de cada 20 niños menores de 14 años vive con alguna limitación física,
intelectual o sensitiva.4
En Colombia no se cuenta con datos uniformes que permitan estimar con exactitud cuántos
colombianos se encuentran en condición de discapacidad. De hecho, surge diferente
información de las Encuestas Nacionales de Hogares, de los Censos Nacionales de Población,
y del proceso Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad que
maneja el sector del Salud, para citar algunos de las metodologías más usadas para indagar
información acerca de la población con discapacidades en el país. De cualquier forma no
deben llamar a sorpresa estas diferencias, al fin y al cabo las concepciones de discapacidad y
las metodologías que cada unos de estos procesos de recolección de información manejan son
distintas y con énfasis en diferentes aspectos.
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE -, en
Colombia hay 2’624.898 personas con discapacidad, lo que equivale al 6,3% del total de la
población. Por su parte, el Registro de Localización y Caracterización de Personas con
Discapacidad – RLCPD - creado por el Ministerio de Salud y Protección Social – MINSALUD - ,
señala que a agosto de 2014, en el país sólo hay 1’121.274 individuos con al menos una
discapacidad registrados. Como se pone en evidencia esta diferencia en las cifras, el mismo
gobierno de Colombia no tiene claridad acerca cuántas personas en Colombia están en alguna
condición de discapacidad, pues los datos del MINSALUD no concuerdan con los del DANE.
Más de 1 millón y medio de personas de las reportadas por el Censo de Población no aparecen
en el Registro y, por lo mismo, no estarían siendo objeto directo de los beneficios de las
políticas y programas del Estado.
De cualquier forma, es posible suponer en el país se presentan con altos niveles de subregistro
ocasionados por los prejuicios y las exclusiones que viven las personas con discapacidades.
3 Informe Mundial sobre la discapacidad, OMS y Banco Mundial. Malta, Junio 2011. En: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf?ua=1 4 Estado Mundial de la Infancia 2013: Niños y niñas con discapacidad. Unicef. En: http://www.unicef.org/spanish/sowc2013/files/SPANISH_SOWC2013_Lo_res.pdf
8
De una parte, tal y como destacan muchos de los estudios de los organismos internacionales5
sobre discapacidad, en países con pobreza como Colombia las familias con hijos con
discapacidades los mantienen muchas veces en asilamiento, sin recurrir ni siquiera a los
sistemas de salud. Esta situación nos permite suponer que muchos de las y los colombianos en
condición de discapacidad no han sido reportados al Censo de Población, o ni se han incluido
en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad.
Las concepciones de discapacidad
Más allá de estas dificultades en la confiabilidad de la información, en muchas ocasiones se
presentan limitaciones conceptuales que no permiten claridad al determinar la condición de
discapacidad. E concepto de discapacidad no es univoco y no ha estado sometido a una sólo
definición. Por el contrario, es un concepto que ha evolucionado y acerca del cual se presentan
acercamientos que en primera instancia parecerían superados.
Aún para muchas familias la discapacidad, tal como sucedía en la antigüedad, es un castigo
ocasionado por la acción de poderes extraordinarios. Antes de la modernidad la discapacidad
era asumida como un “problema” propio de la persona, que se explicaban por causas sobre
naturales, como los castigos divinos, ante los cuales las personas y la sociedad no cuentan con
posibilidad de intervención alguna. Esta concepción, en principio superada, aún está muy viva
en gran parte de nuestras comunidades que identifican las discapacidades con destinos
marcados desde el más allá y ante los cuales sólo queda la aceptación, o la intervención de
fuerzas igualmente sobre naturales.
De cualquier forma es la visión clínica de las discapacidades la más común en los imaginarios
de la mayoría de la población. Esta visión médica, propia de la modernidad, surgió con la
aparición de la medicina contemporánea. Ante ella la discapacidad es comprendida como una
enfermedades, o mejor como la secuela, o consecuencia, que una determinada enfermedad
5 Ver por ejemplo: Department for International Development (DFID) (2000) Disability, Poverty and Development. London. En: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf?ua=1
UNICEF (2013). Estado Mundial de la Infancia, Niñas y Niños con discapacidad. En: http://www.unicef.org/spanish/sowc2013/files/SPANISH_SOWC2013_Lo_res.pdf.
ONU (2015). Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, Catalina Devandas - Aguilar. En: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/015/30/PDF/G1501530.pdf?OpenElement
9
deja en las personas. Estas secuelas o consecuencias se expresan en limitaciones en la
condición física, sensorial o mental que se muestran como deficientes en comparación del
común de las demás persones. Ante estas limitaciones, entendidas como patologías, queda
como camino para mitigar sus efectos la rehabilitación, entendida como la aplicación de
acciones para recuperar el estado de salud perdido, o para disminuir los efectos que la
condición discapacitante ha tenido sobre el individuo.
En nuestros tiempos, y en particular como consecuencia del movimiento de personas con
discapacidades, se han venido imponiendo visiones alternativas a los modelos clínicos y
médicos. Se viene evolucionando en especial hacia comprensiones sociales de las
discapacidades, las cuales se caracterizan por reivindicar, como principal distintivo de las
discapacidades, su carácter multifactorial. Ni en sus causas, ni en sus efectos las condiciones
de discapacidad se pueden agotar en un determinado factor, sea este clínico, económico,
social, o cultural. Por el contrario, en las discapacidades, como todas las condiciones humanas,
se expresa una riqueza de factores, que entrelazados las explican y determinan. De una parte,
por supuesto tienen que ver en las discapacidades las limitaciones físicas, sensoriales, o
mentales de las personas. Pero también, y de otro lado, entran en juego las posiciones
sociales, las características del entorno en que las personas viven, los medios económicos con
que cuentan, los valores religiosos, morales, éticos que caracterizan las culturas en que
desarrollan su existencia, entre otros factores.
Además de este carácter multifactorial de las causas y consecuencias de las discapacidades, lo
propio de esta visión social es su búsqueda por generar transformaciones que permitan superar
las barreras, antes que sanar o rehabilitar a las personas, tal y como ofrecen las ciencias de la
salud. Se trata más bien de mitigar los efectos de las barreras que se presentan para la efectiva
inclusión y para la plena participación de las personas con discapacidades en la vida
comunitaria.
El modelo social se también complementa con el enfoque de los derechos y de las
capacidades. El enfoque de derechos toma fuerza en las políticas de discapacidad en gran
parte gracias a la movilización de las mismas personas con discapacidades y de sus familiar
por el reconocimiento de sus derechos civiles, económicos y políticos, y por la valoración de la
condición de discapacidad como expresión de la diversidad humana. Así como las personas
son diferentes desde el punto de vista de su género, de sus opciones religiosas o éticas, de sus
posiciones de clase, de su pertenencia a una determinada etnia o expresión cultural, las
personas también son diversas desde las capacidades con que cuentan. La discapacidades
10
son asumidas no tanto como limitaciones, o carencias de una supuesta normalidad, sino más
bien como capacidades diferentes de las personas.
La visión social de la discapacidad es una moneda de dos caras. En una de ellas se pone el
acento en la discapacidad como expresión de la diversidad. La otra cara de la moneda es el
énfasis que hace se hace en las barreras que el entorno físico, y que los medios social y
cultural presentan para la participación e inclusión. De una parte, se reivindica que la
discapacidad no es anormalidad, es diferencia. De otra parte, se insiste en que la discapacidad
tienen un carácter marcado por la relación de las limitaciones de las personas y las
particularidades de las situaciones y las condiciones en que estas personas viven.
Mientras que en la visión médica las personas con discapacidad son objeto de cuidado y
asistencia”, más que sujetos de derechos. De hay su interés en valores tales como la caridad,
la rehabilitación, la atención especial, especializada y segregada, la normalización entre otras
ideas. En las visiones sociales de discapacidad, por su parte, se presta atención al
reconocimiento de las capacidades diversas, a la autonomía, a la dignidad inalienable de las
personas y, sobre todo, al papel de la sociedad en la superación de las barreras físicas,
sociales y culturales que las personas con discapacidades encuentran.
11
Esta evolución conceptual que ha permitido la consolidación de miradas sociales de las
discapacidades fue recogida en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, que señala: “las personas con discapacidad incluyen a
aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo
que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”6
La discapacidad como Condición Diversa
Para una comprensión cabal de las discapacidades conviene recordar que estas son
condiciones humanas de carácter permanente, y no situaciones que se pueden superar en un
determinado lapso de la vida de las personas. Este carácter de permanencia de las
discapacidades nos permite establecer su diferencia con la situación de incapacidad que tantas
veces las personas viven a lo largo de sus vidas. Mientras que la incapacidad se caracteriza
por ser una afectación de las capacidades humanas de carácter temporal, que se originan en
patologías determinadas, la discapacidad, como se ha dicho, es una condición que permanece
en el tiempo y que resulta de la interacción las capacidades de las personas con las barreras
que los prejuicios, las exclusiones y la ausencia de condiciones de accesibilidad generan.
Mientras que la incapacidad se supera a través de la sanación o rehabilitación de las patología
que la originó, ante la discapacidad se hace referencia transformación de los medios sociales y
a la superación de las barreras para la inclusión y participación en igualdad.
Estas transformaciones de los medios sociales y esta superación de las barreras implica la
acción mancomunada de cuatros factores, que se pueden denominar como “las cuatro A de los
derechos de las personas con discapacidades”: Acceso, Adaptación, Adecuación, y Ajustes. En
primer lugar, la garantía de los derechos requiere de la libre acceso a los espacios de
socialización humana. Asegurar el acceso significa superar las exclusiones, bien sean estas
físicas, éticas, u originada en determinados valores de índole cultural. En segundo término, se
necesita la adaptación de los espacios, de los recursos y de los medios, es decir se necesita su
modificación para asegurar que den respuesta a las particularidades de las personas y sean
plenamente accesibles para todas y todos. Sin embargo, no basta la modificación de tales
espacios, medios y recursos, también se requiere su adecuación, es decir asegurar su
apropiación efectiva por parte de las personas con determinadas especificidades, en este caso
las limitaciones de las personas con discapacidades. Mientras las adaptaciones son de carácter 6 Artículo 1 de la Convención de los derechos de las Personas con Discapacidad.
12
general, las adecuaciones son particulares a cada individuo, pues las necesidades de las
personas son diferentes, incluso entre quienes comparte un mismo tipo de discapacidad. Por
último, el acceso, las adaptaciones y las adecuaciones son sólo posible a partir de ajustes, o de
transformaciones en los espacios, y en las condiciones físicas de los usos de los recursos y
medios. Los ajustes implican la flexibilización de las condiciones y de las formas en que se el
ejercitan los derechos y en las que se da la participación.
Conviene recordar por último que existen diferentes tipos de discapacidades. No se trata sólo
de la inexistencia de una definición única y universal. También se da una diversidad de
condiciones de discapacidad. Suelen confundirse la multiplicidad de enfermedades que pueden
tener como consecuencia una determinada discapacidad con los tipos de discapacidades
existentes. Por ejemplo la discapacidad física se puede originar en la parálisis cerebral, en la
poliomielitis, en el síndrome de Guillen Barre, en una esclerosis, o en una lesión modular,
patologías todas que pueden causar discapacidades motoras en las personas. Otro ejemplo
tiene que ver con la discapacidad cognitiva, que se puede originar en un síndrome de Down, en
una condición autista, o en la falta de oxigenación cerebral al momento del nacimiento de una
niña o un niño.
Una misma enfermedad puede generar tipos de discapacidades diferentes. Por ejemplo un
accidente cerebro vascular puede ocasionar una discapacidad física, si su consecuencia es la
incapacidad de caminar, puede traer como consecuencia una discapacidad sensitiva, si tiene
como secuela la incapacidad de hablar, o puede implicar una discapacidad cognitiva, si afecta
la capacidad de pensamiento de la persona. No es, por tanto, la enfermedad o la patología lo
que determina el tipo de discapacidad. Es más bien la consecuencia a nivel de las limitaciones
de las personas que tales patologías han generado en interacción con el entorno y el medio en
que estas viven.
En este orden de ideas, y a pesar de que existen diferentes formas de organizar los tipos de
discapacidades, se puede hablar de tres grandes grupos:
1. Discapacidades físicas.
13
Símbolo de la discapacidad física
Las discapacidades físicas son aquellas que se relacionan con limitaciones en nuestras
capacidades de locomoción, o de movimiento. En especial tienen que ver con deficiencias en
las extremidades que se pueden originar en múltiples causas, entre las cuales se destacan
lesiones en la medula, en el sistema nervioso central, o en las estructuras ósea o muscular. Las
discapacidades físicas son las formas de discapacidad que primero evocamos, dada las
identificación que comúnmente se hace entre discapacidad y la limitación para el movimiento y,
de manera específica, con el uso de una silla de ruedas.
2. Discapacidades Sensitivas.
Símbolo de la discapacidad visual Símbolo de la discapacidad auditiva
Son aquellas que se manifiestan en limitaciones en el uso de los sentidos, en especial de la
visión y en la audición. La discapacidad visual se origina en que las limitaciones en la visión de
una persona, bien sea ceguera o bien se trate de baja visión, encuentran barreras en los
espacios y en el acceso a formas de comunicación. Como cualquier tipo de discapacidad, la
visual es ante todo una condición permanente con efectos en la funcionalidad. Muchas
personas tiene restricciones y limitaciones en la visión, que no constituyen discapacidad, pues
se pueden corregir a través del uso de herramientas ópticas como son los lentes.
Las adaptaciones o adecuaciones para las personas y, en particular, para las niñas y niños con
discapacidad visual se adquieren a través de la Tiflología. La Tiflología es el campo de la
educación que forma a las personas ciegas para que adquieran manejo adaptaciones, asuman
adecuaciones o disfruten de ajustes que les permite ser independientes y autónomas. Los
14
tiflólogos (educadores expertos en la Tiflología) enseñan el sistema Braille7, métodos de como
ubicación espacial y el uso de los bastones o de los perros de apoyo, entre otras de guía para
personas con discapacidad visual. En nuestros días la Tiflología también enseña el manejo de
los programas y las herramientas digitales que existen para las personas con esta
discapacidad. Cuanto más pronto las niñas y niños con discapacidad visual realicen su
formación tiflológica, más sencilla y exitosa será su inclusión y su participación.
La otra forma de discapacidad sensitiva que resulta muy común es la discapacidad auditiva. La
discapacidad auditiva tiene que ver con limitaciones en la capacidad de escuchar. Entre las
personas con esta discapacidad están las personas sordas y las personas con hipoacusia )baja
escucha), quienes a pesar de no haber perdido totalmente su capacidad de oír, tienen
limitaciones de tal tipo que no pueden comunicarse sin recurrir a métodos de comunicación
alternativos.
Durante muchos años se llamó sordo mudos a las personas con discapacidad auditiva. La
mudez, entendida como la incapacidad de emitir sonidos, es una limitación es muy poco
común. Sin embargo está asociada a las personas con discapacidad auditiva por el hecho de
no estas, al no poderse oír a si mismos al momento de emitir sonidos, no están en capacidad
de contar con un lenguaje articulado. Las personas sordas que no han podido escuchar en
ningún momento de su vida se encuentran impedidas para hablar, aunque seguramente
pueden emitir sonidos no articulados. En cambio quienes han perdido la audición después de
haber desarrollado la capacidad de hablar, continúan con esa capacidad, así su entonación no
sea la ideal.
Se han desarrollado múltiples formas para lograr la comunicación de las personas con
discapacidad auditiva. Desde el siglo XVII se ensayaron distintos métodos para que se
comunicar las personas sordas a través de la imitación y de la lectura de los labios. Estos
métodos resultaban crueles e ineficientes. Crueles porque no permitían una comunicación
autentica y libre, ineficientes porque su enseñanza resultaba muy compleja y con muy bajos
resultados en términos de aprendizajes efectivos y eficientes.
7 El sistema Braille fue desarrollado en 1825 por el francés Louis Braille, quien se quedó ciego a causa de un accidente en su niñez. Se trata de un sistema e lectura y de escritura táctil, conocido también como cecografía, desarrollado a partir de un sistema de comunicación militar ideado para no delatar la posición de las tropas. El sistema Braille en un comienzo se fundamentó en un sistema de ocho puntos, que después Braille mismo simplificó dejándolo en el sistema universalmente conocido de 6 puntos.
15
En nuestros días las formas más comunes de comunicación de las personas con discapacidad
auditiva son los lenguajes de señas. Estos lenguajes de señas son lenguas con sintaxis propia,
basadas en configuraciones de gestos en el espacio y que requieren de percepción visual (o
táctil en el caso de las personas sordo ciegas).
Los lenguajes de señas permiten una comunicación auténtica y propia. El uso de la lengua de
señas ha hecho posible el reconocimiento de las comunidades de personas con discapacidad
auditiva como minorías lingüísticas y culturales8. De otra parte, el desarrollo de los lenguajes de
señas ha facilitado los proceso educativos y de inclusión de las personas en condición de
discapacidad auditiva.
3. Discapacidades intelectuales
Símbolo de la discapacidad Intelectual
Las discapacidades intelectuales son un mundo rico y complejo, frente al cual desde hace
muchos siglos se dan prejuicios y temores, Tal vez por esto las personas con discapacidades
cognitivas han sufrido todo tipo de discriminaciones y de exclusiones que van desde su
institucionalización, pasando por su infantilización, su interdicción9, hasta llegar a la negación
de sus derechos más básicos, como por ejemplo la educación y la vida en comunidad. Sólo
hasta las últimas décadas, en gran parte por el movimiento de las familias de las personas con
discapacidad intelectual, se ha venido consolidando actitudes y criterios que promueven los
derechos de esta población.
Gracias a este movimiento y a esta transformación en las formas de comprender y valorar la
discapacidad intelectual son cada vez más las experiencias de personas con discapacidades 8 En el caso de Colombia la condición de minoría lingüística y cultural se reconoció a través de la Ley 324 de 1996. Ver: República de Colombia. Ley 324 de 1996, “por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda. En: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=349 9 Interdicción. Privación de los derechos civiles definida por la Ley. Ver Diccionario RAE. En: http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=nKVfEdURbDXX28rMYQ8B
16
intelectuales que realizan sus vidas en comunidad, en medios incluyentes y que participan de
la vida social, desde la diversidad de sus formas de pensamiento y de expresión, sin
exclusiones y sin discriminaciones, y participando de sus comunidades. Se ha logrado más que
las personas con discapacidades intelectuales, y en especial las niñas, niños y jóvenes, se
valoren en igualdad y con el reconocimiento de sus posibilidades de progresar si cuentan con
los apoyos adecuados.
Las discapacidades intelectuales son diversas y tienen causas diferentes. Se comprende por
discapacidad intelectual aquella que se “caracterizada por limitaciones significativas en el
funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades
adaptativas conceptuales, sociales, y prácticas"10. Se expresan cuando una persona con
limitaciones de pensamiento interactúa con el entorno. Por tanto, como cualquier discapacidad
tiene un carácter relacional con las barreras del medio social. Dependiendo del medio las
discapacidades intelectuales se manifiestan de distintas maneras.
Las personas con discapacidades intelectuales encuentran limitaciones en especial en las
formas de aprender, comprender y comunicarse. Dependiendo cuál de estos elementos se
manifiesta con mayor énfasis se dan diferentes denominaciones. Si la diferencias principales se
dan en las formas de comprender y de aprender se denominan como discapacidades
cognitivas. En cambio se habla de discapacidades mentales cuando la limitación se manifiesta
en especial en la interacción social y en la comunicación.
La inclusión como garantía de derechos para las personas con discapacidades
Más allá de cualquier tipología de la discapacidades, y más allá de importancia de las formas
de rehabilitación, se impone cada vez más el convencimiento de que es a través de la vida en
comunidad, de la eliminación de las barreras para la participación, y de la adecuación de los
espacios y medios que las se garantizan los derechos de las personas con discapacidades. Es
el reconocimiento de la importancia de la inclusión, en especial para niños, niñas y jóvenes,
que encuentran en la actitud inclusiva formas de superar la exclusión y la perdida de sus
derechos.
Gracias a la posición inclusiva, gracias al derecho a vivir juntos con nuestras diversidades,
niñas, niños y jóvenes han podido viajar dónde tal vez sus piernas nos los pueden llevar, han
oído historias que sus oídos no les permiten escuchar, han visto imágenes que sus ojos no les 10 Ver: http://www.feaps.org/conocenos/sobre-discapacidad-intelectual-o-del-desarrollo.html
17
dejan ver, y han imaginado mundos que su pensamiento no les da muchas veces la
oportunidad de imaginar y concebir.
Sin embargo más allá de ello la inclusión cobra importancia como posibilidad para la
participación , y como posibilidad de opciones concretas para que estas niñas, niños y jóvenes
con discapacidades no vivan una especia de condena al aislamiento y a la prescripción a una
condición de exclusión, como la que tantas veces se impone a quienes presentan deficiencias
sensitivas, cognitivas o físicas, así como a quienes son parte de una etnia específica, de una
cultura determinada valorada como minoritaria, o simplemente son víctimas de ciertas
situaciones sociales.
Actividad 2
1. A partir de la división de los participantes en cuatro grupos identifiquen las
características principales de:
a. Las concepciones de discapacidad que tienen las personas del grupo
b. Las barreras que podrían encontrar los niñas, niños y jóvenes para la
participación y la inclusión en sus medios de trabajo.
2. Cada uno de los grupos asume un tipo de discapacidad (física, visual, auditiva,
intelectual)
a. Establezca las características de acceso, las adaptaciones necesarias, las
adecuaciones que se deben asumir y los ajustes que son necesarios para las
niñas, niños y jóvenes con que trabajan y en las organizaciones en que lo
hacen.
18
3. Retos de las Políticas Orientadas a la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad
Los Retos de la Pobrezas
De acuerdo con el Informe Mundial de Discapacidad, “las personas con discapacidad
presentan tasas más altas de pobreza que las personas sin discapacidad. En Colombia El 77%
de las familias con niñas, niños y jóvenes pertenecen a los estratos más pobres y sin acceso a
los principales servicios sociales y, por tanto encuentran que sus derechos son en muchas
ocasiones negados.
La relación de entre pobreza discapacidad cobra cada vez mayor importancia en las políticas
relacionadas con discapacidad. La presencia de niñas, niños y jóvenes con discapacidades
empobrece a las familias en diferentes aspectos. En primer lugar, la infancia y la juventud con
discapacidades requieren de cuidadores lo que limita las posibilidades de acceso al mundo
laboral de sus padres, en especial de sus madres, quienes generalmente asumen su cuidado.
En segundo término, los apoyos, adecuaciones y adaptaciones que requieren los y las
menores con discapacidad no siempre son asumidos por servicios sociales de carácter público,
trayendo gastos extras a las familias. En consecuencia las familias con presencia de miembros
con discapacidades viven privaciones que no sólo afectan a los menores en condición de
discapacidad, sino también a sus hermanas y hermanos y a los integrantes de la familia en
general.
Por lo anterior, no resulta arriesgado afirmar que ante la discapacidad se presentan privaciones
y empobrecimiento de las familias. Esto sobre todo en medios sociales como los nuestros, con
servicios sociales limitados y carentes de garantía de derechos. Este empobrecimiento de las
familias es una cara de la relación entre discapacidad y pobreza. La otra cara es el alto índice
de personas con discapacidades en las clases más pobres de la sociedad. La pobreza, entre
otras privaciones, genera debilidades en las condiciones de salud en la que crecen los niños y
las niñas aumentando los factores de riesgo de la discapacidad. Estas dos caras de la relación
entre discapacidad y pobreza constituyen un verdadero “círculo vicioso”: la discapacidad causa
pobreza, y la pobreza es detonante de los factores de riesgo de la discapacidad.
Las personas con discapacidades viven los prejuicios de muchas personas y el estigma social.
Estos prejuicios, que muchas veces son resultado de la ignorancia y de la falta de conciencia,
tienen fuertes consecuencias económicas, pues conducen a la marginación social y a la falta
19
de igualdad de acceso a la educación, a las posibilidades de empleo, y de garantía de apoyo
social. Se estima que las personas con discapacidad constituyen aproximadamente el 15% de
la población mundial, pero posiblemente el 20% de los sectores más pobres del mundo, 34 Uno
de cada cuatro hogares contiene un miembro con discapacidad. La carencia de servicios y la
negación de los derechos es evidente: el 90% de todos los niños con discapacidad en los
países en desarrollo todavía no asiste a la escuela, y la tasa de alfabetización de adultos en
condición de discapacidad apenas llega al 1%. Más de dos tercios de la población en edad
económicamente activa está por fuera del mercado laboral. Por otra parte, cuando las personas
con discapacidades encuentran trabajo tienen altos niveles de incertidumbre laboral, pues
resultan ser los últimos en ser contratados y los primeros ser despedidos. Les resulta mucho
más difícil avanzar o desarrollarse profesionalmente, y encuentran que, así se encuentren en
mejores condiciones de cualificación, son peor pagados que personas sin discapacidades en
los mismos empleos11.
11 Department for International Development (DFID) (2000) Disability, Poverty and Development. London. En: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf?ua=1
20
En síntesis a mayor pobreza más posibilidades de discapacidades, y ante la presencia de las
discapacidades mayores gastos en las familias que generan pobreza. Este es el circulo vicioso
entre discapacidad y pobreza, ya que la persona con discapacidad y su cuidador -
principalmente mujeres,12 están excluidos del mercado laboral y de la educación, teniendo
mayores gastos y barreras de acceso para acceder a los servicios de salud, transporte,
recreación, cultura, etc., que el resto de ciudadanos.
Los Retos de la exclusión y la discriminación de los Niños y niñas con discapacidad
La Convención de los derechos de las personas con discapacidad establece que
“discriminación por motivos de discapacidad” corresponde a “cualquier distinción, exclusión o
restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social,
12 En el 70% de los casos este cuidador es una mujer (la mamá o la abuela)
21
cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la
denegación de ajustes razonables"
De otro lado, la Ley 1618 de 2013 que promueve la garantía de derechos de las personas con
discapacidad, definió por Enfoque Diferencial, “la inclusión en las políticas públicas de medidas
efectivas para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las características particulares
de las personas o grupos poblacionales, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus
derechos acorde con necesidades de protección propias y específicas.”
El enfoque diferencial en discapacidad, supone entonces la adopción de acciones afirmativas
orientadas a superar las barreras de acceso que impiden a las personas con discapacidad
disfrutar efectivamente de sus derechos y acceder en igualdad de condiciones a las
oportunidades de desarrollo humano y social.
Dentro de dichas medidas, la Convención, establece la noción de “ajustes razonables”
refiriéndose a “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan
una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con
las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.
Los Retos de Consolidar el Enfoque Basado en Derechos, como posición
La Política Nacional de protección a los derechos humanos se establece los indicadores de
análisis para determinar el nivel de cumplimiento de la protección integral sobre cada uno de
los derechos. a partir de los criterios de i) disponibilidad, accesibilidad, calidad, adaptabilidad y
aceptabilidad.
Criterios indicativos para el cumplimiento de cualquier derecho
1. Disponibilidad: Garantizar la suficiencia de los servicios, instalaciones,
mecanismos, procedimientos o cualquier otro medio por el cual se materializa un derecho
para toda la población.
2. Accesibilidad: Que los medios por los cuales se materializa un derecho sean
accesibles a todas las personas (física y económicamente).
3. Calidad: Que los medios y contenidos por los cuales se materializa un derecho
tengan los requerimientos y propiedades aceptables para cumplir con esa función.
4. Adaptabilidad: Que el medio y los contenidos elegidos para materializar el
22
ejercicio de un derecho tengan la flexibilidad necesaria para poder ser modificados, si así
se requiere, a fin de adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en
transformación, y responder a contextos culturales y sociales variados.
5. Aceptabilidad: Que el medio y los contenidos elegidos para materializar el
ejercicio de un derecho, sean aceptados por las personas a quienes están dirigidos, lo
que está relacionado con la adaptabilidad y criterios como la pertinencia y adecuación
cultural, así como con la participación de la ciudadanía en la elaboración de la política en
cuestión.
Así mismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad determinan
unas obligaciones especiales para asegurar la protección integral de los derechos de este
grupo:
Derechos Reconocidos por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad
• Igualdad y no Discriminación (art. 5)
• Accesibilidad (Art. 9)
• Derecho a la Vida (art. 10)
• Igual reconocimiento como personas ante la ley- Capacidad jurídica (Art. 12)
• Acceso a la Justicia (Art. 13)
• Libertad y Seguridad de la Persona (Art. 14)
• Protección contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (art. 15)
• Protección contra la Explotación, la Violencia y el Abuso (Art. 16)
• Protección a la Integridad Personal (Art. 17)
• Libertad de Desplazamiento y Nacionalidad (Art. 18)
23
• Derecho a Vivir de Forma Independiente y a ser Incluido en la Comunidad (Art. 19)
• Movilidad Personal (Art. 20)
• Libertad de Expresión y de Opinión y Acceso a la Información (Art. 21)
• Respeto a la privacidad (Art. 22)
• Respeto del Hogar y de la Familia (Art. 23)
• Educación (Art. 24)
• Salud (Art. 25)
• Habilitación y Rehabilitación (art. 26)
• Trabajo y Empleo (art. 27)
• Nivel de Vida Adecuado y Protección Social (Art. 28)
• Participación en la Vida Política y Pública (Art.29) -
• Participación en la Vida Cultural, las Actividades Recreativas, el Esparcimiento y el Deporte (art. 30)
Riesgos de “Revictimización” de los niñas, niños y jóvenes con discapacidad, víctimas del conflicto armado
A la necesidad de garantizar la prevalencia y la protección reforzada sobre los derechos de los
menores con discapacidad, se suma el imperativo de reducir la carga desproporcionada de
deben soportar las niñas, niños, jóvenes y sus familias que han sido víctimas del conflicto
armado en Colombia.
En seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, que ordena la atención integral a la población
desplazada, la Corte Constitucional, profirió el Auto 006 para la “Protección de las personas
desplazadas, con discapacidad”, en el que se manifiesta que: “la omisión del Estado frente a la
24
población desplazada con discapacidad, no tiene en cuenta que la relación entre el conflicto
armado, el desplazamiento y la discapacidad no es excepcional, ni puede considerarse
intrascendente”.
De igual forma, el Auto 173 de 2013 señaló: “Los niños y niñas con discapacidad que han
sufrido el desplazamiento forzado de sus familias, se encuentran en una triple condición de
vulnerabilidad y por lo tanto, en esta providencia se reitera la necesidad de que las entidades
encargadas, en particular el Ministerio de Educación Nacional, tomen medidas urgentes para
enfrentar esta situación.“
Información insuficiente y desarticulada para dimensionar la magnitud de la exclusión o discriminación contra niñas, niños y jóvenes con discapacidad
La Corte Suprema de Justicia llama la atención sobre “la ausencia de sistemas de información
debidamente articulados y desarrollados impide identificar los avances o retrocesos de la
atención diferencial de los niños y niñas en condición de discapacidad.”
En este sentido, el informe de Seguimiento del gobierno al cumplimiento del Auto 006, (Acción
social y otros, 2010) indicó que “Las deficiencias en la caracterización y registro de la población
desplazada con discapacidad son en sí mismas un síntoma de su exclusión.”
Riesgos de vulneración del derecho a la Educación.
El Comité de los derechos del niño, señala dentro de sus Recomendaciones:“(b) No existe una
estrategia para lograr una educación inclusiva, servicios inclusivos, edificaciones accesibles, servicios de
salud adecuados y actividades de recreación no están disponibles, en particular en las zonas rurales, y
han sido adoptadas medidas insuficientes para garantizar la coordinación entre las entidades
pertinentes; (c) No se cuenta con datos desagregados sobre niños y niñas con discapacidad“
En efecto, una de las mayores brechas de exclusión y discriminación de los niñas, niños y
jóvenes con discapacidad se encuentra en el sistema educativo. Muestra de ello, son los
niveles de analfabetismo de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad que triplica el
promedio nacional.
En el estudio de la situación de la Educación en Colombia, se observó que solo el 5,4% de los
niñas, niños y jóvenes con discapacidad que logran estudiar, pueden terminar el bachillerato,
que sólo el 12% de los adolescentes con discapacidad asiste a secundaria básica, y que el 0.9
25
de las personas con discapacidad logra acceder a la educación superior, mientras que el 46,8%
logran terminar algún año de básica primaria.
Aunque desde la Ley general de educación, se ha ordenado la inclusión educativa de los niños
y niñas con discapacidad en la educación formal en los colegios, y existe una serie de
regulación que ordena la prestación de servicios de apoyo para favorecer estos procesos de
inclusión,13 aun no se cuenta con la capacidad territorial suficiente para asegurar una
educación inclusiva, bajo criterios de calidad para este grupo.
Esto exige fortalecer los procesos de formación inicial de docentes, el acompañamiento a los
colegios, su dotación con materiales y tecnologías accesibles y adaptadas, y el apoyo y
acompañamiento para que las secretarias de educación promuevan planes de mejoramiento
que faciliten la inclusión educativa. También el desarrollo de proveedores de servicios de
apoyo pedagógico y ayudas técnicas pedagógicas, debidamente articulados con los servicios
de salud y rehabilitación.
13 Ver entre otros: Resolución 2565 del 2003, Decreto 366 de 2009 y Ley 1618 de 20013
26
Así mismo, en la evaluación de la política pública de discapacidad (Econometría-DNP, 2012)
señaló que “en los municipios visitados, la educación inclusiva y su práctica es un reto
considerable por enfrentar pues no se dispone de maestros capacitados ni de equipos y
materiales, ni de infraestructura, lo cual genera nuevas situaciones de exclusión. De otra
parte, una gran cantidad de la población con discapacidad presenta condiciones como
extraedad, dificultades de movilidad o de control de esfínteres, entre otras situaciones, que les
impide acceder a instituciones educativas inclusivas, mientras que no existe la posibilidad de
acceder a las anteriormente llamadas instituciones de educación especial.”
Finalmente, la Corte Constitucional, en el Auto 173 de 2013, alertó sobre la violación del
derecho a la educación inclusiva de los niñas, niños y jóvenes con discapacidad:
“Se debe tener en cuenta que el Estado colombiano tiene la obligación constitucional e
internacional de garantizar el goce efectivo del derecho a la educación de las personas con
discapacidad, “sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, asegurando
un sistema de educación inclusivo en todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la
vida”(…) y garantizando que “las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema
general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con
discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la
enseñanza secundaria por motivos de discapacidad”
Riesgos en la Vulneración del Derecho a la salud
De acuerdo con el Registro de discapacidad, se encontró que el 27,3% de las personas con
discapacidad registradas no están afiliadas a salud, especialmente niños de cero a 4 años. De
ellos, el 79% son de estratos 1 y 2.
También, la evaluación de la política de discapacidad indicó: “Si bien es preciso reconocer que
hay avances en afiliación al sector salud, aún persisten dificultades que son importantes de
trabajar frente a la ruta del derecho a la salud. La detección temprana, el diagnóstico oportuno,
la atención pertinente y de calidad y la rehabilitación exitosa, son algunos aspectos que
requieren fortalecimiento para poder introducir estrategias que confronten la fragmentación del
sistema y mitiguen el impacto de la misma en una población que requiere de una atención
integral, interdisciplinaria y sostenida.”
En el llamado hecho por la Corte Constitucional a entender la salud como un derecho, se indicó
que este derecho supone “a acceder a servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con
27
calidad” y que se “hace exigible cuando, según concepto del médico tratante, los servicios de
salud se requieren, en especial si el servicio es para un niño o una niña, quienes gozan de
especial protección constitucional.” 14
Así mismo, en el Informe de la Defensoría del Pueblo (Defensoría del Pueblo, 2010) sobre el
derecho a la salud y la acción de tutela, se evidencia que dentro de los servicios de salud por
los que se interponían más Acciones de tutelas, estaban aquellas que buscaban prótesis,
órtesis y dispositivos médicos, y las relacionadas con las especialidades de neurología,
oftalmología y ortopedia.15
Riesgo de violación del Derecho a la familia: urgencia de promover Desinstitucionalización de los niños y niñas con discapacidad
El informe del Estado mundial de la Infancia de Unicef, (Unicef, 2013) señala como una de las
Prioridades que debe tener un Programa de Acción para la garantía de los derechos de los
niñas, niños y jóvenes con discapacidad, el “poner fin a la institucionalización”16 en la medida
que impide la posibilidad de relacionarse con los demás, y con ello, de construir vínculos
fundamentales para su desarrollo integral de capacidades.
Vale la pena señalar los hallazgos del Estudio de caso realizado por Inclusión Internacional,
donde señala que sobre los más de 6.000 casos de niñas, niños y jóvenes y personas con
discapacidad atendidas por el ICBF bajo modalidades de protección y restablecimiento de
derechos. ( Inclusion International, 2012), lo siguiente:
“En el proceso que adelantan en las modalidades de internado, externado y semi
internado no se evidencia claramente, el proceso de restitución de derechos, eso lo 14 Sentencia T-760 de 2008 Corte Constitucional
15 “En el caso del régimen subsidiado, encontramos que las prótesis, órtesis e insumos médicos POS-S más solicitados fueron los lentes intraoculares,audífonos, mallas quirúrgicas y material de osteosíntesis. En lo No POS-S, los pañales, sillas de ruedas, kit de colostomía, kit para glucometría y jeringaspara la insulina, aparecieron como los más solicitados.”
16 En este sentido, el Informe señala: “Muy a menudo, la invisibilidad y los malos tratos son el destino de los niños y adolescentes con discapacidad que se encuentran confinados en una institución. Estos establecimientos no consiguen sustituir la vida enriquecedora del hogar ni siquiera cuando están bien dirigidos, responden a las necesidades de los niños y son sometidos a inspecciones. Entre las medidas inmediatas para reducir la excesiva dependencia en las instituciones cabe destacar una moratoria en las nuevas admisiones. Esto debe estar acompañado por la promoción y el apoyo a la atención basada en la familia y a la rehabilitación basada en la comunidad. Además, se necesitan medidas más amplias que reduzcan las presiones que llevan a las familias a enviar a sus hijos lejos del hogar. Entre ellas hay que mencionar la creación de servicios públicos, escuelas y sistemas de salud que sean accesibles y adecuados para los niños y niñas con discapacidad y sus familias.”
28
demuestra el tiempo de permanencia en los programas que es mayor al estipulado en los
lineamientos para todos los programas que el ICBF brinda. Cuando se hace un
seguimiento y un acompañamiento a la familia, se apunta a mejorar la posibilidad que el
núcleo familiar cambie su situación, lo contrario no sería más que políticas
asistencialistas, que además quitan oportunidades de apoyo a otras familias y promueven
que las familias opten por opciones de segregación y no de inclusión en la comunidad.
El derecho a la vida en familia reconocido en todas las normas se desdibuja al llegar a la
práctica pues aunque en la Ley de Infancia y Adolescencia se dispone un apoyo “social
especial” para las familias que asuman la atención integral de sus hijos, la realidad y los
lineamientos de atención del ICBF muestran que no existen medidas de apoyo a las
familias por el simple hecho de que estas asuman el cuidado integral de un hijo con
discapacidad. Para que estos se den debe producirse un previo reconocimiento de que
los derechos del menor están siendo vulnerados o en riesgo de serlo y que su vulnerador
es el medio familiar. Este requisito deja sin cobertura a cantidades de familias que prestan
un dedicado cuidado a sus hijos con discapacidad y requieren apoyo.”
“De otro lado las garantías en salud, atención especializada y otras que ofrecen los
programas institucionalizados, de acuerdo a lo planteado en los lineamientos, y que no se
les ofrecen cuando la persona con discapacidad se encuentra en su entorno familiar son
un estímulo al ingreso en las instituciones propiciando el subsiguiente abandono, en
contravía total con el espíritu y la letra de la Convención. Las personas con discapacidad
que están institucionalizadas en el Centro que visitamos están afiliadas a una EPS
(Empresa Promotora de Salud) pagadas con los recursos del ICBF, mientras que las
familias que asumen el cuidado de su hijo si no están trabajando y perteneces a estratos
bajos pueden solicitar SISBEN sin garantía de que accedan a este o que este les de la
cobertura que requieren”
El desconocimiento del derecho a la familia. (ALDEAS INFANTILES SOS Internacional, 2013)
de los niñas, niños y jóvenes con discapacidad genera una acción con daño por parte del
Estado, cuando se revictimiza al niñas, niños y jóvenes, quien, aunque ingresa a los servicios
de “protección” provistos por el Estado, sus derechos no le son integralmente reparados o
restablecidos, sino nuevamente vulnerados. (Anderson, 1999)
29
En este sentido existe un llamado urgente a asegurarse un servicio institucional de calidad,
conforme a las Directrices de Cuidado Alternativo de la Asamblea General de Naciones Unidas.
(Asamblea General ONU, 24 de febrero de 2010.)
Riesgos de vulneración a la Libertad de expresión y la participación
La posibilidad de que los niñas, niños y jóvenes con discapacidad puedan expresar libremente
sus opiniones, y se les reconozca su plena capacidad jurídica, exige transformaciones
fundamentales en los sistemas de protección de derechos, y particularmente en los sistemas
de interdicción judicial, en los que se les niega la posibilidad de tomar sus propias decisiones.
De una parte, la ausencia de mecanismos de Toma de decisiones con apoyo para las personas
con discapacidad que tienen dificultades para expresarse y comunicase, hace que los
familiares y cuidadores opten por medidas extremas de interdicción en la que se les anula la
capacidad de ejercer sus derechos, de manera indefinida, y sin mayores controles judiciales.
De otro, el diseño de programas de subsidios y apoyos económicos está focalizado únicamente
en las familias de niñas, niños y jóvenes con discapacidad, con altos niveles de vulnerabilidad y
pobreza, sin que existan otras alternativas de compensación a las familias el cuidado de sus
hijos teniendo en cuenta los mayores costos en los que incurren. Esto a su vez genera un
desincentivo para promover la autonomía y el desarrollo de capacidades en los niñas, niños y
jóvenes con discapacidad, y presionan la demanda de medidas de interdicción que desconocen
la su capacidad jurídica y el ejercicio autónomo de sus derechos.
Actividad 3
En grupos establezcan:
1. Los derechos no atendidos de las niñas, niños y jóvenes con discapacidades con los
que desarrollan su labor profesional.
2. Establezcan las barreras y la acciones para garantizar el derecho a la familia y a la
institucionalización de las niñas, niños y jóvenes con discapacidades
30
4. Las Políticas de Reconocimiento y de Garantía de Derechos La Restitución de los Derechos
La “Protección integral de derechos” de los niñas, niños y jóvenes con discapacidad
De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño y con la Ley de infancia y
adolescencia, es necesario asegurar una protección integral a los derechos de los niños, niñas
y adolescentes, a partir de su reconocimiento como sujetos de derechos, de la garantía y goce
efectivo, así como de la prevención ante situaciones de riesgo o vulneración y a su
restablecimiento inmediato cuando éstos hayan sido desconocidos.17
Esta protección integral debe reflejarse en todas, las políticas, planes y programas, bajo la
corresponsabilidad de todas las autoridades públicas, en los distintos niveles territoriales y de
comunidad en general.
• i) Reconocimiento de los derechos de los niñas, niños y jóvenes con
discapacidad
17 Artículo 7
31
Este reconocimiento es posible cuando las autoridades y la comunidad en general han tomado
conciencia acerca de la importancia de garantizar los derechos de las niñas, niños y
adolescentes con discapacidad, en condiciones de igualdad y no discriminación, frente a los
demás, y cuando existe un rechazo colectivo ante situaciones de exclusión y discriminación
contra ellos, en la medida que se comprende la grave afectación a su dignidad humana
Este reconocimiento exige entonces el conocimiento sobre la forma como deben materializarse
los derechos humanos de los niñas, niños y jóvenes con discapacidad, así como de la
comprensión de las autoridades responsables en su materialización.
• ii) Garantía de los derechos de los derechos de los niñas, niños y jóvenes
con discapacidad
Esta Garantía del goce efectivo de los derechos de los niñas, niños y jóvenes con discapacidad
se produce cuando las distintas entidades responsables cuentan con servicios y atenciones
que, de manera integral, permiten la realización efectiva de los derechos.
Así mismo, cuando se implementan acciones afirmativas para eliminar las brechas de acceso y
permanencia a los servicios básicos de salud, educación, empleo, cultura, etc., entre los niñas,
niños y jóvenes con y sin discapacidad, asegurando una igualdad material y una protección
reforzada a sus derechos, y considerando las particularidades de cada niñas, niños y jóvenes, y
sus condiciones y contexto particular.
Esta garantía supone además que los entornos que viabilizan el desarrollo integral de todos los
niñas, niños y jóvenes, sean accesibles para los niñas, niños y jóvenes con discapacidad,
mediante la aplicación de los principios de Diseño universal y que, en caso de existir alguna
barrera de acceso, se puedan implementar ajustes razonables adecuados y pertinentes a las
necesidades particulares de cada caso.
• iii) Prevención de vulneración de los derechos de los niñas, niños y
jóvenes con discapacidad
Cuando dentro del conjunto de normas, políticas, planes y programas se establecen incentivos
y sanciones con el objetivo de que los responsables garanticen los derechos de los niñas,
niños y jóvenes con discapacidad, es posible prevenir la violación a sus derechos humanos.
32
Las acciones sancionatorias deben ser capaces de desincentivar cualquier acto de
discriminación o violación de derechos de los niñas, niños y jóvenes con discapacidad a través
de mecanismos civiles, administrativos y penales.
También la Prevención de las violaciones de derechos exige el desarrollo de un Sistema de
alertas y gestión de riesgo para reducir y eliminar los casos de discriminación a los niñas, niños
y jóvenes con discapacidad, teniendo en cuenta los mayores riesgos y probabilidades de
violación a sus derechos, que se ven incrementado ante situaciones de pobreza, pertenencia a
grupos étnico, condiciones de género y a su contexto geográfico o situaciones de conflicto
armado.
Finalmente, también se previene la violación de los derechos, cuando se diseñan estrategias
de movilización y control social en las que se rechace colectivamente los casos de violaciones
a los niñas, niños y jóvenes con discapacidad.
• Restablecimiento de derechos de los niñas, niños y jóvenes con
discapacidad
Esta medida de la Protección integral permite que una vez detectada la violación a alguno de
los derechos de los niñas, niños y jóvenes con discapacidad, se cuente con Rutas y
mecanismos de reparación inmediata, que logren restablecer, reparar y compensar de manera
efectiva los derechos afectados.
Esto exige también la capacidad de respuesta del sistema judicial para impedir que exista
impunidad ante casos de violación a los derechos de los niñas, niños y jóvenes con
discapacidad, imponiendo las sanciones y penas correspondientes a los infractores.
Actividad 4
1. De manera individual establezcan las barreras y los elementos o factores que se deben
ajustar o generar para garantizar en su organización la protección integral de los derechos de
las niñas, niños y jóvenes con discapacidades.
33
5. Acciones para la restitución de los derechos de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad
Estrategias para la protección integral de los derechos, y el desarrollo de los niñas, niños y jóvenes con discapacidad?
Para lograr el máximo desarrollo de las capacidades en los niñas, niños y jóvenes con
discapacidades, es necesario generar acciones tanto a nivel individual, como a nivel del entorno de
modo que puedan fortalecerse las capacidades de inclusión a nivel familiar, comunitario,
organizacional, asegurando que todos los servicios y programas ofrecidos al resto de ciudadanos
para su desarrollo humano, dejen de estar subutilizados para la población con discapacidad en razón
de barreras arquitectónicas, culturales, actitudinales, tecnológicas, administrativas y de cualquier otro
tipo.
En este contexto, es preciso realizar un diseño sistémico de las políticas y programas, de modo que
se intervenga de manera simultánea y coordinada los distintos niveles y escalas que hacen posible el
desarrollo integral de los niñas, niños y jóvenes con discapacidad y su interacción con el entorno.
Desarrollo Integral de niños, niñas y adolescentes, como eje central de la Política
de Infancia y Adolescencia
A partir del enfoque de capacidades y desarrollo humano, se ha comprendido que el Desarrollo
infantil es “un proceso de transformaciones y cambios que posibilitan la aparición de
comportamientos novedosos y ordenados, los cuales se generan a través del tiempo y a partir de la
propia actividad de las niñas y los niños, de su capacidad para organizar por sí mismos sus
experiencias y la información que de ellas derivan”.
Teniendo en cuenta la diversidad de la condición humana, es fundamental comprender que el
desarrollo de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad también supone la necesidad de
interactuar, participar y relacionarse con un entorno que le permita desarrollar plenamente sus
capacidades físicas, psicológicas y sociales, en igualdad de condiciones que los demás, y a partir del
reconocimiento de sus potencialidades y particularidades según su condición y contexto específico.
De acuerdo con la adaptación realizada en la Guía intersectorial para facilitar los procesos de
inclusión de las niñas y los niños con discapacidad de La Estrategia de Atención Integral a la Primera
Infancia, se señala que las siete realizaciones, “que permiten evidenciar o comprobar que realmente
34
se está dando el ejercicio efectivo de los derechos” (…) que hacen posible su desarrollo integral:
son:
1. Cuenta con un padre, una madre o cuidadores principales que le acogen y ponen en
práctica pautas de crianza que favorecen su desarrollo integral.
2. Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud.
3. Goza y mantiene un estado nutricional adecuado.
4. Crece en entornos que favorecen su desarrollo.
5. Construye su identidad en un marco de diversidad.
6. Expresa sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos cotidianos y estos son
tenidos en cuenta.
7. Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a
situaciones de riesgo o vulneración”.
Estas realizaciones se viabilizan a través de la Ruta integral de atenciones (RIA) de la
Estrategia Nacional de Primera Infancia (CIPI, 2013) la cual comprende y coordina todas las
atenciones básicas y complementarias que permiten a todos los Niños y niñas, lograr el pleno
desarrollo de sus capacidades.
De ahí que sea necesario asegurar que los niñas, niños y jóvenes con discapacidad puedan
desarrollar plenamente sus capacidades y potencialidades, no sólo a partir del reconocimiento
y garantía de sus derechos, sino del acceso efectivo a las atenciones básicas y
complementarias que permiten su desarrollo integral.
Esto supone el fortalecimiento de los distintos entornos en los que deben participar los niñas,
niños y jóvenes con discapacidad, bajo las premisas básicas de inclusión, participación,
relacionamiento, diseño universal y accesibilidad, como factores determinantes para alcanzar el
máximo desarrollo de sus capacidades y la protección integral de sus derechos.
35
Fortalecimiento de los Entornos que determinan el Desarrollo y la protección integral de los niñas, niños y jóvenes con Discapacidad
Acompañamiento al Entorno Familiar
La familia es el núcleo esencial de la sociedad18, y por lo mismo, constituye un derecho el que
todas las niñas, niños y jóvenes puedan tener una familia y crecer en un ambiente familiar.
Por esto, la posibilidad de garantizar el derecho a la familia de las personas con discapacidad,
depende en gran medida, de los procesos de acompañamiento y orientación a los padres y
cuidadores de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
Este acompañamiento debe orientarse al reconocimiento y promoción de los derechos de los
niñas, niños y jóvenes con discapacidad, así como a empoderar su capacidad de gestión y
exigibilidad ante las autoridades competentes, jueces y organismos de control.
Es preciso advertir que sólo en aquellas situaciones extremas y transitorias, es posible que los
niños no vivan en un ambiente familiar, sino en organizaciones de “cuidado alternativo”,
mientras se superan las crisis que dieron lugar a la separación. Por esta razón es necesario
advertir que la institucionalización de los niñas, niños y jóvenes con discapacidad es una
medida extrema y residual, que sólo puede ser utiliza una vez se hayan agotado otras opciones
de reubicación familiar, y bajo un carácter estrictamente provisional y alternativo, en el que
debe realizarse una gestión activa de un entorno familiar para reintegrar al niñas, niños y
jóvenes con y sin discapacidad.
Al respecto, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es enfática al
señalar la obligación de los Estados para asegurar que “los niños y las niñas con discapacidad
tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia” y la obligación de “prevenir la
ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de los niños y las niñas con
discapacidad, a través de medidas de orientación y apoyo familiar.19
18 CP. Artículo 42.
19 Artículo 23. Respeto del hogar y la familia. “3. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de los niños y las niñas con discapacidad, los Estados Partes velarán por que se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.
36
Tal y como lo indica la Guía intersectorial para facilitar los procesos de inclusión de las niñas y
los niños con discapacidad de La Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia, se
señala que las siete realizaciones es fundamental fortalecer el vínculo afectivo entre los niñas,
niños y jóvenes con discapacidad y sus padres y cuidadores, como base fundamental de su
desarrollo integral, y para ello, es necesario realizar una caracterización previa de la familia y
de los niñas, niños y jóvenes para establecer un proceso de acompañamiento pertinente,
orientado a fortalecer su actitud, habilidades y conocimientos, para la protección integral de los
derechos de sus hijos con discapacidad.
Fortalecimiento de la oferta institucional de servicios y atenciones para el Desarrollo integral de TODOS los niñas, niños y jóvenes
El Desarrollo integral de los niñas, niños y jóvenes exige la posibilidad de recibir unas
atenciones básicas y especializadas propuestas en la Ruta Integral de atenciones. Por esto
mismo, la atención integral de los niñas, niños y jóvenes con discapacidad exige que los
servicios y programas que se desarrollen en el marco de esta Ruta, cumplan con los mínimos
de calidad para asegurar su efectiva participación e inclusión social.
4. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de sus padres contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen judicial, determinen, de conformidad con la ley y los
procedimientos aplicables, que esa separación es necesaria en el interés superior del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos.
37
En consecuencia, en el marco de una Política de Niñez y Adolescencia, debe asegurarse que
la oferta institucional que soporta la Ruta Integral de Atenciones, materialice efectivamente el
enfoque diferencial de discapacidad20, incorporando, entre otros, los siguientes elementos:
1. Comprensión adecuada de la condición de discapacidad
El diseño de políticas, programa y servicios, deben partir del reconocimiento de la diversidad y
de la necesidad de asegurar la participación de todos los niñas, niños y jóvenes en igualdad de
condiciones. Particularmente, asegurar que la condición de discapacidad sea entendida como
parte de la diversidad humana y no como una enfermedad, y que de manera explícita se
contemplen acciones para promover y facilitar la participación de los niñas, niños y jóvenes con
discapacidad.
Esta comprensión exige que además de los servicios y atenciones en salud y rehabilitación, se
garantice una Atención integral inclusiva en todos los entornos necesarios para su desarrollo
integral.
2. Enfoque de derechos e inclusión
Reconocer a los niñas, niños y jóvenes con discapacidad, como sujetos de derechos, exige
promover el desarrollo de su autonomía, de su capacidad de tomar decisiones y de participar
activamente en la sociedad. También comprender que para su desarrollo integral es preciso
promover su relacionamiento con los demás niñas, niños y jóvenes de su misma edad, en
ambientes no segregados, u sancionar cualquier acto de discriminación o exclusión contra los
niñas, niños y jóvenes con discapacidad.
En este sentido, la Oferta institucional debe comprender acciones que promuevan el
relacionamiento entre los niñas, niños y jóvenes con discapacidad y los demás niñas, niños y
jóvenes, transformando o eliminando aquellos los servicios que actualmente se brindan de
manera segregada.
20 Según la Ley 1618 de 2013, el “Enfoque diferencial: Es la inclusión en las políticas públicas de medidas efectivas para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las características particulares de las personas o grupos poblacionales, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos acorde con necesidades de protección propias y específicas.”
38
Así mismo, debe ofrecer servicios de apoyos y ofrecer ajustes razonables para promover la
autonomía, movilidad y participación de los niñas, niños y jóvenes con discapacidad y reducir
progresivamente cualquier barrera de acceso.
3. Perspectiva ecológica
Debe fortalecerse tanto los aspectos individuales de los niñas, niños y jóvenes con
discapacidad, como su interacción con el entorno familiar, comunitario y organizacional, y
desarrollar capacidades en cada uno de estos niveles. Para ello, deben plantearse
indicadores y sistemas de monitoreo y seguimiento sobre el desarrollo de capacidades tanto de
los niñas, niños y jóvenes con discapacidad, como en el entorno
4. Gestión del riesgo de exclusión y discriminación de los niñas, niños y jóvenes
con discapacidad
Es preciso considerar las posibles barreras físicas, actitudinales, culturales, tecnológicas, etc.)
Que pueden limitar la participación de los niñas, niños y jóvenes con discapacidad, y gestionar
soluciones acordes con el contexto y los recursos disponibles. También deben monitorearse
los indicadores para superar las barreras de acceso y de participación previamente
identificadas, y gestionar los riesgos de exclusión y discriminación que se presenten.
5. Diseño universal y accesibilidad
El diseño de cualquier servicio o programa debe considerar el principio de Diseño Universal y
accesibilidad tanto en la infraestructura física para la movilidad, como en la tecnológica para el
acceso a la información y la comunicación de los niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus
familias.
En esta medida es preciso identificar y gestionar las barreras administrativas, procedimentales,
de formación de su recurso humano, culturales, etc. que podrían limitar la participación efectiva
de los niñas, niños y jóvenes con discapacidad, y asegurar que los entornos cumplan con las
normas de accesibilidad.
39
6.Gestión humana y administrativa
Valores como la empatía, el respeto a la diversidad y la innovación, deben estar presentes
durante todo el proceso de Gestión humana, de tal manera que los equipos de trabajo, los
procesos de selección y formación del recurso humano, los procesos y procedimiento, y en
general toda la cultura organizacional, promueva la garantía y participación efectiva de los
niñas, niños y jóvenes con discapacidad.
También es necesario promover instancias responsables de prevenir y resolver casos de
posible exclusión o discriminación de los niñas, niños y jóvenes con discapacidad, y
documentarlos adecuadamente para incorporarlo en los procesos de gestión de calidad y
mejoramiento continuo.
7.Gestión calidad e inclusión de niñas, niños y jóvenes con discapacidad
La participación efectiva de los niñas, niños y jóvenes con discapacidad, debe ser una variable
de la calidad del servicio o programa, de tal manera que puedan incorporarse mejoras para
facilitar los procesos inclusión y participación.
En este sentido, los costos de la realización de mejoras en la calidad para la atención a la
diversidad y la realización de ajustes razonables para garantizar la participación de los niñas,
niños y jóvenes con discapacidad, deben ser entendidos como inversiones en la calidad y
40
mejoramiento de los servicios, y por lo tanto deben ser considerados dentro en los respectivos
planes de inversión de la entidad. (Ej. Presupuestos de dotación, planta física, formación, etc.)
8. Participación de los niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias
El programa o servicio debe promover activamente la participación de los niñas, niños y
jóvenes con discapacidad, y sus familias, en igualdad de condiciones que los demás, a través
de espacios de consulta para prevenir o gestionar casos de posible exclusión o discriminación,
o indagar sobre los niveles de satisfacción del servicio.
Esta participación es garantía de que las niñas, los niños y jóvenes con discapacidades sean
actores de su propio desarrollo, se formen como personas autónomas e independientes, lo que
verdaderamente es su reconocimiento como sujetos de derecho. Nada para nosotros, sin
nosotros Es la máxima del movimiento de personas con discapacidades conocido como
movimiento de la Vida Independiente. Con esta máxima se quiere expresar la necesidad de la
participación en las decisiones que afectan a las personas con discapacidades.
Actividad 5
A partir de afinidades institucionales, territoriales, o de responsabilidades institucionales
organicen grupos. En estos grupos establezcan:
1. Los criterios y las acciones necesarias para que sus organizaciones sean espacios de
garantía de los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes con discapacidades.
Tengan en cuenta las barreras y los factores a modificar en sus organizaciones para la
protección integral de los menores con discapacidades.
2. Determinen el papel de las familias, profesionales, personal de apoyo y demás
instancias de sus organizaciones en la garantía de los derechos de las niñas, niños y
jóvenes de sus organizaciones.
Realicen una sesión plenaria en la que cada uno de los grupos presente los resultados de su
trabajo.
Actividad Final: Unas Recomendaciones
Con base en los resultados de la sesión plenaria de la última jornada de trabajo elabore un
plan de trabajo para la promoción de los derechos de las niñas, los niños y los jóvenes con
discapacidad. Se trata de elaborar una propuesta inicial a ser trabajada con sus compañeras y
sus compañeros en sus organizaciones, así como con las familias de los menores con los que
41
se trabaja.
Recuerde siempre que esta propuesta inicial es sobre todo un documento para ser enriquecido
y complejizado a partir de los aportes de quienes participen del proceso.
Como recomendaciones para la elaboración le recomendamos los siguientes criterios:
1. Si breve y bueno, dos veces bueno. Traté de hacer una propuesta sintética y concreto.
Recuerde que está elaborando una propuesta para elaborar un plan, pero que aún no
se ha hecho dicho plan.
2. Chi va piano, va sano e va lontano (quien va despacio y con cuidado, va lejos). Este
refrán italiano nos recuerda la importancia de avanzar sin premura y con serenidad. No
intente que cumplir todas las actividades al mismo tiempo. Resulta más conveniente
definir prioridades y secuencias.
3. Del afán no queda sino el cansancio. En consonancia con lo anterior, es importante
tomarse el suficiente tiempo para dar los pasos necesarios establecidos en la
propuesta del Plan que se piensa construir. Se trata de no atiborrar de actividades las
acciones cotidianas de por sí cargadas de tareas.
4. Dos (o más) cabezas piensan más que una. No se puede pasar por alto que se trata de
construir una propuesta para toda una organización, lo que implica la participación en
el trabajo de muchas personas. Para ello el mismo plan debe contemplar, desde su
diseño inicial mecanismos concretos para facilitar dicha participación amplia.
5. Nada para nosotros sin nosotros. Esta máxima del movimiento de Vida Independiente,
nos recuerda la importancia de superar los viejos esquemas mentales que nos llevan a
ver a las personas en condición de discapacidad sólo beneficiarios de acciones
pensadas y realizadas por otros. Intente que en el Plan que se va a construir no sólo se
consulte, sino que se haga efectiva la participación de las niñas, los niños y jóvenes
con discapacidad tanto en la toma de decisiones, como en la misma realización de las
actividades.
6. Sueñe con realismo. El plan es una herramienta para cambiar una situación que no nos
tiene contentos, o que creemos requiere ser modificada. Sin embargo, no esperemos
que todo puede ser transformado de un día para otro. Por ello se trata de imaginar una
situación ideal a alcanzar, pero también de determinar las tareas necesarias para llegar
a ella.
Por último sugerimos unos contenidos y una reglas de juego para la elaboración de la
propuesta de plan para materializar los derechos de los menores con discapacidad de su
institución:
42
El Plan debe contener al menos:
1. El balance de la situación actual de los derechos de las niñas, niños y jóvenes con los
que están trabajando. Nótese que no se trata sólo de establecer un diagnóstico,
entendiendo por éste la identificación de las carencias, dificultades y barreras que en la
actualidad se presentan. Un balance también determina los desarrollos, avances y
fortalezas con que se cuenta.
2. La caracterización de la población con discapacidad y sus familias a quienes se quiere
garantizar los derechos. El Plan no se realiza en abstracto sino pensando en unas
personas en concreto. Es importante poder cuenta de la situación y de la condición de
estas personas, pero también de sus gustos e intereses.
3. La precisa formulación de objetivos. Son muchos los posibles caminos para alcanzar el
propósito general que se plantea para el plan: CONTRIBUIR AL GOCE EFECTIVO DE
LAS NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES VINCULADOS A MI ORGANIZACIÓN, O ENTIDAD.
Para cumplir este propósito son muchas las metas, o los objetivos que se deben
cumplir. Intente determinar estos objetivos y proponga una secuencia para el orden en
que deben ser cumplidos.
4. La identificación de las barreras, adecuaciones, adaptaciones y ajustes que se deben
cumplir para la realización del Plan.
5. La Distribución de responsabilidades. En tanto el Plan es una tarea grupal a ser
cumplida por varias personas, que tienen distintas especialidades, funciones y saberes,
intenten que su propuesta de plan plantea responsabilidades especificas.
6. Los mecanismos de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las fases,
actividades y procesos para cumplir con el Plan.
7. La determinación de los recursos con que se cuenta, y los que se requieren para
cumplir el Plan propuesto.
8. El planteamiento de un cronograma para la realización del Plan. Intente que este
cronograma consulte, y tenga en cuenta, los tiempos de su organización.
43
Reglas de Juego
Como toda actividad humana que compromete varias voluntades, intereses y posibles
miradas, se hace necesario proponer unas reglas de juego. Estas reglas de juego deben ser
acordadas por quienes se comprometan a participar del Plan:
1. Todos Ponen. Si bien las personas tenemos diferentes habilidades y saberes. La
elaboración del Plan requiere de la acción conjunta y coordinada de todos los que
participan. Se debe propiciar y facilitar esa participación de todos los convocados.
2. El cumplimiento de los tiempos es el reconocimiento de los derechos de las y los
compañeros de trabajo. Es necesario tener especial cuidado los tiempos de las
reuniones, los horarios en que se desarrollan y en las fechas que se acuerdan con los
trabajos.
3. Las diferencias son sobre planteamientos, no sobre personas. Con seguridad en el
trabajo se presentarán diferencias sobre determinados aspectos. Estas diferencias en
algunos momentos pueden llegar a ser acaloradas. En ningún caso estas diferencias
pueden trascender a implicaciones personales. La diversidad de miradas enriquecen
los asuntos y permiten que sean comprendidos en su propia complejidad.
4. Las decisiones nos comprometen a todas y a todos. Es necesario acordar mecanismos
claros para la toma de decisiones. Lo ideal es que estas se tomen por consenso. Sin
embargo, si las diferencias se mantienen lo más recomendable es recurrir a la
democracia para que sea la mayoría la que tome la determinación final.
44
Una Invitación
Para finalizar invitamos a que se trate de motivar la participación de todas y todos en la
elaboración del Plan y en el análisis de nuevas perspectivas para la contribuir a la garantía de
los derechos de las personas con discapacidad.
Para motivar esa participación les proponemos la utilización del cine como manera de generar
análisis de casos, y formas de comunicación alternativas.
A continuación se proponen algunas películas que tratan el tema de la discapacidad. Estas
películas, que no se recomiendan para menores de edad, se encuentran en la red y a ellas se
puede acceder libremente a través de páginas web dedicadas a la distribución de películas:
1. Like stars on hearth: Película sobre la historia de un niño indio de 8 años con dificultades de aprendizaje.
2. Me llaman Radio: Historia que cuenta narra la relación entre un entrenador escolar de fútbol americano y un joven con deficiencia mental que abandonó la escuela.
3. Forrest Gump: Película que trata acerca de la historia de un joven con limitación intelectual que va como soldado a la guerra de Vietnam.
4. Yo soy Sam: Historia de un padre de familia con una deficiencia mental que lucha por la custodia de su hija pequeña y por asegurar sus derechos como padre.
5. Rojo como el cielo: Cuenta con la vida de niño italiano que por causa de una lesión cerebral adquiere una ceguera crónica.
6. Yo también: Narra la historia de amor de Laura y Daniel. Daniel es persona con padece síndrome de Down, lo que hace que encuentre barreras sociales para vivir su amor.
7. Rain man: Cuenta el encuentro de Raymond, un hombre con autismo, con su hermano después de la muerte de su padre.
8. El octavo día: Esta película trata del encuentro de un hombre con síndrome de Down y un alto ejecutivo, quien a pesar de sus prejuicios, termina valorando su relación.
9. Un mundo a su medida: Esta película representa como dos adolescentes se complementan perfectamente a pesar de sus limitaciones.
10. Las llaves de casa: Adaptación de la novela “Nacido dos veces”, en la que se narra la relación del autor con su hijo con discapacidad.
45
REFERENCIAS
Acción social y otros. (2010). Informe Auto 006. Programa para la atención de las
personas con discapacidad y sus familias frente al desplazamiento forzado. Bogotá.
Aldeas Infantiles SOS Internacional. (2013). Un cuidado de calidad cuenta.
Anderson, M. B. (1999). Do No Harm. How aid can support peace – or war.
Lynne Rienner Publisher Inc.
Asamblea General ONU. (24 de febrero de 2010.). Directrices sobre las
modalidades alternativas de cuidado de los niños. Resolución A64/142 de la ONU.
Nueva York: Naciones Unidas.
Barron, T., & Amerena, P. (2007). Disability and Inclusive Development. London:
Leonard Cheshire International.
Centre for Studies on Inclusive Education. (2000). Indice de Inclusión,
Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas. (Unesco, Trad.)
CEPAL . (2010). La hora de la igualdad: brechas por cerrar caminos por abrir.
Santiago de Chile: Cepal.
______ (2011) Protección Social Inclusiva en América latina. Una mirada
integral, un enfoque de derechos. CEPAL.
Comisión Intersectorial para la Primera Infancia. (2010). Estrategia Nacional de
Cero a Siempre. Atención integral para la Primera Infancia. Bogotá: Presidencia de la
República.
Corte Constitucional de Colombia (2014). Auto 173 de 2014.
Cortez, E., & otros. (2014). Estado del arte en certificación de discapacidad.
Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá) Facultad de Medicina . Grupo de
investigación Discapacidad, Política y Justicia Social.
46
Cuevas, C., & Fundación Saldarriaga Concha. (2014). Hacia un índice
multidimensional de inclusión social. Fundación Saldarriaga Concha.
Defensoría del Pueblo (2010). La tutela y el derecho a la salud. Bogotá:
Defensoría del Pueblo.
Defensoría del Pueblo (2010a). Protocolo para incidir en la gestión del
seguimiento y evaluación de la política pública con enfoque de derechos en lo regional y
local. Bogotá: Defensoría del Pueblo.
Defensoría del Pueblo (2011). Segundo informe del Derecho Humano a la
Educación. Bogotá: Programa de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas en
Derechos Humanos.
Department for International Development (DFID) (2000) Disability, Poverty and
Development. En: www.dfid.gov.uk.
Departamento Nacional de Planeación (2013). CONPES 166 de 2013 Política
Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión. Bogotá.
Econometría-DNP. (2012). Informe final de la evaluación institucional de la
política nacional de. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
Gómez, C. G. (2008). “Discapacidad en Colombia: Retos para la Inclusión en
capital humano". Bogotá: Fundación Saldarriaga Concha.
Inclusion International. (2012). Desinstitucionalización de los niños y niñas
con discapacidad. Estudio de caso en Colombia. Bogotá: Fundación Saldarriaga
Concha.
Naciones Unidas - ONU - (2015). Informe de la Relatora Especial sobre los
derechos de las personas con discapacidad, Catalina Devandas-Aguilar. En:
http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/015/30/PDF/G1501530.pdf?OpenEle
ment
Núñez, J., & Espinosa, S. (2005). Pobreza y protección social en Colombia.
Bogotá: PNUD.
47
Pabón, R. (2012), El Derecho a Medio Camino, Segundo Informe sobre la
Situación de la educación de las personas con discapacidad en Bogotá desde la
perspectiva del Derecho a la Educación. (Sin Publicar). Defensoría del Pueblo y
Fundación Saldarriaga Concha.
_______ (2012a) Cartas a la Profesora Matilde, una mirada a las experiencias
de Educación Inclusiva en Colombia. Proyecto Educación Compromiso de Todos
(Fundaciones Saldarriaga Concha, Corona, Restrepo Barco, Oficina de Unicef en
Colombia, Corporación Región, Universidad del Norte, y Universidad de los Andes.
Presidencia de la República - Estrategia Nacional de la primera infancia. (2013).
Atención integral a la primera infancia. Fundamentos políticos, técnicos y de gestión.
Bogotá.
Sarmiento, A. (2010). Situación de la Educación En Colombia. Preescolar,
Básica, Media y Superior. Proyecto Educación Compromiso de Todos (Fundaciones
Saldarriaga Concha, Corona, Restrepo Barco, Oficina de Unicef en Colombia,
Corporación Región, Universidad del Norte, y Universidad de los Andes.
Sen, A. (2000). Social Exclusion:concept, aplication, and scrutiny. Social
Development Papers No. 1. Asian Development Bank.
UARIV, USAID y OIM. (2014). Elementos para la incorporación del enfoque
psicosocial en la atención, asistencia y reparación a las víctimas. Bogotá.
Unesco. (2009). "Inclusión de niños discapacitados: el imperativo en la primera
infancia". En: Nota de la UNESCO sobre las Políticas de la primera infancia.
UNICEF (2013). Estado Mundial de la Infancia, Niñas y Niños con discapacidad.
En: http://www.unicef.org/spanish/sowc2013/files/SPANISH_SOWC2013_Lo_res.pdf
Verdugo, M. A. (2003). "Calidad de vida en las familias con hijos con
discapacidad". En: Discapacidad intelectual y calidad de vida. Instituto Universitario de
Integración en la Comunidad. Universidad de Salamanca.
Vicepresidencia de la República . (2012). Modelo de Rehabilitación Integral
Inclusiva - MRII. Bogotá.
48
Vicepresidencia de la República. (2013). Guía conceptual y metodológica para el
diseño y la formulación de la política pública: “De la violencia a la sociedad de los
derechos: Propuesta de política integral de derecho humanos 2014- 2034.”.
Wills, E., & Cuevas, C. (2013). A Eudeimonic Approach to Social Inclusion: A
Proposal for a Multidimensional Index of Social Inclusion for People with Disabilities
(PDW) in Colombia. Bogotá.
49
Anexo 1: Las Políticas de Discapacidad
Existen importantes avances a nivel regulatorio y de políticas públicas en los que se reconoce
la necesidad de generar acciones para la Protección integral de los derechos de los niñas,
niños y jóvenes con discapacidad.
Al igual que la Convención sobre los derechos del niño, otro de los referentes principales a
nivel nacional e internacional es la Convención de Derechos de las personas con
discapacidad (CDPD), ratificada mediante ley 1346 de 2009. Esta Convención describe los
contenidos sustanciales que supone la materialización de cada uno de los derechos de las
personas con discapacidad.
De manera específica esta Convención, plantea en materia de garantía de los derechos de los
niños y niñas con discapacidad, las siguientes obligaciones a los Estados21:
“(…) 1. Se han de tomar todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las
niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.
2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una
consideración primordial será la protección del interés superior del niño.
3. Se ha de garantizar que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar
su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida
consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los
demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad
para poder ejercer ese derecho.
Así mismo, un importante avance fue la iniciativa gubernamental que dio lugar a la expedición
de la Ley estatutaria 1618 de 2013 “para garantizar el goce efectivo de los derechos de las
personas con discapacidad”, la cual, reglamentó aspectos fundamentales de la Convención,
asignando responsabilidades especificas a las diferentes autoridades públicas, de los
diferentes sectores y niveles territoriales.
21Artículo 7 CDPD
50
A continuación se relacionan las principales normas y políticas en materia de protección
integral a los derechos de las niñas, los niños y jóvenes con discapacidad:
Tema Marco normativo
Derechos de
los niñas, niños y
jóvenes
• Constitución Política de 1991 (art. 44)
• Convención de los Derechos de los Niños (Ley 12 de 1991)
• Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006)
• Decreto 4875 de 2011: crea la Comisión intersectorial para la Atención Integral de la
Primera Infancia.
• Ley 1295 de 06/04/2009. Por la cual se reglamenta la atención integral de los niños y las
niñas de la primera infancia de los sectores clasificados como 1, 2 y 3 del SISBEN.
• Convención interamericana contra cualquier forma de exclusión y discriminación de las
personas con discapacidad. (Ley 762 de 2002)
• Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños. Resolución
A64/142 de la ONU22.
• Decreto 348 de 01/03/2000. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2405 de 1999.
Artículo 3°. Beneficiarios. La población objeto de intervención en el desarrollo de los
programas contemplados en el literal b) del artículo 99 de la Ley 508 de 1999,
corresponde a los niños pertenecientes a los niveles 1, 2 y 3 del Sisen, incluyendo los
niños con discapacidad pertenecientes a los mismos niveles y a aquellos en situación
de exclusión social, alto riesgo o indigencia. ·
Derechos
personas con
discapacidad
• Ley 1618 de Febrero 27 de 2013. Por medio de la cual se establecen las disposiciones
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
• Ley 1346 de 31/07/2009. Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los
Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la
Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, artículo 7 referido a niños y niñas con
discapacidad. www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/.../ley_1346_2009.html
22 Ver documento en: http://www.unicef.org/spanish/videoaudio/PDFs/100407-UNGA-Res-64-142.es.pdf
51
• Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las
personas con limitación y se dictan otras disposiciones. ·
• Ley 1145 de 10/07/2007. Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de
Discapacidad y se dictan otras disposiciones. ·
• Ley 115 de 08/02/1994. Por la cual se expide la ley general de educación. · Resolución
366 de 2009
• Decreto 1660 de 16/06/2003. Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de
transporte de la población en general y en especial de las personas con discapacidad.
• Ley 1287 de 03/03/2009. Por la cual se adiciona la ley 361 de 1997 (trata temas de
movilidad en bahías de estacionamiento y accesibilidad en medio físico)
• Ley 100 de 23/12/1993. Por el cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se
dictan otras disposiciones. ·