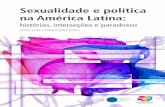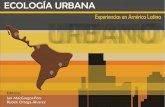4. Historia y ciencias sociales: América Latina - Revistas del Instituto ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of 4. Historia y ciencias sociales: América Latina - Revistas del Instituto ...
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
James D. Henderson/Helen Delpar/Maurice P. Brungardt: A ReferenceGuide to Latin American History. (Tech-nical Editor: Richard N. Weldon) NewYork: M. E. Sharpe 2000. 615 páginas.
Esta guía quiere conducir al lector através de “hechos importantes” de la his-toria del territorio que hoy se denomina“América Latina”, desde los comienzoshasta el año 1999. M. P. Brungardt es res-ponsable del período prehispánico y de laépoca colonial; H. Delpar escribió la parterelativa a la era de la Independencia y elsiglo XIX; y J. D. Henderson se hizo cargodel siglo XX en América Latina.
Orientándose en una guía más antigua,la de Richard B. Morris, sobre la historianorteamericana, de 1953, el libro se estruc-tura en tres partes claramente delimitadas:La primera parte, que comprende aproxi-madamente la mitad del libro, es una cro-nología de hechos importantes en la histo-ria de América Latina desde la llegada delos primeros seres humanos a territorio“americano” hasta 1999. Esta primeraparte se subdivide en diferentes secciones,relativas a distintas fases históricas: desdela era precolombina hasta el primer con-tacto con europeos, la fase colonial, la lu-cha por la independencia, caudillos y con-flictos, modernización incipiente y cam-bio social, nacionalismo económico yprotesta política, movimientos revolucio-narios y desarrollo económico, democra-cia y neoliberalismo. Las secciones, porsu parte, vuelven a estar subdivididas abase de geografía regional y una subsec-ción sobre “desarrollos internacionales”.
La segunda parte es una cronologíatemática. Esboza desarrollos significati-vos y tendencias en la región basándose
en diversos temas: sociedad (población,raza, desarrollo urbano, ciencia y medici-na, mujeres), políticas y gobierno (tumul-tos políticos, elites y progreso, gobiernosnacionales, estado intervencionista, neoli-beralismo y democracia), economía (ideasreformistas, el boom de exportación, desa-rrollo hacia adentro, industrialización sus-titutiva de importaciones), cultura (reli-gión, educación, arte y arquitectura, músi-ca, literatura, prensa), cultura popular(radio y televisión, cine, deporte).
La tercera parte son esbozos biográfi-cos de 300 personalidades relevantes parala historia latinoamericana, desde CarlosV hasta Carlos Salinas de Gortari. El tomose complementa con una serie de mapas,una bibliografía (muy sucinta, con títulosexclusivamente en inglés, como si noexistiera bibliografía en otras lenguas) yun índice mixto, tanto onomástico comotemático.
En su conjunto, se trata de un manualútil, con todo tipo de información. Es deresaltar que el concepto de “historia lati-noamericana” es interpretado ampliamen-te, incluyendo diferentes aspectos de lacultura, lo que le confiere a esta obra uncarácter globalizante. Para el recensionis-ta, la parte más valiosa es la segunda, lacronología temática, ya que en ella se pre-sentan de manera concisa y coherente todauna serie de aspectos difíciles de encon-trar reunidos en obras comparables. Adiferencia de esta segunda parte, tanto lacronología general como la selección delas 300 personalidades importantes sonmucho más discutibles. Resumiendo: unavaliosa obra de consulta, muy útil para eluso académico.
Walther L. Bernecker
4. Historia y ciencias sociales: América Latina
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 297
Mariano Delgado: Abschied vom ero-bernden Gott. Studien zur Geschichteund Gegenwart des Christentums inLateinamerika. Immensee: NeueZeitschrift für Missionswissenschaft(Supplementa, 43) 1996. 356 páginas.
Ninguna época en la historia de lospueblos hispánicos ha generado una pro-ducción literaria-científica tan inmensa ytan desigual en valor y contenido como laexpansión misionera de España en Améri-ca. Esta avalancha de textos publicados haexperimentado nuevos impulsos desde1992, cuando se celebró –con una pompo-sidad entre anacrónica y a veces ridícula–el V Centenario del (mal llamado) Descu-brimiento de América. El triunfalismobaratero de una gran parte de estas publi-caciones ha impedido –aparte de proble-mas lingüísticos– la percepción adecuadade este evento en la historiografía de ideasno-hispánica. La dificultad básica consisteen que la “misiología” de tinte españoladesde sus orígenes se entiende como partede la teología, concretamente como conti-nuación de la vetusta apologética consabor rancio a las aulas salmantinas de lossiglos XVI y XVII. Aunque sería sin embar-go muy injusto negar las grandes aporta-ciones eruditas que esta corriente de histo-riografía eclesiógena ha regalado y sigueregalando a la comunidad científica inter-nacional, no hay que perder de vista queesta misma corriente se orienta esencial-mente en metas teológicas y por tanto engran parte inmunes a la crítica externa.Esta situación no muy feliz ha aumentadola niebla epistemológica que sigue preva-leciendo en grandes áreas de los estudiossobre el ideario de la expansión iberocató-lica a comienzos de la Edad Moderna.
El libro de Delgado puede considerar-se como un caso clásico de este cuadroequívoco y provocador de malentendidosfundamentales. Dicho en forma abrevia-
da: Si un autor se decide aumentar labibliografía complejísima y superabun-dante que ya existe sobre la “ConquistaEspiritual” y sus pormenores, se encuen-tra ante una sola alternativa: (1) O haencontrado fuentes hasta ahora desconoci-das, y por tanto. puede ofrecer interpreta-ciones novedosas, o (2) se atreve a pasarpor el campo de minas de una valoraciónhistoriográficamente innovadora de la ibe-rocatolización de América. Lamenta-blemente se trata aquí de una terceraopción, la tradicional, es decir una apolo-gética de las “Gesta Hispaniorum in terraIndica”. No es que a una empresa literariade este tipo le falte legitimidad mientrasse tenga en cuenta que esta “legitimidad”es necesariamente del orden metafísico, loque implica que goza de una “exemptio”dentro de la ciencia. Cuando no se respe-tan estos límites, confundiendo la historiacon la “Historia salutis” de corte tradicio-nal, se llega a conclusiones y análisis milveces escritos y no por eso más cercanos ala verdad histórica.
El sistema de por sí funciona con laperfección deseada: partiendo de un dere-cho supuestamente “divino” de cristianizarpor las buenas o por las malas a los gentilesde ultramar se revisiona la historia de laConquista Espiritual (el uso moderno deeste término se debe a Robert Ricard, pane-gírico de la idea de la necesidad históricadel colonialismo europeo) y de sus conse-cuencias exclusivamente bajo el aspectodel éxito de la empresa. Si además se silen-cian o se declaran sin importancia las face-tas negras, y –descartando de una vez lafatídica y anacrónica Leyenda Negra consu origen político– las hay demasiadas ybien testimoniadas en las fuentes, puede“reconstruirse” la imagen de una Iglesiahispánica civilizadora, altruista y benefac-tora. Si a esta imagen se une un profundodesprecio de las civilizaciones prehispáni-cas y sobre todo de su sistema de valores,
298 Historia y ciencias sociales: América Latina
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 298
cantando a la vez los loores a la acultura-ción forzosa (que con eufemismo malogra-do y algo cínico se trasforma en “incultura-ción”) a mano de unos frailes mendicantesmisioneros, nos volvemos a encontrarexactamente en la misiología antigua, queen vez de “misiología” debería denominar-se “mitología”. Los axiomas de estacorriente son fáciles de enlistar: (1) la cris-tianización de paganos no necesita justifi-cación alguna ni mucho menos historiográ-fica; (2) la destrucción de áreas culturalesenteras es secundaria frente a la redenciónde las almas que ofrecían los misioneros, y(3) los escritos de la historiografía no teolo-gizante (y sobre todo no española) o noaportan nada esencial o son mera calumnia.
Delgado no se ha facilitado su tarea.Su libro abarca una temática mucho másamplia que el libro clásico de Ricard (1933respecto a 1947 en la versión española) yse cuida también de las disonancias deltono triunfalista del autor francés. Laimponente bibliografía citada no deja lugara dudas de que Delgado domina con sobe-ranía la materia. Exactamente ahí está elquid de la cuestión. La Conquista Espiri-tual desde sus comienzos más tempranosha cultivado con un esmero sin preceden-tes su propia historiografía y su propiomito como parte intrínseca de su autoper-cepción, es decir, como parte integrante desu papel histórico de cumplidores de lavoluntad divina. Este género de literaturainterna, con autores como Motolinía yMendieta a la cabeza, ha generado su pro-pia escuela, lo que era precisamente el sen-tido de toda la labor. Cualquier disidenteque ponga en duda la veracidad de lo con-tado por las autoridades se expone auto-máticamente a una especie de excomunióncientífica. En toda la historiografía de laConquista Espiritual no se encuentra niuna chispa de crítica fundamental de lasfuentes o de las que se tienen por tales. Encambio abundan las especulaciones que
exceden las limitaciones ingénitas de unaliteratura monacal y que pretenden atri-buirle una importancia que simplementeno tienen. Un trabajo serio sobre la autén-tica Conquista Espiritual (y no la mitifica-da) significaría nada menos que la búsque-da de fuentes no normadas. No es que talesfuentes no existan. Están a disposición enlos archivos (a veces de acceso restringi-do) y este material dista mucho de estarconforme con la autohagiografía de lasfuentes mendicantes. Su gama va desdeepistolarios, textos legales y disciplinarioshasta protocolos de ambas inquisicionesque operaban en Indias, la estatal y la epis-copal (el llamado Provisorato). Nada deeso ha usado el autor como tampoco se hadignado a aprovechar la investigaciónantropológica y etnohistórica sobre la tem-prana colonia. Choca a primera vista nohallar en la bibliografía los nombres deGibson o de Geenleaf, por citar solo dos delos autores más eminentes. No ofrece razo-nes por esta omisión lo que por otra parteno sorprende dado el tenor general de laobra. En vez de echar una sola ojeada–dentro de un libro misiológico– a la suer-te de los misionados, prefiere referir enextenso los architrillados debates escolás-ticos de Salamanca (Cano, Vítoria, Sepúl-veda et al.) sobre los títulos de la conquis-ta, ciertamente sin aportar una sola ideanueva. No le gusta confesar que este deba-te, llevado por clérigos que con la excep-ción de Las Casas no han pisado en su vidatierra americana, simplemente no teníaconsecuencias para la práctica de la acultu-ración forzada a que han sido sometidoslos indígenas sin piedad alguna. Todo eltema de la fuerza en asuntos de la religión–la clave para entender el proceso en sutotalidad– parece darle pánico al autor, yde allí se explica su absurda glorificaciónde una figura tan controvertida y tan discu-tible como era Las Casas. Este dominicode estirpe conversa tiene que servirle
Historia y ciencias sociales: América Latina 299
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 299
–como a otros tantos autores de la Leyen-da Rosada antes– para construir una “Con-quista Espiritual” ahistórica, idealista o sise quiere utópica. Cuando el franciscanoGerónimo de Mendieta escribió su Histo-ria eclesiástica indiana sí tenía razonespara quejarse de la pérdida de la utopíateocrática que habían abrigado algunos delos primeros misioneros que procedían deuna rama reformada de su orden. Peroreescribir hoy día y después de más decien años de investigación seria una espe-cie de utopía para salvar lo insalvable, notiene justificación ni científica ni teológi-ca. Si encima se presenta, como en loscapítulos finales de la obra, el espíritu delos “conquistadores espirituales” comomodelo para una renovación –según algu-nos urgente– de la Iglesia católica de Lati-noamérica, entonces queda de todo el apa-rato científico, tan hábil como estérilmenteempleado, nada más que una determinadapostura ideológica. Como dirían los casuis-tas: el pecado contra el Espíritu Santo.Está escrito que no se perdona.
Peter Dressendórfer
Helga Gemegah: Die Theorie des spa-nischen Jesuiten José de Acosta (ca.1540-1600) über den Ursprung der india-nischen Völker aus Asien. Frankfurt/M.:Lang 1999. 254 páginas.
El padre Acosta, entre tantas teorías yespeculaciones sobre las cosas del NuevoMundo, presenta también la tesis de unpuente terrestre entre América y Asia, teo-ría ni novedosa ni descabellada en su tiem-po. Tampoco esta teoría, en el contexto dela obra de Acosta, se presta para interpreta-ciones de alto contenido político como lasque son el eje argumentativo del presenteestudio de Helga Gemegah. Según la auto-
ra, la teoría del puente terrestre entre losdos continentes era parte de un esfuerzo dela Corona española de fundamentar sus pre-tensiones, frente a Portugal, sobre el conti-nente asiático, además de preparar el terre-no para una conquista militar de China.
No cabe entrar aquí en una discusiónpormenorizada de las (pocas) fuentes queGemegah usa para sostener especialmentela última tesis, dado que todo el construc-to sobre la finalidad de la teoría de Acostacarece de lógica. El argumento principalque la autora aduce para demostrar lanecesidad de los españoles de construir,en contra de sus propios conocimientos,como agrega, este puente intercontinental,es el rechazo de las pretensiones portu-guesas en Asia. Para tal efecto cita amplia-mente las bulas papales de 1493, las cua-les, según ella, no definen tanto la legiti-midad de las conquistas “americanas” deColón y España sino que estarían dirigidasya para dirimir, a favor de España, el futu-ro conflicto entre ambos poderes en Asia.En el tratado de Tordesillas de 1494, queno es tomado en consideración por laautora, si bien se modificó la línea diviso-ria de las bulas hacia el oeste, se ratificó laidea de una división de los espacios con-quistados y a conquistar. Para tal efecto,se definió una “raya o linea derecha depolo a polo”. En otras palabras, en el trata-do se refleja ya plenamente la concepciónde la tierra como globo, con la idea implí-cita de que esta línea, que aparece en losmapamundi a partir del mapa de Cantinode 1502, tuviera su prolongación en elotro lado del globo, en el Pacífico. Soloque a finales del siglo XV no se trataba deuna idea imperialista global en el sentidomoderno, y cuando posteriormente, des-pués de los viajes de Magallanes y muchosotros, se desarrolló la caza por los territo-rios asiáticos, ni las bulas ni el tratado deTordesillas mantuvieron su importanciainicial. No había, casi un siglo después,
300 Historia y ciencias sociales: América Latina
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 300
cuando el padre Acosta se puso a escribirsu De Natura Novis Orbis y su HistoriaNatural y Moral de las Indias, necesidadde presentar una teoría geográfica paracorroborar pretensiones expansionistasespañolas basadas en las bulas y tratadosdel sigloanterior. La existencia o no de unpuente terrestre entre los continentes notenía ninguna relevancia para estas preten-siones. La autora misma llega a entender-lo cuando constata, olvidando por unmomento toda su argumentación, que laexistencia de un puente terrestre podríatambién prestarse a Portugal para recla-mar, desde sus posesiones asiáticas, terri-torio español en América –un problemaque, dicho sea aparte, si los tratados de1493/4 hubieran tenido tanta importanciaen tiempos de Acosta, el tratado de Torde-sillas habría resuelto cómodamente.
Aparte de lo infundado de su tesiscentral, el libro está lleno de interpretacio-nes ahistóricas buscando refutar las teo-rías del pobre jesuita como si toda la cien-cia sobre los orígenes de los pueblos ame-ricanos se basara en él. Enfrascada en suidée fixe de la gran conspiración del sigloXVI, Gemegah no descansa hasta extirparaun los más remotos vestigios de las ideasde Acosta sobre la geografía americana ylos orígenes de los americanos. Un librodesconcertante que en sus celos ciegos seasemeja demasiado a muchos tratados dela época que estudia.
Rainer Huhle
Martín Lauga: Demokratietheorie inLateinamerika. Die Debatte in denSozialwissenschaften. Opladen: Leske +Budrich 1999. 355 páginas.
Martín Lauga se propone presentar ensu estudio el debate sobre la democracia
que ha tenido lugar en la investigacióndedicada a América Latina. Como dice suautor, es importante, en primer lugar, teneren cuenta a este respecto la estrecha rela-ción existente entre las investigacionesrealizadas en la academia norteamericanay las llevadas a cabo por las cienciassociales en los propios países latinoameri-canos, especialmente en lo que se refiere alos temas de la transición y la consolida-ción de las nuevas formas democráticas.
El primer capítulo de este estudio ana-liza los diferentes momentos del desarro-llo socio-económico (la política de indus-trialización por sustitución de importacio-nes, por ejemplo) y de los regímenespolíticos (por ejemplo, el “estado populis-ta” y la subida al poder de las institucionesmilitares). Lauga pone en relación el trata-miento de estos temas con los discursosdominantes entonces en las ciencias socia-les, es decir: con los planteamientos delfuncionalismo estructural y su posición deuna modernización que descanse sobreunas “ciencias sociales comprometidas”,con los de la teoría de la dependencia ocon las investigaciones sobre la nueva for-ma de autoritarismo y la problemática dela transición y consolidación.
Lauga compara, a paso seguido, losdiversos enfoques de la investigaciónsobre América Latina considerando suimpacto sobre el concepto de democraciay su tratamiento respectivo. En primerlugar, comparando diversos planteamien-tos, el autor se ocupa de las teorías demodernización (especialmente las ideasde Germani y Echavarría) y de las teoríasde la dependencia. El estudio empieza apresentar críticamente este debate sobre lademocracia en América Latina cuando seocupa de los planteamientos instituciona-listas (el empírico-histórico de D. Nohlen)y de los que se concentran en el rol de losactores. Ahí Lauga resume (desde su pers-pectiva: la noción de poliarquía de Dahl)
Historia y ciencias sociales: América Latina 301
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 301
los componentes más importantes de cadaplanteamiento, destaca lo común (la cer-canía del enfoque de J. Linz a institucio-nalismo previo) y subraya las diferenciasentre las diversas teorías.
En el tercer capítulo, el autor ordena yclasifica tipológicamente las nociones másimportantes sobre democracia. Basándoseen Collier y Levitsky, que diferencianentre definiciones procesuales y sustancia-listas, Lauga establece subtipos propios,enuncia ejemplos y discute el valor quetienen para las investigaciones compara-das. Basándose en la obra de Dahl, Laugallega a la conclusión de que las nocionesconcreto-procesuales y multidimensiona-les de democracia corresponden mejor alos criterios necesarios para realizar unainvestigación empírica comparada. Sinembargo, en algunos casos, sus objecionesa las nociones sustancialistas de democra-cia no logran convencer, como en el casodel planteamiento de Schmitter y Karl. Eneste sentido habría sido más aconsejableuna presentación algo más distanciada ydetallada de las nociones sustancialistas.El autor parece opinar que solo lo com-prensible cuantitativamente del conceptode democracia puede ser útil a las investi-gaciones empírico-comparadas.
El último capítulo discute detallada-mente los tres momentos de la democrati-zación en América Latina (transición,consolidación, sociedad civil). Al tratar eltema de la transición, el autor presenta losplanteamientos más relevantes (el sustan-cialista de O’Donnell y Schmitter), lasdiferentes tipologías de transición (la deHuntington, aunque sorprende que falteahí la de Linz y Stepan), las relacionescívico-militares y la dinámica entre casoindividual y generalización. Al ocuparsede la consolidación, Lauga mencionatemas problemáticos muy discutidos enlas ciencias sociales: la determinación delos criterios que garantizan la consolida-
ción de un sistema democrático, las obje-ciones a un sistema de gobierno presiden-cialista y el vínculo existente entre conso-lidación y desarrollo socio-económico.
Lauga logra presentar aspectos impor-tantes del debate sobre la democracia queha tenido lugar en las investigacionessobre América Latina después de la Segun-da Guerra Mundial y, sobre todo, a partirde 1980. Señala las características e insu-ficiencias de los enfoques más relevantessobre la democratización y las compara, ydiscute, además, problemas metodológi-cos serios y complejos como los relativosa la noción de democracia en la investiga-ción empírico-comparada de la transición.
Theodoros Lagaris
Carlos Dávila/Rory Miller (eds.): Busi-ness History in Latin America. The Expe-rience of Seven Countries. Liverpool:Liverpool University Press (LiverpoolLatin American Studies, New Series 1)1999. 241 páginas.
Este compendio contiene ensayossobre el estado de investigación de la his-toria empresarial en los siete países másgrandes de América Latina. Las contribu-ciones, escritas por especialistas de repu-tación internacional, reflejan el rápido eimpresionante desarrollo de una disciplinaque no ha tenido gran tradición en estaregión del mundo. En un momento en elque todo el mundo está cantando himnosde alabanza sobre el libre comercio, valela pena resumir la experiencia históricadel mundo de los negocios privados. Éstosresultaron especialmente importantesdurante el llamado “desarrollo hacia afue-ra” (1850-1930). Si bien la adopción delpatrón del libre comercio y de la propie-dad individual estuvieron presentes mucho
302 Historia y ciencias sociales: América Latina
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 302
tiempo en la región, saltan a la luz grandesdiferencias entre los estados:
Raúl García Heras, quien ha estudiadoel caso de Argentina, hace hincapié en queen este país las compañías extranjerasestuvieron por mucho tiempo bajo lamirada de los investigadores, puesto quefueron los principales promotores delespectacular auge del sector agro-exporta-dor, que hasta los años treinta del siglo XX
fue el más relevante del país. La discusiónsobre la presencia extranjera giraba en tor-no a los pros y contras del impacto sobreel desarrollo nacional. Dadas las grandesinversiones en la construcción y el funcio-namiento de ferrocarriles por consorciosbritánicos, esta rama es la mejor investi-gada. Aparte de ello se investigó la parti-cipación de la City of London en la deudaexterna de Argentina, el papel de lassociedades comerciales en la organizacióndel comercio exterior y la inversión decompañías extranjeras en algunos sectoresimportantes del mercado interior.
En cuanto a la importancia del empre-sariado privado hasta los años treinta delsiglo XX, la conclusión de Colin Lewis,quien ha tratado Brasil, es muy parecida ala de García Heras. Sin embargo, la discu-sión sobre Brasil se centra en el empresa-riado doméstico, que tuvo su origen en laproducción y comercialización del cafépara el mercado mundial. A este empresa-riado se le atribuye una participación ele-vada en el proceso industrializador. Mien-tras las familias destacadas paulistas y deMinas Gerais consiguieron exitosamenteinfluenciar a su favor la política económi-ca del Estado, los empresarios de otrasregiones y de negocios menos poderosostenían problemas para conseguir apoyoestatal.
En su análisis sobre Chile, Luis Orte-ga se centra en los sectores de la industria,la agricultura, la minería y los servicios.En particular menciona la “industria
popular”, montada por los artesanos y losbandidos, descartada por las elites econó-micas desde la derrota de los nacionalistasen la guerra civil de 1891. Últimamente sehan revelado tendencias similares enMéxico, Colombia, Perú y Brasil. Por tan-to, Ortega lamenta el pobre estado deinvestigación sobre las empresas, sobretodo en cuanto a los “años cruciales”1925-1945.
La contribución de Carlos Dávilasobre Colombia es la más completa. Esteautor constata que la situación en que seencuentra la investigación del empresaria-do está mejorando continuamente. Su aná-lisis comienza con una mirada a los dife-rentes tipos de empresariado por regiones.Ello resulta bastante convincente, ya queColombia se divide en espacios muy dife-renciados. Dávila discute una gran canti-dad de estudios abarcando empresaspequeñas que exploraron mercados loca-les, compañías especializadas en el mer-cado interno o empresas mineras, agríco-las y de productos selváticos orientadas ala exportación. Cabe señalar que, si biense ha elaborado una gran cantidad deinvestigación que utiliza cada vez más elmaterial archivístico en el país, todavíafalta una discusión académica para sinteti-zar los resultados regionales y sectoriales.
En cuanto a la diversidad regional delempresariado doméstico, el juicio deMario Cerruti, que es el responsable delcapítulo sobre México, se parece al deDávila. Sin embargo, en México existe unconsenso más profundo sobre la necesidadde conceptos analíticos. En particular,vale la pena reflexionar sobre la negativade Cerruti en lo referente a la clasificaciónde la actividad empresarial de inmigrantescomo “extranjera”.
Las observaciones de Rory Millersobre Perú se centran en la extracción deguano, la forma jurídica y la actividad decasas comerciales extranjeras en otros
Historia y ciencias sociales: América Latina 303
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 303
sectores y la participación de las eliteslocales en los negocios. Subraya que lasinterpretaciones generalizantes todavíason escasas. Miller opta por un esquemade interpretación que abarque las comple-jas interdependencias entre los gobiernos,las grandes empresas peruanas y extran-jeras, las empresas medianas, las elitesregionales así como los bancos y aso-ciaciones empresariales.
Si bien en la investigación peruanatodavía hay mucho que hacer, en el casode Venezuela tanto la cantidad como lacalidad de la investigación es aun peor.Ruth Capriles y Marisol Rodríguez deGonzalo se encargaron del análisis delcaso de Venezuela, y aseguran que el pro-greso investigativo, aun en las ramas cla-ves de la economía del país, o sea el petró-leo, la banca, la agricultura y la industriaautomotriz, es casi nulo.
En resumen, puede decirse que se tra-ta de un compendio muy útil, de carácterbásico y didáctico. Los contribuyenteshan organizado sus capítulos según lasparticularidades de los países tanto en susestructuras empresariales como en laliteratura bibliográfica. Para entendermejor los rasgos nacionales hubiera sidodeseable un capítulo adicional con un aná-lisis comparativo de la historia y la histo-riografía de los casos tratados. En generalllama la atención la casi ausencia de estu-dios de caso provistos de enfoques teóri-cos sobre estrategias, prácticas, decisionesempresariales y ciclos de vida empresarialque a la vez contextualizan la temáticadentro del desarrollo económico, las cul-turas regionales y las estructuras sociales.Al parecer, se trabaja muy poco con con-ceptos “clásicos” elaborados por Weber,Schumpeter, Sombart e Hilferding. RoryMiller constata: “It is rare, for example,for foreign historians of Latin America toemploy terminology like ‘managerialcapitalism’, to consider the internal struc-
tures and management of firms, or toaddress some of the major developmentsin business history such as the concept ofthe ‘free-standing firm’ or the use of tran-saction costs theory to explain strategicdecision-making and institutional change”(p. 7). Quizás ello se deba al hecho de queel discurso metodológico aún no se hapodido institucionalizar. Por ejemplo,todavía gran parte de los historiadores quecontribuyen a la investigación de la histo-ria empresarial se limita a la descripciónde las fuentes primarias que encuentran enlos archivos, y los sociólogos, politólogosy economistas se contentan con considerarla misma problemática desde ángulos abs-tractos. Si se pudiera establecer un debateinterdisciplinario sería muy fructífero parala disciplina de la historia empresarial deAmérica Latina.
Thomas Fischer
Nancy Mitchell: The Danger of Dreams:German and American Imperialism inLatin America. Chapel Hill/London:University of North Carolina Press1999. XIV, 312 pages.
The literature on U.S.-German rivalryin Latin America in the era of imperialismhas become very extensive. The classicmonumental works of Alfred Vagts andRagnhild Fiebig-von Hase alone countmore than 3000 pages. Yet, Nancy Mit-chell tries to challenge earlier interpreta-tions. In particular, she challenges thepoint of view that German policy follow-ed expansionist aims in Latin America.She claims that the German threat was buta bogey of U.S. media, military and politi-cal leaders to legitimize U.S. “protectiveimperialism” (S.F. Bemis) in the southernpart of the Americas. What is more, accor-
304 Historia y ciencias sociales: América Latina
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 304
ding to Mitchell, U.S. historians haveused the misrepresentation of Wilhelmineforeign policy up to the present to lendcredence to their claim of the exceptionalcharacter of U.S. expansionism in LatinAmerica: an expansionism decisively dif-ferent from the more brutal Europeanforms because of its basically defensiveand protective designs – an imperialismupon a hill so to say.
Mitchell claims that Germany was notreally a threat to Latin America becausethe empire simply did not have the meansto carry out an expansionist project in thispart of the world. She admits that the Ger-man government and the kaiser bore “agreat deal of responsibility” (p. 220) forthe misperception but emphasizes thatPan-German propaganda should not bemistaken as an expression of policy. Rat-her expansionist dreams became danger-ous because of how the North Americansmade use of them. According to Mitchell,the negative image of Germany became apotent force in U.S. public discourse.
Mitchell starts by describing the emer-gence of what may correctly be called astate of commercial warfare between theUnited States and Germany up to the turnof the nineteenth century. This was a con-flict in which the dynamically growingUnited States constantly kept the upperhand. Germans were consternated aboutthis development. From their perspective,the War of 1898 and the growth of theU.S. navy showed that the United Stateswould not be satisfied with economicexpansion. Numerous diplomatic squab-bles added to that perception in the follow-ing years. The German empire itself didits best to appear as the new bully on theinternational scene. Mitchell shows howboth the German and U.S. navies reactedwith war plans. But she maintains thatwhile the German plans were essentiallymeaningless the U.S. designs correctly
reflected the widespread perception of aGerman threat to the hemisphere.
She then goes on to give an interpreta-tion of the Venezuelan crisis of 1902/03and concludes that there was a substanceto the German threat. It consisted of Ger-many’s growing fleet and industrial powerand not of its real designs in Venezuelawhere, according to Mitchell, the empirefollowed the British lead and was anxiousto avoid disturbing the North Americans.In the end, however, Germany was seen asthe main troubleshooter.
In the case of German interests in Bra-zil, the topic of her third chapter, Mitchellargues that the empire neither followed acourse of formal nor informal imperial-ism. From her point of view Berlin sup-ported the activities of private interestslike commercial houses, shipping agen-cies or settlement colonies half-heartedlyat best. Failures like the German railwayand settlement project in Santa Catarinaare revealing, Mitchell claims.
The last case study of the book focu-ses on U.S.-German conflicts in Mexicowhich reached their dramatic climax in1917. Mitchell, however, restricts heranalysis to the period up to the outbreak ofthe First World War and concludes thatBerlin tried hard to placate the United Sta-tes. In contrast to earlier interpretations,she maintains that there was no purposefulimperialist policy of the empire in Mexicoprior to the war. She demonstrates howGerman interests in Mexico were dwarf-ish compared to the North American pre-sence there. Thus, Mitchell states, theevents leading to the Zimmermann tele-gram have to be seen as a “discontinuity”(p. 7) of German activities in that country.
Mitchell indeed challenges the domi-nant interpretations of German-Americanrivalry about Latin America although sheis not the first to do so. German historianslike Reiner Pommerin and U.S. scholars
Historia y ciencias sociales: América Latina 305
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 305
like Melvin Small have presented similarlines of argumentation before. Even Fie-big von Hase who maintains that therewere imperialist dispositions in the empirewith regard to Latin America has pointedout that mutual misperceptions and exag-gerations of the “American/German dan-ger” were an important ingredient in theemergence of the rivalry. Mitchell makesa step beyond that in claiming that themisperceptions and their use lay at thevery heart of the rivalry.
This central thesis depends heavily onMitchell’s reading of German policytowards Latin America. Thus it is crucialfor her to present a Germany that was notreally interested in carrying out an imper-ialist policy in the region. Mitchell seemsto suggest that German imperialism inLatin America can be measured by thewillingness to risk offending the UnitedStates for the sake of increasing influence.In emphasizing the lack of such a willing-ness Mitchell is correct. By 1904/5, asGerman ‘encirclement’ was taking shape,Berlin rather looked for an alliance withWashington. And yet this search for har-mony did not keep the German empirefrom following a policy that had to beinterpreted as imperialist or rather as thepreparation for a forced partition of thatcontinent. This paradox was crucial to theWeltpolitik of chancellor Bernhard vonBülow. The aim was to strengthen Ger-many’s formal and informal influence andinternational prestige as a Weltmacht in allparts of the globe at the expense of theother great powers yet without losing the‘free hand’ in the diplomatic game. Thusin Latin America as elsewhere, the Ger-man empire wanted to have its cake andeat it, too. This increasingly led to Ger-many’s isolation and to its forced retreatin diplomatic crises.
However, the German retreats did notmean that the empire had given up its
imperialist designs. We know that fromthe 1890s to 1914 German capital invest-ments as well as trade in the region grewimmensely, that German ‘military aid’ toseveral Latin American countries strengt-hened the empire’s position, that a brandnew policy to reinforce the ethnic self-assertion of the Germans in Latin Americawas developed, that first secret attempts tocreate a powerful press propaganda weremade. This shows indeed that there exis-ted an expansionist disposition for LatinAmerica in the empire.
Berlin clearly tried to profit as muchas possible from the unfolding of eventsand to gain as much influence as possiblein the region. Diplomats were supportedby a variety of transnational actors likebusinessmen, settlers, journalists, or mili-tary officers whose activities began toinfluence official policy. What kept theempire from daring to do more was thecounterweight of the United States. Thusby their imperialist aims in the region theUnited States in a way indeed ‘protected’Latin America from German and otherEuropean expansionism. Yet, this ‘protec-tion’ was certainly uncalled for by LatinAmericans who in this period developedtheir own ideas about international rela-tions as expressed in the Drago and CalvoDoctrines – a dimension completely igno-red by Mitchell.
Hence, the first part of Mitchell’s cen-tral thesis – that there was no substance tothe German threat – seems highly dubious.The second part of the thesis, however –that the perception of the threat and theresulting image of a marauding Germanywas used extensively in U.S. political andmilitary discourse and in constructing theself-image of an exceptional imperialism– is very well-founded. The best parts ofthe book analyze the U.S. perspective ofevents. In concentrating on the power ofperceptions Mitchell has followed a path
306 Historia y ciencias sociales: América Latina
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 306
that has recently opened new ways of look-ing at transatlantic relations. This allowsher to show that the more U.S. powerexpanded the more North Americans sens-ed dangers and exposure (p. 225). She has included a number of telling U.S. car-toons which strengthen this part of herthesis – although they could have beenmore closely analysed in their own right.These cartoons might become useful for anin-depth study of the imagery of German-American relations that remains to bewritten and could be based on a compari-son with German cartoons of the period.
Mitchell’s book will certainly be ofinterest to specialists of relations betweenGermany and the United States in the eraof imperialism. What this study teaches isthat there are no accurate perceptions ofreality – yet neither are there clearcut mis-perceptions. The mutual images existingin the United States and Germany contain-ed a level of both and by delimiting thepossible they heavily influenced politics.
Stefan Rinke
Louis A. Pérez Jr.: The War of 1898. TheUnited States and Cuba in History andHistoriography. Chapel Hill/London:The University of North Carolina Press1998. XVIII, 171 páginas.
En este libro, su autor nos presenta unanálisis histórico e historiográfico de lasobras que en los Estados Unidos de Norte-américa se han ocupado de la guerra que,en 1898, enfrentó a ese país con España acausa de la llamada cuestión cubana, sus-citada, a su vez, por el levantamientoindependentista contra el dominio españolen la isla. Su propósito es someter a revi-sión crítica aquella corriente historiográfi-ca norteamericana, que ha marginado o
minusvalorado la participación cubana enaquella contienda, y proponer una visiónalternativa que ponga de relieve el impor-tante papel desempeñado por los cubanosindependentistas en ella.
En su exposición parte de la idea deque todas las partes implicadas en aquelconflicto lo contemplan como una diviso-ria de aguas en el acontecer histórico de surespectivos países. Y así lo reflejan suscorrespondientes historiografías. Si paralos Estados Unidos los acontecimientos de1898 señalan el momento auroral de supresentación en el escenario internacionalcomo potencia mundial, en cambio paraEspaña marcan el ocaso de un prolongadoy extenso imperio en tierras de América yen aguas del Pacífico. Para Cuba y Filipi-nas representan el paso inicial en el tránsi-to de colonia a nación independiente,mientras que para Puerto Rico siguensiendo una incógnita, aún no resuelta, enel complicado proceso de encontrar lasclaves de su identidad nacional.
De las distintas opciones, que se pre-sentaban a su consideración como posi-bles temas a desarrollar en una obra sobrelos acontecimientos de 1898 y su signifi-cado, Louis Pérez eligió la que más seacomodaba a su condición de especialistaen Cuba y en las relaciones cubano-esta-dounidenses. Su objetivo, al planear esteestudio, era concentrar su atención enaspectos de “1898” que tuvieran estrechaconexión con ambos temas. Más concreta-mente, como él mismo señala, se proponíaanalizar “las complejas relaciones entreCuba y los Estados Unidos y la manera enque las mismas contribuyeron al desenca-denamiento de la guerra, así como la con-ducción y consecuencias de ésta, sin olvi-dar las subsiguientes interpretaciones yrepercusiones de la misma” (p. XI).
La elaboración de su trabajo está apo-yada en una amplia y variada documenta-ción archivística, publicística, bibliográfica
Historia y ciencias sociales: América Latina 307
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 307
y hemerográfica, fruto de muchos años deinvestigación en archivos, fondos docu-mentales y bibliotecas de Estados Unidos yCuba. Incluye documentos oficiales impre-sos y manuscritos, relatos a cargo de prota-gonistas, testigos presenciales u observado-res, en forma de diarios, memorias, corres-pondencia epistolar, manifiestos.
Provisto con este material informati-vo, Louis Pérez pasa revista a la historio-grafía USA sobre los acontecimientos quetuvieron su epicentro en el año de 1898,tomada como hilo conductor de su relato.La cubana le sirve de contrapunto paramatizar o rectificar los silencios u olvidosde aquélla acerca de la contribución cuba-na al resultado victorioso en aquel enfren-tamiento bélico.
Arranca su exposición con un primercapítulo –“On Context and Conditi”–dedicado a señalar las raíces lejanas y lascircunstancias próximas, que determinanla intervención norteamericana en el con-flicto de tipo colonial que enfrentaba alsector independentista de la sociedadcubana contra el dominio de la metrópolihispana. Una buena parte del capítulo seocupa en recordar el constante interés delos dirigentes estadounidenses, desde loscomienzos del siglo XIX, por la isla antilla-na, y sus no disimuladas aspiraciones apoder adquirir, o controlar de algún modo,aquel territorio considerado de vitalimportancia para la Unión por razonesestratégicas y comerciales. Pasa luego–“Intervention and Intent”– a tratar lasrazones aducidas para justificar la inter-vención armada, y los argumentos emple-ados, con posteridad a la victoria, paraestablecer la ocupación militar de la isla ypara recortar la soberanía cubana e impo-ner un control sobre ella, cuando decidenponer fin a dicha ocupación y dar paso aun gobierno civil cubano. Dedica todo uncapítulo, el tercero –“Meaning of the Mai-ne”– a explicar el motivo desencadenante
de una intervención militar, que contarácon el apoyo de la sociedad norteamerica-na, movilizada al grito de Remember TheMaine. A continuación –“Constructing theCuban Absence”–, explica cómo, paso apaso, se fragua la interpretación de lo ocu-rrido en Cuba, como una campaña victo-riosa de las fuerzas armadas estadouni-denses en la vecina isla frente a las espa-ñolas sin demasiada consideración haciael papel jdesempeñado por las fuerzasindependentistas cubanas; interpretaciónplasmada en la expresión Spanish-Ameri-can War, para designar el enfrentamientobélico sostenido en territorio cubano. Porúltimo, en “1898 to 1998: From Memoryto Consciousness”, constata la persisten-cia de las formulaciones hechas a caballode los siglos XIX y XX, con muy escasasaportaciones o enfoques nuevos. La obrase cierra con un “Bibliographical Essay”,donde el autor recoge, ordenada por temas,una selección de la literatura histórica nor-teamericana y cubana, con abrumadoramayoría de la primera, sobre los sucesosde 1898 y su contexto. Menciona guíasbibliográficas, ensayos historiográficos,colecciones documentales, relatos de pro-tagonistas, testigos, obras y estudios queversan sobre la política exterior de losEstados Unidos en aquella época.
A juicio de L. Pérez, la historiografíaUSA sobre la guerra con España a finalesdel XIX peca de ambivalente. A veces, lacontienda es presentada como una guerrade expansión. En otras ocasiones, se hablade ella como una guerra accidental, o inne-casaria, mientras que para otros fue inevi-table. Desde otro punto de vista, hay quie-nes sostienen que fue una guerra inducidapor la opinión pública, mientras que paraotros fue instigada desde instancias oficia-les. Reprocha a los autores norteameri-canos, que han escrito sobre la temáticadel “1898” cierta autosuficiencia que leslleva a contentarse con las fuentes –archi-
308 Historia y ciencias sociales: América Latina
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 308
vísticas o bibliográficas– de procedenciadoméstica, sin dignarse, salvo escasasexcepciones, a recurrir a fuentes de proce-dencia externa, que les permitieran con-trastar sus conclusiones. Esto es especial-mente llamativo en el tema de la partici-pación de los insurgentes cubanos en lavictoriosa campaña terrestre del ejércitonorteamericano contra las tropas españo-las. Tal es así que, aun aquellos pocos quereconocen el papel de los cubanos en loséxitos de 1898, lo toman principalmentede fuentes y relatos estadounidenses.
Pero también es cierto que, en su afánpor contrapesar las apreciaciones de lahistoriografía norteamericana en este pun-to, Louis Pérez se aproxima a las tesis delos patriotas cubanos de que cuando seproduce la intervención de los EstadosUnidos en el conflicto armado entre inde-pendentistas cubanos y la metrópoli hispa-na, éste se decantaba a favor de los insu-rrectos. Tesis más que discutible, pues losdatos disponibles apuntan a que, a la altu-ra de 1898, la situación era, todo lo más,de empate técnico, resuelto a favor delmovimiento independentista a causa, pre-cisamente, de la intervención militar delvecino del norte. A mayor ahondamiento,si se había llegado a esa situación fue gra-cias a todo tipo de ayudas, en recursoseconómicos, humanos y armamentísticos,llegadas a los insurgentes desde territorioUSA, y a la presión diplomática de Was-hington sobre Madrid.
Como valoración general de este inte-resante trabajo, puede traerse a colación eljuicio emitido por un especialista en lamateria, el profesor Walter LaFeber. Afir-ma que “ningún serio estudioso de losaños 1890 puede ignorar este libro; tendráimportantes consecuencias para cuantosestudian las relaciones U.S-Cuba despuésde 1895”.
Luis Álvarez Gutiérrez
Daniel Castro (ed.): Revolution andRevolutionaries: Guerrilla Movements inLatin America. Wilmington, DE: Scho-larly Resources Inc. 1999. 233 páginas.
Esta obra reúne tanto contribucionesimportantes de la guerrilla latinoamerica-na, principalmente a partir de los añossesenta y setenta, como algunas contribu-ciones de académicos a partir de los añosnoventa sobre casos seleccionados. Entrelos textos clásicos más conocidos estánlos “principios generales de la guerra deguerrillas” de Guevara, varios textos cor-tos de Camilo Torres, “treinta preguntas aun Tupamaro”, “problemas y principiosde la estrategia” de Carlos Marighella, yel texto “para liberar al campesino a partirdel pasado” de Régis Debray. Dos estu-dios de casos históricos se ocupan de larebelión de Tupac Amaru y la guerra decastas en el siglo XIX en Yucatán. La obraes complementada por una bibliografíaselecta que va de los años sesenta a losnoventa, y una lista de películas sugeridas.
Los textos, cada uno con una muy bre-ve introducción, se refieren sobre todo a lafase inicial de formar grupos guerrilleros,no a las reflexiones después de la derrota(la anomalía es el análisis de Béjar de laexperiencia peruana). Sorprende que la“crítica de las armas” de Debray no estéincluida. Si bien cada bibliografía es unaselección subjetiva desde del punto de vis-ta del autor, era de esperar que hubieransido incluidos en la bibliografía algunostrabajos adicionales, entre ellos Bonasso yMoyano con respecto a Argentina, yJulião, Gorender y Gabeira sobre Brasil.
En términos metodológicos, no estáclaro por qué Castro eligió para algunospaíses los documentos esencialmente de“fundación” de la guerrilla, mientras queotros son representados por análisis de unacadémico. Un texto de Marighella, porejemplo, representa a los grupos guerrille-
Historia y ciencias sociales: América Latina 309
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 309
ros en Brasil, mientras que en el caso deSendero Luminoso y del EZLN se ofreceun análisis académico. Castro no explicasu metodología en el capítulo introducto-rio. El autor de esta reseña hubiera preferi-do un acercamiento más convencional, quecombinase un análisis sucinto de las condi-ciones políticas y económicas cuandoemergió la guerrilla, añadiendo un “docu-mento de fundación” –seguido después dela derrota en la gran mayoría de los casos,de documentos reflexivos y hasta autocríti-cos–. Esto habría facilitado una compren-sión comparativa y más rica de los movi-mientos guerrilleros en América Latina.
El propio editor evalúa en su contribu-ción el papel realizado por mujeres enSendero Luminoso, incluida la representa-ción femenina hasta el nivel superior de ladirección. Cree que esta experiencia haconducido a un nuevo, mucho más eman-cipado papel de las mujeres en la sociedadperuana. Sin embargo, hay relativamentepoca información sobre qué hicieron losmiembros femeninos realmente en estegrupo de la guerrilla, aparte de un trata-miento serio de los abusos cometidos.
Otras dos experiencias guerrilleras,Tupac Amaru en Perú (un artículo sobrecómo presos de ese grupo huyeron de laprisión de Canto Grande) y Colombia (untestimonio personal de un historiador nor-teamericano cuyo yerno fue secuestradopor el grupo ELN) no agregan una profun-dización sustancial en cuanto a metas,métodos y evolución real de la guerrilla enaquellos países. Referente a Colombia, nohay contribuciones sobre el M-19 o lasFARC, el grupo más grande de AméricaLatina, que lucha desde hace más de 40años, y donde la paz hasta la fecha no estáa la vista (sobre ambos existe una cantidadconsiderable de contribuciones acadé-micas y periodísticas).
El libro de Castro nos ayuda a enten-der el pensamiento inicial de las estrate-
gias de la guerrilla, sus metas proclama-das y los métodos. Lo que falta y lo quedebería ser incluido son las reflexionessobre cómo y por qué los movimientos dela guerrilla fallaron, a menudo al cabo demeses de comenzar sus operaciones, y quéconsecuencias debe tener esto para lamovilización y la participación política ensus países (la referencia se debe haceraquí solamente a las autocríticas de losTupamaros, del ERP y de estudios talescomo Utopía desarmada por Jorge Casta-ñada).
Castro afirma que aunque la mayoríade los grupos guerrilleros fueron derrota-dos debido a la carencia de unidad y deayuda popular o a causa de la intervenciónde los EE.UU., emparejada con la igno-rancia de los guerrilleros de las condicio-nes locales, el impacto de las guerrillasmodernas ha sido significativo, por lomenos en un nivel superficial (!). Se refie-re a la memoria de estos movimientos,que todavía evocan una medida de respetopopular, y a las veneraciones románticasde sus participantes. Su conclusión es queesto parece hablar en contra del fin de laguerra de guerrillas como alternativarevolucionaria para solucionar las contra-dicciones que afligen América Latina (p.xxxiv). La alusión en el folleto informati-vo, que el libro “restablece la discusiónsobre la viabilidad de la violencia revolu-cionaria en América Latina”, sin embargo,parece ser exagerada.
En vista de los interesantes textosincluidos en esta colección, habría sidoprovechoso un capítulo final que hubiesepodido reunir las principales leccionesaprendidas referentes a los factores quefacilitaban y que inhibían la emergenciade los movimientos guerrilleros y sus rela-ciones con el mundo político y determina-dos sectores de la sociedad.
Wolfgang S. Heinz
310 Historia y ciencias sociales: América Latina
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 310
Stephen R. Niblo: Mexico in the 1940s:Modernity, Politics, and Corruption.Wilmington, DE: Scholarly Resources1999. 408 páginas.
El desmantelamiento de las mitologi-zaciones de hechos y eventos históricos haconvertido a la época, según Hans Blu-menberg, en un instrumento metodológicoordenador de dudosa fiabilidad. El mitocon mayúsculas en la historia de Méxicodel siglo veinte es la Revolución Mexica-na. El apogeo de la política revolucionarialleva en muchas obras historiográficas lasfechas del sexenio de Lázaro Cárdenas(1934-1940). Hans Werner Tobler hablaen su estudio modelo sobre la revoluciónincluso de un amplio consenso entre loshistoriadores en el quehacer penoso deperiodizar el acontecimiento hasta finalesde la década de los treinta. Stephen R.Niblo, al contraponer una época de losaños cuarenta a una época de los añostreinta, reafirma el mito. El sexenio carde-nista es sin duda uno de los tiempos mejorcubiertos por la historiografía sobre Méxi-co. El tamaño mitológico de la periodiza-ción, sin embargo, lo revela el autor ya enla oración introductora a su obra, dondedeclara que, contemplando la producciónhistoriográfica, la historia mexicana pare-ce terminar en 1940.
Escribir sobre una década exige lalegitimación deslindadora de la coinciden-cia de cambios de fechas con cambios his-tóricos. Adoptando como criterios lascategorías que anuncia el libro ya en eltítulo como perspectivas de su empresa–modernidad, política y corrupción–, seobserva que el término de la modernidades demasiado multifacético y saliente paraprestarse como instrumento de precisasincisiones en el tiempo. En el ámbito delas políticas gubernamentales hay queconstatar que el proyecto cardenista fueun proyecto modernizador por antonoma-
sia. Fue Cárdenas quien construyó lasbases para el take off capitalista de la eco-nomía mexicana de los cuarenta. Y suparo espectacular de la política reformistaen 1938, después de la nacionalización dela industria petrolera, parece representarcon miras al curso de la modernizaciónmexicana una cesura de más trascenden-cia histórica que 1940, cuando Manuelávila Camacho asume el poder. Reflexio-nar sobre la validez de construcciones deépocas no significa negar los cambios. Seefectuaron sin duda importantes cambiosen los cuarenta, que describe el autorcomo un viraje de la política revoluciona-ria de Cárdenas al curso de moderación dela presidencia de ávila Camacho (1940-1946) y a la contrarrevolución de la presi-dencia de Miguel Alemán (1946-1952). Elalemanismo fue después del cardenismoel siguiente epíteto que se sujetó fuerte-mente a un modelo gubernamental demodernización y dejó a su vez profundashuellas en el desarrollo del país más alláde su sexenio. Reflexionar sobre la vali-dez de una época de los cuarenta tampocosignifica desmentir el valor de un librosobre los años cuarenta en México. Enrealidad, Niblo no se preocupa de deslin-dar los cuarenta de los cincuenta en Méxi-co. Además, el valor del libro radica exac-tamente en el hecho de ofrecer una intro-ducción muy ilustrativa al sistema políticomexicano en un espacio temporal en quela Revolución (con mayúscula) se institu-cionaliza para las siguientes décadas,cuando se establece una continuidad delrégimen político que, mutatis mutandis, semantiene hasta fines de los años sesenta.
La fuerza innegable del estudio seencuentra en la narración de la historiapolítica. Niblo busca complementar conesta vista interior de la política mexicanasu obra anterior “War, Diplomacy, andDevelopment: The United States andMexico, 1938-1954” (Wilmington 1995).
Historia y ciencias sociales: América Latina 311
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 311
La procedencia queda palpable, desde laimportancia que sigue concediéndose a lasrelaciones de México con los EstadosUnidos (con razón, sobre todo en los añosde la guerra) hasta el papel prominente dedocumentos diplomáticos en el acervo delas fuentes utilizadas. Niblo rescata infor-maciones detalladas que une en una mira-da instructiva y viva en los mecanismosdel poder, en un tiempo que a pesar de susrasgos formativos representa ya un tem-prano apogeo del abuso de este poder (elautor sostiene, por ejemplo, la tesis de quela casi olvidada masacre de León fue lacausa del cambio de nombre del Partidode la Revolución Mexicana al de PartidoRevolucionario Institucional, en 1946).Considerable espacio ocupan las profun-dizaciones de la auto-perpetuación delrégimen representado por el partido hege-mónico, incluso las dos elecciones para laPresidencia de la República: la de ManuelÁvila Camacho, que se perfiló en una lar-ga historia de menosprecio de las reglasdemocráticas como el mayor fraude enuna elección presidencial, y la de MiguelAlemán, a la cual el autor dedica un capí-tulo entero, intitulado con el matiz decisi-vo “The 1946 Selection”.
Las políticas presidenciales se expo-nen en tres capítulos en el campo de fuer-zas de intereses políticos y económicos, enel cual la corrupción llega a desempeñarun papel siempre más decisivo (el lectorpuede enterarse también de que el fenóme-no del “hermano incómodo” del presidentemexicano se conoció ya medio siglo antesde Carlos Salinas de Gortari: MaximinoÁvila Camacho, gobernador de Puebla conafinidades hacia la extrema derecha, es unmotivo periódico en el libro y llega en elcapítulo sobre la corrupción a la altura deprotagonista). Esta historia Niblo la enri-quece con dos capítulos sobre “la políticade la corrupción” y la lucha por el control
de los medios masivos en el país. Estalucha fue condicionada en su punto de par-tida por las actividades propagandísticasde las potencias aliadas en México durantela guerra. El autor muestra una compren-sión suficientemente amplia del conceptode historia política para no dejar un librosobre “Mexico in the 1940s” en un vacíopretensioso. La narración logra la conden-sación de los acontecimientos en un climapolítico. Sin embargo, se podría lamentarque la cultura, que Niblo envia adelante enun primer capítulo con otras facetas de lasociedad mexicana para evocar un “mosai-co de la era”, no se inserta en mayor medi-da en esta narración. Lo cultural se presen-ta básicamente como bastidor al inicio delespectáculo político. Las posibilidades delanálisis de las interdependencias entre cul-tura y política que permitirían profundizarla comprensión incluso de lo que significa-ba la modernidad en México, quedan desa-fortunadamente poco aprovechadas. Aquíse proporcionaría también un correctivopara la visión urbana que es inmanente auna historia política contada a nivelnacional. A pesar de la modernidad decla-rada por la elite, el México de los añoscuarenta era todavía un México predomi-nantemente rural. Las penetraciones de lodesignado como premoderno en lo moder-no y viceversa en esa modernidad mexica-na pasan inadvertidas.
Por su número elevado no puedendejarse de mencionar como punto de críti-ca los errores en la reproducción de pala-bras en español en el libro. Un mayoresmero de la editorial habría sido desea-ble. Sin embargo, en general, Mexico inthe 1940s proporciona no solamente unalectura muy instructiva sino tambiénatractiva. La combinación garantiza allibro un amplio público.
Stephan Scheuzger
312 Historia y ciencias sociales: América Latina
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 312
Tracy Bachrach Ehlers: Silent Looms.Women and Production in a GuatemalanTown. Austin: Rev. ed. University ofTexas Press 2000. 200 páginas.
Con esta edición revisada de su librosobre las mujeres de la ciudad guatemalte-ca San Pedro Sacatepéquez, San Marcos,y las aldeas circundantes en esta regiónmontañosa, la autora presenta una nuevavisión de la “lucha” de aquellas mujerespor garantizar la vida cotidiana bajo nue-vas condiciones. La autora se basa en lasexperiencias del trabajo de campo antro-pológico y sus estudios de género en losaños noventa, comparándolos con losresultados de sus investigaciones de losaños setenta. Viviendo nuevamente conlas mismas familias, pudo observar elcambio ocurrido a lo largo de los últimosdecenios provocado por influencias deafuera. Tuvo que revisar sus anterioresexposiciones sobre tendencias basándoseen las nuevas experiencias.
Como resultado de su primera estan-cia entre los ampedranos tuvo que consta-tar que los telares se quedaron cada vezmás parados. Por eso denominó su libro“telares silenciosos”. Los anteriores traba-jos de las tejedoras ya no para garantiza-ban la vida cotidiana de sus familias. Esteproceso de dejar las actividades tradicio-nales en favor de nuevas estrategias parasobrevivir se ha agravado. La autora pudoobservar que las contradicciones entre lavida de las mujeres en lo que refiere a sustrabajos como tejedoras, artesanas ycomerciantes, y las influencias externashan cambiado extremadamente el desarro-llo individual. Las relaciones entre losgéneros se han agudizado, mostrando laautoridad y el poder de los hombres encontraposición a la responsabilidad y car-ga que les queda a las mujeres de garanti-zar la existencia económica de la familia,especialmente entre los indígenas de las
capas bajas. Como los hombres casi nocontribuyen al presupuesto de sus fami-lias, las mujeres desarrollan siempre denuevo diferentes estrategias, sobre todo enel mercado local. Como resultado de estostrabajos, las relaciones entre los génerosse han movido de la característica igual-dad de la vida tradicional de los campesi-nos indígenas a una situación caracteriza-da por el machismo que rige la vida de lasfamilias ladinas.
Por su método de combinar la descrip-ción de ejemplos observados durante susestudios etnográficos con la interpretacióndel contexto estructural, la autora puededemostrar que, paradójicamente, cuantomás activas y eficaces son las mujerescomo empresarias, tanto más sujetas estánal control financiero del hombre. Comolos hombres son más móviles por falta deresponsabilidades para los hijos y elhogar, basándose en las tradiciones pue-den usurpar el poder familiar en favor desus negocios. La autora puede demostrarque este desarrollo se combina con la ide-ología del machismo y del marianismo delas mujeres que sanciona el abuso, lairresponsabilidad y cada vez más la bruta-lización del comportamiento de los hom-bres en contra de sus mujeres. La estrate-gia de las mujeres de invertir, por eso, enla educación y enseñanza de sus hijas semuestra como una consecuencia de lasrelaciones conflictivas entre los géneros.Pero esto significa que la marginalizacióneconómica de las mujeres en la mayoríade los casos crece. Pues se privan de laayuda de la nueva generación. Se handesarrollado nuevas formas de desigual-dad y dependencia de las mujeres y sushombres. Además, los procesos de“modernización” de la vida, orientada a lo“barato” de la producción industrial queexiste fuera de la vida tradicional –y hastafuera del control nacional– empobrecen lavida de las mujeres.
Historia y ciencias sociales: América Latina 313
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 313
La autora tiene que confesar que eloptimismo expresado en la primera edi-ción de su libro ha fracasado, el optimis-mo de que las mujeres sampedranas ten-drían la oportunidad de integrarse en losmercados externos e incorporarse en lasactividades económicas de capitalismopara mejorar su vida. Tiene que constatarque las desiguales relaciones de género nohan desaparecido, e incluso que se hanintensificado aislando a la mayoría de lasmujeres de la participación en las oportu-nidades que ofrece la modernización. Apesar de convertirse en la reserva laboralde las empresas capitalistas, las mujeresquedan orientadas a sus hogares, a lacrianza y educación de sus hijos y a lacooperación sus diferentes generaciones:abuelas, madres, hijas, como el modelotradicional bajo nuevas condiciones deexplotación externa.
El libro da un ejemplo muy interesan-te de acercamiento al problema de losgéneros que permite comprender los pro-cesos actuales. Vale la pena comparar eldesarrollo en este rincón latinoamericanocon otros ejemplos, aprovechando losresultados de las investigaciones conti-nuas de la autora, a la cual podemos agra-decer sus nuevas ideas e impulsos.
Ursula Thiemer-Sachse
Raimund Krämer: Der alte Mann unddie Insel. Essays zu Politik und Gesell-schaft in Kuba. Berlin: Berliner DebatteWissenschaftsverlag 1998. 188 páginas.
El autor de este trabajo es docente enla Universidad de Potsdam y experto enpolítica cubana. Introduce Cuba, un paíspor el que “muchísima gente en Alemaniatiene simpatía”, desde un punto de vistapersonal (p. 179). Como nos dice en el
“Epílogo” (pp. 179-182), estos ensayos“fueron concebidos desde una distanciageográfica pero con una cercanía solida-ria”. No quieren ser muy científicos sino“ayudar para que la gente comprendamejor la isla y a sus habitantes”.
Por eso tratan de la metamorfosis delpoder y la vuelta del “caudillo” carismático(pp.7-31), legitimado “por la gracia deDios” (p. 164); de la infructuosa búsquedade fuerzas reformadoras (pp. 33-51); delencuentro del Pontífice Máximo con elLíder Máximo, es decir del renacimiento dela fe cristiana en Cuba (pp. 53-70). El viajedel Papa a la isla caribeña tuvo lugar a prin-cipios del año 1998, del 21 al 25 de enero.Fue declarado “apostólico” y, como dijo elPapa en su mensaje navideño de 1997 alpueblo cubano, el viaje tenía la misión deservir para “anunciar el Evangelio”. Sinembargo, este viaje tenía, en primera linea,un carácter eminentemente político dentrode la “reconciliación”. La coronación de laVirgen del Cobre como “Santa Nacional”fue una de las diversas tareas realizadas porsu Santidad. Los dos protagonistas recha-zan vehementemente un capitalismo fiero yla globalización neoliberal y critican ladecadencia de los tiempos “modernos” y lacultura de consumo. Ambos expresaron suaprecio por lo espiritual y lo transcendentaly su desprecio por el gozo material. Deja-ron claro que prefieren las estructuras depoder verticales y que no aceptan críticas nidisidencias en sus propias filas.
Los siguientes ensayos tratan de lairracionalidad y el pragmatismo en la con-tradictoria relación entre Cuba y EE.UU.(pp. 71-94); de la democratización y elpoder imperial y las enseñanzas de la his-toria cubana (pp. 95-120); de las relacio-nes necesarias pero poco deseadas entreCuba y la Unión Soviética (pp. 121-138);de los altos y bajos de las relaciones entreAlemania Democrática, el ya “mistifica-do” Che Guevara, el “Don Quijote del
314 Historia y ciencias sociales: América Latina
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 314
siglo XX”, y Cuba (pp. 139-159); y final-mente del “jesuita”, “caudillo”, “revolu-cionario” y “marxista” Máximo Lider (pp.161-177), este hombre viejo que ya tienesu sitio en la historia. ¿Quién será su suce-sor, su hermano Raúl como lider transito-rio (véase Isvéstia, número 115, Moscú,30 de junio de 2001, p. 10)? Termina ellibro con el ya mencionado “Epílogo” delautor y una cronología de la historia cuba-na desde su “descubrimiento” por Colónen 1492 hasta la visita del Papa JuanPablo II en 1998, que reafirma la posiciónde los cubanos frente al mundo.
Resumiendo, el libro nos da una visiónpanorámica sobre el tema “Cuba”; dadoslos buenos conocimientos del autor, intro-duce incluso el “misterio” de Fidel Castro.Quizá hubiese sido de desear una mejor dis-cusión crítica de aspectos tales como los dela vinculación entre la historia colonial y lahistoria de la independencia. Pero esto nodisminuye el mérito del libro, que sobrepa-sa las perspectivas, en general muy limita-das, del “socialismo cubano” y, a vecessurrealista, de las relaciones difíciles con elvecino expansionista, y ofrece una visión dela sociedad y el estado cubanos tan comple-jos. Así, “Cuba” –un mundo entre “cosmo-politismo” y “macdonaldización”– “simbo-liza” un sistema de defensa ante la globali-zación y un reconocimiento a la diversidadmuy importante y actual en nuestros tiem-pos de la “lucha” de los “impotentes” con-tra los “potentes” de la humanidad.
Richard Nebel
Hans-Jürgen Burchardt: Kuba. ImHerbst des Patriarchen. Stuttgart: Sch-metterling Verlag 1999. 229 páginas.
Fidel Castro asegura la persistencia deldoble exotismo del “socialismo tropical”.
Así, todavía no se distingue un fin de lapopularidad de temas cubanos, tampoco enlos países de habla alemana. Otra de laspublicaciones dirigidas a un público másnutrido que el puramente académico es elnuevo libro de Hans-Jürgen Burchardt.Después de una introducción que contornealos años noventa en la isla, los tiempos del“período especial en tiempos de paz” comoreacción económica a la caída del camposocialista integrado por la Unión Soviéticay los países de Europa oriental, la obra seorganiza en una estructura clásica divididaen tres partes dedicadas a lo económico, asocial y a político, respectivamente. Elautor –científico social y economista– pro-porciona un inventario de los últimos añose incluye reflexiones sobre las perspectivasdel desarrollo futuro de la isla, frente a unacrisis económica estructural amenazante –apesar de los índices de crecimiento–, unanueva desigualdad social y un lider revolu-cionario envejeciendo que se abraza alpoder con gran fuerza dogmática.
Burchardt escribe su libro sobre eltrasfondo de la utopía por salvar. Su enfo-que es el que firma bajo la denominación“crítico-constructivo”. Recoge los tresimperativos que el Gobierno cubano for-muló a principios de los años noventa enel momento de mayor apertura comometas de desarrollo: justicia social, inde-pendencia nacional y estabilidad política.Ni modelos “occidentales” de democraciani la economía de mercado capitalistapueden proporcionar desde esta perspecti-va caminos viables para alcanzar los obje-tivos. No sin amor por el retruécano sepostula la necesidad de la transformacióndel socialismo democrático en democraciasocialista. Se trata, dicho de otra manera(y compartiendo amoríos), de la búsquedapor la sustitución del socialismo real porun socialismo realizable.
En el terreno de la economía, el autorlocaliza el núcleo de la transformación en
Historia y ciencias sociales: América Latina 315
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 315
316 Historia y ciencias sociales: América Latina
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
las “unidades básicas de producción coo-perativa”. Las UPC han sido el productode una reforma del Gobierno en el sectoragrario en 1993, cuando el estado se veíaconfrontado con una agudización dramáti-ca de la situación de abastecimiento yrepartió superficies cultivadas entre lascooperativas autogestionadas en arrenda-miento. Según Burchardt, las cooperativaspodrían ser el motor de una política eco-nómica en búsqueda de la sustitución deimportaciones de alimentos. Tal estrate-gia, a su vez, es considerada como la clavede un mejoramiento estructural de la eco-nomía cubana: liberaría las considerablescapacidades de inversiones que hoy en díatodavía se dirigen hacia una agriculturaaltamente subvencionada con rendimien-tos siempre descendientes. Otro papel queel autor asigna a las cooperativas es el deun garante de la democratización indis-pensable de la economía isleña. Adoptan-do el punto de vista de académicos cuba-nos reformistas, Burchardt opina que lareorientación del modelo de desarrollo delsocialismo cubano debería llevarse a cabode manera escalonada, primero a través deuna reforma monetaria y después de unareforma empresarial. Esta última estable-cería las cooperativas como forma de pro-piedad privilegiada. Estas ideas sobre lasvías alternativas de desarrollo en Cubaentre el dirigismo del socialismo estatal yla economía de mercado libre, ya las pre-sentó Burchardt en otro libro: Kuba – Derlange Abschied vom Mythos (1996).
El título de la obra (tal vez un pocoperjudicial) se deriva de un análisis webe-riano del régimen de Castro. En su intentode comprender la posición del MáximoLider en el sistema político cubano másallá de las caracterizaciones estereotipiza-das de “la prensa burguesa” como dicta-dor o caudillo (al concepto del caudillis-mo concede más adelante cierta fuerzaexplicativa, sin embargo lo califica como
insuficiente para el caso cubano), Bur-chardt encuentra en el modelo del podercarismático de Max Weber el cuadro ana-lítico apropiado. Describe entonces eldominio de Castro como “neopatrimonia-lismo basado en carisma”. De ahí se defi-nen los escenarios de la transición. La teo-ría confirma la convicción generalizada,de que el comandante en jefe se perpetua-rá en el poder más tiempo. Además exis-ten fuertes indicaciones que no nos permi-ten hablar de una transición a la Cuba pos-castrista: Burchardt coincide con losaugures que ven en Raúl Castro al sucesordesignado de Fidel. El autor distingue tresescenarios: el del derrumbamiento, el delcapitalismo (con variantes) y el de lareforma radical. Apelando al “sentido dela posibilidad” en lugar de al “sentido dela realidad” no se dedica en lo siguiente alescenario más probable, el cambio al capi-talismo, sino al escenario más “simpáti-co”, la transición reformista gradual. Eldeseado punto de alineamiento de lasreformas representa la conservación de lasconquistas sociales del antiguo régimen.Burchardt aboga por el mantenimiento deun estado fuerte, pero resignificado: fuer-za no entendida como autoritarismo sinocomo eficacia. Las estructuras existentesdel estado burocrático-autoritario cubano,por ende, no deberían ser deconstruidas,sino reconstruidas, democratizadas. Estorequiere un pacto con la sociedad, másconcretamente con la sociedad civil, con-cepto tan popular como multifacético (ellibro discute diferentes conceptualizacio-nes de la sociedad civil). Burchardt señalavarios organismos de una “civilización”de la política: las ya citadas cooperativas,los sindicatos, las organizaciones demasas y los medios de comunicación. Elmodelo de este “estado integrativo” tiene,como la sociedad civil, orígenes grams-cianos. (Como menciona el autor mismo,las raíces de la discusión sobre la sociedad
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 316
civil se hallan en América Latina en losaños setenta, en los tiempos de las dicta-duras militares. Parece por ende dudoso elpapel protagonista como factor estabiliza-dor en la transformación que asigna alejército cubano.)
Kuba. Im Herbst des Patriarchen sepuede recomendar a los interesados en laCuba contemporánea –sin duda más queotras publicaciones de los países de hablaalemana que se presentan menos políticasy sin compartir todas sus premisas y argu-mentaciones–. Los puntos débiles a nivelformal, sin embargo, no deben pasar inad-vertidos aquí: los descuídos ortográficos(tanto en alemán como en la reproducciónde palabras en español), una metafórica aveces exaltada (“Vom Leviathan zur Tita-nic” como título de capítulo) y las fotogra-fías de producción casera, que en lugar deilustrar el texto lo contrarrestan, entre-mezclándolo con testimonios pictóricosde una mirada turística entre la insignifi-cancia, los exotismos y la cursilería (¡unasalida del sol en la última página!, ¿o esun ocaso?).
Stephan Scheuzger
Norberto Fuentes: Dulces guerreroscubanos. Barcelona: Seix Barral (LosTres Mundos/Ensayo) 1999. 459 pági-nas.
Diez años después de la caída delmuro en 1989 y del fusilamiento del gene-ral Arnaldo Ochoa junto con tres de sussubordinados, se ha publicado un nuevolibro sobre este emblemático juicio decorte estalinista. El proceso Ochoa pusofin a un posible foco de oposición al régi-men castrista en plena Perestroika soviéti-ca y se encontró un chivo expiatorio decara a EE.UU. para encubrir las operacio-
nes de narcotráfico en la Cuba de aquelentonces. Sin embargo, esta vez no se tra-ta de aportar nuevas explicaciones políti-cas al tan aludido “caso Ochoa”, sino deunas memorias políticas muy personales–que no dejan de ser polémicas– de unpersonaje que perteneció al círculo másíntimo del poder político cubano: el escri-tor y periodista Norberto Fuentes, que seautocalifica como “cronista de la Revolu-ción” y pro-fidelista, hasta que a raíz delproceso Ochoa logró en 1994 la salida alexilio en EE.UU., donde vive en la actua-lidad.
Su objetivo principal es desmitificar laRevolución Cubana, degradando lanomenclatura “socialista” a la banalidadde lo cotidiano. Clasificado como ensayopor la editorial, este libro inspirado enHemingway se lee como el diario de un(amargado) veterano de guerra, caracteri-zándose por una peculiar mezcla entrenovela de espías, pornográfica y de oeste.Más conocido en Cuba que fuera de laisla, por su lenguaje cotidiano, lleno deanglicismos, algunos detalles superfluos ysin ninguna estructura narrativa aparente,más que un escritor, Norberto Fuentesparece un cronista (bastante chismoso) dela Revolución. Un sinnúmero de persona-jes con sus correspondientes apodos, juntoa la numeración de enredados pensamien-tos que saltan en una sola frase de un temaa otro, dificultan la lectura de una “nove-la” que, sin embargo, es interesante, yaque revela, como Fuentes mismo anunciaen la primera página, un 80% de informa-ción reservada.
El autor cumplió con esta promesa.Así, le informa al lector de que Fidel Cas-tro mismo autorizó las operaciones denarcotráfico por las cuales hizo luego fusi-lar a Arnaldo Ochoa, Antonio de la Guar-dia, Amado Padrón y Jorge Trujillo, que elGeneral Ochoa preparó –esta vez sin auto-rización oficial– el asalto al cuartel de La
Historia y ciencias sociales: América Latina 317
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 317
Tablada en Argentina ocurrido en enero de1989, que en Cuba había campos de con-centración, que el Che fue asesinado conel consentimiento del régimen castrista yque se siguen llevando a cabo ejecucionesen la isla. Como supuesto ex agente de laseguridad del Estado y autodeclarado ínti-mo amigo del ejecutado coronel Tony dela Guardia y su hermano mellizo Patricio(condenado a 30 años de cárcel), NorbertoFuentes conocía de cerca los tejemanejesde la cúpula político-militar del régimencastrista.
Pese a esta situación privilegiada, un70% del libro consiste en anécdotas y chis-mes descalificativos sobre determinadospersonajes de la Revolución, descripcionesde la buena vida de la nomenclatura cuba-na a través de la continua alusión a losobjetos de estatus del socialismo cubano(relojes Rólex, vaqueros, armas fetiche,gafas de sol), detalles sobre batallas milita-res y aventuras eróticas como reflejo de lailimitada potencia (sexual y política) de los“dulces guerreros cubanos”: el círculo entorno al General Ochoa que incluía a Anto-nio y Patricio de La Guardia, el ex minis-tro del Interior José Abrantes, el jefe ideo-lógico Carlos Aldana y el propio autor.Asimismo, por su estrecha relación con loshermanos de la Guardia y particularmentecon Tony, la novela es también un himnoal “socialismo cubano”, al culto de laamistad masculina comprendida comoabsoluta lealtad hacia el otro. Por otra par-te, incluye una crítica implícita al nepotis-mo y la corrupción como vías para ascen-der en la jerarquía política y militar. En latradición del más puro machismo cubano,salvo algunos matices, las mujeres sontodas prostitutas sin moral que sirvenexclusivamente para satisfacer las inagota-bles necesidades de los “guerreros”.
El restante 30% del libro es una amar-ga y cínica revancha contra la RevoluciónCubana. Nadie se salva del ojo crítico del
autor: Fidel Castro es calificado no solocomo “el padrino” –el jefe de la mafiacubana–, sino también como asesino, dic-tador autoritario y malicioso; Raúl es un“borrachín” sentimental de procedenciadudosa; el “Che”, un médico desaseadosin talento; el general Ochoa, un arrogan-te, inculto y antipático casanova; el actualministro del Interior, Abelardo ColoméIbarra, un general traidor sin humor; yGabriel García Márquez es descrito comoun personaje a la sombra vinculado con elrégimen cubano por supuestos negociososcuros no revelados por el autor.
En la visión de Fuentes, bajo la manofirme de Fidel Castro la isla entera es unlugar de actividades criminales de todotipo, cubierta por una red de espionaje ycontraespionaje, donde el aparato de segu-ridad del estado vigila hasta los más míni-mos movimientos de nacionales y extran-jeros. De creer en su testimonio, todo elpersonal diplomático radicado en la isla escontinuamente observado y grabado envideo por la policía secreta. Aparte de ladescripción del omnipresente aparato deseguridad, una de las partes más logradasdel libro –independientemente de su vera-cidad– es el perfil de Fidel Castro en su“laberinto de soledad”, evocación alprotagonista de El otoño del patriarca deGabriel García Márquez:
“El día que este hombre se muera ydesande por estos desolados pasillos demármol blanco en los que no se ha escu-chado otro percutir ni otro hollar másfuerte e identificable que sus propiospasos comprenderá que con el objeto dehaber preservado su vida a ultranza nologró sino anticiparse a su propio conoci-miento del mismo, eterno escenario que sereserva para la muerte” (p. 294).
Después de esta a veces difícil lecturade largas frases, contínuas disgresiones yalusiones, le queda al lector la duda delpor qué “el intelectual del grupo” Norber-
318 Historia y ciencias sociales: América Latina
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 318
to Fuentes fue el único del círculo que nosolo salió ileso del caso Ochoa, sino inclu-so ha podido rescatar una serie de docu-mentos y fotografías al exilio en EE. UU.Finalmente, tampoco queda del todo clarosi este declarado “ensayo” es una parodiaautoirónica de la realidad cubana y/o unverosímil testimonio de treinta años derevolución. Es posible que estas incógni-tas sean aclaradas en las siguientes dosentregas que ha anunciado la editorial.
Susanne Gratius
Marcelo Pollack: The New Right in Chi-le, 1973-97. London/New York: Macmi-llan Press/St. Martins Press 1999. 235páginas.
Partiendo de la preponderancia de laderecha política en todo el continentelatinoamericano (y no solo en él) durantelas últimas décadas, Marcelo Pollack,investigador ligado al IRELA madrileño,señala la discrepancia entre la cantidad deestudios dedicados a la izquierda en com-paración con las pocas investigacionessobre la derecha en América Latina. Suanálisis de la derecha chilena desde el gol-pe pinochetista hasta el gobierno de Eduar-do Frei se propone enmendar esta deficien-cia a través de un estudio casuístico, talvez el de mayor relevancia en el continen-te. El resultado es un libro convincente ysobresaliente que agrega un aporte impor-tante a la bibliografía sobre Chile, y nosolo por el tema poco trabajado.
La obra se divide en dos partes princi-pales: la derecha durante la dictadura, y laderecha en la democracia. En la primeraparte, Pollack analiza la emergencia detres corrientes ideológicas de derecha,después de la disolución de los partidos yla desaparición subsecuente del tradicio-
nal Partido Nacional. Aparte del movi-miento ultraautoritario de “Patria y Liber-tad” y otros nacionalistas cuya política noera más que un apoyo incondicional de ladictadura militar, las dos agrupacionesque iban a impregnar las políticas durantela dictadura con mayor efecto eran los“gremialistas” y los “Chicago Boys”.Pollock explica de manera muy sugerentecómo estas dos corrientes, que a primeravista tenían poco en común, se entrelaza-ron desde los campos opuestos de la polí-tica y la economía, a través de las distintasetapas del desarrollo de la dictadura.Mientras los Chicago Boys que en princi-pio eran tecnócratas poco interesados enpolítica, descubrieron las ventajas de teneren el Chile dictatorial un laboratorio librede factores ajenos al sistema, como seríansindicatos, huelgas y otras ingerencias“políticas”, los gremialistas, cuyo odiovisceral al proyecto político de Allende nopudo ocultar su falta de estrategias políti-co-económicas, se entregaron sin mayorresistencia al proyecto ultraliberal de losChicago Boys, el cual se distingue enmuchos aspectos de su ideología tradicio-nalista. De estas mezclas nacieron en losúltimos años de la dictadura los dos nue-vos partidos de derecha que llevaron, conmatices distinguibles hasta el presente, elpinochetismo al período posdictatorial:Renovación Nacional (RN) y UniónDemócrata Independiente (UDI).
Nuevamente impresiona la perspica-cia, basada en excelentes conocimientosempíricos de la materia, con la que elautor describe los procesos de lenta trans-formación de estos partidos en los contex-tos coyunturales del desarrollo político yeconómico de Chile. Su mirada fría decirujano analítico no se deja arrastrar porlas pasiones tan propias de la literaturasobre Chile, pero tampoco hay herida enla cual no se atreviera a poner el dedo. Ellenguaje disciplinado de Pollack se con-
Historia y ciencias sociales: América Latina 319
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 319
centra siempre en lo esencial, busca eldetalle cuando es necesario pero nunca sepierde en lo anecdótico. Siguiendo enprincipio un hilo cronológico –lo que per-mite leer el libro también como una histo-ria de Chile de 1973 a 1998 desde la ópti-ca de la derecha– el autor en ningúnmomento pierde de vista sus tesis sistemá-ticas sobre las lógicas de la política de lasderechas. Entre ellas se destaca sin dudacomo mayor logro el análisis de las com-plejas relaciones entre lo político y la eco-nomía durante la dictadura.
La manera en que Pollack describe lasinterrelaciones entre ambas esferas –yambos modos de ser y pensar– es magis-tral. En resumen, esta obra de poco más dedoscientas páginas es mucho más que unamonografía sobre la nueva derecha chile-na. Es un texto modelo de la sociologíapolítica.
Rainer Huhle
Marta Bonaudo (ed.): Liberalismo, esta-do y orden burgués (1852-1880). BuenosAires: Editorial Sudamericana (NuevaHistoria Argentina, 4) 1999. 605 pages.
The volume deals with a crucial periodof Argentine history: the transitorydecades between the fall of the despoticregime of Juan Manuel de Rosas and thedefinitive establishment of the ArgentineRepublic as a federal state by GeneralRoca. The period was characterized byintellectual debates on the nature of theArgentine nation, by the struggle betweenthe province of Buenos Aires and the pro-vinces of the Interior over hegemony inthe new state and by the progressive inte-gration of the Argentine economy into theworld market. But it is not only the objec-tive importance of this period which
attracts the editor’s interest, it is as muchthe very different historical interpretationsto which these years gave rise, some bla-ming them for instability and violence,others conceiving them as part of a dyna-mic process of nation building.
Although the book aims at discussingthe period in its entirety, the editor expli-citly admits that there had to be made achoice which issues were to be addressed.Pointing to the unequal state of knowled-ge in the different fields of historical re-search she privileges those issues whereresearch has progressed most in recentyears. Thus, the book does not necessarilyventure into unknown fields of research inunearthing new sources and applying newapproaches, but it gives a concise over-view on the present “state of the art” inArgentine historiography on that particu-lar period. Moreover, in spite of the com-pulsion to selection, the book embraces abroad range of subjects.
All articles share a common agendareferring to the three main challengeswhich the Argentine elites faced in thatperiod. At a time, they not only had tobuild the social and economic prerequisi-tes for a liberal “bourgeois” regime able tofoster progress, but also to erect someform of representative political system,and to organise the state. The first of thesechallenges demanded nothing less than anew judicial system, a working credit sys-tem and the national integration under theauspices of the capitalist world market. Inview of the fragmented political scenealso the task to find forms of broaderrepresentation without losing privilegeswas a very delicate one. Finally, the con-struction of a stable institutional frame-work meant to coalesce the rivalling pro-vinces into a confederation. In each con-tribution to this volume it becomes evidentthat neither of these objectives could befully achieved. The result was the juxtapo-
320 Historia y ciencias sociales: América Latina
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 320
sition of old and new elements in an evermore rapidly changing environment.
The vast range of subjects treated inthis book makes it hardly possible to givea concise summary, it would be easier topoint out what is missing, as for examplespecific contributions to foreign economicand political relations. The book’s focusclearly lies on internal factors. The firstfour and the very last articles addressmore ideological, political and culturalissues such as the political ideas of theintellectual elites on power, participationand legitimacy or the formation of inci-pient political parties and the emergenceof a literate public sphere in the cities. Aninteresting approach is chosen by GracielaSilvestri in her article “El imaginario pai-sajístico en el litoral y el sur argentinos”scrutinising how the elite’s imagery of therural areas changed over time.
The remaining articles focus mainlyon the socio-economic processes takingplace in that period. Contrary to the abovementioned contributions, here, moreimportance is attached to the rural areas,which is well justified because it was there where the most significant changesoccurred. This part of the volume provi-des, among other things, in-depth insightsinto the dynamic expansion of sheep bree-ding, the process of appropriation and pri-vatisation of land, and the impact of thebeginning European immigration. A fea-ture deserving special mentioning here isthe importance attached to regional parti-cularities. With this, the book makes avaluable contribution to a more differen-tiated understanding of that importantperiod of Argentine history.
To these merits some minor, ratherformal qualifications are to be made. Thereader might miss headers helping him tomanoeuvre through the chapters. Equally,an index would allow him to use the vol-ume as a handbook and retrieve specific
information. Nevertheless, the volume,which is well illustrated and equippedwith a selection of texts of representativecontemporary sources, is a valuable sup-plement to the collection of anybody, tea-cher or scholar, interested in Argentinehistory.
Peter Fleer
Sandra McGee Deutsch: Las Derechas.The Extreme Right in Argentina, Brazil,and Chile, 1890-1939. Stanford: Stan-ford University Press 1999. XVIII, 492páginas.
Durante el siglo XX la izquierda lati-noamericana ha recibido más atención dela comunidad académica que la derecha,sin embargo ha sido esta última quien hagobernado en más ocasiones que la prime-ra y quien –aun en la oposición– ha tenidomayor influencia en el devenir político dela región. Dada esta posición dominante,la ausencia de estudios comparativos delas derechas de América Latina no solo esnotable –como afirma Deutsch en la intro-ducción de su libro– sino también desafor-tunada. De esta forma, el estudio deDeutsch, que desarrolla y expande su tra-bajo anterior sobre la Derecha Argentinaen el período de entreguerras, se proponellenar este bache. El trabajo, basado en unimpresionante número de fuentes prima-rias, tanto publicadas como inéditas, com-para las organizaciones derechistas, susideas y sus actividades en Argentina, Bra-sil y Chile entre el fin del siglo XIX y elcomienzo de la segunda guerra mundialen Europa en 1939. Deutsch analiza lacomposición de los distintos movimientos(tanto en términos de clase como de géne-ro); las relaciones que éstos establecieroncon la Iglesia católica; las Fuerzas Arma-
Historia y ciencias sociales: América Latina 321
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 321
das; los sectores conservadores; la claseobrera; a la vez que identifica las razonesque explican las transformaciones que sehan dado en ellos a lo largo de los años.
El libro está dividido en cuatro partes;cada una se ocupa de una época en parti-cular definida por el estadio de desarrolloen que se encuentra la derecha. Deutschprovee estudios de países en las distintassecciones. El debate se desarrolla a travésde ciertos temas que dan al libro unaestructura clara. La primera parte, dema-siado breve y que hubiera precisado demayor detalle en los temas analizados, seocupa de los orígenes de la derecha radi-cal a principios de siglo. En esta sección,estudia los casos de intelectuales naciona-listas como Francisco A. Encina, Leopol-do Lugones y Alberto Torres, quienes arti-cularon una visión del desencanto con eldesarrollo liberal de sus naciones. Lasegunda sección, solo un poco más largaque la primera, aborda la consolidación delas fuerzas de extrema derecha desde elcomienzo de la primera guerra mundialhasta mediados de los años veinte.Deutsch demuestra de forma convincentelas transformaciones de la derecha desdela “retórica agitadora” con ocasionalesactos de violencia hasta el establecimientode grupos extraparlamentarios. La tercerasección, la más comprensiva y extensa,cubre la “era del fascismo europeo” y con-secuentemente discute la derecha radicalentre fines de los años veinte y el comien-zo de la segunda guerra mundial en 1939.La gran depresión de 1930 produjo ungran impacto en las sociedades estudia-das, que se tradujo en una mayor influen-cia de los militares en la política y unamayor movilización de los sectores deizquierda; además, tanto el catolicismointegral como el fascismo se volvieronmás populares. Todo esto derivó en la apa-rición de varios grupos identificados conel fascismo, como el Movimiento
Nacional Socialista de Chile, la AcçãoIntegralista Brasileira y los Nacionalistasen Argentina. En el último capítulo,Deutsch estudia la influencia de la dere-cha radical en los regímenes militares quegobernaron estas naciones entre mediadosde los años sesenta y la década del setenta.Dado que el estudio está basado en sutotalidad en fuentes secundarias, no con-tiene información o perspectivas novedo-sas sobre el tema.
El libro de Deutsch está lúcidamenteescrito y es sumamente recomendable.Uno de sus mayores méritos es la formaen que analiza la composición social y degénero de los distintos movimientos. Sibien es cierto que las mujeres han desem-peñado papeles menores en los movimien-tos de derecha latinoamericanos, reflejoesto de posiciones ideológicas que primanla virilidad y la violencia, hasta ahora loslibros sobre el tema habían ignorado esteaspecto completamente. Sin embargo ellibro de Deutsch, además de incluir cier-tos errores factuales innecesarios, porejemplo, afirmar que Jorge González vonMarées, el líder del Movimiento NacionalSocialista, recibió 40.000 votos en laselecciones generales de 1937 cuando enrealidad obtuvo 4.000, contiene a su vezciertos vacíos conceptuales que deben sermencionados. En primer lugar, la explica-ción que Deutsch provee acerca de lasrazones que justifican su estudio a fines delos años treinta no es del todo convincen-te; aun antes del comienzo de la segundaguerra mundial los movimientos en lostres países “se conectaban con los aconte-cimientos en Europa” (p. 2). Por otro lado,la extrema derecha desarrolló sus activi-dades aun después del comienzo de losaños cuarenta, especialmente en Argenti-na. En segundo lugar, Deutsch no prestasuficiente atención a los desarrollos políti-cos en Europa y a la forma en que éstosimpactaron en las fuerzas de extrema
322 Historia y ciencias sociales: América Latina
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 322
derecha en América Latina. Las discusio-nes sobre las supuestas amenazas de lasquintas columnas influenciaron finalmen-te la percepción de los distintos gruposfascistas. En tercer lugar, el libro adolecede una clara conceptualización del térmi-no fascismo. Deutsch retorna a Stanley G.Payne para analizar el fascismo brasileñoy chileno, pero para analizar el caso de losnacionalistas argentinos también usa ladefinición de Ernst Nolte. Las aproxima-ciones al fascismo difieren notablementeentre estos autores; el abordaje de Nolte,con su marcado anti-marxismo, ha sidodescartado por ser demasiado limitado.Pero a pesar de todas estas objeciones esevidente que el libro cubre un importantevacío en la literatura sobre el tema. Paralos interesados en la derecha latinoameri-cana en el siglo XX, el libro contieneimportante información a la que vez queestimulantes interpretaciones.
Marcus Klein
Gisela Cramer: Argentinien im Schattendes Zweiten Weltkriegs. Probleme derWirtschaftspolitik und der Übergang zurÄra Perón. Stuttgart: Franz SteinerVerlag 1999. 396 páginas.
Basándose en una profunda y muyexhaustiva investigación en archivos ybibliotecas especializadas de Argentina,Alemania, Inglaterra y Estados Unidos,Gisela Cramer logró elaborar un excelenteestudio sobre la evolución política y eco-nómica de Argentina en el período de laSegunda Guerra Mundial. En los años pre-vios a esta guerra, los países europeos, yprincipalmente Inglaterra, mantenían enArgentina un rol dominante en el desarro-llo económico e industrial del país, congrandes inversiones en el financiamiento
del sistema de trenes y tranvías, abasteci-miento de gas, frigoríficos de carne y siste-mas de seguros, entre otros rubros. EstadosUnidos no se quedaba atrás, pero sus capi-tales estaban más orientados hacia la ban-ca, las telecomunicaciones y la importa-ción de productos industrializados. El esta-llido de la Segunda Guerra Mundial enEuropa planteará un problema en las rela-ciones políticas y comerciales, principal-mente entre Argentina e Inglaterra y Ale-mania. De la forma en que Argentina resol-vió esta situación se ocupa Gisela Cramer.
Tras analizar en el primer capítulo lacoyuntura económica en la Argentina delos años treinta, Cramer evalúa en lossiguientes capítulos la crisis económica de1940, ocasionada por la ocupación alema-na de los países europeos. Por ejemplo, lasexportaciones argentinas a Europa des-cendieron drásticamente: de una ventaanual entre 1935 a 1939 de 12,4 millonesde toneladas a menos de 8, ocasionandouna sobreoferta en el mercado interno.Los productores no podian recuperar nisiquiera lo que habían invertido, comoocurrrió con el maíz, que bajó su cotiza-ción en el mercado mundial.
Aunque algunos grupos empresarialeshabían esperado que la guerra en Europales trajera prosperidad, de acuerdo conCramer no fue así, especialmente al princi-pio de los años cuarenta. En septiembre deese año, la Junta Reguladora de Granosadquirió maíz a bajos precios con la inten-ción de venderlo a las firmas exportadoras.La recesión del mercado internacional, acausa de la guerra, determinó una acumu-lación del maíz en los grandes depósitos,que sobrepasaron su capacidad de almace-naje. Como dato curioso se indica que laJunta Reguladora de Granos vendió maíza la empresa de electricidad y de trenes,que lo utilizó como combustible.
En el campo de las importaciones laeconomía argentina sufrió igualmente
Historia y ciencias sociales: América Latina 323
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 323
diversas restricciones. El transporte marí-timo del Reino Unido, por ejemplo, con-centró sus esfuerzos en servicios estraté-gicos. Inglaterra limitó casi totalmente elabastecimiento de productos industrialeso de materia prima local hacia ultramar.Las divisas del pago a Argentina por susexportaciones a Inglaterra solo podíandepositarse en el Banco de Inglaterra, yno se podían utilizar para financiar impor-taciones de otros estados aparte del ReinoUnido.
Inicialmente Estados Unidos abaste-ció a Argentina productos que podíanreemplazar la oferta de la industria euro-pea. Esta situación dio prominencia aEE.UU. en la economía y el desarrollo dela industria argentina en los años de laguerra. Estados Unidos impulsó a la vez lafirma de acuerdos de defensa militarmutua y solidaridad continental con lospaíses de América Latina. Argumentandosu neutralidad en la guerra, Argentina senegó a firmar dicho acuerdo.
La autora expone las negociacionesentre Estados Unidos y los otros paísesamericanos en la Conferencia de La Haba-na para la creación de un bloque comer-cial interamericano, que hiciera frente albloque comercial europeo que se hallababajo dominio alemán. Los gremios de pro-ductores argentinos reaccionaron fuerte-mente criticando el proyectado cártel inte-ramericano bajo dominio estadounidense.La Confederación de Asociaciones Rura-les de Buenos Aires y La Pampa señalóque “no puede admitirse que los saldosexportables de productos agropecuariosde la Nación se hallen supeditados directao indirectamente a la voluntad de paísesque en ciertos renglones de esa produc-ción son sus competidores directos en elmercado internacional”.
La reducción drástica del comercio deexportación y la crisis económica subsi-guiente generaron en Argentina en esos
años una situación de crisis social ydesempleo, principalmente en el sector deproducción agropecuaria como en el deconstrucción y de transportes. Aquí apare-ce nuevamente, a mediados de 1940, elsuperministro de Finanzas Federico Pine-do, llamado a sacar al país de su grave cri-sis mediante un programa de emergenciaconocido y estudiado en los círculos aca-démicos modernos como Plan de Reacti-vación Económica, o “Plan Pinedo”.
Los capítulos cuatro y cinco se ocupandel Plan de Reactivación Económica, asícomo de las reacciones de los diveros sec-tores productivos, empresarios, trabajado-res y políticos, entre otros. Se presentanvariados argumentos en contra del PlanPinedo, quien finalmente, en enero de1941 renuncia a su cargo. En los capítulosseis y siete la autora evalúa la política eco-nómica adoptada por Argentina siguiendoel Plan Pinedo, que ya a fines de 1941produjo resultados favorables.
Cramer agrega informes sobre elAcuerdo Comercial entre Argentina yEstados Unidos, para otorgar preferenciasarancelarias y reducciones impositivas aciertos productos de exportación haciaEE.UU. Pero la participación de EE.UUen la guerra en diciembre de 1941 frustralas expectativas argentinas de beneficiarsede aquel acuerdo comercial.
Ahora, en esta nueva coyuntura, Esta-dos Unidos espera de sus países vecinosen América Latina una activa coopera-ción, una “solidaridad continental” frentea la agresión extracontinental. En la Con-ferencia Panamericana de Río de Janeiro(enero 1942), Argentina mantiene su neu-tralidad en la guerra, por lo que se opone ala prohibición estadounidense de mante-ner relaciones con los países del eje tota-litario. Esta neutralidad favorece la con-versión de Argentina en un centro muyimportante del espionaje alemán en todoel hemisferio.
324 Historia y ciencias sociales: América Latina
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 324
A continuación, se expone la políticade Estados Unidos frente a la neutralidadargentina: desde sanciones económicas,hasta la prohibición de abastecimiento dearmas que modernizase a las fuerzasarmadas. Aquí el estudio de Gisela Cra-mer expone abundante documentaciónestadística.
Los capítulos nueve al once estándedicados a la presencia dominante de losmilitares entre los años 1943 a 1946 enArgentina, tras un nuevo golpe militar; susexperimentos con modelos económicos,así como también sobre la profundizaciónde las sanciones económicas de EstadosUnidos a Argentina. La parte final de laobra evalúa el ascenso del coronel JuanDomingo Perón a la presidencia de laRepública, por elección popular en febre-ro de 1946, así como sus primeras medi-das de gobierno. La obra de Gisela Cra-mer es pues un gran aporte al conocimien-to de la historia moderna de Argentina.
Esteban Cuya
Rita Arditti: Searching for Life: TheGrandmothers of the Plaza de Mayo andthe Disappeared Children of Argentina.Berkeley: University of California Press1999. XVI, 235 páginas.
La lectura de este libro no es nadafácil, no son palabras amables las que vasdesbrozando a medida que pasas las pági-nas: ese manido amargor de boca y esasensación de impotencia te envuelvenpalabra tras palabra. Este libro es necesa-rio, como es necesario el recuerdo y lamemoria, el olvido es insolidario y da larazón al terror. La profesora Arditti me haemocionado pero no sólo por el tema queha elegido, sino también por su investiga-ción, por sus detalladas pesquisas, entre-
vistas, conocimiento del terreno, por todala información que aporta sobre loshechos, por los desvelos de las abuelas dela Plaza de Mayo por buscar a sus nietos ypor la denuncia que hace del Estado repre-sor que participó en los secuestros. Estetema cuenta ya con valiosas aportaciones,recordemos el testimonio de MatildeArtes, de Irene Barki o los informes de laAsociación de las Abuelas sobre las desa-pariciones1. Sin embargo, son precisasmás investigaciones históricas con la utili-zación de nuevas fuentes y testimonios,más luz sobre uno de los episodios másdramáticos de la reciente historia de Amé-rica Latina.
El libro se divide en ocho capítulos eincluye un epilogo y dos apéndices, unodestinado a los perfiles biográficos de lasabuelas entrevistadas y el segundo a ladeclaración de principios de la Asociación.La autora ha elaborado un estudio inter-displinar y de continuo contraste de opi-niones y versiones de los hechos. Su tareade campo resulta minuciosa gracias a lasentrevistas realizadas a miembros de los
Historia y ciencias sociales: América Latina 325
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
1 Matilde Artes: Crónica de una desaparición:la lucha de una abuela de la Plaza de Mayo.Prólogo de Manuel Vázquez Montalbán.Madrid: Espasa Calpe 1997; Irene Barki: Pources yeus-la: la face cachee du drame argentin:les enfants disparus. París: La Decouverte1988. Sobre las abuelas de la Plaza véanse lossiguientes informes: El secuestro, apropiaciónde niños y su restitución. Buenos Aires: Abue-las de la Plaza de Mayo 1988; Niños desapare-cidos en la Argentina entre 1976 y 1983. Bue-nos Aires: Asociación de Abuelas de la Plazade Mayo 1990; Niños desaparecidos y niñosdesaparecidos nacidos en cautiverio. BuenosAires: Asociación de Abuelas de Plaza deMayo 1990; Filiación, identidad, restitución:15 años de lucha de las abuelas de la Plaza deMayo. Buenos Aires: El Bloque Editorial1995; Restitución de niños. Edición de lasAbuelas de Plaza de Mayo. Buenos Aires:Eudeba 1997.
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 325
grupos implicados en la búsqueda de losdesaparecidos, entre los que destacaría-mos la Asamblea Permanente por losDerechos Humanos, Hijos por la Identi-dad y la Justicia, el Equipo Argentino deAntropología Forense y otras institucionespolíticas, religiosas y militares tales comola Confederación General del Trabajo, laEscuela Superior de Mecánica de la Arma-da o la Conferencia Episcopal Argentina.Desde el primer capítulo se examinanalgunos hechos determinantes de esteperiodo, la elaboración de la doctrina deSeguridad Nacional, la construcción de unenemigo por parte de la Junta, la puesta enpráctica de una metodología de la repre-sión donde el secuestro, la tortura y el ase-sinato funcionaron al servicio del Estado,o la acuñación de términos hasta elmomento inusuales y que se hacen omni-presentes a partir de esos años como fue-ron los de “desaparecido” y “guerrasucia”. Referencia especial merece el aná-lisis que se hace sobre las implicacionesde la Iglesia católica argentina, con unajerarquía cooperante con el gobierno mili-tar; algunos de sus miembros, como elarzobispo de La Plata, Antonio José Plaza,y el padre Christian von Wernich fueronparadigmas del cura fascista. Las implica-ciones antisemitas y pronazis de la Juntatambién se investigan, calculando elnúmero de judíos desaparecidos en unos1.500; estos prisioneros recibieron un“trato especial” durante sus arrestos, losguardias les pintaban esvásticas en suscuerpos, levantaban sus brazos gritandovivas a Hitler y les amenazaban con con-vertirlos en jabón.
El capítulo segundo se destina a lossucesos que rodearon la caída del régimeny el surgimiento de organizaciones, comolas Madres de la Plaza de Mayo, apoyadaspor la opinión pública internacional, y losactivistas de los Derechos Humanos, queimpulsaron las denuncias y las primeras
investigaciones. La llegada de Alfonsín alpoder a finales de 1983 impulsó la crea-ción de la Comisión Nacional sobre laDesaparición de Personas [CONADEP]que tras nueve meses de investigaciónpresentaron 50.000 páginas de testimo-nios y una lista de 8.961 desaparecidos(70% hombres, 30% mujeres; 3% de muje-res embarazadas). La Junta fue llevada albanquillo como también se aprobó la Leyde Punto Final, que se aplicó en un intentode pacificar al estamento militar que sehizo famoso por “la obediencia debida” ypor ese “yo obedecía órdenes”; ambascoletillas fueron las palabras más origina-les que pronunció el Ejército para justifi-car sus crímenes. Las únicas causas exclui-das de la Ley de Punto Final fueron las delos niños secuestrados; las Abuelas expre-saron su opinión de manera muy firme:“We want to recover the kidnapped chil-dren. But we will continue demanding, ason the first day, truth and justice for themand for their parents” (p. 47).
La estructura, organización y activida-des de las Abuelas se detallan en el tercercapítulo: sus pesquisas documentan ladesaparición de 88 niños y niñas y de 136mujeres embarazadas que dieron a luz enlos campos de detención, algunas de ellasasesinadas horas después, aunque segúnsus cálculos el número real de niños desa-parecidos alcanzaría la cifra de 500. LasAbuelas han recurrido a muchos estamen-tos para recabar ayuda y solidaridad, entreellos a varios altos cargos de la Iglesiacatólica. Llaman la atención algunas delas respuestas de estos jerarcas que con-suelan a las Abuelas diciéndoles que susnietos viven en hogares cristianos, conrecursos económicos suficientes para nosufrir privaciones (p. 61).
En el capítulo cuarto se van trazandolos ejes que componen esta organizaciónde mujeres. Los esfuerzos de las Abuelasno escatiman energías para encontrar a sus
326 Historia y ciencias sociales: América Latina
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 326
nietos, se recurre a la ayuda internacional,a las pruebas forenses, a los test de ADN,en definitiva: identificar, comprobar yrecuperar a los bebes se convierte en unalucha titánica. Y es esta cruzada contra elolvido, que lideraron estas mujeres, sucondición femenina, el trabajo incesantede las organizaciones de mujeres argenti-nas por reclamar su posición y fuerzasocial, sus derechos lo que ha hecho posi-ble esta búsqueda y las reivindicacionesante el Estado; esas locas de la Plaza,parece que no lo estaban tanto...
La recuperación de los niños desapare-cidos ha planteado problemas legales; larestitución a sus familias biológicas y elrechazo de los niños a reconocer su reali-dad no es fácil. Los psicólogos que apoyanestos procesos contemplan que el conoci-miento de la verdad es la mejor terapia,aunque para las víctimas sea un procesolargo y doloroso donde solo ellos son due-ños de su destino. Rita Arditti profundizaen las prácticas de separación de niños desus familias legítimas y su resocializacióncomo un ejercicio habitual en otros regí-menes fascistas, como es el caso delsecuestro de niños por los nazis durante laSegunda Guerra Mundial. En los capítulossexto, séptimo y octavo se precisan losaspectos legales que han derivado de estasituación y se deja bien claro que apropia-ción no significa adopción; además toda-vía continúan siendo muchos los niñosdesaparecidos que no han sido identifica-dos, que siguen cautivos, que no tienenvoz para exigir su verdad. Las NacionesUnidas aceptaron un borrador del Gobier-no argentino para que los niños tuvieranderecho a su identidad y a vivir con susfamilias de origen; es un paso más en lalucha por los derechos de los menores enel mundo entero. Sin embargo, no todoslos esfuerzos por recuperar la memoria tie-nen apoyo de los gobernantes. El presi-dente Menem se ha encargado de ahogar
las esperanzas de justicia de muchosargentinos al dejar en libertad con su “leydel perdón” a muchos torturadores. Para laautora, bajo la bandera de la pacificación yde la reconciliación, una cultura de impu-nidad ha florecido en Argentina (p. 160),han pasado veinte años desde la fundaciónde la Asociación de las Abuelas y todavíaqueda mucho camino por andar. Tal vezsea la última vez que alguien reclame“nunca más” o que se oiga esa escalofrian-te frase de “algo habrán hecho”, expresiónque da vía libre al terror, la que quiere oírel torturador, el represor.
Izaskun Alvarez Cuartero
Guido Hortt: Die Beziehung Gesell-schaft – Natur im südamerikanischenGran Chaco. Ein Beitrag zur Umwelt-problematik der Entwicklungsländer.Saarbrücken: Verlag für Entwicklungs-politik 1998. 411 pages.
This dissertation in social sciencespresents a critical analysis of the interrela-tion or “nexus” between society andecosystems in the South American GranChaco. Its core thesis is that the introduc-tion of Western technology into the regionled to an over-exploitation of resourcesand environmental destruction due to itsreduced perspective on and fragmentedinteraction with the complex social andecological systems characteristic for tropi-cal ecosystems: The theoretical back-ground is Sunkel’s ascendant develop-ment style. Thus it is Hortt’s intention topresent a holistic and detailed analysis ofall important aspects explaining the untilnow devastating impact of the white man’spresence in the Bolivian rainforest.
The author consequently starts with anin-depth inventory of the natural resources
Historia y ciencias sociales: América Latina 327
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 327
in the research area. In one major chapter(nearly two thirds of the book) he presentsthe geological, climatic and biologicalconditions and characteristics of thisregion shared by Argentina, Bolivia, Bra-zil and Paraguay. The following descrip-tion of the social and socio-economicactors in the Gran Chaco and the historyof human presence in the region outlinesonce more the sharp contrast between thesustainable and harmonious way of livingof the native inhabitants on the one handand the devastating exploitation of naturalresources by the wood-and cattle-industryon the other.
The concluding discussion of lessonsto be learned and measures to be takenstresses the need of thorough economicand social reforms: sustainable forestryand agriculture, a revised political strategyin respect to the indigenous population and
more efficient protection of natural reser-ves. Above all, from the scientific point ofview, Hortt claims the urgent need ofholistic and interdisciplinary approaches tothe subject and a ‘global analysis of thenexus society – environment’.
Hortt’s study is a respectable effort toconsider all important aspects and to pre-sent a thorough and in-depth analysis ofthe Gran Chaco region, although the eco-nomic aspects fall too short and are one-sidedly discussed only in regard to theirdistructive effects. The results and claimsare neither new nor surprising; but as theyhaven’t lost their importance and still waitto be realized, the need of a sustainableand cooperative development and inter-disciplinary scientific approaches can’t bestressed too much.
Kristina Birn
328 Historia y ciencias sociales: América Latina
Iber
oam
eric
ana,
II,
5 (
2002
)
Rev5-04 18/2/02 10:16 Página 328