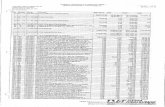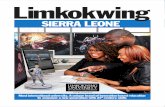Un grito-en-la-sierra
Transcript of Un grito-en-la-sierra
Un grito en la sierra:Memoria del siglo XX y trazos de un discurso
auténtico de integración latinoamericana
CRISTHIÁN G. PALMA BOBADILLA
UN GRITO EN LA SIERRA:Memoria del siglo XX y trazos de un discurso auténtico de integración latinoamericanaCristhián G. Palma Bobadilla
Editorial ForjaRicardo Matte Pérez N° 448, Providencia, Santiago de Chile.Fonos: 4153230, 4153208.www.editorialforja.clinfo@editorialforja.clwww.elatico.clPrimera Edición: agosto, 2011.
Prohibida su reproducción total o parcial.Derechos reservados.Ninguna parte de esta publicación, incluído el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o trasmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.Registro de Propiedad Intelectual: Nº 204 739
ISBN: 978-956-338-039-2
Este libro, mi primer libro, lo dedico a mi familia:A mi mujer, Cindy, quien transforma mis días en alegrías;
a mi pequeño hijo, Alejandro Tomás, para quien deseo lo mejor en esta vida y en quien he depositado toda mi esperanza.
A mi padre, Julio, que con sabiduría y rectitud, me enseñó las cosas más importantes de este mundo;
A mi madre, Elizabeth, quien volcó en mí todo su amor, por cuanto solo tengo palabras de admiración;
A mi hermana, Constanza, a quien quiero como si fuese mi propia hija.
A la memoria de mis abuelos: Amanda y Orlando, Fernando y Alicia. Quienes, de alguna forma siguen presentes y
porque sin ellos, nada de esto hubiese sido factible.De un modo distinto pero con la misma fuerza,
les ama desde lo más hondo de su corazón.
Cristhián
Quisiera agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de mi proceso de formación y muy especialmente, a quienes me
apoyaron en esta etapa de publicación:
A don Ricardo Salas Astrain, hoy Decano de la facultad de la Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Temuco, de quien
aprendí a querer y respetar nuestra historia continental, a su gente y a mi tierra.
A don Pedro Rosas Aravena, Director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS, por su gran generosidad
y enorme valía, al contribuir con el prólogo de este texto y trabajar permanentemente por la defensa de aquellos ideales objetados
por discursos totalitarios.
A la profesora, Carmen Gloria Bravo, jefa del programa de educación continua de la Facultad de Humanidades de la
Universidad de Santiago de Chile, e investigadora del Instituto IDEA, de la misma Universidad. Por su permanente apoyo en la
realización de mi diplomado en América Latina, actividad en el que tuvo lugar la presente investigación. Y por el cariño que siempre
ha mostrado hacia sus alumnos.
Finalmente, agradezco el apoyo económico brindado por el Consejo Nacional de la Cultura, por confiar en mí y coadyuvar a la publicación de mi libro –por medio del Fondo Nacional de
Fomento al Libro y la Lectura.
Cristhián G. Palma Bobadilla.
PRÓLOGO
Utopía por la que vale la pena soñar y luchar.
El trabajo que introducimos es, en perspectiva y tal cual su autor lo señala, “un pequeño pasaje de nuestra historia americana” del que ciertamente se conoce poco en Chile más allá de un reducido grupo; interesado en los orígenes y conse-cuencias del grito colectivo que remeció a Córdoba La Docta en los comienzos del siglo recién pasado. Leemos así, un tra-bajo de rescate y actualización de un pasado que es también nuestro y que tuvo en nuestro territorio símil, ecos y lecturas como también, consternadas advertencias sobre los peligros reformistas de parte de quienes, aterrados con el cambio, se atrincheran en los privilegios de la continuidad histórica del orden institucional en todo plano.
El ejercicio de investigación y análisis de Cristhián Pal-ma, recoge algo más que un grito en la sierra, deviene en un encuentro feliz entre historiografía y memoria de nuestros in-tentos continentales por responder a la pregunta por la iden-tidad. Interrogante clave para poder echar a andar procesos emancipatorios que –como en este caso– interrogan al pasado para poder construir sentidos futuros. Palma nos recuerda un aforismo histórico imprescindible: toda historia es historia del presente.
Un grito en la sierra habla al mundo y al continente de la universidad y desde la universidad queriendo ser parte de este mundo latinoamericano que se mueve más allá de los campus y que demanda, de ese espacio protegido y contrito, ser el lugar donde la historia no pase de largo para dar a esa misma historia una cuota de fulgor y saber comprometido.
Es posible y casi una redundancia señalar que no hay
10 / Un grito en la sierra
universidad en el mundo donde la política y lo político no se encuentren presentes. Unas veces como espacio de denuncia y resistencia donde lo ético y lo discursivo logran una profun-da articulación, otras como semillero de análisis y proyectos estructurales del cambio y su sustentabilidad; y no en pocas ocasiones como los centros donde el poder ensaya y perfec-ciona, definiendo e intentando perpetuar los dispositivos de su praxis racionalizada: en contra de las fuerzas del cambio social. Cristhián Palma desmonta esa dialéctica en clave his-tórica y la recompone configurando un aporte al campo histo-riográfico y político.
Hace un par de años en Santiago de Chile, y días pre-vios a un viaje realizado con un grupo de compañeros his-toriadores a Córdoba, Hugo Semelman nos señalaba que los cambios sociales, las revoluciones y los grandes quiebres del orden social, no pasan por la universidad en el sentido de que-dar supeditados a ella aclarando, a reglón seguido, que eso no implicaba sustraerse o volverse reaccionaria a esos cambios. Al decir eso aparecen en el horizonte las imágenes fuertes de sólidos referentes del pensamiento y reflexiones que han visto su cuna en las aulas universitarias y que han colaborado estra-tégicamente a iluminar el avance de las luchas de los pueblos en el mundo entero, y con no poca frecuencia, las trayectorias vitales de intelectuales que se han hecho orgánicos de las lu-chas de sus respectivos países y continentes al sumarse a las filas de las organizaciones de las clases populares.
Como muestra Cristhián Palma, en su libro Un grito en la sierra, este fenómeno es histórico y ha tenido cúspides que como en Córdoba tienen sus cúspides en coincidencia con las alzas del movimiento popular en las más diversas latitudes. Pero ese fenómeno es evidentemente un desplazamiento, un quiebre, una fractura en el interior de una institución creada
Cristhián G. Palma Bobadilla / 11
para la construcción de un tipo de racionalidad en un mundo soñado por una élite ilustrada desde una esquina del poder para servir precisamente a la reproducción crítica y mejorada de su centro.
La emergencia de Un grito en la sierra no escapa a esa dialéctica histórica y se debate en las contradicciones con el otro antagónico lo mismo que con un sí mismo que aunque soñando lo nuevo nace de las entrañas de lo viejo. Así fue en la escolástica, así fue con la universidad libre a partir de la revo-lución francesa, así fue con las universidades desarrollistas de los Estados modernos empapados de desenfreno civilizatorio y así es con las instituciones que doblegadas o cobijadas por el mercado se arriman hoy al árbol del pensamiento neoliberal. El trabajo de Cristhián Palma es, en este plano, un mapa anti-guo que permite leer los caminos presentes, sus peligros y los seductores destinos posibles.
La universidad conserva tanto como cambia, anuncia y perpetúa, abre y cierra posibilidades y performatiza el naci-miento y muerte de sujetos con la solidez de un barco de papel sobre las aguas tempestuosas de las demandas sociales, eco-nómicas y políticas desplegadas en una temporalidad perver-tida por la perpetuidad de un presente que niega toda perma-nencia. Como demuestra Palma, no puede ser de otra manera; la universidad es siempre un producto social. En esa condi-ción histórica es donde se pone en riesgo entonces su unicidad como máquina cultural, como dispositivo de la reproducción y se hace porosa y frágil para la resistencia a su condicionante genético como semillero de las ideas dominantes de las clases dominantes de nuestras sociedades. Como en Córdoba, la so-ñada y enunciada torre de marfil, se vuelve entonces un teatro de papel y escenario de la representación.
Un grito en la sierra es una llave que abre una lucha
12 / Un grito en la sierra
entre escenario y escenografía, entre el juego de las luces que arremeten las barbaries y el juego verdadero que coloca a la universidad y la academia fuera de toda neutralidad discipli-nar, severidad paternal autoritaria o maternal cobijo para los pensamientos críticos que permiten decir que estos claustros son el testimonio de la diversidad universal de la condición humana. Córdoba abre y devela dialécticas crudas que la ha-bitan pero que nacen, sobreviven y mueren violentamente más allá de sus muros.
Leyendo el Grito en clave presente, El escenario y no la escenografía romántica cuestionan hoy las palabras mágicas del tablado del sentido universitario: entre ellas la idea del progreso material, desarrollo institucional, crecimiento perso-nal y la movilidad social que en los hijos redimirá el sacrificio de los padres, activará la demanda al Estado y abrirá en el presente la posibilidad de un nuevo y lucrativo campo a las inversiones. Córdoba la docta, sus aulas reformistas y sus es-tatuas derribadas seguramente clamarían hoy nuevas y más poderosas rebeldías.
Sin entrar en definiciones escolásticas la universidad aparece en este libro como un campo en disputa en una so-ciedad que disputa lo nuevo a pesar de lo viejo. Poco y nada se comenta en Chile, nos dice Palma sobre un movimiento y praxis que pudo y puede, como contra-dispositivo y contra-poder, servir de base para la elaboración de un contra discur-so capaz de hacer frente a las anquilosadas tradiciones de una sociedad oligárquica como fue la americana y que forzada por las fuerza de la historia y desde abajo, se vio obligada a pro-mover cambios fundamentales en su estructura política edu-cacional.
Como muestra Palma, la feudalidad de las aulas y la lucha entre Iglesia y Estado, la demanda por la cobertura y
Cristhián G. Palma Bobadilla / 13
acceso a la red educativa, por entonces, heredera de las disí-miles condiciones de trato colonial movilizaron y marcaron no solamente la escena política de una coyuntura dramática, sino también la biografía de a lo menos dos generaciones y la memoria de un país que tiene en ese instante fuego una de sus memorias fuertes a recuperar.
El movimiento reformista de 1918, nos dice el autor, es un eco propagado decisivamente en el plano continental y más que una losa de mármol que engalana el fin de una era, fue antesala y trazo de un discurso auténtico de integración la-tinoamericana. De libertad de cátedra, autonomía y comienzo de un sueño de igualdad y de justicia. Hoy, en la viva intersec-ción de signos y de siglos, esa realidad nos parece una utopía por la que vale la pena soñar y luchar.
Pedro Rosas A.Santiago, mayo de 2011.
INTRODUCCIÓN
La reforma universitaria emprendida a partir del “gri-to” de Córdoba1 y su declaración, en junio de 1918, no cons-tituye un fenómeno estrictamente académico sino una expre-sión social de envergadura considerable, que influyó deci-sivamente en la articulación de un discurso político inédito, matriz cultural alternativa, que a su vez modificó las bases del sistema de educación superior en toda la región, otrora pla-taforma anacrónica de contenido obsoleto y profundamente oligárquica.
Latinoamérica, desde siempre, alberga un anhelo eman-cipador que vive en su tierra, su gente y su historia. Una histo-ria de bronca y esfuerzo en una tierra de gratitud y aflicción. El sujeto-histórico latinoamericano no siempre orquesta con gracia una vida digna con estirpe de hombre noble. A veces levanta sus muertos y los carga, bajo el saledizo frontis de un edificio en llamas. Nos conmueve entonces el recordar suce-sos como los que revolucionaron la sierra y pampa cordobesa y su trascendencia, que aún en nuestros días puede apreciarse en el hecho de que, consumado aquel otoño/invierno de 1918, la experiencia reformista no ha sido indiferente a la formación de nuevos movimientos de resistencia social.
De esta forma, rememorando la historia del siglo XX, podremos esbozar y comprender la estructura, dinámica y fuerzas actuantes en nuestra América actual.
Un elemento medular a este respecto resulta de la pro-clama de autonomía universitaria. Dicha proclama, a diferen-cia del manejo coetáneo del concepto de autonomía, no cabe comprenderla al margen de los movimientos populares que
1 Reforma Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba.
16 / Un grito en la sierra
acompañaron el desarrollo del contexto histórico-social en el que se puso en práctica la reforma:
“La Reforma Universitaria de 1918 es el hecho que más aso-ciado ha quedado a los logros del gobierno radical en favor de la cla-se media. Más tarde dicha Reforma, repercutiría enormemente en los movimientos universitarios de toda Latinoamérica; sus orígenes, empero, fueron los prosaicos conflictos que tuvieron lugar a comien-zos de siglo entre la élite criolla y los nuevos grupos de clase media en torno al acceso a las universidades, y, más allá de estas, a las pro-fesiones liberales urbanas. De manera que la Reforma Universita-ria estuvo íntimamente vinculada al fenómeno general de la tensión social entre los grupos de clase media, producto de la restricción al crecimiento industrial en la economía primario exportadora (...)”2
Esta plataforma socio-cultural recaló en un modo dis-tinto de comprender la composición del pensamiento latino-americano, en cuyo patrimonio oscila, impetuoso, el deseo de emancipación y quiebre de toda forma de sujeción o yugo.
Este pensamiento prolifera en torno a la construcción de un discurso crítico reivindicatorio, con ocasión de una se-rie de denuncias sociales, portadoras de maneras diversas de ver la vida, de desdeñar sus valores, de desmitificar principios morales establecidos, de romper en abierta rebeldía con todo estilo en cuanto a costumbres, a formas literarias, a paradig-mas sociales y que abre la posibilidad al ejercicio pleno de un modo auténtico de pensar, aquél que dice relación con la ca-pacidad de autodeterminación de nuestros pueblos y al papel de la libertad intelectual en el sistema de libertades propio del pensamiento y la ideología liberal.
2 Rock, David. El radicalismo argentino 1890-1930. El primer gobierno radical. Buenos Aires, Editorial Amorrortu, 1977, p. 124.
Cristhián G. Palma Bobadilla / 17
Por todo ello, si hubiese tenido que elegir un segundo título para mi investigación, este bien pudo haber sido: “Cór-doba, un grito por la reivindicación necesaria y justa”.
Finalmente, mi trabajo no pretende ser “la” historia del movimiento reformista latinoamericano –como más adelante explicaré-, sino simplemente un aporte que, desde una pers-pectiva distinta (bajo la convicción de que es en algo novedo-sa), nos permita reflexionar acerca de una temática de relevan-cia esencial para nuestra historia como sociedad.
CAPÍTULO I
¿Existe un pensamiento auténtico en nuestra América?
Durante mucho tiempo, la actividad intelectual en nuestra región continental ha ocupado un lugar poco pre-ponderante en la construcción y legitimidad de nuestros pro-yectos sociales. No digo toda actividad intelectual, sino muy particularmente aquella que nace como contra discurso a los procesos de articulación propios de la modernidad.
En efecto, la producción de un sustento teórico basado en la generación crítica de pensamiento alternativo —esto es, aquella posibilidad de ejercer un marco ético y político capaz de penetrar y poner en jaque las instituciones tradicionales— ha sido relegada a un plano meramente especulativo, objeto de permanente rechazo o simplemente ignorado por la comu-nidad en general.
Desde esta perspectiva, resulta comprensible que buena parte de nuestra población siga considerando a la América me-ridional como una inacabada prolongación de Europa, y a esta, como la única fuente posible de generación de pensamiento. No en vano las primeras corrientes intelectuales que inspira-ron la expedición libertadora del virreinato del Perú y el pro-yecto de independencia en el cono sur, provinieron de Estados Unidos y Europa, siendo en esta última donde se fraguaron los lineamientos generales de la doctrina emancipadora:
“En los doce años transcurridos entre su partida a bordo de la George Canning y su regreso a Londres, San Martín llevó a la prácti-ca el plan anticipado, en 1800, por aquel escocés, Maitland (…) Una larga campaña a través de distintos países podía parecer sobrehumana a los compatriotas de San Martín, habituados a la pelea doméstica. En
20 / Un grito en la sierra
cambio, el Viejo Mundo estaba acostumbrado a tales empresas (…) Es posible, por lo tanto, que San Martín haya coincidido con Mait-land sin saberlo. Sería, sin embargo, una coincidencia asombrosa. Es probable (por el contrario) que el Libertador haya conocido el Plan Maitland de antemano”3.
Todo lo anterior parece simplemente reafirmar la idea de que no muchos cambios son impulsados desde esta parte del mundo, o que la mayor parte de ellos no produce efectos profundos. Sin embargo, caer en esta clase de reducción cons-tituiría un desacierto mucho mayor, que bien puede compa-rarse con intentar imitar sin más, a Europa o Estados Unidos desde nuestra acuciante realidad social.
De cualquier modo, laborioso trabajo el de interrogar las razones que impulsan un auténtico desarrollo cultural en nuestra América hispana. En principio, demostrar la existen-cia de corrientes ideológicas en esta parte del mundo repre-senta, en cierto sentido, el problema fundamental de esta dis-cusión. Asimismo, en palabras de Hugo E. Biagini:
“Considero de trascendental importancia (…) centrar la atención en aquellas manifestaciones no solo vernáculas sino tam-bién en las modalidades que se han proyectado más allá de nuestro propio territorio, sin constituir una simple prolongación o reverde-cimiento del panorama europeo, como es el caso de la revolución es-tética producida por el modernismo (…) Estoy aludiendo también a otros fenómenos donde se ha revertido la remanida dirección Norte-Sur (…)”4
3 Terragno, Rodolfo H. Mitland & San Martín Buenos Aires, La perspectiva de un beneficio inmediato, Ediciones Universidad Nacional de Quilmes, 1998, p.30.
4 Estudios Sociales, Revista Universitaria Semestral, año IV, Nº7, Santa Fe, 2º semestre de 1994, Dossier: Historia de las Ideas II, Entrevista a Hugo E. Biagini de Alejandro y Fabián Herrero. pp. 139-140.
Cristhián G. Palma Bobadilla / 21
Por otro lado, la unidad que presta sentido a dichas manifestaciones debe sumergirse en las raíces más intimas de su pueblo y, desde allí, erigirse como fuente de sus pulsacio-nes más intensas, en el entendido de que todo pensamiento auténtico es expresión de un proceso histórico-social evolu-tivo ligado a la configuración de los modos de vida de una comunidad. Siendo este proceso fruto de un incesante cues-tionamiento, por medio del cual se develan las relaciones de subordinación, lo que implica un quiebre material o discursi-vo de las totalidades opresivas y la realización de la dignidad humana.
Por todo lo anterior es que, a través del presente traba-jo de investigación, busco dar a conocer un pequeño pasaje de nuestra historia americana, del que muy poco se comenta en Chile, y que bien pudo servir de base para la elaboración de un contra discurso capaz de hacer frente a las tradiciones de la sociedad oligárquica americana de principios del siglo XX, forzándola a promover cambios fundamentales en la estructura política educacional, de corte feudal y marcada por la pugna entre la participación del Estado republicano y la Iglesia, así como la cobertura y acceso a la red educativa heredera de las di-símiles condiciones de trato colonial. Me refiero, específicamen-te, al pensamiento que nace en la reforma universitaria de 1918 en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, una de las Universidades más antiguas y tradicionales de toda América, y que no por eso dejaría de protagonizar una de las más impor-tantes luchas por la genuina democratización de la enseñanza:
“La juventud universitaria de Córdoba afirma que jamás hizo cuestión de nombre ni de empleos. Se levantó contra un régi-men administrativo, contra un método docente, contra un concepto de autoridad. Las funciones públicas se ejercitaban en beneficio de
22 / Un grito en la sierra
determinadas camarillas. No se reformaban ni planes ni reglamentos por temor de que alguien en los cambios pudiera perder su empleo. La consigna de hoy para ti, mañana para mí, corría de boca en boca y asumía la preeminencia de estatuto universitario. Los métodos do-centes estaban viciados de un estrecho dogmatismo, contribuyendo a mantener a la universidad apartada de la ciencia y de las disciplinas modernas. Las lecciones, encerradas en la repetición interminable de viejos textos, amparaban el espíritu de rutina y de sumisión.
Los cuerpos universitarios, celosos guardianes de los dog-mas, trataban de mantener en clausura a la juventud, creyendo que la conspiración del silencio puede ser ejercitada en contra de la cien-cia. Fue entonces cuando la oscura universidad mediterránea cerró sus puertas a Ferri, a Ferrero, a Palacios y a otros, ante el temor de que fuera perturbada su plácida ignorancia. Hicimos entonces una santa revolución y el régimen cayó a nuestros golpes”5.
Espero, entonces, que la presente investigación favo-rezca la reflexión en torno al verdadero potencial de cambio social de nuestra conciencia crítica, proceso de gigantesco sig-nificado e indispensable para romper ancestrales alienaciones y dependencias históricas culturales. Y nos permita, de ese modo, dilucidar una interrogante formulada hace poco me-nos de 50 años y que hoy sirve de soporte en la formulación del problema de estudio: ¿Existe un pensamiento auténtico en Nuestra América? Y: ¿Será el movimiento de reforma univer-sitaria una expresión fidedigna de este pensar? Con el anhelo
5 Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria. Redactado por Deodoro Roca, apa-reció en Córdoba (Argentina) el 21 de junio de 1918. Firmado por: Enrique F. Barros, Ismael C. Bordabehére, Horacio Valdés, presidentes. Gumersindo Sayago, Alfredo Cas-tellanos, Luis M. Méndez, Jorge L. Bazante, Ceferino Garzón Maceda, Julio Molina, Car-los Suárez Pinto, Emilio R. Biagosch, Angel J. Nigro, Natalio J. Saibene, Antonio Medina Allende y Ernesto Garzón. Miembros de la comisión directiva de la Federación Univer-sitaria de Córdoba.
Cristhián G. Palma Bobadilla / 23
de responder estas y otras interrogantes que van surgiendo conforme avanza mi investigación, decidí situar históricamen-te mi estudio al análisis de los acontecimientos ocurridos des-de el 15 de agosto de 1917 —fecha en la que un grupo de es-tudiantes inicia una protesta en las afueras de la universidad, colgando lienzos y derribando una estatua, para finalmente acantonarse resistiendo el desalojo policial— hasta el 13 de octubre de 1918 aproximadamente —con la suscripción del decreto de reforma universitaria—. Digo aproximadamente, pues al tratar de escudriñar los orígenes de este proceso, nece-sariamente me remontaré a otros periodos que, con el debido cuidado y atención, señalaré a pie de página.
a) Objetivos
Una primera parte de este libro se ocupa de compren-der la composición y estructura general del movimiento de reforma estudiantil —sobre la base del estudio de su contexto específico—; esto es, observando sus articulaciones internas e identificando la serie de discursos y relaciones de poder que predominaron y/o marcaron el rumbo de tal proceso.
Más tarde, mi investigación viene a constituir un punto de partida, una propuesta intelectual que desde el campo de las ciencias sociales nos permita reflexionar en torno a la im-portancia y ejercicio del pensamiento crítico latinoamericano. Lo que en cierta medida espero de mi investigación es que sea esta un pequeño aporte a la discusión sobre el auténtico valor de nuestros discursos reivindicatorios.
Ya he dicho que la presente investigación tiene por obje-to examinar y analizar detenidamente los orígenes, desarrollo y alcance de la reforma universitaria de 1918, proceso llevado
24 / Un grito en la sierra
a cabo por un grupo de estudiantes de la Universidad Nacio-nal de Córdoba, y que con posterioridad se extendió a otros planteles universitarios del país y de toda América Latina.
Espero contribuir, por medio de la presente, a la im-periosa tarea de defender la legitimidad y el valor de nuestra experiencia histórico-social, con objeto de orientar nuestro co-nocimiento a un proceso liberador, a partir del cual seamos capaces de alcanzar la anhelada unidad latinoamericana, no solo en base al proceso de concientización de lo propio, sino más bien en torno a la posibilidad de articular un pensamiento heterológico, impulsando de esta forma la armonía entre el su-jeto, la comunidad y su entorno.
De modo que por una parte espero establecer una co-rrelación significativa entre los sucesos ocurridos en la ciudad de Córdoba, que nos permita afirmar la existencia de un ejer-cicio intelectual auténtico y que, como tal, adquiere relevan-cia local en la gestación de un pensamiento social crítico, al tiempo que constituye una impronta universal que ha sido fuente de inspiración para otros discursos reivindicatorios (relevancia teórica). Así, por ejemplo, busco que el lector, vía observación interna, logre establecer una conexión intima en-tre la reforma universitaria de 1918 y la que con posterioridad tuvo lugar en Francia con la revolución estudiantil de Mayo de 1968, y —por qué no— con el espíritu antiimperialista que ese mismo año avivó las protestas que siguieron el desarrollo de la convención Nacional del partido Demócrata en Chicago, dando de este modo un giro a la clásica concepción Norte-Sur, en tanto quiebra la continuidad de nuestro acérrimo idealis-mo occidental.
Por otra parte, esto nos lleva a “comprender la multipli-cidad de manifestaciones culturales y su vinculación con el mundo-hogar en el que estas se expresan como un haz de líneas de sentido
Cristhián G. Palma Bobadilla / 25
en fuga permanente”6, que bien puede representar un diálogo intercultural constante.
En este entendido, mi contribución no tiene otro objeto que el de difundir tales ideas (relevancia práctica), poniendo énfasis en algunas variables que permitan entregar una pers-pectiva distinta y sean un pequeño aporte a la reflexión de esta temática. En dicho intento, pretendo hacer presente la impor-tancia que tuvieron estas ideas en el complejo proceso de cons-trucción de la identidad del pensamiento reformista —sin ser esta investigación “la” historia de dicho movimiento—, y no solo ello, sino más bien como soporte de un amplio bloque que permanece a la espera de la concreción de un proyecto alterna-tivo, amenazando no solo con redibujar las fronteras y mapas regionales, sino reivindicando el conjunto de relaciones de po-der existente en el seno del modelo de organización social.
Para medir el cumplimiento de los objetivos trazados, fijé una serie de objetivos específicos que gradualmente alcan-zados me llevarán a la composición central de mi tarea inves-tigativa. Cada uno de estos objetivos se relaciona con alguno de los supuestos y variables que explicaré a través del Diseño Metodológico y que me conducirán a la construcción del mar-co teórico investigativo. Los objetivos específicos que pertene-cen al primer supuesto (a) y grupo de variables asociadas, son:
a) Observar e Identificar los hechos y contexto en el que se da origen y desarrolla el movimiento.
b) Comprender los procesos predominantes y aquellos que in-fluyeron directa e indirectamente sobre la lucha estudiantil.
6 Brower, Jorge. Proyecto: Diccionario del Pensamiento Alternativo II. Pensamiento He-terológico. [en línea]: documento extraído de Internet. 2005 [fecha de consulta: 12 de febrero de 2010]. Disponible en: http://www.cecies.org/articulo.asp?id=117
26 / Un grito en la sierra
c) Describir la construcción del proceso identitario del movi-miento reformista estudiantil.
En segundo lugar, los objetivos específicos que perte-necen al otro conjunto de variables (supuesto b), son:
a) Identificar el origen y tipo de relaciones entre este movimien-to, el conjunto de la sociedad y otros sectores en particular.
b) Establecer las principales similitudes y diferencias con otras formas de organización colectiva de la época.
Finalmente, el último grupo de objetivos específicos co-rresponde al tercer tipo de supuesto (c) y variables; estos son:
a) Referir la línea de correlación de los principales hechos, es-pecialmente en relación al curso del proceso de conflicto en-tre discursos dominantes y discurso reformista (de quiebre).
b) Interrogar si este proceso corresponde a la perspectiva de cam-bio social y cómo sus efectos influyeron con posterioridad, ge-nerando consecuencias a corto, mediano y largo plazo.
Tabla de Indicadores Sociales
Para verificar el avance de cada objetivo específico, utilizaré una serie de indicadores de medición por vía de la aplicación del método dialéctico. Por medio de la siguiente tabla es posible comprender el alcance de cada uno de estos indicadores sociales:
Cristhián G. Palma Bobadilla / 27
b) Metodología
Mi investigación se inicia poniendo sobre la mesa tres supuestos teórico-metodológicos amplios, evidentemente vinculados entre sí, y que, según creo, han orientado princi-palmente la realización de este trabajo:
a El primero de ellos exige considerar que la evolución y di-námica socio-histórica no puede ser explicada, aunque sea en última instancia, como consecuencia de un factor único. De modo que los procesos y modos de organización social, tanto en su generación como en la forma en que conducen su actuar, tienen participaciones multi-causales. No obstan-te, “la mayor o menor preponderancia de uno u otro de estos múl-tiples factores variará según peculiares circunstancias históricas, culturales, políticas, económicas y sociales, de suyo imponderables a priori y no predeterminadas”7. En base a lo señalado es que
7 Moreno Beauchemin, Ernesto. Historia del Movimiento Sindical Chileno, Una visión
28 / Un grito en la sierra
mi propuesta sigue un diseño no experimental, en cuanto se vale del estudio y la observación del contexto; longitudi-nal, toda vez que mi interés es analizar el comportamiento de determinadas variables y los cambios que registra a tra-vés del tiempo; y prospectivo, en tanto me permite observar no solo las causas presumibles, sino también avanzar a fin de identificar sus consecuencias. Tal como lo he señalado, puse énfasis en la observación y comprensión de los pro-cesos históricos antes descritos, con objeto de establecer la existencia de una correlación e influencia entre uno y otro.
En esta labor hice uso de alguno de los instrumentos que pertenecen al método cualitativo, de carácter descriptivo exploratorio. Esta investigación, se identifica más bien con la dimensión socio-critica por vía del método dialéctico para la construcción de enunciados y a fin de sacar provecho de la in-formación compilada en fases tempranas a la elaboración del presente texto. Por esta razón, es probable que este tipo de dise-ño, configure un marco metodológico ecléctico en el que los an-tecedentes proporcionados provienen con mayor frecuencia de:
Cristiana, I. Formulación del Problema. Edición Instituto Chileno de Estudios Huma-nísticos, Santiago de Chile. 1986, p. 14
Cristhián G. Palma Bobadilla / 29
In(( h Material o FuenteLos datos contenidos en este documento fueron riguro-
samente seleccionados mediante un estudio previo y por se-parado. De ellos recogí algunos aspectos fundamentales que influyeron en el proceso en cuestión, aspectos que me permi-tieron construir un modelo teórico basado en el contexto his-tórico-social, considerando algunas variables como:
1. El marco político y socio-cultural dominante. Consiste en precisar las características predominantes en el sistema político, en relación a los siguientes criterios de estudio:
a. Sectores sociales que ostentan el poder político.b. Conflictos sociales que dominaron el imaginario colecti-
vo y la forma en que se distribuía el poder.c. Ideas, valores y formas de pensamiento a partir de los cua-
les la sociedad organizaba sus discursos predominantes.
30 / Un grito en la sierra
2. Identidad del actor movimiento reformista estudiantil. Consiste en establecer similitudes con organizaciones so-ciales similares u otras formas de asociación colectiva que existían durante el proceso de génesis del movimiento. Además de una búsqueda que nos permita comprender la percepción que el propio cuerpo estudiantil tenía de sí mismo y de su rol en la sociedad. En esta parte es clave la propuesta alternativa en la articulación de un discurso crítico y cómo ella constituye un proyecto histórico-social que hace suyo la respectiva organización como fuente de resistencia. En este sentido, debemos considerar:
a. Los miembros que participaron en la reforma.b. Los procedimientos y criterios de validez utilizados en di-
cho suceso.
3. La naturaleza y forma en que el movimiento de reforma estudiantil se relacionó con otros sectores de la sociedad, como el gobierno, la iglesia, los directivos y profesores de la universidad, etc.
Esta variable implica considerar un segundo supuesto que sirve de sustento en la línea de desarrollo de mi investigación:
b- El segundo supuesto dice relación con la idea de que, en una sociedad dada, las manifestaciones colectivas del tipo organizacional, no pueden simplemente explicarse a través de sus protagonistas, sino que deben ser consideradas, ade-más, aquellas condiciones histórico-culturales en las que dichas manifestaciones aparecen y actúan. Así, “toda histo-ria societal va mostrando diferentes ideas y formas de pensamien-to que predominan entre los diferentes grupos y organizaciones y a partir de los cuales estos buscan responder a los interrogantes y
Cristhián G. Palma Bobadilla / 31
desafíos del presente y del futuro. Se trata de la lógica particular e influencia clave que algunas veces tienen determinadas energías valóricoculturales sobre los procesos sociales”8.
Dicho supuesto parece familiarizarse con el concepto de hegemonía a la luz de los escritos de Antonio Gramsci; esto es, como la presencia de un “proceso de dirección política y cultu-ral de un grupo social sobre otros segmentos sociales, subordinados a él. A través de la hegemonía un grupo social colectivo logra gene-ralizar su propia cultura y sus valores para otros”9. De esta forma, la hegemonía constituye un marco significativo abierto, en el que conviven tanto discursos dominantes como discursos subalternos, y por medio del cual se organiza la sociedad es-tableciendo relaciones de poder entre sus miembros. Con el ánimo de observar y comprender la composición y tipificar el tipo de relaciones predominantes entre los diversos actores sociales inmiscuidos en el proceso reformista, adopté la clási-ca distinción entre procesos de cooperación y procesos de con-flicto. Sin embargo, este último bajo el enfoque interrelacional:* Procesos de Cooperación: Aquellos en que los actores socia-
les llevan a cabo esfuerzos y acciones en conjunto con miras a lograr determinados objetivos y metas.
* Procesos de Conflicto: Los conflictos son procesos sociales que reflejan la forma en que se relacionan las personas o grupos sociales. Así:
“Los conflictos son situaciones en las que dos o más per-sonas, o grupos, tienen intereses contrapuestos. Los conflictos sociales son situaciones reales en las que están involucradas dos
8 Ibíd. p. 159 Kohan, Néstor. Antonio Gramsci, ¿Qué es Hegemonía? Colección vidas rebeldes, publi-
cado por Ocean Sur, Santiago de Chile, 2006, pp.11-12
32 / Un grito en la sierra
o más partes, que pueden ser individuos, grupos o Estados”10.
Este enfoque me lleva al último de los supuestos, por medio del cual sostengo que:
c- Los discursos predominantes operan en un estado de pen-dencia permanente; por ello, la hegemonía no se acepta en forma pasiva, sino que es resultado de una conflagración en la que sus articulaciones internas son más bien elásticas.
La tensión en cuestión deja abierta la posibilidad a la critica sistémica, génesis del movimiento contra-hegemónico, para lo cual es preciso configurar un pensamiento auténtico, que, lejos de generalizar lo propio y subordinar lo ajeno, sea capaz de representar los modos de vida históricamente subor-dinados a una lógica de mando, movilizando, de este modo, la fuerza intelectual de origen (moral de emergencia) que des-cansa en la conciencia de nuestro pueblo.
Si bien esta posición es similar a la teoría de campo so-cial de Bordieu; es decir, al “conjunto de relaciones de fuerza entre agentes o instituciones, en la lucha por formas específicas de dominio y monopolio de un tipo de capital eficiente en él (…) En la que el espa-cio se caracteriza por relaciones de alianza entre los miembros, en una búsqueda por obtener mayor beneficio e imponer como legítimo aquello que los define como grupo; así como por la confrontación de grupos y sujetos en la búsqueda por mejorar posiciones o excluir grupos”11.10 Cuadra Lira, Elvira. Cambio social y conflicto: Actores sociales y relaciones de poder.
¿Qué es un Conflicto? Edición Ayuda Popular Noruega, Managua, Nicaragua, 2003, P.1511 Sánchez Dromundo, Rosalba Angélica. Revista Electrónica de Investigación Educativa
REDIE. ISSN: 1607-404. Vol. 9, Núm. 1, 2007, Artículo: “La teoría de los campos de Bourdieu, como esquema teórico de análisis del proceso de graduación en posgrado. El Concepto de Campo”. [en línea]: documento extraído de Internet. 2007 [fecha de consulta: 16 de febrero de 2010]. Disponible en: http://redie.uabc.mx/vol9no1/conte-
Cristhián G. Palma Bobadilla / 33
Mi propuesta busca integrar el enfoque interrelacional a la comprensión de los procesos de conflicto; en otras pala-bras, aceptar que estos son parte del quehacer cotidiano, y que muchas veces resultan constructivos para la implementación de transformaciones positivas al interior de cada sociedad. Para este efecto, es indispensable comprender la dinámica en que se producen estos procesos, reconociendo aquí cuatro fa-ses12 que con posterioridad contrastaré con los hechos desa-rrollados en junio de 1918:
c) Paradigma social
Sea a consecuencia del acentuado carácter nacional de estos estudios o por cuanto “se trata de una historiografía mar-cada muy fuertemente por situaciones históricas y sociales que no pueden ignorarse”13 es que resulta indispensable conectar los supuestos que expuse con anterioridad, sobre la base del para-
nido-dromundo.html12 Cuadra Lira, Elvira. Cambio social y conflicto: Actores sociales y relaciones de poder.
¿Qué es un Conflicto? Edición Ayuda Popular Noruega, Managua, Nicaragua, 2003, P.1713 Roig, Arturo Andrés. Historia de las Ideas. Delimitación Histórica, Boletín de Filosofía
N° 9, Volumen 3, Ediciones Universidad Católica Blas Cañas, Santiago de Chile, p. 11
34 / Un grito en la sierra
digma social critico adyacente a la comprensión del contexto o marco histórico- social en el que se desarrollaron los hechos.
Por esta razón, el diseño metodológico aplicado en mi investigación guarda estrecha relación con el movimiento dis-ciplinario denominado14 Historia de las Ideas, que, desde la perspectiva del historiador francés Roger Chartier, nos ofre-ce la posibilidad de profundizar en un marco histórico-social específico, bajo reglas especificas; esto es, sobre la base de un contexto intelectual propio. Nos dice:
“En ninguna otra rama de la historia existe tal especifici-dad nacional en términos utilizados y tal dificultad en introducirlos, incluso en simplemente traducirlos a otro idioma o a otro contexto intelectual”15.
Aunque para algunos investigadores esta perspectiva resulte irrelevante y llena de imprecisiones, en lo personal considero que constituye una importante base ideológica de pensamiento alternativo para la generación de discursos crí-ticos que cuestionen la universalidad de contextos histórico-sociales en los que se producen, legitiman y dan continuidad a los discursos dominantes. Es, por cierto, gracias a este grado de incertidumbre e imprecisión que se favorece el quiebre de las totalidades, como señala el profesor Arturo Andrés Roig: “La historiografía no necesita de un Espíritu absoluto que vaya ha-ciendo de garantía de unión. La historiografía es un discurso y en cuanto tal, es una praxis y es una praxis que la ejerzo desde un ho-rizonte de comprensión. No hay momentos absolutos de liberación, sino momentos relativos a una liberación”16.14 Por el intelectual estadounidense Arthur Oncken Lovejoy (1873-1962).15 Chartier Roger. Intellectual History or Sociocultural History? The French trajectory. En
Dominick Lacapra, Rethinking Intellectual History, Ithaca and London, Cornell Univer-sity, 1983, p.
16 Carta de Roig a Yamandú Acosta del 18/12/1994 [en línea]: documento extraído de In-ternet. [fecha de consulta: 10 de febrero de 2010]. Disponible en: www.ensayistas.org/filosofos/argentina/roig/
Cristhián G. Palma Bobadilla / 35
d) Hipótesis
Dada la magnitud de los objetivos trazados y conside-rando ciertos elementos de los supuestos anteriores, me pare-ce necesario distinguir dos clases de hipótesis:
a- Al primer tipo de hipótesis pertenecen los antecedentes in-mediatos y propios del asunto en cuestión, aquello que dice relación con el origen y desarrollo del movimiento refor-mista universitario cordobés.
b- El segundo tipo de hipótesis se refiere a los efectos ulterio-res del movimiento; esto es, a sus alcances, conexiones y tejido cultural.
Del mismo modo, ambas clases de hipótesis las he sub-dividido en hipótesis generales (comunes a otros procesos de similares características) y particulares (las que corresponden al mismo objeto de estudio).
Siendo así, postulo como hipótesis general de primera clase que:
* El nacimiento del movimiento reformista universitario de Córdoba es el resultado de un proceso de conjunción signi-ficativa o unión de diversas valoraciones o representaciones simbólicas, arraigada en la conciencia colectiva estudiantil.
* Este movimiento aspira a la construcción de un proyecto alternativo, que rompa la prestancia y unidad del discurso hegemónico.
Considerando lo expuesto, puedo sostener como hipó-
36 / Un grito en la sierra
tesis particular (de primera clase) que los grupos que influyen con mayor importancia sobre este movimiento social, a nivel local, fueron:* La rigidez institucional.* La pugna existente entre el Estado Liberal y la Iglesia.* La llegada al poder ejecutivo de un gobierno radical.* La irrupción de nuevos actores sociales (clase media).* La unidad obrero-estudiantil.
Y, a nivel global:
* En materia cultural, el movimiento literario del modernis-mo.
* En el marco político, la primera guerra mundial y la apa-rición del bloque socialista en la Revolución Soviética de 1917.
Consignando las hipótesis que se relacionan directa-mente con los hechos acontecidos en junio de 1918, pasaré a describir la hipótesis general de segunda clase, que, de acuer-do a lo señalado, se refiere a los alcances, efectos y conexiones que es posible establecer con posterioridad a lo sucedido; así:
* La aparición del movimiento de reforma estudiantil uni-versitario implicó un oportuno quiebre al discurso hege-mónico, dando un giro histórico a su contexto por medio del análisis crítico.
Finalmente, la hipótesis del tipo particular de segundo grado:
Cristhián G. Palma Bobadilla / 37
* La experiencia vivida por la juventud estudiantil —que an-tecede a los cambios alcanzados tras la reforma— repercute en la formación de nuevos movimientos sociales inmersos en variados contextos. Debido al establecimiento de un diá-logo intercultural permanente, basado en la construcción de discursos de integración social.
CAPÍTULO II
La reforma y su dimensión conceptual.
Nociones generales.
Desde una perspectiva metodológica, es importante precisar que, para captar el multifacético fenómeno del refor-mismo en su contexto global, esto es, destacando algunos de los factores que lo han influido, debemos dejar de lado los de-talles y concentrarnos en los lineamientos básicos y más sig-nificativos. Para ello, he construido un modelo teórico a partir del cual desarrollaré conceptualmente ciertas variables, con objeto de dar mayor consistencia y unidad de análisis a los hechos y conclusiones que expondré más adelante.
El esquema complementario de dicho modelo lo podrá encontrar en el anexo, al final de este documento, o consultan-do el índice que está al comienzo del mismo.
a) Unidades de análisis
La presente unidad de análisis comprende el estudio de una de las principales expresiones, en sociedad de cambio, del fenómeno de acción colectiva. Me refiero específicamen-te al análisis del denominado movimiento social de reforma universitaria; esto es, la acción de cambio impulsada por el cuerpo estudiantil, con objeto de modificar gradualmente la estructura, los contenidos y fines de la universidad, por medio de la organización colectiva y articulación de un discurso críti-
40 / Un grito en la sierra
co, auténtico (representativo) y reivindicatorio.Por cierto, conviene distinguirlo de otras importantes
estrategias de acción colectiva, como lo son: las demandas sociales, la pertenencia y participación sindical o gremial, y, aunque comunes en ciertos aspectos, de los actos públicos de protesta conocidos como movilizaciones.
Para precisar el origen de este tipo de movimiento, de-bemos estudiar su composición. Con ello resulta imprescindi-ble diferenciar entre el proceso de reforma y el revoluciona-rio, si bien ambos mantienen características similares, debido a que son materialmente posibles mediante la organización de movimientos de resistencia y solidaridad; y principalmen-te porque ambas situaciones son precedidas por la figura de un discurso cuestionador, generalmente de carácter político. Lo que las diferencia, es que en el caso de la reforma dicha figura se enmarca en un campo de aplicación-social, gradual y especifico. Mientras que en el proceso revolucionario, esta figura implica una transformación radical del conjunto de re-laciones de poder que organizan y dan forma a determinada unidad territorial.
b) Sobre el concepto de reforma
Aclarado este punto, primero analizaré la extensión del concepto de reforma, para posteriormente profundizar respecto a su aplicación en el mundo de la organización estu-diantil universitaria.
Al hablar de reforma, nos estamos refiriendo a la “ac-ción y efecto de reformar o reformarse, esto es, aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo”17. 17 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Concepto de Reforma [en línea]:
documento extraído de Internet. [fecha de consulta: 18 de febrero de 2010]. Disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=REFORMA
Cristhián G. Palma Bobadilla / 41
Esta definición la podemos encontrar en el.Diccionario de la Real Academia de la Lengua Españo-
la; etimológicamente proviene de la voz latina reformatio, es decir, corrección o arreglo de alguna cosa, una definición poco convencional, extiende el uso de este concepto a la defensa de determinados asuntos, lo que en el área de las ciencias sociales puede implicar una variedad de situaciones. En este sentido, la reforma se presenta como un proceso dinámico con el pro-pósito de crear un nuevo espíritu crítico cuyo denominador común es el interés superior.
La idea de “reforma social”, en términos generales, puede ser comprendida desde múltiples direcciones, aunque es posible convenir que esta adquiere su mayor relevancia en el estudio del campo de la sociedad civil. “El concepto prevale-ciente de sociedad civil es que es un sistema de asociaciones civiles autorreguladas, descentralizadas y voluntarias, basadas en una vida moral y organizadas en forma autónoma del Estado”18.
En este contexto, la sociedad civil surge de manera es-pontánea, como resultado de un proceso de interacción subje-tiva mediada por símbolos, ritos y costumbres inmersas en la sociedad. Desde el paradigma emancipatorio latinoamerica-no, constituye una propuesta al modelo clásico de Estado oc-cidental y al mismo tiempo una forma de transición comuni-taria, por medio de la cual se ponen en práctica determinadas dinámicas de cambio, ligadas, por ejemplo, a la producción de discursos que impulsan la aplicación de reformas en determi-nadas materias.
18 Vargas Hernández, José G. Ensayo: Teoría de la acción colectiva, sociedad civil y los nue-vos movimientos sociales en las nuevas formas de gobernabilidad en Latinoamérica, 4. Sociedad civil y nuevos movimientos sociales, 2007, p.10
42 / Un grito en la sierra
c) Conciencia crítica, concientización y discurso crítico
Esta clase de discursos, a consecuencia de tensiones no resueltas, acompañarán el desarrollo histórico-social de los Estados modernos, para convertirse en expresión de una con-ciencia crítica reivindicatoria. La “conciencia crítica” es un es-tado de conciencia, un término descriptivo, en última instan-cia, “que denota la dimensión filosófica y connota aspectos pedagógi-cos, políticos”19, pero que para su ejercicio requiere un proceso de “concientización” o camino previo, “que denote la dimensión pedagógica-política, connotando un horizonte filosófico”20.
De esta forma, dicho estado de conciencia es fruto de un proceso racional, por medio del cual el ser humano adquiere una libertad-en-relación a su experiencia mundo de vida, no viéndose impedido por situaciones de opresión y dominación. La práctica asociativa reformista es una vocación de hacer con-ciencia crítica a la estructura contemporánea autócrata; esta “se fundamenta en relaciones interdependientes de confianza mutua, re-ciprocidad e intercambio en el desarrollo de nuevas formas de ejercicio de derechos ciudadanos que se conquistan a través de luchas políticas y sociales y que definen los derechos civiles que se originan del Esta-do y cuya burocracia liberal es quien debe garantizarlos además”21. Desde esta perspectiva, corresponde revisar ahora el concepto de reforma social en la matriz de tipo político-estructural del Estado moderno, para posteriormente profundizar respecto de su aplicación en el campo representativo social.19 J. B. Líbano, S. J. Conciencia Critica/ Concientización. III. Delimitación Conceptual,
Boletín de Filosofía N°9, Volumen 2, Ediciones Universidad Católica Blas Cañas, San-tiago de Chile, p.176
20 Ibíd.21 Vargas Hernández, José G. Ensayo: Teoría de la acción colectiva, sociedad civil y los
nuevos movimientos sociales en las nuevas formas de gobernabilidad en Latinoamérica, 4. Sociedad civil y nuevos movimientos sociales, 2007, p.10
Cristhián G. Palma Bobadilla / 43
d) Modelo político-estructural de reforma social
En términos amplios, la “Política” se refiere íntegra-mente a las relaciones entre el individuo-ciudadano, la socie-dad civil y el Estado. El problema de la política en América Latina comprende, “cuando menos, una doble circunstancia: la disociación entre el universo real y el jurídico político; y la que se re-fiere al proceso de estandarización que emana de la aplicación indis-criminada del modelo neoliberal y afecta a los fundamentos mismos de la política en la modernidad”22.
La primera circunstancia connota una ruptura entre el derecho y la praxis. Así, “cuando el modelo de Estado y Gobierno o el sistema político en general no son partes de la cultura nacional, sino una forma foránea, superpuesta y sin contenido propio (…) se crea una división entre la práctica y este universo discursivo. Se crea así una especie de regla implícita, una suerte de “ética” política táci-ta en la que el discurso no sirve para expresar sino para encubrir”23.
Dentro de este orden de ideas, emprender una reforma social en materia “jurídico-política” o “político-estructural”, significa modificar gradualmente la forma de organización y funcionamiento de la actividad pública sobre la que se pre-tenda ejercer, así como la incorporación de cambios a los con-tenidos institucionales que le rigen. Introducir estos cambios implica transformar un conjunto de derechos y obligaciones asociados a dicha actividad. En otras palabras, constituye de suyo el establecimiento de un régimen normativo distinto, por medio del cual se definen las directrices de un nuevo marco administrativo, en atención al proceso de gestión y coopera-22 Serrano Caldera, Alejandro. Política. III. Delimitación Conceptual, Boletín de Filosofía
N° 9, Volumen 2, Ediciones Universidad Católica Blas Cañas, Santiago de Chile, p. 5023 Ibíd. pp. 50- 51
44 / Un grito en la sierra
ción entre sus miembros; de modo que ciertas relaciones de poder suponen la asignación de cargas o beneficios determi-nados en el tiempo.
Pero, ¿qué grado de legitimidad y sustento tienen estas nuevas relaciones de poder? “El fin de la dominación hispánica en América Latina durante las primeras décadas del siglo XIX, dio inicio a un proceso de descolonización política que, liderado por las elites criollas encaminó a la región hacia su definitiva desintegración como entidad social y cultural, señalando a su vez el triunfo del “proyecto de la modernidad”, caracterizado por la formación de los estados naciona-les y la consolidación de una nueva forma de colonialismo”24.
En este contexto, surge el concepto de Estado de Dere-cho y la consagración del principio de primacía constitucional. A partir de entonces, toda sociedad moderna reconoce como deber del Estado determinar las bases institucionales25 sobre las que se crean, modifican, transmiten o extinguen derechos y obligaciones. En rigor, la aplicación de una reforma en ma-teria social comprende, desde la perspectiva estructural, el ejercicio de una facultad política o de gobierno, perteneciente a la esfera de competencias de una autoridad reconocida por expresa disposición de la ley. Este tipo de potestad debe so-meter su ejercicio y alcance a un régimen de derecho estricto, que en definitiva constituye el sustento en el ejercicio de tales relaciones de poder.
En esta línea, la soberanía es el vehículo que permite re-conocer la existencia de un orden social a favor de una autori-dad, por medio del consenso ciudadano26. Este consenso no es 24 Martínez B, Nelson. Estado Sin Nación: Colonialidad y Desarraigo en la Formación del
Estado Argentino. El Proyecto Nacional y el Triunfo de la Modernidad. Boletín de His-toria y Geografía 16, ISSN: 0716.8985, Ediciones Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, Santiago de Chile,2002, p. 130
25 Art. 6 de la Constitución Política de la República de Chile.26 Art. 5 de la Constitución Política de la República de Chile.
Cristhián G. Palma Bobadilla / 45
otra cosa que poner en práctica el aparato estatal. La soberanía es expresión de legitimidad, en un campo en que la aceptación volitiva de las relaciones de poder es una aspiración teórica auto cumplida. Ahora, no debe confundirse el ejercicio sobe-rano con las acciones colectivas que emprendan determinados grupos o miembros de la sociedad. Así, mientras una reforma se integra a la vida social por medio de un acto político de administración, gran parte de ellas son impulsadas por mo-vimientos sociales cuyo denominador común es la defensa y reivindicación de determinados intereses colectivos.
Por lo general, en América Latina, salvo honrosas ex-cepciones, la institución ha existido débilmente; “existe más como mecanismo externo, como instrumento para facilitar el ejerci-cio del poder. La historia de América Latina ha sido de escepticismo acerca del principio de legalidad (…) En el mejor de los casos lo han utilizado para dar cierta apariencia a las decisiones y acciones de facto”27. No obstante, legalidad y legitimidad son dos concep-tos distintos y a veces contradictorios.
e) Modelo político-representativo de reforma social
Los miembros de una sociedad pueden organizarse también en forma político-representativa fuera de la estruc-tura matriz del Estado. Desde esta perspectiva, “el tema de la política como instrumento para la liberación ha sido esencial para los pueblos de América Latina (…) Solo una política entendida como arte de la convivencia, sometida a los fines humanos de la felicidad, puede ser instrumento de liberación”28.
Este concepto de liberación puede ligarse histórica-mente a los movimientos sociales de reforma y revolución, 27 Serrano Caldera, Alejandro. Política. III. Delimitación Conceptual, Boletín de Filosofía
N° 9, Volumen 2, Ediciones Universidad Católica Blas Cañas, Santiago de Chile, p. 5028 Ibíd. p. 53
46 / Un grito en la sierra
comprendiendo a dichos procesos como mecanismos signi-ficativos para su realización. En este sentido, una “reforma” es, ante todo, un ideario que ronda el imaginario colectivo y, como tal, es de lato conocimiento y efecto de un devenir histó-rico. Al respecto, la extensión política del concepto de reforma, importa su actividad material desde una dimensión estructu-ral; no obstante, intuyo que pocas veces dicha materialidad sea expresión fidedigna de intereses colectivos. Por eso, pese a que su aplicación conceptual, en los términos expuestos, sea de carácter taxativa, el sustrato significativo-social que sub-yace a dicho “constructo”29 debe ser concebido en términos relacionales más que estructurales y como parte de un proceso de acción comunicativa, que, tal como señalé anteriormente, consista precisamente —en palabras de Jürgen Habermas— en “una interacción mediada por símbolos”. De ahí que dicho pro-ceso, conforme da lugar al marco institucional en contraposi-ción a los sistemas de acción instrumental y estratégica, incida en la formación de una intersubjetividad, capaz de “reclamar su autonomía frente a la ley”30.
Esta red de relaciones representativas, que subiste en la conciencia y voluntad colectiva, da origen al desarrollo de la “actitud reformista”, encaminada, por un lado, a reforzar ac-ciones colectivas que promuevan cambios graduales, en ciertos aspectos —a veces fundamentales— de la sociedad; y, por otro lado, a organizar, desde un punto de vista dialéctico, un contra discurso crítico que ponga de manifiesto las condiciones privi-29 Más precisamente y según el filósofo argentino Mario Bunge, “Por constructo u objeto
conceptual, entendemos una creación mental (cerebral), aunque no un objeto mental o psíquico, tal como una percepción, un recuerdo o una invención. Distinguiremos cua-tro clases básicas de constructos: conceptos, proposiciones, contextos y teorías.” Bunge, Mario. Epistemología. Curso de actualización. Barcelona: Ariel
30 Hinkelammert, Franz. El Sujeto y La Ley. Prólogo, Editorial Caminos, La Habana, 2006. p.18
Cristhián G. Palma Bobadilla / 47
legiadas sobre las que operan ciertos discursos totalitarios.En este sentido, surge el concepto político-representa-
tivo de “reforma estudiantil” en oposición dialéctica al con-cepto político-estructural de “reforma educativa”. Asimiladas tangencialmente, ambas reformas experimentan articulacio-nes internas de diverso carácter; empero, mientras la prime-ra se inserta en una lógica de quiebre reivindicatorio, bajo la dinámica fragmentaria de la resistencia y la lucha social, la del tipo político-estructural es un hecho histórico, que aparece como práctica privilegiada y uno de los principales medios “para incorporar, modificar, cambiar, mover y experimentar estrate-gias que afectan directamente los procesos de enseñanza aprendizaje y contenidos curriculares. Además (…) están directamente relacio-nadas con la formación docente, y se encuadran a la dinámica de los sujetos al interior de las estructuras políticas”31.
Esta fragmentación política ha caracterizado el drama latinoamericano, en un momento en el que la historia exige replantear situaciones contemporáneas adversas y contradic-torias para sus miembros, por la vía crítica de la construcción de proyectos alternativos, “en el que la libertad, la justicia y la democracia recuperen su profundidad y plenitud”32.
f) Movimiento social y proyecto alternativo
Así, pues, por más paradójico que resulte, continuarán vigentes “las formas de vida más dignas, justas y libres, ante la pobreza, la desigualdad social, la ignorancia y la injusticia”33. Tran-31 Juárez Rodríguez, Julia Adriana. La Reforma Educativa: una conjugación entre sujeto y
proyecto. Introducción. [en línea]: documento extraído de Internet. [fecha de consulta: 18 de febrero de 2010]. Disponible en: http://educar.jalisco.gob.mx/14/14Juare.html
32 Serrano Caldera, Alejandro. Política. III. Delimitación Conceptual, Boletín de Filosofía N° 9, Volumen 2, Ediciones Universidad Católica Blas Cañas, Santiago de Chile, p. 54
33 Dussel, Enrique. La Pedagógica Latinoamericana. Prólogo: ¿Qué significa pedagógica
48 / Un grito en la sierra
sitando entre la hipérbole indiferencia progresista y la persis-tente lucha por buscar mejores oportunidades. “Al referirnos a procesos políticos de lucha y cambio social, el tema de los actores sociales se recubre con el de los movimientos sociales, definidos como acciones colectivas con alguna estabilidad en el tiempo y algún nivel de organización, orientados al cambio o conservación de la sociedad o de alguna esfera de ella”34.
Esta clase de acción colectiva representa simbólica-mente una lucha emblemática por defender un conjunto de garantías y protecciones sociales. Es también acción comuni-cativa, en tanto constituye una experiencia de cambio y uni-dad popular, orientada por el establecimiento de acuerdos de cooperación entre sus miembros. Estos acuerdos responden a la contraposición de universos discursivos que a la postre inci-den en la consolidación de la actitud reformista y la formación de movimientos organizados.
Dichos movimientos pueden vincularse entre sí por medio de la existencia de proyectos políticos alternativos. Cada reforma está llamada a proponer algo distinto, algo que modifique al menos en apariencia el status quo de la sociedad.
Por tanto, una “reforma” como idea constituye una alternativa al ordenamiento actual del mundo de la vida en el campo social. A través de la construcción de un proyecto político, no solo es posible materializar dicha idea, sino que también es factible unir, organizar y legitimar una aspiración común. Para Jaques Maritain, todo proyecto se puede relacio-nar con la idea de transformar la sociedad a fin de obtener un bien común; así, “el bien común de las personas humanas consis-
de la liberación? Editorial Instituto de Estudios Bolivianos (IES), Facultad de Humani-dades y Ciencias de la Educación, Universidad Mayor de San Andrés, 2009, p.10
34 Garretón, Manuel Antonio. Cambios sociales, Actores y Acción Colectiva en América Latina, Orientaciones Analíticas, A. El paradigma clásico de reflexión y acción. Serie 56 de Políticas Sociales, Publicación de la CEPAL, División de Desarrollo Social, Santiago de Chile, 2001 p. 10
Cristhián G. Palma Bobadilla / 49
te en la vida buena de la multitud”35. Muchos intelectuales han convenido que esa aspiración común sería de origen moral, relacionada con la obtención de cosas tales como la justicia so-cial, el progreso económico o la consolidación de los pilares democráticos. Estas valoraciones, así como su mayor o menor predominio, están sujetas a los distintos momentos de la his-toria socio-política, cultural y económica de cada sociedad. En dicho contexto, resulta sencillo confundir el nacimiento de as-piraciones comunes con la aparición de imaginarios sociales. Sin embargo, los imaginarios como representaciones sociales están profundamente encarnados en las instituciones “consti-tutivas del ser mismo de la sociedad y de su historia”36, de modo que orientan y condicionan el quehacer social, transformándose en “categorías claves en la interpretación de la comunicación en la socie-dad moderna como producción de creencias e imágenes colectivas”37.
La idea de reforma o cambio implica una discontinui-dad de este imaginario social, lo que se acerca más bien a la noción de conciencia colectiva que a otra cosa. A este respecto, conviene revisar someramente el concepto de conciencia colec-tiva, como imaginario antisocial, de Walter Benjamin, y con-trastarla con la visión de imaginario social de Charles Taylor.
Para Benjamin, este tema guarda relación con lo que ha denominado el despertar de la historia. En términos dia-lécticos, despliega su reflexión en torno a la figura clásica de agente social, transformando, de este modo, una serie de imá-genes arraigadas en el seno de la sociedad tradicional, como es el caso —por ejemplo— de una prostituta, en elementos 35 Maritain, Jaques. Les droits de l’homme et la loi naturelle, P. Hartmann (Paris), 1947, p. 2036 Fressard, Oliver. El imaginario social o la potencia de inventar de los pueblos. La potencia
creadora de las sociedades. [en línea]: documento extraído de Internet. [fecha de consul-ta: 25 de febrero de 2010]. Disponible en: http://www.fundanin.org/fressard.htm
37 Cabrera Daniel H. Ensayo: Imaginario Social, comunicación e identidad colectiva. Facul-tad de Comunicación de la Universidad de Navarra, 2004, p.1
50 / Un grito en la sierra
simbólicos, fuertemente vinculados con la organización de movimientos reivindicatorios:
“Si se piensa en la prostituta como agente social, se está ha-ciendo referencia a un imaginario que no solo se opone al imaginario social hegemónico sino que es al mismo tiempo su otro constitutivo (...), la prostituta revela y oculta al mismo tiempo la lógica del consu-mo en un momento en que el objeto y el sujeto son uno y el mismo”38.
Taylor, en cambio, sostiene una concepción específica y tradicional de orden moral vinculada a la producción de ima-ginarios sociales. Para Taylor:
“El orden moral es un conocimiento de las normas que sub-yacen a nuestra práctica social y a la posibilidad de su realización”39.
Su argumento se basa en la idea de que “en el centro de la modernidad occidental hay una nueva concepción del orden moral de la sociedad (…) ese entendimiento común que hace posibles prácticas comunes y un sentido de legitimidad ampliamente compartido”40. En este sentido, el imaginario social subyace en el presupuesto político del liberalismo contemporáneo, en tanto su contenido depende de ciertos aspectos políticos, económicos, sociales y culturales que, lejos de constituir un discurso crítico de quie-bre hegemónico, influyen más bien en la legitimidad del sis-tema y la necesidad de compartir y promover un orden moral 38 Betancourt Serrano, Alex. Revista: Tabula Rasa. Bogotá-Colombia, No.8: 69-96, enero-
junio 2008, ISSN. 1794-2489. Artículo: Pensando el presente y soñando el pasado: la po-lítica y la historia en el Proyecto de los pasajes de Walter Benjamín, El sueño de la historia, Editorial Universidad de Puerto Rico, Río Piedras P.2008. p. 83
39 Taylor, Charles. 2002:109.40 Betancourt Serrano, Alex. Revista: Tabula Rasa. Bogotá - Colombia, No.8: 69-96, enero-
junio 2008, ISSN. 1794-2489. Artículo: Pensando el presente y soñando el pasado: la po-lítica y la historia en el Proyecto de los pasajes de Walter Benjamín, El sueño de la historia, Editorial Universidad de Puerto Rico, Río Piedras P.2008. p. 83
Cristhián G. Palma Bobadilla / 51
particular. “Las significaciones imaginarias sociales instituyen y crean un orden social a la vez que son instituidas y creadas por este mismo orden. La problemática de la institución y la creación social se encuentra inscrita en la tensión entre la determinación y la inde-terminación sociocultural de estas significaciones”41.
g) Movimiento de reforma estudiantil universitario
Podemos identificar dos grandes tendencias en la for-mación de movimientos de reivindicación social, como fuese el caso de la organización del movimiento reformista universita-rio de Córdoba, hace poco más de 90 años. Por un lado, como “respuesta coyuntural a una determinada situación o problema; por otro como la encarnación del sentido de la historia y el cambio social”42.
Probablemente, ambas tendencias dan lugar a la for-mación de un mismo proceso desde diferentes puntos de vis-ta. Por una parte, identificando un conflicto central orientado al nivel histórico-estructural de la sociedad, y, por otra, sobre la base de relaciones intersubjetivas entre sus actores concre-tos. Estas relaciones se establecen en la dimensión mundo de la vida y en el campo de la instrumentalización “organizacional o institucional, orientados hacia metas específicas y con relaciones problemáticas, que se definen en cada sociedad y momento”43.
41 Cabrera Daniel H. Ensayo: Imaginario Social, comunicación e identidad colectiva. Las funciones de las significaciones imaginarias sociales. Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, 2004, p.5
42 Garretón, Manuel Antonio. Cambios sociales, Actores y Acción Colectiva en América Latina, Orientaciones Analíticas, A. El paradigma clásico de reflexión y acción. Serie 56 de Políticas Sociales, Publicación de la CEPAL, División de Desarrollo Social, Santiago de Chile, 2001 p. 9
43 Véase una definición y clasificación de los movimientos sociales en Touraine (1997). Otras visiones en Gohn (1997) y Touraine (1989). Una concepción alejada de la que se plantea aquí es la de McAdam, McCarthy y Zald (1998).
52 / Un grito en la sierra
Una de las principales problemáticas a este respecto, es considerar la presencia de elementos subjetivos o valoraciones específicas, relacionados con los intereses particulares de cada uno de sus miembros. De acuerdo al grado de armonía con que logren convivir dichos elementos, existe una probabilidad mucho mayor de adoptar acuerdos efectivos y de garantizar una participación estable en el tiempo.
De este modo, conviene revisar —partiendo de que los diversos individuos tengan intereses en común— por qué, cuándo, o en qué condiciones pueden llegar a actuar conjunta-mente en función de esos intereses. “La acción colectiva aparece-ría en este sentido como un subproducto de los incentivos selectivos que existan para la participación en la acción”44. Se trata ahora de pensar una cuestión decisiva en la formación de movimientos estudiantiles, y, por cierto, decisiva en el modelo pedagógico social; me refiero al tipo de incentivo selectivo que propicia la participación de los estudiantes en la sociedad.
No debiésemos asumir que estos actores tienen la obli-gación de actuar de manera conjunta, aún en función a deter-minados intereses compartidos, pues cada uno de ellos, con justa razón, pudiese suponer que su esfuerzo individual será superior al beneficio que obtendrá de la acción colectiva. Sin embargo, a diferencia de otros actores sociales, el vínculo que une al cuerpo estudiantil con la realidad social es mucho más profundo, cuando menos, por dos razones:
La universidad, como agente social, importa la aplica-ción de un proyecto político institucional propio que necesa-riamente esté ligado al proceso de construcción de la sociedad, y, en este sentido, su realización y desarrollo no le es indife-rente. “En América latina los diversos proyectos políticos formulan igualmente modelos pedagógicos adecuados a sus fines. Por ello no es 44 Paramio, Ludolfo. Revista: Leviatán 79: 65-83, 2000. Artículo: Decisión racional y acción
colectivo. 2. El problema de la acción colectiva. Unidad de Políticas Comparadas, (CSIC, Madrid), España. 2000, p.7
Cristhián G. Palma Bobadilla / 53
difícil suponer que los regímenes de nacionalismos populares tienden, aunque resulte difícil conseguirlo, a dar participación popular en la educación, claro que implementadas de muy diversas maneras”45.
En segundo lugar, dado que la discusión actual en materia de educación continúa siendo la de sus albores, ¿es la educación un proceso emancipador, o esta se refiere, más bien, a un momento particular del tipo endocultural, que pro-picia la continuidad de una sociedad? Existe consenso en que la construcción de la sociedad está estrechamente vinculada al éxito de sus procesos formativos, pero la educación es mucho más que esto; debemos comprenderla “como el proceso de trans-misión, consolidación, creación y recreación de la cultura, y desde esta perspectiva es un proceso interactivo permanente individual y colectivo, que se da entre sujeto/s y medio, entre saber popular y conocimiento científico”46. Esto nos lleva necesariamente al fe-nómeno de la praxis.
Desde el campo universitario, toda búsqueda por al-canzar la verdad es una aspiración social en el proceso de ela-boración de conocimiento. Dicha aspiración importa la com-prensión de un Otro como actor protagónico en la sociedad de cambio. “Ningún momento de la meta-física antropológica exige como la pedagógica escuchar la voz del Otro. En la pedagógica la voz del Otro significa el contenido que se revela, y es solo a partir de la revelación del Otro que se cumple la acción educativa”47.
45 Dussel, Enrique. La Pedagógica Latinoamericana. 5. La Eticidad del Pro-yecto pedagógi-co. Editorial Instituto de Estudios Bolivianos (IES), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Mayor de San Andrés, 2009, p.130
46 La Educación Popular- Concepto de Educación. [en línea]: documento extraído de Inter-net. [fecha de consulta: 26 de febrero de 2010]. Disponible en:
http://pedagogiadelaliberacion.blogia.com/2007/121603-la-educacion-popular-con-cepto-de-educacion.php
47 Dussel, Enrique. La Pedagógica Latinoamericana. 5. La Eticidad del Pro-yecto pedagógi-co. Editorial Instituto de Estudios Bolivianos (IES), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Mayor de San Andrés, 2009, p.130
54 / Un grito en la sierra
Normalmente, los movimientos estudiantiles presen-tan características propias de acuerdo a condiciones socio-históricas precisas, en cuanto a su organización y a la forma en que se relacionan con la sociedad; asimismo, en lo relativo a sus fines. Sin embargo, es posible identificar algunos de sus principales aspiraciones, conforme lo demuestra la experien-cia histórica. Estas han sido, por lo general, la modernización institucional, la autonomía universitaria, el cogobierno, la ex-tensión universitaria, la gratuidad o la periodicidad de las cá-tedras. Resulta visiblemente distinto el Movimiento Estudian-til de la Universidad Nacional de Córdoba a sus predecesores, en cuanto estos últimos constituyeron una generación de elite dirigente en los florecientes proyectos de Estado nacional.
Del mismo modo, la apertura y cambio estructural del mundo universitario, tras la reforma, con certeza repercutió en la formación de nuevos movimientos estudiantiles, no obstante su bandera de lucha haya sufrido ciertas variaciones en el tiempo.
Finalmente, “la educación para los movimientos sociales es un subsistema de educación programada e informal, orientando a complementar el conjunto de actividades educativas y formativas existentes en la sociedad”48. A partir del concepto de Educación Popular, podemos comprender este fenómeno como “un pro-ceso colectivo mediante el cual los sectores populares llegan a con-vertirse en el sujeto histórico, gestor y protagonista de un proyecto liberador que encarne sus propios intereses de clase”49, pero esto formará parte de otra investigación.
48 Moro, Wenceslao citando a Bengoa, José. Educación Popular: un acercamiento a una práctica libertaria [en línea]: documento extraído de internet. [fecha de consulta: 01 de marzo de 2010]. Disponible en: http://www.nodo50.org/pretextos/educ1.htm
49 Moro, Wenceslao. Educación Popular: un acercamiento a una práctica libertaria. Defi-niciones [en línea]: documento extraído de internet. [fecha de consulta: 01 de marzo de 2010]. Disponible en: http://www.nodo50.org/pretextos/educ1.htm
CAPÍTULO III
Universidad y tradición
La antesala de un siglo nuevo
Diversas relaciones de poder marcaron los años pre-vios al grito de Córdoba. A continuación, revisaremos algunos de los principales aspectos que suponen una composición del contexto en el que se llevó a cabo la Reforma Estudiantil:
I. Marco Político y Sociocultural dominante
“La aceleración del tiempo histórico cabe percibirla en la his-toriografía de los sucesos del siglo XX, si se le compara con la del siglo anterior en la América Latina, en donde prevalece el nudo gor-diano de las luchas por la Independencia”50.
El avance pueril a una sociedad moderna, es buena ra-zón para suponer una primera mitad del siglo XX, en la Amé-rica Latina, agitada y confusa.
Empalmando las marcas de más de trescientos años de régimen colonial y la creciente tensión a consecuencia de la irrupción política de diversos sectores divergentes, podremos comprender el ímpetu que marcó el contexto en el que apare-cería, tiempo después, el movimiento reformista universitario. Lesionada de sinuosas e imperfectas categorías y modos de subjetividad, la realidad social americana, por aquellos años, reviste el carácter dual de soñadora y pesimista.
En este sentido, mi objeto no es el estudio del proceso 50 Clementi, Hebe, compilado por Álvarez García, Marcos. Líderes políticos del siglo XX en
América Latina. Hipólito Yrigoyen. LOM Ediciones. Primera Edición, Santiago de Chile, 2007, p. 67
56 / Un grito en la sierra
de reforma desde una perspectiva estructural sino su germen, aquél que encierra una dimensión simbólica de frondosa ri-queza en el tejido cultural del movimiento en cuestión.
Después se podrá discutir qué tan volátil e interrumpi-do fue este fecundo proceso, o, si se quiere, poner en duda su éxito, al suponer que dicho acontecimiento debía desarmar la estructura contemporánea del despojo (al decir de Eduardo H. Galeano) y la explotación. Sin embargo, y a pesar de que esta discusión ya no forma parte de mis limitadas pretensio-nes académicas, creo que no nos debemos contentar con dicho argumento, mucho menos pretender que el grito de 18 de ju-nio de 1918 (“La juventud argentina de Córdoba a los hombres li-bres de Sud América”51) malogre la construcción de un proyecto nacional cuyas directrices, desde un principio, han sido some-tidas al designio y lato conocimiento de un número reducido de miembros de prosapia genealogía. Especialmente si dichos miembros se consideran a sí mismos una extensión de la tradi-ción monárquica y parte integrante del momento cultural que, fruto de la reforma ilustrada española de mediados del siglo XVIII, “acogió del movimiento general de la Ilustración, la impor-tancia del “conocimiento útil” para el progreso material y el papel activo que debía asumir el Estado en su propagación. De este modo, con la independencia, la educación pasó a ser la vía privilegiada para la formación del ciudadano libre”52. Y uno de los principales es-tandartes de la política liberal de aquellos años.
Por esta razón, la educación nacional, casi sin excepción en la región, “fue tempranamente sentida por los patriotas como un deber del Estado republicano, el cual emprendió una reorganización de la educación secundaria y superior”53. Así, la formación de un 51 Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria. Redactado por Deodoro Roca, apare-
ció en Córdoba (Argentina) el 21 de junio de 1918. Véase anexo.52 Serrano, Sol. Universidad y Nación. Chile en el siglo XIX, Introducción, La Estructura, I
Edición, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1994, p. 1853 Ibíd.
Cristhián G. Palma Bobadilla / 57
hombre nuevo, ligado a la construcción del floreciente proyecto nacional y eje en la articulación de los discursos oligárquicos en toda América desde mediados del siglo XIX, permaneció vin-culada a la corriente histórica de la modernidad, otrora siglo de las luces, proveniente de la vanguardia transatlántica de la Eu-ropa occidental, constituyendo así un modelo de prosperidad basado en el progreso y las ciencias, precursor de la enseñanza pública y secularización de las instituciones:
“El siglo de las luces fue para la Pe-nínsula el de las verdades útiles, el que le sigue lo será para sus antípo-das. En todo el espacio anterior com-batieron con las densas tinieblas que las cercaban; y han necesitado de una centuria para correr la inmensa órbita que dilata nuestra situación. Los au-gustos Borbones las domiciliaron en la monarquía, y hoy las propagan hasta los confines del vasto imperio que para
su felicidad les confió la providencia”54.
Sería una torpeza de mi parte, o quizá demasiada ino-cencia, desconocer lo que también heredamos, y, desde esta perspectiva, el resultado de un proceso complejo de homo-genización cultural, para nosotros tardío. Es muy probable, entonces, que los jóvenes estudiantes que participaron del movimiento universitario en Córdoba (, sobra) hayan sido fuertemente influenciados o, al menos, puedan haberse vin-culado con tales ideas importadas de Europa o Estados Uni-54 De Salas, Manuel. “Discurso inaugural pronunciado con motivo de los exámenes pú-
blicos de la Academia por el alumno don Joaquín Campino, el 29 de abril de 1801”, en Escritos de don Manuel de Salas y documentos relativos a él y a su familia, Santiago, 1914, tomo I, p. 602
58 / Un grito en la sierra
dos. Muchos de ellos incluso provenían de familias tradicio-nales de la aristocracia criolla; no obstante, y como ocurrió con los ilustrados José Antonio de Rojas o Manuel de Salas en pleno periodo colonial en Chile, y más tarde con el discurso positivista de Francisco Bilbao, Santiago Arcos o Eusebio Li-llo —entre otros—, del mismo modo que con Domingo Faus-tino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi en Argentina, Rubén Darío en Nicaragua, José Martí en Cuba, José Enrique Rodó en Uruguay, José Carlos Mariátegui en Perú y con distintos intelectuales en cada punto de la región, estos modelos fue-ron repensados a partir de la realidad social que atravesaban nuestros países, siendo incorporados ya sea como expresión de grandeza de los nacientes proyectos de Estado o como base de un profundo cuestionamiento de las condiciones de vida de la sociedad. En efecto, este imaginario cultural sufrió drás-ticas variaciones de acuerdo a la orientación adoptada en los distintos contextos históricos a los que fuese incorporado; esto “en relación a la conformación del sistema político y del orden so-cial, actitudes y prácticas que se desplazaron desde una defensa de sistemas autoritarios hasta ser fundamento discursivo de los movi-mientos de Democratización/modernización o aún de vertiente del discurso socialista”55.
En este periodo es posible insertar la corriente literaria del modernismo, que influyó poderosamente sobre los plan-teles universitarios irrumpiendo a comienzos del siglo XX y “generando un nuevo lenguaje poético y ensayístico remontándose por una parte al rescate de la tradicionalidad indígena e hispánica y por otra marcando una apertura a las vanguardias europeas”56.55 Cancino Troncoso, Hugo. Revista: Sociedad y Discurso, año 3, Nº. 6, 2004, 0ISSN 1601-
1686. Artículo: El Movimiento de Reforma Universitaria en Córdoba, Argentina, 1918. Para una relectura de su discurso ideológico. II. La matriz histórica e ideológica del movi-miento. p.7
56 Ibíd. p.8
Cristhián G. Palma Bobadilla / 59
Este nuevo lenguaje abrió un espacio a la crítica social que despertó fuertes cuestionamientos al paradigma moderno. En medio de este escenario, se llegó al convencimiento de que era necesario construir un proyecto cultural alternativo, lo que de alguna manera había estado presente en la organización po-lítica nacional a mediados del siglo XIX —con la fundación de la Sociedad de la Igualdad, por ejemplo— y que remonta sus orígenes, de la mano del pueblo, con el establecimiento de un nuevo orden burgués en la propia revolución francesa.
Fotografía: Universidad Nacional de Córdoba.
Dicho proyecto generó una conciencia de identidad en torno a la figura del sujeto histórico en América Latina y su lugar en nuestra sociedad. Esta concepción, marcada por la interpretación marxista, situó una serie de discursos de re-sistencia como emblemáticas luchas de reivindicación por la dignidad humana; entre estas, la lucha económica de clases relacionada con los modos de producción y las relaciones de poder que influyen en la formación social histórica de cada momento y lugar:
60 / Un grito en la sierra
“De allí el inmenso reto que los movimientos indígenas y otros movimientos de grupos materialmente excluidos re-presentan —históricamente— en Latinoamérica, un reto que las élites están tratando de gestionar hacia la inexistencia re-duciendo esas “voces de resistencia” a una mera circunstancia o situación que debe ser enfrentada”57.
Por otro lado, este discurso enfatizó la capacidad de las ideas de generar acción liberadora y de levantarse contra cual-quier forma de imperialismo; de este modo se profundizó en la crisis de los estados liberales (1891-1920) y profetizó, me-diante el análisis crítico, las consecuencias del paradigma nor-teamericano. Esto último reeditó antiguas rivalidades que se remontan al periodo colonial y que dicen relación con la nega-tiva posición de Estados Unidos de “reconocer la independencia de las provincias unidas del rio de la plata”58 mientras Argentina se mostrara reacia a concederles la calidad de “nación más favo-recida en asuntos de comercio”59.
Los miedos que apuntaban a la consolidación de una nueva potencia económica en el mundo —y que después de la crisis de 1929 se harían realidad—, polarizaron la percep-ción de la sociedad. Un ejemplo de esta dualidad se observa en algunos poemas del propio Rubén Darío; ellos manifiestan los cambios e idearios que atraviesa la sociedad americana en este periodo, y la recepción que de estos cambios, ocupa un 57 Sáenz, Mario. Filosofía de la Liberación como un historicismo de la alteridad? Del histori-
cismo analéctico al trabajo vivo; 1. Del historicismo dialéctico al historicismo analéctico. Departamento de Filosofía, Universidad de Le Moyne, Siracusa, Nueva York, Estados Unidos, 2004 (En el marco del encuentro de Filosofía Latinoamericana, Universidad Al-berto Hurtado, Santiago, Chile, 2005), p. 7
58 Comunicado a la casa de representativos acerca de la independencia de las provincias españolas. 15avo congreso, 1ra. sesión.
59 «A Century of Lawmaking for a New Nation: U.S. Congressional Documents and Deba-tes, 1774 - 1875».
Cristhián G. Palma Bobadilla / 61
sentido u otro:
“Eres los Estados Unidos,eres el futuro invasorde la América ingenua que tiene sangre indígena,que aún reza a Jesucristo y aún habla en español”60.
“Bien vengas, mágica águila de alas enormes y fuertesa extender sobre el Sur tu gran sombra continental,a traer en tus garras, anilladas de rojos brillantes,una palma de gloria, del color de la inmensa esperanza,y en tu pico la oliva de una vasta y fecunda paz”61.
El discurso filosófico idealista enfatizaba el rol del indi-viduo en la sociedad. Al respecto, un suceso que marcaría un antes y un después en el movimiento universitario cordobés. En 1916 es electo presidente de Argentina don Hipólito Irigo-yen —mediante el sistema de la ley Sáenz Peña62—, quien llevó adelante un gobierno radical en el que introdujo fuertes modifi-caciones en la organización política de la nación, incorporando en este plano a la emergente clase media, que hasta ese mo-mento había sido marginada de dichas funciones. Por entonces, los roles en la sociedad tradicional estaban absolutamente mar-cados; de hecho, las condiciones que hicieron posible la par-ticipación activa del proletariado y subproletariado en la vida política, a través de sus organizaciones sindicales, dependió en gran medida del espacio que estos grupos ganaron en la socie-dad, una sociedad subordinada al discurso hegemónico de las oligarquías. De todas formas, su rol sería absolutamente gravi-tante a partir de la primera mitad del siglo XX.
60 Darío, Rubén. Fragmento de “A Roosevelt” de 1904. Escrito en Argentina.61 Darío, Rubén. Fragmento de “Salutación del águila” de 1906. Escrito en Brasil.62 Sufragio universal, secreto y obligatorio.
62 / Un grito en la sierra
Como parte de la gestión de Irigoyen, y a consecuencia del desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial, Ar-gentina decide mantener neutralidad ante las presiones para que tomara parte en el asunto. Esta “actitud enfurece a los sec-tores ligados a la “culta y amiga Europa”, como rasgo de ordinariez y descaro y, obviamente, también en el ámbito diplomático, al que se sabe pertenecía en forma excluyente la culta oligarquía argentina”63. Esta posición no solo garantizó la libertad de comercio en el intercambio de productos, en adelante imprescindible para el Imperio de la Gran Bretaña, sino que abrió un foco de discu-sión entre los sectores más conservadores y la incómoda clase media emergente, que se tradujo en la aplicación de una serie de reformas sociales. “Por entre los sucesos que vive la ciudadanía incipiente, cunde esta teoría de la razón y la libertad personal, que dignifica al hombre en su búsqueda de un destino político encarnado en el voto personal y secreto, que en su misma demanda realza el fuero propio y el social, como marca de dignidad y de respeto igualitario”64.
La presencia de la doctrina Krausista a nivel guberna-mental se tradujo en la recepción temprana del movimiento reformista universitario, constituyendo una fuerte base ideo-lógica en materia de libertad de enseñanza, tolerancia acadé-mica y libertad de cátedra. Aunque este proceso no se limitó exclusivamente a los grupos intermedios, pronto aparecieron las protestas y reclamaciones del proletariado, sumido en las inconcebibles condiciones de la realidad suburbana y rural. Protestas, “que la prensa internacional y nacional calificará de comunistas o anarquistas, en cuanto la Revolución Rusa adquiere notoriedad, y cuando también, en los Estados Unidos, haya mani-festaciones de protesta que serán castigadas con la expulsión, y que 63 Clementi, Hebe, compilado por Álvarez García, Marcos. Líderes políticos del siglo XX en
América Latina. Hipólito Yrigoyen. 2. La gestión del gobierno (1916-1922 y 1928-1930). LOM Ediciones. Primera Edición, Santiago de Chile, 2007, p. 81
64 Ibíd. 1. El ideario yrigoyeneano. p. 73
Cristhián G. Palma Bobadilla / 63
Argentina se propone imitar”65.Todo este panorama, en su conjunto, consolidó la gesta
de un proceso tremendamente fecundo, que a la postre, según espero demostrar, influyó decisivamente en el nacimiento de nuevos movimientos sociales, cuya característica principal es la defensa incondicional de los derechos y la dignidad huma-na. Es esta emblemática lucha, que no es de dominio exclusivo de nadie, la que nos aproxima a la construcción de un diá-logo intercultural basado en la tolerancia, responsabilidad y respeto mutuo, como valores supranacionales a través de los cuales se comunican los universos discursivos y se conectan los mundos de la vida.
Esta conexión, en cuanto dice relación a la identidad cultural latinoamericana —cuestión que ya profundizare-mos—, nos lleva a indagar, con espíritu crítico, nuestras raíces más profundas, desde las que es el hombre americano el que se levanta por sobre categorías o ejes de orientación cultural, que en el respectivo caso nada dicen de lo que en realidad somos, más que emparentarnos con dimensiones simbólicas restringidas al ejercicio del poder.
Finalmente, quise:
“Rescatar un estilo de pensar que, según creo, se da en el fondo de América y que mantiene cierta vigencia en las poblaciones criollas”66.
65 Ibíd. 7166 Kusch, Rodolfo. América Profunda, Prólogo. Obras Completas, segundo Tomo, 1999, p.
259.
64 / Un grito en la sierra
II. Identidad del actor movimiento reformista
La ciudad de Córdoba, a comienzos del siglo XX, era la típica ciudad colonial americana. Pese a que su población ha-bía incrementado y su fisonomía cambiado considerablemen-te gracias a la construcción de nuevas avenidas, diagonales, paseos y plazas, presentaba los mismos problemas que afec-taban la gran mayoría de las ciudades de la época: la pobreza, el analfabetismo, la falta de infraestructura en salud y la alta mortalidad infantil, entre otros. Sin embargo, ya desde 1614, contaba con la primera Universidad del país.
La historia de su fundación dice relación con las prime-ras expediciones de la congregación jesuita en América:
“Los jesuitas se radicaron en Córdoba a principios de 1599 y fundaron el noviciado hacia 1608, luego el Colegio Máximo en 1613 —actualmente, la UNC— y el Convictorio de Monserrat, en 1687. El Colegio Máximo fue el origen fundacional de la Universi-dad Nacional de Córdoba, la cuarta en antigüedad en América y que, precisamente, caracterizó a la ciudad como “la docta””67.
Esta Universidad era, ante todo, una de las de mayor pre-dominio y tradición en el país; y lo sigue siendo aún en nuestros días. Sin embargo, la importancia que revistió a principios del siglo XX se relaciona más bien con la reforma impulsada por su cuerpo estudiantil. La conquista que alcanzó dicha reforma ha sido fundamental para el desenvolvimiento de las Universida-des, especialmente en América Latina, en todo cuanto se vin-cula a la función social universitaria, la elección de autoridades académicas y el cogobierno al interior de la universidad.67 Un viaje al pasado. Material de la Universidad Nacional de Córdoba [en línea]: documen-
to extraído de internet. [fecha de consulta: 06 de marzo de 2010]. Disponible en: http://www.unc.edu.ar/institucional/patrimoniodelahumanidad/patrimonio-de-la-
humanidad.«Universidad Nacional de Córdoba: Un viaje al pasado.» (en español) (web). unc.edu.ar.
Cristhián G. Palma Bobadilla / 65
Muchos de sus postulados, en la actualidad, forman parte no solo de los estatutos universitarios de cada plantel en la región, sino que también se encuentran consagrados en leyes específicas.
Para comprender la profundidad de estos cambios, vale la pena identificar la percepción y carácter simbólico del proceso de identidad de grupo, que abraza las relaciones entre los distintos componentes de la sociedad, una sociedad mar-cada dramáticamente, por el predominio oligárquico, e in-tensamente, por la orgánica jerarquía ejercida sobre sus prin-cipales actividades. Esta realidad se repetía en cada una de las ciudades de la América post-colonial, como resultado del fuerte peso de tradiciones decimonónicas y la concentración económica de pequeños grupos que, sin lugar a dudas, inci-dían en el imaginario psicosocial y proceso multidimensional de construcción nacional:
“Las diversas clases sociales se mantienen religiosamente en su ser, a fuerza de antiguos prejuicios, venerados todavía y profun-damente acariciados.
Los nobles españoles, que de ellos se cuentan unos pocos en Chile, se consideran obligados en fuerza de su abolengo a mantener el brillo de su posición social. Se les ve raras veces tratarse con los comerciantes aun los más acaudalados, a quienes estiman que se ha-llan colocados un grado más abajo.
Juzgan que solo ellos y sus descendientes son los llamados a gobernar y ejercer los cargos militares de importancia. Se creen sobre las leyes humanas y divinas, y aun algunos sostienen la máxima de que es cosa impropia de la dignidad de un noble español aprender a leer o escribir, puesto que siempre sus criados podrán hacer sus veces en esto.
El comerciante trata al tendero, al abogado o al médico casi con el mismo desprecio en que él a su vez lo es por el noble; tal como los de la tercera clase miran con el más profundo desprecio al ar-
66 / Un grito en la sierra
tesano; quienes, a su turno, estiman por muy bajo de su dignidad asociarse con sus primitivos progenitores los indios; y hasta tan in-creíble exageración se llevan estos prejuicios, que un sastre o zapate-ro con un cuarto de sangre blanca sentiría sus mejillas amarillentas llenarse de rubor, como si le ocurriese una verdadera desgracia, si se le sorprendiese con una muchacha cocinera de color cobrizo: que tales son las ideas de dignidad y natural distinción imbuidas en el ánimo de las gentes de todas clases sociales, y que en gran manera han contribuido a robustecer el sistema de opresión con que han sido gobernados e influido mucho para retardar el avance de la revolu-ción, como que este nuevo orden de cosas privará probablemente a muchos de ellos de su situación privilegiada. Podrá usted formarse una idea de hasta donde se extienden estos prejuicios y de la ignoran-cia del pueblo, del hecho siguiente:
Una de las objeciones que se hacían para que Carrera no pudiera desempeñar la suprema magistratura, y que era sostenida abiertamente por muchos que se apellidaban a sí mismos republica-nos, se fundaba en que su madre era hija de un juez, a cuya causa no podía ser considerado como de la primera clase, y, por supuesto, inadecuado para el mando”68.
Quizá parezca exagerado este pasaje; empero, las condi-ciones sociales de comienzos del siglo XX no distan demasiado de esta soberbia realidad. Una extensa cantidad de documen-tación histórica retrata con crudeza cómo, hacia comienzos de siglo XX, las instituciones del estado operaban bajo la lógica del oscurantismo feudal. La Universidad Nacional de Córdo-68 Johnston, Samuel B. Cartas escritas durante una residencia de tres años en Chile, en las
que se cuentan los hechos más culminantes de las luchas de la revolución en aquel país: con un interesante relato de la pérdida de una nave y de un bergantín de guerra chilenos a consecuencia de un motín, y del arresto y penalidades que sufrieron durante seis meses en las Casas matas del Callao varios ciudadanos de los Estados Unidos, QUE ESTUVO AL SERVICIO DE LOS FATRIOTAS .Traducidas del inglés por J. T. Medina. Soc. imprenta-litografía “Barcelona’ ’ Santiago –Valparaíso 1917 carta undécima población de Chile – clima, usos y costumbres del País, Chile. pp.129-131
Cristhián G. Palma Bobadilla / 67
ba, por aquellos años, tenía un acentuado carácter medieval, monástico, retrógrado e indiferente a la vida, sujeto a latines y silogismos. Se regía por académicos ad vitam “que confun-dían el reparto de prebendas con la misión docente”. Una de las reglamentaciones más comunes en el proceso de admisión estudiantil fue el denominado “Estatuto de Limpieza de San-gre”. Estos mecanismos de discriminación, que impedían a los judíos que se habían convertido al cristianismo y a toda su descendencia (e incluso los reconciliados por la inquisición) ocupar cargos en la administración pública y en otras institu-ciones de diversa índole (religiosa, militar, universitaria), apa-recieron en forma de numerosos edictos de las leyes de Indias, en las colonias americanas, y se prolongaron hasta la primera mitad del siglo XX en la región.
Por otro lado, los planes de estudio permanecían inmu-tables, debido principalmente a que, desde su fundación, la Universidad Nacional de Córdoba se encontraba subordinada a la dirección de grupos clericales ultraconservadores.
Como fuese el caso de la logia clerical semi-secreta llama-da “corda frate”, en su mayoría compuesta por funcionarios pú-blicos, o ex miembros del gobierno, la justicia y el parlamento. Estos miembros repartían para sí los altos cargos de la adminis-tración universitaria, y recibían por ello los sueldos más eleva-dos del país. Aunque parezca insólito, las cátedras se heredaban y los miembros de la academia ostentaban cargos vitalicios.
En suma, todo esto significaba que los estudiantes se encontraban a la deriva, sin forma de participación alguna en el mundo universitario, “lo que equivale a admitir que (…) no tenían ni voz ni voto en materia de contenidos de las cátedras y orientación analítica de los docentes”69. De hecho, ni los mismos 69 Alejandro Horowicz. Sociología, 50 años en el ojo de la tormenta nacional. Revista ar-
gentina de sociología v.5 n.9 Buenos Aires jul. /dic. 2007, ISSN 1669-3248, Facultad de Ciencias Sociales Carrera de Sociología, UBA, p. 15
68 / Un grito en la sierra
docentes tenían derecho a participar bajo representación ante la universidad. La pregunta es: bajo estas condiciones, ¿qué clase de pulsación impetuosa posibilitó el florecimiento de la organización estudiantil? Y: ¿Cómo este sentimiento dio ori-gen al movimiento de reforma? Sin lugar a dudas, este espí-ritu crítico se relaciona directamente con el carácter simbólico del proceso de construcción de identidad cultural.
La identidad, desde la perspectiva psicológica del Dr. Ovidio D´Angelo Hernández, es un “concepto multidimensio-nal que refiere múltiples aspectos de la realidad social material, es-tructural y espiritual, (...) el fenómeno de la identidad nos plantea la conformación de procesos que se caracterizan por la síntesis de elementos que provienen de un estado constitutivo de diversidad y hasta de posible contradicción”70. La identidad cultural de la or-ganización estudiantil, por ejemplo, se va constituyendo des-de las diversas fronteras del movimiento en cuestión, en una dimensión temporal histórica y mediante la cual son expre-sadas y conjugadas necesidades, aspiraciones, medios, ideas, trabajos, tareas y logros.
También confluyen en este proceso los pensamientos, valores, creencias, condiciones socio-económicas, aspectos pro-pios de la personalidad del sujeto, así como la edad y el género.
Como sostiene D´Angelo, esta sínte-sis de elementos puede provenir de un esta-do contradictorio, estado del que surge una conciencia crítica sentida, deseada y respon-sable. Esta clase de conciencia puede vincu-larse con dos momentos en la formación de Identidades. En primer lugar, es un estado de conciencia que pasa de permanecer en alerta (identidad de resistencia) a disponer
70 D´Angelo Hernández, Ovidio S. Autonomía integradora y transformación social: El de-safío ético emancipatorio de la complejidad IPS, Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, Ciudad de La Habana, Cuba: .2004. p.53
Cristhián G. Palma Bobadilla / 69
y construir una nueva identidad (identidad de proyecto), a través de un proceso de concientización que redefine su lugar en la sociedad. Tal como explica el sociólogo español Manuel Castells. Las identidades de resistencia:
“Son generadas por aquellos actores que se encuentran en posiciones/condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación por lo que construyen trincheras de resistencia y su-pervivencia basándose en principios diferentes u opuestos a los que impregnan las instituciones de la sociedad”71.
Luego, este tipo de identidad pasa a constituir una identidad de proyecto; esto es:
“Cuando los actores sociales, basándose en los materiales culturales de que disponen, construyen una nueva identidad que re-define su posición en la sociedad y, al hacerlo, buscan la transforma-ción de toda la estructura social”72.
En cualquier caso, este tipo de identidad va reconocien-do y validando la conformación del movimiento, mediante lo que para el Dr. Jorge Larraín “es un proceso de construcción en la que los individuos se van definiendo a sí mismos en estrecha relación simbólica con otras personas”73.
El profesor Pedro Morandé, en su ensayo “La pregun-ta acerca de la Identidad iberoamericana”, intenta ir un paso 71 Castells, Manuel. La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. Volumen II:
El Poder de la Identidad. Primera Edición en Español. Siglo XXI Editores, México 1999. 495 p. ISBN: 968-23-2167-0 (Obra Completa). ISBN: 968-23-2169-7 (Volumen 2). Pri-mera Edición en Inglés, 1997. Blackwell publishers inc., Massachussets. Título original: the information age: economy, society and culture. Volume ii: the power of identity.
72 Ibíd.73 Larraín, Jorge. ¿América Moderna? Globalización e identidad. Ediciones LOM, Santiago
de Chile, 2008, p. 92-93
70 / Un grito en la sierra
más allá, al “tratar de hacer conmensurables la modernidad (…) y la identidad cultural. De esta manera el peligro que representa la mo-dernidad para la identidad cultural es tal si siguen patrones de una modernidad que no es la nuestra, en caso contrario, es posible pensar en el desarrollo de nuestros países”74.
Sobre la base de esta reflexión, es posible afirmar que el movimiento de reforma universitaria encierra un sentimiento que rebosa originalidad, arraigado en el corazón del cuerpo estudiantil, y que representa un tipo de identidad cultural re-clamando el retorno a sus raíces esenciales. Lo que podríamos denominar el “ethos latinoamericano”, cuyo propósito prima-rio es la libertad y dignidad humana.
Aunque para muchos este movimiento no es otra cosa que una apertura de la educación a la clase media, la verdad es que la generación de 1918 nos entregó la primera reforma estudiantil del siglo XX, y tuvo como visión la unidad regional y la vitalidad del componente latinoamericanista.
Uno de sus máximos representantes, don Deodoro Roca, es recordado afectuosamente por Rafael Alberti, a tra-vés del poema “Elegía a una vida clara y hermosa”; a conti-nuación, un fragmento:
“Mudos, los largos llantosfunerales.
Alta estrella, más no para loores.Alto río, más no para la escoria.
Árbol alto, más para bien movido.¡Arded, bullid, sonad, labradores!
74 Morandé, Pedro. La Pregunta acerca de la identidad iberoamericana, en persona y Socie-dad, X-N°1, 1996, p.97
Cristhián G. Palma Bobadilla / 71
La vida clara, hermosa lamemoria,
hermoso su sentido,claro su ejemplo y claros sus
deudores”75.
Deodoro redactó el Manifiesto Liminar del Movimiento Reformista, uno de los documentos políticos de mayor trascen-dencia en la historia del siglo XX y legado cultural Argentino al mundo. Más allá de que sus orígenes fueran aristócratas, este personaje representa con fervor la identidad de una “genera-ción de cambios” y el espíritu crítico de una nación nueva.
75 Alberti, Rafael. Fragmento de Elegía a una vida clara y hermosa. Escrita en 1942.
72 / Un grito en la sierra
III. Tejido social del movimiento de reforma estudiantil
El “Tejido Social” comprende el “conjunto de relaciones, grupos, instituciones y organizaciones en cuyo espacio concreto se encuentra enmarcado un individuo o actor social”76. En el contexto argentino de principios del siglo XX, las principales institu-ciones y organizaciones colectivas con las que se relacionó, en cierta medida, el movimiento de reforma estudiantil, fueron:
* La Universidad* El Gobierno* La Iglesia* Los Trabajadores
Al observar las dinámicas de poder entre dichos grupos y el resultado de sus interacciones, podremos identificar algu-nas diferencias y similitudes que influyeron en la formación de procesos de cooperación y conflicto entre sus miembros, ade-más de comprender la naturaleza del movimiento en cuestión:
a) Movimiento estudiantil y gobierno:
A partir de 1880, una serie de cambios sociales, espe-cialmente en materia económica, llevaron a la República Ar-gentina a una etapa de crisis. Las altas tasas de desempleo, una brusca caída en los sueldos, el incremento de las huelgas, la irrupción de nuevos actores sociales en la vida pública77, así como las denuncias de corrupción y autoritarismo, que mar-caron la gestión del gobierno liberal —de tinte aristócrata— de Miguel Ángel Juárez Celman, precipitaron el surgimiento de sucesivas revoluciones que transformaron completamente
76 Definición del término tejido social. http://www.gobcan.es [2004-03-28]77 Tras una oleada inmigratoria.
Cristhián G. Palma Bobadilla / 73
la fisonomía del país.La efímera aparición del partido liderado por Leandro
Nicéforo Alem, “Unión Cívica”, a la cabeza del proceso revo-lucionario de 1890 —que tuvo lugar en el antiguo Parque Ar-tillería—, constituye el antecedente inmediato a la formación del partido de Unión Cívica Radical (en adelante UCR), un año después. En los orígenes de la UCR convergen múltiples bloques sociales, especialmente de sectores medios, organiza-dos ideológicamente a través de diversos discursos políticos, entre los cuales se cuenta el krausismo, el federalismo, nacio-nalismo, desarrollismo, conservadurismo, liberalismo y la so-cial democracia.
A la revolución de 1890 le siguió la de 1905, y más tarde la reforma electoral de 1912. Esta reforma se puso en marcha en las elecciones presidenciales de 1916 y su principal innova-ción, la incorporación del voto secreto y obligatorio78, gatilló el triunfo de la UCR de la mano de Hipólito Irigoyen —otrora máximo dirigente de la revolución radical de 1905.
El primer gobierno de don Hipólito abrió la puerta a vastos sectores medios de la sociedad, para que estos pudie-sen ejercer cargos de importancia en la administración pública, hasta entonces dirigida con exclusividad por la alta sociedad terrateniente. Su gobierno se caracterizó por la creciente inter-vención del Estado en la económica, mediante un rol protector hacia la industria nacional conocido como “Plan de Tierra y Petróleo”. Dicho intervencionismo se refleja, por ejemplo, en alguno de sus vetos:
“La política del P.E. es mantener en poder del Estado la explotación de fuentes naturales de riqueza, cuyos productos son elementos vita-les del desarrollo del país (…) El Estado debe adquirir una posición cada día más preponderante en las actividades industriales que res-
78 Para todos los ciudadanos varones.
74 / Un grito en la sierra
pondan principalmente a la realización de servicios públicos”79.
Este conjunto de circunstancias estuvo profundamente ligado a la principal aspiración del movimiento de reforma de 1918, lograr el acceso de los estudiantes a la participación universi-taria controlada, desde sus orígenes, por la oligarquía. En este contexto, tuvo un papel protagónico la clase media emergente.
No es difícil imaginar, entonces, que el gobierno de Iri-goyen haya manifestado su apoyo irrestricto al desarrollo de la reforma, más aún considerando el grado de identificación que unía a ambos sectores. Tanto es así, que algunos de los re-presentantes más jóvenes del radicalismo, como fuese el caso de Gabriel del Mazo, participaron activamente en la defensa del movimiento en cuestión. Primero como dirigente estu-diantil y uno de los fundadores de la Federación Universitaria Argentina (FUA); más tarde, desde un estaño en el parlamen-to como representante del partido radical.
Esta relación se enmarca dentro de lo que podríamos denominar proceso de Cooperación. Hasta nuestros días, no ha habido otro movimiento estudiantil que haya recibido tan-to apoyo gubernamental como la generación de 1918, median-te, por ejemplo, la aprobación de sus primeros estatutos (de-creto de reforma del 13 de octubre de 1918).
b) Movimiento estudiantil y la iglesia:
Una de las relaciones de mayor tensión y conflictividad se vivió aquí. La escolástica tradicional se apoderó de la acti-vidad universitaria en América durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Este fue el caso en la ciudad madre de la reforma: “sin lugar a dudas existía un extremado clericalismo en la universidad de
79 Fundamentos al veto de la ley ferroviaria que la oposición conservadora logró sancionar en 1920.
Cristhián G. Palma Bobadilla / 75
Córdoba, y en líneas generales en todas las universidades existentes en el país a principios del siglo XX, ejemplo de esto lo vemos en las fachadas, la cual lleva en el escudo de la facultad el nombre de Jesús, se manifestaba incluso en su biblioteca mayor la cual no tenía o no se encontraba ningún libro de Darwin, Marx o Engels entre otros”80.
De hecho, el texto más reciente con el que contaba la biblioteca de la Universidad era una obra de Santo Tomás de Aquino, y qué decir del juramento profesional que debían prestar por obligación los estudiantes antes de graduarse.
Este juramento era realizado sobre los Santos Evangelios:“Hubo un caso emblemático que fue el del doctor Guiller-
mo Ahumada el cual no pudo retirar, por varios años su diploma de abogado, pues obligado a prestar juramento religioso, sostenía ser Budista y pretendía jurar sobre la imagen de Buda”81.
Los primeros vestigios de preocupación y rivalidad se evidencian con la publicación de algunas cartas pastorales, como la del 6 de julio de 1918:
“Habéis visto que nuestros adversarios de pocos se han hecho un crecido número de débiles, sumando sus fuerzas, se han hecho una potencia para amenazar con la destrucción de lo que más ama nuestro corazón. Tomad de ellos esta soberana enseñanza. Concertad el plan de defensa; estrechadlos claros; dejad de lado la sacrílega apa-tía en esta hora de manifiestos peligros; uníos con estrecha disciplina para la defensa de nuestros dogmas y vuestro clero”82.80 Ciria Alberto, Sanguinetti Horacio. Los Reformistas. Editorial Jorge Álvarez S.A. 1968. pp.
25-2781 Comparación entre los Reformistas Universitarios Argentinos de 1918 y los Jóvenes
Guerrilleros Argentinos con resumen del plan de acción de cada uno. [en línea]: docu-mento extraído de Internet. [fecha de consulta: 12 de marzo de 2010]. Disponible en:
http://www.archivochile.com/America_latina/JCR/PRT_A/otros_doc/prto-tros0018.pdf
82 Carta Pastoral del Obispo Zenón Bustos, citada por José A. Ramos: op.cit., p.268-269.,
76 / Un grito en la sierra
Cabe destacar los términos empleados por el entonces Obispo de Córdoba, Fray Zenón Bustos, para referirse al movi-miento universitario. Curiosamente, en este mismo documento, los estudiantes son acusados de incurrir en “prevaricato franco y sacrilegio”83. Otra carta pastoral escrita por el mismo Obispo, con fecha 24 de noviembre de 1918, ratificará estas acusaciones:
“Con ella (la revuelta estudiantil) habrá llegado aquella hora de las democracias y del proletariado, creada y saludada con ardor por los apóstoles de la demagogia, hora de subversión y de anarquía general, de agresiones y repulsas en que a la misma fuerza armada le faltaría eficacia para garantizar el orden y defender el trono, porque el ejército estará igualmente contagiado de rebelión, como las masas de donde ha salido, y en vez de rechazar los asaltos subversivos, pre-sentará las armas a los agresores. Sin freno que las contenga, serene o amanse, correrán las masas sin que haya poder que las entre en con-cordia con los capitales y capitalistas, las empresas y empresarios, las industrias e industriales, una vez que, por desgracia, falte en ellas la conciencia cristiana, el temor a Dios”84.
No obstante, las movilizaciones siguieron su curso y el conflicto con el clero se agudizó. Los estudiantes exigían liber-tad en el juramento y una Universidad Laica. A tal extremo llegaron estas pregonas, que el 26 de agosto de 1918, la Fede-ración Universitaria de Córdoba organizó un acto claramente antieclesiástico, que convocó a cerca de veinte mil personas. El orador sostuvo, entre otras cosas, que:
sobre el movimiento anti-reformista, véase: Richard J. Walter: op.cit., p.45, p. 4783 Cronología. Material de la Universidad Nacional de Córdoba [en línea]: documento
extraído de internet. [fecha de consulta: 06 de marzo de 2010]. Disponible en: http://www.unc.edu.ar/reforma/cronologia «Universidad Nacional de Córdoba: Un viaje al pasado.» (en español) (web). unc.edu.ar.
84 Carta pastoral, La revolución social que nos amenaza, escrita en la Argentina el 24 de noviembre de 1918, por el Obispo de Córdoba, Fray Zenón Bustos.
Cristhián G. Palma Bobadilla / 77
“Los viejos dioses cristianos han perecido en el corazón de los hombres, y el milagro del fantasma crucificado no se reitera para redimir al pueblo de tanta injusticia (…) reclamamos por los que forjan los valores en el heroísmo del taller, esos templos deslumbran-tes de oro y luces que poseen, por eso rompemos en nuestras manos el elemento de los charlatanes de feria, el instrumento de vasallaje con que atan las conciencias a todos los dolores y las miserias de este mundo ensombrecido por la bajeza y la mentira cristiana”85.
Las protestas de los estudiantes apuntaban fuertemen-te a las deficiencias del sistema administrativo universitario, cuya dirección era ejercida por el clero secular desde 180886. En la práctica, el arzobispado era quien conducía los destinos de la casa de estudios, por medio del apoyo de organismos denominados “academias”, que, de hecho, constituían una es-pecie de logia semi-secreta, denominada “Corta Frates”, en la que participaban miembros del clero y funcionarios activos o retirados de la administración del Estado.
Así y todo, hemos de considerar que, hasta 1918, la Universidad de Córdoba no presentó variación ni cuestiona-miento alguno, sino tiempo después de los primeros sucesos ocurridos en la Universidad de Buenos Aires (1871).
c) Movimiento estudiantil y los trabajadores:
Si bien es cierto que la emergente clase media tuvo un papel protagónico en el desarrollo de los hechos, progresiva-mente existió un acercamiento entre el plantel estudiantil y el movimiento obrero. “Dicha unión en un principio estuvo limitada por los prejuicios entre unos y otros, y es lógico si tenemos en cuenta la desconfianza que generaba a la masa obrera una institución bur-85 Ciria Alberto, Sanguinetti Horacio. Los Reformistas. Editorial Jorge Álvarez S.A. 1968 P. 3886 Data en la que el virrey Liniers excluyó a los franciscanos, dejando al clero secular la cus-
todia universitaria.
78 / Un grito en la sierra
guesa como históricamente había sido la Universidad hasta antes de 1918 y aun en esa época”87.
Esta desconfianza preliminar, poco a poco, fue deján-dose de lado, debido a que sus protestas —por lo general— estaban basadas en los mismos ideales políticos de cambio social. Por aquellos años, los sindicatos eran dirigidos por grupos anarquistas y socialistas, quienes “miraron con cálido sentir de identidad aquella rebelión de los estudiantes contra el bas-tión feudal que era la Universidad.
Y efectivamente, Rodolfo Ghioldi, uno de los líderes del ala iz-quierda del socialismo, habría de calificar en aquellos meses a la Refor-ma como una “gran cruzada del espíritu nuevo contra lo arcaico”88.
Este apoyo se haría sentir con fuerza el 23 de junio de 1918, en un acto callejero organizado por la Federación Uni-versitaria de Córdoba, en cuya concurrencia participaron re-87 Comparación entre los Reformistas Universitarios Argentinos de 1918 y los Jóvenes Gue-
rrilleros Argentinos con resumen del plan de acción de cada uno. [en línea]: documento extraído de Internet. [fecha de consulta: 12 de marzo de 2010]. Disponible en: http://www.archivochile.com/America_latina/JCR/PRT_A/otros_doc/prtotros0018.pdf
88 Camino, Javier. Los trabajadores y la Reforma Universitaria [en línea]: documento extraí-do de Internet. [fecha de consulta: 20 de marzo de 2010]. Disponible en:
http://www.asociagosti.com.ar/21%20-%20trabajadores%20y%20reforma.html
Cristhián G. Palma Bobadilla / 79
presentantes de asociaciones gremiales, y en el que, de acuer-do a datos proporcionados por la policía, habrían asistido unas nueve mil personas. Pero el sentimiento era recíproco; el movimiento “ya había conseguido el apoyo de los gremios obreros de Córdoba y comenzaban a formarse comisiones mixtas entre estu-diantes y trabajadores. El clima de la izquierda era, en ese momento, acentuadamente polémico”89. Entonces, llegaría el momento para devolver la ayuda.
Tal como sucedió con el movimiento estudiantil, la pri-mera actitud que adoptó el gobierno radical para hacer frente al creciente descontento y las tensiones del mundo obrero, fue la de no responder con mecanismos represivos.
En un comienzo, el presidente decide mediar las rela-ciones entre patrones y empleados, impulsando, además, una serie de mejoras a las condiciones de trabajo y protección so-cial (con especial énfasis en su segundo gobierno). No obstan-te, finalizadas las huelgas, aparecerían voces al interior de la policía y otros grupos civiles de ultraderecha, como la “Liga Patriótica” Argentina, que bajo pretexto de acusaciones fun-dadas en supuestas conspiraciones para derrocar el gobierno, entre el bloque de trabajadores y el partido obrero bolchevi-que de la socialdemocracia en Rusia, emprenderían una fuerte opresión sobre los miembros del movimiento obrero, que se traduciría en actos criminales homicidas, “matonaje” y hosti-gamiento político. Estos grupos sostenían, entre sus fines:
“Estimular, sobre todo, el sentimiento de argentinidad ten-diendo a vigorizar la libre personalidad de la Nación, cooperando con las autoridades en el mantenimiento del orden público y en la de-fensa de los habitantes, garantizando la tranquilidad de los hogares, únicamente cuando movimientos de carácter anárquico perturben la 89 Portantiero, Juan Carlos. Estudiantes y política en América Latina. El proceso de la refor-
ma universitaria (1918-1938). Siglo Veintiuno XXI. América Nuestra. México, 1978, pp. 40-41
80 / Un grito en la sierra
paz de la República”90.
Estos hechos dieron origen a una serie de expresiones de solidaridad entre las organizaciones estudiantiles y el mo-vimiento obrero, solidaridad que trascendió la casa de estudio y se erigió como bandera de “unidad obrero-estudiantil”. Cla-ro que dicho suceso ocurriría tiempo después de la puesta en marcha del proyecto reformista universitario.
d) Movimiento estudiantil y universidad:
El artículo 1º de la Ley Avellaneda Nº1.579 sancionada el 25 de junio de 1885, establecía:
“El Poder Ejecutivo ordenará que los Consejos Superiores de las Universidades de Córdoba y de Buenos Aires, dicten sus estatu-tos en cada una de estas Universidades, subordinándose a las reglas siguientes (…)”.
Compuesta de cuatro artículos, esta ley universitaria “fijó las bases a las que debían ajustarse los estatutos de las univer-sidades nacionales; se refería fundamentalmente a la organización de su régimen administrativo, y dejaba los otros aspectos liberados a su propio accionar”91. Hasta ese momento, existían junto a la Uni-versidad Nacional de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata y las Universidades provin-ciales de Santa Fe y Tucumán.
Todas ellas, bajo rígidas estructuras administrativas que no permitían la participación estudiantil, y limitaban la partici-90 Diario La Nación, 16 de enero de 1919.91 Ley Avellaneda. Material de la Universidad Nacional de Córdoba [en línea]: documento
extraído de internet. [fecha de consulta: 06 de marzo de 2010]. Disponible en: http://www.unc.edu.ar/institucional/historia/leyavellaneda
«Universidad Nacional de Córdoba: Un viaje al pasado.» (en español) (web). unc.edu.ar.
Cristhián G. Palma Bobadilla / 81
pación docente, como era el caso del estatuto trisecular “casa de Trejo” de 1879, en la Universidad Nacional de Córdoba.
En Córdoba, el problema era mayor que en otros luga-res del país; las organizaciones académicas repartían, a diestra y siniestra, los cargos docentes, entre familiares o cercanos, confeccionando planes de estudio ad-hoc que raras veces fue-ron sometidos a procesos de actualización. En palabras del historiador y reformista peruano, Luís Alberto Sánchez:
“Los profesores lo eran casi por derecho divino. No había ape-llidos heterodoxos. La colonia presidía vigilante las ubicaciones. Los hijos solían heredar las cátedras de sus padres y los hermanos refor-zaban el equipo. Un profesor lo era de por vida. Nadie turbaba sus derechos. Ni siquiera repetir un texto de memoria año tras año”92.
Sobre la base de todo lo dicho, era de esperar que esta Universidad fuese testigo de las principales protestas del mo-vimiento estudiantil. La nueva generación (o “generación de 92 Cao, Claudia citando a Sánchez L. (1967). El ideario Reformista. El Movimiento Estu-
diantil Argentino: La Reforma Universitaria y el Surgimiento de la F.U.A. la situación de la Universidad de Córdoba en 1918. Contexto político nacional y reclamo por transfor-maciones curriculares. p.10
82 / Un grito en la sierra
1914”, para Deodoro Roca), condensó en dichas protestas, una serie de obstáculos que requirieron una atención de urgencia. Entre estos podemos nombrar:
1. La casi nula existencia de vínculos entre la universidad y la realidad social de entonces.
2. El estado de letargo en el que se encontraba esta institución respecto de los problemas del pensamiento moderno con-temporáneo.
3. El absoluto rechazo a un modelo oligárquico en la dirección administrativa de la universidad.
Finalmente, el proceso de cambio permitió consagrar una serie de principios, entre los cuales se encuentran la moder-nización científica, la gratuidad, el cogobierno y la autonomía universitaria. En el siguiente cuadro es posible sintetizar dichos elementos:
Cristhián G. Palma Bobadilla / 83
A estos procesos debemos incluir: transparencia, no solo en la elección de autoridades sino que también en la pro-visión de las cátedras por concurso de oposición de antece-dentes y revalidación periódica.
Además de la extensión, aunque para muchos esto es discutible, resulta evidente que el concepto de universidad pretende “extender” su presencia en la comunidad y relacio-narse íntimamente con las necesidades del pueblo.
IV. PROCESOS DE CONFLICTO
Esta fase descriptiva de la investigación me permitirá identificar y distinguir las diferentes dinámicas que atraviesa un proceso de conflicto; esto es, a partir del estudio de sus cuatro etapas. Para tales efectos, hemos de comprender cada una de estas etapas de acuerdo al modelo elaborado por la so-cióloga nicaragüense y miembro del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), profesora Elvira Cuadra Lira93:
Primera etapa (Formación): El conflicto comienza a formarse. Es un problema no resuelto.
Segunda etapa (Desarrollo): El conflicto se desarrolla hasta tal punto que llega a la violencia.
Tercera etapa (transformación): El conflicto comienza a transformarse, y ese cambio puede ser en tres direcciones:a. La violencia disminuye a medida que pasa el tiempo.b. La violencia llega a un punto crítico, los involucrados se
eliminan o se causan daño entre ellos.c. Los involucrados u otras personas ayudan a disminuir la
violencia, y se buscan soluciones.
Cuarta etapa (cambio social): El conflicto ha evolu-cionado hasta permitir una verdadera transformación de las causas que le dieron origen, especialmente cuando se trata de relaciones desiguales.
93 Cuadra Lira, Elvira. Cambio social y conflicto: Actores sociales y relaciones de poder. ¿Qué es un Conflicto? Edición Ayuda Popular Noruega, Managua, Nicaragua, 2003, P.17
86 / Un grito en la sierra
Cronología de los sucesos94
Primera etapa: Formación del conflicto
El movimiento reformista comienza a mediados de 1917. Argentina estaba cambiando: aumentaba el número de huelgas y el poder de los sindicatos, los socialistas se afianza-ban en el Parlamento y en octubre de 1916 asume la Presiden-cia Hipólito Irigoyen por la UCR, que congregaba a las clases medias que querían cambios en el país.
A fines de 1917, el Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Córdoba denuncia ante el Ministerio de Ins-trucción Pública las deficiencias del régimen docente y protesta por la supresión de internado para los alumnos avanzados de la carrera de medicina en el Hospital de Clínicas dependiente de la universidad.
Segunda etapa: Desarrollo del conflicto
Comienzo de clases 1918: asambleas de los centros de es-tudiantes de ingeniería y medicina deciden ir a la huelga si las autoridades universitarias no satisfacen sus reclamos. El clima político del país era favorable a las reivindicaciones estudiantiles.
10 de marzo de 1918: primera manifestación callejera a la que se unen los estudiantes de la Facultad de Derecho, la tercera de la Universidad de Córdoba. Inmediatamente se crea el Comité Pro Reforma, integrado por estudiantes de las tres facultades.94 La presente cronología me fue facilitada por don Humberto Feliciano Supaga, dueño del
Centro Recreativo Cultural museo Deodoro Roca, ubicado a 17 kilómetros de la ruta 38, en la localidad del valle de Ongamira, municipio de Capilla del Monte, Provincia de Córdoba, Argentina. Y está a su disposición en el siguiente sitio de Internet: http://www.universidadur.edu.uy/reforma_ley/index.html
Cristhián G. Palma Bobadilla / 87
14 de marzo de 1918: se publica el primer documento de la reforma universitaria en el que se convoca a una huelga general por tiempo indeterminado.
20 de marzo de 1918: el Consejo Superior de la univer-sidad resuelve no tomar en consideración ninguna solicitud estudiantil mientras no se restablezca la disciplina, sostenien-do, además, que el 1° de abril se inaugurarían oficialmente los cursos como se hacía normalmente.
31 de marzo de 1918: los estudiantes realizan un acto público en el teatro más importante de la ciudad, el que cuen-ta con la presencia de líderes llegados de Buenos Aires y en el que se lee la declaración de huelga general. Al terminar el acto, los estudiantes recorren las calles de la ciudad de Córdo-ba entonando La Marsellesa.
1° de abril de 1918: los cursos no se pudieron inaugu-rar porque ningún estudiante concurrió a clase.
2 al 10 de abril de 1918: las autoridades universitarias clausuran las aulas y escriben al Ministerio de Instrucción Pú-blica denunciando la situación. El Comité Pro Reforma solicita al gobierno que intervenga la universidad.
Tercera etapa: Proceso de transformación
11 de abril de 1918: Irigoyen accede a la demanda es-tudiantil e interviene la universidad por decreto. Se nombra interventor a don José N. Matienzo. Se crea en Buenos Aires la Federación Universitaria Argentina con delegados de las cin-co universidades del país: Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Santa Fe y Tucumán.
88 / Un grito en la sierra
Del 12 al 18 de abril de 1918: se levanta la supresión del régimen de internado en el Hospital de Clínicas. Grupos de profesores renuncian poniendo sus cargos a disposición del interventor. El Comité Pro Reforma levanta la huelga.
19 de abril de 1918: se reanudan las clases.
22 de abril de 1918: el interventor presenta un proyecto de reforma al estatuto de la universidad que lleva personal-mente al Presidente Irigoyen en Buenos Aires.
A partir del 22 de abril: el frente reformista estaba cons-tituido por estudiantes, docentes jóvenes y graduados de ideo-logía liberal. Los estudiantes comparaban a la universidad con la Bastilla.
Una de las disposiciones del interventor, el nuevo me-canismo electivo, dejaba vacantes los cargos de rector, deca-nos, consejeros y miembros de las academias que llevaban más de dos años en el ejercicio de sus funciones. Solo 7 docen-tes conservaron sus puestos.
El 28 de mayo debían ser electos los decanos de las fa-cultades y el 15 de junio la Asamblea Universitaria debía ele-gir al Rector. Los estudiantes no tenían participación directa en este proceso y tampoco la solicitaban, pero intervenían des-de afuera presionando.
El Comité Pro Reforma crea la Federación Universita-ria de Córdoba y edita el periódico Gaceta Universitaria. La Federación apoyó la candidatura del doctor Enrique Martínez Paz para el rectorado de la universidad. En las elecciones de decanos triunfan los candidatos apoyados por los estudiantes. Culmina así la labor del interventor, solo resta la elección del rector por la Asamblea Universitaria el 15 de junio.
Cristhián G. Palma Bobadilla / 89
15 de junio de 1918: 15 horas. La Universidad está rodeada de estudiantes, policías de civil y provocadores. La Asamblea Universitaria se reúne para elegir al rector de la Universidad. Tres candidatos: Martínez Paz, apoyado por los estudiantes y los liberales; Antonio Nores, conservador, miembro de la Corda Frates; y Alejandro Centeno, como po-sibilidad de transacción. La sesión se inició con 42 consejeros de un total de 45.
1a. votación: Martínez Paz: 13 votos, Nores: 15 votos y Centeno: 10 votos.
2a. votación: tampoco se llega a la mayoría necesaria.3a. votación: Martínez Paz: 13 votos, Nores: 23 votos y
Centeno: sin votos.
Este resultado fue el fin de la alianza de los estudiantes con los docentes liberales, que no resistieron las presiones de los conservadores. A partir de esta votación, el movimiento estudiantil se radicaliza.
El movimiento estudiantil de la reforma fue apoyado por el partido socialista, el comunista recién creado bajo el nombre de Partido Socialista Internacional y políticos liberales y anticlericales.
Cuarta etapa: Proceso de Cambio Social
21 de junio de 1918: los estudiantes dan a publicidad un documento titulado “La juventud universitaria de Córdoba a los hombres libres de Sud-América” que hoy se conoce como el Manifiesto Liminar de la reforma universitaria de Córdoba. El documento, firmado por los miembros de la Mesa Directiva de la Federación Universitaria de Córdoba, fue escrito por Deo-
90 / Un grito en la sierra
doro Roca, un joven liberal egresado de la carrera de Derecho.
23 de junio de 1918: acto callejero en el que habló el par-lamentario Alfredo Palacios ante 9.000 personas, según datos de la policía. Se lee aquí un Orden del Día dirigido a todos los estudiantes argentinos y de América que puede considerarse como el primer programa político de la reforma.
30 de junio de 1918: se realizó otra manifestación más numerosa que la anterior y que contó con la presencia del dipu-tado socialista Mario Bravo. Esta vez la policía reprimió violen-tamente y hubo varios heridos. Mientras tanto, las fuerzas con-servadoras intentaban organizar un comité pro defensa de la universidad que también convocó a actos callejeros. El gobierno de Irigoyen alentaba en forma privada a los estudiantes pero no tomaba ninguna medida a su favor. El movimiento estudian-til se radicaliza y amplía sus reivindicaciones coincidiendo con otros sectores populares y transformándose en el eslabón más detonante del movimiento político general. La necesidad de so-lidaridad internacional del movimiento estudiantil proyecta al movimiento a nivel continental tras la idea de un “destino” latinoamericano común.
6 de julio de 1918: se publica una carta pastoral del Obis-po de Córdoba, Fray Zenón Bustos y Ferreyra que demuestra la reacción violenta de la iglesia cordobesa contra la reforma.
20 al 31 de julio de 1918: primer Congreso Nacional de Estudiantes convocado por la Federación Universitaria Ar-gentina. Dos tendencias: quienes creían que la reforma debía ser solamente un proceso de cambios para la universidad95 95 Esta tendencia se observa en la respuesta del poeta argentino Leopoldo Lugones, a una
carta enviada por Deodoro Roca, con fecha 20 de agosto de 1918, véase anexo Carta de Lugones.
Cristhián G. Palma Bobadilla / 91
y quienes empezaban a creer que sin reforma social no podía haber una auténtica reforma universitaria.
Propuestas aprobadas por el Congreso: Proyecto de ley universitaria, bases estatutarias para
las casas de estudio:
* Presidente, en lugar de rector, elegido por una Asamblea Universitaria constituida por 10 estudiantes elegidos a tra-vés de los centros estudiantiles, 10 graduados y 10 docentes.
* Régimen de “docencia libre” y 46 proyectos más.
2 de agosto de 1918: Irigoyen nombra como interventor de la universidad a Telémaco Susini, un intelectual liberal de la Unión Cívica Radical que apoyaba la reforma.
7 de agosto de 1918: Antonio Nores, el rector desco-nocido por los estudiantes renuncia. Susini debía asumir sus funciones de rector el 8 de agosto; se postergó para el 10 de agosto y luego definitivamente. A raíz de esto, los estudiantes salen otra vez masivamente a la calle, y en la madrugada del 15 de agosto el conflicto estalla nuevamente. Un grupo de es-tudiantes derriba la estatua de un docente conservador que se encontraba en los jardines de la universidad.
26 de agosto de 1918: los estudiantes organizan un acto público al cual concurren 15.000 personas. Irigoyen nombra un nuevo interventor: el Ministro de Justicia e Instrucción Pú-blica: José S. Salinas.
9 de septiembre de 1918: los estudiantes ocupan la universidad y asumen el gobierno de la misma. Nombran a tres dirigentes universitarios decanos de las facultades de de-
92 / Un grito en la sierra
recho, medicina e ingeniería: Horacio Valdés, Enrique Barros e Ismael Bordabehere, respectivamente, quienes ejercen con-juntamente la presidencia de la universidad. Los estudiantes comienzan a nombrar docentes, consejeros y empleados e in-cluso mesas de exámenes. Para la ceremonia inaugural de las clases se había invitado al pueblo de Córdoba pero no pudo realizarse porque el ejército y la policía derribó las puertas de la universidad y se llevaron detenidos a los 83 ocupantes que fueron procesados por sedición. Ese mismo día sale de Bue-nos Aires rumbo a Córdoba, el interventor. Los estudiantes no fueron finalmente procesados. El nuevo estatuto incorporó los principios básicos levantados por los estudiantes: docencia libre, y la participación de los alumnos en el gobierno de la universidad.
13 de octubre de 1918: el gobierno aprueba el decreto de reforma universitaria.
CAPÍTULO IVCórdoba más allá de Córdoba
Alcances de la reforma
Al interior del país, muchas fueron las consecuencias inmediatas de la reforma. Así, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires se incorpora una cláusula de participación estudiantil a sus estatutos (un mes antes de la aprobación del decreto); en la Universidad de La Plata (en 1919) se culmina con éxito un proceso de reforma universitaria no exento de violencia y represión. Del mismo modo, las universidades provinciales de Santa Fe, bajo el nombre de Universidad del Litoral, y la Universidad de Tucumán, son nacionalizadas y sometidas a la aplicación de estatutos similares a los de las Universidades grandes.
Para fines de 1921, la reforma rige en todas las univer-sidades argentinas, estableciendo, entre otros aspectos: cogo-bierno estudiantil; la docencia libre y asistencia libre de los estudiantes a clase.
A nivel regional, esta experiencia recaló en lo profun-do de la sociedad latinoamericana. En efecto, en el Congreso Internacional de Estudiantes realizado en Ciudad de México en 1921, el movimiento de Córdoba fue tomado como ejemplo para los estudiantes de todo el mundo.
La influencia de la reforma resultó formidable, desde la juventud estudiantil chilena en el extremo sur continental, que para comienzos de 1920 planteó una honda renovación que con el avance de los años fue tomando forma y conteni-do determinado. Cruzando el árido desierto nortino rumbo a Perú, donde surgieron tanto el movimiento universitario96 y 96 Cuyo sustrato era, al igual que en toda Hispanoamérica, el Ariel de Rodó.
94 / Un grito en la sierra
su consigna draconiana: “Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra”, así como la Alianza Popular Revolucionaria America-na. Pasando por Venezuela y el florecimiento de la Acción De-mocrática o Partido Blanco, en los años 30’. Del mismo modo que en Uruguay, Brasil, Guatemala, Cuba, Bolivia, Colombia, hasta llegar a México en el marco de la Revolución campesi-na y su estrecho vinculo con el movimiento estudiantil. Todo ello, no fue sino un resultado de la aparición temprana del movimiento de Córdoba, una especie de:
“Ensayo de unidad continental frente a las agresiones im-perialistas del Norte y por sobre la desintegración trabajada por las viejas oligarquías y los nuevos populismos”97.
El impacto de la reforma alcanzó magnitudes inusita-das, atravesando el Atlántico para instalarse en el corazón de la cultura occidental. Los ímpetus de la juventud francesa, que marcaron el proceso de mayo de 1968, plantearon un proble-ma serio a la sociedad industrial europea, que hasta fines de 1950 no presentaba formas de oposición y quiebre al modelo clásico liberal.
Curiosamente, su bandera de acción colectiva fue la proclamada unidad del movimiento obrero-estudiantil, por-tadora de un discurso político alternativo, antiimperialista y propulsor de la integración de la clase media emergente. Las coincidencias son asombrosas, y es quizá más relevante aún, a la sombra del movimiento neo-marxista o marxismo occi-dental y de figuras como Michael Foucault, Jean Paul Sartre, Pierre Bourdieu, Wilhelm Reich, Daniel Cohn-Bendit, Mauri-ce Merleau-Ponty o Louis Althusser. Sin embargo, dichas pro-testas no pueden sino vincularse a los sucesos de 1918, que precisamente tienen su origen en suelo americano.97 Cúneo, 1974: XVI.
Cristhián G. Palma Bobadilla / 95
Lo mismo podría decirse de lo que aconteció en la Uni-versidad de Berkeley, California, en la década de los 60’ y su “Free Speech Movement” o Movimiento de Libre Expresión, al igual que las protestas que acompañaron el desarrollo de la Convención Nacional del Partido Demócrata en Chicago, en 1968, cuyo desastroso balance registra la muerte de varios asistentes.
España, en cambio, presenta un antecedente previo. La creación de la Institución Libre de Enseñanza, en el año 1876, fue sin duda alguna, una etapa previa al proceso de formación de organizaciones estudiantiles, ligado no solo al estableci-miento de centros estudiantiles o federaciones universitarias, sino también a la génesis del movimiento obrero, constituyen-do la antesala de la propia dinámica reformista. Así y todo, los movimientos de acción colectiva seguirán surgiendo, in-sospechadamente, en aquellos sectores de mayor vulneración y olvidado de la sociedad contemporánea que conocemos. Por ello resulta invaluable el legado de la historia de nuestro siglo XX, y la experiencia de cambio emprendida por un grupo de jóvenes de auténtica para la generación de pensamiento críti-co en la región.
Cierre del proceso de reforma en Córdoba
En 1922, Irigoyen es sucedido por Marcelo T. de Alvear, del ala derecha de la Unión Cívica Radical, quien se apoyó en los conservadores.
En noviembre de 1922, Alvear interviene la Universi-dad del Litoral y la ocupa con el ejército. Seis meses después le sucede lo mismo a la Universidad de Córdoba. Se modifican los estatutos y se establece que el gobierno de las casas de es-tudio estará en manos de los profesores. Como concesión, se
96 / Un grito en la sierra
permitió a los estudiantes elegir tres de los once miembros del consejo directivo, pero los representantes debían ser docentes. También fueron modificados los estatutos de la Universidad de Buenos Aires y en 1924 la representación estudiantil de la Universidad de Tucumán fue disminuida.
En 1928 retorna Irigoyen a la presidencia y los estu-diantes vuelven a la ofensiva y logran algunos cambios. En 1930 el gobierno militar de Uriburu reemplaza a Irigoyen y a los tres meses interviene las universidades y el movimiento estudiantil es reprimido, poniendo fin a un fecundo proceso de quiebre ideológico y auge cultural.
CAPÍTULO V
¿Puede considerarse la reforma universitaria de Córdoba una expresión fidedigna de nuestro pensamiento latinoamericano?
Principales conclusiones
Para responder esta interrogante, resulta imprescindi-ble triangular las hipótesis antes trazadas. Con ese objeto he estructurado un proceso de verificación, que a continuación presento:
a) Proceso de verificación
En la construcción del paradigma social crítico, cabe la irrupción del procedimiento dialéctico en la formulación de las principales aproximaciones interpretativas de mi investi-gación. En base a dicho método, someteré a examen el conjun-to de hipótesis antes planteadas. Esto es, “como concepción que defiende la «multilateralidad de relaciones» implicadas en cualquier proceso real (frente a la restricción esquemática de un proceso cual-quiera a una «única línea» de relaciones, restricción en la que se haría consistir el modo de pensar metafísico). «El término dialéctica —leemos en una exposición del ‘materialismo dialéctico’— significa que todo está interconectado y que hay un proceso continuo de cam-bio en esta interrelación»”.98
En esta parte, casi final de mi libro, debemos recordar
98 Diccionario Filosófico. Concepto de Dialéctica. [en línea]: documento extraído de Inter-net. [fecha de consulta: 25 de marzo de 2010]. Disponible en: http://www.filosofia.org/filomat/df096.htm
98 / Un grito en la sierra
la existencia de dos clases de hipótesis:
a- La que se relaciona con los antecedentes inmediatos del movimiento reformista (origen y desarrollo).
b- Las que refieren efectos ulteriores.
I. Verificación de las hipótesis de primera clase
La hipótesis general sugerida sostiene decididamente que el nacimiento del movimiento reformista universitario es resultado de un proceso de conjunción significativa arraiga-da en la conciencia colectiva estudiantil. Luego, cabe deter-minar: ¿qué entenderemos por “Conjunción Significativa” y “Conciencia Colectiva”? A este respecto, será imprescindible dilucidar la cuestión relativa al pensamiento auténtico. Esto es, ¿en qué consiste? y ¿cómo se materializa?
“Se considera que algo es auténtico cuando es posible precisar su identidad, origen y condición real, por lo que se puede certificar su certeza, validez o propiedad. En el pensamiento latinoamericano se ha vinculado la autenticidad —aunque se le diferencia— al concepto de originalidad99 en relación a la existencia y cualidades de la filoso-fía y la cultura propias de esta región”100.
Al hablar de lo propio, evidencio el sentido de perte-nencia que cubre la relación del sujeto y su entorno adyacente, pero “lo mío” no necesariamente será de dominio excluyente, en tanto mía es la experiencia que comparto con otros. Por lo 99 El grado de autenticidad no debe ser confundido con formas de originalidad, pues lo
determinante en la valoración de un acontecimiento cultural no es tanto su novedad o irrepetibilidad, sino su plena validez.
100 Diccionario del Pensamiento Alternativo. Directores: Hugo Biagini, y Arturo Andrés Roig. Concepto de Autenticidad por Pablo Guadarrama González, Editorial Biblos, Bue-nos Aires, Argentina, 2008, pp. 58-59
Cristhián G. Palma Bobadilla / 99
que no debiésemos pensar en alejar sin más lo foráneo, en-capsulando la realidad o reduciéndola a un nódulo casuísti-co. Muy por el contrario, debemos reconocer la presencia —a veces encubierta o idealizada— de un otro. La figura de un otro, como sujeto singular, puede al mismo tiempo constituir la expresión de una totalidad no exenta de lo propio, en tan-to dicha totalidad abarque un “nosotros” como manifestación de un “sujeto plural” que encuentra raíz y fondo en un tejido social compartido y circunstanciado. Esta condición, desde la dimensión universitaria, consiste precisamente en identificar como expresión fidedigna, la unidad del movimiento estu-diantil y su carácter integrador:
“Si la cultura expresa el grado de dominio que posee el hom-bre en una forma histórica y determinada sobre sus condiciones de existencia y desarrollo, este se ejecuta de manera específica y cir-cunstanciada, por lo que puede ser considerada de manera auténtica cuando se corresponde con las exigencias de diverso carácter que una comunidad histórica, pueblo o nación debe plantearse”101.
En este sentido, tengo el convencimiento de que la hi-pótesis planteada a este respecto resulta válida, ya que tanto al emplear el término de conjunción significativa como al re-lacionar dicha concepción con la idea de conciencia colectiva, estamos refiriendo a procesos circunstanciados, no como la presencia de estados específicos, sino como el desarrollo de prácticas, actitudes, sentimientos e ideas, cuya permanente interacción con el medio social y natural produce efectos la mayor parte del tiempo, imprevistos, pero que de alguna for-ma se relacionan con aquellos modos por medio de los que se construye identidad, especialmente a partir de grupos de refe-
101 Ibíd. 58
100 / Un grito en la sierra
rencia. “En el decurso de ese proceso el sujeto percibe la convenien-cia y procedencia —tanto personal como para el grupo que se tomó de referente— de conformar relaciones de cooperación y reciprocidad con los otros miembros del grupo102, lo cual con el correr del tiempo se extiende a la comunidad de pertenencia”103.
Esta idea supone no renunciar a lo individual; más bien conduce a un proceso de aprendizaje por medio del cual nos relacionarnos con un otro poliforme que, como veremos más adelante, es la base del pensamiento heterológico, en tanto puente significativo en la experiencia de trato intercultural cuya unidad es la base del discurso de integración social.
De este modo, entenderemos por conjunción significativa el proceso por medio del cual coexisten —y en ciertos casos se unen— diversas valoraciones o representaciones simbólicas (emblemáticas), a consecuencia de fases de desequilibrio so-cial, político, económico y cultural, locales y/o globales (fuerza impulsora).
Y hemos de comprender la noción de conciencia colecti-va como el proceso que impulsa a los sujetos históricos, desde su fuero interno, a organizarse colectivamente, articulando un discurso crítico y propio (auténtico), materializando la lucha reivindicatoria. Dicho discurso apunta a la gestación de pen-samiento alternativo (fuerza unificadora).
En la segunda hipótesis (particular), señalo los principa-les nexos que influyeron sobre la organización estudiantil. Bus-qué, por medio del modelo teórico expuesto, identificar precisa-mente estos elementos, circunstancias, hechos, ideas o actitudes,
102 Véase unidad de análisis.103 Diccionario del Pensamiento Alternativo. Directores: Hugo Biagini, y Arturo Andrés
Roig. Concepto Alternativo por Miguel Rojas Mix, Editorial Biblos, Buenos Aires, Ar-gentina, 2008, p. 35
Cristhián G. Palma Bobadilla / 101
demostrando así su importancia. En este proceso concluyo que:A nivel local, hablaremos principalmente de:
* La rigidez institucional, que caracterizó las cuaternarias re-laciones sobre las que operaban las normas y tradiciones de una sociedad oligárquica de tránsito post-colonial y su paso a la constitución de un Estado moderno. Esta rigidez fue cuestionada severamente por el ojo crítico del movi-miento estudiantil, tal como revelan los hechos expuestos anteriormente.
La pugna existente entre el Estado Liberal y la Iglesia.
Cuán obtusa puede ser una institución que no promue-ve el desarrollo y la libre triangulación de ideas. Ese fue el caso del clérigo pastoral a comienzos del siglo XX, y, aunque en pugna con el administrativo por la creciente presencia de la corriente liberal, dicha pugna era poco menos que simbólica. Estas instituciones permanecían conexas hasta antes de la lle-gada del gobierno radical, pues la venia de la autoridad fijaba el curso de las normas amparadas en la tradición oligárquica.
Un claro ejemplo al respecto es que ambas instituciones formaron parte —casi indivisiblemente— del consejo superior de la universidad, otrora base de sus estamentos.
En este sentido, fue la llegada al poder ejecutivo de un gobierno radical lo que, sin lugar a dudas, gravitó en la expo-sición pública del movimiento y su legitimidad social. En ge-neral, no hubo otro gobierno sino hasta el 45`con Perón, en el que participaran tan fervientemente los movimientos obreros-estudiantiles.
* La irrupción de nuevos actores sociales (clase media).
102 / Un grito en la sierra
La aparición de estos grupos define el diseño de una nueva forma de conducción política; con ella se hace notorio que para surgir no es preciso explotar.
* La unidad del movimiento obrero-estudiantil. Este elemen-to, como ya hemos visto, ha sido absolutamente relevante en este periodo histórico.
A nivel global:
* En materia cultural, es especialmente relevante la influen-cia que ejerció el movimiento literario del modernismo so-bre los planteles universitarios de la época. De esta forma, resulta indispensable observar la realidad latinoamericana en su conjunto, pues es este contexto el que actuó decisiva-mente en la orientación del movimiento estudiantil.
* En el marco ético- político, resultan trascendentales ciertas actitudes disidentes al sistema capitalista, que son expre-sión del descontento producido con posterioridad al tér-mino de la primera guerra mundial y tras la aparición del bloque socialista encabezado por el partido bolchevique en la Revolución Soviética de 1917.
El impacto de la gran guerra, seguramente, resultará menos relevante de lo que podríamos imaginar, esto debido a la categórica neutralidad del gobierno central frente a tales he-chos. Sin embargo, de este acontecimiento surge la posterior crisis económica del 29’, lo que, para ser justos, dará nuevos bríos al mensaje anti-imperialista.
Como ya he sostenido antes, este movimiento aspira a la construcción de un proyecto alternativo, que rompa la prestancia y unidad del discurso hegemónico imperante. En
Cristhián G. Palma Bobadilla / 103
términos radicales, todo pensamiento es alternativo por cuan-to responde a un proceso creativo; no obstante, dicho proce-so tiene un doble carácter: por un lado, es indiscutiblemente imaginativo; por otro, no adolece de carácter interpretativo, al estar precisamente situado en un contexto histórico específico.
De ello colijo que cada uno de estos episodios, circuns-tancias o elementos, repercutieron en la formación del mo-vimiento estudiado. Sea de diferentes formas y alternando momentos que repercutieron con mayor o menor frecuencia y grado en el asunto que me convoca. Es lo que podríamos deno-minar un proceso mediado o entretejido por situaciones de he-cho, basadas en la experiencia. Por todo lo anterior, confirmo la hipótesis sugerida en este punto. Finalmente, en palabras de H. Biagini y H. Sanguinetti:
“Puede inferirse que se había generado el clima para el célebre estallido con el cual irrumpe la Reforma Universitaria en Córdoba hacia 1918, cuya proyección dio lugar a que la misma reforma fuese visualizada como la segunda aventura común de los países latinoa-mericanos, tras los cien años de mutua soledad que siguieron al ciclo de su independencia política”104.
104 Biagini, Hugo y Sanguinetti, Horacio. Deodoro Roca, el movimiento reformista universi-tario y la integración latinoamericana [en línea]: documento extraído de Internet. [fecha de consulta: 28 de marzo de 2010]. Disponible en:
http://www.cecies.org/articulo.asp?id=62
104 / Un grito en la sierra
II. Verificación de hipótesis de segunda clase
En este punto, cabe triangular el alcance posterior del movimiento que hace de él un proceso transversal de pensa-miento heterológico; esto es:
“Un tipo de proceso gnoseológico o modus cognoscendi que implica la doble actividad de construcción e interpretación de diver-sas expresiones culturales.
Este pensamiento-otro, articulado discursivamente desde una estrecha vinculación con el conato por la existencia de sujetos concre-tos que son parte de una sociedad y una cultura, tiene la capacidad de producir sistemas de significación simbólicos y de interpretarlos, me-diante acciones cognitivas que superan, desbordan y eventualmente contradicen el aparato-dispositivo logocéntrico construido a partir de los sistemas culturales hegemónicos europeos”105.
Al respecto, la aparición del movimiento de reforma estudiantil implicó un oportuno quiebre al discurso hegemó-nico, si consideramos que se enmarcó en el seno de una socie-dad profundamente tradicionalista o conservadora. Su impac-to inmediato puede medirse al afirmar que con él se dio un giro histórico a su contexto por medio del pensamiento crítico.
Dicho giro histórico sitúa a los sujetos sociales como agentes adecuados en la generación de cambios, y, desde esta perspectiva, la presencia del pensamiento crítico es la matriz subjetiva de la actitud reformista. Por medio de este elemento se reconoce la existencia de una base material reivindicatoria, que a su vez encuentra su fuente en la necesidad de alcanzar un espacio propio en medio de la construcción de un proyecto social alternativo.105 Brower, Jorge. Proyecto: Diccionario del Pensamiento Alternativo II. Pensamiento He-
terológico. [en línea]: documento extraído de Internet. 2005 [fecha de consulta: 12 de febrero de 2010]. Disponible en: http://www.cecies.org/articulo.asp?id=117
Cristhián G. Palma Bobadilla / 105
La existencia de un pensamiento crítico y auténtico nos permite revertir, a su vez, la clásica posición de que nuestra concepción de mundo es sucedánea y unívoca a la realidad noroccidental, reivindicando, de este modo, nuestra experien-cia histórica social.
Coligada a la hipótesis anterior, profundizaré sobre la última de mis propuestas; esto es, la hipótesis del tipo parti-cular de segundo grado. Dicha propuesta se identifica con una tesis elaborada por el Dr. Ricardo Salas Astraín, al sostener la importancia ética del dialogo intercultural; del mismo modo, rescata someramente elementos relevantes de la teoría del re-conocimiento de Axel Honneth. De modo que a través de mi última hipótesis afirmo que:
La experiencia encabezada por la juventud estudiantil y su movimiento reformista, lejos de agotarse en su ciclo vital o contexto específico, constituye un remanente histórico, ca-paz de influir sobre variadas realidades.
En cierta forma, este asunto se resume en “heredar” por transmisión un acervo imaginario o modo de ser. En pa-labras de Derrida:
“Ser quiere decir heredar todas las cuestiones a propósito del ser o de lo que hay que ser son cuestiones de herencia”.106
De un modo extraño, entablamos como condición an-tropológica una comunicación permanente con un pasado, especialmente al examinar nuestra condición actual. De ante-mano, el compromiso de someter nuestra memoria histórica al reconocimiento de la figura —a veces difusa— de legado simbólico social, enriquece el avance de nuestro constructor, amparado en el anhelo de consolidar un discurso integrador.106 Jacques Derrioda (1967). Writting and Difference. Violence and Methophysics: An Es-
say on the Thought of Emmanuel Levinas. Editions du Seuil, 1995, p. 68.
106 / Un grito en la sierra
En este viaje, nos remontamos a cuantos hechos testi-monie nuestra experiencia. Sin embargo, aparecen dos situa-ciones que bien pueden entorpecer y confundir nuestro rum-bo. La primera de ellas es resolver cuántas de estas experien-cias no hacen más que naufragar inconexas en el incipiente océano de la memoria. Esta situación es discutida, y proba-blemente llegaremos al convencimiento de que no se trata de hechos inconexos sino de situaciones inconclusas. Pero quizá la situación más compleja aquí sea la de resolver la pregunta: ¿Cuántas de estas experiencias forman parte directa de nues-tro legado? Y: ¿cuántas se (con)funden con la realidad histó-rica de un otro mediada por acontecimientos comunes? Pues de estas experiencias habrá sucesos que no necesariamente se vinculan a una gesta individual o colectiva; algunas experien-cias son huella de procesos de división, marginación y olvi-do; otras simplemente ponderan la importación de saberes y prácticas, extraídas de macros antípodas de nuestra realidad histórica. Todo esto nos conduce nuevamente a la pregunta por la autenticidad del pensamiento latinoamericano; más específicamente, si es posible asentir que dicho pensamiento es unitario y representativo de la realidad de nuestros pue-blos, más allá de las profundas diferencias éticas, simbólicas, consuetudinarias, jurídicas, religiosas o culturales, que distin-guen a una comunidad de otra.
La cuestión será determinar ¿cómo incorporo a mi rea-lidad una experiencia compartida? En especial, a la sombra de posiciones extremas y en apariencia irreconciliables, que por un lado aspiran a universalizar un discurso y, por otro, a concebir estos hechos como patrimonio cultural exclusivo evi-dentemente vinculado a la presencia de determinados contex-tos. Como señalé antes, incorporar una experiencia fracturada por cruces opuestos a mi realidad (yo fracturado) supone no
Cristhián G. Palma Bobadilla / 107
renunciar a lo individual; más bien conduce a un proceso de aprendizaje por medio del cual nos relacionarnos con un otro poliforme —en tanto constituye un puente significativo con la realidad social de ese otro.
Incorporar es un proceso de integración basado en la “unidad simbólica” de elementos mediados por opuestos sig-nificativos, confrontando mi realidad con la realidad históri-ca de un otro, sin yuxtaponer con esto la experiencia propia sobre el patrimonio cultural ajeno. En la experiencia de trato intercultural, dicha unidad es la base del discurso de integra-ción social.
Para Alfred Schültz, “La configuración particular del suje-to está también sometida a la intersubjetividad, que constituye una característica del mundo social.
El Aquí se define porque se reconoce un Allí, donde está el otro. Que el sujeto pueda percibir la realidad poniéndose en el lugar del otro es lo que permite al sentido común reconocer a otros como análogos al yo”107.
Esta posición no requiere la formación originaria de la ex-periencia; más bien es resultado del modo en el que dicha expe-riencia resuena, repercute, se mantiene y extiende en el tiempo.
Es posible, así, remontar a un mismo hecho dos o más modos de vida y subjetividades cuya dimensión simbólica no tiene parangón, en el marco del reconocimiento intercultu-ral de la figura de un otro. Al respecto, una ética intercultu-ral apuesta a la reconstrucción de las condiciones discursivas elementales para un diálogo basado en la reciprocidad entre diferentes modos de vida.
De la idea de reconocimiento podemos concluir “que la vida social se cumple bajo el imperativo de un reconocimiento re-cíproco, ya que los sujetos solo pueden acceder a una autorrelación 107 La Fenomenología de Alfred Shültz y la teoría del significado.
108 / Un grito en la sierra
práctica si aprenden a concebirse a partir de la perspectiva normati-va de sus compañeros de interacción, en tanto que sus destinatarios sociales. Es decir, que los sujetos pueden construirse una identidad estable si son reconocidos por los demás de diversos modos”108.
Los efectos preponderantes de este proceso guardan relación con la posibilidad de cimentar una ética basada en el apoyo mutuo, en el respeto y la responsabilidad social, por medio del cual es concebible establecer un diálogo intercul-tural permanente. Por ello, es absolutamente probable que la base material reivindicatoria de posteriores hechos que mar-caron la defensa de nuestra dignidad humana haya sido fuer-temente influenciada por la lógica del quiebre de discursos totalitarios y el pensamiento crítico alternativo, que nace en la reforma universitaria de Córdoba.
Para terminar, los tipos y modalidades concretas de re-laciones entre el movimiento de reforma universitaria o cual-quier otro movimiento social, y el poder político dominante, están preferentemente condicionados por la mayor o menor coincidencia ideológica-política que define y le da lo esencial de la identidad a ambos. Tomando el componente filosófico en toda propuesta intelectual, podemos sostener que:
“En último término la problemática que la realidad concreta plantee a toda filosofía tendrá que culminar en soluciones o respues-tas que también pueden ser validas para otras realidades”109.
En lo que respecta a la unidad del pensamiento latino-americano, vale la pena recordar las palabras de don Simón Rodríguez, maestro inspirador de las ideas bolivarianas:
108 Arrese Igor, Hector Oscar. La teoría del reconocimiento de Axel Honneth como un enfo-que alternativo al cartesianismo, 1. Concepto de Reconocimiento. Facultad de Psicología, UNLP. 2008, p.3
109 Zea, Leopoldo. La Filosofia Americana como filosofía sin más, II La filosofía como origi-nalidad, editorial siglo XXI, primera edición, Buenos Aires, 1969, p. 27
Cristhián G. Palma Bobadilla / 109
“La América nuestra no debe imitar (...) ni a Europa, que es ignorante en política, corrompida en sus costumbres y defectuosa en su conjunto; ni a los Estados Unidos, cuyas circunstancias son enteramente distintas (...) Debe ser original”110.
El Ariel de Rodó irrumpe en 1900, como símbolo de integración latinoamericana que bien puede sintetizar la pro-puesta encarada por la juventud universitaria de comienzos de siglo. Los pilares de la lucha del movimiento reformista han ejercido a menudo un papel relevante en el desarrollo de la conciencia continental y universal, por haberse adelantado a muchos grandes asuntos como el de la unidad, la solidari-dad, el reconocimiento y la inclusión social del otro, factores decisivos para el cambio histórico.
Tal característica me inspiró, a fin de cuentas, a adop-tar el título definitivo de mi investigación. El movimiento re-formista de 1918 es un eco que se propagó decisivamente en el plano continental, memoria del siglo XX. Sin embargo, su trascendencia no sería tal sin la suma de acontecimientos que le sucedieron con el paso de los años. Más que una losa de mármol engalanando el fin de una era, fue antesala o, más precisamente, un trazo de un discurso auténtico de integra-ción latinoamericana.
La proclama reformista dio paso al gobierno tripartito, a la libertad de cátedra, a la autonomía funcional y al comien-zo de un sueño de igualdad y justicia, que un día surgió en el corazón de los planteles universitarios del continente, para convertirse en antesala del pensamiento crítico latinoameri-cano. A doscientos años del proceso de emancipación, la con-signa parece ser “hemos conquistado la independencia pero no la libertad*111”, tal como dijo alguna vez uno de nuestros 110 Ibíd. p. 26111 Palabras de Simón Bolivar.
110 / Un grito en la sierra
próceres, pues las reformas no aparecen de la nada, y la rea-lidad que viven millones de personas en la región quizá sea más acuciante que antes.
La lucha ideológica da paso al pensamiento crítico al-ternativo, para convertirse en la conciencia lúcida de nuestra condición deprimida como pueblos y en un pensamiento ca-paz de desencadenar y promover el proceso superador de esta condición.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Alberti, Rafael. Fragmento de Elegía a una vida clara y hermosa. Escrita en 1942.
Álvarez García, Marcos. Líderes políticos del siglo XX en América Latina. LOM. Primera Edición, Santiago de Chile, 2007.
Arrese Igor, Hector Oscar. “La teoría del reconocimiento de Axel Honne-th como un enfoque alternativo al cartesianismo”, Facultad de Psicología, UNLP. 2008. Boletín de Historia y Geografía 16, ISSN: 0716.8985, Ediciones Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, Santiago de Chile, 2002.Boletín de Filosofía N° 9, Volumen 3, Ediciones Universidad Católica Blas Cañas, Santiago de Chile, 1997-1998.
Brunner, Joaquín. “La Educación Superior en América Latina. Cambios y Desafíos”. FCE. 1990.
Castells, Manuel. La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. Vo-lumen II: “El Poder de la Identidad”. Primera Edición en Español. Siglo XXI. Editores, México 1999.
Ciria, Alberto. Sanguinetti Horacio. La Reforma Universitaria. Tomo I y II. CEAL. 1987. Universidad y Estudiantes. Ediciones Depalma. 1962.
Ciria Alberto. Sanguinetti Horacio. Los Reformistas. Editorial Jorge Álva-rez S.A. 1968.Constitución Política de la República de Chile.
Cuadra Lira, Elvira. Cambio social y conflicto: Actores sociales y relaciones de poder. Edición Ayuda Popular Noruega, Managua, Nicaragua, 2003.
Cúneo, Dardo. “La Reforma Universitaria 1918-1930”. Biblioteca Ayacu-cho. 1974.
Chartier Roger. Intellectual History or Sociocultural History? The French trajectory. En Dominick Lacapra, Rethinking Intellectual History, Ithaca and London, Cornell University, 1983.
De Alba, A. “Curriculum, Crisis, Mito y Perspectivas”. Miño y Dávila.
112 / Un grito en la sierra
1996.
D´Angelo Hernández, Ovidio S. “Autonomía integradora y transforma-ción social: El desafío ético emancipatorio de la complejidad IPS, Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas”, Ciudad de La Habana, Cuba: .2004.
Darío, Rubén. Fragmento de “A Roosevelt” de 1904.
Darío Rubén. Fragmento de “Salutación del águila” de 1906.
Del Mazo, Gabriel. La Reforma Universitaria. Tomos I – II – III. Universi-dad de Lima. 1967.
De Salas, Manuel. “Discurso inaugural pronunciado con motivo de los exámenes públicos de la Academia por el alumno don Joaquín Campino, el 29 de abril de 1801”, en Escritos de don Manuel de Salas y documentos relativos a él y a su familia, Santiago, tomo I, 1914.
Díaz Barriga, Ángel. Curriculum y Evaluación Escolar. Aique. 1991.Diccionario del Pensamiento Alternativo. Editorial Biblos, Buenos Aires, 2008.
Dussel, Enrique. La Pedagógica Latinoamericana. Editorial Instituto de Es-tudios Bolivianos (IES), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educa-ción, Universidad Mayor de San Andrés, 2009.
Foucault, Michael. Microfísica del Poder. Ediciones La Piqueta. 1992.
Galeano, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina. Editorial siglo XXI, septuagésimo sexta edición, 2004.
González, Julio V. Significación Social de la Reforma. Ediciones MNR. 1984.
Garretón, Manuel Antonio. “Cambios sociales, Actores y Acción Colec-tiva en América Latina”, Serie 56 de Políticas Sociales, Publicación de la CEPAL, División de Desarrollo Social, Santiago de Chile, 2001.
Hinkelammert, Franz. El Sujeto y La Ley. Prólogo, Editorial Caminos, La Habana, 2006.Homenaje a la Reforma Universitaria. Universidad Nacional de Rosario. 1987.
Ingenieros, José. Los Tiempos Nuevos. Editorial Claridad. 1956.
Cristhián G. Palma Bobadilla / 113
Johnston, Samuel B. Cartas escritas durante una residencia de tres años en Chile (...) Traducidas del inglés por J. T. Medina Soc. imprenta-litografía “Barcelona’ ’ Santiago –Valparaíso 1917. Justicia. Universidad Nacional de Córdoba. Fundación Friedrich Ebert. 1989.
Kohan, Néstor. Antonio Gramsci. Colección vidas rebeldes, Publicado por Ocean Sur, Santiago de Chile, 2006.
Kusch, Rodolfo. América Profunda, Prólogo. Obras Completas, segundo Tomo, 1999.La educación Popular en América Latina. Nueva Imagen. 1984.
Larraín, Jorge. ¿América Moderna? Globalización e identidad. Ediciones LOM, Santiago de Chile, 2008.Las Ideas políticas en Argentina en el Siglo XX. Nuevos País. 1987.
Maritain, Jaques. Les droits de l’homme et la loi naturelle, P. Hartmann (París), 1947.
Miranda, Estela María. La Formación del Sistema Universitario Nacional. Desarrollo y Crisis. 1880-1946. UNC. 1993.
Morandé, Pedro. La Pregunta acerca de la identidad iberoamericana, en persona y Sociedad, X-N°1, 1996.
Moreno Beauchemin, Ernesto. Historia del Movimiento Sindical Chileno, Una visión Cristiana, Edición Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, Santiago de Chile. 1986.
Portantiero, Juan Carlos. Estudiantes y Política en América Latina. Siglo XXI. 1988.
Portantiero, Juan Carlos. Estudiantes y política en América Latina. El pro-ceso de la reforma universitaria (1918-1938). Siglo Veintiuno XXI. América Nuestra. México, 1978.
Puiggrós, Adriana. ¿Qué pasó en la Educación Argentina. De la Conquista al Menemismo. Kapelusz. 1996.
Rébora, Luis. La Reforma Universitaria 1918-1988. Ministerio de Educa-ción y
Rock, David. El radicalismo argentino 1890-1930. El primer gobierno radical.
114 / Un grito en la sierra
Buenos Aires, Editorial Amorrortu, 1977.
Roig, Arturo A. Caminos de la filosofía Latinoamericana, editorial siglo XXI,
2001.
Romero, José Luis. Situaciones e Ideologías en América Latina. Sudame-ricana. 1987.
Sáenz, Mario. Filosofía de la Liberación como un historicismo de la alte-ridad.Departamento de Filosofía, Universidad de Le Moyne, Siracusa, Nueva York, Estados Unidos, 2004.
Sarlo, Beatriz. Una Modernidad Periférica. Buenos Aires 1920- 1930. Sud-americana. 1988.
Salas Astrain, Ricardo. Ética intercultural, Ensayos para una ética discur-siva en contextos culturales conflictivos. (Re) Lecturas del Pensamiento Latinoamericano. 2003.
Serrano, Sol. Universidad y Nación. Chile en el siglo XIX, Introducción, La Estructura, I Edición, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1994.
Tedesco, Juan C. Educación y Sociedad en la Argentina (1880-1945). Ediciones Solar. 1986.
Terán, Oscar. En Busca de la Ideología Argentina. Contrapunto. 1986.
Terragno, Rodolfo H. Mitland & San Martín Buenos Aires, Ediciones Uni-versidad Nacional de Quilmes, 1998.
Weinberg, Gregorio. Modelos Educativos en la Historia de América Latina. Kapelusz. 1984.
Zea, Leopoldo. El Pensamiento Latinoamericano. Tomo 1 y 2. Editorial Por-naca. 1963.
Zea, Leopoldo. La Filosofía Americana como filosofía sin más, Editorial Siglo XXI, primera edición, 1969.
ANEXOS
CARTA A LUGONESLos reparos de Lugones con respecto al movimiento
estudiantil comenzaron cuando el gobierno intervino. Decía la carta:
116 / Un grito en la sierra
MANIFIESTO LIMINAR
A los veintiocho años de edad, el doctor en Leyes y Ju-risprudencia Deodoro Roca era miembro del Comité Córdoba Libre, desde el cual emergió como líder principal del movi-miento de reforma universitaria de los estudiantes cordobe-ses. Él escribió el Manifiesto Liminar lanzado el 15 de junio de 1918, y fue de los primeros que supo establecer la diferencia medular que existe entre “poder estudiantil” y reforma uni-versitaria. Para concretar sus ideas en las etapas siguientes le sirvió una carta que el 20 de agosto de 1918 le envío Leopoldo Lugones, en la que el ya famoso poeta se definía a favor de la “toma de posesión de la universidad por sus dueños naturales y legítimos; de tal suerte que la eliminación del rector debía ser un resultado directo del esfuerzo estudiantil y las refor-mas pertinentes una nueva aceptación por el Congreso de las resoluciones tomadas por la reunión que celebraron aquéllos con dicho fin”112.
112 Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2006/05/14/sem-raquel.html
Cristhián G. Palma Bobadilla / 117
ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN
Es posible que el conflicto evolucione desde una situa-ción de violencia hasta una de cambio social, sin necesidad de pasar por la etapa de transformación del conflicto. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, con el derrocamiento de la dictadu-ra somocista y el triunfo de
Cristhián G. Palma Bobadilla / 127
ÍNDICE
PRÓLOGO 09INTRODUCCIÓN 15
CAPÍTULO I 19¿Existe un pensamiento auténtico en nuestra América?19
a) Objetivos de la investigación 23 Tabla de indicadores sociales 26b) Metodología 27c) Paradigma social 33d) Hipótesis 35
CAPÍTULO II 39La Reforma y su dimensión conceptualNociones generales 39
a) Unidad de análisis b) Sobre el concepto de reforma 39c) Conciencia crítica, concientización y discurso crítico 40d) Modelo político-estructural de reforma social 42e) Modelo político-representativo de reforma social 45f) Movimiento social y proyecto alternativo 47g) Movimiento de reforma estudiantil universitario 51
CAPÍTULO III 55Universidad y tradición 55La antesala de un siglo nuevo 55
I. Marco político y sociocultural dominante 55II. Identidad del actor movimiento reformista 64III. Tejido social del movimiento de reforma estudiantil 72
a) Movimiento estudiantil y gobierno 72b) Movimiento estudiantil y la iglesia 74
128 / Un grito en la sierra
c) Movimiento estudiantil y los trabajadores 77d) Movimiento estudiantil y universidad 80
IV. PROCESOS DE CONFLICTO 85Cronología de los sucesos 86a) Primera etapa: Formación del conflicto 86b) Segunda etapa: Desarrollo del conflicto 86c) Tercera etapa: Proceso de transformación 87d) Cuarta etapa: Proceso de cambio social 89
CAPÍTULO IV 93Córdoba más allá de Córdoba. 93Alcances de la reforma 93
Cierre del proceso de reforma en Córdoba 95
CAPÍTULO V 97¿Puede considerarse la reforma universitaria de Córdoba una expresión fidedigna de nuestro pensamiento latinoamericano? 97Principales conclusiones
a) Proceso de verificación 97 I. Verificación de las hipótesis de primera clase 98 II. Verificación de las hipótesis de segunda clase 104b) Ideas finales no va
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 111
ANEXOS 115 Carta a Lugones 115Manifiesto Liminar 116Esquema de la investigación 117Carta Pastoral del Obispo de Córdoba 125