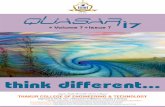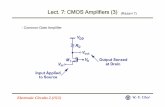umbrales 7 - cides-umsa
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of umbrales 7 - cides-umsa
2
Estado y ciudadanía
índice
umbralesRevista del Postgrado en Ciencias del Desarrollo
CIDES-UMSANº 7
Julio 2000Depósito Legal: 4-1-762-96
PRESENTACIÓN
TEMA CENTRAL: ESTADO Y CIUDADANÍA
LAS FRONTERAS DEL DOMINIO ESTATAL: ESPÍRITU LEGAL YTERRITORIALIDAD EN BOLIVIA, 1825-1880ROSSANA BARRAGÁN ................................................................................................ 7
CRÍTICA DE ECONOMÍA POLITICA DE LA HACIENDARAÚL PRADA .........................................................................................................41
LOS CICLOS HISTÓRICOS DE LA CONDICIÓN OBRERA MINERAEN BOLIVIA (1825-2000)ALVARO GARCÍA LINERA .......................................................................................... 65
BOLIVIA: LA SOCIEDAD BLOQUEADAGONZALO ROJAS ORTUSTE ......................................................................................83
CIUDADANÍAS DE DOBLE PERTENENCIAAMANDA DÁVILA............. ......................................................................................92
DERECHOS CIUDADANOS DE LOS HOMOSEXUALESGREGORIO APAZA MAMANI ...................................................................................107
COMUNIDAD Y DIVERGENCIA DE MIRADAS EN EL KATARISMORAFAEL ARCHONDO ..............................................................................................120
¿INESTABILIDAD CONTINUA EN EL SISTEMA DE PARTIDOS ENBOLIVIA? LOS EFECTOS DE LAS LEYES ELECTORALESGRACE IVANA DEHEZA ..........................................................................................133
LA INEFICIENIA DE LOS PARTIDOS EN TANTO MECANISMOS DEMEDIACIÓN Y REPRESENTACIÓNJIMENA COSTA BENAVIDES ......................................................................................150
3
Estado y ciudadanía
Tema central: Estado y ciudadanía
Consejo editorial: Pablo Ramos Sanchez, Rafael Archondo, Roxana Ibarnegaray, José Nuñez delPrado, Ivonne Farah
Ilustración Interior: Grabados de Adriana Bravo
Diagramación # 7: Loida Lanza 492554
DESPUÉS DE QUINCE AÑOS DE NEOLIBERALISMO, LA GUERRADEL AGUA FUNDA UNA NUEVA ÉPOCAJORGE VIAÑA UZIEDA .......................................................................................... 160
GLOBALIZACIÓN Y POLÍTICA MUNDIALALFREDO SEOANE FLORES............. ........................................................................ 170
ESTADO Y GLOBALIZACIÓN: UN ENFOQUE MARXISTAKARIN MONASTERIOS ............................................................................................189
APORTESPANORAMA DE LA FILOSOFÍA HERMENÉUTICAWALTER NAVIA ROMERO .......................................................................................209
ONTOLOGÍA LIBERALOSCAR OLMEDO LLANOS ......................................................................................223
RESEÑAS BIBLIOGRAFICASDE ALAN TOURAINE: ¿CÓMO SALIR DEL LIBERALISMO?COMENTARIO DE IVONNE FARAH .............................................................................237
BOLIVIA EN EL SIGLO XX: LA FORMACIÓN DE LABOLIVIA CONTEMPORÁNEACOMENTARIO DE GONZALO ROJAS ORTUSTE .............................................................242
NOTICIDES.............................................................................................245
4
Estado y ciudadanía
presentación
El estado es un proceso de formación histórica o, más bien, un conjunto de procesosde formación, a veces discontinuos en el tiempo y los territorios de un país. El estadotambién es una historia de articulación de esos procesos formativos; es un proceso dearticulación de estructuras de propiedad, territorialidades y formas de ejercicio del po-der político. Algo similar puede decirse de la ciudadanía; es una historia de consquistas,reformas y desigual ejercicio de derechos. En las formas de imaginar y practicar la ciuda-danía se juegan también proyectos de estado.
En este número de Umbrales comenzamos la presentación de nuestro temacentral: ESTADO Y CIUDADANIA, con un conjunto de trabajos históricossobre la formación del estado y territorialidad en Bolivia. Le sigue un segundoconjunto de trabajos que abordan la problemática de la ciudadanía desde di-ferentes perspectivas y en relación a diferentes grupos humanos y sociales; conlo cual tenemos un balance parcial del desigual grado de desarrollo y recono-cimiento de derechos ciudadanos que se vive en el país.
En la política siempre está en juego la dirección presente de las sociedades yun país, lo cual depende mucho de los bloqueos y potencialidades que suhistoria previa ha acumulado como condición de posibilidad e imposibilidadtemporal. Estos problemas y dimensiones de la política actual y la historia dehistoria de Bolivia son analizados por un tercer grupo de ensayos que piensandesde el ámbito más especializado e institucional de las leyes electorales hastalas movilizaciones más recientes en Cochabamba.
El estado y la política generalmente han tenido siempre un componente internacio-nal en su proceso formativo y práctica cotidiana. Los estados nacionales son tambiénconstrucciones de la economía y la política internacional o mundial , hoy más queantes. Hay un par de ensayos que hacen un balance de estas cuestiones, muy útiles paranuestro ámbito.
5
Estado y ciudadanía
Este conjunto de preocupaciones y perspectivas sobre el estado, la política y laciudadanía: la formación histórica, el presente con sus bloqueos y posibilidades, ladimensión internacional o la condición global, que recorren este conjunto de tra-bajos también son las preocupaciones que han estado presentes en el programa dela maestría de Filosofía y ciencia política del CIDES, del cual forman parte la mayo-ría de los autores de estos trabajos, ya sea en calidad de docentes o estudiantes. Estees un programa de maestría que empezó el 94 con centro en lo que llamamosEstudios de la democracia y se ha desplazado en su interés de concentración hacia loque ahora hemos llamado Saberes y poderes en Bolivia, es decir, el estudio de lasformas de interrelación entre las formas y estructuras de ejercicio del poder políti-co y social y las formas de conocimiento y saberes históricos y prácticos de lassociedades que se levantan en estos territorios de Bolivia.
Este número contiene, además, un trabajo que ofrece un panorama de lafilosofía hermenéutica, la que siempre ha formado parte de los programas delárea. Publicamos también un resumen de una de las tesis que recibió menciónhonorífica . Acompañamos la presentación de estos trabajos de investigacióny reflexión con una suscinta información sobre los proyectos y programas delCIDES realizados y por realizar, de nuestras actividades académicas, editoria-les, seminarios y servicios de biblioteca y videoteca.
El conjunto de estos materiales y actividades del CIDES son producto delespíritu pluralista que anima la formación e investigación en nuestro ámbitoacadémico, los que ahora ofrecemos para el diálogo y la crítica.
Luis Tapia MeallaCordinador de la maestría enFilosofía y ciencia política
CIDES - UMSA
7
Estado y ciudadanía
LAS FRONTERASDEL DOMINIO ESTATAL:
ESPÍRITU LEGALY TERRITORIALIDAD
EN BOLIVIA, 1825-18801
Rossana Barragán•
Me voy a permitir empezar este tra-bajo contrastando una imágen de larealidad contemporánea bolivianacon algunos trabajos fundamentalesdel análisis político y social de las úl-timas décadas, provenientes, porejemplo, de Bourdieu, Foucault yAnderson. Mi interés en este contrasteradica en mostrar la imposibilidad einadecuación que significaría el utili-zar estas perspectivas de manera au-tomática, pero fundamentalmenteiluminar las distancias porque ellasnos permitirán trazar otros caminosen el análisis histórico sobre la histo-ria de las culturas políticas tejidas enrelación con el Estado, en una socie-dad como la boliviana.
Vayamos a la imágen, la prisión deSan Pedro de La Paz, una cárcel quesin duda condensa las con tradiccio-nes de la sociedad boliviana: hacina-miento, pobreza y riqueza, perotambién una prisión en la que los pre-sos viven con sus familias e hijos,en la que parientes ingresan y sa-len, un espacio en la que existen secto-res, cuartos de primera, de segunda ytercera, una cárcel en la que los presostrabajan, se emplean, venden y en laque incluso existen tiendas de barrio ymercados de comida... No hay nadamás alejado de una cárcel europea, ameri-cana y sin duda muy lejana también delPanóptico de Bentham.Y sin embargo es,o mejor dicho fue construida como un
1 Este artículo fue presentado como ponencia en la Universidad de Illinois, Urbana-Champaigne,en la conferencia “Political Cultures in the Andes, 1750, 1950”. Agradecemos a Nils Jacobsen yCristóbal Aljovin, por su invitación. Este trabajo constituye una síntesis de cuatro capítulos de unlibro en preparación cuya investigación fue financiada por SEPHIS. Agradecemos, en este senti-do a su Comité y especialmente a Silvia Rivera. La mayoría de las notas de documentos, mapas ybibliografía no se ha citado en esta versión por problemas de espacio.
8
Estado y ciudadanía
Panóptico: con su estructura, objeti-vos y diseño. Lo mínimo que se pue-de decir es que nadie sospecharía,después de un siglo de existencia, queun día fue un Panóptico o pretendióserlo...
Vayamos ahora a los autores quemencionamos: Bourdieu, Foucault,Anderson. En un interesante artículosobre la burocracia y el Estado, Bour-dieu (1997) escribió que el peligro depensar al Estado es que pensemos encategorías producidas por el propioEstado dado que como ente que haido concentrando diferentes tipos decapital, simbólico, de coerción, eco-nómico (mercado nacional), informa-cional, cultural (homogeneidad), hamoldeado las propias estructurasmentales, inventando incluso lo uni-versal para acceder a la dominación.Foucault, por su parte, es muy citadopor haber remarcado que el poder seencontraba en todas partes, hasta enlos más pequeños intersticios. Suanálisis sobre las prisiones es clave enilustrar cómo el Panóptico inauguraprecisamente una nueva manera de vi-gilar y castigar (1975/1993). Final-mente, Anderson es por demásconocido por su definición de la na-ción como una “comunidad políticaimaginada” que según el propio au-tor emergió en estrecha relación conel capitalismo, enfatizando además elrol del “capitalismo de imprenta” cru-cial para la emergencia de comunida-des horizontales y seculares (1991:36-37).
Lo que me interesa resaltar de es-tos autores es que todos ellos plan-tean de manera directa, indirecta eimplícita, Estados poderosos capacesde producir categorías, extirpar ymodificar saberes y culturas locales,irradiando e impregnando con susvisiones, su normatividad y su fuer-za, un enorme conjunto de personasa las que uniformizan, homogeneizany finalmente re-crean.
La imágen del panóptico bolivianosignifica, en cambio, la simultáneafuerza-omnipresencia y ausencia-de-bilidad del Estado. Mi interés es pre-cisamente analizar esta doble cara delsistema estatal. Sostengo que la fuer-za del Estado radica en las normas,en el detalle, rigor y rigidez de la le-gislación, que contrasta con la debili-dad del Estado expresada en lapermisividad, en el incumplimientoy en la ausencia de control. Por otraparte, las continuidades que puedenpercibirse con el período colonialcomo la estabilidad o más bien la au-sencia de cambios trascendentales alo largo del siglo XIX no deben atri-buirse a la existencia de proyectos cla-ramente defendidos y a la inexistenciade otras alternativas y visiones sino másbien a la ausencia de consenso y a losfrágiles equilibrios a ser mantenidos.Finalmente, que detrás de muchas delas estructuras inalterables pueden en-contrarse también importantes cambiospoco visibles en apariencia.
Tres preguntas guiaron nuestro tra-bajo: cuál era el país-estado que las
9
Estado y ciudadanía
élites imaginaron, cuál el que cons-truyeron y, ante todo, cuáles fueronlos límites del ejercicio estatal en elsentido de las prácticas relacionadasa lo que Abrams llama “state system”(Abrams, 1988). Para responder aestas preguntas analizaremos, en pri-mer lugar, dos expresiones legislati-vas: los reglamentos sobre ciudadaníay algunas de las características del có-digo penal. En segundo lugar, anali-zaremos la geografía y territorialidaddel state-system (Abrams,1988), es de-cir dónde y cómo se insertaron lasinstituciones del poder legislativo, eje-cutivo y judicial. En otras palabrascuál fue el ámbito de su presencia yalcance así como su evolución hastafines de siglo. En tercer lugar analiza-remos la legislación sobre los trajes delos funcionarios del Estado. En todoslos casos resaltamos lo que podríamosllamar el imposible dominio resaltan-do la profunda debilidad del Estado,sugiriendo cómo ello inicidiría en lasprácticas políticas.
LEGISLACION Y NORMATIVIDAD
I. La ciudadanía: la dinámicade la restricción
Diversos autores han señalado queen el siglo XIX hubo una ciudadaníarestrictiva que estableció una diferen-ciación entre bolivianos, es decir na-cidos en el territorio de la república,
y ciudadanos2 . La ciudadanía exigíacomo condiciones el ser hombre, sa-ber leer y escribir, tener un inmuebleo ingreso mínimo anual y no ser sir-viente o doméstico, lo que de hechoexcluía a la gran mayoría de la pobla-ción del derecho político de elegir oser elegido. La pregunta inmediata escómo explicar la existencia de una ciu-dadanía tan restringida con la inexis-tencia de demandas de ampliación dela ciudadanía. La interrogante noscondujo a reconstruir la evolución delnúmero de sufragantes, así como ladinámica de lo que llamamos la res-tricción. Sostenemos, entonces, quelas demandas pasaron más que por loscambios legales, mucho más difícilesde lograr, por el aprovechamiento delos intersticios.
El trabajo realizado nos permitióconstatar que hubo un increíble au-mento de electores: de 7.411 en 1844a 32.000 en 1888, lo que supone unamayor participación y una mayor elas-ticidad en la concepción de quienes eranciudadanos (en ausencia de políticaseducativas masivas) dado que los regla-mentos sobre ciudadanía no se altera-ron significativamente. Paralelamente,una “mayor participación” en los mar-cos de la dinámica de la restricción fuela desvinculación de la ciudadanía conel empleo oficial estatal que se sancio-nó después de 1850.
2 Esta oposición recuerda la división francesa de ciudadanos activos y pasivos y más aún la existenteentre españoles y ciudadanos”el ciudadano.... tiene derechos muy diferentes y más extensos que elque es sólo español... El que no tiene la edad competente, el que está procesado, el que es naturalde Africa, el que vive a soldada de otro, etc., aunque sea español, no tiene derecho a ejercer estosactos de ciudadano” (Discurso de Arguelles a las Cortes, 1811. En: Guerra, 1993: 355-356).
10
Estado y ciudadanía
La relación entre ciudadanía con elcargo-empleo, la vinculación entreciudadanía y sufragio y las clases deciudadanos existentes se planteó demanera muy clara en 1840 y es inte-resante remarcar que las autoridadesde los más altos niveles se vieron nosólo involucradas sino también com-plicadas en aceptar esta situación aun-que fuese por conveniencia, lo queindudablemente podía abrir las puer-tas a posibilidades inéditas. La situa-ción se originó a raiz de que un Juezde Paz que había sido nombrado porOruro no estaba inscrito en el Regis-tro Cívico. Es muy importante resal-tar también que no hubo una sola ysólida posición al respecto y que elcontenido otorgado a lo que debía serla ciudadanía no sólo se fue constru-yendo, especialmente en las primerasdécadas del siglo XIX, sino que estu-vo sujeto también a la dinámica lo-cal.
De acuerdo al Concejo Municipalde Oruro, el Juez de Paz no inscritoen el Registro Cívico no podía serautoridad porque sólo los que goza-ban de los derechos de ciudadaníapodían obtener función pública. Lacomisión del Senado apoyó al Con-cejo Municipal pero hizo una inter-pretación particular de la ciudadanía:habían ciudadanos con sufragio y ciu-dadanos sin sufragio pero de ningu-na manera ciudadanos sin inscripciónen el Registro Cívico. El Senador Bui-trago se inscribió en la misma posi-ción pero iba más lejos: no había queexigir la ciudadanía para tener o ejer-
cer un empleo porque tal posiciónsupondría que no existirían Alcaldes,un cargo del poder ejecutivo y judi-cial inmediatamente inferior al corre-gidor y al Juez de Paz:
...los Alcaldes de campo carecen dela calidad de saber leer y escribir y¿cuál la diferencia que hay entre lasfunciones que ejercen y la que tienenlos jueces de paz?. Estos y aquellos ¿noson funcionarios públicos? ¿Los unosno administran lo mismo que losotros?El propio Ministro del Interior in-
tervino con la misma posición: ex-plicó que la constitución especificabaque “sólo los ciudadanos” con ciertosrequisitos tenían derecho a sufragio,lo que suponía que habían otros ciu-dadanos sin derecho a sufragio. Peroclaramente no quería vincular la ciu-dadanía con el desempeño de un car-go y empleo:
...para que un ciudadano pueda votaren las elecciones es necesario esté inscritoen el registro cívico; mas tampoco debeconcluirse ... que solamente gozan delos derechos de ciudadanía los que tie-nen el sufragio pues decir esto sería taninecsacto como decir lo primero. LaConstitución no reconoce súbditos sinobolivianos y entre estos hay ciudadanoscon derecho de sufragio y sin él pero to-dos deben tomar parte en la buena di-rección de los negocios...El Ministro, al igual que Buitrago,
sostuvo entonces - seguramente poralianzas políticas y necesidad de defen-der al partidario orureño - una concep-tualización amplia de ciudadanía
11
Estado y ciudadanía
diferenciando dos clases de ciuda-danos, los que votaban y los que novotaban, pero ambos podían tenerempleo. Aguirre apoyó al gobiernoindicando que en su departamentoexistían varias personas que teníancargos pero no estaban inscritos yque “no puede caber duda ... que elejercicio de los derechos de ciuda-danía es independiente del sufragio”(Redactor Senadores, 1840-1919, T.I: 80-83).
El debate sobre la asociación en-tre ciudadanía y empleo sería resuel-to de manera muy clara por Belzu.El reglamento de elecciones de 1851reafirmó el sistema que se iniciaba conel establecimiento de los libros de re-gistro. Hay sin embargo tres diferen-cias en relación a las normas previas.En primer lugar, no se hizo la distin-ción entre ciudadanos y bolivianos,hablándose para ambos casos de ciu-dadanos3 . En segundo lugar, se invir-tió el orden existente: en el primerlibro debían inscribirse los ciudada-nos sin derecho a voto, en el segun-do los votantes (Art. 15 y 16 DelDecreto del 2 de Octubre de 1851).Finalmente, y éste sí fue un cambiosignificativo e importante, la inscrip-ción en el primero daba claramente“derecho a los empleos y cargos pú-blicos”. En otras palabras ya no senecesitaba tener derecho a voto parapoder tener un empleo público. Bel-
zu implicó por tanto una apertura li-beral e ilustrada muy importante queno se ha remarcado suficientemente.En este marco, la anulación de la dis-posición de Belzu de que el ejerciciode un oficio permitía el voto (Iruroz-qui, 1996:15) es muy revelador y ad-quiere aún mayor significación.Finalmente, fue también Belzu el queintrodujo por primera vez que los se-nadores fueran elegidos directamente yno así por medio de compromisarios,medida que se prolongó posteriormen-te y durante todo el siglo XIX (Art. 28,Constitución de 1851).
Paralelamente, se dieron otros mo-dos de participación menos forma-lizados y la arbitrariedad en lainterpretación y uso de las reglassupuso también prácticas continuas detransgresión especialmente de los ele-mentos populares urbanos (Irurozqui1992: 3). La incapacidad del estadode empadronar a la población y deejercer un control estricto habría im-plicado, por ejemplo, una “democra-tización del fraude”. El fraude y laviolencia habría convertido entonces,a los sectores marginales de la socie-dad, es decir a los sectores popularesurbanos, en los principales actores dela contienda. Segun Irurozqui, los re-glamentos habrían servido más comoinstrumentos de negociación y de re-gulación entre las élites que como ele-mentos precisos de exclusión ciudadana.
3 Cabe señalar, sin embargo, que encontramos una resolución anterior que estableció 2 clases deciudadanos: por una parte los que tenían derecho a sufragio y los que no tenían ese derecho(Resolución del 4 de Mayo de 1840). Las Resoluciones, Decretos, Ordenes y Leyes citadas provie-nen de la Colección Oficial de Leyes, Decretos, Ordenes y Resoluciones y de los Anuarios Administrativosdel siglo XIX consultados en el Archivo y Bibioteca Nacional de Bolivia.
12
Estado y ciudadanía
Finalmente, sugiere que hubo mayorpermisividad en la etapa del predomi-nio del caudillismo y mayor restricciónen la etapa de la emergencia de los par-tidos tradicionales (Irurozqui, 1996.Ref.: 7-12 y 31). Otro elemento fun-damental fue la conceptualización del“saber leer y escribir”. Así, por ejemplo,parecen haberse admitido para la elec-ción de representantes y senadores, elec-tores que no necesariamente sabían leery escribir, tan temprano como en 1843:
En el caso de que el elector no sepaescribir, dictará su voto a uno de losconcurrentes de su confianza” (Art.31, Ley del 17 de Junio de 1843).Esta permisividad explica también
que en 1877 se especificara que la fir-ma no era prueba de saber leer y escri-bir, lo que implica que mucha genteusaba este medio y esta definición. Laampliación de la esfera de los electoresrevela también una preocupación cons-tante por la legitimidad.
En otras palabras es indudable quehay una dicotomía entre una prácticamucho más amplia, permisiva y elásti-ca con una reglamentación y una legis-lación ideal que rige esa práctica y laregula, como las que se encontraban enlos propios códigos y la legislación.
II. Los ejes de la LegislaciónLa legislación, es decir el conjunto de
constituciones y Códigos - Civil, Penaly Procedimental - fue indudablementeuno de los marcos de referencia inelu-dibles y fundamentales de las nuevas
Repúblicas. Marcaban e inaugurabanuna nueva era y una nueva situaciónpolítica. Fueron, al mismo tiempo, ex-presión de un poder que normativizó,delimitó lo permitido y lo prohibido,calificó y categorizó a los grupos socia-les legitimizando el propio ejercicio delpoder. Las leyes y códigos que estable-cieron, asignaron e impusieron catego-rías y derechos sociales pueden serdescritos, entonces, como “ritos de ins-titución” y ritos de legitimación (Bour-dieu,1982: 121 y 125-126).
Los Códigos adoptados en la décadade 1830 expresan el fin de una norma-tividad diferencial inaugurándose a par-tir de entonces una legislación deaplicación igualitaria y universal. Sinembargo, y como lo he analizado enun trabajo anterior, sostengo que loscódigos adoptados se basaron, también,en principios que no eran los de igual-dad, sino los de la diferencia. Esto nosignifica que se distinguieran castas y/ogrupos específicos. Las diferenciacionesy desigualdades se situaron más bien enla aplicación de la ley y de manera másespecífica en la aplicación y distribucióndel castigo. Planteo entonces que lasdiferenciaciones jerárquicas pueden serentendidas en el marco y el principiode la “Patria Potestad”. El poder o po-testas era - en Las Siete Partidas - el po-derío del señor sobre su siervo, el poderde los reyes sobre sus súbditos y del pa-dre sobre sus hijos...4 . La Patria Potes-tad constituía entonces un principio
4 Tomo 3 Cuarta Partida, Tit. XVII Ley III: 149. En: Las Siete Partidas del Rey D. Alfonso el Nono.aprox. 1250/1851.
13
Estado y ciudadanía
articulador de la esfera pública y priva-da, de las diferencias jerárquicas de gé-nero, generacionales y étnicas,acompañadas además por el ejercicio le-galizado de la violencia. Estas diferen-cias son las que se encuentran en lo quedenominamos los cuatro ejes constitu-tivos de la legislación (Barragán, 1999).
El primer eje establecía una diferen-ciación entre bolivianos y ciudadanos -es decir hombres alfabetos, mayoress yno sirvientes. Adicionalmente exitíantambién otras divisiones como entre“gente de buena reputación” y “públi-camente honestas” que tenían el privi-legio de, por ejemplo, no serencarcelados con los criminales pagan-do una fianza. El segundo correspon-día a la autoridad ejercida por los padresy madres sobre sus hijos y a la de loshombres sobre sus esposas y sirvientesdomésticos. La violencia estaba ademáslegalizada puesto que “moderados cas-tigos domésticos” eran permitidos. Estaviolencia estaba, sin embargo, lejos deser moderada porque no se castigabacuando no había un daño permanente.En caso de llegar a la muerte no se loconsideraba como asesinato sino comoun homicidio involuntario, lo que su-ponía, evidentemente, una pena menor.El tercer eje era la distinción entre lasmujeres, es decir en las que tenían bue-na reputación y las que no la tenían.Los castigos por ofensas sexuales se re-
ducían entonces a la mitad cuando erancometidas contra mujeres de mala re-putación. Finalmente, el cuarto eje erala diferenciación entre los hijos. Enotras palabras, la “calidad” de los hijosdependía también de las “virtudes” delas madres. Por consiguiente, la conde-na social y legal de las uniones fuera delmatrimonio se extendió a los hijos yaque eran despojados de los derechos quetenían los hijos legítimos por correspon-der a las diferenciaciones entre lasmujeres.Se distinguían, sin embargo,dos tipos de hijos no legítimos: los ile-gítimos y los naturales. Los ilegítimoseran aquellos no reconocidos por los pa-dres y habidos en circunstancias en quemoral y socialmente no podían habersido concebidos: fuera de su matrimo-nio o por algún otro impedimentocomo la condición religiosa. Los ilegí-timos no podían ser declarados herede-ros aunque tenían derecho a seralimentados hasta su mayoría, es decirhasta sus 25 años5 . Los hijos naturales,en cambio, eran aquellos reconocidospor el padre, concebidos y nacidos encondiciones en que ambos padres po-dían haberse casado libremente, razónpor la que podían exigir el quinto delos bienes de los padres6 .
En cuanto a los indígenas, debemosseñalar que en concordancia con el prin-cipio de igualdad del liberalismo, losindígenas no tuvieron, jurídicamente,
5 Según el artículo 493 del Código Civil y ALP CSD 1845 Caja 82. Exp. seguido por parte de D.Ysabel Quisbert sobre la filiación de sus hijos menores Rafael y Florencio. f. 12-12v y 17.
6 La ley 11 de Toro en el libro 10 de la Novísima recopilación definía al hijo natural como el habidofuera del matrimonio de padres que podían casarse sin dispensa al tiempo de la concepción o aldel nacimiento siendo necesario que el padre lo reconosca o que haya tenido en su casa la mujeren que la hubo (ALP CSD x 1845 Exp. con tapa azul. Doña Ignacia Medina con D. JacintaMedina....., f.24v.).
14
Estado y ciudadanía
un estatus particular ni en las consti-tuciones ni en los Códigos (Penal,Civil o Procedimental). En ellos nose encuentran ni siquiera nombrados,lo que evidentemente significa queestán englobados, como todos, en lascategorías de bolivianos y ciudada-nos. Sin embargo, otro cuerpo deleyes - de carácter más coyuntural -las Leyes, Decretos, Ordenes y Re-soluciones, muestran abundantesdisposiciones específicas a los indí-genas nombrándoselos como tales.En ellas se encuentran los decretos li-berales tanto de Bolívar como de Su-cre que pretendían introducir lapropiedad individual decretando laabolición de la comunidad como ins-tancia colectiva y abolir el tributo delos indígenas reemplazándolo por unnuevo sistema impositivo general.Estas tentativas fracasaron en la nue-va República tanto por la oposiciónde los sectores dominantes como porla reacción indígena que temía que sinel pago del tributo el frágil pero con-solidado pacto de protección a sus tie-rras fuera alterado (Lofstrom, 1983).El resultado de este fracaso fue quelos indígenas continuaron pagandotributo así como realizando una seriede servicios y trabajos esta vez para elnuevo Estado republicano. Por con-
siguiente, los indígenas dejaron depertenecer a la categoría jurídica de“miserables” pero engrosaron engran parte la categoría denominadade los “pobres de solemnidad”, unafigura legal definida en términoseconómicos que existía previamen-te. Independientemente de la con-dición “étnica” podían serconsiderados como tales aquéllosque no tuvieran un ingreso mínimoanual, lo que disminuía las eroga-ciones de cualquier trámite legal7 .Y en correspondencia a la inexisten-cia de un estatus particular para losindígenas, la figura colonial de losProtectores de Indios desapareciósiendo reemplazada por los Agen-tes Fiscales. Su ámbito de acción nose restringía a ellos sino a todos losasuntos del orden público, de lospobres, de las mujeres, de las comu-nidades8 .
Por consiguiente, lo nuevo radi-có en la inexistencia de un estatus yun fuero especial otorgado a los in-dígenas lo que significó tambiénuna redefinición del sustento de lasdiferenciaciones. Se inauguró enton-ces un sistema en el que: 1. las castasno fueron reconocidas pero permane-cieron implícitas. 2. los derechos ylos llamados “privilegios” otorgados a
7 Es decir personas que no podían tener una renta o producto mínimo de 200 pesos anuales (Arts.751 and 763, Código de Procederes Santa Cruz, 1852). Los indígenas fueron explícitamente incluídosen la categoría Pobres de Solemnidad en 1835 (Orden de 14 de Noviembre de 1835. En: Bonifaz,1953: 51). De ahí también que - tan temprano como en 1826 - se dispuso que “Los bolivianosantes llamados indios” usaran en los juicios un papel especial (Ley de 14 de Diciembre de 1826.En: Bonifaz, 1953: 16).
8 Posteriormente se instituyeron los Defensores y Procuradores de los Pobres. Ver Art. 64 y 69,Código de Procederes de Santa Cruz, 1852. Ver también Art. 160, Compilación de las Leyes del Procedi-miento Civil Boliviano, 1890.
15
Estado y ciudadanía
los indígenas desaparecieron 3. la am-bigüedad de las diferenciaciones, jun-to a los estigmas asociados a los gruposy categorías, hizo de ellas un terrenode lucha y confrontación.
LA GEOGRAFIA ESTATALSi de manera muy clara hubo un
cuerpo jurídico global que la repúbli-ca inauguró, ¿cuál fue la imagen te-rritorial y el alcance que tuvo yprodujo el nuevo país?. La preguntanos condujo a analizar esa geografíadesde dos grandes perspectivas: poruna parte desde la producción geo-gráfica realizada por el propio esta-do, y, por otra parte, desde la geografíaque se fue dibujando a nivel de su pre-sencia a lo largo del siglo XIX.
I. Territorios fragmentadosUn rápido análisis de la produc-
ción cartográfica nacional nosmuestra inmediatamente un pano-rama bastante pobre, lo que contras-ta indudablemente con la vastedad,la enormidad y la poca densidad po-blacional. Los territorios poco habi-tados y conocidos debieron existirentonces, para la gran mayoría, leja-nos en la geografía y lejanos en lamemoria. Pero más aún, inimagina-dos para la gran mayoría, como suce-de hoy en día, incluso en plenoscentros urbanos. Inimaginados porlas dificultades de comunicación en-tre una y otra región, dificultades quepermanecieron casi inalterabales duran-te todo el siglo XIX. Estamos lejos en-tonces de las visiones homomogéneas,horizontales y generales del tiempo-
espacio. Territorios inimaginados, fi-nalmente, por la ausencia de políti-cas educativas masivas y por losprofundos clivages sociales, económi-cos y culturales. Frente a estas cir-cunstancias, la imagen que utilizamoses la de territorios fragmentados.Fragmentados porque el propio Es-tado tuvo una producción cartográ-fica escasa y poco difundida,predominando múltiples ejes refe-renciales como la referencia espa-cial-geográfica de norte-sur.Fragmentados, finalmente, porque elpropio Estado tuvo una política dife-rencial y diversa y no así homogéneay unificadora.
En un primer punto analizamos, en-tonces, algunas de las características dela política estatal en relación a la des-cripción y mapeo de su territorio,
RESIRI
16
Estado y ciudadanía
mostrando que, contrariamente a loque se podría pensar, los mapas y losintentos de realizarlos fueron másbien escasos. Nos interesa también re-ferirnos, aunque brevemente, a algu-nas de sus características mostrandoque, a pesar de la importancia que tie-nen las fronteras en ellos, éstas nofueron definidas con precisión. Sos-tenemos que esta situación debe en-tenderse - al margen de la debilidadeconómica y política del estado - enel marco de una tradición donde lostratados que remiten a lo escrito, a lahistoria, y al tiempo inmemorialcomo fuente legitimizadora de unpresente, fueron fundamentales den-tro de una concepción particular delterritorio. En un segundo punto, co-rrespondiente a lo que denominamosejes humanos, económicos y políti-cos, elegimos una de las referenciasexistentes en el siglo XIX como la denorte-sur, ligada y vinculada a lospuertos y la economía mundial, perotambién a los espacios trajinados yacarreados por los hombres, de talmanera que la fragilidad de los pac-tos políticos explica que la propiacapital se la llevara a caballo. Fi-nalmente, en un tercer punto ana-lizamos las políticas diferenciales ydiversas hacia lo que hoy se consi-dera el “oriente”.
1. La inscripción en el espacioLa emergencia de una unidad, en
base a una subdivisión previa, de Bue-nos Aires y Lima, podía hacernosimaginar que una prioridad del Esta-do fue la realización de mapas y la
delimitación precisa de sus límites ysus fronteras. Sin embargo no fue así.Además de las consabidas razones eco-nómicas, que tampoco deben mini-mizarse, otros elementos a tomarse encuenta radican en la concepción par-ticular que se tenía del territorio, delos hombres en relación al territorioasí como en la importancia acordadaal poder de lo escrito como testimo-nio de la historia y del “tiempo inme-morial”.
Las producciones globalizadorascomo los mapas fueron tardíos y es-casos de tal manera que parecen cum-plir casi una formalidad política ysimbólica: la inscripción del país crea-do en un espacio. Uno de los prime-ros mapas oficiales fue el realizado enla administración de Ballivián, es de-cir a casi 10 años después de la de-claración de independencia. Duranteel siglo XIX se produjeron además po-cos mapas, siendo tres los más cono-cidos: el mapa de Felipe Bertresrealizado durante la administración deBallivián (1843), el de José MaríaOndarza realizado durante la admi-nistración de Linares (1857) y el deJusto Leigue Moreno (1896).
En estos tres mapas es interesanteresaltar el hecho de que las fronterasse encuentran trazadas a diferenciapor ejemplo, del mapa levantado porGibbon. La inscripción de las fronte-ras en los mapas bolivianos no debehacernos pensar, sin embargo, que setrata de líneas marcadas por hitos co-nocidos y reconocidos. Las fronterasparecen ser también inscripciones
17
Estado y ciudadanía
formales en el espacio. Ellas son, poruna parte, líneas trazadas en un espa-cio, rectas horizontales o verticales; y,por otra parte, fronteras marcadas porlos ríos. Las líneas se encuentran engeneral al nor-oeste y extremo norte,es decir en la frontera con el Perú yen la frontera norte con el Brasil. Lalínea trazada al nor-oeste, separandola parte septentrional boliviana conla del Perú conecta, por ejemplo, sim-plemente dos puntos de referencia: elrío Ynabari y el río Yavary (Mapa de1843). Otra línea, esta vez horizon-tal, era la que partía de la unión delrío Beni con el Madera, hacia el este,hasta dar con el rio Yavary. Lo que seencuentra en el mapa correspondeentonces a la descripción de Dalencede la demarcación con el Imperio delBrasil:
desde este punto (Mamoré y Madera)por otra línea recta imaginaria de E. aO. se encuentra la rivera Oriental delrío Ibarí que desemboca en elAmazonas...(Dalence, 1975: 20)Tan imaginaria fue esta línea que,
después de un proceso de negociacio-nes, se transformó en un triángulocorrespondiente a lo que se denomi-naba el “Triángulo del Purús” que seencuentra en el mapa de 1894.
A partir de esta breve descripcion yanálisis, uno podría pensar que nohubo suficiente conciencia respecto alterritorio y a las fronteras. La concien-cia, sin embargo, no faltó como de-muestra esta cita proveniente de laMemoria de Relaciones Exteriores de1868:
nada importa tanto a la República,situada como se halla en el centro deeste continente, sin límites arcifiniosque la separen y dividan a los esta-dos limítrofes; y teniendo que lamen-tar por esta causa... como por lodesierto de la mayor parte de sus fron-teras, detentaciones de territorios maso menos estensos verificados de hechopor sus vecinos; nada importa tanto,digo, como definir y deslindar los quele corresponden ...(Memoria de Re-laciones Exteriores, 1868: 17).Pero es claro también que la inexis-
tencia de límites bien definidos, despuésde casi 40 años, expresa la ausencia deuna política intensa y sistemática paraesa delimitación. Múltiples factores,como la ausencia de recursos, la inesta-bilidad presidencial, la concentraciónpoblacional en regiones muy alejadasde esas fronteras explican en gran parteesta situación. Desde nuestro punto devista, además de las razones económi-cas, se debe pensar también en otras ex-plicaciones como la continuidadcolonial en la manera de definir y con-ceptualizar las fronteras, la relación en-tre el territorio y los hombres y la firmeconvicción e importancia de la letra yde lo escrito. Con ello nos estamos refi-riendo fundamentalmente a dos ele-mentos. Por una parte, a unademarcación y descripción general delíneas imaginarias que vinculaban pun-tos o hitos conocidos que podían irseafinando y modificando sólo con eltiempo, con la larga duración. Porotra parte, por la confianza deposi-tada en tratados y acuerdos. Estos
18
Estado y ciudadanía
elementos se encuentran en la obrapionera de Dalence9 . En la parte re-ferida a los “límites” utilizó y se basóen datos que provenían, en su granmayoría, de descripciones históricascoloniales parciales (ver sus notas depie de página y su Apéndice 2). Lasfuentes coloniales adquirían entoncesrelevancia como documentos que le-gitimizaban el acceso a determinadasregiones. Así por ejemplo, cuando serefiere a la línea divisoria entre Boli-via y Chile señala que ella comenza-ba en el río Salado y que antes sesituaba incluso más al sur. Su infor-mación proviene en este caso del cro-nista Herrera y su Descripción de lasIndias. Por otra parte, y esta es unacaracterística que viene también de lacolonia, lo que importa en ese terri-torio son las poblaciones urbanas, lassedes capitalinas, y las distancias en-tre ellas, razón por la que se anotabanlas leguas entre una y otra, una carac-terística de las guías y libros generalesde la época. Pero además, Dalencetranscribió en sus apéndices el trata-do de límites entre la Corona de Es-paña y Portugal de 1778, laOrdenanza de Intendentes para elgobierno del Virreinato de BuenosAires de 1782 y otros documentoscoloniales sobre Atacama, Potosí yTarija.
La confianza inaudita en los “pa-peles” la encontramos en CasimiroCorral en 1872 e incluso después dela guerra del Pacífico. Corral escribió,a propósito de las relaciones con Chiley a tan sólo 7 años antes del conflictoque “todo tratado arregla y define losderechos cuestionados entre las Na-ciones” (Memoria de Relaciones Exte-riores, 1872:II). Y otro autor, de finesdel siglo XIX, Ballesteros, quien es-cribió después de que Bolivia perdie-ra su costa afirmó que Bolivia tuvo,desde la Independencia, sus límites“perfectamente conocidos” de talmanera que la investigación sólo pro-porcionaba “exactitud científica”.Para Ballesteros, Bolivia nació a la vidaindependiente con los límites que te-nía, a pesar de la ocupación precariade su territorio. (Ballesteros, 1901:205).
Todo esto nos conduce a afirmarque la historia proporcionaba losantecedentes legales de ocupación yderecho de la gente sobre el territo-rio: constituía la fuente inagotableal poder que otorgaba el “tiempo in-memorial”. De ahí que la importan-cia acordada al pasado como fuenteque legitimizaba un presente expli-ca que las descripciones que hoy lla-mamos geográficas, a pesar de sermás numerosas que los mapas, so-
9 La obra pionera de Dalence a nivel estadístico lo fue también a nivel geográfico aunque para seruno de los primeros trabajos con datos de este tipo es relativamente tardío ya que se sitúa despuésde casi 20 años de fundado el nuevo país y estado. Sus descripciones geográficas se encuentran entres partes y capítulos distintos: en el capítulo inicial sobre la extensión y límites de Bolivia; en loque llama División Territorial de Bolivia con un párrafo (I) dedicado a la “división física “(I), otroa la “división agraria” (hoy flora y clima. cf. II) y a la “política” (III). Finalmente, en la descripciónde cada departamento, caracterizado por sus “confines”, montañas e hidrografía”.
19
Estado y ciudadanía
bre todo a partir de la segunda mitaddel siglo XIX, siempre ocuparon un se-gundo lugar en relación al lugar privi-legiado que ocupó la historia y que lasasociaciones científicas geográficas seabocaron fundamentalmente a buscarlos títulos históricos sobre el territorio.
A partir de la década de los 60, seobserva la emergencia de un nuevotipo de obras como las guías de Ruck(1865), Aramayo (1871), Cortés(1877) y Arce (1882), que parecen serresultado de una nueva conciencia: laescasa población y densidad poblacio-nal, que unida a visiones social da-rwinistas trataban de dar a conocer elpaís para atraer inmigrantes. Muyparecidas a estas obras fueron algu-nas publicaciones de la Oficina Na-cional de Inmigración, Estadística yPropaganda. Todas parecen entoncestener como objetivo el proporcionarinformación básica y general sobre elpaís, hacerlo conocer como un me-dio para atraer capitales. El término“propaganda” que apareció en las úl-timas décadas del siglo XIX sintetizaprecisamente, y de manera muy cla-ra, esta visión. En este contexto sefundaría, en 1889, la Sociedad Geo-gráfica de La Paz siendo entonces supresidente el Dr. Agustín Aspiazu yel Secretario el Dr. Carlos Bravo. Sinembargo no sería hasta 1898, graciasa los esfuerzos del Ex-SubdelegadoNacional Manuel V. Ballivián que esta“asociación científica” se organizó conmayor personal, publicando entonces
el primer número de su boletín. Juntocon la “propaganda de conocimientosgeográficos.... tan ignorados por nacio-nales y extranjeros”, se propusierontambién “la discusión elevada y tran-quila de los títulos y derechos de Bo-livia a las distintas zonas que formansu territorio en las regiones aún nodelimitadas...”10 . En otras palabras,los documentos continuaban viéndo-se como los principales recursos a uti-lizarse, o tal vez como la únicaalternativa en una geografía aún pococonocida y trajinada.
2. El frágil equilibrio de los dospolos
En un espacio tan vasto y poco po-blado, las redes de comercio y las redesde mercado fueron indudablemente lasque más podían acercar las regionesy los hombres, pero por sus propiascaracterísticas eran limitadas y antetodo fragmentadas, dibujadas ycaminadas por los trajines, las rela-ciones humanas y las relaciones eco-nómicas, pero a medida de loshombres y los medios de aquel en-tonces. Esta situación explica, dealguna manera, la polarización eco-nómica en dos, el norte y el sur. Latensión de esta polarización se tra-dujo en la “cuestión capitalía” (odonde se situaría la capital). Sinembargo, lejos de ver al siglo XIXcomo un largo preámbulo de fortale-cimiento, de años en los cuales el nor-te y La Paz adquirieron importancia
10 S.G.L.P, Boletín, Año I, Tomo I, No. 1, 1898: 1-2.
20
Estado y ciudadanía
sobre todo a partir de la minería delestaño, que “habría cambiado” el es-cenario geográfico, sostenemos que,desde el inicio, la siutación del nortey La Paz fue un hecho consumadode tal manera que en un pacto implí-cito, se respetaba más bien lo que de-nominamos “un frágil equilibrio”,significando para los del sur, largosaños por mantener una relativa vigen-cia.
El norte y el sur fueron entoncesconstrucciones tan geográficas comoeconómicas y sociales. Ambos pare-cen haberse dibujado como ejes refe-renciales a partir del relacionamientoeconómico con los puertos accesiblesdel Pacífico: Cobija al sur, Arica, alnorte. La referecia al norte y el surparece originarse en gran parte en elperíodo de la guerra de la Indepen-dencia, a partir de los polos políticosy de lucha de entonces11 . Al conteni-do geográfico y económico se añadióla dinámica de conquista política delos golpes y las llamadas revoluciones.Finalmente, el antagonismo parecehaber estado relacionado a la impor-tancia, preferencias y políticas favo-rables a uno de los puertos y regionesa las que se vinculaban. De ahí que laoposición se hiciera evidente y mu-cho más palpable en el período delMariscal Andrés de Santa Cruz consu proyecto de Confederación.
La rivalidad entre Sucre y La Paz seexpresaría también en lo que se de-
nominó la cuestión capitalía. Comolo ha mostrado Mendoza, la ley quesancionó para la nueva república elnombre de Bolívar ordenó que la ca-pital se denominara Sucre, pero sinmencionar el emplazamiento geográ-fico en el cual se ubicaría. Al parecer,el problema que planteaba su ubica-ción fue claramente percibido por elpropio Mariscal Sucre. La solución omás bien la salida coyuntural e idealfue ordenar la construcción de unanueva ciudad-capital cerca de Cocha-bamba que nunca se concretizó de talmanera que la antigua Charcas con-tinuó en los hechos aglutinando lasinstancias estatales (ver Mendoza,1997: 70-71). El fracaso del proyec-to de Andrés de Santa Cruz significótambién el fracaso de un mayor pro-tagonismo inmediato, manifiesto yexplícito de La Paz, situación quepudo haber conducido a la erecciónde una nueva capital o por lo menosa su traslado. No es casual, por tan-to, que en 1839, depués de la derrotadel Mariscal Santa Cruz, se presentóun proyecto para que la ciudad deChuquisaca sea la capital de la Repú-blica con el nombre de Sucre. Unade las alocuciones más largas al res-pecto fue la de José María Serrano quefundamentó su posición en tres razo-nes fundamentalmente. En primerlugar - y como en el caso de los lími-tes -, en la historia colonial, como sedede una Audiencia y sede del Arzobis-
11 En 1839, Velasco recordó en su mensaje al Congreso que el “Ejército del Sud” y los “cuerposdel Norte” reconquistaron la independencia ( Redactor, 1839-1921: 8-9). En este mismo sentido, elrepresentante Calvimontes recordó que las fuerzas españolas, bajo la denominación del Ejércitodel Sud, ocupaban lo que se llamaba el Alto Perú ( Redactor, 1843-1926 Vol. II: 337).
21
Estado y ciudadanía
pado - situación que daba el carácterde capital que en ningún lugar deAmérica había sido cuestionado - yen los hechos republicanos, como sedede la declaración de independencia,sede de los Congresos, etc. En segun-do lugar, y esto lo queremos remar-car, porque ella no amenazaba aningún otro departamento, lo queque se pensaba que podria suceder sila capital se fijara en la “opulenta Paz”,en el “rico Potosí” o en la “grandiosaCochabamba” ya que agregando a su“natural poder”, el “capitalismo” (ca-pitalía en realidad), sería el erigir un“Pueblo Rey”, una nueva Roma cuan-do en un país republicano no se de-bía “acrecentar el poder del fuerte”.Chuquisaca era vista en cambio comopequeña en población y con “nulidadde recursos”. En tercer lugar, y en elcontexto coyuntural, en el repudioque se hizo en Chuquisaca al congre-so de Tacna (de Andrés de Santa Cruz)recomendando se tomara esta medi-da para poder incluso proceder a laconstrucción de la infraestructuranecesaria (Redactor, 1839-1921: 162-163).
Todo esto significa que un frágil ytácito equilibrio se mantenía, peroque cualquier momento podía alte-rarse, razón por la cual a pesar de tiray aflojas hacia un polo o hacia el otro,no se intentó nada permanente hastalas últimas décadas del siglo XIXcuando Cobija ya había perdido im-portancia como puerto privilegiadocon tarifas aduaneras especiales. En1871, la memoria del ministro de
gobierno señalaba que el Ejecutivo setrasladaba constantemente, estando casisiempre en el norte porque había másfacilidad de comunicación con el exte-rior, mayor movimiento de poblacióny de industria, mayores recursos y, fi-nalmente, mayores “focos de conspira-ción” (Memoria de Gobierno, 1872:XII). Se presentó entonces un proyectopara que la capital se estableciera en LaPaz, continuándose los intentos déca-das después, en 1889, 1893 y 1898. Esteúltimo año se propuso la ley de radica-toria que fue de hecho el detonante queconduciría a la guerra civil (Mendoza,1997: 72-73 y 90-92). La decisión pos-terior fue que la sede de gobierno esta-ría en La Paz, mientras que Sucrequedaría como la capital. Por consi-guiente, La Paz no fue la ciudad quefue adquiriendo importancia a lo largodel siglo XIX, en relación a nuevos po-los y nuevas clases, consolidando supoder con la minería del estaño, lo quela habría conducido a la guerra civil,como las interpretaciones más genera-lizadas han arguido. Se trata más biende la consolidación del poder que la“opulenta Paz” había ido adquiriendodesde fines del siglo XVIII y que en1843 se sintetizó muy bien en el con-greso (Redactor, 1839-1921: 162-163).En el contexto republicano se mantu-vo más bien un frágil equilibrio, unatensión que terminó de estallar despuésde la guerra, precisamente cuando Co-bija y Atacama fueron tomadas porChile.
El tenso equilibrio entre Sucre y LaPaz no fue entonces fácil, expresando
22
Estado y ciudadanía
un compromiso pero también unafragilidad de las alianzas políticas yregionales. Pero la fragilidad se en-cuentra también, de manera muy cla-ra y nítida en la existencia de unapolítica diferencial entre lo que hoyllamaso el occidente y el oriente, eincluso al interior del oriente.
3. Políticas diferenciales ydiversas
La fragmentación y la existencia depolíticas diferenciales y diversas seexpresa claramente en la política demisiones y fortines que contrasta conla política de uniformización políti-co-administrativa que se dio en el“norte” y en el “sur”. A 8 años de lafundación de la república, el Presiden-te - considerando que al “este” exis-tía un inmenso territorio ocupado por“tribus salvajes” a las que se debíandirigir no las conquistas de la guerrapero sí de la “Civilización” (Redactor,1833-1919: 16-17) - promovió y fo-mentó la política de las misiones (conel objetivo de “reducir a tantos infeli-ces”) encargándolas en gran parte alos conventos franciscanos12 .
Poco después, durante el gobiernoy la administración de Ballivián, se dióademás una política diferencial enfunción de las regiones y la población.Por una parte, una política de reco-nocimiento de los indígenas de Mo-jos como ciudadanos plenos y comopropietarios13, medida que se acom-pañó de la decisión de crear un nue-vo departamento, el del Beni. Por otrolado, una política agresiva en contrade los indígenas Chiriguanos, llama-dos neófitos, a quienes se podía en-ganchar para el servicio doméstico,procediéndose además a la construc-ción de fuertes y misiones en las“fronteras del departamento de Chu-quisaca” (Acero y Tomina14 ).
Veinte años después, en 1861, sepresentó un proyecto para la cons-trucción de fortines en las fronterasdel Sud y Oriente de Bolivia. Final-mente, al terminar el siglo, las misio-nes pasaron a la administración delMinisterio de Colonias porque se lasempezó a considerar no sólo “de re-ducción y civilización de las tribussalvajes, sino... de posesión real de las
12 En La Paz debían encargarse de la de los Mosetenes, Caupolicán y Guanay. En Cochabamba delos Yuracarés, Guarayos y la Cordillera (Decreto del 28 de Enero de 1830. En: López Menéndez,1992 T. 1: 266-267). Es así que en 1831 el convento de San Francisco fue declarado de PropagandaFide, autorizándose un año después que se tomaran las medidas necesarias para las misiones deChiquitos y Guarayos en Santa Cruz. Luego, en 1837, se restauró el antiguo Convento de laRecoleta suprimido por Sucre en 1826, constituyéndolo en Colegio de Propaganda Fide. LosRecoletos se hicieron cargo entonces de las antiguas misiones como San José de Uchupiamonas,Tumupasa, Ixiamas, Vacinas, Covendo, Santa Ana, Muchanes, Guany y Tipuani (López Menén-dez, 1992 T. 1: 267, 262 y 268). El mismo año se informó que los colegios de Propaganda seestaban fomentando, que habían llegado religiosos de Europa ( Memoria de Relaciones Exteriores,1837: 7) mientras que los padres del Colegio de Propaganda de San José de La Paz se hacían cargode las Misiones Franciscanas de Apolobamba conocidas también bajo el nombre de “Frontera deCaupolicán” ( Relación, 1903: 356).
13 Art. 1, 2 y 4 de la Instrucción del 8 de Agosto de 1842.14 Ley del 11 de Noviembre de 1844.
23
Estado y ciudadanía
fronteras y de labor preparatoria paraser colonizadas”. En concordancia aesta nueva visión se creó una secciónde Tierras y Colonias en el Ministe-rio de Relaciones Exteriores con elobjeto de atender la administraciónde las colonias existentes en el GranChaco y en otras partes de la Repú-blica, así como impulsar su pobla-miento y colonización. De ahí quese declararan colonizables todas lastierras baldías de los departamentosde Chuquisaca, Santa Cruz, Beni,Tarija, La Paz y Cochabamba (Art. 2de la Ley del 13 de Noviembre de1886. En: Diccionario, 1908: 206-20815 ). Por esta época empieza a ha-blarse de la región del Noroeste y esinteresante señalar la persistencia deleje referencial geográfico norte-sur, enlugar de oeste-este. En esa región secrearon en 1890 dos delegaciones conel nombre de Madre de Dios y Purús(Diez de Medina, 1927: 353 y Rela-ción, 1903: 363). El objetivo de co-lonización se expresa sin embargo demanera mucho más clara en la erec-ción del Territorio Nacional de Co-lonias establecido bajo dependenciadirecta del Ministro de Colonizaciónen 1890 y 1893 (Ley del 28 de Oc-tubre de 1890 y Decreto del 16 deMayo de 1893. Por esta época se fun-daron dos reducciones conversorasnuevas, una para los Tobas y otra paralos Noctenes en 189216 ). Se busca-
ba claramente fomentar la inmigra-ción de tal manera que se determinó,por ejemplo, que era suficiente habervivido un año en el territorio de co-lonias para ser considerado como bo-liviano (Decreto Supremo, 8 deMarzo de 1900).
En el extremo norte, el siglo XIXculminó con la creación de una nue-va entidad territorial cuyo nombre,Territorio Nacional de Colonias, eraemblemático de la situación particu-lar de una enorme región y de losnuevos anhelos - rápidamente frustra-dos - de poblamiento y colonizacióna través de la inmigración. Al Sur, encambio, en los valles fronterizos de-pendientes de los departamentos deSanta Cruz, Chuquisaca y Tarija, es-pecializados en cereales y carne, losconflictos entre colonos ganaderos-estancieros y Chiriguanos se fueronagravando especialmente a partir dela segunda mitad del siglo XIX cul-minando de alguna manera en lamasacre de Curuyuqui en 1892 y enel fracaso de lo que se ha denomina-do el Proyecto Chiriguano (Saignes,1990 y Langer-Ruiz, 1988).
El mapa de la presencia estatal mues-tra entonces que los extensos territoriosorientales, por su poca densidad pobla-cional, extensión y casi desconocimien-to fueron dejados en gran parte a cargode la cruz y la espada, es decir de lasmisiones y fortines.
15 La ley de 10 de Marzo de 1890 declaraba que las tierras públicas para el poblamiento y la coloni-zación estaban en los departamentos nombrados, exluyendo las tierras indígenas. Ver Cleven,1940: 163.
16 Suprema Resolución del 9 de Noviembre de 1892. En: Diccionario, 1908: 208 y Oficina Nacional deEstadística Financiera, Vol. I, 1929.
24
Estado y ciudadanía
II. Creando la nación,ensanchando el gobierno
Pero otra manera de acercarnos a lageografía estatal es a través del análi-sis de los tres poderes del estado y suevolución en el transcurso del sigloXIX. En otras palabras, reconstruir-los tratando de dibujar su geografía através del tiempo.
1. Los Poderes del EstadoPara trazar la presencia del Estado
en sus distintos niveles es preciso de-terminar su estructura, alcance y ex-tensión; así como sus características anivel de las aldeas y poblaciones me-nores.
El Poder Legislativo, representati-vo por excelencia, no muestra gran-des cambios en el siglo XIX. Desde elinicio se planteó que cada departa-mento estuviera representado por 3senadores y su número se incremen-tó levemente debido a la consolida-ción de algunos departamentoscreados y a la erección de otros nue-vos (Tarija y Cobija). La Cámara deRepresentantes o Diputados muestramayor variación. Después de una dis-minución inicial de 52 en 1825 a 40en 1826 y a 30 en la década de los 30y 40, sus miembros se incrementaronhasta llegar al número de 69 en 1880.Además de este incremento, es inte-resante remarcar que el número derepresentantes por departamento apa-rece bastante estandarizado puestoque habían 14 diputados por cadauno de los tres departamentos de LaPaz, Cochabamba y Potosí; 7 porCharcas y 5 por Santa Cruz. Esta
estandarización supondría una pobla-ción similar, lo que no fue así. Sor-prende encontrar, por ejemplo, que amedidados del siglo XIX Santa Cruztenía un diputado por cada 15.000habitantes, seguido por el de Cocha-bamba (1 por 16.444), mientras queOruro y La Paz tenían uno por cada37.000 o 38.000 habitantes. En otraspalabras, Santa Cruz y Cochabambatuvieron el doble de representantesque La Paz y Oruro. Chuquisaca yPotosí se encontraban, en cambio,entre ambos polos (alrededor de 1 porcada 30.000). Como el número derepresentantes se mantuvo alrededorde 30, por lo menos hasta mediadosdel siglo XIX, la desigualdad señala-da se mantuvo también. Esta diferen-ciación nos hace pensar que el balancedepartamental fue más importanteque el poblacional y que el cuidadode que todos los departamentos estu-vieran bien representados condujoindudablemente a una mayor repre-sentación de parte de algunos, en des-medro de los altiplánicos de La Paz yOruro fundamentalmente.
En cuanto al Poder Judicial, la re-construcción que realizamos nos per-mitió establecer y diferenciar dosperíodos. En el primero, hasta 1857,se siguió en gran parte la divisiónpolítico-administrativa: Cortes Supe-riores de Distrito y Jueces de Letras anivel de las capitales de los departa-mentos, Jueces de Paz a nivel de lasprovincias, y Alcaldes a nivel de losCantones. En cada eslabón se juzga-ban asuntos civiles y criminales en
25
Estado y ciudadanía
función también del monto de la cau-sa, tipo de pleito y procedimiento a se-guir: a nivel menor los asuntos queluego se llamarían de menor cuantía ya nivel mayor asuntos de mayor signifi-cado económico, pudiéndose apelar deun nivel a otro. En el segundo períodoel sistema se especializó: se separó elacto de juzgar de los procedimientosprevios, se crearon tribunales con dos atres Jueces, centralizando tanto los jui-cios como el enjuiciamiento en deter-minadas personas y tribunales como enlugares geográficos precisos: capitalesde provincias y de departamento.
Los aspectos positivos y negativosdel sistema judicial en ambos perío-dos ameritan sin duda múltiples in-vestigaciones17 . Lo que nos interesa
aquí destacar son dos hechos. En pri-mer lugar, que la reforma modificófundamentalmente los niveles inter-medios y altos porque supuso unacentralización de las decisiones a ni-vel de las capitales de provincia. Lapoblación rural no comunitaria y deprovincia se liberó de los Jueces dePaz, constantemente acusados de fo-mentar juicios de los que recibían, enparte, sus ingresos. Esta situación quepudo haber sido un alivio tuvo tam-bién sus consecuencias funestas: aho-ra la gente tenía que viajar para seguirun juicio, con todos los gastos que elloimplicaba. La propia retardación dejusticia parece haber empezado allí:con los sumarios acumulados a la es-pera del juicio. El segundo hecho quenos interesa resaltar es que a pesar dela Reforma, las autoridades judicialesde los niveles menores y de base (al-caldes) no fueron funcionarios paga-dos por el Estado de tal manera quepodía darse aquí un menor control.
Pero más alla de los cambios, esimportante resaltar que la tenden-cia a lo largo de los años fue la mul-tiplicación de las instancias quecaracterizaban inicialmente el niveldepartamental. En otras palabras, ladinámica consistió en adoptar en losniveles intermedios y menores lo quecaracterizaba a los niveles mayores.
17 Se deben responder a preguntas claves: ¿quiénes eran los beneficiarios y los perdedores del cam-bio? Y ¿desde qué perspectiva?. En el primer período es indudable que el sistema estaba encorrespondencia a la estructura político administrativa; que en cada nivel se concentraba todo eljuicio, tomándose ciertas determinaciones que podían ser apeladas en el nivel siguiente. El poderde decisión se situaba indudablemente en cada uno de los distintos niveles.
DE T
U A
USEN
CIA
HA
GO
MI
PA
N
27
Estado y ciudadanía
18 Decreto del 31 de Diciembre de 1857.19 Art. 51 de la Ley de Organización Judicial, 1857-1863.
28
Estado y ciudadanía
Pero otro poder fundamental paradelinear la geografía estatal y la ad-ministración del territorio fue el Po-der Ejecutivo, conocido bajo elnombre de “gobierno”20 . El “gobier-no político” en el departamento es-taba representado por el Prefecto, enlas provincias por el Gobernador y enlos cantones por el Corregidor. Es in-teresante señalar que ni Prefectos niCorregidores fueron considerados demanera explícita como representan-tes del Poder Ejecutivo hasta 1871.Pertenecían a lo que se denominabael régimen interior de la República,es decir al gobierno político de cadadepartamento con sus sub-divisionesrespectivas (provincias y cantones).
Los Prefectos concentraron un granpoder: político, económico y admi-nistrativo. El rol de los Prefectos lotenían los gobernadores a nivel pro-vincial y los corregidores a nivel can-tonal. La gran diferencia de losprefectos y gobernadores con los co-rregidores radicó sin embargo en queestos últimos eran “nombrados por loscantones mismos”, y junto con losalcaldes, eran cargos consejiles y anua-les, es decir no remunerados por elEstado21 aunque recibían un porcen-taje de la contribución indigenal22 .Los alcaldes tenían además, a diferen-cia de los gobernadores, atribucionesjudiciales23 .
En esta estructura, si la elección de losprefectos fue vertical, desde las alturas delEjecutivo, la de los corregidores y alcaldes,involucró seguramente el nivel más local,articulándose a los poderes locales perotambién a la sociedad indígena y de basedado que se trataba de cargos no remune-rados. La descripción que nos ha dejadoGibbon sobre la articulación entre los dis-tintos niveles de autoridades en Mojos,aunque imbuida de un tono idílico de ar-monía, es sumamente interesante al res-pecto:
Fratos, an old indian, is considered therich man of Trinidad; he is the corregi-dor and commander of the town; allthe other offices among the indians areunder his orders.Fratos is held responsible for the goo-dorder of things by the prefect, to whomhe also pays a daily visit, for the purposeof posting him up in regular order byword or mouth.Cayuba receives his reports from the fo-llowing officers: one ‘intendente’, whooversees portions of the public business,with one ‘alferes’; 4 ‘alguaciles’ (constal-bes), 18 ‘comisarios’ who carry orders,keep watch at night and are employedon duty about the prefectura....; two‘policia’ officers, whose duty it is to seethe boys of the town supply water fordrinking during the day... Four ‘fisca-les’ superintend the streets and houses....Sixteen ‘capitanos’, who command
20 En 1831 un representante dijo: “que siendo el Ejecutivo lo que llamamos Gobierno...” ( Redactor,1831- :117).
21 Art. 5 y 6 del Decreto del 23 de Enero de 1826.22 Art. 59 del Reglamento del 10 de Diciembre de 1829.23 Se encargaban de las demandas verbales que no excediera los 8 pesos en especies y los 4 pesos en
dinero. Art 94 a 98 de la Ley Reglamentaria del 28 de Septiembre de 1831.
29
Estado y ciudadanía
gangs of one hundred indians each -these are working men. Whenever thegovernment of Bolivia requires a houseto be built, a bridge...., an order is gi-ven to that effect to Fratos, who calls forone or 16 captain’s companies....” (Gi-bbon, 1854: 244).Ahora bien, la tendencia en el transcur-
so del siglo XIX fue la multiplicación delas estructuras político administrativas.
2. Multiplicación de lasestructuras políticoadministrativas
En 1825 el sistema de división terri-torial político-administrativo adoptadoconsistía en departamentos, provinciasy cantones.
El mapa departamental se dibujóbastante temprano y no hubo gran-des modificaciones en el transcursodel siglo XIX, con excepción de Tari-ja y el Beni. El reordenamiento y elpaisaje al interior de los departamen-tos, en cambio, se modificó radical-
mente. El fenómeno fue la provincia-lización y la cantonización: el núme-ro de provincias se duplicó entre 1826y 1900 (de 28 a 57) y el número decantones pasó de 272 en 1826 a 320en 1864 y a 370 en 1900.
¿Cómo entender la lógica inicialsubyacente a esta división? La res-puesta está, en gran parte, en la con-cepción de la nación presente en lasprimeras constituciones. La naciónfue equiparada con el gobierno de talmanera que construir la nación sig-nificaba mayor presencia de los fun-cionarios de los tres poderes en elterritorio de la nueva república. Lacreación de provincias, cantones, ysecciones implicaba instaurar las au-toridades estatales correspondientes.En las provincias se instalaban Go-bernadores, Jueces de Letras/Jueces deInstrucción, Policías, etc., y en loscantones, Corregidores, Jueces de Paz,Alcaldes.... Pero dijimos inicialmen-te porque muy pronto, a la visión y
24 Incluye al Litoral como departamento.25 Este año no se habla de provinicas sino de Distritos. Se señalan 37 distritos y 45 provincias.26 Según el autor habrían 9 departamentos incluyendo al departamento del Litoral que se “halla
rovisioriamente” entre Bolivia y Chile. Menciona también las Delegaciones del Madre de Dios ydel Purús.
30
Estado y ciudadanía
conceptualización existente se añadie-ron, sin duda alguna, dos razones muypráticas y apetitosas: el ganarse adep-tos políticos premiándolos con pues-tos burocráticos estableciendo almismo tiempo redes de influencia yde poder. Finalmente, se puede esgri-mir, como hipótesis, que el crecimien-to pudo obedecer también ademandas de las poblaciones de baseen la medida en que una maneramucho más directa de participar osentirse representado en el Estado fueprecisamente el disponer de una pe-queña elite de interlocutores en y delestado.
El conjunto de estas razones nosayuda a entender y comprender queel crecimiento de la burocracia fue unproceso paralelo a la subdivisión te-rritorial. Gobierno y administracióndel territorio fueron, por consiguien-te, interdependientes de manera quesu crecimiento fue considerado undeber del estado en la medida en quese estaba construyendo la nueva re-pública. Desde la perspectiva de losniveles inferiores, en cambio, la di-námica fue aspirar al estatus, la estruc-tura, representantes y situación de losniveles inmediatamente superiores.
La multiplicación de las estructu-ras político administrativas significóun incremento no del presupuesto -que se mantuvo estable - sino másbien de los funcionarios. Un análisis
detallado de los presupuestos del si-glo XIX nos ha llevado a constatar quelos funcionarios del Estado casi tri-plicaron a lo largo del siglo XIX. En-tre 1827 y 1834, es decir entre laadministración de Sucre y la de San-ta Cruz, el personal llegó a duplicarse(de 530 a 962), de tal manera quemuy rápidamente se empezó a hablarde empleomanía. Pero el crecimientono se detuvo: entre 1850 y 1883 elnúmero de funcionarios casi se du-plicó27 . El monto del presupuesto seincrementó sin embargo en poco másdel 10% (de 1.9127.990 a2.227.158). Esta situación implicaque la burocratización del Estado sehizo multiplicando puestos poco pa-gados. Es precisamente esta tenden-cia que vemos al analizar ladiferenciación entre lo que hemos de-nominado funcionarios altos y me-dios (más de 300 pesos) con la de losfuncionarios subalternos (menos de300 pesos). Así, si los primeros cons-tituían el 71% en 1827, en 1860 eranel 22%. De manera inversa, si los fun-cionarios subalternos constituían en1827 apenas la tercera parte (29%),en 1860 eran casi el 80%. Esta ten-dencia parece, sin embargo, invertir-se a partir de entonces. En otraspalabras, los funcionarios altos y me-dios vuelven a retomar importanciade tal manera que en 1874 constitu-yen el 48% y en 1883 el 53%.
27 a cifra de 1860 aparece como excesiva en el cuadro que reconstruímos, razón por la que la exclui-mos.
31
Estado y ciudadanía
Aunque el crecimiento del monto delpresupuesto fue menos espectacular queel de los funcionarios, es interesanteanalizar su evolución de acuerdo a losprincipales rubros y gastos asignados alos diferentes departamentos.
28 Estos montos no incluyen el presupuesto destinado a la enseñanza porque a partir de 1846 nosiempre figura en el presupuesto nacional. El monto de 1883 sí inlcuye una parte de los que sellamaba entonces Instrucción pero los funcionarios eran muy reducidos de tal manera que noafectan significativamente al total. No incluimos tampoco los montos destinados al Ejército yCulto, para poder apreciar mejor la evolución de cada uno.
29 Estas cifras no incluyen a los funcionarios del Ejército, Enseñanza y Culto.30 Los funcionarios del Ejército llegan a 2.862 por lo que en conjunto se tendrían 5.684 funcionarios.31 En la categoría Administración Central incluimos a todas las instancias nacionales y no departa-
mentales; concretamente Poder Ejecutivo, Congreso, Diplomáticos, Corte Suprema y CréditoPúblico, fundamentalmente.
32 No incluye la Enseñanza, Culto y Ejército, con excepción de 1874 y 1883, para poder apreciar suevolución de manera independiente a estos rubros que engrosaban los egresos, podían ser fluc-tuantes y podían hacer variar sustancialmente el presupuesto.
Los tres principales rubros del pre-supuesto fueron, en orden de impor-tancia, el Ejército, lo que denominamosla Administración Central31 y los gas-tos relacionados a lo que se denomina-ba Culto, es decir la Iglesia.
32
Estado y ciudadanía
Por otra parte, los funcionarios de la Administración Central, Prefectura,Policía, Justicia, Tesoros y Aduanas, aglutinaban a más del 80% del total delpersonal. Y es interesante constatar que los funcionarios de la Policía, aunquemuestran fuertes oscilaciones, fueron los que más se incrementaron: de 212en 1846 a 1.243 en 1860, aunque luego disminuyeron a 710 en 1874 y 415en 1883.
Observando los presupuestos asignados a cada departamento vemos queinicialmente no hubo mucha diferencia de tal manera que al parecer no inter-vinieron criterios ni de densidad de población ni de tamaño. Sorprende, da-dos algunos prejuicios contemporáneos, encontrar que Santa Cruz tenía, en1827, un porcentaje exactamente igual a Oruro y sólo ligeramente inferior aLa Paz. Encontramos entones una tendencia a mantener el equilibrio de larepresentación departamental-territorial y no tanto así un equilibrio en térmi-nos poblacionales. La tendencia fue en todos los casos, el incremento y creci-miento: en La Paz casi quintuplicó, departamento seguido muy de cerca por elde Cochabamba y Chuquisaca.
33 Esta cifra incluye Justicia, Policías y Ministerios, en otras palabras los rubros que en los anterioresaños están aparte. Es por ello que hay una diferencia tan grande. Excluye a los funcionarios delEjército, que están junto con el Ministerio de Guerra, Instrucción y Obispado y Culto.
34 Este año forma parte del Ministerio de Hacienda. La cifra incluye por tanto a los Funcionarios deese Ministerio.
35 Incluye sólo Aduanas, Aduanillas y Resguardos, a diferencia de los años anteriores.36 No ponemos sub-totales porque la Administración Central de estos dos años incluye, a diferencia
de los años anteriores, los rubros sub-siguientes.
34
Estado y ciudadanía
El crecimiento de la burocracia esta-tal en las condiciones económicas quetenía el nuevo país se fue convirtiendoinevitablemente en un problema. A estose añadió el hecho de que sus propiosfuncionarios le adeudaban “ingentescantidades” por concepto generalmen-te de recaudaciones37 . El resultado fueque el estado no tenía frecuentementecómo ni de dónde pagar, lo que dio lu-gar a la directa dependencia que podíantener los empleados de la decisión pre-sidencial y a su posible manipulación.
Frente a las características genera-les del país era claro que la única “in-dustria” y el único sector “patronal”que aglutinaba a tanta gente [casi3.000 personas], aún en condicionesque no eran óptimas, fue el Estado.De ahí que la empleomanía resultarasiendo identificada muy temprana-mente como un mal que aquejaba alpaís.
VESTIR E INVESTIR AL PODERConsiderando que el decoro nacional,la respetabilidad de los magistrados, yaun el desempeño de los destinos públi-cos exigen que los funcionarios se pre-senten con trajes que los clasifiquen, yhagan conocer por los demás ciudada-nos...., he venido en decretar... el siguien-te reglamento” (Reglamento del 9 deDiciembre de 1829 durante laadministración de Andrés deSanta Cruz. El énfasis es nuestro).
...los hábitos añejos, las formas aristo-cráticas y todos aquellos resabios...de lacorona de la Castilla que aun se conser-van en la República....deben quedar se-pultados para siempre en los memorablescampos de Yamparaez....; ... el sistemade tratamientos ... es un flagrante sar-casmo que los principios republicanoscondenan;... la respetabilidad no depen-de de meras formas.... (Considerandosdel Decreto del 25 de Diciembre de1853 durante la administración deManuel Isidoro Belzu).La primera cita, extraída de un regla-
mento sobre el “vestir” de los funciona-rios estatales, expresa, por una parte, lanecesidad de “investirlos” frente a la socie-dad pero también el “clasificarlos”, es de-cir el jerarquizarlos internamente. Estasdistinciones jerárquicas recuerdan lo quedenominamos “ejes constitutivos y estru-curadores” del cuerpo jurídico adoptado,establecidos alrededor de la patria potes-tad, principio que articulaba las diferen-cias que hoy llamaríamos étnicas, de géneroy generacionales. La igualdad jurídica, ci-miento de la modernidad y uno de lossupuestos pilares de los países emergen-tes, no estuvo, por tanto, completamen-te presente. En este contextocomprendemos mejor la segunda citaque identifica ese “vestir”, que se acom-pañaba con un “sistema de tratamien-tos”, con la aristocracia y la colonia,oponiéndola además a los “principiosrepublicanos”.
37 Circulares del 8 de Agosto de 1842 No. 25 y Artículo 6 de la del 18 de agosto de 1840 No. 25. En1851 se ordenó que se pusieran en vigencia estas circualres (Circular No. 40. Oruro, 6 de Noviem-bre de 1851. En: ANB MH 1849-1851. T. 121. No. 21. Circulares de los años 1849, 1850 y 1851).
35
Estado y ciudadanía
Ambas citas son además sólo dosextractos de un abundante e impre-sionante conjunto de leyes, decretosy reglamentos sobre el traje de las au-toridades del nuevo estado. Nos inte-rrogamos, por tanto, sobre elsignificado e importancia que teníael vestir como para haber originadouna legislación específica y repetiti-va. Analizamos entonces la legislaciónsobre los trajes de los funcionariosintentando realizar una lectura de susignificado social y evolución desdelos incios de la república hasta finesdel siglo XIX.
Los reglamentos más tempranosque encontramos datan de 1827-1830. Para entonces se establecierontres tipos-base de trajes que tenían unorden de uso jerárquico, en tres gran-des grupos. Además, al interior decada uno de ellos existían tambiéndiferencias y distintivos como el som-brero, el bastón y las medallas. El usodel bordado en el traje y el sombrero,así como las plumas y sus colores or-denaban la jerarquía interna del pri-mer grupo: las más altas autoridadesse distinguían porque su casaca lleva-ba bordados de oro en el cuello, car-teras, falda, contorno y botas(Presidente) o bordados de plata enel cuello y botas (Secretarios de Esta-do o Ministros de Estado38 , Admi-nistradores y Contadores). Losbordados de oro del Presidente seacompañaban del uso del bastón y, de
forma privativa, de la banda tricolor,de una espada, un sombrero galonea-do de oro con plumas blancas y elpenacho nacional39 . Los Ministros delas Cortes llevaban, al igual que losMinistros de Estado, sombrero conplumas negras mientras que los Jue-ces de Letras e Intendentes teníansombreros sin plumas. Todos ellos te-nían derecho, además, a usar basto-nes.
Dentro del segundo gran grupo,estaban los que llevaban el traje co-mún diplomático siendo los sombre-ros y bastones los que establecían lasdiferencias internas. Los funcionariosde la más alta jerarquía tenían som-brero apuntado con plumas negras.El resto tenía sombreros apuntadospero sin plumas. Los Jueces de Paz ylos Comisarios de Policía eran ade-más los únicos que podían usar bas-tón, aunque sin borlas. Finalmente,dentro del tercer gran grupo, entreaquellos que llevaban frac, ya sea conpantalón o calzón corto, los sombre-ros eran también apuntados pero sinplumas y con bastón con borlas losrelacionados a lo que hoy denomina-mos el Poder Ejecutivo (Prefectura yMinisterios).
En 1843, el esquema es muy simi-lar aunque ya no se mencionan a losque llevan frac. Los funcionarios seincrementaron como consecuenciadel propio crecimiento del estado ylo que los diferenciaba fue el uso del
38 En 1829 se señaló, sin embargo, que el traje de los secretarios de estado no debía tener “bordado enlas faldas” (Ver Art. 3 del Reglamento del 9 de Diciembre de 1829).
39 Art. 1 del Reglamento del 9 de Diciembre de 1829.
36
Estado y ciudadanía
traje diplomático serio o común. Lonuevo radica en una mayor diferen-ciación en los detalles del traje y elsombrero. En general se impone unestilo más cargado. Los bordados enel cuello y botas en los trajes de losmás altos funcionarios se hacen ex-tensivos a otras partes (pantalón y re-diente en filetes). La lógica es que losdistintivos más altos bajan en jerar-quía, o, para decirlo de otra manera,los funcionarios van apropiándose delos distintivos jerárquicos de las esca-les superiores. Los bordados en las car-teras, falda y contorno, atributosprivativos de la casaca del Presidenteen 1827, se hacen extensivos, porejemplo, a los Ministros. Algo pare-cido sucede con los sombreros. El ga-loneado de oro que sólo llevaba elPresidente, lo empiezan a usar losMinistros de Estado. El sombreroapuntado con plumas (suponemosnegras) de los Ministros de la CorteSuprema, se presenta ahora muchomás complicado: “apuntado, orladocon penacho de plumas negras”, y lollevan también los de Correos y delCrédito Público. Los de la Corte Su-perior, que antes tenían sombrero sinplumas, ahora lo llevan orlado, conplumas negras pero sin penacho. Fi-nalmente, todos a los que nos referi-mos llevaban bastones con borla.
En 1848, bajo la administración deBelzu, se expidió un decreto prohi-biendo tanto los trajes como los tra-tamientos porque constituían “formasaristocráticas...resabios... de la coro-
na de Castilla” y contrarios a “los prin-cipios republicanos”40 . Sin embargo,en 1854, y bajo la propia administra-ción de Belzu, se volvió a la distin-ción de los trajes. Es posible, aunqueno tenemos información al respecto,que el retorno a la etiqueta se dierapor la propia oposición de los fun-cionarios. Ahora la distinción en lostrajes parece seguir no sólo un ordende jerarquía y autoridad entre todoslos funcionarios sino una divisón en-tre el poder ejecutivo y el poder legis-lativo. Así, casi todos los del primergrupo llevan la casaca azul con el pan-talón azul mientras que los segundosel traje serio diplomático.
Dentro del primer grupo, los distin-tivos se afinaron en torno al pantalón ya los bastones. Se establecieron coloresy galoneados para los pantalones: gra-na para el Presidente, carmesí para losMinistros de Estado; y, galoneados deun ancho preciso para los Ministros deEstado, Oficiales Mayores, Jefes deMinisterios y Prefectos. Al igual queen 1843, algunos detalles privativosde algunas autoridades se extendieronhacia otras. Es el caso del color blan-co de las plumas que sólo la utilizabael Presidente y del que comienzan ainvestirse también los Ministros deEstado. En cuanto a los bastones, ladistinción no se basa ahora entre losque llevan o no borla, sino en el tipode borla: de oro para unos, de platapara otros. En el segundo grupo, seencontraban la mayor parte de losrelacionados a la Justicia (Corte Su-
40 Art. 1 y 2 del Decreto del 25 de Diciembre de 1848.
37
Estado y ciudadanía
prema, Superior, Jueces de Letras yJueces de Paz) utilizando el sombre-ro, con o sin plumas. Los bastonesen este caso eran con borlas y sin bor-las.
En 1860, 1868, la moda cambió.Se estableció, por una parte, el fraccon botonaduras y el uso de chale-cos. El color del chaleco, corbata yplumas del sombrero se constituyó enel distintivo entre los del Poder Eje-cutivo y Judicial: los primeros lleva-ban color blanco, los segundos colornegro. Y a ellos se añadió el uso delespadín para los más altos funciona-rios del Poder Ejecutivo. Finalmen-te, el pantalón, de color azul, llevabagalón o tira de oro cuyo ancho varia-ba en función de la jerarquía: cuantomás ancho, más alto el sitial en elPoder Ejecutivo. Las distinciones sehicieron entonces cada vez menos vi-sibles, sin dejar de desaparecer: seconcentraron más bien en pequeñosdetalles. En 1871, con excepción delpresidente, el resto de los funciona-rios fue uniformado en torno al mo-delo del vestido serio diplomático. Elcolor del chaleco continuó diferen-ciando a los del Poder Ejecutivo yLegislativo y a ello se añadió un tipode bastón específico: para los prime-ros con borla de oro, para los segun-dos con borla negra. La distinción alinterior de cada uno de ellos se basóen detalles muy pequeños: cintas enlos ojales y medallas. Finalmente,en 1894-1897, un reglamento sobretrajes y asistencias oficiales estructu-ró la jerarquía en torno a las meda-
llas, cintas y bastones. Estos eran conborla de oro para los más altos digna-tarios, y con borla negra para el resto.
La legislación sobre los trajes cum-plió entonces con tres objetivos simul-táneamente: fundar una nuevalegitimidad para el nuevo estado mar-cando y delimitando de manera visible,clara y rotunda a sus representantes y elpoder que detentaban frente a la socie-dad; resaltar la jerarquía estatal internade tal manera que se vea y se lea queno todos tenían el mismo poder; y,finalmente, dotarlos de legitimidadfrente a la sociedad en ausencia ya delas figuras monárquicas y reales. Setrataba en otras palabras de “investir”y “vestir” al poder. Un poder que alrecurrir tanto a la norma y la legisla-ción expresa su propia debilidad: suinefectividad, su inobediencia y porende su legitimidad e imposibilidadde lograr un reconocimiento.
CONCLUSIONESPara terminar quisiera volver al
tema de la fuerza-omnipresencia yausencia-debilidad del Estado con elque empecé la ponencia. En este sen-tido me parece fundamental insistiren la coexistencia de normas y leyesque constituyen los marcos funda-mentales de gran parte de las relacio-nes sociales con la poca efectividad,seguimiento y capacidad de hacercumplirlas en todo su detalle y rigi-dez. De ahí que es interesante seña-lar como ejemplo, frente a toda unacodificación que se basaba en granparte en la distinción de los castigos
38
Estado y ciudadanía
y la distinción de las prisiones, lo queremarcó un miembro de la Corte Su-prema de Justicia y uno de los prime-ros historiadores de la República: quelos castigos y las cárceles sólo eran no-minales porque ni siquiera se las habíanconstruído41 .
En el trabajo hemos ilustrado tam-bién la importancia y complejidad delámbito normativo-legal, mostrandoconstantemente las fronteras y fragi-lidad del dominio estatal. No se tratasin embargo de simplemente señalarla vigencia de la antigua práctica co-lonial del “Se acata pero no se cum-ple”, o constatar la distancia entre lasleyes y la práctica. Se trata más biende pensar - superando la folkorizaciónque supone el constatar la existenciade 11 constituciones o que la ley es
un adorno - las razones por las quelas normas abundan y la obedienciaescasea. En este sentido me pareceimportante plantear que la búsquedaconstante de la normatividad legalexpresa la búsqueda de los títulos delpoder, la búsqueda incesante de re-gulación para convertirse en poderlegítimo cuando su propia debilidad,inobediencia e inefectividad socavanprecisamente esa legitimidad tan an-helada42 . Finalmente, que en un es-tado con esas características no sóloes difícil que alguien se sienta repre-sentado sino también que se hubierapodido construir e imaginar una per-tenencia de tal manera que el Estadopuede ser ajeno pero también un enteal que se le exige ser lo que pretendey no puede: la luz del padre-sol43.
41 “Nominales son los castigos i los criminales, sin distinción de varones i mujeres, jóvenes i viejos,viven reclusos en cárceles inseguras.... Los fascinerosos son los primeros con cuyos brazos se cuen-ta para todo trastorno... i así quedan casi siempre vacías las priciones. Cuando esto no sucede, losdelincuentes se evaden de las calles i las cárceles...” (Cortés, 1861: 284).
41 “Nominales son los castigos i los criminales, sin distinción de varones i mujeres, jóvenes i viejos,viven reclusos en cárceles inseguras.... Los fascinerosos son los primeros con cuyos brazos se cuen-ta para todo trastorno... i así quedan casi siempre vacías las priciones. Cuando esto no sucede, losdelincuentes se evaden de las calles i las cárceles...” (Cortés, 1861: 284).
42 Para la relación entre poder político, legalidad y legitimidad ver Bobbio y Bovero, 1985, Orígen yFundamentos del Poder Político. Enlace, Grijalbo.
43 La imagen del padre sol se encuentra en un verso a propósito del Mariscal Andrés de Santa Cruz(Barragán, 1999). Ver también esta imagen: “en Bolivia nada progresará si el Gobierno no muevela industria, resorte único de la prosperidad de los pueblos. Un solo movimiento que se comuni-que de su parte, dará impulso a la masa inerte de pueblos, que sin instrucción ni medios demejorar, no saldrán jamás del letargo que los consume. Toda acción que emana del centro de laautoridad pública, que es el depósito de todas las facultades individuales, es como la del sol quecolocado en el zenit de su carrera, da vitalidad a todos los seres que cubren la superficie de latierra.... La administración pública, como encagada de la felicidad común es... la única que puederestituir a la vida el cuerpo exánime de Bolivia” (Ciudadano Anónimo, 1842: 13). Un análisisinteresante se encuentra en Platt, 19 .
39
Estado y ciudadanía
BIBLIOGRAFIA
• ABRAMS, Philip1988. “Notes on the Difficulty of Studying the State”En: Journal of Historical Sociology, vol I Nº 1.
• ANDERSON, Benedict1983-1991. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, NewYork: Verso.
• BALLESTEROS, Sixto1901 La provincia Caupolicán y el Decreto Supremo sobre la creación del territorio nacional de Colonias.Discursos parlamentarios de Sixto L. Ballesteros. En: Boletín de la Sociedad Geográfica de La Paz. AñoIII. Tomo III, No. 7 y 8. La Paz.
• BARRAGAN, Rossana1999 Indios, Mujeres y ciudadanos. Legislación y ejercicio de la ciudadanía en Bolivia (Siglo XIX). Fun-dación Diálogo y Embajada del Reino de Dinamarca en Bolivia. La Paz.
• BOBBIO, Norberto y MATEUCCI, Nicola.1982-1986. Diccionario de Política. Traductores: José Arico y Jorge Tula. México: Siglo XXI editores.
• BONIFAZ, Miguel1953. Legislación agrario-indigenal. Imprenta universitaria. Cochabamba
• BOURDIEU, Pierre1997. Razones prácticas sobre la teoría de la acción. Anagrama. Barcelona1982. Ce que porter vest die. París1993. Le sens de la distinction. París.
• CLEVEN, Andrew1940 The Political Organization of Bolivia. Carnegie Institution of Washington.
• CORTÉS, José1875-1877 Apuntes geográficos, estadísticos, de costumbres, descriptivos e históricos. Paris. [ANB M 534]
• CORTES, José Manuel.1861. Ensayos sobre la historia en Bolivia. Sucre: Imprenta de Beeche.
• DICCIONARIO1908 Diccionario jurídico y administrativo de Bolivia. Tipografía Escolar.Escrito por el Dr. Angel P.Moscoso en 2 Tomos. Comprende el tiempo ocurrido desde el año 1825 hasta 1908. [BNB Bd.281908]
• DIEZ DE MEDINA, Luis1927 La población de Bolivia. La Paz.
• FOUCAULT, Michel1975-1993 Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo Veintiuno Editores. México.
• GUERRA, Francois-Xavier1992 Modernidad e independencias.Editorial Mapfre. España.
• IRUROZQUI, Marta1996. “Ebrios, vagos y analfabetos. El sufragio restringido en Bolivia, 1826-1952”. Revista de In-dias. vol LVI, # 208, 697-742 pp. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1996“Reformas Electorales en Bolivia”. Manuscrito.
40
Estado y ciudadanía
• LOFSTROM, William Lee.1983. El Mariscal Sucre en Bolivia. Traducción Mariano Baptista Gumucio. La Paz: Editorial eimprenta Alenkar Ltda.
• MENDOZA PIZARRO, Javier.1997. La mesa coja. Historia de la Proclama de la Junta Tuitiva del 16 de julio de 1809. La Paz y Sucre:PIEB/SINERGIA.
• OFICINA NACIONAL DE ESTADITICA FINANCIERA1929 Esquema de la organización de las entidades públicas y de los regímenes económico-admiistrativos deBolivia. La Paz.
• PLATT, Tristan1993 “Simón Bolivar, the sun of Justice and the Amerindian Virgin: Andean Conceptions of thePatria in Nineteenth-Century Potosí”. En: Latin American Stud.ies 25. 159-185. Cambridge Uni-versity Press.
• REGLAMENTO1900 Reglamento de estadísticas del 29 de diciembre de 1899. Oficina Nacional de Inmigración, Estadísti-cas y Propaganda Geográfica. Tipografía de El Telégrafo. La Paz.
• RELACION1903 Relación histórica de las Misiones Franciscanas de Apolobamba, por otro nombre Frontera de Caupo-licán. La Paz.
• RUCK, Ernesto1865 Guía general. Sucre. Imprenta Boliviana.
• SOBRE LA AUTORA:Historiadora, Docente-investigadora del CI-DES - UMSA.
41
Estado y ciudadanía
CRITICA DE LA ECONOMIAPOLITICA DE LA HACIENDA
Raúl Prada Alcoreza•
I.La hacienda es la forma de propie-
dad “territorial” en la que acaba ladifusión de las formas de propiedadpatrimonial colonial, es algo así comola síntesis de estas formas colonialesde propiedad, su resultado genealó-gico. Habíamos entendido a estas for-mas coloniales de apropiación espacialcomo adecuaciones de las relacionessociales pre-colombinas a los reque-rimientos de “privatización” del exce-dente. Lo que quiere decir tambiénque las formas de propiedad patrimo-nial se adaptan a las arraigadas rela-ciones de reciprocidad del ayllu,formación territorial en la que se ins-criben las alianzas familiares, los pac-tos de sangre, formación territorialque se vive como rotación aynocas,pero, también como rotación de man-dos y responsabilidades. Esta ade-cuación de las “instituciones”pre-colombinas a las formas depropiedad “territorial” patrimonial yesta adaptación de las relaciones dereciprocidad a la formación del exce-dente colonial se realiza de formacoercitiva, disponiendo de los meca-nismos de poder establecidos desde
la Conquista. Obviamente se incor-pora al ayllu como reducción y al ha-cerlo se logra la transferencia de loscontenidos culturales, fuera de losrecursos de bienes y de hombres, fue-ra del traspaso de riqueza. Cuandodecimos que los valores culturales setransfieren no queremos decir que suvalor simbólico se mantiene, sino queel mismo símbolo es reducido a unsigno de poder.
El gamonalismo utiliza la challa,algunos ritos relativos a la pachama-ma, se hace padrino de los hijos delos colonos, pero, desvirtuando el sen-tido de las reciprocidades. No se com-parte el sentido simbólico, no seproduce una intersubjetividad com-partida entre el gamonal y la comu-nidad, sino que se entiende estaaproximación a los ritos como partede las relaciones de dominación. Noreproduce una rotación de tierras en-tre el ayllu y la hacienda, sino que lastierras de la hacienda quedan deteni-das como propiedad privada. Sinembargo, se produce la transferenciaque es el secreto de la reproducciónde la casta gamonal. Se da una suer-te de indianización económica del
42
Estado y ciudadanía
gamonal, por razones de sobreviven-cia, de consolidación, de expansión,pero, indianización que es rechazadapsicológicamente; la casta gamonal esracista. No acepta ideológicamente labase de su reproducción social, optacon ilusionarse con el espejismo delas oligarquías europeizantes.
La pretensión “progresista” del li-beralismo gamonal de principios desiglo no hace otra cosa que constatarsu procedencia colonial; para estosliberales el “progreso” consistía endesplegar ferrocarriles hacia el Océa-no Pacífico y en expandir sus hacien-das a costa de las tierras comunales.Todo esto se hacía a nombre del mer-cado: traslado de minerales al comer-cio ultramarino, mercadeo de tierras.La idea de “progreso” en la mentali-dad gamonal era la de enriquecerse acosta del “indígena” y vincularsemodernamente, es decir, usando me-dios de comunicación maquinizados.El ferrocarril era el “símbolo” del de-sarrollo, bastaba con construir la víaférrea para que cambiara todo, paraque el país ingresará a la modernidaddel mercado mundial. Pero en estapropuesta de mercado libre los úni-cos que no cambiaban eran los amos.Ellos seguían manejando tierra, “in-dios”, minerales, como botín de con-
quista. El sistema parlamentario ha-bía dejado los motines atrás, pero, erasolo una casta ilustrada y latifundistala que tenía acceso a la representa-ción delegada; la masa de votantes serestringía a los alfabetos, que no eramás que una minoría en un país sinescuelas. Esta idea oligárquica del“progreso” no ha cambiado hastanuestros días, a pesar, de la remociónideológica producida por la revolu-ción de 1952. Los nuevos liberalessiguen pensando del mismo modo,aunque no se trate ya de latifundis-tas, sino de empresarios privados.Pero, estos empresarios no han deja-do de tener un comportamiento ga-monal con los hombres, la tierra, susrecursos, del país en que nacieron,pero, del que en el fondo se avergüen-zan; no han dejado de sentirse euro-peos, en otras palabras, “blancos”1.
La ley de ex-vinculación respondíaa las necesidades de expansión de lashaciendas, respondía, en otras pala-bras, a las necesidades de apropiacióny ampliación del excedente bruto porparte del gamonalismo. Se dicta la leyen el año 1869, durante el gobiernodel presidente Mariano Melgarejo;pero, se la ratifica, se la confirma, sela aprueba el año 1874, bajo el go-bierno del presidente Tomás frías.
1 En realidad lo que llamamos burguesía ahora no ha dejado de ser una adecuación forzada alcapitalismo de las clases dominantes. Esta burguesía pre-capitalista tiene como tres orígenes en suprocedencia: la burguesía con “pedigri”, herencia del gamonalismo, la burguesía “chola”, resulta-do del prebendalismo de la revolución de 1952, y la burguesía “blanqueadora” de los ingresos queaporta el narcotráfico. La vergüenza no puede generalizarse a toda la burguesía, sino particular-mente a la de heredad gamonal. Sin embargo no es sorprendente encontrar en algunos personajesen ascenso un arribismo que raya también en el desprecio. Se sienten como viviendo en un paísextraño, que es distinto a sentirse como extraños en su propia tierra; lo que le ocurre a la mayoríaautóctona, que compone las clases explotadas de la República criolla.
43
Estado y ciudadanía
Con la caída de Melgarejo el decretoley relativo a las propiedades comu-nales queda prácticamente abolido;sin embargo, cuando se devuelven lastierras a las comunidades, en el go-bierno de Tomás Frías, se lo hace enuna forma individual. Situación queimplicaba la desarticulación de la co-munidad y la apertura al comercio detierras, en la modalidad de una rela-ción directa entre propietario indivi-dual y comprador privado2.
Pero, de hecho el mercadeo de tie-rras comunales, particularmenteaquellas demarcadas como sayañas,que eran las más apreciadas, no cons-tata de por sí la existencia de un co-mercio de tierras capitalista, menosaún no confirma la formación de unmercado nacional. Estos circuitos yestos espaciamientos de realizacióndel capital estaban lejos de parecersea lo que ocurría años antes y añosdespués a la Guerra Federal en la geo-grafía donde se asentaban haciendasy ayllus. La relación entre haciendasy ayllus era desigual, en detrimentosiempre de estos últimos; lo mismopodemos decir si descomponemosestas formas de propiedad, la priva-da y la colectiva. Entre el compradorprivado y el vendedor miembro de lacomunidad no se establecía una rela-ción comercial que respondiera a unaigualdad de condiciones (igualdad
entre propietarios privados), sino queentre ellos mediaba la coerción delcomprador privado sobre el miem-bro de la comunidad; incluso podría-mos hablar de la coerción del Estadosobre los miembros de la comunidadpara obligar a estos últimos a vendertierras en posesión del ayllu. El Es-tado daba plazos muy estrechos paraque los propietarios “indígenas” pa-garan sus impuestos por su derechoindividual a la tierra; cuando no sepodía reunir el suficiente dinero lastierras pasaban a manos del Estado,institución que las remataba al me-jor postor. Se hacía notoriamentemanifiesta la intencionalidad delEstado gamonal a acabar con laspropiedades colectivas cuando se lle-gaba al contradictorio comporta-miento de rematar las tierras de lacomunidad a un precio menor delque se había exigido a los “propieta-rios” autóctonos.
La defensa de los ayllus ante esteavasallamiento arrollador de gobier-nos que se reclamaban liberales fuevariada, dependiendo de las regiones,como del margen de maniobra legalque pudiera utilizarse; así mismo laresistencia de los ayllus combinaba“métodos”, tácticas, dependiendo dela situación y del dramatismo de losperíodos de enfrentamiento. En al-gunos lugares como en Ayata, se
2 “Este proceso se vio confirmado por la llamada Ley de Exvinculación de 1874, aprobada por elgobierno de Tomás Frías; la cual, si bien aparentemente devolvía las tierras comunales a sus legíti-mos dueños, al hacerlo de una manera individual para otorgarles “pleno derecho de propiedad”,dejaba la estructura comunal total y definitivamente debilitada. Se llagaba inclusive a declararextinguidas las comunidades, las cuales pasaron a denominarse ex comunidades”. María LuisaSoux: Agricultura y Estructura Agraria del Latifundio a la Reforma Agraria. Qhana.
44
Estado y ciudadanía
comenzaron vendiendo las parcelas,cuando las presiones coercitivas au-mentaban, se vendían las aynocas,cuando se llegaba a intensidades ex-tremas de tensión, se llegaban a ven-der las preciadas sayañas. Sinembargo, en esta región los ayllus ter-minaron incorporados a las hacien-das, aunque sólo durante un ciertotiempo; después volvieron a recupe-rarse las tierras comunales, a través dela compra de los propios comunarios3.Podemos también acotar que no fal-to región en la que no se manifesta-ran sublevaciones, aunque muchas deellas no quedaran registradas docu-mentalmente. Las más conocidas deestas sublevaciones “indígenas”, pos-teriores a la Ley de Exvinculación, sedieron lugar en el Altiplano; subleva-ciones que se prolongan por un pe-ríodo de más de medio siglo. Podemosregistrar el comienzo de este tiempode sublevaciones desde los levanta-mientos de Huaycho, Ancoraimes,Tarco, por el año 1870, hasta la sub-versión de los ayllus de Chayanta, enel año aciago de 19274.
La insurgencia aymara encabezadapor Pablo Zárate Willka, el últimoaño del siglo XIX, puede compren-
derse como la expresión militar de unmovimiento por la recuperación dela territorialidad de los ayllus más queuna movilización “indígena” de apo-yo al ejército liberal. La subversiónde ayllus, de jilakatas, de caciques, delas provincias del altiplano, en 1899,tiene que ser considerado como elnudo de un ovillo que recoge la hue-lla de los levantamientos comunalesanteriores; en otras palabras, la suble-vación de fin de siglo logra articularlos eventos rebeldes de tres décadasde emergencia. ¿Qué clase de luchaes esta? Se trata sin duda de una lu-cha por la recuperación de las tierrasde comunidades, de una guerra porrecuperar la territorialidad de los ay-llus. La tierra es la base de las relacio-nes comunitarias; a partir de la tierrase tejen las alianzas familiares. En latierra se inscribe una memoria queclasifica la territorialidad a partir dereferentes antropomórficos, clasificael espacio ork’o, el espacio k’acho,localiza un taypi, que es como el lu-gar del tinkuq, lugar de encuentro dela división espacial del ayllu. Se defi-ne la configuración de los ayllus enla marka, que es la asociación de ayllus(ayllus de arriba, ayllus de abajo; ha-
3 Ver Sociología del ayllu y de la hacienda de Teresa Paniagua Valda. U.M.S.A.4 “Esta política de expansión de haciendas y ataque a las comunidades no se llevó a cabo sin resis-
tencias. Ya desde los años del gobierno melgarejista, las sublevaciones indígenas seguidas de ma-sacres se sucedieron sin interrupción. Empezando por Huaycho, Ancoraimes y Tarco, en 1870,Tiahuanacu en 1895, Copacabana, Desaguadero, Calamarca, Coro Coro, Calacoto, Aigachi, en elmismo año; Umala, Pucarani, Omasuyos, Sicasica, Viacha en 1896, hasta culminar con la subleva-ción general comandada por Zárate Willca. Luego del triunfo liberal, las sublevaciones continua-ron con Challa y Totora en 1901; Altiplano de La Paz y Oruro en 1903-1905, Chayanta en 1907,Sicasica y Guaqui en 1910-1911. Estas sublevaciones se suceden sin interrupción hasta la famosamasacre de Jesús de Machaca en 1922 y la sublevación general de Chayanta en 1927”. María LuisaSoux: ob.cit.
45
Estado y ciudadanía
nan, hurin); pero, también es el “pue-blo”, paraje donde se encuentra lascomunidades para comunicarse, ha-cer ferias, festejar y conmemorar. Seamarran territorialidades de ayllus,markas, para conformar el Suyo, deacuerdo a las particiones proyecta-das desde una interpretación cosmo-lógica de la Cruz del Sur. Por eso lalucha por recuperar la tierra es tam-
bién la lucha por restaurar el univer-so de las complementariedades, de loscircuitos de reciprocidad, de la rota-ción del poder, como de la alegoríasimbólica que transmite el mito de laserpiente, que es la lectura del tiem-po como pachacuti: el retorno a tra-vés de los diferentes rostros.
En la República de Bolivia, ex Au-diencia de Charcas, el proceso de for-mación, propagación, consolidación,
circulación y desaparición del “siste-ma” de las haciendas dura alrededorde tres siglos. Después de la crisisminera del siglo XVII y de la conse-cuente fragmentación del entorno po-tosino en distribuidas “sociedades”regionales, dispersas desde una pers-pectiva de nación, pero, relativa-mente compactas en los localismosdefinidos por conglomerados de ha-
ciendas, podemos decir que la “era”de las haciendas se prolonga desde estacrisis hasta la reforma agraria (1953).El hecho de que se vuelvan a creargrandes propiedades después de la re-volución de 1952 no quiere decir quese retorne al “sistema” de la hacien-da, sino que estas grandes propieda-des se dan lugar bajo condicionesdiferentes a las que determinaron laexistencia de las haciendas. Como
UN
PLU
GG
ED
46
Estado y ciudadanía
habíamos señalado anteriormente lahacienda es el resultado de la pro-pagación y la transformación de lasformas de propiedad patrimoniales;el repartimiento, la encomienda, lareducción, la concesión real, la mer-ced real, fueron formas de propie-dad que suponían la incorporaciónde la población autóctona y de lasterritorialidades de los ayllus a lasdemarcaciones patrimoniales de lacolonia; esta incorporación, estaanexión, esta expropiación, no de-jaron de ser las condiciones históri-cas, los a prioris históricos, de laexistencia de la forma de propiedadprivada de las haciendas. En estesentido las haciendas no podían de-jar de constituirse sin su otro. Esteotro por más paradójico que parez-ca es el ayllu. Los yanaconas quetrabajaban en las haciendas son losforasteros de las comunidades dedonde eran originarios, los mingaseran trabajadores provisionales delas comunidades, parcialidades, esdecir, de ayllus aledaños. La rotaciónde las aynocas fue un técnica agra-ria trasladada desde el ayllu a la ha-cienda; lo mismo pasaba con lassayañas, cuando determinaba ha-cienda llegaba a acceder a estas tie-rras por cualquier medio. El patrón,el hacendado, el gamonal, no po-día realizar su propiedad sino a tra-vés de la exacción de los comunarios,o de los ex-comunarios.
En el Altiplano muchos ayllus pa-saron a formar parte de la hacien-da, ya sea presionados por la Ley de
Exvinculación, o para escapar delpago de la contribución territorial.En estos casos el patrón se compro-metía pagar dicha contribución.Cuando no ocurría esto, las hacien-das se expandían “comprando” parce-las de las comunidades, arrinconandoa los ayllus a reductos territoriales cadavez más restringidos. El método conel que crecía la hacienda nunca dejode ser coercitivo; es decir, no dejóde usar los dispositivos de poderpara acceder a la forma factual delexcedente que es la tierra. Desdeesta perspectiva la reforma agrarialogra lo que se propone la ley deExvinculación: la privatización delas tierras de comunidad. Aunquepara lograr este objetivo de la leyde Exvinculación tiene que denegarotro objetivo que tenía esta ley: laconsolidación de las haciendas. Nopodemos decir que el ayllu desapa-rece después de la reforma agraria,sino que se “sumerge” en un entor-no mercantil, en un entorno dibu-jado por relaciones capitalistas. Nohablamos de los exiguo numerablesayllus reconocidos como comunida-des por la Ley de reforma agraria,sino de los innumerables ayllus frac-cionados en parcelas por una Leyagraria que buscaba farmers dondesólo podía encontrar comunarios.
Después de la reforma agraria semultiplica la propiedad parcelaria,aparecen grandes propiedades excu-sadas de ser “latifundios” por dedi-carse a la ganadería o ser empresasagro-industriales5. El capitalismo se
47
Estado y ciudadanía
extiende en su forma comercial des-plegando extensas redes de inter-mediación; su modo productivoqueda prácticamente relegado a laszonas mineras, a las industrias asen-tadas en las ciudades y alguna que otraempresa agro-industrial. El comerciocapitalista no tardará en aprender, oa heredar, los métodos de exacción dela hacienda y de la Colonia. La minkay el ayni serán los recursos colectivis-tas de sobrevivencia en el ámbito delas formas de propiedad parcelaria,los qamiris recurrirán a las formasde reciprocidad latentes para trans-ferir bienes de consumo al merca-do, los “asalariados” del campo sonapenas un disfraz que no logra en-cubrir la explotación al “indígena”,mediatizados a través de los meca-nismos de coerción heredados de laColonia. El ayllu no habrá desapa-recido de la historia efectiva, es de-cir de la genealogía del poder, sinoque se adecuará a la realidad capita-lista de forma fragmentada; subsistirácomo circuito de reciprocidades desvin-culados de su territorialidad y de sucomplementariedad. Pero, esta for-ma de existencia, esta presencia,bastará para mostrar la ambivalen-cia de un capitalismo agrietado porlas pervivencias coloniales, una bur-guesía postrada en su raigambre ga-monal.
Ciertamente la forma de propiedadde la hacienda no era la única formade propiedad privada que se desarro-lla hasta la reforma agraria; hay otras,hasta se puede hacer una clasificaciónde ellas más o menos restringida a unesquema ordenado. Pero, lo que nohay que perder de vista es que estasotras formas de propiedad privadason, en parte, desprendimientos re-gionales del propio “sistema” de lahacienda, en parte, son formas depropiedad desarrolladas a través delcomercio de tierras, o por medio delcomercio de productos. Estas últimasformas de propiedad aparente nuevasno dejaban de tener su referencia enla hacienda. No se trata, por lo tan-to, de hacer una clasificación; este re-curso no deja de ser una técnica, nollega a ser una descripción, muchomenos una explicación. Lo que senecesita es comprender las conexio-nes concomitantes entre las formas depropiedad; hacer una genealogía deestas formaciones.
II.Vamos a poner en discusión las hi-
pótesis teóricas, los conceptos, las cate-gorías, así como las variables, utilizadasdesde el paradigma económico paraexplicar el funcionamiento de la hacien-da, así como las formas de propie-dad privada desprendidas de ella, o
5 Según la historiadora María Luisa Soux la propiedad mercantil ya existía antes de la reformaagraria, particularmente en el alrededor de los pueblos de vecinos. Se trataba de propiedades demestizos, o de criollos pobres, que se conformaron comprando parcelas a las comunidades veci-nas. La presencia de estas propiedades mercantiles era particularmente numerosa en regiones deintensos circuitos comerciales, como el caso de la región yungueña. Ver de la autora mencionadaProducción y circuitos mercantiles de la coca yungueña.
48
Estado y ciudadanía
vecinas a ella. Desde esta puesta en telade juicio al arsenal teórico econó-mico en uso, son mucho más dis-cutibles las explicaciones de la economíapolítica en relación a los ayllus, deno-minados como comunidades, o comoparcialidades. La investigaciones histo-riográficas han hecho uso de concep-tos, categorías y variables, construidospor la economía política, de una mane-ra mecánica, sin discutir los presupues-tos que sostenían a estos argumentosteóricos. Desde una perspectiva genea-lógica es primordial la decodificacióndel discurso económico en relación alanálisis de las formas de propiedad pro-pagadas por la Colonia, o, en su caso,relativas al estudio de las formas terri-toriales pervivientes desde las socieda-des precolombinas.
Una de las categorías en uso es la re-lativa a la renta, entendida esta comoingreso debido a la tenencia de la tie-rra. Renta derivada del monopolio dela tierra, la propiedad privada controla-da por los terratenientes. En el caso dela hacienda no podríamos hablar, o porlo menos sería difícil demostrarlo, deuna renta absoluta, o de una renta di-ferencial, emanadas de las relaciones ca-pitalistas cuando el dueño del capitalarrienda tierras al latifundista. La rentaabsoluta es consecuencia directa del mo-nopolio de la tierra; corresponde, en estecaso, a la sobre-ganancia de la que seapropian los terratenientes, es decir, setrata de la parte de la plusvalía traspasa-
da a los latifundistas como consecuen-cia del monopolio que ejercen sobre lapropiedad de la tierra. En tanto que larenta diferencial se atribuye a la dife-rencia de fertilidad y de localización delas tierras arrendadas. El precio de pro-ducción de los bienes se halla “regula-do” por el costo de producción, laganancia media y la renta absoluta enlas tierras menos fértiles y más alejadasdel mercado. Dándose lugar así a so-bre-ganancias diferenciales en las tierrasmás fértiles y mejor ubicadas respectoal espacio del mercado. Este tipo de ren-ta absoluta y renta diferencial se da enlas condiciones establecidas por la com-petencia y concurrencia capitalista. Estarenta supone obreros agrícolas asalaria-dos, capitalistas y terratenientes; es de-cir, supone la operatividad de variablescomo salario, ganancia y renta. Sinembargo, el contexto social de las ha-ciendas no es ocupado por las relacio-nes capitalistas de producción; por elcontrario, se trata de formas de propie-dad instauradas por mecanismos coer-citivos, se trata de ocupaciones“territoriales” de dispositivos de poder.
La acepción de la categoría de rentaque mejor se aproximaría a lo que ocu-rre en el “sistema” de haciendas sería lade renta feudal del suelo6. Compren-deríamos en esta concepción a tres for-mas de renta feudal: la renta en trabajo,la renta en especies y la renta dinera-ria. Esta última es la conversión de larenta en trabajo y de la renta en es-
6 “Renta feudal del suelo: trabajo adicional de los siervos que no se retribuye y del que se apropianlos señores feudales mediante la coerción exatra-económica”. Borísov Zhamin Makárova: Diccio-nario de Economía política. Grijalbo; pág. 204.
49
Estado y ciudadanía
pecies en medidas monetarias. La ren-ta feudal se vería afectada por las ex-pansión de las relaciones mercantiles.El problema de esta acepción de la ca-tegoría de renta es que supone el es-tablecimiento de relaciones feudales;en otras palabras, se supone la pre-sencia del señor feudal y del siervo.El gamonal no es un señor feudal, elyanacona, el colono, el minga, no sonsiervos. Estos últimos provienen de lasreducciones, de las expropiaciones, dela desestructuración, de los ayllus. Sibien han dejado, en parte, de ser co-munarios, como en el caso de los co-lonos, no han dejado de estarenvueltos en las redes de las alianzasfamiliares, tampoco en los circuitosde reciprocidad. El gamonal no pro-tege militarmente a sus yanaconas; demodo distinto, hereda las formas depropiedad patrimonial colonial, que sonformas que adecuan las territorialida-des de los ayllus a un modo de expro-piación colonial: transfiriendo loscontenidos latentes de las reciprocida-des en relaciones clientelistas, expro-piando territorios comunales. Elgamonal se “indianiza” como respues-ta de la adaptación al medio de la do-minación colonial, pero, mantiene ladiferencia étnica como discriminaciónracial; psicológicamente, ideológica-mente, no acepta su indianización, seilusiona con estar al margen de un en-torno territorial “indígena”. Se puedehablar como aproximaciones de rentaen trabajo, renta en especies, renta endinero. Pero, en realidad se trata delos residuos de la encomienda, de la
mita, del tributo indigenal. Se tratade las transferencias de los recursosdel ayllu, incluso en el caso de los ya-naconas, que son ex-forasteros.
La hacienda, que es una forma depropiedad patrimonial conformada através de la aceptación jurídica delmayorazgo y del mercadeo de tierras,después de la crisis minera del sigloXVII, no establece una relación deobligatoriedad, o de servidumbre,susceptible de descomponerse en unvínculo entre el señor feudal y el sier-vo; servidumbre derivada del mono-polio “absoluto” de la tierra por partede la nobleza feudal. Nada de estoocurre en la conformación de la ha-cienda. Ella responde a su procedenciaencomendera; se trata de un monopo-lio sobre los cuerpos. Por otra parte sedesprende de la propagación de las for-mas patrimoniales de propiedad (el re-partimiento, la reducción). Pero,fundamentalmente su expansión sedebe a la expropiación de tierras comu-nales. No se trataría en una renta entrabajo, en una renta en especies, o enuna renta dineraria, sino de una “ren-ta” en tierra, de una “renta” en cuerpos(encomienda, mita), susceptibles enconvertirse, o traducirse, en “renta” di-neraria. Estaríamos hablando de unaespecie de “renta” colonial, si mante-nemos la categoría de renta. Sin em-bargo, no se trata de esto, de un ingresoderivado del monopolio de la tierra,sino de una coerción colectiva deve-nida de una ocupación colonial, deuna relación de dominación, una re-lación de presión, hasta se podría
50
Estado y ciudadanía
entender de chantaje permanente, en-tre una casta gamonal y el conjuntode ayllus, que mediaban a través desus caciques. Lo que queremos de-cir es que en la hacienda no se pro-duce de modo feudal, sino que sesigue produciendo en la forma ysegún los métodos que eran perti-nentes en el ayllu, aunque este hayasido desestructurado, arrinconado,reducido. El ayllu como unidad nose incorpora a la hacienda, sino quese lo fragmenta; al ocurrir esto, setransfieren los contenidos, los valo-res, los bienes, formados, produci-dos, de acuerdo al circuito dereciprocidades, al “sistema” de lahacienda. Los circuitos de recipro-cidades se deforman en circuitosclientelistas bajo el control gamo-nal. Este conjunto de hechos nopueden entenderse como fenómeno
económico del ingreso, sin que setrata de transferencias cualitativaspor vías coloniales.
Utilizar la categoría de renta en re-ferencia a la hacienda es oscurecer elpanorama, no ir a las raíces de su ge-nealogía, es decir, de su historia efec-tiva. Aunque pueda revisarse suacepción, corregirla, hablar “operati-vamente” de una “renta” colonial, nollegaremos a la clave de su constitu-ción, como de su reproducción, sinodevelamos su procedencia en los dis-positivos de poder desplegados por lacolonia. La pista para entender laapropiación gamonal del excedentepuede encontrarse en el carácter de lamonetarización de la tributación “in-digenal”; el tributo es cuantificado deacuerdo a los miembros originarios dela comunidad, comprendidos entrelos 18 y 50 años, pero, la responsabi-
CA
RN
AV
AL D
IOC
ESA
NO
51
Estado y ciudadanía
lidad del tributo recae sobre toda lacomunidad y en la persona del caci-que como representante y mediadordel ayllu. La monetarización permitela medida simple de la equivalenciade esta carga impositiva sólo a condi-ción de la decodificación de las rela-ciones de reciprocidad, así como delas relaciones clientelistas; al contar-las oculta las relaciones de poder y lastransferencias cualitativas del exce-dente, pero, al mismo tiempo nosmuestra el carácter colectivo de la car-ga tributaria. Lo mismo ocurría cuan-do el hacendado se hacía cargo delimpuesto territorial de sus yanaconas.Se trata de una carga impositiva ra-cial, de la que estaban exenta losmestizos y los criollos; muy pocas ex-cepciones, casos muy raros, siempreexplicables, no rompen la regla. Estasituación alumbrada por el tributo “in-dígena”, que forma parte de todo unrégimen de transferencias cualitativas,no puede ser expresada, explicada, com-prendida, por la categoría renta de laeconomía política.7
El funcionamiento del “régimen” dela hacienda tiene variaciones de acuer-do a las diferentes regiones, hasta mi-cro-regiones, en las que esta forma depropiedad se asienta. Esta variación vadepender de la relación con la condi-ción de la comunidad originaria, fuerade otras condiciones, como el tipo de
explotación agrícola, como las diferen-cias geográficas, como la proximidad alos pueblos de vecinos, además de con-tar con las modificaciones que se danen el tiempo. Ciertamente la moneta-rización de las relaciones dentro del“marco” de la hacienda, así como la mo-netarización de las relaciones entre ha-ciendas, pero, también de la haciendacon la sociedad, va a caracterizar unade las tendencias en el desarrollo del “ré-gimen” de la hacienda. Para alumbrarsobre estas variaciones regionales nosatendremos a las categorías relativas alas relaciones de trabajo en la hacienda.Logrando esquematizar las clasificacio-nes de trabajo por regiones, más o me-nos identificadas, podemos encontrarvariaciones significativas.
En el Altiplano el investigador An-tonio Rojas encuentra cuatro catego-rías definidas: la persona, o unidaddoméstica, la media persona, el ya-napacu, la utawawa. La categoría depersona, o unidad doméstica, com-prendía a por lo menos tres adultos,quienes tenían acceso a una dotación“integra” de tierras en concordanciaal trabajo desempeñado. La mediapersona recibía una dotación más res-tringida de tierras, correlativa a la im-portancia de su trabajo. El Yanapacu,trabajador, o grupo doméstico de tra-bajadores, que no entablaban una re-lación directa con el patrón, sino que
7 Si hay analogías con la renta feudal del suelo, es decir, con sus formas, la renta en trabajo, la rentaen especies, la renta dineraria, estas analogías deben ser explicadas en el contexto social imbricadode la Colonia y de la República, particularmente en aquello que hemos llamado régimen de lahacienda. Es la transferencia de valores vehiculizada por dispositivos de poder, es lo que hemosllamado “aproximativamente” “renta” colonial, lo que explica estas analogías, y no al revés comopretende la economía política.
52
Estado y ciudadanía
formaban parte de los colaboradoresde los colonos, tenía acceso a parce-las, así también a las llamadas tierrasde pastoreo. A diferencia de las otrascategorías la utawawa no tenía acce-so a tierras, su trabajo era retribuidocon comida8.
Viendo así las cosas la hacienda separece a una “micro-sociedad”. Una“jerarquía” social separa al sector do-minante de la hacienda del sectordominado de este “régimen” de pro-piedad. Por un lado están el patrón,encabezando la familia del mismo,están los administradores, los mayor-domos, los capataces; por otro ladose encuentran los yanaconas, o colo-nos, los mitayos, los mingas, los jor-naleros. Toda una diferenciaciónsocial de los estratos dominados. Aho-ra bien, los mismos colonos no com-ponían una escala homogénea; encuanto al trabajo, como a su retribu-ción, unos se consideraban personas,otros medias personas, en tanto queotros se denominaban yanapacus, ocolaboradores, los últimos compo-nentes de la escala social son lasutawawas. La diferenciación social eraincorporada a la hacienda como “sis-tema”, o mas bien, como forma deorganización de esta institución agra-ria. Desde una perspectiva mayor, laestructura social agraria estaba com-puesta por los hacendados, que supo-
nían a sus empleados, los vecinos delos pueblos, los colonos, los comuna-rios. La sociedad local era una socie-dad estratificada; al margen de ella,como conformando otra “sociedad”,o el borde, el más allá de las socieda-des locales, se hallan los ayllus.
En la región yungueña los yanaco-nas, que eran llamados colonos, nodejan de manifestar un fenómeno so-ciológico, que podríamos decir es ge-neral en una sociedad basadaprecisamente en la diferenciación so-cial, pero, también en la diferencia-ción racial, es decir, en unainterpretación ideológica de la distri-bución étnica de la sociedad colonial,interpretación continuada en la socie-dad abigarrada de la república crio-lla. La diferenciación social es comola clave generadora del excedente y dela reproducción social de estas socie-dades. Así también la diferenciaciónracial es la interpretación imaginariadel gamonalismo; su identidad fan-tasmagórica se suspende en una su-puesta superioridad racial, en aquelloque se ha llamado darwinismo social.Sin embargo, esta identificación ima-ginaria es contradictoria en un crio-llismo mestizado, así también en ungamonalismo “indianizado” econó-micamente. Si bien el racismo expre-sa una perturbación en el fenómenode identificación ideológica, lo extra-
8 Cuando hablamos de la utawawa no queremos decir que se trata sólo de mujeres, podían sertambién hombres. Sin embargo, también el empleo de esta categoría de trabajo se refiere a todauna familia que se empleaba en esas condiciones, es decir, por comida, sin acceso a tierras. Cuan-do hablamos de la utawawa nos remitimos a la categoría, no hacemos alución al sexo. Ver eltrabajo de María Luisa Soux: Agricultura y estructura agraria del latifundio a la reforma agraria. Qhana.
53
Estado y ciudadanía
ño es que sea enunciado por un crio-llo mestizo avergonzado de su “im-pureza”. Criollo que hacía unadistinción entre el criollo descendien-te de españoles y el “cholo”. Pertur-bación que puede explicarse como eldeseo de ser el amo deseando el ani-quilamiento del otro, aunque sabe-mos como Hegel que nadie puede seramo sin el otro vivo, pero, domina-do. Como hemos mostrado la exis-tencia del gamonalismo, del mismomodo el mestizaje criollo, es depen-diente históricamente de las perviven-cias autóctonas, así como de lastransferencias de valores de las comu-nidades; en otras palabras, es depen-diente de la presencia “indígena”.
En la región yungueña el arrende-ro es el peón que se comprometía atrabajar en tierras del hacendado acambio de la cesión de aynocas, has-ta de sayañas, por parte del patrón.Este arrendero disponía de las tie-rras concedidas para subarrendar,creando de esta manera una nuevadependencia social; este subarren-damiento daba lugar al chiquiñero,persona con familia que accedía atierras del peón a cambio de presta-ción de servicios al arrendero, o delcompromiso de desviar servicioshacia el patrón. El los yungas tam-bién se encuentra la presencia de lautawawa, que era como criado delarrendero o del patrón, quien reci-bía a cambio de su trabajo comidao productos, pero, no tenía accesoa tierras. Fuera de estas categorías
de trabajo, que definen tambiéncategorías sociales, nos encontramosen los yungas con los mingas; se tratade trabajadores provisionales, o demigrantes, provenientes de comuni-dades vecinas, o de más lejos, comode las comunidades del Altiplano, queaprovechaban la intermitencia de lasestaciones agrícolas para emplearseeventualmente. Los mingas tampocotenían acceso a tierras, sino que erancompensados con dinero, o con coca;esta forma de pago se denominabacon el nombre de jallpaya9.
Las haciendas compartieron, hastaentrado el siglo XIX, con propieda-des mercantiles, cuyos propietarioseran mayormente vecinos del pueblo,y con parcialidades o ayllus, la geo-grafía montañosa de la región tropi-cal sub-andina, es decir de las laderasy cabeceras de valle de la CordilleraOriental de los Andes. Ya antes de leLey de Exvinculación el proceso de“individualización”, o más bien de“privatización”, de la tenencia de latierra había comenzado; no sólocomo consecuencia de la mentadacrisis minera del siglo XVII, sinotambién por los circuitos comercia-les generados por la venta y distri-bución de la hoja de coca. Noolvidemos que las haciendas másricas se asentaron en la región yun-gueña y eran precisamente hacien-das coqueras. A mediados del sigloXIX se contaban con más de 300haciendas; concretamente Parkersoncontabiliza 302 haciendas para el
9 María Luisa Soux: ob.cit.
54
Estado y ciudadanía
año 1848. El número de haciendascoqueras varía a fines del siglo XIX;Parkerson esta vez cuenta a 270 ha-ciendas para el año 1882. El procesode concentración de tierras es noto-rio en este siglo; sin embargo, los mis-mos circuitos comerciales se encargantambién de manifestar otra tenden-cia, contradictoria a la primera. Ha-blamos de la división, o de ladistribución, de las propiedades mo-tivada por el temprano mercado detierras en la región. La definición sin-gular de estas dos tendencias hará va-riar la cantidad de haciendas asentadasen los yungas. Esta variabilidad es in-dicativa del movimiento de tierras,dados ya en términos de concentra-ción, ya en términos de distribución;pero, también es una señal de la “agi-tación” económica ligada al cultivo yaa la distribución de la coca.
Otro “indicador” de la dinámicaeconómica yungueña puede leerse enlos efectos provocados por los circui-tos comerciales de la coca en las lla-madas parcialidades, que no eran otracosa sino los mismos ayllus. Había-mos visto que las sayañas eran las tie-rras más apreciadas, las tierras máscuidadas, por las comunidades. Bajola presión de las haciendas, teniendoen cuenta las exigencias “mercantiles”de la Ley de Exvinculación, lo quemás cuidaban de entregar las comu-
nidades, o de lo que más se encargabande retener, eran las sayañas. Se llegabana vender primero las parcelas, que eranespacios de cultivo de responsabilidadfamiliar, si la presión coercitiva era fuer-te, se vendían las aynocas, que eran áreasrotativas, que entraban en períodos dedescanso, de responsabilidad compar-tida por las familias; cuando se llegabaa vender, a entregar, la sayaña al com-prador privado, o al Estado, se estabaentregando el núcleo territorial agríco-la del ayllu. Esto era como aceptar elsometimiento de la comunidad, la sub-ordinación a la hacienda, o al Estado.Si bien no implicaba del todo la des-aparición de la comunidad, como co-munidad de alianzas familiares, comored compacta de relaciones de paren-tesco, denotaba, en todo caso, la sus-pensión de la existencia “real” de lacomunidad. El fenómeno de “indivi-dualización” de las sayañas concurreprecisamente en la región yungueña10.
¿Se trata de una temprana de la des-estructuración de los ayllus en la región?Esta es la idea que trasmite la historia-dora María Luisa Soux. Esto parececonfirmarse cuando supuestamentepasamos de más de una media centenade ayllus, correspondientes a la décadade los 70 del siglo XII, a 36 parcialida-des yungueñas, sobrevivientes hasta1976. Habrían desaparecido como el38% de los ayllus en más de medio si-
10 “Si bien la Ley de Exvinculación no produjo en Yungas una mayor individualización de las saya-ñas, afectó de manera distinta a las comunidades. Así, aparecen las sayañas que pasan de unpropietario al otro no por herencia sino por compra-venta, aunque en su mayoría los compradoresson gente de la misma comunidad o de comunidades vecinas, no encontrándose propietarios desayañas que sean oriundos del Altiplano.” María Luisa Soux: Producción y Circuitos Mercantilesde la Coca Yungueña.
55
Estado y ciudadanía
glo. Sin embargo, la misma investiga-dora reconoce que hay confusión en eluso de los términos que designan a lascomunidades, ayllus y parcialidades.Esta diversa connotación llevaría a con-tradicciones a los investigadores. Her-bert Klein habla de la presencia de 58ayllus en los yungas por el año 1786,en cambio Phillip Parkerson se refieresólo a ocho comunidades, relativas alaño 1797. Ahora bien, si consideramosel promedio de tributarios varones por“ayllu”, calculado por el propio Kleinpara Chulumani, que es de 44 varones,y comparamos este promedio con la po-blación masculina tributaria de los yun-gas para el año 1877, cuantificada porla Oficina Nacional de Inmigración, Es-tadística y Propaganda Geográfica de laRepública de Bolivia, que es de 4800varones, obtenemos una estimación de109 “ayllus”. Incluso si tomáramos unpromedio mayor, el correspondiente ala década de los 50 del siglo en cuestión(XIX), que es de 61 varones, la estima-ción de “ayllus” en la región llega a nu-merar 79 de estas “comunidades”.
Considerando la estimación más alta,por no decir exagerada, puede ser quela cifra de la población tributaria de laOficina Nacional esté inflada para losfines comparativos, pues se incluye enellos a los yanaconas, que también tri-butaban, pero, vivían en las haciendas.En este caso estaríamos hablando de unpromedio de 17 yanaconas por hacien-da en Chulumani, para la década de1870. Para descontar a estos de la cuan-tificación de la Oficina Nacional lossumamos al promedio de tributarios porayllu para la década en cuestión, cosaque nos da el promedio de tributariospor “ayllu” de Chulumani de la décadade 1850 (61 varones). Con este proce-dimiento volvemos a obtener 79 “ay-llus” yungueños para la década de 1870.Situación que estima una desaparicióndel 54% de los “ayllus” en lo que va enmás de medio siglo11.
Encontramos que el problema no estátanto en las estimaciones hechas a par-tir de una documentación que enume-ra datos discutibles como en el usode las designaciones. No hay acuerdo
11 Entre esta estimación más suave y la contabilización de Klein para 1786 habría una diferencia del34%. Lo que indica que no hay acuerdo en lo que respecta a las designaciones de los términosempleados (comunidad, Ayllu, parcialidad). Los datos considerados por Herbert S. Klein pertene-cen a los Censos Coloniales y a los Censos del Siglo XIX; dichas fuente se encuentran en elArchivo General de la Nación Argentina, en Buenos Aires, en el Archivo de La Paz de la U.M.S.A.y en el Archivo Nacional de Bolivia, en Sucre. Los datos ordenados por el investigador citado lossacamos de su trabajo El Crecimiento de la población forastera en el siglo XIX boliviano. La participaciónindígena en los mercados surandinos. CERES. Se habrá notado que cuando nos referimos a las esti-maciones del número de “ayllus” designamos esta entidad social en comillas; hacemos esto prime-ro por la confusión aludida entre los términos de ayllu, comunidad y parcialidad, segundo por-que, en realidad, hubieron menos ayllus de los que se cree. Lo que puede detectarse es que losayllus se dispersaban en variadas territorialidades diferenciadas; es decir, que un ayllu resultaamarrando territorialidades complementarias. Se trata de algo así como de un nudo de alianzas yrelaciones de parentesco extendidas territorialmente. Las distintas zonas de asentamiento de unayllu no puede confundirse con la geografía del ayllu; esto puede traernos a colación otra confu-sión, fuera de la que asimila el ayllu a la comunidad originaria, término colonial, esta nuevaconfusión multiplicaría los Ayllus como si fueran estas numerosas localizaciones de los mismos.
56
Estado y ciudadanía
en lo que se está hablando. Lo quequeremos decir es simple, una cosa escuantificar comunidades, designaciónoficial, otra cosa es cuantificar ayllus,designación propia, y otra cosa escuantificar parcialidades, designaciónregional y parcial, pero, también esdistinto cuantificar las distintas zonasde asentamientos de un ayllu. Estaconnotación en la cantidad se notaclaramente cuando hacemos uso denombres de localidades como deno-minativos de parcialidades. Los nom-bres conocidos por la geografía oficialcomo Chulumani, Tajma, Ocobaya,Yanacachi, Chupe, Lasa, Chirca,Lambate, que después se convertiránen pueblos o cantones, no designan,ni abarcan, a todos los ayllus distri-buidos en la región. Una cosa es loque entiende el Estado por “comuni-dad”, que más tiene que ver con lasreducciones toledanas y los antiguosrepartimientos; otra cosa se entiendepor parcialidad, que es más una deli-mitación geográfica de la administra-ción estatal; y cosa distinta es lasignificación territorial del ayllu12.
Las reducciones obligadas por elVirrey Francisco de Toledo no redu-cen ayllus, sino zonas de asentamien-tos de ayllus. Muchas veces eran lasmismas markas las que eran reduci-das a la jurisdicción de repartimien-tos, o de reducciones; otras veces nose respeta estas unidades complemen-tarias y se deciden reparticiones arbi-trarias. Los Suyos son quebrados enencomiendas, repartimientos, reduc-ciones. Después estas reducciones se-rán asimiladas al denominativoadministrativo de “comunidades”, enotros casos, de “parcialidades”. Aquínace la confusión, no sólo que losayllus no son reducidos, sino sus dis-tintas localizaciones distribuidas, a talpunto que su connotación territoriales deformada. La designación colo-nial de “comunidad”, así como la de-signación colonial de “parcialidad”,no pueden jamás equivaler a lo quefue y es el ayllu. Hubieron menosayllus de lo que ha cuantificado la ad-ministración colonial; en realidad loque se cuantificó son los repartimien-tos y reducciones, es decir, la forma
12 Herbert S. Klein calcula para el Departamento de La Paz 456 “ayllus”, correspondientes a la décadade 1850; lo que quiere decir que, si tomamos en cuenta la estimación más alta, en la región de losyungas se distribuían el 24% de los “ayllus” del Departamento, en cambio si consideramos laestimación más baja, estaríamos hablando del 17% de los “ayllus” del Departamento. El promediode “ayllus” en el Departamento es de 76 “ayllus” por provincia, lo que significa que estaríamoshablando del 16.7% de los “ayllus” cuantificados en el Departamento de La Paz. Porcentaje equi-valente a la estimación más baja. Pero, el problema no es este; no tratamos de asegurar nuestrasestimaciones. Al contrario, las problematizamos. El problema más significativo se da cuando com-paramos la cantidad de “ayllus” con la cantidad de haciendas de la década de 1850; los “ayllus”corresponden al 42.5% de las haciendas. Nos referimos a 1073 haciendas numeradas. ¿Cómopuede haber más haciendas que “ayllus”, cuando la mayor parte de la población de la épocahabitaba la territorialidad de los ayllus? Una respuesta tentativa sería la siguiente: en realidad, haymucho más zonas de asentamiento de los ayllus que número de haciendas, pero, hay menos ayllusque número de asentamientos, esto es obvio, también menos ayllus que comunidades y parciali-dades cuantificadas según los códigos de la administración colonial.
57
Estado y ciudadanía
que adquirieron las zonas de asenta-miento de ayllus bajo la dominacióncolonial. Sin embargo, podemos de-cir, y esto es también importante, quehubieron un mayor número de loca-lizaciones geográficas de los ayllus quelos cuantificados como “comunida-des” y parcialidades.
Otro problema se agrega a los yamencionados en lo que correspondea la definición y delimitación del ay-llu: la región yungueña era una zonade mitimaes. Lo que quiere decir quelos taypis de los ayllus no se encon-traban en los yungas, sino en otraparte. Quizás se trataba de una ma-yoría de ayllus, que centraban su taypi,centro, pero, también procedencia, enel Altiplano, en el entorno del lago;aunque también puede haberse trata-do, por otro lado, compartiendo el es-pacio dedicado al cultivo de la hojade coca, de ayllus asentados en las la-deras y cabeceras de valle, como tam-bién de otros ayllus provenientes delos valles. Pero, lo que queda claro esque es difícil apostar por la existenciade algún ayllu cuya procedencia, cuyotaypi, se encuentre en los yungas.Por lo tanto la hipótesis de trabajocon la que funcionaremos es que enlos yungas hallamos localizaciones,zonas de asentamientos, de ayllusque abarcan, enlazan, grandes ex-tensiones territoriales, así como sedesplazan a grandes distancias, den-tro de una comprensión rotativa deltiempo.
De las 36 parcialidades que MaríaLuisa Soux encuentra en los yungas,
hasta 1929, tres se hallaban en el can-tón Coroico, otra parcialidad era nadamenos que Milluhuaya, que era en-tendida tanto como parcialidad,como cantón, como marka, designa-ción que también era interpretadacomo pueblo. En el cantón Chulu-mani 6 parcialidades se distribuían ensu área jurisdiccional, en cambio enTajma era comprendida tanto comoparcialidad y como cantón. En el can-tón Ocobaya se dispersaban 4 parcia-lidades; lo mismo ocurría enYanacachi, en Irupana y en Lambate.Los cantones Chupe, Lasa y Chirca,contemplaban dentro de su adminis-tración a 3 parcialidades por cantón.Estas parcialidades, las aproximada-mente tres centenas de haciendas ca-tastradas y un número indeterminadode propiedades mercantiles, confi-guraban la heterogénea composi-ción agraria, el variado manejo dela tierra, la desigual distribución delespacio, las encontradas, hasta en-trecruzadas, estrategias sociales de-finidas por las distintas formas depropiedad.
De acuerdo al Catastro de Yungasde 1895, de las 281 haciendas regis-tradas, cuatro de ellas tenían título derevisita; estos títulos eran entregadosa las comunidades. Para que las ha-ciendas llegaran a obtener estos títu-los las comunidades; en este caso, lasparcialidades, tendrían que haber tras-pasado sus títulos a las haciendas. Estopodía ocurrir cuando eran incorpo-rados por ellas, o en su defecto, las par-cialidades se convertían en propiedad
58
Estado y ciudadanía
privada, debido a una u otra razón.Uno de los motivos fuertes que obli-gaba a la comunidad a adquirir for-ma privada era precisamente, por másparadójico que parezca, la defensa dela propiedad colectiva. En estos casosel cacique aparecía como dueño delpredio13. En los casos de compra detierras pertenecientes a las parcialida-des, las haciendas incorporaban “téc-nicas” agrícolas ancestrales de lacomunidad a la forma privada deapropiación del excedente; tampocopodemos olvidar que el arado “egip-cio”, el ganado vacuno, ovino, equi-no, otros animales de lo que podemosconsiderar ganado menor, así comoplantas de cultivo, como el café, loscítricos, han de incorporarse tambiéna las practicas agrarias de las comuni-dades. Se produce, por así decirlo, undoble traspaso de conocimientos “téc-nicos”, de aplicaciones, de instrumen-taciones, entre las formas depropiedad y las estrategias agrarias au-tóctonas y las formas de propiedad yestrategias coloniales. Estos traspasosno afectan a la matriz histórica de lasparcialidades y de las comunidadesque son los Ayllus, pero, si son cons-titutivos en la formación de la hacien-da. Como habíamos dicho, los Ayllusson fraccionados por las reduccionestoledanas, son convertidos en comu-nidades originarias, es decir, en co-lectividades ancladas a un espaciodelimitado, a un entorno demarcado
de un pueblo, a perímetros definidosy controlables de la administracióncolonial. En cambio las haciendas tie-nen su genealogía en la encomienda;institución que reglamenta la distri-bución de la población aborigen enrepartimientos y de acuerdo a la con-cesión real a los conquistadores. Estoquiere decir que las comunidades pa-san a formar parte de los repartimien-tos y de las reducciones; de este modose convierten en el contenido latentede las haciendas, además de ser las te-rritorialidades vecinas a esta forma depropiedad privada. En todo caso seproduce un entrelazamiento y com-binación de procedimientos y “técni-cas” sociales, administrativas,agrícolas, pero, se sucede la transfe-rencia de contenidos, valores, exce-dente, del ayllu a la hacienda.
Lo que llama la atención es la mar-cada desigualdad numérica entre co-munidades y haciendas. En la regiónyungueña tenemos cerca a 8 hacien-das por cada parcialidad. La estima-ción del tamaño cantonal promediode extensión de las haciendas era, afines del siglo XIX, de 1859 hectá-reas; en cambio, si consideramos eltamaño promedio de la parcialidad, se-gún la extensión promedio de las saya-ñas y de acuerdo al número de sayañas,tenemos que la extensión promedio porparcialidad es de 178 hectáreas. Ahorabien, las parcialidades no contempla-ban solamente sayañas, sino también
13 “Los títulos de revisita fueron considerados como exclusivos de las sayañas. La presencia de estetipo de título en las haciendas (los cuatro casos citados pertenecen al cantón Yanacachi) pude serun indicio del traspaso de la propiedad comunaria a la privada. Tal vez casos de compras desayañas por vecinos.” María Luisa Soux; ob. cit.
59
Estado y ciudadanía
aynocas, así como parcelas; ¿cuán-tas aynocas y parcelas había por sa-yañas? En términos estadísticos,como hipótesis operativa, conside-raremos un error del 14%, debidoa la falta de información acerca delas aynocas y parcelas; entonces po-demos estimar un tamaño prome-dio por parcial idad de 203hectáreas. Esto quiere decir que, te-nemos más de 9 hectáreas de ha-cienda por cada hectárea deparcialidad, comparando indivi-dualmente estas formas de propie-dad, la privada y la “colectiva”. Sinembargo, estamos hablando de 281haciendas y de solamente 36 parcia-lidades; bajo estas consideracioneslas haciendas yungueñas tendrían en
propiedad alrededor de 522379hectáreas, en tanto que las parciali-dades de la región ocuparían alre-dedor de 7308 hectáreas. Lacomparación entre el conjunto dehaciendas y el grupo de parcialida-des da un resultado que expresa másadecuadamente la desigualdad espa-cial entre las formas de propiedad“opuestas”: por cada hectárea con-trolada por las parcialidades tene-mos 71 hectáreas en propiedad delas haciendas.
Es conocida la costumbre de usarpocas tierra para el cultivo en el la-tifundio, dejando en monopolio es-téril la mayor parte del espacio enpropiedad, comprendiendo tanto alas tierras “cultivables” como a las
14 Los promedios fueron obtenidos por la historiadora María Luisa Soux: ob. cit.
60
Estado y ciudadanía
15 Los promedios fueron calculados relacionando la extensión promedio de las sayañas, según can-tón, con el número de sayañas, también de acuerdo al cantón. El producto de estos datos puededecirse que nos da la estimación del tamaño promedio de las parcialidades, sólo considerando alas sayañas.
61
Estado y ciudadanía
declaradas “no aptas para el culti-vo”. También es sabido que las par-cialidades se vieron forzadas a usarla mayor parte de su territorialidaden posesión. Las cifras hablan porsi solas, mientras el mayor tamañopromedio de las haciendas se da enel cantón Chupe, donde se cuentacon una hacienda promedio de4816.5 hectáreas, en cambio, la ma-yor estimación de extensión de lasparcialidades se da en Mitma, par-cialidad que llega a conmensurarunas 270.3 hectáreas. La haciendamás grande, que era Siquilini, ex-tendida en el cantón Ocobaya, lle-gaba a adicionar unas 12800hectáreas, en tanto que la parciali-dad Lecasi sólo agregaba cerca de 79hectáreas. Esta gran diferencia en lascantidades de tierra en posesión delas haciendas y de las parcialidadesnos señalan claramente el monopo-
lio de la tierra en manos de latifun-distas. Pero, este monopolio no erahomogéneo, sólo un 7% de las ha-ciendas controlaban casi el 34% delespacio en propiedad; estamos ha-blando de lo que podemos catalo-gar como haciendas “grandes”, eltamaño promedio de estas hacien-das es de 8086 hectáreas. En cam-b io , e l mayor número dehaciendas pueden ser catalogadascomo “medianas”; aproximada-mente el 64% de las haciendas de-finía un tamaño promedio de 1711hectáreas, estas haciendas llegabana controlar más del 63% del espa-cio en propiedad. Las haciendas quepueden ser catalogadas como “chicas”definían un tamaño promedio de 142hectáreas; estas haciendas conforma-ban aproximadamente el 29% delconjunto de los fundos considerados,las mismas que llegaban a controlar
62
Estado y ciudadanía
algo más del 2% de la extensión enpropiedad16.
¿Puede acaso decirse que había unapreponderancia de las haciendas me-dianas a fines del siglo XIX? Esta in-
intervalo de 4499 hectáreas, en tantoque las llamadas haciendas “chicas”comprenden un intervalo de 498 hec-táreas. Comparando los intervalos, enotras palabras, los márgenes de varia-
16 Los porcentajes manejados han sido obtenidos por la historiadora María Luisa Soux; la fuente quemaneja se remite a los Padrones y Revisitas del Catastro de Yungas de 1895.
17 Nótese que hay una diferencia del 7.9% entre la estimación dada partir del promedio cantonal delas haciendas y el promedio ponderado, según categoría de hacienda. El primer promedio (1859hectáreas) es más alto que el segundo promedio (1712.5 hectáreas); podríamos decir que el primerpromedio deriva en una estimación sobreestimada de las tierras de hacienda, en tanto que elsegundo promedio deriva en una estimación subestimada de las tierras de hacienda. El valor acep-table se encuentra en un intervalo que oscila entre las 481202 hectáreas y las 522379 hectáreas;hablamos de una diferencia de 41177 hectáreas. La fuente considerada se remite al Catastro deYungas de 1895.
terpretación parece confirmarse cuan-do observamos que el 93% de las ha-ciendas controlan el 66% de la tierrasen propiedad hacendada; no se olvi-de que estas haciendas son conside-radas “medianas” y “chicas”. Lasolidez de esta interpretación depen-de el tipo de construcción estadísticaque hagamos, es decir, depende de lasclasificación y de la distribución esco-gidas. Observemos que las llamadas ha-ciendas “medianas” comprenden un
ción, notamos que el segundo margencorresponde al 11% del primer margen.En otras palabras, el margen de varia-ción del primer intervalo es 9 veces su-perior al segundo intervalo. La mayormaniobrabilidad de las haciendas“medianas” hace discutible la inter-pretación puesta en cuestión. Dequé depende una buena decisión: dela relativa dispersión o de la relati-va concentración de las haciendas“medianas” en torno al tamaño pro-
63
Estado y ciudadanía
parte de las haciendas coqueras nosindica la magnitud de la expropia-ción de tierras comunales a las quese llegó en una región dinámicacomo la de yungas; por otra partenos señala la intensidad del constre-ñimiento al que se ven sometidas lasparcialidades. Este monopolio lejos designificar la desaparición de la pre-sencia latente del ayllu nos expresamás bien el grado de la transferen-cia de contenidos, de valores, deterritorialidades, del ayllu a las for-mas de propiedad patrimonial. Lahacienda, como forma de propiedadpatrimonial privada, es la cristaliza-ción casi acabada del fenómeno dela expropiación de tierras comuna-les y del fenómeno de transferenciade contenidos históricos; su expan-sión, es decir, su monopolio, es ensí misma una indicación factual delas cantidades de excedente ateso-radas, retenidas, por lo tanto, dete-nidas en manos del gamonalismo.Por otra parte nos muestra el carác-ter “cualitativo” de la formación delexcedente. La forma gamonal deapropiación del excedente no eshacer desaparecer la pervivencia delayllu, sino que su mecanismo de ex-propiación se sirve de la pervivenciadel ayllu, arrinconándolo, incorpo-rándolo a la misma hacienda, o seamanteniéndolo en forma latente,
medio de la categoría. No olvidemosque obtuvimos un coeficiente de va-riación de 32.16 hectáreas y un co-eficiente de correlación de 0.78 en losdoce cantones estudiados; estos indi-cadores apoyan la interpretación deque hablamos de haciendas que tien-den a acercarse a sus tamaños prome-dios (el cantonal, o el ponderado porcategorías). Incluso podríamos decirque un “grueso” significativo de lashaciendas “medianas” se aglomeranalrededor de los tamaños promediosconsiderados. Apoyando esta inspec-ción podemos acordarnos que todolos tamaños promedios cantonales delas haciendas están comprendidos enla clasificación de haciendas “media-nas”18.
Algo que debe llamarnos la aten-ción es el definido monopolio de latierra de la región yungueña, a pesarde la presencia de 36 parcialidades;parcialidades que albergaban al con-tingente demográfico más preponde-rante. Parcialidades que ademásresponden a la acumulación históri-ca del manejo complementario depisos ecológicos, parcialidades que co-rresponden a las territorialidades delos ayllus, que son las formaciones his-tóricas que definen la genealogía delpoder local, así como transfieren suscontenidos a las formas de propiedadcolonial. El monopolio de la tierra por
18 Esta es precisamente una de las afirmaciones de la historiadora María Luisa Soux; en lo que noestamos de acuerdo con esta información es en la ponderación que atribuye a las haciendas “me-dianas”. La investigadora considera como haciendas “medianas” a un 64% de las haciendas, valedecir que está comprendiendo en esta categoría fundiaria a las haciendas halladas entre 500 y 4999hectáreas; ya dijimos que este margen es demasiado grade como para asignarle una atribución tansingular como el de hacienda “mediana”. Vale la pena discutir qué se entiende por hacienda “me-diana”.
64
Estado y ciudadanía
diseminándolo en los procedimien-tos y técnicas de cultivo asumidas porla hacienda. El monopolio de la tierrano significa otra cosa que la cantidadde territorialidades expropiadas al ayllu.Este monopolio llega a cierta estáticadel espacio territorial, pues la mayorparte de las tierras de las haciendas noha de ser trabajada, sino más bien rete-nida. No se trata de un monopolio detipo feudal, como habíamos señalado,ni mucho menos de un monopolio ca-pitalista; esta situación, por lo tanto, noderiva en una renta feudal, ni tampocoen una renta diferencial capitalista. Setrata de otro fenómeno; esta renta co-lonial, como la hemos llamado formaparte de todo el sistema de tributación“indígena”que impone la colonia. Laeconomía política de la hacienda for-ma parte de una economía política co-lonial, definida en forma global. Elgamonalismo como fenómeno de do-minación, como fenómeno de estrati-ficación social basado en la ideológicadistinción racial, responde a la ge-
nealogía del colonialismo. Este fe-nómeno sociológico no es asimila-ble, sino de manera forzada, a lasformaciones económicas euro-peas, como la feudal y la capita-lista. El gamonalismo reproducevariadamente su origen, la con-quista es al mismo tiempo su co-mienzo como su actualización. Elgamonalismo no deja de serambivalente, tanto desde unaperspectiva sociológica como ideo-lógica. Económica y socialmentese ve forzada al mestizaje, es decira la indianización de sus com-portamientos (transferencias, me-diaciones, compadrerios). Pero,ideo lóg icamente rechaza e s tecondicionamiento histórico, de-sarrollando discurso ideológicosvariados, con pretensiones de le-gitimación, discursos que descu-bren, o en su defecto encubren, elsupuesto racial del que parten;aquello que René Zavaleta ha lla-mado darwinismo social.
• SOBRE EL AUTOR:Docente del programa Saberes y Poderes en Bo-livia del CIDES -UMSA
65
Estado y ciudadanía
LOS CICLOS HISTÓRICOS DELA CONDICIÓN OBRERA
MINERA EN BOLIVIA (1825-2000)*
Alvaro García Linera•
El desarrollo de la producción mi-nera en Bolivia, desde inicios de larepública, se ha caracterizado por lacoexistencia de complejas formas deorganización del trabajo que van des-de el rudimentario trabajo manual enla extracción y refinamiento de losminerales, pasando por organizacio-nes laborales artesanales y semi-in-dustriales en pequeña escala, hastamodernos sistemas de extracciónmasiva sin rieles y sofisticados trata-mientos computarizados de la rocamineralizada. En la misma medida,la condición obrera de los trabajado-res mineros ha estado y está atrave-sada por el mismo grado decomplejización y abigarramiento conla coexistencia de obreros disciplina-dos por el moderno régimen industrialjunto a obreros temporarios vincula-
dos a actividades agrícolas comuna-les y obreros-artesanos distribuidosen unidades familiares o individua-les. Igualmente la subjetividad declase ha estado marcada por la co-hesión corporativa otorgada por losgrandes centros mineros donde vi-vían y trabajaban dos tres o cincomil obreros, junto con subjetividadatomizada del “cooperativista” y loshábitos agrarios esquivos del obre-ro temporario.
Cada una de estas cualidades téc-nicas y organizativas ha otorgado alas épocas históricas unas específi-cas características de la condiciónobjetiva de clase y de las posibilida-des de auto-unificación de clase,esto es, de la identidad de clase concapacidad de ejercer efectos políti-cos en la estructura social.
* Esta trabajo es parte de una investigación sobre el proletariado minero en la minería medianallevada adelante con la colaboración de 40 alumnos como parte de los Talleres verticales de laCarrera de Sociología de la UMSA, en la gestión 1999. Una versión final completa de esta inves-tigación será publicada próximamente por el Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS) yComuna.
66
Estado y ciudadanía
En general, se puede decirque la condición obrera mine-ra ha tenido tres grandes pe-ríodos desde la fundación dela república, correspondientea tres grandes etapas de lascualidades materiales y orga-nizativas de la producciónminera:
La primera de 1850 a 1900y donde la composición delproletariado minero va a estarsustentada en el obrero arte-sano de empresa. Se trata deun obrero agrupado en centrosindustriales que extraen engran escala como en Huancha-ca, Portugalete, Real Socavon,Chorolque o Antequera, perono a partir de una especializa-ción globalmente escalonadadel trabajo sino a través deuna concentración masiva deoperarios artesanos que des-pliegan individualmente ha-bil idades productivassegmentadas. Los trabajado-res, aunque comienzan a concentrarseen pueblos, no han interiorizado comohábito y prejuicio colectivo la discipli-na industrial, por lo que son poco afec-tos a unificaciones corporativas queenraizen una identidad duradera.Mantienen fuertes vínculos con laestructura productiva comunal-cam-pesina manifiesta en sus formas deresistencia como el motín1 , la fiesta,
el uso del tiempo y el cajcheo. Enestas épocas, a pesar de la gran re-novación tecnológica que va a ex-perimentar la minería, cerca del35% de la producción de empresas“modernas” como Huanchaca van adepender del trabajo cajcha y de lalaboriosidad manual de palliris que,como en esta empresa, llegan a cons-tituir el 43% de la fuerza laboral2 . Se
1 G. Rodríguez, El socavón y el sindicato, ILDIS, La Paz, 1991; tambien “Vida, trabajo y luchas socia-les de los trabajadores mineros de la serranía Corocoro-Chacarilla” en Historia y Cultura, N ° 9, LaPaz, 1986.
VISITAS ALUCINADAS
67
Estado y ciudadanía
puede hablar que hasta aquí, la sub-sunción formal de la fuerza de traba-jo al capital sólo ha adquirido lacaracterística de la agregación a granescala de operarios artesanos que, por-tadores de una productividad autó-noma, la ejercen al interior de unsistema industrial sostenido por cre-cientes procesos de subsunción real3
de específicos procesos técnicos comoel procesamiento y el transporte. Lasubsunción formal del proceso de tra-bajo es en este caso primaria con loque la propia subjetividad obrera estáanclada en la temporalidad agraria oartesanal que en la propia industria.
La organización obrera en estosmomentos estará marcadas por lascajas de socorro o las mutuales conbase territorial4 . Básicamente sonestructuras de solidaridad por empre-sa o localidad y con facultades de rei-vindicación de demandas referidas aun segmentado mercado de fuerza detrabajo. En términos de efecto esta-tal, su dispersión práctica y simbóli-ca y su intermitente transito a losmecanismos de adhesión agrariospermitía que su representación co-lectiva quedara diluida en las cons-trucciones discursivas y aprestosfacciosos con los que partidos y cau-dillos militares interpelaban al“pueblo” para encumbrarse en pues-tos de gobierno.
El basamento técnico que sostendráesta forma de constitución obrera serála de una coexistencia claramente seg-mentada al interior de cada mina, demedios de trabajo artesanales y manua-les en el proceso de trabajo inmediato,con innovaciones en la infraestructuracomo las rieles y carros metaleros parala extracción y transporte del mineral,acueductos y maquinas a vapor para eldesagüe, hornos de doble bóveda, se-lección magnética de mineral y tinasde amalgamación calentadas por va-por5 , que culminarán con la sustitu-ción definitiva del antiguo “repasiri”colonial que amalgamaba con los piesel mineral y el azogue6 .
Si bien es cierto que a fines de siglo seha de introducir el uso de dinamita y lasmáquinas compresoras de aire que prepa-ran una revolución en el sistema de orga-nización del trabajo en interior mina, esuna introducción tardía cuyos efectos hande ser limitados por la rápida debacle de laminería de la plata y, con ello, de los con-glomerados obreros, cerca de 20.000, queestaban vinculados a ella.
La moderna minería de la plata defines de siglo, con sus pueblos mine-ros y conglomerados obreros desapa-recerá de la misma manera rápida conla que emergió, cercenando los pro-cesos de acumulación organizativa ysubjetiva de ese proletariado mineroque nuevamente será lanzado a las
2 A Mitre, Los patriarcas de la plata, IEP, Perú, 1981.3 K Marx, El capital.Capítulo VI inédito, S. XXI, México, 1985.4 G Lora , Historia del movimiento obrero, Tomo II-III, Los amigos del libro, Cochabamba, 1968-1980.5 Mitre, op. cit.6 P Bakawell, Mineros de la montaña roja, Alianza, España, 1983; E. Tandeter, Mercado y coacción: la
minería de la plata en el Potosí colonial, CERA-Bartolomé de las Casas, Cuzco, 1992.
68
Estado y ciudadanía
haciendas, comunidades o al trabajopor cuenta propia. En este sentido esque hay que hablar del fin de un tipode condición obrera y de la extin-ción de una ciclo de lenta acumula-ción de experiencias que apenas llegóa 30 años y que no pudo ser ni man-tenida ni transmitida de una maneraorgánica, sistemática, a un nuevo con-tingente obrero capaz de recibir esalabor como herencia sobre la cual le-vantar nuevas construcciones identi-tarias.
El segundo ciclo de la condiciónobrera minera se iniciara a fines de laprimera década del siglo XX con elrepunte de la minería del estaño y laaparición del obrero de oficio de granempresa. En términos técnicos, es unobrero heredero del virtuosismo ar-tesanal del antiguo obrero, pero conla diferencia de que la habilidad por-tada en el cuerpo y de la que dependela producción, se halla asentada enuna nueva realidad tecnológica que searticula en torno a la destreza perso-nal del obrero de oficio.
La pericia (destreza, aptitud) labo-ral no es de carácter simple y rutina-ria como era la del obrero-artesano;la destreza personalmente poseída ydepositada en los movimientos delcuerpo, es compleja pues combinavarias funciones simultáneas, peroademás articula la eficacia de un sis-tema tecnológico vasto que despliegasu rendimiento en función de la sa-biduría laboral poseída por este nue-
vo obrero. Es un obrero que ya notrabaja con técnicas artesanales sinoindustriales pero supeditadas al virtuo-sismo del cuerpo obrero, a sus movi-mientos, a sus saberes personalizadosque no han podido ser arrebatadospor el movimiento maquinal. El mo-delo paradigmático de este tipo deobrero es el maestro perforista querodeado de un armazón de maquina-rias y sistema de trabajo tecnificados,desata la productividad de ese entor-no mecanizado por el conjunto de ap-titudes corporales y conocimientospersonales que ha adquirido a travésde la experiencia y, sin los cuales, to-dos los medios tecnológicos se vuel-ven inoperantes, improductivos. Cosasimilar comenzará a suceder con losmecánicos, carpinteros y gente encar-gada de la prospección.
El obrero de oficio es pues un obre-ro que, resultado del nuevo soportetécnico en el trabajo implementadopor las principales empresas estañífe-ras desde la década de los años 20 yque aniquiló al errático obrero arte-sano; tiene un enorme poder sobreesos medios de trabajo pues sólo elobrero, su destreza puede despertar laelevada productividad contenidas enlas máquinas7 .
Este poder obrero sobre la capaci-dad productiva de los medios de tra-bajo industrial, habilita no sólo unamplio ejercicio de autonomía labo-ral dentro la extracción o refinamien-to, sino que además crea la condición
7 Sobre el obrero de oficio en la industria, ver B Coriat. El taller y el cronómetro, S. XXI, España, 1985.
69
Estado y ciudadanía
de posibilidad de una autopercepciónprotagónica en el mundo: la empresacon sus monstruosas máquinas, susgigantescas inversiones, sus fantásti-cas ganancias, tienen como núcleo desu existencia al obrero de oficio; sóloél permite sacar de la muerte a ese sis-tema maquinal que tapiza la mina;sólo él es el que sabe como volver ren-didora la máquina, como seguir unaveta, como distribuir funciones y sa-beres. Esta autoconfianza productiva,y específicamente técnica del trabajodentro del proceso de trabajo, con eltiempo dará lugar a la centralidad declase, que pareciera ser precisamentela trasposición al ámbito político es-tatal, de este posicionamiento produc-tivo y objetivo del trabajador en lamina.
Paralelamente, la consolidación deeste tipo de trabajador como centroordenador del sistema laboral crearáun procedimiento de ascensos labo-rales y promociones internas dentrode la empresa basadas en el ascensopor antigüedad, el aprendizaje prac-tico alrededor del maestro de oficio yla disciplina laboral industrial legiti-madas por el acceso a prerrogativasmonetarias, cognitivas y simbólicasescalonadamente repartidas entre lossegmentos obreros.
El épico espíritu corporativo delsindicalismo boliviano nació precisa-mente de la cohesión y mando de unnúcleo obrero compuesto por el maes-tro de oficio cuya posición recreabaen torno suyo una cadena de mandosy fidelidades obreras mediante la acu-
mulación de experiencias con el tiem-po y el aprendizaje práctico que lue-go eran transmitidas a los reciénllegados a través de una rígida estruc-tura de disciplinas obreras recompen-sadas con el “secreto” de oficio y laremuneración por antigüedad. Estasracionalidad al interior del centro detrabajo habilitó la presencia de un tra-bajador poseedor de una doble na-rrativa social. En primer lugar, de unanarrativa del tiempo histórico que vadel pasado hacia el futuro pues estees verosímil por el contrato fijo, lacontinuidad en la empresa y la vidaen el campamento o villa obrera. Ensegundo término, de una narrativa dela continuidad de la clase en tanto elaprendiz reconoce su devenir en elmaestro de oficio y, el “antíguo”, por-tador de la mayor jerarquía, ha deentregar poco a poco sus “secretos” alos jóvenes que harán lo mismo conlos nuevos que lleguen en una cade-na de herencias culturales y simbóli-cas que aseguran la acumulación dela experiencia sindical de clase.
La necesidad de anclar este “capi-tal humano” en la empresa, pues deél dependen gran parte de los índicesde productividad maquinal y en élestán corporalizados saberes indispen-sables para la producción, empujarona la patronal a consolidar el anclajedefinitivo del obrero en el trabajo asa-lariado a través de la institucionaliza-ción del ascenso laboral porantigüedad.
Ello sin duda requirió un doblegamien-to del fuerte vínculo de los obreros con el
70
Estado y ciudadanía
mundo agrario mediante la amplia-ción de los espacios mercantiles parala reproducción de la fuerza de traba-jo, el cambio de hábitos alimenticios,de formas de vida y de ética del tra-bajo en lo que puede considerarsecomo un violento proceso de seden-tarización de la condición obrera y lapaulatina extirpación de estructurasde comportamiento y conceptualiza-ción del tiempo social ligadas a losritmos de trabajo agrarios. Hoy sabe-mos que estas transformaciones nun-ca fueron completas; que inclusoahora continúan mediante la luchapatronal por anular el tiempo de pi-jcheo y que, en general, dieron lugaral nacimiento de híbridas estructurasmentales que combinan racionalida-des agrarias como el intercambio sim-bólico con la naturaleza ritualizadosen fiestas, wajtas y pijcheos o el lasformas asambleísticas de delibera-ción, con comportamientos propiosde la racionalidad industrial comola asociación por centro de trabajo,la disciplina laboral, la unidad fami-liar patriarcal y la mercantilización delas condiciones de reproducción so-cial.
La sedentarización obrera comocondición objetiva de la produccióncapitalista en gran escala dio lugarentonces a que los campamentos mi-neros no fueran ya únicamene dor-mitorios provisionales de una fuerzade trabajo itinerante como lo era hastaentonces; permitió que se volvieran
centros de construcción de una cul-tura obrera a largo plazo en la que es-pacialmente quedó depositada lamemoria colectiva de la clase.
La llamada “acumulación en el senode la clase”8 , no es pues un hechomeramente discursivo; es ante todouna estructura mental colectiva arrai-gada como cultura general con capa-cidad de reservarse y ampliarse; laposibilidad de lo que hemos denomi-nado narrativa interna de clase y lapresencia de un espacio físico de lacontinuidad y sedimentación de la ex-periencia colectiva fueron condicio-nes de posibilidad simbólica y físicaque, con el tiempo, permitieron laconstitución de esas forma de identi-dad política trascendente del conglo-merado obrero con la cual puedoconstruirse momentos duraderos dela identidad política del proletariadominero como la revolución de 1952,la resistencia a las dictaduras milita-res y la reconquista de la democraciaparlamentaria.
Pero ademas, la forma contractualque permitió la retención de una fuer-za de trabajo errante, fue el contrato portiempo indefinido, tan característico delproletariado boliviano en general y delproletariado minero en particular des-de los años 40, convertida en fuerza deley desde los años 50.
El contrato por tiempo indefinidoaseguraba la retención del obrero deoficio, de su saber, de su continuidadlaboral y su adhesión a la empresa
8 R, Zavaleta, Las masas en noviembre, Juventud, La Paz, 1985.
71
Estado y ciudadanía
por largos períodos. De hecho esta fueuna necesidad empresarial que permi-tió llevar adelante la efectividad de loscambios tecnológicos y organizativosdentro de la inversión capitalista mi-nera. Pero además esto permitirá crearuna representación social del tiempohomogéneo y de practicas acumula-tivos que culminan un ciclo de vidaobrero asentado en la jubilación y elapoyo de las nuevas generaciones. Elcontrato a tiempo indefinido permi-te prever el porvenir individual en undevenir colectivo de largo aliento y,por tanto, permite comprometersecon ese porvenir y ese colectivo por-que sus logros podran ser usufructua-dos en el tiempo. Estamos hablandode la construcción de un tiempo declase caracterizado por la previsibili-dad, por un sentido de destino certeroy enraizamientos geográficos que habi-litarán compromisos a largo plazo y osa-días virtuosas en pos de un porvenirfactible por el cual vale la pena lucharpues existe, es palpable. Nadie lucha sinun mínimo de certidumbre de que sepuede ganar, pero también sin un mí-nimo de convicción de que sus frutospodran ser aprovechados en el tiempo.El contrato por tiempo indefinido delobrero de oficio funda positivamentela creencia en un porvenir por el cualvale la pena luchar por el porque el finy al cabo, sólo se pelea por un futurocuando se sabe que hay futuro.
Por tanto este moderno obrero deoficio se presenta ante la historia
como un sujeto condensado, porta-dor de una temporalidad social espe-cifica y de una potencia narrativa delargo aliento sobre las cuales preci-samente se levantarán las accionesautoafirmativas de clase más impor-tantes del proletariado minero en elúltimo siglo. La virtud histórica deestos obreros radicará precisamente ensu capacidad de haber trabajo estascondiciones de posibilidad material ysimbólica para sus propios fines. Deahí la épica con la que estos genero-sos obreros bañarán y dignificarán lahistoria de este pequeño país.
La base técnica sobre la cual seconstituirá esta forma de obreriza-ción de la fuerza de trabajo mineraserá la de la paulatina sustitucióndel diesel y el carbón de los genera-dores de luz por la electricidadcomo fuerza motriz de las máqui-nas; ferrocarriles y camiones para eltransporte de mineral que ampliarála división técnica del trabajo y sus-tituirá radicalmente la fuerza mo-triz del transporte y acarreo. En losingenios se introducirá el sistema depre-concentración Sink and float9
que acabo por desplazar el trabajode las palliris, en tanto que en la ex-tracción ya sea que se mantenga elmétodo tradicional o el nuevo lla-mado Block Caving o excavación porbloques, la tracción eléctrica y el usode barrenos de aíre comprimido oeléctricos, reconfigurará los sistemas detrabajo y consagrará la importancia de
9 M. Contreras, Tecnología moderna en los andes, ILDIS-Biblioteca Minera Boliviana, La Paz, 1994
72
Estado y ciudadanía
los obreros de oficio en los procesosde producción mineros.
Ciertamente no se trata de que estarevolución en la base tecnológica yorganizativa del trabajo capitalistacreara por sí misma las cualidades delproletariado minero industrial; talmecanicismo olvida que los sistematécnicos similares despiertan respues-tas sociales y subjetivas radicalmentedistintas de una país a otro, de unalocalidad a otra, de una empresa aotra. Lo que importa en todo caso eslo que Zavaleta llamaba el modo derecepción de las estructuras técnicas,esto es, de la manera en que son tra-bajadas”, significadas, burladas, uti-lizadas, aprovechadas por losconglomerados sociales. En este acto,el trabajador acude con su experien-cia y memoria singulares , sus hábi-tos y saberes específicas heredados enel trabajo, la familia, el entorno localy es con este bagaje peculiar e irrepe-tible en otro lugar, que resignificaculturalmente los nuevos soportes téc-nicos de su actividad de trabajo. Elresultado de esta lectura y asimilaciónresultará de la aplicación de unosdiagramas culturales previos sobre lanueva materialidad, con lo que habráuna predominancia del pasado sobreel presente, de los esquemas mentalesheredados y las prácticas aprendidassobre la cualidad maquinal . Pero a lavez, esos esquemas mentales activa-dos, exigidos sólo podrán ser desper-tados del letargo o la potencialidadpor este nuevo basamento tecnológi-co, pero además, adquirirán una di-
mensión objetiva, quedaran enraiza-dos, devaluados o ampliados sólo enla medida de la existencia de esas es-tructuras técnicas . En ese sentidoexiste una determinación de la com-posición técnico-material sobre lacomposición simbólica organizativadel trabajador. La interacción histó-rica de estos niveles de determina-ción es lo que nos da la formación dela condición de clase.
De ahí que no sea casual que losnúcleos obreros que más contribuye-ron a crear una vigorosa subjetividadobrera con capacidad de efecto polí-tico estatal, hayan sido los que se con-centraban en las grandes empresas enlas que estaba instituida plenamenteestas cualidades de la composiciónmaterial de clase. Patiño Mines, Lla-llagua, Oploca, Unificada, Colquiri,Araca son los centros de trabajo don-de se han ido construyendo desdemuy temprano modalidades de orga-nización obrera que desde las cajas desocorro, y mutuales pasaron rápida-mente a las de centros de estudio, ligasy federaciones con carácter territorial,esto es, con capacidad de agrupar a per-sonas de distintos oficios asentadas enuna misma área geográfica. Proletarios,empleados, comerciantes y sastres par-ticipan de una misma organización, loque le da una fuerza de movilizaciónlocal; aunque con mayores posibilida-des que los intereses específicos de losasalariados queden diluidos en la deotros sectores poseedores de mayor ex-periencia organizativa y manejo de loscódigos del lenguaje legítimo.
73
Estado y ciudadanía
El transito a la forma sindical no fueabrupta en estos grandes centros mine-ros. Primero fueron los sindicatos deoficios varios emergentes en los años 20que continuaban la tradición de agre-gación territorial: finalmente, se crea-ron los sindicatos por centro de trabajoque, después de la guerra del Chaco, seerigirá como la forma predominanteque adquirirá la organización laboralminera.
A partir de estos nudos organizativoscomo son sindicatos y asociaciones cul-turales, con el tiempo se irá articulan-do una red que dará lugar a la másimportante identidad corporativa declase de la sociedad boliviana, primeroen torno a la federación sindical de tra-bajadores mineros de Bolivia (FSTMB),y luego, después de la revolución de abrilde 1952, con la COB. En estos añosprevios a 1952, y apoyado en la formainstitucional del sindicato como lugarde acumulación de la experiencia declase, se irá enlazando toda una narra-tiva obrera fundada en el drama de lasmasacres de obreros con pechos desnu-dos, mujeres envueltas en banderas tri-colores y una autopercepción de que elpaís existe gracias a su trabajo. El restode los esquemas mentales con los quelos obreros imaginaran su futuro esta-rá guiada por la certeza inapelable deredención colectiva ganada por tantosufrimiento. Por ello es que se puedehablar de que desde la revolución de1952, el obrero minero se ve a símismo como un cuerpo colectivo de
tormento portador de un futuro fac-tible que , por ello mismo, porquees viable se puede arriesgar y pelearsostenidamente por él. Se trata deuna específica subjetividad produc-tiva10 que vincula el sacrificio labo-ral y callejero con un porvenir derecompensa histórica. La duraciónde estas cualidades organizativas,materiales y simbólicas del proleta-riado minero que tiene sus iniciosen los años 30, su apogeo en los años50-60-70 y su decline en los años80 del siglo pasado, llegará a su fin,de una manera poco heroica y engran medida miserable a fines de losaños 80, con el desmantelamientode los grandes centros mineros, laprogresiva muerte del obrero deoficio y su sustitución por un nue-vo tipo de condición obrera.
EL OBRERO DE ESPECIALIZACIÓNINDUSTRIAL FLEXIBLE
El fin del ciclo de estaño en la mi-nería boliviana ha sido también elfin de la minería estatal, de las gran-des ciudadelas obreras, del sindica-lismo como mediador entre Estadoy sociedad, como mecanismo de as-censo social; pero también del obre-ro de oficio industrial y de laidentidad de clase construida entorno a todos estos elementos téc-nicos, políticos y culturales. Nadaha sustituido aún plenamente a laantigua condición obrera; en peque-ñas y aisladas empresas subsisten
10 T. Negri, Marx más allá de Marx, Automedia, USA, 1991.
74
Estado y ciudadanía
parte de las cualidades de la antiguaorganización del trabajo unificada entorno al maestro perforista; en otrasse ha regresado a sistemas de trabajomás antiguos, manuales y artesanales;pero en las empresas que comienzana desempeñar el papel más gravitan-te y ascendente dentro de la produc-ción minera, la llamada mineríamediana, se está generando un tipode trabajador que técnica y organi-zativamente tiende a presentarsecomo el sustituto del que prevaleciódurante 60 años.
Este nuevo trabajador ya no estáreunido en grandes contingentes.Hoy ninguna empresa tiene más de700 trabajadores e internamente se hareestructurado los sistemas de divisióndel trabajo, de rotación, de ascenso ycualificación técnica del laboreo. Elnuevo trabajador, a diferencia del an-tiguo que cumplía un oficio y ocu-paba un puesto en función delaprendizaje práctico en una línea deascenso rígidamente establecidas, hoyes de tipo polivalente, capacitado paradesempeñar varias funciones según re-querimientos de empresa, y entre lasque la perforación no existe, por laoperación a cielo abierto (Inti Ray-mi), o es una más de las operacionesintercambiables susceptible de seratendidas tras breves cursos de mani-pulación de palancas y botones queguían las perforaciones (Mina Bolí-var). Por lo demás, esta actividad yano tiene la jerarquía suprema que an-teriormente poseía, ademas de que yano culmina una serie de conocimien-
tos trasmitidos por un escalonamien-to de oficios que aseguraban una he-rencia de saberes de clase entre lostrabajadores más antiguos y los másjóvenes.
Dado que cada vez cuenta más laeficiencia en las tareas asignadas, ladestreza en operaciones de aprendi-zaje rápido y la capacidad para ade-cuarse a las innovaciones decididaspor la gerencia, toda una carrera obre-ra de ascensos, privilegios y méritosfundados en la antigüedad y, hastacierto punto, el autocontrol obrero desus historia al interior de la empresa,comienza a ser sustituida por unacompetencia por beneficios y méri-tos basadas en cursos de capacitación(“licencias”), pautas de obediencia,productividad, polifuncionalidad yotros requerimientos establecidos porla gerencia.
Esta naciendo así, un tipo de obreroportador de unos andamiajes materia-les muy distintos al que caracterizó alobrero de la Patiño o la COMIBOL.
Dado que el saber productivo indis-pensable para despertar la productivi-dad maquinal recae menos en eltrabajador individual que en los siste-mas automatizados y la inversión encapital fijo, el contrato a plazo indefi-nido ya no se presenta como condi-ción indispensable ni tampoco laretención del personal en función de laantigüedad que estratificaba la acumu-lación de habilidades y su importanciaproductiva en la empresa.
En otros casos, la polifuncionalidadobrera que quiebra el sistema de as-
75
Estado y ciudadanía
censos y disciplinasanterior, está vi-niendo de la manono tanto de renova-ciones tecnológi-cas, como dereestructuracionesen la organizacióndel proceso de tra-bajo y de la formade pagos (Caraco-les, Sayaquira, Avi-caa, Amayapampa,etc.). En vez de laanterior divisióndel trabajo clara-mente definida en secciones y escalo-nes internos , la nueva arquitectónicalaboral se ha vuelto elástica obligan-do a los trabajadores a cumplir, se-gún sus propias metas de pago, eloficio de perforista, ayudante carrile-ro, enmaderador, etc.; o incluso in-terviniendo en el ingenio para elprocesamiento del mineral. El cam-bio del sistema de pago por funcióncumplida o volumen de roca extraídaa la de remuneración por cantidad demineral procesado y refinado entre-gado a la empresa, ha creado en va-rias empresas una polivalenciaasentada en la antigua base tecnoló-gica aunque con los mismos efectosdisolventes de la antigua organizacióny subjetividad obrera.
Los efectos más significativos deesta nueva forma de acceder a je-rarquías obreras son varios en laconstitución de la composición declase.
Primero: elmecanismo y lossaberes que per-miten la trayec-toria laboral hansido arrancadosdel control de lac o l e c t i v i d a dobrera para sergestionada por lagerencia. Los co-nocimientos legíti-mos que habilitanascender en la esca-la obrera, vienenemitidos por la pa-
tronal en función de requerimientostécnicos de la producción. En general,las jerarquías obreras, aún en la épocadel obrero de oficio, eran creaciones ad-ministrativas en relación a específicasrelaciones de división e importanciatécnica del trabajo. La diferencia conahora es que sobre esta base, el traba-jador colectivo supo lograr el controlde unos espacios para la gestión delos conocimientos productivos hastaalcanzar dimensiones de autonomíafrente a la propia gerencia. Quien lostransmitía eran los propios trabajado-res entre sí mismos y en función deunas reglas de comportamiento y pre-miación que alentaban a su cohesióninterna frente a la patronal. Ahoraen cambio, los trabajadores carecende cualquier control sobre las posi-bilidades de ascenso, sobre las moda-lidades de transmisión o sobre lautilidad corporativa de estos conoci-mientos remunerados.
VIEJO DEMONIO ENTERNECIDO
76
Estado y ciudadanía
Segundo, se trata de un conjuntode aptitudes con un creciente gradode abstracción que privilegia una for-ma de conocimiento discursivo y le-trado por encima del conocimientopráctico, pero que además se lo im-parte bajo parámetros asociativos ge-rencialmente regulados. El curso y nola cuadrilla; el especialista técnico yno el obrero, el examen y la puntua-ción y no los resultados prácticosmedidos por pautas de asociaciónobrera productiva, se imponen crean-do un nuevo imaginario laboral delaprendizaje, de la fuente de conoci-miento y de la fidelidad.
Tercero: el núcleo obrero, la cua-drilla se extingue como lugar de pro-ducción de conocimientos legítimosy premiados y, con ello, la condiciónde posibilidad material y cultural quefomento una intensa fuerza de agre-gación social del proletariado mine-ro. Claro, si ahora para adquirirconocimientos valorados salarialmen-te, para ascender en la escala obrerano se requiere de la atención y ense-ñanza práctica que los otros obrerosimparten, la cohesión obrera pierdeimportancia técnica , y luego tambiénentonces, política, pues los bienes ma-teriales y técnicos a conquistar porcada trabajador dependen de su vín-culo directo con la planta de ingenie-ros y la capacitación gerencial.
Cuarto; ya que el ascenso y la re-muneración se lo puede obtener conrelativa independencia del puesto quese ocupe, la centralidad material delperforista minero entre los trabajado-
res de empresa, desaparece y, con ellatodo un conjunto de prácticas cultu-rales de agregación, de acción en con-junto movilizadas alrededor de laautoridad productiva del maestro per-forista. La importancia simbólica delperforista en el antiguo sindicalismoreposaba sobre una estructura demandos, disciplinas y habilidades téc-nicos escalonados que tenían al per-forista como vértice superior. Ahoraque la emisión de saberes producti-vos ha variado de fuente y que la es-cala de remuneraciones se halladescentrada vía adquisición de licen-cias, no existe motivo técnico ni or-ganizativo para seguir reforzando elconjunto de acciones colectivas de ve-rificación de confianzas y responsa-biliades de unos obreros en otros. Elindividuo aislado y la competenciaemergen como principal soporte del“progreso”laboral entre los propiostrabajadores. Así, una de las princi-pales condiciones de la organizaciónsindical tradicional como es la mejo-ra de condiciones de vida a través dela acción sindicalizada, se debilita sus-tancialmente. Esto no necesariamen-te significa que la actividad sindicalesté condenada al fracaso, sino que laposibilidad de rehabilitación del sin-dicato como organizador colectivo dederechos y necesidades obreras debe-rá modificar varias de sus pautas dereivindicación para innovar vías delucha grupal capaz de engarzar estasnuevas necesidades individuales, perocomunes, de los obreros minerosmodernos.
77
Estado y ciudadanía
La extinción del obrero de oficioha sido también la disolución de laestructura política organizativa quesurgió alrededor de su fuerza de uni-ficación emblematizada por laFSTMB y la COB. El protagonismode los mineros de especialización flexi-ble ya no lo es de un escenario mar-cado por alevosa presencia delsindicalismo en los destinos del Esta-do. El ascenso de los obreros poliva-lentes en la conducción del destinode la COB, es ya sobre un cuerpo ex-hausto, casi extinto y de cuyas gloriassólo queda el nombre. Internamente,la estructura material de clase que lasostuvo ya no existe más; la gravita-ción política del sindicalismo en elEstado ha desaparecido y la normati-vidad cultural de la solidaridad y dis-ciplina de clase son un recuerdo deaños pasados.
El relevo que estos nuevos minerosde las empresas privadas llevan a cabo,ya no es por tanto en términos de lacontinuación de una labor dejada porlos de COMIBOL. En sentido estric-to, lo que los obreros de oficio hicie-ron, ya no existe. Mas allá del nombrede la FSTMB y del imaginario colec-tivo de la necesidad de la lucha enconjunto, los mineros actuales tienenque comenzar todo de nuevo, desdeabajo, a partir de sus propias fuerzas,sus riesgos y potencialidades. El sindi-calismo ya no va a ser “como antes” sóloque con obreros de especialización flexi-ble. Y no ha de serlo porque las estruc-turas productivas que lo engendraron ylas estructuras políticas que lo consa-
graron ya no son ni van a ser como lofueron hace décadas.
La estructura sindical de los obrerosde especialización flexible concentradosen la minería mediana ha tenido parti-cularidades que la diferencian de lo delos obreros de oficio de la COMIBOL.Se trata de sindicatos que no tienen mu-chos años de vida. A excepción de Ca-racoles y Porco cuya vida sindical seremonta a antes de 1952, la mayoría delas otras empresas han conformado sin-dicatos recién en los años 70 y 80s. Estosignifica que estamos ante organizacio-nes laborales que no portan el conjun-to de experiencias, de discursos y decultura sindical de largo aliento, comolo tenían los sindicatos de COMIBOL.Además, se trata de organizaciones sin-dicales que agrupan a un número rela-tivamente reducido de trabajadores, silos comparamos por ejemplo, con em-presas como Siglo XX o Huanuni quelograron agrupar a 2000 o 3000 obre-ros. Hoy, los sindicatos más grandes lle-gan a lo más a agrupar a 700 obreroscon un elevado índice de precariedadque dificulta el enraizamiento de prác-ticas asociativas más contundentes.
Por otra parte, se trata de sindicatosque durante largo tiempo mantuvie-ron un bajo perfil en las movilizacionessociales de los mineros, en la formaciónde liderazgos y la formulación discursi-va y que, tras la extinción de la mineríaestatal y de sus sindicatos, han tenidoque asumir abruptamente un protago-nismo y unos niveles de conducciónpara los cuales muchas veces no se sien-ten preparados.
78
Estado y ciudadanía
A diferencia de los sindicatos de lasgrandes empresas nacionalizadas queen su vinculo directo con el Estado-empresario fueron formando unapractica sindical profundamente po-litizada con consecuencias inmedia-tas en el ordenamiento político delpaís, los sindicatos de la minería pri-vada están acostumbrados a un tipode confrontación, de discusión y pro-posición de efectos meramente loca-les y reivindicativos. De ahí, por unaparte, las características de sus deman-das centradas exclusivamente en elámbito remunerativo; (salarios, bo-nos, precios de contrato); la estabili-dad laboral; la contaminación; laprovisión de materiales; el tiempo deacullico; la mejora educativa para loshijos11 .
Los obreros de oficio de losaños1940-1980, al igual que los mi-neros actuales también reivindica-ban el conjunto de estas necesidadesde valorización de la fuerza de tra-bajo; pero simultáneamente, incor-poraban en su mirada sindicalcomponentes globales sobre el cur-so político del Estado, medidas eco-nómicas de envergadura ydemandas de otros sectores labora-les. Había pues en la anterior con-dición minera una mirada generosasobre la nación, un impulso a ligarlas reivindicaciones sectoriales conlas reivindicaciones generales, unímpetu hegemónico por integrar
discursiva y prácticamente los recla-mos de sectores subalternos con lossuyos que lo llevaron a avisorar unaimagen de nación plebeya articuladaal minero.
Los trabajadores mineros de especia-lización flexible carecen aún de esta pre-tención generosa sobre el país; tienendepositado su interés más en problemassectoriales y de ahí también las limita-ciones y carencias con las que afrontanhoy la conducción de estructuras orga-nizativas nacionales como la FSTM yla COB donde precisamente se les exi-ge una lectura totalizante de las luchasmineras y de las otras clases laboriosas.
No ha sido raro entonces que en estedesencuentro entre capacidades realesde movilización, de acción y proposi-ción discursiva a nivel meramente localde los gremios laborales y persistenciade fachadas de estructuras organizati-vas a escala nacional como la FSTMBy la COB, los mecanismos de demo-cracia internas tan características delmovimiento obreros antiguo, hayansido sustituidas por otro tipo de meca-nismos de elección con la prebendali-zación y clientelismo12 político dedirigentes a partidos de gobierno, one-ges, o partidos de la oposición. Dadoque las ya escasas bases sindicalizadascarecen de control del espacio de or-ganización “nacional” de los sindica-tos y que, por tanto, las personas quese mueven allí no tienen que rendircuentas ante nadie o no confrontan
11 Entrevista a trabajadores mineros en mina Bolivar, Inti Raymi, caracoles, Porco, Avicaya, Agosto-Diciembre de 1999.
12 J. Ayuero, “La doble vida del clientelismo” en Sociedad, #8, Buenos Aires, 1996.
79
Estado y ciudadanía
una fuerza de movilización de basecon capacidad interpelatoria , el ac-ceso a los puestos principales de lasestructuras de representación “gene-ral” se hace en función de la oferta deotros bienes sociales. En vez de la pro-puesta política, la cualidad discursivay la trayectoria en las luchas sindica-les que anteriormente entraban encompetencia en el espacio de los pres-tigios sindicales que encumbraban alos dirigentes por las bases, ahora sepone un movimiento de conquista defidelidades en torno al dinero, la fa-rra y el compadrazgo. El manejo dedinero para financiar viajes, estadía,celebraciones ha ocupado un lugarcentral en los eventos sindicales de-bido a que son muy pocas las delega-ciones laborales que aportan a sussindicatos y confederaciones para sor-tear los gastos.
Antes, y esto formaba parte del or-gullo de clase, los dirigentes podíanviajar, beber, agasajarse con los apor-tes de los trabajadores y, en tanto ello,los trabajadores de base exigirles larendición de cuentas de sus actos sin-dicales y de los gastos económicos13 .Hoy, dado que no hay aportes sindi-cales, los dirigentes se apoyan en losfondos ministeriales, en el apoyo delas oeneges, en el dinero de las alcal-días y de los partidos para poder re-unirse. A cambio de este “apoyo”,tienen que entregar fidelidad políti-ca, apoyo electoral en las eleccionesnacionales, mansedumbre real ante
los dictados de los gobiernos, etc. Laclientelización de la vida sindical sus-tituye a la democracia sindical con-virtiendo los mandos sindicales aescala nacional en un nuevo centrode expansión de las prácticas preben-dales con las que se sostiene el siste-ma político oficial.
Este deshilachamiento de las anti-guas formas de representación sindi-cal a escala general, tienen uncorrelato con profundas dificultadesque experimenta el sindicalismo a ni-vel de empresa, que es en verdad ellugar más sólido de existencia de lavida sindical de los mineros contem-poráneos.
Limitado el papel de presión delsindicato por fuerzas externas que eltrabajador no cree dominar, el senti-do de la asociación como mecanismode conquista de necesidades, pierdevitalidad. No se cree que a través delsindicato la situación individual y fa-miliar vaya a cambiar; surge enton-ces una interpretación fatalista delmundo donde un destino ineluctablede la vida social no puede ser trans-formado por la acción de las perso-nas. El trabajador ha perdido lacreencia de que su acción colectivainfluye en el curso del mundo por-que él se mueve bajo códigos y reglasque desconoce y le son ajenas. La rea-lidad pareciera presentarse comoomnipresente cosa autonomizada desu intención y frente a la cual nohay que hacer más que adecuarse y
13 Entrevista a trabajadores mineros, Mina Caracoles, 1999.
80
Estado y ciudadanía
hallar opciones que le saquen el ma-yor beneficio posible.
Rota o perdida o inexistente la con-fianza, la creencia de que su acciónindividual y colectiva influye en elcurso de los acontecimientos, los es-quemas simbólicos que comienza aimponerse como dominante en elnuevo habitus14 de clase obrera sonlos de la resignación de los domina-dos, el del fatalismo ante el destino,el de la competencia y separación res-pecto a sus iguales. Claro, represen-tada la realidad como una objetividaden la que su subjetividad no tiene hue-lla, nada puede hacer el para cambiar-la y entonces no existe ningunaresponsabilidad moral que lo convoquea comprometerse a la modificación delorden social prevaleciente.”las cosas soncomo son” y por tanto queda a las per-sonas atenerse a la fatalidad de su des-tino, sea cual sea él. En esta lecturadel mundo de los dominados a travésde esquemas mentales producidos porlos dominantes, el dominado se afir-ma en su dominación a partir delefecto de los dominantes sobre suspercepciones dominadas que son to-madas como las únicas validas. Se tra-ta de una “naturalización” simbólicade la dominación que a la larga re-fuerza la dominación material de laque partió.
La opción individual para mejorarla situación vivida, no será una elec-ción de trascendencia del destino,sino su verificación de que el orden
simbólico y material no puede sermodificado y que sólo queda acoplar-se a sus reglas, a sus rutas que pre-mian el servilismo ante los poderesexistentes, el silencio ante las injusti-cias, la resignación ante el malestar.En las minas, 3 son las rutas de estaadecuación práctica de la actividadobrera y de su forma de subjetivaciónsocial dominada, a la arquitectura delas estructuras de dominación mate-rial y simbólica: la adscripción a lasiglesias, la carnetización partidaria yla negociación personalizada con lapatronal.
En esta búsqueda de otras esperan-zas que puedan recrear un sentido deconfianza en que el futuro sea dis-tinto, las iglesias y los partidos conparticipación electoral aparecencomo opciones inmediatas; de ahíque no sea casualidad la extraordina-ria proliferación de templos en loscampamentos mineros y de agitadavida política-electoral. Pero no se tra-ta sólo de que estas dos organizacio-nes brindan un sentido de pertenenciay de adhesión simbólica a un porve-nir previsible terrenal o espiritual.Gran parte de el crecimiento de losgrupos religiosos y de los partidospolíticos oficiales radica en que másque ofertantes de bienes simbólico-políticos son ofertantes de bienesmateriales que satisfacen necesidadesvitales de vida.
Se puede hablar de que la ofertapolítica y religiosa en las minas está
14 P. Bourdieu, La distinción, Taurus, España, 1998.
81
Estado y ciudadanía
centrada en el ofrecimiento de bienesmateriales de tipo individual o colec-tivo: alimento, trabajo a familiares,algunas becas para los hijos, ropa, fies-ta, etc. En términos estrictos se pue-de afirmar que las iglesias como lospartidos reclutan adherentes en basea la puesta en movimiento de unaaparatosa maquinaria de clientelismoreligioso y de clientelismo político quecontribuyen a debilitar aún mas losprocesos de politización social que ca-racterizaban a los trabajadores mine-ros.
Paralelamente, y ya dentro el pro-ceso laboral, el erosionarse la creen-cia en la acción colectiva como vía deascenso social, comienzan a desplegar-se estrategias individuales de negocia-ción frente a la patronal.
Como ya se observó anteriormen-te en las fábricas las relaciones obreropatronales en materia laboral no sólotienen al sindicato como mediadorprivilegiado por ambos polos. En losúltimos años y en particular en em-presas grandes como Porco, Inti ray-mi, Bolivar, hay una crecientelegitimación empresarial de la nego-ciación laboral de tipo personal paralas mejoras en las problemas labora-les. Los medios por los que la patro-nal está logrando esta desagregaciónde la confianza obrera en el sindicatoson varios. Una de ellas es lo que va-mos a denominar como clientelismosalarial que consisten el ejercicio deuna inflexibilidad patronal en las ne-gociaciones salariales colectivas entreempresa y sindicato pero a la vez, una
relativa flexibilidad en las índices deremuneración acordados de manerapersonaliza entre gerente o superin-tendente de minas y trabajador parael cumplimiento de tal o cual tarea,meta o servicio. No sólo se trata deun debilitamiento de la organizacióncolectiva para la mejora grupal decondiciones de trabajo; es a la vez, lapremiación de la salida individual, porencima del grupo y, además, la con-sagración de un lazo de fidelidadpersonalizada de confianza y subor-dinación entre obrero, que logra un“beneficio” individual a título de fa-vor o dádiva personal otorgada por elpatrón.
Hay una especie de resurgimientode fidelidades personalizadas en lalegitimación de la relación salarial yen la formación de la medida históri-co moral de la valor de la fuerza detrabajo, que ponen en circulación ti-pos de bienes distintos (incrementosalarial como “favor personal”/adhe-sión y plustrabajo como retribución),que cohesionan aún más las estructu-ras de dominación material y simbó-lica del trabajador minero.
Objetivamente, todas las condicio-nes de posibilidad material que sos-tuvieron las prácticas organizativasde cohesión, disciplina, mandos pro-pios y autopercepciones sobre su des-tino, han sido revocadas por unasnuevas que no acaban aún de sertrabajadas, refuncionalizadas porlos propios trabajadores para darpie a nuevas estructuras de identi-dad de clase. Se puede decir que las
82
Estado y ciudadanía
estructuras materiales que sostuvie-ron las antiguas estructuras mentales,políticas y culturales del proletariadominero han sido reconfiguradas, revo-cadas y sustituidas, y que las nuevasestructuras mentales y organizativas re-sultantes de la recepción de las nuevasestructuras materiales, aún no estánconsolidadas, son muy débiles y pa-recieran requerir un largo proceso de
totalización antes de tomar cuerpo enuna nueva identidad de clase con efec-to estatal.
De ahí, ese espíritu atónito, dubita-tivo y ambiguo que caracterizan las ac-ciones y proyecciones colectivas, que derato en rato brotan, de este silenciosojoven trabajador que está comenzandoa generar y a vivir la nueva condiciónde clase del proletariado minero.
• SOBRE EL AUTOR:Matemático. Docente de la Carrera de Socio-logía en la UMSA.
83
Estado y ciudadanía
APUNTES SOBRE LA CIUDADANIA DIFERIDA
BOLIVIA:LA SOCIEDADBLOQUEADA
Gonzalo Rojas Ortuste*•
ANTECEDENTES:En abril nueve, reciente, en fecha
por demás significativa en la historiapolítica y social del país, acaecían luc-tuosos hechos en Achacachi el marcodel descontento social extendido quetenía a Cochabamba como uno de susepicentros y el entonces recién solu-cionado motín policial de La Paz.
Con explicable dificultad el nuevede abril de 1952, poco a poco ha idoconvirtiéndose en una fecha funda-cional de la vida contemporánea deBolivia y ya no sólo en fecha conme-morativa de determinado partido osector. Está (estaba?) comenzando asignificar el inicio vigoroso de refun-dar la república, a más de un siglo deestablecida, en una entidad que reco-noce a la mayoría de sus hijos enciudadanos, por lo menos como pro-yecto, que fue algo más que buenos de-seos y tuvo sus concreciones –siempre
insuficientes- en el contínuo devenir. Loimpactante de Achacachi y Cochabam-ba, fue la desaparición de las mediacio-nes entre la población movilizada porreclamos y las fuerzas armadas y par-cialmente la policía, salida de su ordeninstitucional, a más de 17 años de regí-menes constitucionales ininterrumpi-dos. No fue un estado de sitio más, sinola presencia persistente de una sociedadenfrentada abiertamente.
De nuevo, la crisis aparece comocatalizador para la comprensión de losdatos principales de los nudos (nun-ca mejor empleada esta palabra) delos problemas sociales y sus posiblesrumbos (Zavaleta 1986).
El presente texto, tendría que irintitulado entre signos de interroga-ción, pues es mas una exploración dehipótesis, antes que una tesis, pero nohe querido disminuir la atención quedebiera requerir. No es, desde luego,
* GRO hace todas las afirmaciones precedentes, a estricto título personal.
84
Estado y ciudadanía
un trabajo gratificante el argumentarlo que aquí se postula, y más paraquien está expresamente contra la fla-gelación como ejercicio que pasa por“crítica”, pero desde la madurez de lasciencias sociales, digamos Weber, he-mos sabido aquello del “desencanta-miento del mundo”.
Una primera aproximación que si-tuaría en el nivel de la coyuntura tie-ne que ver con la situación de ladescentralización en el marco de lasrecientes reformas del Estado. Lossucesivos decretos del gobierno delGral. Banzer para el nivel prefectu-ral, muestran dudas y ensayos propiosde aprendices de brujos, lo que noquiere decir, ni mucho menos, que eldiseño de la Ley de descentralizaciónAdministrativa y su decreto, del go-bierno del Lic. Sánchez de Lozadafuera perfecto. Lo que es definitiva-mente peligroso, y lo comprobamoscon el hartazgo que la población mos-tró en los sucesos de abril, es que estadimensión crucial para llevar adelan-te las políticas públicas, la prefectura,cuyos recursos en conjunto son entreel 40 y 45% del total de fondos parainversión del Estado, hayan funcio-nado -si acaso- tan deficientemente.Una afirmación así, tan general espoco sensible a los matices, que loshay, pero en conjunto es cierta paralas prefecturas del país, que no ter-minan de asumir que tienen un roldecisivo en una visión más gerencialde la cosa pública que implica la mo-dernización mentada, y que ha segui-do siendo el último bastión del
reparto de cargos a los partidos de tur-no en la administración pública, elfamoso clientelismo político.
Incluso podría ampliarse este seña-lamiento, y sostener que la nueva coa-lición nacional recibió un paquete dereformas con las que muy a regaña-dientes hubo de vérselas, y las conti-nuas “culpabilizaciones” queescuchamos a lo largo de 1998 danlugar a ese sustento, pero que no en-cuentra una acción política correlati-va, por ejemplo en la capitalizaciónde las empresas, donde había la ma-yoría parlamentaria necesaria paraproducir los cambios. Destacamos,empero, lo positivo de implementarlas instituciones de la reforma judi-cial. Lo que en este recuento quere-mos mostrar es cómo el desafío demejorar/ajustar las reformas del an-terior gobierno en la perspectiva dela modernización quedaron atrapadasen las disputas que parecen hacer dela política un permanente juego elec-toralista que finalmente enredó nosólo a los partidos de la otrora “me-gacoalición”, sino aun de la mismaADN fracturada, eso parece, genera-cionalmente. Porque verdaderamen-te, en el gobierno nacional anteriorse impulsó un conjunto de reformas,de ímpetu reformista, que es recono-cido por los más críticos del régimen(e.g. Tapia 1997).
LA TESIS DEL BLOQUEO:Empero, esta lectura, la de respon-
sabilizar al actual gobierno, con todolo de sustento que pueda tener, no
85
Estado y ciudadanía
ataca lo central del planteamiento quedeseo formular y argumentar, a saber,que el bloqueo que mentamos es cul-tural; es decir, se inscribe en lo pro-fundo del ser nacional, si tal cosaexiste en la sociedad presente, o me-jor, esta enraizado en la sociedad mis-ma. Aquí queremos enfatizar que estameditación se sitúa con relación a lasactitudes y acciones, que inferimosexpresa el pensar y sentir, sobre cadauno de nosotros y los demás; esto es,con relación a la ciudadanía o nues-tros déficits ciudadanos, no tanto des-de las carencias de institucionalidad-que las conocemos-, sino desde nues-tra responsabilidad como agentes ac-tivos en la polis, en la dimensión de lacultura política y cercana a “las men-talidades”, para usar la expresión deéxito en la academia francófona parareferir a las conductas y actitudes enla vida cotidiana.
En otros lugares (Rojas 1996 y Ro-jas y Verdesoto 1997), me he servidodel trabajo de Javier Sanjines (1992),que rescata la visión de Bajtín sobreel grotesco social para caracterizar laliteratura boliviana de la transición(desde finales de los setenta), y queahora ha ampliado a dimensiones ar-tísticas y del conocimiento social(Sanjines 1996 y 1997). Como sea,la imagen de lo informe, de lo toda-vía no definido –léase grotesco-, creoque ha devenido en entrabamiento,en ch´enqo, en trabazón. Puede resul-tar apresurado, que una caracteriza-
ción que juzgué plausible aun con ob-servaciones a comienzos de la décadade los noventa (Cfr. Rojas 1999), yahaya quedado rebasada por los hechosy verdaderamente preferiría equivocar-me, pero hoy apunta en esa direcciónel análisis del rumbo de la percepciónde esta sociedad y sus consecuencias po-líticas. Desde otra vertiente, el “barro-co andino” del que habla Hugo Suarez(cit. PNUD 2000: 128) implica undoble código, que significa que muchosbolivianos “aceptan la contradicción in-terna como una destreza funcional paravivir”1 . Los estudios sobre cultura cívi-ca con referentes empíricos recientes(Seligson 1999 y CNE 1999), así comolos que registra el informe del PNUD(2.000), sobre élites locales y regiona-les, muestran como graves problemasel de la intolerancia política y la des-confianza social, que es la persistenciade nuestra incapacidad colectiva dediálogo, de la que nos gusta respon-zabilizar a los políticos, como si no-sotros, el resto de la sociedad notuviéramos nada que ver con ello. Enel extremo, los políticos han aprendi-do a pactar, casi en atención exclusi-va a sus intereses como “clasepolítica”, en la notable categoría deMosca (1984).
Hay personas escépticas de las en-cuestas y de la formalización de re-sultados. Miremos a lo cotidiano, ennuestras ciudades, y veremos que elcomportamiento de peatones y con-ductores, muy especialmente de
1 Las reflexiones de Calderón y Sanjines (1999), que no por juego de palabras eligen eso del “gatoque ladra” para caracterizar las expresiones culturales apoya esto del “bloqueamiento”.
86
Estado y ciudadanía
particulares, con calcamonía de uni-versidades en sus vehículos, especial-mente extranjeras, muestran ningunaconsideración a derechos de circula-ción de otros, estacionando donde leses cómodo sin atención a nada más,lo mismo que en las maniobras rarí-simamente anunciadas, lo que es des-de luego común en el transportepúblico. ¿Clase media ilustrada? Sólopara curriculum.
La idea del bloqueo, sugerida porel continuo recurso a bloquear cami-nos y calles para expresar protesta, enel área rural y en las ciudades, no essimplemente del empate entre unasfuerzas proclives al cambio, y otrasque buscan preservar el orden de co-sas, aunque indudablemente eso tam-bién existe. La preocupación tiene quever con la actitud ante varias dimen-siones políticas, especialmente el Es-tado, sobre el que se denostacontínuamente y a la vez, se esperaque solucione todos los problemas deorden social y casi diríamos, familiary personal: ya sólo falta ver marchar alos universitarios pidiendo al gobier-no les solucione el tema de la felici-dad conyugal o prematrimonial. Enuna fórmula breve, los bolivianos so-mos anarquistas para todo lo que im-plique responsabilidades y deberes, peroestadólatras a la hora de esperar solu-ciones y apoyos. Hay varios niveles deexpresión de lo aquí dicho, y para queesto no sea un lamento, sino un in-tento de diagnóstico, hemos de seña-lar algunas de sus causas posibles.
EXPLICANDO EL BLOQUEO:La historia republicana hasta 1952
ha sido largamente indiferente -sinohostil- a la población nativa y mayo-ritaria del país; es decir, ha intentadoignorar o excluir a lo que tenía quearticular (para evitar hablar de “inte-gración” o “asimilación”) la mayorparte de nuestra vida independiente.Como resultado de ello, aun la granproporción de la población, así seamestizada, tiene en la memoria ins-crita una desconfianza al Estado, alque seguimos considerando algo aje-no a nosotros. Peor todavía: el Esta-do es el enemigo.
Es René Zavaleta (1986) quien conmás energía y brillo ha hecho una elu-cidación de la “paradoja senorial”,cuyos efectos sociales seguimos pade-ciendo. Así, quienes circunstancial-mente en lo personal, pero de maneracontinuada en cuanto a pertenenciasocial, ocupan cargos públicos, estánacostumbrados a actuar como señoren su feudo (patrón), esto es, el man-do como recurso primero y último.Aun con el enorme quiebre que so-cialmente significó el 52 y el régimenconsecuente, la imagen que pronto seconsolidó es la de “generación revo-lucionaria” vinculada a la emergenciade la conciencia embrionaria de na-ción -ya inclusiva- que la guerra delChaco propició, junto con la liturgiaguerrera que acompañó a este grupoemergente que en su modo de hacerpolítica no se distinguió de sus prede-cesores, pues la política se hizo -acaso
87
Estado y ciudadanía
más legítimamente que antes- sinó-nimo de conspiración. Ya con la tem-prana debacle de los movimientistas,merced a su incapacidad de, entre loselementos más relevantes, generar unmecanismo de alternancia aceptadopor todos los sectores2 , y la cada vezmás creciente influencia de las recons-tituídas fuerzas armadas, apadrinadaspor los EE. UU, alertados con la ex-periencia cubana. Se acentuó, enton-ces, con la presencia de uniformadosen el poder ejecutivo, la idea de quesólo quienes tienen una “opción pa-triótica”, refrendada en la carrera mi-litar, deben ocuparse de la política. Almenos, no deja de ser llamativo, cómolos mejores hombres de la vida polí-tica de finales de los sesentas, no du-daron en plegarse bajo el “liderazgo”de algún oficial “presidenciable” sea,Barrientos, Ovando o Torrez, y bajola preeminencia de Banzer se suma-ron los principales partidos de la épo-ca. La actual disputa legal en el marcopartidario, hace suya dicha exclusivi-dad, con rango constitucional desde1961 (Art.45, hoy Art. 223), perodébilmente institucional a la hora de
ponerse al día en lo que correspondea una agenda democrática3 .
La cosa es más preocupante cuan-do vemos al sector empresarial, unode los pocos hijos felices del procesode la revolución nacional, que recla-man subvenciones, apoyo estatal y sonincapaces de relacionar su surgimien-to como sector al proceso de construc-ción del Estado-nación4 , y queadmiten en privado, sin mayor rubor,eso que todos los bolivianos hacemos,la evasión de impuestos. En el actualdiseño de reordenamiento Estado-so-ciedad, que asigna a los empresariosun rol crucial para el impulso del de-sarrollo, se mantienen las quejas _mu-chas legítimas contra la inoperanciaestatal- pero a la vez se realizan nego-cios, varios onerosos contra el Estadoen complicidad con los efímeros re-presentantes del Estado y que explicacómo los políticos que se sienten “pre-sidenciables” no son, ni remotamen-te, pobres: “político pobre es un pobrepolítico”, dicen con sorna. No serápor conspiración mundial que apare-cemos como país entre los más co-rruptos, eso solamente es posible en
2 Este es quizás el elemento más esclarecedor en el aporte de Bedregal (1999) en esa suerte debiografía del MNR en su vinculación con Paz Estenssoro (VPE), en las disputas personalistas entreSiles (HSZ), Lechín (JLO) y Guevara (WGA), entre los principales actores.
3 Recientemente (mayo 2.000) algunos senadores del MIR y CONDEPA encabezaron un intentode «fiscalización» del trabajo de la Corte Nacional Electoral, haciéndoles responsables de las pro-pias marrullerías de sus candidatos a concejales -nítidamente el MIR, aunque no exclusivamente-,que cambiaron de sexo, en los papeles para cumplir el requerimiento del 30% de candidatas mu-jeres. Los notables de la CNE admiten su omisión en dicha labor, pero a las claras, la responsabi-lidad principal está en los pretendidos fiscalizadores.
4 Primero el Plan Bohan (1942), luego la denominada “marcha hacia el oriente” en los 50́s y poste-riormente el gobierno de facto de Banzer en los 70́s (cfr. Campero 2.000). Ninguna de estas refe-rencias aparece cuando consultamos a un grupo de empresarios y en general a miembros de la élitede Montero, el “Norte Grande” cruceño, como grupo de control durante un estudio sobre la élitebeniana (Cfr. Rojas O., Tapia y Bazoberry 2.000)
88
Estado y ciudadanía
esta aceptación y connivencia entre laclase política y los sectores económi-camente poderosos.
Pero nuestro punto principal enrelación a este sector (cuesta decir“empresarial”), tiene que ver con lapersistencia del “síndrome de patrón”(en el sentido premoderno del térmi-no) al cual incluso un interesante es-tudio, con notable simpatía hacia losempresarios, afirma que en lo ecoló-gico y étnico, la CEPB tiene «unaconducta que tiene en vista única-mente los intereses sectoriales de muycorto plazo y que está al mismo tiem-po, alimentada por prejuicios tradi-cionales en lo que hace al tratamientode las diferentes etnias y nacionalida-des en Bolivia, prejuicios que puedenllegar al desprecio...” (Mansilla1994:223). Toranzo (1993, cit. enMansilla), se ha referido a ellos con elcalificativo de “esquizofrénica con-ducta” para expresar la escisión entresus retóricas de libre mercado y sussimultáneas demandas de apoyo es-tatal.
Pero esta meditación sería de lastantas que se producen en el ámbitouniversitario, si se quedara en el en-juiciamiento a los sectores empresa-riales y políticos, y dejara innombradoa otros sectores de lo que comunmen-te se denomina “movimientos popu-lares”. Un fuerte ejemplo a favor dela tesis del bloqueo que aquí sostene-mos, es la conducta del magisterioante la reforma educativa.
Como se sabe, el grupo más noto-rio es el paceño, con fuerte identifi-
cación troskista, que retóricamente esun entusiasta de la revolución y hamostrado una defensa de interesesgremiales muy marcada, que en loshechos es reticente a los urgentes cam-bios, reputados como “reformistas” ypor ello indignos del apoyo de los “re-volucionarios” maestros. Es cierto quehay dificultades en llevar a cabo la re-forma -y algún crédito hemos de dara la actual administración ministerialdel área, cuando contrastamos con lasanteriores del gobierno pasado-, des-de los bajos salarios que perciben losmaestros, que en contraparte traba-jan mucho menos horas que el restode los asalariados (en promedio, másde dos meses, formalmente dedicadosa las vacaciones pedagógicas de fin deaño y de invierno, que siempre au-mentan fácticamente y más en el me-dio rural), hasta las complejidades deun verdadero diálogo intercultural,donde se enfrentan visiones de mun-do (Medina 2.000). Pero lo dichosobre el conservadurismo del magis-terio, no se altera por los elementosseñalados, sólo hace más grave, parala sociedad, su rechazo al cambio ne-cesario antes que al postulado porellos como ideal.
En el plano de la interculturalidad,el reconocimiento constitucional delcarácter pluriétnico del país, que con-ceptualmente es un gran avance, noha sido seguido por una voluntad deconvertir en políticas de Estado di-cho reconocimiento, dando lugar a laradicalización del katarismo, quesiempre estaba latente en su origen.
89
Estado y ciudadanía
Así, la corriente que representa el ex-vicepresidente Cárdenas, aparececomo una tibia postura, y el actualdirigente principal de la CSUTCBpuede espetar “que le da asco los mes-tizos” (Cfr. Pulso, abril 2000), concierta legitimidad social. Que elexguerrillero “Mallku”, sea elegido Se-cretario Ejecutivo de la confederaciónde campesinos e indígenas del países ya indicativo de la disposición, si-quiera de los dirigentes, de una orien-tación política poco afín a lanegociación y la búsquedad de acuer-dos, pues estos parecen como simplesdilaciones. El contraste ha de hacer-se, con el sector que el katarismo queFernando Untoja representa (MKN),así sea minúsculo, alguna relevanciasocial tiene, y de su feroz crítica alEstado boliviano contrapuesto a unidílico ayllu precolombino o futuro,no para mientes para ser miembro dela actual coalición de gobierno, cum-pliéndose así lo que aquí sostenemos,que el Estado sólo es bueno si me fa-vorece en lo individual, y luego es“ideologia de emisión” el descalifica-miento de toda institucionalidad, si-tuación que ya vemos no es exclusivade los sectores “mestizos” o pretendi-damente “blancos”.
¿Y los intelectuales? Aquí conozcomás excepciones, pero la tendenciadominante, al menos en la univer-sidad (la pública, no esos negocioscon nombres de “universidad priva-da”, que son la mayoría), ha pasadodel marxismo, al indianismo y aho-ra a una adhesión a pensadores
franceses como Foucault, Derrida et.al. para comprarse el paquete com-pleto de una crítica a toda forma deinstitucionalidad, sin pararse a pen-sar que así profundizamos la incapa-cidad estatal y social que tantodenunciamos como incompetencia,siempre, de “otros”. Hay poco de lacapacidad autocrítica que está en losobjetivos de los programas en cien-cias sociales, y ahora estamos for-mando gente con fuerte retórica“postmoderna” y con poca capaci-dad de argumentar en relación aprocesos específicos, pues interesamás mostrar una contemporaneidad(mejor si europea) con los discursosen cuestionamiento a las ciencias hu-manas, junto con un tradicional des-precio por hechos y procesosespecíficos, reputados de plano “em-pirismo”, en oposición a la posición“teórica”. La continuidad en los refe-rentes mencionados es el izquierdismo,traducido en implacable crítica a lo es-tablecido, en un caso para ser sustituí-do por otro, éste sí óptimo en todassus dimensiones, en el siguiente parainvertir la circunstancia de la discrimi-nación y opresión, y finalmente, con-tra toda “normalización” que implica elorden social, sea ésta la que sea y fun-dada sobre cualquier “narrativa” deve-nida en legitimadora (Cfr. El trabajo deBarragan en este mismo volumen), ol-vidando que el saludable escepticismosobre las “grandes palabras” y discur-sos deben aplicarse también a lospropios discursos postmodernos, yno hacer de ellos religión laica.
90
Estado y ciudadanía
BIBLIOGRAFIA:
• Bedregal, Guillermo 1999. Víctor Paz Estenssoro, el político. México: FCE.
• Calderón, Fernando y Javier Sanjinés 1999. El gato que ladra. La Paz: Plural.
• Campero, Javier (Coord) 2.000. Bolivia en el siglo XX. La Paz: Club de Harvard de Bolivia.
• CNE 1999. Encuesta sobre democracia y valores democráticos. La Paz: Corte Nacional Electoral yPRONAGOB. (Ms.)
En el plano institucional, la univer-sidad ha hecho de la autonomía, el ele-mento no para asegurar la libertad deexpresión y libertad de definición de lí-neas de investigación, sino la coartadapara demandar recursos al Estado, sinmayores responsabilidades con la socie-dad de la que son parte y a la que sólolíricamente se le reconoce dicho víncu-lo de rendición de cuentas, pero siguencreciendo carreras que tienen mercadoseguro, aunque saturado en una pers-pectiva de desarrollo social menos asi-métrico.
EPÍLOGO:Por lo anotado, ¿no hay lucidez,
acaso, cuando nos enfrentamos a unreconocimiento como éste?: (el mun-do) «...nos demanda ser nacionales ymodernos; pero, quien sabe si feliz odesgraciadamente, nosotros los boli-vianos sin nación, simplemente nohemos podido ser nacionales y mo-dernos, no hemos podido ser homo-géneos, no hemos podido serciudadanos solamente. Hemos que-
rido, hemos tratado, hasta nos hemosconvencido de la necesidad y de la im-portancia, pero no hemos podido».(Mariaca 1997: 26). Con todo, nohemos de acabar este excurso de estemodo, ni diluyendo su atrevimiento,sino señalando que lo que aquí se ma-tiza, es exactamente lo excepcional, nolo predominante; y si hemos de rom-per el bloqueo que se diagnostica eneste apretado recorrido deberemos,cada quien en su distinto ámbito pú-blico y personal, con la diferencias deresponsabilidad existentes -que indu-dablente las hay, pero no nos exime anadie- si nos consideramos ciudada-nos, de tener algo que ver en el rum-bo de esta pretendida comunidad quenos empeñamos en hacerla “inviable”.
Quizás es hora de que las fuerzas dela renovación empiecen a convergerdesde la sociedad civil, desde esas exi-guas minorías que deberan de dotarsede la entereza para avanzar sin esperarque la clase política dé el ejemplo, sinoen el esfuerzo que predica “la pasión porlo posible” de la ética ciudadana.
91
Estado y ciudadanía
• Mansilla, H.C.F. 1994. La empresa privada boliviana y el proceso de democratización. La Paz: Fund.MIlenio.
• Mariaca, Guillermo 1997. Nación y narración en Bolivia. Cuadernos de literatura boliviana 4. LaPaz: UMSA.
• Mosca, Gaetano 1984. La clase política. México: FCE.
• PNUD 2.000. Informe de desarrollo humano en Bolivia 2.000. La Paz: Programa de Naciones Unidaspara el Desarrollo.
• Pulso. Nros. 39 y 40. La Paz: semana del 21 de abril y del 28 de abril.
• Rojas O., Gonzalo 1996. “Cultura: Reencuentro y proyección democrática”. En PNUD y SNPPApre(he)ndiendo la participación popular. La Paz: Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-llo y Secretaría Nacional de Participación Popular.
• Rojas O., G y Luis Verdesoto 1997. La participación popular como reforma de la política. Evidencias deuna cultura democrática boliviana. La Paz: Secretaría Nal. de Participación Popular.
• Rojas O. Gonzalo 1999 . De ángeles, demonios y política. Ensayos sobre cultura y ciudadanía. La Paz:Muela del Diablo Eds.
• Rojas O., Gonzalo; Luis Tapia y Oscar Bazoberry 2.000. Elites a la vuelta del siglo. Cultura política enel Beni. La Paz: PIEB, Informe final (ms.)
• Tapia, Luis 1997. Modernización y desorganización del autodesarrollo. Fabián Yáksic y L. TapiaBolivia: Modernidaciones empobrecedoras. Desde su fundación a la desrevolución. La Paz: Muela del Dia-blo/ SOS FAIM.
• Toranzo, Carlos 1993. El libre mercado cojea en Bolivia. La Razón, La Paz, 20 de abril.
• Sanjines 1996. Cholos viscerales: Desublimacion y critica del mestizaje. La Paz y Cochabamba: ILDIS,CERES y FACES-UMSS.
• Sanjines, Javier 1997. Cuerpo humano y ciencia social en Bolivia. Decursos 4. Cochabamba: CESU-UMSS, junio, Año II.
• Seligson, Mitchell 1999. La cultura política de la democracia en Bolivia: 1998. La Paz: USAID.
• Zavaleta, René 1986. Lo nacional popular en Bolivia. México: Siglo XXI.
RESUMEN (ABSTRACT)En ensayo, se indaga sobre la persistencia de los ciertos problemas en la sociedad boliviana y sepostula que ésta estaría bloqueada, como imagen de una trabazón en el nivel de la concepción delo público y de la ciudadanía, que se sustenta en el rechazo del Estado en tanto éste no satisfaganecesidades que le son reclamadas, empero, sin que se intente aportar para su afianzamiento. Serecorre, así, siquiera brevemente, diversos sectores de la sociedad, en la intención de mostrar queno se trata de un simple “empate” entre fuerzas modernizantes y otras conservadoras, ni de secto-res que corresponden a la reciente valoración étnico-cultural, rasgo que se incorpora centralmenteen el diagnóstico.
• SOBRE EL AUTOR:Politólogo. Docente - Investigador del AreaPolítica del CIDES -UMSA
92
Estado y ciudadanía
CIUDADANÍASDE DOBLE PERTENENCIA
Amanda Dávila•
Inspirado en el espíritu liberal delas revoluciones americana y francesadel siglo XVIII el moderno Estadoboliviano ha funcionado desde elmomento mismo de su constitución,hasta hoy, escindido entre la para-doja de la inclusión y la exclusión dela sociedad.
El nuevo Estado reconoció comopostulado ético la igualdad natural detodos los hombres, lo cual permitió
a la población adquirir carta de ciu-dadanía, pero, por otro, puso en mar-cha mecanismos de exclusiónlegitimados por el sistema jurídicocontra algunos sectores como los in-dígenas y las mujeres.
La exclusión de las mujeres se basóen una diferencia sexual que se con-virtió en una diferencia política ex-cluyente que marcó la división delespacio en público y privado.
En las últimas décadas, el modeloeconómico de libre mercado profun-dizó la exclusión motivando la in-surgencia de nuevas formas deciudadanía menos estatales y más li-gadas a la práctica cotidiana.
Precisamente, este trabajo intentaabordar el tema de las mujeres y laconstrucción de ciudadanía en el Es-tado boliviano recurriendo a concep-tos aprendidos en el Módulo Estado,nación y ciudadanía, a reflexiones co-lectivas y a preocupaciones propias ensentido de que la ciudadanía estáadquiriendo una doble pertenencia.
El trabajo abordará algunos mo-mentos históricos: creación del Esta-do, Guerra del Chaco y revolución del
RESIR
I
93
Estado y ciudadanía
52 en los que la participación demujeres constituyen sus propias sub-jetividades y rebasan esa división deespacio privado y público.
Mostrará también cómo la exclu-sión de importantes sectores de lapoblación dentro del Estado demo-crático representativo obliga a unaredefinición del concepto de ciuda-danía en democracia. Finalmente,se presentarán algunas reflexiones amodo de conclusiones.
LAS MUSAS DEL LIBERALISMO ENEL ESTADO MODERNO
La independencia latinoamericanase inspiró en la Declaración norte-americana de 1776, en su Constitu-ción de 1781 y en las ideas liberalesfrancesas que reconocían derechosnaturales inalienables pero sosteníanuna limitada definición de ciudada-no ya que se excluía de ella a todas laspersonas social y económicamente de-pendientes, restricción que fue redu-ciéndose en el curso del siglo XIX(Bendix: 1974:78).
La ciudadanía significaba elimina-ción de los poderes que mediabanentre individuos y Estado (estamen-tos, corporaciones, etc), para que to-dos los ciudadanos tuvieran igualesderechos ante la autoridad nacionalsoberana, como dice Bendix (1974:79), y, en el sentido de los griegos,pudieran participar activamente en lapolis.
Mujeres, esclavos, hombres sin pro-piedad, niños y enfermos mentales fue-ron considerados incapaces de juzgar de
manera independiente y racional acer-ca del bienestar común y, lo por tanto,sin derecho de ser ciudadanos.
El sistema democrático liberal esta-bleció implícitamente que un ciudada-no era necesariamente un hombre, jefede familia, padre y esposo.
Sorpresas de la división entre pú-blico y privado
La definición de lo público y de laorganización política ideal de los ciu-dadanos formulada por ginebrinoJean Jacques Rousseau suponía la exis-tencia de un mundo femenino priva-do que se ocupaba de los valoresdomésticos más “tiernos” (Evans,1989).
El teórico de la democracia france-sa sostenía que la participación de lasmujeres en la vida cívica iba en con-tra de la naturaleza femenina y podíadestruir el equilibrio esencial entre lopúblico masculino y lo privado fe-menino. Evans (1989: 62) transcribela opinión de Rousseau: “Una mujeringeniosa (capaz de expresar su opi-niones) es un flagelo para su esposo,sus hijos, amigos, sus sirvientes y todoel mundo”.
Con ese tipo de inspiradores no esde extrañar que Olympia de Gou-ges, la francesa que redactó en 1791la Declaración de los Derechos de laMujer y la Ciudadana –porque con-sideró que la Declaración de los De-rechos del Hombre y del Ciudadanono representaba ni tomaba en cuentalos derechos de la población femeni-na–, fuera llevada a la guillotinapor “el delito de haber olvidado las
94
Estado y ciudadanía
virtudes propias de su sexo para mez-clarse en los asuntos de la república”,según Robespierre (Salinas y Linares,1997)
La participación de las mujeres enlos asuntos de la república eran con-tranatura ya en la Grecia clásica deAristóteles para quien la acción ciu-dadana, la acción política relaciona-da con la polis, el Estado, las leyes “seidentificaban con la voz de la razón”(Bobbio, 1989: 107) y no con la na-turaleza biológica de las mujeres pa-sional y afectiva.
La separación de lo público y pri-vado se planteó, pues, por la diferen-cia sexual que se convirtió en unadiferencia política legitimadora de laexclusión.
LOS PECADOS ORIGINALES DELESTADO BOLIVIANO
Esas ideas liberales discriminadorasse asumieron en la constitución delEstado boliviano, en 1825, que adop-tó las bases de la Constitución ame-ricana y su sistema presidencialista yla normatividad napoleónica en losCódigos en el Gobierno de SantaCruz (Gerke y Mendieta, 1999: 385-386)
El nuevo Estado surgía como resul-tado de una guerra independista quelogró romper los lazos con la metró-poli mediante una alianza social quea la hora del triunfo se redujo, diceCalderón (1999), a un “pacto de cas-ta” de propietarios de minas, terrate-nientes, grandes y pequeñoscomerciantes y capas medias ligadas
a la burocracia que aspiraba a con-trolar el aparato de un Estado, cuyomodelo importado “independiente,centralizado, formalmente basado enla soberanía popular y la democraciarepresentativa” fue sobreimpuesto aestructuras y prácticas tradicionales(Kaplan, 1986: 28).
Para Kaplan, el modelo de desarro-llo que se adoptó en América Latina:dependencia externa, estratificaciónsocial polarizada y rígida, agudosdesniveles socioeconómicos y regio-nales y las características propias dela sociedad dieron una vigencia limi-tada o ficticia a las representacionesestatales y democráticas.
Quienes administraron la indepen-dencia que los guerrilleros conquis-taron fueron los “doctores dos caras,el único grupo de dirigentes del quepodía disponer entonces el Alto Perú,y por eso la república nace decaden-te” Zavaleta (1990: 33).
La casta que se hizo del Estado ig-noró los derechos civiles de los indí-genas, esclavos, sirvientes, mestizos ymujeres. “La colonia se prolongó enla nueva república” ya que no avanzóen la formación de una sociedad bur-guesa sino alentó el de una sociedadfeudal a expensas de las comunidadesindígenas (Ovando S., 1997: 245 y249), y de la negación de la poblaciónfemenina en cuanto trascendía el es-pacio privado a la que se la había re-ducido.
Una víctima de esa discriminaciónsexual y de casta que ejerció el nuevoEstado fue la guerrillera de la Inde-
95
Estado y ciudadanía
pendencia Juana Azurduy de Padilla.Hija de una madre chola casada conun criollo sufrió la discriminación dela sociedad chuquisaqueña porque sibien poseía considerable cantidad debienes era una mestiza y “no teníanobleza de sangre”, como se decía enla época.
Ni su participación en la guerraindependista ni su grado de gene-rala por los altos servicios prestadosal Estado atenuó esa discriminaciónque afectó también a su hija, Lu-cía, y a sus descendientes durantela nueva república, en la cual “losnuevos gobernantes que ahora eranrepublicanos en el fondo seguíansiendo realistas.” (Fernández deAponte, 1997: 81)
La nueva república ignoró la pre-sencia y la contribución de mujeresen el proceso libertario como mues-tran las historias, que han comenza-do a ser rescatadas, de Vicenta JuaristeEguino, que participó en el alzamien-to de 1809, y 1814 en el Cuzco; deSimona Manzaneda, la “chola jubo-nera”, la “insurgente irreductible” quefabricaba municiones para los grupospatriotas o de Urzula Goyzueta, quepor su apoyo a los alzamientos habíasido paseada desnuda y con la cabezarapada por las calles de La Paz (SeoaneFlores, 1997: 68-69).
No fue un patrón común del com-portamiento femenino general sino
de una representativa minoría de van-guardia. Pero pocas o muchas esasmujeres no fueron, en esos momentos,“madres de ciudadanos”, “esposas so-metidas” o feligresas obedientes” sinopatriotas, individuos y como tales conméritos propios a derechos individua-les y derechos políticos, a una ciudada-nía reconocida dentro del nuevosistema por el que luchaban.
En el hecho cotidiano de las muje-res paceñas de peinarse los cabelloscon una raya al medio y recogidoshacia atrás se hallaba una consigna deadhesión al movimiento independis-ta1. Los nuevos patriotas, sin embar-go, no pensaron en las mujeres comolo muestran los reclamos de cuatro pa-ceñas al gobierno por el escaso inte-rés de poner a funcionar y repararescuelas de niñas2.
Y tenían razón en reclamar. Ben-dix (1974: 78) dice que la educación“es tal vez la materialización másaproximada y universal de la ciuda-danía nacional, ya que es un prere-quisito sin el cual ninguno de losderechos restantes reconocidos por laley les sirve de nada a los iletrados”
La constitución de 1880 “liberalpor antonomasia” requería para con-ceder ciudadanía: “Saber leer y escri-bir y tener una propiedad inmueble,o una renta anual de doscientos bo-livianos que no provenga de servi-cios prestados en clase doméstico”
1 Crespo, Luis, 1925, citado por Seone Flores Ana María, Vicenta Juariste Eguino, 1997, Ministeriode Desarrollo Humano, SAG, Taller de Historia, La Paz.
2 La época, 23 de julio de 1825, en: Vicenta Juariste Eguino, 1997, Ministerio de Desarrollo Humano,SAG, Taller de Historia, La Paz.
96
Estado y ciudadanía
(Gerke, Mendieta, 1999: 385) Pero,en la medida en que indígenas, mu-jeres y sirvientes estaban privados delderecho a la educación elemental, elejercicio de la ciudadanía resultabaimposible.
Era la época de Adela Zamudio queen 1887 arengaba contra la hipocre-sía de la iglesia, el sometimiento delas mujeres, el matrimonio como úni-co destino para las mujeres desde suexperiencia cotidiana. Intimista enmuchos aspectos, opuso a los temasnacionales las preocupaciones por lavida diaria, a los discursos ideológi-cos y la narración de hechos históri-cos, la cotidianidad y la intimidad3.
Ni la condición de propietarias deprósperos negocios, trabajadoras enlas minas o comerciantes les dio a lasmujeres derecho a participar en elnuevo Estado.
Jiménez y Cajías (1997) señalanque uno de los cambios en los proce-sos productivos que provocó la indus-trialización minera de 1870 fuemujeres trabajando en las minas, consalarios menores a los de los hombres:palliris (recojedoras de mineral) ca-rreras (transportadoras de carro), per-foristas, manejando como loshombres los carros para sacar mine-ral de los socavones o cargando loscapachos (bolsas de cuero) sobre lasespaldas.
Sin embargo, “el complejo procesode reorganización capitalista de lafamilia y del orden privado en gene-
ral”, apartó a las mujeres mineras delos procesos productivos. “La imagende la mujer comenzó a confundirsecon la de la esposa y madre provo-cando obviamente la tendencia a re-legarla hacia el mundo doméstico, ypor lo menos, idealmente, el intentode apartarla del mercado de trabajoasalariado” (Jiménez y Cajías, 1997:344).
La división excluyente de espacioprivado y público, a lo Rousseau,comenzó a profundizarse con el nue-vo Estado liberal, de claro sello oli-gárquico, patriarcal y socialdarwinista (Zavaleta, 1986).
El trabajo fue marcado por esa di-visión. Lo público correspondía al tra-bajo de producción, a la política, alEstado, al ámbito donde reina lomasculino, y lo privado al de la re-producción, al mundo femenino.
La división se extendía a la razón/afec-to; lo social/individual; el cuerpo fe-menino escindido de la persona mujeren el discurso mecanicista de la ciencia,donde cuerpo era una máquina repro-ductora y mujer un ser débil sometidoa la evidencia biológica de su supuestainferioridad intelectual (López Sánchez,1998: 85 y 115).
Esa perspectiva de la función socialque le fue atribuida a la mujer y lopúblico y privado basado en la dife-rencia sexual distorsionó su contribu-ción a lo largo de la historia.
En la época de la oligarquía, “lachichería constituía el espacio inter-
3 Ver Prólogo de Leonardo García Pabón “Sociedad e intimidad femenina”, en: Intimas, 1999, deAdela Zamudio, Plural Editores, La Paz.
97
Estado y ciudadanía
medio, el nexo entre el mundo ru-ral y urbano, el lugar privilegiadopara la interacción entre los señori-tos de la oligarquía y el cholo tra-bajador (Rivera C., 1996: 32).
Sin embargo, antes que una em-presaria que generaba ingresos ymantenía a la familia, la producto-ra de chicha, sostiene Rivera, “eravista como una suerte de madre sim-bólica, pues su afectividad y afectobrindaban un contexto donde talfraternidad se hacía posible”.
El confinamiento de la mujer a laimagen pródiga y maternal, aúnen el caso de una empresaria yproductora de chicha exitosa, setraduce, según Rivera, en el refor-zamiento de lo público como unmundo siempre masculino.
Esta concepción también encu-brió la realidad de las mujeres in-dígenas las cuales, desde la épocade la colonia, ya tenían el predo-minio del mercado como empre-sarias que manejaban numerosastiendas y negocios pequeños ysurtían a la población de abarro-tes y alimentos.
En un estudio sobre la clase te-rrateniente de la Paz, Klein señalaque las mujeres constituyeron un25 por ciento de los hacendadosde fines del XIX, controlando lacorrespondiente cantidad de la ri-queza agropecuaria: “El controlde la propiedad de la tierra no era,
por lo tanto, un hecho coyuntu-ral y temporal”4 .
La señora Martha Nardín deUrioste relata que mientras sumadre administraba la hacienda, supadre, político, alcalde de La Paz,ministro, “hombre público” figura-ba en la Sociedad Rural porque loshombres “están siempre en lo quees honor” (Qayum, Soux y Barra-gán, 1997: 48).
En el caso de las mujeres, la ca-racterística pública era percibidacomo un deshonor. Se podía serhombre público pero no mujerpública, sinónimo de prostituta enel léxico boliviano (Paredes Can-dia, 1998: 81).
El imaginario social de la mujeren el siglo XIX estuvo en funciónde una cadena de normas para ga-rantizar la estabilidad de la vidapública en el que se mezclan valo-res como honra, virilidad, honesti-dad. “La honra del hombre sefincaba de muchas maneras: a tra-vés de una posición social, de unprestigio económico, pero sobretodo de la conducta de la mujer tra-tárase de su hija, su esposa y su her-mana. La mujer debía de mantenersu honor para que, a su vez, el pa-dre, hermano o esposo gozaran deuna imagen honrosa ante la socie-dad” (López Sánchez 1998: 118).
Y ese honor se protegía contro-lando el comportamiento sexual,
4 Citado por Qayum, Soux y Barragán en el libro De terratenientes a amas de casa, Mujeres de la élite deLa Paz en la primera mitad del siglo XX, Subsecretaría de Asuntos de Género, Taller de Historia, LaPaz, 1997, pp. 48.
98
Estado y ciudadanía
restringiendo las libertades de pala-bra y acción a las mujeres y redu-ciendo su espacio.
GUERRA DEL CHACO: LAINVASIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
La Guerra del Chaco (1932-1935)que movilizó a gran parte de la po-blación masculina hacia el frente debatalla permitió a las mujeres sacudirla polvorienta estructura patriarcal,salir a las calles en manifestacionespacifistas, incursionar en nuevas fuen-tes de trabajo en el comercio, la esfe-ra administrativa, la banca y laindustria; es decir, moverse en el es-pacio público, lo cual fortaleció suconfianza en sí misma (Durán ySeoane: 1997).
Años antes, las manifestacionespúblicas de los sindicatos de culina-rias, sirvientas, floristas, trabajadoras
de viandas, lecheras para solucionarproblemas cotidianos: transporte, am-pliación de mercados, reglamento detrabajo, etc. sirvieron también para re-conocerse como mestizas y bilinguesen el mundo ‘público’” (Ardaya,1989: 34) al que recurrieron con suidentidad de mujeres trabajadoras yluego madres y cholas.
Durán y Seane afirman (1997: 163 y181) que durante la Guerra del Chacohubo mujeres entre el personal paramé-dico en el frente de batalla, cronistas deguerra y brigadistas como Ana Torne-ro y periodistas paficistas que arenga-ron contra el conflicto bélico comoMartha Mendoza.
Incluso, fue importante la presenciade las prostitutas en las trincheras don-de la discriminación de casta afectó alos afanes amorosos.
Se organizaron tres regimientos deprostitutas de acuerdo a la jerarquíasocial de los combatientes. “Las muje-res del regimiento Luna estaban desti-nadas a la oficialidad, de subtenientespara arriba, las del Destacamento Te-rán para servir a la tropa: suboficiales,sargentos y cabo y las del Destacamen-to del Cabo Juan para los soldados.” (Pa-redes Candia, 1998: 72)
El trabajo en el exterior e interior mi-nas en la empresa Corocoro y otras fueasignado a las mujeres, ante el riesgo deparalización de la producción por faltade mano de obra masculina (Durán,Seoane, 1997)
Pero, la participación de la mujer enla vida pública provocaba críticas yburlas que se expresaban en la prensa.
DE SIN TI O SIN TI
99
Estado y ciudadanía
“Fenómeno apocalíptico, (...) la olafemenina como consecuencia del éxo-do masivo al Chaco inunda casi to-das las reparticiones administrativas(...) mujeres en el palacio de Justicia,un infierno dentro de otro infierno(...) para quitarle el apetito al mundolitigante...” elUniversal, 2 de enerode 1934 (Durán y Seoane, 1997:208)
La prensa decía que las mujeres erastorpes y les faltaba condiciones pararealizar un trabajo “siquiera regular”en un país de hombres victoriosos.
Sin embargo, “resultaban inútileslos estupefacientes de la prensa, de laoratoria, de la ley para perpetuar laimagen la ficción de una Bolivia ricay civilizada” (Montenegro, 1982: 22)durante la Guerra del Chaco.
La Guerra del Chaco, la incorpo-ración de la mujer en el mundo deltrabajo, los nuevos conocimientosadquiridos y la promulgación de laLey de Divorcio, en abril de 1932,abrieron nuevas perspectivas a la po-blación femenina y también le per-mitieron cuestionar su situación desubordinación.
Según Durán y Seoane (1997), laDra. Hebe, consejera familiar, reco-mendaba a las madres, en la Gaceta,1935, preocuparse por dar una pro-fesión a sus hijas o capacitarse parasuperar la dependencia por si llega-ban a divorciarse, en tanto que losmovimientos de mujeres planteabanya el derecho a la ciudadanía.
Cuando los hombres retornaron dela Guerra las mujeres fueron obligadasa devolver los puestos de trabajo y a re-
plegarse a sus hogares mediante decre-tos supremos que destacaban su laborprocreadora y espiritual en el hogar,pero el conflicto ya había abierto la con-ciencia femenina.
“Los zarpazos de la Guerra desnuda-ron al país de sus ropajes artificiales” lepermitieron “redescubrir la imagen realy entrañable de la bolivianidad que ha-bía sido velada hasta el año 1935 porlos revestimientos extranjeristas” (Mon-tenegro 1982: 222), evidenciar el fra-caso y estragos económicos de unaoligarquía que había conducido un “cal-co malo y un pobre dibujo de lo que sellama Estado, una semiforma estatal”(Zavaleta, 1990: 117)
En el Chaco, dice Zavaleta (1990:66), “las clases nacionales –el proleta-riado, el campesinado y las capas medi-das– entran en contacto, seinterpenetran y crecen con sentido depacto”.
Cuando estas clases nacionales ingre-san en la lucha política se desmorona elEstado oligárquico basado en una de-mocracia “huayraleva” y en un “ejérci-to de casta” represivo, que habíaexcluido del voto calificado, y por elmecanismo represivo, a los campesinos,( Zavaleta, 1990, 117) y a las mujeres.
TÍMIDAS Y REVOLUCIONARIASDEL 52
La masacre de Catavi, de 1942,contra un grupo de mineros encabe-zados por María Barzola, que deman-daban mejoras salariales, es un hitoen la lucha contra el Estado oligár-quico.
100
Estado y ciudadanía
Tras el colgamiento de Villarroel,en 1946, alentado por la oligarquía,la lucha del sexenio del MNR hastala revolución de 1952 contó con laparticipación de las mujeres (Arau-co, 1984; Ardaya, 1989)
La expresidenta Lydia Gueiler, pro-tagonista de la revolución del 52, diceque tras el derrocamiento de Villarroel“comenzamos a conspirar duranteseis largos y duros años”5 .
Las mujeres del MNR crearon elcomando femenino “María Barzola”,dirigido por la aguerrida Julia MaríaBellido. El nombre de “barzolas” segeneralizó a todas las militantes delMNR y luego se convirtió en un in-sulto de las ‘señoras de la oligarquía’contra mujeres que no eran de su cla-se” (Gueiler, 1999).
“Las mujeres políticas –dice– lasque trabajábamos en oficinas o salía-mos a las calles éramos mal vistas enesos tiempos en los que sólo habíahombres en la política y la mayoríade las mujeres estaba en sus casas, yno porque faltaran mujeres capaces,las habían: mujeres extraordinarias,mujeres de mucho talento, universi-tarias, pero que no estaban dentro dela lucha política porque la política erala lepra en esos tiempos y el MNR lalepra pura”.
Según el testimonio de Gueiler,quien ingresó al MNR en 1948 y lle-gó a ser presidenta de la República porelección en el Congreso, en 1980,
mujeres que no eran militantes acti-vas del MNR también apoyaban lalucha clandestina. “Recurríamos acomerciantes que nos daban alimen-tos, vituallas gratis; a vecinas que alo-jaban a compañeros clandestinos, avoceadoras de periódico que vendíanclandestinamente nuestro periódico yhasta a las floristas que nos prepara-ban las coronas cuando morían loscompañeros”.
Lydia Gueiler y Simón Santos Si-llerico formaron los grupos secretosarmados —que se conocerían comoGrupos de Honor, germen de los mi-licianos— que cometían atentadosen la sede de Gobierno para desesta-bilizar al regimen militar: “hacíamosexplotar bombas caseras, estallar di-namitas, esas cosas que estremecíana toda la ciudad durante casi un año”.
Pero, en la Bolivia patriarcal no seesperaba que las mujeres expresarano asumieran opiniones o accionespolíticas lo cual les permitió ser per-sonajes ideales para la lucha clandes-tina, dice Ardaya (1993: 53) ya quelas mujeres “se movieron ágilmente através de una red de relaciones pro-pias adecuadas a su rol de esposas ymadres, en suma de mujeres. Esemundo de la mujeres hasta entoncesnegado a la política pasó a ser el lugardonde el MNR encontró seguridad yeficiencia; el espacio doméstico y pri-vado fue donde los dirigentes se su-mergieron y mimetizaron”.
5 Entrevista de Amanda Dávila con Lydia Gueiler Tejada, 1999, Proyecto “Mujeres Políticas”, CI-DEM (Inédito).
101
Estado y ciudadanía
La lucha del sexenio culminó en larevolución de 1952 que dio fin al Es-tado oligárquico e impulsó la nacio-nalización de la minería, la reformaagraria, el voto universal para hom-bres y mujeres sin el requisito de laescolaridad.
El “lumpen-proletariat” paceñoparticipó en las batallas revoluciona-rias del 9 de abril y días posteriores:“eran grupos y subgrupos que encu-bren formas astutas de semiocupacióno subocupación, obreros de la cons-trucción y panificadores que oscilanentre un proletario propiamente y unpeón artesanal, y mujeres en el hor-migueo de los khatus y en un comer-cio inexplicable, imaginativo yminorista entre la ciudad que logra, aveces, una resuelta autonomía eco-nómica” (Zavaleta, 1990: 122-123).
Estas mujeres “trabajadoras inde-pendientes” de clase media muy bajay lumpen, mujeres de pollera habíansostenido, con alimentos y ropa yhasta con algo de dinero a muchosmilitantes perseguidos y encarceladosdel MNR. En prácticas cotidianas,entre rumores de un khatu a otro acer-ca de los detenidos, confinados, revo-lucionarios se articulaban relacionessubjetivas conciencias y decisiones eincluso redes de información: “cuan-do uno quería saber una noticia re-curría a una de las floristas que teníasu puesto cerca de la Plaza Murrillo”(Gueiler, 1999).
La revolución de 1952 reconoció aindígenas, mestizos y mujeres comociudadanos y ciudadanas, lo cual per-
mitió ampliar la base humana delEstado.
Sin embargo, fue una revoluciónburguesa sin burgueses (Zavaleta,1990:156), con una amplia gama degrupos medios, principalmente buro-cráticos, que asumieron un papel po-lítico-económico fundamental y quele imprimieron al nuevo Estado “unsello de dominación patrimonialistay corporativo, de modernización res-tringida y de integración social limi-tada” (Calderón, 1999: 331).
La revolución nacional no propu-so ningún modelo de democracia re-volucionaria ni sistema políticodistinto sino que apeló, más bien, alorden político institucional, a la legi-timidad constitucional del triunfoemenerista en 1951 (R. Mayorga,1999: 341). Esta institucionalidadratificó la legitimidad del Estado de-mocrático representativo vigente has-ta hoy y estableció con las mujeres unarelación funcional, utilitaria y pater-nalista mediante el voto.
Si bien las mujeres solían ser vistascomo ciudadanas lo eran desde supapel de madres y esposas, reproduc-toras y custodiadoras del hogar.
Pero eso era un decir. Obligadas porlas circunstancias, las mujeres comen-zaron a organizarse cotidianamente ysalir a las calles para el reparto de loscupos de alimentos, en tanto que losnuevos aires revolucionarios permi-tían la organización y participaciónfemenina en centros de enseñanza,institutos técnicos, organizaciones demujeres, centros culturales (Gueiler,
102
Estado y ciudadanía
1999) que influían en las actitudes,comportamientos y conciencias feme-ninas.
CIUDADANÍA EN EL ESTADODEMOCRÁTICO REPRESENTATIVO
El Estado de 1952 se prolongó has-ta 1985 cuando el país adoptó unnuevo modelo económico que dele-gó al mercado la responsabilidad dela regulación en tanto que el Estadoera relegado una función normativa.
El modelo económico llegó de lamano de la democracia representati-va que inició su consolidación des-de 1985 –luego del triunfodemocrático en 1982 tras más de unadécada de dictaduras militares– ga-rantizando la vigencia formal de losderechos humanos y libertades ciuda-danas y buscando como uno de susobjetivos políticos la gobernabilidady la vigencia del sistema de partidoscomo intermediarios monopólicosentre la sociedad civil y el Estado (Ta-pia, 1997).
La democracia representativa quepuso fin al Estado dictatorial no co-incidió, sin embargo, con la concep-ción de democracia en el movimientoobrero boliviano que significaba nosólo derechos y libertades ciudadanassino “autorepresentación, participa-ción, además del debate y la plurali-dad ideológica interna” (Tapia, 1997:72-73).
La democracia se instauró recurrien-do a elementos constitucionales de con-cepción liberal: organización política enbase a elecciones y sistema de re-
presentación “de tal manera que elmonopolio de la política quede enmanos de los tres poderes del Esta-do y el sistema de partidos”, lo cualgeneró incompatibilidad “entre elmarco jurídico institucional y esemovimiento e historias locales” (Ta-pia, 1997:74).
A su vez, el debilitamiento del po-der y la reducción de las responsabi-lidades sociales del Estado dejó elproblema de la integración en el es-pacio del mercado que, por lo demás,“no puede integrar socialmente por-que en él los ciudadanos se vuelvenmeros consumidores, ha dejado unsaldo de mayor exclusión y en condi-ciones de mayor indefensión a la po-blación vulnerable económica, socialy políticamente.” (Calderón, Sz-mukler, 1999: 360)
En este escenario de distancia-miento entre Estado-sociedad sur-gen iniciativas preocupadas por lavida cotidiana: violencia doméstica;violencia en las escuelas, trabajado-ras contra el acoso sexual, etc. quedemostraron que los límites entreel espacio público y privado noexistían, pero en tanto se proclama-ba la igualdad en los espacios pú-blicos se desconocía los derechosen el ámbito doméstico.
El sagrado ámbito privado familiarquedó pulverizado ante una violen-cia doméstica que afectaba a ocho decada diez mujeres en Bolivia y queobligó al Estado a intervenir en loshogares, como le obligó al reconoci-miento de sus derechos sexuales. Los
103
Estado y ciudadanía
asuntos de la polis eran vistos desdela experiencias cotidianas, desde losgrupos, asociaciones de vecinos, ba-rrios, calles .
La vida cotidiana es el centro deesas prácticas ciudadanas y las callesla expresión de demandas sociales yciudadanas y el lugar de ejercicio depresión por los reducidos canales ins-titucionalizados de participación, ladebilidad del sistema de partidos y laprevalencia de fuertes jerarquías so-cio-culturales que producen discri-minación (Calderón, 1990: 385).
El Estado parece haber intuido esasituación. La Ley de ParticipaciónPopular se ha implementado “con laaspiración de responder a sustantivasdemandas sociales (descentralización,identidad cultural, mayor democra-cia, etc)”, acudiendo a la tradiciónorganizativa social de importantessectores de la población boliviana, esdecir a su “bagaje cultural” en unasuerte de búsqueda de reconciliacióndel Estado con la sociedad (Rojas O.,1996: 40).
El espacio en el que se puede ex-presar la ley es el municipio, el ámbi-to local, donde las mujeres tieneninterés porque los problemas les afec-tan directamente.
Lo local se ha convertido en unzona en la que se juntan espacios pú-blicos y privados, donde se construyeciudadanía a partir de la historia in-dividual o colectiva, de cómo afecta auna mujer con hijos que debe despla-
zarse a trabajar un pésimo sistema detransporte o la falta de guarderías enlos espacios laborales supuestamentepúblicos.
En los espacios locales de la vidacotidiana se libran batallas públicascomo el derecho a la sexualidad, alplacer, a la opción sexual, al derechoa la identidad cultural. Incluso, lolocal cohabita con la globalización,el espacio público de las demandassociales con el espacio privado de lassubjetividades y anhelos6.
La vida cotidiana es un comple-mento activo de reacciones a los sis-temas abstractos (Giddens,1990:141), y cuando ella irrumpe en losespacios públicos con su carga de his-torias obliga a modificar discursos yConstituciones, como ha ocurridocon las marchas indígenas en las cua-les las mujeres llevaron su casa a cues-tas.
En esas formas de práctica cotidia-na ciudadana hay un hecho impor-tante, y es la demostración objetivadel lema que habían acuñado las mu-jeres desde principios de la década delsetenta: “lo personal es político”, queresume el debate de lo público y pri-vado de los últimos 30 años, tal comosostiene la mexicana Aguiluz Ibar-güen.
La distinción entre lo público yprivado ha sido para Tapia (1998:155-158) uno de los principales mo-dos de perpetuar o continuar moder-namente la exclusión de las mujeres
6 Seminario sobre Teorías de la globalización, dictado por la catedrática mexicana Msc. Maya Agui-luz Ibargüen, CIDES-UMSA,La Paz, mayo, del 2000.
104
Estado y ciudadanía
de la política y de mantener el patriar-calismo en la familia y el resto de lavida social.
A MANERA DE CONCLUSIONES Una de las reflexiones que derivan
de este trabajo es que la constitucióndel Estado boliviano se apoyó en la doc-trina liberal de la igualdad de hombresy mujeres pero tal como había sucedi-do en Europa y EE.UU. fue una igual-dad teórica que marginó a las mujerescon el criterio de la diferencia sexual.
Históricamente, la diferencia sexualse convirtió en una diferencia política apartir de la cual se estableció la divisióndel trabajo, de los espacios públicos des-tinados a los hombres y a la produc-ción; de los espacios privados para lasmujeres y la reproducción, y de losmecanismos de inclusión y exclusiónque funcionaron a lo largo de la edadmoderna estatal.
El espacio público en la sociedadboliviana fue definido en base a cri-terios de exclusión de género que su-ponen una inferioridad intelectual dela mujer frente, también, a una su-puesta superioridad masculina.
En determinados momentos histó-ricos, el Estado boliviano amplió subase humana sin poder despojarse desu cuño de casta, miedoso frente anuevos actores se apresuró a poner enmarcha mecanismos de exclusión; uncomportamiento que osciló entre laseducción y el lazo.
En los inicios del siglo XXI el ras-go más sobresaliente del Estado de-mocrático es la exclusión que persiste
pese a los avances en la instituciona-lidad del país El modelo económicode libre mercado no puede lograr laintegración social y la credibilidad delsistema político se deteriora por elmonopolio de la representación polí-tica otorgada a los partidos.
El cuestionamiento a la supuestanaturaleza igualitaria que reconoce elEstado democrático se agudiza. Elprincipio de igualdad de todos sehalla en duda frente a los excluidos yexcluidas de la polis, que ven desapa-recer sus vínculos con el Estado, suacceso a fuentes de trabajo y la impo-sibilidad de representarse a sí mismosen un sistema político en crisis acele-rada.
La inclusión y exclusión que hadesencadenado el Estado ha dado lu-gar a un nuevo concepto que comien-za a estar presente en los debates: lasciudadanías incompletas o nomina-les, términos que aluden a un reco-nocimiento legal, formal, teórico dela ciudadanía que no se expresa en lapráctica.
Así, la concepción moderna dela ciudadanía requiere una redefini-ción a raíz de esa exclusión social queno ha podido resolver el Estado mo-derno.
Excluidas de los espacios estataleslas mujeres se dieron modos de cons-truir una ciudadanía distinta, menosjurídica y menos ligada al Estado yaque surge desde las prácticas cotidia-nas, las historias locales, personales ycolectivas, desde las subjetividades yexperiencias que constituyen sujetos.
105
Estado y ciudadanía
Las experiencias cotidianas delas mujeres echaron por tierra ladistinción entre lo público y priva-do, demostraron que no se puedeconstruir una sociedad democráti-ca en tanto se proclama la igualdadformal en los espacios públicos y se
BIBLIOGRAFIA
• Ardaya, Gloria, 1992, Política sin rostro: mujeres en Bolivia, Venezuela, Editorial Nueva Sociedad.
• Bendix, Reinhard, 1974, Estado nacional y ciudadanía, Buenos Aires, Amorrortu.
• Bobbio, Norberto, 1989, Estado, Gobierno, Sociedad, Barcelona, Ed. Plaza y Janes.
• Calderón, Fernando, Szmukler, Alicia, 1999, La política en las calles, La Paz, Ceres, Plural, UASB.
• Calderón, Fernando, 1999, “Un siglo de luchas sociales” , Bolivia en el siglo XX. La formación de laBolivia contemporánea, La Paz, Harvard Club de Bolivia.
• Durán Jordán, Florencia, Seoane Flores, Ana María, 1997, El complejo mundo de la mujer durante laGuerra del Chaco, La Paz, Ministerio de Desarrollo Humano, SAG, Taller de Historia.
• Evans, Sara, 1989, Nacidas para la libertad, una historia de las mujeres en los Estados Unidos, BuenosAires, Editorial Sudamericana.
• Fernández de Aponte, Patricia, 1997, Juana Azurduy, la generala, La Paz, Subsecretaría de Asuntosde Género, Taller de Historia.
• García Pabón, Leonardo, 1999,“Sociedad e intimidad femenina”, en: Intimas, de Adela Zamudio,La Paz, Plural Editores.
• Gerke, Carlos, Mendieta, Gonzalo, 1999, “Derecho y Justicia”. en: Bolivia en el siglo XX. Laformación de la Bolivia contemporánea, La Paz, Harvard Club de Bolivia.
• Giddens, Anthony, 1990, Las Consecuencias de la modernidad, Madrid, Alianza.
• Jiménez Chávez, Iván, Cajías de la Vega Magdalena, 1997, Las mujeres en las minas de Bolivia, LaPaz, Ministerio de Desarrollo Humano, SAG, Taller de Historia.
• Kaplan, Marcos, 1986, Estado y sociedad en América Latina, México, Oasis.
• López Sánchez , Olivia, 1998, Enfermas, mentirosas y temperamentales, México, Plaza y Valdez Edi-tores.
aplica todo lo contrario en la vidaprivada, rebatieron la visión jurídi-ca y estatista exclusiva de ciudada-nía y promovieron el surgimiento deciudadanías de doble pertenencia:ligadas al Estado, sí, pero más a lasociedad.
106
Estado y ciudadanía
• Mayorga, René Antonio. 1999, “Sistema Político” , en: Bolivia en el siglo XX. La formación de laBolivia contemporánea, La Paz, Harvard Club-Bolivia.
• Ovando Saenz, Jorge Alejandro, 1997, “El surgimiento de la nacionalidad charquina y la forma-ción del estado nacional” , en: Barragán, R, Cajias D. Qayum S. (comp), El siglo XIX Bolivia yAmérica Latina, La Paz, Coordinadora de Historia, Muela del Diablo Editores.
• Paredes Candia, Antonio, 1998, De rameras, burdeles y proxenetas, La Paz, Ediciones Isla.
• Qayum, Seemin, Soux, María Luisa, Barragán Rossana, 1997, De terratenientes a amas de casa, Mu-jeres de la élite de La Paz en la primera mitad del siglo XX, La Paz, Ministerio de Desarrollo Humano,Subsecretaría de Asuntos de Género, Taller de Historia.
• Rivera C., Silvia (comp), 1996, Ser mujer indígena, chola o birlocha en la Bolivia postocolonial de los años90, La Paz, Ministerio de Desarrollo Humano, Subsecretaría de Asuntos de Género.
• Rojas O., Gonzalo, 1996, Apre(he)ndiendo la participación popular, en: Cultura y Proyección demo-crática, La Paz, Ministerio de Desarrollo Humano/ Secretaría Nacional de Participación Popular(SNPP).
• Salinas, Iñiguez de, Elizabeth, Linares Pérez Anselma, 1997, Guía jurídida para la mujer y la familia,La Paz, Subsecretaría de Asuntos de Género.
• Seoane Flores, Ana María, 1997, Vicenta Juariste Eguino, La Paz, Ministerio de Desarrollo Humano,SAG, Taller de Historia.
• Tapia, Luis, 1998, “Género y teoría democrática: Reseña bibliográfica de Anne Phillips”, IIS, Pro-grama de estudios de género-UNAM, México, 1996, en Umbrales, CIDES-UMSA, No. 4.
• Tapia, Luis, 1997, “Maldita y deseada democracia”, en: Bolivia. Modernizaciones empobrecedoras deYaksic F. y Tapia L., La Paz, Muela del Diablo Editores, SOS FAIM.
• Zavaleta, René, 1990, La formación de la conciencia nacional, La Paz, Los Amigos del Libro.
• Zavaleta, René, 1986, Lo nacional popular en Bolivia, México, Siglo XXI.
• SOBRE LA AUTORA:Comunicadora. Estudiante de la maestria deFilosofía y Ciencia Política.
107
Estado y ciudadanía
DERECHOS CIUDADANOSDE LOS HOMOSEXUALES
Gregorio Apaza Mamani•
HISTORIA DE LAHOMOSEXUALIDAD
Se sabe con absoluta certeza que lahomosexualidad existió en muchas
INTRODUCCIÓNLa democracia tiene como princi-
pio fundamental el respeto y recono-cimiento de todos los miembros queconforman la sociedad, sin em-bargo, la democracia bolivianatiene mucho camino por reco-rrer, por ejemplo, ampliar subase social.
Los postulados teóricos ydoctrinales del valor de la de-mocracia “sirven de aspiraciónen la lucha incesante que reali-za el ser humano por conquis-tar su libertad, su seguridad ysu bienestar”1 , que el Estadotiene la obligación de protegerpara hacer de la misma un ver-dadero sistema de convivenciasocial.
Entonces es importante queel Estado incorpore y reconoz-ca a los grupos que se encuen-tran representados o protegidospor la ley como son los homo-sexuales.
1 Dermizaki Peredo, Pablo: Derecho Constitucional, Ed. Serrano, Cochabamba, 1996, p. 98.
ÁRBOL DE LA PASIÓN Y DE LA VIDA
108
Estado y ciudadanía
sociedades aborígenes de todos loscontinentes. Así, por ejemplo, en laRoma y Grecia Antigua, existía la pai-derastia, el nombre griego utilizadopara denominar las relaciones entreerastes y eromenos, relación sexual en-tre dos hombres, el primero mayor deedad, que disponía de su esposa.Mientras el segundo era un joven conel que mantenía una relación muy ín-tima, comprendido como un comple-mento al matrimonio.
La paiderastia se concebía comoinstitución social, dado que no se va-lora a la mujer y esposa, más quecomo progenitora de hijos, es decir,no era considerada como persona.
Por otro lado, en otras sociedadescomo en Africa, ejemplo en NuevaGuinea las relaciones entre hombresy chicos adolescentes eran una impor-tante institución social cargada designificado cultural y religioso, conuna importante función en las rela-ciones familiares y tribales.
El contacto sexual entre adultos yjóvenes, tenían que ver con la com-prensión de la masculinidad y femi-nidad de esta cultura, los rituales deiniciación masculina consistía en laseparación de sus madres para quevivan con otros varones, ya que seconsideraba que el niño o joven noera físicamente maduro y capaz deprocrear hasta recibir el semen de unhombre adulto. De esa manera setransfería las cualidades masculinas.
En el continente Americano, másespecíficamente en los primeros abo-rígenes norteamericanos, (iroqueses,
pima, navajo, Illinois, mojaves, yan-quis, zapotecas, esquimales y variastribus sudamericanas) la homo-sexual fue denominada por los mi-sioneros y exploradores francesesdurante el siglo XVIII, como ber-bache (homosexual masculino) asícomo a las mujeres que vestían dehombre y participaban de caza, gue-rreras y otras que su cultura consi-deraba masculina.
La conducta sexual cruzada y ho-mosexual entre los indios no sóloera tolerada sino respetada, e inclu-so reverenciada, quien intentabacambiar su condición, era senten-ciado a muerte. Se les atribuía eldon de la adivinación y de la inter-pretación de los sueños, constituíanlos hechiceros de la tribu.
En 1576, el explorador Pedro deMagalhales de Guandavo descubrióen el noroeste brasileño, a mujerescon actitudes masculinas, que ves-tían como los varones y además eranexcelentes guerreras, y las llamaAmazonas en alusión a las mujeresguerreras de la mitología griega.
La llegada de los conquistadoresen el siglo XV al Nuevo Mundo,marco un importante transforma-ción cultural, así por ejemplo enCentroamérica los conquistadoresquemaron a los indios berbache,con el mismo celo que los inqui-sidores españoles quemaban a los“sodomis t a s” en España . La“sodomía” era razón suficientepara desposeer a los indios de sustierras y riquezas.
109
Estado y ciudadanía
Entre 1969, en Manhattan, a raíz de lasconstantes redadas provocada por la poli-cía en el bar Stonewall Inn, cansados deser víctimas pasivas de los atropellos, loshomosexuales reaccionaron violentamen-te, y pintaron en las calles la consigan de“Gay Power” (Poder Gay), fundando elfrente liberación Gay-Lésbica, la primeraorganización radical homosexual.
La organización cambió la concepciónde muchas personas que tenían una orien-tación sexual hacia su propio sexo, bus-cando la autoafirmación de su identidadsexual hasta interpelar al Estado, por susderechos legales.
Igualmente en Europa, emergieronmovimientos Gays-Lésbicos, en pos delreconocimiento de todos sus derechos,frente a los prejuicios y las estigmacionesnegativas que se tenía sobre ellos, de faltoa la moral. El movimiento buscó su plenoreconocimiento de sus derechos funda-mentales de todo ser humano.
En Bolivia a partir de la misma formael movimiento homosexual, empezó a or-ganizarse a mediados de la década de los90, así en marzo de 1995 se realiza la pri-mera asamblea formal para constituciónla comunidad del Movimiento Gay-Lés-bico La Paz - Libertad, también con el ob-jetivo de defenderse de las agresiones de lapolicía, después de la detención de más de120 homosexuales de los centros de di-versión.
PROBLEMÁTICA DE LAHOMOSEXUALIDAD EN BOLIVIA
Desde la restauración de la demo-cracia en el país -1982- , la socie-dad boliviana en su conjunto ha
podido valorar las ventajas del sis-tema, en un marco de relativa liber-tad y tolerancia.
La comunidad homosexual enBolivia es denominada la minoríainvisible, dado que la homosexua-lidad en la sociedad boliviana noha logrado aún una aceptacióncompleta por la sociedad..
La situación clandestina de lahomosexualidad hace la vida másdifícil para los jóvenes homo-sexuales y lesbianas, que para losadolescentes heterosexuales. Esta“minoría invisible” -cada vez másgrande- a menudo es ignorada y aisla-da por la sociedad, suele sufrir en for-ma desproporcionada de alcoholismo,consumo indebido de drogas, presión,suicidio y enfermedades de transmisiónsexual, inclusive el VIH.
Cuando los adolescentes descubrensu masculinidad o feminidad, al en-tablar relaciones sexuales con perso-nas de su mismo sexo comienzan asentirse diferentes de sus compañeros,sin imaginar las consecuencias que lestraerá exponer sus sentimientos.
Es común que estos jóvenes o adul-tos se vean rechazados, aislados, ver-balmente acosados y víctimas de laviolencia física. Para protegerse de ladiscriminación, comienzan a ocultarsu verdadero yo, levantando un muroentre ellos y la familia y con las per-sonas de su entorno social. Por ejem-plo, en el caso de un gay adolescenteel padre y los hermanos heterosexua-les ejercen una fuerte represión ver-bal e incluso física sobre él, hasta el
110
Estado y ciudadanía
2 Por ejemplo en la danza kullawada, que se disfrazaba de “ awila”(personaje disfrazado de una mujercargado de su bebe) ahora no se los permite bailar, ni en la Festividad del Gran Poder y muchomenos en la entrada universitaria de la universidad estatal de La Paz.
extremo de echarlos de sus hogares eignorarlos totalmente como hijo ohermano, por considerarlos una ver-güenza para su familia, provocandoen algunos casos, la desheredación delos bienes patrimoniales por decisióndel padre, no se les permite que visi-ten a familiares y mucho menos visi-tar su hogar, peor aún cuando se tratade una persona travesti.
Inobjetablemente esto conduce aque muchos de ellos se introviertan ycasos extremos, por el estado de de-presión suelen quitarse la vida, con-suman bebidas alcohólicas y drogasen extremo. El caso de la homosexua-lidad en lugares alejados, su situaciónes mucho más dramática.
Cotidianamente los jóvenes homo-sexuales enfrentan dificultades en susrelaciones sociales con heterosexualeso los mismos homosexuales. A pesarque la legislación nacional impide elmatrimonio entre personas del mis-mo sexo, las uniones conyugales en-tre homosexuales suceden de hecho,pero viven casi en absoluta clandesti-nidad; otras veces, cuando sus rela-ciones de pareja fracasan se presentanproblemas en la “división y partición”de los bienes habidos durante la mis-ma, la persona dominante en la pa-reja retiene para sí todos o la mayorparte de los bienes o el más débil sue-le ser objeto de violencia física; enéstas circunstancias la víctima nopuede hacer valer sus derechos, dado
que no se encuentra legislado tal as-pecto en nuestro ordenamiento jurí-dico. En muchas oportunidades esobjeto de chantaje, bajo amenaza derevelar su verdadera identidad sexual.
Otro vacío jurídico, implícitamen-te mencionado en el párrafo inferiores el impedimento legal de contraermatrimonio entre personas del mis-mo sexo; se conoce por prensa queuna pareja de homosexuales fue ha-llada por una madre haciendo el amor,por este hecho la pareja del hijo ho-mosexual fue demandada por el deli-to de perversión. Sin embargo, lafamilia de la “supuesta víctima” sesorprendió por el deseo del hijo de suplena y libre voluntad para contraermatrimonio legal, hecho que actual-mente se está ventilando en los estra-dos judiciales.
Expresión de discriminación degénero, es la negación a brindarleempleo o retirarlo del mismo, cuan-do manifiesta su verdadera identi-dad de género, de ahí que muchosde ellos en especial los travestíes sehayan resignado a ejercer el oficiode modelista, maquillista, peinador,prostitución o simplemente quedar enel desempleo. Esta marginación tam-bién ocurre en el propio ámbito cul-tural del folclore, negando suparticipación como bailarín en lascomparsas2 .
El sentirse aislado, el joven de com-portamiento homosexual, al no tener
111
Estado y ciudadanía
reconocido plenamente sus derechos,cuando tiene problemas no sabe enquien confiar o a que institución delEstado reclamar sus derechos.
Por lo tanto, los homosexuales y les-bianas están más expuestos a la discri-minación expresada por la violenciafísica, verbal y a encontrar problemaslegales y menos oportunidades que losheterosexuales.
Debido a la falta de apoyo, los homo-sexuales suelen separar su vida sexualde las demás facetas de su vida y en-tablar relaciones sexuales que les brin-da satisfacción erótica pero no afecto.Además, como no tienen muchos lu-gares de expansión, estos tienden aocurrir a lugares de mayor riesgo,como bares, discotecas y lugarespúblicos donde están expuestos a serexplotados o sufrir abusos.
Los gays y lesbianas son víctimasdel Estado, a través de la Policía, asíen la prensa una lesbiana declara“... a veces estamos divirtiéndonosen algún bar y la Policía entra, davueltas, nos mira y se va. Cuandosalimos, nos agarran y nos cargano, de lo contrario, nos lanzan gaseslacrimógenos...”3 , estas agresioneslas enfrenta los fines de semana, aello agrega que también son objetode otras agresiones declarando que“... la sociedad civil también lospersigue. Cuando salimos de algúnlocal, nos espera para golpearnos ypatearnos... ”4 . En estos testimoniosse demuestra que el único elemen-
to que provoca la discriminación esser homosexual.
EL MOVIMIENTO HOMOSEXUAL ENBOLIVIA
Los primeros indicios de agrupa-ción gay en Bolivia, fueron primero anivel de amistad o conocidos y conactividades netamente de socializa-ción; luego en un segundo momen-to, la aparición de algunos gruposorganizados con objetivos definidosalrededor de la prevención del VIH/SIDA.
En este último tiempo, se ha desper-tado a nivel nacional, esto ha provoca-do la aparición de grandes y pequeñascomunidades organizadas y/o en pro-ceso de organización; este hecho debeser suficiente argumento para que gays,lesbianas, bisexuales, travesties, transgé-neros y transexuales en Bolivia, enfren-ten juntos/as el desafío de articular ycoordinar la organización nacional.
Las comunidades homosexuales, seencuentran dispersos en todo el terri-torio, indudablemente los grupos másactivos se encuentran en el eje centraldel territorio nacional.
Importantes instituciones respaldana estas organizaciones, por ejemploUSAID, que esperan llevar más direc-tamente a los grupos en riesgo de con-traer el VIH/SIDA. La comunidad escada vez más numerosa, poseen mediospropios de educación, orientación, re-creación y comunicación desde lo másrústico hasta el internet.
3 La Razón, 22 de noviembre de 1998, p. 17-A..4 Ibidem
112
Estado y ciudadanía
Los grupos y comunidades de gaysy lesbianas que existen en los diferen-tes departamentos de nuestro paísson:
La Paz:• Mujeres Creando• MGLB “Nueva Generación”• MGL Libertad de La Paz - Inde-
pendientes• MG El Alto• Asociación de Travestis de La Paz• Grupos de CasadosCochabamba:• Comunidad Lesbica Rosas Azules• Movimiento Homosexual• Movimiento Alternativo de Muje-
res Lesbianas• MGL “Amigos por Igual”Santa Cruz:• UNELDYS• Asociación Trasvesties Santa Cruz• MG MonteroSucre:• MG SublimePotosí:• MG “A mi manera”Oruro:• Orgullo gay de OruroTarija:• MGL Tarija• Grupo Amanecer de Yacuiba• MG CamiriBeni:• Comunidad de BeniPando:• Comunidad Pando de Cobija5
BREVE HISTORIA DE LOS GRUPOSDE HOMOSEXUALES EN CIUDADDE LA PAZ
MGLP Libertad La Paz(Movimiento Gay La Paz)
El grupo “LIBERTAD” fue funda-do el año 1995 en La Paz, después demuchos años de permanecer aislados.
El primer intento de consolidaruna organización nacional se llevócabo en la Universidad de SantoTomás de La Paz, se realizó un pa-nel que contó con la presencia delegisladores de las Comisiones deDerechos Humanos, la Asamblea deDerechos Humanos y profesionalesespecializados organizado por laAsociación Civil de Desarrollo So-cial y Promoción Cultura para Jó-venes “Libertad” (ADESPROC).
El presidente de esta asociaciónLuis Miguel Muley, señalaba que elobjetivo fue afianzar el trabajo delas comunidades gays y lesbianas detodo Bolivia, para sensibilizar a laopinión pública y esclarecer algu-nos conceptos que, por su mala in-terpretación provocan que aquellossean victimas de odio y el rechazode la sociedad civil.
MGLB NUEVA GENERACIÓN(MOVIMIENTO GAY, LESBICO YBISEXUAL)
El Movimiento Gay Lésbico Bi-sexual Nueva Generación, fundado
5 Congreso de Comunidades Gay, Lésbicas, Bisexuales, Travesties, Transexuales y Trangénero deBolivia, 8,9 y 10 de septiembre de 1999, La Paz, Organizado por el MGLB “Nueva Generación”,Auspiciado por la Embajada de Holanda.
113
Estado y ciudadanía
el 14 de febrero de 1997, por un gru-po de gays y heterosexuales, surgió porla necesidad de la falta de espaciodonde personas con preferencia sexualdistinta a la heterosexual, puedan ex-presar lo que son sin tener vergüen-za, sino más bien con orgullo, parapoder ofrecer a todas las personas conopción sexual distinta a la hetero-sexual un lugar donde poder desen-volverse y desarrollarse sin mayorproblema.
Este movimiento ve la necesidad deestar sólo entre ellos/as para dejar enclaro que la elección sexual que tie-nen no es mala ni pecaminosa, sinoalgo que merece respeto de sí mismo/a y de las demás personas. Tambiénnecesitan fortalecerse e identificarsey aprender a quererse tal y como son,-según manifiestan- están listos/aspara enfrentar a la sociedad patriar-cal, homofóbica y machista, sin queafecte en su desarrollo como sereshumanos/as. Puesto que desde queuno nace y crece, le muestran quetodo lo diferente a lo heterosexual esmalo.
Está comunidad espera que las per-sonas que asistan al grupo sean capacesde dar la cara a sí mismos/as para des-cubrir quienes son en verdad y podercrecer y desarrollarse como personas.
Pretenden ser el apoyo de todos/assus hermamos/as gays, lesbianas y bi-sexuales, que debido a la homofobia dela sociedad están encerrados en cárcelesautoimpuestas, que no los dejan vivir,negándose así la oportunidad de cono-cer la felicidad.
Tienen como mayor interés el cre-cimiento personal de las personas paralo cual desarrollan una serie de talle-res, seminarios, videos debates y mo-mentos donde comparten susvivencias, como un apoyo emocional.Entre los cuales se tienen:
• Sexo seguro, donde se enseña sobrelas enfermedades de transmisión sexualy VIH/SIDA, formas de prevención, re-conocimientos de signos y síntomas deéstas enfermedades, el uso y negocia-ción del condón, prueba de Elisa, Wes-tern Bloot, Pre y Post – consejería.
• Taller Holístico, donde ayudan aque las personas, tomen la senda desus vidas, no tan sólo con la informa-ción, sino con el aprendizaje de lasexperiencias propias. Refuerzan elamor hacia cada uno/a, la expresiónde sentimientos, poder aceptación desu sexualidad, alcoholismo y drogas,comunicación sexual.
• Taller de Género, donde se ayudaa que las personas identifiquen, ana-licen y reflexionen, de los roles social-mente construidos y asignados, parahombres y mujeres y de cómo esosroles determinan las relaciones dedesigualdad de poder entre hombres– hombres, mujeres y hombres, mu-jeres – mujeres.
• Taller Antihomofobico, que lespermite reconocer, los diversos pre-juicios que llevan dentro de cada uno/a, respecto a su sexualidad, y de cómoles van marcando en el desarrollo desu vida, haciéndoles realizar activida-des que sólo le perjudican. Como elalcoholismo, drogadicción, prostitu-
114
Estado y ciudadanía
ción o sexo compulsivo.• Fiestas y excursiones, donde se di-
vierten, comparten e intercambianexperiencias, y tienen una mano ami-ga que le ayuda a seguir adelante.
• Grupo de Estudio, en el cual seenseña todo respecto a la sexualidadde las personas y sus diversas mani-festaciones. De igual manera se estu-dia políticas de acción a seguir en elfortalecimiento de esta organización.Como el manejo adecuado de cate-gorías y términos los cuales no pue-den seguir teniendo confusión, comola diversidad de elecciones sexualescon que cuenta el ser humano, géne-ro, feminismo, etc.6
LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMO-CRACIA
Según David Held la democracia li-beral se concebido como la existenciade una “relación ‘simétrica’ y ‘congruen-te’ entre los que adoptan las decisionesy los receptores de las decisiones políti-cas”7 , esta relación tiene que ver con lacanalización de demandas de la ciuda-danía por parte de los políticos, que seexpresan en los output, sin embargo, enla práctica no suele ocurrir.
En la democracia boliviana, losoutput son forzados por la ciuda-danía, la ciudadanía fue reducida asimples votantes, se intentó ampliarla participación política a través delos diputados uninominales, en lapráctica estos diputados responden
en realidad a los partidos políticos.De esa manera, el ciudadano comúnse ha visto desprotegido; los últimosconflictos sociales de esté año, han de-mostrado que la sociedad civil que nose encuentra organizada y represen-tada en determinadas organizacionesno puede canalizar sus demandas so-ciales y menos individuales.
La democracia boliviana, aún en-frenta muchos escollos para poderampliar la democracia participati-va, en realidad, ni siquiera la parti-cipación popular la acepta, sinodelegada.
La sociedad civil boliviana, espe-ra que el Estado amplie la democra-cia a toda la sociedad, como dijeraHeld que “refleje más los gustos ynecesidades heterogéneas del ‘pue-blo’”8 .
Bendix cuestionaba que en el pa-sado, sólo se reconocía los derechosciviles “únicamente a las personasque poseen medios para protegersea sí mismas, la ley acuerda –dice-en la práctica derechos civiles a losdueños de propiedades o a los quetienen una fuente de ingresos ase-gurada”9 , todos los demás resultancondenados por su fracaso, en estecaso económico, algo similar vieneocurriendo con los derechos a quetiene la comunidad homosexual.
En los estudios de Marshall se reco-noce los derechos civiles, los políticos ylos sociales y correspondientemente
6 MGLB: “Quienes Somos”, Nº Unico, Enero de 2000.7 Held, Davis: Modelos de Democracia, p.3608 Ibidem, p.364.9 Bendix, Reinhard: Estado nacional y ciudadanía, p. 83.
115
Estado y ciudadanía
cuatro instituciones públicas: los tri-bunales, los organismos representativos,los servicios sociales y las escuelas quese encargan de canalizar las deman-das10 .
Los derechos de los homosexuales,trascienden todos los derechos, porquepor encima de las asociaciones y orga-nizaciones de carácter laboral, la orga-nización de la comunidad homosexualadquiere un carácter muy particular. Sedice que transciende estos derechos,porque penetran en todos los estratossociales y las organizaciones. Se puedeobjetar que los derechos de los homo-sexuales, se encuentra reconocidos, enlos derechos civiles, políticos y socialespor su condición de actividad, pero pre-cisamente estos están cercenados o ne-gados totalmente por su orientaciónsexual.
Pero también decimos que tras-ciende las estructuras sociales, por-que los homosexuales no conformanuna colectividad que tiene una re-lación de dependencia laboral, sinomás bien se enfrenta directamentecon el Estado, que representa el con-trato social de la sociedad civil, lospartidos políticos y sus representan-tes articulan a la sociedad civil y laélite política. En otras palabras, elEstado representa también la lega-lidad de la moralidad de la socie-dad civil.
Entonces los homosexuales desafíana la sociedad civil que ha sido forma-
da o educada con los prejuicios mo-rales de ciertas culturas e ideologíasy, por otro lado, por la sociedad polí-tica, que comparte las mismas ofus-caciones.
La sociedad y la democracia libe-ral, había sido pensada e idealizadatambién moralmente, hasta podríadecirse heterosexualmente; los dere-chos homosexuales sólo fueron reco-nocidos, cuando estos adquierencarácter de movimiento, de lo con-trario nunca hubieran sido reconocidos.A pesar, de haber sido reconocidos es-tos derechos, aún se niegan en variospartes del mundo.
Los derechos homosexuales fueronreconocidos, en las sociedades dondese asumieron conscientemente losderechos universales del hombre.
DERECHOS DE LOSHOMOSEXUALES
De acuerdo a la Constitución Polí-tica del Estado, Bolivia se caracterizapor ser un país “libre, independiente,soberano, multiétnico y pluricultural,constituido en república unitaria,adopta para su gobierno la forma de-mocrática representativa, fundada enla unión y solidaridad de todos los bo-livianos”11 . Asimismo, señala que“todo ser humano tiene personalidady capacidad jurídica...”12 , sin embar-go, condiciona a que está se reco-noce con “arreglo a leyes”, por lotanto los derechos homosexuales no
10 Marshall, T.H. : Citizenship and social class. Citado por Bendix, Reinhard, Op. Cit., p. 8011 Bolivia: Constitución Política del Estado, art. 1º.12 Ibidem, art. 6.
116
Estado y ciudadanía
están reconocidos plenamente en susefectos legales, por ejemplo el matri-monio está regulado por el derechofamiliar, pero no permite la unión en-tre personas del mismo sexo13 . Así, sise lee y analiza detenidamente la le-gislación boliviana se encontrará quela cuestión de género no está incor-porada, hecho que genera una seriede problemas con trascendencia jurí-dica.
Por tal razón el trabajo se funda-menta en la necesidad de la incorpo-ración de la igualdad jurídica degénero, es decir, del reconocimientode los derechos y deberes fundamen-tales de la persona, sobre todo en loque se refiere en la dignidad y la li-bertad, que la constitución señala queson inviolables, y que el Estado tienela obligación de respetar, hacer respe-tar y protegerlos.
Para el análisis jurídico-político delos derechos de la comunidad homo-sexual es importante revisar los tér-minos persona, personalidad y lacapacidad jurídica que sin duda algunaconstituyen el pilar para el reconoci-miento, respeto e incorporación de losderechos de los gays, lesbianas, bisexua-les, travesties, transexuales y transgé-neros en Bolivia.
La normativa jurídica del derechodescansa en la sociedad, es decir, elconjunto de normas de conducta quedebe regular las relaciones del ser hu-mano en sociedad descansan en lapropia sociedad, mientras el Estado
no incorpore legalmente la sociedadcontinuará cometiendo injusticiascon las personas que tienen una orien-tación sexual distinta.
Se cree equívocamente que los de-rechos de los homosexuales, sonsólo derechos por la libertad sexual,en realidad el movimiento homo-sexual, la cuestión sexual, es untema superado en las comunidades,ahora se busca reivindicaciones va-riadas, por ejemplo las que más re-saltan son el conservar su empleo,el cambio de nombre por cambio desexo, la adopción de hijos, el matri-monio legal, los beneficios socialesproductos del matrimonio, ingresolibre a ser miembro de la policía,fuerzas armadas y la iglesia, y for-mar parte de todas las organizacio-nes de la sociedad civil y política,de tal modo que estas se desarrollenen un ámbito de justicia y equidadsocial para todos los miembros quecomponen la misma, obviamentesujeto a principios, preceptos y re-glas incorporados legalmente.
EL FEMINISMO, EL HUMANISMO YEL GENERO CONCEPCIÓNPOLÍTICA DE LA COMUNIDADHOMOSEXUAL. MANIFESTACIONESDE HOMOFOBIA
La comunidad homosexual a nivelmundial ha fundamentado sus accio-nes en los derechos humanos, suscri-to por todos los países en las Naciones
13 Según el art. 78 inc. 2) del Código de Familia, sanciona con nulidad el matrimonio con contrayen-tes sin diferencia de sexo.
117
Estado y ciudadanía
Unidas. Muchos países europeos ba-sados en este modelo han reconocidolos derechos de los homosexuales.
La nueva concepción social, basa-da en la cuestión de género tambiénha coadyuvado a este reconocimien-to, pero debe admitirse que la fechaaún no se comprendió a plenitud lacategoría de género que es confundi-da con el concepto de sexo.
La cuestión de género, permite el pun-to de unidad de los intereses comunesy ejercicio de poder real y equitativopara hombres y mujeres, como únicavía de transformación para la humani-dad, que significa la ruptura con la con-cepción heterosexual de la sociedad.
El femenismo, plantea la búsqueda yrecuperación de identidad femeninapropia; contrapuesta a la sociedad “ma-chista” discriminatoria.
Y finalmente el humanismo, que pro-pone el cambio de las estructuras depoder del sistema basado en la estratifi-cación social, este nuevo orden planteaun nuevo modelo de desarrollo, dondeel centro sea el ser humano.
Las comunidades homosexualespropugnan la no discriminación ha-cia la persona alguna a causa de susedad, sexo, orientación sexual, etnia,nacionalidad, ideología política, reli-gión, condición económica, estadocivil o estado de salud.
La Carta Magna debe garantizar laigualdad de todos los individuos antela ley y los gobiernos. En la sociedad
boliviana, los derechos humanos fun-damentales de los homosexuales sonnegados con frecuencia, como se de-cía así en el terreno laboral, en el ré-gimen de pareja, en los reglamentospara la adopción, en la seguridad so-cial, en la atención médica, en el de-recho a la vivienda, en la imparticiónde justicia, y en muchas situacionesde la vida civil, las personas homo-sexuales no gozan de los mismos de-rechos que las heterosexuales.
Desde 1991, Amnistía internacio-nal considera que ningún individuopuede ser privado de la libertad porla expresión de la conducta homo-sexual en privado y entre adultos queconsientan14 . Por otro lado, defiendelos derechos humanos de las perso-nas privadas de ellos a causa de de-fender la libertad de expresión yasociación de la comunidad homo-sexual.
La comunidad homosexual consi-dera que la mayoría sociales se sus-tentan en las alianzas de ciertasminorías. Al igual que las etnías indí-genas y la población homosexual pa-dece por distintos motivos, unamisma injusticia, que impide el ejer-cicio pleno de nuestros derechos; aunos por un prejuicio clasista y racis-ta, y los homosexuales por prejuiciossexistas y homofóbicos15 .
La homofobia se manifiesta comoviolencia y opresión social en con-tra de la población homosexual, es
14 Propuesta del Movimiento de liberación lésbico-homosexual para la Convención Nacional De-mocrática, realizada del 6 al 9 de agosto de 1994 en Chiapas.
15 Ticona Chávez, Adolfo: “Homosexualidad y derechos de ciudadanía”, Serie: Estudios Sociológi-cos-Políticos, CEPIIB, Santa Cruz, 1999, p. 22.
118
Estado y ciudadanía
una expresión concreta de la intoleran-cia, que impide de manera tácita o ex-plícita, la participación plena en la vidapública.
Consideran como discriminación porrazones de orientación sexual las si-guientes:a) Toda desigualdad jurídica y de tra-to de las personas, comunidades oagrupaciones, por el hecho de prefe-rir la relación sexual, erótica o amo-rosa, entre personas del mismo sexo.b) La persecución policíaca y judicialde las formas de vida homosexual, comosi se tratase de formas de escándalo pú-blico o violación de las “buenas” cos-tumbres.c) La consideración de la homosexua-lidad como riesgo para la seguridad pú-blica, como riesgo adicional en materiade seguros de vida o gastos médicos, ocomo agravante de delito o falta admi-nistrativa.d) El registro de la orientación homo-sexual de una persona, en cualquier tipode documento, sin consentimiento delinteresado, así como la divulgación noautorizada de dicha información.e) La limitación de demostraciones pú-blicas de la cultura y formas de vida delos homosexuales.f) El despido laboral y/o la expulsiónde cualquier persona de escuelas, igle-sias, comunidades o agrupaciones porrazones de orientación sexual.
g) La discriminación constante y laidentificación con la orientación homo-sexual de los individuos portadores delVirus de la Inmunodeficiencia Huma-na (VIH) o personas con el Síndromede Inmunodeficiencia Adquirida(SIDA).
ALGUNAS CONCLUSIONESA través del presente trabajo se
pudo comprobar que en esta abiga-rrada sociedad conviven muchas en-tidades sociales, entre ellos lacomunidad homosexual, que es ob-jeto de discriminación por la socie-dad y el Estado, a pesar de no estarpenada la homosexualidad, no po-seen una plena ciudadanía.
Las comunidades homosexualeshan dado el primer paso lograndoorganizarse, aunque aún no se lesotorgó personería jurídica a la totali-dad, el congreso homosexual delineósu reivindicaciones en procura de con-solidar todas sus aspiraciones.
Las democracias desarrolladas de-ben asentarse en el respeto en los de-rechos humanos, de esa manera elEstado conseguirá credibilidad y for-taleza.
Es necesario que los políticos aprue-ben una legislación que garantice elderecho y la libertad de todas los ciuda-danos, y que elimine todas las formasde discriminación.
119
Estado y ciudadanía
BIBLIOGRAFÍA
• BENDIX, Reinhard: Estado nacional y ciudadanía , Amorrortu, Buenos Aires, 1974.
• BOLIVIA: Constitución Política del Estado.
• Congreso de Comunidades Gay, Lésbicas, Bisexuales, Travesties, Transexuales y Trangénero deBolivia, 8,9 y 10 de septiembre de 1999, La Paz, Organizado por el MGLB “Nueva Generación,Auspiciado por la Embajada de Holanda.
• DERMIZAKI PEREDO, Pablo: Derecho Constitucional, Ed. Serrano, Cochabamba, 1996.
• EPPS, Brad: “Estados de Deseo: Homosexualidad y nacionalidad”. En Revista iberoamericana, Vol.LXII, No. 176-177, Julio-Diciembre, 1996.
• HELD, David: Modelos de democracia, Alianza, Madrid, 1992.
• La Razón, 22 de noviembre de 1998.
• MARK MONDIMORE, Francis: Una historia natural de la homosexualidad, Paidos, Barcelona, 1998.
• MGLB: “Quienes Somos”, Nº Único, Enero de 2000.
• TICONA CHÁVEZ, Adolfo: “Homosexualidad y derechos de ciudadanía”, Serie: Estudios Socio-lógicos-Políticos, CEPIIB, Santa Cruz, 1999.
• SOBRE EL AUTORPolitólogo. Estudiante de la maestría de Filo-sofía y Ciencia política del CIDES - UMSA
120
Estado y ciudadanía
UNA COMPARACIÓN DE LOS DISCURSOS Y TRAYECTORIAS DE VÍCTORHUGO CÁRDENAS Y FELIPE QUISPE, EL MALLKU.
COMUNIDAD Y DIVERGENCIADE MIRADAS ENEL KATARISMO
Rafael Archondo•
validez de las medidas asumidas porla Revolución, se criticaban sus limi-taciones con el propósito de radicali-zar sus conquistas obreras ycampesinas. La divergencia más claraentre la izquierda post insurrecionaly el MNR giraba en torno a la ideade crear una burguesía nacional. Laalternativa socialista descartaba estasalida, razón por la cual popularizó eltérmino “nueva Rosca” a fin de po-ner en claro que nada había cambia-do en cuanto a la ausencia de una élitepujante y productiva en el país. Laizquierda actualizaba de esa maneraun viejo pleito y subrayaba la necesi-dad de expandir las metas revolucio-narias hasta desembocar en unasociedad sin clases.
La otra gran corriente cuestionado-ra del movimientismo fue indudable-mente el katarismo, tendenciainiciada como acción sindical y polí-tica colectiva a fines de los años 60.Fundadores de la ConfederaciónÚnica de Trabajadores Campesinos de
Después de la Revolución de 1952,podría decirse que dos han sido lasvisiones ideológicas más relevantes,que intentaron superar el horizontehistórico del nacionalismo imperan-te. Éstas fueron, como se explica másadelante, el socialismo y el katarismo.
Una revisión superficial de las op-ciones de poder político surgidas trasla toma del poder por el MNR con-validan tal afirmación. La Revolucióntendió a ser trascendida por una co-rriente de izquierda encarnada al ini-cio por el Partido Comunista deBolivia, PCB, (la única fracción sin-dical obrera opositora dentro de laCOB y la FSTMB), el Ejército de Li-beración Nacional (ELN) más adelan-te, y el MIR en la fase final previa aldesmantelamiento del Estado del 52.Todas estas tendencias coincidían enque el proceso del 52 debía tener undesenlace socialista, que superara laslimitaciones clasistas de la ola de cam-bios desatada después de la insurrec-ción de abril. Si bien se admitía la
121
Estado y ciudadanía
Bolivia (CSUTCB), los kataristas en-carnaron una renovación generacio-nal muy clara, sobre todo dentro delmundo aymara. Tras romper con losmilitares, herederos del proceso na-cionalista en su vertiente conservado-ra o revolucionaria, las basescampesinas de la vieja Confederaciónoficialista le cambiaron de signo a susorganizaciones y recuperaron su au-tonomía con respecto al Estado. Re-corrían así, la ruta que los mineroshabían emprendido años atrás.
En materia de ideas, el katarismotambién aspiraba a trascender losmarcos del nacionalismo. Su princi-pal cuestionamiento se enfrentó aldiagnóstico del MNR en torno a lasupuesta existencia de una naciónboliviana. De forma pionera, el kata-rismo puso en claro que Bolivia eraun mosaico de culturas e identidadesdiversas y se opuso con vehemencia ala asimilación cultural del mundo in-dígena a un crisol aún indefinido dela nacionalidad boliviana, fuertemen-te marcada por la impronta criolla.Aunque el katarismo produjo un ar-senal teórico más bien restringido, esimportante destacar su fuerte discur-so simbólico. Hechos de gran poderpersuasivo como el uso de la figurade Tupaj Katari y Bartolina Sisa o lametáfora encarnada en la frase “ya noseremos escalera de nadie” lograronser más eficaces que muchos librosdoctrinarios.
Planteadas así las cosas, podría de-cirse que el socialismo y el katarismoatacaron los dos flancos que hicieron
poderoso al MNR. El primero hizonotar las contradicciones de clase den-tro del proceso y tomó partido porlos sectores obreros. Para la izquier-da, el MNR era insuficientemente re-volucionario. Por su parte, elkatarismo cuestionó la lectura incom-pleta de las dimensiones nacionales yestableció que para que exista un na-cionalismo genuino era preciso ir alfondo del ser nacional pluralizado.Para el katarismo, el MNR era im-postoramente nacionalista.
Si observamos con cuidado, nin-guna de las dos tendencias dejabade usar al fenómeno nacionalistacomo punto de partida. Dotado deun carácter hegemónico innegableen el plano de las ideas, el MNR fuecuestionado por no ser del todoconsecuente con los procesos queayudó a desencadenar. Desde cadauno de los polos clásicos del movi-mientismo, socialistas y kataristaspedían rectificar y radicalizar, perojamás desechar, los avances impul-sados hasta ahí.
El desemboque histórico de esteforcejeo es conocido. El Estado del 52terminó expulsando en 1985 sus po-tencialidades socialistas gracias la de-rrota histórica de la COB y lo queRené Zavaleta llamó el “poder dual”.A través de la dictación del decreto21060, el propio MNR, liberado desus tendencias de izquierda, liquidó lasposibilidades de convertir el proceso enuno de corte socialista y lo hizo en alian-za propicia con ADN, la vertiente polí-tica conservadora, heredera de quienes
122
Estado y ciudadanía
pretendían moderar los perfiles radi-cales y plebeyos del movimientismo.Al mismo tiempo, el katarismo, trashaber alcanzado su auge sindical y unmodesto éxito electoral, fue arrastra-do por la derrota de la izquierda, dela que pudo formar parte cuando selimaron las incomprensiones mutuasa fines de los 70. A ello se sumó ladebacle mundial del socialismo conla caída del muro de Berlín. Aquelacontecimiento alentó las corrientesmoderadas del katarismo como la re-presentada por Víctor Hugo Cárde-nas y eclipsó las opciones másradicales concentradas en los partidosindianistas, que dejaron de participaren las elecciones.
Sin embargo, para sorpresa de mu-chos, en momentos en que incluso elkatarismo moderado parecía haber en-trado en bancarrota, poco después dela conmemoración de los 500 años dela conquista de América, Víctor HugoCárdenas fue invitado a ser el com-pañero de fórmula del principal can-didato de la oposición, GonzaloSánchez de Lozada. También resultacurioso que haya sido el MNR, elpartido dispuesto a abrirle una bre-cha al katarismo en los momentos desu peor crisis política. Si se revisan losdocumentos de la época, se comprue-ba que, gracias a su gran flexibilidadideológica, el MNR ya había comen-zado no sólo a admitir, sino a hacersuyas las ideas kataristas. En efecto,mucho antes de que Cárdenas se con-virtiera en el segundo hombre de lafórmula gonista, Enrique Ipiña Mel-
gar, prominente dirigente del MNRy ministro de Educación del últimogobierno de Paz Estenssoro escribíaen su primer proyecto de reformaeducativa: “Bolivia es una Nación plu-ral. Un verdadero mosaico de pueblosy naciones configuran el ProyectoNacional aportando, cada una deellas, una rica tradición cultural. (...)La pluralidad cultural, sin embargo,no ha merecido el debido reconoci-miento por parte de la conducciónpolítica boliviana (...) Esta falta dedefinición política se ha debido, du-rante mucho tiempo, al temor de pro-mover la fractura de la unidadnacional en la medida en que se fo-mentara el desarrollo de culturas na-tivas por su innegable vigor regional”(MEC, 1987). Si bien el texto aúnsostiene que la cultura dominante enBolivia es la mestiza, son notables susacercamientos a un enfoque multicul-tural de una nacionalidad pluriforme.Nótese el contraste con aquel artícu-lo 120 del Código de la EducaciónBoliviana de 1955 en el que se fijacomo una de las tareas de la escuelacampesina “prevenir y desarraigar lasprácticas del alcoholismo, el uso dela coca, las supersticiones y los pre-juicios dominantes en el agro, me-diante una educación científica”.
Más adelante, cuando el MNR sus-cribe su pacto electoral con los kata-ristas dirigidos por Cárdenas, en suprograma de gobierno conjunto seanota: “El MRTKL es un partido jo-ven que trae la demanda de reconoci-miento del carácter multicultural y
123
Estado y ciudadanía
rica diversidad de la nación bolivia-na”. Más adelante, el MNR admite lanecesidad de enriquecer su concep-ción nacionalista. A partir de ese cam-bio, se postula “un nacionalismointegrador, abierto y popular, susten-tado en la pluralidad de identidadesculturales” (Plan de Todos, 1993).
Una revisión cuidadosa de la doc-trina moderna del MNR, lideriza-do por Sánchez de Lozada, nosmuestra que la única contribuciónextrapartidaria explícita aceptadapor sus autores es el katarismo. Almismo tiempo, todas las referenciasa las contradicciones de clase expre-sadas en palabras como “oligarquía”han sido evacuadas de sus documen-tos. En 1993, la derrota de las co-rrientes socialistas es categórica.
La conclusión preliminar que pue-de extraerse de este recorrido argu-mentado es que ni el socialismo ni elkatarismo consiguieron trascenderhistóricamente al nacionalismo. Fueéste mismo, a través de su partido ma-triz, el que abdicó a su vertiente so-cialista a fin de encausar undesemboque hacia los esquemas ca-pitalistas y liberales. Sin embargo,como ningún proceso es química-mente puro, el desenlace de la Revo-lución del 52 arrastró consigoherencias irrenunciables como la de-manda generalizada por una profun-dización de la democracia, lo que llevóal proceso de la participación popu-lar, por ejemplo.
Lo que sí llama la atención tras estebreve balance, es que el katarismo
haya sido un factor de preocupaciónen el desemboque triunfante. Los li-berales movimientistas de esta épocaecharon de menos un componentepopular en su discurso y lo captura-ron desde el ala katarista de la políti-ca. Habría que preguntarse si laeligieron por ser más dócil que las co-rrientes socialistas, también en ban-carrota, o porque, al contrario, susdesafíos ideológicos eran mucho másvigentes que los de la izquierda. Laprimera es una explicación utilitariaque coloca al MNR dentro del opor-tunismo electoral, mientras la segun-da observa que el katarismo le era útilal movimientismo más allá del estric-to simbolismo aymara. Quizás esta se-gunda interpretación sea la máscompleta. Lo convalida el hecho deque la idea matriz del katarismo hayaterminado inscrita en el primer artí-culo de la Constitución Política delEstado en actual vigencia: “Bolivia,libre, independiente, soberana, mul-tiétnica y pluricultural”.
DOS KATARISMOSComo ya lo han explicado sus es-
tudiosos, el katarismo nació escindi-do. Tras la derrota del Pacto MilitarCampesino, una fracción se especia-lizó en la lucha sindical y conformóel Movimiento Revolucionario TupajKatari (MRTK), mientras otros diri-gentes optaron por la pelea electoralmediante el Movimiento Indio TupajKatari (MITKA). Quizás por ello, loskataristas sindicales tuvieron más re-laciones con las corrientes políticas
124
Estado y ciudadanía
tradicionales signadas por ideas na-cionalistas y socialistas. Así, las dosfracciones del MRTK hicieron acuer-dos electorales con la Unidad Demo-crática y Popular (UDP) y con elMNR Alianza. No ocurrió lo mismocon el MITKA, plenamente dedica-do a capturar votos con una candida-tura autónoma que posteriormentefueron dos. A primera vista, las di-vergencias ideológicas entre las doscorrientes no parecen ser muy gran-des. Los más radicales usan el térmi-no “indio” como elemento discursivoque antepone la cuestión nacional porencima de la clasista, mientras losmoderados cuidan sus relaciones conla izquierda poniendo un énfasis enla preocupación clasista. En ese sen-tido, para el MITKA de Luciano Ta-pia y Constantino Lima, lainterpelación nacional de lo aymaracomo unidad cultural se sobrepone atodas las demás consideraciones. Losindianistas convocan a la lucha nacio-nalista y son duros en sus críticas con-tra una izquierda señorial, vinculadaculturalmente al mundo occidental.No sucede esto con los kataristas pro-piamente dichos. Éstos, debido a sutrabajo sindical, tienen una relaciónmás directa con los otros sectores po-líticos y coyunturalmente se han vis-to obligados a pactar con ellos encontra de los militares o las fuerzasde derecha. Estos nexos los han he-cho más tolerantes con respecto alresto del sistema político. Una mues-tra de ello es que Jenaro Flores, elprincipal líder sindical katarista, tuvo
una relación amistosa y de compa-drazgo muy estrecha con Jaime PazZamora, el jefe del MIR.
Este último hecho explica muy bienlas razones por las que el MRTK pro-puso la teoría de los ejes sociales. Deacuerdo a este planteamiento, la his-toria del país podía ser comprendidaa través de la confluencia de dos com-ponentes, el eje social colonial, com-puesto por las clases y nacionesopresoras, y el eje social nacional, con-formado por las clases y las nacionesoprimidas. De acuerdo a esta visión,Bolivia es un país semicolonial, en elque la explotación económica coexistecon la dominación étnica. En ese sen-tido, el katarismo planteaba mirar larealidad con dos ojos, el de la clase yel de la nación. En consecuencia, elsujeto revolucionario del futuro de-bería estar constituido por aymaras,quechuas y guaraníes, pero tambiénobreros, campesinos y clases medias.De acuerdo a ello, la perspectiva ka-tarista enriquecía las visiones de la iz-quierda, a las que dotaba de unalectura cultural. Para una época en laque las contradicciones étnicas apa-recían como secundarias ante el en-frentamiento fundamental ya sea conel imperialismo o con la clase domi-nante, aquella era una gran novedad.
En la coyuntura democrática delperiodo 1978-1980, los kataristasacudieron divididos a las elecciones.Esta y otras razones más importantesdeterminaron que la escena políticaboliviana siga siendo dominada porlos nacionalismos de diverso calibre.
125
Estado y ciudadanía
Los principales candidatos fueron Si-les Zuazo y Paz Estenssoro comouna muestra muy clara de que losesquemas del 52 seguían vigentes.Sin embargo ambos acudían secun-dados por partidos de izquierdacomo el MIR, el PCB o el FRI. Almismo tiempo, como candidatos alter-nativos surgían el conservador HugoBanzer y el explícitamente socialistaMarcelo Quiroga Santa Cruz. Todosesos indicios hacían ver que las con-tradicciones étnicas estaban lejos deocupar un espacio preponderante. Sinembargo, en el plano sindical, sobretodo en 1979, la naciente CSUTCB,por primera vez independiente delEstado, hacía sentir su presencia me-diante los bloqueos campesinos encontra de las medidas económicasaplicadas por la presidenta Li-dia Gueiler.
El panorama hasta ese enton-ces mostraba que la titularidadpolítica dentro de las masascampesinas seguía en manos delos caudillos nacionalistas. Sinembargo, poco faltaba para quelas ilusiones depositadas en ellosse vean frustradas. El fracaso dela UDP a la cabeza de SilesZuazo y la ruptura posterior dePaz Estenssoro con el ala revo-lucionaria de su partido dejó elespacio vacante para que un ka-tarismo, hasta ese entonces, re-ducido a la actividad sindical ya la vida electoral marginal,ocupe el espacio que estaba es-perando. No sucedió así. Al
contrario, en 1987, la dirección de Je-naro Flores al mando de la CSUTCBes fuertemente cuestionada por las ten-dencias radicales de izquierda aglutina-das en torno al Eje de Convergencia,lo que finalmente determina su sali-da del puesto. Por otra parte, la pos-tulación del propio Flores a lapresidencia el año 1985 concluye conla elección de apenas dos parlamen-tarios, Walter Reinaga y Víctor HugoCárdenas. Quedaba demostrado queel espacio ideológico labrado por loskataristas no se traducía en respaldoelectoral y que a pesar de sus diver-gencias con la izquierda, la crisis deésta le afectaba directamente. Tampo-co la tendencia del MITKA, que desdeun principio rompió con los parti-dos establecidos, pudo sobrevivir al
LA BULA, LA LUJURIA Y LA
126
Estado y ciudadanía
naufragio. Su presencia electoral nopudo ser repuesta después de 1982 ysus militantes se refugiaron en la mar-ginalidad. Uno de ellos era FelipeQuispe Huanca, actual secretario eje-cutivo de la CSUTCB. Tras militaren el MITKA, Quispe fue siguiendoun proceso de radicalización hastafundar la organización “Ofensiva Rojade Ayllus kataristas”, más conocidosbajo el apelativo de los ayllus rojos.Más adelante, el grupo concurre a lacreación del Ejército Guerrillero Tu-paj Katari (EGTK), en alianza congrupos urbanos y obreros entre losque estaban la células mineras de base.Su primera aparición pública se pro-duce en el Congreso Minero de Oruroen 1986, que es la antesala de la Mar-cha por la Vida. A partir de ese mo-mento, el grupo radical está presente entodos los encuentros sindicales de im-portancia.
Es interesante observar que el em-brión del EGTK mantiene los prin-cipales referentes del discursoindianista, pero los complementa porprimera vez con alusiones al socialis-mo y a la lucha de clases. Por ejem-plo, en su propuesta de tesis políticapresentada al VII Congreso de laCOB, realizado en Santa Cruz en1987, los ayllus rojos reivindican un“Estado de los trabajadores basado enla unión socialista de las diversas na-cionalidades anteriormente oprimidas”.“Tupaj Katari vuelve en las armas decada comunario”, son las palabras fi-nales del documento. En el texto seplantea abiertamente la necesidad de
prepararse para un guerra de clasesviolenta que conduzca hacia el socia-lismo. Por socialismo se entiende “elcontrol directo, sin intermediarios, detodos los trabajadores armados sobrelos medios y los recursos que tiene lasociedad. “En el socialismo, nosotrossomos el poder, el gobierno y el Esta-do”, sostienen. Los ideólogos tempra-nos del EGTK plantean unir laexperiencia insurrecional obrera conla guerra campesina aymara y que-chua. En la práctica, se trata de unade las primeras combinaciones (1987)del marxismo político-militar aplica-do en Centroamérica y el katarismomás radical.
En abril de 1992, el EGTK co-mienza a ser desarticuado por la poli-cía. Después de varios atentados atorres eléctricas y gasoductos, comien-zan a aparecer los primeros detenidos.Al inicio es arrestado uno de los nú-cleos ideológicos del grupo, el sectormarxista. Más tarde sería atrapadoFelipe Quispe, el líder del ala india-nista. Tras varios años en prisión, loscomponentes del grupo fueron pues-tos en libertad (1996). A sólo tres añosde su liberación, Felipe Quispe se con-virtió en la figura de transacción paralas dos fracciones rivales del sindica-lismo campesino, hoy dominado porel protagonismo del agro cochabam-bino y sobre todo chapareño. Ello de-terminó que sea elegido secretarioejecutivo de la CSUTCB a principiosde 1999. En esa medida, el dirigenteindianista o katarista revolucionarioha vuelto a ser un protagonista de la
127
Estado y ciudadanía
política nacional, sobre todo en abrilde este año cuando convocó a un blo-queo campesino que hizo recordar laépoca dorada del sindicalismo agra-rio. El epicentro de los enfrentamien-tos fue el altiplano paceño, con lo queequilibró la capacidad de moviliza-ción desarrollada por sus pares delChapare.
Por todo lo expuesto, es evidenteque tras la crisis profunda del kataris-mo, concomitante con la caída de laUDP, los principales emisores ideo-lógicos de este campo de interpela-ción son actualmente Víctor HugoCárdenas y Felipe Quispe, el prime-ro como protagonista de una expe-riencia de “co gobierno” con uno delos partidos más importantes del sis-tema político, y el segundo como unaopción abiertamente enfrentada alesquema de gobernabilidad inaugu-rado en 1985. Si se recapitula lo vistohasta ahora comprobamos que, comomovimiento cultural y político, elkatarismo ha retornado a su inicialdiscrepancia. Si antes sus adherentesse dividían entre indianistas políticosy kataristas sindicales, ahora los mar-cos de acción política electoral pare-cen estar dados, aunque con pocoéxito, por los moderados, mientras elactivismo radical ha pasado a domi-nar las labores sindicales. Una sínte-sis interesante dentro de estapolarización es la presencia de laAsamblea por la Soberanía de los Pue-blos (ASP) o el llamado InstrumentoPolítico de Evo Morales y/o AlejoVeliz, que combina la actividad sin-
dical con una participación exitosa enlos procesos electorales, sobre todomunicipales.
Para cerrar este ensayo explicativo,confrontemos los discursos de Cár-denas y Quispe en un intento porcomprender mejor cuáles son sus di-ferencias centrales y evaluar cuánto separecen o distinguen de las discusio-nes producidas a fines de los años 70.
Para sustentar el análisis hemos ele-gido los siguientes documentos:
• La propuesta de tesis política alVII Congreso de la COB, Ofensivaroja de Ayllus kataristas y células mi-neras, julio de 1987.
• El capítulo de conclusiones del li-bro “Tupaj Katari vive y vuelve, cara-jo...”, publicado por Felipe Quispe enjulio de 1990.
• El Primer y Segundo Manifiestode Tiwanacu, 1973 y 1977, respecti-vamente.
• “El Plan de Todos”, propuesta degobierno MNR-MRTKL, mayo de1993.
Los dos primeros textos reflejan lavisión de Quispe, mientras los dosúltimos recogen la tradición y las ideasrenovadas de Cárdenas entre 1973 y1993.
ESPACIOS DE CONVERGENCIAA pesar de las grandes distancias
entre los dos tipos de textos, es posi-ble encontrar un espacio común deargumentación. Éste se funda en lacrítica a la conformación del Estadoboliviano. Incluso el documento máscauteloso, el “Plan de Todos”, hace un
128
Estado y ciudadanía
recuento de las insuficiencias que pa-decen los ciudadanos y proclama que“la hora del cambio ha llegado”. Aljustificar la presencia de Víctor HugoCárdenas en el binomio, el texto diceque ésta responde a la “necesidad dedar respuestas claras y concretas a losproblemas del hombre común, deaquel que vive, sufre y sueña en losbarrios marginales de las ciudades, enlas provincias y en las comunidadescampesinas”. Frente a esta situación,la propuesta concibe la idea de devol-verle poder al ciudadano. La descen-tralización, la participación populary la capitalización aparecen comomecanismos idóneos para alcanzar esameta. Xavier Albó (1993) se vio obli-gado a hacer un “rastrillaje” del Plande Todos para encontrar allí “algunasreferencias y puntos de énfasis” delas ideas kataristas. Y, en efecto, losencuentra. Estos se resumen en la ideade lo plurinacional, ya aludida en estetrabajo, las menciones a la organiza-ciones comunales originarias comogérmenes de gobierno local (partici-pación popular mediante), el plantea-miento de profundizar unademocracia pluralista a través de laparticipación de los ciudadanos, nosólo a través del voto, el proyecto deeducación intercultural bilingüe y fi-nalmente el fortalecimiento de la eco-nomía comunal a partir de la idea deterritorio (lo que luego sería la LeyINRA).
Ha bastado que desglosemos unpoco las propuestas del Plan de To-dos y ya nos tropezamos con las pri-
meras discrepancias de fondo inclusocon los Manifiestos de Tiwanacu. Enefecto, la principal discrepancia en-tre éste y los otros tres textos estribaen que éstos plantean la toma delpoder político por parte de los secto-res excluidos. Es lo que todos ellos lla-man la liberación de aymaras,quechuas y guaraníes.
En síntesis, la única gran coinciden-cia entre Cárdenas y Quispe está enque ambos consideran la situaciónactual como insuficiente y digna deser transformada, pero cuando empie-zan a enunciar las maneras en que es-tos cambios deben ser llevadosadelante, entonces comienzan las di-vergencias.
BRECHAS DE SEPARACIÓNEn 1993, el “Plan de Todos” apues-
ta al “poder del voto” para llevar ade-lante su propuesta de cambio. Elobjetivo es claro, la toma pacífica delgobierno mediante los mecanismosdemocráticos. En ello coincide a ladistancia con los dos manifiestos deTiwanacu. Ambos textos tienen unhorizonte democrático, aunque ésteno ocupa el primer plano de sus pre-ocupaciones. El primero, emitido en1973, critica con dureza a los parti-dos políticos que han aprovechado elvoto universal para escalar al poder. Enese sentido aboga por una participaciónpolítica “real y positiva”, exenta de ma-nipulaciones y prebendalismo. Para ellopone como condición que el movi-miento campesino se transforme enun actor autónomo, capaz de pensar
129
Estado y ciudadanía
con cabeza propia. El segundo mani-fiesto tiene a la democracia como unade sus metas fundamentales. En uncapítulo específico, los autores exigenla institucionalización del país. Lo ha-cían en 1977, a pocos meses de lahuelga de hambre de las mujeres mi-neras que pondría fin a la dictadurade Banzer. Entre los pedidos más im-portantes está la convocatoria a elec-ciones y el regreso de los exiliados.
Por lo señalado, puede decirse queexiste una línea de continuidad y pro-fundización en el discurso kataristaadscrito a la democracia como siste-ma de gobierno. Donde sí hay unaruptura clara es en la carga revolucio-naria. Aunque los manifiestos deTiwanacu predican por la democra-cia en un contexto dictatorial, ponenmás énfasis en la situación de humi-llación y explotación del campesina-do. En ambos textos encontramos losprimeros esbozos de la teoría de losejes sociales. Sin embargo, cuando yallegamos al Plan de Todos, dos déca-das después, el katarismo cardenistaha cerrado uno de sus ojos, y ya sóloobserva la realidad desde la ópticade la nación. El propio Xavier Albó(1993) lo reconoce cuando subrayaque el katarismo aliado a Goni em-pieza a admitir que existe una bur-guesía “modernizante” y que antesque atizar la lucha de clases, hay que“pagar una deuda social (...) en laforma de servicios asistenciales”.
Lo último es fundamental para elanálisis. El MRTKL de Víctor HugoCárdenas ha terminado aceptando la
presencia permanente del sistema de-mocrático representativo y se ha so-metido a sus reglas del juego. Esto hamodificado radicalmente sus ambi-ciones. Bajo esa óptica, las demandasseñaladas con mucha fuerza en losmanifiestos de Tiwanacu sólo podríanser plasmadas mediante reformas le-gales y acciones administrativas. Lasmedidas de fuerza terminan siendodescartadas.
No sucede lo mismo con FelipeQuispe. Sus dos documentos partende un mismo diagnóstico, Bolivia esun territorio invadido por “invasoresblancos y mestizos remanentes de laColonia” (1990). Sus énfasis estánpuestos en describir la situación depobreza y postración de las masas in-dígenas. Quispe no ahorra adjetivospara denunciar las injusticias que vi-ven aymaras y quechuas. Para ello em-plea imágenes muy concretas:“Vendemos nuestro esfuerzo, sudor ydolor humano a un precio casi gra-tuito para que el patrón se vuelva másmillonario y que viva zambullido so-bre los dólares, feliz y contento en suszonas residenciales, como Sopocachi,Obrajes, Miraflores, Calacoto, Achu-mani, fornicando con sus buenashembras, llenos de lujo”. Ante estadescripción cruda de las cosas, Quis-pe asegura que los antepasados de losaymaras ya mostraron la solución: “LaGuerra legítima, legal, justa y real-mente de los Aymaras para las nue-vas generaciones emergentes”. Valedecir que mientras Cárdenas planteauna lista de respuestas legales como
130
Estado y ciudadanía
la descentralización o la capitaliza-ción, Quispe concentra todo su ver-bo en la toma del poder político porla vía armada.
El proyecto de Quispe (1999) con-siste en “expulsar y barrer” las ideas,principios, leyes, códigos, ciencia, fi-losofía, religión, el individualismoegoísta capitalista, la opresión, discri-minación, jerarquización de clases yel “crudo racismo al indio campesi-no”, practicados por los dominado-res. Además del empleo del fusil comomedio para lograr este objetivo, Quis-pe plantea el reencuentro con el te-rritorio y el triunfal retorno delglorioso pasado. Es la restauraciónexplícita del orden social pre colonial.Ello se resume, en palabras de Quis-pe, en la imposición de “la ley comu-nitaria de igualdad de derechos paraque todos trabajen con honradez”.
En medio de su argumentación, elfundador del EGTK aclara que no espartidario de la lucha de razas. Conesta frase deslinda cualquier semejan-za con el fascismo europeo. “Nues-tras leyes naturales y comunitarias noserán para esclavizar ni discriminar alos q’aras blancos extracontinentales”,enfatiza Quispe. Los ex opresores ten-drían que someterse a las leyes comu-nales, pero gozarían de los mismosderechos que todos, eso es lo que sededuce de su argumentación.
Quispe (1999) lanza un rechazodirecto a la idea de nación boliviana.“Jamás nos hemos fundido en ese cri-sol de la bolivianidad, sino que so-mos y seguiremos manteniéndonos
con nuestra propia identidad histórica”,asegura el autor de “Tupaj Katari vive yvuelve...”. La propuesta alternativa a laidea de una patria de bolivianos es laUnión de Naciones Socialistas del Qu-llasuyu, una sociedad donde “reine elcolectivismo y el comunitarismo”. Todoello se resume en la idea de que los pro-pios aymaras se autogobiernen.
El documento previo, la tesis políti-ca para el VII Congreso de la COB, esel punto de partida de las mismas ideas.Muchas de ellas se repiten textualmen-te, aunque el de 1987 ha sido adaptadopara un auditorio obrero. En ese senti-do se incluyen referencias a la Marchapor la Vida ocurrida un año antes y serescata la idea de aprovechar los impul-sos insurreccionales de la clase obrera.En todo el documento se usa el térmi-no “trabajadores” a fin de englobar alos productores de riqueza, que deacuerdo a la tesis, son quienes debencontrolar los recursos de un futuro es-tado socialista mediante el uso de lasarmas.
En el plano cultural, la tesis sindicalhabla de conquistar la libertad de lanación aymara, quechua y otras nacio-nalidades oprimidas, para después, enuna segunda etapa, rearticularlas en unaUnión socialista, que, se anuncia, será“fraternal y voluntaria”.
CONCLUSIONESComo ya se vislumbraba en un ini-
cio, el katarismo parece haber vueltoa las matrices de su discusión funda-cional. Veinte años después encontra-mos de nuevo posiciones muy
131
Estado y ciudadanía
similares a las de indianistas y kataris-tas, los primeros nacionalistas radicales,los segundos, permeados por las ideasde los otros partidos con los que tienenrelaciones políticas intensas. Lo que hacambiado es el contexto. Mientras elkatarismo moderado de antes se vincu-laba con la izquierda sindical y partida-ria, el de ahora lo hace con un partidocomo el MNR. La base de esos contac-tos es indudablemente programática ytiene que ver con la posibilidad de in-fluir sobre las decisiones de gobierno.Sin embargo, al igual que en el pasado,la relación entre kataristas y políticos tra-dicionales sigue siendo asimétrica endesmedro de los primeros. Continúasiendo una necesidad “rastrillar” en losdocumentos para detectar la influenciade las ideas indígenas en los planes degobierno que han admitido su injeren-cia.
Del otro lado, para el caso de in-dianistas o kataristas guerrilleros, laevolución política también es muyclara. Mientras los indianistas delMITKA tenían una posición estric-tamente nacionalista aymara o que-chua, los de ahora, representados porFelipe Quispe, han asimilado algunosemblemas abandonados por la iz-quierda como el socialismo. Es eseproyecto de sociedad que completancon sus visiones propias, nacidas deuna manera de pensar y sentir que sepretende muy distinta de la occiden-tal. Los radicales de hoy han fundidola reflexión europea sobre el socialis-mo con las ideas de Fausto Reinaga,que profesaban a principios de la dé-
cada del 80. Estos planteamientos,dejados de lado por la mayoría de laizquierda, han sido retomados porestos líderes campesinos, que encuen-tran un complemento en la concep-ción político-militar. Todo ello hacreado una brecha aún más infran-queable entre Víctor Hugo Cárdenasy Felipe Quispe. Podría decirse quemientras el primero ha terminado deadscribirse al liberalismo imperante,el segundo se ha radicalizado en unaperspectiva de ruptura con el sistemademocrático representativo.
Todo ello muestra un interesante re-torno a los patrones de argumentacióndel pasado, divididos en la bifurcaciónkataristas-indianistas, aunque es indu-dable que el contexto ha cambiado. Elprincipal viraje consiste en que todo elsistema político y los propios planes dereforma aplicados en los últimos añosse han abanderado de las reflexionescentrales del katarismo, aunque de for-ma subordinada y sin los contornosradicales que lo caracterizaron en losaños 70. Este hecho ha desdibujadola identidad autónoma de sus deman-das, que sólo se muestran distintascuando encarnan consignas revolucio-narias como las planteadas por FelipeQuispe. Esto indicaría, a futuro, queuna refundación del katarismo comomovimiento autónomo y transforma-dor sólo podrá darse desde los már-genes laterales del sistema político,donde no se confunde con las ideasimperantes, muy pluriculturalistas enla forma, pero escasamente auténti-cas en la práctica.
132
Estado y ciudadanía
BIBLIOGRAFIA
• Albó, Xavier, 1993, ¿...Y de Kataristas a MNRistas?, CEDOIN-UNITAS, 1993, La Paz.
• Centro Campesino Tupaj Katari, Primer y segundo manifiesto de Tiwanacu, 1973 y 1977, Tiwana-cu, La Paz.
• Gobierno de Bolivia, Código de la educación boliviana, 20 de enero de 1955, editorial Serrano, LaPaz.
• Ministerio de Educación y Cultura, 1987, Reforma de la educación , libro blanco, Editorial Educa-tiva.
• MNR-MRTKL, 1993, El plan de todos, propuesta de gobierno MNR-MRTKL, mayo, La Paz.
• Hurtado, Javier, 1991, Katarismo. 1986. Ediciones Hisbol, colección Movimientos Sociales, LaPaz.
• Ofensiva roja de Ayllus kataristas y células mineras, 1987, Propuesta de tesis política al VII Congresode la COB, julio, Santa Cruz.
• Quispe, Felipe, 1990, Tupaj Katari vive y vuelve, carajo..., julio, La Paz.
• SOBRE EL AUTOR:Comunicador. Estudiante de la maestría deFilosofía y Ciencia Política de la UMSA.
133
Estado y ciudadanía
¿INESTABILIDAD CONTINUAEN EL SISTEMA DE PARTIDOS
EN BOLIVIA?LOS EFECTOS DE LAS LEYES
ELECTORALESGrace Ivana Deheza* •
nitud de estos cambios? y ¿existen ten-dencias que han perdurado a lo largodel tiempo? En este ensayo se quiereanalizar la estabilidad o inestabilidadque se produce en el sistema de parti-dos en el congreso a partir de las ins-tituciones, es decir se pretendeobservar como las leyes electoralesinfluyen o no en la estabilidad del sis-tema de partidos y en el multiparti-dismo.
El presente artículo está dividido dela siguiente manera. En la primeraparte se expone la inestabilidad y laexistencia de ciertas tendencias cons-tantes en el sistema de partidos. En lasegunda parte se utilizan las variablesinstitucionales para observar los efec-tos en la inestabilidad. Se muestra cuáles la incidencia de las leyes electora-les en la inestabilidad del sistema en
Durante los últimos años los análi-sis sobre el comportamiento de lospartidos y de éstos dentro del sistemaha sido creciente. Uno de los aspec-tos que casi todos los estudios hantocado sea directa o indirectamentees la aparición y cambio de partidosde una elección a otra que modificanel sistema de partidos (Romero 1993,1995, 1997; Yaksic 1997, Rojas yZuazo 1998 entre otros). La volatili-dad, sumada a la inhabilidad de lospartidos a sobrevivir a lo largo deltiempo y a la débil organización delos partidos han servido para caracte-rizar al sistema de partidos de Boliviacomo incompleto o incipiente(Mainwaring y Scully 1994). Es evi-dente que existe una alta volatilidadelectoral y en el congreso pero es ne-cesario preguntarse ¿cuál es la mag-
* Ensayo presentado al I Congreso de Ciencia Política 7-11 de Junio 1999, La Paz, Bolivia
134
Estado y ciudadanía
el período 1979-1997. En este es-tudio no se han introducido varia-bles como la estructura de clivajes,ni las diferencias políticos- progra-máticas, ni el comportamiento delvoto debido a que para la operacio-nalización de estas variables no secuentan con datos precisos paratodo el período en cuestión.
SISTEMA DE PARTIDOS:¿INESTABILIDAD O ESTABILIDAD?
El cambio que se produce en elsistema de partidos y, por lo tanto,en la estabilidad a lo largo del tiem-po puede medirse con el índice devolatilidad electoral de Pedersen, elcual también puede utilizarse en elanálisis del congreso, esta medidasirve para calcular en que medida
los partidos ganan o pierden fuerza deuna elección a otra (Pedersen 1979, 6).El calculo se realiza mediante la sumade los valores absolutos de las diferen-cias obtenidas en elecciones (o de lossitios en el congreso) de dos eleccionessucesivas de todos los partidos y dividi-das entre dos. Esta medida es utilizadapara medir tanto el cambio en elec-toral y también el cambio que se pro-duce en el congreso. Utilizando esteíndice los resultados que se han obte-nido están expresados en la tabla 1.En la tercera columna de la tabla 1 seencuentra la volatilidad electoral, lamedia obtenida para todo el períodoes del 43.83%, media considerable-mente alta1 .
Los resultados muestran una altavolatilidad electoral, en media es de
1 Es de notar que en el estudio realizado por Pedersen la volatilidad más alta encontrada es la deFrancia (1948-1959) con el 21.8%. Esta media es aún comparablemente baja con las más altas quese registran en América del Sur después de la transición a la democracia, las cuales pertenecen aPerú y Ecuador que tienen en media el 43.2% y 54.0% respectivamente (Mainwaring y Scully1995,8).
135
Estado y ciudadanía
43.81%2 , se han obtenido para lavolatilidad electoral por años mues-tra altas fluctuaciones. El primer cam-bio que se produce solamente despuésde un año (de 1979 a 1980) es del22.55% y después, el segundo cam-bio pasa a 59.11%, volviendo a bajaren 1989 a 33.53%, incrementándosenuevamente en 1993 y bajando en1997. Estos datos muestran que ni enlas primeras elecciones después de latransición a la democracia ni poste-riormente, se ha logrado una estabi-lización del voto, es más los datosestán mostrando un comportamien-to fluctuante del electorado.
La situación para el congreso es di-ferente, la volatilidad media en el con-greso es de 26.16% para todo elperíodo, considerablemente menor ala volatilidad electoral. La tendenciahacia las fluctuaciones también se ve-rifican por años, aunque éstas no tie-nen porcentajes tan altos como lavolatilidad electoral, el cambio mássorprendente se da en 1985 con el49.23%, en los otros años también lavolatilidad en el congreso pasa del28.46% al 35.37%. Esto tambiénmuestra que en el congreso se produ-cen cambios considerables y, por lotanto, tampoco existe una estabilidad.
A este punto es importante consi-derar ¿cómo se da este cambio?, ¿in-volucra a todos los partidos o no? y¿existen partidos enraizados en el sis-
tema?. Con la transición a la demo-cracia nuevos partidos surgieron enescena marcando definitivamente elmultipartidismo. No todos los parti-dos que surgen a fines de los años se-tenta han logrado sobrevivir, siendoeste uno de los factores que permiteexplicar los altos índices de volatili-dad, sin embargo, ciertos partidos hanlogrado subsistir elección tras elecciónhasta 1997.
Agregando los porcentajes de aque-llos partidos que han obtenido másdel 10% en el congreso, los resulta-dos revelan aspectos interesantes. Enla primera columna de la tabla 2 seencuentra el porcentaje acumulado delos sitios en el congreso por los parti-dos/coaliciones con más del 10% desitios en el congreso, los partidos conmás del 10% reúnen un porcentajebastante considerable de la represen-tación en la cámara de diputados. Elaspecto sorprendente es que los por-centajes acumulados se dan por trespartidos/coaliciones mayores (las ci-fras en paréntesis), estos tres partidosprecisamente son el MNR, ADN yMIR. En 1993 se agrega la UCS yen 1997 Condepa, pero no en detri-mento de los partidos mayores. El fe-nómeno que se observa es que a pesarde la alta volatilidad en el congresoexiste una continuidad del MNR yde la ADN en el sistema, mientrasque desde la desarticulación de la
2 La volatilidad electoral obtenida difiere de la media de obtenida por Mainwaring y Scully (39.2%),debido a que los dos autores para comparar el cambio producido de 1989 a 1993 toman el porcen-taje agregado de los votos obtenidos del MIR y ADN, para 1989 comparar con el porcentajeobtenido por la AP en 1993 (1995, 9).
136
Estado y ciudadanía
coalición de la UDP en 1985, elMIR3 logra adquirir un sitial dentrode los partidos mayores en el sistema.(Esta desarticulación de la UDP esel elemento que explica la alta volati-lidad en el congreso experimentadaen 1985). Por lo tanto, puede afir-marse que desde 1979, solamente elMNR, la ADN y el MIR (desde1985), son los partidos que han lo-grado persistir en este proceso, aun-que con fracturas o con fusiones.Estos partidos no solamente han lo-grado constituirse en los partidos demayor antigüedad en el sistema sinoque también son los que han reunidoen conjunto la mayor parte de los vo-tos y de los sitios en el congreso. Mos-trando que si existe una estabilidad delos partidos mayores en el congreso.
En la segunda columna de la tabla2 se observa que aquellos partidos quehan obtenido menos del 10%, osci-lan desde el 6.9% hasta el 27.69%, el
número de partidos varía del mismomodo y va desde dos hasta siete par-tidos menores. A diferencia de la con-tinuidad a lo largo del tiempo que hantenido los tres partidos mayores, es-tos partidos menores no son siemprelos mismos. Se han dado pocos casosde partidos menores que han logradosubsistir de una elección general aotra, como ser el caso del PS-1 (hasta1985), la mayor parte de los partidosmenores han logrado representaciónsolamente para un período constitucio-nal, por ejemplo FSB, ARBOL y el EJE.El ingreso y/o salida de los partidosmenores es el factor que incrementalos índices de fragmentación en el sis-tema y también de volatilidad en elsistema, debe notarse a medida queel porcentaje de los partidos menoresse incrementa, se disminuye el por-centaje de los partidos con más del10% en el congreso. Pude inferirseque los altos índices de volatilidad
3 Aunque estos dos últimos fueron en forma de coalición en las elecciones de 1993.
137
Estado y ciudadanía
estarían dados por los cambios que seproducen entre los partidos menores.
Para verificar el lugar donde se pro-ducen los altos índices de volatilidaden el congreso si se da por los cam-bios entre los tres partidos mayores oen los partidos menores fluctuantes,se ha desagregado la volatilidad en elcongreso por bloques4 . El bloque ob-servado es el de los tres partidos ma-yores, cuyo resultado reportando enla tabla 3 muestra que existen fluc-tuaciones poco significativas, porejemplo la de 1985 y es la más alta ycomo se ha mencionado se debe a ladesaparición de la UDP.
Comparando los resultados de la ta-bla 3 con los resultados obtenidos enla tabla 1 columna 2 se observa queambos no se aproximan a la volatili-dad en el congreso. Por ejemplo, la
volatilidad en el congreso para el año1989 es de 28.46% siendo la volatili-dad entre el bloque de los tres parti-dos mayores de únicamente 9.23%.Inclusive el más alto cambio que seha producido en el bloque de los trespartidos mayores es de 28.07% en1985 no logrando explicar el 49.23%del total en el congreso. Las diferen-cias sustanciales que separan a ambasvolatilidades están poniendo en evi-dencia que los altos índices de volati-lidad en el congreso se debe no a lasfluctuaciones de la representaciónparlamentaria obtenida por los parti-dos mayores sino a las fluctuaciones
de los partidos menores. La primeraconclusión derivada de la anterior esque la presencia y continuidad de lospartidos mayores, sumada al porcen-taje que han obtenido en la cámara
4 Se considera el cambio que se producen entre los tres partidos menores y no la volatilidad entrebloques que propone Bartolini y Mayer (1990, 22-23).
138
Estado y ciudadanía
de diputados, nos muestra que estosson los partidos enraizados dentro elsistema y por lo tanto con una conti-nuidad mientras que el problema dela volatilidad en el congreso se expli-ca por la discontinuidad de los parti-dos menores.
No obstante, los altos índices devolatilidad en el congreso no se de-ben a los cambios que sufren los gran-des partidos, sino al ingreso/salida delos partidos menores. ¿Cómo se pue-den explicar estos cambios? Dado aque el interés del presente artículo esexplicar la inestabilidad del sistema departidos en el congreso (y no la vola-tilidad electoral), una de las explica-ciones tentativas es a partir de lasinstituciones electorales y cómo haninfluido en la estructuración del sis-tema de partidos en el congreso y porlo tanto en la presencia y fluctuaciónde los partidos menores.
LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SUINFLUENCIA EN EL SISTEMA DEPARTIDOS
En Bolivia la constitución desde1839, inclusive con la reforma de1994, considera que la elección delpresidente de la república se da cuan-do un candidato que obtiene la ma-yoría absoluta de los votos. En el casoque ningún candidato obtenga lamayoría absoluta en la primera vuel-
ta la elección pasa al congreso, hastala reforma de 1994 se elegía entre lostres candidatos más votados mientrasque después de la reforma se eligeentre los dos candidatos más vota-dos5 . Este sistema según Jones (1994,126) está caracterizado junto conChile como una de las variantes den-tro del mayoritario run-off, por losefectos que produce el mismo6 . En elestudio de Shugart y Carey, Boliviano se encuentra dentro de la clasifi-cación de los sistemas en los cuales elvoto popular no es decisivo, que se-rían los casos de Argentina, Chile yEstados Unidos debido a que este noproduce la tendencia hacia la forma-ción de coaliciones entre las fuerzasopositoras (1992, 210).
En este trabajo se considera que elsistema de elección por mayoría ab-soluta con elección en el congreso nopuede tratarse como una variante delmayoritario, por los efectos que pro-duce en el sistema, mientras que sipuede incluirse en la clasificacióndonde el voto popular no es decisivo.Como se verá a continuación a pesardel reducido número de eleccionesque se han dado en Bolivia, conside-ro que es importante considerar al sis-tema mayoritario absoluto conelección en el congreso (MAC) porseparado para observar los efectos so-bre el sistema de partidos. De este
5 Por este tipo de elección presidencial el sistema presidencial boliviano se lo ha considerado recien-temente como híbrido o semipresidencial Gamarra s/f, Sartori 1994 y Linz 1994.
6 En el trabajo de Jones uno de los efectos de los sistemas mayoritarios run-off es el de reducir laprobabilidad que tenga la mayoría en el congreso del partido del presidente. Siguiendo a Shugarty Carey considera que este sistema tiende a desalentar la coalición de fuerzas opositoras. (Jones1994, 127-130).
139
Estado y ciudadanía
modo dentro del sistema mayoritariocon segunda vuelta está Bolivia en elcual se incluirían a Argentina (hasta1994), Chile (1923-1973), Perú(1956-1978) y Estados Unidos7 .
Es necesario recalcar que desde quese introduce el MAC en 1839 hasta1951 en las 24 elecciones presiden-ciales que se dieron solamente en cua-tro circunstancias ningún candidatoobtuvo la mayoría absoluta de losvotos8 , al igual que en Chile hasta1973 la elección en el congreso rati-ficó en todos los casos la primeramayoría (Mesa 1990, 251). Al tipode elección presidencial debe agregar-se también el sistema mayoritario deelección de la cámara de diputados(Vaca Diéz 1998, 287). En el perío-do 1956-1969 por la dominancia delMNR todos los presidentes lograronser electos con el voto popular.
Cuando el sistema de partidos ex-plosiona en 1978, es cuando se danla elección de los presidentes en elcongreso y, por lo tanto, cuando losefectos del MAC comienzan a mani-festarse en el sistema. Los efectos quese han dado en el sistema son dos: pri-mero sobre el número de candidatospresentados a las elecciones generalesy, segundo, sobre la formación de coa-liciones pre-electorales.
El primer efecto del MAC es deincrementar el número de candida-
tos presentados a las elecciones gene-rales, que contrarrestaría al efecto deagregación en formación de largascoaliciones pre-electorales, razón porla cual el caso de Bolivia es excluidopor Shugart y Carey (1994, 210).Desde 1979 hasta 1997, en media sehan presentado 12.16 candidatos a laselecciones generales, indudablemen-te esta cifra corrobora la hipótesis deJones y de Shugart y Carey. A pesarde este alto número de competidorespor la primera magistratura del país,el MAC ha influido positivamente enla formación de acuerdos pre-electo-rales entre los partidos para presentarcandidatos a las elecciones presiden-ciales. La formación de coalicionesestá en función al comportamientoestratégico de los partidos. Los parti-dos en los sistemas multipartidistasson conscientes que solos difícilmen-te podrán obtener la mayoría absolu-ta, por lo cual necesitan formaralianzas para presentar candidatos alas elecciones. La selección de losmiembros de la coalición está subor-dinada al doble cálculo estratégico:primero, los partidos calculan cuálesson las combinaciones que les propor-cionarán mayores posibilidades devictoria o de obtener mayor cantidadde votos para acceder a la elección enel congreso y, segundo, los partidosal mismo tiempo prevén cuál de las
7 Estos casos que no consideran Shugart y Carey cambian notablemente el concepto que ellosutilizan puesto que en Perú por ejemplo en la mayoría de los candidatos fueron apoyados porcoaliciones pre-electorales y con una media del número efectivo de candidatos presentados a laselecciones presidenciales de 2.65, siendo la más baja dentro de los sistemas multipartidistas.
8 Ballivián 1873, Pacheco 1884, Baptista 1892 y Hertzog 1947 (Mesa 1990, 254)
140
Estado y ciudadanía
9 También en la elección de 1982.
combinaciones es la optima en el con-greso. Es decir, como ningún partidoobtendrá la presidencia en eleccióndirecta y la elección del presidente iráal congreso, se buscan las combina-ciones que en el congreso proporcio-nen el apoyo necesario para elegirpresidente en el congreso. Este doblejuego que presupone el MAC ha te-nido una influencia positiva en laagregación de los partidos, incidien-do notablemente en la formación decoaliciones electorales en el sistema.
Es por esta razón que los partidoshan recurrido a la formación de coa-liciones pre-electorales. Estas alianzaselectorales se han formado desde 1979hasta 1997 han variado en su dimen-sión y en su composición, los partidosmayores se han aliado estratégicamen-te con partidos menores, tal el caso deADN/PDC en 1989, o inclusive sehan formado coaliciones entre parti-dos menores, por ejemplo FPU o IUen 185 y 1989 respectivamente, elporcentaje promedio de los votos ob-tenidos por todas las coaliciones es de16.60%. Mostrando que no existeuna concentración alta del voto comosugieren Shugart y Carey. Sin em-bargo debe notarse que a pesar de queel porcentaje considerablemente bajo,las coaliciones de la UDP y AMNR en1979 y 1980, la de ADN/PCD en1989, la de AP y MNR/MRTK, en1993 y la de ADN/NFR/PDC en 1993han obtenido en promedio un por-centaje promedio de 26,40% deltotal de votos.
La formación de estas coalicionespre-electorales evidencia que la for-mación de alianzas electorales se daen los casos donde la probabilidad quecada partido tiene de ganar por sí sólola mayoría absoluta es baja, los parti-dos con la formación de alianzas in-crementan la probabilidad de obtenerel porcentaje necesario para acceder ala elección en el congreso y, una vezen el congreso, elegir al candidato conel apoyo de todos los parlamentariosmiembros de la coalición.
La pregunta que surge a partir delos datos es ¿Por qué, entonces se pre-sentan tantos candidatos a las eleccio-nes generales? Las eleccionespresidenciales en Bolivia hasta 1993se dan simultáneamente con las elec-ciones para el congreso, en una mis-ma papeleta y con voto único,influyendo decisivamente en el núme-ro de candidatos presentados a laselecciones. La estrategia desplegadapor los partidos menores no es bus-car que sus candidatos presidencialessean electos como jefe de Estado, sinoobtener representación en el congre-so para poder posteriormente utilizar-los como recurso de intercambiopolítico, es decir que los sitios en elcongreso son un recurso para poderpactar con los partidos mayores en elcongreso. Este comportamiento estra-tégico se verifica en las elecciones de1993 y 19979 para la elección de lospresidentes. Los partidos menoresutilizaron sus recursos en el congresopara negociar con los partidos mayo-
141
Estado y ciudadanía
res y formar los gobiernos, tal ha sidoel caso de la UCS y del MBL en 1993en la elección de Sánchez de Lozaday de Condepa (aunque este haya sidoun supporting party) en 1989 en laelección de Jaime Paz. Esta es una delos factores explicativos de la presen-cia de partidos menores en la compe-tición electoral.
REPRESENTACIÓN PROPORCIONALY EL SISTEMA DE PARTIDOS
Una de las consabidas “leyes de Du-verger” es que los sistemas por repre-sentación proporcional tienen almultipartidismo. Este sistema se intro-duce (paradójicamente como indicaWhithead) desde 1956 (Vaca Diéz1998, 333), el cual por la dominanciadel MNR en el sistema no tiene los efec-tos multiplicadores hasta 1966. Losmétodos de asignación de escaños uti-lizados desde 1979 son los que se en-cuentran reportados en la tabla 4.
La literatura que analiza los efec-tos de las leyes electorales nos mues-tran que existen diferencias en eltratamiento de cada uno con rela-ción a los partidos mayores y me-nores (Lijphart 1986, 1990). Estavía es útil en tanto permitirá expli-car las fluctuaciones de los partidosmenores en el congreso.
En las primeras elecciones al iniciar-se la transición a la democracia en 1979y 1980 el método utilizado fue el mé-todo del resto mayor siendo uno de losmás proporcionales (Lijphart 1986,178). Este método no se alteró en laselecciones de 198510 . Recién para laselecciones de 1989 este fue modifica-do con la introducción del doble co-ciente, el primero se llama cocientede participación que se obtiene dela división entre total de los votosvalidos en un departamento entreel número de escaños a distribuir-se, los partidos que tienen igual o
10 Este método no fue alterado por la falta misma de tiempo después de la renuncia de Hernán SilesZuazo en 1984. Siguiendo a Cordero “No hubo tiempo ni siguiera para producir un pequeñoproceso de ajuste electoral, se recurrió a la Ley del 80 y bajo su cobertura normativa se procedió aelegir a un nuevo mandatario...” (Cordero 1999, 48).
142
Estado y ciudadanía
mayor a la cifra obtenida entran enla distribución. Una vez obtenido estecociente, se suman los votos de todoslos partidos que han entrado a la distri-bución por la CPP y se divide entre eltotal de los escaños a distribuirse en undepartamento, una vez obtenido estecociente se realiza el mismo proce-dimiento que con el de Hare parala distribución de los escaños conlos partidos que han entrado en ladistribución. El método del doblecociente restringe la participaciónde los partidos menores puesto quelos elimina a aquellos que no ob-tengan el mínimo para entrar en laparticipación11 . Puesto que los par-tidos grandes y los menores no sontratados de la misma forma.
En los años 1993 y 1997 se utili-zan los métodos Sainte Laguë yD’Hondt respectivamente, los quesegún Lijphart se sobreponen en pro-porcionalidad y son menos propor-cionales que el método del restomayor12 . Como se puede observar dela tabla 4 los sistemas utilizados hanido de los más proporcionales a losmenos proporcionales.
El primer efecto que se tiene queobservar es si ha existido una des-viación de la proporcionalidad en elsistema, para ellos se han calculadoel índice de desviación de la propor-
cionalidad de Loosemore yHanby13 .
Los resultados que se han obtenidoutilizando el índice de desviación dela proporcionalidad están expuestosen la tabla 5. Estos revelan que lamedia del total de los años conside-rados en el presente estudio es consi-derablemente baja (8.91%). Estamedia se encuentra por debajo delD=10% donde se encuentran los sis-temas con alta proporcionalidad. Losdatos evidencian que durante los añosque se ha utilizado el largest remain-ders los índices son muchos menoresen comparación a los años donde seha utilizado el doble cociente, Sain-te-Laguë y el sistema D’Hondt.Como se observa en el gráfico, la cur-va D desde 1979 hasta 1985 está pordebajo del 10% y sufre una alza con-siderable a partir de 1989. Eviden-ciando la hipótesis que el sistemaD’Hondt es el menos proporcionaldentro del sistema.
Aunque los efectos de la formula elec-toral y la magnitud de los distritos elec-torales tienen un efecto débil sobre elmultipartidismo (Lijphart 1990,493), especialmente en el sistemapresidencial donde el voto es simul-táneo para las elecciones presiden-ciales y para el congreso en unamisma papeleta y con voto único
11 Aunque es evidente que algunos de los partidos menores que no alcancen este primer cociente nicon el cociente de Hare pueden obtener sitios en la distribución.
12 Siguiendo a Lijphart cuando se realiza la comparación entre el D’Hondt y el de resto mayor elúltimo es más proporcional debido a que este trata igualmente a los partidos largos y péquenos(1986, 173.). Mientras que en comparación entre D’Hondt y Sainte-Laguë el ultimo honora aalgunos remanente.
13 El índice es:D = (1/2) ∑ S
1 - V
1
143
Estado y ciudadanía
(Nohlen 1992, 396). El efecto quese quiere observar es en cuanto sereduce el número efectivo de parti-dos presentados en las eleccionesdespués de la aplicación de los mé-todos de distribución. Dado a queel sistema es proporcional se esperaque no exista una reducción subs-tancial del numero efectivo de par-tidos presentados en las elecciones(Nv) y el número efectivo de parti-dos en el congreso (Nc)14 . En la ta-bla 6 están expuestos los resultadostanto para Nv y para Nc, como se
comprueba la media para todo el pe-ríodo muestra que si existe una reduc-ción del Nv al Nc. Por otro lado, enlos años 1980 y 1985 existe una co-rrespondencia entre el número efec-tivo de votos y el número efectivo departidos en el congreso, mientras quedesde 1989 hasta 1997 la reducciónes mayor de entre el número efectivode partidos que participan en las elec-ciones y el número efectivo de partidosen el congreso.
Es de notar que cuando se aplican lasdos fórmulas del doble cociente, Sainte
14 El número efectivo de partidos se obtiene con la fórmula de Laakso y Taagepera (1979) utilizandolos votos o los sitios en el congresoN
v = 1
n
∑pi2
i = 1
144
Estado y ciudadanía
Laguë y el sistema D’Hondt existe unareducción en el número efectivo de par-tidos representados en el congreso conrelación al número efectivo de partidosen las elecciones. La reducción del Nval Nc que se produce por el doble co-ciente en 1989 es la más alta solamen-te, ésta va de 6.18 a 4.31, y recurriendoa los partidos menores en la tabla 2se observa que en ese año solamen-
te dos partidos menores obtuvieronrepresentación parlamentaria, eviden-ciando que este sistema ha producidouna reducción del número de partidosen el parlamento.
Los datos nos están mostrando queel cambio de las fórmulas utilizadases la que permite una reducción ma-yor o menor en el número efectivode partidos en el congreso, y dado aque las formulas aplicadas dentro delPR no tratan de la misma forma a los
partidos menores en los casos donde sonmenos proporcionales se da una reduc-ción de los partidos menores que lo-gran el acceso al congreso (Véase en latabla 6 los datos para 1989 y 1997.)
El último aspecto que se observa esel cambio que se produce con la in-troducción de la combinación del sis-tema proporcional y del mayoritarioen la asignación de escaños en la cá-
mara de diputados. La elección directade los diputados ha permitido que enalgunos departamentos logren represen-tación los partidos menores. El caso delMBL es un ejemplo que ha logrado re-presentación por los diputadosuninominales en Chuquisaca, LaPaz y Potosí. También la IU halogrado representación en el con-greso todos a partir de los sitiosganados en Cochabamba. Sonpocos los casos de partidos que no
145
Estado y ciudadanía
habiendo obtenido ningún asien-to en el congreso por el PR hanlogrado representación por el sis-tema mayor i tar io. El caso deADN en Chuquisaca y en Pando,el del MNR en Potosí y del MIR enPotosí y Tarija (Véase apéndice 2).
El cambio que produce la asigna-ción de los dos métodos en la dis-tribución si se compara con laasignación si esta se mantenía RPcon sistema D’Hondt se da en tér-minos globales. En la tabla 7, segun-da columna se expone el total realde los escaños en la cámara de di-putados y en la cuarta columna dela misma tabla se encuentran los re-sultados calculando si estos se hu-biesen distribuido todos por RPmétodo D’Hondt con las nuevasmagnitudes para los 9 departamen-tos.
El primer aspecto que se observacomparando el total real y el totalhipotético en la asignación de esca-ños es que aplicando cualquiera de
los dos métodos los partidos meno-res como la IU y MBL adquierenrepresentación en el congreso, perola diferencia se encuentra en el por-centaje menor obtenido en la dis-tribución hipotética, el MBLespecialmente sería el más penali-zado en esta distribución.
Segundo, los partidos mayorescomo el MIR, ADN y MNR en laasignación real tienen un porcentajemenor que en el total hipotético, enlos tres caso varía cerca al 2%. Mien-tras que en los partidos menores MBLe IU en la distribución real obtienenmayor representación que en la hipo-tética, la UCS estaría junto con estosdos partidos. Tercero, el total real elnúmero efectivo de partidos en el con-greso es mayor en la distribución realque en el total hipotético, véase la úl-tima fila de la tabla 7, esto se debe alos porcentajes que adquieren el MBLy IU.
Con el nuevo sistema electoral, lafragmentación del sistema en el congreso
146
Estado y ciudadanía
se ha incrementado ésta pasa de ser4.29 a 5.50, la más alta desde la tran-sición a la democracia, mientras quepor el contrario la volatilidad en elcongreso más baja.
CONCLUSIONESEn este trabajo se ha demostrado
que pese a existir una alta volatilidadtotal en el congreso existe tendenciasconstantes en el sistema de partidos.Estas tendencias están identificadaspor la continuidad a lo largo del tiem-po de los tres partidos mayores elMNR, ADN y el MIR, cuyas fluc-tuaciones no han originado los altosíndices de volatilidad. Al parecer esel ingreso/salida de los partidos pe-queños en el congreso los que origi-nan dicha inestabilidad y tambiénexplican la alta fragmentación delsistema. Por otro lado, la indecen-cia de las leyes electorales en el nú-mero de partidos en el congreso esnotable. Como se ha observado, lasimultaneidad de las elecciones pre-
sidenciales y para el congreso en unamisma papeleta y con voto únicohasta 1993 ha influido decisivamen-te en el número de candidatos pre-sentados a las elecciones y, por lotanto, en la presencia de partidosmenores que compiten en las mis-mas. Es posible deducir que la mag-nitud de los distritos (hasta 1993)no ha sido un factor decisivo en el mis-mo multipartidismo. Los resultadoshan demostrado que uno de los facto-res que ha alterado sustancialmente lafragmentación del sistema ha sido elcambio en el método utilizado en la dis-tribución de sitios en escaños.
La explicación de los cambios e ines-tabilidad con ciertas tendencias cons-tantes que se dan en el sistema departidos es parcial en el sentido que estasolo ha tratado de explorar las relacio-nes institucionales, posiblemente el aná-lisis del cambio del comportamientoelectoral pueda explicar aún más estainestabilidad.
BIBLIOGRAFIA
• Bartolini, Stefano y Peter Mair. 1990 . Identity, competition and electoral availability. The stabilisation ofEuropean electorates 1885-1985. Cambridge: Cambridge University Press.
• Cordero, Cordero. 1998. “Los mecanismos de construcción del poder político: El sistema electo-ral Boliviano (1952-1991)”. Análisis Político. 3:41-50.
• Duverger, Maurice. 1951. “The Influence of Electoral Systems on Political Life”. International So-cial Science Bulletin 3:314-52.
• Gamarra, Eduardo. S/f. Presidencialismo híbrido y la democratización en Bolivia. Mimeo
• Jones, Mark P. 1994. Electoral laws and the survival of presidential democracies. Ph.D. Universidad deMichigan.
• Hofmeister, Wilhelm y Sascha Bamberger 1993. “Bolivia” En Dieter Nohlen (Coord.). Enciclopediaelectoral latinoamericana y del Caribe. Costa Rica: IIDH.
147
Estado y ciudadanía
• Laakso, Marku y Rein Taagepera. 1979. “Effective Number of Parties: A Measure with Applicationto West Europe” Comparative Political Studies 12:2-37.
• Lijphart, Arend. 1986. “Decrees of Proportionality of Proportional Representation Formulas”. EnB. Grofman y Arend Lijphart (eds .) Electoral Laws and Their Political Consecuences. New York:AgathonPress.
• Lijphart, Arend. 1990. “The Political Consequences of Electoral Laws, , 1945-85”. American Politi-cal Science Review 80:481-96.
• Linz, Juan J. 1994. “Presidential or Parliamentary Democracy: Does it Make Difference?”. En JuanJ. Linz y Arturo Valenzuela (eds .) The Failure of Presidential Democracy. Vol. I. Baltimore: Johns Ho-pkins Press.
• Mainwaring, Scott y Timothy R. Scully. 1994 . Building democratic institutions. Party systems in LatinAmerica. Stanford: Stanford University Press.
• Mesa, Carlos D., 1990. Presidentes de Bolivia: Entre urnas y fusiles. La Paz: Ed. Gisbert y CIA. S.A.
• Nohlen, Dieter. 1992. “Sistemas electorales y gobernabilidad”. En Dieter Nohlen (ed.) Elecciones ysistemas de partidos en América Latina. San José: IIDH, CAPEL.
• Pedersen, Mogens. 1979. “The Dynamics of European party systems: changing patterns of electo-ral volatility.” European Journal of Political Research. 7:1-26.
• Romero, B., Salvador. 1993. Geografía electoral de Bolivia. La Paz: Cebem, Ildis
• Romero, B., Salvador. 1995. Electores en época de transición. La Paz: Plural.
• Romero, B., Salvador. 1998. Geografía Electoral de Bolivia. La Paz: Fundación Hanns Seidel, Funde-mos.
• Sartori, Giovanni.1994 . Comparative Constitucional Engineering. An Inquiry into Structures, Incentivesand Outcomes. London: MacMillan
• Shugart, Mattew S., y John M. Carey. 1992. Presidents and Assemblies. Cambridge: Cambridge Uni-versity Press.
• Taagepera, Rein y Matthew S. Shugart. 1989 . Seats and votes. The effects of electoral systems. NewHaven y Londres: Yales University Press.
• Vaca Diéz, Harmando. 1998. Derecho electoral boliviano 1825-1997. La Paz: Fondo Editoral de laCámara de Diputados.
• Yaksic, Fabian II. Y Luis Tapia M. 1997. Bolivia: Modernizaciones empobrecedoras. La Paz: Muela delDiablo, Sos-Faim.
• SOBRE LA AUTORA:Politóloga. Docente de la maestría de Filoso-fía y Ciencia política del CIDES - UMSA
150
Estado y ciudadanía
ANALISIS DE COYUNTURA ACTUAL:
LA INEFICIENCIADE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
EN TANTO MECANISMOSDE MEDIACIÓN
Y REPRESENTACIÓNJimena Costa Benavides*•
Si partimos de un análisis gene-ral del proceso democrático bolivia-no, debemos reconocer que se haperfeccionado en diversos sentidos,que hemos avanzado mucho en loque se refiere a la institucionaliza-ción de los mecanismos de funcio-namiento de la democracia, que sehan implementado cambios quecontribuyen a mejorar la vida encomunidad y que gran parte de esoslogros son responsabilidad de nues-tros -tan venidos a menos- partidospolíticos.
A pesar de ello, también debemosreconocer la existencia de diversosproblemas vinculados al sistema departidos, entre los más generaliza-dos la falta de credibilidad, legiti-midad y representatividad, siendoeste último término el que nos pue-de ayudar a comprender mejor larelación compleja entre el proceso
de elección de los gobernantes y elcontrol social sobre sus acciones a tra-vés de elecciones competitivas.
Otros problemas más específicosy severos que no pueden descartar-se en el análisis, son aquellos vin-culados a las más variadasmodalidades de corrupción, inclu-yendo en este término aquellos fe-nómenos por medio de los cuales unfuncionario público actúa fuera delos estándares normativos del siste-ma, para favorecer intereses particula-res a cambio de una recompensa. Setipifican tres tipos: la práctica del co-hecho o uso de una recompensapara cambiar a su propio favor eljuicio de un funcionario público; elnepotismo o la concesión de em-pleos o contratos públicos sobre labase de relaciones de parentesco en lu-gar de mérito; y el peculado por dis-tracción o la asignación de fondos
151
Estado y ciudadanía
públicos para uso privado1 . Com-portamientos que lamentablemen-te se suceden con regularidad en elsistema político al margen de quie-nes sean los gobernantes de turno.
Si bien estos problemas no son ex-clusiva responsabilidad de los parti-dos políticos, porque ellos son unreflejo de la comunidad política a laque representan y su legitimidad seconstruye con relación al conjunto devalores y creencias de esa comunidadque les otorga consenso y que lesmarca ciertas pautas de comporta-miento de acuerdo a su cultura polí-tica, también debemos tomar encuenta que el comportamiento par-ticular de los “profesionales de la po-lítica” contribuye de manerasignificativa a extender las sombrasque obscurecen el ejemplar avance dela democracia boliviana.
En este trabajo intentaré realizar unanálisis de coyuntura respecto al rol delos partidos políticos a partir del esta-blecimiento del régimen democrático,haciendo un énfasis particular en losfactores que inciden en la generaciónde algunos de los mencionados pro-blemas y posteriormente concentran-do la atención en las característicasactuales de su comportamiento des-de el gobierno central.
A partir de estas reflexiones preten-do analizar el papel de aquellos parti-dos políticos que transitaron y aúntransitan por el Poder Ejecutivo y
determinar su contribución en la ges-tión gubernamental, para la construc-ción y profundización del régimendemocrático en Bolivia, tomando encuenta que en los años transcurridosse han implementado diversas e im-portantes reformas y sin embargo enlos últimos años se percibe un retro-ceso hacia situaciones menos expec-tables.
EL ORIGEN DE LA CRISIS DELEGITIMIDAD YREPRESENTATIVIDAD
Parece que en la mayoría de los ca-sos –en política no hay absolutos-, lospolíticos se acuerdan de los electoressolamente en situación electoral y lue-go olvidan que el cargo lo obtienengracias a ellos y que en su comporta-miento debe primar el interés gene-ral de la ciudadanía y no el interésparticular o el de los correligionarios delpartido.
De este modo se distancian cada vezmás de la sociedad y la lucha políticapasa a ser una lucha de intereses par-ticulares en la cual se incluye a la so-ciedad solamente en tanto requierande votos, apoyo y consenso para jus-tificar su comportamiento, algunadecisión o los efectos de la misma. De-bemos recordar a los políticos que tam-bién existen procesos de deslegitimacióny de impugnación de la legitimidad.
El origen de esta crisis de legitimi-dad y representatividad del sistema de
1 Bobbio, Norberto, Matteucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco. Diccionario de Política. Siglo XXIEditores. México, 1988. Página 438.
152
Estado y ciudadanía
partidos en Bolivia, se encuen-tra en el periodo de transiciónde la Unión Democrática yPopular (UDP), ya que en esostres años la sociedad y el Esta-do no compartían la misma de-finición de “democracia”: parael movimiento popular era en-tendida como sinónimo de jus-ticia social, redistribución deingresos y participación políti-ca; para los actores político -partidarios era entendida comoel derecho a elegir representan-tes y participar de eleccionesregulares. De este modo, éstasdos visiones encontradas, im-pedían establecer intersubjeti-vidad entre Estado y sociedady por ende, tampoco se dio laposibilidad de que se estable-cieran objetivos comunes a lasociedad y al Estado (el óptimo so-cial), con relación a cómo y haciadonde dirigir el rumbo de la demo-cracia boliviana.
Este desencuentro y casi total au-sencia de comunicación entre Estadoy sociedad, contribuye a la gestaciónno sólo de un proceso de ingoberna-bilidad, sino sobre todo hacia un pro-blema que no se ha resuelto hasta elpresente: la falta de acuerdo respectodel rumbo que se debe imprimir a laspolíticas públicas, dicho de otro modoexisten políticas gubernamentales,pero no políticas de Estado y ningu-na de las dos incorpora las demandasy necesidades societales de maneraconsistente.
Las políticas públicas pasan a de-pender exclusivamente de la gestióngubernamental de turno –cuyo plande gobierno generalmente es “concer-tado” a través de acuerdos post elec-torales-, y no de una propuesta estatalestructural y estructurada.
Por otra parte, esos acuerdos con-gresales se mueven bajo una lógica decomprender la relación mayorías -minorías no en un sentido verdade-ramente democrático con visión so-cietal, sino con una visiónestrictamente restringida al ámbitopolítico, donde se hace necesaria lamayoría para lograr la tan mentadagobernabilidad, sin recordar que delo que se trata es de lograr obtener y
LITURGIAS AMOROSAS EN UN BALCON OLVIDADO
153
Estado y ciudadanía
luego mantener el consenso de la so-ciedad y contar con la legitimidadsuficiente que les permita gobernar detal modo que no se haga necesaria laimplementación de medidas de ex-cepción como el estado de sitio.
LA MEDIACIÓN POLÍTICA EN ELPROCESO DE CONSOLIDACIÓN DELA DEMOCRACIA
Durante el Gobierno del acuerdoMNR-ADN, la Central Obrera Bo-liviana aún se mantenía como instan-cia de mediación política encompetencia con los partidos, peroinicia su repliegue hacia la sociedadcivil con la pérdida de centralidaddebido a los efectos de la nueva polí-tica económica, lo que a su vez posi-bilita que los partidos políticosasuman el rol que les correspondía enel sistema, pero que hasta entonces nohabían ejercido y del que no teníanexperiencia alguna.
En este contexto los partidos polí-ticos sufren una transformación fun-damental en su lógica política dejandoatrás las prácticas usuales de la etapapre-democrática –eliminación físicadel adversario-, para dar inicio a unanueva forma de comportamiento queen apariencia busca lograr establecerla tan deseada gobernabilidad y enconcreto busca lograr la mayoría ne-cesaria en el congreso nacional que les
permita acceder al Poder Ejecutivo.Las alianzas post electorales en unademocracia de mayorías relativas, tie-nen como consecuencia intrínseca elcuoteo y distribución de las instan-cias estatales entre los partidosmiembros y una articulación forza-da o hasta improvisación de planesde gobierno que se basan en los li-neamientos de los socios políticospero no de las necesidades o deman-das sociales.
El siguiente acuerdo político (entreMIR y ADN), tuvo problemas de legi-timación desde el origen2 , muestra unescenario de agudización de la crisis derepresentatividad del sistema políticoiniciada con la aplicación de la NPE,a lo que se suma la crítica ciudadanaa la lógica de comportamiento de losmiembros de la alianza quienes emi-ten un discurso político sin efectos in-terpelatorios basado en la superaciónde la época en la que primaban pos-turas ideológicas sobre “el interés na-cional”, y que deja traslucir que elinterés grupal de los representantes,siempre esta por encima del interésde los representados.
Esto implica a su vez, que el accio-nar de los partidos políticos produjouna mayor escisión entre la sociedady el estado –en particular con el go-bierno- a partir de una contradicciónentre la lógica política de los actores
2 En las elecciones nacionales de 1989, el MIR obtuvo el tercer lugar con 309.033 votos y accedióa la Presidencia por acuerdo político con ADN que se ubicó en segundo lugar con 357.298 votos.El ganador de las elecciones –el MNR-, quedo como cabeza de oposición habiendo obtenido363.113 votos. O piniones y Análisis. Tomo I. Datos estadísticos elecciones generales 1979 – 1997.Fundación Hans – Seidel, Fundemos. Febrero/1998. La Paz – Bolivia.
154
Estado y ciudadanía
del sistema y la cultura política de lasociedad que censura alianzas entreaquellos que en situaciones previas seconstituían en enemigos irreconcilia-bles.
En este contexto los medios de co-municación empiezan a asumir el rolde canalización de demandas en com-petencia con los partidos y una vezmás detectamos una profundizaciónen el proceso de deterioro de la ima-gen del sistema de partidos.
El período gubernamental de lacoalición MNR-MRTKL se caracte-riza sobre todo por un factor: Refor-mas políticas. Las demandas de laciudadanía al fin llegaron a los sor-dos oídos de los políticos y se imple-mentaron reformas, tantas y tandiversas que el oficialismo se enfren-tó con una situación de suma tensióny descontrol para cumplir el Plan deTodos, propuesta programática pre-sentada a la sociedad en campaña pre-electoral, siendo este un dato dignode ser mencionado.
Un factor simbólico que contribu-ye a mejorar la representatividad delos actores políticos gubernamentalesen esa coyuntura, fue la presencia deVíctor Hugo Cárdenas en la Vicepre-sidencia de la República, ya que des-de el inicio de la gestión –losbolivianos tuvimos el grato orgullo deque una autoridad pública realice unaemisión discursiva en una lengua na-tiva y en el Congreso Nacional-, sepudo percibir que por primera vez unlíder aymara fue aceptado y recono-cido por el conjunto del sistema.
Otro factor concreto que precisa-mente fue un intento de acortar ladistancia entre el sistema político y lasociedad y al mismo tiempo resolverla connotada crisis de legitimidad yrepresentatividad, fue la incorpora-ción de los diputados uninomina-les en la cámara baja, bajo elprecepto de que éstos representan-tes elegidos de manera directa ibana mejorar los vínculos y la comuni-cación con la ciudadanía.
Algunas de las medidas implemen-tadas se constituyen en respuesta fun-damental a problemáticas sociales casidesconocidas por los políticos o al me-nos ignoradas durante décadas. Conrelación a la mediación, debe men-cionarse un muy leve acercamientoentre el Estado y la comunidad polí-tica –a partir de algunas reformas gu-bernamentales- sin haberse resuelto lacrisis de representatividad y credibi-lidad del sistema de partidos, en uncontexto donde los medios de comu-nicación se constituyen en factor depresión ante el sistema político, de-bido a la cada vez más débil convoca-toria de los grupos de presión de lasociedad.
El proceso de institucionalización,de ajustes y reformas llevado a cabohasta ese momento en tres gestionesgubernamentales, denota que los li-neamientos centrales respecto al rum-bo que se le imprime a las políticaspúblicas, dependen casi exclusiva-mente de los partidos miembros delacuerdo gubernamental de turno yque no se planifica el desarrollo a lar-
155
Estado y ciudadanía
go plazo, dicho de otro modo, cadanuevo gobierno reforma el Poder Eje-cutivo, modifica los planes de desa-rrollo, las políticas sociales, lascaracterísticas de la administraciónpública, etc., de acuerdo a las deman-das desde dentro de los partidos –clientelismo, prebendalismo, etc.-, sintomar en cuenta las necesidades sus-tanciales del país. Por otro lado, enalgunos casos se desvía el rumbo dela gestión estatal solamente para noseguir los pasos de aquellos que seencontraban en el oficialismo en lagestión anterior y en ese contextomuchas de las reformas no se imple-mentan con rigurosidad y generan si-tuaciones de crisis cada vez másprofundas. Un ejemplo de ello son lasreformas al Poder Judicial, institucióncada vez más politizada y por ello,cada vez más distante de la aplicaciónimparcial de las leyes y de la justicia.
LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LAMEGACOALICIÓN EN LACOYUNTURA ACTUAL
El gobierno del acuerdo estableci-do después de la votación de las elec-ciones de 1997, denominadoMegacoalición, representa un retro-ceso en la forma de hacer política,donde cualquier tipo de contubernioparece posible en afán de obtenermayoría congresal. La falta de un pro-grama coherente al inicio de gestióny el lento proceso de formulación delPlan Operativo de Acción, muestranla lógica política de organización pa-trocinadora de cargos y de improvi-
sación a la hora de cumplir con los“representados” que les permiten ac-ceder a los cargos públicos.
La imagen que originalmente noera de plena legitimidad se fue dete-riorando aún más con las diversas es-cisiones dentro del frente de gobiernoy la falta de solución a problemas es-tructurales desde la década anterior: lareactivación económica y la lucha con-tra la pobreza.
A todo esto se suman dos factorescomplementarios: primero, la presen-cia de los diputados uninominales aúnno muestra importantes resultados yque por el contrario muestra comocaracterística predominante en lamayoría de ellos, una fidelidad totala las instrucciones partidarias y no asíla población de la circunscripción queles permitió acceder al curul; y segun-do, el rol cada vez más lamentable delPoder Judicial debido a la corrupciónque entraña y que trae como conse-cuencia que prácticamente se prescin-da de un instrumento válido paracorregir y sancionar las irregularida-des provenientes de la gestión públi-ca y el sistema de partidos.
En la coyuntura actual, se puededeterminar una mayor desvinculaciónde los partidos de la Megacoalicióncon la comunidad política a partir dela denuncia permanente desde losmedios de comunicación de diversasprácticas de corrupción –incluido elnepotismo-, que provienen del pro-pio Palacio de Gobierno y de otrosprocesos que afectan al conjunto delsistema como las vinculaciones con la
156
Estado y ciudadanía
mafia internacional con el “caso Dio-dato”, procesos que al contrario demanejarse de manera efectiva y trans-parente muestran de manera nítidaque la justicia no es para todos y queno se trata de probar la inocencia oculpabilidad de un acusado, sino dedeterminar quiénes se van a ver másafectados con las declaraciones delinculpado.
A todo lo anterior se suma un ras-go característico desde el inicio delgobierno actual hasta este mes deabril, que es el de la casi total ausen-cia de autoridad ante la presión so-cial en situaciones conflictuales decualquier índole -posiblemente paraevitar el recuerdo de antecedentes dic-tatoriales-, problema que intentó serresuelto a partir de la medida de ex-cepción dictada este año y que mos-tró que hasta para utilizar medidas defuerza se debe contar con un mínimode voluntariedad de la sociedad y conlegitimidad ante algún sector de lamisma.
Durante el proceso democráticoboliviano, todas y cada una de las di-ferentes gestiones gubernamentales sevieron obligadas a implementar me-didas similares, pero en el caso delgobierno actual se presentan algunosrasgos particulares como los siguien-tes:
1. La medida del estado de sitio3 ,en cualquier situación anterior fuedictada para apoyar la implementa-ción de alguna medida gubernamen-
tal que tuviese resistencia social, pre-cisamente para controlar la tensiónpor la vía de la fuerza. En el caso dela crisis de abril, no existía un objeti-vo gubernamental que necesite ser res-guardado y apoyado ante la presiónsocial, no se estaba implementandoalgún plan que vaya en favor de la vo-luntad general y este por encima dela voluntad particular de los sectoresen conflicto. Es decir, que no existíaun argumento que justifique la me-dida que no sea el de la falta de capa-cidad de negociación del gobiernocon los sectores en conflicto, deman-das que pudieron ser manejadas porseparado para evitar que se extiendenfuera del contexto local y ocasionenmayor tensión al sistema político.
2. La condición mínima necesariapara dictar una medida de excepciónes la articulación hegemónica intra-gubernamental, que garantice quedicha medida va a contar con el res-paldo no solamente de los socios enel Ejecutivo y en el Legislativo, sinosobre todo con la seguridad de que elaparato represivo del Estado va a res-ponder de manera inmediata y efec-tiva. La respuesta inicial del gobiernoen la crisis de abril debió resolver pri-mero el motín policial, conflicto quellevaba mucho tiempo y que se pudocontrolar desde el origen en la huelgade un efectivo en Santa Cruz y con lanegociación sectorial respecto del in-cremento salarial. Este factor le da unacaracterística novedosa a la medida,
3 Medida contemplada en la Constitución Política del Estado. Título segundo. Capitulo IV Conserva-ción del orden público. Artículos 111 al 115.
157
Estado y ciudadanía
ya que en ningún caso anterior el go-bierno se encontraba tan debilitadoque hasta afrontaba escisiones al in-terior del Estado.
3. En tercer lugar, el estado de si-tio, medida basada en el uso de lafuerza, se utiliza para imponer deci-siones políticas, para imponer el or-den cuando no existe consenso, paraque la sociedad acepte por la fuerzalo que de otra manera no aceptaría.En el caso concreto que tratamos,durante el proceso el gobierno cedióante la policía, cedió ante los cocha-bambinos, cedió ante la mediacióneclesiástica, ante la presión mediáticay así sucesivamente. En otras palabrasla medida no sirvió efectivamentenada más que para mostrar la absolu-ta debilidad de la gestión guberna-mental, la ausencia de legitimidad yla incoherencia en términos de losobjetivos de gestión.
4. En cuarto lugar, el estado de si-tio es una medida que la Constitu-ción Política permite utilizar a lasautoridades gubernamentales pararesguardar el orden interno, perocomo salta a la vista, las autoridadesdeben contar con “autoridad” paraimplementar sus medidas, como se-ñalé antes, una de las característicasdel actual gobierno entre agosto de1.997 y diciembre de 1.999 es preci-samente la casi total ausencia de au-toridad, con situaciones tan sui generisque en la sede de gobierno los pace-ños hemos sido testigos –incontables
veces– de que la policía resguarde alos bloquedores de los transeúntes yno viceversa. La legitimidad otorgaautoridad.
Todos estos factores nos permitenresumir que en la actual gestión gu-bernamental, la crisis de representa-tividad, legitimidad y credibilidad seha profundizado de manera alarman-te, la tradicional distancia entre Esta-do y sociedad se ha ampliado y parececada más imposible la generación deintersubjetividad y vínculos comuni-cacionales entre actores políticos yactores sociales.
A MODO DE CONCLUSIÓNLos partidos políticos en Bolivia no
cumplen sus funciones a cabalidad,lo que no significa que porque ellosno las cumplan éstas desaparezcan: lospartidos también son y deben ser con-ductos de expresión, medios de re-presentación y vinculación entre elpueblo y el gobierno, comunican a lasautoridades los deseos del pueblo yno viceversa, son medios de comuni-cación que transmiten exigencias deabajo hacia arriba y las respaldan conla presión que implica el peso delpropio partido, además, canalizanlas demandas de la sociedad y de-ben transformarlas en políticas pú-blicas4 .
Analizando la lógica de comporta-miento de los partidos, vemos que noesta vinculada al interés general yni siquiera al interés grupal de los
4 Sartori, Giovanni. Partidos y sistemas de partidos, Parte I. Alianza Universidad, Madrid. AlianzaEditorial, España, 1980. Pp. 19-148.
158
Estado y ciudadanía
5 En 1985 la concentración del voto es del 63.9 % en los tres primeros partidos y del 68.61 % sitomamos los cuatro primeros; en 1989 asciende al 65.41 % en los tres primeros partidos, y al 76.43% si tomamos en cuenta los cuatro primeros; en las elecciones de 1993, ésta sigue en ascenso yllega al 72.64 % en los tres primeros partidos y al 85.64 % en los cuatro primeros; en 1.997 del62.28 % en los tres primeros partidos y del 76.91 % en los cuatro primeros. Opiniones y Análisis.Op. Cit.
miembros del partido sino al interésprivado donde la adscripción ideológi-ca a una propuesta política es sólo unaestrategia para acceder a mejor situacióneconómica o de prestigio.
No esta demás mencionar que la le-gitimidad es el consenso que la mayo-ría otorga, la representatividad es lafunción que la sociedad concede, la cre-dibilidad es el insumo que los políticosconstruyen a partir de respaldar el dis-curso con la acción política y dado quelos dirigentes partidarios o funcionariospúblicos no cumplen con las funcionesmínimas que tienen en el sistema, reci-ben como sanción cada vez mayor abs-tencionismo de la sociedad en procesoselectorales y más importante aún, du-rante la gestión pública prescinden deconsenso, cada vez cuentan con menorprestigio y en algunos casos no puedendisfrutar de las ventajas obtenidas en elejercicio del cargo porque terminan enChonchocoro.
Resultado de lo aquí señalado es lamenor participación de la ciudadaníaen la vida democrática, la demanda casigeneralizada de reforma constitucionalpara ampliar la posibilidad de partici-pación electoral hacia actores no par-tidarios, no es una demanda vinculadaa la necesidad del fortalecimiento deactores de la sociedad civil, sino másbien una censura colectiva y desencan-tamiento absoluto respecto a la posibi-
lidad de que los partidos políticos con-duzcan al país hacia el desarrollo o almenos hacia el mejoramiento de lascondiciones de vida de la mayoría delos bolivianos.
Las prácticas partidarias –con elconsabido clientelismo, prebendalis-mo y patrimonialismo-, provocanen la ciudadanía una aproximacióninteresada que poco tiene que ver conel conocimiento o evaluación de lasofertas programáticas y si mucho conla posibilidad de salir beneficiados conalgún cargo público o con alguna me-dida legislativa que posibilite el cre-cimiento económico de algún sectoren concreto.
La concentración del voto en elec-ciones generales en los tres partidosmás votados entre 1985 y 1997 semueve entre el 62.28% y el 72.64%,la concentración del voto en los cua-tro partidos más votados se mueveentre el 68.61% y el 85.64%5 , estascifras muestran la tendencia cada vezmayor al achicamiento del sistema departidos, lo que a la larga puede ge-nerar mayores problemas a la demo-cracia si no se amplían los canales derepresentación.
Por otra parte es importante mencio-nar el hecho de que a partir de la etapade transición a la democracia, ningúnpartido político pudo superar el rangoobtenido por la UDP: en 1979 obtu-
159
Estado y ciudadanía
vo el 31.22% de la votación y en 1980el 34.05%, es decir que esa característi-ca del sistema político boliviano –la ma-yorías relativa-, determina la necesidadpermanente del establecimiento deacuerdos partidarios para ejercer la fun-ción gubernamental. Con relación aeste elemento, si los actores políti-cos no asumen la necesidad vital deconcensuar programas de gobiernoantes de la votación y no toman encuenta que los planes de desarrollodeben reflejar las necesidades de lacomunidad política y por tanto con-vertirse en políticas de Estado y node gobierno, la solución a los pro-blemas inmediatos llevará muchisi-mos años. Es de suponerse –comogritaba el pueblo en San Franciscohace dos décadas-, que “el hambreno espera” y no va a esperar a quelos partidos políticos cumplan lasfunciones que les corresponden.
Por último, respecto a la respues-ta ciudadana al mecanismo de vali-dación de la representación comoson las elecciones, se debe tomar encuenta que gradualmente –junto alcrecimiento demográfico–, tambiénse incrementa el índice de absten-
cionismo: en cuanto a las eleccio-nes generales en 1985 fue el 19%,en 1989 fue el 27%, en 1993 fue el28% y en 1997 fue el 29%; en cuan-to a las elecciones municipales en1987 fue el 29%, en 1991 fue el16.5%, en 1993 fue el 46.7% y en1995 fue el 35.6%6 . Los datosmuestran que el problema se extien-de desde el nivel nacional hasta ellocal y que quienes ejercen su dere-cho a elegir confían cada vez me-nos, aún en los partidos políticoscon mayor consenso.
Para terminar, se debe recordarque abstencionismo no significa so-lamente la falta de participación enel acto de votar, sino que tambiénimplica la no participación en todoun conjunto de actividades políti-cas, es decir, que de seguir el cursoque actualmente tiene el proceso de-mocrático boliviano, la democracia“representativa” va a quedarse sin re-presentados y por ende, al no tenerante quién legitimar la acción polí-tica, los dirigentes y militantes par-tidarios se van a ver obligados abuscar “pega” dentro del sector in-formal de la economía.
6 No existen datos oficiales respecto al abstencionismo en las elecciones municipales de 1989.
• SOBRE LA AUTORA:Politóloga. Docente de la carrera de Cienciapolítica de la UMSA
160
Estado y ciudadanía
DESPUÉS DE QUINCE AÑOS DENEOLIBERALISMO
LA GUERRA DEL AGUA FUNDAUNA NUEVA ÉPOCA
Jorge Viaña Uzieda•
constituían en un plantemiento cívi-co de como enfrentar una rebelión ge-neralizada sobre esta experienciabarrial, comunitaria, cívica de afron-tar militarmente la situación es quenacen los “guerreros del agua” comosu momento mas visible: “la victoriade la forma multitud sobre el estado”4
La ola expansiva y el significado delos acontecimientos que hemos vivi-do con epicentros en Cochabamba,Achacachi, La Huachaca y la plazaMurillo, como después de una ex-plosión. Ha empezado a desmoro-nar de golpe una época. Estaríamosviviendo el “Principio del fin delneoliberalismo”5 , “Ya no somos losmismos, el adiós al 21060, Boliviaha tomado rumbo por un camino
La permanente reinvención de lapolítica mas allá del vergonzoso trafi-co mercantil de votos y personas,como retoma del destino propio enmanos callosas y enérgicas de los tra-bajadores, una vez más ha vuelto atransformar este abigarrado país1 , lospoderosos veían incrédulos como dedesarrollaba una rebelión social enCochabamba, sin atinar ni a enten-der ni a detener a la vigorosa colecti-vidad en lucha, un gigantesco yregional grupo en fusión2 , construyen-do una especie de germen de semiesta-do-comuna3 en franca formación; lapolémica coordinadora. Con la coor-dinadora como articuladora generalse iban organizando por barrios y zo-nas redes de la sociedad civil que se
1 Zavaleta Mercado, René. Lo nacional popular, Siglo XXI, 1986.2 Sartre, Jean Paul. Critica de la razón dialéctica, Ed. Lozada, 1981.3 Marx, Carlos. La Guerra civil en Francia, Ed. Pequín, 1978.4 Sobre la categoría forma multitud y sus diferencias con la forma muchedumbre ver Alvaro García
Linera El retorno de la Bolivia plebeya, Comuna, 2000.5 García Linera, Alvaro. La Prensa, 16 de Abril del 2000.
161
Estado y ciudadanía
nuevo”6 , el editor del suplementoVentana de La Razón, Ramiro Ramí-rez, planteó que éstos serían “los mo-vimientos sociales más importantesque haya vivido el país después de lainsurrección del 9 de Abril de 1952”,periodistas y políticos de todos los co-lores hablan del “fin del modelo”.
Es incuestionable, el cambio demilenio como una premonición vinoacompañado de un viraje histórico.Los últimos acontecimientos han fun-dado una nueva época. Una vez másla gente sencilla ha producido un pun-to de quiebre y un viraje de la histo-ria. Esta experiencia podría guiar elsentido común de la disidencia de lasclases subalternas, estarían bosquejan-do el sentido común del porvenir delas resistencias y luchas que vendrán,un horizonte diferente y en construc-ción.
Estaría empezando a reconstruirseuna forma concreta y determinada deuna cultura de insubordinación y lu-cha específicas más allá de las luchasde resistencia que caracterizaron lasde los últimos quince años; una de-terminada forma, novedosa para estaépoca de la dinámica representantes-representados, una específica formade pugnar por la legitimación de es-tructuras con presencia de los traba-jadores del campo y de las ciudades;un cierto tipo de organización, unamanera de unidad del campo y la ciu-dad en las luchas en marcha, una pro-puesta diferente de organizar la vida,
la sociedad, el trabajo, que se despren-den de los hechos prácticos que he-mos vivido. Todo esto pareceríaencontrarse en un proceso contradic-torio de construcción.
Por eso, es imprescindible entendercomo ha sido posible todo esto y quéexactamente quiere decir, que estamosasistiendo al inicio de una nueva épo-ca.
Es indudable que la parte anónimade la lucha es el punto de partidaimprescindible para entender la me-cánica interna de los últimos aconte-cimientos.
MOMENTO ANÓNIMO YDISCONTÍNUO DE LA LUCHA
Parecería que la lucha en Cocha-bamba hubiera empezado hace yamuchos meses. A los dirigentes de laFederación de Fabriles de esa ciudady a los regantes se los veía recorrer losbarrios del valle y las zonas rurales7 .Ese parece haber sido el momentoanónimo y discontínuo de la lucha.Quien sabe si presintiendo lo quepasaría, o sin mucho entusiasmo, es-tos dirigentes estaban empezando aconvocar a regantes, juntas vecinales,cooperativas de aguas, en fin, a la po-blación toda, a estructurar una Coor-dinadora de Defensa del Agua y de laVida. Ante la firma del gobierno deun contrato con Aguas del Tunari y ala promulgación de la ley 2029 deAgua Potable y Alcantarillado, la gen-te se estaba organizando.
6 Archondo, Rafael. La Razón, 16 de Abril del 2000.7 Pulso, Entrevista a Oscar Olivera, La Paz, 26 de mayo del 2000
162
Estado y ciudadanía
Forma de producir una estructurade lucha de los trabajadores con am-plia legitimidad
Las estructuras obreras con ampliacapacidad de agregación y acción ge-neral, la cultura de lucha y las redessociales que las sostenían han sido,sistemáticamente, desmontadas du-rante los últimos quince años, hemosasistido a una reconfiguración gene-ral de las clases sociales en Bolivia enlos últimos 15 años8 . El impacto hasido tan fuerte que ha logrado conso-lidar la relación de fuerzas de formamucho más clara en favor de los inte-reses empresariales. Éstos, de formamás nítida, han deslegitimado y handesprestigiado cualquier posibilidadde lucha. Así, se recalientan y se rein-ventan discursos recurrentes con unapotente capacidad de estigmatización detoda lucha. Además, han conseguidoque los diferentes sectores del cuerposocial interioricen, profundamente, esalectura de la realidad. Por eso, los sin-dicatos y las otras viejas estructurasde los trabajadores, con sus lógicas dejugarse al todo o nada, no tienen fuer-za ni convocatoria.
En estas condiciones, los comitéscívicos empezaron a emerger comouna agregación de sectores que apa-recen defendiendo intereses, de lasregiones, generales y muy concretos.De esta forma, los comités, permitena las mayorías una capacidad de ac-ción9 que ya no tenían. Por esto y ante
el colapso de las estructuras obreras ypopulares, empezaron a convertirse endirecciones prácticas con amplia con-vocatoria. Se legitimaron aceleradamen-te en los años noventa y se convirtieronen el único canal de convocatoria a lasgrandes mayorías.
La gestación de la coordinadoramuestra cómo puede crecer y conso-lidarse, de forma más o menos per-manente, una estructura práctica delucha: la Coordinadora. Y, estructu-rarse además, paralelamente al comi-té cívico, usando de forma efectiva losespacios democráticos y apareciendo,junto a éste aunque sin confundirsecon él para impulsar las luchas y fi-nalmente poco a poco, ir mostrandola inconsecuencia de este ente regio-nal.
Lo sucedido en Cochabamba pare-ce ser un largo proceso logrado gra-cias a estar muy pendientes de lasposibilidades reales de la lucha en cadamomento. Actuando con responsabi-lidad y resistiendo la tentación deaventuras irresponsables10 .
La Coordinadora logró mostrar,ante la mayoría de los cochabambinos,las limitaciones de un ente regional que,por lo general, está al servicio de losintereses empresariales.
Esto muestra la importancia de lapugna por la legitimidad de las orga-nizaciones de las clases subalternas,pero además por la legitimidad de unaforma de enunciar legítimamente la
8 García Linera, Alvaro. Reproletarización, Ed. Muela del Diablo, 1999.9 Touraine, Alain. ¿Cómo salir del liberalismo? Ed. Paidós, México, 1999.10 Pulso, Entrevista a Oscar Olivera, La Paz, 26 de mayo del 2000.
163
Estado y ciudadanía
realidad y lograr la hegemonía social,refrendadas ambas como hecho prác-tico por la acción de las mayorías.Recién así se convierte en fuerza ma-terial. Esto es lo que está consiguien-do la Coordinadora.
Potenciando todavía más la capaci-dad de acción retomada por los comi-tés cívicos, el surgimiento de laCoordinadora le agregó capacidad deproyección de las acciones multitudi-narias hacia el futuro, haciéndole darun salto cualitativo.
La relación de representación a la queestamos acostumbrados es de una gra-dual sustitución de intereses. Empiezana primar los de los “representantes” y adiluirse los de los representados. Es unarelación de sutil dominación de los re-presentantes frente a los que ceden, vo-luntariamente, su representación. Eltrastocamiento de esta dinámica de larepresentación parecería ser el pilar desu fortaleza organizativa. En esta épocade desmantelamiento de las viejas es-tructuras y de la cultura de lucha delmovimiento obrero y popular, concapacidad de efecto estatal11 ; ésta víaparecería ser la primera forma, efecti-va y práctica, que ha encontrado elmovimiento popular para empezar areconstruir su cultura de lucha, adap-tada a su heterogeneidad social actual,empezar a reconstruir su tejido sociala escala general de una nueva forma,y logran articularse en embrionariasredes organizativas, multiformes y he-terogéneas, que permitan una acción
unitaria a escala general. Este proce-so podría durar años.
En la Coordinadora existe una pe-culiar forma de articulación de secto-res de trabajadores, como lofundamental de la Coordinadora. LaFederación de Fabriles actúa comouna especie de centralizador y articu-lador, a pesar de que no puede con-vertirse en fuerza material de lasmovilizaciones. Los regantes han pro-ducido estructuras organizativas no-vedosas; se articulan alrededor de losusos del agua, canales y sistemas deriego. Con una estructura organizati-va muy novedosa, que no es ni sindi-cato ni solamente reflejo de lasestructuras agrarias, los regantes seconvierten en la columna vertebral dela Coordinadora. Existen otros secto-res: comités de aguas, cooperativas deaguas, transportistas, juntas vecinales,comités cívicos provinciales, colegiosde profesionales, sindicatos de maes-tros rurales y urbanos, y otros. Estaestructura, tan heterogénea, muestrauna forma efectiva de lucha que es, asu forma, reflejo de la época. Una es-tructura práctica que goza de una gi-gantesca legitimidad en Cochabamba(50.000 personas asistieron al referén-dum que convocó la Coordinadora,el 26 de marzo, antes de la “batallafinal”)12 .
Este es el logro más importante enla dinámica representantes-represen-tados que ha imprimido la Coordi-nadora.
11 García Linera, Alvaro. El retorno de la Bolivia plebeya, Comuna, 2000.12 Los Tiempos, 27 de marzo del 2000.
164
Estado y ciudadanía
La importancia de esta experienciaradica en el modo de producción delegitimidad ante la población y porlo tanto, en la forma de objetivarseorganizativamente. Esta experienciaorganizativa estaría enriqueciéndosecada día, más allá de las recetas ymanuales tradicionales e ineficaces.
Por estas razones de fondo, la apa-rición y legitimación creciente de laCoordinadora representa un gran pe-ligro para las milenarias y conserva-doras formas de hacer política enBolivia13 .
La claridad de que en Bolivia, y encasi todo el mundo, estamos en lu-chas sólo de resistencia y defensivas,parece ser el hilo conductor de las ac-ciones de la Coordinadora. Ésta es unagran diferencia con casi toda la izquier-da, delirante, que hasta ahora no lograhacer una lectura mínimamente aproxi-mada de la realidad boliviana contem-poránea.
A pesar de las limitaciones de laépoca, esa especie de intelectual co-lectivo que incuba en germen la Coor-dinadora, logra proyectar la lucha másallá de la pura resistencia, y defensade viejas conquistas, sin caer en fór-mulas prefabricadas.
Existe atención y preocupación per-manente de la Coordinadora respec-to a su papel de representante; en
todo momento de agudización de lalucha se realizan cabildos diarios paraconsultar a las mayorías. La caracterís-tica más importante de la Coordinado-ra es su naturaleza fundamentalmenteasambleísta. Existe una dirección co-lectiva integrada por los representan-tes de los regantes, de los barrios,comités de aguas y cooperativas deaguas y todos los mencionados ante-riormente. Parecería ser un principiofundamental el realizar consultas per-manentes a los cochabambinos de lospasos a seguir: referéndums, cabil-dos, asambleas, comités ampliados.
La actuación de la Coordinadoraparecería mostrar en germen la posi-bilidad de que desaparezca la “autori-dad política”, es decir que losfuncionarios públicos no tengan atri-buciones políticas 14 .
Despliegue embrionario de un pro-grama radical de trastocamiento delorden de cosas existente
Sólo en momentos en los que parala subjetividad de las grandes ma-yorías se ha legitimado definitiva-mente una idea, una demanda, y seconvierte en fuerza material se fu-siona la sociedad en un solo objeti-vo común. Solo en los momentosde la mayor alteridad es posibleque las clases subalternas, las clasesmedias, incluso algunos sectores de
13 “La comuna se desembaraza completamente de la jerarquía estatal y reemplaza a los arrogantesamos del pueblo con sus servidores siempre revocables reemplaza una responsabilidad ilusoriacon una responsabilidad autentica.” Marx Carlos, La guerra civil en Francia
14 “Todos los socialistas están de acuerdo en que el Estado político y con el la autoridad políticadesaparecerán como consecuencia de la próxima revolución social, es decir, que las funcionespublicas perderán su carácter político, trocandose en simples funciones administrativas, llamadasa velar por los interese sociales.” Engels Federico, “De la autoridad” citado por Lenin en “El estadoy la revolución” Editorial progreso, pág 58.
165
Estado y ciudadanía
las clases poderosas colaboren en unaacción común y compacta en una cla-ra proyección de trastocamiento ra-dical del orden de cosas existente. Éstoes lo que ha pasado en Cochabamba.Sólo así es posible entender que elpunto de referencia fundamental dela gente y que atravesaba a todas lasclases en su relacionamiento mutuo,fue la capacidad de impulsar las de-mandas que se habían interiorizadode forma tan profunda. Diríamos quecasi se había somatizado en el cuerposocial del 99 por ciento de la pobla-ción de Cochabamaba.
La radicalidad de las luchas debemedirse por el programa que ponenen marcha en la práctica las colectivi-dades en lucha y no por la retórica deningún dirigente. Un elemento pro-fundamente antisistémico y cuestio-nador de todos los pilares sobre losque se levanta esta sociedad, fue lacapacidad de las multitudes en lucha,de hacer desaparecer los valores decambio. Todos veíamos cómo los po-bres alimentaban a los pobres, derro-tando la lógica mercantil que nos aíslay nos compartimenta, nos hace ver-nos cómo propietarios privados unorespecto al otro. Para las mentes pro-ducidas por el poder era incompren-sible, por eso resultaban insólitas lasdeclaraciones de algún funcionarioestatal15 que acusaba al levantamien-to popular de estar siendo financiadonada menos que por el narcotráfico.
La derrota momentánea de la lógicamercantil por la monumental y ad-mirable solidaridad es un elementodel programa que levanto esta lucha,ganando a esta comunidad en luchaincluso a amplios sectores de los podero-sos que desde los barrios residencia-les aportaban con comida o lo quefuera a la rebelión que se iba constru-yendo. La solidaridad, cuando vuelcala balanza a favor de los de abajo a lagran mayoría de la población, es unaextraordinaria fuerza productiva de lasposibilidades del porvenir; los nive-les más altos de solidaridad en la his-toria se han objetivado en estructurassociales permanentes que viabilizabanla reconstrucción de la vida social bajológicas comunitaristas16 .
En los lugares y momentos deagudización extrema de los enfren-tamientos en Cochabamaba, ya noexistían las mercancías. Solo existíaun objetivo común con las múlti-ples y heterogéneas formas de soli-daridad ordenando el conjunto dela vida social alrededor de ese ob-jetivo al que todos apuntaban. Laforma mercantil de estos bienes es-taba ya obsoleta frente a nuevas re-laciones sociales que asomaban,para esta colectividad en lucha. Seveía muy claramente que -la formamercantil de las relaciones huma-nas- no podía ser el límite de losvínculos humanos. Estallaron enpedazos, empezó a surgir el vínculo
15 Periódico Pulso, entrevista a Ronald Mc Lean, 12 de abril del 2000.16 Algunos ejemplos importantes en la historia mundial los tenemos en la comuna de París de 1870
y los consejos obreros (Soviets) de Rusia 1905.
166
Estado y ciudadanía
17 No olvidemos que para Marx la explotación consiste en que el trabajo muerto u objetivado -producido por el trabajo vivo-domina , somete y succiona al trabajo vivo para autovalorizarsecomo cosa, como propiedad del no trabajador.
del trabajo vivo y su lógica. Por esotodos los que luchaban -entre cuaren-ta a sesenta mil personas varios días-comían y bebían los valores de uso adisposición. Estos vínculos entre se-res humanos son absolutamente ex-cepcionales. Parecería muy claro quelas caseras, comerciantes y los ancia-nos parecían decir -con sus gestos yactitudes prácticas- si no puedo par-ticipar en las barricadas, sí puedo ali-mentar a los que si lo están haciendoy convertían sus mercancías que de-bían ser realizadas en el mercadopara dar de comer a sus hijos en va-lores de uso para satisfacer la gigantescanecesidad social de la lucha en marcha.Esto es absolutamente significativo porla dimensión gigantesca que alcanzóesta dinámica. Sólo si la gente sienteen su relacionamiento mutuo que lomás importante es el objetivo común,mas allá del intercambio mercantil,cada uno pone lo que tiene y no exi-ge nada a cambio. Un relacionamien-to de los trabajadores en lucha másallá de la miserable y estrecha lógicamercantil, una nueva manera de rela-ciones sociales de producción de losvínculos de las personas, unos ponenlucha otros comida, otros experien-cia o conocimientos, etc. Es el impe-rio de la utilidad concreta, del trabajovivo de cada uno en la lucha común,si esta lógica se consolida en el tiem-po y se prolonga a las otras relacio-nes, a las formas de organizar el
trabajo social, a las múltiples formasde producción de la vida y se puedensostener en el tiempo, es el principiodel fin del conjunto de esta socie-dad17 . Esto sólo pudo ocurrir por queen Cochabamaba habían desapareci-do el estado, la soberanía la ejercíanlas multitudes organizadas directa-mente, no existía la prefectura, el al-calde estaba ganado a sus posicionesaunque firmo el contrato que se loquería eliminar, las fuerzas que admi-nistran la violencia legítima del esta-do estaban totalmente neutralizadas.El estado ya no significaba nada, sólogracias a esto factor determinante esque reflotan relaciones que trastocanla lógica mercantil, el estado momen-táneamente, con sus jerarquías, arbi-trariedades y parasitismo que succionala energía vital de los trabajadorestambién había caducado, la gente porcuenta propia deliberaba colectiva-mente en los cabildos, decidía y lomás importante, tenía la capacidad deejecutar sus decisiones. Tenía su Coor-dinadora y su propia red social orga-nizada a escala general. Las múltiplesestructuras de dominación por lo tan-to se empezaban a desmoronar comonaipes, la gente se empieza a ver comotrabajador y no como propietario, ysi se reconocen uno en el otro comotrabajadores está claro que lo que po-seen como propiedad y como flujosde poder y capacidad de coerción eco-nómica y extraeconómica heredada e
167
Estado y ciudadanía
interiorizada por las clases hegemó-nicas, en la proyección de esta ex-periencia colectiva no son máspertinentes.
Lógicamente si este estado de co-sas no se expande, la inercia social ylos esfuerzos de los poderosos tiendena reconstruir el orden de cosas exis-tente. Si no se expande, la perspecti-va de transformación radical de lasociedad se mueren y se reconstituyeel estado y los mecanismos de domi-nación momentáneamente derrota-dos se impone una vez más lopractico-inerte 18 de toda praxis hu-mana.
La prueba contundente del reflotede lo más profundo y virtuoso de lohumano, al irse desintegrando el va-lor de cambio, el estado y los meca-nismos de dominación e irseconsolidando la solidaridad y los va-lores de uso, fue la aparición de unfenómeno social muy complejo. Losautodenominados “guerreros delagua”, decenas de miles de jóvenes sinfuturo que no tienen nada que per-der, que se autoasignaron el papel deejército al servicio del movimiento.Reiteradas veces repetían entusiasma-dos que estaban dispuestos a morir enla lucha. Los desechos del sistema, losmás despreciados, condenados a mo-rir lentamente, los seres humanos quela lógica actual los produce como taly los desecha como subhumanos, ha-bían encontrado una razón para mo-rir de forma más digna, habían sido
útiles, queridos, necesarios. Es indu-dable que los lustrabotas, los cleferos,los sin futuro de los barrios más de-primidos encontraron un lugar en lasociedad que los había hecho ser loque son, habían encontrado su lugarpara vengarse de ella, habían encon-trado su lugar para emprender la uto-pía de proyectar otra diferente. Poreso al fin sentían que eran humanosy tratados como tales, la gente los res-petó y los admiró, y por unos días,no fueron párias malolientes a los quenadie quiere. A tal punto fue así quecuándo se acabaron los conflictos losguerreros se resistían a volver a ser lalacra de la sociedad, esto parecería quefue tan insoportable que, según el se-manario Pulso, uno de los mas chicos,Alfredo, se colgó en el campanario dela catedral, en su trinchera de lucha,desde donde alertaba de los movi-mientos del ejército y la policía.
El surgimiento del ejército plebeyode los “guerreros del agua” también hademostrado el grado de radicalidad delconflicto. Si hasta los más marginadosy despreciados tenían un lugar, unaimportancia trascendente, en este ex-cepcional vínculo producido por estacolectividad en lucha que produjoel levantamiento del pueblo cocha-bambino, esta semi insurrección seencaminaba francamente a trastro-car los criterios de lo útil, lo inútil, loimportante y lo secundario, los crite-rios de organización de la vida y lamuerte; pero además, a trastrocar las
18 Ver la excelente explicación que hace Raquel Gutiérrez Aguilar de esta categoría de Sartre en Entrehermanos, editorial Kirius, 1995 pág 50-52
168
Estado y ciudadanía
19 “Las tesis teóricas de los comunistas no se basan en modo alguno en ideas y principios inventadoso descubiertos por tal o cual reformador del mundo. No son sino la expresión de conjunto de lascondiciones reales de una lucha de clases existente, de un movimiento histórico que se esta desa-rrollando ante nuestros ojos” Marx Carlos, Manifiesto comunista, 1848
condiciones previamente objetivadasde la producción y reproducción dela vida material.
Si se desmoronaba la lógica mercan-til frente a la solidaridad, si desapare-cían las estructuras estatales, si lasestructuras subjetivas y objetivas de ladominación se estaban erocionandofranca y aceleradamente, y si además seempezaba a cuestionar la pertinencia ono de los no trabajadores y sus privile-gios indudable que este era un progra-ma que pretendía llegar a transformarlas raíces mismas de esta sociedad y em-prender la deconstrucción de la valoriza-ción del valor, de la superación del trabajopasado objetivado en propiedad de no tra-bajadores -capital- como ordenador de lavida y la muerte y reconstruirse bajo otralógica, la del trabajo vivo.
Por todo eso los poderosos se estre-mecieron de terror ante lo que veían,impotentes. El mismísimo y desahucia-do comunismo19 asomando la cabezamás vivo que nunca.
UN NUEVO HORIZONTE PARA LASLUCHAS FUTURAS
Esta lucha ha logrado fusionar, enla práctica, al campo y la ciudad -es-pecialmente en Cochabamba- porquepudo plantear una perspectiva nue-va. Las luchas de los últimos años hanplanteado un horizonte de la simpleresistencia, donde el elemento centralde la lucha era la preservación de las
reivindicaciones y conquistas nacio-nales o sectoriales que se han ido ero-sionando y desintegrando en la últimadécada y media. La “guerra del agua”ha empezado a modificar el sentidode la luchas sociales en nuestro país,les ha dado una proyección prácticahacia el futuro, un horizonte mate-rialmente inexistente hasta ahora.
El poderoso fundamento de lastransformaciones radicales que se es-taban operando y que explicamos másarriba, encontraban el eje ordenadorsobre el que giraban en la expulsiónde una empresa extranjera, con todoel significado económico, político yel fuerte contenido simbólico, de esteacto de negación, que a la vez era deprofunda autoafirmación. La guerradel agua ha logrado que se retire laempresa internacional Aguas del Tu-nari y ha planteado a sí mismos y a lanación un gigantesco reto: lograrempezar a aprender y producir unaproyección de una manera de vivirmás allá de la lógica mercantil y el celoestatal, depositando la soberanía delas decisiones en las grandes mayorías.Empezar a reapropiarse de la gestiónde lo público, retomar efectivamentela posibilidad de construir, por cuen-ta propia, el destino, volver a crear lascondiciones materiales para depositaren la gente sencilla la construcción delporvenir; mas allá de la “fe supersti-ciosa” en el estado y del egoísmo in-
169
Estado y ciudadanía
manente de la propiedad privada. “Elpueblo actuando para sí y por sí mis-mo”20 , “la autoorganizacion de los pro-ductores a escala nacional”21 proyectaruna “forma comunal de organizaciónpolítica”22 éste parecería ser el hori-zonte que articula el discurso de laCoordinadora y que le dió tanta ca-pacidad de legitimación social23
Primera victoria de los de abajo enquince años de neoliberalismo
Se puede entender el por qué Co-chabamba ha logrado imponer susdemandas, sólo si se mira, atentamen-te, las nuevas prácticas que, con la“guerra del agua”, se están fundando,las inercias que esta “guerra” está re-moviendo, los hábitos que se estántransformando y el porvenir que seestá intentando pincelar.
La gran virtud de los que convoca-ron y participaron de la llamada “ba-talla final” fue la propuesta, el discursoque conquistó y convenció a las gran-des mayorías de Cochabamba. Enton-ces, sólo así, la solidaridad de los deabajo, articulada alrededor de laCoordinadora consiguió derrotar allucro empresarial y al celo estatal. Poreso, esta última “batalla final” consi-
guió hacer retroceder al gobierno deforma contundente e invertir la for-ma de trabajo del parlamento, apura-dos por aprobar lo que la poblaciónharta de no ser escuchada ni tomadaen cuenta les dictaba. La “batalla fi-nal” logró que se rescindiera el con-trato con Aguas del Tunari y que seapruebe la Ley de Aguas, incorpo-rando las demandas de la Coordina-dora. Lo que garantiza los usos ycostumbres de aguas para las comu-nidades y zonas rurales y otras deman-das menores.
Por las evidencias prácticas que sehan bosquejado en esta “guerra delagua”, que ha pasado a un momentode construcción sobre lo negado, estees el primer germen, en esta épocadeslucida, de las posibilidades prácti-cas, organizativas y políticas de reto-mar colectivamente el porvenir ennuestras manos, más allá de la estre-chez empresarial y el celo estatal. Estonos reconforta enormemente en estaépoca saturada de mucho temor, con-fusión y desánimo de los de abajo querefuerza la mezquindad, el egoísmo yla impunidad de los de arriba, que alfin empieza a desmoronarse.
20 Marx Carlos La guerra civil en Francia.21 Idem nota 1822 Idem nota 1923 “La comuna es la reasunción del poder estatal por la sociedad como su propia fuerza viva y ya no
como la fuerza que la controla y la somete, es la reasunción del poder estatal por las masas popu-lares mismas, que constituyen su propia fuerza en reemplazo de la fuerza organizada que lasreprime...” Marx Carlos, La guerra civil en Francia.
• SOBRE EL AUTOR:Egresado de la carrera de economía de laUMSA.
170
Estado y ciudadanía
GLOBALIZACIONY POLITICA MUNDIAL
Alfredo Seoane Flores•
con un mayor impacto, es decir, lassociedades son afectadas más profun-da y extensivamente por eventos deotras sociedades.
Sin embargo, la revolución tecno-lógica que es el motor fundamentalde la globalización, que ha permitidoel desarrollo de capacidades tecnoló-gicas y productivas impresionantes,capaces de resolver grandes problemasde la humanidad, convive junto conuna gran asimetría de recursos entreuna pequeña parte de la poblaciónfrente a una mayoría que vive en con-diciones precarias, que no está globa-lizada, o conectada con los medios,como la Internet y no participa de losbeneficios que promete la globaliza-ción.
El gran dinamismo tecnológico delos últimos tiempos, que inicia yacompaña la globalización, se produ-ce en muy pocas regiones del mundo, yes un factor de poder fundamental quebeneficia e impulsa los intereses de esasregiones y produce una creciente di-ferenciación entre regiones articuladas,por un lado, y regiones marginadas delprogreso técnico por el otro. Por ello,
INTRODUCCIÓNLa globalización es un término
complejo que genera controversiaspues es un concepto polisémico, aso-ciado a varios fenómenos que carac-terizan las grandes mutacionesactuales y por ello también es un tér-mino “autobús” que pretende seromnicomprensivo, ya que supuesta-mente explica las transformacionesrecientes en los más variados espaciosde la economía, la política, la socie-dad y la cultura.
Es un concepto asociado a la ideade mundo o globo terráqueo, que porefecto de los avances tecnológicos, escada vez más un lugar único y unidoy no un lugar segmentado, de maneraque una creciente interconexión entresociedades determina que lo que suce-de en una de sus partes sea conocidopor y afecte a la población y sociedadesdel resto del mundo.
La idea de que todo está conectadotiene sentido cuando se observa quelas sociedades son cada vez más in-terdependientes; los eventos políticos,económicos, culturales y sociales de-vienen en una creciente interconexión
171
Estado y ciudadanía
para varios autores el concepto de glo-balización es una exageración y unautopía, pues no abarca a la gran ma-yoría de la población del globo.
El proceso de la globalización seconecta con un potencial cambio delorden mundial, no en el sentido delfin del sistema capitalista, pero sí enel de una reforma profunda de éste.El fin de la guerra fría, la crecienteregionalización de la economía mun-dial, la emergencia de nuevos ejes deconflicto y de convergencia, y la apa-rición de problemas globales, sugie-ren que el mundo se encuentra alborde de una época histórica nuevaque conlleva la construcción de unnuevo ordenamiento de las relacionesinternacionales.
La construcción o reforma de unorden internacional, implica algo másque el mero establecimiento de lasreglas e instituciones que expresan lalógica de un poder internacional he-gemónico, pues debe además garan-tizar condiciones de estabilidad ylegitimidad que permitan la sosteni-bilidad de esa hegemonía. Es un mo-mento constitutivo de la convivenciainternacional, ligado a una determi-nada situación de poder, pero exigentede condiciones de legitimidad y esta-bilidad particulares.
Con el fin de la Guerra Fría y laextinción de la confrontación fuerte-mente ideologizada entre los super-poderes nucleares, surgen condicionesapropiadas de reforma y modificaciónde la manera en que se desenvuelve laconvivencia internacional, a partir de
una concertación entre el poder ame-ricano -fortalecido y prácticamenteinvencible en los ámbitos militar y deseguridad-, con las otras potenciasoccidentales de la Unión Europea yJapón –con gran poder económico ypolítico.
El discurso del liberalismo con susvalores: mercado libre, y democra-cia y la construcción de regímenesinternacionales que los impulsen,parece ser el lugar de convergenciapara la concertación de instrumen-tos de ordenamiento y gobernabili-dad en el plano mundial.
También el surgimiento de proble-mas globales y actores transnaciona-les con creciente influencia, exigerespuestas y reglamentaciones con esecarácter global y transnacional y llevaa plantear la necesidad de desarro-llar mecanismos de gobernabilidadglobal. En ese marco, actualmentese observa un fortalecimiento de lasorganizaciones internacionales quetienden a construir nuevos regíme-nes supranacionales.
Paralelamente, actores como lasorganizaciones transnacionales pri-vadas, cobran relevancia global endiversas áreas de actividad, desen-volviéndose de manera indepen-diente al sistema internacionaldominado por las estructuras esta-tales.
La soberanía estatal está dejando deser un atributo insoslayable o condi-ción natural de la existencia del Esta-do, y en tanto actor fundamental delsistema internacional, el Estado tiende
172
Estado y ciudadanía
a ser desplazado por otros actores oagentes de la globalización1 . En ese sen-tido el sistema está dejando de conce-birse como un sistema puramenteinterestatal o internacional y cada vezmás a construirse sobre una realidadmundial, con actores estatales y no es-tatales y jerarquías heterogéneas depen-diendo de los temas.
El problema de la gobernabilidadmundial o internacional, en un sistemadonde los Estados siguen siendo acto-res fundamentales, pero al mismo tiem-po emergen nuevos actores, ideas yprocesos que modifican la lógica de fun-cionamiento y cuestionan la centrali-dad estatal, plantea un desafío de granmagnitud que tiende a resolverse deacuerdo con parámetros que están pordefinirse.
Los países del Sur o la periferia, conescasos recursos de poder para inducirdefiniciones convenientes en la confi-guración del nuevo orden, buscan al-ternativas para mejorar los términos desu inserción externa. El peligro de lamarginación de los flujos mundiales decomercio, capitales y tecnología; lasopciones excluyentes en las definicio-nes sobre la seguridad global; y la adop-ción de parámetros adecuados en losregímenes internacionales que se vienenerigiendo, constituyen los puntos fun-damentales de la agenda imaginaria queorienta su participación.
Al interior de la teoría de las rela-ciones internacionales se da un deba-
te interesante sobre los efectos delproceso de globalización en la confi-guración del orden internacional ac-tual y la conformación de hegemoníasy poderes. En este artículo pretende-mos resumir el debate, con el objeti-vo de buscar elementos que permitanexplicar las definiciones sustantivasdel orden internacional y la perspec-tiva para países que no son, no hansido y seguramente no serán parte delcírculo de las grandes potencias.
EL DEBATE TEÓRICO DE LASRELACIONES INTERNACIONALES
Hasta mediados de los años ochenta,el enfrentamiento hegemónico bipolary las demandas tercer mundistas cons-tituían los principales referentes de laacción externa de los Estados. La Gue-rra fría tuvo un efecto polarizador enlas sociedades, atrapando a la políticaexterior en un mundo rígido.
Con la erosión de la estructura bi-polar de disputa hegemónica que do-minó la política internacional, emergeuna estructura multipolar o poliár-quica del sistema internacional, sur-gen nuevos escenarios de conflictoy de confrontación (previamenteexistentes pero subsumidos o total-mente nuevos), estructurando unaagenda más variada y compleja parala acción externa de los Estados.
En el campo de la teoría de lasrelaciones internacionales, la pre-ponderancia de la escuela realista
1 Este es un proceso contradictorio y desigual ya que persisten ámbitos de acción estatal ineludiblesy asimetrías entre estados, que implican la redundancia y marginalización de unos y la preponde-rancia de otros.
173
Estado y ciudadanía
norteamericana fue creciendo confor-me los asuntos militares, bajo la gue-rra ideológica entre capitalismo ycomunismo, llevaron a niveles supe-riores los asuntos estratégicos2 . Almismo tiempo, las alianzas de los Es-tados Unidos con los países de Euro-pa Occidental y Japón, conocidacomo Alianza Occidental, se centra-ba en principios políticos y económi-cos liberales, comprometidos con ellibre comercio y la democracia, quepermitieron la creación de las insti-tuciones o regímenes en el ámbitoeconómico, político y social, creadosen la Conferencia de Bretton Woods(FMI, Banco Mundial y GATT).
Con el declive relativo de la con-frontación Este - Oeste a finales delos sesenta, y la derrota de EE.UU.en el frente militar en Vietnam, apa-recen planteamientos teóricos queretan al realismo3 , bajo la influenciadel pensamiento liberal, con el argu-mento de que el mundo había cam-biado, transformando en inadecuadoel enfoque “estatocéntrico” para expli-car dichos cambios y orientar la defi-nición de una política exterioradecuada.
El final de la guerra fría representóun parteaguas para la práctica de lapolítica exterior de los Estados domi-nantes en el sistema internacional,permitiendo el avance de las propues-tas liberales y la posibilidad de construiro reformar el sistema internacional apartir de valores y principios liberales.Esto tuvo reflejos importantes en eldebate teórico al que se incorporó unaescuela llamada del “sistema mundo” omás conocida como neomarxista, quejunto con el realismo y liberalismo,constituyen las tres vertientes teóricasque estudiaremos en este capítulo.
1. Principales escuelas de laTeoría de las RelacionesInternacionales
La escuela realista sustenta que elorden internacional expresa la volun-tad y los intereses de las potenciashegemónicas. Los temas principales
2 “Los principios realistas, sistematizados en forma de una teoría científica, llegaron a ser los másimportantes para la política exterior de Estados Unidos con el estallido de la guerra fría y con laamenaza de la guerra nuclear”. (Borja, A. y B. Stevenson. 1996)
3 Los trabajos editados por Keohane y Nye, Transnational relations and world politics, Harvard Univer-sity press, fueron los precursores de lo que después se llamaría la escuela liberal en la teoría de lasrelaciones internacionales.
BU
RO
CR
ATA
S D
EL P
AN
174
Estado y ciudadanía
de la política internacional tienen quever con la forma como se reparte estepoder y la capacidad que tienen los es-tados hegemónicos para desplegar y de-sarrollar sus recursos de poder. «Puestoque en el ámbito internacional no exis-te una autoridad central, la teoría rea-lista predice la búsqueda del interéspropio como la característica funda-mental del comportamiento de los Es-tados»4 .
En un mundo que tiende a la anar-quía debido a la ausencia de un gobier-no mundial, los Estados se mueven deacuerdo con su interés particular y ésteconsiste básicamente en buscar seguri-dad y acrecentar poder. En un Sistemade Estados, el tema fundamental escomo el Estado logra imponer sus ob-jetivos e intereses y la respuesta del rea-lismo es: mediante el desarrollo decapacidades militares y económicas quedisuadan de cualquier agresión y per-mitan el mantenimiento del orden y laestabilidad del sistema de Estados.
La visión realista parte de tres pre-supuestos:
1. Que los Estados como unidadescoherentes, son las unidades dominan-tes en la política mundial;
2. Que la fuerza es un instrumentoútil de la política;
3. Que existe una jerarquía de ámbi-tos en la política mundial, encabezada
por los asuntos militares, por la que laalta política de la seguridad militar do-mina a la baja política de los asuntoseconómicos y sociales.
En ese marco teórico, los aportesmás recientes conocidos como neo-realistas sostienen que los Estadospueden incluso ser conducidos a es-cenarios cooperativos pese a su pos-tura esencialmente egoísta, siempreque con ello logren avances en la pro-moción de sus intereses y objetivos.
Por su parte los liberales5 , planteanque la agenda internacional tiene unaestructura fluctuante de asuntos eco-nómicos, políticos, sociales y secto-riales, dependiendo de determinadascoyunturas y fases de desarrollo. Deun escenario en el que la dimensiónmilitar prevalecía, el mundo ha pasa-do a otro en el que el poder se diluyeen las distintas áreas temáticas de lapolítica internacional. De ello surgeel concepto de interdependencia, quedefine una trama de relaciones ejerci-das por variados actores que generanintereses y procesos transnacionales.
Las condiciones de la interdepen-dencia implican que la definiciónde la agenda internacional incorpo-ra elementos más sutiles y diferen-ciados, determinando que losmárgenes de maniobra de las poten-cias se acorten, que la importancia e
4 Borja y Stevenson (1996. pp.19-20), quienes identifican como el principal teórico del realismo aHans Morgenthau y del Neorrealismo a Kenneth Waltz.
5 Por liberales se entiende en la literatura de la teoría de las relaciones internacionales, aquellosautores que ponderan en un grado menor la importancia del actor Estado, así como el deteriorode la temática de seguridad militar en la definición de las estructuras internacionales. En este caso,la teoría de la interdependencia compleja, desarrollada por Kehoane y Nye, cae dentro de estaclasificación, como el aporte teórico más importante del liberalismo.
175
Estado y ciudadanía
influencia de las instituciones interna-cionales aumente y que los fenómenosde interdependencia conlleven unamayor cooperación entre los Estados.
Ellos plantean un mundo diferen-te al de los realistas, donde los Esta-dos ya no son los únicos actores,donde la fuerza es un instrumentocada vez menos útil de la política ydonde la jerarquía de ámbitos desapa-rece, porque los asuntos militares de-jan de dominar a la “baja política” delos asuntos económicos. De ello de-ducen que el proceso por el cual lajerarquía de ámbitos desaparece, otor-ga mayor poder de negociación a losEstados relativamente débiles.
En ese marco, los liberales planteanque el realismo tradicional no es unapropuesta teórica capaz de explicar lascaracterísticas de la política mundialactual que combina varias dimensiones,incluyendo la gubernamental, intergu-bernamental y la no gubernamental.
Para la teoría neomarxista6 , la políti-ca mundial solo puede ser correctamen-te entendida cuando se la observa en elcontexto de la estructura del capitalis-mo global. Los teóricos del sistemamundo argumentan que la políticamundial ocurre al interior de un siste-ma dominado por la lógica del procesode valorización del capital.
Uno de los principales argumentosde ésta teoría es que la riqueza y el po-der prosperan y existen a costa de lapobreza y la debilidad. Dividen al mun-
do en centro, semiperiferia y periferia,y sostienen que la prosperidad y poderdel centro existe si y solo si, la periferiay la semiperiferia se empobrecen y de-bilitan.
El comportamiento cíclico de laeconomía capitalista con fases de ex-pansión, recesión, crisis y recupera-ción, afecta al sistema mundial. Lascrisis económicas pueden traducirseen crisis políticas y de dominación.El sistema mundial según Wallersteinestaría entrando en una fase de crisisterminal, y el futuro estaría entre dospolos: socialismo o barbarie.
El neomarxista Perry Anderson, anuestro entender desde una posiciónmás “social demócrata”, realiza unacrítica al planteamiento del autornorteamericano Francis Fukuyama deque “la democracia capitalista es laúltima forma descubierta de la liber-tad y lleva la historia a su fin no por-que absuelva todos los problemas,sino porque permite conocer de an-temano todas las soluciones posi-bles”7 . Para sostener su argumento deque el socialismo es superior, parte deuna crítica despiadada del socialismoreal como la concreción del plantea-miento de la Tercera Internacional,cuya destrucción liberó a varios pue-blos de regímenes burocráticos y co-rruptos, sin embargo tampoco elplanteamiento de la Segunda Inter-nacional, que consiguió desarrollarregímenes socialdemócratas con
6 También conocida como la teoría del sistema mundo, fue desarrollada principalmente por Imma-nuel Wallerstein
7 P. Anderson. Los Fines de la Historia. Ed. Tercer Mundo. 1992. P.145
176
Estado y ciudadanía
economía de bienestar, muestra for-taleza en la actualidad. Su plantea-miento parte de que “un socialismomás allá de la experiencia de la tira-nía estalinista y del suivisme social-demócrata no implicaría ni laimposible abolición del mercado niuna adaptación acrítica a sus condi-ciones”, y que, por supuesto, debe re-cuperar la tradición democrática delideal socialista. Anderson cuestiona elhecho de que en el ámbito del siste-ma internacional “los Estados nacio-nales han sido sobrepasados por losmercados y las instituciones interna-cionales, que carecen de la menor tra-za de control democrático”8
2. Orden internacional yregímenes internacionales
La definición de los regímenes in-ternacionales y el rol de las institu-ciones internacionales, es deutilidad para dar elementos de en-tendimiento al tema de los interesesy las perspectivas en juego para la de-finición del orden internacional emer-gente.
La génesis de un nuevo ordena-miento internacional históricamenteha sido el resultado de la culminaciónde grandes conflagraciones con carác-ter internacional. Las grandes confla-graciones mundiales significaron elcuestionamiento del orden vigente yla reconstrucción o reestructuraciónde las relaciones entre los Estados, apartir del desenlace alcanzado y nue-vos principios de convivencia estable-
cidos. La forma en que después se ar-ticula la paz entre los Estados belige-rantes es el factor determinante deorganización de un nuevo sistema deconvivencia y su estabilidad dependede la legitimidad y la base del poderhegemónico que lo preside.
Al final de las guerras napoleónicas,por ejemplo, se logró el concierto in-ternacional conocido como la paz deViena que implicó un período de esta-bilidad y progreso de casi 100 años y sebasó en el principio de la constituciónde alianzas, que se tradujeron en unasituación estable de balance de poder.
A la culminación de la primera gue-rra mundial, por el contrario, se esta-bleció el sistema de la Liga deNaciones. Este sistema estuvo basa-do en los principios idealistas de co-operación en torno a mecanismosdifusos de solidaridad, mientras seobligaba al país derrotado al pago deindemnizaciones de guerra que fue-ron consideradas injustas y excesivas,por lo que no logró estabilizar el sis-tema en términos políticos y econó-micos, lo que según los realistas dióorigen a la segunda guerra mundial.
La paz de la segunda guerra mun-dial crea un ordenamiento internacio-nal basado en las Naciones Unidas ylas instituciones de Bretton Woods.Esta paz es considerada como una“paz generosa”, puesto que los vence-dores aportaron a la reconstrucciónde los vencidos y cooperaron para quepuedan erigir un sistema económico
8 Ibid. Pp.134
177
Estado y ciudadanía
y político estable, en base a los prin-cipios plasmados en la carta de las Na-ciones Unidas y el de las institucionesde Bretton Woods. Junto a la disputaentre capitalismo y comunismo, losEE.UU. generaron una alianza enbase a principios de democracia y eco-nomía de mercado, además de otor-gar ayuda para la reconstrucción, loque devino en una legitimación de lahegemonía de los EE.UU.
La diferencia entre la instituciona-lidad y los regímenes creados comoresultado del triunfo aliado en la 2ªGuerra Mundial, en la época de apo-geo de la hegemonía norteamericana,y la que se viene perfilando en los re-cientes años, resultado del fin de laGuerra Fría -y un claro vencedor enel bloque occidental con EE.UU. a lacabeza-, no surge simplemente de queactualmente la emergencia de un nue-vo orden internacional no está prece-dida por una victoria militar en unaconflagración bélica, sino porque lacentralidad hegemónica no corres-ponde a una sola nación y porque to-davía existen elementos que determinanla continuidad de una disputa hegemó-nica que transcurre por caminos dife-rentes a los del poderío militar.
Los últimos años son de una rique-za extraordinaria respecto a la gamade acontecimientos que vienen a con-figurar la emergencia de un nuevoorden internacional. Este aparececomo un reacomodo del orden ante-rior a partir de realidades contunden-tes respecto principalmente a lainviabilidad de una solución de fuer-
za en la era de las armas nucleares, loque se traduce en una disputa de po-der restringida básicamente al desa-rrollo científico y tecnológico, alcomercio y a la penetración y presen-cia en mercados dinámicos. La com-plejidad del mundo actual quedescarta una conflagración bélica a es-cala ampliada, promueve el surgi-miento de nuevas formas de soluciónde los problemas o procesos de organi-zación y regulación internacionales.
En ese marco, el orden emergente tie-ne características muy cercanas a lospostulados Bretonwoodianos, pues in-corpora la centralidad del liberalismoamericano al igual que la propuestade los años 40 impulsada por D. Whi-te y J. M. Keynes, de un sistema libe-ral en lo económico y valoresdemocráticos en lo político. Es más,los principios actuales parecen ser eldesarrollo y generalización del ordenimpulsado por los EE.UU. para laalianza occidental al final de la segun-da guerra mundial, promoviendo lareconstrucción de Europa y Japón,como contrapeso a la vigencia de lacontradicción entre capitalismo y co-munismo.
El camino hacia una especie de sín-tesis teórica entre las percepcionesneo-realista y liberal, se ha visto alla-nado por la constatación de que en elmundo actual se observa con claridadque los enfrentamientos militares en-tre grandes potencias no aseguran al-guna posibilidad de éxito particulary si la posibilidad cierta de destruc-ción generalizada. Por ello, resulta
178
Estado y ciudadanía
9 Jorge Chabat (1996) pp.230-23110 Mols, Manfred. “La integración regional y el sistema internacional”. (1997).
difícilmente concebible una disputahegemónica en los términos del realis-mo clásico donde el elemento determi-nante es la fuerza o poder militar.
Sin embargo, no se puede desco-nocer que en espacios sub-globales,principalmente en aquellos periféri-cos a los centros hegemónicos, el rea-lismo clásico tiene vigencia porque losconflictos se resuelven básicamentemediante el uso del poder militar.Esto ha dado lugar a que en el esce-nario internacional se observe “la evi-dente existencia de tendenciascontrapuestas (que) ha dado pie a quese especule sobre un mundo `partido´en dos: un centro industrializado, in-terdependiente, regido por regímenesinternacionales donde la negociación yno la violencia, es el mecanismo de re-solución de conflictos, y que compartevalores de democracia y mercado, co-existiendo con una periferia pobre, es-casamente interconectada con el centroy donde la norma para dirimir conflic-tos internos y externos es la violencia”9 .
La interdependencia surge del he-cho de que para su funcionamientoeficiente los grandes centros debencooperar puesto que su intercambiomutuo representa el motor del siste-ma económico que les da vida. Enotras palabras, se puede imaginarcompetencias y disputas del mayorgrado, que conlleven tensiones extre-mas, pero siempre habrá el interéscompartido de continuar con los in-tercambios y las relaciones mutuas
entre los centros: EE.UU., Japón yEuropa Occidental.
Una característica actual inexisten-te en la segunda postguerra, se refiereal regionalismo. Los acuerdos y arre-glos regionales no formaban partesustantiva del sistema internacionalpretérito, ya que las fuerzas defini-torias fueron las grandes potenciasnucleares y las unidades los Estados-Nación individuales. Actualmente, elsistema internacional incorpora comoelemento sustantivo la cooperaciónentre Estados y la conformación deagrupamientos integrados, que tienenuna fundamental presencia y un granimpacto en la ecuación de poder glo-bal.
En palabras de Manfred Mols, “nose puede definir al sistema inter-nacional actual sin considerar el gra-do y la manera en que los esquemasde integración regional afectan elcomportamiento de los estados y deotros agentes de la escena mundial.Conforme el escenario mundial se vemás y más moldeado por las entida-des regionales, por la acción de losagentes transnacionales y por el siste-ma de las Naciones Unidas, la redefi-nición de los papeles y lasresponsabilidades dentro de la ecua-ción mundial del poder debe tomaren cuenta las reivindicaciones y lascapacidades de los agentes regionales,de las agrupaciones regionales de Es-tados y de los esquemas de coopera-ción transregionales”10 .
179
Estado y ciudadanía
Tras el desmantelamiento del ordenmundial de la guerra fría, están emer-giendo nuevas situaciones internacio-nales, que manifiestan la existencia denuevas fuerzas. Las naciones estadocontinúan representando unidadesfundamentales de análisis, pero ope-ran dentro de esquemas de integra-ción y cooperación. Al mismotiempo, actores transnacionales sonlos predominantes en segmentos par-ticulares de la sociedad mundial,como es el caso, entre otros, de losgrandes operadores financieros, capa-ces de rebasar cualquier control o re-gulación. Asimismo, la fortaleza de losregímenes internacionales y de losorganismos multilaterales, tiende aexpresarse mediante manifestacionesde poder supranacional, capaz de im-ponerse a soberanías nacionales.
3. La teoría de las relacionesinternacionales y laglobalización
Para los realistas, la globalización noaltera el principal significado o senti-do de la política mundial, derivadade la división territorial del mundoen naciones Estado. La creciente in-terconexión entre las economías y lassociedades genera una mayor depen-dencia de unas con otras, lo que nomodifica el sistema de Estados.
Los Estados retienen soberanía yla globalización no vuelve obsoleta laestructura del poder político entreEstados. Existe una jerarquía en el sis-tema interestatal, que deviene en unaespecie de gobierno mundial. Esto
significa también que sigue sien-do importante en ese escenario, eleventual uso de la fuerza y el ba-lance de poder para la estabilidaddel sistema. La globalización en-tonces, tiene efectos principal-mente en a spec to s soc i a l e s ,culturales y económicos, pero notrasciende el sistema internacio-nal de Estados.
Para el liberalismo en cambio, laglobalización fundamentalmentemuestra que los Estados no son niserán siempre los principales acto-res de la política mundial. En sulugar un grupo de actores con di-versa importancia y en diversas áreastienden a ser más relevantes. La re-volución tecnológica y en las comu-nicaciones, como manifestación dela globalización, incrementa las in-terconexiones entre las sociedadesen una muy diversa gama de ámbi-tos y temas de la política mundial.
El modelo estatocéntrico del rea-lismo no sirve para explicar los fe-nómenos actuales, donde el mundoes cada vez más una aldea. La cre-ciente interdependencia determinaque las posibilidades de cooperaciónen torno a los valores liberales seincrementen. La globalización traeuna doble democratización de lasestructuras domésticas y de las ins-tituciones internacionales.
Para ellos, el orden internacionalha sido corrompido por lideres estata-les no democráticos y por políticas
180
Estado y ciudadanía
extremas de equilibrio de poder.La libertad de los Estados es par-te del problema de las relaciones in-ternacionales y no parte de lassoluciones, ya que existe una con-tradicción entre el desarrollo demo-crático de la humanidad y lapreservación de un sistema basadoen la soberanía estato-céntrica, queconceptualmente niega la libertadindividual.
El argumento central del libera-lismo es que existe la necesidad deformar una organización internacio-nal que facilite el cambio pacífico,desarmado, arbitrado y de ser nece-sario impuesto hacia una sociedadcivil global. Plantean la vigencia delprincipio cosmopolita liberal deigualdad entre los individuos. Laidea de una moral universal, asocia-da a valores liberales como demo-cracia, capitalismo y secularismo,que puede realizarse en el presenteya que la globalización constituyeel fin de una larga transformaciónde la política mundial.
Para los teóricos del neomarxim-so, la globalización no es algo par-ticularmente nuevo sino solamentees la más reciente o última etapa dedesarrollo del capitalismo interna-cional. No marca una ruptura cua-litativa en la política mundial y deninguna manera hace redundanteslas teorías y conceptos tradiciona-les sobre el Estado, las clases socia-les y los procesos característicos deldesarrollo capitalista. Asimismo, seconsidera a la globalización como
un fenómeno occidental y por lotanto excluyente y generador de ma-yor desigualdad. Por lo tanto, deacuerdo con los grados de profun-didad de desarrollo existe una divi-sión entre centro y periferia, que seva incrementando, con una riquezacada vez mayor en los centros y unapobreza cada vez más extrema en lasregiones periféricas, que devienenen regiones redundantes o margina-das.
La política mundial sólo puede sercorrectamente entendida cuando lavemos en el contexto de la estruc-tura del capitalismo global, y por lotanto, el comportamiento cíclico yla tendencia a la crisis que son con-sustanciales al sistema, se manifes-tarán inevitablemente.
Según los neomarxistas, la globa-lización es un fenómeno históricoligado a los inmensos progresos dela tecnología de punta que modifi-caron en forma radical nuestrosconceptos del espacio y del tiempo.Es una etapa histórica nada más,pero como dice Vivianne Forrester”La globalización y el ultraliberalis-mo no son sinónimos (...), las tec-nologías de punta no dependen deél (lo que pasa es que) el ultralibe-ralismo entendió el provecho quepodía sacar de estos avances tecno-lógicos para aumentar su lucro enforma excepcional, usurpó el con-cepto de globalización, elaborandouna propaganda para imponer laidea de que la globalización signifi-caba el dominio absoluto del ultrali-
181
Estado y ciudadanía
beralismo (...) como la globalizaciónes ineludible e inevitable, (median-te su) asimilación con el ultralibe-ralismo, (éste) pretende mostrarsecomo ineludible e inevitable”11
AMÉRICA LATINA FRENTE ALORDEN EMERGENTE
En América Latina, el pensamien-to internacionalista plantea la necesi-dad de construir una teoría«periférica» de las relaciones interna-cionales, lo que podría implicar, “po-ner de cabeza” el mundo de la teoríatradicional, en la que la perspectivase ofrece siempre desde el plano de lasgrandes potencias, que desestabilizan yequilibran el conjunto del sistema a tra-vés de la historia
La búsqueda de una mejor inser-ción en el sistema mundial que facili-te las opciones de desarrollo,principalmente en el plano económi-co, constituye el objetivo a ser alcan-zado por aquellos países que tienenescasos recursos de poder. Para lograrel objetivo, resulta imprescindible ac-ceder a la tecnología y al capital queproviene fundamentalmente de loscentros.
La realidad actual muestra que el“Tercer Mundo”, donde se encuentraAmérica Latina, no representa ningu-na amenaza estratégica de importanciapara los centros hegemónicos. Asimis-mo, resulta evidente que en el contextoactual las regiones periféricas se encuen-
tran con pocas y decrecientes posibili-dades de influir en la evolución del or-denamiento internacional.
Sin embargo, pueden existir algu-nas regiones periféricas y coyunturasespeciales que generen algún grado desensibilidad en referencia a un temamás o menos importante que toca ala agenda de los intereses de los cen-tros, o también ocurre que por el sur-gimiento de situaciones devulnerabilidad, cuando temas consi-derados negativos como narcotráfico omigraciones masivas les afectan, puedendeterminar un incremento del interésy la atención hacia determinados paíseso regiones de la periferia.
En general, se observa que existe uncreciente desinterés en los centros porcierto tipo de conflictos o procesos del“Tercer Mundo”. Principalmenteaquellos que se explican por la inca-pacidad para atenuar y solucionar elconflicto interno, la búsqueda perma-nente de soluciones por la vía violen-ta, el proteccionismo económico y lasmurallas a la influencia cultural ex-terna, entre otros.
Pero también existen temas quetienden a generar nexos de comuni-cación y sensibilidad con los centros:libre comercio, democracia liberal,apertura a influencias culturales ex-ternas, protección del medio ambien-te, etc. o vulnerabilidades como:narcotráfico, flujos migratorios, en-tre otros.
11 Autora del libro Una extraña dictadura, la cita se extractó de una entrevista realizada por Anne M.Mergler, publicada por la revista Proceso. 12 de marzo de 2000, México.
183
Estado y ciudadanía
En esa vertiente de explicación delsurgimiento o ruptura de nexos deinterdependencia, se encuentra lateoría de la interdependencia im-perfecta12 , más cercana a la tradi-ción liberal, que señala que en laactualidad existe una necesidad devinculación por parte de la periferiacon los centros. La influencia deter-minante sobre la actividad económi-ca por parte del acceso a los flujosde comercio, tecnología, inversionesy capitales, provenientes de los cen-tros, determina que en la periferiase valorice la instauración o creaciónde nexos de interdependencia posi-tivos:
la inserción de un actor estatal en lasredes de interdependencia mundial,presupone ciertas características in-ternas que tienen que ver con la for-ma de la organización económica ypolítica y con la actitud frente almundo externo (...)durante la gue-rra fría, la importancia geoestratégi-ca de un determinado país permitíael establecimiento de estos nexos(...actualmente,) la exclusión o lapertenencia a las redes de inter-dependencia mundial no es nipermanente ni uniforme (...) el queun gobierno, por ejemplo, compartalos principios de libre comercio o dedemocracia política no significa queesté integrado: hace falta que su ac-
tuación en estos temas genere sensi-bilidades y vulnerabilidades en elcentro y viceversa13
La vertiente realista tiene en Car-los Escudé al teórico del llamado“realismo periférico”, quien nosofrece una visión o perspectiva deEstados débiles frente a Estadosfuertes, “una perspectiva por la quemiramos el orden interestatal desdela ausencia relativa de poder”. Anali-zando el caso de la política exteriorargentina, muestra que es falsa la ideade que los países periféricos no tenganpolítica exterior, ya que cualquier Esta-do de “clase media” puede convertirseen una fuente de perturbación del or-den internacional.14
Según Escudé, la política argen-tina de enfrentamiento con los cen-tros hegemónicos por impulsar elproyecto de misil de alcance medio,denominado “Plan Condor”, tuvocostos invalorables para la Argenti-na, principalmente de tipo econó-mico porque no pudo ingresar enel plan Brady de disminución dedeuda. Al respecto, señala que “losriesgos generados por el sacrificiodel desarrollo económico a la segu-ridad en el largo plazo son infini-tos”. Para la periferia los factoreseconómicos, antes que los políti-cos y de seguridad, constituyen undeterminante más inmediato de la
12 Jorge Chabat (1996), en su artículo “La integración de México al mundo de la posguerra fríaÊ: delnacionalismo a la interdependencia imperfecta”, se adscribe en esta escuela de pensamiento de lasrelaciones internacionales.
13 Chabat, Jorge. 1996. pp.248-252-253.14 Escudé, Carlos. “Hacia una nueva concepción de las unidades del sistema estructural de Waltz: el
caso de la política exterior Argentina” (1996).
184
Estado y ciudadanía
15 Ibid. Pp.291-292.16 Escude es muy crítico del tema “realista” de la anarquía existente en el sistema de Estados y de la
afirmación de que “el Estado es soberano en cuanto que no debe responder a ninguna autoridadmás alta en la esfera internacional”. Para él, en la realidad opera una jerarquía imperfecta y no laanarquía.
supervivencia y del lugar relativo queun Estado ocupa dentro del sistema.
“Las grandes potencias frecuente-mente se pueden dar el lujo de basar suestrategia política de mediano plazo enel sistema interestatal, haciendo abstrac-ción de las fuentes generativas de supoder (como si lo “político” fuera unaesfera “autónoma” de actividad tal comolo supone Morgenthau). Por el contra-rio, los Estados débiles no pueden hacerésto en el mediano y en el largo plazosin dañar enormemente el bienestarde sus ciudadanos y a la larga, produ-cir también su propia ruina como Es-tados”.15
El representante del realismo pe-riférico concluye con el siguiente ar-gumento: “Existe una jerarquía16 enel orden interestatal, que hay quie-nes mandan, quienes obedecen yquienes sin mandar, se niegan a obe-decer, con consecuencias gravísimaspara su bienestar como para su po-der de largo plazo”. Por ello cuando“aceptando la jerarquía interestatal yreconociendo que, en materia de pazy de seguridad, debe adaptarse a unorden que está forjado por grandespotencias”, los Estados débiles de-ben evitar y en casos extremos limi-tar los enfrentamientos con los
185
Estado y ciudadanía
Estados hegemónicos a los temassustantivos de su interés.
Los teóricos neomarxistas latinoame-ricanos son precisamente quienes tie-nen a la situación periférica como fococentral de su teoría. Los antecedentesestructuralistas y dependentistas de lavisión neomarxista se hacen evidentesal analizar algunos aportes recientes.Concentraremos nuestro análisis en losplanteamientos de Oscar Ugarteche17 ,pues tiene gran influencia en algunosespacios académicos bolivianos.
Según este autor, los cambios ac-tuales apuntan hacia la exclusión deAfrica y América Latina del ordenmundial, la brecha de ingresos y derecursos entre países ricos y pobres, con-lleva una reproducción a escala amplia-da de las condiciones de marginación yexclusión. En el mundo actual la efi-ciencia es el problema central y la equi-dad habría sido dejada de lado,criticando a autores como Ohmae paraquienes “las naciones no existen y losintereses universales están por encimade las naciones. No hay fronteras y lapaz está establecida por los intereseseconómicos”18 . Para Ugarteche, el sis-tema de desarrollo industrial protegidohasta los años ochenta dio resultadosexitosos y es amenazado por la globali-zación, que lo que nos ofrece es “Másalla de una teoría del comercio sin fron-teras, una nueva teoría de la empresamultinacional, sin banderas, nacionali-dades ni responsabilidad cívica”19
Los neomarxistas que hicieron dela periferia el tema central de su teo-ría, no se dedicaron al estudio de lasrelaciones entre Estados ni de la cues-tión del poder en el ámbito de los re-gímenes internacionales y, por tanto,no se encuentran epistemológicamen-te en el ámbito de las llamadas rela-ciones internacionales. Su desarrolloteórico, más cercano a la economíapolítica, se queda en el ámbito de ladenuncia y aparentemente la únicaopción que proponen es la misma deldependentismo de Andre GunderFrank: lo mejor para el desarrollo dela periferia es romper los lazos de re-lacionamiento con el centro (merca-do mundial) ya que el desarrollo deéstos significa el subdesarrollo de laperiferia.
CONCLUSIONES. LAS OPCIONESPARA EL SUR
A diferencia de la propuestaneomarxista, que no encuentra opcio-nes para la situación periférica y demarginalidad en la globalización, elliberalismo de la “interdependenciaimperfecta” y el “realismo periférico”,plantean las opciones de crear nexosde interdependencia con los centroso buscar alianzas y oportunidades,evitando el enfrentamiento con loscentros, respectivamente. En amboscasos podemos observar posicionescomplementarias antes que enfrenta-das.
17 Ugarteche, Oscar (1999)18 Ibid. P. 1919 Ibid. P. 20
186
Estado y ciudadanía
Asumir la agenda impuesta por laglobalización neoliberal, aparececomo una opción acorde tanto con lasituación subordinada como con latendencia sistémica de reorganizacióndel orden prevaleciente. Evitar la mar-ginación y el enfrentamiento, pareceser la confluencia de las vertientes teó-ricas, que plantearían más bien la ideade que se puede aprovechar la coyun-tura que ofrece la globalización, paraconstruir nexos de interdependencia y/o concretar alianzas estratégicas.
La creación de regímenes suprana-cionales como la OMC en el campodel comercio, o el surgimiento de ac-tores estatales organizados en esque-mas de integración, que forman partede las tendencias actuales del sistema
internacional, pueden representar oportu-nidades y beneficios para la periferia.
Por una parte, se observa una espe-cie de competencia entre los bloqueshegemónicos por preservar espacioso adquirir mayor influencia en losespacios periféricos o semiperiféricos.Como señalamos más arriba, la emer-gencia del regionalismo determina laposibilidad de que surjan posibilida-des para crear nuevos nexos de inter-dependencia entre centro y periferia,debido al interés de parte de las cabe-zas del mundo y de los bloques porarticular o establecer un bloque eco-nómico con determinadas regiones oeconomías atrasadas pero emergentes.A partir de ello es razonable esperaruna nueva situación de oportunida-des para impulsar el desarrollo en al-gunas regiones de la periferia.
Los acuerdos regionales como elNAFTA, entre México, Canadá yEE.UU. o el ALCA para las Améri-cas, plantean la necesidad de repen-sar las opciones del regionalismoasimétrico y destacar que el desarro-llo latinoamericano podría estar sien-do incorporado en la agenda de lasopciones para las economías de lospaíses desarrollados, como EE.UU.,tal como el desarrollo de Europa seincorporó inmediatamente despuésde la segunda guerra mundial.
Desde los años noventa se observauna nueva dinámica en el relaciona-miento interamericano, esencialmen-te diferente a la que caracterizó lasdécadas pasadas, cuando al influjo dela guerra fría se sustentaban políticas
SIN
TIT
ULO
187
Estado y ciudadanía
intervencionistas, ideologizadas y an-tidemocráticas.
La propuesta norteamericana paracrear un Area de Libre Comercio en lasAméricas (ALCA), constituyó un hitofundamental en el renovado relaciona-miento interamericano y factor de im-pulso para que los esquemas deintegración en la región, dinamizaran yprofundizaran sus programas y proyec-ciones.
En la dinámica del Sistema Inter-nacional actual, donde las hegemo-nías se definen principalmente porconsideraciones de la economía y elproceso de innovación tecnológica, laconformación de “mega bloques” enAmérica del Norte, Europa y Asia-Pacífico, determina la emergencia denuevos actores para la configuracióndel orden internacional del presente.La competencia entre estos bloquesse concentra en la captura de situa-ciones ventajosas de mercado, de de-lanteras tecnológicas y de influenciasobre las demás regiones.
En ese escenario, un espacio geo-gráfico y de mercado fundamentalpara esa competencia se refiere a lainfluencia de cada bloque en algunasde las llamadas regiones periféricas,especialmente en aquellas donde seestaría produciendo una dinámica decrecimiento económico, expansión demercados y apertura de nuevas opor-tunidades de inversión, por lo que hasurgido el concepto de las economíaso mercados emergentes.
Por ello, se observa por ejemplo,como la Unión Europea y varios paí-
ses de América Latina han visto lanecesidad de incrementar sus acuer-dos y entendimientos para de esamanera compensar o balancear la si-tuación asimétrica con EE.UU. Poruna parte a la Unión Europea le inte-resa preservar espacios y ganar in-fluencia en la región y a los paíseslatinoamericanos les interesa balan-cear la relación asimétrica con losEE.UU. y dar impulso simultaneo auna integración con Europa.
Paralelamente, los esquemas de in-tegración propios en América Latinase están acelerando como una especiede póliza de seguro ante la fuerte de-pendencia o la debilidad con que seenfrentaría a la relación con el nor-te. Es sin duda una respuesta a laglobalización que no significa elapartarse de ella sino una búsquedade equilibrios dialécticos.
Para las economías de la periferia,el ser consideradas una región emer-gente y, por lo tanto, un espacio decompetencia entre bloques, se perci-be como algo positivo ya que repre-senta una oportunidad susceptible deaprovechar, bajo la forma de recep-ción de inversiones extranjeras, aper-tura de mercados para la producciónnacional y otras ventajas entre las quedestaca en general, la situación de in-clusión versus el riesgo de margina-miento.
América Latina tiene una caracte-rística particular que la diferencia deotras regiones de la periferia, comoAfrica o el Oriente Medio. Debido ala cercanía occidental de sus rasgos
188
Estado y ciudadanía
culturales, tienden a prevalecer máslas opciones de inclusión e insercióna los procesos occidentales como laglobalización. En otras regiones yrealidades, como en el mundo islá-
mico se da con mayor fuerza la ten-dencia a la ruptura como requisitode identidad y como respuesta a laglobalización. Pero eso no ocurre enAmérica Latina.
BIBLIOGRAFIA
• Anderson, Perry (1992). Los fines de la historia. Ed. Tercer Mundo. Bogotá, Colombia.1992.
• Baylis, John y Steve Smith (1997).The globalization of world Politics. An introduction to InternationalRelations. Oxford University Press. London, 1997.
• Borja, Arturo y Brian Stevenson (1996). “Introducción”. En: Borja, A. Gonzales G. Y B. Ste-venson (coords.). Regionalismo y poder en América. Los límites del neorrealismo. CIDE – PORRUA.México.
• Jorge Chabat (1996). “La integración de México al mundo de la posguerra fríaÊ: del nacionalismoa la interdependencia imperfecta”. En: Borja, A. Gonzales G. y B. Stevenson (coords). Regionalis-mo y poder en América. Los límites del neorrealismo. CIDE – PORRUA. México.
• Escudé, Carlos (1996). “Hacia una nueva concepción de las unidades del sistema estructural deWaltz: el caso de la política exterior Argentina” . En: Borja, A. Gonzales G. y B. Stevenson(coords). Regionalismo y poder en América. Los límites del neorrealismo. CIDE – PORRUA. México.
• Mols, Manfred (1997). “La integración regional y el sistema internacional”. En: Nishijima, Shojiy Peter Smith (1997) ¿Cooperación o rivalidad?. Integración regional en las Américas y la cuenca delpacífico. Ed. PORRUA. México, 1997.
• Ugarteche, Oscar. (1999). “Las megatendencias y el debate finisecular sobre globalización. Unamirada desde América Latina” . En: Bolivia hacia el siglo XXI. CIDES – UMSA. La Paz, 1999.
• SOBRE EL AUTOR:Economista - Internacionalista. Catedráticoy coordinador de la maestría en Relaciones eco-nómicas internacionales e integración del CIDES-UMSA. El autor quiere aclarar que el presen-te trabajo no pretende ser un análisis exhaus-tivo de la literatura sobre el tema de la globa-lización y las relaciones internacionales, sinosolamente notas de estudio sobre algunas lec-turas referidas a esos temas.
189
Estado y ciudadanía
ESTADO Y GLOBALIZACIÓN:UN ENFOQUE MARXISTA
Karin Monasterios•
proceso productivo del centro haciala periferia. Estos tres fenómenos serefieren de manera concreta a la reor-ganización del capital global a nivelde: la circulación internacional demercancías, las relaciones internacio-nales financieras y la restructuraciónindustrial global.
Estas variables independientes –desde el punto de vista de las econo-mías de la periferia- fueronmediatizadas por una serie de varia-bles intervinientes. Así, el impacto dela crisis del petroleo se ha mediatiza-do por el colapso de los precios de lasexportaciones de los países subdesa-rrollados en el mercado internacional.Por otra parte, el alza de la tasa deinterés del dólar se tradujo en undeterioro general de los términos deintercambio para los países latinoa-mericanos, a la vez que reorientó losflujos de capital fuera de la periferia,para su inversión en los EE.UU. Estatransformación en la política externaestadounidense implicó un incremen-to directo y sin precedente en la tasade interés real sobre la deuda externade los estados-nación periféricos, con
INTRODUCCIÓNCuando hablamos de la relación
entre Estado y globalización necesa-riamente tenemos que referirnos a dosámbitos de la realidad. Por un lado,se trata de identificar las característi-cas del estado actual de las relacionesinternacionales y, por otro lado, de-bemos referirnos a la forma particu-lar que ha adquirido el estado-naciónen su forma de intervención en rela-ción a; por una parte; su inserción enla economía global y, por otra parte;en relación a su formación social in-terna. Se trata, por tanto, de encon-trar la forma de imbricación queasumen estos dos niveles en la repro-ducción global de la sociedad.
Tres eventos de importancia deci-siva han marcado las últimas décadasdel siglo XX: la crisis del petróleo dela década de los años setenta, la súbi-ta alza de la tasa de interés del dólaramericano que, a partir de 1980, re-orientó el circuito del dólar hacia lainversión masiva en los EE.UU., y lareorganización de la producción anivel global junto a su corolario: eldesplazamiento parcial y selectivo del
190
Estado y ciudadanía
lo que se precipitó el desastroso re-sultado de las políticas económicas deendeudamiento que caracterizaron alos regímenes dictatoriales de la dé-cada de los años setenta; ya que elmonto total de la deuda prácticamen-te se duplicó de su valor original. Todoello pondría en manifiesto la enfer-medad crónica de un modelo de de-sarrollo particularmente excluyente dela gran masa de la población en lospaíses latinoamericanos.
Los “paquetes de ajuste estructural”vinieron como una panacea que ali-viaría esta situación a la vez que per-mitiera a los países endeudadosreasumir el pago su deuda. A diferen-cia de otros “paquetes de estabiliza-ción” – el ajuste estructural vinculabael condicionamiento del crédito a laimplementación de políticas econó-micas neoliberales. La significaciónhistórica del ajuste estructural radicaen que apertura una forma de depen-dencia económica mucho más pro-funda que ahora trasciende al ámbitode la toma de decisiones políticas alinterior de la nación deudora. El ajusteestructural, representa por lo tanto, unprimer aspecto esencial de la globaliza-ción, y se define fundamentalmente anivel de las relaciones financieras entreel centro y la periferia, que tiene comoconsecuencia la intromisión política delcapital financiero en el ámbito nacio-nal. Un segundo aspecto de la globa-lización es aquel que se refiere a lareestructuración de la organización de
la producción a nivel global, caracte-rizado por muchos autores como elpaso del “fordismo” al “postfordis-mo”.1
En las páginas que siguen aborda-remos el tema de la restructuraciónproductiva y el tema de la deuda ex-terna como aspectos fundamentalesde ese fenómeno que se ha venido aconocer como la “globalización”. Setrata, por una parte, de demostrar queel fenómeno tiene un orígen de natu-raleza esencialmente financiera y, porotra parte, que el Estado no ha deja-do de intervenir en la economía sinóque ha asumido una nueva forma deintervención, más indirecta, en rela-ción con las modalidades de interven-ción vigentes en el pasado.
A la base de estos cambios se ob-serva, entre otras cosas, una clara in-tencionalidad de abaratar la mano deobra, tanto en los países del centrocomo de la periferia del sistema. Porúltimo, tocaremos el tema de la para-dójica legitimación de que gozan actual-mente los Estados Latinoamericanos enun clima de crisis financiera y social cre-ciente. El artículo se inscribe de mane-ra general dentro de los aportes teóricosrealizados por la escuela marxista de laderivación.
LA RESTRUCTURACIÓNPRODUCTIVA GLOBAL
Según Piore y Sabel, el fordismocomo forma de organización del pro-ceso productivo que concentraba la
1 Ver Lipietz, 1984, R. Mahon, 1990, Piore y Sabel, 1985.
191
Estado y ciudadanía
producción masiva en las grandesplantas industriales de los países de-sarrollados, se originó en los EE. UU.en las primeras décadas del siglo XXy se generalizó a los sistemas de rela-ciones industriales de los países desa-rrollados después de la segunda guerramundial. El fordismo siempre estuvoasociado con formas de regulación es-tatal micro y macro económicas y portanto implicaba una fuerte dosis deintervención estatal en la economía.Según Sengenberger; el sistema delwelfare state que acompañó al desa-rrollo del fordismo, garantizaba que;“1) ningún trabajador sería forzado avender su fuerza de trabajo a cualquierprecio o a aceptar condiciones de tra-bajo inferiores a las establecidas porley; 2) las políticas estatales presio-narían por el desarrollo de una es-tructura de empleo tendiente a unamovilidad social ascendente -mejo-ramiento de ingresos y calificaciónde la mano de obra”- (Sengenber-ger, 1984, citado en Mahon, traduc-ción y paréntesis de la autora).
Con el paso del fordismo al post-fordismo, en la década de los añossesenta, la producción masiva con-centrada en los países del centro se“flexibiliza” y se fragmenta, despla-zándose a la periferia, pero sólo enrelación con aquellas fases del proce-so que requieren una menor califica-ción de la mano de obra. En los paísesdesarrollados, las nuevas tecnologíaspermitirán la eliminación virtual delos estratos medios gerenciales, técni-cos y de planta que caracterizaban las
operaciones de ensamblaje en granescala. Para los países del centro estoha significado una dramática reestruc-turación de la estructura de ingresosque estuvo vigente desde la postgue-rra al destruirse gran parte de las ocu-paciones mejor remuneradas, con loque se exacerbó la tendencia naturaldel capitalismo a la polarización so-cial (Mahon 1990). No sólo se trans-forma la estructura ocupacional en lospaíses del centro, sino que el procesoviene acompañado por la tendenciacreciente a la imposición del trabajoa medio tiempo y los contratos a cor-to plazo, con lo que se elimina lasobligaciones patronales hacia el segu-ro social, seguro de desempleo y to-dos los beneficios que fueron resultadode largas luchas obreras y que asegura-ban el bienestar del conjunto de los tra-bajadores. En estas circunstancias,las consignas sociales del welfare state,especialmente en lo que concierne alas garantías hacia el trabajador y sucorolario; la movilidad social ascen-dente, han sido rebasadas por las nue-vas innovaciones. También lossindicatos han sido fuertemente ata-cados en su capacidad de presionar alEstado, en parte por el virtual achi-camiento que sufrió el sector indus-trial, pero también como resultado delas nuevas formas de contratación. Dela forma welfare, el Estado pasará auna nueva forma de intervención enla economía, tema que considerare-mos más adelante en este ensayo. Elpunto a recordar por el momentoes que la globalización del proceso
192
Estado y ciudadanía
productivo no ha afectado de la mismamanera a los distintos actores del cen-tro, y de ninguna manera se puede alu-dir a que sus efectos sean beneficiosospara el conjunto de estos actores, sindistinguir el modo particular de inser-ción de los mismos en la economía.
Si la globalización de la producciónha significado esto para los países delcentro; ¿qué ha significado para laperiferia? Según H. Safa, ésta ha sig-nificado esencialmente una reorien-tación de las economías en desarrollohacia la producción de mercancias deexportación para el centro, pero, adiferencia del modelo anterior basa-do en la substitución de las importa-ciones, el nuevo modelo se concentraen la fabricación de “partes” para suensamblaje dentro de un proceso enel cual la periferia no tiene ningúncontrol sobre el proceso productivoglobal que se concentra en las empre-sas transnacionales (Safa, 1983). Enel nuevo modelo, no existe ya la ne-cesidad de crear un mercado internoy, por tanto, tampoco existe la nece-sidad de ampliar el poder adquisitivode los ingresos al interior de las na-ciones periféricas, que precisamentesuponía la sustitución de importacio-nes, como lo afirmaban algunos au-tores de la teoría de la dependencia2 .Por el contrario; “puesto que el mer-cado es ahora fundamentalmente ex-terno, se requiere de una máximareducción de los costos de produc-
ción, principalmente el costo de lamano de obra, para poder competireficazmente a nivel internacional”(Safa). Al fondo de este proceso estála búsqueda de mano de obra barataen los países del tercer mundo porparte de las empresas transnacionales.Vemos entonces emerger claramente unpatrón de abaratamiento de la manode obra que vincula a las clases traba-jadoras del centro y de la periferia en suposición esencialmente vulnerable frentea los fines de la acumulación a nivelglobal, pues la existencia de un cuan-tioso ejército de reserva laboral sub-valorado en la periferia, permite eldesplazamiento de estas industrias aespacios productivos más baratos, conlo que a la vez se desentienden de laspolíticas sociales de protección labo-ral en sus países de origen y ,por ende,del salario mínimo, fijado a nivelesobviamente mucho más altos queaquellos vigentes en la periferia. Talinnovación no hubiese sido posible deno haberse impuesto, a la par, lasmedidas de ajuste estructural que hanlibrado las fronteras nacionales a lalibre competencia.3
Estamos de acuerdo con la posiciónde Safa, pero pensamos que le faltaun elemento; es cierto que hoy en díala periferia está obligada a concentrar-se principalmente en la exportaciónpara poder subsistir en el mercadointernacional, pero este fenómeno nose limita de manera exclusiva a la ex-
2 Entre ellos Gunder Frank, Cardoso y Faletto.3 Safa provee un análisis interesante de los efectos perversos de la globalización en el caso de las
industrias de la confección y la tecnología en la periferia, Safa, 1983.
193
Estado y ciudadanía
portación de bienes, sino que funda-mentalmente se presenta bajo la formade exportaciones netas de capital comoefecto de los mecanismos de la deudaexterna, tema que veremos en mayorprofundidad en la próxima sección. Ellono contradice sin embargo la hipótesisfundamental que plantea Safa, y esta esque; el desplazamiento de la produc-ción hacia la periferia tiene que ver conuna clara intencionalidad de acceder amercados de mano de obra barata.
LA GLOBALIZACIÓN FINANCIERAEl tema de la deuda refleja de ma-
nera contundente la naturaleza esencial-mente financiera de la globalización.Los países latinoamericanos habíannegociado su deuda a una tasa bajade interés en una época en que el va-lor del dólar era también relativamen-te bajo; hasta 1973 la tasa de interéssobre la deuda no pasaba del 5%. Para1981 la situación financiera habíasufrido una profunda transformación;las tasas de interés eran extremada-mente altas (17%) y el valor del dó-lar había aumentado en granproporción. Paralelamente, las tasasde inflación se habían duplicado paraestas economías. Se trataba de unacoyuntura financiera que estaba to-talmente fuera del control de cual-quier gobierno individual en laregión, sin importar cuán progresistapudiera ser la orientación de sus po-líticas económicas (tal fue el caso delgobierno de la UDP que planteó unapolítica económica con matices socia-listas en una época en que las opcio-
nes nacionales en materia de políticaeconómica eran cuasi irrelevantesfrente a la conformación específicaque adoptaba el sistema financiero in-ternacional).
Fue esta situación financiera in-ternacional la que autonomizó losmecanismos de reproducción de ladeuda externa a una tasa que dobla-ba el crecimiento del PIB para lospaíses que estaban fuera de laOPEC. La magnitud del incre-mento del servicio de la deuda pue-de apreciarse mejor en términos de laproporción del valor total de exporta-ciones que se asignaron a dicho fin. Latabla que mostramos a continuaciónilustra esta tendencia a la autonomi-zación de la deuda en los países más im-portantes de la región y los paísessubdesarrollados fuera de la OPEC.
A partir del reconocimiento oficialde la crisis de la deuda externa en1982, el Banco Mundial y el FondoMonetario Internacional adoptan elPrograma de Ajuste Estructural (SAP)como medio de solución de la crisis.Detrás de ello hay un reconocimien-to implícito de que los países endeu-dados ya no pueden abastecerse porsí mismos para pagar su deuda, sinoque pasarán a depender del capital fi-nanciero internacional para podercumplir con sus obligaciones. Enotras palabras, ya no es la “capacidadde producir” sino la “capacidad decalificar para nuevos créditos”, lo queviene a viabilizar el pago de la deuda.Es interesante resaltar que mientrasla crisis de la deuda es un problema
194
Estado y ciudadanía
de orden global, las soluciones pre-conizadas por el ajuste estructural tra-tan cada caso de manera individual,sin poner jamás sobre el tapete la po-sibilidad de dar una solución tambiénglobal que tocara la estructuraciónmisma del sistema financiero inter-nacional, por el contrario, lo que sereestructura con el ajuste estructuralson las economías nacionales, parti-cularmente en su dimensión produc-tiva y financiera.
El análisis de la autonomización dela deuda que brevemente acabamosde presentar nos demuestra dos co-sas. Primero, el Estado no puede susti-tuirse a la crisis ocasionadas por lascontradicciones de la acumulación delcapital global . Segundo, la crisis de losaños ochenta, que llevó a la aplicacióndel ajuste estructural de los países en-deudados, era –y continúa siendo- unacrisis esencialmente financiera, sin negarpor ello las particularidades del patrónde acumulación propio a los países la-tinoamericanos, que precisamente lle-varon al endeudamiento en el períododictatorial.
Es obvio que bajo estas circunstan-cias se hace extremadamente difícilpara cualquier gobierno implementaruna política económica que sea co-herente con las metas del desarrollonacional. El colapso del patrón deacumulación tuvo que ver en granparte con el agotamiento del modelointerno de dominación política, perotambién con otros factores de orden“global” como la crisis internacionalde la deuda, la recesión del comerciointernacional y la creciente margina-lización de la periferia en el mercadointernacional, temas que caracteriza-ron la década de los años ochenta. Deacuerdo a estimaciones de la UNC-TAD; entre 1981 y 1986 la periferiaperdió un total de $ 93 billones comoresultado de su marginalización delcomercio internacional (UNCTAD,citado en Cypher, 1989). Este hecho,combinado con el alza de interés so-bre la deuda -de 5% en 1973 a 17%en 1981- revela el resultado decisivode estas transformaciones internacio-nales sobre el espacio nacional y, porotro lado, nos lleva a establecer la re-
195
Estado y ciudadanía
lación necesaria entre el espacio glo-bal de acumulación y el espacio na-cional de reconfiguración de lasrelaciones de producción.
La nueva modalidad de crédito delas agencias multilaterales a partir delajuste estructural (el paso de los con-tratos a largo plazo a los contratos acorto plazo –ver Payer, 1991) permi-te un mayor control por parte de és-tas sobre el proceso de toma dedecisiones políticas. Con ello, los al-tos personeros del B.M. y del FMIasumen cada vez con mayor fuerza lasfunciones del Estado en materia depolítica económica, especialmente enlo que concierne al comercio inter-nacional y la política monetaria.Cuando las instituciones que dise-ñan las políticas económicas de unpaís son rebasadas por las institucio-nes transnacionales, sucede entoncesque el conjunto de la sociedad se vedirectamente afectado por decisionesextra-nacionales; ya se trate de insti-tuciones del Estado –Banco Central,agencias de planificación y desarro-llo, empresas estatales, legislación la-boral y legislación social, o deinstituciones sociales –ONGs, Iglesia,etc. eE hecho es que su “visión de de-sarrollo” se somete en principio a lavisión predominante del desarrolloque viene a partir del paradigma dela globalización. A la hora actual, sibien la deuda ha sido en parte con-donada como efecto del HIPC I y II,esta misma condonación implica unmayor condicionamiento en la polí-tica interna de los países endeudados.
Nuestro tiempo puede ser caracte-rizado por la creciente integración yconsolidación de los mercados finan-cieros. Este fenómeno había sidoidentificado por Lenin como unafase particular del desarrollo del ca-pitalismo que correspondía a la fasedel “imperialismo”. Su caracterizacióndel imperialismo consistía de una fu-sión básica entre el capital industrial yel capital financiero en capital mono-pólico, donde el capital financiero pre-domina sobre el capital industrial oproductivo. Para esta fase es de impor-tancia estratégica la exportación delcapital de las economías avanzadashacia las economías subdesarrolla-das, en contraste con la exportaciónde bienes cuya importancia dismi-nuye frente al capital financiero.Lenin vió la exportación de capitalcomo fundamental para completar elciclo de acumulación de capital a nivelglobal. Ya en 1914, éste pudo detectarganancias de billones de dólares porcréditos otorgados a los países po-bres a la modesta tasa de interés de5%. Dicha exportación de capitalestuvo desde el principio vinculadaa la circulación internacional demercancías, y desde el principio loscréditos estuvieron acompañados decondicionamientos que obligaban alos países deudores a utilizar parte deellos para adquirir bienes y serviciosdel país acreedor. Así, a diferencia delcapitalismo del siglo XIX, cuando elcapital operaba sobre la base de lacompetencia, el capital financiero deinicios del siglo XX creó la época de los
196
Estado y ciudadanía
4 Como lo demostraron ya las tendencias más desarrolladas de la teoría de la dependencia (ver entreotros los trabajos de Cardoso y Faletto).
monopolios, que se basa en el métodode asociación más que en la modalidadde la libre competencia (Lenin, 1939).
Lo que los autores clásicos de ladependencia criticaron a Lenin no fuesu argumento central, éste en generalse consideró válido, sino el énfasis quele dió a la exportación de capital bajola forma de “inversión en infraestruc-tura”, pues ello aludía a una inten-ción de desarrollar ciertos sectoresde la periferia a fin de facilitar lasexportaciones de materias primas.Este fue ciertamente el caso en laépoca de Lenin cuando la propie-dad del sistema productivo era aúnen gran parte patrimonio nacionaly los mercados internos no teníanmayor importancia para el capital
extranjero. Con el desarrollo de lascorporaciones transnacionales el sis-tema productivo de las nacionesperiféricas ha sido en gran medidaapropiado por poderosas firmas trans-nacionales y los mercados internos deAsia y Latinoamérica se han conver-tido en importantes espacios de ge-neración de utilidades y capital quetransfiere hacia las economías centra-les. En otras palabras; los bienes pro-ducidos actualmente bajo inversiónextranjera en la periferia no son sola-mente para la exportación, sino quevienen a generar un mercado inter-no para el capital extranjero queproduce y “vende” sus bienes en laperiferia. Esto nos lleva a una redefi-nición de la función de la exportaciónde capital a que se refería Lenin; Hoyen día la periferia retorna capital alcentro del sistema a fin de comple-tar el ciclo de acumulación del ca-pital4 . Los mecanismos “globales”que aseguran la perpetuidad de estefenómeno no son sino el controltransnacional sobre la tecnología (me-dios de producción) y los mecanismosde una deuda externa que a partir de1980 se convierte en auto-generado-ra. El primer mecanismo permite lavirtual apropiación del sistema pro-ductivo nacional (incluyendo la tie-rra, el trabajo y el capital, el segundomecanismo constituye el medio esen-cial para asegurar la transferencia netade capitales al centro del sistema. Porello, no es una exageración ver al ac-
CIUDAD HORNO
197
Estado y ciudadanía
tual sistema crediticio como un me-canismo que somete las naciones pe-riféricas a los fines de la acumulaciónglobal. Es precisamente en este pun-to de intersección entre el sistema cre-diticio internacional y el espacionacional de producción, donde la di-cotomía interno-externo desaparece,así como desaparece la dicotomía en-tre lo político y lo económico. Emer-ge una nueva relación que puede sermejor caracterizada como una rela-ción de “globalización incluyente/ex-cluyente”. La nueva integraciónmundial impone la incorporaciónde América Latina en las nuevas for-mas de producción global (the “glo-bal assembly line” – línea deensamblaje global), a la vez que excluyea estas naciones de una participaciónen el comercio internacional en igual-dad de condiciones con los países delcentro. La creciente consolidación delos bloques económicos de NAFTA(Acuerdo Norteamericano de LibreComercio) y de la Unión Europea pa-recen confirmar esta hipótesis.
LA INTERVENCIÓN ESTATAL EN LAGLOBALIZACIÓN
En la interpretación liberal actual,la crisis originada a principios de ladécada de los ochenta que dio paso alajuste estructural -y aún se prolongahasta nuestros días, se deriva directa-mente del exceso de intervención es-tatal, la misma que se caracterizacomo una intervención ineficaz, in-
eficiente y –en los estados subdesa-rrollados- corrupta. Así, la crisis noes sino resultado del fracaso histó-rico de la intervención estatal, y enfunción de ello se plantea la opciónentre más Estado = ineficacia o me-nos Estado = eficacia. En coheren-cia con este razonamiento sepropone la privatización como elmedio más adecuado para superarla crisis. Se trataría ,entonces, de li-berar las fuerzas del mercado de lamano nefasta del Estado que ha obs-taculizado la libre competencia,bajo el supuesto clásico liberal que“la libre competencia lleva al biengeneral” siempre y cuando se garan-tice la “igualdad de oportunidades”en el mercado.5
Esta interpretación, que lleva a undesentendimiento del Estado, en ladécada de los años noventa se alza porencima de los efectos perversos de laspolíticas de ajuste que ella misma pre-conizaba en la década de los ochentay, paradójicamente, es la crítica a es-tos fracasos la que hoy le confiere vi-gencia. (ver Salama y Valier, 1990).
Así, pareciera que la intervenciónestatal fuera un no definitivo en la vi-sión liberal actual ya que esta vendríaa contradecir el funcionamiento libredel mercado, creando una suerte deEstado Leviatan que ahogaría a la so-ciedad civil. Mientras esto ocurre conla retórica liberal del laissez faire, eldebate de la izquierda contemporá-nea refleja, por su parte, una falta de
5 Una de las críticas más tempranas a los postulados del “credo liberal” se encuentra en el trabajo deKeynes, The end of laissez-faire, 1927.
198
Estado y ciudadanía
consenso en torno al tema. Sin pre-tender reproducir dicho debate, noslimitaremos a subrayar algunos de susaspectos esenciales.
Uno de los dilemas centrales queha planteado la globalización a lospensadores de la izquierda actual tie-ne que ver con la forma y grado de in-tervención estatal en la economía –enmuchos casos entendida como una re-ducción y retirada del Estado de los asun-tos de la sociedad civil. Para la mayoría,la globalización ha significado por de-finición un Estado-nación cada vezmenos relevante, para otros (MeiskinsWood y Tabb, entre otros) nada esta-ría más lejos de la realidad, por el con-trario, la globalización habríaacrecentado la importancia del Esta-do. La globalización implica una ma-yor dependencia del capital en relaciónal estado, ya que este dependería delas políticas estatales para poder sos-tener la competitividad (MeiskinsWood, 1997).
Meiskins Wood asegura que “la glo-balización está creando nuevas con-diciones económicas y políticas quehacen a la lucha anticapitalista másposible y más efectiva ...de lo que setrataría entonces es de …ver la formacomo cambiar la distribución del po-der entre las clases” (Meiskins Wood,traducción y paréntesis de la autora).
Pensamos que ambas posicionesson extremas, no se trata de una sim-ple “retirada” o “achicamiento” delEstado, y menos aún de una “opor-tunidad de mayor control del capi-tal” por parte del Estado, como lo
sugiere Meiskins Wood. Tales interpre-taciones nos llevan a una típica situa-ción de reduccionismo económico. ElEstado-nación ha sido totalmente alla-nado por el capital y ya no es perti-nente, y de reduccionismo político (la globalización no tiene influenciasnegativas de fondo ni para el Estadoni para las clases sociales), pues, porel contrario,está creando nuevas con-diciones de dependencia del capitalen relación al Estado. Por ello, la aten-ción debiera dirigirse más bien a unamejor redistribución del poder al in-terior de la nación.
Ambas posiciones revelan una au-sencia conceptual de la unidad entrelo político y lo económico, reprodu-ciendo la típica oscilación entre elpoliticismo y el economicismo que hamarcado gran parte del debate mar-xista contemporáneo, sin lograr inte-grar la dimensión político-económica,que precisamente se encuentra al cen-tro de la determinación de clase. Eneste caso estamos ante la ausencia deun vínculo teórico-metodológico en-tre Estado-nación, por una parte, yeconomía mundial, por otra parte.Más precisamente, lo que está ausentees una conceptualización de el modo deinserción del estado en la economía glo-bal constituida.
El debate desprendido de la críticaa la teoría de la dependencia, a partirde los teóricos de la derivación, haintentado precisamente tratar con estadeficiencia de la teoría marxista con-temporánea y lo ha hecho en tornoa una concepción del Estado-nación
199
Estado y ciudadanía
que “se deriva” directamente de la ca-tegoría históricamente contingente de“capital”. ¿Cuáles son las implicacio-nes de este planteamiento?
En primer lugar asume como pun-to de partida la “generalización de lamercancía” como fenómeno íntima-mente ligado a la constitución y con-solidación del Estado-nacióncontemporáneo ,es decir, el Estadoliberal. Al fin y al cabo el capitalismono es sino el sistema de organizaciónsocial-política y económica que tien-de a constituir a las relaciones socia-les en relaciones de intercambio entremercancías, sin que esto pueda jamásllegar a ser un proceso completo, puesno toca a todas y cada una de las rela-ciones sociales.6 Esto último es par-ticularmente cierto en el caso de lospaíses subdesarrollados donde no haocurrido la generalización de la mer-cancía más que en ciertos sectores pri-vilegiados.
En segundo lugar, y este es quizásel aporte central de la derivación aldesarrollo de la teoría marxista de finde siglo. Establece una clara distin-ción entre la unidad de análisis de laacumulación del capital –espacio glo-bal, y la unidad de análisis de la repro-ducción de la dominación de clase–circunscrito a la nación-Estado.7 Esen la imbricación de ambos espaciosdonde se hace posible la continui-
dad del sistema a través de la acciónjurídica del Estado. Esto les permitea los derivacionistas superar la falsadicotomía entre, por una parte, losniveles “interno” y “externo” de de-terminaciones y condicionantes sobreel desarrollo nacional, en los que sedebatieron las tendencias “endogenis-tas” y “exogenistas” de la teoría de ladependencia y la CEPAL; pero tam-bién les permite restituir la unidadentre lo político y lo económico, res-catando el concepto de clase comoelemento central de la teoría marxis-ta. Ya no se trata entonces de un con-cepto empírico –que pretenda ser unaréplica de la realidad observable- sinoque se lo ha elevado a un nivel de abs-tracción teórica necesario, a fin decomprenderlo en su dimensión glo-bal. La acumulación se da fundamen-talmente en el centro del sistema perosus formas de explotación pasan porla intervención estatal cruzando losespacios nacionales, a través de unavariedad de formas de sometimientodel trabajo al capital, que van desdela forma asalariada hasta las formaspre-capitalistas de explotación de lafuerza de trabajo.
Un tercer aporte de la teoría de laderivación es aquel que establece ladiferenciación conceptual entre losque es la forma y la esencia del Es-tado.8
6 El tema ha sido desarrollado fundamentalmente por Hirsch (1981) y Habermas (1978), pero otrosautores de la derivación han hecho aportes importantes.
7 Este constituye un aporte posterior de la derivación a la comprensión de la relación entre Estadocapitalista y economía global y fué desarrollado por Mathias y Salama en su libro L’Etat Surdeve-loppé, 1983
8 Hay una rica discusión sobre el tema en Mathias y Salama, 1983.
200
Estado y ciudadanía
En la economía global, el Estado esla esencia de las difusión de las relacio-nes de mercado que permite la trans-nacionalización del intercambio demercancías. El régimen político, porotro lado, es la forma o manifestaciónconcreta que asume el Estado en los dis-tintos espacios geopolíticos del sistemaglobal como tal. Varía en el tiempode acuerdo a las modalidades que asu-men, por una parte; la evolución delfondo cultural vigente en cada país,que otorga –o niega- grados impor-tantes de legitimación a los regíme-nes políticos de turno, por una parte;y de acuerdo a la evolución de lasmodalidades de la acumulación glo-bal en sus distintos momentos histó-ricos, por otra parte.
Este razonamiento les permite aMathias y Salama afirmar que en elmarco de su propio fondo culturalespecífico -que incluye las formas es-pecíficas de dominación-, los regíme-nes políticos, como forma concretadel estado capitalista, sirven de cana-lizadores de las relaciones de merca-do irradiadas desde el centro delsistema global hacia los espacios na-cionales. El Estado, por tanto, se ma-nifiesta a través de una variedad deregímenes políticos que rara vez trasto-can la naturaleza esencialmente capi-talista del Estado.
Lo que estamos presenciando en laactualidad no es una retirada del Es-tado sino una nueva forma de in-tervención, mas indirecta, a través de
la imposición de las políticas econó-micas de desregulación del mercado.El Estado de hoy abandona las fun-ciones tradicionales de regulación di-recta al desmantelar el sistema dewelfare y levantar toda restricción a lacirculación del capital transnacional.En la periferia se desnacionaliza elsector estatal y se levantan las barre-ras a la libre entrada de capitales e im-portaciones. En todo el mundo seaplican políticas de ajuste monetaris-ta como respuesta a la crisis. El Esta-do, en las palabras de Offe, “manejala crisis” al interior de la nación9 , y esesa capacidad -o incapacidad- demanejarla que puede otorgarle un gra-do importante de legitimación, a pe-sar de las condiciones cada vez másestresantes que impone la globaliza-ción sobre el conjunto de la sociedadcivil.
Si el Estado actual está más quenunca investido de la función de ma-nejar la crisis al interior de la naciónesto no es por que esté en posición deimponer condiciones al capital (comolo sugiere Meiskins Wood), sino por-que la evolución de la acumulaciónasí se lo impone, toda vez que ha sidoconsolidada la conformación plena delos estados naciones del centro del sis-tema. En todo caso, lo que no hayque perder de vista es que el Estadoactual “gerencia” la política económi-ca interna; decide privatizar, eliminaprácticamente la intervención estatalen el campo de la reproducción de la
9 Offe, 1984.
201
Estado y ciudadanía
fuerza de trabajo, desmantela los sis-temas de seguridad social, en fin, tie-ne un rol preponderante en laeconomía que definitivamente toca enlos más profundo de la sociedad ci-vil. Por tanto, es falsa la afirmaciónde la retórica liberal del “laissez faire”que el Estado ya no interviene en losasuntos de la sociedad civil, comotambién es falsa la afirmación de quela libre competencia opera en una eco-nomía global dominada por el capi-tal transnacional y monopólico.10
La globalización no es un fenóme-no reciente, en realidad cubre todo elciclo de evolución del capital que datadesde la postguerra hasta nuestros días(R. Brenner, 1998). Algunos autorescomo Du Boff y Herman, inspiradosen las tesis derivacionistas, afirmanque “la globalización forma parte deuna tendencia mayor hacia la crecien-te mercantilización a nivel mundial”(Du Boff y Herman, 1997).
Sea dentro de la concepción agre-gativa de la economía mundial, comonos parece es el caso de Brenner paraquien los actores centrales de la glo-balización son los grandes Estados-naciones en su lucha por laapropiación del excedente global, obien dentro de la concepción deriva-cionista, que concibe a la economíamundial como una totalidad consti-tuida donde la lucha se da entre frac-ciones del capital transnacional –y noasí entre naciones. El hecho es que laglobalización parece reflejar una fuer-
te consolidación del capital –sin dudacon las grandes contradicciones queimplica el desarrollo desigual entreestas fracciones- que entrecruza, pe-netra y abandona constantemente losespacios nacionales, reconfigurando asu paso las políticas internas y las for-mas de explotación de la fuerza detrabajo a través de la acción del Esta-do.
El futuro para América Latina pa-rece mostrarse incierto en un mundodonde las agencias multinacionalesadministran los intereses comunes delas firmas transnacionales, donde elmonetarismo global obstaculiza el po-tencial de los Estados periféricos paradesarrollar políticas coherentes dedesarrollo a mediano y largo plazo,donde las alternativas en materia depolítica económica han sido restrin-gidas a ver la forma de “como engra-nar mejor” en el proceso deproducción global. Este hecho que asu vez se traduce en un afán por en-contrar al mejor postor para la ventade su fuerza de trabajo, sus materiasprimas y sus procesos productivos aun precio inferior al que puedan ofer-tar otras economías subordinadas encompetencia.
La situación particularmente vul-nerable de las economías subdesarro-lladas en esta nueva configuración de laeconomía global parece plantear unnuevo problema teórico con refe-rencia a su formación social inter-na, nos referimos al problema de la
10 Entre los autores clásicos que plantearon la crítica al economicismo del “laissez faire” podemoscitar a Polany, Schumpeter, Keynes, y más recientemente a Baran y Sweezy.
202
Estado y ciudadanía
paradójica legitimidad del Estado pe-riférico –sin duda un fenómeno re-ciente- precisamente en medio delclima de profunda segmentación so-cial y fragmentación productiva queha ahondado la globalización en lasúltimas décadas. Esto nos remite aun análisis de las nuevas formas delegitimación que encuentra el Esta-do en los países periféricos, para locual haremos referencia al caso bo-liviano, haciendo uso de dos impor-tantes trabajos: el primero deSalama y Valier, y el segundo deMarques Pereira11 .
LAS NUEVAS FORMAS DELEGITIMACIÓN DEL ESTADO
En su libro L’economie gangrenèe,Salama y Valier plantean la hipótesisde que a diferencia del pasado dicta-torial, cuando el Estado en AméricaLatina fundamentaba su legitima-ción esencialmente por medio de laviolencia sistemática, hoy en díaexisten formas ampliadas de legiti-mación que otorgan grados relati-vos de legitimidad a los regímenespolíticos actuales, a pesar de la si-tuación de grave descomposiciónsocial y económica que sufre la re-gión.
El liberalismo impuesto por el FMIy el BM encuentra un cierto eco en lasociedad civil y ello se debe funda-mentalmente a que se hace una aso-ciación entre descentralización, poruna parte ,y democracia , por otra
parte. En Bolivia la descentralizaciónse ha acompañado de la Ley de Parti-cipación Popular y esto obviamentetiene una connotación de democra-cia desde el momento que plantea unadevolución del poder estatal a la so-ciedad civil, que pasa por la incorpo-ración de los poderes locales en la vidapolítica a través de la participaciónactiva de la ciudadanía en la gestiónmunicipal. El proceso corrobora enprincipio a la fórmula liberal; menosestado = mayor participación ciuda-dana. Permite, también en principio,plantear demandas específicas al es-tado , por medio de sus niveles des-centralizados, lo cual antes no eraposible dada la estructura centraliza-da del Estado.
El problema radica, sin embargo,en el sentido que tiene esta nuevademocracia en el contexto de un fon-do cultural específico, y para enten-der éste último hay que empezar porreconocer que “la democratización enlos países de América Latina no re-viste el mismo sentido universal queen los países desarrollados” (Salama yValier), cuyo sentido se basa en el idealigualitario. Según Marques Pereiraexiste un divorcio entre el discursouniversalista del Estado y la realidadno universalista de una formaciónsocial profundamente fragmentada(Marques Pereira, citado en Salama yValier). Por ello, cuando se habla dela crisis del estado de bienestar socialmexicano o brasilero, en realidad es-
11 Salama y Valier, L’economie gangrenée, 1990. Marques Pereira, Politiques sociales, marchés dutravail et légitimité au Brésil, 1989.
203
Estado y ciudadanía
tamos cayendo en una falacia; nuncaexistió estado de bienestar social enAmérica Latina, porque nunca se de-sarrollaron políticas de alcance uni-versal en lo relativo al trabajo ni sefijó un salario mínimo vital que estu-viera acorde con el ideal igualitario dela democracia. Los sistemas de segu-ro social jamás alcanzaron a una par-te importante de la fuerza de trabajo,basta observar que en algunos paísesel sector informal abarca desde el 60%hasta el 80% de la población econó-micamente activa, donde se incluyeuna buena proporción de mano deobra infantil.
Por otro lado, nunca la legislaciónfue un hecho cumplido en la culturalatinoamericana. Los derechos uni-
versales escritos en la ley no tienen nadaque ver con las verdaderas prácticas deexclusión social que rigen al fondo cul-tural de estas naciones. La misma LPPen Bolivia, no ha encontrado aún unapraxis efectiva de participación ciuda-dana en los municipios más allá de lasatisfacción de ciertas demandas de gru-pos específicos.
No se trata de decir que la “ley nun-ca se cumple”, o de preguntar “por-que la ley no se cumple”, se trata deexplicar cuales son los mecanismos delegitimación que permiten que una leyescrita –nunca cumplida- logre garan-tizar al Estado un grado importante delegitimación.
Existe en América Latina un fondocultural vigente que legitima la ilegali-
dad. Así, por ejemplo, el sectorinformal es ilegal y sin embargosu presencia es masiva; tambiénexiste un mercado de cambios pa-ralelo al oficial que es ilegal y sinembargo todo el mundo recurrea él, existe una ley que estableceuna jornada de trabajo precisa yesta ley es violada todos los días.¿Por qué, entonces, el Estado pro-mulga leyes que son violadas demanera cotidiana?.
Parte de la respuesta, segúnSalama y Marques Pereira, esque lejos de constituir una cues-tionante a la legitimidad del Es-tado, la concientización de laexclusión social de los gruposvulnerables, puede llegar a cons-tituirse en formas específicas deapoyo al gobierno, cuando éstas
RETAZOS DE UNA INNOCENCIA PERDIDA
204
Estado y ciudadanía
se tornan en demandas al Estado queéste está en posibilidad de responder.Así se tiene, por ejemplo, que unaobra pequeña de infraestructura es-colar en un municipio rural podrálegitimar al gobierno de turno frentea la comunidad, o que una posta sa-nitaria contentará por un tiempo a lapoblación local, sin que se tome ja-más en cuenta la necesidad de unaestrategia que articule los espacios lo-cales de manera coherente con el de-sarrollo integral del país. Por otraparte, la satisfacción de estas deman-das fragmentadas, no logra -ni pre-tende- integrar socialmente a estascapas excluidas de manera efectiva yen igualdad de condiciones con otrascapas más altas. Lo peor de todo esque, en el marco vigente no se cues-tiona la falta de universalismo. Las de-mandas, entonces, se vuelven específicasy ello contribuye a grados parciales delegitimación del Estado ante los gru-pos específicos demandantes, comoconsecuencia de ello “las políticascompensatorias de protección a losgrupos vulnerables logran contribuirde manera eficaz al abandono del pro-yecto del welfare state como únicaalternativa real de superación de lapobreza” (Marques Pereira).
Esta nueva forma de legitimaciónimplica también que el Estado lati-noamericano, a diferencia de los Es-tados desarrollados, no tiene ahoranecesidad de legitimarse ante el con-junto de la sociedad, sino que le bas-tará con legitimarse ante ciertas capassociales –incluyendo a los pobres- a
través de satisfactores específicos, sintener que proponer estrategias sólidasde desarrollo a mediano y largo pla-zo. Pues estas acciones a corto plazole pueden restituir la legitimidad aúnen medio de un clima de alto desem-pleo, sub-empleo y pobreza aguda.Todo dependerá de la “eficacia de laacción pública en el manejo de la cri-sis” -lo que nuevamente nos recuerdaa la “función gerencial” que Offe leatribuye al Estado contemporáneo- yesto sin duda se trata de una nueva for-ma de intervención estatal, es decir; aque-lla que se ejerce por medio de las políticasespecíficas a corto plazo.
La nueva modalidad de la deman-da social se sustentaría, entonces, enlas demandas específicas de los gru-pos sociales, lo cual estaría en oposi-ción diametral con las demandasuniversales que atañen al conjunto dela sociedad. En este contexto, el temade la ciudadanía se plantea en rela-ción con modalidades de integraciónsocial que no pasan por el Estado,como fue el caso de las grandes mo-vilizaciones obreras que precisamen-te presionaron por la creación delwelfare state en las democracias avan-zadas. Más aún, las modalidades decohesión social del sector informal,que en Bolivia abarca la mayoría dela población, se basa en códigos de va-lor completamente diferentes a los có-digos públicos, donde el Estado estátotalmente ausente. El caso reciente delas movilizaciones de abril en Cocha-bamba nos ha demostrado este hechode manera contundente.
205
Estado y ciudadanía
Pero existen otras formas de legiti-mación del Estado que más bien sedirigen a las capas medias y altas dela sociedad, para ellas no es funda-mentalmente la participación popu-lar la que dará respetabilidad yreconocimiento al Estado; se trata másbien de aquellas formas vinculadascon la “legitimación mercantil” de laque nos hablan Hirsch y Habermas.Esta consiste básicamente en la feti-chización de la mercancía que permitecreer que hay un intercambio equita-tivo entre dos cosas que se intercam-bian en el mercado cuando se realizauna compra-venta. Así, la fuerza detrabajo asalariada –sector formal dela economía- aparece como remune-rada de manera justa frente a un va-lor que se paga en dinero, y este valor,que permite la reproducción de lafuerza de trabajo, permitirá a su vezperpetuar la ilusión de igualdad en elintercambio, a la vez que oculta larelación más profunda de apropiaciónde plusvalía que se dio en el procesoproductivo. Lo mismo sucede cuan-do se intercambia el salario por bie-nes de consumo en el mercado; en esteintercambio nunca aparece la relaciónde explotación que se dio, por unaparte, en la producción del produc-to vendido y, por otra parte, en la pro-ducción del salario que efectúa lacompra. Este razonamiento lleva aHirsch a concluir que la legitimaciónmercantil es el fundamento de la de-mocracia en las sociedades modernas.En el caso de América Latina tendría-mos que decir que esta forma de legi-
timación se restringe a aquellos sec-tores sociales con capacidad de com-pra. Es por ello que en estos países elEstado restringe un nivel adecuado sa-larial solamente para ciertas capas so-ciales ante las que busca legitimarselegitimación vía mercantil.
Una tercera forma de legitimacióntendría que ver con los efectos redis-tributivos de la intervención indirec-ta del Estado en la economía. Así, laspolíticas sociales han tenido un cier-to efecto en la creación de pequeñosmicroempresarios privados y se halogrado pequeños márgenes de trans-ferencias dentro de las capas pobres ymedias bajas.
Por último, agregaríamos una cuar-ta forma de legitimación que a nues-tro entender los autores no hanidentificado, y ésta se refiere a la for-mas clientelistas y prebendales de ejer-cicio de la autoridad a través de lascuales distintos estratos sociales –ex-cepto los más marginados- logran ac-ceder al poder político y a los cargospúblicos. Esta también significa unaforma importante de legitimación delos regímenes políticos que reposa so-bre todo en la filiación partidaria.
A pesar de su profunda fragmenta-ción, el proceso de democratizaciónen América Latina “se acompaña deuna retórica universalista, que le per-mite al Estado sostener un discursounificador y único ...unificador porque deja pensar que los problemas seresolverán en el marco de la nación[y por que su referente de integraciónsocial sigue siendo la nación, aunque
206
Estado y ciudadanía
en la práctica ésta esté más fragmen-tada que nunca], y único por que sue-na diferente de acuerdo a quién loescuche” (Salama y Valier). Algunaspartes del discurso se dirigen a unascapas sociales o sectores y otras se di-rigen a otros. Se trata pues de un dis-curso que corresponde a diferentesescuchas, es decir a diferentes deman-das al Estado.
El gran peligro que persiste,sinembargo, es que por más eficaz quesea el manejo de la crisis por parte delEstado, éste es víctima de una crisisfiscal aguda cuyo desarrollo se vincu-la con la crisis financiera global . Lacrisis perdura sin alternativa real desuperación en tanto que el sistema fi-
nanciero internacional no opera unatransformación de fondo, y cada vezque ésta se hace manifiesta la legiti-midad del Estado es puesta en cues-tionamiento. En este sentido, laestabilidad relativa que ha encon-trado la democratización en los paí-ses de la región es de una fragilidadperturbadora a la vez que traducela existencia de fenómenos especí-ficos más que un camino real haciael ideal igualitario de la democracialiberal. Cabe entonces preguntarse;¿Por cuánto tiempo más podrá elEstado mantener una semblanza delegitimidad sobre la base de satis-factores específicos hacia segmentosdiferenciados de la población?
BIBLIOGRAFÍA
• Brenner, Robert. 1998. The Economics of Global Turbulence, London, New Left Review.
• Cypher, James. 1989. “The Debt Crisis as Opportunity: Strategies to Revive US
• Hegemony” Latin American Perspectives, vol. 16.
• Du Boff, Richard y E. Herman. 1997. “Debate on Globalization”, Monthly Review, vol 49.
• Habermas, J. 1978. Raison et légitimité, París: Payot.
• Hirsch, Joachim. 1981. Elementos para una teoría marxista del Estado, Mexico: Universidad Michoa-cana de San Nicolás de Hidalgo.
• Keynes, J.M. 1927. The End of Laissez-faire, London: Hogarth Press.
• Lenin, Vladimir I. 1939. Imperialism: the Highest Stage of Capitalism, New York: International Publishers.
• Lipietz, A. 1984. “The Globalization of the General Crisis of Fordism”, Occasional Paper Nº 84,Kingston: Queens University.
• Mathias G. y P. Salama. 1983. L’Etat Surdeveloppé Paris: Maspero, La Découverte.
207
Estado y ciudadanía
• Meiskins Wood, Ellen. 1997. “Debate on Globalization” Monthly Review, vol 49.
• Mahon, Rianne. 1990. “From Fordism to?: New Technology, Labour Markets and Unions”, Paperpresentado al “Economic Council of Canada”.
• Marques Pereira, J. 1989. Politiques sociales, marchés du travail et légitimité au Brésil. Mimeografiado,GREITD.
• Piore M. J. y C. Sabel. 1985. The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity, New York, BasicBooks.
• Polany, Karl. 1975 (1944). The Great Transformation, New York, Octagon Books
• Offe, Clauss. 1984. Contradictions of the Welfare State,. Hutchinson
• Payer, Cheryl, 1991. Lent and Lost: Foreign Credit and Third World Development, London, Zed BooksLtd.
• Safa, Helen. 1983 (1981). “Las maquiladoras y el empleo femenino: la búsqueda de trabajo bara-to”, Magdalena León (comp.) Debate sobre la mujer en América Latina y el Caribe, Bogotá, tomo III.
• Salama, Pierre y J. Valier. 1992 (1990). La economía Gangrenada, México, Siglo Veintiuno editores.
• Salama, P. 1989. La Dollarization, Paris, Agalma, La Découverte.
• Sengenberger, W. 1984. “West German Employment Policy: Restoring Worker Competition”, In-dustrial Relations vol 23.
• SOBRE LA AUTORA:Socióloga. Fue Investigadora del CIDES -UMSA.
209
Aportes
PANORAMA DE LA FILOSOFIAHERMENEUTICA
Wálter Navia Romero
Las diferencias que emanan de estaconcepción con respecto a la primerason de suma importancia: el conoci-miento, en este caso, no es una aven-tura solitaria, sino un proyectocomunicativo; la relación con los de-más existentes humanos no está nor-mada por imperativos autónomos,sino por reglas compartidas con losotros seres humanos; la producciónno está regida por una racionalidadinstrumental, sino por fundamentosconsensuales y solidarios.
El primero de estos puntos de vis-ta fue inaugurado por Galileo y Des-cartes, quienes se cuestionaron sobrelos fundamentos del conocimientodel ser humano, el primero restrin-giéndolo a la explicación de la natu-raleza, y el segundo refiriéndose atodo tipo de conocimiento humano.
Lo cardinal de ambos es sentar lasbases de un conocimiento incuestio-nable que permita explicar los fenó-menos de la naturaleza, con la finalidadde lograr el dominio de la misma.Se fundó así la ciencia moderna y
La filosofía es un bosque multifor-me que se puede recorrer por muchasvías. Cada recorrido nos permite con-templar desde una diferente perspec-tiva un panorama distinto. El bosqueasí no es algo estático, sino que, porel contrario, está en permanente for-mación y progresión, de manera quelasmuchas facetas que se ofrecen y lasmúltiples posibilidades de considerar-la la van conformando y configuran-do, pese a que muchos de susconceptos parecieran ser inmutables.
Uno de los modos de recorrerla eselegir entre dos perspectivas diame-tralmente opuestas que afectan la con-cepción del hombre, de su conocer,de su obrar y de su producir: la pri-mera considera al ser humano comoun ente independiente y solitario ensu aventura de enfrentar un mundo,de conocer y obrar en el mismo y deconcebir su relación con los demásseres humanos; la segunda lo piensacomo un existente ínsitamente comu-nicativo, que comparte un mundo conotros existente iguales a él mismo.
210
Aportes
la filosofía del sujeto-objeto. Lo rele-vante en estas propuestas es que hayun sujeto que conoce con certeza enforma individual. Una de las etapasextremas es la formulación del prin-cipio del solipsismo metodológico deWittgenstein.
La sustentación filosófica del cono-cimiento científico más sólida fue for-mulada en una obra de singularperfección sistemática, La crítica de larazón pura de Emmanuel Kant. Y ellogro más espectacular fue el desarrollode la ciencia y tecnología moderna ycontemporánea. Con todo, su funda-mentación no se redujo a la propuestakantiana, sino que se abrió un abanicode teorías científicas que no sólo garan-tizaban el conocimiento científico, sinoque lo proponían como el único accesoposible a toda forma de conocimiento.Se postuló entonces el principio de launidad de la ciencia, es decir, que el fun-damento y la metodología del sabercientífico era una sola, la de las cienciasexplicativas y, entre ellas, la de la cien-cia por antonomasia, la física. Las dis-ciplinas aplicadas al hombre, a lasociedad, al arte, las llamadas cienciashumanísticas, quedaron relegadas a lacategoría de pseudociencias.
Ante este principio del cientificis-mo moderno, se planteó la distinciónentre ciencias de la naturaleza y cien-cias del espíritu, entre el conocer ex-plicativo y el conocer comprensivo ointerpretativo. A esta oposición nosreferiremos más adelante.
La otra perspectiva instaura unafilosofía de la comunicación. Según
ella, se ha de superar la filosofía delsujeto-objeto, en sus múltiples teo-rizaciones; en lugar del sujeto cog-noscente puro se parte de un agenteque, entre otras agencias, piensa yconoce. El pensar, en este caso, esuno de los actos más específicamen-te humanos, pero no el único. El serhumano no sólo piensa y conoce,sino también obra, se interesa porlas cosas, planea acciones y las eje-cuta, asume las consecuencias de susacciones, siente y produce, en unapalabra, existe o vive. Pero este exis-tente humano no está solo, sino quesu vida transcurre en medio de otrosexistentes iguales a él mismo. Esetranscurrir es un comunicarse in-tersubjetivamente con esos otrosexistentes, de manera que el cono-cer, el obrar y el producir humanosson un quehacer común entre sereshumanos. El hombre, así conside-rado, pertenece a una comunidad decomunicación. Acerca de cómo seconcibe esta comunidad de comu-nicación, hay muchas posturas filo-sóficas éticas que van desde unacomunicación sui generis como lapropuesta por Heidegger, hasta unacomunidad de existentes mutua-mente responsables uno del otro,según Levinas.
Este modo de enfocar la existenciahumana está relacionada con lo quese podría denominar corrientes her-menéuticas de la filosofía contempo-ránea.
Digo corrientes, porque se trata dediversos puntos de vista, ligados a
211
Aportes
posiciones filosóficas específicas, elexistencialismo de Heidegger y Gad-amer, el marxismo crítico de Apel yHabermas o la fenomenología de Ri-coeur. Hay, sin embargo, un elemen-to común en todos estos pensadores,y es que la comprensión del ser hu-mano del cosmos, de los otros sereshumanos está mediada por la com-prensión de signos. Se podría tal vezresumir esto en las siguientes palabrasde Ricoeur, con una complementa-ción necesaria:
Je résume cette conséquence épisté-mologique dans la formule suivan-te: il n’est pas de comprénsion desoi qui ne soit médiatisée par dessignes, des symboles et des textes; lacompréhension de soi coïncide àtitre ultime avec l’interprétationappliquée à ces termes médiateurs(1986: 29).La complementación es la siguiente:
no sólo la comprensión de sí mismo estamediatizada por los signos, sino tam-bién la comprensión del otro y de lootro. De esta manera, la hermenéuticano se reduce a ser un método de inter-pretación de textos lingüísticos o no lin-güísticos, ni siquiera es sólo un métodode reflexión filosófica; la hermenéuticaentraña una concepción sobre el hom-bre, sobre la praxis social y sobre la filo-sofía misma.
BREVE HISTORIA DE LAHERMENÉUTICA
¿Cuál es el camino que recorriópara transformarse de un método dela lógica concebido por Aristóteles a
la actual teoría filosófica? Hagamosun poco de historia.
La palabra “hermenéutica” provie-ne del griego, hermeneuein, “inter-pretación”. Fue utilizada porAristóteles en su Peri hermeneias, tra-ducida al latín De interpretatione.
Se trata de una técnica de interpre-tación, hermeneutike techne (ars inter-pretandi), una disciplina periféricadentro de las técnicas lógicas, technailogoi (artes sermonicales). Se la agru-pa con la gramática, la lógica, la retó-rica y, eventualmente, la poética.Enmarcada, pues, entre las obras lógi-cas, se la concibe como un “instrumen-to”, un Organon, del pensamiento. Suobjeto está limitado a la teoría de la pro-posición y, con más exactitud, de laproposición asertiva o constatativa,sobre la cual se puede enunciar suverdad o falsedad. Por esta razón, lahermenéutica no constituye una cien-cia, sino el camino (meta odos) previoa la misma.
El tema de la hermenéutica estáhistóricamente ligado al problema dellenguaje y del hombre. Aristóteles -por ejemplo- confirió gran importan-cia al análisis del lenguaje, pues setrata según él de lo específico del serhumano y, por ello, se constituye enel principal instrumento del pensa-miento. Si para Homero los hombreseran los méropes, los seres “de voz ar-ticulada”, en oposición a los anima-les que pueden tener voz, pero noarticulada, para Aristóteles del hom-bre era un zoon lógon éxon, “un animalque posee lenguaje”, mal traducida por
212
Aportes
sus comentaristas como animalratio-nale.
El grave defecto de esta traducciónno consiste sólo en que se enfatiza larelación de lenguaje y razón, comouna relación entre instrumento y fun-ción (el lenguaje es mero instrumen-to), sino sobre todo en que seencubre la dimensión ontológica dellenguaje como lo constitutivo del serhumano: el hombre es humano fun-damentalmente por poseer lenguaje.Al poseer lenguaje, el hombre es tam-bién racional. Pero lo que no se escla-rece en el pensamiento aristotélico essaber si el ser humano es fundamen-talmente un ser comunicante o un serpensante. El énfasis que se confirió aesta última atraviesa todo el pensa-miento filosófico occidental, hasta lle-gar al s. XX, el siglo de la reflexiónsobre el lenguaje y su relación con elser humano.
La hermenéutica continuó siendoun simple método durante la patrís-tica y la Edad Media. Este ars inter-pretandi se estableció como doctrinade la multiplicidad de sentido de lasSagradas Escrituras con el nombre deexégesis de textos. Cuando en el s.XIII se organizaron las universidades,dentro del plan de estudios del tri-vium y las artes liberales, se constitu-yó en una doctrina de la propiedad delos términos, es decir, de la significa-ción y de la suposición. Como her-menéutica teológica, la exégesis tieneun objetivo: el redescubrimiento dela palabra divina por entre el signifi-cado oculto de un texto sagrado.
Durante el Renacimiento, se con-virtió en un método de la filología,pero aplicado esta vez a un objeto dis-tinto: la literatura clásica. Con estepropósito, había que purificar los tex-tos clásicos de las impurezas del latínmedieval, a fin de encontrar el senti-do originario de los mismos.
Sin embargo, a pesar de la diversi-dad de objetos de aplicación, habíaalgo en común en las aproximacio-nes de la hermenéutica teológica y dela filológica: ambas pretendían redes-cubrir un sentido que se había vueltoextraño temporalmente o se habíaconvertido en oculto por ambiguo,mediante la utilización de un méto-do probado de interpretación de tex-tos.
Un cambio fundamental se operóen los ss. XVIII y XIX. El primer pasolo dio la Reforma, al rechazar el prin-cipio de tradición (del cuádruple sen-tido) y el principio especulativo dela interpretación alegórica de la Bi-blia, en favor del principio de la com-prensión de la Biblia en su propiocontexto. El fundamento de la con-versión metodológica de Lutero seresume en el siguiente postulado:“La escritura es intérprete de sí mis-ma”, scriptura sui ipsius interpres. Estosignifica que el sentido inequívocotiene que provenir del sensus litera-lis. De esta manera, no sólo se recha-za la autoridad de la tradición a la horade desambiguar el significado de untérmino o texto, sino también laaplicación del sentido alegórico almismo, pues esto sólo era pertinente
213
Aportes
en las parábolas del Nuevo Testamen-to. Se trata, pues, de la postulaciónde la inmanencia en la interpreta-ción de los textos. Para los casos deambigüedad semántica, no resulta ex-traño que Lutero haya adoptado elprecepto de la retórica antigua deltodo y la parte, es decir, de que elsentido de un término proviene de surelación con el sentido del texto comototalidad, y a la inversa. En efecto, laantigua retórica comparaba el discur-so perfecto con el cuerpo humano.
Ya Aristóteles, en la Poética, habíaconsiderado la poesía “más filosófica”,philosophotera, que la historia, pues sela podía considerar como un organis-mo, osper zoon. La concepción her-menéutica luterana del texto seafincaba, sin embargo, en un supues-to dogmático, pues postulaba que laBiblia, como el conjunto de textossagrados, constituía una unidad.
La liberación del principio dogmáti-co anterior de la hermenéutica teológi-ca no se produjo hasta el s. XVIII, conSemles y Ernesti. Estos “reconocieronque para comprender la Escritura hayque conocer la diversidad de sus auto-res, y hay que abandonar en consecuen-cia el dogma de la unidad de la Biblia.Con esta ‘liberación de la interpretaciónrespecto al dogma’ (Dilthey), el trabajode reunión de las sagradas Escrituras dela cristiandad se transforma en el papelde reunir fuentes históricas que, en sucalidad de textos escritos, tienen que so-meterse a una interpretación no sólogramatical sino también histórica” (Ga-damer, 1975: 229).
Una consecuencia importante sederivó de lo anterior. Hasta el s.XVIII, había dos tipos de hermenéu-tica, la teológica y la filológica, cadauno con sus objetivos y metodologíasdistintos. Al establecer la dimensiónhistórica en la interpretación de textos,este principio era pertinente a todo tipode texto. De esta manera, la herme-néutica se hace una para los textossagrados y otra para los profanos.
El progreso de la apertura y amplia-ción del objeto de la hermenéutica nose detiene en la concepción de unapreceptiva para la interpretación detextos teológicos y literarios. ParaSchleirmacher, la hermenéutica no esuna disciplina auxiliar, sino la re-flexión de las posibilidades de com-prensión e interpretación de toda clasede expresiones cuyo sentido es dudo-so. Desde esta perspectiva, las herme-néuticas teológica y literaria sonespecies de una “teoría superior” queno sólo las abarca, sino que se pro-yecta a la desambiguación de todaclase de malentendidos. La herme-néutica, entonces, se refiere a la in-terpretación de “toda clase delenguaje”, sea éste escrito u oral,porque la posibilidad de los malen-tendidos es universal:
wherever there is anything unfami-liar to [him] in the expression ofthoughts through speech, although ofcourse only to the extent that there isalready something in common bet-ween him and the speaker (Scheleier-macher, 1959/77: 135-6. Cit.Connolly, 1988: 9).
214
Aportes
Es importante recalcar, en esta épo-ca de reivindicación de la oralidad,que la hermenéutica se aplica, segúnlo anterior, a cualquier lugar dondese encuentre un lenguaje no familiar,es decir, a cualquier tipo de expresiónde pensamiento mediante el lenguaje.De esta manera, no solamente se ex-tiende a todo texto escrito histórico,bíblico, literario o jurídico, sino tam-bién a la oralidad.
Schleiermacher sistematiza la her-menéutica en dos aspectos de la in-terpretación del lenguaje: elgramatical y el psicológico. El prime-ro se refiere al análisis de las palabrasdel texto, para lo cual establece cua-renta y cuatro cánones. Bleicher(1983: 14) cita como a los más im-portantes los siguientes:
Everything that needs a fuller deter-mination in a given text may onlybe determined in reference to the fieldof language shared by theauthor andhis original public”; and, two, “Themeaning of every word in a givenpassage has to be determined in refe-rence to its coexistence with the wordsurrounding it.El último canon determina el significa-
do según el contexto lingüístico; el segun-do, según el contexto histórico, con lo cualse adelanta a las actuales semánticas con-textuales endo y exolingüísticas.
El segundo aspecto está orientado ala intención del autor. Se trata de quela interpretación psicológica, median-te una intuición “divinatoria”, logra-rá la penetración en el alma delescritor, en el movimiento interno de
la producción de la obra de arte y, enúltima instancia, se obtendrá “unarecreación del acto creador” (Gada-mer, 1975: 241). Por esta razón, esirrelevante el aspecto referencial en lacomprensión de un texto literario.
“Por ejemplo, la guerra de Troyaestá en el poema homérico; el que lolee por referencia a la realidad históricaobjetiva no está leyendo a Homerocomo discurso poético. Nadie podríaafirmar que el poema homérico hayaganado realidad artística por las ex-cavaciones de los arqueólogos. Lo quese trata de comprender aquí no esprecisamente un pensamiento obje-tivo común sino un pensamiento in-dividual que es por su esenciacombinación libre, expresión, libreexteriorización de una esencia indi-vidual” (Ib.: 242).
En una posición antípoda al inma-nentismo textual de la semiótica y delestructuralismo actual, Schleierma-cher se propone entonces sondear elalma misma del escritor individual, conla pretensión de lograr una compren-sión del mismo autor, incluso mejorque la que él tenía de sí mismo. En efec-to, en el momento de la creación, elautor no era consciente de los aspec-tos inconscientes que la motivaban yque el hermeneuta podría hacer emer-ger a posteriori. Esto implicaba, en-tre otras cosas, la cogenialidad delintérprete de una obra genial. Es in-teresante la crítica que efectúa Gada-mer a la erección de la pretensióncitada en principio rector del trabajohermenéutico (Ib.: 249).
215
Aportes
Schleiermacher desarrolla también lametodología de correlacionar el signi-ficado de las palabras con el sentidodel texto como totalidad, siguiendo aLutero y, más exactamente, a los re-tóricos antiguos, como ya se puntua-lizó anteriormente. Lo nuevo en esteautor es que esto lo reflexiona comoun movimiento de pensamiento cir-cular, antecediendo así al análisis so-bre el “círculo hermenéutico”efectuado por Heidegger.
Estamos en el umbral de la transfor-mación de la hermenéutica de un mé-todo de interpretación de textos a unametodología general de las ciencias delespíritu, aplicada tanto a textos comotambién a personas.
Pero no es Schleiermacher quien daeste paso; es Dilthey el que amplía elobjeto de la hermenéutica “hasta hacerde ella una metodología histórica, másaún, una teoría del conocimiento delas ciencias del espíritu. El análisislógico diltheyano del concepto denexo de la historia representa objeti-vamente la aplicación del postuladohermenéutico de que los detalles deun texto sólo pueden entenderse des-de el conjunto, y éste sólo desde aqué-llos, pero proyectándolo ahora sobreel mundo de la historia. No sólo lasfuentes llegan a nosotros como tex-tos, sino que la realidad histórica mis-ma es un texto que pide sercomprendido” (Gadamer, 1975:254).
Es necesario, sin embargo, ubicarel proyecto de Dilthey en el contextode la filosofía kantiana. Desde esta
perspectiva, lo que Dilthey pretendees continuar y complementar la críti-ca de la razón pura con una crítica dela razón histórica. Esto implica doscaminos a seguir: por una parte, seha de buscar para la razón históricauna justificación igual que la que sus-tenta la razón pura, a fin de que larazón histórica pueda denominarsecientífica con pleno derecho; por laotra, esta misma justificación diferen-ciará a las ciencias históricas, o cien-cias del espíritu (Geiteswissenschaften)de las ciencias naturales. De acuerdo conlo anterior, el nuevo enfoque filosófi-co y epistemológico se enmarca en laspretensiones de fundamentacióncientífica establecidas por Kant,como principio de todo conocercientífico. En otras palabras, el pro-pósito de Dilthey de superar la fi-losofía kantiana está desde elcomienzo delimitado por la pers-pectiva que quiere superar.
Ahora bien, las ciencias históricas seaplican a textos que han de ser com-prendidos en sus detalles por su re-lación con el todo, y en su totalidadpor referencias a los susodichos deta-lles. Desde este punto de vista, la her-menéutica se transforma en un órganonde la indagación histórica, filológica ocualquiera otra cuyo objeto se consti-tuya como texto.
Esta es una posición radicalmentealejada de la historia especulativa talcomo la concibió Hegel y que, con elnombre de metarrelatos, es actual-mente rechazada por los postmoder-nos. Dilthey no podría aceptar ese
216
Aportes
dogmatismo teó-rico, pues el pun-to de partida detoda indagaciónes la comprensiónhermenéutica detextos individua-les. Justamentepor esto el mayorproblema de Dil-they, como lopuntualiza acerta-damente Gada-mer, es els i g u i e n t e :“¿Cómo puedeconvertirse enciencia la experiencia histórica?”
Partamos de lo que se entiende por“experiencia histórica”, distinta de laexperiencia del mundo científiconatural. Mientras esta última se re-fiere a experiencias idénticas y repeti-bles, aquélla se aplica a experienciasindividuales e irrepetibles. En otraspalabras, “las ciencias históricas tansólo continúan el razonamiento em-pezado en la experiencia de la vida”(Gadamer, Ib.: 281).
En esto reside el momento de su-peración de la razón pura kantiana,pues Dilthey sustituye la argumenta-ción trascendental kantiana por “thepsychological-historical study of theconditions under which we act andthink, and the totality of the empiri-cal self for the trascendental self (Blei-cher, 1983: 19-20). Este es justamenteel mundo de la vida que constituye elmundo histórico y cuyo conocimien-
to se ha de funda-mentar, pues la ra-zón misma se basaen la vida.
El mundo histó-rico difiere radical-mente del mundonatural: a este últi-mo el investigadorlo encuentra yaconformado, sinque él haya interve-nido en esta confor-mación; el primero,por el contrario, essiempre un mundoformado y confor-
mado por el hombre mismo. Al mun-do natural se lo explica; al mundohistórico, se lo comprende. Esto im-plica, en este último caso, que la rela-ción de comprensión no puede ser ladel sujeto-objeto instaurada desdeGalileo y Descartes, sino la relaciónsujeto-sujeto: sujeto que comprendeel texto de la vida del propio sujeto.En este contexto, se comprenden laspalabras de Vico, que cita Dilthey:
La primera posibilidad de la cienciade la historia consiste en que yo mis-mo soy un ser histórico, en que el queinvestiga la historia es el mismo queel que la hace (Ib: 281-2).Ahora bien, el proyecto hermenéu-
tico requiere partir de unos concep-tos fundadores de la comprensiónhistórica, como las categorías kantia-nas lo son para el conocimiento de lanaturaleza. En este sentido, hay queseñalar como a presupuesto último a
217
Aportes
la vivencia (Erlebnis) y, como a datoprimario, a la expresión. La vivenciaes el acto donde no se puede analizarcomo elementos distinto “el hacersecargo de algo, y un contenido, aque-llo de lo que se hace cargo” (Gada-mer, Ib.: 282). La expresión es elobjeto mismo de la comprensión. Loque una vivencia comprende es el sen-tido de un tipo de expresión. Sobrevivencia y expresión se tiene una cer-teza inmediata y sobre ellas se fun-dan la identidad del sujeto y el tipode relación que tiene con el objeto.
Es conveniente detenernos unpoco más en esta fundación de lacomprensión y metodología herme-néuticas. Esta relación está descritapor Habermas de la siguiente mane-ra:
Life experience integrates the life re-lation that converges in the course ofa life into the unity of an individuallife history. This unity is anchored inthe identity of an ego and in the ar-ticulation of a meaning or signifi-cance. The identity of the ego definesitself primarily in the dimension oftime as the synthesis of the manifoldof receding experiences.It creates the continuity of life-histo-rical unity in the stream of Psychicevents. The sustained identity sealsthe overcoming of what is, neverthe-less, the continual present disintegrationof our life. Life history realizes itself inthe course of time and in the perpetua-ted simultaneity of a system of referenceto which the parts relate as to a whole(Habermas, 1968a: 153).
No se trata, entonces, de una rela-ción entre un sujeto puro y descarna-do y su objeto también puro, sino deun ego que es una identidad en eltranscurso de una historia de vida yun objeto que son las experiencias vi-tales que se alejan en el tiempo. Laarticulación de estos correlatos nopuede darse sino a través de la uni-dad de un ego y del significado y sen-tido de las experiencias que se leatribuyen. Tanto el ego como sus ex-periencias se realizan en el tiempo,pero es el ego el que les confiere lasimultaneidad de atribución a cadauna de ellas, integrándolas como laspartes al todo.
En esta síntesis del ego y sus ex-periencias, se ha de situar el fenó-meno de la comprensión, aspectoque desarrollará Heidegger con unaprofundidad extraordinaria. Las ex-periencias resultan ser para el inves-tigador hermenéutico el significadode las expresiones. Pero para compren-der esto, hay que rebasar el conceptocorriente del término expresiones, pueséstas han de ser entendidas, según Dil-they, en tres sentidos: 1) como expre-sión lingüística; 2) como acciónhumana; y 3) como expresión experien-cial (experiential expression, Erlebnisaus-druck), es decir, como “fenómenospsicológicos expresivos ligados a res-puestas del cuerpo humano” y también“as a signal of unstated intentions and theunstatable relation of an ego to its objec-tivations” (Habermas, 1968a: 166). Unaacción humana, por ejemplo, señalaruna ruta, ha se ser comprendida como
218
Aportes
la expresión del significado del acto deorientar la dirección de algo ( ). En estecontexto, comprender las experienciasvitales corresponde con comprender ex-presiones ( ).
Esta comprensión individual no esaislada, sino que se realiza en el marcode un mundo de comprensiones comu-nes:
In the realm of this objective mind everyindividual expression of life representssomething common. Each word, eachsentence, each gesture orcivility, each artwork and each historical deed is un-derstandable only because there is so-mething common linking him whoexpresses himself in them and him whounderstands. The individual constant-ly experiences, thinks, and acts in a sphe-re of what is common, and only in itdoes he understand (Dilthey, 7.146f.Cit. Habermas, 1968b: 157).Este es un legado importante del de-
sarrollo y transformación de la herme-néutica, en general, y de Dilthey, enparticular, vale decir, que la experienciay comprensión hermenéuticas se efec-túa en el marco de un mundo comúnde una comunidad real de hablantes.La asignación de significado y sentidoa los fenómenos, a las acciones y a lasvaloraciones se produce en el contextode un mundo vital común, al que po-demos denominar cultura de un grupode seres humanos que la habitan. Estoes lo que el ser humano ha comprendi-do desde niño:
Cualquier plaza plantada de árboles,cualquier aposento de asientos ordena-dos nos es comprensible desde nuestra
infancia porque el planear, el ordenar,el valorar humanos como algo que noses común a todos han asignado su lu-gar en la habitación a todo espacio y atodo objeto. El niño crece en el ordeny las costumbres de la familia que élcomparte con los demás miembrosaceptando los dictados de su madredentro de ese entorno.
Antes de aprender a hablar se encuen-tra ya totalmente sumergido en esemedio comunitario. Y los gestos y ade-manes, los movimientos y exclamacio-nes, las palabras y expresiones aprendeél a comprenderlos sólo porque éstos sele presentan siempre idénticos y con lamisma relación con lo que significan yexpresan (Dilthey, Gesammelte Schrif-ten, I, 208 y ss. Cit. Apel, 73/85, I: 357).
Esto no puede acontecer sino enpiso de un lenguaje común, el len-guaje ordinario, en el que se consti-tuyen los valores culturales, en el quese establecen las formas de interacciónintersubjetiva, en última instancia, enel piso común donde se realiza la histo-ria de vida de los miembros de una cul-tura (Cfr. Navia: 1996). Habermas citala opinión de Dilthey sobre el lenguaje:
Dilthey once wrote of language that‘only in it does man’s interior find itscomplete, exhaustive, and objective-ly undertandable expression’ 5:319.Cit. Habermas, 1968b: 157). El lenguaje, pues, media entre el ego
histórico y la comprensión de sus expe-riencias vitales, en el círculo de vida co-mún compartida con los miembros delmismo mundo cultural. Asegura de estamanera las relaciones intersubjetivas:
219
Aportes
Reciprocal understanding secures us thecommunity (Gemeinsamkeit) that existsamong individuals... This common ele-ment is expressed in the sameness of rea-son, sympathy in emotional life, andthe reciprocal obligations in duties andrights that is accompanied by the cons-ciousness of what ought to be (7: 141.Cit. Habermas, 1968b: 157).Surge, sin embargo, un problema
epistemológico importante. Si el egohistórico debe partir de su experienciay comprensión vitales para la compren-sión de la historia como objeto de lasciencias del espíritu, ¿no se estaría pos-tulando un conocimiento de experien-cias individuales, aunque ellas seefectúen en el contexto de un mundocomún? ¿Sería aceptable científicamen-te este punto de partida tan opuesto ala relación sujeto-objeto de las cienciasnaturales? ¿Conferiría esta restricción unfundamento sólido a la razón históricapretendida por Dilthey? Desde luegoque no. Por esto, Dilthey está obligadoa dar el “paso decisivo “ en su funda-mentación epistemológica de las cien-cias del espíritu, es decir, “emprender, apartir de la construcción de un nexopropio en la experiencia vital del indi-viduo, la transición a un nexo históricoque ya no es vivido ni experimentadopor individuo alguno. Aun con toda crí-tica a la especulación, es necesario eneste punto poner en el lugar de los suje-tos reales ‘sujetos lógicos’ “ (Habermas,1968a: 283).
Dos conclusiones se derivan de estasolución propuesta. La primera, que lahermenéutica ya no es sólo un instru-
mento de interpretación, sino que es el“medium universal de la conciencia his-tórica, para la cual no hay otro conoci-miento de la verdad que el comprenderla expresión y, en la expresión, la vida.Todo en la historia es comprensible,pues todo en ella es texto. “Como lasletras de una palabra, también la vida yla historia tienen un sentido”. De estemodo Dilthey acaba pensando la inves-tigación del pasado histórico como des-ciframiento y no como experienciahistórica” (Ib.: 303).
La segunda conclusión es que Dil-they apuesta por el objetivismo de lacomprensión. Él mismo se considera-ba un “empecinado empirista” y “it isin this light that his quest for objectivityin the Geiteswissenschaften had best beconsidered (Bleicher, 1983: 23).
Este objetivismo estaba implicado enel propósito inicial de Dilthey de pro-poner una razón histórica, según elmodelo de la razón pura de Kant.
De esta manera, no logra romperamarras con el cartesianismo de la filo-sofía del sujeto-objeto. A pesar de queconsidera al sujeto un ego histórico vi-tal, al transformarlo en sujeto lógico seaparta del camino que había empren-dido. La razón es una: la hermenéuticase debe constituir según el modelo delconocimiento objetivo de las cienciasnaturales. Es, sin lugar a dudas, dis-tinta de esta últimas, pues su obje-to es el mundo histórico que incluyeal sujeto que interpreta. Pero el tipode conocimiento que ha de lograrseentre estos correlatos debe poseer la ‘dig-nidad’ de la objetividad científica; sólo
220
Aportes
así la hermenéutica alcanzará la posi-ción de ciencia.
Sin embargo, al establecer una di-mensión universal de la hermenéuticacomo método y como medium de lasciencias del espíritu (Geiteswissenschaf-ten), Dilthey abrió definitivamente elcamino para que la filosofía contempo-ránea pudiera realizar una propuestahermenéutica de relevante importancia.Vattimo se quedó corto cuando afirmóque la hermenéutica fue la koiné de losaños ochenta. En efecto, no sólo abriólos caminos para que el pensamientocontemporáneo realizara las propuestasmás importantes del s. XX, sino que seproyecta poderosa al siglo actual.
Heidegger, con Ser y tiempo, realizóel cuarto de conversión que se atribuyóa Kant y que vislumbró Nietzsche . Elproblema de la comprensión de mun-do del existente humano, el Dasein, noes sólo el problema del deslinde entreciencias naturales y humanas, sino quees el modo de ser del hombre mismo.La cuestión de los tipos de conocimien-to del hombre histórico es secundaria yulterior; en la raíz del ser-en el-mundo,en el hombre, está su proyección a lacomprensión y constitución de su mun-do, que se realiza como círculo herme-néutico de la comprensión . Sudiscípulo Hans-Georg Gadamer pro-fundiza está circularidad de la compren-sión: el horizonte de las experienciashumanas se amplía y enriquece desdelas carencias del horizonte a partir delcual se proyectan las experiencias nue-vas. Gadamer postula la universalidadde la hermenéutica que atinge no sólo
a las ciencias culturales, sino también alas naturales, y, lo que es más impor-tante, es una facultad humana, lo quehace al hombre ser humano, pues con-diciona la existencia humana y, dentrode la misma, el pensar y el obrar consentido.
Thus hermeneutics is more than just amethod of the sciences or de distintivefeature of a certain group of sciences.Above all it refers to a natural humancapacity. (Gadamer, 78/81: 114).La hermenéutica es fundamental en
la filósofía crítica de Apel y Habermas,y en el ontologismo hermenéutico deRicoeur. No se puede dejar de mencio-nar a Nietzsche y Freud, como tambiéna filósofos postmodernos.
No resulta por esto extraño que la her-menéutica sea básica en las investigacio-nes educativas, literarias, sociales yantropológicas vigentes.
Un par de alcances más: el primero, in-sistir en la importancia del lenguaje comomedio donde se constituye una cultura ylugar donde se realiza la comprensión her-menéutica:
The connection of hermeneuticswith a historical and existentialapproch to truth is predicated uponthe argument that human beingslive in cultural worlds which areformed by language and which pro-vide contextual perspectives that in-form and condition participationin reality. This interpretive dimen-sion of existence links modes of be-ing to modes of disclosure, that is,to the manner in which the “other”is revealed.
221
Aportes
Therefore, the term hermeneutics as em-ployed here gives expression to an analysisof the interpretive dimension of existen-cial and historicalstructures and is notconfined to textual exegesis per se (Di-censo, 1990: XV).El segundo: las culturas se cons-
tituyen como mundos simbólicos
compartidos por comunidades humanas.Ahora bien, en un país como Bolivia, don-de la multiplicidad de universos semióti-cos es tan grande que resultaimprescindible la interpretación de los mis-mos, la hermenéutica posee la capacidadpara comprender y analizar los problemasde las otredades culturales y humanas.
BIBLIOGRAFIA
• APEL, Karl Otto, “The a priori of communication and the foundation of the humanities”, Manand World, 5, 1, 1972a, 3?37.
• La transformación de la filosofía (2t.), Madrid, Taurus, 1973/85.
• “Acerca de la idea de una pragmática trascendental del lenguaje”, SIMON, J., Aspectos de la filosofíadel lenguaje, 1974/77, pp. 227?262.
• “The Transcendental Conception of Language Communication and the Idea of a First Philosophy(Toward a Critical Reconstruction of the History of Philosophy in the Light of Language Philoso-phy)”, Herman Parret (Ed.), History of Linguistic Thougth and Contemporary Linguistics,Berlin and New York, Walter de Gruyter, 1975a.
.• “The Problem of Philosophical Fundamental Grounding in Light of a Trascendental Pragmatic ofLanguage”, Man and World, 8, August, 1975b, 239?275.
• BLEICHER, Josef, Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique, London, Routledge and Ke-gan Paul, 1983.
• BUBNER, Rüdiger, “Theory and Practice in the Light of the Hermeneutic Criticist Controversy”,Cultural Hermeneutics, 2, 1975, 337-352.
• CONNOLLY, John M.; KEUTNER, Thomas (Eds.), Hermeneutics vs. science?, Three German Views,Notre Dame, Univ. of Notre Dame Press, 1988.
• GADAMER, Hans - Georg, “Sobre el círculo de la comprensión”. En: Verdad y método, II, Sala-manca, Sígueme, 1986/92.
• Verdad y método, Salamanca, Sígueme, 1975/77.
• “The problem of Historical Consciousness”, RABINOW, P.; SULLIVAN, W., Interpretative Social Scien-ce, Berkeley, University of California Press, 1963/79.
.• Philosophical Hermeneutics, LINGUE, David E. (Ed.), Berkeley, Berkeley Univ., 1966/76.(Colección deartículos).
• “The Universality of the Hermeneutical Problem”, LINGUE, D. (Ed.), Philosophical Hermeneutics, 1966/76.Trad. castellana: Verdad y método II, pp. 213-24.
222
Aportes
• “On the Scope and Function of Hermeneutical Reflection”, LINGUE, D. (Ed.), Philosophical Hermeneu-tics, (1967/76), 18?43.
• “Hermeneutics and Social Science”, Cultural Hermeneutics, 2, (1975), 307?316.
• “The Problem of Historical Consciousness”, Graduate Philosophy Journal, New School of Social Resear-ch, 5, 1, 1975.
• “Hermeneutis as a Theorical and Practical Task”, Reason in the Age of Science, 1978/82.
• Verdad y método, II, Salamanca, Sígueme, 1986/92.
• HABERMAS, “La pretensión de universalidad de la hermenéutica”. En: La lógica de las ciencias sociales,pp.277-306. Trad. italiana: Agire comunicativo e logica delle scienze sociali, pp. 281-317.
• The theory of communicative action (2 t.), Boston, Beacon Press, 1981/84. Traducción castellana, Teoría dela acción comunicativa, Barcelona, Taurus, 1989.
• IHDE, Don, “Interpreting Hermeneutics: Origins, Developments and Prospects”, Man and World, l.13, 3?4, 1980.
• “Rationality and Relativism: Habermas’s ‘Overcoming’ of Hermeneutics”, THOMPSON HELD, Da-vid (Eds.), 1982, 57-78.
• MISGELD, Dieter, “Discourse and Conversation: the Theory of Communicative Competence andHermeneutics in the Light of the Debate Between Habermas and Gadamer”, Cultural Hermeneutics, 4,4, Dec. 1977, 321?344.
• NAVIA, Wálter, “La hermenéutica en M. Heidegger”. En: Estudios Bolivianos II, La Paz, Instituto deEstudios Bolivianos, 1996.
• “La filosofía hermenéutica de Hans-Georg Gadamer”. En: Estudios Bolivianos VII, La Paz, Instituto deEstudios Bolivianos, 1999.
• NORTON, Theodore Mills, Language, communication, and society: Jürgen Habermas, Karl Otto Apel, andthe idea of universal pragmatics, PH. D., Tesis, Universidad de Nueva York, 1981.
• RICOEUR, Paul, Freud: una interpretación de la cultura, México, S. XXI, 1965/87.
• Le conflit des interpretations (essais d’hermèneutique, I), Paris, Ed. du Seuil, 1969.
• Hermenéutica y acción, Buenos Aires, Docencia, 19 /85.
• VERGES, Frank G., “Rorty and the New Hermeneutics”, Philosophy, 62, 241, 1987
• SOBRE EL AUTOR:Filósofo. Docente de la Facultad de Huma-nidades y del CIDES - UMSA.
223
Aportes
ONTOLOGÍA LIBERAL
Oscar Olmedo Llanos•
que se tocan en este trabajo. Dicho deotra manera, si bien se realizaron exce-lentes exégesis de cada una de ellas, enespecial en lo económico y político, meapena afirmar que sólo se haya alcan-zado a divisar a través de una cerradu-ra todo lo que acontecía en un granmuseo. Hay que aceptar que las “par-cialidades” son imprescindibles en unaexégesis del tema -aunque lamentable-mente se estructura sólo un mimesis-pero a la vez se hace ineluctable queuna paráfrasis global puede mostrar vi-siones más nítidas por paradójico queparezca.
La situación pasa entonces por apre-hender la ontología, para trascender laeconomía. Y luego, ya suspendido,queda uno compelido a mirar con ojosontológicos lo que pasa allá abajo cualatalaya teórica.
DESOCUL TANDO EL SER EN ELCAPITALISMO
Hay que inducir el criterio que la on-tología por el carácter propio del concep-to ser, no va hacia una respuesta
La verdad es que no he encontradoningún tratado sobre ontología liberal,aunque no ha sido un impedimentopara afirmar su existencia. Mi “atrevi-miento” pasa por una doble visión; rea-lizar una lectura ontológica de laspropuestas liberales –económicas, éti-cas y epistémicas- y, rastrear elementos on-tológicos al interior de sus propuestas.
El tratamiento ontológico-econó-mico significa entrelazar categoríasontológicas y variables económicas.Hacerla una, manteniendo la diver-sidad existente en sus teorías. Uno delos objetivos generales para abordareste tema, es el tener una visión globaldesde el punto de vista teorético acer-ca del pensamiento liberal, ya queadvierto que si bien existen investi-gaciones acerca de cada uno de lostemas: económicos, filosóficos, polí-ticos y éticos -no conozco de tipo on-tológico-, estos guardan finalmente elestigma de la “parcialidad”, lo que haceque no exista una estructuración teó-rica en el pensamiento liberal quepudiese unir esas ramas disciplinarias
224
Aportes
definitiva ni se convierte en una pa-nacea teórica. Al revés, creo que es unpensar que en vez de dar solucionescerradas, las abre problemáticamen-te. Martin Heidegger diría que el fi-losofar verdadero pasa por la preguntade lo extra-ordinario, en este sentidose abren caminos y múltiples visio-nes1 , por eso Nicolai Hartmann res-cata la manera de hacer una ontologíacrítica2 y, prestándome un término dePopper, diría que rescatar la ontolo-gía en la actualidad es transfigurarlaen una ontología abierta. Se tratapues de una forma de reflexionar qui-zá “audaz” –aunque también podríaser vanal– pero esperanzado en uncriterio de Heidegger que afirmabaque las preguntas más tontas eran lasmejores3 . He seguido el consejo conuna nueva pregunta sobre el ser, quees vital no sólo para la ontología sinotambién para la filosofía actual. Delo que se trata ahora es el ir desocul-tando al ser.
Precisando, el ser está en una acti-tud de retraimiento y ocultamiento o enla Léthe, entonces la tarea actual pasapor intentar encontrar su Alétheia odesvelamiento. La vieja pregunta, y¿dónde se halla el ser? Fue contestadade varias formas y por tanto quizá noresuelta. Su historia es larga y sólo amanera de ejemplo, el ente ha sidotratado de varias formas: como lo real,ideal, objeto, fenómeno, lo transobjeti-
vo ,lo transinteligible, etc. Aristótelesse preguntó también por el ente, peroen cuanto ente, más que por el ser ensí, que luego lo miraría como sustan-cia, forma, materia, potencia, etc.Anaximandro identificó al ente conlo indeterminado, haciéndo del ser lobueno. El atomismo llevó por su par-te al ente hacia su identificación conel átomo, el elemento más simple yen esta línea estaban las mónadas deLeibnitz. En síntesis. Toda esta sibilinatipificación del ser, condujo lamentable-mente a una total desacreditación de laontología.
De lo que se trata ahora es de otor-garle un halo de alacridad a la onto-logía, vistiéndola con un ropaje nuevoy sin descuidar sus viejos problemas.Creo que se trata de darle un concep-to al ser que tenga sus raíces en losfenómenos y esté mucho más cercade lo “real” o mucho más acá de lometafísico –no niego ambos–. Estopuede ser posible, sí sólo sí, se tomaen cuenta el tiempo histórico –el ca-pitalismo– y el factum económico. Loque significa acercarse al pensamien-to liberal y no a otro. Se tiene enton-ces un ser que en la época capitalista,se ha ido introyectando en algo, tieneun dónde estar, un lugar en el queanida y ése lugar hay que buscarlo através de las lecturas liberales. En otraspalabras el problema ontológico noha sido aún resuelto y por si fuese
1 Comenta Heidegger que “el conocer abre. En cuanto abriente, es un desocultar”.2 Hartmann, Nicolai, Ontología, F.C.E., México, 1986.3 Heidegger en un coloquio de Cerisy-La-Salle, Normandía, se preguntó por lo que era la filosofía y
mostró tres observaciones: 1. Hay que olvidar todo lo aprendido; 2. Aquí no hay que razonar niargumentar, sino abrir bien los ojos y los oídos; 3. Las preguntas más tontas son las mejores.
225
Aportes
poco anda enterrado, se trata de re-sucitarlo bajo una nueva mirada don-de la ontología se pasee por la“realidad” de lo que existe y por tan-to despotencie su esencia, es decir seexilie de su interior causalidades es-pirituales, principistas, o divinas.Como señala el ontólogo Weissmahr,refiriéndose a la ontología
no se trata de un mundo distinto que seoculte detrás o más allá del mundo per-ceptible, sino de aquella dimensión denuestro mundo concreto (o de nosotrosmismos), que en principio no es precep-tible en un sentido empírico y que re-presenta un plus respecto de lo que sepuede expresar de un modo conceptualinequívoco 4
Un postulado que logra apreciarse entoda su magnificencia en el liberalismoes aquella que se le endilga al ente: elobrar, este obrar es ontológico y se dis-tingue entre una actio immanens y unaactio transiens. El primer obrar es el quese produce en el hombre hacia dentro,y el que sale orientado hacia fuera el se-gundo. Es imprescindible pensar queambos están íntimamente relacionados.
Kant a su manera logra una doblevisión que guarda bastante similitud conese obrar hacia dentro y fuera. El análi-sis en un principio es separado, pero sinque esto signifique una división:
Primer plano: ocupa su atenciónuna filosofía teórica, que se ocupa deinvestigar las leyes dadas por los
conceptos del entendimiento puro. Lareferencia está situada en la naturaleza,es el mundo sensible, el fenoménico,allí radica la ciencia.
Segundo plano: la filosofía práctica,investiga las leyes, pero las dictadas porlos conceptos de la razón pura. Aquí lalibertad ha ubicado su lugar de acción.Es el mundo moral, de las leyes morales.
Pues bien, quiero ahora realizar enel transcurso del análisis global, unajugada simultánea con la ontología yla ética en el “obrar hacia dentro” yparalelamente en la relación ontolo-gía-economía en el “obrar hacia fue-ra”. Su conjunción va dar lugar a unaespecie de enroque teórico. En el pri-mer caso se trata de una figura másnítida de lo que es la ética, pero enten-dida como el nido de la razón, de la leymoral, de la libertad. Simultáneamen-te, la ciencia está siendo entendida nocon la visión cerrada de Kant –porla época–, sino que quiero –sólo pormotivos exclusivos de este trabajo–identificarla con la economía, pero nocualquier economía, sino en la exclu-siva economía liberal, que si se la en-dilga hacia lo que he llamado elmercado, no es más que el Urstoffteleológico del liberalismo.
Ahora se puede hacer posible anu-dar la ética liberal con el obrar haciadentro y manejar el mercado con el obrarhacia fuera. El nudo está hecho, perovayamos por partes:
4 Weissmahr, Béla, Ontología, Editorial Herder, Barcelona, 1986, p.76. Negrillas mías.
226
Aportes
EL OBRAR HACIA DENTRO DE LAÉTICA LIBERAL
La actio inmmanens debe entender-se como un obrar hacia dentro, esdecir en el sentido de perfección, entérminos ontológicos a secas, pero enla comprensión liberal se trata de unautoperfeccionamiento del si-mismo,del yo, del individuo. Se entresaca deesto que el autoperfeccionamiento vapor descubrir un halo de causalidadpropia, de su propia mismisidad. Estolleva a dos sentidos: el que se da por-sí-mismo, y el que se aduce por losefluvios externos, por las circunstan-cias. En estas circunstancias no sepiense al ente sólo en relación con lares, u otros entes, no, también y ade-más están las teorías, de allí que Pop-per nos señalara la solución a estaaparente aporia: la influencia recípro-ca entre el sujeto y las teorías5 .
Prosiguiendo con el autoperfeccio-namiento, como el caso de una máxi-ma, un imperativo, significa un brotarde lo ontológicamente superior, nose trata sólo de un producto del in-dividuo, sino que la perfección delindividuo lo conduce hacia una per-fección ontológica superior. Este au-toperfeccionamiento, que contieneun sentido teleológico, no puedeentenderse en la concepción liberal,como algo predeterminado o deter-minado. Contrariamente, trato dedarle un mayor contenido semántico
al obrar ontológico por un quehacer,entendido como un esfuerzo, un tra-bajo, en su propia dinámica, por loque inmediatamente el autoperfeccio-namiento puede ir por lo contingentey pueda ser algo falible, es decir quesea posible también el acaso y el azar6 .De allí que las máximas kantianasdeben ser adoptadas como una pro-puesta subjetiva de acción, como unplan de conducta; esto implica queno siempre la vayamos a cumplir,pues si realmente la cumpliésemospodríamos llegar a ser santos, aspec-to que no siempre va con el hom-bre que no tiene ese ideal, demanera que sólo intentará implan-tarse máximas que podrá obedecero violarlas.
De ahí que anule cualquier posibleintervención del determinismo, comodebe ser para el pensamiento liberal.Sin tocar el sentido teleológico, elfin igual puede darse, el problemaes cómo perseguirlo y alcanzarlo.Ahora bien, la finalidad, tan clásicaen el propio Kant, sólo es posiblecomo expresión de la libertad. Unaidea que logra mantener su lustrecasi aristocrático, en todo el proce-so del liberalismo.
Se ha hecho axiomático el que lagénesis de la idea de libertad, en elpensamiento liberal, haya tenido esesoplo de alacridad casi divino en Kant,mientras que para los otros liberales
5 Popper, Karl, Conocimiento objetivo, Tecnos, Madrid, 1988.6 El azar surge porque existe impotencia ontológica en los entes, o contingencia, acaso, de tal forma
que los individuos no pueden siempre tener un pleno control de sus actos.
227
Aportes
la idea desarrollada por el filósofo es-taba tan bien lograda que era menes-ter partir de ese postuladoincontestable, así, la idea era de estaforma transfigurada en un postuladopara el restante liberalismo. El aprio-rismo de la libertad kantiana imposi-bilita seguir mirando hacia atrás, yano existe discusión posible, esa es lacausa final. La libertad se hace lo úl-timo y primario a la vez.
La arquitectura de la libertad kan-tiana es directamente ontológica, por-que convierte al ente-hombre deun‘ser ahí’, en un ‘ser así’ 7 . Pero estono quiere decir que la libertad es unaespecie de esencia pura o absoluta. Siontológicamente ambos momentosdel ser van como las dos caras deéste, se puede afirmar que tanto lalibertad como el hombre tienen res-pectivamente un ‘ser ahí’ y un ‘ser así’,ambos se hacen ser, pero no directa-mente sino como un quehacer, untrabajo.
Veamos, la libertad se asienta tantoen la razón del ente-hombre, comoen la ley moral, y esta última tambiénen la razón de ese hombre, que haceposible que comprenda la libertad. Delo que surge una bella figura triangu-lar: el hombre y su razón, la ley mo-ral y la libertad.
Esta manera de encontrar un “lu-gar” a la libertad hace que ésta seaposible como un quehacer, que así elhombre pueda obrar hacia dentro, y
no obrar sobre algo total o absoluta-mente indeterminado. Se infiere queeste obrar del hombre, que ese que-hacer, se haga teleológico, que tengaun fin, una finalidad. Pero atención,lo teleológico no puede implicar ja-más que sea algo axiomático, deter-minado a lograr inevitablemente el fino la meta, como decía párrafos atrás.Nada de esto sucede en el sentido te-leológico y menos aún en la ontolo-gía liberal.
Luego de establecer la libertad, pa-saron a definir la ley moral bajo dis-tintos términos, y con diversasmodalidades, pero en el fondo se tra-taba del mismo sentido ético. Sólo amanera de ejemplo sobre lo que sos-tengo, veamos cómo el resto de losliberales sintieron este obrar haciadentro :
Adam Smith, por ejemplo, se inte-gra con su idea principal de que lomoral sobrepasa lo cotidiano –léaselo mercantil-. Se sustrae a tres virtu-des: la beneficencia, la justicia y elamor por sí mismo. El avisado filóso-fo no está desentonando, ni muchomenos, porque de esas profundida-des del ser humano, de su razón, desu conciencia visualiza otro ser,como es su famoso espectador im-parcial, cuyo quehacer está dirigidoa la conciencia del hombre.
Por su parte, el niño prodigio del li-beralismo John Stuart Mill, no se que-da atrás e introduce la concepción de
7 Recurro a Hartmann y su análisis del ser así una especie de esencia despotenciada, y el ser ahí unmomento de que algo es. Se trata de un anverso y un reverso del ente. Su análisis conjunto llevaa una comprensión de la totalidad del mundo o de su identidad.
individualidad en una excelente si-militud con la mónada leibnitznia-na y, lo hace como lo antinómicode la masa, o esa mediocridad co-lectiva. Pero en un juego ontológi-co, sitúa al hombre como en unatransfiguración de la simple indivi-dualidad al genio, o lo más indivi-dual que las otras individualidades.Entonces Mill sigue el camino de laontología liberal; la posibilidad delos fines en un proceso de autoper-feccionamiento, o de ontogénesis li-beral; ¿buscar ser santo, espectadorimparcial, o genio? Robert Nozickirá más lejos, pero paciencia.
En los austriacos esta línea no va-riará. Ludwig Von Mises, por ejem-plo, ¿dónde sitúa su praxeología?, enlo moral, es en realidad una ciencia
de la moral. Pero esa moral es autó-noma, racional y voluntaria, y estatrilogía tiene una característica: cadauna es tratada bajo el diseño de loindividual. Así su praxeología la ex-tiende más allá de la cataláctica, lahace no sólo material, sino tambiénespiritual. Pero el asunto no pasa pordecir que también hay algo espiri-tual. Lo que interesa es que afirmeque éste es más importante en elmarco praxeológico, porque lo queresalta allí es el individuo, no lacosa, ni siquiera la mercancía. Qui-zá en ese sentido piensa en lapraxeología como un a priori. De lamisma forma que la comprensión esun a priori para Von Mises, que lausa como parte de su método en lapraxeología, pues anda ponderandolos efectos de mayor trascendencia enla acción humana.
Otro austriaco, como es Friedri-ch A. Hayek, también retoma el lu-gar fundamental del liberalismo: elindividualismo, que está -diría unpoco esquemáticamente- en funcióndel tradicionalismo, el statu quo yel orden, nueva trilogía ética, quesustenta la individualidad. Un he-cho que hay que remarcar es queHayek declara y aclara que el indi-vidualismo es lo antinómico de laigualdad, sintomáticamente por ¡noser iguales es que se es libre!
Así también Popper, éticamentehablando, sigue la huella de Kant ycoloca al hombre como un legisla-dor creativo. La ética popperiana esindeterminista, y logra hacer de la
228
Aportes
epistemología y el conocimiento untratado ético al que debe ceñirse elinvestigador.
Milton Friedman trae el mismocargamento de lo moral y la libertad,con ese apotegma tan enriquecedordel hombre imperfecto pero que seva transfigurando hacia la perfeccióna través de la libertad.
En síntesis, este obrar hacia dentroen todo el pensamiento liberal es loque denomino la fundamentaciónontológica de la ética.
EL OBRAR HACIA FUERA DE LAECONOMÍA LIBERAL
Se trata del homo oeconomicusmodificando, cambiando, combinan-do factores económicos y producien-do mercancías, es el hombre que estáen contacto con la naturaleza y, bus-ca su dominio. Las cosas en la onto-logía y economía no surgen de lanada, necesariamente provienen dealgo y, más bien van pasando de seralgo a ser otra cosa, así que ontológi-camente los entes sufren una altera-ción.
El actor principal el hombre eco-nómico racional en el afan de alterartodo en mercancías, busca actuar deforma que pueda obtener el máxi-mo valor por el mínimo gastado.Esta lógica se inscribe además enotra; mientras las necesidades indi-viduales son ilimitadas los recursoseconómicos no lo son, de ahí que elhombre debe constantemente en eltranscurso de su vida elegir, pues nopuede tener todo lo que desea. Esto
lo hace en el contexto del mercado ya través de las diferentes células eco-nómicas individuales, células que ac-túan en la lógica liberal pues laindividualidad o el yo, se amplificahacia lo que es el mercado pero éstavez mimetizado en esas células econó-micas individuales, que asumen lasmismas características de aquella in-dividualidad.
Cuando el hombre actúa con otrosentes, cosas, alterándolas, los hace úti-les, pero esa utilidad no está en lo queél altera, sino en lo que él pone, comolo que sucede entre el sujeto y el ob-jeto epistemológicamente hablandoen el sentido kantiano -el giro coper-nicano- surge analógicamente unhombre que ontológica y económi-camente otorga el valor a lo que lees dado; la mercancía. Entonces, elhombre vuelve a ser el centro en esosespacios óntico-económicos, a travésdel valor que introduce en la mercan-cía. Se trata del valor subjetivo, de for-ma tal que no existen valorescolectivos, ni valores introducidos enel objeto, sino valores individuales. EnVon Mises el valor de una mercancíatiene dos líneas entrecruzadas: el va-lor de uso objetivo, es decir su utili-dad como objeto y, el valor de usosubjetivo o valor que le asigna un in-dividuo al objeto en cuestión. Unamirada óntica nos diría que el ‘ser ahí’del valor objetivo tiene su ‘ser así’ enel valor subjetivo, que en el conceptoglobal del valor, este último es lo axial,para el mercado. Además se amplía estetema, si cada individuo pone el valor
229
Aportes
230
Aportes
a la mercancia a posteriori, lo hace enfunción a sus valores subjetivos, nadaconstantes, sino transitorios, casuales.En síntesis en esta teoría del valor li-beral sólo son aplicables los númerosordinales y nunca los cardinales, puesel hombre prefiere, tiene libertad deelegir y por tanto determina el pre-cio.
Entonces, la alteración es posible sise da esa relación de entes, pero esarelación sólo es viable si sólo sí traeaparejada un postulado fundamentaldel mercado liberal: la competencia.De tal forma que la competencia dehombres es posible para que estospuedan tener un fín, un destino en elmercado a decir de Smith, caso con-trario el hombre solitario perece. Pen-semos entonces: la competencia es unaforma, una manera de existir para lasinumerables células económicas, o enotras palabras casi metafóricas, es unaforma en que el Dasein pueda sobre-vivir, dentro el mercado.
De manera que el obrar ontológi-co hacia fuera, es la actio trasciens, peroen el sentido de ese alterar que impli-ca perfeccionar algo distinto de símismo. Este es un espacio más ónti-
co que ontológico, es el ser-en-el-mun-do como diría Martin Heidegger queconcretamente se refiere a los entesintramundanos8 y, a la regíon de en-tes que es la mundanidad. Ahora bien,el ‘ser ahí’ en una primera instancia,como ‘ser en el mundo’, está precisa-mente en relación con esas cosas oentes intramundanos. A esta simplerelación se la denomina lo cotidiano,que para el filósofo de Ser y Tiempo,se trata de una existencia trivial, in-auténtica, es el Man, el ‘uno imper-sonal’, un cualquiera que ha entradoen la vorágine de la caída9 . Pero, ¿quésignificado tiene concretamente elprimer modo de ‘ser-en-el-mundo’? Meinteresa en la medida en que guardacierta analogía con lo que luego cons-tituirá el papel del mercado, guardan-do las distancias claro está.
Mundo del ‘ser en el mundo’ en el mun-do de la ‘cotidianidad’ es, por ejemplo,‘el mundo en que trabaja un trabaja-dor manual’; en que, por ejemplo máspreciso todavía, un trabajador manualmartilla con un martillo. Dentro de unmundo semejante se dan entes ‘intra-mundanos’, pero se dan como ‘útiles’ quese manejan.10 .
8 Pero, ¿qué es el ente para el profesor de Friburgo?. Pues “son las cosas más próximas, las que estána mano, todos estos utensillos que en todo momento están a nuestro alcance, herramientas,vehículos, etc. Si estos entes particulares nos parecen demasiado banales, no lo bastante finos yrománticos para la ‘metafísica’, entonces podemos atenernos a la naturaleza que nos rodea, latierra, el mar, las montañas, los ríos, los bosques, y a lo particular que se halla en ellos: los árboles,los pájaros, los insectos, las hierbas y las piedras. Así como la cima de la montaña es un ente,también lo son la luna que sale detrás de ella o un planeta... Nosotros mismos somos entes. Entesson los japoneses. Entes son las fugas de Bach”, Introducción a la metafísica, Gedisa Editorial, Espa-ña, 1977, p. 75.
9 Aquí no se acaba ese mundo heideggeriano, puesto que se puede superar la anterior existenciainauténtica y más bien trascenderla hacia una ‘existencia auténtica’. La solución será una salida oun modo de hacerlo: la angustia (Angst).
10 Gaos, José, Introducción a el ser y el tiempo de Martin Heidegger. F.C.E.,México, 1986, pp. 28, 29.Negrillas del autor.
231
Aportes
Ahora, la existencia del Dasein noes la de un sujeto sin un mundo, estosignifica que no existe un ‘yo aislado’,al contrario, el mundo del Dasein esmundo común. De manera que el Mit-welt es el ‘estar con otros’.
Heidegger sorprende con algo in-teresante; estos entes intramundanosse dan como útiles, pues indica quelo útil no puede darse de manera ais-lada, sino en cuanto relaciones o re-ferencias. La economía analiza lomismo pero desde su visión, pues losentes tan diversos sólo alcanzarán susentido en el mercado para que se tras-toque en una mercancía.
El profesor de Friburgo reconocía quehoy en día sólo había Bestände o el enteque está listo para el consumo, es decir,ya no hay nada más que Bestände en elsentido de stocks, reservas, fondos.
La similitud es directa con el mer-cado, -entendida bajo la óptica libe-ral- es la acción humana misiana, laacción que es fruto del consumidor,que no es del colectivo, donde el so-berano del mercado es el consumidor.
Definamos de una vez, ¿dónde sealteran las cosas?, ¿dónde se dán losproductos? y ¿dónde ocurre la com-petencia?
Si partimos del hecho que los hom-bres no están aislados –se expresan enrealidad a partir de las células econó-micas individuales es decir familiareso empresariales- y que los demás en-tes -por ejemplo las mercancías- porsí sólas no tienen valor, sino sólo en
relación con el hombre que les poneel valor, se puede decir ónticamenteque:
a) ningún ente se puede concebir comoalgo aislado que no esté en connexióncon otros entes, sino que más bien estáen una comunión ontológica real contodos los otros entes; y b) que cada ente,en virtud de la realización ontológicaque le es propia, es un ente individualdistinto de los otros 11 .Esto es maravilloso, pero una vez
más, ¿dónde se da esta posibilidad?En el mercado, claro, pero ¿es todo?,no si intentamos transver más allá delo que sucede con él:
El gran aporte de Mises es el haber defi-nido al mercado no como un espacio sinocomo un proceso, como cambio perpetuo,se trata de algo que no es estático, sino estránsito, es ser-en movimiento.
Por lo que se deduce que habiéndotenido un inicio, una exploción ini-cial, el big bang del mercado, en susmiles de elementos se fue conjuncio-nándo en otras miles de combinacio-nes, aunque éstas no son percibidasinmediatamente pues forman parte deuna “cotidianidad”. Añado que esefuncionamiento al margen que se nosoculte por su cotidianidad, no esconsciente, ni menos aún determinis-ta, es como indica Friedman, el mer-cado funciona sin que sepamos cómo.Hay incluso similitud con la posturapopperiana del Mundo Tres que avan-za como proceso independiente. Estadinámica es interesante, pues luego
11 Weissmahr, Béla, Ontología, Editorial Herder, Barcelona, 1986, p.133.
232
Aportes
Friedman sostiene que el mercado, sehace a través de un sistema de precios, yun alto grado de libertad económica, quesignifica que nadie obliga a nadie a nadaen el mercado.
Pero ¿el mercado es sólo un habitácu-lo de mercancías,y de interrelacionescomerciales de valores estrictamentecuantificables12 ? Se ha visto que no,pues contrariamente nos hemos tro-pezado a la vez con fundamentos ón-ticos no mensurables. Si entendemoseste tema en la relación ciencia-me-tafísica, Kant hace que la metafísicasea posible, incluso él percibiría unarelación de trascendencia en los datossensibles. Se ha encontrado tambiénque en el análisis misiano, los valorespueden ser cognoscibles gracias a lacomprensión. Incluso afirma en dichaposición que se debe pasar de la cata-láctica -que en terminología ontoló-gica diríamos trata del análisis de losentes- hacia lo praxeológico, es decirde un análisis de lo material más loespiritual. De lo que se infiere que elanálisis del mercado sea algo más quelo meramente real. Me mueve la ideade realizar una analogía con lo quevengo diciéndo, pues cuando Hart-mann se refiere a la vida, lo hace conla visión de que lo “común a todos losseres vivos es el estar ahí en medio delflujo de los sucesos, el constante ser arre-batados y afectados por todo lo que vie-ne sobre ellos. Este fluir no se detienenunca, ni cesa en momento alguno el
encontrarse puesto ante situaciones siem-pre nuevas que de alguna manera hayque dominar”13 . Cámbiese el térmi-no vida por el de mercado y se podrácomprender, el estallido del mercado,sus efluvios sobre el hombre, el pro-ceso combinatorio ilimitado domina-do por una mano invisible que es elser así del mercado. A estas alturas laanalogía debería ser convertida en unsinónimo, pues el mercado en su aper-tura incesante ya ha atrapado cualagujero negro la propia vida.. Demanera que el mercado se ha hechoeviterno.
Si se miraría hacia atrás, nos encon-traríamos con el ente que ha sido vi-sualizado en variadas formas comoadelantaba, es el caso del ente primi-tivo, que en la filosofía Jonia se laidentificaba con el agua, aire, fuego,número, etc. Para luego entenderla enla idea platónica, la energía aristotéli-ca, el cogitatio cartesiano, la mónadaleibnitziana o la voluntad de poderío enla filosofía nietzscheana. Aquí resultaque ese elemento originario no era nireal ni sólo ideal, por eso, y sólo en estesentido, uso el término Urstoff, pero ¿dequé? O ¿respecto a qué es el ente pri-mitivo?, pues de la economia liberal,pero que no es ni un ‘ser real’ ni ‘serideal’, es más bien un ente unitarioque contiene diversidad, y por tantotiene un ‘ser así’ y un ‘ser ahí’ como lue-go veremos. El concepto de Urstoff nole he dejado sólo, va acompañado del
12 Max Plank decía que es real lo que se puede medir.13 Hartmann, Nicolai, Op. cit., p. 21.
233
Aportes
término teleológico, es decir que tieneun fin, pero ya lo decía, éste no es de-terminista, es contingente, un acaso.
Por tanto, el mercado es un irse ex-pandiendo hacia algo teoleológico, escomo el gran apotegma liberal deVon Mises: “Consideramos conse-cuentemente, libre al hombre en elmarco de la economía de merca-do”14 . El profesor de Chicago, Mil-ton Friedman, no se queda atrás yrefuerza la idea con que la libertadsólo existe en el mercado.
Se está pues en presencia de algoque guarda una unidad, en toda lamayor complejidad posible de susentes internos, esos entes que han lo-grado su realización en el mercado,por lo que se llega a la conclusiónontológica de que el ‘ser ahí’ de losentes, tiene su ‘ser así’ en el merca-do. Haberle otorgado un “lugar” alser es relevante en la medida en queel mercado cumple ese rol de los queexisten, los entes, además que no esalgo estrictamente metafísico, se tra-ta en última instancia de lo que an-daba buscando ontológicamentehablando: despotenciar la esenciadel ser, porque el ser del que hablael ontólogo Weissmahr, es un “ser(que) no es algo unívocamente abstrac-to, sino lo real concreto”15 , caracterís-tica que ocurre con el mercado. Pero,el mercado es algo más, pues así pien-san los liberales; Von Mises, afirmaque actúa con la razón y el sentido,
o que el mercado es lo material máslo espiritual, o cuando Friedmanrescata de Smith la metafísica manoinvisible o el spontaneus order deHayek. Entonces estamos en la mis-ma situación que en el obrar haciadentro, o en similitud a la ontolo-gía ética liberal.
Ahora, si el hombre común es elque se va haciendo libre en el merca-do, sólo allí tiene posibilidad de exis-tir, de llegar a ser un ser-en-libertad.
LA UNIÓN DE LA ACCIÓN HACIADENTRO Y FUERA
Existe pues en el hombre una espe-cie de alacridad por cambiar, de ahíla ética como reflexión filosófica so-bre su sentido, su deber. Pero tam-bién hay un impulso en el hombrepor hacerse de las cosas y transfor-marlas en algo útil, con valor parapoder cambiar, permutar y hacersede cosas que él por sí mismo no loharía. Se trata de una acción huma-na, innata, es la praxeología de VonMises que combina y entremezclala producción y el intercambio eco-nómico, con lo que es la propia ac-ción humana ontológica.
De manera que la división por tan-to del quehacer del hombre haciaadentro y hacia fuera, es una divisiónficticia, pues ocurre por un lado queel hombre al hacerse a sí mismo, nolo hace exclusivamente desde dentro,sino que recibe también influencias
14 Mises, Ludwing, La acción humana, Unión Editorial, S.A., España, 1986, p. 432.15 Weissmahr, Op., cit., p. 114.
234
Aportes
externas, desde las cosas o productoshasta las teorías, análisis llevado a tra-vés de la Teoría de los tres mundos enPopper. En el otro plano ocurre algosimilar, el hombre puede transformar-se de acuerdo a los efluvios moralesde su interior. En otras palabras, nopuede asumir el hecho de ahorrar enel mercado para luego reinvertir si noexiste un control sobre su gasto, esdecir si no existe una acción ética quehace a la frugalidad en su comporta-miento. En definitiva, sino hay unaética sin libertad, tampoco hay unmercado sin libertad, ni un mercadosin ética.
Entonces, entre el obrar hacia den-tro y fuera, es evidente que existe unarelación entre ambos; en uno se pre-senta como la ley moral, y en la otrael mercado, entonces llego a un puntodonde se presenta la siguiente pregun-ta ¿si están relacionados que hace quelo estén?
La ley moral se muestra en la liber-tad y, el mercado sólo puede darse enlibertad. El hombre, por su parte, sóloes posible que exista en ese mercado,y sólo si es en libertad, esa libertadque le otorga la Ley Moral, que es unquehacer. En síntesis, en el obrar haciadentro y fuera de la ontología liberal selleva a cabo un entrecruzamientos delíneas y un punto culminante: la li-bertad.
He llegado a la catástasis del obje-tivo central del liberalismo y, es lade haber encontrado en la idea de lalibertad al ‘ser así’, pero que está enel mercado. Entonces, si en el obrar
hacia dentro y fuera nos topamos conla libertad como lo axial de ambos,y además los une, estamos frente al‘ser así’ introyectado en el mercado -donde además se da la ética- lo im-portante radica en que ambos,libertad y mercado, son las dos fasesdel ser, es decir el mercado como el‘ser ahí’ del ‘ser así’ de la libertad. Setrata de un anverso y reverso del ente.En ambos prima la unidad, por lo quesu relación ontológica conduce a laidentidad de la totalidad del mun-do –capitalista claro está–.
De esa unión resulta que funcionela relación, pero convertida ademásen una ontología liberal, en algo te-leológico, que tiene un fin, no por-que alguien la imponga, sino porqueel hombre como tal tiende al cambio,a una autotransformación que lo con-duce al nacimiento de un nuevo ‘ser’,es la autosuperación del que hablaba,pero también es la de un mercado,individualizado; es decir donde elhombre se realiza en ese proceso.
Claro que la tendencia teleológicano es determinada ni se lo diseñaconscientemente, lo dijo Kant y Smi-th con su teoría de un proceso incons-ciente en el mercado. Hayek y su teoríadel orden espontáneo y no construido.Von Mises nos presenta un mercadoeviterno, a través de ese motorcito in-dividual que es la acción humana, queno es buena o mala en sí, sino queeso está de acuerdo al fin que se per-siga y que avanza como un proceso. OPopper al decirnos que no hay deter-minación en la historia, es más ¡la his-
235
Aportes
toria no tiene significado!, lo que exis-te es una ingenieria gradual, o metasgraduales.
Esto hace que lo teleológico se vuel-va contingente, que puede o no suce-der. Y se debe a que en la ontologíaliberal se nos muestra que tambiénexisten elementos antinómicos a laposibilidad teleológica y éstos sonvarios: el estado, la redistribución, elintervencionismo, la planificación, laigualdad, la masa, el colectivismo, elholismo, el historicismo, la justiciasocial, la sociedad cerrada, etc.
Sostengo sin embargo, que a losanteriores elementos antinómicosdebe sumarse el desarrollo de la cien-cia y la tecnología, pues los efluviosde este endriago tecnológico puedentambién alterar, no sólo las circuns-tancias del hombre, sino también suconducta, su eticidad y su propia exis-tencia. Si tomamos en cuenta el Mun-do Tres del profesor Popper, Mundoque se independiza del hombre, o esaciencia del futuro que no necesitaráde sujeto cognoscente, la cosa no vabien para que una razón práctica seimponga a la razón pura16 . Por estoes que rescato a Heidegger, pues suconclusión es la misma a la de los li-berales –perdón por el susto- perosucede que el filósofo determinabaque la tecnología conducía a una alie-nación del hombre de manera queéste pensaba que allí se encontraba sulibertad, lo que es correcto de alguna
forma con el liberalismo, pero paraHeidegger se trataba de una libertad“aparente”, por eso provenía la “caí-da”. No es casual entonces que VonMises percibiera refiriéndose al mun-do capitalista, que nunca los enemigoso factores externos la eliminarían, entodo caso su caída se debría si es el casopor vía del hara-kiri. Ésta es a mi en-tender la aporía del mercado.
Pero paradójicamente a pesar deestos elementos antinómicos, en cadauno de ellos se encuentra el mismoelemento optimista, sobre sus teorías,sobre la libertad y la sociedad quetiende a ser cada vez más abierta.
Quiero cerrar este último punto conel filósofo Robert Nozick, porque pa-reciéndo entender esa aporía del libera-lismo, va más hacía posicionesontológicas y como buen kantiano bus-ca precisamente una posición teleoló-gica para el hombre.
Interesa por ejemplo que sobrepa-se la categoría y concepto del indivi-dualismo e introduzca uno másontológico: el sí-mismo, que se tratade una autoconciencia reflexiva, o loque se dirige hacia una autotransfor-mación del sí-mismo y por el sí mis-mo, de tal forma que existe unaespecie de una postura anagógica delsí mismo, que se eleva pero a la vez seprofundiza, es lo que llama Nozick,la capacidad del zoom. El proceso deautoconciencia reflexiva no es linealy al margen de obstáculos, más bien
16 Kant había advertido al final de sus días que la razón práctica debía imponerse a la razón pura, esdecir que el hombre debía transitar de lo científico hacia lo moral, hacia la autoperfección del serontológico.
236
Aportes
es un quehacer: En primer lugar, a la ma-nera de Smith rescata que todos tenemosuna capa primaria que es el egoísmo quedebe ser superado, pues el hombre nopuede pasar su vida incrementando susriquezas materiales, pues esto para Nozickno es más que pura vida imperfecta; en-tonces nuevamente hay que salvar esteestancamiento, siempre y cuando elhombre trascienda lo económico y sepasee por otros espacios, como la cul-tura, la moral, la estética y el arte -aquíNozick intenta romper con la posturade la libertad aparente y de la angustiaHeideggeriana-.
Finalmente, una última etapa: ele-va Nozick el sí-mismo para que tras-cienda, porque ahora el liberalismo
debe traspasar la vieja pregunta ¿cómopuedo ser libre?, por una nueva, máspunzante y heteróclita; Pero, ¿paraqué la libertad? Pues para ser mejo-res, cualificarse, tener autenticidad ydesarrollar el amor por sí mismo, elsí-mismo de Nozick. Se trata enton-ces de que la libertad ética pueda irmás allá del propio destino del hom-bre pero también como proceso. Estopermite hablar de un progreso moral,que en otras palabras tiende hacia unfin. Y aquí la catástasis de la ontolo-gía liberal se hace extensiva a la pro-puesta de Nozick, que es el de¡conviértete en un recipiente de luz ! Y,¿cuál es esa luz? Pues esa luz es la sa-biduría.
• SOBRE EL AUTOR:Economista. Cursó la maestría de Políticadel Desarrollo del CIDES - UMSA. Este tra-bajo es un resumen de su tésis: Ontología libe-ral, aprobada con meción honorífica.
237
Reseñas bibliográficas
“¿CÓMO SALIR DELLIBERALISMO?”
Ivonne Farah H.
TÍTULO: ¿CÓMO SALIR DEL LIBERALISMO?AUTOR: ALAIN TOURAINEEDICIONES PAIDÓS IBÉRICA, S.A.; 1999
Para Touraine, estos intentos resul-tan paradójicos por cuanto el mo-mento actual vislumbra ya diversasvías de salida a la trampa de un su-puesto “pensamiento único” (o “con-trapensamiento único”) que,originado desde dos vertientes pola-res (el liberalismo y la extrema iz-quierda), coincidirían en no creer en“la posibilidad de actores sociales au-tónomos, capaces de ejercer algunainfluencia en las decisiones políticas”.Esta incredulidad, según Touraine,conduciría a una actitud de defensa“fundamentalista” de las institucionesfrente a la reivindicación social, a laacción colectiva posible para trans-formar la organización social.
No ver y analizar lo que está ver-daderamente ocurriendo supone,
Como dice el propio autor, el li-bro motivo de la presente reseña “noes un panfleto”, a pesar de reconocersu necesidad en diversos momentospor la combatividad que lo caracte-riza; sin embargo, a la vez consideraque este es un trabajo nada neutral.Por ello, Touraine señala que este libroes una reflexión, un intento de análisisposicionado de la realidad, en un mo-mento de grandes vacíos o retraso enlas explicaciones del momento históri-co en curso; retrasos que permiten que“discursos arbitrarios” de corte liberalsustituyan el conocimiento y el análi-sis, e intenten convencernos de “nues-tra impotencia” ante la inevitabilidadde un destino marcado por la “globali-zación” y el sometimiento al dominioabsoluto de la economía.
238
Reseñas bibliográficas
según el autor, mantener discursoscon “apariencia científica” que apri-sionan a la sociedad en el pasado yconfiscan toda esperanza para elfuturo; haciendo que se diluya el“principio efectivo de unidad de lavida social y política”. Este libro es,por tanto, una convocatoria al aná-lisis y a la puesta al día del papel delos intelectuales en su capacidad deiluminación del significado del de-bate social, de intervención en di-ferentes formas en los propiosconflictos sociales, develando sussentidos, como condición para res-tituir la señalada unidad y liberarel sentido de las acciones de la so-ciedad “secuestrado” muchas veces,por ideologías, análisis o discursosimpuestos o monopolizados por lasclases dominantes o partidos polí-ticos que hablan en su nombre.
Con este libro, Touraine asume elpapel que invoca a los intelectuales y así mismo y, en este sentido, nos traeimportantes proposiciones que argu-mentan su propia apuesta de salidaposible, originadas en el análisis de losprocesos de la realidad mundial, sobretodo europea y francesa, ocurridos enlas últimas tres décadas.
En primer lugar, Touraine planteaque no hay razón para pensar que laglobalización o la mundialización dela economía estén diluyendo o para-lizando las acciones sociales colecti-vas, la posibilidad de actuarpositivamente, y mucho menos lasintervenciones políticas. Por el con-trario, sostiene la hipótesis de que el
mundo está a punto de salir de unatransición liberal, a condición de sacu-dirse de los efectos narcóticos de los dis-cursos sobre el pensamiento único.
Sustenta esta hipótesis en las si-guientes proposiciones resultantes desus reflexiones y análisis.
La idea sobre la globalizacióncomo conformación de una socie-dad mundial dirigida por fuerzasdel mercado indetenibles con inter-venciones políticas nacionales y es-tatales, es una pura representaciónideológica y diferente a los proce-sos de mundialización de la econo-mía que, en su naturaleza, no sondistintos de los comprobados ya acomienzos del siglo XX y desarro-llados a todo su largo. Lo que enrealidad se observa –dice Touraine-es un conjunto de tendencias, ais-ladas entre sí, que bien vistas, ana-lizadas y nombradas constituyenuna “ofensiva capitalista” (impulsa-da fundamentalmente por los inte-reses financieros dominantes), quebusca consolidarse eludiendo todaposibilidad de control social sobre laeconomía y, por lo mismo, generan-do un sentimiento de impotencia dela sociedad ante una economía queactuaría en bloque sobre ella; a locual, en consecuencia, solo hay queadaptarse.
En definitiva, el discurso de la glo-balización expresa la destrucción de unanterior modo de gestión económicacaracterizado por modelos naciona-les integrales, y reclama el movi-miento incontrolado del capital en
239
Reseñas bibliográficas
el mundo posibilitado por una situa-ción internacional donde las diferen-tes dimensiones de la vida económica,social y cultural se han dispersado, sehan separado unas de otras. Esta au-sencia de control social sobre la eco-nomía y la imaginada desarticulaciónde lo económico de lo social y cultu-ral constituyen, para Touraine, el li-beralismo, la representación ydiscurso ideológicos del que hay quesalir, y a cuyas consecuencias (crisis fi-nancieras recientes) hasta los propios“jefes “ del Banco Mundial y delM.I.T. temen. Este liberalismo es,pues, diferente al desarrollo de lasnuevas tecnologías, de la sociedad dela información, de una nueva divi-sión internacional del trabajo, etc.que, sin embargo, tiene en las em-presas (instituciones sociales) a losprincipales mediadores entre el mun-do del mercado y el mundo de la tec-nología.
Y es de este liberalismo del queTouraine advierte ya diversos cursosde salida, diferentes a los imposiblesderivados del “pensamiento único”de extrema derecha e izquierda: “ab-soluto mercado” o “absoluto Estado”,respectivamente. No obstante, Toura-ine distingue entre las malas o buenasmaneras de salir de la actual transiciónliberal que, sin embargo, en sí mis-mas recuperan el sentido de posibili-dad de la acción, aunque ésta debeformarse en las exigencias sociales ymorales sin las cuales no habrá espe-ranza de resistir la formidable presiónde un sistema capitalista que se extien-
de al conjunto del planeta con efec-tos devastadores.
Las malas maneras serían básica-mente tres: las que él denomina “ha-cia atrás”, “hacia abajo” y “haciaarriba”. Los sentidos de estas malassalidas estarían marcados por los ras-gos siguientes. En primer lugar, en la“salida hacia atrás”, por una postura“republicana” de defensa de las insti-tuciones, de los poderes establecidos,a los cuales la sociedad debe subordi-narse en relación al mundo de la po-lítica. Esta postura niega laposibilidad de actores sociales autó-nomos y reivindica el restablecimien-to del orden, la seguridad y el respetoa la ley, siempre con más rigor porparte de los más débiles. Intenta in-troducir una política niveladora (dediscriminación positiva o acción afir-mativa), de equidad que, al mante-ner la condición subordinada de lasociedad sugiere la consideración delos individuos y los grupos socialescomo víctimas manipulables y sinrecursos, no podrá reducir las des-igualdades ni marginación.
La “salida hacia abajo”, por su par-te, sería aquélla que reconoce la apa-rición de nuevos movimientossociales y de su capacidad de desen-cadenar reformas y cambios políti-cos al luchar por sus derechos, peroque amparada en los nuevos movimien-tos en formación solo se intenta defen-der los intereses y valores de la pequeñaburguesía de Estado ante la amenaza ala “república” o a la “institucionalidad”proveniente de la mundialización de
240
Reseñas bibliográficas
la economía, del aumento de lamarginación y la pobreza, y el augede los nacionalismos. Es decir, estasalida sería la del populismo. Perotambién, la variante de la “extremaizquierda” que consiste sobre todo enla denuncia de los dominadores sin fa-vorecer la acción autónoma de los do-minados, y al desconfiar de lasinstituciones representativas expresasu apego al recurso de la violencia.
La tercera, “salida hacia arriba”,consiste en lo que Touraine calificacomo adhesión descerebrada a la mo-dernidad con el argumento de rom-per con el pasado y montarse en elsalto tecnológico. Sin embargo, estaadhesión a la mundialización olvidaque la modernidad incluye formas depoder y de conflictos bien activos enla sociedad. En su oponión, esta sa-lida es la más peligrosa por su claroservicio a las fuerzas económicas yfinancieras dominantes, pues no se-rán las nuevas tecnologías ni lasfuerzas incontroladas de la economíalas que resuelvan los problemas socia-les.
Sacudirse también de aquél viejoEstado reconstructor de postguerra y,a la vez, reconocer que la sociedad noha permanecido inactiva, sino que hagenerado nuevas acciones colectivas,nuevos movimientos sociales en cir-cunstancias que los actores corpora-tivos no han desaparecido, lleva a lacuarta y única buena manera de sali-da al liberalismo, que Touraine de-nomina “hacia lo posible” Esta salidase construye situándose en el punto
de vista de las movimientos sociales enformación, y no permitiendo que lastres anteriores los paralicen o desvíende sus objetivos. Esta salida solo pue-de producirse si se camina hacia lareconstrucción de nuestra capacidadde acción política; es decir, si se ca-mina “hacia adelante”, hacia la aper-tura de un espacio político connuevas posibilidades fundadas en elquiebre de las hostilidades hacia losmovimientos sociales “clásicos” y denueva formación, y en la rearticula-ción de la vida económica con la so-cial y cultural.
Las condiciones de posibilidad deesta salida se encuentran en la propiaformación de estos nuevos movi-mientos sociales, puesto que son pro-tagonistas de ruptura de la exclusivagestión por parte del Estado de ladinámica social, sobre todo en rela-ción a la gestión del trabajo. A partirde sus análisis, Touraine muestra queestas condiciones están dándose conla emergencia y desarrollo prolonga-do de diversos movimientos que, másallá de aquéllos vinculados con ladefensa de sus condiciones y derechoslaborales y salariales, están luchandono solo por sus derechos sociales sinotambién por sus derechos culturales,lo que les otorga una nueva naturale-za. Son las movilizaciones por estosderechos culturales los que están ha-ciendo renacer la vida pública ante eldebilitamiento de las vinculadas conproblemas sociales. Entre ellos nom-bra los ecologistas, de mujeres, loscontra el SIDA, los de desocupados
241
Reseñas bibliográficas
y todos “los sin” ¨{“sin tierra”, “sinvivienda”, “sin papeles”, (¿sin agua?)},cuya voluntad es de ruptura, rechazoy denuncia contra la injusticia, lo in-tolerable, la exclusión, el imperio delmercado, y la dominación.
Es frente a estas evidencias que, ensegundo lugar, Touraine proponeque, las actuaciones de los grupos yclases más desprotegidas al reclamarderecho a la igualdad cultural, afir-man una cierta concepción innova-dora de la sociedad (no únicamentecrítica); es decir, reivindican tambiéndeterminados atributos positivos. Enesta capacidad reside la posibilidad deintervención política y de transfor-mación; y de romper la subordina-ción de la sociedad al orden legal o dehecho. Por ello, plantea también lanecesidad de aportar a su construc-ción y desarrollo, y evitar la instru-mentalización de esta acción colectivapor las consabidas “vanguardias” po-derosas y experimentadas.
El surgimiento de estos actores so-ciales autónomos es el camino haciala restitución del principio efectivode unidad de la vida social y política,hacia el ejercicio de influencia en lasdecisiones políticas, hacia la construc-ción de una izquierda social, plural,como fuerza capaz de asumir el desa-fío de extender la democracia desdeel ámbito político, hacia el social ycultural y, sin duda, económico.
En esta dirección, Touraine esbozauna propuesta de política posible,
diferente a la “Tercera Vía” de Blaircalificada de “centro derecha”, quedeba construirse como “centro iz-quierda”. Esta política, más allá de unapolítica de iniciativas fundadas en lajusticia, igualdad y solidaridad, de em-poderamiento de los actores y de flexi-bilidad en la organización societal,debe conceder prioridad a la reinte-gración social de los excluídos, des-ocupados, otorgando al aumento dela producción y el empleo la priori-dad confiscada por las urgencias mo-netarias y financieras.
Por último, luego de presentar supropuesta, que resume en tres priori-dades (empleo, desarrollo sostenible ycomunicación intercultural), Touraineafirma que el orden institucional, aunaquél surgido de reformas institucio-nales, resulta ineficaz y hasta repre-sivo si no apoya las reivindicacionesde igualdad, justicia y solidaridadpresentes en la acción colectiva socialy política.
Por todo lo anterior, concluye sulibro ratificando la necesidad de re-chazo obligatorio de todo discursoque intente frenar la acción, y pre-guntando si acaso es tan difícil mi-rar y entender las intencionespolíticas de los discursos desde ladominación y la “liberación”. “¿De-jaremos que este siglo termine con losnuevos movimientos y esperanzas con-fiscados por esos discursos que man-tienen a la sociedad presa delpasado?”
242
Reseñas bibliográficas
BOLIVIA EN EL SIGLO XXLA FORMACIÓN DE LA
BOLIVIA CONTEMPORÁNEAGonzalo Rojas Ortuste
competencia. Sin embargo, la edicióncuenta con una introducción gene-ral a cargo de Carlos Toranzo, quealude al total de los trabajos allí re-unidos y hay un colofón final, al pa-recer de autoría colectiva, del consejoeditorial (Fernando Campero, LupeAndrade, Jimmy Apt, Manuel Con-treras, Horst Grebe, Coty Krul, JorgePatiño, Salvador Romero P., y el autorde la introducción), que contiene estavaloración sobre Bolivia:
“Bolivia, país pequeño, país trági-co y bello, mediterráneo, andino ytropical. País de bellas, duras y por-fiadas contradicciones. Para enten-derlo hay que conmoverse por su
No es frecuente, en nuestro medio,que un grupo sin financiamiento ex-terno, produzca un volumen de lascaracterísticas del que aquí reseña-mos. Pero ese no es su principal mé-rito, sino el intento de tener unamirada actualizada sobre diversos as-pectos de la vida social y política denuestro país, la mayoría de tales te-mas encargados a un grupo recono-cido de especialistas, de cerca detreinta autores, y un grupo mayor quecompartieron discusiones sobre esematerial. Aquí concentraremos nues-tra recensión en la mitad de la vein-tena de ensayos (21, en rigor) decuyos temas creemos tener alguna
CAMPERO, JAVIER (DIRECCIÓN) 2.000.LA PAZ: CLUB DE HARVARD DE BOLIVIA
243
Reseñas bibliográficas
tragedia, vestirse de su belleza, divi-dirse en sus contradicciones. País delogros y fracasos, como todos. Paísindio y mestizo, país blanco también,algo queda. País que quiere verse y sesiente múltiple.” (p. 585).
El trabajo de Xavier Albó, quienha trabajado con y en referencia a laspoblaciones indígenas desde muchoantes de que estuviera de moda lo de“pluri-multi”, y precisamente le pre-ocupa eso de que pueda ser sólo unareferencia discursiva, nos da una mi-rada optimista pero equilibrada so-bre el avance de dichos pueblos, encomparación con la apreciación de losautores del informe del censo de1900, a tiempo de presentar un buenpanorama de los avances y la madu-rez del movimiento de los pueblosoriginarios, como destaca que prefie-ren autodenominarse.
Los trabajos de Gerardo Berthin yRené Mayorga relativos a las institu-ciones y el sistema político, pone enel tapete recuentos interesantes. Elprimero contiene datos valiosos so-bre el estado boliviano, su personal eingresos, así como sus orientaciones,aunque algunos de ellos se presentancon inexactitudes, como la vigenciade dos cámaras en el Congreso queen realidad data desde la década delos 30 del siglo pasado, y la fijacióndel número de diputados actuales,130 que data de 1980 –y por tantoestá como referencia de este ciclo de-mocrático por varias legislaturas- y node 1994 (p.374) y otras vinculadas ala instancia municipal que no recoge
la importancia que ésta tuvo en el si-glo pasado en algunos periodos (se-gún estableció la investigación deRodríguez Ostria al respecto).
El trabajo de Mayorga, en cambio,presenta una tesis fuerte sobre el prin-cipio de legitimación en el siglo XXboliviano, junto a una descripciónadecuada de los periodos de la referi-da centuria, y señala lo pendiente dela vigente democracia y la urgenciade su atención. Si la democracia re-presentativa es el mentado principio,es problemático explicar las persisten-tes dificultades de la consolidación,que ciertamente está en cuestión enestos días.
Fernando Calderón, quizás el so-ciólogo más reputado de hoy, abordael tema de “actores y luchas sociales”,con un contrapunto del movimientoetnico-campesino y el obrero, paraluego incorporar el movimiento re-gional. En dicha lectura aparecen di-versos componentes, el corporativovinculado a clases y regiones, el comu-nitario referido a tradiciones sociales yel ciudadano, como emergente en granmedida como logro de la revoluciónnacional, que abonan la pertinenciade la observación que hicimos al tra-bajo de Mayorga, pero en las pers-pectivas finales, hay una notableausencia: la vinculada a los efectosde la puesta en vigencia de la parti-cipación popular como proceso demunicipalización y ciudadanía pro-activa.
En los tiempos que corren, el ca-pítulo de “vinculaciones con el
NotiCIDES
244
mundo” a cargo del excanciller Gusta-vo Fernández es valioso. Quizás a con-tramano del contexto que Jeffrey Sachsconsigna, Fernández, con momentos desu habitual brillo de expositor oral, vamarcando sucesivos hitos de nuestro re-lacionamiento internacional, con no-table mención a la cicatriz que no cierra:la cuestión de la pérdida del Pacífico.
También se cuenta con la dimensiónhistórica de este siglo, a cargo de ErickLanger, historiador norteamericano es-pecialista en el sur del país y del norteargentino, que da cuenta, sucintamen-te, de los avatares de la colectividadboliviana con su enorme carga de poli-ticidad, sus dificultades y sus avances.Conocedores de su anterior produc-ción, el presente texto me parece muylight, y el aporte de René Arce Aguirreresulta más enjundioso, aunque inevi-tablemente se superponen con las otrascontribuciones, algunas arriba comen-tadas.
Juzgo de especial interés las seccio-nes sobre el arte y las manifestacionesculturales, a cargo de Pedro Quereja-zu, como el trabajo sobre mentalida-des de Francoise Martínez y PabloQuisbert. Así, el primero nos ofrece unabien informada panorámica sobre pin-tura, literatura, cine, arquitecturaacompañada de una hermosa seleccióniconográfica –que complementan lacolección de fotografías de notable fac-tura-, pero echo a faltar algunos nom-bres importantes de la crítica yanimación literaria como Carlos Me-dinacelli (citado sólo como novelista)y los contemporáneos Mariano Baptista
Gumucio y Luis Húascar Antezana. Elsegundo trabajo tiene una importanteinterpretación del valor de la músicapopular y la más difundida, en el retra-to de la sociedad boliviana, que es deresaltar; aunque ni eso ni la totalidaddel texto pueden dar cuenta de la “psi-que boliviana”, si tal cosa existe.
Finalmente, aunque revisados másrápidamente, deseo mencionar lo ilus-trativos que resultan los trabajos deManuel Contreras sobre educación, asícomo el de Juan Antonio Morales yNapoleón Pacheco sobre economía.Del primero parece especialmente per-tinente lo referido a la educación supe-rior, uno de los retos del presente, y delos otros habría que destacar que en superiodización sobre la presencia o nodel estado, en su segunda fase, la inter-vencionista, tiene sentido con el revi-gorizamiento que implica el periodo1952-64 y desde la postguerra son losprolegómenos y conatos. En verdad,antes del 52 no existía estado nacional,a lo sumo ímpetus de orden y controlpoblacional.
En conjunto, el volumen es un va-lioso esfuerzo de reflexión sobre la so-ciedad boliviana en el siglo queconcluye, con el mérito de intentar se-ñalar los desafíos pendientes del perio-do que continua y que es tarea de lasgeneraciones presentes y por venir. Elcierto halo optimista, que tiene sus ra-zones y atendibles, no debe ser argu-mento para soslayar lo mucho deurgente que es necesario arrostrar.Será el mejor uso al trabajo presenta-do.
Reseñas Bibliográficas
246
Estado y ciudadanía
PRESENTACIÓN................................................................................................................................... 3INAUGURACIÓN..................................................................................................................................5MESA DE TRABAJO Nº 1: CONTEXTO Y ANTECEDENTES............................................................................... 9TEMA 1: Las megatendencias y el debate finesecular sobre globalización.Una mirada desde América LatinaOSCAR UGARTECHE.......................................................................................................................... 11COMENTARIOS.................................................................................................................................. 42DEBATE...........................................................................................................................................50TEMA 2: Los ciclos del desarrollo boliviano. Principales tendencias y cambios del siglo XXHORST GREBE LÓPEZ........................................................................................................................ 53COMENTARIOS.................................................................................................................................. 66DEBATE...........................................................................................................................................68TEMA 3: Perspectivas de la economía boliviana en el siglo XXICARLOS VILLEGAS QUIROGA...............................................................................................................71COMENTARIOS.................................................................................................................................. 93DEBATE...........................................................................................................................................98MESA DE TRABAJO Nº 2: BOLIVIA: PROSPECTIVA SOCIOPOLÍTICA
Y SOCIOCULTURAL.......................................................................................................................... 103TEMA 4: La nueva cuestión social bajo la mirada del desarrollo humanoFERNANDO CALDERÓN G.................................................................................................................105COMENTARIOS................................................................................................................................ 119DEBATE124TEMA 5: Bolivia: apertura, empresa y competitividadCAROLINA PINTO DE LOZA............................................................................................................... 126COMENTARIOS.................................................................................................................................145DEBATE..........................................................................................................................................151TEMA 6: Ciencia, innovación y educación superior en BoliviaCARLOS AGUIRRE B........................................................................................................................ 152COMENTARIOS................................................................................................................................ 164DEBATE.........................................................................................................................................169TEMA 7: Empleo y relaciones laboralesCARLOS ARZE VARGAS.....................................................................................................................172COMENTARIOS................................................................................................................................ 191DEBATE.........................................................................................................................................200MESA DE TRABAJO Nº 3: PROSPECTIVA SOCIOPOLÍTICA DE BOLIVIA:MOVIMIENTOS Y ACTORES SOCIALES E INSTITUCIONALES..........................................................................203TEMA 8: Democracia, reforma estatal, movimientos sociales y procesos políticosFERNANDO MAYORGA..................................................................................................................... 205COMENTARIOS................................................................................................................................ 223DEBATE.........................................................................................................................................227TEMA 9: Nuevos tratos: derechos humanos y ciudadanía, una ruta en pos de cambios culturalesCARMEN BEATRÍZ RUIZ.....................................................................................................................227COMENTARIOS................................................................................................................................ 241DEBATE.........................................................................................................................................250TEMA 10: Hacia una nueva cultura institucionalCARLOS HUGO MOLINA SAUCEDO.....................................................................................................251COMENTARIOS................................................................................................................................ 266DEBATE.........................................................................................................................................272MESA DE TRABAJO Nº 4: PLENARIA DE CONCLUSIONES Y CLAUSURA..........................................................277TEMA 4: La nueva cuestión social bajo la mirada del desarrollo humanoCONCLUSIONES..............................................................................................................................279CLAUSURA....................................................................................................................................285CONCURSO: Simbiosis de cantos y ecuacionesHUGO ROMERO BEDREGAL...............................................................................................................287
BOLIVIA HACIA EL SIGLO XXI
NotiCIDES
247
DOCTORADOEN CIENCIAS DEL
DESARROLLO
El CIDES/UMSA prepara el lanzamiento del Doctorado en Ciencias delDesarrollo. Para ello, ya en mayo del presente año ha realizado una publica-ción para registro en el Banco de Datos de Doctores con nivel PH.D. bolivia-nos o extranjeros que radican en el país, que tengan interés en participar endicho programa, posibilidad aún vigente y abierta.
También se ha concluido con la elaboración del proyecto doctoral del CI-DES/UMSA, incluyendo con toda la estrategia académica e investigativa, lamalla curricular y los ejes temáticos de investigación, así como con otros com-ponentes pertinentes. La propuesta contó con el aporte de los docentes inves-tigadores coordinadores de área y responsables de programas, y con aprobacióndel Consejo Técnico del CIDES, ha pasado a la aprobación del Comité Direc-tivo y a todas las instancias superiores correspondientes de la UMSA.
El propósito es que dicho proyecto doctoral se asuma como parte de unproyecto de prioridad nacional en el plano educativo y de desarrollo, y puedacomo tal ser avalado y respaldado por el Estado Boliviano, para facilitar con elfinanciamiento requerido, por tratarse de un diseño de jerarquía y aporte parael país, la Universidad Boliviana, la UMSA y el propio CIDES.
ACREDITACIÓN DEL CIDES/UMSAEl Consejo Técnico del CIDES/UMSA, aprobó como política institucional
el dar inicio al proceso de Autoevaluación Interna, Evaluación Externa InterPares y de Acreditación del CIDES/UMSA y sus programas académicos.
Para el efecto, se ha solicitado a la UMSA proporcionar un metodólogoespecialista facilitador del proceso, y se designó internamente un especialistainterno docente investigador, que también coadyuve el seguimiento de estaimportante actividad, para lo que en nuestro postgrado ya existen procedi-mientos y parámetros adelantados que servirán como insumo.
NotiCIDES
248
En esta actividad prioritaria participarán la Dirección, la Sub Dirección, Coor-dinadores, docentes y estudiantes profesionales postgraduantes.Investigaciones.
• Entre el CIDES/UMSA y el INE, con respaldo financiero de la AgenciaSueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), se está impulsando una inves-tigación estratégica orientada a la construcción de un sistema de indicadoresde género en las estadísticas nacionales, que comprende las tres fuentes básicasy todas las fases de la producción de información estadística: censos, encuestasy registros administrativos. Esta investigación cuenta con instancias directivasde ambas instituciones y niveles de coordinación técnica de similar composi-ción. El trabajo de mejoramiento de la calidad de la información estadísticacon la incorporación de criterios de género en su producción, está concentra-da en una primera fase en el ámbito de las estadísticas e indicadores sociales, ytendrá importantes repercusiones en las posibilidades de análisis y evaluaciónde las políticas públicas sociales con objetivos de equidad de género.
• Con el propósito de jerarquizar los estudios de género en el CIDES, se estátrabajando en el diseño de una Maestría en Género y Desarrollo, cuyo procesopermitirá la elaboración de un “estado del arte” en el tratamiento de la catego-ría género en varios campos teóricos: política, cultura, desarrollo y las especí-ficas teorías de género. Se espera que este estado del arte, en sus cuatro campos,constituyan los ejes articuladores de la propuesta curricular de la Maestría. Elproceso de jerarquización del tema de género en el CIDES también contem-pla la definición de los ejes temáticos para un programa de investigaciones engénero, que se desarrolle mediante la interacción docentes - maestrantes; así-mismo, contempla la producción de diversos materiales didácticos y biblio-gráficos. Su implementación será apoyada con recursos de cooperación delGobierno del Reino de los Países Bajos.
• En breve, el CIDES iniciará una investigación cualitativa sobre el acceso ypermanencia de las niñas rurales en la escuela, en 16 municipios del departa-mento de La Paz; misma que fuera adjudicada al CIDES por el Ministerio deEducación con base en una Convocatoria Pública. Esta investigación, quecontará con recursos financieros del Banco Mundial, averiguará los diversosfactores, materiales y culturales principalmente, que desde la oferta y deman-da educativas inciden en y dificultan la escolarización de las niñas en el ámbi-to rural.
En el marco de las actividades de consultoría para la Coordinadora de la Mujerque desarrollará en el país la Dra. Lidia Heller, especialista argentina en temas deadministración, liderazgo y gerencia, el día miércoles 19 de julio se lleva a cabo undiálogo académico en el CIDES/UMSA en torno a un reciente libro publicadopor la Dra. Heller: Las que vienen llegando. Este libro que reflexiona sobre lasexperiencias de género y de las mujeres líderes en la gerencia empresarial, contará
NotiCIDES
249
con comentarios de docentes y alumnas del CIDES y dejará inquietudes parafuturas reflexiones académicas al respecto.
COAUSPICIO CIDES/UMSA – HARVARD CLUB DE BOLIVIA EN LAPRESENTACIÓN DEL LIBRO “BOLIVIA EN EL SIGLO XX”
El CIDES/UMSA, ha recibido la invitación del Harvard Club de Bolivia paraco-auspiciar la presentación del libro Bolivia en el siglo XX, en el Paraninfo de laUMSA el día 21 de agosto del presente año con el tema: “Sistema político” delautor René Antonio Mayorga, con comentarios de Gonzalo Rojas Ortuste y Aman-da Dávila, docente y postgraduante del CIDES, respectivamente.
Adicionalmente se cuenta con un amplio programa de presentaciones en SantaCruz y Cochabamba, con otras entidades académicas de elevada jerarquía, organi-zados por Fernando Campero P, y Eduardo Arauco del Harvard Club de Bolivia.
LOS CUADERNOS DE FUTURO UNA APUESTA POR EL ANÁLISISMULTIDISCIPLINARIO
Entre el 12 y el 14 de junio de este año, el Programa de las Naciones Unidas parael Desarrollo (PNUD), el posgrado en Ciencias del Desarrollo (Cides) de la Uni-versidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Universidad Andina Simón Bolívar(UASB) lograron convocar a un total de 210 personas para discutir los contenidosde 29 estudios de caso sobre la realidad boliviana, contenidos en una docena delibros. La colección lleva el nombre de Cuadernos de Futuro y ha sido financiadapor la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), en el marco delInforme de Desarrollo Humano (IDH) en Bolivia, correspondiente al año 2000.
Esta gran presentación de ideas con tres días de duración se hizo bajo la moda-lidad de seminario y llevó el nombre de Jornadas de futuro. Los inscritos al encuen-tro se llevaron la colección de libros y pudieron compartir reflexiones con 13 desus 31 autores, entre ellos, dos docentes delCides, Luis Tapia y Cecilia Salazar.
Los cuadernos de futuro abordan temas muydiversos desde disciplinas tan distintas comola economía, la comunicación social, la socio-logía, la antropología o la historia. Este rasgohizo posible que el seminario fuera un encuen-tro realmente interdisciplinario al que sobretodo asistieron alumnos de los cursos de pos-grado impulsados por el CIDES y la UASB.Los libros están a la venta en las principaleslibrerías del país, junto al Informe de Desarro-llo Humano.
NotiCIDES
250
TESIS DE GRADO DEFENDIDAS EN EL CIDES UMSA
TESIS DE MAESTRIA
1 Paucara Cordero, AlbertoLos conflictos socioculturales y lingüísticos en el proceso de transición de la educa-ción tradicional a la educación intercultural bilingüe: (Cajita – Ancoraimes)/Alberto Paucara Cordero AUTOR, Raúl Prada Alcoreza TUTOR. La Paz,CIDES-UMSA, 1999. 157 p.Mención: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
2 Zuazo Oblitas, Moira JulianaEl proceso boliviano de construcción democrática/ Moira Juliana Zuazo OblitasAUTORA, Javier Bejarano Vega TUTOR. La Paz, CIDES-UMSA, 1999.85 p.Mención: CIENCIA POLITICA
3 Landivar Quevedo, HugoModelos de producción de bajos insumos. Unidades de producción familiares enYungas/ Hugo Landivar Quevedo AUTOR, Felix Suarez Takana TUTOR. LaPaz, CIDES-UMSA, 1999. 177 p.Mención: AGROECOLOGIA Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
4 Flores Fonseca, Augusto CesarManejo integral y equidad en microcuencas urbanas: Caso: Melchuco/ AugustoCesar Flores Fonseca AUTOR, Raúl Prada Alcoreza TUTOR. La Paz, CI-DES-UMSA, 1999. 145 p.Mención: AGROECOLOGIA Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
5 Chino Velasquez, ManuelEvaluación de agroecosistemas familiares del Municipio de Coroico, Prov. NorYungas/ Manuel Chino Velasquez AUTOR, José Monje Rada TUTOR. LaPaz, CIDES – UMSA, 1999. 166 p.Mención: AGROECOLOGIA Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
NotiCIDES
251
6 Alcoba Arias, JorgeLa educación superior colonial en metalurgia/ Jorge Alcoba Arias AUTOR, RaúlPrada Alcoreza TUTOR. La Paz, CIDES – UMSA, 1999. 118 p.Mención EDUCACION SUPERIOR Y DESARROLLO BOLIVIANO
7 Torres Valda, RenéAspectos legales de la cooperación internacional para la protección del medio am-biente/ René Torres Valda AUTOR, Jean Paul Guevara TUTOR. La Paz, CI-DES – UMSA, 1999. 133 p.Mención: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
8 Rueda Characayo, Juan DomingoGeneración de empleos con riego: En el Departamento de Oruro/ Juan DomingoRueda Characayo AUTOR, José Cortés Gumucio TUTOR. La Paz, CI-DES – UMSA, 1999. 76 p.Mención: DESARROLLO AGRARIO
9 Olmedo Llanos, OscarFundamentaciones para una ontología liberal/ Oscar Olmedo Llanos AUTOR, RaúlPrada Alcoreza TUTOR. La Paz, CIDES – UMSA, 1999. 212 p.Mención: POLITICAS DEL DESARROLLO
10 Arnsdorff H., MaxCatastro territorial multifacético/ Max Arnsdorff H. AUTOR, John Vargas VegaTUTOR. La Paz, CIDES – UMSA, 2000. 126 p.Mención: PLANIFICACION DEL DESARROLLO
11 Ugarte Miranda, RobertoInfluencia ambiental en agroecosistemas andinos causada por descargas en cuerposde agua del Rio “La Ribera” y sus afluentes en el Departamento de Potosí/ Rober-to Ugarte Miranda AUTOR, Mario Cordero TUTOR. La Paz, CIDES –UMSA, 2000. 115 p.Mención: AGROECOLOGIA Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
NotiCIDES
252
TRABAJOS DE GRADO ENESPECIALIDADES
1 Enriquez Rojas, Carlos RolandoIncorporación de los productores agropecuarios a los comités de vigilancia de alcal-días rurales/ Carlos Rolando Enriquez Rojas AUTOR, Javier Fernandez Var-gas TUTOR. La Paz, CIDES – UMSA, 1999. 51 p.Especialidad: MUNICIPIOS Y PODERES LOCALES
BIBLIOTECA ESPECIALIZADACIDES – UMSA
La Biblioteca Especializada del POSTGRADO EN CIENCIAS DEL DE-SARROLLO CIDES-UMSA, es la unidad de respaldo documental a los pro-gramas académicos que imparte el CIDES en su de formación e profesionalesen el cuarto nivel.
Cuenta con un fondo documental de, aproximadamente, 3000 monogra-fías, 300 títulos de Publicaciones periódicas, Tesis de maestría, Fondo audio-visual en proceso de habilitación y Publicaciones institucionales; manteniendola especialidad socioeconómica en su fondo.
Como efecto de la apertura del CIDES hacia temáticas más actuales, parti-cipó en concursos de proyectos que le permitió beneficiarse con financiamientoen el área documental, habiéndose actualizado en las áreas de Desarrollo hu-mano, Economía, Ciencia política, Género y desarrollo, etc; ofertando al pre-sente, material amplio y actualizado.
A partir del mes de mayo, con el propósito de brindar atención más conti-nuada y eficiente, ha dispuesto un cambio en su horario de atención, queahora es:
TARDES 14.00 - 21.15
La tarea que enfrenta al presente es la habilitación de la base de datos dematerial audiovisual, con material recolectado de diversos eventos, en el
NotiCIDES
253
soporte electrónico: Videos VHS, Cd Room, Cassettes; en una primera ins-tancia ofrecemos ,entre varios, los siguientes audiovisuales:
VIDEOS VHS• Seminario de Reformas estructurales en Bolivia• Género y trabajo (Jenniffer Cooper)• Género y mujer ( Marcela Lagarde)• La comunicación como construcción de un mundo alternativo
(Armand Mattelart) Etica e intersubjetividad (Enrique Serrano Gomez)• Heurística y hermenéutica (Mauricio Beuchot)• Introducción a la teoría de sistemas de Niklas Luhmann (Javier To
rres Nafarrete)• Heurística multiculturalismo y consenso (León Olivé)• Antropología y tecnología (Arturo Escobar)• La antroplogía social en perspectiva (Hector Díaz-Polanco)
CD ROOM• Comercio Exterior 1990-1996 (I.N.E.)• Encuesta de Presupuestos familiares: Indice de Precios al Consumidor (I.N.E.)• Cuentas Nacionales 1988-1994 (I.N.E.)• Anuario estadístico 1996 (I.N.E.)• El empleo en Bolivia: Encuesta Integrada de Hogares 1898.1995 (I.N.E.)• Mapa de Desarrollo Humano Etnico (UDAPSO - M. D. H. - S.A.G.)
• Abraham Calzada Alvarado ENCARGADO DE BIBLIOTECACIDES - UMSA
NotiCIDES
254
DARWINJOSE SARUKHAN0-02 Video (VHS), 199650 min.ISBN 968 - 36 - 5827 - XFolleto, 33 pp. 1996ISBN 968 - 36 - 5575 - 0
EINSTEINLUIS DE LA PEÑA0-01 Video (VHS), 199659 min.ISBN 968 - 36 - 5826 - 1Folleto, 31 pp. 1996ISBN 968 - 36 - 5576 - 9
FREUDJOSE CUELI0-03 Video (VHS), 199659 min.ISBN 968 - 36 - 5828 - 8Folleto, 21 pp. 1996ISBN 968 - 36 - 5573 - 4
GRAMSCI IIVICTOR FLORES OLEA0-07 Video (VHS), 199937 min.ISBN 968 - 36 - 7277 - 9Folleto, 18 pp. 1998ISBN 968 - 36 - 7217 - 5
GRAMSCI IADOLFO SANCHEZ VAZQUEZ0-06 Video (VHS), 199953 min.ISBN 968 - 36 - 7276 - 0Folleto, 26 pp. 1999ISBN 968 - 36 - 7216 - 7
MARXVICTOR FLORES OLEA0-04 Video (VHS), 199659 min.ISBN 968 - 36 - 5829 - 6Folleto, 32 pp. 1996ISBN 968 - 36 - 5574 - 2
NIETZSCHEJOSE MARIA PEREZ GAY0-05 Video (VHS), 199658 min.ISBN 968 - 36 - 7276 - 0Folleto, 26 pp. 1996ISBN 968 - 36 - 5572 - 6
ESTOS Y OTROSVIDEOS PUEDEN
VERSE OCONSULTARSE
EN LA BIBLIOTECADEL CIDES