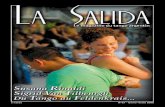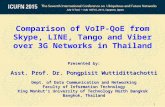Tango, parodia e intertextualidad en A tango abierto de Ana Maria del Rio
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Tango, parodia e intertextualidad en A tango abierto de Ana Maria del Rio
Tango, Parodia e Intertextualidad en A tango abierto de
Ana María del Río
Ana María del Río es en la actualidad una de las
escritoras jóvenes más destacadas de Chile. Ella inicia su
carrera literaria durante el período de la dictadura de
Pinochet con la publicación de su primer libro de relatos,
Entreparéntesis (1985). A éste le siguen Oxido de Carmen
(1986), De golpe, Amalia en el umbral (1991), Tiempo que
ladra (1991), Los siete días de la señora K (1993), Gato por
liebre (1993), A tango abierto (1996) y La esfera media del
aire (1998). Estas obras no sólo le traen una serie de
premios sino que la dan a conocer más allá de las fronteras
de su país, asegurándole un puesto destacado dentro de la
llamada "nueva narrativa chilena." 1
Desde sus primeras obras, Ana María del Río se manifiesta
como una escritora que busca su propia voz a través del
constante enfoque de nuevos temas . En Oxido de Carmen las
relaciones familiares herméticas vienen a ser metáforas de una
sociedad en dictadura. Luego no sólo incursiona en temas más
controversiales, como ocurre en Los siete días de la señora K,
donde el erotismo de la mujer toma lugar preponderante, sino
que el tratamiento de diferentes grupos sociales comienza a
cobrar marcada importancia en su escritura. Como ella misma
señala en una reciente entrevista:
In my first stories, I am speaking about the
seventies and eighties. But after it began to take
place, the idea came to me of writing as
representing a group, a collectivity. Of course I
knew very well what kind of collectivity I wanted to
represent. Not the powerful, but the others that are
less so --a great number in Chile. (9)
A esa preocupación constante por el tratamiento de
nuevos temas, se une también la práctica de una estética que
ya Bernardo Subercaseaux define como característica de la
literatura chilena de fin de siglo y cuyos rasgos
fundamentales son, entre otros, el uso frecuente de la
parodia, la ironía y el humor, el acercamiento entre la
cultura popular o de masas y la alta cultura, y el reciclaje
irreverente de lenguajes culturales previos (140-141). De
2
las obras de del Río, es A tango abierto una de las que mejor
ejemplifica la incorporación de las tendencias ya
mencionadas. En esta novela, del Río hace uso de algunas de
las convenciones del tango-canción, de tangos específicos y
de la lírica de los tangos más populares para enfocar el
pasado chileno y explorar la problemática de un grupo de
jóvenes activistas clase media de la década de los setenta y
sus experiencias de nostalgia, fracaso y frustración ante el
nuevo Chile. Concretamente, en A tango abierto la autora
caracteriza e interpreta la experiencia personal e histórica
de ese grupo generacional como una experiencia tanguesca y a
sus personajes, como figuras paródicas del tango. En esta
escritura de doble voz el tango también se resemantiza como
el lenguaje que no sólo expresa el conservadurismo de esa
clase media sino el progresivo acomodamiento de los
personajes a la ideología de sus padres. Sin embargo, en
esta obra de del Río el texto parodiado no es el blanco
fundamental de la crítica sino los valores de la clase media
chilena y del grupo generacional en el que se centra. Dado
ese interés extratextual podemos afirmar que lo que se
3
produce en esta obra es una sátira paródica, en el sentido en
que Linda Hutcheon define este concepto, es decir como
repetición de un texto con diferencia critica e irónica, en
la que dicha crítica no tiene por objeto el texto parodiado
sino aspectos extratextuales y extraliterarios como son los
valores y comportamientos sociales y culturales. 2
Consecuente con la tendencia prevaleciente en la
literatura latinoamericana de los noventa, plenamente
inbuida de la cultura de masas y de una intención
simplificadora de las estructuras complejas del boom, el
reconocimiento de la parodia que del Río lleva a cabo en su
texto no supone a priori un lector "culto" ni sofisticado,
sino más bien, un lector inmerso en esa cultura de masas y,
en especial, buen conocedor de las convenciones y los códigos
del tango-canción. Y es que a lo largo del desarrollo de
este género musical, desde sus inicios en los arrabales de
Buenos Aires hasta su difusión por toda Latinoamérica, en él
se manifiestan una serie de convenciones, temas y motivos que
llegan a constituirse en lo propio del tango y a conformar
toda una visión del mundo. En sus inicios la lírica de los
4
tangos presenta un contenido pornográfico (Corbatta 65). Son
éstos los tangos que surgen alrededor de los prostíbulos,
cuando este género musical y el baile mismo se consideran
tabúes en los círculos sociales. Con el surgimiento del
tango-canción a partir de 1917, 3 y a medida que este género
musical es aceptado por las clases medias y altas de la
Argentina, estos temas dan paso a otros que van a volverse
más característicos del tango como música popular. Como
Marta E. Savigliano apunta, con el tiempo los tangos vienen a
ser confesiones masculinas melodrámaticas y nostálgicas que
narran la historia de un fracaso amoroso o que revelan ante
los oyentes "intimate miseries, shameful behaviors, and
injustifiable attitudes" (61). Dentro de estas narraciones
el hombre se percibe a sí mismo enfrentado a un destino
omnipotente que no puede controlar y encerrado en un
presente adverso en el que sólo encuentra frustración y
fracaso (Castro 157). En permanente añoranza por un pasado
ya ido, el tanguero se lamenta por el paso terrible del
tiempo y la fugacidad de la vida, buscando volver --ya sea
mediante la memoria o un retorno real-- a los lugares de la
5
juventud, donde se fue feliz, se conoció el amor y "se tuvo
bienes irrecuperables que con el correr de los años aparecen
como los más valiosos" (Vilariño 250 ). A este tema, que
se repite con variantes en muchos tangos, se agregan otros
en los que es posible advertir una concepción machista. En
primer lugar, en muchos tangos se destaca una preocupación
por afirmar la virilidad y asegurarla ante la mirada de los
demás. A ello se añade una visión dual de la mujer: si bien
se exalta la figura de la madre abnegada, buena y sufriente,
fuente de valores y de principios morales, se desprecia a la
mujer sexual. Es así que al enfocar las causas de la
tragedia del tanguero un tema frecuente que surge es el
abandono que éste hace de la madre ya sea por una mala mujer
o por el seguimiento de una vida de lujos y placeres. Ese
abandono de la madre se realiza mediante el desplazamiento
del tanguero desde el barrio de la infancia hasta el centro
de la ciudad. En la lírica de los tangos el centro de la
ciudad "represents wealth, success, fame--a chance to climb
the social ladder at the price of the human values left
behind (Taylor 6). En ese viaje el cantor frecuentemente
6
encuentra la traición amorosa, ejecutada por una mujer que
busca en otros hombres la riqueza y el lujo. Debido a ello,
y como Julie Taylor señala: "Tangos often sing to the man who
comes back to his barrio with the hope that it might have
escaped change. Most of all, such man returns to search for
his mother and the values he deserted along with her when he
was seduced by the city and its women" ( 6 ). Ligados a esta
concepción machista se encuentran aquellos temas tangueanos
que narran la historia de "la linda que se pierde" (Vilarino
187), es decir, de la milonguita que deja su barrio y su casa
para ir en busca del placer y del ascenso social en el
cabaret; una profunda preocupación por la centralidad de las
amistades masculinas (Savigliano 44-45) y una reducción de la
mujer a ser "a piece of passional inventory" (Savigliano 48).
A tango abierto es una novela que presenta claros
rasgos tangueanos tanto al nivel de su estructura como al
nivel de los personajes. Así como frecuentemente sucede en
los tangos, donde la voz narrativa es masculina y la
temática fundamental es el relato que un hombre hace de su
caída en la tragedia o en un presente adverso, el texto se
7
construye como la narración/confesión nostálgica y doliente
que un hombre maduro hace de su época de juventud, de sus
amores y de su ciudad, desde la perspectiva que le dan los
años y su muerte. Imitando la estructura de los tangos, las
coordenadas narrativas de la obra se organizan entre un ayer
feliz y despreocupado, pleno de amistad y de camaradería, y
un presente amargo y fracasado, donde lo único que salva de
la muerte es la memoria. Entrelazada con la
narración/confesión, principal línea narrativa de la obra,
se da la vuelta del protagonista a los lugares de su
juventud, en un recorrido también nostálgico por un espacio
que una vez definiera su identidad. Esa visita a los lugares
que ya no existen o que se encuentran totalmente
transformados, algo que frecuentemente también sucede en los
tangos, concretiza en la geografía de la ciudad el paso del
tiempo y se constituye en el mapa a través del cual el
protagonista busca recobrar su identidad perdida. La
utilización constante que este personaje hace de la lírica de
los tangos en su narración, como el lenguaje que mejor
8
expresa su situación existencial, marca claramente su
acercamiento a los caracteres tangueanos:
Subidos en la cresta de la ola, gracias, cerveza,
me mamo bien mamao, haríamos ciudades, casas,
camas, plazas, estadios … llevaríamos a la gente a
la vida mejor, teníamos el impulso. . . Eramos los
elegidos, el grupo más mentado/que pudo haber caminado/por
esas calles del suuur…. (272; Mi énfasis) 4
A la vez que estas similitudes le permiten al lector
leer A tango abierto desde el pre/texto del tango también le
posibilitan la apreciación de aquellos aspectos en que
difieren, punto clave --de acuerdo a Hutcheon--, para captar
el blanco de la crítica. El primero de estos aspectos tiene
que ver con el contexto social e histórico en el que se
produce la obra: a diferencia de lo que ocurre en los tangos
--ambientados en los barrios y conventillos de la ciudad de
Buenos Aires durante las primeras décadas del siglo XX-- en
la obra de del Río el contexto social e histórico lo
constituye el Chile de las tres últimas décadas, desgarrado
por el golpe del 73. En ese sentido, el pasado que el
9
protagonista y los miembros de su generación añoran tiene
como marco los primeros años de los setenta en la ciudad de
Valparaíso, época que coincide con el gobierno de la Unidad
Popular; el presente adverso con el que se enfrentan lo
constituye el Chile de los noventa. El segundo aspecto
diferencial se expresa a través de la voz narrativa: aunque
al igual que en los tangos en esta obra esa voz es masculina,
en su relato el protagonista utiliza constantemente el
"nosotros" en vez del "yo": "Los tangos mentían. Así
pensábamos con ese grupo de maleducados de pollera azulmarina
que nos llamábamos la generación triunfante" (9). Ello le
permite al lector apreciar que la historia que aquí se nos
cuenta trasciende el ámbito individual, viniendo a ser
emblemática de toda una generación: la de los activistas
chilenos clase media de los años setenta, que no obstante
haber participado políticamente en el período de la Unidad
Popular se ven luego del golpe del 73 enfrentados a la
nostalgia, al fracaso y a la derrota de sus sueños. Por
último, es en la narración retrospectiva que el protagonista
hace de su vida y de la de sus amigos desde su adolescencia
10
en Concepción hasta su muerte en Santiago, muchos años
después, que el lector competente puede advertir las
diferencias más importantes y fundamentales entre esta obra y
su intertexto. Ellas se manifiestan en la inversión irónica
de dos convenciones fundamentales del tango-canción: en
primer lugar, si en este género musical es el olvido de los
valores maternos y del barrio lo que frecuentemente acarrea
la desgracia del personaje, en la obra de del Río es
precisamente la imposibilidad de Alejo y de su grupo de
desprenderse de sus valores familiares y de clase dentro de
un campo discursivo en el que también se ven interpelados por
diferentes y contradictorios discursos ideológicos, lo que
los conduce a la tragedia. Por otra parte, si en el tango
son fuerzas sobre las cuales el ser humano no tiene ningún
control, como "el destino" o "la vida" las causantes de la
desgracia del cantor, en A tango abierto es un hecho
histórico fundamental como es el golpe del 73, lo que
acarrea el fracaso de Alejo y de su generación. El
reconocimiento de estas diferencias permite que el lector
competente capte no sólo la parodización que el tango-canción
11
y los personajes tangueanos reciben en la obra de del Río
sino también la función crírtica de la clase media chilena
que la parodia desempeña en A tango abierto . Para mostrar
lo anterior, en la parte restante de este ensayo centraré mi
análisis en la inversión paródica que reciben en el texto las
convenciones tanguescas ya mencionadas y en la crítica
satírica que se produce mediante esa inversión.
La parodia de la primera convención tanguesca y su
funcionalidad crítica se aprecian en la obra a través de la
narración que el protagonista nos hace de su adolescencia en
Concepción y de sus años estudiantiles en Valparaíso. A
través del primer período el texto nos introduce a la
ideología de la clase media chilena de los sesenta y a las
enseñanzas recibidas por los miembros jóvenes de esta clase.
En el segundo período el lector confronta aquellos
condicionamientos ideológicos que, al no poder ser olvidados,
se afirman en la conducta y en las opciones de estos
personajes y los conducen a asumir una identidad tanguesca.
La obra se inicia con la reconstrucción que hace el
narrador de sus años en Concepción. Como frecuentemente
12
ocurre en este tipo de relatos, del Río se vale de la
dualidad yo narrante/yo narrado para llevar adelante la
crítica satírica que se propone. Es así que el lector se
encuentra con un narrador que habiendo asimilado en su
madurez una visión tanguesca del mundo, "vuelve los ojos
atrás" para realizar un recuento irónico y amargo de su vida
y de aquellos aspectos que lo conducen a él y a su generación
a la tragedia. Parodiando la convencióna tangueana en la que
el cantor frecuentemente rememora ante el oyente del tango
los valores sacrosantos del barrio y de la madre, el yo
narrante reconstruye ante el lector su entorno familiar y
social y el de sus amigos --los cinco Jinetes del
Apocalipsis-- a fines de la década de los sesenta. Básica
dentro de esta reconstrucción es la presentación de la
ideología clase media que estructura este entorno familiar y
social y que configura tanto la propia subjetividad del
protagonista como la de su generación. Es por ello que a
través de diferentes escenas tenemos acceso a una serie de
"valores" como el arribismo social, los prejuicios en
contra de las clases desposeídas, el consumo indiscriminado
13
de la cultura de masas, el conservadurismo político, y la
exaltación y defensa de la masculinidad tal como ésta es
entendida por esta clase.
Estos contenidos ideológicos cobran cuerpo en las
figuras familiares, especialmente maternas y paternas, de la
generación en estudio. Fiel a su intención satírica, en la
presentación de estas figuras el texto nos describe la forma
ridícula, melodramática y exagerada con que estos personajes
viven esos valores en su vida cotidiana y los transmiten a
las generaciones jóvenes. Por ejemplo, invirtiendo la
convención tangueana de "la madre santa" que enseña al hijo
aquellos valores que en definitiva habrán de salvarlo de su
derrota y fracaso, las figuras maternas evocadas por el
narrador dan una enorme importancia a los valores materiales
y compensan sus frustrados deseos de ascenso social
inculcando en los hijos adolescentes la convicción
descabellada de estar destinados al triunfo y a la gloria.
"Los estudiantes franceses . . . eran una alpargata al lado
nuestro . . . decían nuestras madres. La mía anunció que yo
estaba destinado a ser ingeniero o diplomático, si los
14
suéteres tipo Sorbonne le quedan pintados y con su facha de
príncipe se le abrirán todas las puertas" (20). De la misma
forma, son estas madres las que, manteniendo una postura
conservadora que raya en lo ridículo, enseñan a sus hijos el
desprecio por las clases que consideran inferiores y por
cualquier medida política que busque el mejoramiento de las
condiciones de vida de los desposeídos.
Si las figuras maternas vienen a ser en el texto las
principales transmisoras del arribismo social y de una
ideología conservadora, las figuras paternas lo son de la
doble moralidad que prevalece en esta clase social y de sus
deformadas visiones de la masculinidad. Por ejemplo, el padre
del protagonista -- militar de carrera y al igual que la
madre ferviente defensor de la acumulación y del prestigio--
es recordado en el texto como un hombre que aparentemente
hace de la rectitud su principal característica. Pero como la
ironía y la sorna del narrador nos deja entrever, bajo esa
aparente intachabilidad, esta figura esconde la doble vida tan
característica de los hombres de su clase y un pasado nada
edificante en relación al abandono de una novia de juventud.
15
Por otra parte, es mediante uno de los padres de sus
compañeros de colegio que Alejo aprende que la masculinidad es
algo frágil, que debe probarse ante los ojos de los de los
demás a través de una serie de comportamientos, entre los
cuales se encuentra la afición al alcohol. Así, el narrador
describe lo ocurrido durante una despedida de colegio:
Fue organizada por el padre de uno de los de
Quinto, un marino que se mantenía firme en la
creencia de que los verdaderos hombres se originan
con una borrachera de antología. . . . qué me
pasaba, ¿andaba despreciativo? , que no me pusiera
mariquita en el momento de los quiubos, aquí se ven
los verdaderos hombres… (44-45).
Sin embargo, es la asimilación y utilización de la
cultura de masas en todos los aspectos de la vida uno de los
rasgos que la narración más destaca como característico de ese
entorno familiar y social. Esta cultura de masas, que a fines
de los sesenta proviene tanto del exterior --Europa y Estados
Unidos-- como de la misma América Latina se difunde a través
de la música popular, de los anuncios comerciales y de las
16
películas, creando un campo discursivo en el que sus
diferentes contenidos moldean conciencias y subjetividades
pero también se constituyen en lenguajes o vehículos de las
experiencias e ideología del público receptor. Este último
aspecto, enfatizado por la modernas teorías sobre la cultura
popular y de masas, supone que el público receptor no es
pasivo en la recepción de esos contenidos sino un participante
activo en la constitución de los mensajes, capaz de
resignificar esos contenidos a partir de la particular
circunstancia social e histórica en que se encuentra. 5 Al
respecto William Rowe y Vivian Schelling comentan: "[The]
popular is perhaps above all the space of resignification, in
that the culture industry's products are received by people
who are living the actual conflicts of a society and who bring
the strategies with which they handle those conflicts into the
act of reception" (107). Como el narrador de A tango abierto
hace notar, a la vez que los miembros de su entorno familiar y
social moldean sus conductas a partir de los modelos
propuestos por la televisión o el cine, también utilizan
determinados contenidos como vehículos para expresar sus
17
circunstancias particulares. Esto último se advierte sobre
todo en relación al tango, género musical que el narrador
plantea como el lenguaje privilegiado de sus mayores. Y ello
no sólo por ser la música de su juventud sino por otras
razones más importantes. En primer lugar, a través de la
nostalgia, la tristeza y el desengaño que se exalta en ese
género musical, esta clase social expresa sus propias
frustraciones y deseos, organizados casi siempre alrededor del
bienestar material y del ascenso social que buscan alcanzar.
Por ejemplo, la madre de Alejo acude a la lírica de un tango
para expresar su frustración y desconsuelo al constatar que su
hijo no es un triunfador y para ocultar, mediante una
referencia al destino, esa falta de capacidad: "Ya no me
trataba [la madre] con el orgullo de cuando era
superdotado . . . un inmenso desconsuelo al constatar que yo
era mortal y que me iba a costar tanto como a todos completar
etapas, nace el hombre en este mundo/remanyao por el destino/y prosigue su
camino…" (37). De la misma forma, es de la lírica de un
tango de lo que se vale la sirvienta de la casa, --quien a
pesar de pertenecer a otro estrato social también comparte la
18
ideología de sus patrones-- para expresar su frustración ante
la búsqueda de bienestar material y de ascenso social que su
novio le niega:
La Mimí entraba en la casa dando un portazo agorero
y ahí, sentada en la cocina, me contaba sus sueños
de tener un amoblado con trinche y todo, justo el
que el novio no quería comprar y la Mimí tarareaba
entre hipos malhoooombre/toda la calle Florida te vio con tus
polainas, galera y bastón/y en el ojal/siempre llevaba un clavel,
ablandando con furia los bisteques de posta negra
para la comida. (17)
A la misma vez, y si se toma en cuenta la efervescencia
política y cultural que se vive en Chile a fines de la década
de los sesenta, 6 y que musicalmente se expresa con el
surgimiento de la Nueva Canción Chilena, el tango se
constituye en el estandarte ideológico tras el cual esta
clase social se afianza en sus valores conservadores y
tradicionales y se opone a todo lo nuevo y peligrosamente
subversivo: "… y nos miraban mientras sus madres fruncían
ceja cuando la nueva canción chilena, empollando, atronaba en
19
las piscinas, los cantantes de antes, tango de triste motivo/cuanto
siento tu chamuyo, ésos sí que cantaban bien, decían" (21).
Como el narrador hace notar con gran ironía en su
relato, de igual forma que sus mayores también la generación
del joven Alejo se encuentra inserta dentro de ese campo
discursivo proveniente de la cultura de masas. Pero a
diferencia de los primeros, estos jóvenes se ven influidos
por diferentes y contradictorios discursos entre los que se
encuentran el rock, la música de protesta proveniente de
Europa, y el tango mismo. A primera vista los dos primeros
son los que se constituyen en vehículo de sus experiencias.
Así, a través del rock y de sus ritmos libres y en ruptura con
el sistema establecido, el protagonista y sus amigos no sólo
se perciben diferentes a sus mayores --tomando como ruptura
de fondo lo que no es más que una diferencia generacional--
sino que también expresan su fe en un futuro libre, pleno de
opciones y. sobre todo, muy distinto al de sus padres. Desde
esa perspectiva, rechazan los tangos y su visión del mundo por
considerárseles obsoletos y portadores de una visión falsa de
la realidad:
20
Los tangos mentían. Así pensábamos con ese grupo de
maleducados de pollera azulmarina que nos
llamábamos la generación triunfante . . . . Con
nosotros jamás iría esa tristeza pegajosa de las
sílabas de refilón del tango que resbalaba por la
historia sin poderla parar, con las legañas que
veían que todo era mentira y que por ser bueno me
dejaste en la miseria/me dejaste en la palmera/ y me afanaste hasta
el color/llevando un atado de ropa plebeya/ al hombre tragedia tal
vez encontró, pajeos de viejo jubilado, decíamos,
chivas para que no saliéramos del cascarón. . . .
(9)
Sin embargo, la voz del narrador/protagonista ironiza
esa percepción ingenua del joven Alejo al señalar la relación
que existía ya, en esa temprana época de su vida, entre su
ámbito familiar y el surgimiento del tango como lenguaje
expresivo: "Pero los tangos florecían porfiados en la casa de
la calle Víctor Lamas frente al cerro Caracol, en esa casa de
altos con la terraza tan amplia como una cancha de voleibol"
(13). Y es que como el texto muestra, a pesar de su rechazo
21
del tango y de la utilización de otros discursos musicales,
ya en esta etapa de sus vidas tanto el joven Alejo como los
Jinetes del Apocalipsis se encuentran influidos por algunos
de los valores prevalecientes en su entorno familiar y
social. Por ejemplo, no sólo están convencidos de poseer un
futuro exitoso, como les han inculcado sus madres, y de ser
"la generación triunfante" (9), sino de poder llegar a
manejar, incluso, "el futuro y el país y, si se descuidaban,
el mundo" (18). Otras actitudes de esa clase social, como son
el desprecio por las clases desposeídas o la necesidad de
probar la masculinidad ante la mirada de los otros también
comienzan a ser asimiladas. Así, tanto el joven Alejo como
los Jinetes del Apocalipsis mantienen un comportamiento
centrado alrededor de la bravuconería, la canallada, la
conquista y el pacto entre amigos como pasaporte que les
asegura el ser reconocidos como « hombres » de verdad.
Dentro de estos esquemas, ni el amor ni el enamoramiento
sinceros tienen cabida y más bien resultan objeto de burla.
Si en la narración que enfoca el período de Concepción la
autora inicia el tratamiento de la primera convención
22
tanguesca ya mencionada poniéndonos al tanto de los valores
que predominan en el ambiente social y familiar de los jóvenes
de la clase media chilena, en la siguiente etapa del Río
ahonda en la inversión de esa primera convención tanguesca.
Para ello nos muestra de manera crítica las contradicciones de
esta generación que, si bien se ve interpelada por nuevas
ideologías y nuevos valores, es incapaz de liberarse de sus
condicionamientos de clase y de redefinirse de manera
diferente a sus padres. Con ello, la autora satiriza la
influencia que el entorno familiar y social ejerce sobre las
generaciones jóvenes y pone de relieve el carácter de "cárcel"
que la familia sustenta en la sociedad chilena. 7
Parodiando la convención tangueana que nos habla del
abandono de la madre y del barrio por parte del cantor y su
desplazamiento hacia la gran ciudad en busca de lujos,
placeres y mujeres, el yo narrante continúa su
confesión/narración presentándonos el viaje del joven Alejo
hacia la ciudad de Valparaíso, para convertir en realidad los
sueños de grandeza de la madre. Aunque la narración prosigue
en primera persona, ésta se abre a otras voces y lo que se
23
produce es una verdadera heteroglosia que nos permite el
conocimiento de los diferentes personajes con sus particulares
ideologías y puntos de vista. Es así que el lector tiene
acceso a la cultura universitaria de fines de los sesenta y
comienzos de los setenta en esta ciudad, y al constante
deambular por bares y calles de un grupo de personajes como El
Conde, los Tres Migueles, Blas, la Maritza Columbaro, el Tito
Renoir, el Pelao Chico y el mismo protagonista, todos
estudiantes de clase media. Como el texto pone de manifiesto,
desde un Valparaíso dinámico y contradictorio, esta generación
de estudiantes se ve interpelada por una serie de nuevos
discursos y de nuevos valores. En primer lugar, por primera
vez son confrontados con el discurso político de izquierda,
que plantea nuevas alternativas para Chile y que demanda de
los jóvenes universitarios compromiso y solidaridad con el
pueblo. Esta necesidad de compromiso se vuelve urgente con la
llegada de Salvador Allende al poder, abriendo ante ellos la
posibilidad de redefinirse como seres humanos. En segundo
lugar, sus experiencias diarias comienzan a ponerlos en
contacto con valores hasta entonces no experimentados en su
24
núcleo familiar. Estos valores son fundamentalmente el
verdadero amor y la amistad solidaria de grupo. Surgidos
alrededor de una institución básica de la subcultura
universitaria, como es la pensión, ambos valores simbolizan a
nivel textual las posibilidades que entraña la nueva época.
Pero como advertimos en la confesión del yo narrante, no
obstante el horizonte de nuevas posibilidades que el contacto
con estos valores abre para ellos, ante situaciones que
demandan nuevas conductas y nuevas opciones lo que se impone
en estos personajes son los condicionamientos de clase y los
valores aprendidos en su entorno familiar y social. El
resultado viene a ser el encuentro con experiencias que los
llevan a reconocerse en los personajes tangueanos y a utilizar
este género musical, en vez del rock, para expresar sus
vivencias.
El primer condicionamiento de clase que los lectores
vemos imponerse en la vida de los personajes tiene que ver con
la ideología machista. Como Roger N. Lancaster afirma, en
toda sociedad donde prevalece este tipo de ideología la
masculinidad se presenta como algo frágil que el sujeto debe
25
probar constantemente tanto ante los ojos de los demás hombres
como ante sí mismo (236). En ese sentido, "[e]very act is,
effectively, part of an ongoing exchange system between men in
which women figure as intermediaries" (237). Las conductas
implicadas como prueba de esa masculinidad son, por lo
general, conductas agresivas o de seducción. A ellas se añade
la ausencia de sentimientos asociados a lo femenino como la
debilidad, el miedo y el amor.
El texto satiriza la presencia de este condicionamiento
en los personajes a través de diversas situaciones narrativas
cómico-trágicas que ponen de manifiesto la deformación que
sufren las relaciones interpersonales cuando se ven sujetas a
comportamientos sociales de esta naturaleza. De estas
situaciones, las más importantes son las protagonizadas por
Blas y el joven Alejo. Al relatársenos la situación de Blas,
el narrador destaca con amargo humorismo cómo es la verguenza
que tiene este personaje de confesar ante los amigos y ante
la Maritza su temor al sexo por no estar circuncidado lo que
lo lleva a apartarse de ésta para siempre, echando por la
borda las posibilidades del amor verdadero. Como Alejo
26
comenta muchos años después rememorando la verguenza de Blas:
"Antes había rollo por todo eso y con lo de la virilidad no se
jugaba y uno se sacaba la cresta por cualquier minucia. . . y
las famas corrían como la pólvora y podían hacerte explotar en
un segundo" (226). En el caso de Alejo, es esa misma
necesidad imperiosa de afirmar su masculinidad ante los demás
y ante sí mismo, escondiendo aquellos aspectos que puedan
cuestionarla, lo que lo lleva a aceptar el aborto del hijo de
Tamara. Como ya se ha mencionado anteriormente, dos de los
principios que aseguran el "ser hombre" dentro de la
concepción machista de la masculinidad es la ausencia de
sentimientos "débiles" como el amor, y la prioridad de las
amistades masculinas sobre la relación con las mujeres. En el
caso de Tamara el protagonista no sólo accede al aborto por no
ir en contra de las decisiones e intereses del grupo
estudiantil-- orientado en ese momento a supuestas metas
políticas-- sino también por la necesidad imperiosa de
esconder ante los compañeros la debilidad que supone su deseo
de formar una familia con ella y su hijo: "A la doctora Tobar
le pasa todo, le leemos todas las revistas, obedientes… hasta
27
que mi alma ulula amordazada, voy a destruir esta covacha ay
Tamara, vámonos de aquí y una mantilla y una cuna y los tres
para siempre; el asunto duró siglos, Blas, no sé cuánto duró…"
284).
Como se desprende del análisis, el resultado de esas
opciones para ambos personajes es su acercamiento a los
caracteres tangueanos y al lenguaje musical de sus mayores.
Ello se produce porque --orientados como se hallan desde la
adolescencia a utilizar el rock como vehículo de sus
experiencias de libertad y de fe en el futuro-- una vez que
sus actitudes machistas les confrontan con experiencias que
implican la pérdida del amor, las actitudes canallescas y la
necesidad de olvido, el único lenguaje con el cual se
identifican y en el cual se reconocen es el tango. En este
sentido, resulta muy acertada la afirmación de Jim Collins
cuando apunta que dentro de un campo de diferentes discursos
culturales, para que uno de ellos sea asimilado éste debe
llenar "a particular function, to fulfill a specific need
within their culture. Once such a situation arises, individual
readers, viewers, and listeners are inevitably drawn to
28
specific types of discourses . . . At that point they begin to
recognize themselves… in the discourse of choice…" (3). Así,
la noche de la partida de la Maritza Columbaro, Blas recurre
al alcohol para mitigar su pena, comportándose como un
personaje tangueano: "Qué somos nosotros, qué somos
nosotros? , llegaste entonando en la madrugada a la pensión de
la señora María …. " (218). La rememoración que Alejo hace
del incidente muchos años después deja clara esa asociación al
describirnos el regreso de Blas a la pensión mediante
referencias al tango "Cuesta abajo": Y te acostaron a la
fuerza a ti, Delegado Provincial que te quedaste sin
Mariza . . . sin pan ni pedazo, ni perro que te ladre bajo el ala
del sombrero/ cuántas veces embozada/ una lágrima asomada" (218).
Con el aborto de Tamara también Alejo se acerca a
encarnar a ese personaje paródico del tango en que se
convertirá al final de su vida. No sólo se comporta con ella
como el seductor del tango que abandona a la mujer a su suerte
una vez que la embaraza, sino que también hace suyo ese género
musical para expresar su dolor y frustración: "Nunca más volví
a verte, sin hijo por quien luchar y por quien dejar los
29
riñones, como las secretarias, vendedoras, manicuras …
papeleras, con sus hijos acaracolados envueltos en mantillas
de color incierto, engendrados en unas noches de tango. . . "
(285). Y luego: “Te pierdes, te me pierdes,se disuelve tu
dirección de esquinas invisibles, yo sé que tengo el corazón mirando al
Suuur....”(285).
Si la necesidad de afirmar la masculinidad lleva tanto a
Blas como al protagonista a acercarse a los personajes
tangueanos y a utilizar --como lo ha hecho la generación de
sus mayores-- el lenguaje del tango, los prejuicios contra
las clases desposeídas y el convencimiento de estar destinados
a llevar las riendas del futuro del país son dos
condicionamientos de clase que también inciden poderosamente
en la tragedia tanguesca que confrontan los personajes al
final de sus vidas. Al explorar estos dos condicionamientos la
autora avanza en la parodización de la primera convención
tangueana y, a la vez, satiriza la participación política de
la generación en estudio.
En primer lugar, estos condicionamientos permiten que
los estudiantes miembros de la generación de Alejo se
30
encuentren plenamente convencidos de que serán ellos quienes
detenten el poder y dirijan los destinos del nuevo Chile. Esta
certeza se advierte incluso en los Tres Migueles, los más
revolucionarios y comprometidos del grupo. Así, el
protagonista rememora, refiriéndose a ellos: "Lo que siempre
les envidié fue esa seguridad para hablar de la situación
política, como si ellos la estuvieran diseñando" (82). Es
por ello que con el advenimiento de Allende al poder, y
llevados más por una ambición recóndita que por un verdadero
convencimiento ideológico y de solidaridad con los
desposeídos, los jóvenes pensionistas compañeros de Alejo no
dudan en involucrarse politicamente, aunque sus verdaderas
motivaciones estén muy distantes de ser auténticas. En
consecuencia, esa participación política es ambivalente: estos
jóvenes no pueden identificarse completamente con los
movimientos populares, ni tomar decisiones que realmente los
comprometan con el pueblo. En palabras de Blas: "Nunca
seríamos el pueblo. Que nos metiéramos eso en la cabeza,
pegaste aquella vez el puñetazo en la mesa del Bar Alemán.
Imposible sacarnos de entre cuero y carne esa viruela de los
31
elegidos, ese nimbo de oro. Eramos los hijitos de su papá. . .
con las espinillas del poderío entre las cejas… sin el galope
diario por la vida" (295).
Como es de esperarse, esa participación ambivalente trae
serias consecuencias para estos personajes. En primer lugar,
luego del Golpe de estado de 1973, su participación en el
Partido Socialista les acarrea a algunos el exilio, y a otros
la marginación de la sociedad y de los puestos con que
soñaran, lo cual contribuye a la generalizada sensación de
fracaso y frustración que enfrentan durante ese período de sus
vidas. Por otra parte, esa participación ambivalente no les
deja ni siquiera el consuelo de haber hecho algo auténtico y
valioso, de lo que puedan sentirse orgullosos al paso del
tiempo. Así, con acento satírico, y desde la conciencia que
le da la muerte, el protagonista vuelve los ojos atrás para
lanzar un jucio contra sí mismo y su generación:
Nunca elegimos, nunca nos mojamos el poto, esperando
en el muelle subirnos al alto mar. . . soñando con
el trono para apotingarnos, como Luis Dieciséis ….
Sentíamos el despedace de perros contra gatos, pero
32
era lejos, en el lugar donde crecían los basureros,
y nosotros éramos de otro escalón. (320)
De esa forma, estos personajes se instauran en la edad adulta
con un generalizado sentimiento de fracaso ante la vida, muy
similar al que experimenta el tanguero. El lenguaje del tango
es, nuevamente, el único que puede expresar sus experiencias:
ponme cerveza, sí, adiós muchachos/compañeros de mi
vida/cuando la suerte que es greela… comenzaron las marchas
alemanas y nos fuimos al hoyo, ¿o antes? Diseñados
para construir catedrales . . . qué hacemos ahora
en la cola para los préstamos a fin de mes? (270)
Para llevar a cabo su proyecto crítico, en A tango
abierto Ana María del Río no sólo invierte paródicamente la
convención tangueana ya analizada sino también una segunda:
aquella que atribuye la tragedia del cantor del tango a
factores que están fuera de su control como son el destino o
la vida. Dentro de esta convención, el destino se presenta
como una fuerza omnipotente y omnipresente (Castro 157) contra
la cual nada puede la voluntad del tanguero. En la obra de
33
del Río también es una fuerza omnipotente y omnipresente la
que más determina la tragedia de los personajes. Sin embargo,
a diferencia de lo que ocurre en los tangos, aquí se trata de
un hecho histórico: el Golpe de Estado de 1973.
Siguiendo con la tendencia prevalenciente en toda la
narración en cuanto a los hechos históricos, la
caracterización que el Golpe recibe en la obra no responde a
una técnica realista. Más que una descripción de los sucesos,
lo que tenemos en el texto es una descripción linguisticamente
hiperbólica, que busca transmitir la fuerza y el impacto de
este hecho sobre la época y el pueblo chileno. Al mismo
tiempo, y para satirizar la ingenuidad de una generación
estudiantil que no pudo descifrar los signos de lo que se
avecinaba, este hecho histórico es presentado en la obra como
una premonición o visión futurista de los Tres Migueles,
visión que, por supuesto, nadie escucha en su momento:
A las once y cincuenta y dos comenzarán los Hawker
Hunter a bombardear…bombardear la Moneda, Chile, la
época, las utopías, los sueños, las marchas, los
encuentros, las alianzas, las voces, los júbilos,
34
las conquistas, los cubrimientos, los
encubrimientos, las hojas de otoño. . . romperán,
romperemos con nuestras familias, hijos, amigos,
comenzaremos a cavar en la incógnita, la huida, los
desaparecimientos…. (259)
Parodiando la fuerza con que el destino o la vida lanzan
al tanguero a la tragedia, el Golpe viene a ser en el texto
uno de los factores que más influye en la conversión en
personajes tangueanos que sufren los personajes. En primer
lugar, debido al exilio, la cárcel y la diáspora que este
hecho histórico treae consigo, el grupo estudiantil de Alejo
se rompe, llevándose con él las experiencias irrecuperables de
la amistad, la solidaridad, y el amor. En su lugar se instala
una realidad chata y vacía, donde los personajes, acomodados
nuevamente a los valores familiares, se hunden en una realidad
gris, adquieren esposas "con esa sensatez que las hace
ensanchar las caderas" (299), y se preguntan: "¿cómo fue que
comenzamos un día a ser nadies?" (299). Todo ello trae a la
vida cotidiana del protagonista y de sus amigos la soledad y
la permanente añoranza del tiempo de Valparaíso : "Si te
35
encontrara, Blas, podríamos bebernos la cerveza que nos
estamos aguantando hace cinco, siete años. . . "(305). Y
luego, refiriéndose a Tamara: "Y pienso en cuándo me decidiré
a salir a buscarte por las calles sin dirección… "(304).
A la misma vez, --y como el protagonista mismo
confiesa--, el Golpe se lleva los sueños de gloria inculcados
por las madres y la experiencia de sentirse héroes del pueblo
en manifestaciones y marchas. La ilusión de ser “la generación
triunfante” y los elegidos se estrella con una realidad que se
desgasta en los días sin empleo. Sin poder ni siquiera
aprovechar el halo de héroe que trae el exilio en la época de
los noventa, ni tampoco el heroismo revolucionario de los Tres
Migueles por no haber sabido comprometerse de verdad, lo que
se instaura es, entonces, el fracaso y la derrota. Con claras
descripciones que enfatizan la decadencia corporal y moral de
los personajes el texto satiriza su situación al final de sus
vidas. Por ejemplo, Alejo describe así su deambular por las
calles de Santiago en busca de trabajo: "Todo está lleno de
hoyos desenterrados. . . . hasta la cordillera ha desertado y
yo con mi currículo a cuestas arrastrándome, una oruga con
36
terno, derecho al surco. . . " (314). Por otra parte, la
siguiente descripción que el protagonista hace del grupo en la
primera Coda es un claro ejemplo del deterioro moral y físico
en que se encuentran los personajes en esta etapa de su vida:
Una leve inclinación de cabeza… veo que vienen
entrando algunos del grupo, como seña de rosacruces.
Ni siquiera conservamos un mínimo de nuestro
anterior estruendo, de cuando nos precipitábamos
cuesta abajo en la rodada en el puerto… y nos creíamos
reyes del universo…. [U]na cara que se va cayendo
porque las orejas y las mandíbulas no resisten el
peso del escepticismo y los problemas de fin de mes.
(103)
Sin lugar a dudas el lenguaje del tango, que ahora se
asimila de manera consciente, es el que mejor expresa en este
momento la experiencia de los personajes: "Y la vida pasa a
ser un borrador borroneado, nunca se sabe qué mañana/tu copa es
ésta y nuevamente/ los dos brindamos por la vueltaaa... “(299).
Sin embargo, puede afirmarse que es aquí donde la utilización
del tango por estos personajes se vuelve un signo doble: a la
37
vez que funciona como vehículo expresivo del fracaso de esta
generación y de su acomodamiento a los valores familiares y de
clase, también expresa la nostalgia por los valores
experimentados en las pensiones durante el tiempo de la Unidad
Popular: el amor verdadero, la amistad y la solidaridad.
Desde un país que busca obliterar el pasado, en ese sentido,
el tango también funciona como signo de resistencia de una
memoria que se niega a desaparecer.
En conclusión, A tango abierto es una obra que plantea
una nueva manera de acercarse al pasado chileno. Utilizando
la parodia como vehículo, y la sátira, la ironía y el humor
como elementos críticos de la realidad, el texto enjuicia la
ideología de una clase media chilena conservadora y
reaccionaria y pone al descubierto la tragedia de una
juventud jalonada entre sus condicionamientos de clase y la
utopia de los setentas. La reducción que los personajes
sufren al final de sus vidas a ser meras encarnaciones
paródicas de las figuras tangueanas, no sólo nos recuerda la
importancia que la cultura de masas desempeña en la realidad
latinoamericana sino también su potencial de resistencia.
38
Notas
1 Entre otros, la llamada nueva narrativa chilena está
integrada por autores como Jaime Collyer, Pía Barros, Gonzalo
Contreras y Gregory Cohen.
2 Uno de los aportes importantes de Hutcheon a la
teoría de la parodia moderna es su afirmación de que la
parodia no siempre tiene como objeto de su crítica el texto
parodiado, sino que a veces ésta funciona para llevar a cabo
una crítica extratextual. Siguiendo a críticos como Yunck
(Hutcheon 55), Hutcheon establece la distinción entre parodias
que usan el texto parodiado como blanco y otros que lo usan
como arma o vehículo para criticar aspectos extratextuales y
extraliterarios como son los valores y comportamientos
sociales y culturales. "Many parodies today do not ridicule
the back grounded texts but use them as standards by which to
place the contemporary under scrutiny" (57). De ello se
desprende el hecho de que en las obras paródicas modernas
Hutcheon advierta una frecuente interrelación entre la sátira
y la parodia, sin que por ello llegue a fusionar ambos
términos. Si el objetivo de la parodia es siempre
40
"intramural", nos dice Hutcheon, el de la sátira es
"extramural", es decir, social o moral (62). En la práctica,
sin embargo, esa imbricación frecuente se inclina en dos
direcciones: la parodia satírica, en la que la sátira tiene
como blanco "another form of coded discourse" (62) y la sátira
paródica, "which aims at something outside the text, but which
employs parody as a vehicle to achieve its satiric or
corrective end" (62).
3 A partir de 1917, año en que Carlos Gardel interpreta
públicamente y luego graba "Mi noche triste" de Pascual
Contursi, este género musical se desarrolla como canción,
tomando la lírica de los tangos gran importancia. Es a partir
de este período que el tango comienza a ser aceptado por las
diferentes clases, y su lírica empieza a adaptarse a un
público más clase media. Para un estudio del surgimiento del
tango canción y de los cambios que trae al tango un cantante
como Gardel ver Donald Castro, 163-203; Azzi, 122-131.
4 Todos los énfasis en las citas de A tango abierto son
mías. Indican la utilización que el texto hace de la lírica de
tangos dentro de la narración.
41
5 Al respecto, véanse los estudios de Martín-Barbero, y
Rowe y Schelling.
6 Hay que recordar que los años finales de la década de
los sesenta en Chile coinciden con el fin del mandato del
presidente Democráta Cristiano Eduardo Frei y su "Revolución
en Libertad." Esta "Revolución en Libertad" incluyó una amplia
Reforma Agraria y una serie de cambios en el agro, que
acarrearon una oposición clara y directa de los grupos de
derecha, apoyados por las clases medias. La Nueva Canción
Chilena es una producción cultural que surge durante estos
mismos años, recogiendo no sólo la herencia folklórica chilena
sino también las inquietudes políticas de toda una época, como
lo atestiguan las canciones de Violeta Parra y Víctor Jara.
7 En una reciente entrevista del Río no sólo afirma que
en los países latinoamericanos las personas se hallan más
determinadas por la clase que por la raza, sino también habla
de la influencia de la familia en las generaciones jóvenes.
Para esta autora, la familia en nuestras sociedades viene a
ser una especie de cárcel, que cierra las puertas a las
42
generaciones jóvenes. Factores que influyen en esta situación
son la dependencia económica, el afecto, el amor y el cuidado.
43
Obras citadas
Azzi, María Susana. "The Golden Age and after: 1920s-1990s."
Tango: The
Dance, the Song, the Story. Ed. Simon Collier. New
York: Thames and
Hudson, 1997. 115-170.
Castro, Donal S. The Argentine Tango As Social History, 1880-
1955: The
Soul of the People. San Francisco: Edwin Mellen Press,
1990.
Corbatta, Jorgelina. "El tango: letras y visión del mundo."
Hispanic
Journal 15 (1994): 63-72.
Collins Jim. Uncommon Cultures: Popular Culture and Post-
Modernism.
New York: Rutledge, 1989.
Hutcheon, Linda. A Theory of Parody: The Teachings of
Twentieth-Century
Arts Forms. New York: Methuen, 1985. Urbana:
University of Illinois
44
Press, 2000.
Lancaster, Roger N. Life is Hard: Machismo, Danger, and the
Intimacy of
Power in Nicaragua. Berkeley: University of California
Press, 1994.
Martín-Barbero, Jesús. De los medios a las mediaciones:
Comunicación,
cultura y hegemonía. 5th ed. México: Lorenzana, 1998.
Río, Ana María del. A tango abierto. Madrid: Alfaguara,
1996.
---. "An Interview with Ana María del Río." Speaking of the
Short Story:
Interviews with Contemporary Writers. Ed. Farhat
Iftekharuddin, Mary
Rohrberger y Maurice Lee. Jackson: University Press of
Mississippi,
1997.87-96.
Rowe, William, y Vivian Schelling. Memory and Modernity:
Popular Culture
In Latin America. London: Verso, 1991.
45
Savigliano, Marta E. Tango and the Political Economy of
Passion.
Boulder: Westview Press, 1995.
Taylor, Julie. Paper Tangos. Durham: Duke University Press,
1998.
Vilariño, Idea. Las letras del tango: la forma, temas y
motivos. Buenos
Aires: Schapire, 1965.
46