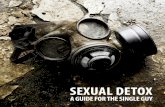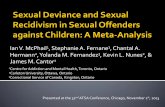Orientación sexual y filiación. Especial referencia a la adopción // Sexual Orientation and...
Transcript of Orientación sexual y filiación. Especial referencia a la adopción // Sexual Orientation and...
ORIENTACIÓN SEXUAL Y FILIACIÓN. ESPECIAL REFERENCIA A LA
ADOPCIÓN
Por
ESTELA GILBAJA CABRERO Doctoranda
Universidad de Valladolid
Revista General de Derecho Constitucional 17 (2013)
RESUMEN: El objeto del presente trabajo consiste en explicar cómo regula el Derecho español las relaciones de filiación en el ámbito de las familias homoparentales y monoparentales donde el progenitor es homosexual o bisexual, y estudiar la eventual discriminación que puede tener lugar. En primer lugar, se hará una visión general de la adopción en el Derecho español, estudiando tanto la individual como la promovida por parejas. A continuación, nos centraremos en los casos en que quien desea adoptar es una persona soltera (homosexual o bisexual) o una pareja de personas del mismo sexo. Seguidamente, hablaremos de la filiación natural, centrándonos en las referidas personas, especialmente las parejas de mujeres. Por último, haremos referencia a algunas posibilidades no reguladas en nuestro ordenamiento, como son la “pluriparentalidad” y la gestación por sustitución.
PALABRAS CLAVE: adopción; familia homoparental; filiación; matrimonio; orientación sexual; pareja de hecho; reproducción asistida; gestación por sustitución.
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. DIVERSIDAD FAMILIAR Y ORDENAMIENTO JURÍDICO.- II.- LA FILIACIÓN ADOPTIVA: 1. La filiación adoptiva: líneas generales: 1.1. Configuración actual de la adopción. 1.2. Procedimiento. 1.3. La adopción internacional. 2. Filiación adoptiva y orientación sexual: 2.1. Adopción individual y orientación sexual. 2.2. Adopción por parejas de hecho del mismo sexo. 2.3. Adopción por matrimonios del mismo sexo.- III. LA FILIACIÓN NATURAL: 1. La filiación natural: líneas generales. 2. Fecundación natural y orientación sexual. 3. Fecundación asistida y orientación sexual.- IV. DOS SUPUESTOS NO PREVISTOS EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL: GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN Y PLURIPARENTALIDAD.- V. CONCLUSIONES.- VI. BIBLIOGRAFÍA.
SEXUAL ORIENTATION AND FILIATION. SPECIAL REFERENCE TO
ADOPTION
ABSTRACT: The object of this work is to explain how Spanish Law regulates filiation relationships into homoparental families and monoparental ones where the parent is a homosexual or bisexual, and to study the eventual discrimination that can take place. First of all, we will make a general overview of adoption in Spanish Law, studying individual adoption and that promoted by couples. Then, we are going to focus on the cases where the people who want to adopt are single homosexuals or bisexuals, or a same sex couple. After that, we will talk about natural filiation, focusing attention on the people quoted, especially couples of women. Finally, we will make reference to some possibilities which are not regulated in Spanish Law, such as “pluriparenting” and gestational surrogacy.
RGDC 17 (2013) 1-27 Iustel
2
KEYWORDS: adoption; assisted reproduction; civil partnership; filiation; gestational surrogacy; homoparental family; marriage; sexual orientation.
I. INTRODUCCIÓN. DIVERSIDAD FAMILIAR Y ORDENAMIENTO JURÍDICO
En la sociedad existe una gran diversidad de grupos familiares, entre los que se
encuentran aquéllos en los que los progenitores son del mismo sexo (familias
homoparentales) o hay un solo progenitor (familias monoparentales) y éste es
homosexual o bisexual. Aunque hoy en día estas familias gozan, en cierta medida, de
reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico, lo habitual hasta las últimas décadas
era que el Derecho contemplara un único modelo de familia, que ha ido evolucionando.
Así, en el Derecho romano la familia no se reducía a un hombre y una mujer unidos en
matrimonio junto con sus descendientes, sino que estaba compuesta por un grupo
amplio de personas sometidas al poder absoluto de un mismo jefe, el paterfamilias. Más
recientemente, en la época de la Codificación, lo que el ordenamiento jurídico define
como familia es la formada por los cónyuges (hombre y mujer) y los hijos, perviviendo la
idea de poder absoluto del padre, sobre los hijos y también sobre la mujer, la cual no
tenía prácticamente ningún margen de actuación sin el consentimiento del marido1.
Asimismo, se distinguía a los hijos según hubieran nacido en el seno del matrimonio
concebidos por los cónyuges (hijos legítimos), o no (ilegítimos); o sus progenitores
hubieran podido contraer matrimonio y no lo hicieron (hijos naturales, que podían ser
“legitimados” con el matrimonio o por concesión real), el resto serían “no naturales”;
además de los hijos reconocidos y los adoptivos (arts. 108-141 CC en su redacción
original).
Actualmente, y desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978, en este sentido
similar a la de 19312, se reconoce la igualdad de los hijos ante la Ley con independencia
de su filiación (art. 39.1 CE), insistiendo la propia Constitución en este aspecto, al citar
1 En este sentido, decía el Código Civil español, aprobado en 1889, que “el marido debe proteger
a la mujer, y ésta obedecer al marido”, quien administraba los bienes del matrimonio y actuaba como representante de aquélla (arts. 56-66 CC en su redacción original, hasta la aprobación de la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio).
2 La Constitución de la República Española, de 1931, reconoce en su art. 2 que “todos los
españoles son iguales ante la ley” y cita “la naturaleza” entre las circunstancias que “no podrán ser fundamento de privilegio jurídico” (art. 25). Además, y refiriéndose específicamente a la familia, dispone en su art. 43, entre otras cosas, que “la familia está bajo la salvaguardia especial del Estado”, “el matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos”, “los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto de los nacidos en él”, que “no podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de los nacimientos ni sobre el estado civil de los padres, en las actas de inscripción, ni en filiación alguna”, y que “el Estado prestará [...] protección a la maternidad y a la infancia [...]” (art. 43).
Gilbaja Cabrero - Orientación sexual y filiación. Especial referencia a la adopción
3
expresamente como causa prohibida de discriminación el nacimiento (art. 14 CE).
Además, dispone que “los poderes públicos aseguran la protección social, económica y
jurídica de la familia” (art. 39.1 CE) y la protección integral de los hijos y de las madres
“cualquiera que sea su estado civil” (art. 39.2 CE; cabe destacar que el matrimonio se
regula en un precepto distinto, el art. 32 CE3). Tal protección se vio reforzada con la
aprobación de la Ley 13/20054, que reconoce el derecho a contraer matrimonio a las
parejas formadas por personas del mismo sexo, con los mismos efectos que el
matrimonio heterosexual, entre los que se incluyen los relativos a la filiación.
Para hablar de filiación, esto es, la relación jurídica existente entre una persona y sus
progenitores, el Derecho exige que se den ciertas circunstancias, sin que baste, en
principio, la mera convivencia de hecho5. Según el Código Civil, la filiación puede tener
lugar por naturaleza o por adopción, y la filiación por naturaleza puede ser matrimonial o
no matrimonial (art. 108 CC). No obstante, como señala el citado precepto, de acuerdo
con la Constitución (arts. 14 y 39 CE), “la filiación matrimonial y la no matrimonial, así
como la adoptiva, surten los mismos efectos”.
En los párrafos que siguen, se hará una perspectiva general, desde un punto de vista
jurídico, de cómo se regulan las relaciones de filiación en las familias citadas más arriba -
homoparentales y monoparentales donde el progenitor es homosexual o bisexual-,
comenzando por la filiación adoptiva, continuando con la natural y finalizando con una
breve referencia a otras vías no previstas en el Derecho español, como son la gestación
por sustitución y la “pluriparentalidad”.
3 Así, señala el Tribunal Constitucional que “matrimonio y familia son dos bienes constitucionales
diferentes, que encuentran cabida en preceptos distintos de la Constitución por voluntad expresa del constituyente” (STC 198/2012, de 16 de noviembre, FJ 5, y jurisprudencia allí citada).
4 Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a
contraer matrimonio.
5 La convivencia de hecho es lo que el Código Civil denomina “posesión de estado”, el medio que
prevé para acreditar la filiación cuando falten el resto -inscripción en el Registro Civil, documento o sentencia que la determina legalmente y presunción de paternidad matrimonial— (art. 113 CC, en su redacción dada por la Ley 11/1981, de 13 de mayo).
RGDC 17 (2013) 1-27 Iustel
4
II.- LA FILIACIÓN ADOPTIVA
1. La filiación adoptiva: líneas generales
1.1. Configuración actual de la adopción
La adopción es una institución dirigida a otorgar protección a los menores que se
encuentran en situación de desamparo6. Se configura como un acto jurídico que crea
entre sus sujetos un vínculo análogo al de la filiación natural7, el cual sustituye a la
relación de filiación existente entre el adoptando (la persona que va a ser adoptada) y
quienes fueran hasta ese momento sus progenitores8. Se produce, además, la
sustitución del resto de relaciones de parentesco con la familia anterior, creándose otras
con la nueva, igual que si la filiación fuera natural. No se alteran, en cambio, los vínculos
del adoptando con sus descendientes, quienes quedan integrados en la familia del
adoptante o adoptantes9.
Los principios en los que se basa la institución adoptiva son su configuración como
instrumento de integración familiar y el interés superior del menor, que “debe prevalecer,
sin prescindir totalmente de ellos, sobre los demás intereses en juego”10
. Para garantizar
este interés y hacer frente al tráfico de menores, la Ley 21/198711
y la Ley Orgánica
1/199612
prevén numerosas cautelas, entre las que destaca la intervención de los
6 VALLÉS AMORES, María Luisa: La adopción, exigencias subjetivas y su problemática actual.
Dykinson, Madrid, 2004.
7 MORA MATEO, José Enrique: “La adopción”, LLEDÓ YAGÜE, Francisco (dir.): La Filiación: su
régimen jurídico e incidencia de la genética en la determinación de la filiación. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1994, pp. 209-246.
8 Los vínculos jurídicos entre el adoptando y su familia anterior subsisten “cuando el adoptado
sea hijo del cónyuge del adoptante, aunque el consorte hubiere fallecido” y “cuando sólo uno de los progenitores haya sido legalmente determinado, siempre que tal efecto hubiere sido solicitado por el adoptante, el adoptado mayor de doce años y el progenitor cuyo vínculo haya de persistir” (art. 178.2 CC) -es la redacción dada por la Ley 13/2005, antes el segundo supuesto era: “cuando sólo uno de los progenitores haya sido legalmente determinado y el adoptante sea persona de distinto sexo al de dicho progenitor [...]”—. En estos supuestos, también se crean vínculos con la familia adoptiva (ALBALADEJO, Manuel: Manual de Derecho Civil IV: Derecho de familia. Edisofer, Madrid, 2008, 11ª ed.). Además, tras toda adopción subsisten los impedimentos matrimoniales, que impiden contraer matrimonio entre sí a los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción, colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado, y condenados como autores o cómplices de la muerte dolosa del cónyuge de cualquiera de ellos (arts. 178.3 y 47 CC).
9 ALBALADEJO, Manuel: Manual de Derecho Civil IV..., op. cit. nota 8.
10 Preámbulo de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados
artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción.
11 Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción.
12 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Gilbaja Cabrero - Orientación sexual y filiación. Especial referencia a la adopción
5
poderes públicos a lo largo del procedimiento. Asimismo, la regulación de la adopción
procura, desde su origen, seguir el principio adoptio imitatur naturam13
(la adopción imita
a la naturaleza), el cual tiene reflejo en las condiciones subjetivas del adoptando y el
adoptante o adoptantes.
Así, el adoptando ha de ser menor de edad14
(art. 175.2 CC), y al menos catorce años
menor que el adoptante (o que ambos, si se trata de una pareja). Este último debe tener
al menos veinticinco años, aunque en la adopción conjunta basta que uno de los
adoptantes llegue a esta edad (art. 175.1 CC). Aunque el Código civil no fija una edad
máxima para la adopción, en los ordenamientos autonómicos se establecen algunos
límites, como en Castilla y León, donde la diferencia de edad entre el solicitante y el
menor no puede superar los cuarenta años (art. 28.2.a) Decreto 37/2005, de 12 mayo de
2005).
Como dispone el art. 175.4 CC, “nadie puede ser adoptado por más de una persona,
salvo que la adopción se realice conjunta o sucesivamente por ambos cónyuges”15
, que
desde la entrada en vigor de la Ley 13/2005 pueden ser del mismo o de diferente sexo.
Además, “el matrimonio celebrado con posterioridad a la adopción permite al cónyuge la
adopción de los hijos de su consorte”.
En cuanto a los adoptantes, debe tenerse en cuenta lo previsto en la disposición
adicional 3ª de la Ley 21/198716
, según la cual “las referencias de esta Ley a la
capacidad de los cónyuges para adoptar simultáneamente a un menor será[n] también
aplicables al hombre y la mujer integrantes de una pareja unida de forma permanente
por relación de [a]fectividad análoga a la conyugal”. Aunque de la lectura de este
precepto se pueda deducir que equipara las parejas de hecho con los matrimonios
únicamente en lo relativo a la adopción simultánea, la jurisprudencia ha extendido tal
13
Sobre este principio, puede verse el estudio de FELIÚ REY, Manuel Ignacio: “El artículo 179 del Código Civil como manifestación de los principios de protección al menor y «adoptio imitatur naturam»“, Diario La Ley, 1989, p. 1091.
14 No obstante, es posible la adopción de un mayor de edad o de un menor emancipado “cuando,
inmediatamente antes de la emancipación, hubiere existido una situación no interrumpida de acogimiento o convivencia, iniciada antes de que el adoptando hubiere cumplido los catorce años” (art. 175.2 CC). Por otro lado, no puede adoptarse a un descendiente, ni a un pariente de segundo grado en línea colateral, ni a un pupilo por su tutor hasta que se apruebe la cuenta de la tutela (art. 175.3 CC).
15 La adopción conjunta o simultánea es la que, en un mismo acto, se constituye respecto de dos
progenitores, mientras que la sucesiva se constituye en un primer momento respecto de un adoptante y posteriormente la pareja de éste realiza una nueva adopción.
16 Es criticable que una previsión de tal relevancia se sitúe en una disposición adicional de la Ley,
dejándola fuera del articulado del Código civil y dificultando así su publicidad.
RGDC 17 (2013) 1-27 Iustel
6
equiparación al resto de supuestos17
. Más compleja es la interpretación de la expresión
“al hombre y la mujer”, que se tratará más adelante.
A la citada disposición adicional hay que añadir la eventual normativa autonómica
aplicable sobre parejas de hecho, que en ocasiones amplía los sujetos capaces de
adoptar, en especial las parejas del mismo sexo, como ocurre en Navarra (Ley foral
6/2000, de 7 de julio, sobre igualdad jurídica de las parejas estables), el País Vasco (Ley
2/2003, de 7 de mayo, de las parejas de hecho), Aragón (Ley 2/2004, de 3 de mayo, de
modificación de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas) y
Cataluña (Ley 3/2005, de 8 de abril, que modifica varias leyes).
1.2. Procedimiento
El procedimiento de adopción es un acto de jurisdicción voluntaria18
que culmina en
un Auto judicial19
, el cual constituye el vínculo adoptivo y debe tener en cuenta “siempre
el interés del adoptando y la idoneidad del adoptante o adoptantes para el ejercicio de la
patria potestad” (art. 176.1 CC), para lo cual “el Juez podrá ordenar la práctica de
cuantas diligencias estime oportunas”. Además, todas las actuaciones del procedimiento
adoptivo deben llevarse a cabo “con la conveniente reserva, evitando en particular que la
familia de origen tenga conocimiento de cual sea la adoptiva” (art. 1.826 LEC).
Antes de la judicial, tiene lugar una fase administrativa, atribuida a las “entidades
públicas”, que son los organismos del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las
Entidades Locales a los que corresponda la protección de menores en el territorio de que
se trate20
. Dicha fase comienza con la presentación, por la persona o pareja que desee
adoptar, de una solicitud ante la entidad pública o una institución colaboradora de
17
Así, la Audiencia Provincial de Madrid ha señalado que “si se puede adoptar simultáneamente por quienes integran una pareja unida de forma permanente [...], se entiende también que es posible la adopción formulada y solicitada por quien constituye la pareja estable y permanente del progenitor biológico” (Auto 00162/2012, de 25 de mayo de 2012, FJ 1); y la misma solución aplica respecto a la falta de necesidad de propuesta de entidad pública cuando el adoptado es hijo del consorte del adoptante, ya sea cónyuge o pareja de hecho (Sentencia 00057/2006, de 23 de enero de 2006, FJ 1).
18 COCA PAYERAS, Miguel: “Adopción”, Enciclopedia jurídica básica. Civitas, Madrid, 1994, pp.
351-353.
19 La constitución de la adopción corresponde al Juez de Primera Instancia/Familia del domicilio
de la entidad pública y, en su defecto, del domicilio del adoptante (http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/adopciones, consultado el 27/07/2013).
20 Disposición adicional 1ª de la Ley 21/1987. Las Comunidades Autónomas han promulgado
normas relativas a la protección de la infancia en virtud de las competencias asumidas en sus Estatutos de Autonomía -el de Castilla y León, por ej., enumera, entre las competencias exclusivas de la Comunidad, la asistencia social, la promoción y atención de las familias y la infancia, y la protección y tutela de menores (art. 70.1.10º)—. Las Entidades Locales, por su parte, cuentan entre sus competencias con la prestación de servicios sociales (art. 25.2.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local).
Gilbaja Cabrero - Orientación sexual y filiación. Especial referencia a la adopción
7
integración familiar21
, adjuntando certificados de antecedentes penales, médico, de
ingresos económicos y, en su caso, de matrimonio22
. Seguidamente, el Servicio de
Protección de menores lleva a cabo un estudio psicosocial a fin de valorar su capacidad
para adoptar. Si ésta se aprecia, la entidad pública certifica su idoneidad para el ejercicio
de la patria potestad y, cuando considere que la familia en cuestión es la más idónea
para un determinado menor, presentará la propuesta previa de adopción al juez,
expresando, entre otras circunstancias, las condiciones personales, familiares y sociales
del adoptante o adoptantes (art. 1.829 LEC). Cuando entre las partes existe una relación
de las comprendidas en el art. 176 CC23
, no es necesaria propuesta previa (art. 1.829
LEC) y el expediente se inicia mediante solicitud dirigida al juez por el o los adoptantes,
expresando, en lo que sea aplicable, las indicaciones exigidas para la propuesta de
adopción24
.
Para formalizar la adopción, es necesario el consentimiento25
del adoptante o
adoptantes y del adoptando mayor de doce años (si es menor de esa edad y “tuviere
suficiente juicio”, debe ser oído por el juez26
). Asimismo, se requiere el asentimiento27
del
cónyuge del adoptante y los progenitores del adoptando, debiendo destacarse que la
madre no puede darlo hasta pasados treinta días del parto28
(art. 177 CC) y que el de los
21
Las Comunidades Autónomas pueden habilitar como instituciones colaboradoras de integración familiar a las Asociaciones o Fundaciones no lucrativas en cuyos estatutos figure como fin la protección de menores y siempre que dispongan de los medios materiales y equipos pluridisciplinares necesarios para ello. Estas instituciones sólo pueden intervenir en funciones de guarda y mediación con las limitaciones que la entidad pública señale, estando siempre sometidas a las directrices, inspección y control de la autoridad que las habilite (disposición adicional 1ª de la Ley 21/1987).
22 http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/adopciones, consultado el 27/07/2013.
23 Cuando el adoptando sea huérfano y pariente del adoptante en tercer grado, o sea hijo del
consorte del adoptante, o lleve más de un año acogido o tutelado por el adoptante, o sea mayor de edad o menor emancipado (art. 176.2 CE).
24 ALBALADEJO, Manuel: Manual de Derecho Civil IV..., op. cit. nota 8.
25 El consentimiento es “una declaración de voluntad que deben prestar las personas que van a
ser parte en la relación que se constituye y supone la aceptación de la relación jurídica de filiación que se crea, con el contenido determinado legalmente” (GARRIGA GORINA, Margarita: La adopción y el derecho a conocer la filiación de origen. Un estudio legislativo y jurisprudencial. Aranzadi, Pamplona, 2000).
26 También deben ser oídos por el juez los padres que no hayan sido privados de la patria
potestad (cuando su asentimiento no sea necesario); el tutor y, en su caso, el guardador o guardadores; y la entidad pública (art. 177.3 CC).
27 El asentimiento es “una declaración de aceptación de una relación jurídica” y “se exige con la
finalidad de garantizar una buena acogida del adoptando en la familia del adoptante” (GARRIGA GORINA, Margarita: La adopción y el derecho..., op. cit. nota 25.
28 En palabras del Tribunal Supremo: “las razones de esta cautela legal, se explican por la
necesidad de garantizar la concurrencia plena de las facultades esenciales de libertad y conciencia en la madre biológica, para calibrar y ponderar detenida y serenamente la abdicación del ejercicio de su maternidad con la cesión en adopción del niño” (STS de 21 de septiembre de 1999, FJ 4).
RGDC 17 (2013) 1-27 Iustel
8
padres no puede referirse a adoptantes determinados (art. 1.830 LEC) -en las
adopciones que exijan propuesta previa29
-.
Aunque la normativa estatal no exige un periodo de acogimiento previo, sí lo hacen
los ordenamientos autonómicos, para asegurar la viabilidad de la adopción y la plena
integración familiar30
.
Finalmente, ha de señalarse que, en concordancia con lo dispuesto en el art. 39.2 CE
in fine -”la ley posibilitará la investigación de la paternidad”-, el art. 180.5 CC reconoce a
las personas adoptadas el derecho a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos31
,
“alcanzada la mayoría de edad o durante su minoría de edad representadas por sus
padres”.
1.3. La adopción internacional
El considerable aumento, desde los años noventa, de las adopciones de menores
extranjeros por españoles32
derivó en la aprobación de la Ley 54/2007, de 28 de
diciembre, de Adopción internacional33
, que “establece el marco jurídico y los
instrumentos básicos para garantizar que todas las adopciones internacionales tengan
lugar en consideración al interés superior del menor” (art. 2.1 Ley 54/2007) y pretende
evitar la sustracción, venta o tráfico de niños34
y asegurar la no discriminación del menor
por cualquier circunstancia personal, familiar o social (apartado II de la exposición de
29
DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio: Sistema de Derecho Civil. Volumen IV: Derecho de familia. Derecho de sucesiones. Tecnos, Madrid, 2006, 10ª ed.
30 VALLÉS AMORES, María Luisa: La adopción..., op. cit. nota 6.
31 Señala José Manuel de Torres Perea que “el adoptado tiene derecho a conocer a su familia
biológica y en su caso a mantener cierto contacto, pero no es un derecho a favor de sus padres biológicos” (DE TORRES PEREA, José Manuel: Interés del menor y Derecho de familia. Una perspectiva multidisciplinar. Iustel, Madrid, 2008).
32 Las causas del aumento de las adopciones internacionales, iniciado en Europa y América del
Norte tras la segunda Guerra Mundial, son, en síntesis, el incremento del desequilibrio entre países, la constatación de que la adopción internacional es la única solución para que los menores que en sus países de origen -con un alto nivel de pobreza y, frecuentemente, escaso respeto a los derechos humanos— se encuentran abandonados o en situación de desamparo encuentren una familia y el reducido número de menores adoptables en los países de recepción, donde existe la percepción de que los plazos en la adopción internacional son más breves que en la nacional (GUZMÁN PECES, Montserrat: La adopción internacional: guía para adoptantes, mediadores y juristas. La Ley, Madrid, 2007).
33 Se habla de adopción internacional cuando se determina la nacionalidad extranjera, o el
domicilio o residencia en el extranjero, del adoptante (o adoptantes), del adoptando, o de ambos (BRIOSO DÍAZ, Pilar: La constitución de la adopción en Derecho internacional privado. Ministerio de Asuntos Sociales, Centro de Publicaciones, Madrid 1990).
34 Es por ello que la Ley impide tramitar solicitudes de adopción cuando el Estado de origen se
encuentre en conflicto bélico o desastre natural, carezca de una autoridad específica que controle la adopción, no tenga las garantías adecuadas para su tramitación o en ésta no se respeten el interés del menor o los principios éticos y jurídicos internacionales (art. 4 Ley 54/2007).
Gilbaja Cabrero - Orientación sexual y filiación. Especial referencia a la adopción
9
motivos). Asimismo, se remite a los principios inspiradores de la Convención sobre los
Derechos del Niño35
, de 20 de noviembre de 1989, y el Convenio de la Haya relativo a la
protección de derechos del niño y a la cooperación en materia de adopción
internacional36
, de 29 de mayo de 1993.
Al igual que la tramitación de las adopciones nacionales, la de las internacionales
comienza con la presentación de una solicitud, por parte de quienes desean adoptar,
ante la entidad pública competente en materia de protección de menores, que realiza
una valoración psicosocial sobre su situación personal, familiar y relacional y su
capacidad para establecer vínculos estables y seguros, sus habilidades educativas y su
aptitud para atender a un menor (art. 10.2 Ley 54/2007). Si la valoración es positiva, la
entidad pública emite un certificado de idoneidad37
para la adopción internacional. El
resto de los trámites corresponden, según el país de origen del menor38
, a las entidades
públicas o a las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional (ECAI)39
. Además,
la forma en que continúa el procedimiento difiere entre los países que han firmado el
Convenio de la Haya40
y los que no. En los que se aplica, se da una cooperación entre
35
La Convención sobre los Derechos del Niño dispone que los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tienen derecho a la protección y asistencia especiales del Estado, el cual garantizará otro tipo de cuidados, entre ellos la adopción o, de ser necesario, la colocación en instituciones de protección de menores, prestando particular atención a la conveniencia de la continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico (art. 20). Además, exige que los Estados partes que reconocen o permiten la adopción garanticen que el interés del niño sea la consideración primordial y, entre otras cosas, reconozcan la adopción en otro país como medio de cuidar al niño cuando no pueda ser atendido de manera adecuada en su país de origen (art. 21).
36 El Convenio de la Haya reconoce que “para el desarrollo armónico de su personalidad, el niño
debe crecer en un medio familiar, en un clima de felicidad, amor y comprensión”, que “cada Estado debería tomar, con carácter prioritario, medidas adecuadas que permitan mantener al niño en su familia de origen”, “que la adopción internacional puede presentar la ventaja de dar una familia permanente a un niño que no puede encontrar una familia adecuada en su Estado de origen” y que son necesarias medidas para garantizar que las adopciones internacionales tienen lugar en consideración al interés superior del niño y se respetan sus derechos fundamentales, así como para prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de niños (Preámbulo del Convenio de la Haya).
37 El art. 10.1 de la Ley 54/2007 define la idoneidad como “la capacidad, aptitud y motivación
adecuadas para ejercer la patria potestad, atendiendo a las necesidades de los niños adoptados, y para asumir las peculiaridades, consecuencias y responsabilidades que conlleva la adopción internacional”.
38 Los datos pueden verse en: http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/adopciones
(consultado el 27/07/2013).
39 Las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional (ECAIs) son entidades privadas sin
ánimo de lucro que tienen por finalidad la protección de menores y son acreditadas por la Administración autonómica competente en materia de adopción para desarrollar tareas de intermediación en la tramitación de adopciones (http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/adopciones, consultado el 27/07/2013).
40 Son miembros del Convenio de la Haya (a fecha de 21 de marzo de 2013): Albania, Alemania,
Australia, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Chipre, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia,
RGDC 17 (2013) 1-27 Iustel
10
las autoridades del país de origen y el de recepción a fin de prevenir el tráfico de
menores, teniendo especial cuidado en la calificación de éstos como adoptables, la
valoración de la idoneidad de los adoptantes y la asignación de un menor a una familia
concreta. En el resto, los propios solicitantes deben encargarse de las gestiones en el
país de origen. En todo caso, la siguiente fase tiene lugar cuando el país de origen envía
a los solicitantes la propuesta de asignación de un menor concreto. Aceptada ésta -
podrían rechazarla-,es necesario el visto bueno de la entidad pública que declaró la
idoneidad, que estudia la situación del menor en relación con la de los solicitantes,
quienes viajarán al país de origen para constituir la adopción, debiendo dirigirse
seguidamente al Consulado español para solicitar la inscripción de la misma en el
Registro Civil Consular o la expedición de visados de reagrupación familiar (en este
último caso, la adopción deberá inscribirse en el Registro Civil de la localidad de los
adoptantes). Una vez constituida la adopción, los adoptantes deben cumplir una serie de
trámites postadoptivos fijados por el país de origen, para lo que cuentan con la ayuda de
la entidad pública o ECAI correspondiente (art. 11 Ley 54/2007). Estas entidades
también intervienen para hacer efectivo el derecho de las personas adoptadas a conocer
sus orígenes biológicos, aunque es posible que la legislación del país de origen lo impida
(art. 12 Ley 54/2007).
En la tramitación de la adopción internacional se aplica tanto la normativa española
como la del país de origen del menor, especialmente relevante en lo relativo a los
requisitos subjetivos de los adoptantes41
. No obstante, “en ningún caso procederá la
aplicación de una ley extranjera cuando resulte manifiestamente contraria al orden
público internacional español” y debe aplicarse el Derecho español a los aspectos de la
adopción en los que la ley del país de origen contradiga esta norma (art. 23 Ley
54/2007). Por otro lado, a las adopciones tramitadas con determinados países le son
aplicables normas específicas, fijadas en convenios bilaterales, como los que ha
ratificado España con Bolivia, Filipinas y Vietnam42
-la tramitación de nuevos expedientes
de adopción con estos dos últimos países se encuentra suspendida por acuerdo de la
Francia, Grecia, Hungría, India, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Mauricio, México, Mónaco, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay, Venezuela y Vietnam -Actualmente España no tramita adopciones con algunos de estos países (ver nota 44)—.
41 Los requisitos exigidos en cada país de origen pueden verse en
http://www.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100/1131977375020/_/_/_ (consultado el
14/08/2013).
42 Acuerdo bilateral entre el Reino de España y la República de Bolivia en materia de
adopciones, hecho en Madrid el 29 de octubre de 2001; Protocolo sobre adopción internacional entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Manila el 12 de noviembre de 2002; Convenio de Cooperación en materia de adopción entre el Reino de España y la República Socialista de Vietnam, hecho en Hanoi el 5 de diciembre de 2007.
Gilbaja Cabrero - Orientación sexual y filiación. Especial referencia a la adopción
11
Comisión Interautonómica de Directores Generales de Infancia43
-. Además, la referida
Comisión ha acordado no tramitar adopciones con una serie de países en los que
considera que no se ofrecen las garantías suficientes44
.
2. Filiación adoptiva y orientación sexual
Como se ha visto, la adopción se configura como una institución dirigida a otorgar
protección a los menores mediante su integración en una familia, escogida por una
entidad pública, teniendo en cuenta el interés del adoptando, entre aquellas personas o
parejas que cumplan los requisitos para adoptar y sean consideradas idóneas para ello.
De acuerdo con esta configuración de la institución adoptiva, no cabe afirmar que exista
un derecho a adoptar, pero ha de recordarse que en el procedimiento de adopción debe
respetarse el derecho a la igualdad y no discriminación por cualquier circunstancia
personal o social (art. 14 CE), lo que engloba el sexo y la orientación sexual. En los
siguientes epígrafes se verá la relación entre estas circunstancias y la adopción, y cómo
recientemente el ordenamiento jurídico ha comenzado a tenerlas en cuenta para evitar la
diferencia de trato discriminatoria.
2.1. Adopción individual y orientación sexual
La adopción individual está prevista en el Código civil desde antes de la reforma de la
institución adoptiva en 1987, de manera que, en principio, nadie puede ser adoptado por
más de una persona (art. 175.4 CC). Ello significa que ya antes de la Ley 13/2005 las
personas homosexuales o bisexuales podían adoptar menores de forma individual; como
indica Judith Solé Resina45
, la eventual prohibición sería inconstitucional por
discriminatoria. Sin embargo, tal previsión legal no les garantizaba culminar el
procedimiento de adopción, debido a los impedimentos que en ocasiones recibían por
43
http://www.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100/1131977375020/_/_/_, consultado el 13/08/2013.
44 Se trata de Angola, Armenia, Azerbayán, Benin, Bosnia Herzegovina, Burundi, Cabo Verde,
Camboya, Camerún, Corea del Sur, Etiopía, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Guatemala, Haití, Islas Mauricio, Laos, Malawi, Mali, Mongolia, Pakistán, República del Congo (Brazzaville), República Democrática del Congo (Kinshasa), Senegal, Sudáfrica, Tanzania, Territorios Palestinos (Belén), Timor Oriental y Ucrania. Además, hay países que se encuentran en estudio por parte de la Comisión Interautonómica de Directores Generales de Infancia -Brunei, Bután, Estados Unidos, Eritrea, Guinea Conakry, Kenia, Malasia, República Centroafricana, Santo Tomé Príncipe, Sri Lanka y Uganda—, otros en los que aquélla desaconseja tramitar -Guinea Bissau, Liberia y Togo— y otros con los que no es posible tramitar -Bielorrusia, Chad, Eslovaquia, Mozambique, Myanmar, Paraguay, Ruanda, Sierra Leona y Uzbequistán— (http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/adopciones, consultado el 27/07/2013).
45 SOLÉ RESINA, Judith: “Adopción y parejas homosexuales”, Matrimonio y adopción por
personas del mismo sexo. Consejo General del Poder Judicial, 2005, pp. 209-219).
RGDC 17 (2013) 1-27 Iustel
12
parte de los técnicos evaluadores de la idoneidad al manifestar su orientación no
heterosexual46
.
Además de las familias monoparentales surgidas de una adopción individual, ésta ha
sido habitual, en las últimas décadas, en el seno de las parejas del mismo sexo, como
modo de tener descendencia común47
cuando no estaba permitida la adopción conjunta
ni la del hijo del compañero. Pero estas familias de hecho no eran reconocidas por el
Derecho, pues el vínculo jurídico existía únicamente entre el adoptado y el adoptante, y
no con la pareja de éste. Así, aunque la vida familiar fuera la de un menor que tiene dos
progenitores, sólo el vinculado jurídicamente con aquél podía actuar en su
representación y, en caso de fallecimiento o incapacidad, el interés del menor quedaba
desatendido, pues no podía seguir conviviendo con quien era su madre o padre sólo de
hecho, a no ser que el progenitor legal le hubiera nombrado tutor48
. Además de este
problema, la falta de reconocimiento jurídico de las familias homoparentales -tanto las
surgidas de la adopción individual como aquéllas en las que los hijos fueran
descendientes biológicos de uno de los miembros de la pareja-, supuso una escisión
entre la realidad social y la jurídica y un obstáculo para la visibilidad y la aceptación
social de estas familias49
.
Hoy en día, tras la entrada en vigor de la Ley 13/2005, los matrimonios del mismo
sexo pueden adoptar conjunta o sucesivamente -sobre las parejas de hecho hay
matices, vid. apartado siguiente- y uno de los cónyuges puede adoptar a los hijos del
otro (art. 175.4 CC). Pero la legislación de gran parte de los países de origen de los
menores, que prohíbe la adopción a las personas homosexuales y/o a las parejas del
46
De los referidos impedimentos dan cuenta autores como José Manuel de Torres, Silvia Donoso y José Ocón, entre otros (DE TORRES PEREA, José Manuel: Interés del menor..., op. cit. nota 31; DONOSO, Silvia: “Generando nuevas formas de familia: La familia lésbica”, OrientacioneS, Revista de Homosexualidades, núm. 4, 2002, pp. 67-82; OCÓN DOMINGO, José: “Reflexiones en torno a la adopción por parejas homosexuales”, Cuadernos de trabajo social, núm. 15, 2002, pp. 93-108).
47 Las parejas de mujeres logran también este objetivo acudiendo de forma individual a las
técnicas de reproducción asistida, que se verán en un epígrafe posterior.
48 El progenitor puede nombrar tutor a una persona concreta en testamento o documento público
notarial y tal nombramiento vincula al juez al constituir la tutela, salvo que el beneficio del menor exija otra cosa (arts. 223 y 224 CC).
49 OLTRA JARQUE, Mònica: “Cambios legislativos. Situación actual y repercusión en las nuevas
formas de familia”, Seminario Consejo de la Juventud del Principado de Asturies: “Nuevos modelos de familia, nuevas fórmulas en las relaciones, Gijón, 20 y 21 de mayo de 2005 (http://www.felgtb.org/rs/1264/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/265/filename/cambios-legislativos-situacion-actual-y-repercusion-en-las-nuevas-formas-de-familia-monica-oltra.pdf, consultado el 15/07/2013).
Gilbaja Cabrero - Orientación sexual y filiación. Especial referencia a la adopción
13
mismo sexo50
, hace que las parejas sigan acudiendo a la adopción individual y, una vez
constituido el vínculo con uno de sus miembros, el otro lo adopte51
.
Por último, en cuanto a la adopción individual cabe citar los asuntos Fretté c. Francia,
de 26 de febrero de 2002, y E. B. c. Francia, de 22 de enero de 2008, en los que el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara discriminatorias sendas decisiones
judiciales que se basan en la homosexualidad de los recurrentes para denegarles sus
respectivas solicitudes de adopción individual.
2.2. Adopción por parejas de hecho del mismo sexo
En cuanto a la adopción por parte de parejas de hecho del mismo sexo, es clave la
disposición adicional 3ª de la Ley 21/1987, ya citada, que aplica las referencias de la
misma a la capacidad de los cónyuges para adoptar conjuntamente “al hombre y la
mujer” que mantengan una relación de afectividad análoga a la conyugal. La redacción
de tal precepto ha dado lugar a problemas interpretativos, especialmente respecto a la
expresión entrecomillada.
Las diversas interpretaciones del precepto citado pueden sintetizarse en dos: la que
extrae que la adopción queda reservada a las parejas de hecho heterosexuales y la que
la extiende a las homosexuales. En la doctrina es mayoritaria la primera de las
opiniones52
, que entiende que la voluntad del legislador en 1987 era excluir de la
50
Incluso algunos países han modificado recientemente sus Constituciones para prohibir expresamente el matrimonio y/o la adopción por parejas del mismo sexo. Pueden verse datos actualizados de la regulación en los diferentes países de los derechos de las personas LGTB en: en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_by_country_or_territory (consultado el 14/08/2013).
51 La secuencia sería la siguiente: uno de los miembros de una pareja no casada adopta al
menor extranjero y, posteriormente, la pareja contrae matrimonio y se produce la adopción por parte del cónyuge del adoptante. Como se verá a continuación, no hay unanimidad en cuanto a la adopción por parejas de hecho del mismo sexo.
52 Entre quienes entienden que el legislador excluye a las parejas de hecho del mismo sexo,
puede citarse, entre otros, a José Manuel de Torres Perea, Pilar Gutiérrez Santiago, José Javier Hualde Sánchez, Nicolás Pérez Cánovas, Antonio Alberto Pérez Ureña, Encarna Roca Trías y Judith Solé Resina (DE TORRES PEREA, José Manuel: Interés del menor..., op. cit. nota 31; GUTIÉRREZ SANTIAGO, Pilar: Constitución de la adopción: declaraciones relevantes. Aranzadi, Elcano (Navarra), 2000; HUALDE SÁNCHEZ, José Javier: “La adopción por parejas del mismo sexo”, Matrimonio y adopción por personas del mismo sexo. Consejo General del Poder Judicial, 2005, pp. 269-316; PÉREZ CÁNOVAS, Nicolás: Homosexualidad. Homosexuales y uniones homosexuales en el Derecho español. Comares, Granada, 1996; PÉREZ CÁNOVAS, Nicolás: “El matrimonio homosexual”, Actualidad civil, núm. 20, La Ley, 2005; PÉREZ UREÑA, Antonio Alberto: Uniones de hecho: estudio práctico de sus efectos civiles. Edisofer, Madrid, 2000; ROCA TRÍAS, Encarna: “Famílies homosexuals: matrimoni, adopció i acolliment de menors”, Revista Jurídica de Catalunya, Barcelona, 2006, any CV, núm. 1, pp. 9-40; SOLÉ RESINA, Judith: “Adopción y parejas...”, op. cit. nota 45.
RGDC 17 (2013) 1-27 Iustel
14
adopción a las parejas de hecho homosexuales53
y que la Ley 13/2005 no modifica la
situación, ya sea por olvido o por voluntad54
. Del otro lado puede citarse a Luis Díez-
Picazo55
, según el cual restringir la adopción a las parejas de hecho heterosexuales
contraviene el principio fundamental de la Ley 13/2005, que es la no distinción de sexos
para contraer matrimonio.
Siguiendo este último argumento, puede decirse que, si el ordenamiento equipara el
matrimonio, independientemente del sexo de los contrayentes, a todos los efectos
incluyendo la adopción, no habría motivo para diferenciar a las parejas de hecho y tal
distinción sería discriminatoria56
, siguiendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
en el asunto X. y otros c. Austria, de 19 de febrero de 2013, en el que aprecia
discriminación en la norma que permite que uno de los miembros de una pareja de
hecho adopte a los hijos biológicos del otro cuando se trata de una pareja heterosexual
pero no cuando es homosexual. Así, como indica José Manuel de Torres Perea57
, cabría
realizar una interpretación por analogía de la citada disposición adicional 3ª aplicándola a
las parejas de hecho del mismo sexo, aunque lo ideal sería modificar el precepto e
incluirlo en el Código civil para garantizar su publicidad. Es posible que no se reformara
esta disposición en previsión de la aprobación de una ley estatal de parejas de hecho,
para lo que se han presentado, desde 1994, varias proposiciones de Ley, aunque
ninguna ha llegado a aprobarse58
.
Si bien es cierto que, una vez aprobada la Ley 13/2005, lo más sencillo para una
pareja del mismo sexo que desea adoptar conjunta o sucesivamente es contraer
matrimonio, no puede obviarse que el derecho a contraer matrimonio tiene una vertiente
negativa, que es la libertad de no contraerlo, como señala el Tribunal Constitucional en la
STC 198/2012, de 6 de noviembre (FJ 10).
53
Señala Antonio Alberto Pérez Ureña que las parejas de hecho del mismo sexo podrían ser consideradas no idóneas para el ejercicio de la patria potestad (PÉREZ UREÑA, Antonio Alberto: Uniones de hecho..., op. cit. nota 52).
54 ROCA TRÍAS, Encarna: “Famílies homosexuals...”, op. cit. nota 52.
55 DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio: Sistema de Derecho Civil. Volumen IV: Derecho de
familia. Derecho de sucesiones. Tecnos, Madrid, 2006, 10ª ed.
56 En esta línea va la opinión de José Javier Hualde, quien encuentra curioso que la Ley 13/2005
no modifique la disposición adicional 3ª de la Ley 21/1987, reafirmando el matrimonio como origen de la familia preferente. Además, como esta disposición tampoco se deroga, entiende que se crea una nueva discriminación a favor de las parejas heterosexuales frente a las homosexuales (HUALDE SÁNCHEZ, José Javier: “La adopción por parejas...” op. cit. nota 52).
57 DE TORRES PEREA, José Manuel: Interés del menor..., op. cit. nota 31.
58 MATA DE ANTONIO, José María: “Parejas de hecho ¿equiparación o discriminación? (Análisis
de la normativa autonómica)”, Acciones e investigaciones sociales, núm. 14, feb. 2002, pp. 183-251.
Gilbaja Cabrero - Orientación sexual y filiación. Especial referencia a la adopción
15
Desde que en el año 2000 se promulgara en Navarra la Ley foral 6/2000, de 7 de
julio, sobre igualdad jurídica de las parejas estables, son cinco las Comunidades
Autónomas que, en sus respectivas leyes reguladoras de las parejas de hecho, prevén
que éstas adopten conjuntamente, con independencia de que se trate de personas de
diferente o del mismo sexo. A la Ley navarra se unieron posteriormente las del País
Vasco, Aragón, Cataluña y Cantabria.
El art. 8 de la Ley foral 6/2000 dispone que “los miembros de la pareja estable podrán
adoptar de forma conjunta con iguales derechos y deberes que las parejas unidas por
matrimonio”, y su art. 2.1 que se considera pareja estable “la unión libre y pública, en una
relación de afectividad análoga a la conyugal, con independencia de su orientación
sexual, de dos personas [...]”. La referencia a la adopción conjunta dio lugar a que se
interpretara que la Ley excluía la adopción de los hijos del compañero, extremo que
aclaró el Auto del juzgado de 1ª instancia de Familia de Pamplona, de 22 de enero de
2004, señalando que “no tiene sentido que el legislador navarro, que permite la adopción
conjunta a parejas del mismo sexo, impida la adopción por uno de los miembros de la
pareja siendo así que éste puede tener hijos biológicos o adoptivos; es lógico interpretar
a esta adopción, por analogía, las normas aplicables a las parejas de hecho
heterosexuales”59
.
Por su parte, la Ley vasca 2/2003, de 7 de mayo, de las parejas de hecho, dispone en
su art. 8 que “los miembros de parejas formadas por dos personas del mismo sexo
podrán adoptar de forma conjunta, con iguales derechos y deberes que las parejas
formadas por dos personas de distinto sexo y las parejas unidas por matrimonio” y que
los hijos de una de las partes tienen derecho a ser adoptados por la otra60
.
La Ley aragonesa 2/2004, de 3 de mayo, de modificación de la Ley 6/1999, de 26 de
marzo, relativa a parejas estables no casadas, modifica ésta con el fin de “eliminar la
discriminación que en materia de adopciones todavía existe para las parejas estables no
heterosexuales” (Preámbulo), dando a su art. 10 la siguiente redacción: “las parejas
estables no casadas podrán adoptar conjuntamente”.
En Cataluña, la Ley 10/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareja,
diferenciaba entre las heterosexuales y las homosexuales, permitiendo sólo a las
primeras adoptar, distinción que desaparece con la Ley 3/2005, de 8 de abril. A día de
hoy, la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña,
relativo a la persona y la familia, dispone que “la adopción por más de una persona solo
59
HUALDE SÁNCHEZ, José Javier: “La adopción por parejas...” op. cit. nota 52.
60 José Javier Hualde da cuenta de dos resoluciones dictadas en aplicación de este último inciso:
el Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Gernika-Lumo, de 21 de febrero de 2005, y el Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Donostia-San Sebastián, de 1 de marzo de 2005 (HUALDE SÁNCHEZ, José Javier: “La adopción por parejas...” op. cit. nota 52).
RGDC 17 (2013) 1-27 Iustel
16
se admite en el caso de los cónyuges o de los miembros de una pareja estable” y prevé
la adopción “del hijo del cónyuge o de la pareja estable” (art. 235-30).
Por último, la Ley 1/2005, de 16 de mayo, de parejas de hecho de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, establece que “la pareja de hecho podrá acoger y adoptar con
iguales derechos y deberes que las parejas unidas por matrimonio de acuerdo con la
legislación aplicable” (art. 11.1). Además, dispone en su art. 1 que la misma tiene por
objeto “regular el régimen jurídico aplicable a aquellas personas que acuerden
constituirse en pareja de hecho y se inscriban en el Registro de Parejas de Hecho de la
Comunidad Autónoma de Cantabria” y que en la interpretación y aplicación del
ordenamiento jurídico de ésta “nadie podrá ser discriminado por razón del grupo familiar
del que forme parte, ya tenga éste su origen en la filiación, el matrimonio o la unión
afectiva y sexual de dos personas, bien sean éstas del mismo o de diferente sexo”.
Tanto la Ley navarra como la vasca fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional.
El Presidente del Gobierno desistió del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra
la Ley vasca61
, y el presentado contra la navarra se resolvió por la Sentencia 93/2013, de
23 de abril de 2013, estimándolo parcialmente62
, aunque la declaración de
inconstitucionalidad no afecta a la adopción por parte de parejas homosexuales. Sobre
este asunto, y tras confirmar que la Comunidad Foral ostenta competencias para regular
la adopción, afirma el Tribunal que la cuestión quedó resuelta en la STC 198/2012, de 6
de noviembre, en la que se señala que el interés del menor “se tutela mediante el
escrutinio al que se somete a los eventuales adoptantes con independencia de su
orientación sexual” (FJ 12).
61
En opinión de José Javier Hualde, el precepto impugnado es inconstitucional por invadir la competencia exclusiva del Estado sobre la legislación civil, ya que el País Vasco nunca tuvo regulación de la adopción (HUALDE SÁNCHEZ, José Javier: “La adopción por parejas...” op. cit.
nota 52).
62 El Tribunal declara inconstitucionales los apartados de la Ley que imponen el régimen de las
parejas estables a las que cumplan determinados requisitos, como haber convivido “maritalmente” durante al menos un año. Tal imposición es, a juicio del Tribunal, contraria a las exigencias del libre desarrollo de la personalidad recogido en el art. 10.1 CE y se aleja “del régimen dispositivo que resultaría acorde a las características de las uniones de hecho” (STC 93/2013, de 23 de abril de 2013, FJ 9). La Sentencia cuenta con dos votos particulares; en el primero, Manuel Aragón Reyes, al que se adhiere Ramón Rodríguez Arribas, señala que debió declararse la inconstitucionalidad y nulidad de la totalidad de la Ley, al entender que la regulación por las Comunidades Autónomas de las parejas de hecho de forma análoga a la del matrimonio invade la competencia exclusiva del Estado sobre las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio (art. 149.1.8 CE). Por su parte, Juan José González Rivas muestra su disconformidad únicamente con lo relativo a la adopción y reitera su opinión expresada respecto a la STC 198/2012, de 6 de noviembre, afirmando que de los arts. 32 y 39 CE se deduce la imposibilidad de desarrollar una relación de filiación adoptiva por dos adoptantes del mismo sexo.
Gilbaja Cabrero - Orientación sexual y filiación. Especial referencia a la adopción
17
2.3. Adopción por matrimonios del mismo sexo
Desde la entrada en vigor de la Ley 13/2005, el matrimonio tiene los mismos
requisitos y efectos con independencia de que los cónyuges sean del mismo o de
diferente sexo (art. 44 CC), comprendiéndose entre tales efectos la posibilidad de ser
parte en procedimientos de adopción (apartado II de la exposición de motivos). Ello
implica que los matrimonios homosexuales pueden adoptar conjunta o sucesivamente y
uno de los cónyuges puede adoptar a los hijos del otro (art. 175.4 CC), aunque en la
adopción internacional, como se señaló más arriba, hay que estar a los requisitos que
establecen los países de origen de los menores en cuanto a los adoptantes. También en
la adopción nacional puede haber algún problema cuando, como señala Nicolás Pérez
Cánovas63
, los progenitores del adoptando se niegan a prestar su asentimiento por tener
prejuicios homófobos64
.
Junto con la utilización de la misma figura para la unión matrimonial entre personas
del mismo sexo y de diferente, la equiparación en lo relativo a la filiación fue el aspecto
más criticado por los sectores opuestos a la Ley 13/2005. Así, los más de cincuenta
Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso que interpusieron el recurso de
inconstitucionalidad contra la citada Ley consideran que la posibilidad de que los
cónyuges del mismo sexo adopten conjuntamente resulta contraria al mandato de
protección integral de los hijos (art. 39.2 CE), ya que, entienden, antepone la legitimación
u homologación de las relaciones homosexuales al interés del menor y a la idoneidad de
los adoptantes. Además, señalan que no hay una garantía mínima de certeza, en la
comunidad científica, sobre la convivencia del adoptado con una pareja homosexual.
Asimismo, opinan que existe una discriminación de las familias por razón de sexo en
relación con la protección de las madres prevista en el art. 39.2 CE (STC 198/2012, de 6
de noviembre, antecedente 1. e).
En respuesta a estas alegaciones, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia
198/2012, de 6 de noviembre, recuerda que matrimonio y familia son dos bienes
constitucionales diferentes (FJ 5) y que el interés del menor “se tutela en cada caso
concreto en función del escrutinio al que se somete a los eventuales adoptantes con
independencia de su orientación sexual, de modo que el deber de protección integral de
los hijos que se deriva del art. 39.2 CE no queda afectado por el hecho de que se
permita o se prohíba a las personas homosexuales adoptar”, pues “el ordenamiento
jurídico, que no reconoce un derecho fundamental a adoptar, prevé mecanismos
63
PÉREZ CÁNOVAS, Nicolás: “El matrimonio homosexual”, op. cit. nota 52.
64 El citado autor comenta la falta de acuerdo en la jurisprudencia sobre si el asentimiento es o
no vinculante para el juez, siendo mayoritarios los casos en que la adopción no se constituye sin tal asentimiento (PÉREZ CÁNOVAS, Nicolás: “El matrimonio homosexual”, op. cit. nota 52).
RGDC 17 (2013) 1-27 Iustel
18
suficientes [...] para garantizar la preservación del interés superior del menor en el
proceso de adopción” (FJ 12). Asimismo, cita la STC 176/2008, de 22 de diciembre (FJ
7), en la que el Tribunal señaló que, lo que “en modo alguno resulta constitucionalmente
admisible es presumir la existencia de un riesgo de alteración efectiva de la personalidad
del menor por el mero hecho de la orientación sexual de uno u otro de sus progenitores”.
Siguiendo esta argumentación, puede decirse que sería claramente discriminatoria la
exclusión de la adopción a un grupo social por su orientación sexual, exclusión que sólo
cabría, como afirma José Manuel de Torres Perea65
, si se demostrara científicamente un
perjuicio para el menor66
.
Otro de los argumentos utilizado por los sectores contrarios a la adopción por parejas
del mismo sexo es el principio adoptio imitatur naturam, afirmando que éste exige que los
menores tengan un padre y una madre, aludiendo a los roles diferenciados que,
entienden, corresponde a los progenitores según su sexo67
. Frente a este argumento,
cabe recordar que el ordenamiento jurídico permite la adopción por una sola persona y
prevé garantías suficientes para proteger el interés del menor.
III. LA FILIACIÓN NATURAL
1. La filiación natural: líneas generales
La filiación por naturaleza surge con el nacimiento y vincula al recién nacido con la
mujer que da a luz y, en su caso, otra persona (hombre o mujer), que puede estar o no
casada con la madre. En cuanto a la determinación de la filiación, debido a razones
biológicas existen ciertas previsiones legales diferenciadas para la mujer y el hombre.
Así, en nuestro ordenamiento jurídico, la maternidad queda determinada por el parto.
Esto significa que la mujer que da a luz será la madre del recién nacido, aunque la
fecundación se hubiera producido a partir de un óvulo de otra mujer. Tradicionalmente, la
65
DE TORRES PEREA, José Manuel: Interés del menor..., op. cit. nota 31.
66 Entre los estudios sobre la materia más conocidos se encuentran los de la Academia
Americana de Pediatría. Un análisis de estos estudios puede verse en FRÍAS NAVARRO, María Dolores: “Matrimonio y adopción por personas del mismo sexo: resultados de la investigación psicológica”, Matrimonio y adopción por personas del mismo sexo. Consejo General del Poder Judicial, 2005, pp.493-517.
67 Así, en opinión de José Méndez Pérez, “la normalidad de las cosas y su propia naturaleza y el
principio adoptio imitatur naturam imponen que las adopciones realizadas por dos personas lo sean por parejas formadas por un hombre y una mujer, que normalmente constituyan o estén en condiciones de constituir una familia, y de asumir, en el seno de la misma, el importante rol que al padre y a la madre, respectivamente, corresponde desempeñar frente a la descendencia [...]. [N]o deben adoptar, porque en nuestra opinión se conculcarían principios esenciales de Derecho natural, aquellas parejas a las que ni el orden legal permite contraer matrimonio entre sí, por no entrar en las previsiones del art. 32.1 CE, ni el orden biológico permite generar entre sí...” (MÉNDEZ PÉREZ, José: La adopción. Comentarios a la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas con jurisprudencia. Bosch, Barcelona, 2000).
Gilbaja Cabrero - Orientación sexual y filiación. Especial referencia a la adopción
19
filiación materna se ha considerado prácticamente indubitada, ya que es fácil probar que
una mujer ha dado a luz, aunque ello no implica la ausencia de cautelas para verificar
que el menor que se inscribe fue gestado y alumbrado por quien se registra como
madre68
. No obstante, es posible que la madre no quede determinada porque se
desconozca su identidad o porque se oponga a constar en el parte de nacimiento69
. La
fecundación que da lugar a la filiación por naturaleza puede ser natural o asistida.
2. Fecundación natural y orientación sexual
La fecundación natural puede derivar en una relación de filiación del recién nacido
con la madre y el padre biológicos o solamente con uno de ellos, más frecuentemente la
madre. Desde 2005, en el caso de las parejas de mujeres, es posible que la filiación
natural quede determinada, además de en relación con la mujer que da a luz, con la
pareja de ésta: se trata de la “filiación comaterna”.
En efecto, la Ley 13/2005 modifica el art. 148 de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre
el Registro Civil, añadiendo la mención a la filiación “materna” junto con la “paterna”, lo
que permite que el niño o niña nacido en el seno de una pareja de mujeres tenga, desde
su nacimiento, la filiación determinada respecto de su madre biológica y, además, la
pareja de ésta, por estar casadas o por la vía del reconocimiento70
. Posteriormente, la
Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa
al sexo de las personas, añade un apartado 3 al art. 7 de la Ley 14/2006, disponiendo
que “cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra
mujer, esta última podrá manifestar ante el Encargado del Registro Civil del domicilio
conyugal, que consiente en que cuando nazca el hijo de su cónyuge, se determine a su
favor la filiación respecto del nacido”. De este modo, se reconoce jurídicamente la
situación de hecho que vivirá el recién nacido, quien tendrá dos madres.
3. Fecundación asistida y orientación sexual
68
Así, el Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil, cita, entre los datos que deben constar en el parte de nacimiento, “menciones de identidad de la madre, indicando si es conocida de ciencia, propia o acreditada, y en este supuesto, documentos oficiales examinados o menciones de identidad de persona que afirme los datos” (art. 167). Además, prevé que el Encargado del Registro Civil exija el citado parte de nacimiento y, si no lo obtiene o es contradictorio a la información del declarante, compruebe el hecho del nacimiento por medio del Médico del Registro Civil. Tal comprobación se lleva a cabo “en virtud de la información de dos personas capaces que hayan asistido al parto o tengan noticia cierta de él” (art. 168).
69 Posibilidad prevista en el art. 167 del citado Decreto.
70 El art. 148 de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en su redacción dada por la
Ley 13/2005, dice que “la filiación paterna o materna constará en la inscripción de nacimiento a su margen, por referencia a la inscripción de matrimonio de los padres o por inscripción del reconocimiento”.
RGDC 17 (2013) 1-27 Iustel
20
En España se reguló por primera vez la reproducción asistida relativamente pronto.
Ya en 1988, la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción
asistida, se dice que, “desde el respeto a los derechos de la mujer a fundar su propia
familia en los términos que establecen los acuerdos y pactos internacionales garantes de
la igualdad de la mujer, la Ley debe eliminar cualquier límite que socave su voluntad de
procrear y constituir la forma de familia que considere libre y responsablemente”
(apartado III de la exposición de motivos). De acuerdo con ello, se prevé que toda mujer
que tenga al menos dieciocho años y plena capacidad de obrar pueda ser usuaria de las
técnicas de reproducción asistida (art. 6.1 Ley 35/1988). En la misma línea, la Ley
14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, vigente
actualmente, dispone que “toda mujer mayor de 18 años71
y con plena capacidad de
obrar podrá ser receptora o usuaria de las técnicas reguladas en esta Ley, siempre que
haya prestado su consentimiento escrito a su utilización de manera libre, consciente y
expresa”; además, subraya el legislador que “la mujer podrá ser usuaria o receptora de
las técnicas reguladas en esta Ley con independencia de su estado civil y orientación
sexual” (art. 6.1 Ley 14/2006).
La forma en que nuestro ordenamiento regula las técnicas de reproducción asistida
hace que pueda servirse de ellas una mujer sola, o bien una que tenga pareja, ya sea
otra mujer o un hombre, pero nunca podrá tratarse de dos hombres, ya que la filiación
queda determinada por el parto. La filiación de los hijos nacidos mediante estas técnicas
se rige por lo dispuesto en las Leyes civiles72
(art. 7.1 Ley 14/2006) y las particularidades
previstas por la Ley comentada. Así, si la mujer está casada con un hombre, “se
presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes
de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de
los cónyuges” (art. 116 CC); por ello se precisa el consentimiento de aquél para realizar
la fecundación73
(art. 6.3 Ley 14/2006); además, ninguno de los dos puede impugnar la
71
Aunque la Ley no fija edad máxima para someterse a las técnicas de reproducción asistida, la Sociedad Española de Fertilidad recomienda no aplicarlas a mujeres mayores de 50 años y las clínicas no suelen utilizarlas con mujeres que superan los 40 (GERMÁN ZURRIARÁIN, Roberto: “Técnicas de reproducción humana asistida: determinación legal de la filiación y usuarias en el Derecho comparado”, Cuadernos de Bioética, núm. XXII, 2011, pp. 201-214).
72 Dichas leyes son el Código civil y, en sus respectivos territorios, la Ley 25/2010, de 29 de julio,
del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, y Fuero Nuevo de Navarra (Ley Foral 5/1987, de 1 de abril).
73 Partiendo de que en el matrimonio se presupone la paternidad del marido, cuando los gametos
provienen de éste pero no dio su consentimiento para realizar la fecundación, prima la relación biológica sobre su voluntad del marido y su paternidad queda determinada legalmente sin posibilidad de impugnación. Cuando los gametos son de un donante anónimo y el marido no consintió en la fecundación puede impugnar la filiación matrimonial. En el caso de las parejas de hecho, no hay presunción de paternidad y ésta se determina por consentimiento previo a la fecundación, o por posterior reconocimiento o adopción del nacido (GERMÁN ZURRIARÁIN,
Gilbaja Cabrero - Orientación sexual y filiación. Especial referencia a la adopción
21
filiación matrimonial del hijo (art. 8.1 Ley 14/2006). Cuando la mujer gestante está
casada con otra mujer, no opera la presunción matrimonial de paternidad, aunque, según
se vio más arriba, ambas pueden constar como madres en la inscripción de nacimiento
(art. 7.3 Ley 14/2006).
En cuanto a las concretas técnicas de reproducción asistida aplicables, el legislador
de 2006 considera que, en ese momento, reúnen las condiciones de acreditación
científica y clínica tres de ellas74
: la “inseminación artificial”, la “fecundación in vitro e
inyección intracitoplásmica de espermatozoides con gametos propios o de donante y con
transferencia de preembriones”, y la “transferencia intratubárica de gametos”75
(art. 2.1 y
anexo de la Ley 14/2006).
La redacción de la Ley es algo confusa en lo relativo a la procedencia de los gametos,
pues parece dar a entender que la única opción es la donación anónima (art. 5 Ley
14/2006), cuando en la práctica es frecuente, en las parejas heterosexuales, que se
utilice el semen del marido o pareja de hecho, y los óvulos de la mujer o de una donante.
En cuanto a las parejas de dos mujeres, es habitual la “técnica ROPA” (recepción de
ovocitos de la pareja), mediante la cual una de las mujeres gesta el embrión creado con
los óvulos de su compañera. Lo que pretende subrayar el legislador es que la aportación
de gametos no es remunerada76
y que, exceptuando los casos en que los gametos
proceden de la mujer gestante y/o de su pareja, “la elección del donante de semen sólo
podrá realizarse por el equipo médico que aplica la técnica” (art. 6.5 Ley 14/2006).
Roberto: “Técnicas de reproducción...”, op. cit. nota 71). Para más detalles sobre la determinación
de la filiación, puede consultarse, entre otros trabajos, el de BARBER CÁRCAMO, Roncesvalles: “Reproducción asistida y determinación de la filiación”, Revista Electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de la Rioja, núm. 8, 2010, pp. 25-37.
74 Ello no excluye la aplicación de cualquier otra técnica, siempre que lo autorice la autoridad
sanitaria correspondiente, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (art. 2.2 Ley 14/2006).
75 Se entiende por fecundación asistida el empleo de métodos de manipulación de uno o ambos
gametos (óvulo y espermatozoide) para la consecución de un embarazo. En cuanto a las técnicas, la inseminación artificial, consiste en el depósito instrumental de semen en el aparato genital femenino, dentro del cual se produce la fecundación. Con la fecundación in vitro, la unión de los gametos se produce en el laboratorio y posteriormente se procede a implantar los preembriones en el útero. Una de las técnicas de fecundación in vitro es la inyección intracitoplásmica de espermatozoides que cita la Ley 14/2006, que consiste en la inyección directa del espermatozoide en el óvulo con una aguja microscópica. Por último, la transferencia intratubárica de gametos consiste en inyectar los gametos en las trompas de la mujer para que se produzca allí la fecundación (información proporcionada por Luis Miguel García Cárdaba, Licenciado en Medicina).
76 Aunque se puede fijar una compensación económica resarcitoria para compensar
“estrictamente las molestias físicas y los gastos de desplazamiento y laborales que se puedan derivar de la donación y no podrá suponer incentivo económico para ésta” (art. 5.3).
RGDC 17 (2013) 1-27 Iustel
22
La distinta procedencia de los óvulos hace que se hable de “múltiples
maternidades”77
. En este sentido, la exposición de motivos de la Ley 35/1988 decía que,
“desde una perspectiva biológica, la maternidad puede ser plena o no plena [...]; en la
maternidad biológica plena, la madre ha gestado al hijo con su propio óvulo; en la no
plena o parcial, la mujer solo aporta la gestación (maternidad de gestación), o su óvulo/s
(maternidad genética), pero no ambos [...]”, mientras que la paternidad solo es genética,
y que “se atribuye a la maternidad de gestación el mayor rango, por la estrecha relación
psicofísica con el futuro descendiente durante los nueve meses de embarazo”. Esta
última idea se ve reflejada en el art. 10.2 de la citada Ley, que dispone que “la filiación de
los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto” y mantiene
su redacción en la Ley 14/2006.
IV. DOS SUPUESTOS NO PREVISTOS EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL:
GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN Y PLURIPARENTALIDAD
Además de la fecundación, natural o asistida, y la adopción, existen en la práctica
vías distintas de crear una relación de filiación que no están previstas en nuestro
ordenamiento. Es el caso de la gestación por sustitución y la “pluriparentalidad”.
La gestación por sustitución78
consiste en “la gestación, con o sin precio, a cargo de
una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero” (art.
10.1 Ley 14/2006). Según el citado precepto, tal contrato será nulo de pleno Derecho, la
filiación materna se determina por el parto (art. 10.2) y queda a salvo la posible
reclamación de la paternidad respecto del padre biológico (art. 10.3). Como se verá a
continuación, este último apartado ha sido clave para poder inscribir en España las
relaciones de filiación surgidas por gestación por sustitución, siempre y cuando se den
ciertas circunstancias.
A la gestación por sustitución acuden tanto personas solteras como parejas, del
mismo o de diferente sexo, cuando desean tener descendencia biológica y les resulta
imposible, o simplemente cuando prefieren este método a la adopción. Al ser nulos este
tipo de acuerdos en España, quienes pretenden utilizar esta vía viajan a lugares donde
no se prohíben, como California y la India.
La referida técnica no está exenta de polémica. Quienes se oponen a la misma,
entienden que es contraria a la dignidad humana, supone la explotación de la mujer y
atenta contra su salud física y psíquica. Además, señalan que en numerosas ocasiones
77
ÁLVAREZ, Consuelo: “Múltiples maternidades y la insoportable levedad de la paternidad en reproducción humana asistida”, Revista de Antropología Social, núm. 15, 2006, pp. 411-455.
78 También se utilizan otras expresiones para referirse a este método, como gestación
subrogada, maternidad subrogada y, coloquialmente, madres de alquiler o vientres de alquiler.
Gilbaja Cabrero - Orientación sexual y filiación. Especial referencia a la adopción
23
el consentimiento de ésta es forzado por su situación económica. Sostienen también que
convierte al hijo en objeto de comercio, además del perjuicio que le causa la separación
de la madre. Quienes se muestran a favor de la gestación por sustitución, hablan del
derecho a procrear, por un lado, y de la libertad reproductiva de la mujer gestante, por
otro, afirmando que el argumento de la explotación es paternalista. En cuanto al interés
del menor, afirman que no se vulnera, ya que nace en una familia que lo deseó, y su
protección requiere el reconocimiento legal de esta técnica79
.
Los gametos pueden proceder de la mujer gestante, del o los futuros progenitores o
de donantes. Generalmente, quienes acuden a esta técnica aportan los gametos, para
tener una vinculación genética con los hijos. En el ámbito que nos ocupa, la gestación
por sustitución es bastante utilizada por hombres homosexuales, tanto individualmente
como en pareja, siendo uno de ellos el padre biológico, lo que permite el reconocimiento
de la filiación al llegar a España, como sucedió en la Resolución de la Dirección General
de los Registros y del Notariado (DGRN), de 18 de diciembre de 200980
, que permite
registrar a dos niños nacidos en California como hijos de una pareja española, teniendo
en cuenta el interés de los menores y que no hay perjuicio para el orden público, pues el
ordenamiento español permite determinar la filiación respecto de dos personas del
mismo sexo.
Destaca asimismo en esta materia la Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la
DGRN, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por
sustitución. La referida instrucción señala que el art. 10.3 de la Ley 14/2006 permite
atribuir la paternidad del nacido por los medios ordinarios previstos en la legislación,
puesto que prevé la reclamación de la paternidad por parte del hijo y la reclamación de la
filiación paterna por parte del padre biológico. Con el fin de proteger el interés superior
del menor y otros intereses presentes en los supuestos de gestación por sustitución,
especialmente los de las mujeres gestantes, la DGRN establece unos criterios para
inscribir en el Registro Civil español a los nacidos en el extranjero mediante esta técnica.
Así, se requiere la presentación, ante el Encargado del Registro Civil, de una resolución
judicial del Tribunal competente en el país de nacimiento del menor, que acredite el
cumplimiento de los requisitos del contrato según su ordenamiento, además de como la
protección de los intereses del menor y de la mujer, comprobando la plena capacidad de
ésta y la validez de su consentimiento, y que no hay simulación en el contrato para
79
Los argumentos pueden verse desarrollados en LAMM, Eleonora: “Gestación por sustitución. Realidad y Derecho”, InDret, Revista para el análisis del Derecho, núm. 3, 2012.
80
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200903/10/sociedad/20090310elpepusoc_1_Pes_ PDF.pdf, consultado el 15/07/2013.
RGDC 17 (2013) 1-27 Iustel
24
encubrir el tráfico de menores. La citada resolución judicial se reconocerá en España con
arreglo a las normas de Derecho internacional.
Finalmente, en cuanto a la “pluriparentalidad”, se entiende por tal el proyecto parental
de más de dos personas. Suele tener lugar cuando una pareja homosexual se pone en
contacto con una persona de diferente sexo con el fin de concebir un hijo y con la idea
de criarlo conjuntamente o, al menos, mantener una relación cercana. También se da el
caso de una pareja de mujeres y otra de hombres que llegan a un acuerdo de este tipo.
Se trata de situaciones que, aunque ajenas al Derecho, pueden darse en la vida
cotidiana y mantenerse siempre que persista la voluntad de las partes. En caso de
conflicto, se acudirá a las reglas generales de determinación de la filiación, aunque es
posible cierto reconocimiento de la relación de hecho en beneficio del interés del menor,
como se hizo en el asunto resuelto por el Tribunal de Casación irlandés el 10 de
diciembre de 2009, donde se reconoció un derecho de visita al padre biológico del hijo
de dos mujeres unidas en pareja registrada81
.
V. CONCLUSIONES
Como se ha visto, hoy en día nuestro ordenamiento jurídico permite crear y reconocer
relaciones de filiación en las que hay un sólo progenitor, independientemente de su
orientación sexual, o hay dos del mismo o de diferente sexo, estén o no casados. Así, es
posible la adopción individual o en pareja, así como la utilización de las técnicas de
reproducción asistida por cualquier mujer mayor de edad, pudiendo determinarse la
maternidad respecto de la compañera de la madre gestante.
No obstante, las dificultades para las personas de orientación no heterosexual
persisten en algunas situaciones, como en la adopción en el seno de las parejas de
hecho, donde la redacción de la Ley puede dar lugar a interpretaciones excluyentes.
Además, es prácticamente imposible que dos personas del mismo sexo adopten
conjuntamente a un menor extranjero, pues la mayor parte de los países de origen lo
impiden.
A pesar de ello, los avances frente a la discriminación han sido considerables en los
últimos años, tanto a nivel legislativo como social, y son cada vez más los países que
siguen esta línea. Asimismo, es apreciable la evolución de instituciones como el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos en lo relativo a la protección contra la discriminación
basada en la orientación sexual.
81
QUIÑONES ESCÁMEZ, Ana: “Conjugalité, parenté et parentalité : la famille homosexuelle en Droit espagnol comparé”, BOUVIER DE RUBIA, Emmanuelle y VOINNESSON, Aliette: Homoparentalité?: approche comparative. Societé de Législation Comparée, 2012, pp. 41-78.
Gilbaja Cabrero - Orientación sexual y filiación. Especial referencia a la adopción
25
Por último, en cuanto a los supuestos no previstos en nuestro ordenamiento, es
destacable cómo se ha apreciado la necesidad de reconocer en cierta medida la
gestación por sustitución, para otorgar protección a los menores nacidos por esta vía,
aunque el asunto no carece de complejidad, pues junto con el interés del menor se
encuentra el de la mujer gestante. Sobre la pluriparentalidad poco puede decirse aún,
dado el escaso número de resoluciones.
VI. BIBLIOGRAFÍA
ALBALADEJO, Manuel: Manual de Derecho Civil IV: Derecho de familia. Edisofer,
Madrid, 2008, 11ª ed.
ÁLVAREZ, Consuelo: “Múltiples maternidades y la insoportable levedad de la
paternidad en reproducción humana asistida”, Revista de Antropología Social, núm. 15,
2006, pp. 411-455.
BARBER CÁRCAMO, Roncesvalles: “Reproducción asistida y determinación de la
filiación”, Revista Electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de la
Rioja, núm. 8, 2010, pp. 25-37.
BRIOSO DÍAZ, Pilar: La constitución de la adopción en Derecho internacional privado.
Ministerio de Asuntos Sociales, Centro de Publicaciones, Madrid 1990.
COCA PAYERAS, Miguel: “Adopción”, Enciclopedia jurídica básica. Civitas, Madrid,
1994, pp. 351-353.
DE TORRES PEREA, José Manuel: Interés del menor y Derecho de familia. Una
perspectiva multidisciplinar. Iustel, Madrid, 2008.
DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio: Sistema de Derecho Civil. Volumen IV:
Derecho de familia. Derecho de sucesiones. Tecnos, Madrid, 2006, 10ª ed.
DONOSO, Silvia: “Generando nuevas formas de familia: La familia lésbica”,
OrientacioneS, Revista de Homosexualidades, núm. 4, 2002, pp. 67-82.
FELIÚ REY, Manuel Ignacio: “El artículo 179 del Código Civil como manifestación de
los principios de protección al menor y «adoptio imitatur naturam»“, Diario La Ley, 1989,
p. 1091.
FRÍAS NAVARRO, María Dolores: “Matrimonio y adopción por personas del mismo
sexo: resultados de la investigación psicológica”, Matrimonio y adopción por personas del
mismo sexo. Consejo General del Poder Judicial, 2005, pp.493-517.
GARRIGA GORINA, Margarita: La adopción y el derecho a conocer la filiación de
origen. Un estudio legislativo y jurisprudencial. Aranzadi, Pamplona, 2000.
GERMÁN ZURRIARÁIN, Roberto: “Técnicas de reproducción humana asistida:
determinación legal de la filiación y usuarias en el Derecho comparado”, Cuadernos de
Bioética, núm. XXII, 2011, pp. 201-214.
RGDC 17 (2013) 1-27 Iustel
26
GUTIÉRREZ SANTIAGO, Pilar: Constitución de la adopción: declaraciones
relevantes. Aranzadi, Elcano (Navarra), 2000.
GUZMÁN PECES, Montserrat: La adopción internacional: guía para adoptantes,
mediadores y juristas. La Ley, Madrid, 2007.
HUALDE SÁNCHEZ, José Javier: “La adopción por parejas del mismo sexo”,
Matrimonio y adopción por personas del mismo sexo. Consejo General del Poder
Judicial, 2005, pp. 269-316.
LAMM, Eleonora: “Gestación por sustitución. Realidad y Derecho”, InDret, Revista
para el análisis del Derecho, núm. 3, 2012.
MATA DE ANTONIO, José María: “Parejas de hecho ¿equiparación o discriminación?
(Análisis de la normativa autonómica)”, Acciones e investigaciones sociales, núm. 14,
feb. 2002, pp. 183-251.
MÉNDEZ PÉREZ, José: La adopción. Comentarios a la legislación del Estado y de
las Comunidades Autónomas con jurisprudencia. Bosch, Barcelona, 2000.
MORA MATEO, José Enrique: “La adopción”, LLEDÓ YAGÜE, Francisco (dir.): La
Filiación: su régimen jurídico e incidencia de la genética en la determinación de la
filiación. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1994, pp. 209-246.
OCÓN DOMINGO, José: “Reflexiones en torno a la adopción por parejas
homosexuales”, Cuadernos de trabajo social, núm. 15, 2002, pp. 93-108.
OLTRA JARQUE, Mònica: “Cambios legislativos. Situación actual y repercusión en
las nuevas formas de familia”, Seminario Consejo de la Juventud del Principado de
Asturies: “Nuevos modelos de familia, nuevas fórmulas en las relaciones, Gijón, 20 y 21
de mayo de 2005 (http://www.felgtb.org/rs/1264/d112d6ad-54ec-438b-9358-
4483f9e98868/265/filename/cambios-legislativos-situacion-actual-y-repercusion-en-las-
nuevas-formas-de-familia-monica-oltra.pdf, consultado el 15/07/2013).
PÉREZ CÁNOVAS, Nicolás: “El matrimonio homosexual”, Actualidad civil, núm. 20,
La Ley, 2005.
PÉREZ CÁNOVAS, Nicolás: Homosexualidad. Homosexuales y uniones
homosexuales en el Derecho español. Comares, Granada, 1996.
PÉREZ UREÑA, Antonio Alberto: Uniones de hecho: estudio práctico de sus efectos
civiles. Edisofer, Madrid, 2000.
ROCA TRÍAS, Encarna: “Famílies homosexuals: matrimoni, adopció i acolliment de
menors”, Revista Jurídica de Catalunya, Barcelona, 2006, any CV, núm. 1, pp. 9-40.
SOLÉ RESINA, Judith: “Adopción y parejas homosexuales”, Matrimonio y adopción
por personas del mismo sexo. Consejo General del Poder Judicial, 2005, pp. 209-219.
VALLÉS AMORES, María Luisa: La adopción, exigencias subjetivas y su
problemática actual. Dykinson, Madrid, 2004.
Gilbaja Cabrero - Orientación sexual y filiación. Especial referencia a la adopción
27
Páginas web:
en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_by_country_or_territory
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200903/10/sociedad/20090310el
pepusoc_1_Pes_PDF.pdf
http://www.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100/1131977375020/_/_/_
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/adopciones