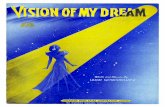Mito y Política: el caso de Hugo Chávez en Venezuela
Transcript of Mito y Política: el caso de Hugo Chávez en Venezuela
Sumario
1. Introducción: importancia las ideas-fuerza en tanto que mitos
2. Naturaleza y funciones de los mitos políticos
3. Los mitos políticos como patologías y como armas letales
4. Pragmatismo y sincretismo ideológico en el pensamiento mítico de Hugo Chávez
5. El mito de Bolívar
6. El mito de la Revolución Bolivariana
7. La visión mesiánica: “el Reino de Dios en la Tierra”
8. La visión militar: guerra y holismo estatal y social
9. Caudillaje carismático y aclamación popular
10. Una “utopía revolucionaria” ¿realizable?
11. Los instrumentos de la ingeniería utópica
12. Conclusiones
REFERENCIAS
2
1. Introducción: importancia las ideas-fuerza en tanto que
mitos
Hugo Chávez se ha jactado de lo importantes que siempre
han sido las ideologías en su proyecto político. Pero se
trata de un tipo de ideologías que ha ido desarrollando
totalmente subordinadas a su voluntad personal e individual,
cambiando su contenido de acuerdo a lo que ha creído que era,
en cada momento, lo más conveniente para conquistar y
conservar el poder. De modo que, si bien el contenido de su
pensamiento político ha sufrido algunos importantes cambios,
para ir incorporando nuevos temas que podían contribuir al
éxito de su empresa política, ha mantenido, en lo esencial,
tanto su función como su forma, como un conjunto de ideas-fuerza
(que así es como Chávez gusta llamar a lo que son mitos
políticos), capaces de movilizar a la gente, y con un notable
menosprecio por sus contenidos propiamente teóricos y
racionales. De manera que, cualquiera que aspire a entender
el pensamiento político de Chávez, deberá empezar por tratar
de comprender —como vamos a tratar de hacer en este ensayo—
el papel fundamental que en dicho pensamiento han jugado y
juegan los mitos políticos.
Con evidente pragmatismo Chávez ha proclamado, en varias
ocasiones, que las ideas no le interesan por su valor
3
teórico, sino por su utilidad practica para la lucha
política. Según sus palabras, “la ideología para mi es un
conjunto de ideas que mueven a acción práctica, ideas-fuerzas”
(entrevista de Blanco (1998), p. 399, subrayado mío). De
manera que para Chávez, lo importante de un sistema
ideológico es “que sea capaz de motorizar, de mover fuerzas
sociales, si no, no hay ideologías” (Idem,, id., p. 358).
Se trata de un modo de pensar que guarda extraordinaria
semejanza con las ideas que sobre los mitos políticos desarrolló,
a principios del siglo XX, Georges Sorel. Al decir esto no
pretendo sugerir que Chávez haya sufrido la influencia
directa de este escritor francés, al que nunca nombra y al
que probablemente no conoce, pero no se puede descartar
alguna influencia indirecta, quizá a través del teórico
peruano José Carlos Mariátegui o de alguno de los seguidores
de éste.
En atención a tales componentes míticos, estamos en
presencia, no de una teoría política en sentido estricto,
sino de una especie de religión secular popular. Por
consiguiente, sería un grave error que, desconociendo este
carácter, nos limitásemos a criticar ese pensamiento desde un
punto de vista teórico, señalando sus muchas debilidades
factuales (en cuanto contiene hechos falsos o
simplificaciones abusivas de la realidad) o por sus
inconsistencias lógicas o teóricas (como la falta de
coherencia o incluso las contradicciones entre sus diferentes
4
partes), que en ocasiones lo hacen llegar al ridículo. Es
preciso que, más allá de una crítica puramente
intelectualista o teórica, mostremos el significado y la
funcionalidad de los mitos políticos.
Afortunadamente, para dicha tarea contamos en Venezuela
con la obra de nuestro maestro, Manuel García-Pelayo, quien,
además de haber aclarado las diferencias existentes entre el
pensamiento político mítico y el pensamiento político
racional, investigó los diferentes arquetipos míticos
utilizados a lo largo de la historia para explicar y
justificar la división de la sociedad en clases y las
distintas formas de gobierno; y examinó el interesante
proceso histórico por el cual, partiendo de una época de
predominio del pensamiento político mítico, se llegó a otra
en la que ha prevalecido el pensamiento político racional.
Pero, además, García-Pelayo subrayó que el estudio de la
mentalidad mítica debería ser de gran interés para el
politólogo que se preocupa de la época actual, pues, de
alguna manera, el mito, lejos de haber desaparecido, forma
parte permanente también del presente: “No creo que el estudio de los mitos políticos tenga sólo uninterés histórico, sino que, por el contrario, estimo que con mayoro menor patencia, manifiesto o soterrado, en formas simples ocomplejas, el mito está siempre presente o a punto de irrumpir comouna fuerza movilizadora de la acción política”1.
1 García-Pelayo (1981), p. 10. Sobre los mitos políticos, además de esaobra, se debe consultar (1968a) (1968b).
5
De manera que el maestro siempre insistió en la
importancia que tienen, aun en el presente, las formas
irracionales de integración política, como son, además de los
mitos, los símbolos o el caudillaje.
En los análisis que siguen, además de varias ideas de
García-Pelayo, me valdré de las desarrolladas por los dos
autores que pueden considerarse como clásicos en la materia:
me refiero a G. Sorel [1908] (1976), quien es el iniciador y
defensor del uso del mito político, en el siglo XX; y al
gran crítico de ese uso y de su abuso, que es E. Cassirer
(1947). Con respecto a otras obras más recientes, aunque
abundan investigaciones de gran calidad sobre los mitos desde
el punto de vista antropológico o literario, así como sobre
algunos mitos históricos concretos, son escasos los estudios
valiosos desde el punto de vista peculiar y característico de
la Ciencia Política2.
2. Naturaleza y funciones de los mitos políticos
Frente a la acepción vulgar, según la cual los mitos son
narraciones falsas o ficticias o relatos fabulosos, partimos
de la concepción de Sorel, según la cual de los mitos
políticos no se puede decir que sean verdaderos o falsos, ya
que simplemente no son decidibles en esos términos, pues a
diferencia de las proposiciones teóricas, propias de las
2 Mencionaré dos: Tudor (1972) y Flood (1996)
6
ciencias, cuya verdad o falsedad es susceptible de
contrastación mediante el uso de la experiencia y de la
lógica, el pensamiento mítico no contiene conocimientos sobre
objetos reales, sino que se caracteriza por creencias, en el
sentido de hechos subjetivos o estados de alma individuales,
que no pueden ser sometidos a contrastación mediante
argumentos lógicos o comprobaciones empíricas. Frente al
pensamiento propiamente teórico, que se expresa por medio de
conceptos racionales que tienen como referencia realidades
objetivas, el pensamiento mítico lo hace a través de imágenes
o símbolos no racionales, que son expresión de sentimientos,
emociones, pasiones o creencias subjetivas. Como dice Sorel,
los mitos revolucionaros “no son descripciones de cosas sino
expresiones de voluntades” (Sorel (1976), p. 85). Y si la
función del conocimiento teórico es proporcionar
conocimientos acerca de la realidad, la función del mito
político es llamar a la unión y al combate de todos los
creyentes contra el enemigo común, de manera que su papel es
crear “un estado de ánimo épico”3.
Resulta, así, que se puede utilizar e, incluso, es
posible crear un mito con fines políticos, con plena
conciencia de que es falso. En Benito Mussolini (que con
razón reivindicó a Sorel como su padre espiritual y, a la
vez, fue calificado por éste como “genio de la política”)
podemos encontrar la cínica confesión de la creación de un
3 Isaiah Berlin, “Prefacio”, en Sorel (1976), p. 38.
7
mito por su utilidad política, con plena conciencia de su
falta de verdad:
“Hemos creado nuestro mito. El mito es una fe, es una pasión. No esnecesario que sea una realidad. Es una realidad por el hecho que esun impulso, que es una esperanza, que es fe y que es valor. Nuestromito es la nación, nuestro mito es la grandeza de la nación. Y aeste mito, a esta grandeza que nosotros queremos convertir en unacompleta realidad, subordinamos todo lo demás”4.
Pero una actitud semejante podemos hallarlas en otros
creadores y manipuladores consciente de mitos políticos, como
es el caso, entre nosotros, de Hugo Chávez (vide Infra, p. 16).
Cassirer ha analizado el cambio de función del lenguaje
que ocurre cuando intervienen los mitos políticos.
Simplificando las cosas, podemos decir que las palabras
pueden cumplir dos funciones, según que su empleo sea
semántico o sea mágico. De acuerdo a su empleo semántico las
palabras sirven para describir cosas o relaciones entre las
cosas; pero, de acuerdo a su empleo mágico —que es el que
predomina abrumadoramente en las sociedades llamadas
primitivas— la función de las palabras es tratar de producir
efectos y cambiar el curso de la naturaleza (Cassirer (1947),
p. 334). Con los mitos políticos, creados en el mundo
contemporáneo, se produce una trasmutación de los valores del
lenguaje y una transformación del mismo, para darle un
sentido distinto a la que parecía ser la dirección general de
4 “Noi abismo creato il nostro mito. Il mito è una fede, è una passione. Non è necessario che siauna realtà. E una realtà nel fatto che è un pungolo, che è una speranza, che è fede, che è coraggio.Il nostro mito è la nazione, il nostro mito è la grandezza della nazione! E a questo mito, a questagrandezza, che noi vogliamo tradurre in una realtà completa, noi subordiniamo tutto il resto(Mussolini [1922] 1956, p. 457).
8
la evolución moderna, pues ahora lo que se pretende
principalmente mediante las palabras es tratar de cambiar las
actitudes y el comportamiento de las personas a las que van
dirigidas. Para ello,
“palabras que antes se usaban con sentido descriptivo, lógico osemántico, se emplean ahora como palabras mágicas, destinadas aproducir ciertos efectos y a estimular determinadas reacciones.Nuestras palabras comunes están cargadas de significados; peroestas palabras de nuevo cuño están cargadas de sentimientos ypasiones violentas” (Cassirer, Ob. cit., p. 335)
Con las “palabras de nuevo cuño”, Cassirer se está
refiriendo a las creadas en la Alemania de su tiempo por la
mitología nazi5, pero un fenómeno análogo puede ocurrir
cuando impera cualquier otro mito político. Como veremos,
también el chavismo venezolano ha creado todo un nuevo
vocabulario o ha intentado dotar de nuevo contenido
valorativo a palabras que tradicionalmente tenían un uso
puramente descriptivo6.
Ocurre que los términos usados en el discurso mítico
llegan a perder casi todo su contenido descriptivo —aunque
pueden conservar la apariencia de que lo mantienen—, pues
5 Para más información sobre la Lingua tertii imperii, el lenguaje totalitariodel III Reich, se consultará el análisis pionero, basado en una multitudde fuentes (discursos de Adolf Hitler o de Joseph Goebbels, periódicos,libros y folletos, conversaciones, etc.) recogido en el diarioclandestino escrito entre 1993 y1945 por el filólogo judío VictorKlemperer (1996), destituido de su cátedra universitaria en Dresde. 6 Tanto es así, que entre nosotros hay quien ha considerado necesarioescribir un nuevo Diccionario que recoja esas novedades. Me refiero a Sanz(2004), pero, aunque la idea es interesante, se trata de un libroexclusivamente apologético de Chávez y de una obra carente de espíritucrítico y sin profesionalismo filológico.
9
sirven, sobre todo, para expresar un sentimiento puramente
subjetivo de aprobación o de rechazo por parte de quienes los
utilizan, que, sin embargo, tratan de presentarse como si
estuvieran describiendo una cualidad objetiva de la realidad,
con la pretensión de incitar a que se produzca una actitud
semejante por parte de quienes les escuchan y a moverles a la
consiguiente acción política.
Palabras que originalmente, además de un significado
valorativo, podrían tener un claro significado descriptivo,
pueden llegar a perder totalmente este último para
convertirse en términos de un puro elogio o para el puro
vituperio. Para poner un destacado ejemplo, veamos lo ha
ocurrido entre nosotros con el término puntofijismo. Durante
muchos años este término se utilizó en Venezuela para
referirse al régimen democrático que se inicia a partir de
1958. Su uso implica una sinécdoque, pues para designar el
sistema político total se utiliza el nombre de una de sus
partes (el conjunto de pactos, acuerdos y arreglos entre
élites diversas de los cuales el prototipo fue el llamado
Pacto de Punto Fijo). Pero para buena parte de los chavistas, la
palabra puntofijismo pierde todo significado descriptivo, y se
convierte en un término que simplemente expresa un
sentimiento de condena y reprobación política7.
7 Así, la periodista Luisiana Colomine, en una entrevista (Diario ELUNIVERSAL. Caracas, jueves 10 de febrero, 2000) a Luís Miquilena, cuandoéste era el mentor político e intelectual reconocido por Chávez y lasegunda autoridad del Movimiento Va República, ante la pregunta: “¿Qué esel puntofijismo para usted?”, respondió:
10
Al desarrollar la teoría de los mitos, y referirse con
tal término a las creencias de los revolucionarios (como eran
en aquel momento el socialismo, la revolución o, sobre todo, la
huelga general), y no a una realidad empírica, Sorel quiso
proteger dichas creencias, poniéndolas a salvo de toda
refutación8; pues, al igual que ocurre con las convicciones
religiosas, los mitos, así entendidos, se vuelven
invulnerables: no son susceptibles de ser destruidos por una
crítica racional. En efecto, cuando entramos en el terreno de
los mitos, nos dice Sorel, estamos prescindiendo de toda
discusión y refutación intelectualista, basada en la razón.
Debemos, por tanto, “dejar de lado todos los procedimientos de discusión que soncorrientes entre los políticos, los sociólogos o las personaspropensas a la ciencia práctica. Puede otorgarse a los adversariostodo aquello que se esfuerzan en demostrar, sin reducir, en maneraalguna, el vigor de la tesis que ellos creen que pueden refutar;poco importa que la huelga general [y lo mismo podríamos decir decualquier otro mito político] sea una realidad parcial o solamente el fruto de laimaginación popular” (Sorel (1976), pp. 185-186).
De modo que al usar esas categorías míticas (revolución,
socialismo, bolivarianismo o la que sea), a lo que nos
estamos refiriendo —en realidad, lo único que importa— es a
“Es esa línea de corrupción y de podredumbre. Hacer casas, teneruna vida que no se corresponda con lo que el individuo gana, serladrón, inmoral, aprovecharse de la gente, tener ventajismo frentea los demás, no aplicar la ley, el tráfico de influencia”.
Con lo que el término puntofijismo pierde gran parte de su contenidodescriptivo, para referirse fundamentalmente a un gobierno que condenamospor alguna de las muchas posibles formas de corrupción o de ilegalidad ensu ejercicio.8 “[C]uando nos situamos en ese terreno de los mitos, estamos a cubierto de toda refutación”. Sorel (1976), p. 88.
11
“cuáles son las representaciones que actúan sobre ellos [los
revolucionarios] y sus compañeros del modo más eficaz” (Sorel
(1976), p. 186).
3. Los mitos políticos como patologías y como armas letales
El uso de los mitos en la vida política contemporánea es
muy censurable, no necesariamente por ser expresión de
emociones o sentimientos, que en cuanto tales son
inobjetables e imprescindibles, sino porque constituyen
alarmantes patologías políticas, al menos por dos razones.
En primer lugar, porque suponen la involución del
pensamiento occidental, tal como se venía desarrollando a
partir del Renacimiento, que se basaba en el supuesto de que
los hombres eran libres y responsables para elegir entre
varias posibilidades políticas que se abrían ante ellos, y
que cuando elegían lo hacían por motivos inteligibles para sí
y para los otros, pues al tomar esa decisión estaban abiertos
a ser persuadidos mediante el uso de argumentos racionales.
Pero la intervención del mito en la vida política moderna, va
a significar que el hombre abandona la elección racional,
renunciando a su libertad y a su responsabilidad política,
para dejarse arrastrar por sentimientos, emociones o
pasiones.
Pero, en segundo lugar, los mitos políticos frecuentemente
son producto de una manipulación, pues, como vamos a ver, se
12
puede y se suelen fabricar tales mitos a la medida de las
masas a las que van dirigidos, para ejercer sobre ellas una
influencia éticamente inadmisible, pues es independiente de
que sean ficticios o falsos. Thomas Mann, a través del
narrador de su novela Doctor Faustus, consideraba la obra de
Georges Sorel, Reflexiones sobre la Violencia (publicada en 1908), en
atención a su tratamiento del mito político, como ”el libro
capital de nuestra época”, por ser ”adivinación y profecía”
de una nueva era caracterizada por la regresión de los
valores políticos tradicionales de Occidente, en la que la
discusión racional entre los partidos resultará totalmente
fuera de lugar, pues en adelante las masas se alimentarán con
ficciones míticas susceptibles de desencadenar y estimular
las “energías políticas a modo de gritos de guerra”. De modo
que, de acuerdo a la profecía de Sorel, en adelante la
argumentación racional iba a ser sustituida por“[e]l mito político, o mejor dicho, el mito fabricado a la medidade las masas, la fábula, el desvarío, la divagación, como futurosvehículos de acción política […] que para ser fructífera ycreadora, no necesitaba tener nada que ver con la verdad, la razóno las ciencias” (Mann (1961), p. 579).
Aunque los mitos políticos contemporáneos tiene ciertos
rasgos comunes con los mitos de los pueblos primitivos
estudiados por los antropólogos, hay una importante
diferencia entre ambos. Estos últimos son, en general,
fenómenos de creación inconsciente y colectiva (aunque puede
haber un personaje, él mismo mítico, al que se puede atribuir
el relato original). En cambio, los mitos políticos
13
contemporáneos son el producto de la elaboración consciente y
deliberada de uno o varios autores, muchas veces
identificables, con el propósito de conquistar o conservar el
poder. Según Cassirer,
“Siempre se ha descrito el mito como resultado de una actividadinconsciente y como un producto libre de la imaginación. Pero aquí[en el caso de los mitos políticos contemporáneos] nos encontramoscon un mito elaborado de acuerdo con un plan. Los nuevos mitospolíticos no surgen libremente, no son frutos silvestres de unaimaginación exuberante. Son cosas artificiales, fabricadas porartífices muy expertos y habilidosos. Le ha tocado al siglo XX,nuestra gran época técnica, desarrollar una nueva técnica del mito.Como consecuencia de ello, los mitos pueden ser manufacturados enel mismo sentido y según los mismos métodos que cualquier otra armamoderna, igual que ametralladoras o cañones” (Cassirer (1947), pp.333-334).
De acuerdo a Cassirer, los nuevos mitos políticos son
creaciones artificiales fabricadas por individuos concretos,
conforme a un plan, que se han convertido en armas que sirven
para la dominación de los pueblos, aunque a menudo pretenden
ser para su liberación. Frente a los auténticos mitos
tradicionales que dominaban a los hombres, pues eran, por así
decirlo, atrapados por ellos, los nuevos mitos políticos son
elaboración consciente y deliberada de uno o varios autores,
muchas veces identificables, con el propósito de conquistar o
conservar el poder. Pero aunque se puede hablar de la
existencia de “una nueva técnica del mito”, los que se
aprovechan de ella no gozan de una libertad total para
crearlos de la nada usando simplemente su talento y
imaginación. Para que sean eficaces, los mitos tienen que
prender en las masas, atraparlas, para lo cual tienen que
14
basarse en elementos ya existentes en la mentalidad popular.
El talento del promotor y explotador del mito consiste en ser
capaz de captar en el alma popular los componentes capaces de
seducir a las masas, para impulsarlos, fomentarlos e incluso
desarrollarlos, adaptándolos a sus necesidades. Es evidente
que todo el talento de manipulación de Hitler y de Rosenberg
no hubieran bastado si en la psiquis del pueblo alemán no
hubieran existido, desde mucho antes, los sentimientos
conscientes e inconscientes de la superioridad de la raza
aria y del antisemitismo. De manera análoga, el
bolivarianismo, manipulado por los distintos gobernantes
venezolanos, desde Guzmán hasta Chávez, no hubiera podido
tener éxito si previamente no fuera un mito realmente
popular, que los políticos han sabido usar y manipular9.
Para quienes no aceptamos el relativismo de alguna
corrientes filosóficas posmodernas, para las cuales la
distinción entre verdad y falsedad, desde un punto de vista
racionalista, ha dejado de tener sentido, continúa plenamente
vigente la cuestión de, hasta qué punto los utilizadores y
manipuladores de los mitos políticos pueden creer
sinceramente en su veracidad. No faltan quienes sostienen que
el hecho de manipular conscientemente los mitos con fines
políticos no supone, necesariamente, una falta de sinceridad
9 Existen excelentes obras de nuestros historiadores políticos sobre lautilización del mito de Bolívar (vide Infra, nota 15), pero son muy escasoslos estudios, desde el punto de vista antropológico, del bolivarianismoen el imaginario popular. Véase, Salas (1987, 2001).
15
o doblez por parte del manipulador, por lo que sería injusto
acusarle de ser un cínico. En realidad, habría que examinar,
caso por caso, hasta qué punto nos encontramos ante una
situación de fingimiento, análoga a lo que se dice de ciertos
buenos actores, que mientras actúan se identifican totalmente
con el personaje al que representan, hasta el punto que son
capaces de sentir realmente con él sus penas y gozar de sus
alegrías, como si fueran reales; o si nos encontramos, más
bien, con una situación de doble personalidad (trastorno
disociativo del yo), explicable por los psiquiatras, según la
cual, la persona alternaría momentos de lucidez, durante los
cuales sería consciente de la falsedad del mito, con otros
momentos —especialmente cuando está en contacto afectivo con
la muchedumbre de sus seguidores—, en los que participa con
ellos de sus creencias míticas.
4. Pragmatismo y sincretismo ideológicoen el pensamiento mítico de Chávez
Al analizar el pensamiento político de Hugo Chávez hay
que empezar por señalar que no estamos ante una verdadera
teoría política, en el sentido de un sistema coherente de
ideas, sino de la utilización oportunista y pragmática de
ciertas ideas reducidas a unos cuantos temas, entre los
cuales no hay coherencia teórica o lógica, y que son en gran
medida mitos. En el pensamiento mítico de Hugo Chávez aparecen
yuxtapuestos, como en un tótum revolútum o —si se prefiere
utilizar la expresión venezolana— como en un arroz con mango,
16
distintos componentes, entre los cuales no existe ninguna
cohesión de orden lógico o teórico, pero sí afectiva. Se
trata de un discurso en que las palabras tienen un contenido
más emotivo que descriptivo, y en el que el ensamblaje entre
las ideas no responde a una coherencia lógica o teórica, pero
sí a una coherencia afectiva. Esta característica no es
exclusiva del pensamiento de Chávez, pues guarda asombrosa
semejanza con otras formas conocidas de pensamiento mítico
del siglo XX, aunque se diferencia de ellas en cuanto a su
contenido10.
Si el pensamiento de Chávez integrara un verdadero
sistema teórico, es evidente que no toleraría que sus
distintos componentes fueran contradictorios, pues el sistema
se autodestruiría lógicamente, pero cuando se trata del
pensamiento mítico el principio de contradicción no
constituye un obstáculo para su operación. Por el contrario,
el hecho de que reúna diferentes temas e ideas
contradictorias desde el punto de vista intelectual, hace
posible activar y despertar las energías de masas humanas
heterogéneas, pero que, sin embargo, actúan coherentemente en
el plano de la motivaciones. Aquí lo que importa no es la
compatibilidad lógica de las ideas, pues estamos más bien en
el dominio de la energía, de manera que lo que sería
contradictorio desde el punto de vista teórico, puede servir
para la movilización simultánea de las energías de quienes,
10 Véase, sobre dicha semejanza, Monnerot (1989), pp. 570-580.
17
desde un punto de vista racional, mantienen ideas opuestas
(Monnerot, Ibidem. id.).
La misma idea fue expuesta por Cassirer, según el cual,
en general, los mitos se presentan como conjuntos cuyos
diversos componentes no están sistematizados sino amalgamados
y confusos. Pueden parecer un puro caos, una mera masa
informe de ideas incoherentes, a cuyo ensamblaje resulta
difícil buscar razones, como ocurre en el pensamiento
político de Chávez. Pues, como dice Cassirer, a propósito de
los mitos,“Su sustrato real no es de pensamiento sino de sentimiento, el mitoy la religión primitiva no son, en modo alguno, enteramenteincoherentes, no se hallan desprovistos de «sentido» o razón; perosu coherencia depende en mucho mayor grado de la unidad desentimiento que de reglas lógicas” (Cassirer (1965), p. 126)
De modo que, como vamos a ver, en Chávez, se trata de un
discurso que, en gran parte está dirigido especialmente a
ejercer su efecto sobre las zonas motivadoras del ser humano,
de manera análoga a los efectos que produce la música, y no
sobre los mecanismos utilizados para los razonamientos y las
demostraciones lógicas y matemáticas. En él las
contradicciones lógicas no importan, si es capaz de crear “un
estado de ánimo épico”, de crear un vínculo sentimental entre
los diversos creyentes que se oponen a un enemigo común.
Pese al reconocimiento verbal de Chávez de la
importancia de las ideologías políticas, él mismo se declara
ser un hombre de acción, más que un pensador: ”yo no soy un
pensador que va a generar una doctrina original, nueva. No.
18
Prefiero hacer” (entrevista de Blanco (1989), p. 79). Y no
debe sorprendernos que profese un absoluto desprecio por el
saber propiamente teórico, de modo que confiesa, con un
descarnado pragmatismo, que lo que le interesa de las ideas
políticas es su utilidad práctica en la lucha por el poder.
Según Chávez, “la ideología para mi es un conjunto de ideas
que mueven a acción práctica, ideas-fuerza” (Ibidem, p. 399,
subrayado mío, J.C.R.)11. De manera que lo importante en un
sistema ideológico es “que sea capaz de motorizar, de mover
fuerzas sociales, si no, no hay ideologías” (Ibidem, p. 358).
Pues de poco sirven grandes ideas si son inútiles (Ibidem,
p. 400).
Ya en los primeros años, cuando Chávez y sus compañeros
militares iniciaban la construcción de su movimiento,
decidieron que era necesario superar la “desideologización”
por la que atravesaba la política venezolana12. Convencidos,
además, de que el “buscar modelos en otras latitudes para
importarlos y tratar de implantarlos de nuestra sociedad”,
llevaba a que nuestros pueblos se apartasen cada vez más de
sus raíces históricas y a su abandono de la política,
decidieron buscar inspiraciones en nuestras tradiciones. Por
eso —dice Chávez— “nos hemos atrevido a invocar un modelo11 Aquí, el concepto de idea-fuerza está usado en una acepción vulgar, muycomún en la literatura periodística, y no en su acepción originaltécnico-filosófica, creada por el filósofo francés Alfred Fouillée, alque Chávez nunca nombra y al que probablemente no conoce.12 Se referían al creciente pragmatismo y abandono de sus ideologías queocurre, a partir de la segunda década del régimen democrático, sobre todoen los dos principales partidos políticos, AD y COPEI,
19
autóctono y enraizado en lo más profundo de nuestro origen, y
en el subconsciente histórico del ser nacional” (Ibidem, p.
91). Se trataba del llamado “árbol de las tres raíces” (Simón
Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora), pues pensaban
que a partir de tales pensadores se podía comenzar a definir
una ideología de “lo autóctono”, ya que “las tres líneas de
pensamiento convergen y producen una resultante perfectamente
compatible con el carácter social venezolano y
latinoamericano” (Ibidem, p. 97), que proporcionarían las
“ideas-fuerzas” que requerimos, y actuarían como “motores
revolucionarios” para transformar el país (Ibidem, p. 401).
Pero, las tres personalidades nombradas no son las
únicas fuentes posibles, pues el “árbol de las tres raíces”
hay que interpretarlo como una metáfora que se puede ir
enriqueciendo, y que permite un sincretismo prácticamente sin
límites. Así, ha dicho Chávez:
del marxismo hay que beber, del planteamiento liberal, delestructuralismo hay que beber, de muchas corrientes. Delcristianismo hay que beber, de los pensadores clásicos de laantigüedad. Son fuentes. Cuando nosotros hablamos de estas tresfiguras, hablamos de tres raíces (Ibidem, pp. 74-75)
De modo que, si alguien quiere incluir entre las fuentes
ideológicas a Francisco Miranda, o al cacique Guaicaipuro, o
incluso a un cantante popular contemporáneo, como Alí
Primera, las puertas del chavismo están abiertas, pues para
Chávez “no hay una intención excluyente” (Ibidem, pp. 74-75).
Pero no hay que engañarse: el chavismo ha mostrado gran
amplitud y tolerancia para cualquier pensamiento, siempre que
20
parta de la aceptación del “proyecto revolucionario
bolivariano”, tal como Chávez lo define. Así, por ejemplo,
puede acoger en su seno lo mismo la religiosidad popular,
tanto de la iglesia católica (preferentemente en alguna de
las versiones de la teología de la liberación), como de las
iglesias evangélicas protestantes, sin excluir las prácticas
de brujería de origen africano o indígena, como el culto a
María Lionza y al negro Felipe, así como el indigenismo y el
ecologismo radical. De lo que puede resultar las más extrañas
amalgamas ideológicas13.
Pero hay más. Chávez, cómo revolucionario, confiesa que
está dispuesto a aceptar las ideas y experiencias de
cualquier país, tendencia o época histórica que puedan ser
útiles para sus fines: ideas “de la derecha, de la izquierda,
de las ruinas ideológicas de estos viejos sistemas
capitalistas o comunistas [….]” (Ibidem, p. 295), incluyendo
las de “ese militarismo con nuevo signo y que hace dos
décadas trató de imponerse y implantarse en América Latina”
(Ibidem, p., 71), con lo cual se está refiriendo a los
“militarismos populistas”, como el de Velasco Alvarado en el
Perú, o el de Torrijos en Panamá. No le importa que tal
heterogeneidad de ideas implique contradicciones desde el
13 Así un conocido ideólogo del chavismo, Carlos Lanz Rodríguez, ha podidodescribir su pensamiento así: “Soy gramsciano desde el punto de vistafilosófico y mis ideas son un compromiso de la teología de la liberación,el marxismo, el bolivarianismo, la indianidad y el cimarronismo”. (SegúnPedro Llorens/Alfredo Meza, “Programa educativo del chavismo: Ideólogo deMinEducación se inspira en Bolívar, Marx y Gramsci”. Diario EL NACIONAL, 27de agosto de 2000).
21
punto de vista teórico: “Todos los pensamiento
revolucionarios serán bienvenidos, aceptando que tengan
contradicciones entre sí, pero bienvenido el pensamiento que
se oriente a la revolución necesaria en este momento para
Venezuela” (Ibidem, p. 85). Y en un pasaje, en el que muestra
su total desprecio hacia la teoría, Chávez dice:
“¿Contradicciones, incoherencias? Sí, pero creo que, así como
dijo un jefe del Pentágono, en los Estados Unidos: ése es un
hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta “ (Ibidem, p.
400)14.
5. El mito de Bolívar
De los tres pensadores que formaban originalmente el
“árbol de las tres raíces” no voy a detenerme en Simón
Rodríguez ni en Ezequiel Zamora, por varias razones. Simón
Rodríguez es un pensador interesante, aunque nada fácil, del
cual lo único que saben la casi la totalidad de los
venezolanos, es que fue el maestro del Libertador y que se
preocupó mucho por la educación de los niños pobres e
indígenas de América. De su complejo pensamiento lo único que
parece haber utilizado el chavismo es su conocido adagio: “O
inventamos o erramos”, con lo cual se refería a la necesidad
de que los pueblos de América desarrollen un conocimiento
14 En realidad Chávez se está refiriendo a un famoso dicho sobre eldictador de la República Dominicana Rafael Leónidas Trujillo, atribuido aCordell Hull, Secretario de Estado de los Estados Unidos (1933-1944): “Hemay be a son-of-a-bitch, but he is our son-of-a-bitch”.
22
propio, imprescindible para hacer frente a los problemas que
les son peculiares, pero que en ningún caso significaba, como
parecen creer sus modernos propagandistas, que rechazase los
conocimientos universales ni que otorgase una especie de
carta blanca a la improvisación y el aventurerismo. En cuanto
a Ezequiel Zamora, se trata de un general de la guerra
federal que Venezuela sufrió durante el siglo XIX, en el que
algún historiador comunista ha querido ver un precursor del
socialismo y una versión venezolana de Emiliano Zapata. Pero
Zamora, pese a sus indiscutidos méritos militares, no es
ningún pensador y su única obra intelectual se limita a
algunas proclamas y arengas muy primitivas, de manera que
sólo se han podido recuperar de él algunas consignas de
escasísimo valor teórico, como por ejemplo: “Viva la libertad, viva el
pueblo soberano, elección popular, horror a la oligarquía, tierras y hombres
libres”.
La primera y más poderosa fuente ideológica para Chávez
es el pensamiento de Simón Bolívar. Todos quienes saben algo
de Venezuela conocen el culto, a veces rayano a la idolatría,
que en el país se ha rendido al Padre de la Patria, y varios
de nuestros más destacados historiadores han estudiado en
profundidad el “mito de Bolívar”15 . Pero, aunque parezca
mentira, con Chávez la exaltación del Libertador aumenta
hasta bordear el ridículo, llegándose, por un capricho del
15 Sobre todo y antes que todos Carrera Damas (1969; 1986, Caps. 4, 6 y 7;2001).
23
Presidente. a cambiar el nombre tradicional del país, que ha
pasado a designarse como “República Bolivariana de
Venezuela”16. Además de la glorificación de Bolívar, mediante
la identificación de su nombre y los derivados del mismo con
Venezuela y con la venezolanidad, Chávez y sus seguidores han
tratado de equiparar el chavismo con el bolivarianismo (y por
tanto con la venezolanidad), con lo cual parecería que se
pretende excluir de la patria a los no chavistas.
Sin embargo, pese a la vehemencia con que ha tratado de
exaltar en todas formas el nombre de Bolívar, parecería que
Chávez, al menos en ocasiones, es consciente de las
limitaciones de tal figura histórica, pues en una
conversación más privada ha afirmado:
“No somos una sociedad bolivariana que anda exaltando el mito deBolívar. Quizá por nuestra misma formación militar del estudio dela historia, del fenómeno de la historia, Bolívar no es paranosotros un santo” (entrevista de Blanco (1998), p. 353).
Además, está al tanto del uso interesado que de tal
figura han hecho los tendencias políticas más reaccionarias
de Venezuela y ha declarado expresamente que su intención es
que “ese mito de Bolívar” no sirva para “seguir explotando al
16 Debe recordarse que el cambio de nombre figuraba en el Proyecto deConstitución que Chávez presentó a la Asamblea Constituyente, en la cualhabía una aplastante mayoría de sus partidarios. Sin embargo, talpropuesta, que había sido objeto de un abrumador rechazo de los másdiversos sectores del país, no fue aceptada por la Asamblea de mayoríachavista, pues sólo pudo obtener dos o tres votos a favor. IndignadoChávez por tal rechazo, que se produjo cuando se encontraba ausente delpaís, a su regreso obligó a una segunda votación en la que impuso a suspartidarios su voluntad, de manera que ahora el cambio nombre fueaprobado con todos los votos chavistas a favor, sin que se molestaran enexplicar las razones por la abrupta mudanza de opinión.
24
pueblo, sino para transformarlo” (Ibidem, id.). Confiesa que un
paso importante de la revolución ha sido “lograr sembrar el
concepto bolivariano en el alma de un pueblo hasta tal punto
que los oligarcas que antes se llamaban bolivarianos ahora no
se quieren llamar así. Ellos habían secuestrado a Bolívar,
ahora Bolívar es del pueblo. Yo creo que —repito— ese es un
paso importantísimo” (entrevista de Harnecker 2003, p. 126, §
292)
En todo caso, es evidente que Chávez no se preocupa por
las cuestiones históricas o de índole teórica, tales como
cuál era el verdadero pensamiento de Bolívar, pues como lo ha
reconocido en más de una ocasión lo que le interesan son las
ideas-fuerzas, capaces de mover los hombres a la acción, a la
manera de los mitos de Sorel. Aquí no podemos detenernos a
examinar los numerosos casos de manipulación y
tergiversación, por parte de Chávez, de diversos aspectos del
pensamiento de Bolívar, de acuerdo a sus propósitos
políticos17, pero el siguiente ejemplo, que nos relata el
propio Chávez, es suficientemente ilustrativo. Es sabido que
Bolívar defendió la igualdad jurídica o igualdad formal, a la
que llama igualdad ficticia, frente a la desigualdades reales
(físicas, morales, etc.) de los hombres (en el Discurso de
Angostura, v. gr.), y jamás pretendió que estas últimas pudieran
ser eliminadas. Pero, según relata Chávez, cuando estaba
17 Pueden verse numerosos ejemplos de tal manipulación y tergiversación, en mi ensayo, Rey (2005), especialmente pp. 169-177.
25
preparando a sus oficiales para la insurrección del 4 de
febrero de 1992, en vísperas de la misma, utilizo un pasaje
conocido de ese Discurso, en el que Bolívar defiende la
igualdad formal o igualdad puramente ficticia y legal, para
hacerles creer que el Libertador estaba propugnando la
necesidad de que el gobierno suprimiera las desigualdades naturales y
sociales, por medio de políticas del Estado y mediante leyes.
De modo que —ha dicho Chávez— en vísperas del intento de
golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, “al preparar la
insurrección buscando la igualdad, lo usé [el pasaje ya citado
del Discurso de Angostura] como un arma para decirle a los
oficiales que Bolívar planeaba la igualdad. Creo que todo es
válido hoy en día para buscar la igualdad“ (entrevista de Blanco
(1998), p. 97. Los subrayados míos, J.C.R.).
6. El mito de la Revolución Bolivariana
La Historia, la Sociología y la Ciencia Política
intentan proporcionarnos, desde sus respectivas perspectivas,
definiciones de lo que es una revolución, por medio de
conceptos y de descripciones de ciertos cambios que se
producen en el mundo real; pero también existe una definición
mítica de ese término, que se basa en las intenciones, fines
proclamados o sueños de quienes se dicen revolucionarios, y
que utilizan, en vez de conceptos, representaciones de
naturaleza religiosa o escatológica. Cuando esto ocurre, el
término revolución pierde su sentido descriptivo y se convierte
26
en una palabra mágica (Cassirer), en un mito (Sorel) o en una
idea-fuerza (Chávez).
Desde el punto de vista mítico, la revolución se puede
concebir como un acto o una serie de actos, por medio de los
cuales se produce un cambio total y radical en el estado de
cosas existente, y que introduce un nuevo principio vital en
la historia, pues supone la eliminación definitiva no de éste
o de aquel mal particular, sino de todo mal de una manera
integral y hasta sus últimas raíces. De acuerdo con una
visión milenarista, se trata de un proceso de salvación o
liberación total, obra de un verdadero Mesías, capaz de
asegurar, después de una lucha titánica y descomunal contra
las fuerzas del mal, la instauración del “Reino de Dios en la
Tierra”. A este “modelo” mítico responden, en lo sustancial,
muchos ejemplos históricos, incluyendo el de Hugo Chávez18.
Chávez siempre ha concebido su revolución como un cambio
total, que supone mucho más que la conquista de todos lo
poderes del Estado e, incluso, va más allá de un cambio de
Constitución. Ya en vísperas de las primeras elecciones
presidenciales, en las que fue el ganador, utilizaba un
concepto integral de revolución (que probablemente no era muy
distinto del que tenía como militar conspirador). Según sus
palabras, mediante ella se iba a producir un cambio radical y
total del modelo político, económico, social, etc., que
18 Pueden verse otros muchos ejemplos históricos, en M. García-Pelayo, ”Elreino feliz de los tiempos finales”, en Las mitos políticos, pp. 64-110.
27
abarcaría todas las dimensiones de la vida del país, y que
entrañaría, además, una revolución moral y cultural
(entrevista con Blanco (1998), p. 115). Y a medida que Chávez
se ha consolidado en el poder ha ido desarrollado un proyecto
muy ambicioso, que ha sido denominado “la utopia
revolucionaria realizable”, que se propone culminar con la
creación de un “hombre nuevo”, fruto de la revolución
educativa que está en marcha19. Este “hombre nuevo”, es un
ente verdaderamente mítico, adornado con toda clase de
virtudes, pues será un ser comunitario, generoso,
cooperativo, solidario e igualitario, que despreciará las
riquezas, y que sustituirá al hombre actual que está en gran
parte corrompido, por ser el producto del puntofijismo y del
capitalismo, que lo ha hecho individualista, egoísta,
competitivo, desigual y ávido de riquezas. Cuando tal
sustitución se realice plenamente, la revolución será ya
irreversible.
Pero Chávez se ha jactado frecuentemente de que la suya
es una “revolución pacífica” (y añade de inmediato: “pero
armada”), con lo cual, además de alejarse de los estereotipos
de otras revoluciones, a las que el uso de la violencia las
hace especialmente condenables, parecería indicar que en
realidad no estamos ante un verdadero mito, pues la idea
mítica de revolución no puede prescindir del uso de la
19 Sobre la importancia que se atribuye a la revolución educativa en la construcción de la utopia posible, véase mi ensayo, Rey (2001).
28
violencia, que le es consustancial, pues consiste en una
lucha dramática, de carácter metafísico, entre los poderes
totalmente opuestos del bien y del mal, que entran
inevitablemente en conflicto hasta que uno de ello destruya
al otro. Pero, aunque es cierto que Chávez llegó a la
Presidencia por los votos de los ciudadanos, y no por la
violencia, esto no significa que haya reanuncia a su uso en
el futuro, ni que no la haya utilizado en el pasado, tanto
para intentar conquistar el poder, como ya desde el gobierno,
aunque en una escala más reducida que otras revoluciones
conocidas. En todo caso, conviene recordar que cuando Chávez
salió de la cárcel, tras el fracaso de su intento de golpe de
Estado, si bien decidió utilizar la vía electoral como la
táctica para llegar a la Presidencia, mantuvo, incluso
entonces, una clara conciencia y disposición sobre la
posibilidad de utilizar de nuevo la violencia armada como
medio de conquistar, mantener y desarrollar el poder. Así, en
vísperas de las elecciones de 1998, dijo que, si bien era
cierto que la decisión de participar en las elecciones había
significado la sustitución de la guerra armada por la guerra
meramente política, sin embargo:
“no sabemos si más adelante pasaremos a la guerra armadanuevamente”. [En todo caso] “el Movimiento [MBR-200] en sí, debetener la posibilidad de hacerlo, debe tener en su esencia, en suscomponentes, en su planes, en sus precisiones y en su escenario esaposibilidad [de guerra armada], debe ser capaz de preverla y dehacerla, bien sea en fase de un proceso hacia el poder, o bien seaen el proceso de control del poder o incluso después de haberllegado a ese control” (Blanco, Ibidem, pp. 344-345).
29
Y ya como Presidente, Chávez ha repetido una y otra vez, que
aunque la revolución pretende ser pacífica, está armada. Es
más, no ha dudado en usar dichas armas contra quienes se
oponen a la revolución. Pues para Chávez, su revolución, a
diferencia de las clásicas revoluciones que se han dado en
América Latina, es un proceso continuo y progresivo, que se desarrolla
indefinidamente en el tiempo. Utilizando la expresión de Trostsky
ha dicho que se trata de una “Revolución permanente”, en la cual
el poder constituyente originario —esto es, el poder
revolucionario— esta permanentemente activo (Rey 2007).
Este poder constituyente originario es un nuevo mito, que no
tiene nada que con la concepción que sobre el mismo han
desarrollado los constitucionalista clásicos. Pues para
éstos, el poder constituyente pertenece a todo el pueblo, en
tanto que soberano, que sólo actúa ocasionalmente, por cortos
periodos y en forma preferentemente institucionalizada,
cuando se consulta su opinión sobre una nueva Constitución,
por medio de un referéndum, o cuando tiene que elegir una
Asamblea Constituyente, en la que delega la elaboración de
una nueva Carta Magna. Pero, una vez que el mismo pueblo
aprueba la Constitución, el poder constituyente originario
cesa en sus funciones y entra en una especie de hibernación,
para que a partir de entonces sólo actúen los poderes
constituidos, conforme a la Constitución y las leyes. Pero,
según Chávez, ese mítico poder constituyente originario, que
se supone permanentemente activado, no corresponde a todo el
30
pueblo sino que coincide con las masas chavistas, de manera
que lo ha identificado en el pasado con los círculos bolivarianos
o, más recientemente, con los consejos comunales (vid Infra, pp. 39
y 41), o incluso con las turbas que se manifiestan a su
favor en la calle o que lo aclaman en los mítines políticos.
De manera que las masas chavistas, como poder constituyente
originario, o los distintos poderes constituidos, por su
mandato, pueden aplicar la violencia revolucionaria, al
margen de la legalidad formal, sin división de poderes, ni
ningún tipo de control institucional, contra los enemigos
recalcitrantes de la revolución, que encarnan el Mal y deben
ser aniquilados.
No es esta la oportunidad para que intentemos seguir el
desarrollo del mito de la Revolución hasta sus episodios más
recientes. Contentémonos con recordar que la visión
inequívocamente mítica que ha desarrollado Chávez respecto a
ella, le ha llevado a declarar, con aparente resignación, su
disposición a aceptar ejercer, durante los años que sean
necesarios, el papel que la Providencia y el pueblo
venezolano le ha asignado, como el único Mesías capaz de
llevarla a término.
7. La visión mesiánica: “el Reino de Dios en la Tierra”
En el mito de la revolución de Chávez también están
presentes yuxtapuestos componentes milenaristas, propios de
31
un mesianismo que pretende ser cristiano. Pero es curiosa la
utilización política, por parte de Chávez, de la religión
cristiana. En su entrevista con Blanco, en1998, Chávez se
preguntaba a sí mismo acerca de sus creencias religiosas, y
daba una respuesta inmediata y contundente: “¿Soy cristiano?
No, no conozco la teoría cristiana ni la practico”
(entrevista de Blanco (1998), p. 398). Pero poco tiempo
después, a partir del inicio de su campaña electoral a la
Presidencia y, especialmente, después de su triunfo en la
misma, Chávez empezó a pregonar un fervoroso catolicismo y a
predicar la paz y un fervoroso amor hacia sus semejantes, que
se debía, según confesión propia, a ese espíritu religioso.
Las repetidas y a veces exageradas manifestaciones del amor a
todos sus semejantes, que —según repite de vez en cuanto—
inspiran toda su vida, no le impide desatar con frecuencia su
ira contra sus enemigos políticos, a quienes considera
encarnación de todos los males, y a ejercer frente a ellos la
violencia, proclamando como su justificación que Cristo no
había venido a este mundo a traer la paz sino la guerra y a
luchar por la justicia; y a comparar sus bruscos choques con
la jerarquía de la Iglesia Católica, con Jesucristo cuando
usó un látigo para expulsar a los mercaderes del templo. De
modo que las frecuentes violencias de Chávez se justificarían
por estar al servicio de un proyecto político que asume un
carácter verdaderamente mesiánico, pues significa la
implantación del Reino de Dios en este mundo, en función del
32
cual se justifican incluso las muertes. Así, por ejemplo, en
un discurso en la Universidad de Buenos Aires, el 19 de
agosto de 2003 decía: Bienaventurados los pobres, dijo Cristo, porque de ellos es elReino de los Cielos, el Reino de los Cielos pero aquí en la Tierra,no allá en otro mundo, no, el mundo es éste, en eso comparto latesis de la teología de la liberación, tenemos que liberarnos aquí,no creo por supuesto en ese cuento que algunos católicos inmoraleshicieron correr por América para justificar la esclavitud, ledecían a los esclavos algunos sacerdotes católicos que no importaque sean esclavos, no, ese fue tu destino, Dios quiso que fuerasesclavo, pero como eres esclavo aquí en el otro mundo serás libre yese que te explota, el rico, aquí es rico pero en el otro mundo vapara el infierno. Esa tesis no la cree nadie, el Reino de Dios estáaquí en la Tierra, la liberación es aquí en este mundo y para esofue que vino Cristo a este mundo.
Y hablando a una multitud de sus partidarios, el 13 de
Octubre de 2003, terminaba diciendo que el camino de los
revolucionarios bolivarianos “es el camino que señalo Jesús
de Nazaret. El camino, el Reino de los cielos pero en la
tierra, el camino de la vida”; y les arengaba a continuar
adelante: “a la lucha, a la batalla, a la ofensiva y a la
victoria, que es nuestro camino y es nuestro destino”.
Se trata de un extraño cristianismo bastante heterodoxo,
pues sus repetidas advertencias de que mediante su revolución
va a instaurar el “Reino de Dios en la Tierra”20, están en
20 Una de las últimas y más solemnes declaraciones ese mismo sentido,aparece en el “Proyecto de exposición de motivos” del Anteproyecto para la1era. Reforma constitucional propuesta por el Presidente Hugo Chávez, (Agosto 2007) (quecomo se recordará, fue rechazado en referéndum por el pueblo,) en la quese dice que la revolución bolivariana se propone, como estrategiapolítica, “la construcción del Reino de Dios en la Tierra” (Proyecto deReforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.Despacho del Presidente. Miraflores, 15 de agosto de 2007, p. 40, de unafotocopia del original).
33
contra del Jesucristo de los Evangelios, que rechazó
rotundamente el mesianismo político, pues el reino que
anunciaba no tenía carácter político, ya que se trataba de
una renovación religiosa y moral. La heterodoxia de Chávez
resalta en el siguiente episodio. Cuando en una entrevista
alguien le preguntó sobre los muertos que se produjeron en el
intento de golpe de Estado de 1992, Chávez confesó : “tengo
en mi conciencia esas vidas […] porque yo soy muy católico y
más cristiano todavía”. Pero añadió que, como cristiano, su
creencia era que “la muerte será absorbida por la victoria,
como dice la Biblia: la victoria de estos proyectos
[revolucionarios] absorberá esas muertes, se justificará, no
serán muertes” (entrevista de Dieterich (2001), p. 72). Se
entiende, pues es un lugar común de la mitología
revolucionaria, la afirmación de que las muertes de quienes
participan en una rebelión se justifica por el triunfo final
de la causa. Pero no se comprende que, desde un punto de
vista cristiano, pueda decirse lo mismo de las víctimas que
murieron inocentemente por la acción de los golpistas. La
afirmación de que tales muertos pueden justificarse según la
Biblia, sólo se explica por la ignorancia de Chávez en
materia de cristianismo (confesada en la entrevista de
Blanco), unida al desparpajo con que acostumbra a hablar
sobre todo lo divino y humano. Pero queda una duda, que surge
por la discrepancia entre su primitiva afirmación de que no
era cristiano y las posteriores aseveraciones de serlo y aun
34
con fervor. Los más indulgentes piensan que se puede explicar
por una sincera conversión religiosa que se ha producido
recientemente; pero no faltan otros que tratan de explicarlo
como un puro maquiavelismo, pues creen que se trata de un
cambio sólo aparente, fruto de la sensibilidad que muestra
Chávez hacia las ideas-fuerzas que pueden ser útiles a su
proyecto revolucionario.
Fruto de su evolución ideológica más reciente, cuando a
partir de 2005 Chávez declara su conversión al socialismo, es
la aberrante amalgama en la que presenta a Judas como el
primer capitalista y como la encarnación de ese sistema, en
tanto que Cristo sería el primer socialista de la historia, y
el prototipo y arquetipo de ese espíritu socialista21. Pero
además, como manifestación del mito del antisionismo, en su
versión más tradicional, posible legado de su antiguo mentor
Norberto Ceresole, Judas encarna tanto al capitalismo como al
espíritu del pueblo judío, que se ha desarrollado
enriqueciéndose a costa de la explotación y el engaño de la
humanidad.
21 Existen muchas referencias sobre el particular. La primera que heencontrado se produce en el Primer Encuentro Latinoamericano de EmpresasRecuperadas, en Caracas, en Octubre de 2005, cuando después de decir que“el capitalismo es el camino al infierno”, afirmó que "Cristo fue elprimer socialista de nuestra era y Judas fue el primer capitalista denuestra era. Allí están el socialismo y el capitalismo personalizados enCristo y en Judas”. Vuelve a insistir en la misma idea al mes siguiente,en su Discurso en Mar del Plata, durante la III Cumbre de los Pueblos. Yun año más tarde, la noche del 16 de septiembre de 2006, la repite en unaMesa Redonda de la Televisión Cubana.
35
8. La visión militar: guerra y holismo estatal y social
Chávez no sólo usa constantemente imágenes y términos
militares, sino que piensa y actúa con categorías militares
que se van a amalgamar, sin mayores dificultades, con los
otros elementos míticos presentes en su pensamiento. De esta
fusión nace la manera en que va a percibir la realidad
sociopolítica, como un conflicto o guerra entre dos enemigos
irreconciliablemente enfrentados en los que cada parte trata
de destruir a su contrario. Como hemos visto, es propio de la
percepción mítica, la visión dramática de la realidad como
enfrentamiento o lucha inevitable entre dos potencias que
encarnan respectivamente el Bien y el Mal. Se trata de una
visión próxima a la de algunos destacado pensadores
políticos, como Carl Schmitt, que para la formación militar
de Chávez resulta sumamente atractiva.
Chávez confiesa que su visión militar le ha ayudado
mucho en la política: “durante años estuve pensando y
actuando [en política] en función de lo que es un combate. Me
siento un combatiente en la guerra política” (entrevista de
Dieterich (2001), p. 91). Partiendo de la conocida definición
de la guerra de Clausewitz (la guerra no es sino la continuación de la
actividad política por otros medios), que en realidad se refería a la
política exterior, Chávez —como lo habían hecho antes que él
Lenin y Mao Tsetung—, la va a aplicar también a la política
interior. De manera que la política se concibe, en forma que
36
nos recuerda a Carl Schmitt, como una oposición
irreconciliable amigo-enemigo.
Pero al mismo tiempo, frente a esta concepción de la
realidad política actual, Chávez parte de una visión holista o
totalista de la organización ideal del Estado y la sociedad,
según la cual ambos deben ser totalmente homogéneos, bajo una
sola unidad superior de propósitos y de acción, sin que se
admita la existencia de disensiones o conflictos internos,
considerados como procesos patológicos, resultados de la
existencia de intereses particulares contradictorios, que son
inadmisibles y que hay que eliminar. Se trata de una visión
que rechaza el pluralismo social o cultural y que propugna un
totalitarismo. Esta visión política propia de Chávez, que era
nueva en un país como Venezuela, donde desde 1958 se había
llegado a concebir las relaciones políticas en términos de
negociaciones, conciliación y acuerdos entre intereses
diversos y como la expresión de un pluralismo político y
social (aunque, ciertamente, cada vez más restringido a unas
élites), va a producir, un gran impacto y conmoción del que
todavía no se han repuesto ni los políticos profesionales
tradicionales ni gran parte de la población.
En realidad, el pensamiento militar de Chávez más que
inspirarse en Clausewitz, se asemeja a otro general prusiano,
Erick von Ludendorff, quien probablemente es una de sus
fuentes de inspiración, que a partir de la primera de la
primera guerra mundial, teorizó sobre la guerra total, y
37
teniendo en cuenta las necesidades de movilización total que la
misma exigía, planteó la necesidad de un cambio en el
pensamiento político y militar, que iba a justificar la
instauración de un Estado totalitario, en el cual es
fundamental que la integración política se fundamente en una
cohesión psíquica, basada en creencia míticas22. Invirtiendo
la idea clásica de Clausewitz, según el cual la dirección y
el punto de vista militar debían estar subordinados a la
dirección y punto de vista políticos, Ludendorf llega a la
conclusión de que el nuevo tipo de guerra total exige todo lo
contrario: que la dirección militar, el comandante en jefe,
asuma la suprema conducción del Estado. La guerra total,
significa, entre otras cosas, la participación de toda la
nación en el esfuerzo bélico, la adaptación del sistema
económico y social a los requerimientos de la guerra y la
necesidad de fortalecer la unidad moral y la cohesión
psíquica del conjunto de la población; y si la preparación
que se exige para todo ello ha de ser permanente y anterior
al inicio mismo del conflicto, entonces es necesario que se
instaure un nuevo tipo de Estado, distinto del tradicional
democrático-liberal, que puede ser llamado Estado total o
totalista. En realidad lo que propugnó Ludendorff fue una política
total, que en muchos de sus rasgos está prefigurado el futuro
22 El libro, traducido al castellano, a partir de una versión francesa,por una conocida editorial argentina (Ludendorff 1964), alcanzó grandifusión y acogida entre los militares latinoamericanos, y concretamentelos venezolanos, a partir de mediado de la década de los 60, pues fue muyvendido en nuestras Academias militares.
38
Estado totalitario. En la política total, defendida por
Ludendorff, todos los poderes (militares, políticos,
económicos, o de cualquier género) están concentrados en el
comandante en jefe, quien decide sobre todos los aspectos de
la vida estatal y debe ser obedecido sin reservas. Como dice
Ludendorff en el último Capítulo VII de su libro, el
comandante en jefe sólo puede contar consigo mismo, esta
obligado a permanecer en soledad, (Chávez ha usado palabras
muy semejantes para referirse a la función de comande en jefe
que el desempeña en Venezuela), y por dignos e inteligentes
que puedan ser los hombres que le rodean, nadie puede tratar
de interferir en el curso interno de sus pensamientos. En él
se encarna el mito del superhombre, no tanto por sus
conocimientos (aunque se supone que debe controlar todos los
dominios de la posible acción estatal), sino por su carácter
que exige cualidades extraordinarias.
Según Ludendorff, en la guerra total, en la que participa
toda la Nación, el pueblo y el Ejército se fusionan hasta
hacerse uno (otro de los ideales propugnados por Chávez).
Pero la unidad no es el resultado de la simple coerción
mediante el uso de medidas mecánicas. Sin duda que se trata
de un Estado con grandes poderes coactivos y capaz de
aplicarlos sin vacilaciones contra los disidentes y los
miembros corrompidos de la comunidad, pero lo que más
interesa, según el general alemán, era lograr una unidad
espiritual en torno a una ideología fuertemente emocional y
39
movilizadora. Se trata de producir una cohesión psíquica de
toda la población, para la cual Ludendorff toma como ejemplo
al pueblo japonés, gracias a la creencia religiosa, que le
proporciona el shintoismo, sobre la divinidad del emperador.
Para el caso del pueblo alemán debe ser la religión de la
raza aria. Aunque lo ideal es que dicha unidad espiritual sea
el producto de una fe de tipo religioso, el Estado debe usar
todos los instrumentos a su alcance (naturalmente, además de
la represión), incluido el control de la educación y de los
medios (prensa, radio, cine, publicaciones de todo género), y
el manejo de la propaganda y la censura.
Lo esencial de las ideas de Ludendorff sobre la guerra
total y la consiguiente necesidad de una movilización total y de
una política total, van a aparecer de nuevo, aunque escondidos
bajo los conceptos, en apariencia más modernos, de guerra
asimétrica, guerras de cuarta generación o guerras de liberación nacional,
que se pretende incorporar al nuevo pensamiento militar de la
llamada Fuerza Armada Bolivariana. Una vez que se toma
conciencia de que los enemigos internos que se oponen a la
revolución bolivariana, no son sino agentes de principal
enemigo externo, que es el Presidente Bush y el Imperio
norteamericano, que representa una continua amenaza —no sólo
porque fomenta continuamente golpes de Estado y atentados
para asesinar a nuestro Presidente, sino por sus planes de
una invasión armada en toda regla contra nuestro país— se
justifica la necesidad de plena militarización, aumento de la
40
seguridad interna y de una movilización permanente y total
del pueblo.
9. Caudillaje carismático y aclamación popular
En sus discursos públicos, Chávez ha llegado a proferir
las más exageradas y demagógicas expresiones de adulación al
pueblo23; y no se ha cansado de repetir el viejo aforismo: “la
voz del pueblo es la voz de Dios”. Pero como quiera que sus
partidarios no han dudado en proclamar, tanto en sus
manifestaciones como a través de “pintas” que aparecen en los
muros de la ciudades, que “la voz de Chávez es la voz del
pueblo”, es obvia la deducción lógica que resulta al unir los
dos dichos: para ellos, “la voz de Chávez es la voz de Dios”.
Sin embargo, en ocasiones Chávez se muestra convencido —
quizá debido a su formación militar— de la necesidad de
liderazgo en cualquier movimiento. De modo que en
conversaciones más privadas no ha vacilado en preconizar la
necesidad de los caudillos políticos, porque, según sus propias
23 Una ocasión en que colmó toda medida fue cuando dirigiéndose a suspartidarios en la Marcha por la Paz y la Democracia, en la Avenida Bolívar, el 13de octubre de 2002, dijo:
“¡Bendito sea este pueblo! ¡Que grandes son ustedes!Verdaderamente, yo me arrodillo ante el pueblo venezolano, le besola mano al pueblo venezolano, le lavo los pies al pueblovenezolano, cada día amo más al pueblo venezolano, ¡qué bravíopueblo!, ¡qué grande pueblo!, ¡qué inmenso pueblo!“.
41
palabras, “las masas son acríticas e inmóviles” (entrevista
con Blanco (1998), p. 103). Y aunque se ha defendido de
quienes le han acusado de ser un caudillo o un Mesías (“No me
considero ni caudillo ni Mesías”, ha dicho a Blanco, p. 296),
ese rechazo, como dice en esa misma entrevista, se debe al
sentido peyorativo que esas palabras tiene en Venezuela, pues
“aquí decirle caudillo a alguien es echarle a la basura de la
historia, como un estigma” (Blanco, p. 103). De modo que, en
otra entrevista posterior, siendo ya Presidente de la
República, reconocía: “A mí me han dicho caudillo, Mesías. Desde la cárcel recuerdo quese me criticaba el mesianismo. Me preguntaba un periodista ¿ustedse siente un Mesías, un caudillo? O me decían «usted es un mito,una leyenda». Yo decía: no, no soy un mito. Ahora, si lo fuera, sien la calle hubiera un mito, yo soy el núcleo de verdad de ese mitotal cual decía Aristóteles: todo mito tiene un núcleo de verdad.Entonces, el hombre que soy es el núcleo de verdad” (entrevista deDieterich (2001), p. 101).
De modo que Chávez aunque rechaza ser un mito, en la acepción
vulgar que tiene ese término, acepta serlo en cuanto
verdadero impulsor de un movimiento social, en tanto que idea-
fuerza.
Por otra parte, Chávez confiesa que los primeros líderes
políticos en los que se inspiró, cuando todavía era un joven
cadete, fueron caudillos de origen militar, como el General
Torrijos de Panamá y Velasco Alvarado de Perú (entrevista de
Dieterich (2001), p. 81). Relata, además, complacido, cómo al
visitar varios países diversas personas han reconocido el
parecido que existe entre él y otros notables caudillos
42
militares latinoamericanos. Así, cuenta que en Buenos Aires,
un obrero de un barrio le dijo: “usted me recuerda al general
Perón, por la forma como habla”. También, en Panamá, una
persona le comentó: “usted me recuerda a Torrijos”; y en
Santo Domingo, alguien le dijo: “usted me recuerda al coronel
Francisco Camaño”. Ante lo cual Chávez reconoce que está
seguro de que “hay algo de ellos” en su persona (entrevista
de Dieterich (2001), pp. 100-101).
Un periodista británico, autor de una monografía muy
elogiosa sobre el comandante, ha llamado la atención sobre el
tipo de vínculos afectivos que se crean entre Chávez y sus
seguidores, que recuerda al de otros caudillos
latinoamericanos, resaltando sus fuertes componentes míticos:“El apoyo a Chávez proviene de los sectores empobrecidos ypolíticamente inarticulados de la sociedad y de los barrios deranchos de Caracas y de las grandes regiones olvidadas del país. Élles habla día a día, con palabras que ellos entienden, en ellenguaje vívido, casi bíblico, del predicador evangélico. Dios ySatanás, el bien y el mal, dolor y amor forman las amalgamas deideas que utiliza con frecuencia. Como resultado, la masa delpueblo está con Chávez, como en otros países de América Latina y enotros tiempos, han estado con Perón, con Velasco, con Torrijos, conAllende y con Fidel” (Gott (2000), p. 21).
Sin embargo, no se trata del caudillismo al estilo más
tradicional latinoamericano, sino de uno más moderno en el
que resalten los componentes carismáticos. Norberto Ceresole,
un sociólogo argentino, peronista, pro nazi y antiguo
consultor del gobierno de Velasco Alvarado, que fue asesor de
Hugo Chávez y que ejerció una importante influencia sobre su
pensamiento político hasta poco después de llegar a la
presidencia, ha desarrollado en un librito (Ceresole [2000])
43
un modelo caudillista posdemocrático, inspirado en el nazismo
alemán y en el fascismo italiano, basado en la aclamación
pública, en el cual el poder del líder emana de una relación
directa caudillo-masa y en la que el partido gubernamental
juega un papel muy secundario, puramente logístico, en el
proceso revolucionario. Se trata de un modelo que se asemeja,
en muchos aspectos al régimen de Chávez, aunque resulta
difícil determinar hasta qué punto el caudillo venezolano se
ha inspirado en este libro, o si, más bien, es el autor
argentino el que ha escrito el libro describiendo el sistema
chavista. En realidad, como quiera que sea, por mucho que
Chávez repita que “la voz del pueblo es la voz de Dios”, el
pueblo se limita a aclamar, pues la verdadera voz es la del
caudillo. El método de decisión de este caudillismo es unaversión latinoamericana del Führerprinzip, pues no hay
deliberación por parte del pueblo, ni verdadero protagonismo
o participación del mismo. Douglas Bravo, ex-guerrillero,
antiguo aliado de Chávez, ha comentado el papel participativo
que éste atribuye a los civiles, que se limita a la
aclamación: “Chávez no quiere la participación de la sociedad civil actuandocomo fuerza concreta. Que la sociedad civil lo aplauda, pero que noparticipe, que es otra cosa. Un millón de hombres aplaudiendo enuna plaza es una participación pasiva. Mientras que 50 mil personasactivas es políticamente mucho mejor que ese millón de personaspasivas” (Garrido (1999), p. 30). Es cierto que Chávez no ha llegado a eliminar las
formas racionales de integración política propias de la
44
democracia, que operan a través de la representación política
mediante elecciones y por medio de los partidos, pero,
mediante sus repetidas críticas a la democracia
representativa, trata de impulsar una modalidad de
integración política que considera más auténtica, que es
irracional y que se establece por medio de una relación
directa, de contacto personal, entre el caudillo y sus
seguidores, como es la que se realiza en las grandes
concentraciones políticas, en las que se establece una
relación directa, cara a cara, y en las que se expresa una
adhesión emotiva y carismática entre el líder y la masa. En
ellas, el líder arenga al pueblo con un discurso de bajo
contenido informativo, muy simple y repetitivo, y cuyo fin
principal es enardecer el ánimo de sus seguidores frente a un
enemigo común, real o supuesto (los nazis decían que en los
mítines de Hitler, sus discursos no se oían sino que se vivían). El
pueblo, por su parte, responde mediante la aclamación. La
aclamación es la manifestación del sentimiento popular de
entusiasmo hacia el caudillo y de su total asentimiento, que
se expresa por medio de gritos, aplausos y gestos diversos24,
sin necesidad de un votación formal y sin previa discusión ni
24 En las manifestaciones y los mítines políticos se desarrollan diversosritos que pueden resultar de primera importancia para comprender algunosmitos, que muchas veces consisten más en acciones que en imágenes orepresentaciones. Como ha escrito Cassirer, los ritos no son simples“representaciones” o “ideas”, pues lo que se manifiesta en ellos sontendencias, apetitos, afanes y deseos. Y esas tendencias se manifiesta enmovimientos rítmicos y solemnes o en danzas desenfrenadas; en actosregulares y ordenado, o en violentos estallidos orgiásticos” (Cassirer(1965), p. 37).
45
deliberación25. Incluso los procesos de elecciones, cuando se
producen, aunque respeten los procedimientos formales de las
votaciones, se asemejan a verdaderas aclamaciones, pues o son
plebiscitos o tienen el carácter plebiscitario, ya que en
ellos no se toman decisiones sobre políticas alternativas,
pues lo que se vota es la aprobación o el rechazo de la
personalidad del caudillo.
El Führerprinzip y la aclamación de sus seguidores son,
también, las formas de decisión que han prevalecido en los
distintos “aparatos políticos” usados por Chávez para sus
empresas políticas. Él mismo ha reconocido que en el MBR-200
—son sus palabras textuales— “Chávez era el 99 por ciento y
el MBR uno por ciento” (entrevista de Blanco (1998), p. 296).
Pero la situación no ha mejorado mucho posteriormente. Chávez
fue líder indiscutido y la autoridad suprema del MVR, cuya
Presidencia ocupó permanentemente, sin necesidad de ninguna
elección interna. Sólo en el 2005, tras seis años de su
fundación, se celebraron las primeras elecciones internas de
ese partido, limitadas a la selección de algo menos de la
mitad de sus dirigentes de segunda fila. Chávez fue quien
decidió, en última instancia, sin elecciones internas, los
nombres de los candidatos del partido a todos los puestos
electorales, incluyendo a los aspirantes a gobernadores,
alcaldes, diputados a la Asamblea Nacional y a las de los
25 Cuestión aparte, que merecería un desarrollo especial, pero que aquí nopodemos intentar, la constituye lo cambios que supone el uso de la nuevatecnología de la televisión, de la que Chávez tanto usa y abusa.
46
Estados. Fue él quien ha decidido, en primera y última
instancia, las cuestiones políticas más importantes, sin
necesidad de consultar a nadie, pero dando por seguro el
asentimiento a posteriori de sus seguidores. Así, por ejemplo,
cuando el 25 de abril de 2001, preocupado por la situación en
la que estaba el MVR, anunció el relanzamiento del MBR-200,
Chávez reconoce que no consultó con nadie para tomar tal
decisión. Según ha confesado: “El anuncio lo hice producto de
reflexiones no consultadas con el Partido, estoy de acuerdo”,
e incluso “tomando a todo el mundo por sorpresa”. Pero
inmediatamente ha tratado de justificarse diciendo: “recuerdo
que cuando lo dije se paró todo el mundo a aplaudir allá en
la Asamblea y esa gente es del Partido […]” (entrevista de
Harnecker (2003), p. 194, §§ 497-498). De modo que la
aclamación, tras la decisión tomada por el líder sin consulta
ni discusión, previa, sustituye perfectamente los ideales
proclamados de protagonismo y a la participación democrática.
Otro ejemplo notable es cuando Chávez anunció, en un
acto público en enero de 1995, que en adelante el proyecto
revolucionario iba a consistir en construir el socialismo del siglo
XXI. También fue una decisión tomada por sorpresa y sin que
hubiera una discusión publica previa de los militantes que,
sin embargo, han manifestado de muchas formas su
asentimiento, aunque sea a posteriori. Y lo mismo ocurrió con la
decisión sustituir el MVR por un nuevo partido (Partido
Socialista Unido), cuya presidencia pasó a desempeñar por
47
aclamación, sin necesidad de votación formal, con
vicepresidentes designados libremente por él mismo y con una
directiva cuya previa selección y designación final también
fue obra suya.
10. Una “utopía revolucionaria” ¿realizable?
Finalmente, debo referirme a algunos componentes
utópicos del pensamiento político de Chávez, que se suelen
mezclar y hasta llegan a confundirse con los elementos
propiamente míticos. Es importante diferenciar estos dos
géneros, que son frecuentemente confundidos, tanto por los
teóricos de la política como por los prácticos
revolucionarios. Se trata de una confusión que, como vamos a
ver, no es nada inocente.
Corresponde a Sorel el haber llamado la atención sobre
esta distinción, desarrollada posteriormente por García-
Pelayo26. Según Sorel, los mitos sólo en escasas ocasiones se
dan puros, pues la mayoría de las veces aparecen mezclados
con utopías; y en aquellos raros casos de darse casi puros,
“no son descripciones de cosas sino expresiones de
voluntades” y de sentimientos de las masas que luchan contra
el orden existente (Sorel (1976), p. 85). En cambio, la
utopía, por ser el “producto de una labor intelectual”,
“es obra de teóricos que, tras observar y discutir los hechos,tratan de establecer un modelo con el cual se pueden comparar las
26 Quien ha diferenciado la utopía y el mito en el mundo moderno, especialmente en García-Pelayo (1981), pp. 83-89
48
sociedades existentes para sopesar el bien y el mal que encierran;es una composición hecha de instituciones imaginarias, pero quepresentan analogías lo suficientemente grandes con ciertasinstituciones reales como para que los juristas puedan elucubraracerca de ellas; es una construcción desmontable de la cualdeterminados trozos han sido labrados de manera que puedan encajar(con algunas correcciones de ajuste) en una próxima legislación.Mientras que nuestros mitos actuales conducen a los hombres aprepararse para el combate con el fin de destruir todo lo queexiste, la utopía siempre ha causado el efecto de orientar a lasmentes hacia reformas que podrán ser llevadas a cabo fragmentandoel sistema […]” (Sorel (1976), pp. 85-86)
A diferencia del mito, las utopías tienden a ordenarse
en sistemas de conceptos, pues aunque dentro de la
literatura utópica se albergan muchas formas míticas o
simbólicas, todas ellas se integran en una concepción
conjunta de carácter lógico-racional (García-Pelayo (1981),
p. 83). Pero la utopia puede ser la forma encubierta que toma
el mito, cuando quiere aparentar ser racional. Es más, según
García-Pelayo, en el fondo de toda utopía subyace una idea
mítica (García-Pelayo (1981), p. 85). Lo cual tiene tanto sus
ventajas pero también sus inconvenientes. Las ventajas, según
Sorel, consisten en que el mito protege a la utopía con la
cual se ha mezclado, pues “cuando nos situamos en ese terreno
de los mitos estamos a cubierto de toda refutación” lógica,
pues, al igual que ocurre con las convicciones religiosas,
los mitos no son susceptibles de ser destruidos con la
crítica racional (Sorel (1976), p. 88). Pero, por otra parte,
sus desventajas consisten en que las utopías, en la medida
que llegan a tener una construcción lógica y racional, que es
susceptible de ser comparada con la realidad empírica,
49
difícilmente pueden escapar a la crítica de quienes las
analicen con algún cuidado.
Hugo Chávez ha desarrollado un ambicioso proyecto de
ingeniería social holística y utópica27, mediante la creación de un gran
sistema de redes y de círculos sociales, por medio del cual
pretende modificar radicalmente no sólo el aparato
institucional del Estado venezolano sino también la
estructura social del país, para así construir la “utopia
realizable” que se propone. La cual se trata de justificar a
partir de los enunciados de la Constitución de 1999 sobre la
democracia participativa y protagónica, y que fue esbozada,
por primera vez, en el Programa de Gobierno que el Comándate
Hugo Chávez presentó al electorado para su reelección en el
año 2000. Uno de los propósitos declarados por el presidente
con tal proyecto es crear la nueva cultura política, por
medio de la cual combatir la burocratización de la praxis
política y superar el conflicto o contradicción entre los
dirigentes y los dirigidos. El medio para ello es crear,
partiendo de ciertas organizaciones de base, un conjunto de
redes sociales que permitan acercar el gobierno a la gente,
pues al participar en ellas, el ciudadano irá asumiendo la
gestión de los asuntos públicos, hasta que, finalmente —según
palabras textiles del citado Programa— "la sociedad política es
reabsorbida por la civil". Se trata, evidentemente, de un intento de
27 Utilizo el concepto de ingeniería social holística y utópica, como opuesto a laingeniería fragmentaria, en el sentido desarrollado por Popper (1961), pp.78-84; y Popper (1981), Cap. 9, pp. 157-166.
50
reformular la vieja utopía de la absorción de la política por
la administración y la desaparición del Estado, que se
origina en Saint-Simon y que fue acogida posteriormente por
Engels y los marxistas. Pero, como tendremos ocasión de ver,
se trata, más bien, una deformación de esa utopía.
Según el Programa de Gobierno del Comandante Chávez, el
alcance de las redes sociales es muy grande, pues son
concebidas como instituciones en que se va a fundir el Estado
y la sociedad. Tales redes sociales pretenden ser mecanismos
de enlace y de interacción social, que corresponden a la
nueva estructura social más justa e igualitaria que, según
los chavistas, la Constitución de 1999 nos ordena construir;
pero también representan el nuevo orden político y la nueva
institucionalidad republicana que, según sus autores,
estamos obligados a realizar por mandato de la misma
Constitución.28
Para los autores del Proyecto, las redes sociales son la
“expresión del tejido social en construcción que constituirá
la forma de organización molecular del Estado, rebasando la
estructura gubernamental de los ministerios y demás
instituciones públicas tradicionales”. Pero el desarrollo de
28 De todos los posibles redes sociales la única que desarrollo elgobierno, hasta muy recientemente, fue la red escolar, a través delProyecto Educativo Nacional (PEN). Esta propuesta debería actuar comoproyecto piloto, asumiendo interinamente las funciones que finalmentedeberán desempeñar el conjunto de redes. De manera que a través delexamen de los planes para la red de educación podemos tener una visióngeneral de lo que se proponía para el conjunto de las redes. Véase, Rey(2001), pp. 280-288.
51
tales redes no se limita a una modificación de la estructura
constitucional vigente (es decir, a la Constitución
bolivariana de 1999), pues también implica un intento de
controlar, a través de ellas, todo el tejido social. En
efecto, de acuerdo a la aspiración de sus promotores, “las
redes sociales van a constituir una organización integral e
integración de todos los sistemas sociales para la articulación de
políticas y estrategias en función del desarrollo humano
sustentable”, por medio de “la organización, articulación y coordinación
de todos los componentes de la sociedad y sus recursos, a través de
coordinaciones integrales, que integran a todos los sectores sociales”.29 De
modo que bajo el pretexto de que la sociedad va a absorber al
Estado, el peligro es que se vaya a desembocar en un control
totalitario de la misma.
Pero, si hablamos de democracia directa o de democracia
participativa y protagónica, tenemos que empezar por
establecer cuáles son las organizaciones sociales y políticas
básicas por medio de las cuales se va a ejercer.
11. Los instrumentos de la ingeniería utópica
29 Los subrayados son míos, J.C.R.. Los principales textos del Ministeriode Educación en los que se desarrolla el PEN, son los siguientes: Aspectospropositivos del Proyecto Educativo Nacional, Propuesta de la nueva resolución para lasComunidades Educativas y Las Propuestas para el Ensamblaje de la Asamblea de Ciudadanos(as),las Redes Sociales y la Nueva Resolución de Comunidades Educativas, texto multicopiadoque el Ministerio de Educación ha hecho circular en algunas reunionesformales de las comunidades educativas de varias escuelas públicas(Véanse las referencias, en Rey (2001)).
52
Los documentos elaborados por el gobierno venezolano
sobre esta cuestión se referían a distintas organizaciones
sociales, que ya existían en el ámbito de las comunidades,
como, por ejemplo, las juntas de vecinos, los comités de
salud, los comités de tierras, los clubes deportivos y
culturales, las asambleas populares, y colectivos diversos
(como agrupaciones de docentes, padres, obreros, religiosos,
etc.). Pero el gobierno no estaba dispuesto a confiar en
ellas, fundamentalmente por dos razones. Por un lado, acusaba
a muchas de las organizaciones existentes de ser oligárquicas
y antidemocráticas; por otro lado, denunciaba la falta de
organización política y social por parte de los grupos mas
pobres y con menos cultura. Por tanto, la construcción de las
redes sociales no se iba a basar en los grupos sociales
organizados existentes, y el gobierno se proponía emprender
un ambicioso plan de ingeniería utópica para transformar
radicalmente esa situación.
En efecto, cuando Chávez, tras ganar las elecciones,
ocupó el gobierno, su debilidad organizativa, tanto política
como social, era muy grande. Como partido contaba con el MVR,
una agrupación evidentemente personalista, fundada con fines
electorales, que no disponía de una organización permanente
ni contaba con una ideología común, y que había atraído a
gentes muy diversas, fascinadas por la personalidad de
53
Chávez, pero hacia la cual el Comandante no ha ocultado su
desprecio30.
Tampoco podía disponer de grupos sociales significativos
que le sirvieran de apoyo, pues de las organizaciones
sociales preexistentes a su triunfo electoral, sólo contaba
con algunos grupos indígenas y evangélicos, unas cuantas
asambleas de barrios y de un grupo armado ilegal y
semiclandestino, el de los Tupamaros, del barrio “23 de
Enero” de Caracas. Un veterano dirigente comunista, que desde
el principio se unió al Comandante, reconocía las debilidades
organizativas del chavismo
“Yo diría que la falla fundamental es la falta de organización delpueblo, de su participación organizada en la gestión de gobierno ylas debilidades en cuanto a la formación política e ideológica dequienes concurren a ese proceso […] Hasta ahora el proceso sedesarrolla apoyándose en las Fuerzas Armadas, en el caráctercarismático del Presidente y su gran poder de convocatoria;apoyándose una exigencia nacional de cambio, pero le falta elpueblo organizado, unido y consciente” (Diario El Mundo, 30 de julio2001)
La Fuerza Armada, en efecto, fue el instrumento en el
que más confió, al principio de su gobierno, encargándola del
diseño y ejecución del primer gran plan social de emergencia,
el Plan Bolívar 2000. Pero no le bastaba, porque a lo que
aspiraba era a reconstruir totalmente la sociedad civil, para
30 Sobre el origen de ese partido, Chávez ha dicho: “Como nació de unaavalancha [de apoyos a Chávez], ahí se montó mucha gente interesada,ambiciosa, camaleones, etc.” , Y en relación a su desarrollo posterior:“fuimos sintiendo que el MVR se fue burocratizando y alejando de lasmasas”. Finalmente, como muestra de lo que Chávez espera de un partido yque el MVR no satisfacía: “Yo sentía el Partido como cuanto tu tienes unvehículo y le aprietas el acelerador y no arranca” (entrevista aHarnecker (2003), pp. 192-193, §§ 488, 490-491)
54
lo cual era necesario transformar muchos de sus componentes
básicos, e incluso crear e introducir otros nuevos.
Ya en el Programa de Gobierno del Presidente, se trataba de
la necesidad de “la democratización de los organismos de
intermediación entre la sociedad y el Estado” (entre los que
incluye a “las asociaciones gremiales, las ONG y
organizaciones de intereses”), y con tal fin se propone
desarrollar “un sistema de leyes en las que se estipulen los
términos de la democratización de estos organismos de
intermediación, que evite, que limite, la tendencia a la
oligarquización de las organizaciones voluntarias”. La idea
ya había sido recogida en el PEN, que pretendió que las
normas y controles que la Constitución establece para el
ejercicio del derecho al voto en las elecciones públicas y
para regular las relaciones entre los electores y los
elegidos, “no sólo impregnan el espacio público de la
sociedad política, sino que deben normar todas las
estructuras organizativas de la sociedad civil: sindicatos,
gremios, asociaciones, ONGs”31. No se trata de una creencia
aislada, sino que va a ser proclamada en muchas otras
oportunidades y de varias formas, por diversas instancias
oficiales y que va a orientar la acción gubernamental. Se
trata de la idea de que el Estado, a través del gobierno,
tiene el derecho a reconocer o negar la existencia de las
organizaciones sociales de base y, en general, de las
31 Véase, por ejemplo, el documento titulado Aspectos propositivos [sic] delProyecto Educativo Nacional, Loc. cit. p. 4.
55
asociaciones privadas; y tiene también derecho a regular la
forma de organización y funcionamiento interno de tales
organizaciones.
La plena libertad de estas organizaciones resulta negada
porque el gobierno se atribuye un derecho a interferir en la
creación, organización y regulación de las mismas, así como
el de crear otras nuevas. Pero además, se les pueden llegar a
atribuir ciertos poderes que suponen una intromisión inaceptable en la esfera
de las libertades sociales o individuales.32
De modo que por medio de la nueva ingeniería utópica, en
vez de lograrse el propósito contemplado en el Plan de
Gobierno del Presidente Chávez (2000), de que “la sociedad
política sea reabsorbido por la civil”, o —lo que es lo mismo
— que el Estado se disuelva en la Sociedad, lo que pretende
es instaurar una nueva forma de corporativismo estatizante, muy
distinto del semi-corporativismo privatista que existió bajo el
llamado puntofijismo, que significaba una participación de los
intereses privados en el ámbito de los intereses y de las
actividades del Estado.33 Este nuevo corporativismo estatizante va
a significar un aumento del control estatal sobre la sociedad
32 Así, por ejemplo, según el PEN, las escuelas van a ser gobernadas porgrupos extraños a la comunidad educativa tradicional, que asumen las másdiversas funciones estatales, entre las cuales está la responsabilidad dela formación política y espiritual de la comunidad, y que se encargaránde elaborar listas de los ciudadanos que pueden ser posibles disidentes.Véase, por ejemplo, Las Propuestas para el Ensamblaje de la Asamblea de Ciudadanos(as),las Redes Sociales y la Nueva Resolución de Comunidades Educativa, Págs., 11 y 17.33 Sobre el semi-corporativismo privatista durante el puntofijismo, véase Rey(1991), pp. 554-555
56
civil, a través de distintos medios. En primer lugar, en la
medida que desde el gobierno no es posible capturar las
viejas asociaciones o grupos sociales, que estaban bajo el
control de los partidos tradicionales (como AD y COPEI) y de
las clases medias que se oponen al proyecto chavista, se
intenta desplazarlos, mediante la creación de otros nuevos
bajo el control o influencia oficial y, en última instancia
eliminarlos. Es lo que ocurre con la antigua organización
sindical, como la CTV, o con la empresarial, como
FEDECAMARAS, que se pretende que sean sustituidas,
respectivamente, por organizaciones como Unión Nacional de
Trabajadores, por lado sindical, y por la Unión de
Empresarios Venezolanos (EMPREVEN), la Confederación Nacional
de Agricultores y Ganaderos (CONFAGAN) y la Cámara
Bolivariana de la Construcción, del lado empresarial. Pero en
cuanto a las Asociaciones de Vecinos, se procede
jurídicamente a su eliminación y su sustitución forzosa por
los “consejos comunales”.
Por otra parte, amparándose en la norma constitucional
que obliga al gobierno a “facilitar las condiciones más
favorables para la participación del pueblo” en las funciones
públicas, Chávez se sintió autorizado a crear desde la
Presidencia de la República, con los recursos de la misma y
bajo su directa dependencia, nuevas organizaciones sociales.
De ellas los círculo bolivarianos son el caso más destacado y
conocido.
57
Los círculos bolivarianos fueran originalmente la pieza
fundamental pensada para reconstituir la sociedad civil, por
lo que merece la pena que nos detengamos en ellos (pese a que
hoy parecen haber perdido su importancia inicial), porque su
análisis sirve para hacer transparente lo que se pretende con
tal tipo de ingeniería. Para Chávez iban a ser los círculos —y
no los partidos, a los que veía con desprecio— los
instrumentos para la construcción de la “utopía revolucionaria
realizable” a la que aspiraba el chavismo. Ellos debía
constituir un verdadero embrión de poder popular y
revolucionario, por medio de una organización del pueblo, que
según sus proponentes, estaría por encima de los partidos
políticos, gremios sindicales, asociaciones vecinales y
cualquier otro tipo de organización política conocida hasta
estos días en Venezuela. Estas organizaciones, según Chávez,
“transcienden y desbordan a los partidos”, pues, según él,
las fuerzas bolivarianas han crecido en gran parte con gentes
sin partido, ya que “nuestro pueblo se fue alejando de los
partidos y muchos han tenido dificultades para aceptar al MVR
porque lo ven como un partido más” (Harnecker (2003), p. 196,
§§ 503-504).
Los círculos se justificaban a partir de las disposiciones
de la Constitución que consagran la democracia participativa
y protagónica, y basándose en la norma constitucional que
obliga al gobierno a “facilitar las condiciones más
favorables para la participación del pueblo” en las funciones
58
públicas. Pero se reconocía expresamente que por medio de
ellos no sólo se aspiraba a elevar la conciencia social y la
formación política e ideológica del pueblo, sino muy
principalmente, a formar los cuadros revolucionarios, y a
defender la revolución bolivariana de sus enemigos abiertos o
solapados, con lo cual se excluía toda posibilidad de
pluralismo político
Se trataba ciertos organismos de base, impulsados desde
diciembre del 2001, que con el pretexto de llevar a cabo una
acción social y comunitaria —y sin descartar que una parte de
ellos realizan, efectivamente, acciones de tal tipo—, iban a
tratar de cumplir simultáneamente varias funciones diversas:
mecanismos para el adoctrinamiento político, instrumentos
para el clientelismo populista, formas de ejercer el control
social y fuerzas de choque para mantener el dominio de las
calles frente a los enemigos del proceso revolucionario. En
este último sentido sus enemigos afirmaba que estaban
inspirados en los Comités de Defensa de la Revolución Cubana,
y según repetidas acusaciones —aceptadas por una de sus más
famosas dirigentes, Lina Ron— estaban “armados hasta los
dientes”.
Se trataba de grupos auspiciados y controlados por Hugo
Chávez, organizados desde el Palacio de Miraflores, donde
tenían su comando general, bajo la dirección suprema del Jefe
de Estado y, por delegación suya, bajo la jefatura de
Diosdado Cabello, antiguo teniente que le acompaño en la
59
insurrección, y hombre de su absoluta confianza, que en esta
ocasión ocupaba la Vicepresidencia ejecutiva de a República.
Según Chávez:
Un círculo bolivariano puede ser de 7 persona, 10 personas, 15personas; deben existir en cada esquina, en las bodegas, en losliceos, en las escuelas bolivarianas, en las escuelas técnicas, enlas fábricas, en los poblados indígenas. En todas partes debe habercírculos bolivariano y deben construirse redes sociales de círculosbolivarianos y varias redes sociales van confirmando una corrientede círculos bolivarianos que se van transformando como en un río.Las varias corrientes deben ir conformando las fuerzasbolivarianas. Hay muchas que ya existen, pero hay que fortalecerlasmucho mas, como por ejemplo la fuerza bolivariana de lostrabajadores. Existen fuerzas bolivarianas de las mujeres, de lajuventud y de los campesinos, y todas ellas unidas conforman elgran Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Es este movimientoel que va a garantizar, por encima de todos los riesgos y peligros,la consolidación del proceso revolucionario. Los núcleos básicosdel MBR-200 son los círculos bolivarianos y las fuerzasbolivarianas. (entrevista de Harnecker (2003), p.195)
La exaltación de tales entidades llegó al máximo, al
afirmar Chávez que “los círculos bolivarianos no son más que
una manifestación del poder constituyente en organización, en
movimiento” (entrevista de Harnecker (2003),p. 196, § 505)).
Pero los círculos bolivarianos no han llegado a cumplir
las fantásticas tareas que, de acuerdo a la ingeniería social
utópica del Presidente Chávez, se les habían asignado, y el
hecho es que, sin haber sido nunca formalmente disueltos, a
partir de 2004 su importancia comenzó a declinar
sensiblemente, para ser en gran parte sustituidos por otros
nuevos organismos, tan artificialmente creados como los
círculos, pero a los que se les atribuyen objetivos mas
inmediatos y realistas, aunque siempre con el mismo propósito
60
esencial: el de aumentar los apoyos inmediatos al gobierno y,
a más largo plazo, el de asegurar un total control de la
sociedad por parte del Presidente.
Al declinar los círculos bolivarianos, son reemplazadas
por otro tipos de organizaciones, como la Unidades de Batalla
Electoral, las Unidades de Batalla Endógena, o las distintas
Misiones, más realistas y de carácter evidentemente
utilitario, en las que los elementos utópicos no se excluyen,
pero se reducen a incitar a los revolucionarios contra el
enemigo común. Así ocurre, por ejemplo, con las Unidades de
Batalla Electoral, creadas para el combate en el Referéndum
del año 2004, pero que, una vez visto su éxito, se
convirtieron en estructuras más permanentes, de carácter
productivo, pensadas para absorber el desempleo y constituir
una base de economía social, pero sin que desaparezcan los
elementos míticos que en uno y otro caso van a estar
presentes, pues siempre se trata de exaltar el ánimo de los
revolucionarios en la lucha constante contra el enemigo
común34. En el caso de las Misiones, más allá de sus
34 Según Chávez:“el trabajo de la participación popular, la participación colectivaes fundamental para la revolución, los comités de tierra urbana,los comités de salud, las mesas técnicas del agua, todas esasorganizaciones, las patrulla deben seguir trabajando más allá delas elecciones, como ya lo he dicho, las Unidades de BatallaElectoral, después que pasen las elecciones las vamos a llamarUnidades de Batalla Endógena, las UBE, para que se inserten en lalucha, palmo a palmo del territorio, casa a casa, esquina aesquina, trabajando muy duro los próximos meses, los próximos años[…]” (Discurso del Presidente Chávez en el Estado Vargas, 28 de octubre de2008)
61
propósitos altruistas, frecuentemente proclamados por el
gobierno, está claro que constituyen un exitoso instrumento,
típico del clientelismo populista, para aumentar los apoyos
al gobierno por parte de los sectores populares que se
benefician de ellas35. El mismo Chávez, en un arranque de
sinceridad, no exento de cinismo, ha confesado sus
motivaciones electorales, que están tras el impulso que en
cierto momento dio a las Misiones: “Hay una encuestadora internacional recomendada por un amigo quevino a mitad del 2003, pasó como 2 meses aquí y fueron a Palacio yme dieron la noticia bomba: «Presidente, si el referéndum fueraahorita usted lo perdería». Yo recuerdo que aquella noche para mífue una bomba aquello, porque ustedes saben que mucha gente no ledice a uno las cosas, sino que se la matizan. Eso es malo: «No,estamos bien, estamos sobrados». Entonces fue cuando empezamos atrabajar con las Misiones, diseñamos aquí la primera y empecé apedirle apoyo a Fidel. Le dije: «Mira, tengo esta idea, atacar pordebajo con toda la fuerza», y me dijo: «Si algo sé yo es de eso,cuenta con todo mi apoyo». Y empezaron a llegar los médicos porcentenares, un puente aéreo, aviones van, aviones vienen y a buscarrecursos, aquí la economía mejoró, organizar los barrios, lascomunidades. Aquí en Caracas empezaron con Freddy, con José Vicenteallá en Sucre, en Miranda con las guarniciones militares, enaquellos estados críticos. Y empezamos a inventar las Misiones.Aristóbulo, ¿cómo se llama? Robinson. Y aquella avalancha de genteque se nos vino encima, y de Ribas y Vuelvan Cara, y empezamos ameternos todos, Pdvsa, Rafael Ramírez con Alí Rodríguez, todo elequipo de Pdvsa, el Frente Francisco de Miranda, formamos elcomando político, lo ajustamos un poco más, y entonces empezamos,mire, a remontar en las encuestas, y las encuestas no fallan, lasencuestas no fallan. No hay magia aquí, es política, no es magia, yvean cómo hemos llegado”. (Documento del Taller de Alto Nivel: «El nuevomapa estratégico», 12 y 13 de noviembre de 2004. Intervención delPresidente el día 12 de noviembre de 2004. Teatro de la AcademiaMilitar)
Pero, pese al realismo del que en momentos como este
hace gala Chávez, la ingeniería utópica no desaparece de su
35 Véase, por ejemplo, Penfold-Becerra (2005)
62
gobierno. Persiste, entre otras formas, en su proyecto de
establecer y desarrollar los consejos comunales, que van a
tratar de cumplir muchas de las funciones de los antiguos
círculos bolivarianos, y que constituye un nuevo intento de
ejecutar su Programa de gobierno para la reelección de 2000,
según el cual, el ciudadano va a ir asumiendo la gestión de
los asuntos públicos, hasta que, finalmente, "la sociedad política
es reabsorbida por la civil" (vid. supra, pp. 32-33). Con la creación de
estas entidades desaparecen las Asociaciones de Vecinos,
organizaciones típicas de la clase media que fueron
determinantes en las luchas por la reforma del Estado, y a
las que se debió, en gran parte, los éxitos que se lograron
en favor de una mayor democratización y en pro de la
conquista de la autonomía de los municipios y de los Estados,
pero que ahora van a ser sustituidas por unas nuevas
entidades con atribuciones que son, a la vez, excesivamente
amplias e imprecisas, y que estarán bajo el control del
Presidente de la República36. En efecto, entre las
atribuciones de las Asambleas de Ciudadanos, máximas
autoridades de los consejos, están “aprobar las normas de
convivencia de la comunidad”, “aprobar el Plan de Desarrollo
de la Comunidad” y “adoptar las decisiones esenciales de la
vida comunitaria” (Art. 6 de la Ley de Consejos Comunales de
2006). Se trata de unas entidades que, al parecer se
inspiran en los Consejos populares de Cuba y cuyo carácter
36 Para un análisis más detallado de los consejos comunales, tanto en susaspectos jurídicos como políticos, véase, Rachadell (2007), pp. 87-104.
63
jurídico, incluyendo su constitucionalidad, es muy
discutible, pues no están previstos en la Constitución de
1999. Estos consejos no están ligados a los Estados ni a los
municipios en los que están situados, pero se nutren
fundamentalmente de importantes fondos que
constitucionalmente pertenecerían a esas entidades, pero que
ahora, por una ley, se les arrebatan para destinarlos
directamente a ellos. Con respecto a los consejos comunales,
todo el proceso necesario para la iniciativa, el registro, la
evaluación del funcionamiento, la aprobación de sus proyectos
y la concesión de su financiamiento, depende del Presidente
de la República, por intermedio de la Comisión Presidencial
del Poder Popular37.
Ahora bien, a diferencia de las antiguas Asociaciones de
Vecinos, que expresamente no tenían carácter estatal, los
consejos comunales son verdaderos gobiernos, que administran
dineros públicos en sus respectivas localidades, y están
articulados al Presidente de la República. Además de las
amplias y vagas competencias que la ley les atribuye —y que
pueden ser interpretadas arbitrariamente— pueden pedir que se
les transfieran servicios públicos. Sin embargo, en las leyes
que las crean son presentadas como si fueran organizaciones
de la sociedad civil en el ámbito comunitario, que “permiten
37 Salvo una insignificante minoría, elegida indirectamente por la base,el resto de los integrante de esta Comisión son de su libre nombramientoy remoción del Presidente de la República, quien, además, debe aprobarpreviamente las designaciones que hace dicha Comisión.
64
al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las
políticas públicas” (Art. 2 de la Ley respectiva). Si esto
fuera cierto se estaría cumpliendo la utopía a la que se
refiere el Programa de Gobierno presentado por Chávez para la
reelección de 2000, pero en realidad se trata, más bien, de
la creación de un nuevo órgano a través del cual el
Presidente puede extender su control sobre la sociedad. De
manera que, en vez de una utopía deseable pero irrealizable,
estamos ante una antiutopía, indeseable por lo peligrosa,
pero lamentablemente posible.
12. Conclusiones
Cuando al salir de la cárcel Chávez se propuso, en unión
con sus antiguos compañeros de armas, conquistar el poder
mediante el apoyo de las masas y a través de elecciones, la
antigua logia militar golpista iba a experimentar un cambio
fundamental, para convertirse en un nuevo movimiento cívico-
militar que se propondría una reorganización del orden
sociopolítico de Venezuela, mediante la movilización de masas
hasta entonces pasivas y excluidas y su integración en la
nación, tanto desde del punto de vista de su participación
política como económica y social. Se trata de lo que suelo
llamar un movimiento populista de movilización38. Como es típico de
tales movimientos, los mecanismos de cohesión y unidad de que
38 Para un desarrollo de tal concepto, como opuesto al de sistema populista deconciliación, véase Rey (1976), pp. 137-150
65
se va a valer, con el fin de obtener la necesaria integración
política, son predominantemente irracionales, con fuerte
presencia de componentes míticos (Rey (1976), pp. 142-144).
Estos son los elementos componentes del pensamiento político
de Chávez, en cuyo análisis detallado nos hemos detenido e
insistido en las páginas que preceden. Sin embargo, sería
absurdo desconocer que en el chavismo también están presentes
importantes componentes de naturaleza racional y de carácter
predominantemente utilitario, que difícilmente pueden faltar
en cualquier movimiento político de nuestro tiempo —si bien
en un sistema político predominantemente movilizador pueden
pasar a segundo plano.
Es muy conocida y comentada la exclamación de Chávez,
que provocó el asentimiento entusiasta de los activistas a
quienes iba dirigida: «No importa que andemos desnudos, no importa
que no tengamos ni para comer, aquí se trata de salvar a la revolución». Pero
es evidente que un pueblo que tradicionalmente ha sido
excluido y está empobrecido, y que ha confiado en quienes le
han ofrecido la redención, no puede aceptar esperar
indefinidamente la llegada de un porvenir radiante en un
futuro lejano e indefinido. Por tanto, los gobiernos
populistas que quieran mantener, a largo plazo, la unidad y
cohesión necesaria entre sus seguidores, no les va a bastar
con el uso de instrumentos emocionales y míticos, y tendrán
que valerse de mecanismos utilitarios, como son el
66
patronazgo, el clientelismo burocrático e incluso el uso de
la corrupción.
Ya hemos visto cómo Chávez usa la ingeniería utópica no
sólo para crear, entre sus seguidores, la ilusión de un
futuro ideal, sino también —y muy especialmente— como un
instrumento para conseguir un mayor control social. Pero si
bien es cierto que no podemos desconocer la presencia de
elementos racionales e incluso utilitarios, que no pueden
faltar en cualquier sistema político contemporáneo, como nos
advirtió el maestro García-Pelayo: “si queremos depurar el pensamiento político de sus componentesmíticos, si queremos depurarlo científicamente, si queremos trazarla línea de separación entre lo que hay de mítico y lo que hay deracional en las distintas manifestaciones de dicho pensamiento,hemos de conocer como supuesto previo qué es y como se despliegahistóricamente el mito. Por otro lado, sólo conociendo laestructura del pensamiento mítico y reconociendo su importancia setendrá el instrumento gnoseológico adecuado para captar plenamentela praxis política en la que, como hemos afirmado reiteradamente,la mentalidad mítica puede estar más o menos presente en funciónde las distintas épocas históricas y de los grupos socialesconvertidos en sujetos activos de la política, pero que siempreestá presente potencial o actualmente, presta a saltar oconfigurando ya una realidad política concreta” (García-Pelayo(1968b), p. 206).
Ciertos sistemas políticos resultan totalmente
ininteligibles si no tenemos en cuenta sus componentes
irracionales y, fundamentalmente, sus elementos míticos, y
esta es la advertencia que hemos tenido en cuenta para
analizar el pensamiento político de Hugo Chávez.
67
Referencias
Carrera Damas, Germán, 1969. El Culto a Bolívar. Caracas: Instituto deAntropología e Historia. Universidad Central de Venezuela.
Carrera Damas, Germán, 1986. Venezuela: Proyecto Nacional y Poder Social. Barcelona:Crítica.
Carrera Damas, Germán, 2001. Alternativas Ideológicas en América Latina Contemporánea.El caso de Venezuela: el bolivarianismo-militarismo. Gainesville, Florida: Universityof Florida. Center for Latin American Studies.
Cassirer, Ernst, 1947. El Mito del Estado. Trad. E. Nicol. México: Fondo deCultura Económica.
Cassirer, Ernst, 1985. Antropología Filosófica. Trad. de Eugenio Ímaz. 4ª ed.México: Fondo de Cultura Económica.
Dieterich, Heinz et alii, 2001. La cuarta vía al poder. Hondarribia: ArgitaletxeHiru.
Flood, Christopher G., 1996. Political Myth. New York: Routledge, 1996)García-Pelayo, Manuel, 1968a. Del mito y de la razón en la historia del pensamiento
político. Madrid: Revista de Occidente. García-Pelayo, Manuel, 1968b. Mitos y símbolos políticos. Madrid: Taurus, 1968b.García-Pelayo, Manuel, 1981. Los mitos políticos. Madrid: Alianza EditorialGott, Richard, 2000. In the Shadow of the Libertator. Hugo Chávez and the transformation
of Venezuela. London: Verso.Harnecker, Marta, 2003. Hugo Chávez. Un hombre, un pueblo. Bogotá: Ediciones
desde abajo,.Klemperer, Victor, 1996. LTI, la langue du IIIe Reich. Carnets d’un philologue.
Traducción francesa y notas de E. Guillot. Editions Albin Michel.Mann, Thomas, 1961. Doctor Faustus. Barcelona;: Planeta.Monnerot, Jules, 1989. Sociologie de la Révolution: Mythologies du XXe siècle. Marxistes-
léninistes et fascistas. La Nouvelle strategie révolutionnaire. Paris: Fayard.Mussolini, Benito [1922] 1957. "Il discorso di Napoli", Napoli, Teatro
San Carlo, 24 ottobre 1922. Opera Omnia di Benito Mussolini, a cura di E. eD. Susmel, vol. XVIII. Firenze.
Penfold-Becerra, Michael, 2005. Social Funds, Clientelism and Redistribution: Chavez’s“Misiones” Programs in Comparative Perspective. Working Paper. Instituto deEstudios Superiores de Administración (IESA). Caracas, Venezuela.
Popper, Karl R., 1961. La miseria del historicismo. Trad. Pedro Schwartz.Madrid: Taurus.
68
Popper, Karl R., 1981. La sociedad abierta y sus enemigos. Trad. E. Loedel.Barcelona: Paidós.
Rachadell, Manuel, 2007. Socialismo del Siglo XXI. Análisis de la Reforma Constitucionalpropuesta por el Presidente Chávez en agosto de 2007. Caracas: Ediciones FUNEDA.
Rey, Juan Carlos, 1976. “Ideología y cultura política. El caso delpopulismo latinoamericano”. Politeia, Nº 5, Caracas, pp. 123-150.
Rey, Juan Carlos, 1991. “La Democracia Venezolana y la Crisis del SistemaPopulista de Conciliación”. Revista de Estudios Políticos. [Madrid]. Nº 74 pp.533-578
Rey, Juan Carlos, 2001a. “Estado, Sociedad y Educación en Venezuela”. SIC.Año LXIV, Nº 636, Julio, pp. 280-288.
Rey, Juan Carlos, 2001b. “El ideario bolivariano y la democracia en laVenezuela del siglo XXI”. Revista Venezolana de Ciencia Política. Nº 28. Julio-diciembre, pp. 167-191
Salas de Lecuna, Yolanda 1987. Bolívar y la historia en la conciencia popular. Caracas:Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad SimónBolívar.
Salas, Yolanda 2001. “La dramatización social y política del imaginariopopular: el fenómeno del bolivarismo en Venezuela”. En Daniel Mato(comp.), Estudios latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiemposdeglobalización, Buenos Aires, CLACSO, pp. 201-221.
Sanz, Rodolfo, 2004. Diccionario para uso de Chavistas, Chavólogos y Antichavistas.Los Teques, Estado Miranda: Editorial Nuevo Pensamiento Crítico.
Sorel, Georges, [1908] 1976. Reflexiones sobre la Violencia. Trad. F. Trapero.Madrid: Alianza Editorial.
Tudor, Henry, 1972. Political Myth. New York: Praeger Publishers.
69