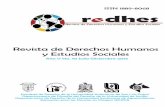Malvasio - La crítica marxista como crítica inmanente de la ideología
Transcript of Malvasio - La crítica marxista como crítica inmanente de la ideología
Daniel Malvasio
Revista ACTIO nº 16 – diciembre 2014 31
La crítica marxista como crítica inmanente de la ideología
Daniel Malvasio Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – Udelar. Instituto de Profesores Artigas - Consejo de Formación en Educación. [email protected]
De acuerdo con muchos textos de Marx y de los marxistas clásicos, no
resulta forzado atribuir a su programa teórico, básicamente representado por la
teoría materialista de la historia, la genuina pretensión de poder dar cuenta
científicamente de los hechos sociales, en abierto contraste con el carácter
utópico y moralista del socialismo precedente.
En esos términos, sus fundadores habrían asumido la tarea de ofrecer
una explicación sustentada empíricamente de cómo surgieron, se desarrollaron
y entraron en declive las diversas formas de sociedad a lo largo de la historia, y
con relación al presente modo capitalista de producción, describir además las
tendencias fundamentales que vuelven predecible su colapso.
Esta perspectiva del proceso histórico fue incluso acentuada por las
versiones deterministas del marxismo posterior y fue aceptada aún por la que
reivindicaba el papel de la acción consciente y voluntaria de los sujetos
colectivos en la transformación revolucionaria, en la medida en que entendía
esta praxis de un modo que igualmente rechazaba toda apelación al deber ser
como una instancia constitutiva de ese proceso.
No obstante y pese al predominio de tal perspectiva en gran parte del
desarrollo teórico y político del marxismo a lo largo del siglo pasado, ha ido
ganando plausibilidad en el ámbito de la discusión más reciente la
argumentación de que el proyecto original de Marx no puede ser entendido
simplemente como el intento de explicar y predecir –al modo de un observador
neutral- las fallas de funcionamiento del capitalismo, dado su compromiso no
La crítica marxista como crítica inmanente de la ideología
Revista ACTIO nº 16 – diciembre 2014 32
menos enfático con la condena del mismo y la propuesta del socialismo como
alternativa.1
Este giro interpretativo, en parte motivado por los desafíos planteados
por la filosofía política de corte liberal, ha sido asumido por los marxistas
analíticos, como es el caso de Gerald Cohen, quien señala que el orgulloso
rechazo de toda reflexión de carácter normativo por parte de los fundadores del
marxismo, era una bravuconada explicable por una errada comprensión de su
obra, que les llevaba a pasar por alto que ciertos valores eran una parte
sustancial de su “estructura de creencias (…)”.2
Sin embargo, no es cierto que el giro en cuestión derive exclusivamente
de tal marco teórico, como lo demuestra la conclusión de Alex Callinicos, que a
la vez que rechaza sus premisas fundamentales, no deja de reconocer la
necesidad de que el marxismo abandone su tradicional posición reduccionista
del discurso moral.3
Al defender la idea de la crítica, este autor pretende hacer ver que el
genuino problema es el de la articulación entre la teoría social explicativa y la
filosofía política normativa, evitando la conclusión de que hay que elegir una de
ellas con exclusión de la otra, como lo hace Cohen al diluir el marxismo en una
reflexión de tipo moral e –inversamente- muchos marxistas ortodoxos al negar
la necesidad de justificar sus compromisos normativos.
Así, Callinicos4 entiende que el verdadero desafío que tiene que asumir
el marxismo para dar cabida a una idea teóricamente consecuente de crítica,
es la exigencia de hacerse cargo de la cuestión de la legitimidad de sus
principios de valor, en cuyos términos desaprueba por ejemplo el capitalismo.
Un severo escollo se presenta en este sentido, pues si no es posible la
crítica sin apelar a un fundamento normativo, las propias tesis del materialismo
histórico acerca de la naturaleza superestructural e ideológica de la moral,
parecen hacerla imposible, en la medida en que se presuponga la particular
noción de ideología como falsa conciencia.
Dejando de lado la discusión de si Marx realmente sostuvo tal noción en
sus obras5, nuestro interés se centrará en sus problemáticas consecuencias
1 Allen Wood subraya con acierto el anacronismo de concebir el marxismo una teoría social “libre de valor” o
“éticamente neutral”, al modo de las tendencias neokantianas de fines del siglo XIX. “Marx contra la moralidad”, p.
682. 2 “Igualdad. Del hecho a la norma”, p. 139. 3 “Having your cake and eating it”. 4 The resources of critique, cap. 7. 5 Respecto a tal cuestión que constituye un tema de investigación por sí mismo, cabe mencionar la tesis de Joseph
McCarney que califica de mito la atribución a Marx del concepto de ideología como falsa conciencia, al argumentar
que es arbitraria por no tener suficiente evidencia textual como sustento, “Ideology and false consciousness”. Menos
categóricamente, otros autores reconocen que no es la idea de falsa conciencia la única concepción de ideología que
aparece en la obra de Marx. Ver Stuart Hall, “El problema de la ideología” y Terry Eagleton, Ideología.
Daniel Malvasio
Revista ACTIO nº 16 – diciembre 2014 33
epistemológicas, éticas y para la posibilidad de fundamentación normativa, que
de ella se siguen para la plausibilidad de una teoría crítica en sentido marxista.
En un somero mapa analítico de los diversos usos del término
“ideología”, cabe consignar que la carga peyorativa o negativa6 connotada por
su acepción de falsa conciencia hace que ella sea siempre atribuida a otro que
no lo sabe.7
Un aspecto crucial tiene que ver con el presupuesto de que es posible
contraponer nítidamente la ideología a la ciencia y al conocimiento verdadero,
de tal modo que la crítica de la ideología también es concebida como un
proceso cognitivo de ilustración. Pero, es precisamente esa dicotomía la que ha
sido crecientemente erosionada por las filosofías postestructuralistas que
ponen en tela de juicio la misma noción de representación o la idea de una
verdad absoluta.8
En el ámbito de la filosofía social, a partir del giro hermenéutico se ha
puesto de manifiesto el autoritarismo epistemológico a que conduce una
asimetría tal entre la perspectiva del crítico de la ideología y la de quien está
atrapado por ella, al suponer que es sólo desde el privilegiado punto de vista
del primero que es posible para el segundo conocer su verdadero interés.
Se cuestiona asimismo la implicación paternalista que acarrea, debido al
supuesto que el bien de los individuos que están bajo el efecto de la ideología,
ha de ser determinado de manera enteramente independiente de sus propias
creencias subjetivas.
En algunas versiones de la crítica de la falsa conciencia, la explicación
de por qué las víctimas de explotación u opresión pueden incluso contribuir
activamente a mantener y reproducir las instituciones que las hacen posible,
busca dar cuenta del efecto ideológico que padecen “como consecuencia de
[su] irracionalidad”.9
Para el punto de vista hermenéutico que otorga la primacía a la práctica
y a la autocomprensión de los propios agentes, estas inaceptables
consecuencias se deben a la sospecha sistemática de engaño que la crítica
ideológica proyecta sobre tales interpretaciones, bajo el supuesto de que
6 También se distinguen sus significados neutro (descriptivo) y positivo. Un útil panorama es presentado por
Raymond Geuss en The idea of a critical theory. Habermas and the Frankfurt School. 7 “Ideology is the thought of my adversary, the thought of the other. He does not know it, but I do”. Paul Ricoeur,
“Science and ideology”, p. 248. 8 A esas dos razones que han contribuido a desacreditar el concepto de ideología, Terry Eagleton menciona como
tercera “la reformulación de las relaciones entre racionalidad, interés y poder, de carácter (…) neonietzscheano,
según la cual se considera redundante el concepto de ideología sin más”. Ideología, p. 14. Ver Foucault, “Truth and
power”, p. 118. 9 En “Ideology, irrationality and collectively self-defeating behavior”, Joseph Heath argumenta en contra de tal tipo
de explicación de la resistencia de la ideología recurriendo a la perspectiva de Donald Davidson.
La crítica marxista como crítica inmanente de la ideología
Revista ACTIO nº 16 – diciembre 2014 34
adolecen de una estructural distorsión cognitiva. Desde esta perspectiva se
propicia el abandono sin más de la noción de ideología, o su reformulación en
términos de una acepción neutra, según la cual toda posición social implica una
concepción del mundo necesariamente ideológica.
Como réplica, desde una concepción teórica que alienta crítica
ideológica se aduce que el enfoque metodológico hermenéutico se limita a
reproducir las significaciones que los sujetos participantes de las prácticas
asignan a sus dichos y acciones, perdiendo así toda posibilidad de transformar
las perspectivas que tienen de sí mismos y del mundo.
Así, ante la acusación de que la renuncia posestruturalista del concepto
de ideología solo sirve para perpetuar la realidad de la ideología y socavar las
bases de la crítica, el desafío para “los proponentes de la deconstrucción [es]
demostrar que el criticismo deconstructivo no inhibe la resistencia crítica y la
transformación social, sino que incluso podría engendrarlas”.10
Ante el escenario aparentemente dilemático que obligaría a tener que
elegir entre una crítica incapaz de comprensión, o una comprensión acrítica, se
hará una breve referencia a la “teoría social de la crítica”11, aunque con el
propósito de mostrar que la sustitución que ella hace de la noción de falsa
conciencia por un concepto neutro de ideología, debilita el alcance de la crítica
social.
Por otro lado se aducirá que este debilitamiento puede ser evitado por
una idea de crítica que conserve el sesgo marxista del sentido negativo de la
ideología, aunque concebida como una forma inmanente de crítica que es
capaz de suplir el déficit normativo que se le reclama.
Uno de los presupuestos asumidos por la aludida “teoría social de la
crítica” es el giro interpretativo, según el cual nunca es posible captar el
significado de las acciones sólo desde la perspectiva objetiva del observador,
sino que requiere las experiencias y autointerpretaciones de los propios
agentes.
Esta perspectiva controvierte directamente las pretensiones del
positivismo, pero también impugna reformulaciones de la teoría crítica (por
ejemplo la de Bourdieu), en la medida en que reivindica una forma de
comprensión que no busca descubrir las estructuras ocultas subyacentes, ni las
10 David Hoy, Critical resistence. From poststructuralism to post-critique, p. 197. 11 Robin Celikates, “From critical social theory to a social theory of critique: on the critique of ideology after the
pragmatic turn”. El autor recurre también a la expresión “teoría social de la práctica de la crítica”, que toma de Luc
Boltanski y que acentúa el carácter de práctica institucionalizada de la crítica.
Daniel Malvasio
Revista ACTIO nº 16 – diciembre 2014 35
regularidades de un proceso autogobernado que opera a espaldas de los
agentes.12
Tal estrategia exige –como se anticipó- una redefinición que depure a la
ideología de su carácter de enmascaramiento de intereses o de su función de
instrumento en la lucha de clases, para conceptualizarla como un sistema
irrebasable de intermediación simbólica13, con el que está comprometido todo
sujeto en tanto participante en las diversas prácticas e instituciones de la vida
social.
Por la misma razón resulta imposible concebir una vía de acceso a un
punto de vista “externo”, que implique una suerte de corte epistemológico como
el pretendido por el crítico de la falsa conciencia, cuando proclama la
superación de la ideología a través del conocimiento.
Entendemos que esto no significa abolir la idea misma de crítica por la
sacralización de la autoridad de primera persona del propio agente como la
última palabra de corrección interpretativa, pero sí la aceptación de que el
único espacio posible para su ejercicio consiste en el proceso interno de
revisión y justificación de las prácticas.
Por otro lado, esta concepción social de la crítica busca desmarcarse de
un convencionalismo culturalista al que tiende el punto de vista hermenéutico,
asumiendo que lo que cuenta como justificación en determinado contexto no es
arbitrario, porque debe su pertinencia a razones.
Admite asimismo que los criterios normativos propios de los diferentes
regímenes de justificación insertos en determinadas prácticas institucionales,
pueden aplicarse al examen de los de otras14, lo que favorece una actitud de
distanciamiento de los agentes con respecto a una específica situación y la
capacidad de poner en tela de juicio las justificaciones dadas. Permite incluso
distinguir entre un primer nivel de crítica en el que no se discute el propio
régimen de justificación sino sólo su aplicación y un segundo más radical, que
justamente lo pone en cuestión.
12 Es significativo el contraste con Marx, quien al considerar ideológicas las formas de conciencia “jurídicas,
políticas, religiosas, artísticas o filosóficas”, advierte que “[a]sí como no se juzga a un individuo de acuerdo a lo que
éste cree ser, tampoco es posible juzgar una época (…) a partir de su propia conciencia, sino que (…) se debe explicar
esta conciencia a partir de las contradicciones de la vida material (…)”, “Prólogo” de la Contribución a la crítica de
la economía política, p. 5. O también su cuestionamiento a la concepción idealista de la historia porque al atender
sólo a “las luchas religiosas y (…) teóricas (…) se ve obligada a compartir (…) en cada época histórica, las ilusiones
de esta época”. La ideología alemana, p. 42. 13 Clifford Geertz, “La ideología como sistema cultural”, en La interpretación de las culturas. 14 Celikates subraya que a “diferencia de la distinción de Michael Walzer de varias esferas de la justicia, cada una
gobernada por un específico principio normativo, (…) para Boltanski y Thévenot no hay una relación directa y
estable entre determinados principios y específicos contextos institucionales ([tales como] el estado, el mercado, la
familia, etc.)”. “From critical social theory to a social theory of critique: on the critique of ideology after the
pragmatic turn”, p. 31.
La crítica marxista como crítica inmanente de la ideología
Revista ACTIO nº 16 – diciembre 2014 36
Sin embargo, tal “desencantamiento” debe entenderse como un
movimiento dentro de las prácticas ordinarias de crítica y justificación, y no
como aquel al que aspira el saber del teórico social, fundado en el supuesto de
una posición epistemológica privilegiada.
Pese a ello, al igual que la crítica ideológica en sentido clásico, la crítica
relocalizada al mismo nivel de los contextos ordinarios, tiene la potencialidad
para denunciar los intereses particulares que suelen ocultarse detrás de
aquellas posturas morales pretendidamente universales, pero sólo a partir de
una sospecha propiciada por los propios participantes de una práctica y no
como desconfianza generalizada derivada de un punto de vista externo.15
Es posible señalar que si bien en ambos modelos el papel de la crítica
consiste en cuestionar las ideologías que refuerzan las posiciones de poder y
las convierten en socialmente hegemónicas, lo distinto es que, mientras en un
caso la crítica realiza su función descubriendo la verdad –ocultada por la
ideología- acerca del orden social, en el otro opera socavando mediante
prácticas de argumentación, las credenciales normativas de las justificaciones
que legitiman tal orden.
Es este rasgo que define la “teoría social de la crítica”, el que –a nuestro
juicio- pone de manifiesto el riesgo de relativismo, dado el carácter plural y
diverso de los presupuestos normativos encarnados en los contextos prácticos
de acción y justificación. Dicho riesgo es sugerido por el propio Celikates
precisamente cuando a la pregunta de “cómo sabemos cuándo un régimen de
justificación es ideológico”, advierte que la respuesta no puede darse apelando
a criterios abstractos, “sino sólo desde dentro de las prácticas de crítica”.16
El costo de la amenaza del relativismo y la dificultad para superarla con
los únicos recursos de la “teoría social de la crítica”, son algunas de las
razones que han conducido a argumentar a favor de “la racionalidad de la
crítica ideológica”17 en sentido marxista, que se haga cargo del escollo que la
ideología como falsa conciencia representa para una teoría crítica que debe, en
las actuales circunstancias filosóficas, reflexionar sobre sus fundamentos
normativos.
Para superar tal obstáculo es necesario adoptar cierta lectura de
algunas observaciones de Marx sobre la ideología, que haga hincapié en que la
inadecuación de tal forma de conciencia, no hace que sea menos necesaria
15 “La crítica de la ideología puede reformularse entonces como un caso específico de la práctica de la crítica, sin
presuponer una privilegiada posición epistémica y un corte con las prácticas corrientes de justificación”, Celikates,
“From critical social theory to a social theory of critique: on the critique of ideology after the pragmatic turn”, p. 35. 16 Op. cit. 17 Esta expresión corresponde al artículo “Resurrecting the rationality of ideology critique: reflections on Laclau on
ideology”, de Maeve Cooke. Igualmente significativo es el título “Rethinking ideology” de un reciente artículo de
Rahel Jaeggi.
Daniel Malvasio
Revista ACTIO nº 16 – diciembre 2014 37
para el funcionamiento de un orden social, ni que sus “ilusiones” estén menos
arraigadas en las contradicciones reales y que en cierto sentido no se
correspondan con las prácticas sociales en las que están enraizadas.18
Tal perspectiva aparece sin duda recogida en la clásica formulación de
Adorno de la ideología como una “falsa conciencia objetivamente necesaria”19,
que es posible entender como una conciencia que constituye una interpretación
falsa de la realidad, pero a la vez inevitable en cuanto responde a ella, y cuya
falsedad no se debe a una deficiencia cognitiva o engaño, sino a la falsa
realidad de la que forma parte.
En esos términos, la moralidad como forma de ideología es
necesariamente un fenómeno social e histórico, así como las diferentes
moralidades son producto de particulares circunstancias sociales e históricas,
pero ello no significa que la moralidad tenga un contenido puramente ilusorio
cuya única función sea la de servir a los intereses de clase. Por consiguiente, el
propósito del marxismo al respecto sería entender el significado social de las
ideas morales, y no simplemente descartarlas como simplemente erróneas, en
tanto expresan necesidades y aspiraciones de los grupos sociales.
Entendemos que este modo de concebir la naturaleza de la ideología
contribuye también a destrabar el problema del fundamento normativo,
asumiendo una perspectiva que permite superar el escenario dicotómico –
antes señalado- entre la teorización social y la valoración normativa.
Esta contraposición es suscrita por quienes, aún en desacuerdo sobre
cuál opción privilegiar, coinciden en que es necesario elegir entre el enfoque
reduccionista de lo social, que asimila todo principio de valor a una pura ilusión
ideológica y hace que toda demanda moral no tenga más validez que otra
cualquiera, o la visión de que sólo es posible superar tal relativismo normativo
sobre la base de un conjunto de principios cuyo carácter objetivo y absoluto
trasciende el juego de intereses socialmente enfrentados.
Una significativa ilustración de esa oposición complementaria es la
controversia que se ha dado principalmente en el marxismo analítico con
respecto a si la condena de Marx del capitalismo es o no, en términos de una
teoría de la justicia.
Así, el argumento central de quienes responden negativamente aduce
como razón que, en tanto una determinada noción de justicia y de derechos es
18 Particularmente relevante es la consideración de que la fuente de la ilusión religiosa está en las condiciones de
vida. “En torno a la Crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Introducción”, en C. Marx y F. Engels, Obras
fundamentales 1. Marx Escritos de juventud, p. 491. 19 La ideología “como consecuencia objetivamente necesaria y al mismo tiempo falsa, como entrelazamiento
inseparable de verdad y contraverdad, que por lo tanto se distingue de la verdad total lo mismo que de la simple
mentira, (…)”. “La Ideología”, en Theodor Adorno y Max Horkheimer, La sociedad. Lecciones de sociología, p. 191.
La crítica marxista como crítica inmanente de la ideología
Revista ACTIO nº 16 – diciembre 2014 38
para Marx constitutiva de cada modo de producción y sólo puede ser funcional
a él, sus pautas no pueden servir de criterio para denunciar sus propios
intercambios económicos como injustos.20
Como evidencia del supuesto compartido, vale la pena citar el
contrargumento de Cohen de que si “Marx no pensaba que según criterios
capitalistas, el capitalista roba[, pero] él pensaba que [efectivamente] roba,
entonces debe pretender que lo hace en un sentido apropiadamente no
relativista (…)”.21
Quienes discrepan con él, reconocen no obstante la necesidad de evitar
entender a Marx como un relativista o peor, como un amoralista teórico, y para
ello dan razones basadas en sus textos para atribuirle el compromiso con un
principio transhistórico de autorrealización o de emancipación humanas.22
Al respecto, sostenemos que al adoptar un punto de vista histórico sobre
la moralidad, el marxismo no puede fundar –por su enfoque metodológico
materialista de la sociedad- las pautas normativas de la crítica ideológica en
una instancia “externa” (en sentido metafísico), pero tampoco puede
contentarse con las particulares convicciones éticas “internas” a una
comunidad concreta, precisamente por su implicación relativista.23
Es por esa razón que han recobrado interés los argumentos a favor de la
posibilidad de concebir la crítica ideológica como un tipo de crítica inmanente y
a la vez como forma de superar la “alternativa muy debatida pero no muy
fructífera entre crítica externa e interna”.24
Sin embargo, la referencia no es a cualquier forma de concebir la crítica
inmanente, y particularmente a la versión hermenéutica, que la entiende como
la denuncia de carácter contextual de que determinadas prácticas e
instituciones de una sociedad no realizan, o lo hacen sólo parcialmente, los
propios ideales arraigados como estándares de acción.
Pues, aunque se considera una ventaja del enfoque hermenéutico su
estrategia de apelar únicamente a las expectativas normativas socialmente
dadas, evitando así la crítica basada en el “mero deber” “abstracto”, es el
hecho de depender de las pautas fácticamente existentes lo que parece limitar
el alcance de la crítica.
20 La plausibilidad de esta lectura se sustenta además en una serie de razones para devaluar los textos en los que Marx
se refiere a la explotación en términos de robo o despojo, sugiriendo una especie de injusticia o inequidad. 21 “Review of Karl Marx by A. Wood”, p. 443. 22 Tal es el caso de Allen Wood o de Steven Lukes. 23 Estas posiciones alternativas aparecen también referidas como “objetivismo” y “contextualismo” respectivamente.
Cooke, Maeve, “Between ‘objectivism’ and ‘contextualism’: the normative foundations of social philosophy”. 24 Jaeggi, “Rethinking ideology”, p. 64.
Daniel Malvasio
Revista ACTIO nº 16 – diciembre 2014 39
Entendemos que tal restricción se manifiesta en que sólo es capaz de
imputar a la realidad social que es objeto de crítica, aquella falla normativa que
consiste en la plasmación deficiente de sus propias pautas de valor, sin poder
llegar a captar el hecho solapado de que incluso cuando éstas se realizan,
tienen el efecto ideológico de producir un resultado inverso al implicado como
deber ser.25
Por una parte, la perspectiva marxista de las sociedades de clases como
un orden intrínsecamente constituido por intereses conflictivos, pero igualmente
enraizado en sus estructuras, desbarata el supuesto de la ideología dominante
como un todo homogéneo y permite concebir la existencia de impulsos críticos
que no requieren de un fundamento externo.
Sin embargo, ese mismo planteo exacerba por otro lado el problema del
relativismo al reafirmar que hay diversas visiones antagónicas pero igualmente
válidas, sobre el orden social deseable, de modo que el proyecto del socialismo
es una más de ellas.
Es la necesidad de enfrentar esta dificultad a través de un tipo de
justificación no meramente contextual, aunque no trascendente, el motivo que
ha vuelto razonable pensar en la posibilidad de concebir la crítica inmanente en
términos hegelianos.
Es innegable que esta manera de dar sentido a una crítica no relativista,
es subsidiaria de la particular concepción de la historia, según la cual los
puntos de referencia normativos en los que se sustenta son entendidos como
momentos de un proceso de racionalidad creciente, cuyo desarrollo sin
embargo no excluye la propia práctica humana de la crítica.
Ahora, en la medida en que se acentúa la impronta hegeliana de la
visión marxista de la historia, la posibilidad de la crítica ideológica se enfrenta al
problema fundamental que tiene que ver con “cómo se puede entender tal
desarrollo (…) mediado por [ella] como una superación del statu quo hacia algo
mejor, si no se pretende proponer un telos de la historia (…)”.26
A modo de conclusión es posible aducir como contrargumento que, sólo
una crítica ideológica enmarcada en una perspectiva –por lo menos
débilmente- teleológica de la historia, es capaz de dar un razonable sentido a la
propuesta de analizar y valorar los arreglos sociales en tanto trabas a la
realización de ciertas formas del ideal de florecimiento humano, especialmente
25 De este modo se puede interpretar la denuncia de Marx del papel ideológico que desempeñan los ideales de libertad
e igualdad bajo el capitalismo, ya que además de no corresponderse con la realidad de coerción y sistemática
desigualdad económica generada por las relaciones de producción, entiende que también operan como un factor que
contribuye a producir estos resultados. Jaeggi considera este efecto es “parte del impacto productivo de la ideología,
(...) de ser instrumental para generar lo opuesto a las propias ideas que representa”. “Rethinking ideology”, pp. 67-68. 26 Jaeggi, op. cit., p. 77.
La crítica marxista como crítica inmanente de la ideología
Revista ACTIO nº 16 – diciembre 2014 40
bajo las actuales circunstancias donde una más sutil, pero no menos eficaz
opacidad social, impide a los afectados llegar a ser conscientes de su
padecimiento y a resistir activamente.
Bibliografía
Adorno, Theodor (1969), “La Ideología”, en T. Adorno y M. Horkheimer, La sociedad. Lecciones de sociología, México, Proteo, pp. 183-205.
Bohman, James (2003), “Critical Theory as Practical Knowledge: Participants, Observers, and Critics”, en Stephen Turner and Paul A. Roth (ed.), The Blackwell Guide to the Philosophy of the Social Sciences, Blackwell Publishing Ltd, pp. 91-109.
Callinicos, Alex (2001), “Having your cake and eating it”, Historical Materialism, volume 9, pp. 169-195.
Callinicos, Alex (2006), The resources of critique, Cambridge, Polity Press.
Celikates, Robin (2006), “From critical social theory to a social theory of critique: on the critique of ideology after the pragmatic turn”, Constellations, volume 13, Nº 1, pp. 21-40.
Cohen, Gerald (2001), “Igualdad. Del hecho a la norma”, en Si eres igualitarista, ¿cómo es que eres tan rico?, Barcelona, Paidós, pp. 137-156.
Cohen, Gerald (1983), “Review of Karl Marx by A. Wood”, Mind 92, Issue 367, July, pp. 440-445.
Cooke, Maeve (2006), “Resurrecting the rationality of ideology critique: reflections on Laclau on ideology”, Constellations, volume 13, Nº 1, pp. 4-20.
Cooke, Maeve (2000), “Between ‘objectivism’ and ‘contextualism’: the normative foundations of social philosophy”, Critical Horizons 1: 2, pp. 193-227.
Eagleton, Terry (1997), Ideología, Barcelona, Paidós.
Foucault, Michel (1980), “Truth and power”, en Power/Knowledge, New York, The Harvester Press.
Geertz, Clifford (2003), “La ideología como sistema cultural”, en La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, pp. 171-202.
Geuss, Raymond (1981), The idea of a critical theory. Habermas and the Frankfurt School, New York, Cambridge University Press.
Hall, Stuart (2010), “El problema de la ideología”, en Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios culturales, Ecuador, Envión Editores, Universidad Andina Simón Bolívar, pp. 133-154.
Heath, Joseph (2000), “Ideology, irrationality and collectively self-defeating behavior”, Constellations, volume 7, Nº 3, pp. 363-371.
Hoy, David (2004), Critical resistence. From poststructuralism to post-critique, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology.
Jaeggi, Rahel (2009), “Rethinking ideology”, en Boudewijn de Bruin and Christopher Zurn (ed.), New wakes in political philosophy, New York, Palgrave MacMillan, pp. 63-86.
Daniel Malvasio
Revista ACTIO nº 16 – diciembre 2014 41
Marx, Karl (1987), “En torno a la Crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Introducción”, en C. Marx y F. Engels, Obras fundamentales 1. Marx Escritos de juventud, México, FCE.
Marx, Karl (1986), “Prólogo”, en Contribución a la crítica de la economía política, México, Siglo XXI. [1859]
Marx, Karl (1985), La ideología alemana, Buenos Aires, Ed. Pueblos Unidos. [1932]
McCarney, Joseph (2005), “Ideology and false consciousness”, http://marxmyths.org/joseph-mccarney/article.htm.
Reiman, Jeffrey (2006), “Moral philosophy: the critique of capitalism and the problem of ideology”, en T. Carver (ed.), The Cambridge Companion to Marx, Cambridge Companions online, Cambridge Unversity Press, pp. 143-167.
Ricoeur, Paul (1991), “Science and ideology”, en From text to action, Evanston: Northwestern University Press.
Walzer, Michael (1993), Interpretación y crítica social, Buenos Aires, Nueva Visión.
Wood, Allen (1995), “Marx contra la moralidad”, en Peter Singer (ed.), Compendio de ética, Madrid, Alianza, pp. 681-697.











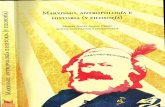






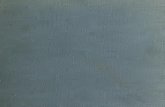




![Crítica à Execução Penal [2a edição]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ae641d43f4e176304a750/critica-a-execucao-penal-2a-edicao.jpg)