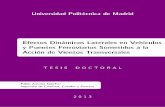Los puentes de la Via de la Plata y sus inmediaciones
Transcript of Los puentes de la Via de la Plata y sus inmediaciones
Anas - l8 (2005) pp. 123-151 123
ll(¡
iI
u
Ë
åE
Ëlr
É
$
PUE,NTES DE LAVÍADE, LAPLATAY DE SUS NME.DIACIONE,S
JOSÉ MARÍA ÁTVENBZ MARTÑEZMUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO
Los romanos a su llegada a la Península tuvieron muy en cuenta los caminos
existentes con anterioridad para eltrazado de sus vías, medio material imprescindible
paralallegada a los puntos estratégicos y para el acercamiento al indígena'
Conocemos perfectamente los pofinenores de estas viae militares republicanas
gracias a diversos estudiosr Una bien señalada fue la futura Via Augt'tsta, cuyo trazado
iacilitó el avance hacia Carthago Novay zonade Castulo,puerta del Sur, de las armas
romanas.
Luego, más tarde, con motivo de las guerras civiles sertorianas, tomó auge la calzada
qrr..rnã Corù.tba con Castra Caecilia.Esta vía de comunicación había jugado un papel
considerable en el período orientalizante y mantuvo su importancia en el período
posterior como demuestran numerosos hallazgos que jalonan el camino' (Fig' 1)' Una
serie de fundaciones atestiguan el valor estratégico de este corredor que permitía, por
un lado, gaîaÍ la Meseta desde Córdoba y, por otro, propiciaba el acercamiento a
regiones ricas en metales, como lo son las del Norte y oeste de la provincia de cáceres,
Alcántara y la Beira porfuguesa, que no escaparon al "ojo romano".Todos los que se han
ocupado ãe la red viaria-de Ia zona coinciden en valorar este camino como el más
significativo del área meridional lusitana hasta la reorganización del territorio con
Augusto,, en la que se prestó mayol interés a otrartta,la que comunicaba el Norte con
el Sur como fue eliter ab Emerita Asturicama.
IJna vezpacificada la Península Ibérica, hecho que ocurrió definitivamente el año
!9 a.C., se pasó por parte de Augusto a la puesta en hora fomana del territorio, de
(1) H.E Herzig...probleme des ¡ömischen Strassenwessens: Untersuchungen zur Geschichte und Recht"l lI R'W l'BerIî¡'
1.974,pp.59iss.SobreconstruccióndecalzadasysufinanciacióndurantelaRepública,pp 593-602
¿; ;.'ðí *;;-ï. ¡rt".., Rojas. "Aproximación al estudio de las vías de comunicación en el primer milenio a'C en
Extremadura". T.P.,45,1988, p.315, fig. 5.
(3) s rom
(4) m Et
Pu ses I'la Plata en Ext¡emadura. Observaciones históricas y arque
(eds.).V Mesa Redonda Internacional sobre Lusilania romant
rez- T. Nogales . "ca;lzadas de Lusitania: programación e ideología imperial" en J G' Gorges-E' Cerrillo- T Nogales
Basarrate (eds.). Op. cit, pp.255 ss.
t24 Jo sÉ MARÍA Árvan¡z N¡,q.Rrñsz
I
il
l\(lL
Fig. l.- Mapa de Hispania con el trazado del camino que unía Corduba con À[elellinttttt (de Hispania Antíqtta).
acuerdo con claros intereses estratégicos, de naturaleza politica, ideológica yeconómica.
Resulta verdaderamente ilustrativo, al igual que sucede en otros lugares, como laGalia (Strab., IV,6,11), considerar la gran labor que Augusto, que desde el año 20 a.C.
detentaba la cura viarumrrealizo en la sistematizaci1n del tenitorio peninsular, lo que
se refleja perfectamente en las Res gestae (28). Con la aytda más que probable de su
ministro universal, Maruts Vipsanius Agrippa, el organizador por excelencia, itnpulsordel conocido Orbis pictus, sistematizó la estructura viaria peninsular, teniendo en cuenta
nuevos intereses como eran, entre otros, lafírctl comunicación con la Península Itâlica,bien por mar hasta Tarraco o Carthago Nova y desde estos puntos, tomando la Via
Augusta, continuación de la Via Domitia, hasta el proceloso e ignoto Océano o el
emplazamiento de diversas ciudades, algunas de nuevo cuño, como Augusta Emerita,Caesaraugusta o Asturica Augusta, que se convirtieron en cruces de carninos de
Hispania.
Desde estas colonias parlían, o a ellas llegaban, las calzadas que las unían con los
puntos más estratégicos de la geografia peninsular'. De los caminos principales, a su
vez, surgían otros de menor rango que pennitían acceder a los respectivos puntos
territoriales de esas entidades de población.
(5) Con ello se destaca el papel ftlndamental de los nuevos asentamientos como explica, entre otros Mansuelli. "Ninguna
otra civilización ha dado tanto sentido al canino corno la rornana. Las ciudades se convirtieron en ganglios de un sistema,
del crraì las calzadas constituían la conexión" G. A Mansuelli. Arcllitethu'a e citló Bologna, 1.970, pp. 253 ss.
'J:.
Puentes de la Vía de la Plata y de sus inmediaciones
Fruto de la nueva situación son los proyectos de construcción de nuevas vías, como
la de Laminium o las que unían la capital deI conventLß caesaraugustanus con otros
puntos vitales de la red viaria peninsular como Augusta Emerita o Astm"ica, (Lám. 1,1)
y, en menor medida, con Pompaelo y AttgtLstobriga6.
Otro caso singular de Hispania fue el de la colonia Augusta Emerita, fundada el año
25 a.C., tras la conclusión de una de las fases más importantes de las Guerras
Cántabras(Cas. Dio, 53,25,2;Isid. Etim.ls,l,69), como speculum acpropLlgnacuhLm
imperii Roruani, pues con la fundación de la nueva colonia concluía la fase de la
creación de enclaves en la línea de los ríos Tajo y Guadianal (Lëm.I,2).
Pero, con todo, es claro que existió una intención política en el proyecto de creación
de la colonia y no fue otra que la de glorificar al emperador Augusto, el hacedor de las
conquistas hasta el límite de las tienas conocidas, hasta el Oceáno. Emerita, casi en el
confin de las tierras, en plena fachada atlénTica, se convertía así en una consecuencia de
esapaz duramente conseguida, en un homenaje al pacif,rcador de occidente.s
Si esto fue así, también lo fue el sumo cuidado que mostraron los planificadores de
la nueva urbe en elegir el lugar de su emplazamiento en sitio que de antiguo era ya un
cruce de caminosn y que el emperador llegaría convertir en firmes calzadas cuando puso
en hora el territorio. Ese lugar, además, contaba con una posición estratégica de primer
orden como era el vado del Ana, sobre el que se apearon las pilas de un largo Puente,
de clarafacies tardorrepublicana, y que se proyectó en ocasión de la fundación de la
colonia, en el momento de la organización del territorio bajo la nueva égida'o.
Este nudo de comunicaciones, este "calTefour" de la antigüedad hispana,
contemplaba el paso de hasta nueve calzadas reflejadas en los itinerarios of,tciales, a
las que habría que sumar otras que unían los diversos puntos del extenso territorium
emeritensett.
Uno de los símbolos de esta reorganización que vino de la mano de la pax Attgusta
fueron los puentes que se tuvieron que tender sobre los cursos de agua naturales o
vallonadas. En ellos, además de su carácter meramente utilitario, se contempló la
posibilidad de ofrecer a los ojos de todos las excelencias de la nueva situación creada.
Por ello, algunos fueron provistos de la información correspondiente bien en sus
tímpanos, bien en arcos establecidos sobre ellos , a la enttada o en el centro de la
(6) M. A. Magallón. "Organización de la red viaria romana en el Valle Medio dei Ebro". Simposio sobre la red viaria en la
Hispania romana, p.302 y p. 310.
(7) A. Blanco Freijeiro. El Puente de Alcantara en su conlexto histórico. Mad¡id, 1977, pp. 12 ss. Sobre la fundación de
Augusta Enterita, véase: J. Álvarez Sáenz de Buruaga. "La fundación deM&ida". Augusta Enretita. Aclas del Simposio del
Bimilenario tle Méritla. Madrid, 1976, pp. 19 ss;4. Canto "Colonia Iulia Augusta Emerita, Consideraciones acerca de su
fundación y de su territorio". Ge1ion,7, 1988, pp. 149 ss.; J. C. Saquete Chamizo. Las élites sociales de Augusla Emerita.
Cuadernos Emeritenses, 13. Mérida, 1997, pp. 23 ss.
(8) V/. Trillmich. "Colonia Augusta Emerita, Haupsdtadt von Lusitanien". Stadtbild und ldeologie. Die Marmolisierung
hispanischen Städle zwíschet Republik und KaßerzeilMi¡chen 1990, pp. 299 ss.
(9) Se ha discutido acerca de la importancia del enclave emeritense antes de la llegada de los romanos y, sin duda, no gozó
delaimporlanciaquetuvo eldeMelellinumo,qizír,comosehareferido, eldelazonadeAlange,perosífuedeconside-ración. Sobre este punto: J. J. Enríquez Navascués - E. Jiménez Aparicio. Las lierras de Mérida antes de los romanos
(Prehistoria de la comarca de Mérida).Mêrida, 1990, pp.154 ss.
(10) El papel destacado del vado del Ana ya lo valoramos en su día: J. M. Álvarez Martinez, Op. cit., pp. 16-18. Con pos-
terioridad, y fruto de un serio trabajo de prospecciones, Rodríguez Martín ha potenciado esta valoración que en su día pre-
sentamos: F.G.RodríguezMartín."Eipaisajeurbano deAugustaEmerita:reflexionesentornoalGuadianayiaspueÍasde acceso a la ciudad". Revistø Portuguesa tle Arqueología, 7, 2004, pp 365 ss.
(11) J. M. Álvarez Martínez. Op. cit, nota 4, pp 19 ss.; J. M. Fernández Conales.Op cil, pp. 39 ss'
125
JoSÉ MARÍA ÁI,vanrz Ir¿ERTÑBZ
fáhrica. Estos epígrafes, al igual que los miliarios, fueton propagadores de la idea
imperial''.
El estudio de los puentes romanos de Hispania, rlna de las empresas más
comprometidas que tiene ante sí el arqueólogo, a pesar de sus dificultades, ha avanzado
de una manera muy considerable recientemente merced a algunos trabajos acometidos
La obra fundamental dedicada al análisis de los puentes romanos la debemos al esfuerzo
y ala dedicación de Vittorio Galliazzo". A esta monografía, en el caso hispano, hayque añadir la del Dr. Durán Fuentes, autor de un excelente trabajo sobre los puentes de
Galicia, ámbito ampliamente superado por su interesantes aportaciones sobre los más
significativos ejemplos de la Península lbérica'., tras la consideración de sus fábricas,
al tiempo que, con fundamento en criterios estilísticos y pormenores de su construcción,
se discute la cronología de puentes considerados con anterioridad como netamenteromanos. Otros trabajos han tenido como objetivo el análisis de las diferentes calzadas
y otros, por fin, el carâcter monográfico de diversos puentes
En el período que nos ocupa, el de la organizaciín augústea, el ejemplo más singulares el puente emeritense sobre el Guadiana.(Látm.2,l).
De más de 800 metros de longitud, 1o que le conviefte en uno de los más largos delImperio, ofrece características formales bien definidas que 1o encuadran en losplanteamientos de la arquitectura tardorrepublicana y a lo sumo en la de los primeros
momentos del Imperio, con paralelos claros en el área iräica, de donde procedían las
maestranzas encargadas de su diseño y ejecución.
La tipología que ofrece el Puente de Mérida comprende unas particularidades biendefinitorias de la edilicia del período: pilas robustas, provistas de tajamares redondeados
y arquillos de aligeramiento para propiciar el discurrir de la corriente en las grandes
avenidas, arcos de medio punto, bien trasdosados y con la clave bien marcada, que se
voltean sobre impostas salientes, en voladizo, que marcan la coronación de las referidaspilas. La isodomía preside con regularidad arcos y tímpanos de suerte que las dovelasque forman los arcos enlazan perfectamente con las hiladas de los tímpanos. Unalmohadillado de tipo rustico matiza con sus efectos de claroscuro la monotonía de las
hiladas" (Lâm.2,2).
Feijoo'u en su momento se detenía en analizar las parlicularidades constructivas de
la fabrica y sus tramos aportando una serie de consideraciones dignas de ser tenidas en
cuenta porque matizan varios de los datos que en su día ofrecimos, sobre todo los que
atañen al tercer tramo, probablemente posterior a los anterioresrt. A su vez, haciaconsideraciones sobre la modulación de la obra, en verdad dificil de determinar, pues
(12) A. Nünnerich-Asmus. "Strassen, Brücken und Bogen aÌs Zejchen rörnischen Herrschaftsanpruchs". Hispania Anliqua.Detùnäler der Römerzeit. Maìnz, 1.993, pp. i36 ss.
(13) I ponti rontani.Tteviso, l 996,2 vols. En este excelento y completo eshrdio se analizan las características constntcti-
vas de tan emblemáticas fábricas, a la pal que, en rÌn extenso catálogo, se pasa revista a un buen número de puentes del perí-
odo romano, por lo que se completan los corpora anteriores.(1 4) M Durán Fuentes Za conslrucciótt de puenles ronlanos en Hispania, s.1., 2004.
(15) J.M. Álvarez Martínez.Op. cit., pp. 59 ss.
(16) S. Feijoo. "Aspectos constructivos del puente ¡omano de Mérida". Mérida. Excavaciones Arqueológicas1. 9 9 7.Bað,ajoz, 1.997, pp. 321-331 .
(17) Seguimos pensando en el ca¡ácter coetáneo de los dos primeros. Teniendo en cuenta, eso sí, las leves djferencias cro-nológicas motivadas por la construcción de la fáb¡ica
t26
Puentes de la Vía de la Plata y de sus inmediaciones
en este caso resulta muy complicado encontrar las prescripciones de los tratadistas
clásicos, que en muchas ocasiones se nos escapan como han puesto de manifiestodivemos especialistas y, al tiempo, se decantaba por la existencia de un nuevo arco en
el primer tramo, lo que haría un total de once para la prirnera parte de la fábrica idea
que no compartimos con él como hemos explicado en otro lugar't.
Por su parte, Rodríguez Maftín, tras valorar la importancia del vado, en lo que
estamos muy de acuerdo con é1, se refería igualmente a algunos ponnenores del Puente
sobre el Guadiana con unas observaciones que nos parecen del mayor interés.
El motivo de su reflexión, además del análisis de la topografia del río y de las vías
de comunicación que confluían en Emerita,lo propició esa extraña torsión o desvío
que existe entre el tablero de Ia calzada que viene del Puente en relación a la ubicaciónde las pueftas de acceso al recinto emeritense, que ha sido objeto de comentario por
más de un estudioso preocupado por los problemas de la antigua colonia romana, y a1o que nosotros prestamos la atención que, en nuestro concepto, el tema merecía como
luego explicaremos.
Es verdad, como refiere Rodríguez Martín, que el paso del río por Mérida contempla
un vado fácil de cruza\ sobre todo durante el período de estiaje, incluso por animales
como hemos podido apreciar en varias ocasiones. También estamos de acuerdo con é1,
aunque en su momento no lo explicamos de maneratan clara como é1 lo hace, que el
brazo menor del río que coffe junto al dique de contención de aguas de la ciudad
obedece a la apertura de un canal que se practicó aguas arriba para propiciar la
evacuación de las cloacas que venían a desaguar al río'e. Por nuestra parte opinamos que
la creación de este brazo fue inmediata, en el momento de la limitatio, es decir, del
trazado de las calles y de la disposición de su infraestructura. Con ello, como él bien
explica, se crearon tres corrientes de agua en el ancho cauce delAna.
Lo que nos plantea serias dudas es su propuesta, explicada por la lógica y, como él
aclara, sin argumentos arqueológicos que la sostengan, de que la construcción del
Puente sobre el Ana nohabria que situarla en los primeros momentos de la colonia, a
raiz de su fundación20, sino algo después, en los periodos de Tiberio o Claudio y que se
comenzó por el tramo que se tendió sobre el cauce principal del río.
Para nosotros el análisis de la propia edilicia de la fabrica, de clarufacies tardo-
republicana como referíamos más arnba", sería suficiente argumentopara establecer la
(18) J. M. Álvarez Martinez. "Los accesos al recinto de la Colonia Augusta Emerita. La Puerta de1 Puente" en T. G.
Schattner-F. Valdés Femández (eds.). Sladttore.Bautyp und Kunstform. Iberia Archaeologica, Band, 8. Mainz am
Rhein,2006, pp 237 y 248-249, con nota 123.
(19) F. G. Rodríguez Martín, ar1. cit., pp. 365-369.(20) No hay dudas de que hrvo lugar en el año 25 a.C. como ponen de manifiesto diversos documentos, entre ellos uno epi-
gráfico del mayor interés como es la inscripción del sacrarium de la ina cauea del Teatro ( W. Trillmich." Un sacrarium
del culto imperial en el Teatro de Mérida". Anas,2-3, pp. 87 ss. Sobre la fecha de la fundación de Augusta Emerita sehan
expresado diversas opiniones, que resumimos en hes títulos fundamentales: A. M. Canto. "Colonia IuliaAugusta Emerita:
Consideraciones en tomo a su fundación y territorio". Gerion, 7 , 1989, pp. 149 ss; Ead. "Las tres frurdaciones de Augusta
Emerita". Stadtblid und ldeologie. München, 1990, pp. 289 ss.; J. C. Saquete Chamizo. Las elites sociales de Augusta
Emerita. Cuadernos emeritenses, 13. Mérida, 1997 , pp.23 ss. Para nosotros parece claro que ocunió en el citado año de 25
a.C. Otra cosa, a la que se refierejustamente Rodriguez Martín en su artículo, es la atonía que se contempla en la colonia
entreelañodesufirndaciónyel 16-15a C.,cuandoseproducelainauguratiodelTeatroyesperceptibleunareactivaciónde la vida colonial.(21) Véase nota 15. En el t¡amo tercero, el comprendido entre el segundo descendedero y el final de la fábrica, las diferen-
cias respecto a los otros dos son más que notables.
127
JosÉ MARÍA Árvannz ttaRrñrz
construcción en el período que en su día propusimos. Pero, además, se pueden
considerar dos razones más, aunque no tan claras como la enunciada: por una parte, el
hecho de que alpracticar el canal del Guadiana menor o "Guadianllla" yahacía precisa
la construcción de nuestro primer tramo, el que estribaba en las murallas de la ciudad
y concluía con la bajada ala plaza del tajamar, sobre el que se tendieron 10 arcos; por
otra, entendiendo bien que la construcción de un puente siempre es costosa22, que era
necesario que la administración romana contemplara, como motivo propagandístico,
obras emblemáticas y esta, además de su utilidad, gozaba de este carâcter. Es un caso
parecido, aunque este de ámbito municipal y por ello figura en las acuñaciones de la
ceca colonialt', al de la murallas, tampoco necesarias en un período en el que cttm
domino pax ista uenit, pero fundarnentales como elemento de prestigio'a. Con ello se
procuraba una entrada dignay directa desde el Puente a la Colonia, sin necesidad alguna
de rampa.
El Puente sobre el Guadiana, al menos para nosotros, fue construido en los primeros
años de la colonia y contempló de manera unitaria y sucesiva sus dos primeros tramos,
unidos por un malecón con tajamar, en el que se apearon los estribos de ambos tramos
como explicamos más adelante,
En cuanto al desvío existente entre el tablero dela calzada y la puerta geminada de
acceso al recinto colonial, por otra parte nada extraño como muestran varios ejemplos
en el mundo romano, ya fue explicado, a nuestro juicio, de manera satisfactoria por
Nogales Basarrate", quien aclara el papel vertebrador del Puente de un tráfico que, una
vezpasadalafitbrica, se desvía por varias direcciones, bien hacia el interior del recinto
o bien por vías de circunvalación hacia zonas industriales o de salida de la ciudad para
varios puntos26.
En nuestro estudio de la Puerta del Puente abundábamos en las mismas razones e
incluso relorzítbamos esa desviación por la más que probable presencia de un
descendedero ubicado, según se entraba enEmerita, al final de la fábrica, a su derecha
que comunicaría con ùîa zona industrial conocida, a través de una circunvalación que
se desarrollaba entre el dique de contención de aguas y 1as murallas de la ciudad",
situadas, como expresaría el cronista Moreno de Vargas, " a un tiro de piedra" de las
defensas contra el río, pues esta era la función del dique. Se aprecia perfectamente la
existencia del muro del referido descendedero junto al Puente en un espacio que dejó
(22) Asi 1o expresa justamente Rodríguez Marlín, art . cil., p. 370.(23) "La iconografia monetaria se convierte en el escaparate donde se refleja la competencia edilicia entre las diversas
comunidades y la elección de los tipos monetales por palte de los responsables políticos de las ciudades responde al deseo
de hacer evidente esa situación": J. M. Álva¡ez Mafiínez. "Los accesos...",p.247 y notas 115, 117 y ll8 La ausencia de
representación del Puente podría parecer extraña, teniendo en cuenta que estas fábricas aparecen en otras emisiones, aun-
que en las acuñaciones de Hispania, como bien puso de manifiesto Antonio Beltrán ("Los puentes romanos y su represen-
tación en las monedas" ler. Seminario htîernacíonal Puente cle Alcánlara. Cnademos de San Benito, l, p. 19), no existe
referencia alguna.(24) Es lo que conentábarlos en nuestro análisis del ¡ecinto amurallado emeritense: J, M Alr.arez Mafínez, "Los acce-
sos...", p. 221,lnotaf(25) T. Nogales Basarrate. " AEne emeritenses: monumentos e imágenes del mundo acuático et Attgusta Emeriltf'Empúries, 53,2002, p. 93.(26) La existencia de estas vías lógicas de ci¡cunvalación fue muy bien vista por Miguel Alba Calzaclo: "Características del
viario urbano en Emerita entre los siglos I y VIII d.C." . Excat aciones Arqueológicas de Mérida Memoria, 5, 1999. Mêrida'
2001, pp. 397 ss.
(27) J.M. Álvarez Martínez. "Los accesos.......", pp 236-23'7
t28
Puentes de la Vía de la Plata y de sus irunediaciones
visible una rotura del dique. Se trata de 1o que es interpretado como estribo por
Rodríguez Mafiín, puesto que también ejerce esa función28.
Algo singular en el Puente de Mérida fue la existeîcia, a partir del clécimo arco de
su primer tramo, de un macizo o malecón que servía de enlace entre los dos tramos de
aramtiones en los que se estructuraba la fábrica (Fig. 2). Dicho malecón se protegía por
un poderoso tajamar, a manera de "proa de galera", como lo denominara el historiador
local Bernabé Moreno de Vargas'e. Larazón de su existencia podría explicarse, por un
lado, y de manera principal, por la falta de cimentación en la zona. un terreno
quebradizo que no propiciaba la ftrmeza de las pilas, y por la posibilidad de acercar la
corriente del agua a las murallas de la ciudad, por donde desaguaban las cloacas, ya
prácticamente conseguida por el "Guadianilla". En todo caso, la parle ocupada por el
tajamar pudo ser aprovechada, por medio de un relleno artif,rcial que situaba el espacio
ala altll;ra del tablero de la calzada, para transacciones comerciales, a la manera de un
þnm pecuarium, como parece explicar la tradición que se ha mantenido en ese lugar
durante siglos y el nombre de "nundinas" con el que designó al espacio'.. Por el vado
pudieron haber sido conducidos hasta ese lugar rebaños de ganados (Fig. 3).
Fig.2.- Restihrción de la fábrìca del tajamar del Puente de Mérida, según Álvarez Marlinez(Dibujo del Dr. Julián Hemández Ramírez).
(2S) F. G. Ro<lríguez Martín, art. cit., p. 373, quien se refrere a las observaciones de Silva Cordero sobre este pormenor, que
intárpreta ese tiamo de sillares como un dique existente en un período ante¡ior al conocido ( A. F Silva Cordero.,.Segìimiento de obras en e1 proyecto de legeneración de las márgenes del Guadiana, de enero a abril de 2000" Mërida
Excavaciones At'Eteológícas Memoria, 6, 2000. Mérida' 2002, p- 265.
(29) B. Moreno de Vargas. Historia de la ciudqd de Mërida.Madrid,1633 (reedición Cáceres, l974,pp' 64-65.
(30) J.M. ,,{lvarez Martínez.Op. cit , pp. 65 ss.
t29
T
h
[;
H
E
JosÉ MARÍA Árvensz vanrÍNpz
Fig. 3.- Detalle del tajarnar del Puente, según Álvarez Mafünez,NogalesBasarrate et alii. (Dibtjo de Jean-Claude Golvin)
El tajamar, en franco y progresivo deterioro (Lám. 3,1), fue prácticamente destruido
en el curso de una gran avenida del río acaecida en el mes de diciembre de 1.603 (Lám.
3,2). Tras el análisis de los estragos producidos, el ayuntamiento de la ciudad tomó el
acuerdo de construir cinco nuevos arcos, por lo que, como referirá el citado cronista
emeritense, "las puentes quedaron hechas Ltna" " . La obra de los cinco nuevos arcos
responde a las características del período y supuso no pocos problemas para el
consistorio emeritense, que tuvo que reforzarla con la disposición de una gran "losa"de cimentación, cuya construcción representó una pesada carga económica y es que los
problemas de cimentación seguían vigentes". (Lám. 4,1)La disposición del tajamar del
Puente de Mérida es algo similar en su aspecto al ejemplo de la Isola Tiberina.
Interesantes observaciones técnicas sobre la obra del tajamat son las aportadas por
nuestro buen amigo el Dr. Hernández Ramírez.Entre ellas, las posibles funciones de la
fëhrica y su estructura, cuya reconstrucción resulta siempre problemática si nos
atenemos a lo conservado. Estamos de acuerdo con parte de sus sugerencias, aunque
otros datos quizá merecerían una reflexión más profunda que no desdeñamos hacer en
su momento en compañía de su autor33.
Diversos estragos causados por acciones bélicas y por las fuertes avenidas del río
dieron al traste conpartes notables de la fábrica, sobre todo en su tramo central, que fueron
restauradas, por lo que su aspecto primitivo se modificó en buena manerú4, a excepción
(31) B. Moreno de Vargas. Op. cil., p.64.(32)J.M. AlvarezMa¡tínez "ElPuenteromanodeMérida".lerSeminariolnternacionalPuenledeAlcántara.Cuadernosde San Benito, l.Madrid, 1.989, pp. 80-81.(33) J. HemándezRamirez. "El tajamar del Puente romano de Mérid¿Ì'.Mérida. Ciudad y Patrimonio,3,1.999, pp. 85-103.(34) J.M. Álvarez Martínez. Op. cit., pp. 49 ss.
130
$
HÃ
131
$
I
i!ìn
F
HÈ'
HIrIflti,t!
iË*
"'
Aq
E
l'
Puentes de la Vía de la Plata y de sus inmediaciones
del primer tramo, el más cercano a la ciudad que conselva casi sùfacles primigenia, al
igual que en el de la orilla opuesta, donde, como adelantábamos, se observan ciertas
diferencias que denotan que el hamo se construyó en un período posterior al que fijamos
en principio, como bien puso de manifiesto Feijoo". La cronología de esa parte final de
la fábr-ica, de acuerdo con los aspectos estilísticos, muy en relación con el Puente de VilaFormosa, podría situarse en el período julio-claudio avanzado.
Este tipo de puente, robusto y algo achatado, sin ese aspecto airoso que será una
constante en ejemplos posteriores, es muy característico del período referido y encuentra
numerosos paralelos en la Península Itálìca, de donde vino el modelo'u. Efectivamente,
la forma y los pormenores de la fábrica emeritense se pueden observar en diversos
ejemplos itálicos y de la Galia, entre los que podemos citar, además de la referida fase
del Pons Milvius,el denominado Ponte Leproso en Benevento, el de Apallosatt o el
puente-viaducto sobre el Vidourle en Sommieres3s.
Este puente, se constituyó en un símbolo de la bondad de los nuevos tiempos y, en
la reorganización augústea del territorio, tuvo el carâcter de aglutinador de todas las
calzadas de la región entonces determinadas; fue el comunicador entre las zonas del
Sur y las del Noroeste, tan vitales para la economía romana, y el vigía constante de la
presencia romana en estas tierras. Acaso en un arco, que pudo existir a Ia entrada potla orilla opuesta a la ciudad, pudo estar ubicada una inscripción relacionada con el
emperador.
Los caracteres de su arquitectura fueron bien determinantes, aunque con ciertas
diferencias, en la construcción de otros puentes del lugar como los emeritenses tendidos
sobre el río Albarreg as (Barraeca)'n , y el que se dispuso sobre otro alToyo en el camino
de Olisipo, conocido tradicionalmente como la "Alcantarilla romana".
El primero es un ejemplar notable (Lám. 4,2), de cuatro arcos, pero con pilas
desprovistas de tajamares y de arquillos de aligeramiento, 1o que se explica por la poca
entidad del curso de agua a salvar. Como en el caso del Ponte di Aureliooo, cuenta con
aliviaderos en los extremosal. No obstante, se trata de una construcción, q.uizâ algo
posterior alafáhrica del Guadiana, probablemente del siglo I d.C, que ha sufrido
diversas reparaciones, pero que no han adulterado en demasía su primitivo aspecto,
como apreciamos en un dibujo del maestro de obras emetitense, Fernando Rodríguez
(Lám. 5)o'y en un grabado de Alejandro de Laborde (Lám. 6) a3. Las luces de sus arcos
son semejantes a las del de Vila Formosaoo.
(35) S. Feijoo, art, cit.(36) Se puede apreciar nítidamente en urra de las fases del Puente Milvio, l: V. Galliazzo. I ponti,II, n' 17, pp 32-36, Ïtg
pp. 34-3s).(37)Y. Galliazzo. I ponti ,11,n219, pp. 113-114 y n. 2i8, p. 113.
(38) Ibid., II, n. 504, pp.251-252(39) Ibid., ll, no 7 47, pp. 347 -348.(40) V. Galliazzo. I ponti, II, n 2, pp. 8-10.
(41) En el deAlbarregas los dos existentes se ubican en uno de los extremos'
(42) S. Arbaiza Blanco-Soler- C. Heras Casas. "Femando Rodríguez y su estudio arqueológico de las ¡uinas romanas de
Mérida y sus alrededores (1794-179'7) (Exposición 23 de junio- 19 de octubre 1998). Academia. Boletín de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando,n'87. Segundo semestre de 1998,n" 52 (A-5969),pp.345-346'lárlrr. 4l'(43) A. de Laborde. I/oydge pittoresque et historique de I'Espagne. Paris, 1806.
(44) M. Durán. Op. cit ,pp.171-780.
,1
i¡
Þ:l
Ë
Þl::
;l
ãÉ
Ë
B
ËÈH
!É
i;[ìgÈ1
liÈl
tsf¡R
E
Ë
EFFE
132 JosÉ MARÍA Ár,van¡z v¡.nrñsz
El denominado como "Alcantarilla romana" (Lám. 7), en el paso de la calzada a
Olisipo es de un sólo arcoo'y en su construcción se aprecian interesantes pormenoresou,
entre los que destacan su bóveda de 4,10m. de luz y donde se emplea sillería en las
boquillas, ladrillo y hormigóno7 (Lim.8,1). En ambos se aprecian los pormenores de la
" manet a em etit ens e "at,
Son los mismos caracteres que apreciamos en otros puentes como el de Aljucén, en
el iter ab Emerita Asturicam, a unos 15 kilómetros de Mér'ida, lamentablemente
destruido, pero al que dedicamos nuestra atención, aforhrnadamente sin muchos effores
en nuestro ensayo de reconstrucciónon,en el que nos referimos a su posible esttuctura, a
sus pilas con tajamares y a la presencia de cornisas en talón o leve cyma reversa, por
lo que pudimos apreciar posteriormente, cuando se plodujo el aforfunado momento de
dar a conocer los dibujos de Femando Rodríguez conselvados en la RealAcademia de
Bellas Artes de San Fernando'o El referido maestro de obras pudo dibujar dos planos del
puente: el acorde con su estado y el correspondiente a su ensayo de restauración, con
los seis arcos decrecientes del centro a las orillas. Por su aspecto, era muy cercano al
de Albanegas, aunque los cuatro arcos de este último no ofrecían excesivas diferenciasen cuanto a su luz (Fig. 4)5'.
Elt,,n i^ u,[ ou¿ o,,,"t e h -s4," 'u,t dt fl,& ó,þ^. at', rtr" i 1l¡,^, ø ùtøuia t - É,' ,*¿. ,lt lv aÁu'-hlxht 9. ø lu
þlw ,!, b ¡,1",q ,,i'o onlt. ¿. L wþra m thtú¿n t*tmiø à àx¡-
i'. "iM;L' øho ùl¡t'-i,u. nø7ø,*fhø ç Ltb .rilílo &3,tt& n4nrQ, ø y'.¿øk n òtnttthto
a;.¿6
\I
f l I tl,'.:,1 t¡'rL16
I-./.à-: ¿;,r..-,-J l.ì*.,
Fig.4.- Alzado del puente sobre el río Aljucén, según Fernando Rodríguez.
Dibujo de la Real Acadernia de Bellas Arles de San Femando. (Torna de M.A. Otero).
(45)Y. Galliazzo,I ponti,lI, n" 749, p.352(46) Son interesantes las obsen'aciones de Fer¡ando Rodríguez, autor de un expresivo clibujo con su alzado y plaúa, CfrS. Arbaiza Blanco-Soler- C Heras Casas, art. cit. n" 51 (A-5968), p. 345, lám. 40.
(47) M Durán. Op. cit.,pp.121-130.(4S) J.M. Álvarez Marlínez.Op. cit , pp. 75 ss.
(49) J.M. Álvarez Martínez- J.A Diaz Pintiado "El puente romano de Aljucén" Homenaje a Cánovas Pessini. Badajoz,I 985, pp. 95 ss.
(50) S. Albaiza Blanco-Soler- C Heras Casas, art. cit.,n" 49 y 50 (A-5966 y A-5967), p.344-345,láms. 38 y 39(51) M. Durán. Op cit.,pp. 180-181.
Ë
Ë
$
rh
E
!;
Puentes de la Vía de la Plata y de sus inmediaciones
El mismo aspecto se observa en otro singular puente de la Península, el de VilaForrnosa, cerca de Alter do Chao" (Lám. 8,2), con seis arcos y arquillos de
aligeramiento practicados en las pilas como en Mérida, pero que en este caso, al margen
de su utilidad en las grandes crecidas de la Ribera Fotnosa, curso de agua que salva,
parece un rasgo un tanto arcaizante y de carírcter ornamental, como observa Silliéres",
quien 1o sitúa, a nuestro entender, en un período excesivamente avanzado, en época de
Trajano, cuando en realidad es anterior como pone de manifiesto Nünnerich',, quien lo
compara de alguna manera con el puente de Rimini, de época tiberiana, que estaba
provisto de unos nichos en sus pilas, aunque su función no era la de aliviaderos, puesto
que eran ciegos". Desde luego, aunque no de la misma época, como nosotros
entendimos en su día'u, hay que ver en él la influencia del gran Puente de Mérida, sobre
todo, como hace notar M. Durán, con tercer tramo, donde se aprecia un almohadillado
de tipo ornamental en forma de penca de alcachofa; la cornisa es en talón o cynxa
reversa,lo que 1o acerca a una cronología del siglo I d.C". El puente de Vila Fotmosa,
algo restaurado, muestra unos caracteres muy comunes a ejemplos del siglo I d.C., entre
los que se pueden citar los galos de Pont Ambroix y Pont Julien de Bonnieux'8.
Tras 1o expuesto, resulta evidente que la gran tarea de la sistemattzación de las
calzadashispanas se debió aAugusto. Lógicamente, y como es de sobra conocido, tanto
en la Península como en otros lugares, su acción fue completada por los emperadores
de su dinastía, sobre todo, en el caso de Hispania, por Tiberio y Claudio. También los
flavios rcalizaron algunas reformas y, en su afán emulador del primer emperadoq
vincularon sus acciones a la del gran organizador, tal y como muestra el conocido
ejemplo de la Vía Augusta, en la que Domiciano llegaríahasta a reutilizar los miliarios
de Augustose.
Una de las reformas y mejoras más significativas del sistema viario hispano se debe
al período trajaneo. Fue, efectivamente, el Optimus Princeps uno de los más grandes
dinamizadores de la red hispana. Sus acciones se observan con clariclad en diversos
puntos, pero es en la denomitada"Yiade la Plata", el iter ab EmeritaAsturicam, donde
alcatzaronmayor relieve, no sólo ya por lo que expresan sus miliariosuo, sino por las
acciones emprendidas que tienen su expresión en las numerosas obras de fabrica, varias
de ellas felizmente conservadas ul (Fig. 5).
Es sabido que Trajano puso especial empeño en potenciar las viae publicae del
Imperio, a través de sus curatores viarum, incluso, como se ha señalado,
proporcionando medios de sua pecunia, en una acción muy similar a la que en su día
realizo Augustou'. Muchas de las existentes se mejoraron con la construcción de
numerosas obras de fábrica.
(52) Y. Galliazzo/ pon ti,lI, n" 631, p 314.
(53)P. Silliéres. Les yoies de communication de I'Hispanie Meridionale. Paris, 1990, p 680.
(54).A'. Nùnnerich-Asmus, art. cit., pp 143-144'(55) V. Galliazzo I ponti, Il, n 249, pp. 128-132)'
(56) J.M.Álvare z Marrinez.Op. cit,p. 82.(57) M. Durán, Op cit., pP 130-135.
(58) V. Galtiazzo I ponti, n 514, pp. 255-257 y n. 539, pp. 264-265.
(59)P. Sillìéres. Op cit.,p.23.(60) J.M. Roldán Hervás. Iter ab Emerita Asturicam. El Camitlo de la Plata. Salamanca, l.97l,pp- 47 ss.
ie tj f.n."ro. ,.Los puentes de la Via de la Plata en el tramo Mérida-Baños de Montemayor. Consideraciones acerca de su
tipología y cronología". Bolskan,20,2002, pp 105 ss.
iOZ¡G.arbore-Popescu."LestradediTraiano". TraianoaiconJìnidell'Impero.l/l1lân,1.998,pp 188-89.
133
!l{
EE
rFt'
H
EË
Eê
134 JosÉ MARIA Á,rvarsz Lr¡nrÍNsz
Fig. 5.- La ied viaria hispana en época de Trajano (de Hispønía Antíqua).
Volviendo al caso que nos ocup4 Ia granactividad de Trajano enla"Yia de la Plata",hay que situarla entre los momentos inmediatos de su ascensión al poder y el año 105,
fecha en la que esûân atestiguadas otras acciones relevantes en nr¡estra zona como unaremodelación del teatro emeritense, que comprsndió la construcción de un sacrariumdestinado al culto imperial63.
A este período corresponden obras tan significativas como el puente de Alconétar(Lám. 8,3), hoy trasladado desde su primitivo emplazamiento a consecuencia de laconstrucción del embalse deAlcántaraua. Debido a esta circunstancia, aunque el trasladose realizó con garantías, y a sus múltiples restauraciones, cuyas vicisitudes noconocemos bien, el ejemplar de Alconétar ofiece muchas dudas y bien merece undetenido estudio, que no se realiza desde que Fernández Casado nos ofrecié el suyo,
fundamentado en sus observaciones y en una bibliografia anterior escasa, siexceptuamos el trabajo de Prieto Vives65. A falta de ese estudio, contando con las
observaoiones de los que últimamente se han ocupado de la fëtbricauu y con las
ilustraciones de Fernando Rodríguez {'ëtm9)u'y de Laborde (Lá-. 10), que reproducenel estado del puente, prácticamente como ha sido conocido en el pasado siglo, podemos
apuntar que en el se dan unas características bien notables como son la presencia de una
(63) W. Trillmich. "Un sacrarium de culto imperial en el teatro deM&ida".Anas,2-3,1.989-1.990, pp. 87 ss.
(64) J.M. Roldan Hervás.Op.cit.,pp. 115 ss.; C. Femández Casado.Historia del Puente en Espaíía; Y. Galliazzo. I ponti,Il,n" 755, pp. 358-360.J. Acero, art. Cit. pp 108-109.
(65) A.Prieto Vives. "El puente romano de Alco¡état''.Archivo Espanol de Arte y Arqueologia,f, 1925, pp. 147 ss.
(66) Un acercamiento a su análisis foto$amétrico ha sido recienteme¡te realizado: J. Acero Pérez-T. Cortés Ruiz-J. GarcíaLeón. "La aplicación de la fotogrametría al estudio de los puentes romanos: el puente de Alconétar" en J. G. Gorges-E.Cenillo- T. Nogales Basarrate (eds.). Op. cil., pp. 499 ss.
(67) Rezultan ciertamente ilustrativos los dibujos de Fernando Rodrlguez tanto el referido al estado en que contempló lafábrica como al de su reconstrucción: S. Arbaiza Blanco-Soler- C, Heras Casas, arÏ. cit.,no 59,60 y 61 (A-3638, A-3639 yA-3640), pp. 350-351, lâms.46y 47.
Puentes de la Vía de la Plata y de sus inmediaciones
cornisa eî cyma recta, mrLy similar a la que aparece en los pilares del acueducto de
"Los Milagros" de Mérida, que debe corresponder al mismo período, y unos arcos
rebajados, escarzanos, muy caracteristicos, que nos parecieron originales, pero que,
como me ha referido el Profesor Cenillo Martín de Cáceres, al mostranne una
exhaustiva documentación grá,Jitca sobre la fábrica, fueron, a lo que parece, dispuestos
en una moderna restauración. De ahí que, por esta particularidad, la comparación, que
en alguna ocasión hemos sopesado, con el propio puente de Apolodoro de Damasco
sobre el Danubio, cuya estructura, en este caso lígnea, pudo alimentar el modelo de
Alconétar, no tendría consistencia, aunque la cronologíatrajaneapara el ejemplar de la
Vía de la Plata la seguimos manteniendo (Lám. 11,1).
Por su parte, el puente de Cáryana (Lám. 11,2), sufrió un proceso tan señalado a la
hora de la construcción de la carcetera que conduce desde la Nacional 630 hasta Guijo
de Granadilla que resulta complicado apreciar en él su primitiva formau', que, en todo
caso, aparece mejor conservada en los dos arcos centrales, que, como bien señala
Duránu', podrían haber sido los dos únicos arcos primitivos de la fátbrica, a los que se
añadirían con posterioridad, los de los extremos. Más complicado resulta pronunciarse
por su cronología, que acaso pudiera corresponder al período trajaneo tanto por los
documentos epigráficos relacionados con la Vía como por el auge de la vecina Capera
apafür de época flavia.
En nuestra monografîa sobre el Puente de Mérida, al referirnos al puente sobre el
Tormes en Salamanca, nos decantábamos por una fecha augustea para este interesante
ejemplar de la Vía de la Plata, a pesaf de que su fisonomia, pot el proceso de
restauraciones que sufrió, nada tenga que ver en buena parte con la primitiva. Es verdad
que el puente en el tramo mejor conservado cuenta una cornisa corrida sobre la que se
voltean los arcos, como sucede en el ejemplar emeritense, pero, también, con estribos
en sus pilas, como observamos en el de AlcántaraTo (Látm. l2,l).
Las referidas obras de fábrica serían una muestra bien evidente del esfuerzo llevado
a cabo por mejorar esta señalada arteÅa de comunicación peninsular.
Al mismo tiempo, la Vía se vió engrandecida merced a iniciativas particulares, entre
las que no podemos olvidar la de Marcus Fidius Macer, notable caperensis, quien,
todavía en época flavia, dedicó ûî tetrapylo¡¿ en recuerdo de miembros de su familia,
sobre la calzada a su paso por el centro de su población?' (Lám. 12,2)'
Por otro lado, los aledaños delaviafueron también tratados en este período de cierto
esplendor. Tal fue el caso, igualmente significativo , dela calzada que desde Emerita, a
través de Norba Caesarina., conducía a la región metalífera de la Beira. Este camino,
que tuvo gran predicamento en época prefromana y republicana como hemos ya
referido, fue tenido muy en cuenta por la administración romana, que a la hora de la
organizaci1n del territorio, ya se hizo presente como denota la acción de un probable
funcionario emeritense, de nombre Quinttts Sextus lallius, quien regaló un reloj de sol
(68) C. FemandezCasado.Op. cit.; J.M.P.lír;qrezMartínez. Excavaciones Arqueológicas en España, Madtid, 1.965,p.22;
Y. Galliazzo I ponti, Il, rf 7 62, pp. 362-363.(69) M. Durán, op, cit., pp. 187-190.
(70) J.M. Roldán Hervás.Op . cit. , pp. 120-122; C. Femández Casado.Op. cit.;Y. Galliazzo.I ponti,lI, n' 703, pp. 316-337;
M. Durán. Op. cit, pp. 190-194.
(71) A. Nünnerich-Asmus. El arco cuødrifronte de Cáparra (Cáceres). (It esfitdio sobre la arqu¡tectura flavia en la
Península Ibérica. Madrid, 1.996.
135
üti
E
Fi1
ht-ll;r.
JosÉ MARÍA ÁrvanBz vaRrÍNBz
(orarium donavit) alos igaeditani,habitantes principales de la región, en un acto de
amable evergetismo, pero con unas connotaciones bien claras en cuanto a la puesta en
hora del territorio bajo una nueva égidú'. El interés continuó en las décadas siguientesy se hizo bien presente en época de Trajano.
Laobramás relevante en esta zonafie el célebre Puente deAlcántara, uno de los más
claros exponentes de lo que fue la obra utilitaria romana impregnada de carâcterpropagandístico (Lám. 13)".tIbicado en una zona donde no existía una gran ciudad,pero fundamental para los intereses de Roma, se construyó con toda magnificencia, en
un tajo, como vigía permanente de la oficialidad romana en un lugar que había que
controlar estrechamente. Sus altas pilas, sobre las que se voltean airosos arcos de mediopunto, se vieron provistas de estribos qu;erealzaban su verticalidadla. Varias veces, al
igual que lafáhrica emeritense, se vio el puente en problemas, sobre todo merced a
acontecimientos bélicos. IJna restauración llevada a cabo con suma competencia en
época de Isabel II le dio el aspecto que actualmente ofteceTs.
Pero lo más importante para entender su carácter y significado fueron las
inscripciones que se fijaron, a 1o que parece, tanto en el ático del arco como en lospilones del mismo. Dichos epígrafes han sido puestos en tela de juicio en cuanto a su
autenticidad por algunos; otros, en cambio, se decantan por ella. En todo caso hubierasido muy dificil para un falsario llegar a conocer algunas de las entidades de poblaciónque figuran en los pilones, ya que no han sido conocidas hasta épocas recientesT. (Lám.14,l).
La inscripción del ático del arco, dedicada a Trajano, en una clara intenciónpropagandística, fecharía la construcción en el año 105 d.C. A ella, como refieren los
epígrafes de los pies derechos del arco, contribuyó un buen número de municipioslusitanos, que se benef,rciaron con la obra.
En el lado deAlcántara se levantó un altar dedicado por el autor de lafátbrica, CaiusIulius Lacer, a Trajano y a sus antecesores. El texto de la inscripción allí conservada ha
ofrecido dudas, quizájustas en este caso, y por ello ha sido puesta en tela dejuicio poralgunos especialistas como Helena Gimenott, quien analiza, a su vez, los caracteres de
su arquitectura, en verdad extraña, pero del mayor interés como explicó Blanco en su
día'8. Por nuestra parte, afalta de un análisis más riguroso que el que hasta ahora hemos
podido realizar,nos decantamos por la antigüedad de dicha fëtbnca, aunque, conociendoel gran número de reformas que sufrió el Puente, expresamos nuestra sospecha, con
Helena Gimeno, de que fue retocada en un momento por determinar, peroprobablemente cercano al siglo XVI, cronología que conviene a una de las más
(72) V. lvtantas. "Orarium donavit lgaeditanis: epigrafia e funçoes urbanas numa capital regional lusitana". Actas del IexCongresso Peninsular de Historia Antigua. Santiago de Compostela, 1.988, pp. 428 ss.; R. Etierme. "L'horloge de la civi-tas igaeditanorum et la création de la province de Lusitanie". R.8.A.,94,3,4, 1.992, pp. 355 ss.
(73) J. Liz Gúral.El Puente de Alcántara. Arqueología e Historia.Madrid, 1988; M. Durán. Op. cit., pp. 194-200-(74) También su planta, alzado y sección fueron dibujadas por el emeritense Fernando Rodriguez: S. A¡baiza Blanco So'ler-
C.HerasCasas,art cit N"55,56y57(A-5972,A-5973yA,-5974),pp.348y349, lár¡s44y45.(75)Y. Ga|liazzo. Op.ciÍ.,II, n' 754, pp. 353-358.(76) Sobre el problema de la autenticidad de los epígrafes alcantarinos, existe una amplia bibliografia que resumimos en dos
títulos bien signiñcativos: L. García Iglesias. "Autenticidad de la inscripción de Municipios que sufragaron el puente de
Alcântara". R.8.8.,32, 1.976, pp.263 ss. y H. Gimeno Pascual. "La inscripción del dintel del templo de Alcántara (CIL II,761): una perspectiva diferente". Epígraphica. LV[, 1995, pp. 87 ss.
(77) Véase nota anterior.(78) A. Blanco Freijeiro.Op. cit., pp.37 ss.
136
Puentes de la Vía de la Plata y de sus inmediaciones
considerables de sus refecciones. En todo caso, la existencia de un templete en la
cabecera de un puente o a su salida, como muestran otros casos bien conocidos, no es,
por tanto de extrañar y menos en una obra repleta de matices y caracteres de corte oficialy propagandístico (Lâm. 14,2).
Las líneas esenciales de la obra alcantarinat' influyeron decisivamente en otros
proyectos tales como el referido de Salamanca, o el de Segurato, DUY similar al
arquetipo, pero que igualmente contempló en el devenir de los siglos importantes
refeccionesü (Lám. I 4,3).
Aunque contamos con algunos datos acerca de reformas y sistematizaciones de
calzadas en el ámbito que nos ocupa, estas no revistieron la importancia de las
anteriormente comentadas, si exceptuamos algunas acciones emprendidas por los
Severos.
Vuelve la actividad en época tetrárquica y constantiniana, con testimoniosabundantes proporcionados por lo miliarios, que, como expresó en su día P. Salamat',
son la expresión de todas las iniciativas entonces acometidas desde una simple labor de
mantenimiento a otros proyectos más enjundiosos, con un carërcter perfectamente
def,rnido por Chevallier*'.
(79) J. Liz Guiral Op. cit., pp. 65 ss.
(80) J. R. Mêlida. Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres,I, pp. 198 ss.; V. Galliazzo . I ponti,II, pp. 315-
318, fig. pp. 316-317; M. Durán. Op. cit., pp.201-206.(8 l) H. Gimeno Pascual. "Obras de reedificación del Puente de Segura sobre el río Eljas en el siglo XVI". Conimbriga' 36,
1977, pp. 191 ss.
(83) 'I- apport des inscriptions routiéres a l'histoire politique de I'Afrique rcmaine". L'Africa romana. Atti del III Convegno
di Studio. Sassari, 13-15 dicemb¡e 1.985.
t37
LÁMINA I JosÉ MARÍA ÁrvaRpz uanrÍNBz
*i;É
fi
I .- El iter ab Emerita Asturicam a su salida de la capital lusitana. (Foto Álvarez).
2.- Restitución del conjunto según Golvin, Alvure, y Nogales. El "templo de Diana" y el pórtico del
complejo de representación del poder imperial
JosÉ MARÍA Árven¡z uanrñBz LAMINA2
l.- Vista general del Puente sobre el Guadiana(Foto Barrera. A¡chivo del Museo Nacional de Arte Romano).
2.- Particular del Puente emeritense (Foto Álvarez).
LÁMTNA3 JosÉ MARÍA Árvan¡z uaRrñBz
I
tI,
1.t-
I .- Restos del taj an.rar (Foto Banera. Archivo del Museo Nacional de Afte Romano)
2.- Detalle del ¡ronumento conlnemorativo de la reconstrucción del puente en el siglo XVIL(Foto Barrera, Archivo del Museo Nacional de Arte Rornarro).
JosÉ MARÍA Árvan¡z vaRrñ¡z LAMINA 4
1.- La losa de cimentación bajo los arcos del siglo XVII(Foto Barrera. A¡chivo del Museo Nacional de Arte Romano).
2.- El puente sobre el arroyo Albarregas.
(Foto Banera. Archivo del Museo Nacional de Arte Romano).
L.:¡ å.r (t:.ì t!f,)t !t&ttt,. J)6!rJ l¿ ú ùiirt¡ tbrt c/ arr¡¿o ôt'-/lwtgar. (att;!rc e;tr (rrtl':i,it, il toi.r.u,
:u (: <¿.lia.t ,,:¿, ôti:i[ tt iJ Ìtrø4 "ú./uiø uit ¡íttø cw tc è<nut¡t. Íat nr¡.bt rtt attnyttt ¡r ìt na't.
,tr;..:u:d R.atùiJ ¿o!,at ,b3¡tatòtyrrà: )tútw ¿ãlattt¿r ø( ¡.ù¿mr.thsâ ø /n.r/nrras'tl lí!/tt* àt Lira È
c.lrt;:t tynq.tìr. t'nt rtrk u ir::mta[.tuglralc cayàtnai oc:rìc:
¡ 'li.¡.:¿/-+-'
c(ô'¡.i{-..d",-
:';:::::::':: '*'t -¿-.. a.-j¡.,
l"tgïïu
Lárn. 9.- El Puente sobre el Albarregas, según Femando Rodríguez. (Real Acadernia de Bellas Artes de San Femando. Toma de M. A. Otero.)
tåF;mwrrÈTffn1ìi
|rÞ.?2
o(/)Lrl.?Þ.!
F
r¡N?
a1-2'N
i - '*-'1lr. :'-T ffi---.4-:
El Puente de Alconéta¡ según Fernando Rodríguez (Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Toma de M. A. Otero)
oU)¡n.?
IÞ'Pt1lN?Þ4F-
-izrnN
-?z
LÁMTNA 7 JosÉ MARÍA Árvan¡z lul¡nrÍNBz
La denominada "Alcantarilla tomana", según Femando Rodríguez.
(Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Toma de M. A. Otero).
JosÉ MARÍA ÁrvRRsz ruanrÍuBz r-ÁN¿rNa s
l.- La "Alcanta¡illa" en su estado actual. (Foto Barrera.Archivo del Museo Nacional de Arte Romano).
2.- El puente sobre la "Ribera Formosa, junto a Alter do
Chao. (Foto Álvarez).
3.- Pilas del deskuido puente deAlconétar. (Foto Alvatez)'
JosÉ MARÍA ÁrvaRsz rrRRrñ¡z LAMINA IO
ü
Fktr
þI
fr
I
RbÉ¡ .t¡ ll'n( ¡l'À1.('rì\È r,\ I
\,st I ,1. \l ('(ì\ l: l'\
t,,.. ., .t,.a',t\rrr,a | \ifir ,i,\l ('o\ì'.1.\'I
^*1 ,
l)¿r!l.rrina¡\'¿n lr'trr J \l('t)"\l'lÀ I """t'" r!ll'lrn"ilr¡¡'l'"..¡\l¡(r\Ì'r\
El Puente deAlconétar. Grabado deAlejandro de Laborde.
rÁ.vr¡q¡ rt ¡osÉ uenÍe,Á,rv¡r¡z N¡anrñsz
1.- Planta y alzado del Puente de Alconétar. (Cortesía de E. Cerillo)
2.- El Puente deCéryana. (Según M. Durán)
ESCALA GRÁFIcA (MEIRos)
offi-ro
JosÉ MARÍA Árvnnsz vnnrÍNpz rÁir¿rua tz
1.- El puente sobre el Tormes en Salamanca
2.- El tetrapylon de Ciqana. (Foto Álvarez).
JosÉ MARÍA Árvannz N¡tnrñez t-Átr4r¡{a t¿
1.- Las insclipcione s del Puente de Alcántara
3.- El puente de Segura sobre el Eljas. (Foto Ãlvarez).