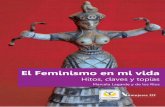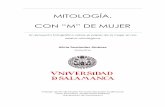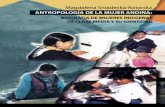Feminismo e intertextualidad en La mujer habitada
-
Upload
uwc-central -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Feminismo e intertextualidad en La mujer habitada
Feminismo e
intertextualidad en La mujer habitada
de Gioconda Belli
Como la crítica ha señalado en repetidas ocasiones, la
intertextualidad es un concepto que se origina con la lectura que
Kristeva realiza de Bakhtin en 1966. En "Word, Dialogue, and
Novel," Kristeva indica que "any text is constructed as a mosaic
of quotations, any text is the absorption and transformation of
another" (66). Pero como Susan Stanford Friedman nos recuerda,
esta intertextualidad así conceptualizada supone ya la supresión
del sujeto agente de la escritura que luego Barthes también va a
desarrollar y a ampliar. Al respecto, Friedman hace notar: "For
both Barthes and Kristeva, the text--an 'it'--draws, makes,
enters, and dialogues with its intertexts. The subject of these
verbs is the anonymous, impersonal 'it' that engages in
intertextual play" (150). Si bien este concepto de
intertextualidad es el que ha predominado durante las últimas
décadas, recientemente algunas críticas feministas han comenzado
2
a reevaluar esa noción de intertextualidad, apuntando que el
concepto de sujeto autorial es "strategically valuable to a kind
of criticism that attemps to situate writing in relationship to
constructs such as gender, race, and class" (Draine 319). Así,
Lynn Keller observa el uso consciente que algunas escritoras
hacen de la intertextualidad como una estrategia autorial para
subvertir la autoridad patriarcal.1 Dentro de esa misma línea,
Nancy Miller también rechaza la intertextualidad anónima que
sostienen Barthes y Kristeva, pronunciándose más bien por una
"intertextualidad política" (111), que enfatiza la importancia
del sujeto que escribe. Desde esta postura, y refiriéndose a
escritoras como Hélène Cixous, Luce Irigaray y Monique Wittig,
Miller observa en "Changing the Subject" cómo estas escritoras se
sitúan desde un "oblique (or textual) angle" (111) para actuar
sobre los textos de su cultura, reapropiándose de ellos. Y luego
indica: "Troped as a subversion--a political intertextuality--
this positionality remains necessarily a form of negotiation
within the dominant social text" (111). Por su parte, Susan S.
Friedman sigue a Miller en la reintroducción del Autor "as a
3
writer situated in history" (162) en la discusión de la
intertextualidad y, a la vez, extiende esa "intertextualidad
política" de Miller a otros campos al apuntar:
Miller "political intertextuality" offers a model . . .
for reading the political in the textual and the
intertextual not only in women's writing, but also in
men's writing. . . . not only in "first world," but
also in "second world" and "third world" writing.
(159)
Siguiendo las posturas de Miller y de Friedman, en este
trabajo me interesa examinar la utilización que la escritora
nicaragüense Gioconda Belli hace de la intertextualidad en La
mujer habitada para reflexionar sobre el feminismo en Nicaragua.
A la vez, empleo algunas de las ideas sobre la intertextualidad
expuestas por el crítico Laurent Jenny en "The Strategy of Form."
Uso a Jenny debido a la definición rigurosa de intertextualidad
que maneja este crítico al diferenciar esta noción de la mera
alusión o reminiscencia textual, así como también por el énfasis
que éste pone en la intertextualidad como mecanismo generador de
4
nuevas ideologías. Como muestro en mi estudio, en La mujer
habitada Belli postula un feminismo que implica una revisión
crítica del feminismo occidental desde la realidad
centroamericana y aporta la inscripción textual de un feminismo
propio, fundado en las condiciones históricas y geopolíticas del
área. Este proyecto se construye a partir de la relación
intertextual que como estrategia intencional, consciente y
crítica, y desde una específica posición histórica y política,
Belli establece entre su texto y los principios feministas que la
autora inglesa Virginia Woolf expone en A Room of One's Own.2
Con ello, puede decirse que La mujer habitada es una de las pocas
obras centroamericanas que se sitúa dentro de la discusión
teórica que últimamente se ha producido entre el feminismo
occidental y los llamados feminismos tercermundistas,
especialmente en lo que respecta al cuestionamiento de la
pretensión universalizante del primero y a la búsqueda que
emprenden los segundos por destacar las preocupaciones feministas
locales sin caer en un relativismo paralizante.3 En las páginas
que siguen examinaré primero el marco contextual que genera el
5
proyecto de Belli, para luego analizar la revisión del feminismo
liberal que la obra plantea así como el nuevo feminismo que se
articula en el texto a partir de la subversión y transformación
de los principios woolfianos.
El proyecto feminista que Belli emprende en La mujer
habitada y su interés crítico en Virginia Woolf se explican muy
bien si se tiene en cuenta la situación específica por la que
atravieza el feminismo nicaragüense en la década de los ochenta y
la posición de Woolf en el feminismo occidental. Como es bien
sabido, a pesar de la activa participación de muchas mujeres
nicaragüenses en la lucha contra el régimen de Somoza, la llegada
de la revolución sandinista al poder no erradica totalmente la
subordinación genérica ni los patrones ideológicos machistas que
relegan a la mujer al espacio privado de la familia. Debido a
ello, durante los primeros años de los ochenta el movimiento
feminista nicaragüense pugna por abrirse paso, y tiene lugar un
debate muy intenso y polémico sobre lo que debe ser este
feminismo y sobre su viabilidad dentro de la revolución.4 Pesa
sobre este debate la opinión generalizada que se tiene en América
6
Latina ya desde los setenta sobre el feminismo occidental, con el
cual se identifica a priori todo movimiento que se nombre
"feminista." Producto en la mayoría de los casos de un
movimiento de mujeres blancas de clase media, y centrado
exclusivamente en el género y en la adquisición de derechos
igualitarios, este feminismo se percibe en Latinoamérica como
una desviación burguesa. Lo mismo sucede en Nicaragua. Así, en
1981 la comandante Mónica Baltodano advierte sobre los peligros
desviacionistas que tiene la lucha contra posturas machistas e
insta a subordinar los intereses de género a la lucha política
(Murguialday 118). Sin embargo, dentro del mismo panorama
nicaragüense, otras voces de mujeres feministas expresan la
posibilidad de crear un feminismo basado en la problemática local
y que desde allí se articule con los feminismos de otros
lugares.5 A esto se refiere Ivonne Siú al señalar: "Tenemos que
estar claras de que la responsabilidad histórica de la vanguardia
de las mujeres es hacer una teoría feminista nicaragüense, que no
sale del aire lógicamente, sino de la práctica cotidiana . . . "
(Murguialday 236).
7
Un feminismo dentro de esa línea es el que Belli articula en
su obra.6 Pero dada la importancia que el feminismo occidental
tiene en el debate anteriormente mencionado, la construcción del
proyecto de Belli no se halla ajena a un diálogo crítico con el
mismo. Ahora bien, si ese diálogo con el feminismo occidental
que Belli realiza se lleva a cabo a través de los principios
feministas de Virginia Woolf, ello se produce por varias razones.
En primer lugar, Virginia Woolf ha llegado a ser considerada uno
de los símbolos más importantes del feminismo surgido en Europa
durante las primeras décadas de este siglo. Aunque como indica
Alex Zwerdling, a la escritora inglesa le disgustaba el término
"feminista" y más bien rehuía la participación activa en el
movimiento sufragista inglés, de tendencia liberal, desconfiando
del poder del voto y de los cambios que éste podía traer a la
vida de las mujeres de su tiempo (214), su preocupación por los
problemas enfrentados por la mujer en la sociedad patriarcal,
especialmente la falta de acceso a la educación y la dependencia
económica, la ubican dentro de esta línea de pensamiento.7 Por
otra parte, el interés que las ideas de Woolf despiertan en Belli
8
al punto de establecer con ellas una relación intertextual en su
obra, se explica muy bien si se toman en cuenta no sólo los
aspectos que ambas tienen en común sino también áquellos que las
diferencian. Como Woolf, Belli es una escritora feminista
perteneciente a la clase media alta. Sin embargo, a diferencia
de Woolf, quien defiende a lo largo de su vida la renta y la
posición social que le permiten ejercer su creatividad sin
comprometer su libertad crítica (Zwerling 103-104), Belli
renuncia a sus privilegios de clase, teniendo una activa
participación en la revolución sandinista. También la postura en
relación a la política las diferencia: para Belli la actividad
política es incluso anterior a la actividad literaria;8 para
Woolf, ni el activismo feminista ni la participación política de
ningún tipo entran en su consideración. Tampoco un cambio
político y social es contemplado por Woolf ya que para ella la
política no es más que otra de las manifestaciones de la sociedad
patriarcal.9 Por último, debe señalarse que Woolf pertenece a
una cultura hegemónica como es la occidental y profesa un
feminismo centrado en el género; Belli, en cambio, escribe desde
9
un país marginal que en la década de los ochenta busca liberarse
del neocolonialismo y afirmar su propia cultura. Esta diferente
posicionalidad le permite a Belli situarse de manera crítica ante
su antecesora y construir un feminismo que, sin romper
definitivamente con los principios woolfianos liberales, se
adapte a la realidad nicaragüense y conceptualice la problemática
de sus mujeres. Para llevar esto a cabo, Belli se vale, como ya
dijimos, de la intertextualidad como una estrategia intencional y
política.
En A Room of One's Own, Virginia Woolf explora los factores
que desde su punto de vista posibilitan la creatividad femenina,
especialmente la literaria, afirmando al mismo tiempo el derecho
que tienen las mujeres al cultivo de la mente y de sus facultades
intelectuales. Esos factores son la existencia de un "cuarto
propio" que le permita a la mujer creadora desarrollar un espacio
síquico independiente, y una solvencia económica que le
posibilite dedicarse a la actividad creativa con entera libertad
de criterio (4).
10
Desde el comienzo de La mujer habitada es posible advertir
el uso de la intertextualidad como una estrategia que Belli
emplea para evaluar el feminismo occidental woolfiano dentro del
marco de un país como Nicaragua. De acuerdo a Laurent Jenny, la
intertextualidad se produce--a diferencia de la simple alusión--
cuando "there can be found in a text elements exhibiting a
structure created previous to the text" (40), y la función
temática de la unidad textual está relacionada en los dos textos,
reteniéndose su significado inicial ya sea para contradecirlo,
transformarlo o invertirlo. (40) En el caso de La mujer habitada
lo primero que hace Belli en su obra es caracterizar a su
protagonista con los rasgos más importantes del feminismo
woolfiano. Al inicio de la obra Lavinia representa a la mujer
que, luego de estudiar en el extranjero, al volver a su país
sigue y practica conscientemente un feminismo liberal muy
semejante al postulado por Woolf. No sólo posee un "cuarto
propio," que en el caso de Lavinia "es toda una casa" (Kaminsky
24), sino también un trabajo profesional como arquitecta. Tanto
la casa que Lavinia posee como su trabajo conservan al comienzo
11
de la obra el mismo sentido que el "cuarto propio" y la renta
tienen en Woolf. Así como para Woolf estos dos elementos
significan la liberación y la independencia de la mujer creadora,
este mismo sentido conservan en la obra de Belli: por medio del
"cuarto propio" la protagonista puede vivir sola y en control de
su propia vida. Al mismo tiempo, el trabajo remunerado que
Lavinia desempeña como profesional también contribuye a esta
liberación: al ser independiente económicamente, Lavinia no tiene
que someterse a los dictados que la sociedad les impone a las
mujeres de clase alta como ella, ni aceptar el control que el
patriarcado realiza de la sexualidad de la mujer. Además,
siguiendo la apoliticidad del feminismo woolfiano, a su regreso a
"Faguas" la lucha de Lavinia como mujer y arquitecta se limita a
defender su independencia y privacidad, y a demandar en su
trabajo profesional un trato libre de sexismo y de discriminación
genérica. Desde ese contexto, el activismo político no tiene
cabida en su vida y es por ello que Lavinia prefiere mantenerse
al margen de la problemática nacional: "Transmitían el juicio al
alcaide de la prisión La Concordia. El juicio había sido la
12
plática obligada de los últimos días y ella estaba cansada del
tema, no quería oír más aquellas atrocidades . . ." (11).
Como Laurent Jenny observa, "Analysis of intertextual
processing shows rather clearly that pure repetition does not
exist, or, in other words, that this processing has a critical
function . . . "(59). En la La mujer habitada esta función
crítica comienza a producirse desde el momento en que Belli
contextualiza el feminismo de su protagonista dentro de la
realidad social y política de "Faguas," haciendo que los
elementos feministas woolfianos presentes en la caracterización
de Lavinia se articulen con otros signos propios de la realidad
social presentada en el texto como son la represión, la tortura,
la pobreza y la injusticia social y, debido a ello, se carguen de
nuevos significados. Como resultado, lo que se produce es un
feminismo elitista y foráneo, que no responde a las necesidades
del país ni conceptualiza la problemática de sus mujeres. Por
ejemplo, como Belli deja ver en su texto al contraponer las
figuras de Lavinia y de su sirvienta Lucrecia, en "Faguas" sólo
una mujer de una clase privilegiada como lo es Lavinia puede
13
darse el lujo de tener "un cuarto propio," independencia de los
roles genéricos y la opción de trabajar en una profesión que la
realiza como ser humano. Lucrecia carece de una opción
semejante. Su "cuarto propio" es un cuchitril: "A través de las
puertas vio los interiores pequeños e insalubres de las viviendas
de una sola habitación. En ese pequeño recinto, vivían familias
de hasta seis o siete miembros, hacinadas" (144). Y si esta
mujer renuncia a la maternidad mediante un aborto que casi le
cuesta la vida, ello no se debe a principios ideológicos ni a un
rechazo del rol materno sino a la situación de pobreza en que se
encuentra: "No podía mantener un hijo. No quería un hijo para
tener que dejarlo solo, mal cuidado, mal comido. . . . El
problema era que la hemorragia no se le contenía" (147). Igual
limitación en sus opciones, debido a la pobreza y a la situación
de injusticia social en que viven, tienen las mujeres que habitan
con sus familias en los asentamientos que van a ser demolidos
para construir un moderno Centro Comercial: "Niños de
pantaloncitos cortos llenando baldes de agua en un grifo común.
Mujeres descalzas tendiendo ropas de telas delgadas y curtidas en
14
los alambres" (21). Ese elitismo y su desconexión con la
realidad social de "Faguas" señalan, además, el carácter foráneo
del feminismo woolfiano de la protagonista. Como la moda
"hippie," la música rock, la mariguana y la arquitectura salida
de revistas como House and Garden, signos de "la modernidad . . .
de principios de los setenta" (9), este feminismo aprendido en
Europa es inscrito por Belli en su texto como otro producto
cultural de exportación de los centros de poder: "Sí, se dijo . .
. ella estaba a tono con la época. . . . Era mujer sola, joven e
independiente" (9). Por otra parte, dentro de la realidad social
y política que se vive en "Faguas," donde predomina el control
dictatorial, la represión y la tortura, el trabajo profesional de
la protagonista resulta ser también una práctica que apoya,
aunque indirectamente, esas acciones represivas. En otras
palabras, si bien en Inglaterra la opción de un trabajo
profesional para la mujer dentro del sistema establecido no
necesariamente conlleva el apoyo a prácticas antidemocráticas, en
"Faguas" esto no ocurre así. El primer trabajo profesional que
se le asigna a la protagonista implica ya la colaboración con el
15
poder dominante, en cuanto supone la construcción de un Centro
Comercial en un asentamiento habitacional que debe ser
desalojado: "Y la gente? Qué pasaría con la gente?, se
preguntó. Más de alguna vez había leído de desalojos en el
periódico. Jamás pensó que le tocaría participar en uno" (21).
A la vez que Belli utiliza la intertextualidad para mostrar
las deficiencias que presenta un feminismo liberal como el de
Virginia Woolf al insertarse dentro del marco centroamericano, la
autora nicaragüense también se vale de ella para inscribir en el
texto un feminismo propio. En La mujer habitada Belli realiza
este proyecto llevando adelante la siguiente fase del proceso
intertextual, como es la subversión y transformación de los
principios woolfianos de la protagonista a partir de su
articulación con dos elementos propios de la realidad histórica
que se presenta en la obra: el discurso de Itzá y el discurso del
Movimiento de Liberación Nacional.
Como ya hemos señalado anteriormente, en La mujer habitada
Gioconda Belli nos presenta una realidad histórica y social
compleja, caracterizada en el presente por la dictadura, la
16
represión, la pobreza y por un rápido proceso de modernización.
Esa realidad, sin embargo, se halla atravezada "de otros planos
espacio-temporales que en vez de corresponder al concepto
cronológico lineal del mundo occidental, corresponden al de la
cronovisión maya . . ." (Salgado 232). Ello permite que el
pasado viva y se continúe en el presente de manera que tanto la
conquista como la colonización españolas se perpetúan en la
dictadura y en la penetración cultural foránea, de la cual, el
feminismo de Lavinia es otra manifestación. En el espacio
textual, el discurso de la indígena Itzá y el del Movimiento de
Liberación Nacional representan la resistencia pasada y presente
contra la penetración extranjera, la dominación y el pillaje.
Mediante la ficcionalización de Itzá--la mujer que acompañara al
cacique Yarince en las batallas--Belli sienta las bases de una
tradición feminista y revolucionaria en el suelo nicaragüense al
introducir otras categorías como la etnia y la opresión cultural,
además del género, en la conceptualización del sujeto femenino:
Itzá es caracterizada como una mujer que ocupa una posición
subjetual doble: como mujer, se halla sujeta a la división
17
genérica que su tribu le impone y a la marginación de toda
actividad que se desarrolle fuera de los umbrales de la casa.
Pero como indígena, y al igual que los hombres de su tribu, ella
también se encuentra inserta en una relación estructural de
dominación impuesta por los invasores. Esa doble posicionalidad
la lleva a reclamar para sí el derecho a romper los límites
genéricos que su cultura le impone y a participar activamente en
la guerra de liberación de su pueblo. En otras palabras, a
articular en la práctica tanto la lucha política como la lucha
genérica. Por su parte, el Movimiento de Liberación Nacional
representa la resistencia armada que se da en el presente como
continuación de la lucha anticolonialista. Compuesto por hombres
y mujeres, mediante la lucha armada esta organización busca la
creación de una nueva nación y de una nueva sociedad. Como
afirmación de que todo feminismo debe nutrirse de las
circunstancias históricas y locales del país de donde emerge,
tanto Itzá como el Movimiento son las fuerzas subversivas más
importantes del feminismo woolfiano de la protagonista y aquellas
de que más se alimenta el nuevo proyecto textual.
18
El "cuarto propio," representado por la casa de Lavinia es
el primer elemento del feminismo woolfiano que resulta subvertido
en el texto. Esa subversión se inicia con la irrupción de Itzá
en el árbol de naranjo plantado en el jardín de la casa de la
protagonista, y se continúa con su presencia en el interior de
Lavinia a través del jugo de naranja. Mediante esa irrupción,
Belli hace saltar en añicos la ahistoricidad del "cuarto propio"
señalando su pertenencia a una historia y a una geografía
específicas. Como el análisis textual deja en claro, la
presencia de Itzá en el espacio exterior e interior de Lavinia
rompe varios de los aspectos que el "cuarto propio" woolfiano le
proporciona, como son la soledad, y una supuesta independencia de
criterio. Si en el "cuarto" de Woolf la mujer que está dentro de
él se representa sola, aislada de los demás y de su influencia,
en plena libertad intelectual para crear y producir mejor, en el
"cuarto" de Lavinia, una vez que Itzá lo comparte, la mujer
creadora ya no está sola sino "habitada" por una herencia
cultural de lucha que le habla desde la sangre e influye en sus
decisiones. Esa herencia cultural de lucha hace que Lavinia
19
supere la desconexión que hasta ese momento ha mantenido con su
memoria histórica y oponga, al espacio cerrado de la casa, el
amplio espacio del país, haciéndolo suyo: "Este también era su
país. También lo soñaba diferente" (124). Al mismo tiempo, la
presencia de Itzá en su interior la conecta con una herencia
femenina que combina la rebelión genérica con la lucha
anticolonialista. Ello hace que Lavinia pueda tomar conciencia
de que la opresión genérica no es la única opresión que amerita
un movimiento de resistencia por parte de las mujeres de
"Faguas," y logre definirse no sólo a partir del género sino
también a partir de su pertenencia a una nación y a una historia
específicas: "Lloró su indefensión ante el amor, ante la
disyuntiva de la violencia, la responsabilidad que ya no podía
seguir evadiendo de ser una ciudadana más" (114). Más importante
aún, la influencia de Itzá desde el interior de su sangre permite
que Lavinia pueda apreciar con claridad la diferencia que se da
entre su feminismo woolfiano y la praxis de las mujeres como
Flor, llegando por primera vez a cuestionar su feminismo:
20
Con el auricular en la mano . . . imaginó la
conversación intrascendente a punto de suceder y se
preguntó qué era lo que realmente amaba de esta
'tranquilidad': sería que realmente la amaba o era que
la noción de independencia, de mujer sola con trabajo y
cuarto propio, eran opciones incompletas, rebeliones a
medias, formas sin contenido? (86)
A partir de este cuestionamiento, el espacio de su casa se
transforma en una "isla" y en "una cueva" (86) para Lavinia,
donde, como ella misma advierte, "el dominio de la soledad" es
"su más brillante conquista" (86). La pregunta de "si no debía
ella darle más a la vida que independencia personal y cuarto
propio" (91), encuentra pronto respuesta en su decisión de
construir otros y diferentes espacios: la casa y el "cuarto
secreto" del General Vela como forma de contribuir a la
reapropiación del espacio del país.
Al mismo tiempo que la fuerza de Itzá transforma el "cuarto
propio" de Lavinia, su trabajo profesional también es subvertido
y transformado por el discurso del Movimiento de Liberación
21
Nacional. Como ya se indicara, a su llegada a "Faguas" el
trabajo profesional viene a ser para la protagonista el medio
idóneo de obtener su independencia personal y de luchar contra el
sexismo y la desigualdad genérica que impera en su sociedad.
Además de lo anterior, al transplantar sus conocimientos de
Europa a "Faguas" y poner en práctica su profesión, la motivación
que la guía es realizar su praxis en armonía con el ambiente y la
naturaleza del país. Ni la historia ni el tipo de sociedad donde
esta praxis tiene lugar reciben ninguna consideración por parte
de Lavinia. Sin embargo, su contacto con Felipe y Sebastián y el
discurso del Movimiento, como fuerza histórica que impulsa un
proyecto utópico colectivo, transforman el trabajo profesional de
Lavinia, hasta ese momento individualista y centrado en su
bienestar personal, en un trabajo político que se inserta en la
realidad histórica de "Faguas" y recibe de ella su sentido. Ello
se produce desde el momento en que Lavinia acepta diseñar y
construir la casa del General Vela, ya no como parte de su
realización como arquitecta sino como parte de su colaboración
con el Movimiento. A partir de ese compromiso, el trabajo
22
profesional de Lavinia deja de orientarse hacia la búsqueda de
una renta y de la armonía en el paisaje y se convierte en una
actividad que, inversamente, se orienta a socavar los cimientos
del edificio social en búsqueda de la liberación colectiva de
todo un pueblo.
Al referirse a la función que la intertextualidad tiene en
la creación de nuevas ideologías, L. Jenny observa que cuando un
discurso no puede olvidarse o neutralizarse, es mejor
subvertirlo: "Then, the posibility of a new 'parole' will open
up, growing out of the cracks of the old discourse, rooted in
them" (59). Esto mismo hace Belli en su texto al subvertir el
feminismo liberal woolfiano, dando paso a un nuevo feminismo que
se le opone pero que a la vez lo asimila. Este feminismo, que se
inscribe textualmente en el asalto que Lavinia realiza a la casa
y al cuarto secreto del general Vela durante la operación "Felipe
Iturbe," presenta varios rasgos distintivos que se hace necesario
señalar: en primer lugar, el feminismo que Belli inscribe en su
texto presenta una re/semantización de los signos del feminismo
woolfiano desde un contexto histórico y político: a través de "la
23
casa" y del "cuarto secreto" del general Vela, construidos por
Lavinia, la apropiación de un espacio y el trabajo profesional de
la mujer se encuentran presentes. No obstante, sus significados
originales se hallan transformados y adaptados a las necesidades
locales: si la mujer penetra y se reapropia de esos espacios ya
no es para crear una obra que afirme su yo individual, ni para
aislarse en ellos, sino para participar con los otros en la
creación colectiva de un nuevo país que, como la elegía final de
Itzá lo articula, sea un "espacio propio" de los hombres y
mujeres que lo habitan. Con ello, Belli articula un feminismo
que ya no se funda en principios ni en categorías universales
aplicables a diferentes culturas y regiones indistintamente, ni
en el género como única categoría de análisis, sino en la
realidad concreta y local, y en la específica posicionalidad de
sus mujeres dentro de la misma. De esa manera Belli realiza dos
importantes tareas: establece el carácter orgánico que debe tener
el feminismo nicaragüense y, al mismo tiempo, afirma su
diferencia con respecto al feminismo hegemónico occidental. En
segundo lugar, este feminismo que Belli postula conserva del
24
feminismo liberal occidental el principio de la participación
igualitaria de las mujeres y la lucha contra la discriminación
genérica. En el texto, la participación de Lavinia en la
operación guerrillera se realiza en igualdad de condiciones con
los miembros masculinos de la unidad insurgente. Esta igualdad
de condiciones, determinada en última instancia por la capacidad
y entrega de la protagonista y no por la muerte de Felipe, es
algo que Flor y Lavinia consiguen como resultado de su lucha en
contra de la discriminación sexista dentro del movimiento
insurgente. Sin embargo, en lugar de una participación
igualitaria en el sistema social establecido, lo que Belli afirma
en su feminismo es la participación igualitaria de la mujer con
respecto al hombre en la construcción de la historia y en la
creación de un nuevo "imaginario nacional." Como Mary Louise
Pratt observa, tradicionalmente la mujer ha sido excluida de ese
"imaginario," negándosele no sólo su participación dentro de él
sino también su derecho a imaginarlo (51-62). En su texto Belli
rompe con esta tradición y recupera para la mujer su carácter de
hacedora de la historia y de la nación e, incluso, el derecho de
25
la mujer a encarnar la figura que mejor representa "el poder de
este imaginario" (Pratt 51): "la figura del ciudadano-soldado, el
que está dispuesto 'no tanto a matar sino a morir' (Anderson, 15)
en su nombre" (Pratt 51).
En conclusión, a partir de la intertextualidad intencional
que Belli establece con los principios feministas woolfianos
planteados en A Room of One's Own, y desde su posición de
escritora revolucionaria, Belli realiza una lectura política y
crítica de estos principios feministas y, a partir de su
transformación, llega a postular un feminismo histórico y local,
que afirma su diferencia con el feminismo hegemónico occidental y
deconstruye su posición de centralidad.
26
Notas
1 Para un estudio de esta problemática, véase el artículo de
Lynn Keller en el libro de Clayton y Rothstein.
2 En el artículo "La intertextualidad en La mujer habitada
de Gioconda Belli" Vicente Cabrera explora la
intertextualización que algunas figuras de la literatura, de la
historia y del cine reciben en el texto de Belli, refiriéndose
entre las primeras, por ejemplo, al Quijote, a Penélope y a Julio
Verne. Aunque Cabrera también menciona a Virginia Woolf como una
de las figuras que se intertextualizan, en su artículo este
crítico no explora la importante función que esta última
intertextualización tiene en La mujer habitada, ni su relación
con el proyecto feminista que la autora postula en su obra.
3 Para un planteamiento de esta problemática véase Fraser y
Nicholson; Mohanty et al; Anzaldúa; Alarcón; Sandoval y Kaminsky
(xi-xvi).
4 Véase el libro de Murguialday para un estudio de este
debate, especialmente sus dos primeros capítulos.
27
5 En su libro Nicaragua, revolución y feminismo (1977-89)
(208-248), Murguialday presenta las opiniones de ocho feministas
nicaragüenses con respecto al feminismo en su país. Ellas son:
Ileana Rodríguez, Vilma Castillo, Olga María Espinoza, Ana
Criquillión, Milú Vargas, Gioconda Belli, María Lourdes Bolaños
e Ivonne Siú.
6 Para una diferente interpretación del feminismo en La
mujer habitada ver el artículo de Henry Cohen, "A Feminist Novel
in Sandinista Nicaragua: Gioconda Belli's La mujer habitada.
7 Para un estudio del feminismo de Virginia Woolf y su relación
con el feminismo liberal de su tiempo véase el artículo de Naomi
Black, "Virginia Woolf and the Women's Movement" y el capítulo
titulado "Woolf's Feminism in Historical Perspective" (210-242)
del libro de Alex Zwerling.
8 En el libro de Margaret Randall, Belli señala lo
siguiente con respecto a la relación entre su escritura y la
política:
I came to political militancy and to poetry at more or
less the same time in my life. But the former was
28
always more important than the latter. . . . I always
believed that intellectual work was important, but that
what really counted was concrete action, concrete and
practical personal commitment. (144)
9 Al respecto, Marder observa refiriéndose a Woolf:
"'Improving the world she would not considered,' E. M. Foster
recalled, 'on the ground that the world is man-made, and that
she, a woman, had no responsability for the mess'" (Marder 97).
29
Obras Citadas
Alarcón, Norma. "The Theoretical Subject(s) of This Bridge
Called My back and Anglo-
American Feminism." Making Face. Making Soul/ Haciendo
Caras: Creative and Critical
Perspectives by Feminists of Color. Ed. Gloria Anzaldúa.
San Francisco: Aunt Lute Books,
1990. 55-71.
Belli, Gioconda. La mujer habitada. México: Diana, 1989.
Black, Naomi. "Virginia Woolf and the Women's Movement."
Virginia Woolf: A Feminist
Slant. Ed. Jane Marcus. Lincoln: U of Nebraska P, 1983.
180-197.
Cabrera, Vicente. "La intertextualidad subversiva en La mujer
habitada de Gioconda Belli."
Monographic Review/ Revista Monográfica 8 (1992): 243-245.
Clayton, Jay, y Eric Rothstein, eds. Influence and
Intertextuality in Literary History. Madison:
U of Wisconsin P, 1991.
30
Cohen, Henry. "A Feminist Novel in Sandinista Nicaragua:
Gioconda Belli's La mujer
habitada." Discurso: revista de estudios iberoamericanos
9.2 (1992): 37-48.
Draine, Betsy. "Chronotope and Intertext: The Case of Jean
Rhys's Quartet." Clayton y
Rothstein 318-337.
Fraser, Nancy, y Linda J. Nicholson. "Social Criticism Without
Philosophy: An Encounter
Between Feminism and Postmodernism."
Feminism/Postmodernism. Ed. Nancy Fraser y
Linda J. Nicholson. New York: Routledge, 1990. 19-38.
Friedman, Susan Stanford. "Weavings: Intertextuality and the
(Re)Birth of the Author."
Clayton y Rothstein 146-180.
Jenny, Laurent. "The Strategy of Form." French Literary Today.
Trans. R. Carter. Ed. Tzvetan
Todorov. Cambridge: Cambridge UP, 1982. 34-63.
31
Kaminsky, Amy K. Reading the Body Politic: Feminist Criticism
and Latin American Women
Writers. Minneapolis: U of Minnesota P, 1993.2
Keller, Lynn. "'For inferior who is free?' Liberating the Woman
Writer in Marianne Moore's
'Marriage.'" Clayton y Rothstein 219-244.
Kristeva, Julia. "World, Dialogue and Novel." Desire in
Language: A Semiotic Approach to
Literature and Art. Trans. Tomas Gora, Alice Jardine, and
Leon S. Roudiez. Ed. Leon S.
Roudiez. New York: Columbia UP, 1980. 64-91.
Marder, Herbert. Feminism and Art: A Study of Virginia Woolf.
Chicago: The University of
Chicago P, 1968.
Miller, Nancy K. "Changing the Subject: Authorship, Writing and
the Reader." Feminist
Studies/Critical Studies. Ed. Teresa de Lauretis.
Bloomington: Indiana UP, 1986. 102-120.
32
Mohanty, Chandra Talpade, Ann Russo y Lourdes Torres, eds. Third
World Women and the
Politics of Feminism. Bloomington: Indiana UP, 1991.
Murguialday, Clara. Nicaragua, Revolución y feminismo (1977-89.
Madrid: Editorial
Revolución, 1990.
Pratt, Mary Louise. "Las mujeres y el imaginario nacional en el
siglo XIX." Revista de crítica
literaria latinoamericana 18(38) (1993): 51-62.
Randall, Margaret. Risking a Sommersault in the Air:
Conversations with Nicaraguan Writers.
San Francisco: Solidarity Publications, 1984.
Sandoval, Chela. "Feminism and Racism: A Report on the 1981
National Women's Studies
Association Conference." Making Face. Making Soul/Haciendo
Caras: Creative and Critical
Perspectives by Feminists of Color. Ed. Gloria Anzaldúa.
San Francisco: Aunt Lute Books,
1990. 57-71.
33
Salgado, María A. "Gioconda Belli, novelista revolucionaria."
Monographic Review/ Revista
Monográfica 8 (1992): 229-242. Woolf, Virginia. A Room of
One's Own. New York:
Harcourt, 1957.
Zwerdling, Alex. Virginia Woolf and the Real World. Berkeley: U
of California P, 1986.