El diálogo Dussel-Ricoeur: los límites de la hermenéutica del sí
Transcript of El diálogo Dussel-Ricoeur: los límites de la hermenéutica del sí
El diálogo Dussel-Ricoeur: los límites de la
hermenéutica del sí.
María Beatriz Delpech
Universidad de Buenos Aires
Introducción
Dussel presenta en la Universidad de Nápoles, el 16 de
abril de 1991, su trabajo “Hermenéutica y Liberación” donde
trata de dar continuidad a un diálogo que había iniciado con
Ricoeur anteriormente1. Este diálogo es de suma importancia
porque significa llevar la filosofía latinoamericana, en
especial la de la liberación, a un plano global e insertar
sus debates y temas en un campo más amplio. Las
problemáticas filosóficas tratadas en América Latina no
deben quedar encerradas en la región sino ir al encuentro de
los sistemas hegemónicos de pensamiento para, a través del
reconocimiento de la comunidad filosófica tradicional, verse
incorporados en la agenda del reflexionar. Esto enfrenta
muchísimos obstáculos porque, como bien describe Dussel, la
táctica no racional de la dominación lleva al pensamiento
occidental a ignorar este movimiento que surge desde los
1“Había ya hablado con él sobre el tema en enero de 1990 en Roma, en unseminario de la Universidad Lateranense sobre ética, y en un viaje querealicé a Chicago, en una amable velada en la que pudimos conversarlargamente.” (Dussel, 1993:8).
1
escombros que el ‘neoliberalismo’ o ‘neoconservadurismo’
producen en los capitalismos periféricos.
De acuerdo con Dussel, existe una legítima defensa de
la modernidad realizada, por ejemplo por Habermas, pero que
no logra resolver la falacia desarrollista. Habermas
defiende la consumación del pensamiento moderno dentro del
marco del capitalismo tardío y central, que puede exportarse
a las regiones periféricas pensadas como ‘atrasadas’. Estas
regiones no se encuentran ‘atrás’ sino siempre ‘debajo’ de
esa construcción. La noción de Totalidad del mundo occidental
desconoce esta mayoría excluida. En sus trabajos, Dussel
denuncia el eurocentrismo y la pretensión de universalidad
de la razón moderna que no debe iluminar el camino del
‘desarrollo’ y el ‘progreso’, sino entrar en diálogo con esa
otredad que significa el pensamiento periférico. La
liberación que propone es ruptura y la filosofía
latinoamericana que reflexiona sobre el Otro como lenguaje y
como pobre significa una fractura de la Totalidad que la
Filosofía Occidental pretendía representar.
La cuestión del encuentro con el otro como extraño y
diferente ha sido también ampliamente tratada por las
filosofías que parten de la crítica a la filosofía moderna
que desarrolla Heidegger. Sin embargo esto no ha sido
suficiente, aunque estas filosofías son un buen comienzo
para desandar la historia del eurocentrismo y del
2
imperialismo. Estas nuevas líneas superadoras deberían haber
dado lugar a nuevas respuestas ante los debates
contemporáneos, siempre respetando los valores de la
individualidad, los derechos humanos, y la libertad y
evitando los desastres éticos del pasado. Paul Ricoeur es un
claro representante de estos intentos, y ha sido
caracterizado como “uno de los analistas más mordaces y
perceptivos de los dilemas sociopolíticos contemporáneos
tanto como una de las voces más sobrias y esclarecidas en
las complejas (y a menudo recalentadas) controversias de
nuestro tiempo.”2
Su teoría narrativa es justamente un umbral hacia la
superación de la concepción moderna detrás de las políticas
del siglo XX. Así, como reconoce Dussel, especialmente en Sí
mismo como otro, Ricoeur nos da un inmenso material
hermenéutico para la descripción de la identidad de culturas
y el diálogo intercultural. Pero cuando el mismo Dussel lo
enfrenta a la filosofía de la liberación en Latinoamérica,
esa narratividad comprehensiva encuentra sus límites.
Es en torno a estos temas que Dussel encara el
mencionado diálogo con Ricoeur, el cual ha quedado
inconcluso y resulta pertinente retomar.
La filosofía de la Liberación pretende (…)ser protréptica (exhortativa a la conversión
2(Dallmayr, 2002:214) trad. propia
3
del pensar crítico), que debe crearconciencia ética, promover solidaridad, yclarificar y fundamentar la exigencia"responsable" del comprometerse orgánicamente(…) en el movimiento de la praxis deliberación de los oprimidos (…) ¡Es un granmomento de la historia de la razón! (…) comohermenéutica positiva de la simbólica de losoprimidos (para lo que Ricoeur da elementospero no desarrolla el tema) (…)3
En respuesta al trabajo del filósofo argentino, Ricoeur
se refiere a diferentes significados de liberación a ambos
lados del Atlántico dado que responden respectivamente a
situaciones originarias distintas. Así, en Latinoamérica se
partiría de una situación económica que nos enfrenta
directamente con Estados Unidos; y en Europa se partiría de
la experiencia del totalitarismo. Para la vía hermenéutica
latinoamericana, en opinión de Ricoeur, parece no tener
ninguna relevancia la variable europea y viceversa, como si
sus caminos no se hubieran cruzado nunca, o de haberse
cruzado, hubiera ocurrido en un tiempo inmemorable. Más aun,
dice que quizás ambas historias sean incomunicables o la
controversia entre ellas sea simplemente insuperable. Y como
consecuencia no necesita pronunciarse sino sólo para definir
el valioso legado del pensamiento occidental, reducido a la
filosofía moderna de Hegel, a saber, la filosofía de la
subjetividad. El Otro que es referencia no dicha del en-
cada-caso; el Otro como verdaderamente otro distinto que yo que es
3(DUSSEL, 1993:10)
4
la ipseidad implicada en el sí mismo, encuentra su
silenciamiento en los casos de enfrentamiento entre una
cultura dominante y una dominada, entre historias que no
pueden ser interpretadas la una a la luz de la otra por su
condición de incomunicabilidad. ¿No se funda la respuesta de
Ricoeur en las mismas filosofías de la subjetividad que
pretende superar a lo largo de su obra? ¿No repara Ricoeur
en que la discusión ética tiene necesariamente una
naturaleza cosmopolita o global?
A partir del conjunto de sus obras principales, era
esperable que fueran otras las respuestas que diera ante la
interpelación de Dussel. Pretendo sostener que, a pesar de
haber tenido en cuenta y abordado en su obra el hecho del
pluralismo, hay una imposibilidad para Ricoeur de responder
desde el exilio de la metafísica moderna. No logra
desarrollar su propia teoría sino sólo responder desde su
tiempo histórico, desde los postulados de la tradición
occidental que todavía hoy sostienen nuestras herramientas
hermenéuticas para lidiar con la actualidad. Persiste en la
toma de posición de este filósofo, así como en las acciones
y sistemas políticos occidentales de la actualidad, una
línea de pensamiento sobre la que se apoyan y que sigue
siendo típicamente moderna.4 La tesis que pretendo defender
4En el sentido utilizado aquí, la postmodernidad estaría consideradacomo una post-metafísica moderna. Desde este punto de vista, elcuestionamiento que realiza Dussel puede leerse como suspendido en lacrisis del hombre moderno dentro del marco de esta post-metafísica.
5
establece que, al haber abordado sus teorías retomando y
profundizando su crítica a los postulados de la metafísica
moderna, es lícito subrayar una cierta ambigüedad entre
dicha impronta en la obra ricoeuriana y su análisis de la
liberación. La contradicción o ambigüedad subrayada
anteriormente no pretende reducir al absurdo y descartar su
teoría. Es indispensable recuperar algunos postulados
ricoeurianos para volver a pensar sus intervenciones
prácticas y las temáticas latinoamericanas.
Deriva práctica de la crítica heideggeriana a la
filosofía moderna: la ambigüedad en el análisis de Ricoeur.
Dussel rescata la crítica a la filosofía moderna que
Heidegger lleva a cabo5 pero la entiende como un análisis
demasiado teórico. Sin embargo, creo que cuando Heidegger se
refiere a la identificación del ser con la certeza que el yo
tiene de su representación, no se trata de un juego de
palabras sino del ser mismo. Esto:
es algo que se puede comprender si se piensaen cómo la ciencia y la técnica determinanconstitutivamente el rostro del mundo en laedad moderna (…) La tecnificación del mundoes la realización efectiva de esta ‘idea’. Enla medida en que es cada vez máscompletamente un producto técnico, el mundoes, en su ser mismo, producto del hombre.6
5 Cfr. (Heidegger, 1996:63-90) y (Heidegger, 2000:273-372)6 (VATTIMO,2002:84)
6
Podemos pensar si el análisis y la crítica de Heidegger
a la metafísica moderna tienen alguna deriva práctica y en
qué modo es que fundamenta todos los aspectos de una época.
Para esto, puede retomarse la respuesta que había dado
Ricoeur sobre la filosofía de la liberación en
Latinoamérica. Ricoeur hacía referencia a los diferentes
significados de la palabra liberación. Asume que estas
definiciones determinan un campo práctico específico sobre
el que actúan, en una especie de recorte que, realizado por
el hombre que interpreta los hechos (el sujeto frente al
mundo) puede discriminar con cierta rigurosidad las notas
esenciales de dicho ámbito. Esto ya supone las categorías
que Heidegger describía al analizar la metafísica moderna.
El valor que tiene la historia de Europa en el acontecer de
la historia Latinoamericana está asignado a un conjunto de
hechos que hacen de estas historias dos relatos
inconmensurables. La historia está ahí, delante, para ser
interpretada sin deconstruir los presupuestos metafísicos
sino más bien afirmando los hechos como entes debidamente
recortados. Digamos que la imagen del mundo le permite a
Ricoeur disponer de los hechos en tanto entes y así
recortarlos sin ningún miramiento de las distintas
posibilidades que presenta su interpretación. Y dispone de
ellos de acuerdo con aquello que le resulte utilizable, como
7
bien explica Heidegger respecto del periodismo
historiográfico típico de la mentalidad occidental moderna.7
Por otra parte hace una lectura del devenir de la
liberación en Latinoamérica que la dispone en respuesta a
una situación económica de enfrentamiento con los Estados
Unidos. Ricoeur entiende el proceso de liberación como parte
de un proceso económico. Esta visión además de ser
reduccionista y simplista, tiene fundamento en una idea de
desarrollo económico apoyado en el cálculo. Como profundiza
John Gray, las políticas de los Estados Unidos
“(…) han estado basadas en la creencia de quelas diferencias culturales sonmanifestaciones superficiales de fuerzaseconómicas que desaparecerán, o bien quedaránreducidas a la insignificancia, con el avancedel conocimiento y la tecnología.”8
Es desde esta base desde dónde puede pensarse que la
liberación en Latinoamérica surge de la lucha de fuerzas
económicas, esto es, fuerzas que serán cada vez más
calculables y predecibles con el avance de la ciencias y el
uso de la tecnología, o sea, el cálculo. La época de la
tecnociencia rige el devenir de los hechos ya que explicita
las transformaciones sociales a partir de leyes económicas y
científicas. Este fenómeno hunde sus raíces en la metafísica
moderna.
7 Cfr. (Heidegger, 2000:273-372)8(Gray, 2004:81)
8
Parece que Ricoeur no se encuentra como pretende en el
prólogo de Sí mismo como otro, a igual distancia de Descartes y
Nietzsche sino justamente entre ellos, inmerso en la misma
metafísica. Llama la atención porque, a pesar de haber dado
las pautas para la superación de este tipo de pensamiento, a
la hora de analizar cuestiones filosóficas puntuales, no
logra hacer uso práctico de su propio pensamiento, más
específicamente, su noción de identidad narrativa.
Si bien hay, como hemos advertido, resabios de una
metafísica moderna (tal y como la describió Heidegger) en la
respuesta de Ricoeur, vale la pena retomar su concepción más
teórica para dar lugar a una nueva deriva práctica.
Encontraremos que hay categorías y análisis que pueden
servir para volver a pensar estos temas sin perder de vista
que, a fin de cuentas, el ser se dice de muchas maneras, no
se agota ni se plenifica.
Ricoeur no solo encontró la deriva práctica del
análisis heideggeriano sino que fue más allá. Postuló una
noción de identidad que abre la posibilidad de configurar un
nuevo ámbito hermenéutico en el que repensar tanto la
identidad como la ética, la política y la historia.
Desde los límites de la metafísica moderna hacia la
narratividad
9
Ricoeur reconoce precisamente la necesidad de alejarse
de las nociones de sujeto que plantean las filosofías de la
subjetividad basadas en la historia de la metafísica
consumada en la modernidad. Esto es bien claro dado que
comienza la exposición de su hermenéutica del sí exponiendo
en el Prólogo de Sí mismo como otro la doble herencia que ha
recibido de lo que llama las ‘Filosofías del sujeto’. Estas
filosofías están caracterizadas por la formulación del
sujeto en la primera persona, esto es: el cogito tanto en su
formulación positiva como en su forma negativa (Descartes y
Nietzsche).
La ‘Hermenéutica del sí’ de Ricoeur se distancia de la
filosofía cartesiana, en primer lugar porque el ‘sí’ no
aparece en un retorno hacia el ‘sí mismo’, sino que ya está
implicado reflexivamente en operaciones precedentes. Ante la
pregunta ‘¿quién actúa?’ que rige los primeros estudios, la
respuesta nunca es el yo, sino el ‘sí’. Desde la noción de
‘atestación’, Ricoeur se aleja de la verdad última y
autofundante. La atestación es cercana al testimonio,
caracterizada como un ‘creer en’ la palabra de un testigo.
La atestación tiene el crédito de una especie de confianza
(“crédito sin garantías, pero (…) más fuerte que toda
sospecha”9). El sujeto tiene la seguridad de ser él mismo
activo y pasivo pero no hay garantía última de esta verdad.
9 (Ricoeur, 1996:XXXVII)
10
La atestación puede definirse como laseguridad de ser uno mismo agente y paciente.Esta seguridad permanece como el últimorecurso contra toda sospecha; aunque siempre,en cierta forma, sea recibida de otro,permanece como atestación de sí.10
La atestación es fundamentalmente atestación de sí, y
esto no sólo establece una tesis epistemológica, ya que es
el ser verdadero el que es atestado. La atestación
ontológica nos justifica en el uso pertinente y legítimo del
lenguaje ordinario. La unidad temática es el actuar humano,
pero no como fundamento último, sino como unidad analógica,
en la que existe un doble sentido y siempre uno remite al
otro. La conexión entre acontecimientos permite incorporar
en la permanencia en el tiempo la diversidad. Desde la
teoría narrativa del estudio sexto (identidad narrativa), se
traslada la construcción de la trama a la acción del
personaje.
La persona, entendida como personaje delrelato, no es una identidad distinta de susexperiencias. Muy al contrario: comparte elrégimen de identidad dinámica propia de lahistoria narrada. El relato construye laidentidad del personaje, que podemos llamarsu identidad narrativa, al construir la de lahistoria narrada. Es la identidad de lahistoria la que hace la identidad delpersonaje.11
10 Ibíd. p.XXXVI11Ibíd. p.147
11
La acción descrita se iguala a la acción narrada y se
extiende el campo práctico. Las acciones básicas o prácticas
terminan encuadradas dentro del proyecto global de
existencia, de un plan de vida. La permanencia, el
mantenimiento de sí, es identidad como ipseidad, que
precisamente no implica un núcleo no cambiante de la
personalidad. Esta ipseidad es la que pone en juego la
dialéctica entre lo mismo y lo otro, que es constitutivo de
la ipseidad misma. La ipseidad implica la alteridad. El
tiempo depende de una estructura lingüística narrativa que
va dándole sentido a una sucesión. Hay una trama que incluye
personajes y que impone o configura el tiempo humano. La
narración es configurante de aquello que narra.
Para dar cuenta de esta identidad narrativa de la vida
humana, Ricoeur toma de Aristóteles, en el capítulo II de
Educación y Política, el concepto de ‘intriga’, cuya
caracterización tiene que ver con un proceso dinámico de
integración que se realiza en el lector o espectador. La
intriga es una síntesis que permite transformar una
multiplicidad de incidentes y acontecimientos en una única
historia, así como también permite incorporar de manera
organizada múltiples factores heterogéneos (por ejemplo
“circunstancias halladas y no deseadas, agentes y pacientes,
encuentros por azar o buscados, interacciones que ponen a
los actores en relaciones que van desde el conflicto a la
colaboración, medios más o menos adecuados a los fines y
12
resultados no anhelados"12). Ricoeur se refiere a esta
característica como concordancia discordante o discordancia
concordante.
Agrega a este análisis de la intriga una variable
epistemológica que tiene que ver con la inteligibilidad,
dado que como ya afirmaba Aristóteles, los relatos
desarrollan un tipo de inteligencia narrativa que no es el
tipo de inteligencia o razón teórica que se aplica a las
ciencias, sino que es la phronesis aristotélica cercana a la
sabiduría práctica y al juicio moral.
Podemos ver cómo el análisis de Ricoeur genera una
identidad que al estar configurada por una operación
dinámica que es síntesis de variables heterogéneas, permite
poner lo que antes llamábamos subjetividad en diálogo con
múltiples elementos y, sin perderse a sí misma, cambiar,
tener una estructura tan plástica como la de cualquier
relato. Pero hay que agregar que esta estructura narrativa
hace que las características de una identidad no sean
rígidas sino que se modifiquen con el transcurso del relato
y con la incorporación o eliminación de variables. Una
historia de vida
(…) procede de historias no contadas yreprimidas hacia historias efectivas, de lascuales el sujeto puede hacerse cargo yconsiderar como constitutivas de su identidad
12 (Ricoeur, 2010:44)
13
personal. La búsqueda de esta identidadpersonal asegura la continuidad entre lahistoria potencial o virtual y la historiaexpresa cuya responsabilidad asumimos.13
Ricoeur apuesta por una identidad que tiene como
existenciario el “ser-enredado en historias”. De la
efectivización de un relato emerge el sujeto con su
identidad. Pero la historia efectiva no está clausurada por
su misma efectividad sino que puede ser reinterpretada o
bien modificada posteriormente al explicitar aquellas
variables silenciadas que habían quedado por fuera del
relato identitario.
También debe tenerse en cuenta que, como nada dentro de
lo que consideramos como elementos de la identidad es
inmutable, y como de hecho todos esos elementos mutan dentro
del transcurso de la vida, también cambian las necesidades
de las personas. La caracterización que hace Ricoeur le
permite poner la identidad narrativa en relación directa con
la tradición en la que está inmersa, una tradición que no
tiene que ver con la inercia sino que está definida como la
relación entre sedimentación e innovación.
Yo diría que hay una vida de la actividadnarrativa que se inscribe en el carácter detradicionalidad característica delesquematismo narrativo. (…) Las reglasconstituyen una especie de gramática que rigela composición de nuevas obras, nuevas antes
13 Ibíd. p.52
14
de convertirse en típicas. Cada obra es unaproducción original, un existente nuevo en elreino del discurso. Pero lo contrario no esmenos cierto: la innovación sigue siendo unaconducta regida por reglas; la obra de laimaginación no parte de la nada.14
Es crucial entonces el rol que la tradición juega en la
configuración de la identidad, proporcionando un marco de
inscripción pero también la posibilidad misma intrínseca a
dicha identidad de innovar, de darse el carácter de única.
Lo que se está diciendo aquí es que el relato nos
proporciona las herramientas necesarias para unificar la
multiplicidad de acontecimientos pero también para unificar
la identidad a través del tiempo. Este tiempo no comienza
con el nacimiento meramente, sino que se retrotrae a la
tradición de la que una persona se hace heredera al nacer.
Así, la impronta de la alteridad no brota sólo de la
estructura intrínseca del relato mismo (que nunca está
cerrado) sino que incluye los elementos que la tradición
deposita en la constitución misma de la identidad.
La relación entre identidad narrativa y ética es
originaria al narrar, o sea, al componente narrativo de la
identidad, ya que todo narrar es una forma de valorar o
estimar. En la comprensión de sí, el agente no sólo
constituye su identidad, sino que al dotar a la acción del
carácter de unidad temática y analógica, interpreta el texto14 Ibíd. p.48
15
de la acción y se interpreta a sí. Lo que está en juego es
el entrecruzamiento entre los dos ejes que articulan todo el
texto. Por una parte, el eje ‘horizontal’ de la constitución
dialógica del sí, a saber, la ipseidad. Por otra, el eje
‘vertical’ de la jerarquía de los predicados que califican
la acción en términos morales. “El lugar filosófico de lo
justo se encuentra así situado, en Sí mismo como otro, en el
punto de intersección de estos dos ejes ortogonales y de los
recorridos de lectura que demarcan”.15
Respecto de la constitución del sí, al privilegiar su
dimensión dialógica, marca la diferencia entre el autre (que
es el tú de las relaciones interpersonales, originario e
inmediato) y el autrui (que es el cada-uno de la justicia).
Digamos aparte que, como la reflexión está mediada
simbólicamente, el retorno al sí debe hacerse también a
través de la dimensión ética y moral, que en definitiva está
representada primariamente por los predicados que pueden ser
atribuidos a las acciones. Éstos constituyen el segundo eje,
a saber, la jerarquización de los mismos.
La deconstrucción de las filosofías del sujeto que
Ricoeur emprende siguiendo los tópicos heideggerianos pone
de relieve la necesidad de ver las implicancias éticas del
sí mismo.
15 (Ricoeur, 1995:14) traducción propia.
16
Como puede verse, la identidad no está determinada o
bien por la tradición o bien por las características
estructurales propias del individuo. Lo importante, a mi
criterio, es llamar la atención sobre el hecho de que estas
no son alternativas excluyentes. Mejor dicho, no son
alternativas. Son dos caras o polos de un análisis del
sujeto que, a través de la hermenéutica del sí, puede dar
cuenta de su constitución contextual y también de la
necesidad intrínseca del sujeto de definirse, de darse una
identidad a través de la inteligencia narrativa y la
facultad de la imaginación creativa. Y es creativa en el
sentido de productora de una identidad única basada en los
dos elementos análogos a los que conforman la tradición, a
saber, la sedimentación y la innovación. Por una parte
encontraremos las fuerzas contextuales a la base de la
conformación de la identidad (sedimentación) pero, por la
otra, nos enfrentamos a la capacidad hermenéutica del sujeto
que las interpreta en una práctica significativa y da lugar
a su identidad (innovación). Más aun, la teoría narrativa no
permite la rigidez de dicha identidad, ya que
estructuralmente está siempre siendo reinterpretada a la luz
de nuevas circunstancias contextuales. Es acá donde resulta
crucial la textualidad.
Sin la textualidad, soy simplemente elproducto pasivo y no dialéctico de mientorno. Pero con la textualidad, ganocríticamente perspectivas reflexivas dentro
17
del campo del lenguaje mismo gracias a lascuales puedo elegir activamente (…)16
Este fenómeno de la textualidad ofrece una excelente
matriz hermenéutica para analizar mejor fenómenos como la
globalización y las migraciones a nivel mundial. En nuestras
sociedades tardomodernas en las que coexisten en la misma
sociedad e incluso en los individuos mismos diferentes modos
de vida basados en el hecho del pluralismo de valores, nos
vemos permanentemente enfrentados a textualidades desde las
que el sujeto, como lector, puede reinterpretarse. Estos
enfrentamientos son siempre espacios de conflicto o crisis y
son los espacios desde donde debe pensarse no sólo la
identidad sino también la ética y el gobierno17.
La tradición occidental siempre ha estado constituida
por valores en conflicto y, por lo tanto, las identidades
constituidas dialécticamente con los datos contradictorios
de la realidad social son conflictivas y se prestan a la
reinterpretación permanente. No son fijas sino que están
siempre siendo desafiadas por nuevas textualidades a la luz
de las cuales mutan.
El análisis de Ricoeur, como puede verse, no tiene una
función meramente descriptiva de la identidad narrativa sino
que, además, sienta las bases para dar una respuesta ética a
la cuestión de la identidad. En rechazo de cualquier
16 (Wall, 2002:50) 17 Cfr. (Gray, 2001:47-84)
18
pensamiento dicotómico del tipo “ser-deber ser”, Ricoeur ve
en el narrar tanto la dimensión descriptiva como la
prescriptiva, de manera tal que una no excluye a la otra
sino que justamente se complementan. No existen los relatos
neutros éticamente hablando.
¿Deriva práctica?
Teniendo en cuenta la breve reconstrucción de la teoría
ricoeuriana precedente, estamos en condiciones de retomar la
controversia que dio origen a este trabajo. La teoría de
Ricoeur alimentaba la esperanza de que hiciera un análisis
diferente de la filosofía de la liberación en Latinoamérica.
Tal vez la crítica que le hace Dussel tenga asidero. El
modelo ricoeuriano quizás sea solo apto para la hermenéutica
de una cultura pero resulte no apto para el enfrentamiento
asimétrico entre varias culturas, una dominadora y las otras
dominadas, que sería central para el análisis ético que
realiza.
Repasemos los pasos donde el análisis que propone
Ricoeur no puede dar cuenta de la identidad de las culturas
dominadas y la relación ética con la dominadora. Quizás
encontremos que la utilización de las mismas categorías
desenmascara los prejuicios ideológicos del propio Ricoeur
en su interpretación de la filosofía de la liberación en
Latinoamérica.
19
El bagaje teórico que representa Ricoeur parece contar
con criterios adecuados para una interpretación coherente
del choque intercultural que significó la conquista y sus
consecuencias. Sin embargo, Ricoeur responde utilizando
inadecuadamente las categorías que él mismo habría de
postular.
En primer lugar, hace una clara alusión a la polisemia
de la palabra ‘liberación’, que cuenta con significados
diferentes a ambos lados del océano Atlántico. “(…) admito
que toda filosofía tiene por fin último la liberación,
término que ha recibido más de un significado en el curso de
la historia (…)”18
Era de esperarse que los diferentes significados de la
liberación pudieran ser puestos en una relación dialógica y
dialéctica en la que ninguna fuera un sistema coherente de
interpretación de realidades no-recíprocamente-traducibles.
La apuesta teórica de Ricoeur hacía lugar para una
posibilidad de leer una a la luz de la otra, porque en la
historia de vida de una, se puede claramente leer la otra,
en especial, en la historia de Latinoamérica.
Ricoeur simplifica el origen de la liberación
retrotrayéndose meramente a la experiencia del
totalitarismo, como momento cero de la historia
contemporánea de Europa.
18 (Ricoeur, 1993:167)
20
(…) no es sólo la temática de la liberaciónla que es problemática, sino también lassituaciones a partir de las cuales estastemáticas son expuestas y desarrolladas. Así,las filosofías latinoamericanas de laliberación parten de una situación precisa depresión económica y política que lesconfronta directamente con los Estados Unidosde Norteamérica. Pero en Europa nuestraexperiencia es el totalitarismo, en su dobleaspecto: el nazismo y el estalinismo (…)19
Hay ya aquí una intervención arbitraria. Es un recorte
de la historia que silencia el momento crucial del choque
cultural, a saber, la expansión europea y la consiguiente
colonización de América. Ricoeur no se siente compelido a
justificar su recorte historiográfico porque precisamente no
puede traer a la luz las premisas silenciadas por la
relación misma de dominación. La dominación está dada por
múltiples factores, pero por sobre todo, es dominación que
se impone como consenso tácito acerca del modo de
simbolización de lo mismo y lo otro, que es
(…) eclipse de la política, es decir, de laidentidad que incluye la alteridad, de laalteridad constituida por la polémica sobrelo común.20
La ideología, en un análisis profundo y fundamental,
quizás sea una herramienta de integración, pero en un
análisis real, aparece más como un elemento de
homogeneización y encubrimiento, más precisamente,
19 Ibíd., p.16720 (Rancière, 2010:98)
21
encubrimiento de la originariedad del poder-en-común,
dominación que impone la fuerza y la violencia como origen.
Por consiguiente, Ricoeur no puede oír la interpelación de
la identidad latinoamericana para ampliar o corregir las
condiciones en las que se aplican los imperativos,
especialmente porque cuando considera Occidente no incluye a
Latinoamérica21. Y es que Latinoamérica, en el imaginario
del filósofo europeo, es sur y no oeste. Pero habría que
incluir en la hermenéutica de la liberación el hecho de que
existen estas sociedades periféricas en las que no están
dadas las condiciones para ninguna reflexión ni estima, a
causa, justamente, de la imposición de una cultura o
identidad por sobre otra.
La conformación de identidad personal, de acuerdo con
Ricoeur, depende de una reflexión hermenéutica que realiza
una síntesis de variables heterogéneas y hace de la21 Es difícil pensar que no tenga en cuenta las movilizaciones delfamoso Mayo del ’68 como parte de la filosofía de la liberación enEuropa, y que Ricoeur no identifique las influencias globales que lasinspiraron así como sus consecuencias a lo largo y ancho del globo. Lashistorias de la liberación no pueden ser tan inconmensurables niaisladas.
“Este movimiento representó en Francia (…) la esperanzarevolucionaria que en los años 1960 se nutre de la energíade las luchas por la descolonización y los movimientos deemancipación del Tercer Mundo, un movimiento que creyóencontrar sus modelos en la revolución cubana (…)”.(Rancière, 2010:126)
Por otra parte es también cierto que para las sociedades coloniales lassociedades externas complementarias han sido siempre una condiciónnecesaria para el progreso. Desde la Segunda Guerra Mundial, todas lassociedades coloniales que han tenido éxito han mantenido o creadovínculos con uno o varios de los principales bloques industriales entrelos que se encuentra la Unión Económica Europea.
22
multiplicidad una unidad. Esas variables heterogéneas
incluyen los tres polos del análisis, el polo yo, el polo tú
y el polo él. Todos ellos conforman una trama que confiere
identidad al personaje y que, como toda interpretación, no
es absoluta. El movimiento reflexivo es de un ‘sí’ todavía
indefinido cuya identidad depende esencialmente de las
textualidades con las que está en contacto o ha estado, ya
sea en la forma de Otros o en la forma de la tradición.
Estas son variables que proporcionan un suelo social para la
innovación y la sedimentación, para la singularidad y la
pertenencia. En la reflexión, la estima de sí depende de
todas esas variables que la anteceden, de su historia y
tradición y de los otros, y es precisamente por eso que en
la cuestión de la identidad es insoslayable la cuestión
ética. La estima de sí hace un uso hermenéutico de todas
esas variables narrativas que conforman su historia y su
identidad, y ese uso exige (como toda tragedia de la acción,
porque la interpretación también es una acción) reparaciones
respecto de la pasividad afectada.
El pobre, el dominado, el indio masacrado, elnegro esclavo, el asiático de la guerra delopio, el judío en los campos deconcentración, la mujer objeto sexual, elniño bajo la manipulación ideológica (o lajuventud, la cultura popular o el mercadobajo la publicidad) no pueden partirsimplemente de "l'estime de soi". Eloprimido, torturado, destruido en su
23
corporalidad sufriente simplemente grita,clama justicia.22(sic)
Desde el comienzo de la expansión europea en 1492, se
da un choque de culturas que trae la afirmación de una
identidad como dominadora y, como contrapartida, se afirma
otra como dominada. La tradición latinoamericana en la que
nacen inmersos y con las que lidian los ‘sí mismos’
latinoamericanos es una tradición de choque cultural de
identidades. Cuando reflexiona sobre su propia historia y
busca su propia identidad narrativa, Latinoamérica se
encuentra con el hecho masivo de la dominación, que es parte
del legado moderno que Ricoeur (aunque no lo tenga en
cuenta) analiza para diagnosticar el malestar del hombre
moderno contemporáneo a sí23. La capacidad de innovar por
sobre la sedimentación tradicional con la que cuenta
Latinoamérica se encuentra sesgada por una disminución de su
poder-hacer, resultado de la opresión ideológica, bélica,
territorial, económica, política que ejerce el legado
occidental.
No es meramente metodológico que Ricoeur comience por
la identidad narrativa para poder explicar la ética
intrínseca en la conformación de esa historia de vida, ya
sea individual o colectiva. El problema real consiste en el
planteo de una hermenéutica que el dominado no puede hacer.
La liberación que persiguen los pueblos latinoamericanos,
22 (Dussel, 1993 :141)23 Cfr. (Ricoeur, 2010:98ss.)
24
desde México hasta Argentina, no es una mera liberación de
los lazos económicos norteamericanos. Las estructuras
sociales y políticas con las que cuentan estos pueblos
fueron implantadas e impuestas por olas de colonizadores
europeos. Las riquezas fueron en primera instancia saqueadas
y la impronta indígena, que debía constituir la identidad de
los pueblos locales, fue eliminada o silenciada por colonos
españoles, entre otros24.
¿Qué le exige la phronesis práctica a quienes
encubrieron deliberadamente las diferentes capacidades
sociales de los pueblos latinoamericanos para afirmar las
ideas dominantes que sostenían su dominio? Era lícito
esperar que Ricoeur, confrontado con la cuestión de la
liberación en América Latina, pudiera creativamente
redefinirse para, a partir de sus propias categorías éticas
y morales, expresar nuevos entendimientos, comprensiones
creativas que medien en los conflictos acerca de los
derechos. Cabía exigirle a Ricoeur que asumiera la polisemia
de la liberación para encontrar allí una textualidad con la
que dialogar, un significado con el que, prospectiva y
retrospectivamente, redefinir su concepción del legado
moderno. Una hermenéutica tal le hubiera permitido repensar
24 Se podría objetar a la interpretación que hace Dussel que, en rigor,el proceso histórico que termina con el saqueo y pérdida de lastradiciones indígenas fue mucho más complejo. La complejidad del procesode colonización y sus matices no refuta que la campaña colonizadoratriunfó por sobre los pueblos locales y que “(e)l siglo XVI habrá vistoperpetrarse el mayor genocidio de la historia humana.” (Todorov,2008:15)
25
la tradición que marca su propia identidad y, como europeo,
poner a América Latina como Otro estructurante. De este
modo, se desenmascararían las variables silenciadas por el
relato efectivo para cambiar la efectividad misma de su
identidad.
Ricoeur no hace uso de sus categorías conceptuales
acerca de la identidad narrativa y de la intencionalidad
ética y la moral. Cuando la identidad europea se conforma,
con la capacidad de reflexionar e innovar, de unificar la
heterogeneidad de su ‘historia de vida’, se debería ver
compelida a hacer reparaciones, porque los significados
retrospectivos y prospectivos con lo que se debiera
encontrar, le exigirían un vuelco hacia la phronesis práctica
que dé cuenta de las consecuencias de su legado cultural. No
tenía necesidad de resaltar el valioso legado moderno
circunscribiéndolo a la filosofía de la subjetividad (que
por otra parte, y como ya hemos explicitado, reconoce como
un modelo fallido).
Si fuera meramente descriptivo el planteo ricoeuriano
no sería un problema asumir la identidad latinoamericana
como lo que es, conformada por la propia interpretación de
los latinoamericanos que se darían una identidad. Pero el
planteo en tan ético como ontológico y, por lo tanto, hay
responsabilidades a asumir. La textualidad con la que me
enfrento no siempre se presenta como ganancia de
perspectivas desde las que enriquecer críticamente mi
26
reflexión. Esto está en el análisis mismo de Ricoeur, en sus
planteos sobre la tragedia. El enfrentamiento de una
textualidad no es sólo desafío, sino también anulación,
auto-aniquilación practicada o sugerida por el otro. Es por
eso que la phronesis, entendida como un tipo de sabiduría al
servicio de la paz social o pública, puede significar, como
lo sugiere Nussbaum, ir más allá de las decisiones y tener
en cuenta aquellas alternativas que han sido postergadas por
la toma misma de una decisión. En su análisis ella considera
que no sólo hay que tener en cuenta las reparaciones
pertinentes originadas en la tragedia de la acción, sino
también la consideración reflexiva acerca de las condiciones
de posibilidad de la contradicción trágica misma. Por esto,
la reflexión sobre la tragedia no sólo afirma o critica una
decisión evaluada sino que prospectivamente evaluará las
reparaciones y también la planificación necesaria para
evitar, en la medida de lo posible, tragedias similares.
(…) deberíamos ejercitar la imaginación en ellibre espíritu hegeliano, preguntando quépasos habría que dar para producir un mundoque esté libre de algunas contradiccionesaplastantes para la vida.25
Como ella misma lo establece, hay una necesidad de una
teoría sobre la justicia económica que llevó al propio
Ricoeur a volver su mirada sobre los temas de la justicia,
las leyes, la tolerancia y la educación.
25 (Nussbaum, 2002:174) traducción propia.
27
Claro, podemos preguntarnos cuál es la decisión trágica
que enfrenta Ricoeur al confrontar la Liberación en
Latinoamérica. Es verdad que no está en una disyuntiva
trágica clásica, como lo puede ser Antígona, pero la vida en
general es más compleja que las tragedias griegas. Podríamos
pensar que constituir la propia identidad europea en diálogo
con los pilares del genocidio, sobre la explotación
económica y la sofocación política de las colonias (no sólo
en Latinoamérica) signifique una amenaza para la imagen que,
en definitiva, Occidente tiene de sí mismo. Podría
significar también un temblor para las seguridades fijadas
en los modelos tradicionales de unión, llámese la Unión
Europea, Organización de Naciones Unidas, o cualquier otra.
Pero para, por ejemplo, Latinoamérica, significaría el
reconocimiento de su identidad, la posibilidad de una
emancipación de las cadenas físicas, psíquicas, económicas y
políticas, a través de un corrimiento hacia el diálogo
simétrico con la otredad, para tomar en serio la idea de
justicia y derechos humanos. En la identidad latinoamericana
hay más sospecha que atestación y eso exige una corrección
ética26. La historia efectiva no está clausurada por su
efectividad sino siempre abierta a la reflexión
hermenéutica. Esta reflexión puede perpetuar la ignorancia y
la indiferencia en relación a la aplicación de las teorías26 Existe una cuestión que desborda los márgenes de este trabajo. Alinterior de América Latina hay más de una identidad en pugna. Estascuestiones hacen que la identidad latinoamericana sea un complejoentramado que lamentablemente no podemos problematizar aquí.
28
éticas y político-económicas o constituirse como una amenaza
o temblor de las estructuras que sostienen el status quo, que
garantiza el ejercicio de los derechos de una minoría y el
respeto de los tiempos históricos de algunos países en
detrimento del resto del mundo.
Claramente es una decisión trágica la que enfrenta
Ricoeur ¿Elige ‘barrer bajo la alfombra’ y olvidar una
historia para fortalecer la propia identidad sedimentada, en
contra de su propia teoría que alerta sobre la necesidad de
dar voz a las premisas silenciadas del relato? ¿Es esta una
decisión phronética argumentada incluyendo las convicciones
bien sopesadas y haciendo uso de su capacidad de innovar?
Volver sobre la praxis, sobre la historia, para hacer surgir
un yo de manera reflexiva, incluye la interpelación. La
atestación del ‘yo soy’ y del ‘yo puedo’ no es simétrica ni
se da en todos los individuos porque las capacidades
narrativas se ven disminuidas por factores muy concretos,
como pueden ser, la falta de una alimentación correcta, de
una educación suficiente o de autoestima. Cuando un
latinoamericano tiene cerrado el ingreso a un país europeo
afirma el ‘vos sos’ y el ‘vos podés’. Cuando Europa hace
caridad con países latinoamericanos, el latinoamericano
afirma su impotencia, su inexistencia.
En la interpretación que da lugar a su propia
identidad, Ricoeur hace un recorte moderno de lo que
constituye su historia efectiva, sin desenmascarar los
29
prejuicios ideológicos, sin sopesar sus convicciones y por
sobre todo, ignorando deliberadamente al Otro. Esto entra en
contradicción con su crítica a la filosofía moderna, con la
importancia que en su obra se da a los discursos silenciados
que deben ser tenidos en cuenta para efectivizar la historia
de la que emerge la identidad, y con la alteridad del otro
estructurante (sofocado por la historia oficial no
cuestionada ni revisada).
Resolver la cuestión de la asimetría entre ambas
identidades es un problema de suma complejidad que escapa
las posibilidades de este trabajo. Pero cabe marcar que es
posible, utilizando las categorías ricoeurianas, plantear la
desigualdad, marcar la diferencia, y reconocer al otro como
otro y como víctima. Asumir la tragedia y encarar la
relación futura de manera tal que se corrijan las
consecuencias de las fallas ética y morales pasadas. A
partir de ahí se podría construir un modelo de inclusión y
respeto cuya filosofía del derecho logre a nivel global
contribuir a la paz social. En definitiva, este es el
objetivo último de juzgar.
El juicio no tiene solamente un tenor lógico(…) sino un tenor moral, en la medida en quela finalidad última del acto de juzgar,consistente en la contribución a la pazcívica, excede la finalidad a corto plazo delacto que pone fin a la incertidumbre.27
27 (Ricoeur, 1995:26) traducción propia.
30
Si, junto con Nussbaum, entendemos que la phronesis
permite planificar y corregir instituciones para evitar
contradicciones futuras y reparar los errores pasados, es
importante que el movimiento reflexivo que permite la
constitución de una identidad, en este caso colectiva, vaya
acompañado de interpretaciones lo más ‘phronéticas’
posibles.
En consecuencia, puede verse cómo Ricoeur cumple una
doble función. Por una parte, ha quedado al descubierto que,
a la interpelación de Dussel, responde desde la propia
tradición occidental no cuestionada. Por la otra, en su obra
se encuentran las claves para enriquecer y profundizar un
diálogo tan necesario para la actualidad.
Bibliografía consultada:
- Cragnolini, Mónica (2003), “Temblores del
pensar: Nietzsche, Blanchot, Derrida”, en Pensamiento de
los confines, Buenos Aires, Nº12, junio, pp. 11-119
- Dussel, Enrique (1993), Apel, Ricoeur, Rorty y la
filosofía de la liberación, México, Ed. Universidad de
Guadalajara.
- Gray, John (),Al Qaeda y lo que significa ser moderno,
Barcelona, Ed. Paidós
- Habermas, Jürgen (2006), El occidente escindido,
Ed. Trotta
31
- Heidegger, Martin (2000), Nietzsche II,
Barcelona, Ed. Destino.
- Heidegger, Martin (1996), “La época de la
imagen del mundo”, en Caminos del bosque, Madrid, Alianza
p. 63-90
- Jervolino, D. (2006): El último parcours de Ricoeur,
Ágora, Vol.25, nº2: 207-215
- Joy, Morny (1988), “Derrida and Ricoeur: A
Case of Mistaken Identity (and Difference)”, en The
Journal of Religion, Ed. The University of Chicago Press,
Oct. Vol. 68, Nº4, pp. 508-526
- Nussbaum, M. C. (2002) “Ricoeur on Tragedy.
Teleology, Deontology, and Phronesis”, en Wall, J.,
Schweiker, W. y Hall, D., Paul Ricoeur and Contemporary Moral
Thought, Nueva York, Ed. Routledge, pp.274
- Rancière. Jacques (2010), “El 11 de
septiembre y después, ¿una ruptura del orden
simbólico?", en Momentos políticos, Buenos Aires, Ed.
Capital Intelectual.
- Ricoeur, Paul (1996), Sí mismo como otro,
México, Ed. Siglo veintiuno editores.
- Ricoeur, Paul (2010), Educación y política, Buenos
Aires, Ed. Prometeo.
- Ricoeur, Paul (2010)2, Del texto a la acción,
Buenos Aires, Ed. Fondo de cultura económica.
32
- Ricoeur, Paul (1995), Le Juste, Paris, Ed.
Esprit.
- Ricoeur, Paul (1993), “Filosofía y
liberación”, en Dussel, E Enrique, Apel, Ricoeur, Rorty y la
filosofía de la liberación, México, Ed. Universidad de
Guadalajara, p.167
- Todorov, T., La conquista de América; el problema del
otro, Ed. SXXI Editores, Buenos Aires (2008)
- Vattimo, Gianni (2002), Introducción a Heidegger,
Barcelona, Ed. Gedisa.
- Wall, J., Schweiker, W. y Hall, D. (2002):
Paul Ricoeur and Contemporary Moral Thought, Nueva York,
Routledge.
33










































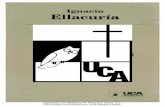

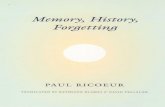


![The Symbolic Nature of Christian Existence according to Ricoeur and Chauvet [in English]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6320633e18429976e4062ed1/the-symbolic-nature-of-christian-existence-according-to-ricoeur-and-chauvet-in.jpg)






