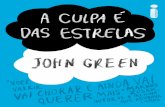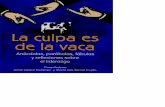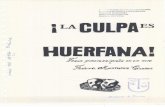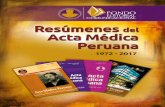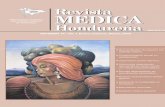EL CONTRATO DE ASISTENCIA MÉDICA Y LA PRUEBA DE LA CULPA MÉDICA
-
Upload
ucsc-chile -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of EL CONTRATO DE ASISTENCIA MÉDICA Y LA PRUEBA DE LA CULPA MÉDICA
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
1
ÍNDICE:
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………………………………… 3
1.- Responsabilidad civil y responsabilidad médica civil…………………………………………………….. 4
2.- Naturaleza contractual o extracontractual de la responsabilidad médica…………………….. 5
3.- Presupuestos de la responsabilidad civil médica………………………………………………………….. 11
EL CONTRATO DE ASISTENCIA MÉDICA…………………………………………………………………………….. 12
1.- Evolución histórica………………………………………………………………………………………………………. 13
2.- Características del contrato………………………………………………………………………………………….. 18
3.- El principio de la buena fe contractual…………………………………………………………………………. 21
4.- Efectos del contrato de asistencia médica……………………………………………………………………. 28
LA PRUEBA DE LA CULPA MÉDICA……………………………………………………………………………………… 43
1.- Objeto de la obligación del médico………………………………………………………………………………. 43
2.- Obligaciones de medios y obligaciones de resultado…………………………………………………… 45
3.- Relevancia jurídica de la distinción………………………………………………………………………………. 48
4.- La culpa médica ¿Qué debe probarse?............................................................................ 49
5.- El peso de la prueba en materia contractual ¿Quién debe probar?................................ 52
6.- La prueba diabólica……………………………………………………………………………………………………… 53
7.- Las pruebas dinámicas…………………………………………………………………………………………………. 57
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………………………………………………….. 60
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
2
Jorge Enríquez Typaldos. Alumno egresado de la carrera de Derecho. Universidad Católica de la Santísima Concepción.
INTRODUCCIÓN. 1.- Responsabilidad civil y responsabilidad médica civil. 2.-
Naturaleza contractual o extracontractual de la responsabilidad médica. 3.-
Presupuestos de la responsabilidad civil médica. I.- EL CONTRATO DE
ASISTENCIA MÉDICA. 1.- Evolución histórica. 2.- Características del contrato.
3.- El principio de la buena fe contractual. 4.- Efectos del contrato de asistencia
médica. II.- LA PRUEBA DE LA CULPA MÉDICA. 1.- Objeto de la obligación del
médico. 2.- Obligaciones de medios y obligaciones de resultado. 3.- Relevancia
jurídica de la distinción. 4.- La culpa médica ¿Qué debe probarse? 5.- El peso
de la prueba en materia contractual ¿Quién debe probar? 6.- La prueba
diabólica. 7.- Las pruebas dinámicas.
INTRODUCCIÓN.
Al elaborar este trabajo nos hemos propuesto abordar dos temas que, como
se verá, se encuentran estrechamente relacionados y que, sin embargo, no
siempre son tratados conjuntamente. Tradicionalmente la doctrina civil trata
primeramente el efecto antes que la causa, esto es, se estudia primero el
efecto del contrato que son el nacimiento de las obligaciones, junto a sus
correlativos derechos y las consecuencias de su incumplimiento, para
posteriormente entrar al estudio pormenorizado de cada figura o tipo
contractual. Sin embargo, en esta oportunidad, hemos decidido adoptar la
metodología inversa, es decir, en primer lugar trataremos el contrato de
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
3
asistencia médica, para luego abocarnos a una de sus consecuencias: la
responsabilidad por su incumplimiento, y más acotadamente, el problema de
la culpa del deudor, su apreciación y prueba. Se ha adoptado esta metodología
como consecuencia de una opción: el tema de la naturaleza de la
responsabilidad médica no es un tema pacífico, pero la fuerza de la realidad
nos ha obligado a decantarnos por la opción de la responsabilidad contractual
como regla general.
1.- Responsabilidad civil y responsabilidad médica civil.
No es nuestra intención explayarnos sobre conceptos e ideas que hoy son más que sabidas, pero nos parece fundamental recordar el concepto general de responsabilidad civil, a fin de ir acotando nuestro tema. Hemos elegido un concepto breve pero que nos parece muy ilustrativo.
“La responsabilidad civil es la posición del sujeto a cargo del cual la ley pone la consecuencia de reparar un hecho lesivo a un interés protegido”1
Se trata, sin duda, de un concepto general, pero que no dista mucho de lo que, en definitiva, entendemos por responsabilidad médica, dado que son los mismos elementos y requisitos los que la conforman.
Sin embargo, existen diferencias. La responsabilidad que acosa al médico es una responsabilidad profesional, que es aquélla en la que incurre quien ejerce una profesión, al faltar a los deberes especiales que ésta le impone.
Con el objeto de mantener una consistencia en las ideas, haremos una breve mención al concepto de culpa, sin perjuicio de que éste será tratado con mayor detalle en el capítulo pertinente.
1 BELLO JANEIRO, Domingo, “La responsabilidad patrimonial de la administración”, Estudos de dereito
do consumidor, Centro de direito do consumo, Faculdade de Direito, Universidade da Coimbra, Coimbra, 2004, p.45.
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
4
Culpa es falta de diligencia, es no actuar como era dable del deudor, es falta de prudencia. El deudor es responsable de los perjuicios que causa al acreedor por su incumplimiento, por no haber obrado con la diligencia debida2.
Con lo expuesto nos aventuramos a dar un concepto de lo que entendemos por responsabilidad médica civil:
“Entendemos la responsabilidad médica civil como una obligación3cuya fuente principal es el contrato de asistencia médica, y que se traduce en el deber de indemnizar al paciente-acreedor de la prestación médica, cuando el médico-deudor no ha dado estricto cumplimiento a lo pactado, sin una excusa legalmente válida”
Es usual que a los conceptos les siga una clasificación. Trataremos la que, al final del día, resulta más importante para nuestro tema.
2.- Naturaleza contractual o extracontractual de la responsabilidad médica civil.
Ambas. La responsabilidad es contractual, cuando la obligación de resarcir se deriva del incumplimiento de un deber nacido de una relación jurídica singular (el contrato); mientras que es extracontractual, cuando se origina en la transgresión al mandato general de no hacer daño a otro.
Las diferencias entre una y otra son conocidas, y nada nuevo tenemos que aportar es este tema. Sólo diremos que se trata de una distinción hoy en crisis en la doctrina moderna comparada, pero que en Chile, a la fecha de este trabajo, se encuentra plenamente vigente y es derecho positivo.
2 DOMÍNGUEZ ÁGUILA, Ramón, “La culpa en el derecho civil chileno, aspectos generales”, Anales
Universidad Católica, p.116. 3 No está demás señalar que nos referimos al tipo de obligación que Pothier identifica como perfecta,
es decir aquellas que dan a aquél con quien las hemos contraído el derecho de exigirnos su cumplimiento.
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
5
Guillermo Borda, jurista argentino, estima que la responsabilidad médica es de naturaleza extracontractual ya que ella se origina no de la celebración de un contrato (o de su incumplimiento, como sería más apropiado), sino que de las obligaciones propias que impone el ejercicio de la medicina (o, nuevamente, de su incumplimiento); señala que si se sigue una dirección contractualista, pero al mismo tiempo se acepta que en algunos supuestos el deber de responder es delictual, se estaría juzgando con reglas y conceptos jurídicos diversos una responsabilidad idéntica. La que pesa sobre el médico que atiende a un paciente en su consultorio o lo opera con su consentimiento no difiere de la que tiene el profesional que examina al obrero de una compañía o interviene quirúrgicamente al accidentado sumido en un estado de inconsciencia. La responsabilidad así vista, entonces, es legalmente la misma, sin atención a que tenga o no origen en un contrato, ya que estaría impuesta por las obligaciones derivadas del ejercicio de la medicina4.
En un sentido parecido, Pablo Rodríguez Grez propone un sistema de responsabilidad profesional basado en la garantía estatal que supone el otorgamiento de un título profesional5.
Sin embargo, sostenemos, al igual que la amplia mayoría de la doctrina6 y
jurisprudencia nacional y comparada, que su hábitat natural se encuentra en
la sede contractual. Las razones son claras:
En primer lugar, generalmente existe acuerdo de voluntades entre el médico
y el paciente a la hora en que éste contrata los servicios de aquél.
4 BORDA, Guillermo; “Tratado de derecho civil argentino. Contratos” T. II, p.63.-
5 Rodríguez Grez, Pablo: “Responsabilidad Profesional” en Rev. Actualidad Jurídica, Año XI, N°22, julio
de 2010. 6 Mosset Iturraspe, Jorge – Lorenzetti, Ricardo: “Contratos medicos” Ed. La Rocca, Buenos Aires, 1991,
p. 79 y ss.; Fernández Costales, Javier: “El contrato de servicios médicos”, Ed. Civitas, Madrid, 1988. De la Maza Rivadeneira, Lorenzo: “El contrato de atención médica” en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, vol. 16, N° 1, enero a mayo de 1989, p. 7.; QUINTANA LETELIER, Bárbara y MUNOZ SEPÚLVEDA, Carlos, “Responsabilidad Médica”, La Ley, Santiago, 2004, p. 221 y ss.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
6
En segundo lugar, el ejercicio de una profesión no es fuente de obligaciones7,
como lo insinúa Pablo Rodríguez. Así lo señala el profesor Peñailillo; la decisión
del Código Civil chileno, ajustándose a los códigos de su época y a la división
pentapartita heredada del código francés, fue la de establecer taxativamente8
cuales son las fuentes de las obligaciones en Chile. La norma es el artículo
1437. Con esta decisión resulta que si en una situación concreta se pretende
establecer una obligación, es necesario encuadrarla en alguna de las
categorías que el precepto menciona. Si se tratara, como dice Borda, de una
responsabilidad extracontractual, su origen necesariamente tendría que ser el
delito o cuasidelito civil. Y respecto del sistema propuesto por el profesor
Rodríguez la fuente de la obligación tendría que ser la ley, lo que llevaría al
mismo resultado que proponemos desde que a la responsabilidad derivada del
incumplimiento de precepto legal se le aplican las reglas de la responsabilidad
contractual por ser ésta la responsabilidad de derecho común.9
Por último, la responsabilidad derivada de actos médicos es una
responsabilidad más, particularmente compleja en algunos aspectos, como la
forma en que debe apreciarse la culpa y la prueba de la mala praxis, pero no
debe tratarse de modo diferente a otras, siendo sólo admisible que se tengan
en cuenta dichas particularidades para aplicarle las herramientas que les sean
más compatibles10, pero jamás se puede desconocer su naturaleza contractual
o extracontractual, que emana del propio ordenamiento jurídico.
7 Sin embargo existe una tendencia de los autores a admitir nuevas fuentes, la complejidad de la vida
moderna es su fundamento. 8 Existe pronunciamiento jurisprudencial en este sentido: RDJ, T.17, secc 1, p. 248; T. 24, secc 2, p. 7; T.
60, secc 1, p. 407. 9 Tema muy discutido pero que no corresponde analizar aquí.-
10 Trigo Represas, Félix y López Mesa, Marcelo (2006): “Tratado de la Responsabilidad Civil”, Ed. La
Ley, Buenos Aires, T. II, p. 306.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
7
Esta es la tesis seguida en Francia desde el año 1936, como consecuencia del
caso de los esposos Mercier, y posteriormente en Italia. No puede decirse lo
mismo de la jurisprudencia y doctrina españolas, las que siguieron durante
muchos años apegadas a la tesis extracontractualista11.
Acerca del contrato mismo, cuyo incumplimiento acarrea la responsabilidad
médica, nos referiremos en el capitulo siguiente. Nos basta, por ahora, con
hacer mención a la norma que, pensamos, resulta determinante a la hora de
decantarse por una u otra opción.
En efecto, su naturaleza contractual emana del propio ordenamiento jurídico,
particularmente, y aunque resulte algo extraño, del Código Civil. Pasamos a
explicar.
Hoy en Chile no existe una ley especial que trate el tema de la
responsabilidad médica12, como si existe en otros ámbitos, por ejemplo en la
responsabilidad por los accidentes laborales. Pero lo que resulta aún más
grave es la falta de normativa respecto de un elemento esencial para
encontrarnos en el supuesto aquí abordado, esto es, el contrato de asistencia
médica13, fuente principal de la responsabilidad galénica. Lo que si trata y
consagra el Código Civil es una teoría general de los contratos, en los artículos
1437 y siguientes. Reconoce, además, el principio de la autonomía de la
11
BUERES, Alberto, “Responsabilidad Civil de los médicos” Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1992, p. 134; quien también hace presente la inclinación mayoritaria de la doctrina argentina por la tesis contractualista.- 12
Salvo el caso de la ley 19.966, que en los artículos 38 y siguientes regula la responsabilidad de los órganos y servicios del Estado en materia de salud, pero que, pensamos, no es aplicable al ámbito privado.- 13
O como quiera llamarse a aquel acuerdo de voluntades entre un médico y su paciente en virtud del cual el primero compromete sus servicios profesionales con miras a la cura de los males que acosan al segundo, quien a su vez se compromete a retribuir dichos servicios mediante una prestación, generalmente de carácter pecuaniario.
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
8
voluntad como uno de sus máximos pilares. Dice el artículo 1445: “Para que
una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es
necesario: 1° Que sea legalmente capaz; 2° que consienta en dicho acto o
declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; 3° que recaiga sobre un
objeto lícito; 4° que tenga una causa lícita. Cumpliéndose con estos requisitos,
existe en Chile plena libertad para que los particulares se obliguen en las
formas y bajos los supuestos que ellos deseen. Esta es la norma principal que,
a nuestro juicio, permite sostener que en Chile médico y paciente se vinculan
mediante un contrato. Se cumplen todos los requisitos.
Piénsese en un caso típico, el paciente concurre a la consulta de un médico,
espera en el lobby hasta que se le anuncia que el médico está listo para
recibirlo, el sujeto ingresa al despacho y comienza a relatar sus malestares.
Llegado un punto en que el médico se encuentra suficientemente informado
del estado del paciente, le indica el tratamiento a seguir y el costo del mismo.
El paciente consiente tanto en los servicios que el médico va a prestar como
en el precio que va a pagar por los mismos. Resulta innegable que en este
ejemplo existe un acuerdo de voluntades con un objeto determinado: la
prestación de un servicio que se traduce en el tratamiento por un lado, y el
pago del precio que el médico cobra por el otro, se trata de personas capaces
y la causa es lícita.
En verdad, nos encontramos frente a un contrato innominado, atípico,
consensual, muchas veces verbal y aún tácito, pero contrato al fin y al cabo.
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
9
No obstante lo dicho, no podemos dejar de reconocer que existen casos en
que la responsabilidad médica será de naturaleza extracontractual. Estos casos
son los siguientes14:
a) Cuando los servicios del médico son requeridos por una persona
distinta del paciente y se prestan sin el consentimiento de éste.15
b) Delito penal.
c) En la doctrina comparada se señala el caso del contrato médico nulo.
Sin embargo la nulidad del contrato debe ser declarada judicialmente
por lo tanto mientras ella no se declare el actor deberá allanarse a las
normas de la responsabilidad contractual. Parece poco realista pensar
que el paciente reclamará primero la nulidad de su contrato para luego
recurrir a las normas de la responsabilidad extracontractual y reclamar
la negligencia médica. El caso es de laboratorio.
d) Cuando el servicio es prestado en forma espontánea por el médico
como en el caso de accidentes en la vía pública o en general en lugares
de libre acceso público.
e) La atención que hace el médico a un incapaz sin poder comunicarse con
su representante.
f) El servicio prestado en contra de la voluntad del paciente, como el del
caso de quien se encuentra en huelga de hambre, o los casos en que se
14
Los casos son los expuestos por el profesor Alberto Bueres en ob. Cit. p. 58. 15
Hace excepción el caso del tercero que actúa en representación del paciente que no puede prestar su consentimiento.
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
10
atiende a una persona contra su voluntad en resguardo de la salubridad
pública.
g) Cuando la relación entre el médico y el paciente es impuesta en forma
coactiva a este último, a raíz de la imperatividad de una norma legal,
administrativa u orden judicial. Como ejemplo proponemos el caso de
la alcoholemia en los accidentes de tránsito o la prueba de ADN en los
juicios de filiación.
h) Cuando los familiares de la victima que fallece reclaman su propio
daño.
En estos casos la responsabilidad queda sometida a las normas de los
artículos 2314 y siguientes del Código Civil en subsidio de otras normas
especiales.
3.- Presupuestos de la responsabilidad civil médica.
Son los mismos de todo sistema de responsabilidad subjetivo16. Capacidad
del victimario, culpa o dolo, daño, relación de causa a efecto entre el actuar
culposo o doloso y el daño y la mora del deudor17.
Si están reunidos estos cuatro requisitos, el juez puede condenar al médico
demandado; si alguno de ellos no concurre solo puede condolerse como
persona de la situación de la víctima, pero no puede regular y válidamente
16
El régimen de responsabilidad contractual, también puede clasificarse en objetivo y subjetivo. En este sentido Peñailillo y otros autores nacionales.- 17
El Profesor Abeliuk agrega como elemento de responsabilidad contractual a la falta de una causal de exención de responsabilidad, sin embargo pensamos que dicho requisito no consiste, propiamente, en un elemento de responsabilidad.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
11
concederle un resarcimiento, ya que hasta allí no llega su imperio, no estando
facultado para realizar actos de beneficencia con dinero ajeno.18
No nos corresponde analizar, con ocasión de este trabajo, sino el elemento
subjetivo, esto es el dolo o culpa, con el particular hincapié de su prueba en
juicio.
I.- EL CONTRATO DE ASISTENCIA MÉDICA.
La responsabilidad contractual del médico, para quedar comprometida,
requiere que el daño sufrido por el paciente derive del incumplimiento de un
contrato por parte del galeno; de un contrato de asistencia médica que lo
ligaba al paciente, y presupone, por tanto, que aquél acudió al médico como
cliente particular.
El profesor Hernán Troncoso Larronde nos recuerda que el contrato en
general “se trata de la especie prioritaria del género de las convenciones,
cuenta con una abundante y pormenorizada reglamentación lo que,
habitualmente, lleva a olvidar que la primera regla en cuanto a la
determinación de su contenido arranca del libre albedrío de las partes.
Producto de lo anterior, en ocasiones, se procura encuadrar, en forma más o
menos forzada, el verdadero querer de los contratantes en modelos
contractuales típicos y nominados, obrar que no es ajeno a abogados e incluso
al propio legislador, tendiendo a contentarnos con las formas existentes por
cómodas y conocidas”19
18
LOPEZ MESA, Marcelo ob. Cit. P. 161. 19
TRONCOSO LARRONDE, Hernán, “Contratos”, Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Departamento de Derecho Privado, 2001 p. 1
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
12
1.- Evolución histórica.
En una primera instancia, si así puede llamársele, se discutió respecto de la
actividad de los profesionales liberales y respecto de la naturaleza de la
protección jurídica que su actividad debía necesariamente recibir. La pugna se
centró en determinar si la actividad profesional liberal se desarrollaba al
amparo del contrato de arrendamiento de servicios, del contrato de
arrendamiento de obra o del contrato de mandato, siendo el principal factor
de diferenciación entre unos y otros precisamente la naturaleza de los
servicios prestados. Se pensó que no era lo mismo ejercer un trabajo cuya
manifestación principal se tradujera en el uso primordial de la habilidad física
por sobre la capacidad intelectual y viceversa. Por lo mismo una y otra
actividad no podían estar regidas por la misma figura contractual. Así las cosas,
muchos estimaron que el mandato quedaba reservado para las profesiones
liberales y el arrendamiento de servicios o de obra para los oficios que se
ejercían bajo dependencia.
Esta distinción, de connotaciones clasistas, se mantuvo durante siglos, ya la
conocieron los romanos, cuyos jurisconsultos más destacados no dudaron en
establecer la distinción que examinaba, por un lado, los servicios remunerados
por medio de un honorario, y por otro, aquellos por los cuales era costumbre
dar un precio. Y sobre las base de ambas diferenciaciones se fue
construyendo una de las más vivas polémicas del Derecho de la contratación:
¿cuáles servicios eran unos y cuáles otros?20
Apunta un autor, que la primera diferencia se encuentra en el dato de la
natural gratuidad del contrato de mandato. No es el caso en Chile, en que el
mandato, pensamos, es un contrato naturalmente oneroso por lo dispuesto en
20
YZQUIERDO TOLSADA, Mariano, “La responsabilidad civil del profesional liberal”
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
13
los artículos 2117, 2129 y, especialmente, el artículo 2158 número 3 del
Código Civil. Lo mismo ocurre con el código italiano en su artículo 1709. Sin
embargo los códigos de España y Francia, fuentes indiscutidas de nuestra
legislación, discurren sobre la base de un contrato de mandato naturalmente
gratuito. En la Roma clásica no solamente era gratuito por su naturaleza, sino
incluso por su esencia: toda estipulación de recompensa hacía degenerar al
mandato en un contrato diferente. Se trataría, en ese caso, bien de un
arrendamiento, siempre y cuando el servicio tuviera una naturaleza tal que le
otorgase aptitud para ser alquilado, o bien de un contrato innominado.
Ya en la segunda mitad del siglo XIX e incluso principios del XX se observa que
no han faltado intentos de diferenciar también los contratos de mandato y
arrendamiento de servicios en función, nada menos, que de la calidad humana
de la de la actividad desarrollada. Muchas fueron las doctrinas21 que indicaron
que, si a la remuneración del trabajador manual se le denomina precisamente
precio y no honorario, es porque existen entre las profesiones manuales y las
intelectuales verdaderas y profundas diferencias de mérito y de honor. Incluso
se llegó al punto de justificar esta distinción en un supuesto carácter
inapreciable pecuniariamente de los servicios prestados por los profesionales,
versus aquellos prestados por quienes no lo eran. Así, se señaló que “no es
posible incluir en las mismas categorías el trabajo mecánico y el trabajo del
espíritu, el arte ejercido por interés y el ejercido por sacrificio, los servicios
prestados de manera sórdida y los inspirados por amor a la gloria, a la patria y
a la humanidad22”, también que “las ocupaciones de los eclesiásticos,
maestros, médicos o abogados, constituyen principalmente bienes
inestimables, no susceptibles de pago, sino de honorarios, y, por tanto, tales
21
En este sentido se pronunció, entre otros, nada menos que Pothier en su tratado del contrato de mandato. 22
Troplong, “Le droit civil espliqué. Du mandat”, T. XVI, p. 202.
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
14
servicios pertenecen necesariamente al mandato y no al arrendamiento”23.
Lamentablemente, aún hoy puede apreciarse en nuestro Código Civil un atisbo
de estas doctrinas discriminadoras en el artículo 2117, recién citado. La norma
señala en su inciso segundo: “La remuneración (llamada honorario) es
determinada por…”. Resulta del todo inútil la aclaración que hace el legislador,
pero a su vez es comprensible dado que fueron las enseñanzas de Pothier las
que inspiraron la redacción de esta norma.
Creemos que la distinción entre las actuaciones profesionales inestimables en
dinero y las estimables resulta actualmente obsoleta. ¿Acaso es la intención
del cliente recibir una liberalidad? ¿Es deseo del médico prestar un servicio
gratuito? El sólo planteamiento de estas interrogantes resulta hoy absurdo.
Por otro lado, y aunque se estimare que en Chile existe una cierta gratuidad en
el mandato, el médico no representa al paciente, ni el acto médico es un
negocio jurídico, que es lo que constituye el objeto del mandato.
Acercándonos a la opción de un contrato de arrendamiento o de un mandato
desde el punto de vista del Derecho chileno nos encontramos o más bien
chocamos con una muralla, se trata del artículo 2118: “Los servicios de las
profesiones y carreras que suponen largos estudios, o a que está unida la
facultad de representar y obligar a otra persona respecto de terceros, se
sujetan a las reglas del mandato.” Y el artículo 2012, norma que cierra el
párrafo noveno del título XXVI del libro IV del Código y que trata del contrato
de arrendamiento de servicios inmateriales: “Los artículos precedentes se
aplican a los servicios que según el artículo 2118 se sujetan a las reglas del
mandato, en lo que no tuvieren de contrario a ellas.”
23
YZQUIERDO TOLSADA, Mariano, ob. Cit. P.27, citando a Dernburg y su obra “Diritto delle obbligazioni”.
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
15
A la luz de esta normativa pareciera ser imposible apartarse de la teoría del
contrato-mandato a la hora de establecer la naturaleza jurídica del contrato
que médico y paciente celebran.
Sin embargo, y como bien se ha planteado, muchos de los principios del
mandato son inaplicables a la naturaleza de las funciones que ejerce un
profesional liberal, más aún las del médico. A nadie se le ocurriría que un
médico deba seguir en el tratamiento que aplica, las instrucciones de su
paciente. En Chile el artículo 2131 del Código Civil señala: “El mandatario se
ceñirá rigorosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las
leyes le autoricen para obrar de otro modo.” Carece el mandatario de un
atributo esencial al contrato que normalmente celebra el profesional liberal,
en nuestro caso, el contrato de asistencia médica, como lo es la libertad de
seguir su parecer al momento de cumplir con sus obligaciones. Es más, la
propia definición que nuestro código da del mandato resulta extraña a las
labores propias de un médico; reza el inciso primero del artículo 2116 del
Código Civil: “El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión
de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo
de la primera.” Tampoco es cierto que el médico que realiza una intervención
sin el consentimiento de quien la recibe se transforme, por eso, en agente
oficioso a la luz de los artículos 2120 y 2122.
Hasta ahora, se han dado ejemplos de cómo las normas propias del mandato
son inaplicables a la relación médico-paciente, pero hay un punto que nos
parece determinante. Se trata de la esencia misma del contrato de mandato la
que, en nuestra opinión se encuentra claramente establecida en su definición
legal al señalar esta que” el mandatario actúa por cuenta y riesgo del
mandante”. En definitiva, la normativa que estable el Código Civil para el
contrato de mandato discurre siempre sobre la base de que lo que el
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
16
mandante encarga y lo que el mandatario realiza es una gestión enmarcada en
el ámbito de los negocios y dicha gestión la realiza con un tercero. Cuando el
mandante otorga mandato a su mandatario es para que realice una gestión a
su nombre frente a un tercero, lo que difiere sustancialmente de lo que ocurre
en la relación médico-paciente. En ésta el paciente presta su consentimiento
en orden a autorizar una actividad que se va a desplegar en su propia persona
y cuyo objeto no es un acto jurídico, sino el tratamiento de una enfermedad.
El error de Bello se explica por la influencia que en él tuvo Pothier, quien a su
vez era partidario de las doctrinas antes señaladas que distinguían entre
arrendamiento de servicios (precio) y mandato (honorarios) que propugnaban
juristas, filósofos y políticos como Troplong, Duranton y Dernburg, y que
provienen del antiguo derecho romano.
Tampoco es cierto que la figura que ampara a la relación entre paciente y
médico sea la del arrendamiento de servicios ya que al igual que en el
mandato es de su esencia que el que presta el servicio siga en forma más o
menos rigurosa las instrucciones de quien contrata ese servicio.
Otro tanto ocurre respecto del arrendamiento de obra, en el que nace para el
deudor de la obra una obligación de resultado que consiste justamente en
realizar la obra encargada. Como se verá, coincidimos en que la obligación del
médico es típicamente de medios, con escasas excepciones, por lo que el
arrendamiento de obra no se condice con las particularidades propias del
contrato en cuestión.
Estas deficiencias, sumadas a las palabras ya citadas del profesor Hernán
Troncoso, nos hacen creer que en realidad el contrato que celebran médico y
paciente es un contrato innominado, y como tal, se rige en primer lugar por la
autonomía de la voluntad y luego por otros factores de integración, como las
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
17
normas de otros contratos que le sean aplicables, el principio de la buena fe y
la equidad.
2.- Características del contrato.
Se trata de un contrato consensual, la mayoría de las veces celebrado en
forma oral, innominado, atípico, oneroso, bilateral, que genera una obligación
de medios, intuito personae y de tracto sucesivo. Pasamos a explicar.
a) Es consensual. Sólo la ley puede establecer solemnidades para la
celebración de determinados contratos. Se trata de normas de orden
público que deben ser interpretadas restrictivamente. Por ser este
contrato innominado y atípico, como se señala acontinuación, ninguna
solemnidad puede achacársele. Es más, sabemos que las llamadas
solemnidades voluntarias realmente no son tales, sino que constituyen
acuerdos entre las partes, cuya omisión, no produce las consecuencias
que advierte el artículo 1443, esto es, que el acto o contrato no
produzca ningún efecto civil.
b) Innominado y atípico. Es innominado ya que no lo menciona la Ley en
ninguna norma, y es atípico porque no tiene una reglamentación
orgánica en la Ley. Se trata de una expresión de la autonomía de la
voluntad, piedra angular del derecho privado, que permite a las partes
obligarse creando nuevas figuras contractuales, que no necesariamente
se encuentran en el Código Civil o en otra norma legal.
c) Oneroso. Ya que tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes,
gravándose cada uno en beneficio del otro. Esta característica junto con
la bilateralidad del contrato son determinantes, y se volverá sobre ellas
en su momento.
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
18
d) Bilateral. Ambos contratantes se obligan recíprocamente. La aplicación
de las normas contenidas en los artículos 1489 y 1552 no sufre
alteración alguna en este contrato. La referencia al artículo 1547 se
hará cuando corresponda.
e) Es de tracto sucesivo24. Sin duda se trata de una característica que a
más de uno le merecerá dudas. Por una parte, no resulta imprudente
señalar que el médico cumple sus obligaciones en el tiempo, y siempre
dependiendo del tipo de intervención que se trate. Así en el caso de
una intervención quirúrgica el médico no termina su relación
contractual con la operación. Está obligado a hacer los controles
pertinentes y a recetar los remedios adecuados. En caso de
complicaciones posteriores también estará obligado a ocuparse de
ellas. Sin embargo bien podría estimarse que se trata de distintas
obligaciones, emanadas de una misma fuente, el contrato, pero que se
ejecutan separadamente y cada una en forma instantánea. Alberto
Bueres señala que, con frecuencia, el contrato de asistencia médica es
de tracto sucesivo, máxime si tiene por objeto la elaboración del
diagnóstico o el tratamiento del enfermo. Sin embargo, esta
característica no es absoluta, puesto que en ocasiones la relación entre
facultativo y paciente se consuma o agota instantáneamente25.
f) Intuito personae. Existe, en este contrato, una relación basada en la
confianza, especialmente, desde la perspectiva del enfermo que elige al
médico, y confía en su buen juicio y solvencia para curarlo.
24
Se trata de un clasificación más propia de las obligaciones que de los contratos, sin embargo, para fines prácticos, nos pareció adecuado tratarla aquí. 25
BUERES, Alberto, “Responsabilidad Civil de los médicos”, Editorial Hammurabi, 2° Edición, BS, p. 158.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
19
Bien se ha expresado que “no se puede discutir que en la eficacia de
toda actividad terapéutica influye de manera importante la relación de
confianza médico-paciente (…) el “ministerio médico” implica una
presunción de confianza, lo que otorga al facultativo poderes
excepcionales en una materia que interesa esencialmente a la persona,
como es la salud e integridad física, lo que justifica ese prestigio (el
antiguo “temor reverencial”) que la sociedad profesa a sus médicos. La
confianza parece esencial en la relación médico-paciente, por dos
razones fundamentales: en primer lugar, porque cuando nos ponemos
“en manos” de un médico, estamos barajando algo tan grave como la
integridad física, la salud e incluso la vida, y lo hacemos precisamente a
causa de la propia ignorancia o ineptitud para controlar nuestra salud
sin su ayuda; acudimos a esa autoridad que inspira confianza. Existe un
segundo motivo en el orden del deber ser, que viene dado por los
efectos psicológicos que en la curación de numerosas dolencias
produce el saber que “un buen médico” se ocupa de nuestra
enfermedad, y lo esperamos todo de su reconocida competencia
profesional. Pero ello tiene además otra lectura: la desigualdad en que
se encuentra el médico (experto) y el paciente (profano). Desigualdad
radical que también debe tener algún reflejo jurídico dentro del
proceso donde se ventila la responsabilidad civil del primero, y muy
especialmente en materia de prueba”26.
Esta característica se relaciona profundamente con el principio de la
buena fe, que a continuación analizaremos.
26
LLAMAS POMBO, Eugenio, “Doctrina general de la llamada culpa médica”, en "Estudios acerca de la responsabilidad civil y su seguro", Edición de la Xunta de Galicia y de la Escola Galega de Administración Pública (Domingo Bello Janeiro y Carlos Maluquer de Motes y Bernet, directores), Santiago de Compostela, 2005, p. 245
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
20
3.- El principio de la buena fe contractual.
Toda disciplina social exige un mínimo de fijeza y de certidumbre. Las normas
legales se la confieren al Derecho, salvaguardando el valor de la seguridad.
Frente a reglas legales precisas y terminantes, los jueces deben aplicarlas
estrictamente. Pero el Derecho no está conformado sólo por leyes. Sea por
ausencia o ambigüedad de la ley; sea por las peculiaridades de las
circunstancias de cada especie; sea por la remisión del propio legislador a
estándares, módulos o criterios flexibles, y aún por otras razones, con
bastante frecuencia la decisión de un litigio contractual queda entregada al
poder discrecional del sentenciador. Es decir que el desenlace del litigio
depende del juez y no de la ley. Si la ley reina, la jurisprudencia gobierna.27
La buena fe, en el Código Civil y para efectos prácticos, es un estándar que en
lugar de formular una solución rígida, recurre a un parámetro flexible cuyo
manejo y concreción, en cada caso, queda entregado al criterio, prudencia y
sabiduría del juez de la causa. Por lo demás, la buena fe no es el único
estándar legal que actúa en el campo de las obligaciones y los contratos. Igual
naturaleza revisten otras nociones como “buen padre de familia”, “buenas
costumbres”, “orden público”, etc.28
“Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no
sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan
precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre
pertenecen a ella”. Palabra del legislador29.
27
LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, “Los contratos, parte general” T. II, pp. 400-401.- 28
LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, Ob. Cit. p. 402.- 29
Artículo 1546 del Código Civil chileno.
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
21
“Los contratos deben ejecutarse de buena fe, sin apego a la letra rigurosa de
ellos ni a un derecho estricto. No deben las partes asilarse en la literalidad
inflexible para dar menos ni para exigir más, arbitrariamente, al influjo de un
interés propio y mezquino; antes bien ha de dejarse expresar al contrato
ampliamente su contenido. Tampoco debe dejarse de atender a factores
extraliterales que pudieran fundarse en la naturaleza del pacto, en la
costumbre o en la ley30”.
El texto de la Ley, y la jurisprudencia recién citada, ya nos dan una idea de lo
que se viene. Reflexionemos sobre lo que se acaba de señalar.
El Código de Bello consagró expresamente el principio de la buena fe
contractual, y al hacerlo dijo que los contratos “obligan” no sólo a lo que en
ellos se expresa. La norma es clara. Existen obligaciones, de origen contractual,
que no necesitan mencionarse expresamente en el contrato pero que se
entienden incorporadas a él ya sea porque emanan de la naturaleza de la
obligación, de la Ley o de la costumbre. Pareciera haber una contradicción
cuando se dice que existen obligaciones que emanan de la naturaleza de otra
obligación. Ello no es así. Un contrato puede crear varias y distintas
obligaciones, de eso no cabe duda. Creemos que lo que el legislador ha
querido decir es que para la aplicación de este principio debe mirarse a la
obligación que llamaremos primordial31, y del examen de dicha obligación, del
examen de su naturaleza, podremos desprender aquellas otras obligaciones
que, si bien no se mencionan, existen. Las partes las suponen y resultan
30
Corte Presidente Aguirre Cerda, hoy Corte de San Miguel, 4 de marzo de 1988. Doctrina citada del fallo tomada del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilena, Suplemento Tercero, Código Civil, 1992, pp. 57 y 58. 31
Se prefirió esta terminología para no entrar en confusiones con la clásica clasificación de las obligaciones en principales y accesorias.
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
22
determinantes para el correcto cumplimiento del contrato. En definitiva, para
que el contrato se celebre, ejecute y cumpla de buena fe.
Estas otras obligaciones, que llamaremos secundarias, son de la más alta
relevancia. En efecto, lo que hace el artículo 1546 es, precisamente, consagrar
y proteger estas otras obligaciones, advirtiéndonos de su existencia y
equiparándolas con la obligación primordial en cuanto a sus efectos. Se trata,
además, de una norma tremendamente práctica. El legislador entiende que la
vida cotidiana de las personas está permanentemente empañada por el
derecho de los contratos y por lo tanto protege a las partes integrando al
contrato todas aquellas cosas que según los factores que señala la norma
(naturaleza de la obligación, Ley y costumbre) entiende que le pertenecen y
que la buena fe exige.
El profesor Alejandro Guzmán Brito reconoce estas otras obligaciones, que
nosotros llamamos secundarias, yendo aún más allá al señalar que, en virtud
del principio de la buena fe, no sólo nacen estas otras obligaciones sino que
como lo dice la norma se trata de “cosas” que emanan precisamente de la
naturaleza de la obligación. Expresa:
“Existiría la tentación de pensar que las “cosas que emanan de la naturaleza
de la obligación” a que la buena fe obliga son los naturalia contractus del ius
commune, recogidos por el artículo 1444 CCCh: “Se distingue en cada contrato
las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente
accidentales (…); son de la naturaleza de un contrato las que no siendo
esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula
especial…” Pero es necesario resistir a tal tentación fundada nada más que en
la cercanía del lenguaje de ambas expresiones legales, transformada
indebidamente en sinonimia. El artículo 1444 CCCh habla de “cosas de la
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
23
naturaleza del contrato” mientras que el artículo 1546 CCCh se refiere a unas
“cosas que emanan de la naturaleza de la obligación”. Ambas normas, pues,
tratan de asuntos distintos.
La noción de “cosas de la naturaleza del contrato” es técnica, y está
suficientemente definida en el artículo 1444 de nuestro Código Civil, antes
citado. Un buen ejemplo de tales cosas es la obligación de saneamiento de la
evicción que pesa sobre el vendedor sin necesidad de una cláusula especial
destinada a imponérsela, pero que puede ser excluida del contrato merced a
un pacto de las partes. Que las “cosas de la naturaleza del contrato” obliguen
a un contratante, sin necesidad de establecerlas mediante una cláusula
especial, lo dispone el artículo 1444 ya citado (en conexión con el artículo
1545, que declara al contrato ser una ley para las partes), y no resulta
necesario recurrir al artículo 1546 para alegarla como una “cosa” a que la
buena fe obliga. En otros términos, aunque no existiera el artículo 1546, aún
así estas “cosas de la naturaleza del contrato” vincularían a las partes, aunque
nada hayan dicho sobre ellas en el contrato. De esta manera, sería una
redundancia pretender que el artículo 1546, en la cláusula que estudiamos,
alude a tales cosas y desde luego, además, un empobrecimiento de la
consecuencia que esta norma atribuye a la buena fe.
El artículo 1546, cuando discurre sobre ciertas cosas que emanan de la
naturaleza de la obligación, no establece una expresión técnica, definida por la
ley. Se trata, simplemente, de un giro de lenguaje, que perfectamente pudo
ser sustituido por otro, empleado para expresar la idea que a partir del ser,
estructura u organización de cada obligación puede derivarse algo no
declarado, pero que resulta necesario para la total satisfacción de la
prestación obligacional de que se trata. Por lo tanto, es menester un examen
caso a caso de la concreta obligación expresada y de su naturaleza, para
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
24
determinar si de ella emana otra cosa que deba ser considerada también
obligatoria aunque no haya sido expresada como obligación. Un ejemplo
bastará. Alguien vende a otro, sin más, ciertos frutos aún pendientes, o
piedras de cantera no extraídas todavía, o troncos de árboles antes de su tala,
en calidad de muebles por anticipación. La tradición de estos objetos, que
tiene lugar con su separación del inmueble al que pertenecen, exige un
acuerdo entre el vendedor y el comprador para fijar el día y la hora de la
colección por el comprador (artículo 685 inciso 2°). Todo esto es legal y hasta
el momento no es necesario recurrir a la buena fe. Supongamos que el
mencionado acuerdo se produce, y en el día y hora señalados, el comprador se
presenta en el predio al que las cosas compradas pertenecen, acompañado de
una brigada de trabajadores con vehículos aptos y otras herramientas e
instrumentos apropiados para tronchar frutos, extraer piedras o talar árboles.
El vendedor exige, empero, que sea el comprador en persona el que haga las
respectivas operaciones con instrumentos manuales, y no quiere admitir la
entrada de los trabajadores ni de los vehículos e instrumentos pesados,
alegando que la tradición se hace de vendedor a comprador. Con razón el juez
condenará a este vendedor por haber infringido la buena fe del contrato,
puesto que, como el recurso a muchos operarios y a ciertos instrumentos es
necesario para tronchar, extraer o talar frutos, piedras o árboles, de la
naturaleza de la obligación de hacer la tradición de tales cosas vendidas,
emana la necesidad para el vendedor de permitir al comprador el empleo de
los mencionados recursos y, por ende, la obligación a ello32”.
Respecto a las proyecciones de la buena fe en el cumplimiento de los
contratos el profesor Jorge López Santa María hace mención a un fallo chileno
32
GUZMÁN BRITO, Alejandro, “La buena fe en el Código Civil de Chile”, en “Revista Chilena de Derecho”, Vol. 29 N° 1, pp. 11-23, 2002, Sección Estudios.
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
25
dictado por la Corte Suprema el 14 de marzo de 197333, el que pone de relieve
cómo las otrora insospechadas consecuencias de la buena fe también
comienzan a hacerse realidad en nuestro país34.
Se trató, en la especie, de una demanda de indemnización de perjuicios
contra un vendedor por incumplimiento de su obligación de entregar el
microbús vendido. Si bien se había hecho la tradición del vehículo, los
tribunales del fondo estimaron incumplida la obligación de entregar, por
cuanto el vendedor no había pagado los impuestos que adeudaba al Fisco, lo
que impidió al comprador obtener el certificado de término de giro y la
autorización administrativa para lograr trabajar el microbús en la locomoción
colectiva. Como consecuencia de lo cual, durante 169 días, el comprador
estuvo imposibilitado de explotar el vehículo y debió cancelar los tributos
adeudados por el vendedor al Fisco. Acogida la demanda indemnizatoria, en
primera y segunda instancia, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación
en el fondo, sosteniendo: “5° Que el pago de los impuestos a que estaba
obligado el vendedor por la explotación del vehículo que vendió, era una
obligación de dar frente al Fisco, acreedor de esos impuestos, pero su omisión
significó el incumplimiento de la obligación de entregar la cosa vendida en el
momento convenido y en forma completa, con todo lo inherente a ella para
servir al fin a que estaba destinada y que era el motivo que indujo al
comprador a adquirirla, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1828 y
1546 del C. Civil”.
La Corte de Apelaciones de Concepción, el 13 de julio de 2000, resolvió que
todo contrato debe ejecutarse de buena fe, entendida ésta “como la
conciencia de cumplir los derechos y obligaciones derivados de los contratos
33
Fallos del mes, N° 173, p. 31. 34
LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge,
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
26
con rectitud, honradez, leal y honestamente, de un modo legítimo y
consciente35”.
En otra especie, relativa al contrato de salud, la Corte de Apelaciones de
Concepción, acogiendo un recurso de protección resolvió, el 6 de abril de
2004: “Que es necesario tener presente que el artículo 1546 del Código Civil
establece una regla fundamental relativa a los efectos del contrato entre los
contratantes, esto es, que los contratos deben ejecutarse de buena fe, lo cual
significa que deben cumplirse conforme a la intención de las partes y a las
finalidades que se han propuesto al contratar”. Esta sentencia fue confirmada
por la Corte Suprema. 36
Creemos que en materia de responsabilidad médica y particularmente
cuando ella es de naturaleza contractual, esto es lo que precisamente sucede.
El principio de la buena fe contractual contenido en el artículo 1546 del Código
Civil obliga a las partes a más de lo que en él se expresa. Ya veremos cuáles
son, en definitiva, esas otras obligaciones.
Desde otro punto de vista, lo señalado nos lleva a hacer la siguiente reflexión:
¿Cuál es la naturaleza de estas otras obligaciones? ¿Qué características
tienen?
Nos parece que lo más interesante a destacar es la clasificación entre
obligaciones de medios y de resultados. Ya dijimos que la obligación del
médico es de medios, sin embargo nos referíamos a la obligación primordial,
respecto de las obligaciones secundarias, en el caso específico del contrato de
asistencia médica, habrá que analizarlo separadamente respecto de cada
obligación. Adelantamos lo que ya se intuye, varias serán de resultado.
35
www.lexisnexis.cl número identificador Lexis Nexis: 22139 36
www.lexisnexis.cl número identificador Lexis Nexis: 30068
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
27
Para finalizar diremos que el principio de la buena fe, entendido dentro de su
real dimensión sirve no sólo para ampliar los términos del contrato sino que
además para restringirlos e interpretarlos.
4.- Efectos del contrato de asistencia médica.
Cuando hablamos de los efectos de un contrato nos referimos al conjunto de
derechos y obligaciones que él crea para las partes que lo celebran. Es
indudable que todo sujeto de derecho tiene normativamente asignadas
obligaciones y deberes. El concepto de sujeto de derecho involucra
necesariamente la carga de deberes y obligaciones, justamente porque no
podría pensarse en un sujeto de derecho que no las tuviere.
El caso es, que las obligaciones y deberes que todo sujeto de derecho tiene,
se potencian cuando hablamos de deberes u obligaciones relacionadas con el
ejercicio de una profesión, especialmente si se trata de la profesión médica37.
Pero, cabe preguntarse concretamente, ¿cuáles son los deberes de las partes
de este contrato, y especialmente cuales son los deberes del médico, cuya
infracción acarrea su responsabilidad?
- Obligaciones del paciente:
Al ser un contrato bilateral ambas partes se obligan recíprocamente.
Revisemos las principales obligaciones del paciente:
a) Pagar por los servicios prestados: Es su mayor obligación, es lo que
justifica que el médico este a su vez obligado a prestar la asistencia
37
LOPEZ MESA, Marcelo ob. Cit. P. 40.
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
28
médica. El pago puede adoptar, en este caso, todas las modalidades
que la ley reconoce.
b) Deber de cooperar: La prestación médica, por su naturaleza, requiere
de la más amplia cooperación por parte del paciente, este debe tener
una conducta abierta y franca con su médico procurando entregar toda
la información que se le requiera y facilitando en lo posible la
intervención a que es sometido.
c) Deber de cumplir con las instrucciones del médico: Podríamos decir
que en la gran mayoría de los casos la recuperación de la salud de un
paciente depende, en gran medida, de lo que sucede a continuación de
la intervención del galeno. Así, el paciente deberá cumplir,
celosamente, con las instrucciones que le son dadas, deberá adquirir y
consumir los remedios recetados con la periodicidad indicada, realizar
los reposos recomendados, los ejercicios recuperativos instruidos, etc.
d) Deber de concurrir periódicamente a las consultas: El médico, como se
verá, tiene una obligación de controlar el progreso que los tratamientos
aplicados al paciente tengan en el tiempo, pero para que ello sea
posible, primeramente es el propio paciente quien debe concurrir en
los plazos acordados a la consulta del médico.
Creemos que el incumplimiento de estas obligaciones podría configurar una
causal eximente de responsabilidad para el facultativo. Sabemos que entre el
daño y la culpa debe existir un nexo causal en el sentido de que el primero
debe ser una consecuencia directa la segunda. Así, para el caso de un
incumplimiento por parte del paciente de alguna de sus obligaciones, la causa
del daño no se encontraría ya en la culpa del médico, sino que en su propia
negligencia o descuido.
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
29
Por otra parte quisiéramos advertir acerca de la taxatividad de esta
enumeración. Como dijimos se trata de un contrato atípico, sin regulación
orgánica en la Ley, por lo mismo los efectos de este contrato, los derechos y
obligaciones que nacen para las partes, estarán dados, entre otras cosas, por
el contexto en que él se celebre. Es aquí donde el principio de la buena fe
contractual se vuelve particularmente determinante, en especial, respecto de
las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, y que en
virtud de este principio son obligatorias para las partes. Así, bien podría darse
la situación en la que alguna de estas obligaciones no se produzca o se
produzcan otras no contempladas en nuestra enumeración. Grande es la tarea
que a la jurisprudencia y doctrina le espera en esta materia.
- Obligaciones del médico:
Por su parte el médico contrae, en general, las siguientes obligaciones:
a) Deber de confidencialidad o secreto profesional: El juramento
Hipocrático reza: “todo lo que viere u oyere en mi profesión o fuera de
ella, lo guardare con sumo sigilo”. El deber de secreto profesional
consiste en un deber de contenido negativo: el médico no puede
revelar a terceros datos relativos al estado de su paciente o a las
confidencias que el mismo le hiciere con ocasión de la consulta o algún
otro tratamiento38. El deber de confidencialidad obliga a los
profesionales a guardar reserva sobre la información que obtienen y,
consecuentemente, a no divulgarla salvo orden judicial o autorización
del cocontratante.
38
LÓPEZ MESA, Marcelo, “Responsabilidad civil de los profesionales”
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
30
Por otro lado, el secreto médico es un elemento esencial de la relación
médico-paciente. Sin él, la confianza del enfermo hacia el galeno no
existiría, o se vería menoscabada. Si supieran que los detalles que
brinden al médico podrían ser revelados por éste a terceros, los
pacientes se cuidarían de la información que comparten con su médico,
produciéndose un problema, desde que esa información muchas veces
resulta vital a la hora de encausar un determinado tratamiento.
Claramente no se trata de un deber absoluto, puesto que en ciertos
casos el médico tiene el deber y el derecho de efectuar revelaciones de
datos recibidos de su cliente; ello ocurre normalmente cuando se
encuentran en juego intereses relevantes y superiores al del sigilo
médico.39
b) Deber de información al paciente: Si bien el médico debe guardar
secreto frente a terceros, la situación inversa ocurre respecto del
paciente. Para con este el médico está obligado a informar en forma
oportuna, veraz y completa sobre su estado, pronóstico y tratamientos
posibles.
Así como se exige al galeno reserva para con terceras personas, se le
obliga a corresponder la confianza del paciente, poniéndolo
debidamente en conocimiento acerca de su estado de salud, etiología
de su dolencia, pronóstico de su evolución, tratamiento aconsejado,
riesgos asumidos al someterse a ciertos estudios, etc.40
39
CAVALIERI FILHO, Sergio, “Programa de responsabilidade civil”, Malheiros Editores, San pablo, 2005, p. 399.- 40
LOPEZ MEZA, Marcelo, ob. Cit, p. 53.
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
31
La importancia de esta obligación que pesa sobre el facultativo es
evidente, ya que se trata, como lo señala un profesor argentino, de un
deber jurídico, cuyo incumplimiento puede comprometer la
responsabilidad civil del médico, al margen de si existe o no un
supuesto de mala praxis tradicional. Esa, nada menos, es la dimensión
actual de este deber jurídico, que se ha levantado en los últimos lustros
como un deber de primer orden que comparte escenario con la mala
praxis clásica y hasta está invadiendo el territorio de ésta.41 Este
aspecto se relaciona con dos otros.
El primero es el tema de la pérdida de la chance. Efectivamente, no
puede discutirse que, si el paciente no se encuentra debidamente
informado acerca de la naturaleza y gravedad de su condición, pierde la
oportunidad de reaccionar oportunamente al mal que le amenaza, lo
que, sin duda, deriva, en el caso de que le sigan perjuicios, en la
responsabilidad del obligado a informarle. Esta responsabilidad es una
contrapartida de la prestación que el propio paciente realiza, esto es: el
paciente contrata los servicios de un médico, justamente porque le
interesa saber qué es lo que le pasa y cuáles son las posibles soluciones
a sus problemas, contrato que por lo demás es oneroso.
El segundo punto se relaciona con el tema del consentimiento
informado. En medicina, el consentimiento informado o
consentimiento libre esclarecido, es el procedimiento médico formal
cuyo objetivo es aplicar el principio de autonomía del paciente, es decir
la obligación de respetar a los pacientes como individuos y hacer honor
a sus preferencias en cuidados médicos.42 En algunos casos, tales como
41
Ídem p. 55 42
http://es.wikipedia.org/wiki/Consentimiento_informado#cite_note-0
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
32
el examen físico de un médico, el consentimiento es tácito y
sobreentendido. Para procedimientos más invasivos o aquellos
asociados a riesgos significativos o que tienen implicados alternativas,
el consentimiento informado debe ser presentado por escrito y firmado
por el paciente. En este sentido el artículo 14 del Proyecto de Ley que
regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con
acciones vinculadas a su atención de salud43 dispone en su parte
pertinente: “Toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su
voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento
vinculado a su atención de salud…”, y más adelante: “Por regla general,
este proceso se efectuará en forma verbal, pero deberá constar por
escrito en el caso de intervenciones quirúrgicas, procedimientos
diagnósticos y terapéuticos invasivos y, en general, para la aplicación de
procedimientos que conlleven un riesgo relevante y conocido para la
salud del afectado. En estos casos, tanto la información misma, como el
hecho de su entrega, la aceptación o el rechazo deberán constar por
escrito en la ficha clínica del paciente…”. Sin embargo, bajo ciertas
circunstancias, se presentan excepciones al consentimiento informado.
Los casos más frecuentes son las emergencias médicas, donde se
requiere atención inmediata para prevenir daños serios o irreversibles,
así como en casos donde por razón de incompetencia, el sujeto no es
capaz de dar o negar permiso para un examen o tratamiento. Como
dijimos, son estos, casos de responsabilidad extracontractual.
Una sentencia española ilustra claramente las características que
requiere la información y las consecuencias, en el plano civil, de la
43
A la época de éste trabajo, esta ley se encontraba en estado de proyecto, por lo que se ha procurado hacer las menores referencias posibles a la misma, dada la incertidumbre acerca de su contenido final.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
33
inobservancia de esta obligación: “el consentimiento del paciente ha de
ser emitido con adecuada información previa de la intervención que se
va a hacer y de los riesgos que conlleva, información que ha de ser
objetiva, veraz, completa y asequible, de forma que si así se hace, los
riesgos quedan asumidos por el paciente que consiente, y, de lo
contrario, el facultativo asume el riesgo por sí solo…”44
Resulta interesante plantear la siguiente interrogante: ¿Puede el
paciente renunciar al derecho a ser informado?
Una tesis plantea la negativa señalando que el consentimiento al acto
médico es un principio fundamental, relacionado íntimamente con la
dignidad y la autonomía humana. En este orden de cosas, se ha
señalado que el médico debe, como todo ser humano, respetar a aquel
que le solicite sus servicios en calidad de persona. Es en esta calidad
que se configura como requisito indispensable a todo acto médico el
obtener el consentimiento del paciente.45 El consentimiento informado
se constituye así en un derecho fundamental, propio, singular y
distinguible o diferenciado, siendo además una de las últimas
aportaciones realizadas en la teoría de los derechos humanos, y
manifestación necesaria de los clásicos derechos a la vida y a la
integridad física, derecho a la libertad personal y de conciencia, y
manifestación del principio de libre desarrollo de la personalidad y de la
autodisposición, dentro de los límites legales, sobre el propio cuerpo46.
Sin embargo, rápidamente reconoce la posibilidad de que dicho
44
Audiencia provincial de Zaragoza, Secc. 2, 27/5/1995.- 45
RODRIGUEZ PEÑA, Pilar, “El consentimiento al acto médico, una mirada comparada entre el derecho francés y chileno”, Revista de Derecho y Ciencias Penales N° 14, Facultad de Derecho, USS.- 46
PLAZA PENADÉS, Javier, “El nuevo marco de la responsabilidad médica y hospitalaria, Aranzadi, Navarra, 2001, p.69.
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
34
principio pugne con otros principios y derechos fundamentales, como lo
son la vida y la salubridad pública, frente a lo cual plantea una serie de
excepciones en las que no sería necesaria la intervención del
consentimiento del paciente. Claramente, se trata de casos de
responsabilidad extracontractual.
Por otro lado, se plantea que es dable aceptar la limitación de
información al paciente, cuando ella se funda en una conveniencia
terapéutica y se ejerce razonablemente esta limitación. Un autor
francés afirma al respecto que “la obligación de información se impone
en interés del paciente; si aparece claro que la información puede
dañarlo, especialmente en razón de los efectos psicológicos desastrosos
de un diagnóstico o pronóstico grave, el mismo interés del paciente
debe conducir a dispensar al médico. Este último debe apreciar en
conciencia si las razones terapéuticas legitiman la limitación de la
información médica.47
Cualquiera sea la solución, parece claro que hoy es indiscutible que el
concepto de mala praxis médica incluye no sólo la negligencia o torpeza
en la realización del tratamiento o práctica, sino también el conducirlo
sin haber anticipado al paciente los datos suficientes para que éste
pudiese prestar su consentimiento informado válidamente. Ello
siempre que, a causa de la falta de información, el paciente se haya
visto privado de decidir o de realizar una opción48, la que creemos
siempre existirá ya que en último caso el paciente puede decidir
recurrir a otra opinión profesional.
47
JOURDAIN, Patrice, Limitation thérapeutique de l’information medicale en matiere de diagnostic, ed. 2000, p. 470 48
LÓPEZ MESA, Marcelo, ob. Cit. p. 304.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
35
c) Deber de asistencia: Se entiende por asistencia médica, la obligación que tiene el médico, desde que jura como tal, de realizar las prácticas adecuadas con el fin de curar al enfermo de la dolencia o patología que padeciera o, al menos mantener su vida, en caso de hallarse ella en peligro.49
Este deber tiene una doble acepción, cada una de las cuales conduce a resultados distintos en el ámbito de la responsabilidad. Por un lado existe un deber general de socorro, al que todo médico debe atender, cuando la vida o salud de una persona corre grave peligro y no existen otros medios próximos para resguardar su integridad. El incumplimiento de este deber origina responsabilidad cuando de su omisión se derivan daños en la persona, y esta responsabilidad es de orden extracontractual.
En este sentido el Tribunal Supremo de España decidió que “a la luz de la doctrina jurídica, de los principios más coherentes de la deontología médica y del sentido común humanitario, se puede deducir la existencia de un deber fundamental de asistencia médica a un paciente en grave estado, en cuanto derivado de una urgencia vital, de cuya omisión o negativa puede surgir una responsabilidad ya de tipo penal ya de tipo civil, pues comporta una violación de una obligación legal que puede configurar la omisión del deber de socorro tipificada como delito; tal deber de asistencia médica que ampara la seguridad personal ante situaciones extremas y que exige la solidaridad humana, como exponente de sentimientos que rigen la convivencia social, y la repulsa del ente social de toda conducta omisiva o de rechazo de asistencia médica hospitalaria, cuando se cuenta con tales servicios médicos, revelan las convicciones y creencias de la comunidad y su expresa
49
Idem p.60.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
36
voluntad de elevar ese deber-derecho a la categoría de norma jurídica (…) cuyo respeto obliga a entender que su conculcación produce, al menos, un daño moral a aquellos que se ven privados de tal derecho, con la consiguiente obligación de repararlo por parte de quienes lo infringen”50.
La contractualidad de la relación médico paciente y su esencia voluntaria para ambas partes puede hacer pensar que la única obligación de asistencia del médico es respecto del paciente que éste ha aceptado. En circunstancias normales, no existiendo urgencia ni ninguna relación previa entre médico y paciente, debe admitirse la posibilidad de que el médico se niegue a asistir a un enfermo51.
Pero el galeno no tiene ese derecho en todos los casos. El médico es libre sólo en ciertos supuestos de negarse a asistir al enfermo. Sin embargo, ello no es así cuando se pone en riesgo la salud del paciente, lo que puede suceder en casos de emergencias o cuando no hubiere otro médico disponible.
Desde luego que la simple negativa a prestar la asistencia profesional no dará lugar automáticamente a la responsabilidad civil del médico; si, por ejemplo, la negativa de asistencia se fundara en carecer en ese momento de los medios necesarios para el tratamiento adecuado del paciente, el galeno no contraería responsabilidad52.
Lo propio ocurriría si la negativa no tuviera relación de causalidad adecuada con el daño o si, pese a dicha negativa, el paciente hubiera sido atendido por un servicio de urgencia y no hubiera sufrido daños relevantes. O, en el otro extremo de los supuestos, si el paciente
50
Tribunal Supremo de España, Sala 1, 6/7/1990.- 51
LLAMAS POMBO, Eugenio, “Doctrina general de la llamada culpa médica”, p. 274.- 52
LÓPEZ MESA, Marcelo, ob. Cit. p. 63
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
37
hubiera muerto igual, pese a ser atendido, dado lo irreversible de su cuadro o la falta de instalaciones o equipamientos indispensables para salvar su vida.
Pero, en cambio, el médico reticente será responsable, si las circunstancias demuestran que el paciente ha sufrido un daño, una agravación de sus dolencias o, lisa y llanamente, la muerte, por falta de intervención médica, de tal modo que si ella hubiera existido las consecuencias no se hubieran producido53.
Es del caso señalar que la rigurosidad con la que se va a medir la diligencia en la prestación del médico debe considerar las circunstancias fácticas del caso concreto, es decir, no puede exigírsele la misma diligencia a quien atiende en un hospital, con todos los medios idóneos para realizar correctamente la intervención, que a quien lo hace, por ejemplo, en la calle y en una situación de emergencia en la que no existen mayores análisis previos a dicha intervención.
En un segundo sentido, el deber de asistencia tiene otro correlato necesario, en los supuestos de asistencia contractual de un paciente que ha sido aceptado como tal por el médico: entablada la relación médico-paciente, nace un nuevo deber para el galeno, el deber de continuar la asistencia hasta el alta del paciente, su cambio voluntario de profesional o la derivación a un colega o especialista54.
Así lo revela un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago en su considerando quince: “Que en efecto, el procesado no sólo pudo, sino que debió preocuparse personalmente de que sus indicaciones se cumplieran y adoptar de inmediato el procedimiento que, ante la alternativa de una hipoglicemia, la ciencia médica establece; no hizo lo
53
LÓPEZ MESA, Marcel, ob. Cit. p. 64.- 54
LÓPEZ MESA, Marcelo, ob. Cit. p. 65.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
38
uno ni lo otro, a pesar de que asumió directa y personalmente la responsabilidad del cuidado y atención de M.C.V., marginando a sus padres y familiares al prohibirles las visitas y al descartar inquietudes que éstos le manifestaron al día siguiente de ser internada; a pesar de las consultas telefónicas que le hicieron los médicos residentes ante el empeoramiento de la enferma, no concurrió a examinarla, ni se preocupó de indagar si la glicemia –examen decisivo- se había o no efectuado y, finalmente, mantuvo un tratamiento dirigido a la afección síquica dejando de lado inexplicablemente aquello que precisamente había motivado la hospitalización de la enferma, la tentativa de suicidio por ingestión de drogas; negligencia ostensible que debe atribuirse exclusivamente al procesado…”55
El médico tiene el deber de efectuar el tratamiento correspondiente al estado del paciente y el seguimiento del mismo con posterioridad a un acto o a una práctica realizada; el galeno no puede dejar al paciente sin atención o descuidado, cuando su dolencia o estado general puede presentar complicaciones56. En este caso, en cambio, se trata de un supuesto de responsabilidad contractual ya que este deber nace como un efecto diferido del contrato de asistencia médica, algo similar ocurre en los contratos sinalagmáticos imperfectos, en los que algunos de los derechos y obligaciones aparecen con posterioridad a su perfección.
Sin embargo, la facultad del médico de desistir libremente del contrato, en tanto no dañe al enfermo con su actitud y asegure la continuidad de los cuidados, existirá, siempre que el acto se encuentre en curso de ejecución y no se haya prefijado un resultado completo y temporalmente cierto57. Por el contrario, si el profesional se obligó a realizar un hecho específico, como una intervención quirúrgica, o un
55
Gaceta Jurídica N° 39, 1983, pag 70 y 71. 56
LÓPEZ MESA, Marcelo, ob. Cit. p.69.- 57
BUERES, Alberto, ob. Cit. p. 156.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
39
tratamiento completo, la ruptura unilateral e injustificada originará su responsabilidad civil, si concurren los demás requisitos.
Por último señalemos que el médico no queda vinculado de por vida al enfermo, ni su deber de asistencia es perpetuo, sino que puede terminar su relación con el paciente de común acuerdo con él o, en ocasiones incluso, unilateralmente58.
d) Deber de llevar la historia clínica: La historia clínica es el instrumento con el cual el médico elabora el diagnóstico, fundamenta el pronóstico y consigna el tratamiento y la evolución del paciente. Existen distintos modelos de historia clínica, pero la mayoría comprende dos partes: la primera, con el interrogatorio de los antecedentes hereditarios y personales, enfermedad y estado actual; y una segunda con el estudio de los informes dados por el laboratorio y otros exámenes complementarios59.
Una autora señala que en la historia clínica deberá constar la ficha de anamnesis, indicación y agregación de estudios complementarios, el diagnóstico, tratamiento o terapia a indicar, y la evolución que vaya experimentando el asistido. En los supuestos de internaciones, también deben ajustarse a la historia clínica las hojas de enfermería y en las hipótesis de cirugías se agregará el protocolo quirúrgico y el parte anestésico en su caso60.
La creciente importancia que la historia clínica ha adquirido en el presente se debe, entre otros factores, a la intervención corriente de múltiples profesionales en la atención de un enfermo, lo que obliga a
58
LÓPEZ MESA, Marcelo, ob. Cit. p.69.- 59
TOMASELLO HART, Leslie, “La responsabilidad Civil Médica”, en “Estudios de Derecho Privado”. Edeval, Valparaíso, 1994, p.40.- 60
PÉREZ DE LEAL, Rosana, “Responsabilidad Civil del Médico: Tendencias Clásica y Modernas”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1995, p. 73.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
40
que el estado de salud del paciente, así como la terapéutica realizada al mismo, queden documentados para evitar medicaciones incompatibles, efectos adversos y suministro de drogas a las que el paciente sea alérgico61.
La importancia para efectos probatorios del incumplimiento de esta obligación se tratará en el capitulo siguiente.
e) Deber de contar con los conocimientos técnicos necesarios y hacer aplicación diligente de los mismo (Lex Artis): El facultativo, por el sólo hecho de ser tal, debe contar con un grado de conocimientos y la destreza necesaria para realizar un acto médico. En general existe un comportamiento imprudente cuando el facultativo realiza un acto médico sin tener los conocimientos adecuados; o bien negligente, cuando, teniéndolos no los aplica. Por ellos es que el artículo 112 del Código Sanitario exige, para ser médico, un título profesional, que es garantía de que el médico debe tener un mínimo de conocimiento sobre su ciencia62.
El médico tiene pues, el deber de aplicar todos los conocimientos que posea y que sean funcionales al tratamiento a intentar; tiene también el deber de capacitarse constantemente a la luz de los progresos que en su determinada área evidencia la medicina; y tiene finalmente, el deber de no intervenir en aquellos casos en que sus conocimientos no sean suficientes para enfrentar la dolencia de que se trate63.
Si el médico no está en condiciones, por razones atendibles, de asistir a un paciente o por no ser su especialidad la adecuada a la enfermedad de aquél, deberá hacerlo saber de inmediato, salvo atención de
61
LÓPEZ MESA, Marcelo, Ob. Cit. p. 73.- 62
QUINTANA LETELIER, Bárbara, Ob. Cit. p. 64.- 63
QUINTANA LETELIER, Bárbara, Ob. Cit. p. 66.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
41
urgencia, e indicar que tipo de especialista deberá consultar el enfermo.
Pero no basta con contar con conocimientos relativos a las últimas tecnologías y avances en la materia específica de que se trate, sino que el deber se satisface cuando dichos conocimientos son aplicados al tratamiento médico en forma diligente. Si el médico no actuara diligentemente, sea por desidia, torpeza, tardanza, inexperiencia, etc., su actuación podría comprometer su responsabilidad a titulo de negligencia64.
Actuar diligentemente, en materia de responsabilidad médica, equivale, en nuestro parecer, a seguir las directrices que entrega la “lex artis médica”. Ella se define como la decantación de una serie de premisas técnicas indiscutibles, cuya utilización prudente y a conciencia por el galeno, lo pone a cubierto de la tacha de práctica negligente. Su objeto es el de fijar o establecer un estándar de práctica profesional normal u ortodoxa para cada caso, estableciendo la conducta general del facultativo promedio ante un caso similar65.
64
LÓPEZ MESA, Marcelo. Ob. Cit. p. 78.- 65
Idem, p.83.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
42
II.- LA PRUEBA DE LA CULPA MÉDICA
El problema de la prueba de la culpa médica nos parece el más relevante a la hora de analizar la parte práctica de todo juicio por mala praxis. Intentaremos dar respuesta a dos interrogantes fundamentales, ¿Qué debe probarse? y ¿Quién debe probarlo? También hemos elegido este capítulo para referirnos al objeto de la obligación médica y su naturaleza, principalmente porque en el capitulo anterior sólo se discutió el contrato de asistencia médica en sí mismo y nos parece que se trata de una cuestión cuya relevancia se aprecia justamente a la hora de tratar el problema de la prueba de la culpa médica.
1.- El objeto de la obligación asumida por el médico.
La prestación, objeto de la relación obligatoria, consiste en el comportamiento debido por el deudor y, consiguientemente, exigible por el acreedor. En concordancia con lo prescrito por el artículo 1438 del Código Civil, podemos decir que la prestación consiste en la conducta debida de dar, hacer o no hacer alguna cosa a favor de otro66.
Se trata de dilucidar cuál es el objeto de la obligación asumida por el médico al momento de celebrar el contrato de asistencia médica. Cuál es el tipo de prestación que caracteriza la obligación asumida.
Para Fernández Costales, las prestaciones que debe cumplir el médico en el ejercicio de su profesión tienen un definido carácter técnico. Su actividad está regulada por las reglas del arte de su profesión, por lo que ciertas obligaciones inherentes a la especialización profesional se incorporan necesariamente al contrato67. Coincidimos con este postulado que se acerca mucho a lo que se
66
ABELIUK MANASEVICH, René, “Las Obligaciones”, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1993, T. I, pp. 33-34.- 67
FERNÁNDEZ COSTALES, Javier, “Responsabilidad civil médica y hospitalaria”, Ed. La Ley de España, Madrid, 1987, p.81.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
43
planteó en su momento sobre el principio de la buena fe contractual y su importancia integradora respecto del contrato materia de ésta tesis.
Yzquierdo Tolsada, por su parte, encuadra el contrato de prestaciones médicas dentro del contrato de locación de servicios, por lo que, para él, el objeto de la obligación consiste en la actividad diligente del profesional68. Esta opinión nos merece dudas, al menos cuando se contrasta con la realidad doctrinaria y jurisprudencial chilena. Por una parte, si se quiere participar de esta opinión, habría que aceptar el encuadramiento de la figura contractual en cuestión, dentro del contrato de locación o arrendamiento de servicios, lo que no nos parece adecuado, porque, como se dijo a nuestro juicio se trata de un contrato innominado; sin embargo compartimos la opinión de que el objeto de la obligación se centra en la diligencia que el galeno se obliga a desplegar.
Jordano Fraga enseña que el contenido de la prestación sanitaria, que se obliga a prestar el propio médico-prestador o el sujeto-entidad (a través de sus auxiliares), viene constituido por un facere cualificado o técnico: la prestación de servicios médicos, conjunto de curas, cuidados y atenciones necesarios para el restablecimiento o curación del paciente69.
Por su parte la jurisprudencia argentina entrega un concepto que, en nuestra opinión, se acerca mucho a lo que constituye el objeto de la obligación médica: “La obligación del médico consiste, en principio, en la aplicación de los conocimientos que el estado actual de la ciencia proporciona, con la finalidad de obtener entonces la curación del paciente, observando el mayor cuidado y diligencia, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento en general, que debe ajustarse a las reglas del arte”70. Aquí se contienen todos los elementos que configuran la obligación médica: el deber de aplicar los conocimientos
68
YZQUIERDO TOLSADA, Mariano, “La responsabilidad civil del profesional liberal”, Ed. Reus, Madrid, 1989, p. 178.- 69
JORDANO FRAGA, Francisco, “Aspectos problemáticos de la responsabilidad contractual del médico”, en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Enero de 1985, Madrid, p. 36.- 70
Capel. Civ y Com. Rosario, Sala 2°, 22/11/78.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
44
según las reglas de la lex artis, la máxima exigencia en cuanto a la diligencia debida, la curación del paciente como un fin buscado por el obligado, pero que no integra la obligación misma en cuanto a su objeto (obligación de medios) y que por lo mismo no es exigible, y la incorporación del concepto de lex artis adhoc al señalar que la definición tiene, en principio, carácter general.
Que el objeto de la obligación médica sea una conducta debida constituye una consecuencia de la calificación de dicha obligación como de medios, lo que, según un importante sector de la doctrina, entrega una solución al problema del peso o carga de la prueba de la culpa, en el sentido de que sería el acreedor-paciente quien, por esa razón, estaría obligado a probar dicha culpa para que su acción pueda prosperar.
2.- Obligaciones de medios y de resultado.
Ya hemos dicho, y la abrumadora mayoría de la doctrina y la jurisprudencia así lo señalan, que la obligación del médico es, por regla general, una obligaciones de medios, es decir es de aquellas obligaciones en las que el deudor no se obliga a obtener un determinado resultado, sino que, a realizar, en determinadas condiciones, uno o varios actos tendientes a la obtención de un resultado que no integra su obligación. A pesar de la aparente sencillez de la definición, las cosas se complican y los autores discuten a la hora de puntualizar las particularidades de este tipo de obligación, más aún en el campo de la responsabilidad médica, por lo que parece prudente revisar, brevemente, las distintas opiniones que la doctrina ofrece.
Esta clasificación, si bien tiene sus orígenes más remotos en el antiguo Derecho Romano, se nos presenta por primera vez, en forma estructurada y coherente, en la obra de Demogue, publicada en el año 1925, según el cual unas veces el deudor promete un resultado, un acto determinado, y en otras, promete solamente conducirse con prudencia y diligencia en vistas a un fin esperado. En el tomo V de su Traité des Obligations en Général, el autor expone sus ideas acerca de la relativa unidad de la responsabilidad civil,
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
45
contractual y extracontractual. Analiza cada una de sus diferencias sostenidas por la tesis tradicional de la dualidad. Señala que uno de los argumentos fundamentales que se esgrimen para diferenciarlas es la carga de la prueba de la culpa, siendo presumida en la contractual y debiendo probarse por el demandante en la extracontractual. En la responsabilidad contractual, la obligación de indemnizar perjuicios emanaría de la inejecución (incumplimiento) misma de la obligación, a menos que el demandado probase caso fortuito o fuerza mayor71.
Sin embargo, el autor estima que ello no es exacto, porque la obligación del deudor puede ser de medio o de resultado. Califica como obligación de medio, entre otros ejemplos, la del médico, quien no promete la curación, sino que promete sus cuidados. De lo contrario se declararía responsables a todos los médicos por la muerte de sus pacientes, salvo prueba del caso fortuito. Agrega que la responsabilidad por culpa no es la única que existe, sino que, en caso de las obligaciones de resultado ella es objetiva. Concluye que el sistema de prueba es el mismo en ambos tipos de responsabilidad, porque siempre hay una obligación preexistente infringida, sea el deber general de no dañar injustamente a otros, sea una obligación contractual72.
Con posterioridad a Demogue, otros autores se han pronunciado, ya sea en contra de la clasificación, como Capitant, Esmein y Marton, los que la critican por distintas razones; ya sea para alabarla, como el caso de los hermanos Mazeaud quienes llegan al extremo de considerar a esta clasificación como la nueva summa diviso de la teoría de las obligaciones, en reemplazo de la clásica división entre obligaciones de dar, hacer y no hacer.
71
DEMOGUE, René, “Traité des obligations en général”, París, Librarie Arthur Rousseau, 1925-1931, T. V y VI.- 72
GARCÍA GONZÁLEZ, Alejandro, “Responsabilidad Civil Contractual, obligaciones de medios y de resultados”, Santiago, Editorial Lexis Nexis, 2002, pp. 15-16, quien a su vez cita a Demogue en ob. Cit. pp. 541-543.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
46
No sólo los autores franceses brindaron a esta clasificación sus más atentos estudios, sino que fue acogida, como ya se ha señalado, por la jurisprudencia francesa, en forma uniforme, en materia de responsabilidad médica, a partir de un fallo del año 1936, donde además se reconoce la naturaleza contractual de la relación médico-paciente como regla general y el carácter técnico de la prestación médica que debe ajustarse a su lex artis.
Al día de hoy, en Chile, su aceptación no se discute, y los Tribunales de Justicia se han decantado firmemente por su aceptación. Existen fallos la rechazan, fundándose en lo prescrito por el artículo 1547 inciso 3°, que señala: “La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega”; conjugan esta norma con el art. 1671, que indica: “Siempre que la cosa perece en poder del deudor, se presume que ha sido por hecho o culpa suya”; para concluir que la culpa en materia contractual se presume en todo caso. Agregan, que el legislador tampoco ha distinguido entre obligaciones de medios y de resultado; y terminan señalando que de lo prescrito por el art. 1698 se concluye que la diligencia, como excepción, debe siempre ser probada por el deudor73.
Sin embargo en fallos más recientes, esta teoría ha sido acogida por los tribunales chilenos, en forma implícita, al reconocer en ciertos fallos, respecto a determinadas obligaciones, características propias de la clasificación. Así, se ha tenido por cumplida la obligación del abogado, aún cuando los servicios prestados en juicio no condujeron a buen resultado para sus clientes, e incluso en casos en los que por uno u otro motivo el juicio ni siquiera terminó74. Esto demuestra como la jurisprudencia chilena ha recurrido a esta clasificación para resolver casos prácticos puntuales, reconociéndola abiertamente como tal.
73
GARCÍA GONZÁLEZ, Alejandro, Ob. Cit. pp. 83-84; señala como detractores a Alessandri, Abeliuk, Acosta y De La Maza.- 74
Idem.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
47
Es nuestra opinión que, a la luz del derecho, jurisprudencia y doctrinas comparadas, lo mejor sería o una reforma al Código Civil que la incluya y reglamente, o aceptarla, definitivamente, como creación espontánea de la voluntad de las partes en un contrato atípico: el de asistencia médica, y cuya base se encuentra en lo dispuesto por el art. 1546 del Código Civil.
3.- Relevancia jurídica de la distinción.
Según la doctrina clásica, la calificación de una obligación como de medios o de resultado genera diferencias: a) en cuanto al cumplimiento; b) en cuanto a la carga de la prueba de la culpa (probada o presumida) (o bien coexistencia de responsabilidad objetiva y subjetiva); y c) acerca de las posibles causales de exoneración de responsabilidad.
Coincidimos en que el ámbito relevante de la distinción se ubica principalmente en la determinación del cumplimiento o incumplimiento de la obligación. Esta teoría es una herramienta que permite al juez determinar cuándo una obligación, de acuerdo a su propia naturaleza, ha sido o no cumplida. Las demás consecuencias que se atribuyen a la distinción son importantes pero no necesarias: una obligación no es de medios o de resultado porque la carga de la prueba de la culpa del deudor sea o no del acreedor demandante. Lo mismo es válido para las causales de exoneración de responsabilidad.
Lo esencial en la obligación de resultado, es que el deudor se obliga a satisfacer la expectativa del acreedor, habiendo incumplimiento cada vez que ello no se consiga. Lo fundamental en la de medios, es que el deudor se obliga a ejercer en forma diligente todos los medios que estén a su alcance para obtener la expectativa del acreedor y, por tanto, hay incumplimiento toda vez
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
48
que no desarrolle tal actividad diligente. Si se suprime esta última consecuencia se suprime la distinción75.
Esta cuestión resulta central para nuestro estudio, desde que el gran beneficio que, en definitiva, recibe el médico al calificarse su obligación como de medios (eliminar la presunción de culpa del deudor), subyace precisamente en aquello que hemos identificado como poco relevante para la determinación de la naturaleza de la obligación como de medios o de resultado. Adelantamos desde ya, que es nuestro parecer que la obligación médica es de medios, pero en la cual es el médico el que debe probar, frente a la demanda de su paciente, que él ha sido diligente en su actuación y que por lo tanto cumplió con el contrato y nada puede reprochársele. Esta posición no resulta contraria, a la luz de lo expresado, con la idea de una calificación de la obligación galénica como de medios.
Otro aspecto que se menciona como relevante a propósito de esta clasificación es el de las causales de exoneración de responsabilidad, sin embargo ello, escapa del análisis que nos corresponde76.
4.- La culpa médica ¿Qué debe probarse?
Anteriormente ya hicimos una referencia a este tema, sin embargo corresponde tratarlo más extensamente en este momento, ya que su estudio responde a la primera interrogante que se planteó al comenzar este capítulo.
En cuanto a su naturaleza, se ha planteado por alguna doctrina la existencia de una responsabilidad especial médica. Esta especialidad vendría dada por una atenuación en cuanto al grado de culpa del que responde el galeno. Así, se señaló en la doctrina francesa, que los médicos sólo debían responder de una negligencia grave, patente, grosera, manifiesta. De esta manera, a favor de los
75
GARCÍA GONZÁLEZ, Alejandro, Ob. Cit. pp. 31-32.- 76
Idem.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
49
profesionales y particularmente del médico, se constituiría una suerte de inmunidad o privilegio en el cumplimiento, cuyo fundamento vendría siendo la libertad con la que él actúa en el ejercicio de su profesión. Es decir, si el médico debe gozar de plena libertad para elegir el tratamiento correcto, emprendiendo las iniciativas que estime correctas, el posterior control judicial sobre dicha conducta para establecer si hubo o no cumplimiento, para comprobar si hubo o no culpa, presenta el riesgo de coartar la libre elección o iniciativa del profesional, pues éste ante el riesgo de la posterior censura o reproche dejará de realizar aquellas intervenciones o curas más expuestas (aunque tal vez necesarias), y se vendría a situar en una posición de extrema cautela e indecisión que redundaría en perjuicio del propio paciente77.
Esta doctrina se encuentra hoy desechada, y la doctrina y jurisprudencia son conformes en cuanto a que dicha especialidad de culpa no es tal.
Sin embargo, creemos que la solución contraria tampoco debe aceptarse como regla general. Si bien no es cierto ni correcto que a los profesionales, por el sólo hecho de ser tales, se les exija, en el cumplimiento de las obligaciones que contraigan en el ejercicio de su profesión, un nivel de diligencia (cuya contrapartida se expresa en el grado de culpa del que responden) atenuado, tampoco lo es que por ese mismo y sólo hecho se les pueda exigir que respondan de la máxima diligencia posible.
Nos parece que el médico está obligado a la misma diligencia a la que está obligado todo deudor de una obligación contractual emanada de un contrato bilateral, es decir, responde de la culpa leve.
Esta situación se deriva nada menos que del carácter contractual de la obligación médica. Aquí puede apreciarse una desventaja desde el punto de vista del paciente demandante, ya que si nos rigiéramos por las normas de la
77
Vazquez Ferreyra
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
50
responsabilidad extracontractual toda culpa sería fundamento para la indemnización, ya que esa es la regla en ese ámbito.
Jordano Fraga lo señala de la siguiente manera. “Una cosa es que la negligencia médica deba constar en modo cierto y sobre la base del estado de los conocimientos y avances de la medicina que el juez sólo puede conocer con auxilio de peritos, lo que responde a intereses legítimos y atendibles, y deriva de la propia naturaleza profesional de la prestación médica, y otra muy diversa, es que el nivel de diligencia a efectos de determinar el cumplimiento del médico se relaje”.
Lo anterior, sin embargo, de manera alguna pretende postular una irresponsabilidad médica. Al contrario, lo que se pretende es que el grado de diligencia que se exige al señalar a la culpa grave como aquella de la que responde el médico sea apreciado en su real dimensión, de acuerdo con los estándares propios que las normas indican. Así, si se observa la norma del artículo 44 del Código Civil, en relación con la del artículo 1547 ins. 1°, se desprende que el deudor de una obligación contractual bilateral, como generalmente es el caso del médico, debe cumplir con su obligación de la manera que lo haría un buen padre de familia, o lo que es lo mismo para nuestro caso, como un buen médico. Es aquí donde debe ponerse el acento. La interpretación de lo que se entiende por buen médico debe arrojar el estándar de diligencia que a ellos se les exige, y no por el sólo hecho de ejercer esa profesión exigírseles una diligencia distinta a la que la ley señala.
En definitiva, habrá culpa toda vez que el médico incumpla alguna de las obligaciones que se le imponen, ya sea por el contrato de asistencia médica, cuando nos encontremos en ese ámbito, ya sea por la violación del deber general de no dañar a otros y de actuar diligentemente, cuando no medie contrato, y será eso lo que debe ser probado en juicio. En este punto resulta importante recordar los deberes que en su momento achacamos al médico en virtud del contrato. Especial relevancia cobra el deber de actuar según las
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
51
directrices que impone su lex artis. Así, habrá culpa, cada vez que el médico se aparte de dicha lex, y ello será así desde que un “buen médico” no obraría al margen de dichas directrices, o lo que es lo mismo, el “buen médico”, entendido como modelo de conducta, es aquél que obra según su lex artis.
5.- El peso de la prueba de la culpa en materia contractual ¿Quién debe probar?.-
Se entiende por onus probandi o peso de la prueba la necesidad en que se encuentra un litigante o interesado de probar los hechos o actos que son el fundamento de su pretensión.
En nuestro sistema probatorio civil rige el sistema dispositivo, es decir, la producción de la prueba recae en las partes y no en el juez, son ellas quienes deben aportar los elementos de convicción78.
En Chile se sostiene uniformemente, en materia de responsabilidad civil contractual, que al acreedor demandante le basta con probar la existencia de la obligación que reclama, presumiéndose entonces la culpa del deudor. Esta fórmula se extrae de lo prescrito por los artículos 1547, 1671 y 1698 del Código Civil. Se observa que la herramienta elegida por el legislador para fijar la carga probatoria es la presunción.
Sin embargo, respecto de las obligaciones de medios, como es el caso de la del médico, se ha señalado en algunos casos como elemento diferenciador, la inaplicabilidad de la presunción de culpa del deudor. Ello se explica en función del fundamento de dicha presunción, el que vendría siendo el incumplimiento. En el campo de las obligaciones de resultado, como lo que precisamente constituye la obligación del deudor es ese resultado, se dice que por el hecho de no haberse este obtenido, se presume su culpa. Es decir, el hecho de no
78
PEÑAILILLO AREVALO, Daniel, “La prueba sustantiva en material civil”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1993, p.45.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
52
haberse obtenido el resultado sería el fundamento de la presunción y como en las obligaciones de medios el deudor no se obliga al resultado, no existiría dicho elemento que fundamente la presunción, por lo que la carga de la prueba no correspondería al deudor, no habría presunción que destruir, por lo que el deudor no necesitaría aportar, en principio, prueba alguna.
La ventaja que este razonamiento, que en principio parece acertado, le proporciona al médico es evidente, sin embargo, nos parece que crea un desequilibrio entre las partes que no se ajusta a los principios de equidad que deben regir a todo juicio justo. A continuación expondremos dos de las soluciones a este problema que la doctrina ha planteado. Una es el caso de la prueba diabólica y sus respectivas soluciones, y el otro el de las pruebas dinámicas.
6.- La prueba diabólica.
Se utiliza la denominación de prueba diabólica cuando la producción de los elementos de convicción, por parte de quien debe aportarlos, resulta tan difícil que ella se hace prácticamente imposible, lo que redunda en una indefensión para la víctima.
En el ámbito de la responsabilidad médica, esta dificultad viene promovida por diversos motivos. Una de las primeras dificultades con las que se encuentra el paciente o sus herederos, en caso de muerte de aquél, es que todo lo referente a la culpa del médico se relaciona con prácticas y conocimientos científicos que le resultan extraños y a los que no tiene acceso sino por medio de la consulta y colaboración de profesionales, los que generalmente se mostrarán renuentes en dictaminar en contra de los intereses de un colega79.
79
VAZQUEZ FERREYRA, ob. Cit. p. 103.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
53
Por lo general, el paciente desconoce los términos técnicos, las prácticas o estudios de los que ha sido objeto, la finalidad de los mismos e incluso muchas veces desconoce hasta el diagnóstico. En consecuencia, se da así una típica relación de experto a profano, en la cual la balanza de la justicia debe favorecer al último, por la situación de debilidad de conocimientos en la que se encuentra80.
Otro de los problemas a los que se enfrentan los reclamantes, es que la mayoría de las pruebas se encuentran en manos del profesional y es éste quien las ha confeccionado. Así, por ejemplo, historias clínicas, estudios bioquímicos, radiológicos, neurológicos, análisis, etcétera. Ni hablar de lo que sucede en ciertos reductos infranqueables como el quirófano, las unidades de terapia intensiva o coronarias a las cuales los familiares de los pacientes no tienen acceso, desconociendo absolutamente lo que sucede allí dentro. Y el paciente, por su parte, anestesiado o inconsciente. Ante cualquier resultado adverso ¿cómo saber cómo sucedieron los hechos? La dificultad de esta prueba es lo que generalmente lleva, a que, dudándose cuál fue el origen del daño sufrido por el paciente, el médico deba ser absuelto civilmente, puesto que la falta o incertidumbre de esta prueba es un riesgo que, de seguirse la tesis según la cuál en las obligaciones de medios no se aplica la presunción de culpa, pesa sobre la cabeza del reclamante81.
Para solucionar esta dificultad y en definitiva obtener una mayor protección a la parte más débil la doctrina comparada a elaborado distintas tesis que a continuación expondremos y comentaremos:
a) El criterio de la normalidad: Esta construcción responde a la tesis de que lo evidente no necesita prueba; es decir que los hechos deben suponerse conforme a lo normal y regular en la ocurrencia de las cosas. Así, quien alega lo normal, es relevado de prueba, siendo su
80
Idem, p. 104 81
Idem, p. 106.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
54
contrincante quien debe probar lo contrario, lo anormal. En materia de responsabilidad médica puede afirmare que, según este criterio, a una cura correcta de un padecimiento sencillo y sin complicaciones, debe seguir el restablecimiento del paciente, ello sería lo normal. De no lograrse la curación, se desprende que, como principio, el médico ha obrado en forma incorrecta82.
Si bien, en su esencia, nos parece acertada la tesis que lo anormal debe ser probado por quien lo alega, resulta insuficiente en casos de mayor complejidad. Por otro lado, se puede observar que esta postura, de cierta forma, condena al médico por el resultado de la intervención; si el paciente, en una intervención sencilla, no obtiene el resultado deseado o esperado, se presume la culpa del médico, por ser lo normal que se obtenga dicho resultado. Pero ya hemos señalado que la obligación del médico es de medios y que la diferencia principal con la de resultados es justamente en cuanto a su cumplimiento, es decir, cuando estimamos que ella se ha cumplido o no.
b) La teoría de la falta virtual: Según esta teoría, desarrollada en Francia, el juez estima (presume) la existencia de la culpa-negligencia, cuando por las circunstancias en que el daño se ha producido, este no se puede explicar según la común experiencia, sino por la existencia de una falta médica. Y ello, sin analizar la conducta del facultativo, sin que la culpa resulte directa de las pruebas aportadas83. Se cita como primera sentencia en este sentido, la dictada por la Corte de Casación Francesa, en la que, habiéndose establecido que los daños producidos por un tratamiento de rayos X derivaban del aflojamiento del cierre de las
82
VAZQUEZ FERREYRA, p. 110.- 83
JORDANO FRAGA, Francisco, “Aspectos problemáticos de la responsabilidad contractual del médico”, en RGDJ, enero 1985, Madrid, p. 79.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
55
puertas protectoras del aparato, se deduce de ello que el daño no pudo producirse sino por la culpa del médico84.
Emparentada con la teoría de la pérdida de una chance, y con la llamada obligación de seguridad, se trata de una doctrina interesante, ya que en el fondo no se produce, propiamente tal, una inversión de la carga probatoria hacia el médico, sino que los supuestos (indicios de culpa) que el paciente debe probar son ajenos al arte de la medicina, y por lo mismo más asequibles al entendimiento común, lo que ciertamente lo hace ser más justo. En el ejemplo, el paciente debe probar sólo que las puertas de la máquina de rayos X estaban en mal estado, lo que de inmediato hace presumir la culpa del médico, presunción legal que, en la práctica, lo obliga a demostrar que o el daño no se produjo por dicha causa (aunque la culpa sea suya, caso en el cual se ha prácticamente liberado al paciente de la prueba de ella) o que el estado de la máquina no entra en la esfera de su responsabilidad (ausencia de culpa). De esta forma, no se obliga al paciente, profano en las artes de la medicina, a entrar a valorar y probar si el médico se adecuó en su actuar a las normas de su lex artis, las que, por cierto, le son desconocidas.
c) La regla del agotamiento de la diligencia: Según ella, cuando la realidad se impone, demostrando que las medidas tomadas para precaver y evitar los daños previsibles y evitables, no han ofrecido positivo resultado, claramente acredita la imperfección y negligencia que presidieron a su adopción, dando lugar a los daños cuya reparación es de absoluta necesidad. Así, se ha dicho, en España, que, si las garantías adoptadas para prever y evitar los daños previsibles y evitables no han
84
VAZQUEZ FERREYRA, Ob. Cit p. 111.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
56
ofrecido resultado positivo, revela que algo falta en ellos para prevenir y que no se hallaba completa la diligencia85.
Una jurisprudencia rica y madura, con sentido de justicia y equidad, debería ser capaz de conjugar las reglas y principios aquí expuestos, como lo han hecho en otras latitudes, dejando de lado la extrema rigurosidad en la aplicación de la ley escrita y dando paso a la aplicación de modernas tendencias en materias de responsabilidad.
8.- Las pruebas dinámicas.
Para la doctrina tradicional, la carga de la prueba de la culpa del médico recae sobre el paciente o sus herederos y todas las reglas de la carga de la prueba tradicionales conducen a este resultado, que además es acorde con la tesis clásica de Demogue respecto a las obligaciones de medios86.
Sin embargo, nosotros adherimos a la tesis que estima como único y verdadero elemento diferenciador entre obligaciones de medios y de resultados, no al peso de la prueba de la culpa o a las eximentes de responsabilidad, sino solamente al cumplimiento o incumplimiento de la obligación, por lo que desde ya, descartamos que, por el hecho de ser la obligación del médico de medios y contractual, automáticamente sea el demandante-paciente quien debe probar la culpa.
Las pruebas dinámicas son reglas tendientes a aquilatar adecuadamente situaciones y circunstancias singulares que no se avienen a ser enmarcadas en los moldes clásicos conocidos87. Según esta doctrina se considera regla de distribución de la carga de la prueba, el colocarla en cabeza de la parte que se
85
VAZQUEZ FERREYRA, Ob. Cit. p. 115.- 86
VAZQUEZ FERREYRA, Ob. Cit. p. 146.- 87
Peyrano, Jorge – Chiappini, Julio, El derecho probatorio posible y su realización judicial, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1990, t. III, p.39.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
57
encuentre en mejores condiciones para producirla y siempre que a la contraria le sea imposible o extremadamente difícil dicha producción; es decir que estas reglas asumen un carácter dinámico en cuanto no se atan a preceptos rígidos, sino que, más bien, dependen de las circunstancias del caso concreto.
Su origen se encuentra en el derecho anglosajón y se tiene como a su primer exponente al abogado Jeremías Bentham88. Sin embargo, ha tenido gran aceptación entre los autores argentinos al punto que hay quienes piensan que ella es producto de la doctrina de ese país.
Llevado al ámbito de la responsabilidad médica, se constata que, siendo la obligación del médico de medios, a él le basta con probar la ausencia de culpa para liberarse de esta responsabilidad y ello no es la demostración de un hecho negativo desde que se satisface probando que se ha obrado correctamente, que se ha cumplido con el medio al que se estaba obligado. El médico demuestra su no culpa probando cómo hizo el diagnóstico, el haber empleado conocimientos y técnicas aceptables, haber suministrado o recetado la medicación correcta, haber hecho la operación que correspondía y como correspondía, haber controlado debidamente al paciente, etcétera.
Como puede verse son todos hechos positivos de fácil prueba para el médico. Lo difícil es que el paciente pruebe la ausencia de estos hechos, porque ellos sí son negativos.
Frente a esta realidad cobra relevancia el concepto de las cargas probatorias dinámicas ya que siempre habrán, en la relación médico paciente, determinados hechos que le son más fáciles de probar al paciente; por ejemplo que cumplió con las instrucciones del médico, que lo visitó regularmente, que tomó la medicación; y otros serán más fáciles de probar por el médico.
88
BENTHAM, Jeremías, Tratado de las pruebas judiciales.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
58
En cierta forma, y recordando los derechos y obligaciones que, en su momento dijimos, impone el contrato de asistencia médica, podría decirse que las cargas probatorias dinámicas obligan a cada parte a probar el cumplimiento de sus propias obligaciones, lo que nos parece de toda justicia ya que frente a un conflicto cada parte está en mejor posición de probar lo que ella ejecutó realmente.
Su introducción en Chile, sin duda, sería más fácil a instancias de una reforma al sistema probatorio en el procedimiento civil. Dicha reforma bien podría introducir un incidente previo al auto de prueba en el que, a petición de parte, el juez se pronuncie sobre aquellas cosas que, según los datos que previamente hayan aportado las partes y la apreciación en conciencia que él mismo haga de las alegaciones planteadas, aparezcan como difíciles de probar para una y sencillas de probar para la otra, colocando, de esta manera, el peso de la prueba de ciertos hechos sobre el litigante que en mejores condiciones se encuentre de aportar la misma. Sin embargo, y a falta de dicha reforma, creemos que mediante la implementación de principios de equidad por parte de los jueces podría, hasta cierto punto, combatirse la injusticia de la prueba diabólica mediante las denominadas cargas probatorias dinámicas89.
89
El tema de las cargas probatorias dinámicas viene incorporado en el proyecto de reforma a la Justicia Civil, por lo que su introducción, aplicada con criterio por los magistrados, supondrá, en nuestra opinión, una verdadera revolución en el ámbito de la prueba.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
59
BIBLIOGRAFÍA
ALBERTO BUERES.- “Responsabilidad Civil de los médicos” Ed. Hammurabi, Buenos Aires,
1992.-
ALEJANDRO GARCÍA GONZÁLEZ.- “Responsabilidad Civil Contractual, obligaciones de medios
y de resultados”, Santiago, Editorial Lexis Nexis, 2002.-
ALEJANDRO GUZMÁN BRITO.- “La buena fe en el Código Civil de Chile”, en “Revista Chilena
de Derecho”, Vol. 29 N° 1.-
BÁRBARA QUINTANA LETELIER Y CARLOS MUÑÓZ SEPÚLVEDA.- “Responsabilidad Médica”,
La Ley, Santiago, 2004.-
DANIEL PEÑAILILLO.- “La prueba sustantiva en material civil”, Editorial Jurídica de Chile,
Santiago, 1993.-
DOMINGO BELLO JANEIRO.- “La responsabilidad patrimonial de la administración”, Estudos
de dereito do consumidor, Centro de direito do consumo, Faculdade de Direito, Universidade
da Coimbra, Coimbra, 2004.-
EUGENIO LLAMAS POMBO.- “Doctrina general de la llamada culpa médica”, en "Estudios
acerca de la responsabilidad civil y su seguro", Edición de la Xunta de Galicia y de la Escola
Galega de Administración Pública (Domingo Bello Janeiro y Carlos Maluquer de Motes y
Bernet, directores), Santiago de Compostela, 2005.-
FRANCISCO JORDANO FRAGA.- “Aspectos problemáticos de la responsabilidad contractual del
médico”, en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Enero de 1985, Madrid.-
GUILLERMO BORDA.- “Tratado de derecho civil argentino. Contratos”.-
HERNÁN TRONCOSO.- “Contratos”, Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Departamento de Derecho Privado, 2001.-
El contrato de asistencia médica y la prueba de la culpa
médica.
Jorge Enríquez Typaldos.
60
JAVIER FERNÁNDEZ COSTALES.- “El contrato de servicios médicos”, Ed. Civitas, Madrid, 1988.-
JAVIER PLAZA PENADÉS.- “El nuevo marco de la responsabilidad médica y hospitalaria”,
Aranzadi, Navarra, 2001
JORGE LÓPEZ SANTA MARÍA.- “Los contratos, parte general” T. I y II,
JORGE MOSSET ITURRASPE.- “Contratos médicos” Ed. La Rocca, Buenos Aires, 1991.-
LESLIE TOMASELLO HART.- “La responsabilidad Civil Médica”, en “Estudios de Derecho
Privado”. Edeval, Valparaíso, 1994.-
LORENZO DE LA MAZA RIVADENEIRA.- “El contrato de atención médica” en Revista de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, vol. 16, N° 1, enero a mayo de 1989.-
MARCELO J. LÓPEZ MESA.-“TRATADO DE RESPONSABILIDAD MÉDICA, responsabilidad civil,
penal y hospitalaria”.- Primera edición, Buenos Aires: Legis Argentina, 2007.-
MARIANO YZQUIERDO TOLSADA.- “La responsabilidad civil del profesional liberal” PABLO RODRÍGUEZ GREZ.- “Responsabilidad Profesional” en Rev. Actualidad Jurídica, Año XI,
N°22, julio de 2010.-
PILAR RODRÍGUEZ PEÑA, “El consentimiento al acto médico, una mirada comparada entre el
derecho francés y chileno”, Revista de Derecho y Ciencias Penales N° 14, Facultad de
Derecho, USS.-
RAMÓN DOMINGUEZ AGUILA.- “La culpa en el derecho civil chileno, aspectos generales”, Anales Universidad Católica.- RENÉ RAMOS PAZOS.- “Responsabilidad Extracontractual”. Editorial Jurídica, 1997.-
RENÉ ABELIUK MANASEVICH.- “LAS OBLIGACIONES”, tomos I y II. Editorial Jurídica de Chile,
tercera edición, 1993.-
ROSANA PÉREZ DEL LEAL.- “Responsabilidad Civil del Médico: Tendencias Clásica y
Modernas”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1995.-