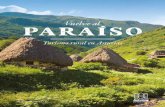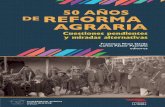Arqueología agraria del Norte Peninsular: Líneas de investigación sobre un paisaje...
Transcript of Arqueología agraria del Norte Peninsular: Líneas de investigación sobre un paisaje...
Dirección
Antonio MAlpicA cuello
Profesor de Arqueología Medieval de la Universidad de Granada
15
© Del texto: los autores
© De la presente edición: Alhulia, S.L.Plaza de Rafael Alberti, 1Tel./fax: 958 82 83 01
www.alhulia.com • eMail: [email protected] Salobreña - Granada
ISBN: 978-84-15897-14-9Depósito Legal: Gr. 1.963-2013
Imprime: Kadmos
Grupo de Investigación «Toponimia, Historia y Arqueologíadel Reino de Granada»
NaklaColección de Arqueología y Patrimonio
Esta publicación ha sido subvencionada
por el Ministerio de Educación y Ciencia
del Gobierno de España.
Proyecto de Investigación I+D+I
Ref. HUM2006-06210
ARQUEOLOGÍA AGRARIA DEL NORTE PENINSULAR:
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE UN PAISAJE MULTIFUNCIONAL 1.
EL EJEMPLO DE ASTURIAS
Margarita Fernández Mier
Universidad de León
1 este trabajo ha sido elaborado dentro del marco del proyecto de investigación La formación de los paisajes del Noroeste Peninsular durante la Edad Media (siglos V-XII), financiado por el Ministerio de Ciencia e innovación en el ámbito del Plan nacional de i+d+i, referencia Har2010-21950-C03-03.
419
1. Introducción
Los cambios conceptuales que se han producido en la investigación de la historia medieval en toda europa, y en nuestro país en particular, han estado en buena medida relacionados con el desarrollo de la arqueología medieval y con el cambio de perspectiva que se ha operado tanto desde el punto de vista metodológico como en relación con la concepción que tenemos de un yacimiento rural, ya que se ha superado la separación conceptual entre zonas de residencia y zonas de producción, que resultaba totalmente restrictiva a la hora de comprender las prácticas económicas agrícolas y ganaderas 2.
esta línea de trabajo que se ha ocupado del estudio de los espacios productivos desde la perspectiva de la arqueología del Paisaje ha estado en gran medida relacionada con las nuevas perspectivas sociales y económicas que se tienen de los paisajes, que se ha visto especialmente reflejada en obras que desde distintas disciplinas han reflexionado sobre la gestión de los paisajes, dando gran importancia a los espacios rurales y al modo en que se debe intervenir sobre ellos desde el punto de vista de su ordenación y gestión.
si bien estas líneas de trabajo se han convertido en un revulsivo para revitalizar el estudio de los paisajes, no menos importante para este desarrollo ha sido la evo-lución que tuvieron las investigaciones sobre la organización tradicional del espacio realizadas desde la geografía y desde el medievalismo a partir de mediados del siglo XX, como ya hemos analizado en otros trabajos 3. Los estudios de geografía rural o geografía histórica y la historia rural tanto del antiguo régimen como del Feudalismo permitieron un acercamiento a la complejidad que supone la organización del espacio agrario, la variabilidad que presenta dependiendo de las condiciones geográficas, y especialmente pusieron hincapié en desentrañar la complejidad de la propiedad y explotación del mismo.
Por tanto, esta nueva metodología de trabajo que ha puesto en el centro de atención el estudio de los espacios productivos a través de la metodología arqueológica
2 Juan antonio Quirós Castillo: «de la arqueología agraria a la arqueología de las aldeas me-dievales», en Kirchner, Helena: Por una arqueología agraria. Perspectivas de investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades medievales hispánicas. Oxford, 2010, pp. 11-23.
3 Margarita Fernández Mier: «Campos de cultivo en la Cordillera Cantábrica. La agricultura en zonas de montaña», en Kirchner, Helena: Por una arqueología agraria…, pp. 41-59.
420
es deudora de una amplia labor de investigación realizada desde las fuentes escritas que ha permitido un ulterior desarrollo de estos trabajos, tal y como se recoge en una reciente síntesis en la que se analizan distintas tradiciones de estudio europeas 4. en esta trayectoria historiográfica queremos resaltar tres obras de especial relevancia; desde el punto de vista europeo la publicación de M. Bloch, Los caracteres originales de la historia rural francesa 5, referente ineludible a la hora de acercarse al estudio del mundo rural, así como el libro de J. guilaine, Pour une archéologie agraire. À la croissée des sciences de l´homme et de la nature 6 que ponía en evidencia la necesidad de dar un peso relevante al estudio de los paisajes agrarios, a los cultivos y a los procedimientos de cultivo en los análisis del poblamiento rural. en el caso de españa resaltar, una vez más, la importancia que tiene la obra de M. Barceló, Arqueología Medieval. En las afueras del medievalismo 7, que planteó la necesidad de un profundo cambio conceptual en la arqueología, poniendo en el centro del análisis el estudio de las sociedades campesinas, obra que a pesar de su precocidad en el contexto español tuvo una repercusión desigual.
Por su parte el punto de llegada se ha plasmado en una obra de reciente publica-ción editada por H. Kirchner: Por una arqueología agraria. Perspectivas de investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades medievales hispánicas 8, que recoge trabajos de los distintos grupos de investigación que se han ocupado de esta temática en la Pe-nínsula en los últimos años, así como las vías de investigación en marcha y los nuevos marcos conceptuales y metodológicos que intentan una aproximación a los espacios productivos: desde los clásicos análisis realizados a partir de las fuentes escritas y la toponimia, hasta la intervención arqueológica intensiva en elementos puntuales del paisaje y todo tipo de estudios bioarqueólogicos y sedimentológicos, pasando por los estudios morfológicos de los paisajes, evidenciando todo ello la necesidad de delinear pautas de investigación que orienten las líneas de trabajo en el futuro. Un hecho sig-nificativo es la desigualdad de investigaciones, y por tanto de información, que existe entre los espacios feudales y los ocupados por el mundo andalusí, ya que estos últimos fueron objeto de atención más tempranamente de la mano del grupo de trabajo del ya citado M. Barceló, mientras que los espacios ocupados por la sociedad feudal, debido al tardío desarrollo de una arqueología medieval enfocada a su estudio, han ralentizado su aportaciones, dinámica que se ha visto superada en la última década por la gran relevancia que ha adquirido la arqueología ligada al estudio de la génesis de las aldeas 9,
4 isabel alfonso: La historia rural de las sociedades medievales europeas. valencia, 2008.5 Marc Bloch: Les caracteres originaux de l’histoire rurale francaise. París, 1931.6 Jean guilaine: Pour une archeologie agraire. París, 1991.7 Miquel Barceló: Arqueología medieval. En las afueras del medievalismo. Barcelona, 1988.8 Helena Kirchner: Por una arqueología agraria…9 Juan antonio Quirós Castillo: The Archeology of Early Medieval villages in Europe. Bilbao, 2009.
ArqueologíA AgrAriA del norte peninsulAr…
421
siendo probablemente los grupos de trabajo que se ocupan del norte peninsular los que actualmente están aportando una mayor renovación metodológica en lo relativo al estudio de la génesis del paisaje.
esta renovación metodológica y este nuevo impulso de la arqueología altome-dieval del nO peninsular está poniendo de manifiesto la diversidad que presenta el territorio y la necesidad de delinear las herramientas metodológicas adecuadas para intervenir sobre los diversos paisajes. en una obra de a. verhulst 10 ineludible para comprender lo que ha sido la historia del estudio de la ocupación del suelo en alema-nia, establecía distintas categorías de paisajes: los paisajes fósiles, los paisajes reliquia y el paisaje actual, de acuerdo con el grado de conservación y los elementos que los constituían, su origen y el papel que desempeñaban en el paisaje. de esta clasificación
Fig. 1. rabanal (villablino, León).ejemplo de paisaje con continuidad de uso desde la edad Media
10 adrienne verhulst: Le paysage rural: les structures parcellaires de l’Europe du Nord-Ouest. Brepols, 1995.
MArgAritA Fernández Mier
422
resulta muy interesante la distinción entre un paisaje fósil y un paisaje reliquia; la pri-mera tipología sería la de un paisaje abandonado como el relacionado con un hábitat despoblado y que podemos analizar con una metodología arqueológica de excavación en área en la que se tomen en consideración los espacios productivos, tal y como se ha hecho en el estudio de algunos yacimientos arqueológicos en el País vasco 11 y la Meseta 12. Problemática distinta presentan los denominados paisajes reliquia, término con el que se podría identificar la mayor parte del paisaje del norte peninsular: una organización agraria en la que caminos, unidades agrarias, terrazas de cultivo, sistemas de riego y drenaje, cierres de parcelas, construcciones ganaderas, etc., han sido reuti-lizadas a lo largo de los siglos, en ocasiones manteniendo su localización geográfica e incluso su morfología, pero cambiando la función que desempeñaban dentro del pai-saje; unas formas del paisaje ligadas a un sistema de aldeas que han ocupado el mismo emplazamiento geográfico desde época altomedieval, lo que supone una continuidad de explotación del espacio (fig. 1). esto exige adaptar las técnicas de análisis a la comprensión de esa complejidad que, si bien desde el punto de vista de la morfología global de la organización agraria puede trasmitir una imagen de inmutabilidad, a partir del estudio de la micromorfología se pueden detectar continuas transformaciones que nos dan información sobre los cambios en las técnicas agrarias, los cultivos, prácticas de abonado y cultígenos antiguos. es precisamente sobre este tipo de paisajes sobre el que en los últimos años se ha venido trabajando en asturias 13 y galicia 14 y en el que queremos centrar nuestra atención.
Como punto de partida se han de tener presente una serie de premisas que no analizaremos en profundidad, sino sólo enunciaremos ya que han sido tratadas en otras publicaciones.
en primer lugar consideramos que los elementos que pueden ser estudiados son todos aquellos que suponen una intervención sobre el medio natural de cara a su explotación y, por lo tanto, alteran el paisaje, estén dotados o no de monumentali-
11 Juan antonio Quirós Castillo: De la Arqueología agraria a la arqueología….12 alfonso vigil-escalera guirado: «Formas de parcelario en las aldeas altomedievales del
sur de Madrid. Una aproximación arqueológica preliminar», en Kirchner, Helena: Por una arqueología agraria…, pp. 1-9.
13 Margarita Fernández Mier: Génesis del territorio en la Edad Media. Arqueología del Paisaje y evolución histórica en la montaña asturiana. Oviedo, 1999; Margarita Fernández Mier: Campos de cultivo en la Cordillera Cantábrica…
14 Paula Ballesteros arias, Felipe Criado Boado, José Manuel andrade Cernados: «For-mas y fechas de un paisaje agrario de época medieval: a Cidade da Cultura e santiago de Compostela», Arqueología Espacial: Espacios agrarios, 26 (2006), pp. 193-225. Paula Ballesteros arias: «arqueología rural y la construcción de un paisaje agrario medieval: el caso de galicia», en Kirchner, Helena: Por una arqueología agraria…, pp. 25-40.
ArqueologíA AgrAriA del norte peninsulAr…
423
dad. así los aterrazamientos, los distintos tipos de cierres de parcelas, los caminos, los sistemas de riego pero también todos los elementos micromorfológicos como huellas de arado o las acumulaciones que el uso del mismo crea, son susceptibles de análisis arqueológico, tanto desde el punto de vista de su estudio en superficie, analizando las relaciones estratigráficas que pueden existir entre los mismos, como desde el punto de vista de la arqueología intensiva, excavando campos de cultivo, sistemas de ate-rrazamiento o construcciones de uso ganadero, lo que abre nuevas posibilidades de estudio que van más allá de lo puramente morfológico para adentrarse en el campo de las diversas analíticas que permiten la reconstrucción del paisaje: estudios polínicos y análisis químicos y sedimentológicos.
en relación con estas actuaciones arqueológicas las experiencias aún han sido escasas, destacando las intervenciones en sistemas de aterrazamiento en el nO en las que se han utilizado distintas metodologías: los estudios desarrollados en galicia y País vasco, han optado por llevar a cabo intervenciones por medios mecánicos para proceder posteriormente al estudio de la morfología de las parcelas debido a la alta inversión de trabajo que supone la realización de las zanjas de estudio por medios estratigráficos. en las recientes intervenciones realizadas en distintos puntos de asturias, se ha optado por intervenir de forma manual constatándose que puede resultar de gran ayuda, ya que la presencia de materiales cerámicos relacionados con las prácticas de abonado pueden aportar una importante información de carácter cronológico, aunque también es cierto que en otros casos la práctica ausencia de este tipo de indicadores aconseja la intervención por medios mecánicos, pero una vez constatado que la información que podemos obtener no será de relevancia. así lo hemos podido documentar a partir de la intervención en dos aldeas de asturias, cuyas situación geográfica en relación con los centros de poder y distribución en época medieval es bien distinta de ahí que también lo sea la presencia de cerámicas en dichos contextos: en el caso de san romano, una aldea cercana a una importante vía de comunicación del centro de asturias, así como a un importante centro de poder en época altomedieval —la iglesia prerrománica de santo adriano de tuñón—, el estudio de las terrazas de cultivo y las intervenciones en algunos puntos de la aldea 15 han permitido constatar una ocupación continuada, al menos, desde la alta edad Media, no sólo en el núcleo de hábitat, sino también de algunas zonas de cultivo, arrojando la excavación de las terrazas la misma secuencia estratigráfica que la zona de hábitat e informando sobre continuas transformaciones y acondicionamientos de los espacios de cultivo para su uso.
15 Jesús Fernández Fernández: Estudios multiescalares sobre el valle del Trubia (Asturias, Espa-ña). Oviedo, 2011, http://recopila.uniovi.es/dspace/handle/123456789/12281.
MArgAritA Fernández Mier
424
Contrastando con esta abundante información obtenida a partir del estudio de los restos cerámicos, en las diferentes intervenciones realizadas en la aldea de vigaña, una zona de media montaña en el valle del río Pigüeña, ni las intervenciones en puntos cercanos a la aldea ni las realizadas en espacios de cultivo han aportado significativo material cerámico ni de época medieval ni de periodos anteriores, lo que nos ha hecho reflexionar, en este caso concreto, sobre la pertinencia o no de intervenir con medios mecánicos que agilicen las intervención y abaraten costes, centrando todo el interés en las distintas analíticas y menos en la información que nos pueden ofrecer los restos cerámicos, cuya ausencia en este caso deberá relacionarse con la ausencia de circulación de la misma y la preponderancia de estructuras de madera con cubierta vegetal e incluso de utensilios realizados en madera.
Una segunda cuestión en la que queremos hacer hincapié es la necesidad de estudiar los territorios en su totalidad, cuidando de no dar excesivo protagonismo a elementos del espacio agrario que pueden tener mayor monumentalidad —caso de los espacios aterrazados—, sobre otras áreas, como las zonas de pasto, más difíciles de aprehender y de objetivar de cara a su estudio, pero que pudieron desempeñar una importante función económica. si perdemos de vista la complementariedad de las actividades económicas y focalizamos el estudio en determinadas prácticas, corremos el riesgo de parcializar tanto la investigación como la interpretación de las prácticas económicas relacionadas con las aldeas.
Por supuesto, una premisa imprescindible para abordar el estudio de estos paisajes rurales es la necesidad de abordarlos desde un punto de vista diacrónico partiendo de un exhaustivo conocimiento del denominado «paisaje tradicional» e intentando darle profundidad histórica documentando los momentos en los que se producen transfor-maciones en los sistemas de propiedad y explotación, que implican cambios morfoló-gicos, tecnológicos, de cultígenos y dando tanta importancia a la interpretación de las modificaciones que se detectan como a las permanencias de formas del paisaje. en este sentido, a pesar de ser reiterativos, es necesario incidir en la alta complejidad inherente a este tipo de estudios que precisan de la delineación de una detallada estrategia de análisis en la larga duración que implica la utilización de un variado número de fuentes que exigen distintas metodologías de trabajo a la hora de elaborar el dato histórico. a pesar de nuestra tendencia a la especialización en distintas épocas, la investigación sobre los paisajes rurales ha de ser necesariamente diacrónica y, por supuesto, ha de trascender la mera aproximación morfológica a los mismos para adentrarse en una historia de la ocupación del suelo, que más allá de iluminarnos sobre la permanencia o transformación de las formas de los parcelarios nos permita adentrarnos en las formas de propiedad, en la estrategias de explotación y producción y en los grupos sociales protagonistas de dichas transformaciones, es decir desarrollar una verdadera historia de la ocupación y explotación del territorio similar a la Siedlungsforchung de la histo-
ArqueologíA AgrAriA del norte peninsulAr…
425
riografía alemana 16 que tras casi un siglo de investigación ha conseguido definir los objetivos y los métodos de su investigación en los cuales una de las claves principales es la ausencia de cesuras cronológicas.
Una premisa básica relacionada con la complejidad que implica el estudio de los espacios agro-ganaderos es su multifuncionalidad. si bien existe una tendencia a fijar las áreas de cultivo, las de explotación ganadera y los espacios de bosque en las zonas más aptas para dichos cultivos, las necesidades que se generan a lo largo de la historia implican un cambio de dedicación dependiendo de la demanda de la comunidad que las explota o de las imposiciones de los señores que controlan la producción. de esta forma la presencia de espacios aterrazados no indica necesariamente una continuada explotación como zonas de cultivo, ni las adecuadas características de las áreas de pasto y bosque suponen la ausencia de espacios cultivados dependiendo de las necesidades y de la adopción de nuevos cultivos que se adapten a tales espacios. incluso dentro del ciclo anual agrícola, las distintas unidades agrarias cumplen tanto funciones destinadas a acoger los cultivos como funciones destinadas a mantener la distinta cabaña ganadera; este tipo de prácticas es la que nos lleva a hablar de espacios multifuncionales ya que un mismo espacio sirve para desempeñar distintas funciones dentro de un sistema muy complejo de interacciones y complementariedad.
a modo de conclusión de esta introducción es preciso incidir en la necesidad de articular la investigación de la historia agraria del nO peninsular ya que, a pesar de que en los últimos años se han dado pasos cualitativos, las aportaciones aún son de carácter puntual y es preciso que estas nuevas líneas que se están planteando su-peren las posiciones morfológicas que han dominado los trabajos durante los años ochenta y noventa por influencia de la historiografía francesa y se produzca un ver-dadero acercamiento, tanto a las comunidades campesinas y a sus lógicas de trabajo como a las élites y al poder que ejercen sobre esas comunidades y que se plasma en las formas del paisaje.
2. La aldea y las unidades de explotación agraria
en el acercamiento que realizaremos en las páginas siguientes no pretendemos hacer hincapié en la génesis de la aldea y en la primigenia articulación de los espacios agrarios de época alto medieval, ya que para el espacio geográfico que aquí nos ocupa,
16 a este respecto consultar los trabajos de Pierre toubert: «Histoire de l’occupation du sol et archéologie des terroirs médiévaux: la référence allemande». Castrum, 5 (1999), pp. 23-37; y adriann verhulst: Le paysage rural…
MArgAritA Fernández Mier
426
asturias, tanto la información relacionada con las áreas de residencia como con los espacios de cultivo es muy limitada 17 y no permite, de acuerdo con los datos con los que contamos en la actualidad, trazar las líneas básicas de la morfología que presentan durante este periodo. Por el contrario, pretendemos delinear a partir de los datos apor-tados por las fuentes escritas, los estudios de morfología de los espacios agrarios y las intervenciones arqueológicas en elementos puntuales del paisaje, los principales hitos de conformación de los paisajes y la relación existentes con las lógicas productivas de los distintos grupos sociales.
Como ya hemos mencionado, nos resulta imposible acercarnos a la realidad que presenta el poblamiento para el periodo anterior al siglo iX, sin embargo, a partir de esta centuria y durante la centuria posterior, la documentación hace continuas referencias a la existencia de villas como la forma de poblamiento predominante, que a tenor de la información que nos aportan algunos documentos, como el referido a aspra, en las cercanías de Oviedo, hemos de identificar como aldeas 18, aldeas que para el siglo iX, aunque de forma muy lacónica parecen estar indicando, bien la existencia de un poblamiento disperso estructurado en distintos núcleos, los villares, que posteriormente darán lugar a una única villa, o bien una aldea ya conformada y estructurada en varios villares dotados de una cierta identidad.
el siglo X, más abundante en documentación ya nos indica, sin ninguna duda, la existencia de aldeas, incluso delimitadas con un cierre; pero será la documentación de los siglos Xi y Xii la que incida muy claramente en delimitar la territorialidad ligada a estas aldeas, en muchos casos marcada por elementos físicos expresamente construidos como mojones o bancales, o utilizando formas emblemáticas y fácilmente identificables en el paisaje. especialmente rica resulta la documentación de los siglos Xi y Xii que reiteradamente alude a precisas delimitaciones de las villas mostrando un mosaico sin espacios intermedios que nos habla de un territorio definido, delimitado y reconocido por parte de la comunidad que lo habita y explota y también por otras comunidades de su entorno y por los poderes que ejercen sobre el mismo cualquier tipo de prerroga-tiva, sea territorial o jurisdiccional. esta precisa delimitación implicaría un desarrollo del sentido de identidad y de pertenencia, así como la necesidad de desarrollar unas prácticas de colaboración de cara al mantenimiento de las áreas de uso comunitario.
definido el territorio de la aldea con la zona de hábitat ocupando su espacio central, las áreas de cultivo se localizan en las inmediaciones del mismo, en primera instancia
17 Margarita Fernández Mier: «La génesis de la aldea en las provincias de asturias y León», en Quirós Castillo, Juan antonio: The Archeology of Early …, pp. 149-165.
18 isabel torrente Fernández: «términos agrarios en el Medievo asturiano (siglos X-Xii)». Asturiensia Medievalia, 5 (1985), pp. 75-87, espec. p. 81.
ArqueologíA AgrAriA del norte peninsulAr…
427
pequeños huertos en las cercanías de las casas y tierras de labor de explotación particular fuera de las áreas de residencia. La existencia de estos huertos es algo bien documentado durante la edad Media a partir de las fuentes documentales escritas, aunque la fisonomía y dimensiones de los mismos es difícil de determinar, así como establecer su correspon-dencia con los que aún se conservan en la actualidad. el estudio detallado de la distri-bución de estos huertos, así como la intervención arqueológica en algunos de ellos en la aldea de vigaña nos ha permitido comprender la gran movilidad que presentan ya que la aparición de nuevas casas se realiza en detrimento de los mismos y en buena medida los que aún hoy salpican los rincones de la aldeas tienen un origen muy moderno, que no excede el siglo XiX a tenor de los restos arqueológicos documentados en algunos de ellos y que responden a la necesidad de crear espacios de cultivo cercanos a las casas; éstos se construyen a partir de la erección de una pared de piedra y el aporte de tierra procedente de otras áreas. así buena parte de los huertos que existen actualmente tienen un origen reciente, aunque también hay que tener presente que las intervenciones arqueológicas son puntuales y lejos de aportar información cronológica sobre todos los elementos que conforman el espacio agrario, lo hacen sobre aquel que es objeto de excavación.
si estos pequeños espacios acogen los cultivos de huerta, el cereal se localiza en grandes unidades agrarias, denominadas erías cuyo rasgo identificativo es su explotación de carácter semicolectivo: son términos amplios, cerrados sobre sí con muros de piedra o seto, en ocasiones delimitadas por los caminos que le dan acceso. su interior está dividido en pequeñas parcelas de forma alargada y estrecha que facilitaba las labores del arado. el acceso a estas pequeñas parcelas se realizaba a través de pequeños caminos de servidumbre en el interior de la ería para posteriormente acceder a las respectivas tierras a través de las colindantes, lo que implica la necesidad de la existencia de una normativa sobre los derechos de paso.
La evolución de las erías es bien conocida a partir del siglo Xvi, tanto en lo relativo a las prácticas agrícolas como a la estructura de la propiedad y aunque la existencia de erías está bien documentada a lo largo de los siglos medievales, las referencias son muy lacónicas y se limitan a la mención de tierras dentro de las erías pero sin referencias a su funcionamiento. antes de la introducción del maíz en las erías se cultivaba trigo, espelta, centeno, mijo y panizo, cereales que ocupaban las tierras desde el mes de noviembre hasta agosto, y generalmente existían dos erías en cada pueblo, de modo que cada año se pudiese obtener una cosecha de cereal. en el tiempo en que la ería permanecía sin cultivar en espera de una nueva cosecha, de agosto a noviembre del año siguiente, se permitía la entrada de ganado de modo que a la vez que se alimentaban, abonaban las tierras; era la práctica de la derrota.
La introducción del maíz a partir del siglo Xvi produjo importantes cambios en la organización de las erías, pues siendo un cereal de primavera, permitía la obtención
MArgAritA Fernández Mier
428
de dos cosechas en un mismo año: desde febrero a octubre la tierra era ocupada por el maíz y las alubias; a partir de octubre comenzaba a preparase la tierra para el cultivo del cereal de invierno: trigo o espelta. esto supuso reducir el período de la derrota que se limitó a unos quince días entre la recogida del maíz y la siembra del cereal de invierno y desde agosto a marzo desde que se recoge la espelta hasta que se inician los trabajos para el cultivo del maíz.
así se rentabilizaba al máximo el uso de los espacios cerealícolas ya que se acor-taban los periodos de derrota y eso implicaba desplazar el ganado hacia otras áreas. La generalización de la patata durante el siglo XiX completó la producción en las erías, desplazando en parte al maíz, ya que tienen el mismo ciclo agrícola 19.
desde el punto de vista de su explotación, la principal característica es su carác-ter semicolectivo: esta unidad agraria está dividida en pequeñas parcelas que trabajan diversos campesinos, sean o no propietarios. durante el tiempo que el cereal ocupa la tierra la explotación es de carácter individual, pero una vez levantada la cosecha, el espacio pasa a ser de uso colectivo y se da entrada al ganado que pertenece a los que utilizan las parcelas.
este tipo de explotación semicolectiva es fácilmente documentable a partir del siglo Xvi, sin embargo la realidad medieval es más difícilmente aprehendible. si bien morfológicamete parecen responder a esta misma estructura, la normativización en el uso de estos espacios no se documenta durante el período medieval.
La historiografía europea que se ha ocupado de estos campos de cultivo insiste en la atribución de una diferente cronología para los mismos: mientras la amplia tradición de investigación sobre la historia del suelo alemana la retrotrae al período altomedieval, entre los siglos vi-iX coincidiendo con el proceso de colonización de amplias zonas boscosas, los trabajos ingleses que se han ocupado del origen de los openfield inciden en una cronología más tardía, respondiendo a un sistema planificado de campos de cultivo que refleja la ordenación de una estructura previa que se debería fechar entre los siglos Xi al Xiii 20.
el principal elemento morfológico que identifica estos espacios son los aterraza-mientos, los bancales, construidos para lograr tierras más grandes y llanas que faciliten el cultivo. es este tipo de estructuras, relacionadas con el cultivo del cereal las que han sido objeto de mayor atención arqueológica dentro de los grupos de investigación que
19 Jesús garcía Fernández: Sociedad y organización tradicional del espacio agrario en Asturias. gijón, 1988.
20 elisabeth zadora-río: «Les terroirs médiévaux dans le nord et le nord-Ouest de l’europe», en guilaine, Jean: Pour une archéologie…, pp. 165-192.
ArqueologíA AgrAriA del norte peninsulAr…
429
en españa se han ocupado de los espacios agrarios. este sistema de aterrazamiento ha sido documentado para época romana en la sierra de Francia (salamanca), un sistema de terrazas asociadas a los asentamientos de Llano redondo y Fuente de la Mora que han sido estudiadas a partir de la excavación arqueológica, los estudios químicos, eda-fológicos y geoarqueológicos, lo que ha permitido delinear la tipología constructiva de las terrazas, así como los procesos de transformación y las técnicas de laboreo y explotación de las mismas 21.
en un espacio geográfico más cercano a nuestro territorio y con unas carac-terísticas de explotación similares como es galicia, se han llevado a cabo diversas intervenciones en espacios aterrazados (Monte gaias en santiago, Lume de Quintas, Puentecaldas, Pontevedra; Coto do Castrelo, Laín, Pontevedra; Castro de santa Lucía, santiago), que han permitido realizar una aproximación tipológica y proponer diversas cronologías para la formación de estas terrazas, pero constatando una gran antigüedad para buena parte de las mismas, algunas construidas en el siglo iv d.C, pero siendo en época altomedieval, entre los siglos v y vi cuando se documenta la transformación más intensa del paisaje 22.
en esta misma línea se ha intervenido sobre algunos espacios agrarios alaveses, concretamente en los yacimientos de aistra y zaballa, arrojando el primero de los yacimientos una cronología altomedieval en consonancia con el asentamiento exca-vado en sus inmediaciones, el siglo vi y documentándose en zaballa una profunda modificación de los espacios productivos del fondo de valle, amortizando estructuras de hábitat anteriores para crear una importante área de cultivo en el siglo Xiii 23.
Las intervenciones realizadas en asturias en las aldeas de san romano y vigaña, pendientes aún de los resultados analíticos, están permitiendo una aproximación tipo-lógica a la forma constructiva de estas terrazas. a la espera de los estudio de C14, una primera constatación cronológica que se ha podido detectar en vigaña es que a lo largo del siglo XiX se produce una importante transformación del paisaje con la aparición de numerosas pequeñas terrazas de cultivo construidas sobre muretes de piedra seca y la aportación de tierra procedente del entorno. esta reestructuración se produce sobre unos espacios aterrazados que se limitan a un simple desnivel creado artificialmente (sucu) que aterraza la ladera pero sin que se realice ningún tipo de construcción. en este estudio se ha intervenido en distintas áreas aterrazadas de las aldeas, aportando distintas tipologías dependiendo de la topografía, el tipo de suelos, la relación con la
21 María ruiz del árbol: La arqueología de los espacios cultivados. Terrazas y explotación agraria romana en un área de montaña: la Siera de Francia (Salamanca). Madrid, 2005.
22 Paula Ballesteros: Arqueología rural….23 Juan antonio Quirós Castillo: De la arqueología agraria…
MArgAritA Fernández Mier
430
aldea y los centros de poder, lo que esperemos nos aporte mayor concreción cronológica sobre los distintos espacios que conforman las unidades agrarias destinadas al cultivo del cereal (fig. 2).
Como vemos, las cronologías que han aportado las puntuales intervenciones arqueológicas en estos espacios son muy dispares y evidentemente ilustran la gran dia-cronía que presenta la configuración del denominado paisaje tradicional, así como la complejidad de la interpretación y la necesidad de que las herramientas metodológicas y conceptuales permitan, no sólo establecer tipologías constructivas y evaluar la inversión de tiempo y trabajo, sino poder esclarecer las formas de explotación de estos espacios, quién está detrás de su diseño, la relación que con los mismos tienen los titulares de
Fig. 2. diversas tipologías de terrazas excavadas en san romano y vigaña (asturias)
ArqueologíA AgrAriA del norte peninsulAr…
431
los señoríos o en qué medida responden a una lógica campesina, así como los lazos de sociabilidad que su uso genera. Hemos de tener muy presente la posible disincro-nía entre la construcción de unas terrazas de cultivo y la ordenación de la gestión de forma colectiva o semicolectiva de unos espacios de cultivo, barajando la posibilidad de una mayor antigüedad o modernidad de la transformación física del medio para crear terrazas de cultivo respecto a la imposición de un determinado régimen agrario. La posible cronología de un sistema de bancales únicamente fecha esa construcción, pero el régimen de explotación agrario que rige el funcionamiento de esos espacios de forma semicolectiva puede ser anterior o posterior en el tiempo, puede imponerse sobre unas estructuras físicas preexistentes y reordenarlas y reutilizarlas de cara a una mayor racionalidad de los recursos o pueden producirse modificaciones internas de los elementos que lo componen relacionadas con multitud de causas (división de parcelas por herencia, reconstrucciones de las terrazas por deterioro, etc.) que no modifiquen el sistema agrario.
a modo de conclusión sobre estas unidades agrarias, queremos destacar que la hipótesis sobre la que trabajamos —en la línea de las interpretaciones que se están haciendo en buena parte de europa— es que los trazos básicos del paisaje actual de aldeas concentradas con un territorio definido y campos de cultivo bien organizados, responde a un momento de reestructuración de pretéritas formas de poblamiento y ordenación agraria encaminada a obtener una mayor productividad y rentabilidad de la tierra, del territorio y del trabajo campesino. La planificación de espacios de culti-vo que dota al territorio de marcos duraderos está determinada por dos objetivos: el primero de carácter económico, la ampliación del espacio cultivado y la roturación de nuevas regiones y el segundo está relacionado con el pago de un impuesto por parte de esas tierras 24. La reordenación de los espacios de cultivo agrupándolos en unidades agrarias sometidas a unas normas de funcionamiento estaría relacionado pues, con el afianzamiento de los señoríos y su creciente capacidad de control sobre el campesino a través de la imposición de la renta feudal. desconocemos el tipo de asentamiento de época altomedieval y la evolución de la agricultura durante el periodo, pero el paisaje que se gesta ligado a los procesos de reestructuración de las áreas de residencia y de cultivo, responde a la reorientación de la producción según lógicas ligadas a los titulares de los señoríos y no a las comunidades rurales.
24 a. durand, P. Leveau: «Farming in Mediterranean France an rural settlement in the late roman and early Medieval periods: the contribution from archeology and environmental sciences in the last twenty years (1980-2000)», en Barceló, Miquel, sigaut, Françoise, The Making of Feudal Agricultures? Leiden-Boston, 2004, pp. 177-253.
MArgAritA Fernández Mier
432
3. La explotación de los espacios de uso ganaderos: sistemas de explotación a distinta escala
Como ya hemos reiterado, si bien los espacios aterrazados han centrado el interés de los especialistas dedicados al estudio de la arqueología agraria, otros elementos que conforman el espacio explotado han sido objeto de menor atención, principalmente por la dificultad que entraña su estudio. es el caso de las zonas de pasto que adquieren una gran relevancia en áreas de montaña, debido a la gestión de los pastos de verano, pastos que tienen mayor o menor peso en la economía campesina dependiendo de la altitud a la que se sitúe la aldea.
el estudio de la cultura asociada a estos espacios de pasto, denominados brañas y majadas, ha sido objeto de atención tanto de historiadores como de geógrafos, que han delineado los sistemas de explotación a partir de la documentación escrita, que una vez más permite un cualitativo acercamiento a los mismos a partir del siglo Xiv, pudiéndose estudiar la complejidad de sistemas de trashumancia que genera, así como la presión que se ejerce sobre ellos y la conflictividad asociada a su gestión y explotación 25.
a riesgo de ser simplistas, podemos hablar de tres tipos de zonas de pasto, que no sólo presentan a una distinta configuración morfológica, sino que están relacionados con distintos sistemas de explotación, distintos grupos sociales, que generan distintas formas de trashumancia en su gestión y cuya puesta en explotación responde a diferente cronología, a pesar de que los estudios en este sentido son muy deficitarios para un momento anterior al siglo Xiv.
en buena parte de las aldeas del norte peninsular, algo alejadas de la zona de explotación agrícola, se encuentra la primera de estas tipologías de explotación gana-dera. se trata de espacios de pasto que generalmente son usados durante la primavera y el otoño por la cabaña ganadera y que presenta una morfología de espacios amplios que han sido ganados al monte y que se dividen en prados que conjugaban un doble régimen de explotación: el individual en la explotación del heno y el colectivo referido al pasto una vez cortado el heno.
internamente esos espacios estaban divididos en parcelas separadas por mojones; cada campesino cultivaba el heno de forma individual y una vez cortado se convertía en espacio de pasto colectivo en el que podían pastar todos aquellos que tenían una
25 en este sentido para asturias consultar: adolfo garcía Martínez: Los Vaqueiros de Alzada de Asturias. Oviedo, 1988. Para Cantabria, Manuel Corbera: «el proceso de colonización y la cons-trucción de paisaje en los Montes del Pas», ERIA, 77 (2008), pp. 293-314. Y para León: Pablo garcía Cañón: Concejos y Señores. Historia de una lucha en la montaña occidental leonesa a fines de la Edad Media. León, 2006.
ArqueologíA AgrAriA del norte peninsulAr…
433
parcela en su interior. al ser espacios de aprovechamiento semicolectivo todos los que contaban con una parcela en su interior debían contribuir en las tareas necesarias para su mantenimiento; limpieza, abonado, riego, cierre, acceso. de igual manera era preciso establecer una normativa por la que se regía su uso. en la actualidad una de las principales característica que identifica estos espacios es la presencia de construcciones que presentan una importante complejidad constructiva ya que cuentan con una de-pendencia destinada al ganado, otra para el campesino que sube a atender el ganado durante el tiempo que permanece en esos espacios y un pajar para almacenar el heno que es recogido en los prados.
La evolución que han sufrido estos espacios a lo largo de los siglos de la edad Moderna es el de una progresiva privatización, ya que podemos documentar prácticas que van desde un reparto entre todos los vecinos del heno recogido de forma colectiva, hasta la privatización de las parcelas sacándolas de las prácticas comunitarias, pasando por el sorteo cada año de las parcelas para evitar su privatización 26. Más difícil de
Fig. 3. zonas de pasto de uso semicolectivo (mortera).nivel intermedio de explotación en una zona de media montaña. Carricéu, asturias
26 Benjamín álvarez, José María Hevia, Margarita Fernández, María José López: «espacio y propiedad en un territorio de montaña: la tierra del Privilexu (teberga)», BIDEA, 133 (1990), pp. 145-214.
MArgAritA Fernández Mier
434
Fig. 4. espacios de pasto de uso colectivo.nivel más alto de explotación en una zona de media montaña. el turón, vigaña, asturias
ArqueologíA AgrAriA del norte peninsulAr…
435
determinar es el sistema de explotación que los regía para los siglos medievales, aun-que son abundantes en los documentos posteriores al siglo Xii las referencias a estos espacios, bien con el nombre de morteras o brañas, que indican su explotación aunque no podamos determinar bajo qué sistema (fig. 3).
Un nivel por encima de estos pastos utilizados durante la primavera y el otoño se sitúan los pastos de verano, los puertos, amplias zonas de pasto y monte bajo de explotación colectiva localizadas en el nacimiento de las corrientes de agua de la alta montaña. generalmente no existen prados cercados y sus recursos son aprovechados por la cabaña ganadera en régimen abierto, lo que no exime de la existencia de una normativa que regule su uso, ya que se establecen las fechas entre las que pueden ser usados por el ganado, diferenciando entre el ganado vacuno y el caballar. el elemento que los identifica son las construcciones con ellos asociadas, las brañas, conjunto de pequeñas construcciones muchas de ellas de planta circular destinadas únicamente al refugio de las crías y del pastor en caso de necesidad (figs. 4 y 5).
La existencia de esta diversidad de áreas destinadas a la explotación ganadera genera distintas formas de trashumancia a varias escalas. La primera de ellas es la de-
Fig.5. espacios de pasto de uso colectivo en una zona de alta montaña (asturias).Braña de la Mesa (somiedu)
MArgAritA Fernández Mier
436
nominada transterminancia o trashumancia de valle, que son los desplazamientos que realizan los campesinos de una aldea tratando de racionalizar el uso de los distintos espacios de que dispone a lo largo del ciclo anual: durante el invierno los ganados permanecen estabulados y aprovechan los pastos más cercanos al hábitat y las erías durante el tiempo que no están sembradas de cereal —saliendo al pasto durante el día y pernoctando en el establo—. La llegada de la primavera permite el ascenso del ganado hacia los pastos del nivel medio, que son aprovechados hasta finales de la primavera, momento en el que se «cierran» para permitir el crecimiento de la hierba que será cortada por el verano para convertirse en heno que se almacena en las construcciones ligadas a estas pastos intermedios. el inicio del verano implica la posibilidad de explotación de los pastos más altos, hacia los cuales se desplaza la cabaña ganadera manteniéndose en ellos hasta que las inclemencias climáticas exigen que, de nuevo, se aprovechen los pastos intermedios, en los que ya ha crecido la hierba y donde se dispone de heno para alimentar al ganado en caso de necesidad. La llegada del invierno exige de nuevo su estabulación en la aldea.
Una vez más, este sistema de explotación puede documentarse bien a partir del siglo Xvi, aunque se intuye para todo el período medieval ya que son recurrentes las referencias a brañas en los documentos escritos, aunque no permiten precisar la cro-nología de la puesta en explotación de estos espacios ni la intensidad de los procesos, de ahí que una de las principales vías de aproximación a los mismos en un futuro sea una arqueología que se ocupe de la cronología de explotación de estos espacios desde distintas perspectivas: la arqueología intensiva sobre los elementos construidos en el paisaje, cabañas, chozas, cierres, etc.; análisis polínicos que nos ilustren sobre la evolución de la vegetación que pongan de manifiesto la presión que se ejerce sobre el bosque y las áreas de matorral para crear espacios de pasto; y estudios arqueofaunísticos que aporten información sobre la cabaña ganadera. en esta línea se han desarrollado los trabajos realizados en los Pirineos por galop 27 y rendu 28 que están permitiendo hacer la historia de la vegetación, así como aportar cronologías a diversas construccio-nes ganaderas dispersas por los espacios de pasto que indican los momentos históricos de mayor presión sobre los mismos. a partir del 800 se documenta un incremento
ArqueologíA AgrAriA del norte peninsulAr…
27 didier galop: La forêt, l’Homme et le troupeau dans les Pyrénées. 6000 ans d’histoire l’environnement entre Garonne et Méditerranée. toulouse, 1998. didier galop: «Les transformations de l’environnement pyrénéen durant l’antiquité : l’état de la question à la lumière des données pollini-ques». Aquitania Supplément, 13 (2005), pp. 317-327.
28 Cristhine rendu: La montagne d’Enveig. Une estive purénéenne dans la longue durée. Per-pignan, 2003. Christine rendu: «“transhumance”: prélude à l’histoire d’un mot voyageur», en P.-Y. Laffont (ed.): Transhumance et estivage en Occident des origines aux enjeux actuels, Actes des 26e journées international es d’Histoire de l´Abbaye de Flaran. toulouse, 2006, pp. 7-29.
437
de los cultivos, la introducción de la viña y una profunda destrucción de las zonas boscosas a través de incendios destinados a la creación de pasto para la ganadería; en la montaña de enveig en la alta Cerdaña, se han catalogado todas las construcciones relacionadas con el pastoreo y algunas han sido objeto de intervención arqueológica, arrojando algunas construcciones una cronología altomedieval (siglos vii-iX); se trata de pequeños chozos con cubierta vegetal, con alguna cabaña de época más antigua y con presencia de indicios de agricultura situada a 1.900 m relacionada con el uso de los espacios ganaderos.
en el norte peninsular las intervenciones arqueológicas en este tipo de estructuras han sido puntuales, podríamos casi decir que anecdóticas 29, pero sí que existen mayor número de estudios paleambientales que comienzan a arrojar luz sobre la historia de la vegetación, que aportan información sobre el periodo medieval, a pesar de no ser éste su principal objetivo investigador. así contamos con importantes trabajos en Cataluña que han puesto de manifiesto una fuerte presión para crear espacios de pasto a partir de época tardoantigua 30. también en la sierra salmantina los datos que permiten hablar de una importante deforestación unida a la presencia de cereales que se mantienen del periodo anterior y con un aumento de prados que indica la mayor presencia de espacios de pasto para el ganado, datándose el final de esta fase hacia los siglos viii-X lo que indicaría que este proceso de deforestación se inicia en la antigüedad tardía 31. Para el caso de asturias los recientes trabajos de López Merino 32 comienzan a aportar interesantes datos sobre los procesos de presión sobre la masa forestal, documentándose los momentos más importantes con el proceso de romanización y durante la edad Media, a partir de los siglos iX y X.
en esta línea de trabajo se desenvuelve el proyecto anteriormente mencionado sobre las aldeas asturianas, en el que aunque los trabajos han comenzado por estudiar las áreas de cultivo cercanas a la aldea, también se han realizado sondeos palinológicos en turberas y se contempla la intervención en zonas de pasto de cara a comprender los
29 Jorge agirre, alfredo Moraza, José antonio Mujika, enekoitz telleira: «Primeros vesti-gios de un modelo económico de ganadería estacional especializada. Los fondos de cabaña tumulares de arrubi y esnaurreta (aralar)», KOBIE, XXvii (2003), pp. 105-129 y «La transición entre dos modelos de ganadería etacional de montaña. el fondo de cabaña pastoril de Oidui (sierra de aralar)», KOBIE XXvii (2003), pp. 163-190.
30 enrique ariño, Josep María gurt, Josep María Palet: El pasado presente. Arqueología de los paisajes en la Hispania romana. Barcelona, 2004.
31 enrique ariño, santiago riera, José rodríguez: «de roma al Medievo. estructuras de hábitat y evolución del paisaje vegetal en el territorio de salamanca». Zephyrus, 55 (2002) pp. 283-309.
32 Lourdes López Merino: Paleoambiente y antropización en Asturias durante el holoceno. tesis doctoral inédita. Universidad autónoma de Madrid, 2009.
MArgAritA Fernández Mier
438
procesos de puesta en explotación que permitan establecer las interrelaciones entre las áreas de pasto y las de cultivo.
Junto con esta forma de trashumancia que hemos descrito que podemos iden-tificar como trashumancia de valle y que estaría en la base de las transformaciones que se producen en los espacios de pasto, se identifican otras formas de trashumancia relacionadas con otras modalidades de brañas, es el caso de las prácticas ligadas a los «vaqueiros de alzada», un grupo social cuya economía genera una doble vecindad, con brañas de invierno situadas en la costa o en la media montaña y brañas de verano localizadas en las zonas de alta montaña, generando su explotación una trashumancia de corto radio que los lleva desde las costas asturianas hasta las cotas más altas de la Cordillera Cantábrica. Los vaqueiros de alzada son un grupo social que se caracteriza por la posesión de dos lugares de residencia, una de verano y otra de invierno, y porque toda la familia se mueve con los animales y enseres de una a otra. durante el invierno permanecen en los pueblos situados en las zonas de costa o de media montaña, y por el verano se trasladan a los pueblos más altos, en los cuales el sistema de aprovechamiento del espacio económico es similar al de otros pueblos que se localizan en la misma zona pero que no son abandonados durante el invierno, es decir el sistema de brañeo ante-riormente descrito. el origen de esta trashumancia se remonta al siglo Xiv, ligado a la reorientación económica de las prácticas productivas por parte de los poderes señoriales, dando mayor primacía a la explotación ganadera 33. Características similares presenta el grupo de los pasiegos en Cantabria que ha sido objeto de interesantes trabajos desde el punto de vista de la geografía histórica por Corbera 34 y también se documentan tras-humancias de corto radio en el oriente de asturias, en los concejos de Ponga, amieva y Caso, aunque en este caso no llegaron a generar un grupo social diferenciado. desde el punto de vista del paisaje de las zonas de pastos la presencia de este grupo genera unas particularidades como son las construcciones, que son verdaderas casas y no simples cabañas ganaderas, así como la parcelación y privatización de espacios que previamente serían de explotación comunal (fig. 6).
La prospección arqueológica de los pastos de verano arroja una gran cantidad de restos, algunos de ellos de época neolítica, los túmulos megalíticos, pero sobre todo resulta llamativa la gran cantidad de construcciones ganaderas que podemos documentar en distintos grados de abandono y con diversas tipologías, que apenas han sido objeto de atención. tan sólo han sido abordadas desde un punto de vista etnográfico dando especial relevancia a aquellas que aún se mantienen en pie y presentan unos rasgos
ArqueologíA AgrAriA del norte peninsulAr…
33 adolfo garcía Martínez: Los vaqueiros de alzada…34 Manuel Corbera: El proceso de colonización …
439
específicos como son las construcciones de planta rectangular con cubierta vegetal (teitos) y las construcciones circulares con bóveda construida por aproximación de hiladas (corros) (figs. 7 y 8).
Junto a estas construcciones se documentan otros pequeños chozos que tienen relación con otra forma de explotación de los pastos de verano que genera una tras-humancia de largo recorrido, La Mesta. desde el s y a través de la cañada leonesa y la cañada oriental los rebaños mesteños llegaban hasta las estribaciones de la Cordillera Cantábrica y sus propietarios arrendaban estos pastos ya desde la Baja edad Media, práctica que se ha mantenido hasta nuestros días. arqueológicamente los pastores generan muy pocos restos, un pequeño chozo con un corral, generalmente construido en las cercanías de brañas o majadas y los restos de guano relacionado con las ovejas. a pesar de esta escasa representatividad arqueológica su presencia responde a la búsqueda de complementariedad de pastos, que genera una trashumancia de largo recorrido que supone una importante presión sobre los espacios de pasto de la Cordillera Cantábrica.
Fig. 6. Braña vaqueira de invierno.Moudreiros (asturias)
MArgAritA Fernández Mier
440
ArqueologíA AgrAriA del norte peninsulAr…
Fig. 7. restos de construcciones ganaderas en Cagual.les (L.laciana, León)
Fig. 8: Construcción circular de uso comunal construida con cúpula por aproximación de hiladas (Cuallagar, Yernes y tameza, asturias)
441
a fines de la edad Media, sobre los pastos de la Cordillera Cantábrica se produ-ce una importante presión generada por diversos grupos con intereses contrapuestos que dan lugar a diversas formas de trashumancia y de explotación de los pastos, cuyos centros de decisión se mueven en distintas escalas y que están relacionados con un cambio en las estrategias productivas encaminadas, desde este momento, a dar mayor importancia a la producción ganadera.
generalmente los espacios de pasto, a pesar de la importancia económica que tienen en época medieval en las áreas de montaña, aparecen de forma marginal en la documentación debido a la importancia que adquiere en ellos la explotación colectiva por parte de comunidades y concejos, a pesar de que su propiedad general-mente está en manos de los grandes señoríos, sean los eclesiásticos protagonistas de su explotación hasta el siglo Xiii o los laicos que adquieren mayor protagonismo y presionan sobre ellos, especialmente a partir del siglo Xiv. esta ausencia de mencio-nes en la documentación escrita no ha permitido valorar en su justa medida el peso económico que tienen en las economías de las aldeas medievales, que sólo se hace evidente en el momento en que se genera una importante conflictividad que se ve reflejada en las fuentes escritas, conflictividad en la que tienen un importante papel la alta aristocracia, los señoríos de carácter local, los concejos y también las entidades eclesiásticas, tanto los grandes monasterios como los arciprestazgos que a través de la red parroquial también presionaban sobre estos espacios 35. esta conflictividad social que se documenta en la Baja edad Media, fruto de la presión ejercida por los distintos grupos sociales sobre las zonas de pasto, ha dejado su huella en el paisaje, no sólo por la presencia de las distintas formas de construcciones relacionadas con la explotación ganadera y las formas de trashumancia, sino también por la presencia de ermitas, capillas, hospitales, alberguería, ventas, torres, todos ellos elementos que reflejan los distintos instrumentos utilizados por parte de los concejos y los señoríos para ejercer su control sobre los pastos.
La prospección arqueológica de estas áreas nos ofrece un amplio abanico de elementos constructivos que hasta el momento han sido obviados y no han sido ob-jeto de investigación arqueológica que, sin embargo, ponen de manifiesto las amplias posibilidades que ofrecen de cara a la aportación de datos que permitan delinear la metodología adecuada para generar una investigación sobre las prácticas ganaderas y el papel que dicha actividad económica ha tenido en la economía de las aldeas durante la edad Media.
35 Pablo garcía Cañón: Concejos y señores. Historia de una lucha en la montaña occidental leo-nesa a fines de la Edad Media. León, 2006.
MArgAritA Fernández Mier
442
similares apreciaciones podríamos hacer en relación con los espacios de bosque, ya que los trabajos relacionados con el mismo, o bien se han realizado desde las fuentes escritas o están relacionados con la historia de la vegetación y sería interesante trazar estrategias de investigación arqueológica que permitan comprender, en mayor medida, los procesos de integración de las prácticas agrícolas, las ganaderas y las relacionadas con la explotación del bosque.
a modo de conclusión queremos resaltar la importancia que dentro de la ar-queología de la producción ha de tener el acercamiento a la producción agropecuaria, al estudio de todos los procesos que han determinado la obtención de esos productos finales así como las formas de organización social de esa producción. es por ello preciso comenzar a establecer sólidas estrategias de investigación que la analicen en toda su complejidad a partir de las posibilidades que nos ofrece el estudio de los paisaje con una metodología arqueológica en la que se integren una gran variedad de registros. Los pasos previos que se han dado tanto desde la historia y la geografía rural como desde los estudios arqueomorfológicos suponen un sólido punto de partida para reformular la investigación de los paisajes desde un punto de vista social.
ArqueologíA AgrAriA del norte peninsulAr…