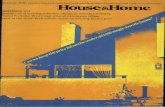A R C H I V O S BIBLIOTECAS Y M U S E O S
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of A R C H I V O S BIBLIOTECAS Y M U S E O S
R K V 1 S T A D K
A R C H I V O S
B I B L I O T E C A S
Y M U S E O S
LXXXI, n." •> MADRID abril-jutlio lí)7.s
¡í'-'-. An-h. mi.!, i ; ((,.•, ^!;iili¡.l, L W X I ( l í ) ;^ ) , II." 'J, ; i i ii-.-jiJii .
R E V I S T A D E A R C H I V O S
B I B L I O T E C A S Y M U S E O S
C O N S E J O D E R E D A C C I Ó N
Director:
H I P Ó L I T O E S C O L A R S O B R I N O HiRKCTon DE i.A BIIII.IOIFX:A NACIONAI.
Secretario:
M A N U E L C A R R I O N G U T I E Z SUBDlUECroil UE LA BIBI.IOTKCA NACIONAL
Vocalei de Archivos:
L U I S S Á N C H E Z B E L D A M A R Í A D E L C A R M E N P E S C A D O R niRECTOR DEL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL D E L H O Y O
DIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN
Vocales de Bibliotecas:
J U S T O G A R C Í A M O R A L E S L U I S V Á Z Q U E Z D E P A R C A DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL DEL TESORO JEl'E DE LA SECCIÓN DE MANUSCRITOS
BIBLIOGRÁFICO ¥ DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
V o c o l e » d e A Í « » e o » ;
M A R T I N A L M A G R O B A S C H L U I S C A B A L L E R O Z O R E D A DIRECTOR DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO SKCRETAHIO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO
NACIONAL NACIONAL
Jefe de Redacción:
C A R L O S R O D R Í G U E Z J O U L I A D E S A I N T - C Y R -BIBLIOTECA NACIONAL
Editor cientifico:
C U E R P O F A C U L T A T I V O D E A R C H I V E R O S , B I B L I O T E C A R I O S Y A R Q U E Ó L O G O S
Dirección y secretaria: Avenida Calvo Sotelo , 22. Madrid-1
Administración: Servicio de Publicaciones del Ministerio de Eduenc'ión y Ciencia. Ciudad Universitaria. Madrid-8
Periodicidad : trimestral
Precio de suscripción: 1.800 ptas. Número sue l to : 500 pías.
Canje: Dirigirse al Servicio d o Canje Internacional de Publicaciones. Avenida Calvo Sotelo, 20. Madrid-1
Editor comercial:
SERVICIO DE PUBLICACIONES OEl MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
R E V I S T A D E
A R C H I V O S
B I B L I O T E C A S
Y M U S E O S
LXXXI, n." 2 MADRID abril-junio 1978
I. S. B. N. 008*-T71 X
Dapóiito Lagal: M. 4 - 1958
Artes Gráficas Clavileño, S. A.-Pantoja, 20.-Tel. 415 25 46.-Madrld
EL ARCHIVO DE LA BANCA RODRIGUEZ-ACOSTA (1881-1946)
U N A NUEVA F U E N T E D E E S T U D I O PARA L O S H I S T O R U D O R E S
D E LA ECONOMÍA
POK MANUEL TITOS MARTÍNEZ
Afirma Pedro Tedde que, además de las sociedades de crédito y los bancos de emisión, contaba el cuadro institucional banca-rio español en el siglo xix con otras fuentes de crédito: los banqueros particulares ^ Esta afirmación, que se puede considerar válida para la segunda mitad del siglo, requiere ser matizada para la primera porque al no existir ni bancos ni sociedades de crédito, la actividad crediticia del país estuvo por entero encomendada a los banqueros privados, salvo en las rarísimas plazas donde se establecieron bancos o sucursales bancarias .
Pero esta actividad, con ser tan importante, permanece íntegramente sin estudiar, porque a la dificultad de encontrar los fondos documentales de estos banqueros, se une la de que, aun localizados, no siempre se logra tener acceso a los mismos y se da la circunstancia de que, mientras conocemos la actividad de los banqueros durante el siglo xvi, gracias a los trabajos de Garande, Ruiz Martín, Hamilton y Lapeyre, por ejemplo ^, es muy poco lo que sabemos de ellos durante los siglos xvii y xviii y
' Tedde de Lorca, Pedro: otLa banca privada española durante la Restaura* ción (1874-1914)», en La Banca Española en la Restauración, Madrid, Servicio de Estudios del Banco de España, 1974, I, pág. 253.
^ Madrid, Barcelona y Cádiz. ^ Garande, Ramón: Carlot V y auí banqueros: I, La vida económica en Cas
tilla (1516-1566), Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1955, 2.» ed.; II, Ida Hacienda Real de Castilla, Madrid, 1949; III, Los caminos del oro y de la plata (Deuda exterior y tesoros ultramarinos), Madrid, 1967.—Ruiz Martín, Felipe : «La Banca en España hasta 1782», en El Banco de España. Una historia económica, Madrid, Banco de España, 1970, págs. 1-196.—Hamilton, Earl J . : «Spa-nish Banking Shemes before 1700», en Journal o/ Political Eeonomy, LVII, 194S, núm. 2, págs. 184-156, y Lapeyre, H. : Une famüle de marchands: les Ruiz, París. 1955.
Rev. Arch. Bibl. Mus. Madrid, LXXXI (1978), n.» 2, abr. - jun.
280 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
prácticamente nada lo relativo al siglo xix. En efecto, mientras poseemos numerosas monografías y artículos destinados al estudio de las sociedades bancarias españolas con carácter general durante la pasada centuria'', otros dedicados a valorar determinadas situaciones regionales * y algunos, promovidos por instituciones bancarias que, según Artola *, no han pasado de ser simples «crónicas de acontecimientos» en las que resulta imposible poner de manifiesto la importancia de la empresa en el desarrollo económico % carecemos de trabajos que permitan enjuiciar de una manera cierta la actuación de los banqueros privados en el siglo xix español .
«A partir de este punto—ha dicho Nicolás Sánchez-Albornoz—, el terreno se torna menos despejado y nos adentramos en una zona de sombras y conjeturas. En el suelo escurridizo se desdibujan los cauces por donde circulaba el crédito, las categorías (...) carecen de una silueta clara (...). La escala de individuos que operaban principalmente con capitales o crédito propios se extiende desde el nivel del prestamista local hasta el gran banquero de la corte. En las letras del siglo xix no faltan testimonios sobre
* Recuérdense los trabajos de Nicolás Sánchez-Albomoz, Gabriel Tortella Casares, Leopoldo Zumalacárregui, Ramón Canosa, EUoy Martínez Pérez, Juan Antonio Galvarriato, el mismo Hamilton y tantos y tantos otros, así como las publicaciones del Servicio de Estudios del Banco de España: El Banco de España. Una historia económica, Madrid, 1970 ¡ Ensayos sobre la economía española a mediado* del ligio XIX, Madrid, 1070, y La Banca española en la Restauración, Madrid, 1974.
8 Sobre estos aspectos regionales es muy poco lo que conocemos;' citemos para Cataluña el libro de Pedro Voltea Bou La Banca barcelonesa de 1840 a 1910, Bar-celona, Instituto Municipal de Historia, 1968, y los dos trabajos de Francesc Cabana : La Banca a Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 8.* ed., 1966, y Banca i ban-quer» a Catalunya. Capitols per una historia, Barcelona, Edicions 62, 1972. Nosotros hemos contribuido a este aspecto regional con nuestros trabajos Panorama general de la Banca en ilndolucia en el siglo XIX y £1 Banco de España en Andalucía en el siglo XIX, comunicaciones presentadas al I Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 1976.
* Artola, Miguel: cLa burguesía revolucionaria (1606-1674)», Historia de España Alfaguara, V, Madrid, Alianza Universidad, 2.» ed., 1974, pág. 404.
^ En este sentido podemos citar los siguientes trabajos: Banco de Barcelona: Quincuagésimo año de su creación, Barcelona, 1894; Banco Hispano Americano; El primer medio siglo de su historia, Madrid, 1951 ¡ Banco de Bilbao: Un siglo en la vida del Banco de Bilbao, Bilbao, 1957 ¡ Banco de Santander: ilportacidn al estudio de la hiitorta económica de la Montaña, Santander, 1967; Banco Español de Crédito: Con motivo de cumplirse medio siglo de actividades al servicio del fomento industrial, económico y social del pais, Barcelona, 1952; Banco de Valencia : Historia del Banco de Valencia, Valencia, 1945.
* Únicamente conocemos algunos datos aportados por Pedro Voltes y Fran-cesc Cabana (vid. nota 5). Asimismo, en el I Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 1976, se presentó una comunicación de Rafael Castejón Montijano sobre La Banca de Pedro López, de Córdoba, durante la crisis de 1866.
El archivo de la Banca Rodriguez-Acotta (18S1-1H6) 281
la figura del usurero, pero si queremos pasar del prototipo literario al sujeto económico, el personaje se esfuema por falta de documentación» °. Lo que sí parece estar claro es que estos banqueros, reunidos en el gremio oficial de «comerciantes capitalistas», sujeto al llamado subsidio industrial, gozaron de una total libertad de acción a cambio del pago anual de una contribución fija por asociado, independiente del volumen de su negocio, y nunca tuvieron que soportar ningún tipo de inspección gubernamental, en contra de lo que sucedía con los bancos de emisión, controlados por los comisarios regios. Bamón Canosa, único que ha aportado algunos datos de valor para este estudio, nos indica que esta contribución osciló en el siglo xrs entre un mínimo de 2.000 pesetas en 1857 y un máximo de 4.000 a partir de 1892 " .
La principal actividad de estos banqueros parece haber sido la Bolsa, el descuento de letras y las operaciones con moneda extranjera; Pedro Tedde afirma que no parecen haber tenido una gran influencia en la financiación del desarrollo industrial y, en general, en la concesión de créditos a largo plazo, como lo prueba la gran movilidad de algunas de estas sociedades —de carácter frecuentemente limitado o comanditario— que se hacían y deshacían dependiendo de cada operación en particular. Sin embargo, las personas eran siempre las mismas, como lo demuestra su gran profesionalidad puesta al servicio de operaciones a corto plazo, porque en operaciones que requerían un periodo dilatado de tiempo en su vencimiento y una cuantía considerable de fondos, parece que los banqueros han estado, en general, ausentes. Y ello es completamente explicable, puesto que, al tratarse de empresas individuales, a lo sumo familiares, su patrimonio habría de ser necesariamente más reducido que el de las entidades constituidas como sociedades anónimas y, precisamente, como consecuencia directa de este reducido patrimonio, mayores problemas de liquidez y una orientación lógica hacia operaciones de menor cuantía y a corto plazo, lo que no impidió la acumulación de un cuantioso capital y la formación de grandes fortunas.
No cabe duda de que los banqueros fueron en la España de la primera mitad del siglo xix el sustituto capitalista de las gran-
' Sánchez-Albornoz, Nicolás: (La formación del sistema bancario espaik)! (18S8-1869)>, en Jalone» en la modernixación de España, Barcelona, Ariel, 1975, pági. 88 y 42-48.
1* Canosa, Ramón: Un ñglo de Banca privada (18iB-19i5). Apunte» para la hi$toria de Uu finanzas españolai, Madrid, Nueras Gráficas, S. A., 19*5, pág. 89.
282 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
des sociedades anónimas dedicadas al crédito en general, restringidas hasta la aprobación de las leyes bancarias progresistas de enero de 1856. En la segunda mitad de siglo, a medida que la sociedad anónima se fue difundiendo en el país, se produce a todos los niveles y, principalmente, en el bancario, un proceso de concentración y la mayoría de los banqueros acaban integrándose en empresas de crédito de carácter anónimo. Así, Ramón Canosa afirma que entre 1857 y 1866 el número de comerciantes capitalistas en Madrid pasa de 52 a 82, pero a partir de este año se produce un descenso permanente, de manera que en 1910 eran 28 y en 1914 únicamente 20 los existentes. Evidentemente, hay que tener en cuenta las posibles quiebras, pero en la mayoría de los casos, se trata de un proceso de concentración de funciones en sociedades anónimas, donde la responsabilidad pasaba a ser limitada y las posibilidades crediticias y financieras quedaban ampliamente multiplicadas.
Con este panorama, cuando comenzamos a trabajar en nuestra tesis doctoral. Crédito y ahorro en Granada en el siglo XIX. Un estudio modelo sobre el funcionamiento de los sistemas financieros regionales, tuvimos la enorme suerte de hallar prácticamente íntegra la documentación de los más importantes banqueros andaluces de los siglos XIX y xx, los Rodríguez Acosta, que, gracias a la gentileza de sus actuales propietarios pudimos manejar en su totalidad y sin condiciones de ningún tipo en cuanto al tratamiento de los temas. El archivo de la Banca Rodríguez Acosta, compuesto de 818 libros de contabilidad y cien cajas de documentación, que fue necesario catalogar previamente, nos permitió realizar el más completo estudio llevado a cabo hasta ahora sobre un banquero del xix, y su resultado ha de ser considerado como prototipo para conocer cuál fue la actuación de los banqueros privados, en cuyas manos estuvo la mayor parte del crédito en el siglo pasado y en cuyo archivo están gran parte de las fuentes para construir la historia económica de Granada.
El archivo, ubicado en los sótanos del número 14 de la Gran Vía de Colón, en Granada, carecía, en el momento de hacernos cargo del mismo, del más mínimo orden; los legajos se amontonaban sin haber seguido sistematización alguna al agruparlos, pero el estado de conservación, tanto de los libros como del resto de la documentación, era, en general, inmejorable.
Para la clasificación de los libros se optó por agruparlos por conceptos y numerarlos ordinalmente, abriendo para cada uno
El archivo de la Banca Rodríguee-Acosta (18S1-19Í6) 288
de ellos dos fichas idénticas, una de las cuales formaría parte del fichero ordinal y otra del de materias, que comprende tres apartados fundamentales: libros de contabilidad de la Banca Rodríguez Acosta (contabilidad general, valores, cuentas corrientes, créditos, balances y varios), libros de contabilidad familiar de cada uno de los componentes de la misma y libros de contabilidad de empresas filiales del banco y cuya documentación allí se conserva, como son las minas de mercurio de La Alpujarra, la fábrica de azúcar de Nuestra Señora de Lourdes, en Aranjuez, o la fábrica de tejidos de algodón «La Minerva», en Berja.
Para el archivo de documentos se optó por el sistema de ca^ jas numeradas y un doble fichero: uno ordinal que se corresponde con la numeración de cada caja y que nos permite conocer el contenido de las mismas y otro de materias en el que se ha abierto una ficha a cada una de las piezas que integran cada caja. Los epígrafes generales de este archivo son los siguientes: banco (cuestiones generales, valores, cuentas corrientes, poderes y préstamos), fincas rústicas, fincas urbanas, fábricas y negocios azucareros, empresas y sociedades regionales, empresas y sociedades de fuera de la región, familia, política, religión-clero-beneñcencia, personalidades y varios.
Sobre el mismo hay que hacer dos observaciones. Se ha hecho, en primer lugar, una sección especial dedicada a «Fábricas y Negocios Azucareros», debido a la importancia que tales industrias adquirieron en la región en el último cuarto del siglo xrx y primero del XX, sobre todo a raíz de la pérdida de Cuba en 1898, cuando se levantaron en la vega de Granada y en la costa más de veinte fábricas de azúcar de remolacha y de caña, respectivamente ; el hecho de que gran parte de estas fábricas estuvieran financiadas por la Banca Rodríguez Acosta hace que la documentación aquí conservada por tal concepto sea fundamental para un estudio de este sector industrial en nuestro país. Por otra parte, la sección número ocho, dedicada a «Política», no debe extrañar en un archivo bancario, eminentemente financiero y administrativo, si se tiene en cuenta que en 1897 Cánovas nombró presidente del partido conservador en Granada a don Manuel Ro-dríguez-Acosta de Palacios, cargo en el que, a su muerte, le sustituyó su hijo don Manuel Rodríguez-Acosta González de la Cámara y que tanto uno como otro fueron miembros del Congreso de Diputados durante la mayoría de las legislaturas.
El archivo Rodríguez Acosta es, en definitiva, un centro cuyo
284 Revista de Archivoi, Bibliotecas y Museos
interés desborda el ámbito ptiramente local, indiscutible desde luego, para adquirir una dimensión regional e incluso nacional, digna de tener en cuenta para quienes en el futuro se interesen por la historia económica y financiera de España durante los siglos xix y XX. El origen de la Banca Rodríguez Acosta en 1881 y su trayectoria hasta la fusión con el Banco Central en la década de los cuarenta de nuestro siglo, abarcan un panorama histórico suficientemente interesante para nosotros porque los acontecimientos de entonces están aún influenciando directamente nuestras vidas.
ARCHIVO RODRÍGUEZ ACOSTA
CLASIFICACIÓN POR MATERIAS DEL ARCHIVO DE LIBROS
índice
l.I. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.8. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.8. 1.2.4. 1.2.5. 1.8. 1.4. 1.6. 1.6.
2.
2.1.
CONCEPTO Años que comprende
2.8.
2.4.
BANCO: —
Contabilidad general: —
Diarios 1840-1959 Mayores 1854-1959 Borradores 1898-1922 Valore»: — Mayores 1887-1959 Depósitos 1920-1947 Saldos mensuales de valores 1910-1942 Ordenes de Bolsa 1908-1928 Varios 1910-1982 Cuentas corrientes 1918-1982 Créditos 1918-1984 Balances 1896-1946 Varios 1918-1949
FAMILIA : —
Contabilidad general 1902-1958 D. Manuel Rodríguez Acosta de Pa
lacios 1898-1917 D. Manuel Rodríguez Acosta G. de la
Cámara 1918-1960 D. Miguel Rodríguez Acosta G. de la
Cámara 1918-1960
Volúmenes
49 94 6
16 14 4 2 8
18 8
18 6
12
12
10
5
El archivo de la Banca Rodriguez-Acotta (18S1-19JÍ6) 285
ARCHIVO R O D R Í G U E Z A C O S T A
CLASIFICACIÓN POR MATERIAS DEL ARCHIVO DE LIBROS
C O N C E P T O e ? ^ ; Z d e
D. José M. Rodríguez Acosta G. de la Cámara 1918-1987
Proindiviso 1918-1951 Valores de varios miembros de la fa
milia 1916-1948 Cuentas corrientes familiares 1957-1959
EMPRESAS: —
Fábrica azúcar Ntra. Sra. de Lourdes, Aranjuez 1898-1908
Fábrica tejidos de algodón La Minerva, Berja 1899-1915
Minas de mercurio de La Alpujarra ... 1921-1940 Varias empresas y sociedades —
índice
2.5.
2.6. 2.7.
2.8.
8.
8.1.
8.2.
8.8. 8.4.
Volúmenes
7 8
10 8
8 18 8
CLASIFICACIÓN POR MATERIAS DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS
índice C O N C E P T O ^^°^ ' "f comprende
1. BANCO: —
1.1. Cuegtione» generales; — 1.1.1. Billetes 1868-1876 1.1.2. Escritura de constitución de la sociedad 1911 1.1.8. Reglamento s. a. 1.1.4. Inventarios 1898-1911 1.1.6. Balances 1944-1958 1.1.6. Domicilios dé clientes 8. a. 1.1.7. Haberes del personal 1945-1946 1.1.8. Junta local bancaria 1986-1988 1.1.9. Clientes extranjeros 1986-1988 1.1.10. Varios —
1.2. Valores: —
1.2.1. Clientes varios 1925-1947 1.2.2. Valores portugueses 1885-1926
286 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
ARCHIVO R O D R Í G U E Z AGOSTA
CLASIFICACIÓN POR MATERIAS DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS
índice C O N C E P T O Años que comprende
1.2.8. 1.2.4. 1.2.5.
1.8.
1.8.1. 1.8.2.
1.*.
1.4.1. 1.4.2. 1.4.8. 1.4.4.
1.5.
1.5
2.
2.1 . 2.2. 2.8. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.9.1. 2.9.2. 2.9.8. 2.9.4.
Balances 1950-1959 Traspaso de valores al Banco Central 1946-1949 Documentación diversa —
Depósitos-cuentas corrientes: —
Constitución primer depósito 1782 Cuentas corrientes varias 1886-1984
Poderes: —
Mutuos de los hermanos Rodríguez Acosta... 1864-1885 Empleados del Banco 1878-1890 Procuradores 1870-1901 Varios 1871-1988
Préstamos: —
Hipotecarios 1848-1905 Personales 1847-1901 Pagarés 1878-1885 Pólizas de crédito ,1904-1918 Letras de cambio 1872-1884 Retro-ventas ». ... 1869-1885 Pignoración de azúcar 1890-1896
FINCAS RÚSTICAS: —
Albuñuelas 1958 Almegíjar 1908 Baeza (Valdejaén y El Gordal) 1909-1915 Berja (Fuentes de Marbella) 1877-1915 Cájar 1841-1962 Churriana 8. a. Estepa (La Gloria) 1905-1917 Las Gabias 1862 Granada —
Acequia Alta 1944 Molino de Cantarranas 1725-1902 Cañaveral 1685 Cortijo del Cerero 1877-1888
El archivo de la Banca Rodríguez-Acosta (1831-19^6) 287
ARCHIVO R O D R Í G U E Z AGOSTA
CLASIFICACIÓN POR MATERIAS DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS
índice C O N C E P T O Años que comprende
2.9.5. 2.10. 2.11. 2.12. 2.18. 2.14. 2.15. 2.18. 2.17. 2.18. 2.19. 2.20. 2.21, 2.22. 2.28.
3.
3.1. 3.2. 8.8. 3.4.
4.
4.1. 4.2. 4..8. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4,8. 4.9. 4.10. 4.11.
5.1. 5.2.
Cortijo de La Loma 1907-1912 Los Guájares 1830-1989 Jun 1872-1897 Loja (El Hoyón y La Parrilla) 1906-1942 Málaga (Gaimón, Bornoque, La Concepción) 1926 Maracena 1865-1872 Motril 1841-1946 Ogíjares 1912 Padul 1899 Peligros (Casería de Majaralcaide y otras)... 1871-1897 La Roda (Los Retamales) 1905-1917 El Salar 1872-1885 Salobreña 1848-1901 Santa Fe (Alamedas) 1861 Varios B. a.
FINCAS URBANAS: —
Granada — Motril — Cuentas de administración — Tasaciones —
FABRICAS Y NEGOCIOS AZUCAREROS :
Fábrica Ntra. Sra. de las Angustias (Motril) 1869-1874 Fábrica Ck)nde de Benalúa (Lachar) 1895-1897 Fábrica Ntra. Sra. del Pilar (Motril) 1892-1894 Fábrica Ntra. Sra. del Rosario (Motril) 1907 Fábrica de San Torcuato (Guadix) 1904 Ingenio San José (Motril) 1896-1908 Fábrica San José (Granada) 1889-1903 Azucarera Ntra. Sra. de Lourdes (Aranjuez) 1898-1906 Sociedad General Azucarera 1908-1946 Pignoración de azúcar 1890-1896 Compras de azúcar 1891-1896
EMPRESAS Y SOCIEDADES REGIONALES: —
Minas de mercurio de La Alpujarra 1875-1989 Conopañía de Comercio La Marítima (Motril) 1908-1986
288 Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu$eot
ARCHIVO R O D R Í G U E Z AGOSTA
CLASIFICACIÓN POR MATERIAS DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS
índice C O N C E P T O
5.8. 5.4. 5,5. 5.6.
5.9. 10. 11. 12. 18.
5.14.
5.15. 5.16. 5.17.
6.
6.1. 6.2. 6.8. 6.4. 6.5. 6.6. 6.r. 6.8. 6.9. 6.10. 6.11. 6.12. 6.18. 6.14. 6.15. 6.16. 6.17. 6.18. 6.19. 6.20.
Afios que comprende
Ferrocarril de Granada a la costa 1908-1928 Ferrocarril de Sierra Nevada 1919-1981 Sociedad Sierra Nevada 1918-1922 Eléctrica Cristo de la Fe 1911 Eléctrica de Diéchar 1928 Canal de Albolote 1878 Canal derecha del Genil 1874-1877 Canal del Salar 1875 Periódico «La Lealtad» 1882 La Cerámica Accitana 1907-1909 Fábrica aceite orujo Ntra. Sra. de Gracia ... 1901 La Reformadora Granadina (Gran Vía Gra
nada) 1902-1906 Fábrica tejidos La Minerva (Berja) 1877-1915 Caja de Ahorros y Monte de Piedad 1905-1960 Círculo Católico de Obreros 1901-1918
EMPRESAS DE FUERA DE LA REGIÓN: —
Almacenes generales de depósito 1904 Banco Central 1940-1942 Compañía Arrendataria de Tabacos 1986-1941 Compañía General de Comercio de Madrid... 1846 Compañía Ibérica de Seguros Marítimos 1845-1875 Compañía Inmobiliaria Calpense 1985-1941 Compañía Transmediterránea 1927 C. E. P. S. A 1941 Ctmsumos de Lorca 1904-1908 Corcho de «El Gaimón» 1926 Eléctrica de El Chorro 1989 Fábrica aceite San José de Llamas-Adamuz... 1918-1921 Inmobiliaria B. M. D. F., S. A 1945 Kalium, S. A. (Potasas) 1928-1929 Metalúrgica de Villaricos 1908-1912 Minera de la Serena 1920-1929 Papelera Española, S. A 1904-1918 Periódicos «El Sol» y «La Voz» 1929-1980 Unión Resinera Española 1907-1941 Sociedad Española de Construcción Naval ... 1907-1918
El archivo de la Ranea Rodriguez-Acosta (1831-19^6) 289
ARCHIVO R O D R Í G U E Z A C O S T A
CLASIFICACIÓN POR MATERIAS DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS
índice C O N C E P T O Años que comprende
6.21.
7.
7.1. 7.2. 7.8. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10.
11. 12. 18. U . 15.
8.
8.1. 8.2. 8.8. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9.
Sociedad Gijón Industrial 1907-1910
FAMILIA RODRÍGUEZ ACOSTA: —
Testamentos 1764-1916 Testamentarías, inventarios, división bienes... 1851-1946 Partidas de bautismo y defunción 1800-1900 Genealogía familiar 1796-1886 Primeros negocios familiares en Granada 1778-1818 José María Rodríguez Acosta 1855-1856 José María Rodríguez-Acosta de Palacios ... 1840-1892 Manuel J. Rodríguez-Acosta de Palacios ... 1870-1911 Manuel Rodríguez-Acosta G. de la Cámara... 1916-1985 José M.* Rodríguez-Acosta G. de la Cámara 1928-1985 Miguel Rodríguez-Acosta G. de la Cámara ... 1908-1985 Miguel Rodríguez-Acosta Carlstróm 1985-1954 José María Rodríguez-Acosta Carlstróm 1958-1959 Fundación Rodríguez-Acosta 1980-1958 Varios —
POLÍTICA : —
Prensa. — Poderes. — Recursos. — Nombramientos. — Constitución Comités Conservadores. — Correspondencia. — Proyectos. — Gastos de política. — Varios. —
9.
9.1. 9.2. 9.8.
10.
11.
RELIOKSN-CLERO-BENEFICENCIA :
Religión (oratorio, novenas, cofradías) Suscripciones y donativos Administración diocesana
PERSONALIDADES.
VARIOS.
1890-1952 1909-1982 1858-1885
REFRANES Y FRASES PROVERBIALES EN EL TEATRO DE VALDIVIELSO
POB u. PHor. RICARDO ARIAS
El lector del teatro de José de Valdivielso (1560?-1688) advierte pronto el frecuente y variado uso que hace de refranes y frases proverbiales ' . En el presente ensayo me propongo analizar este aspecto de su arte, ofreciendo al ñnal una lista lo más completa posible de los refranes y frases proverbiales que he podido encontrar en su teatro.
Estas frases, a las que hoy tal vez se mira con indulgente condescendencia, confíándolas al estudio del folklorista o etnólogo, han sido aprovechadas por nuestros clásicos como nobles recursos de alto valor artístico. A mi parecer, Valdivielso ocupa un lugar muy importante en la historia del refrán en nuestra literatura. Para mejor entender su mérito veamos brevemente lo que con el refrán habían hecho algunos escritores anteriores.
Si bien los especialistas están de acuerdo en que todavía no se ha logrado descifrar satisfactoriamente ni el origen ni la esencia del refrán *, existe, sin embargo, un considerable número de definiciones ^. Pasando de su naturaleza a su historia, está bien
1 José de Valdivielso: Teatro completo, 2 vols., edición y notas de Ricardo Arias y Arias y Robert V. Piluso. (Madrid, Ediciones Isla, 1975-77).
' Por ejemplo Archer Taylor, en su libro clásico The Proverb and An Index to 'The Proverh' (Hatboro, Pa., Floklore Associates, 19fi2), afirma, en la pág. 8: «no definition wiH enable us to identify positively a sentence as proverbial.» Louis Combet: Recherchet tur le , 'Refranero' ca$tiUan (París, Société d'Edition 'Les belles lettres', 1971), pág. 887: La création proverbial... reste pour nous un mystére á peu prés entier».
* Siento cierta preferencia por la de Pedro Valles: el refrán «no es otra cosa sino un dicho célebre y insigne por alguna novedad deleytosá y sotil, o, por más declarar: es un dicho antiguo, usado, breve, sotil y gracioso, obscuro por alguna manera de hablar figurado, sacado de aquellas cosas que más tratamos... La antí-gfiedad les da autoridad y gravedad para suadir fácilmente.» Se encuentra en el prólogo de su Libro de re/rone» (Zaragoza, 1549). La reproducen Giovanni M. Ber-tíni; cAspetti cultural! del 'refrán'», en Studia Philologica. Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso (Madrid, Gredos, 1960), I, 248; y L. Combet: Recherche$..., pág. 11. En la nota 2 de la misma página Combet cita la que aparece en la Crónica
Rev. Arch. Bibl. Mw. Madrid, LXXXI (1978), n.» 2, abr. - jun.
242 Revista de Archivos, BibUotecas y Museos
documentado el uso de refranes, tanto en la literatura clásica de Grecia y Roma, como en la tradición bíblica *. Mi interés ahora gravita naturalmente hacia los autores medievales y posteriores por los estrechos paralelos que se descubren entre ellos y Valdi-vielso.
Whiting y Frank ° coinciden en afirmar que el hombre medieval se apoyaba constantemente en la tradición y la sabiduría tradicional. Su respeto hacia conceptos generales expresados en máximas llega a lo excesivo ' . Frank concluye que las literaturas vernáculas medievales se preocupan, sobre todo, por enseñar y divertir a la gente y que «dos medios para conseguirlo, dado que la literatura era para oírse y no para leerse, tenían que ser por necesidad sencillos, directos y de íácil comprensión. En tales circunstancias los refranes servían clara y admirablemente para múltiples fines» ''.
Ocurre algo semejante en la literatura española, la cual, por su parte, se ve enriquecida, además, con el estupendo caudal de refranes de la tradición árabe .
La vitalidad del refrán en nuestra literatura medieval era tal que al parecer no se sentía la necesidad de asegurar su futuro recogiéndolos por escrito . Las colecciones hechas en este período en España son menos que las de Francia y Alemania. Pero es
general. En lai páginas siguientes se detiene en la de Juan de Mal Lara. En la pág. 58 da la suya propia. Archer Taylor ofrece la suya en la pág. 8 d«l The Proverb. Otras dignas de interés son la de Julio Casares: Introducción a la lexicografia moderna (Madrid, 1950), pág. 192. La de Eleanor O'Kane:. Refranes y frases proverbiales españolas de la Edad Media (Madrid, Aguirre, 1959), pág. 15 ¡ y la de G. M. Bertini: «Aspetti...», pág. 248.
* Véase A. Taylor: The Proverb..., págs. 52-61, cBiblical Proverb»; págs. 61-65, (Classical Proverbss.
» Bartlett Jere Whiting: Chaucer's Use of Proverhs (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1984); Grace Frank: cProverbs in Medieval Literature», Modem Langmge Notes, 58 (1948), 508-515.
* G. Frank: cProverbs...i, pág. 508: cHuisinga and others have shown how heavily the medieval man leaned upon tradition and traditional learning, how ezag-gerated was his respect for general concepts ezpressed as maxims, and how frequen-tly arguments o£ all kinds... were settied by citation of tezts.»
1 Ibid., págs. 513-14: cln the vernacular literature of the Middie Ages... matter was more important than manner ¡ instruction or diversión of the folk was the end; means to that end, especially so long as literature was beard rather than read, had necessarily to be simple, fortright and readily intelligible. Proverbs at such time admirably and obviously served many purposes.»
* Véase la introducción de Harían Sturm a la edición critica del Libro de los bueno* proverbios (Lexington, Ky., The University Press of Kentucky, 1970), págs. 18^7.
* E. O'Kane: Refranes..., pág. 17.
Refranes y jrases proverbiales en el teatro... 248
cierto que «a través de toda la Edad Media los refranes aparecen en toda clase de obras» "•
Más que la mera presencia nos interesa aquí el uso que de ellos hacen los escritores, es decir, ver cómo de frases esencialmente populares pasan a ser elementos artísticos.
Analizados los 178 que ha encontrado en el Libro del cava~ llero Zitar, concluye J . Piccus que no sirven de elemento carac-terizador de los personajes " . De acuerdo con la intención principal del libro " , se aducen porque «cada refrán encierra un trozo de sabiduría y tiene el propósito de adoctrinar a los oyentes y lectores de la obra» *'. Para mejor lograr esto, «suelen ser la culminación y síntesis del consejo y expresar su meollo» " .
En el Zifar aparecen en su forma original, es decir, no ha habido lo que O'Kane llama «manipulación estilística» *, tal como la encontramos hábilmente utilizada en el libro de Pedro de Veragüe Espejo de doctrina (s. xiv) '*. Aquí el refrán está truncado, el orden cambiado y acomodado tan sutilmente a la estrofa que consigue su cometido didáctico a la vez que adquiere nuevos valores estéticos.
En el Libro de buen amor se usan con abundancia, y Juan Ruiz «es maestro en colocar el refrán precisamente donde ha de lograr el máximo efecto y en darle en ocasiones un cierto contrasentido irónico» " , pero no parece advertir ulteriores posibilidades. Por su parte, Alfonso Alvarez de Villasandino cambia
1" Ibíil., p&g. 18. También James Henry Johnson: aThe Proverb in the Medieval Spanish Excmplav, Dissertation Ahstracts (1959), 2084^85 (N. C ) ; Walter Mett-mann: «Sp. uchwL'isheit und Spruchdichtung in der spanischen und katalanischen Literatur des Mittelaltors», Zeitschrijt für Romaniiche Philologie, LXXVI (1960), 94-117; y Kiancis E. W. Morgan: «Proverbs frora Four Didactic Works o£ the Thirtecnth Century», Dissertation Abstracts International, 80 (1969), 1538A (Ky.).
11 Jules Piccus: «Refranes y frases proverbiales en el 'Libro del cavaüero ¡íifar'n, Nueva Revista de Filología Hispánica, 18 (1965-66), 1-24. En la pág. 8: «el uso de refranes no es en el Zifar característico de ningún personaje».
2 Véase mi libro El concepto del destino en la literatura medieval española (Madrid, ínsula, 1970), págs. 222-24«.
13 J. Piccus: «(Refranes...», pág. *. 14 Ibid., pág. 8. 15 E. O'Kane: Refranes..., pág. 21. 18 Véase la edición de Raúl A. del Piero: Dos escritores de la baja Edad
Media castellana (Pedro de Veragüe y el Arcipreste de Talayera, cronista real) (Madrid, 1970). Anejos del Boletín de la Real Academia Española, XXIII. £1 Espejo de dotrina está en las páginas 89-76.
" E. O'Kane: Refranes..., pág. 22. José Celia Iturriaga ha hecho una lista de 877 refranes, que publica con mínimo comentario en Manuel Criado del Val (ed.). El Arcipreste de Hita. El libro, el autor, la tierra, la época (Barcelona, SERESA, 1978), 251-269.
244 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
con frecuencia el orden, consiguiendo con ello efectos estilísticos sorprendentes " .
Don Juan Manuel, admirador y amigo de los dominicos, tiene a los refranes en alta estima ^°. Aunque narración y refrán no siempre «guardan asociación interna» " hay muchos casos en que se da, y muy estrecha *\ María Rosa Lida concluye su análisis afirmando que don Juan Manuel aprovecha los refranes «no sólo como sentencias dignas de mención por su valor docente, sino como matrices narrativas, capaces de embellecer y aun de originar un relato completo» ".
En El Arcipreste de Talavera los refranes aparecen entretejidos «con su texto de tal modo que poco les falta para ser inextricables» ^*, dando pruebas «de esa agilidad de azogue en saltar de un refrán a otro que siempre se ha asociado con la Celes-tina)i) ^*; pero su mayor mérito es la fina habilidad con que «adapta perfectamente la acción de éste [el refrán] a la de sus caracteres» ^^.
Así, pues. El Corbacho es una conquista definitiva en el descubrimiento y aprovechamiento de las posibilidades estilíticas y estéticas del refrán. A él se debe, por lo menos en parte, «el notable progreso en la utilización del material proverbial que se observa en algunos de los poetas de Cancionero» ^'.
De las nuevas posibilidades se aprovechará en seguida Fernando de Rojas. Según O'Kane, «este autor parece de hecho pensar en refranes, es decir, las mismas palabras de su texto parecen conducir a su empleo y exigirlo» ". Los pone «en boca de los personajes heroicos... para expresar sus sentimientos más profundos» **. Con razón concluye la misma autora: «Rojas abarca en su utili-
18 E. O'Kane: Refranes..., págs. 22-24. 19 María Eosa Lida de Malkiel: «Tres notas sobre don Juan Manuel», Ro
mance Philology, IV (1950-51), 155-194; incluido ahora en sus Estudios de literatura española y comparada (Buenos Aires, EUDEBA, 1966), 92-188. La segunda nota se titula «Los refranes en las obras de don Juan Manuel». Cito según esta edición.
20 Ihid., pég. IOS. 21 Ibtd., pég. 106. M Ih(d., pég. 111. 2» E. O'Kane: Refranes..., pég. 25. '* Ihtd., págs. 24-25. 2« Ibid., pég. 25. 2» Ihld., pég. 28. Véase también la introducción de J. Gonzélez Muela a Al
fonso Martínez de Toledo: Arcipreste de Talavera o Corbacho (Madrid, Castalia, 1970), 27-28.
!" O'Kane: Refranes..., pég. 88. *« Ibid., pég. 85.
Refranes y frates proverbiales en el teatro... 243
zación de los refranes todas las conquistas de sus predecesores. Pone a la disposición de Cervantes, artista más sutil que él, una técnica sumamente elaborada y una mina de material» "*.
La Celestina no tuvo dignos continuadores inmediatos. Es verdad que los primeros dramaturgos no desdeñan los refranes, pero es Gil Vicente el primero en usarlos de forma consistente y artística *". En la Farqa de Inés Pereira no solamente son numerosos, sino que aparecen de forma deliberada hasta tal punto que la trama está enteramente determinada por el refrán del título " . Joiner y Gates creen advertir en Gil Vicente una influencia de los Adagia de Erasmo '^. Sin querer negarla completamente, y a pesar de la opinión de M. Bataillon y de L. Combet % yo creo con O'Kane que se ha exagerado el influjo de dicha obra '*.
Dramaturgos posteriores a Gil Vicente harán más amplio y variado uso de los refranes. Tanto Lope y sus seguidores, como Calderón, se sirven de ellos con los más variados ñnes. Lope los usa frecuentemente como títulos de sus obras **, Aparecen con profusión en La Dorotea (1682), donde se pueden contar hasta 158, usados en general con gran frescura y novedad ^*. Según Morby, se usan en esta obra principalmente para la caracterización de los personajes % de forma que a Gerarda se atribuyen 104 y «los per-
29 Ibíd., pág. 8fi. Esperamos que vea pronto la luí la tesis doctoral de Anita B. Eriiouf: «Proverbs and Proveíbial Phrases in the Celestinax, Diasertation Abs-tracts International, 88 (1973), 8641A-42A (Columbia).
30 Virginia Joiner y Eunice J. Gates: «Proverbs in the Works of Gil Vicente», PMLA, 57 (1942), 57-73. Afirman en la pág. 57: «Gil Vicente is... the first dramatist on the Spanish Península to make consistent use of refranes...» Y en la pág. 69: «... he was the first of the Peninsular dramatists to make conscious thematic use of proverbs...».
31 Ibld., pág. 68: «... the plot is determined entirely by the proverb which furnishes its thcme... It can be seen that Gil Vicente's use of proverbs throughout the farce is conscious and delibérate...».
32 Ibid., pág. 57. 33 L. (¿mbet: Recherches..., 138-135, «L'influence d'Erasme». 3* E. O'Kane: Refranes..., pág. 87: «Creo que debemos decir en justicia que
estos españoles medievales ejercieron probablemente en Mal Lara y en sus contemporáneos una influencia mucho más profunda y duradera que la del erudito de Rotterdam.»
3 5 Francis C. Hayes: «The Use of Proverbs as Titles and Motives in the Siglo de Oro Drama: Lope de Vega», Híspanle Review, VI (1988), 805-28; y su «The Use of Proverbs as Titles and Motives in the Siglo de Oro Drama: Calderón», Hwponic Review, XV (1947), 458-68.
36 Edwin S. Morby: «Proverbs in La Dorotea», Romance Philology, VIH (1954-55), 245: «... in La Dorotea, that work of Lope de Vega where proverbs are most lavishly employed, the effect is precisely one of novelty».
37 Ibid., pág. 249.
246 Reviita de Archivos, Bibliotecas y Museos
sonajes de rango más alto o con pretensiones literarias o no usan refranes en absoluto o los usan muy conscientes de hacerlo» '*.
Por ser posterior a Valdivielso sería de muy relativo interés el detenernos en Calderón *'. Más conveniente me parece volver atrás y recordar a dos prosistas en cuya obra juegan los refranes un papel importante. En el Guzmán de Alforache encontramos unos 200 refranes. Dada «da lección de crítica educativa» que Ma^ teo Alemán se propone ofrecer *'', era algo natural que se valiese de los refranes «como instrumentos del arte suasoria» *^. Este parece haber sido su principal cometido, pues «no funcionan como criterios de discriminación social y, por lo tanto, no sirven para caracterizar a personajes» *^. Ya vimos que algo semejante ocurría en El cavallero Zifar.
En la obra de Cervantes, sobre todo en Don Quijote, los refranes son medios incomparables de aciertos estilíticos y estéticos *^. Eleanor O'Kalle caliñca de «logro extraordinario» ** el arte con que se sirve de ellos. Según ella, se acerca a los refranes con una actitud positiva, como a formas venerables de la tradición y del estilo popular, cuyas posibilidades expresivas aprovecha con acierto y arte inigualables.
En la gran novela se encuentran múltiples ejemplos de las categorías en que O'Kane agrupa el uso de los refranes como posibles recursos literarios: acumulación, adaptación, alusión, adaptación-alusión, cruce, desdoble y juego de palabras **. Lo mismo
38 Ibid., pág. : «Characters o£ higher station or of literary pretensions either use proverbs not at all, or use them selfconsciously.»
3» Además del citado articulo de Hayes véanse los de Eunice Joiner Gates: «Proverbs in the Plays of Calderón», Romanic Review, XXXVIII {líí*r), 208-15, y «A Tentative List of the Proverbs and Proverb AUusions in the Plays of Calderón», PMLA, LXIV (1949), 1027-48.
*<• Gonzalo Sobejano, citado por E. Oros: Protée et le Oueux (París, Didier, 1967), pág. 69, n. 41.
*i Monique Joly: «Aspectos del refrán en Mateo Alemán y Cervantes», Nueva Remita de Filología Hispánica, 20 (1971), pág. 97.
*2 Ibid., pág. 96. *3 Sobre Cervantes y los refranes pueden consultarse con fruto el artículo ci
tado de M. Joly; Américo Castro: El peniamiento de Cervantes. Nueva edición ampliada y con notas del autor y de Julio Rodríguez Puértolas (Barcelona-Madrid, Noguer, 1972), 182-85. «Refranes»; Helmut Hatzfeld: El «Qut'jote» como obra de arte del lenguaje. Segunda ed. (Madrid, 1966), págs. 72-78. E. O'Kane: «The Proverb: Rebeláis and Cervantes», Comparati'oe Literature, 2 (1950), 860-69. Terren-ce L. Hansen: «Folk Narrative Motifs, Beliefs, and Proverbs in Cervantes 'Exem-plary Novelst, Journal of American Folklore, 72 (1959), 24-29. Ángel Rosenblat: «La lengua de Cervantes», en Sumo cervantina. Editada por J. B. Avalle-Arce y E. C. Riley (London, Támesis, 1978), pág. 826.
** E. O'Kane: «The Proverb...», pág. 861. *« Ibid., pig. 864.
Refranet y frote» proverbialet en el teatro... 247
que en otros aspectos, Don Quijote representa la cima en la evolución de materiales anteriores.
José DE VALDIVIELSO
La perspectiva ganada hasta aquí nos ayuda a valorar el uso que del refrán hace Valdivielso. Aparecen en todos sus 17 autos y cuatro comedias **. Una de las características de su arte en general es la habilidad con que se adueña de materia literaria tradicional para verterla luego a lo divino *'. En el aprovechamiento de los refranes sorprendemos una semejante habilidad y ar te: cambia lo que encuentra, lo reelabora, añade o suprime en busca de un mayor efecto estilístico y dramático. Conoce lo que los anteriores han hecho: los imita y los supera. En sus manos el refrán se convierte en vehículo de conceptos teológicos y preceptos morales como nunca había sido antes. Pasemos a analizar estos dos importantes aspectos: primero, lo que O'Kane califica de «manipulación estilística» '"', y luego el valor dramático.
Modificacionea en la forma
El gran especialista A. Taylor afirma que la rigidez de la forma es una característica del refrán *'. Sin embargo, un determinado refrán, lo mismo que un romance tradicional, vive en un momento dado en varias formas, debido a su carácter oral. Y su vida se prolonga porque cambia al pasar de los tiempos. Al cambiar se re-crea.
Más que las diferencias que un estudio sincrónico o diacrónico del refrán pudiera mostrar, interesan aquí las modificaciones que introduce un autor determinado con fines particulares, pues en ellas se puede descubrir una intención artística ulterior.
Constatemos lo obvio: en Valdivielso aparecen muchísimos en lo que pudiéramos calificar de forma normal o tradicional. En
** En la lista de refranes que ge ofrece al final, después del título de la obra se indica cuántos contiene.
*'' 3. M. Aguirre: José de ValdivieUo y la poe$ia religioía tradicional (Toledo, Diputación Provincial, 1965). También la edición del Romancero eipiritml que Sánchez Romeralo ha preparado para la editorial Espasa-Calpe.
<8 E. O'Kane: Refnine$..., pég. 21. *» A. Taylor: The Proverb , pág. 185: «... rigidity of form constitutes an
essential characteristic of proverbs».
248 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
El hospital de los locos, 220; encontramos el refrán «Un loco hace ciento» de la misma forma que lo ofrece Correas, 176 b '". En el verso 270 tenemos «La loca lo tañe y lo saca a la calle», y de esa misma forma lo da Correas, 184 b. En Los cautivos libres, 1080: «Los duelos con pan son menos», y así lo ofrece Correas, 228 a.
Las necesidades rítmicas del verso son en no pocos casos la razón aparente de los cambios en la forma del refrán. De ello son buen ejemplo los siguientes: La serrana de Plasencia, 862-68. «ENGASO : Señor, quien hurta al ladrón / dizen que gana perdones.» Y que Correas, 420 b, trae así: «Quien hurta al ladrón, cien días gana de perdón.» En El árbol de la vida, 1108-09, IG-NOKANCiA dice: «El que a buen árbol se arrima / le cobija buena sombra.» Correas, 889, t rae: «Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.» Y, por fin, en El nacimiento de la mejor, 619-20, dice CIEGO : «Caritativo es el Bato, / pero empieza de sí mismo.» Rodríguez Marín, I, 284 a, lo da así: «La caridad bien entendida, empieza por uno mismo» " .
El desequilibrio que la rima impone es más bien leve y el oyente restaura sin esfuerzo la forma acostumbrada.
A veces se cambia el sujeto del verbo cuando lo requiere la sintaxis del contexto. Encontramos en Correas, 472 a: «Por un oído le entra y por otro le sale.» Pero GUSTO lo apropia para describirse a sí mismo y dice: «entróme por vn o^do / y por el otro me salgo» (El villano en su rincón, 197-98).
Otras veces se suprimen algunas palabras o se añaden otras. Se gana así una mayor flexibilidad. Por ejemplo: «Mucho sufre quien bien ama» aparece en El fénix de amor, 752, puesto en boca del esposo como «Mal se aparta quien bien ama». Algo semejante ocurre con el que dice «Quien el padre tiene Alcalde, seguro va a juicio» (Correas, 891), que cambia Yglesia así en Las ferias del alma, 1290-91: «... y aun tiniendo el p[adr]e alcalde / no biene el Alma a jiuy^io». Chaparro apostrofa al hijo pródigo en el auto homónimo (1021-22) como sigue: «... mas qui9á aquí assesaréys, / que cuerdos haze la pena».
50 Gonzalo Correas: Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627). Texte établi, annoté et presenté par Louis Combet (Bordeaux, Institut d'Etudes Ibériques et Ibéro-Américaines de TUniversité de Bordeaux, 1967). Citado en adelante como Correas. He modernizado siempre la ortografía del texto.
"1 Francisco Rodrigue* Marín: Más de íl.OOO refranes castellanos (Madrid, Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1926). Citado en adelante como Rodríguez Marín, I.
Refranes y frases proverbiales en el teatro... 249
Y como Último ejemplo de la libertad con que Valdivielso trata estas fórmulas venerables, recordemos el popular: «Al enemigo, si huye, la puente de plata» (Correas, 88 a), que en boca de INSPIRACIÓN aparece así: «Hízele puente de plata / por donde huyendo se íue» (El Fénicc de amor, 667-68).
Si la situación lo exige, Valdivielso invertirá totalmente la forma del refrán. «Ir por lana y volver tresquilado» (Correas, 168 b), puesto en boca del tonsurado Fray Simón al desafíar a un moro, aparece así: «Sal al campo, fanfarrón; / sal, que el motilón te llama, / que viene ya tresquilado / por no bol ver sin tu lana» (La flor de Lia, 2378-81).
En no pocos casos la forma concisa del refrán se amplifica y extiende. El lacónico «Ni espero ni creo más de lo que veo» (Correas, 281 a), aparece así en boca de DUDA: «Sólo creo lo que veo, / porque soy, has de saber, / de los de ver y creer; / sólo lo que toco creo» (Los cautivos libres, 1096-99).
Otro caso de amplificación, más complicada, es el tratamiento del famoso «Pan y vino andan camino, que no mozo garrido» (Correas, 458 b). En El nacimiento de la mejor, 2249-52, lo presenta otro pastor como sigue: «... dadnos del vino y del pan / porque para andar camino, / según el viejo refrán, / pan y vino es menester».
Y como último ejemplo de amplificación veamos el diálogo entre Noche y Placer, basado en la frase proverbial «La ventura de las feas» (Correas, 187 b ) : «NOCHE : Ptéciome de venturosa. / PLACEE : Y podéis bien por lo feo, / que dizen que a la fealdad / vinculó la dicha el cielo. / NOCHE: Por él tuue esta ventura. / PLACER : Que tengáis venturas creo, / que suele ser muy de feas» (Entre día y noche, 154-60).
La amplificación disuelve y disminuye, sin duda, la intensidad natural del refrán. Y, sin embargo, su uso aquí me parece un acierto. El espectador deriva una especial satisfacción al poder formular por su cuenta el refrán difuso y ampliado. Como en la mayoría de los casos el propósito del refrán es resumir y sintetizar una lección, gana en eficacia si es el mismo espectador quien lo formula.
No pocas veces Valdivielso da al refrán una forma ecléctica, entrecruce de las varias corrientes. Correas recoge los cuatro siguientes sobre el peligro como momento en que se prueba la amistad: «En el peligro se conoce el amigo» (128 a ) ; «En la necesidad se prueban los amigos»; «En la necesidad se ve la
250 Revitta de Archivos, Bibliotecat y Museos
amistad» (125 b ) ; y «En las adversidades se prueban y conocen los amigos y saben las poridades» (127 b). En Valdivielso aparece este refrán por lo menos siete veces °% pero en ningún caso coincide con los de Correas.
Muestra de mayor habilidad son aquellos casos en que aparecen juntos dos refranes. A veces están meramente yuxtapuestos. Así en LM8 ferias del alma, 1118-19, dice MALICIA : «¡ Pardiez, q[ue] arma[n] co[n] queso, / y moriréis por comer!» Incorporan los de Correas «Armar con queso» (604 b) y «Por la boca mu«e el peee, y la liebre tómanla a diente» (472 b).
Otras aparecen en más complejas combinaciones. En tales casos es necesaria toda la atención del oyente o lector para adivinar y reconstruir sus formas originales. Por ejemplo, en La amistad en el peligro, 800-05, dice PEREDA : «Porque sin duda la inui-dia / se pega como la sarna. / Y digo que lo parece, / el dicho no desalabe, / no en lo que rascada sabe, / mas en que rascada, escuece.» Los refranes aludidos son: «Si la envidia fuera t ina; ¡ qué de tinosos habría!» (Correas, 279 b ) ; y «Rascar grande sabor es, si no escociese después» (Rodríguez Marín, I, 489 a). Caso semejante se encuentra en El hombre encantado, 1078-81, entre Ignorancia y Mundo: «IGNORANCIA : Sí hará, porque no es la miel / para la boca... MUNDO: pasito. / IGNORANCIA: ¿Y no soys asno de carga, / que luego os echáys con ella?» Los dos aludidos los ofrece así Correas: «No es la miel para la boca del asno» (246 b ) ; «Echarse con la carga» (686 b).
Hay casos en que Valdivielso parece referirse a algún refrán, y, sin embargo, no he podido encontrar ninguno parecido en las colecciones consultadas. En el auto Entre día y noche, 752-58, dice Noche: «... que también dan por hermosos / las monas a sus hijuelos.»
Es posible que exista dicho proverbio o que sea una aplica^ ción concreta del abstracto «El deseo hace hermoso lo feo» (Correas, 98 a). O incluso que sea un eco distante (del sentimiento, aunque no de las palabras) del que dice: «Al escarabajlo, sus hijos le parecen granos de oro fino» (Correas, 88 a, 86 b).
En otros ejemplos la forma del refrán está en realidad tan desdibujada que puede parecer temerario afirmar que se trata de materia proverbial. Veamos dos ejemplos: «SERRANA: ... y dísela al Plazer, duende / que se oye y no se ve» (La serrana
'* El título de La amistad en el peligro, y luego en los versos 228-29, 874,75, 1855-56, 1Í81-82; en El loco cuerdo, 327*-76, y en El villano en tu rincón, 579-80.
Refranes y frates proverbiales en el teatro... 251
de Plasencia, 258-59). «JUSTINO: ... del fácil Gusto loco, / que siempre vino tarde y dvaó poco» (El hijo pródigo, 558-59). En ellos creo ver una sugerencia o evocación del que Correas recoge así: «Placer y alegría, tan presto ida como venida» (489 a).
Menos problemáticos son aquellos que aparecen de forma truncada. La brevedad natural del refrán se intensifica al ofrecer nada más que parte de su forma. Se exige así la colaboración creadora del espectador o lector que ha de suplir la parte mutilada. Veamos algunos ejemplos. En El viüano en su rincón, 1281-82, dice RAZÓN : «Y aun por eso os digo yo / que os alleguéis a los buenos.» Correas trae la forma completa: «Allégate a los buenos, y serás uno dellos» (80 b). En LMS ferias del alma, 496-97, dice SosPEr CHA: «... q[ue] a río buelto podrá ser / q[ue] medre algo la Sospecha.» Y Correas t rae: «A río vuelto, ganancia de pescadores» (28 a).
En el caso siguiente queda poco más que una palabra del original. Dice MOSCÓN: «... que te ha cogido la araña» (El ángel de la guarda, 760), refiriéndose, sin duda, al de Correas: «Guardóse de la mosca, y comiólo la araña» (846 b).
Indicio de la seguridad con que maneja los refranes me parecen aquellos casos en que un personaje comienza uno y luego otro lo completa. Por ejemplo, en El hospital de los locos, 400 : «ALMA : i No heres mi goqo í DKLEYTE : En el po{;o.» Siendo la forma completa : «Nuestro gozo en el pozo» (Correas, 264 b). Otro caso es de Psiques y Cupido: «LUZBEL : Ya me enfadas. / VERDAD : Soy la verdad; no me espanto.» La forma corriente es «La verdad amarga» (Correas, 647 b).
Los ejemplos analizados muestran la rica gama de tratamientos estilísticos a que se someten los refranes. Casi siempre se aprecia un deseo de presentarlos de forma nueva, a veces muy original. Por eso, además de cumplir su cometido principal, resultan agradables, novedosos en la forma y bien acomodados al contexto.
El refrán como recurso dramático
Aparecen en boca de los más diferentes personajes. Unos son santos, como San Ildefonso (Descensión de Nuestra Señora, 1842-48), Nuestra Señora (Ibid., 1804-05). Otros nobles: Don Lo-
252 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
Tengo (El loco cuerdo, 1749-50), el Conde (Ibid., 1076-77), el Rey (El villano en su rincón, 1510-12). Otros no tanto: un hereje (Descensión, 890-91); Fray Simón (La flor de lis, 2878-81), la Razón (El villano, 579-80; 1281-82), etc.
Lo mismo que en el Zifar o en el Guzmán de Alfarache ", no se limitan a ninguna clase de personajes. Sin embargo, hay obras en que aparecen preferentemente en boca de caracteres que, por su escasa formación cultural, gravitan naturalmente hacia estas expresiones de sabiduría humana " . En estos casos sí se convierten en importante elemento caracterizador.
Algunos personajes se sirven de los refranes para describirse a sí mismos (El villano en su rincón, 197-98; El hospital de los locos, 400; 670 ; Los cautivos librea, 1096-99). Pero con más frecuencia se usan para describir a otros, ya sea a aquel con el que se está hablando (El hospital, 209-10; 268-65; 269-70; 758; El Fénix de amor, 165, 225-26 ; La amistad en el peligro, 127). O al personaje que sirve de tema (El villano, 1087-88; 1045-46; El hospital, 184. El fénix, 984-85, 1894).
En El hospital de los locos hay un ejemplo excelente del papel importante y múltiple que a veces juegan. En la breve extensión de 61 versos Envidia se sirve de seis para caracterizar a Mundo (209-10; 220; 268-65), a Carne (269-70) y para describir la situación de Género Humano después del i)ecado original (260). Gula añade otro referido a Luzbel (280). Toda la acción de esta escena va apoyándose en los refranes. Su economía verbal la aprovecha Valdivielso para darnos rápidamente la calidad moral de los personajes. En obras breves y alegóricas como los autos, el refrán sirve de adecuado sustituto de la acción caracterizadora que exigimos en obras de mayor extensión.
Otro caso digno de examen es el auto La amistad en el pelir gro, único cuyo título está basado en un refrán ""•. El mismo refrán aparece cinco veces más (228-29, 874-75, 1.855-56, 1.481-82). Colocado estratégicamente a lo largo de la obra, guía la acción y subraya el mensaje del amor desinteresado de Cristo, capaz de morir por el hombre.
53 Véase lo dicho más arriba sobre estas obras. ** Véase lo dicho antes sobre LM Dorotea. En Don Quijote es el escudero el
que los usa con mayor profusión y acierto. 55 Véanse los estudios citados de Gates y Hayes sobre los refranes como títulos
de obras.
Refranes y frases proverbiales en el teatro... 258
E L REFRÁN COMO VEHÍCULO DE CONCEPTOS TEOI^ÓGICOS
Este aspecto del uso de los refranes tiene que ver más con el contenido que con la forma. Las exquisitas versiones a lo divino que Valdivielso hizo de poesías populares y tradicionales muestran su afición a servirse de diversos materiales con fines religiosos. La naturaleza de los refranes como que se prestaba incluso a ello. Su veracidad nos la garantizan ellos mismos desde muy antiguo : «Refrán mentirozo no hay», recoge O'Kane (201 b), y en Correas se asevera de forma más positiva: «Todos los refranes son verdaderos» (504 b) *\ Por si esto fuera poco, se les compra incluso a los mismos evangelios: «Los refranes son Evangelios chiquitos» (Correas, 225 b) " .
Lo cierto es que, en general, su contenido no es religioso ''*. Esto es algo que el escritor puede añadir ayudado por el contexto. El refrán, como fórmula abierta de carácter metafórico, puede recibirlo. Valdivielso ha sabido aprovechar estas posibilidades con excelentes resultados. Veamos algunos ejemplos.
Después de la frase proverbial «Es de a par de Deus», Correas añade la explicación: «Imitando la habla de portugueses, y más si lo decimos por algún portugués entonado. Dícese de los que presumen del favor» (625 b) *'. En Valdivielso la expresión aparece siete veces aplicada a la soberbia de Satanás y su rebelión contra Dios (El hospital, 94-95, 109-10, 646, 688); a la igualdad de Cristo con Dios padre (La amistad, 91), o al favor que gozan con Dios los miembros de la corte celestial (La serrana, 80), o la naturaleza extraordinaria de la cruz de Cristo (El árbol de la gracia, 590).
s* Además, en 245 a : «No ai refrán que no sea verdadero»; y en 504 b : «Todos los refranes avían de estar escritos con letras de oro» y «Todos los refranes son verdaderos» ¡ en Rodríguez Marín, I, 889 a, se ofrecen los siguientes: «No hay refrán que no diga una vcidad j y si una no, es porque dice dos», «No hay refrán que no sea verdad», «No hay refrán viejo que no sea verdadero», y en 280 a: «Los refranes son depuradas verdades».
^'' En el mismo lugar se encuentran también : «Los refranes son hermanos bastardos del Evangelio», «Los refranes viejos son Evangelios pequeños» y «Los refranes viejos son profecías ¡ o son como profezías». Véase también Rodríguez Marín, I, XL-XLin.
í8 A. Taylor: The Proverb..., 168: «The most striking trait in the ethics of proverbs is the adherence to the middle way, and indeed treir reason for existence lies in that fact».
59 En 682 a, trae el siguiente: «De a par de la asa. De a par de Deus. Por; el que se da por allegado y favorecido de algún mayor».
254 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
«Poner del lodo» significa, según Correas, «poner a uno en menoscabo, pérdida o daño» (726 b) °°. Valdivielso se aprovecha de la frase, poniendo el verbo en reflexiva, para describir muy gráficamente la encarnación de Cristo y las humillaciones que ella conlleva (1M amistad en el peligro, 79, 88-89, 98).
Pero los aciertos más grandes los encontramos relacionados con la Eucaristía, tema propio de los autos. Todos sabemos que «Los duelos, con pan son menos», o que «los duelos, con pan son buenos» (Correas, 228 a). En Valdivielso, ese pan es el de la Eucaristía, capaz de aminorar cualquier sinsabor humano (Los cautivos libres, 1.080) " . Lo mismo cabe decir del refrán «pan y vino andan camino, que no mozo garrido» (La amistad en el peligro, 1.421-28; El peregrino, 1.248 ; El nacimiento de la mejor, 2.249-2.252).
El refrán a que acude con mayor frecuencia y el que, en mi opinión, usa con mayor acierto es el sencillo «Comer y callar» *'. De él se sirve para dos fines: inculcar la frecuente recepción de la Eucaristía e insistir en la necesidad de una fe devota ante el misterio. El refrán aparece unas diez veces ° . Al final de El milano en su rincón, aceptada la invitación del Rey, Razón, guiada por la Fe, formula su total sumisión, repitiendo tres veces «Señor Rey, yo callo y como» (1583, 1587, 1541).
En Los cautivos libres la Fe explica a Entendimiento lo limitado de su poder: «Con Dios el discurso vuestro / saber que es muy matorral, / y que entiende siempre menos / quién presume entender más» (865-68). Entendimiento, perplejo, le pregunta qué debe hacer, e Inocencia responde: «¿Qué? Dos cositas no más: / creer y obrar es la vna; / otra, comer y callar» (870-72) **.
El famoso «El loco por la pena es cuerdo» lo usa Valdivielso
*•> En 728 b t r ae : «Púsole del lodo. Púsole como un trapo viejo. Por : tratóle mal de palabra». Aparece usado en su sentido acostumbrado en El hombre encantado, 793; Las ferias del alma, 596-97; MI hijo pródigo, 163, 211; El nacimiento de la mejor, 888.
61 Aparece en su sentido acostumbrado en El loco c/ucrdo, 1632. 02 Correas recoge las siguientes formas: 382 a : «Calla y come; o come y calla;
o callar y comer»; 480 b : «Come y calla, vete al sol y salla»; 708 a : «Callar y comer»; 711 b : «Comer y callar. Calla y come. Cx>me y calla».
* ' Se encuentra con sentido literal en El hijo pródigo, 891. "* En Los cautivos libres se insiste en que debemos creer y no tratar de enten
der demasiado (870). Comer y callar en 987-88. En Psiqttes y Cupido, 4ÍI8-528, 588-85, 556, se inculcan los mismos principios. En realidad es uno de los principales temas de este auto. También en Kí peregrino, 122.3-24; El árbol de la vida, 1828-24. Conserva su sentido literal en El loco cwirdo, 3141. Tiene sentido eucarístico también en El colmenero divino, de Tirso, 977-79.
Refranes y frases proverbiales en el teatro... 255
siete veces: seis en su sentido acostumbrado **, y una en que se llena de sentido teológico gracias a una leve observación añadida. La locura de Adán, el pecado original, se corregirá únicamente con el castigo, según Luzbel. Pero Género Humano, mejor teólogo, ofrece una mejor solución: «LUZBEL : Por la pena será cuerdo. / GÉNERO HUMANO : Mexor dirás por la gracia» (El hospital de los locos, 745-46).
La frase «Salir de madre» se usa, según Correas, «cuando un escaso hace alguna liberalidad extraordinaria, y en tales casos. A semejanza del río que con creciente sale por las riberas; que 'madre' se llama su camino ordinario» (655 b). En El villano en SU ñncón (957-58) lo pone en boca del Rey (Dios padre), y, refiriéndolo a sí mismo, dice : «La Sabiduría / diz que en él salió de madre.» La Sabiduría es uno de los nombres que la tradición da a Cristo, que se hizo hombre, es decir, nació de madre humana, y fue extraordinariamente generoso "".
Y para terminar mencionaré el uso a lo divino que hace de la frase proverbial: «A prueba de arcabuz. A pruba de mosquete» (Correas, 601 b). El refrán se toma «De las armas fuertes trasladado a otras cosas hechas firmes y de fuerza.» Valdivielso la usa dos veces, levemente modificada, refiriéndose a la lanzada de Lon-ginos que abrió el pecho de Jesús (Juan, 19, 81-87). Lo mismo que entonces, Cristo sigue dispuesto a ofrecer su pecho como escudo donde se emboten los justos castigos que el hombre merece por sus transgresiones (El villano en su rincón, 1.287-41 ; Las ferias del alma, 1880-81).
C O N C L U S I Ó N
El uso múltiple que Valdivielso hace de los refranes demuestra el gran aprecio que hacia ellos sentía, la clara conciencia que tenía de sus posibilidades expresivas y la idoneidad que existe entre el género sacramental y los refranes.
Al igual que sus contemporáneos, y como buen estilista, Valdivielso rompe la rigidez de la forma y experimenta con ellos de
*' El Fénim de amor, 984-85; La amistad en el peligro, 1150; Psiques y Cupido, 711-12; El hijo pródigo, 658-54, 1021-22; El loco cuerdo, 365.
*8 Otro caso semejante en Psiques y Cupido, 191. «7 A. Taylor: The Proverh..., pág. 172: «Proverbs are used freely in writings
which make an appeal to thé folk and in those in which the folk is characterized... A proverb is often a ready-made epigram, sums up the situation effectively, drives home the point, and appeals to the reader's or hearer's sense o£ humor».
256 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
forma original, dándoles así nueva vida. En no pocos casos solicita y exige la cooperación del espectador: si el refrán se trunca ha de suplir por su cuenta el resto. Si se amplia siente la satisfacción de reducirlo a su brevedad original.
Los refranes se convierten en sus manos en valiosos recursos dramáticos. Su concentrada expresividad y valor axiomático son muy útiles en obras de corta extensión, alegóricas por naturaleza, y en las que en vez de personajes se presentan símbolos e ideas personificadas. Un refrán puede servir para caracterizar a un protagonista, resumir el sentido de un pasaje, servir de encauce a una escena o a todo un auto.
Desde el punto de vista estilístico, Valdivielso se muestra un autor original y moderno. Pero probablemente su interés en los refranes apunta a otros motivos. El género sacramental, más que otro alguno de nuestra literatura, tiene varias características comunes con la literatura medieval: temas, propósito didáctico, manera de presentarse al público "'. L. Combet afirma que el uso de los proverbios denota «la manifestation d'une mentalité que l'on peut qualiñer, gro880 modo, de médiévale» '*.
Mencionamos ya el respeto del hombre medieval hacia la tradición y hacia las breves fórmulas en que se transmite su sabiduría. Los autos, llamados a veces sermones, despertaban en el espectador un respeto cuasi religioso. La eficacia del refrán en mentes así dispuestas es infalible. Por eso el dramaturgo se sirve de ellos con propósito semejante al del predicador medieval o moderno. De esta forma, estos «oráculos humanos» *• cobran un sentido religioso en su nuevo contexto.
El auto, como el poema medieval, es de vida más bien efímera : se ve o se oye, es decir, se representa o se declama, pero apenas si se lee. En estas circunstancias el refrán es uno de los mejores recursos para resumir situaciones y sintetizar doctrinas que el espectador de más humilde inteligencia puede fácilmente recordar.
8* L. Combet: Recherchet..., pág. 887. «» Northrop Frye: Anatomy of Crxticism (Princeton, N. J., Princeton Univer-
sity Press, 1957), pág. 298.
Refranes y frases proverbiales en el teatro... 257
REFRANES EN EL TEATRO DE VALDIVIELSO '«
«£i villano en su rincón» (88)
1. Verso 6 4 . — « G U S T O : ... ¿Soy yo perro con vexiga?» Correas, 160 a, 436 a.—«Como perro con vejiga.»
2. Verso 159 .—«APETITO: ... Con que a mayores se al?aua.» Correas, 606 b, 649 a.—«Alzarse a mayores.»
3. Versos 197-98.—«GUSTO: . . . entróme por vn oydo / y por el otro me salgo.»
Correas, 807 a, ^72 o, 622 a.—«Por un oído le entra y por el otro le sale.»
4. Verso 218.—«RAZÓN: . . . pensé que eras cosaicosa.» Correas, 276 a.—«Señores, ¿qué cosa y cosa...?»
5. Versos 237-38.—«RAZÓN: ... y ay vn tragón auestruz / y que se engulle el hierro duro?»
Correas, 82 a.—«¡Ea, sus, y traga el avestruz!» 6. Verso 247.—«RAZÓN: . . . Ver su cara de buen año...»
Correas, 368 b, 701 b.—«Cara de buen año.» 7. Verso 808 .—«APETITO: «... No te metas en dozena.»
Correas, 551 a, 622 a, 7i8 b.—«Meterse en docena.» 8. Versos 830-81.—«RAZÓN: —¡Ola ! ¿Quién passa?, ¿quién passa? /
MÚSICOS: —El Rey, que va a ca^a.» Correas, 407 a.—«Quién pasa, quién pasa? / El Rey que va a caza.»
9. Versos 842-48.—7dem. 10. Versos 355-56.—ídem. 11. Verso 392.—«AMOR: ... caiga, aunque tarde, en la cuenta.»
Correas, 701 a (bis).—«Caer en la cuenta.» 12. Versos 579-80.—«RAZÓN: . . . y que en el mayor peligro / se conoce
la amistad.» Correas, 128 a, lüó b, 127 b.—«En la necesidad se ve la amistad.»
13. Versos 699-700.—«GUSTO: ¿Mil vezes no oyes dezir / que es el rey el que no ve al rey?»
Correas, 69 o, 146 b.—«Aquel es Rey que nunca vio Rey.» 14. Verso 785 .—«APETITO: . . . Tienes podrida vna bolla...»
Correas, 644 b.—«Olla podrida.» 15. Versos 827-28.—«GuSTO: ¿No ves que oueja que bala / dizen que
bocado pierde?» Correas, 174 a.—«Oveja que bala, bocado pierde.»
70 En la lista se da la información siguiente: titulo de la obra, número de refranes que contiene, número que le corresponde en la lista, verso o versos en que se encuentra, personaje o personajes que lo dicen, colección en que se encuentra (O'Kane, Correas o Rodríguez Marín, I), página y columna. Si hay más de una versión del refrán entonces se subraya la página y columna en que se encuentra la que se da.
258 Revista de Archivo», Bibliotecat y Museo»
16. Versos 835-86.—«RAZÓN: LO que de burlas se toma, / ¿no pudiera ser de veras?»
Correas, 96, 622 b.—«A las burlas, ansí ve a ellas que no te salgan veras.»
17. Verso 81'6.—«APETITO: ¡ Más matalla!» Correas, 541 a, 7Ji.6 a.—«Más matalla.»
18. Versos 857-59.—«REY: ... seré vuestro conbidado. / GUSTO: ¿Trae gorra? REY: ¿De mí te burlas? / GUSTO: Pregunto si se haze gorra.»
Correas, 551 a, 622 a.—«Meterse de gorra.» 19. Versos 871-72.—«VILLANO: En su casa mande él, / porque yo mando
en la mía.» Correas, 376 a.—«Cada uno en su casa.»
20. Versos 957-58.—«REY: La sabiduría / diz que en él salió de madre.» Correas, 663 b.—«Salir de madre.»
21. Versos 1.037-38.—«RiOOR: ... él se tomará la mano / quando vos le deis el pie.»
Correas, ^5 b, 808 a.—«Al villano, danle el pie y toma la mano.» 22. Versos l .OtS- ie .—«REY: ... pues le ruego con la mano / llega a
darme del pie.» Correas, ^5 b, 808 a.—«Al villano, danle el pie y toma la mano.»
28. Versos 1.067-68.—«APETITO: Ya comeremos el gallo, / pues los huéspedes se han ydo.»
Correas, 96 b, 163 b.—«Iránse los huéspedes, y comeremos el gallo a solas.»
24. Versos 1.177-78.—«VILLANO: ... porque es vn sueño la vida / que se passa como sueño. O'Kane, 230 a.—«La vida es sueño.»
25. Versos 1.21'0-4'1.—«REY: Dad el golpe en este pecho, / que es hecho a prueua de lan^a.»
Correas, 601 b.—«A prueba de arcabuz. A prueba de mosquete.»
26. Versos 1.281-82.—«RAZÓN: Y aun por eso os digo yo / que os alleguéis a los buenos.»
Correas, 80 b, 577 b.—«Allégate a los buenos, y serás uno dellos.»
27. Verso 1.310.—«APETITO: ... nos inand[a]sse dar duzientos.» Correas, 152 b.—«'Eso es hecho, venga mi hato.' Y acababan de dar
le ducientos azotes.»
28. Versos 1.819-20.—«GusTo: Sacaréraosle los ojos, / pues nos crió como cueruos.»
Correas, 458 a.—«Cría el cuervo, y sacarte ha el ojo.» 29. Verso 1.844.—«RAZÓN: Meta en su casa el buen día.»
Correas, 98 b.—«El buen día, métele en casa.» 80. Versos 1.421-22.—«REY: Pues mandáis en vuestra casa, / dexad que
mande en la mía.» Correas, 876 a.—«Cada uno en su casa.»
Refranes y frase» proverbiales en el teatro... 259
81. Verso 1.450.—«RAZÓN: Seruid, que de buenos vengo.» Correas, 276 a, 290 b.—«Servidle, que de buenos viene.»
32. Verso 1.462.—ídem. 83. Versos 1.498-99.—«RAZÓN: Al fin sois hijo de buenos / y días ha
que os conozco.» Ck>rreas, 275 a, 290 b.—«Servilde, que de buenos viene.»
84. Verso 1.505.—«RAJM^: ... y temo que me dé en rostro.» Correas, 677 a.—«Dar en rostro.»
35. Versos 1.510-12.—«REY: Por su rey y por su ley, / dixo vn adagio notorio, / morirás.»
Correas, 479 a.—«Por tu ley, y por tu Rey, y por tu grey y por lo tuyo morirás.»
36. Verso 1.583.—«RAZÓN: Señor Rey, yo callo y como.» Correas, 38íi a, 480 b, 708 a, 711 b.—«Calla y come.»
87. Verso 1.587.—Jdem. 38. Verso 1.541.—ídem.
«£! hospital de los locos» (26)
39. Versos 94-95.—«LuZBEL: Yo lo soy par Dios; / par Dios soy, aquesto digo.»
Correas, 626 b, 682 a.—«Es de a par de Deus.» 40. Versos 109-10.—«LUZBEL: De querer ser yo par Dios / ni lloro ni
me arrepiento.» Correas, 626 b, 682 a.—«Es de a par de Deus.»
41. Verso 100.—«LUZBEL: Dio con la mano del gato.» Correas, 808 b, 678 b.—«Darse con la mano del gato.»
42. Verso 184.—«EMBIDIA: Manda potros y da pocos.» Correas, 532 a.—«Manda potros y da pocos.»
48. Verso 148.—«GULA: Fu[é] la nifón.» Correas, 759 a.—«Hacer la raaón.»
44. Verso 209.—«EMBIDIA: ... hablas mucho y ha^es poco.» Correas, 170 b.—«Hombres que abundan en parola, pocas obras.»
45. Verso 210.—«EMBIDIA: Prometes y no das nada.» Correas, 488 b.—«Prometer no es dar, mas por necios contentar.»
46. Verso 220.—«EMBIDIA: Vn loco ha^e ciento.» Correas, 176 b.—«Un loco hace ciento.»
47. Verso 280.—«GULA: ... pues que se hecho con la carga.» Correas, 636 b, 680 a.—«Echarse con la carga.»
48. Verso 260.—CEMBIDU: ... y a vn ángel que le hafia el coco.» O'Kane, 84 b.—«Os andan haciendo cocos.»
49. Versos 268-65.—«EMBIDIA: Pauón de presunvión vana, / y caballero también; / pero soyslo de agua y lana.»
Correas, 648 a.—«Hombrecillo de agua y lana.»
260 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
50. Versos 269-70.—«EMBIDIA : Por vos se puede de^ir: / La loca lo tañe y lo saca a la calle.»
Correas, 184 b.—«La loca lo tañe y lo saca a la calle.» 51. Verso 808 ,—«CULPA: ... lebanta essas torres de humos.»
Correas, 86 b.—«Armar torres de viento.» 52. Verso 875 .—«DELEYTE: En los cuernos del toro.»
Correas, 619 a, 741 b.—«En los cuernos del toro.» 58. Verso 400 .—«ALMA: ¿No heres mi go^o? DELEYTE: En el po^o.
Correas, ¡864 b, 552 a.—«Nuestro gozo en el pozo.» 54. Versos 449-50.—«DELEYTE: Porque hauéi[s] de hallar, / entre dos
platos, nonada.» Correas, ¡850 a, 588 b , 745 b.—«Nonada entre dos platos.»
55. Versos 458-54.—«DELEYTE: . . . q u e yo no gusto de viejos. / ENGAS O : No son malos mis consejos.»
Correas, I¡8S o, 128 a, 182 b , 285 a.—«En el más viejo está el buen consejo.»
56. Verso 646 .—«LUZBEL: ... infames, que soy par Dios.» Correas, 6H6 b, 682 a.—«Es de a par de Deus.»
57. Verso 647.—«EMBIDIA: Cada loco con su tema.» Correas, 877 a.—«Cada loco con su tema, y cada llaga con su pos
tema.» 58. Verso 670 .—«ALMA: jQuién eres? LUZBEL: Cócale, Marta.»
Correas, 176 a, 711 a.—«Cócale, Marta. Cócale, Machín.» 59. Verso 688 .—«LUZBEL: ... par Dios, a pie y a caballo.»
Correas, 6íl6 b, 682 a.—«Es de a par de Deus.» 60. Versos 745-46.—«LUZBEL: Por la pena será cuerdo. / GÉNERO H U
MANO: Mexor dirás por la gracia.» Correas, 89 b.—«El loco por la pena es cuerdo.»
61. Verso 758.—«EMBIDIA: ... que hendéis gato por liebre.» Correas, 184 a, 427 b, 7J^ b.—«Vender gato por liebre.»
62. Verso 821 .—«ALMA: ¡ Ben, bentura, ben y dura! Correas, 519 a.—«Ventura, ven y tura.»
68. Verso 822.—«EMBIDIA: Abre la boca y paparás ayre.» Correas, 527 a.—«Mariquita, salte a la calle, abre la boca y paparás
aire.» 64. Verso 826.—^«EMBIDIA: Al freyr me lo diréis.»
Correas, 40 b.—«Al freír lo verán.»
«Los cautivos libres:» (9)
65. Verso 874.—«INOCENCIA: ... y otra, comer y callar.» Correas, 882 a, 480 b , 708 a, 711 b.—«Comer y callar.»
66. Versos 987-88.—«INOCENCM: El mejor ¿cómo? es comer. / DUDA: ¿Comer? INOCENCIA: Comer y callar.» Correas.—Ibid.
Refranes y frases proverbiales en el teatro... 261
67. Verso 1.080.—«INOCENCIA: . . . los duelos con pan son menos.» Correas, Ü^S a, 504< a.—«Los duelos, con pan son menos.»
68. Verso 1.156.—«CHKISTO: ... pues te has venido a sagrado.» Ck)rreas, 71 a.—«Acojerse a sagrado.»
69. Versos 1.211-12.—«YNSPIRACIÓN: Dios su absolución te da, / S[a]n P[edr]o te la bendiga.»
Correas, 20 a.—«A quien Dios se la diere, San Pedro se la bendiga.» 70. Versos 688-91.—«DUDA: Que dixo vn sabio varón, / y fuélo a mi
parecer, / que es el fácil en creer / de ligero corazón.»
O'Kane, 93 a.—«Porque cree de ligero / agua ooge en (el) farnero.» 71. Verso 1.084.—«INOCENCIA: . . . que licuaréis pan de perro.»
Correas, 680 b.—«Dar pan de perro.» 72. Versos 1.096-99.—«DUDA: Sólo creo lo que veo, / porque soy, / has
de saber, / de los de ver y creer; / sólo lo que toco ci-eo.» Correas, ÜSl a, 257 b (bis), 517 a.—«Ni espero ni creo más de lo
que veo.»
73. Verso 1.198. « O Í D O : ... a la Fe, que le haga salua.» Correas, 758 b.—«Hacer la salva.»
«El fénix de amortt (26)
74. Verso 165.—«CUERPO: A, señor Pero Vrdemalas.» Correas, ^67 ab, 624 a, 721 b.—«Pedro de Urdimalas.»
75. Verso 176.—«CUERPO: ¡Quien tal haze, que tal pague! Correas, ílO o, 706 b.—«Quien tal hace, que tal pague; alza la mano
y dale.»
76. Verso 191.—«CUERPO: . . . humo a narizes le den.» Correas, 681 b.—«Dar humo a narices.»
77. Versos 225-26.—«CUERPO: Que de todo sabéis dar.. . / LUZBEL: ¿De qué? / CUERPO: Del pan y del palo.»
Correas, 808 b, 820, 679 b.—«Dar del pan y del palo.» 78. Versos 889-90.—«CUERPO: . . . es querer que vos comáis / y que pa
gue yo el escote.» Correas, 100 b, SJí.7 b, 711b , 719 a.—«Gran placer, no escotar y
comer.»
79. Versos 891-92.—«CuERPO: Alma, [ tú] las duras come, / pues que comes las maduras.»
Correas, 103 a, 180 b , 161a, 178 b, 406 a, 407 a, 678 a.—«El que come las duras, coma las maduras.»
80. Versos 899-400.—«ALMA: . . . NO me estorues mi ventura, / que la alcanzaré de fea.»
Correas, 187 b, 199 a (bis).—«La dicha de las feas.» 81. Verso 460 .—«CUERPO: . . . quiero echarme con la carga.»
Correas, 636 b, 680 a.—«Echarse con la carga.
262 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
82. Versos 529-80.—CANOEL 2: La leña al ombro lleuastes, / que fue «char la leña al fuego.»
Correas, 72 a, 165 b.—nEchar leña al fuego para apagarle.» 88. Versos 81-82.—«ANOEL 2: ... sino fue palo de ciego / del pueblo que
libertastes.» Correas, 458 a, 718 a.—«Palo de ciego.»
84. Verso 608.—«ESPOSO: Quien b¡e[n] quiere nu[n]ca es corto.» Correas, 401 b.—«Quien bien quiere, nunca olvida.»
85. Versos 667-68.—«INSPIRACIÓN: Hízele puente de plata / por donde huyendo se fue.»
Correas, 88 a.—«Al enemigo, si huye, la puente de plata.» 86. Verso 725.—«INSPIRACIÓN: Fue su sueño tu soltura.»
Correas, 822.—«Decir el sueño y la soltura.» 87. Verso 745.—«EsPOSO: . . . que amor con amor se paga.»
Correas, 77 a.—«Amor, con amor se paga.» 88. Verso 752.—«ESPOSO: Mal se aparta quien bien ama.»
Correas, 565 a.—«Mucho sufre quien bien ama.» 89. Versos 882-88.—«CUERPO: ¿ N O ve que a puerta cerrada / dlzen que
el diablo se torna?» Correas, US a, 317.—«A puerta cerrada, el diablo se torna.»
90. Verso 891.—«CUERPO: ¡Aquí de Dios y del Rey!» Correas, 611 b.—«¡Aquí de Dios!».—612 a.—«¡Aquí del Rey!»
91. Verso 892.—«CUERPO: ... q[ue] esto en los cuernos de vn b[u]ey...» Correas, 619 a, 741 b.—«En los cuernos del toro.»
92. Versos 944-45.—«CUERPO: ... no diréis que no estáis entre / la cruz y el agua bendita.»
Correas, HO a, 622 a.—«Entre la cruz y el agua bendita.» 93. Verso 984.—«ESPOSO: ES loco, y loco de atar.»
Correas, 625 a.—«Es loco de atar.» 94. Verso 985.—«ÁNGEL 2: Por la pena será cuerdo.»
Correas, 89 b.—«El loco, por la pena es cuerdo.» 95. Versos 1048-45.—«CüEBPO: ¿Es bien si a los dos querés, / que al
Alma repapiles / y a mí que me papen duelos?» Correas, 157 a.—«Y a mí, que me papen duelos.»
96. Verso 1894.—«INSPIRACIÓN: Armado de punta en blanco, ...» Correas, 86 b.—«Armado de punta en blanco.»
97. Verso 1442.—«CUERPO: pero Miguel es mi gallo, ...» Correas, 117 b, 616 a, 628 a, 668 b (bis), 702 b.—«Ser el Rey mi
gallo.» 98. Verso 1451.—«CUERPO: Pardiez, él se está en sus treze.»
Correas, 682 b.—«Estarse en sus trece.» 99. Versos 1456-57.—^«CUERPO: ¿ N O era mejor cielo en paz / que no
con agraz infierno?» O'Kane, 185 a.—«Más quiero cardos en paz, que no salsa de agraz.»
Refranes y frote» proverbiales en el teatro... 268
KLO amistad en el peligro» (29)
100. Título.—«La amistad en el peligro.» Correas, 123 a, 125 b, 127 b.—«En el peligro se conoce el amigo.»
101. Versos 9-10.—«INOCENCIA: Siempre el gusto placentero / comunicado se aumenta.»
Correas, 96 b, 110 b.—«El gozo comunicado crece.» 102. Verso 17.—«PLACER: Va de cuento.»
Correas, 740 a.—«Va de cuento.» 108. Versos 88-89.—«PLACER: Voto al soto que se ha puesto / su reme-
nencia del lodo.» Correas, 726 b, 728 b.—«Poner del lodo.»
104. Verso 91.—«PLACER: ... que es allá a par de Déos.» Correas, 625 b, 682 a.—«Es de a par de Deus.»
105. Verso 98.—«PLACER: ... auéig enlodado?» Correas, 620 ab, 726 b.—«Enlodarse.»
106. Versos 116-17.—«Músicos: No venís vos para e[n] cámara Pedro, / no venís vos para en cámara, no.»
Correas, 258 a.—«No sois vos para en cámara, Pedro. No sois vos para en cámara, no.»
107. Verso 127.—«PLACER: Necio para alcalde estáis.» Correas, 699 a.—«Bovo para alcalde.»
108. Versos 228-29.—«PRÍNCIPE: ... porque en el mayor peligro / se conoce la amistad.»
Correas, IHS a, 125 b, 127 b.—«En el peligro se conoce el amigo.» 109. Versos 800-01.—«PERBQA: ... porque sin duda la inuidia / se pega
como la sama.» Correas, 278 b.—«Si la envidia fuera tina, / ¡ qué de tinosos ha
bría!» 110. Versos 802-805.—«PEREDA: Y digo que lo parece, / el dicho no
desalabe, / no en lo que rascada sabe, mas en que rascada, escuece.»
Rodríguez Marín, I, 489 a.—«Rascar grande sabor es, si no escociese después.»
111. Verso 841.—«PBEEgA: ... sólo por no caer en ello.» Correas, 701 a.—«Caer en ello.»
112. Verso 850.—«INOCENCIA: Tu candor es de vn armiño, ...» Correas, 700 b.—«Blanco como el armiño.»
118. Verso 852.—«INOCENCIA: ... de vna fea, tu aventura.» Correas, 187 b, 199 a (bit).—«La ventura de las feas.»
114. Versos 687-88.—«INOCENCIA: El que puede oy, / no espere a mañana.»
Correas, 220 a.—«Lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana, no.»
115. Verao 720.—«INOCENCIA: ¿Morir? Más nonada.» Correas, 745 b.—«Más nonada.»
264 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
116. Versos 840-41.—«INOCENCIA: De aquellos lodos diré / que estos poluos han nacido.»
Correas, 810 b , 811 b , ^ÜS b.—«Con esos iodos se hicieron esos polvos.»
117. Versos 874-75.—«PRÍNCIPE: ... que en el peligro mayor / se conoce la amistad.»
Correas, W3 a, 125 b, 127 b.—«En el peligro se conote el amigo.» 118. Versos 908-09.—«INUIDIA: Son los doze de la boca / Guzmanes que
la defiendan.» Correas, 236 a, 626 a, 671 6.—«Son de los Guzmanes.»
119. Versos 1054-55.—«INUIDIA: ¿ N O has oído 'el pan comido / y la compañía deshecha' ?»
Correas, 107 a, 194 b, 222 a, 432 b.—«El pan comido, la compañía deshecha.»
120. Verso 1064.—«INUIDIA: Tras que mamóla le dieron, ...» Correas, 681 a, 758 b.—«Dar mamóla.»
121. Versos 1122-23.—«PLACER: Meted en casa el buen día / metiéndole en vuestra casa.»
Correas, 98 b.—«El buen día, métele en casa.» 122. Versos 1142-43.—«INOCENCIA: ¿Qué? Que le repapiléis / y a mí
que me papen duelos.» Correas, 157 a.—«Y a mí, que me papen duelos.»
123. Verso 1150.—«PLACER: Vn cuerdo fui por la pena.» Correas, 89 b.—«El loco, por la pena es cuerdo.»
124. Versos 1159-60.—«PLACER: Que no ay tal andar como buscar a Christo, / que no ay tal andar, como a Christo buscar.»
Correas, 248 a, 383 b.—«Que no hay tal andar como buscar a Cristo; / que no hay tal andar como a Cristo buscar.»
125. Versos 1855-56.—«PRÍNCIPE: . . . porque en el mayor peligro / se conoce la amistad.»
Correas, lÜS a, 125 b , 127 b.—«En el peligro se conoce el amigo.» 126. Versos 1371-72.—«PLACER: ... y en lo que amargáis a todos / pa
recéis a la verdad.» Correas, 198 b, ¡81i8 o, 255 a, 647 b.—«Las verdades amargan.»
127. Versos 1421-28.—«Mtjsicos: Pan y vino andan camino, / pan y vino, / que no m o ^ garrido.»
Correas, 458 b.—«Pan y vino andan camino, que no mozo garrido.» 128. Versos 1481-82.—«PLACER: ... de que en el mayor peligro / se
conoce la amistad.» Correas, lílS a, 125 b , 127 b.—«En el peligro se conoce el amigo.»
tPiiqueg y Cupido:t (14)
129. Verso 74 .—«MUNDO: Que los sueños, sueños son.» Correas, 295 a.—«Soñaba yo que tenía / alegre el corazón; / mas
a la fe, madre mía, / que los sueños, sueños son.»
Refranes y frases proverbiales en el teatro... 265
130. Versos 76-77.—«LUZBEL: Ya me enfadas. / VERDAD: Soy la verdad; no me espanto.»
Correas, 198 b , 212 a, 255 a, 6^7 b.—«La verdad amarga.» 181. Verso 191.—«AMOR: . . .quise , por ser Amor, salir de madre.»
Correas, 665 b.—«Salir de madre.» 132. Versos 866-67.—«CONCUPISCIBLE: . . . que es mejor vsar de maña, /
dissimulando la fuerza.» Correas, 542 a.—«Más vale maña que fuerza.»
188. Versos 454-55.—«MUNDO: ... y ella no haze la razón, / que allí importa deshazerla.»
Correas, 759 a.—«Hacer la razón.» 184. Verso 528.—«AMOR: Come y calla.»
Correas, S82 a, 480 b , 703 a, 711 b.—«Come y calla.» 135. Verso 580.—«RAZÓN: Pienso que nos dan la vaya.»
Correas, 681 a.—«Dar vaya.» 186. Versos 598-94.—«IRASCIBLE: Danos cuenta de tus dichas, / pues
crecen comunicadas.» Correas, 96 b.—^«El gozo comunicado crece.»
137. Versos 711-12.—«DELEITE: Y más cuerda su locura / por la culpa
y por la pena.» Correas, 89 b.—«El loco por la pena es Cuerdo.»
138. Versos 757-58.—«RAZÓN: Con el hurto la cogió, / como dizen, en las manos.» Correas, J^9 b, 787 a, 764 a.—«Cogióle con el hurto en las manos.»
189. Verso 784.—«RAZÓN: ... que en la cuenta no caímos.» Correas, 701 a.—«Caer en la cuenta.»
140. Verso 1046.—«IRASCIBLE: Higas quiero darte...» Correas, 179 b, 489 b, 678 a, 681 b.—«Dar higa.»
141. Versos 1165-66.—«AMOR: ¿Diré que el pan comido, / la compañía deshecha?
Correas, 107 o, 194 b , 222 a, 482 b.—«El pan comido, la compañía deshecha.»
142. Versos 1273-74.—«RAZÓN: Al fin diz que se canta / la gloria.» Correas, 40 b.—«Al fin se canta la gloria.»
«£¡ hombre encantados (16)
143. Verso 95.—«IGNORANCIA: .. . ¿no le hizo después el plato?» Correas, 762 b.—«Hacer el plato de hacienda ajena.»
144. Verso 161.—«ENTENDIMIENTO: ... que hazen la razón, sin ella.» Correas, 759 a.—«Hacer la razón.»
145. Verso 218.—«IGNORANCIA: Déxele que se dé vn verde.» Correas, 571 b, 678 a b.—«Darse un verde.»
146. Verso 298.—«ENGAÑO: . . . meto aguja y saco reja.» Correas, 254 a, 808 a, 551 a,—«Meter aguja y sacar reja.»
266 Reviría de Archivos, Bibliotecas y Museos
147. Versos 801-02.—«ENGAÑO: ... que si no soy cosicosa / soy cosa que le parezca.»
Correas, 276a.—«Señores, ¿qué cosa y cosa...?» 148. Verso 811.—«ENOARO: Passa el puente de Mantible, ...»
Correas, 148 b.—«J Es posible que la puente de Mantible es de madera? —Posible es, y p>osible era.»
149. Versos 857-61.—«ENOASO: ... q[ue] nunca vn cuerdo habla mucho / ni suj» callar vn necio / (trae el necio el corazón / en la lengua; mas el cuerdo, / la lengua en el corazón...»
Correas, 6S b, 90 b, 582 a, 585 b.—«Ansí es dura cosa al loco callar, como al cuerdo mal hablar.»
150. Verso 400.—«IGNORANCIA: ¿A palos de ciego?» Correas, 458 a, 718 a.—«Palo de ciego.»
151. Verso 445.—«IGNORANCIA: Soys vn mátalas-callando.» Correas, 624 b.—«Es un mátalas callando.»
152. Verso 490.—«HOMBRE: Gozad de la dulce Francia.» Correas, 646 b.—«La dulce Francia.»
153. Verso 798.—«DELEYTE: ... sacaréte el pie del lodo.» Correas, 667 b.—«Sacar el pie del lodo.»
154. Verso 1022.—«IGNORANCIA: El es retablo de duelos.» Correas, 170 a, 76X b.—«Retablo de duelos.»
155. Versos 1078-79.—«IGNORANCIA: SÍ hará, porque no es la miel / para la boca...»
Correas, 246 b.—«No es la miel para la boca del asno.» 156. Versos 1080-81.—^«IGNORANCIA: ¿Y no soys asno de carga, / que
luego os echáys con ella?» Correas, 636 b, 680 a.—«Echarse con la carga.»
157. Verso 1152.—«IGNORANCIA: Pedro de Vrdimalas.» Correas, i67 ab, 624 a, 721 b.—«Pedro de Urdimalas.»
158. -Verso 1467.—«IGNORANCIA: ... que al fin se canta la gloria.» Correas, 40 b.—«Al fin se canta la Gloria.»
tíLas ferias del alma-» (81)
159. Verso 24.—«MUNDO: ... q[ue] hum[o] a narices le diste ...» Correas, 681 b.—«Dar humo a narices.»
160. Verso 88.—«CARNE: Manda potros y da pocos.» Correas, 582 a.—«Manda potros y da pocos.»
161. Verso 40.—«CARNE: ... y vn loco, al fin, q[uel ha^e í ie[n]to . Correas, 176 b.—«Un loco hace ciento.»
162. Verso 90.—cMALigiA: ... porq[ue] quisistes ser gallo.» Correas, 616 a, 628 a, 668 h.—«Ser el gallo.»
168. Verso 105.—«MALICIA: .. .jugar los tres al mohíno.» Correas, 886 b, 611 a, 669 a, 789 b.—«Tres al mohíno.»
Refranes y frates proverbiales en el teatro... 267
164. Versos 184-85.—«MALICIA: ... ya hater, tratándola mal, / orejas de mercader.»
Correas, 456 b, 584 a, 68S a, 758 b.—«Hacer orejas de mercader.» 165. Verso 472.—«SOSPECHA: ¿Dónde va la buena gente?»
Correas, 692 b.—«¿Dónde va la buena gente?» 166. Versos 496-97.—«SOSPECHA: ... q[ue] a río buelto ¡wdrá ser / q[ue]
medre algo la sospecha.» Correas, 28 a.—«A río vuelto, ganancia de pescadores.»
167. Versos 498-99.—«MtSsicos: Gente de feria / y pendó[nl verde...» Correas, 685 b.—«Del hampa y pendón verde.»
168. Versos 556-57.—«MALICIA: ... y caygo en el labrador / como suele piedra en pojo.»
O'Kane, 69 b.—«Caer como la piedra en el pozo.» 169. Versos 596-97.—«MALICIA: ... q[uel , donde quiera que estoy, /
lo dejo puesto del lodo.» Correas, 101 b, 565 b, 7m b, 728 b.—«Poner del lodo.»
170. Verso 628.—«CAÍN: De en cas de Pedro Hurdemalas, ...» Correas, ^67 a h, 624 a, 721 b.—«Pedro de Urdimalas.»
171. Verso 724.—«Mt5sicos: Mira q[ue] haje Dios barato ...» Correas, ^89 b, 582 a, 679 b, 748 a.—«Si haces barato, venderás
más que cuatro.» 172. Verso 725.—«Mtísicos: . . . y te a de ha$er oy el plato; ...»
Correas, 762 b.—«Hacer el plato de hacienda ajena.» 173. Versos 767-68.—«MALICIA: Temed la mano del gato / q[ue] os la
henderé por liebre.» Correas, 184 a, 427 b, 7iS b.—«Vender gato por liebre.»
174. Verso 778.—«MALICIA: ... con su sal y salmorejo.» Correas, 666 a.—«Salmorejo.»
175. Verso 799.—«MALICIA: Ay vna olla podrida ...» Correas, 644 b.—«Olla podrida.»
176. Verso 895.—«APETIRO: ... qu/estoy más brauo qu/el Cid.» Correas, 544 b, 623 b, 768 a.—«Es un Cid.»
177. Versos 899-900.—«MtísiCOS: Mercader, quien no te conoce, / esse te compre, esse te compre.»
Correas, 895.—«Quien no te conoce, ése te compre.» 178. Verso 905.—«MALICIA: Entre dos platos nonada.»
Correas, 745 b.—«Más nonada entre dos platos.» 179. Versos 911-18.—«MALICIA: Llama y tira de la capa, / y como toro
da en ella, / si algún Joseph se le escapa.» Correas, 636 a, 688 a.—«Echar la capa al toro.»
180. Versos 1028-24.—«MALICIA: Esse hablará de la feria / como en ella le ha pasado.»
Correas, 164 a, 257 b, 376 b.—«Cada uno dice de la feria como le va en ella.»
181. Verso 1087.—«APETITO: Esse es miel y moscas lleua.» Correas, J^7 b, 486 b.—«Quien miel se hace, moscas le comen.»
268 Revista de Archh^os, Bibliotecas y Museos
182. Verso 1118.—«MALICIA : ¡ Pardiez, q[ue] os arma[n] co[n] queso, ...»
Correas, 604 b.—«Armar con queso.» 183. Verso 1119.—«MALICIA: . . . y moriréis por comer!»
Correas, i72 b.—«Por la boca muere el pez, y la liebre tómanla a diente.»
ISd'. Verso 1138.—«MUNDO: ... ha?er al oro malilla ...» Correas, 287 b, 675 b.—«Jugar de malilla.»
185. Versos 1290-91.—«YGLESIA: . . . y aun tiniendo el p[adr]e alcalde / no biene el Alma a juy^io.»
Correas, S71, 411 b, 412 a, 781 a.—«Quien el padre tiene Alcalde, seguro va a juicio.»
186. Versos 1830-81.—«ALAIA: Haré escudo su costado / qu/es hecho a prueua de lan^a.»
Correas, 601 b.—«A prueba de arcabuz. A prueba de mosquete.» 187. Verso 1485.—«YGLESIA: ¡Calla, loco!».—«MALICIA: ¿Soy yo el
gallo?» Correas, 616 a, 628 a, 668 b.—«Ser el gallo.»
188. Versos 1530-81.—«SAN PEDRO: Dios su absolución te da / San Pedro te la bendiga.»
Correas, 20 a.—«A quien Dios se la diere, San Pedro se la bendiga.» 189. Verso 1571.—«MALICIA: ¡N[uest]ro go^o dio en vn poyo!»
Correas, ¡8<)4 b, 552 a.—«Nuestro gozo en el pozo.»
«El peregrinos (21)
190. Versos 237-10.—«PERKGKINO: Qi¡al sueño el Gusto voló, '/ que siempre el gusto es soñado, / pues que sin auer llegado / parece que se passó.B
Correas, 165 b , 223 b, 288 b, 489 a.—«Los bienes vuelan y vanse, los males quedan y estánse.»
191. Verso 822 .—«LUZBEL: . . . que no ay quien le dé del pie.» Correas, 679 b.—«Dar del pie.»
192. Verso 825 .—«LUZBEL: Aquessa trotaconuentos.» Correas, 739 b.—«Trotaconventos.»
19.3. Verso 376 .—«LUZBEL: ... que quizá hará la razón.» Correas, 759 a.—«Hacer la razón.»
194. Verso 877 .—«DELEYTE: La razón hará, bien dizes, ...» Correas, 759 a.—«Hacer la razón.»
195. Versos 879-80 .—«DELEYTE: Como el q [ue] cayendo / suelo hazerse las narizes.»
Correas, 759 b.—«Hacerse las narices.» 196. Verso 501.—«PEREGRINO: Quiero aora darme vn verde.»
Correas, 678 a b.—«Darse un verde.» 197. Verso 498.—«PENITENCIA: Como la ocasión me voy.»
Refranes y frases proverbiales en el teatro... 269
Correas, 188 a.—«La ocasión, asilla por el copwte o guedejón.» 198. Verso 630 .—«HONOR: ¡ Rompesabios !»
Correas, 752 b.—«Rompenecios.» 199. Versos 613-14.—«VERDAD: Sé que soys vn manda-potros, / que days
poco, y, lo que days, ...» Correas, 582 a.—«Manda potros y da pocos.»
200. Verso 682.—«VERDAD: ¡Vna vana y dos vazías!» Correas, 179 b, 512 b.—«Una vana y dos vacías.»
201. Verso 667.—«PEREGRINO: Tarde Avindarráez llegó; ...» Correas, 490 b.—«Tarde llegó Vindarráez.»
208. Versos 788-84.—«PEREGRINO: ¡ O , qué amarga estás. Verdad! / VERDAD: ¡Pues, la verdad, aunq[ue] amargue!»
Correas, 198 b, 212 a, 255 a, 647 b.—«La verdad, aunque amargue, se diga y se trague.»
204. Verso 868.—«VERDAD: ES nonada entre dos platos.» Correas, ¡850 o, 588 b, 745 b.—«Nonada entre dos platos.»
205. Versos 885-86.—«DELEYTE: Bien dizen: 'al pan comido / y la compañía deshecha'.»
Correas, 107 a, 194 b, 222 a, 482 b.—«El pan comido, la compañía deshecha.»
206. Verso 904.—«VERDAD: ... y que distes salto en vago.» Correas, 268 b, 825 b, 466 a, 666 a, 677 a, 678 a, 725 a.—«Dio sal
to en vago.» 207. Versos 907-08.—«VERDAD: . . . que subystes a caer / sólo por no caer
en ello.» Correas, 701 a.—«Caer en ello.»
208. Verso 1.086.—«SAMARITANO: . . . como ves me fue en la feria.» Correas, 164 a, 257 b, 376 b.—«Cada uno dice de la feria como le
va en ella.»
209. Verso 1.181.—«VERDAD: El de la cámara, Pedro.» Correas, 258 a.—«No sois vos para en cámara, Pedro; no sois vos
para en cámara, no.» 210. Versos 1.228-24.—«VERDAD: NO ay más 'cómo' que comer, / que
aquí comer y callar.» Correas, 882 a, 480 b , 708 a, 711 6.—«Comer y callar.»
211. Verso 1.248.—«VERDAD: ... pan y vino andan camino.» Correas 458 b.—«Pan y vino andan camino, que no mozo garrido.»
«La serrana de Plasencia» (8)
212. Verso 80 .—«DESENGASO: . . . que soy muy de a par de Deus.» Correas, 625 b, 682 a.—«Es de a par de Deus.»
218. Verso 218.—«ENGASO: . . . nonada, si el asno cae.» Correas, 250 b.—«Nonada, si el asno cae.»
270 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
214. Versos 258-59.—«SERRANA: . . . y dlsela al Plazer duende / que se oye y no se ve.»
Correas, 165 b, 228 b (bis), 288 b, i89 a.—«Placer y alegría, tan presto ida como venida.»
215. Versos 362-68.—«ENOASO: Señor, quien hurta al ladrón / dizen que gana perdones.»
Correas, 420 b.—«Quien hurta al ladrón, cien días gana de perdón.» 216. Versos 559-60.—«RAZÓN: . . . mas, quitándome la capa, / le di en los
ojos con ella.» Correas, 636 a, 688 a.—«Echar la capa al toro.»
217. Versos 787-88.—«ENOASO: ¡Voto a san!, que en lo q[ue] amarga / se parece a la verdad.»
Correas, 198 b , 212 a, 255 a, 647 b.—«La verdad amarga.» 218. Verso 858.—«ENOASO: «Helo de echar todo a doze.»
Correas, 155 b, 156 ab.—«Echarlo a doce y nunca se venda.» 219. Verso 921.—«ENOASO: . . . el agua va del Plaaer.»
Correas, 65 b, 66 a.—«¡Agua va, que las arrojo!»
«Eí hijo pródigos (28)
220. Verso 92.—«IUUENTUD: . . . no ay hombre cuerdo a cauallo.» Correas, 240 b.—«No hay hombre cuerdo a caballo, ni colérico con
juicio.» 221. Verso 168.—«PLAZER: ... que tras ponerle del lodo...»
Correas, 565 b, 187, 706 6, 728 b.—«Poner del lodo.» 222. Verso 164.—«CUIDADO: Le hará hazer 'OScale, Marta'.»
Correas, 176 a, 711 a.—«Cócale, Marta. Cócale Machín.»' 228. Versos 185-86.—«MÚSICOS: Echad mano a la bolsa / cara de rosa.»
Correas, 155 a.—«Echa mano a la bolsa, cara de rosa.» 224. Verso 211.—«OLUIDO: ... que, tras ponerme del lodo...»
Correas, 565 b, 187, 786 b, 728 b.—«Poner del lodo.» 225. Verso 825 .—«OLUIDO: . . . que almendro al cierno será...»
Correas, 61 a, 34¡8 b.—«Flor de almendro, hermosa y sin provecho.» 226. Verso 828.—«IUUENTUD: . . . que es mo?a de tomo y lomo.»
Correas, 684 b.—«De tomo y lomo.» 227. Verso 341.—«INSPIRACIÓN: . . . porque des de mano a Dios.»
Correas, 679 a.—«Dar de mano.» 228. Verso 437 .—«PLAZER: . . . que es capa de pecadores.»
Correas, 185 a.—«La noche es capw de pecadores.» 229. Verso 472.—«LASZIUIA: De barato le doy luego...»
Correas, 289 b , 582 a, 679 b, 748 a, 761 a.—«Dar barato.» 280. Verso 498 .—«PLAZER: . . . mejor que con la de loanes.»
Correas, 674 a.—«La de 'Joanes me fecit'.» 281. Versos 558-59.—«luSTiNO: . . . del fácil gusto loco, / que siempre
vino tarde y duró poco.»
Refranes y fraseí proverbiales en el teatro... 271
Correas, 165 b, 223 b (bis), 288 b, i89 o.—«Placer y alegría, tan presto ida como venida.»
282. Verso 685.—«luEOO: lugando tres al mohíno.» Correas, 386 b, 669 a, 739 b, 511 a.—«Tres al mohíno.»
288. Versos 658-54.—«LASZIUIA: A el más cuerdo bueluen loco. / OLUI-DO: Pues boluerte cuerdo a palos.»
Correas, 89 b.—«El loco por la pena es cuerdo.» 284. Verso 688.—«LASZIUIA: No sé barato que darte.»
Correas, 289 b , 582 a, 679 b, 748 a, 761 a.—«Dar barato.» 285. Versos 702-08.—«ToDOS: ¡ Passe, passe el pelado / que no lleua
blanca ni cornado I > Correas, 59 a, Jf65 b.—«Pelón pelado, que no tiene blanca ni cor
nado.» 286. Versos 749-50.—«INSPIKACWSN: . . . que en las culpas la costumbre /
se buelue en naturaleza.» Rodríguez Marín, I , 286 b.—«La costumbre es una segunda natura
leza.» 237. Verso 778.—«PRÓDIGO: Más llano está que la palma.»
O'Kane, 146 b.—«Más llana que non la palma.» 238. Verso 779.—«PRÓDIGO: ... ya he dado en la cue[n]ta.»
Correas, 701 a.—«Caer en la cuenta.» 289. Verso 874.—«PRÓDIGO: A la mosca, que es verano.»
Correas, 560a.—«Mozo, ¿quieres amo? / — ¡ A la mosca, que es verano 1»
240. Versos 881-82.—«CHAPARRO: ... siempre vi al puerco más ruin / comer la mejor bellota.»
Correas, 46 b, 264 a.—«Al más ruin puerco, la mejor bellota.» 241. Verso 891.—«CHAPARRO: Come y calla, do os al diabro.»
Correas, 888 a, 480 b , 708 a, 711 b.—«Come y calla.» 242. Versos 967-68.—«CHAPARRO: VOS deuisteis de yr por lana / mas bol-
uistes tresquilado.» Correas, 99 b , 163 b, 841 a, 742 a.—«Ir por lana y volver tresqui
lado.» 248. Verso 1.022.—«CHAPARRO: ... que cuerdos haze la pena.»
Correas, 89 b.—«El loco por la pena es cuerdo.» 244. Versos 1.025-26.—«CHAPARRO: ... pues dándole Dios el pie / quiso
él tomarse la mano.» Correas, 45 b.—«Al villano, danle el pie y toma la mano.»
245. Versos 1.085-86.—«PRÓDIGO: Mal aquí sacaré el vientre, / como dizen, de mal año.»
Correas, 667 b.—«Sacar el vientre de mal año.» 246. Verso 1.228.—«PRÓDIGO: Será en mí palo de ciego.»
Correas, 458 a, 718 a.—«Palo de ciego.» 247. Verso 1.848—«MÚSICOS: ... y halló su gozo en el p o ^ . »
Correas, 86^ b, 552 a.—«Nuestro gozo en el pozo.»
272 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
«El árbol de la vidav (18)
248. Versos 113-14..—«Mtisicos: Quie[n] te vido y te ve agora, / ¿quál es el corazón que no llora?»
Correas, 890, J^-IO b, 415 b, 417 b.—«Quien te vido y te ve agora, ¿cuál es el corazón que no llora?»
249. Versos 524-25.—«IGNORANCIA: Por vos se puede dezir... / GÉNERO HUMANO: ¿Qué? / IGNORANCIA: Que ya passó solía.»
Correas, 159 a, 461 a, 719 a.—«Ya pasó 'solía', y vino 'mal pecado'.» 250. Verso 585.—«IGNORANCIA: ... nos andemos a la briuia.»
Correas, 194 a, 607 b.—«Andar a la brivia.» 251. Versos 751-52.—«PRÍNCIPE: Que los yerros por amores / tienen mu
cho de flaqueza.» Correas, 160 a, 222 a, 242 a.—«Yerros de amor, dinos son de per
dón.»
252. Versos 829-80.—«PRÍNCIPE: ... porque siempre fue el amor / gran perdonador de afensas.»
Correas, 76 a.-^«Amor, al buen amador nunca demanda pecado.» 258. Versos 966-67.—«MUERTE: Quifá sus males espanta / cantando.»
Correas, 402 b.—«Quien canta sus males espanta.» 254. Verso 1.088.—«IGNORANCIA: Andad, gente del gordillo.»
Correas, 6^6 a, 674 a.—«La gente del gordillo.» 255. Versos 1.108-09.—«IGNORANCIA: El que a buen árbol se arrima / le
cobija buena sombra.» Correas, 889.—«Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le co
bija.» 256. Verso 1.164.—«IGNORANCIA: ... hazéys piernas sin tenerlas.»
Correas, 762 a.—«Hacer piernas.» 257. Versos 1.210-12.—«GÉNERO HUMANO: Dezir se puede que pagan, /
dulzíssimo Dios, aora / los justos por pecadores.» Correas, 36 a, 108 a, 213 b, 463 ab.—«Arde verde con seco y pagan
justos por pecadores.» 258. Verso 1.248.—«GÉNERO HuMANO: ... al Saluador haze salua.»
Correas, 758 b.—«Hacer la salva.» 259. Verso 1.828.—«IGNORANCIA: Quiero comer y callar.»
Correas, 882 a, 480 b , 708 a, 711 b.—«Comer y callar.» 260. Verso 1.824.—«IGNORANCIA: ... y ser Ignorancia ^on^a.»
Correas, 678 b.—«Zonzo.»
«£! nacimiento de la mejori> (21)
261. Verso 175.—«SIMÓN: Yo haré la razón, Alpín.» Correas, 759 a.—«Hacer la razón.»
Refranes y frases proverbiales en el teatro... 278
262. Verso 179.—«BATO: Digo que haré la razón.» Correas.—Ibid.
263. Verso 181.—«BATO: ... y que haré treynta razones.» Correas.—Ibid.
264. Verso 407.—«Mogo: . . . ¿es oy briua o vergon^na? Correas, 194 a, 607 b.—«Andar a la brivia.»
265. Verso 413.—«MANCANTE: NO derrame yo el poleo.» Correas, 517, n. 15, 689 a.—«Derramar poleo.»
266. Verso 587.—«CIEGO: Palo de ciego a de auer.» Correas, 458 a, 718 o.—«Palo de ciego.»
267. Verso 549 .—«BATO: Pero soy pobre al quitar.» Correas, 625 a.—«Es censo al quitar.»
268. Verso 566 .—«BATO: Pues, ¿qué me dirán los briuios?» Correas, 194 a, 607 b.—«Andar a la brivia.»
269. Versos 571-72.—«BATO: La salua / haré.» Correas, 758 b.—«Hacer la salva.»
270. Versos 619-20.—«CIEGO: Caritatiuo es el Bato, / pero empieza por si mismo.»
Rodríguez Marín, I, 284 a.—«La caridad bien entendida empieza pwr uno mismo.»
271. Verso 888 .—«LUZBEL: . . . en rostro a Dios todos dan.» Correas, 677 a.—«Dar en rostro.»
272. Verso 888 .—«LUZBEL: . . . cayga y póngase del lodo.» Correas, I l l a , 565 b , n. 187, 726 b, 728 b.—«Poner del lodo.»
273. Verso 939.—«INNOCENCIA: Tarde Abindarráez llegó.» Correas, 490 b.—«Tarde llegó Vindarráez.»
274. Verso 977.—«INNOCENCIA: Muy necio sos para alcalde.» Correas, 699 a.—«¡Bobo eres para alcalde I»
275. Verso 1.016.—«INNOCENCIA: . . . mamóla vuessamercé.» Correas, 681 a, 758 a.—«Dar mamóla.»
276. Verso 1.252.—«INNOCENCIA: . . . que es para vos cordelejo.)» Correas, 678 a, 680 a.—«Dar cordelejo.»
277. Verso 1.564.—«GABRIEL: . . . y haze la salua la tierra.» Correas, 758 b.—«Hacer la salva.»
278. Verso 1.785.—«GABRIEL: . . . mira señores de salua...» Correas.—Ibid.
279. Verso 2 .166.—«BATO: Va de loa.» Correas, 740 a.—«Va de cuento.»
280. Verso 2 .182.—«BATO: Mamióla su reuerencia.» Correas, 681 a, 758 a.—«Dar mamóla.»
281. Versos 2.249-52.—«OTRO PASTOR: . . . dadnos del vino y del pan, / porque para andar camino, / según el viejo refrán, / pan y vino es menester.»
Correas, 458 b.—«Pan y vino andan camino, que no mozo garrido.»
274 Revhta de Archivoii, Bibliotecas y Museos
«.El Ángel de la Guardar» (28)
282. Verso 175.—«MOSCÓN: ... con que te han dado humado a tus deseos.» Correas, 681 b.—«Dar humaza.»
288. Versos 208-04.—«2. PESCADOR: Pues oy por buelto será / ganancia de pescadores.*
Correas, 28 a.—<A río vuelto, ganancia de pescadores.» 284. Versos 859-60.—«DEMONIO: Muy tarde verás su enmie[n]da. / Á N
GEL: Si viene, no viene tarde.» Correas, 88 a, 479 b, 6^1 h.—«Más vale tarde que nunca.»
285. Versos 406-07.—«MOSCÓN: Dime quién es, que por la cuba sántu-la, / apelada del vulgo saguntina.»
Correas, 647 a.—«La cuba de Sahagún.» 286. Verso 686.—«ÁNGEL: ... mas sueles dar salto en vago.»
Correas, mS h, 825 b, 466 a, 666 a, 677 a, 678 a, 725 a.—«Dio salto en vago.»
287. Verso 760.—«MOSCÓN: ... que te ha cogido la araña.» Correas, 846 b.—«Guardóse de la mosca, y comióle la araña.»
288. Verso 840.—«CLAUDIO: ... y a vn traydor, quatro aleuosos.» Correas, 4 b.—«A un traidor, dos alevosos.»
289. Verso 885.—«LAURENCIO: Si cordelejo me dais...» Correas, 678 a, 680 a.—«Dar cordelejo.»
290. Verso 1.072.—«MOSCÓN: YO sacaré la de loannes.» Correas, 674 a.—«La de 'Joanes me fecit'.»
291. Verso 1.220.—«L RODELA: ... si huera del piel del diablo.» Correas, 625 b.—«Es de la piel del diablo.»
292. Versos 1.281-82.—«ÁNGEL: NO dirás que aquí los justos / pagan por los pecadores.»
Correas, S6 a, 108 a, 218 b, 468 b.—«Arde Verde con seco, y pagan justos por [secadores.»
298. Versos 1.268-64.—«ANCEL: Quien ve que el gusto se passa / antes que a ser gusto venga.»
Correas, 165 b, 228 b (bis), 288 b, ]f89 a.—«Placer y alegría, tan presto ida como venida.»
294. Verso 1.800.—«DEMONIO: ... que quien mal viue, mal muere.» Correas, 892.—«Quien mal vive en esta vida, de bien morir se des
pida.» 295. Verso 1.585.—«MOSCÓN: ... y le da la vaya al búo.»
Correas, 681 a.—«Dar vaya.» 296. Verso 1.881.—«CANTOR: ... busque al sueño la soltura.»
Correas, 822.—«Decir el sueño y la soltura.» 297. Verso 1.491.—«ÁNGEL: ES la verdad muy pesada.»
Correas, 198 b (ter), 212 a, 255 a, 6i7 b.—«La verdad amarga.» 298. Verso 1496.—«ÁNGEL: Teme el sueño y la soltura.»
Correas, 822.—«Decir el sueño y la soltura.»
Refrane» y frases proverbiales en el teatro... 275
299. Verso 1520.—«MOSCÓN: . . . s ino nones; digo nones.» Correas, 687 b.—«Decir nones.i
300. Verso 1687.—«MOSCÓN: (la del perrillo digo o la de loanes).» Correas, 674 a.—«La de 'Joanes me fecit'.»
801. Versos 1797-98.—«LAURENCIO: ... de cuerda vno y otro trato, / sin auer trato de cuerda.»
Correas, 681 a.—«Dar trato de cuerda.» .302. Versos 1940-41.—«ÁNGEL: ... pues en ti tanto le carga / que le vi
echar con la carga.» Correas, 686 b.—«Echarse con la carga.»
803. Verso 1941.—^«ANCEL: ... y dar contigo en el suelo.» Correas, 680 a.—«Dar con la carga en el suelo.»
304. Versos 1958-54.—«MOSCÓN: ... por escaleras mejores / suelo ha-zerme las narizes.»
Correas, 759 b.—«Hacerse las narices.» 305. Versos 2088-84.—«CLAUDIO: ¿Cómo si yo el pie te di / y allá te
tomas la mano?» Correas, 45 b.—«Al villano, danle el pie y toma la mano.»
306. Verso 2667.—«LAURENCIO: ¿La verdad ha de amargarla...» Correas, 198 b, 212 a, 255 a, 6. 7 b.—«La verdad amarga.»
807. Verso 2824.—«CLAUDIO: ... pues no valdrá tener el padre alcalde...» Correas, 391, 411 b, 412 a, 781 a.—«Quien el padre tiene alcalde,
seguro va a juicio.» 808. Versos 8046-47.—«ANOEL : Mas si tiene el padre alcalde / irá se
gura a juyzio.» Correas, Ibid,
309. Versos 8212-18.—«ANOEL: El que mete el pleyto a vozes / dizen que malo le trae.»
Correas, 416 b.—«Quien mal jáeito tiene, a voces lo mete.»
«Entre dia y nocfcc» (18)
810. Verso 88 .—«NOCHE: ... que he tenido de fea la ventura.» Correas, 187 b, 199 a.—«La ventura de las feas.»
811. Versos 89-42.—«PLACER: Erase que s/era, / que en hora buena sea, / y el bien que viniere / para todos sea.»
Correas, 82 a.—«Erase que se era, el bien para todos sea, y el mal para la manceba del abad.»
812. Verso 48-44.—«PLACER: Erase vn pan que no es pan, / y érase vn Dios que Dios era.»
Correas, Ibid. 818. Verso 212.—«PLACER: ... más cansado que vna necia...»
Correas, 170 a.—«Hombre porfiado, necio consumado.» 818 a. Versos 819-22.—«MtJSiCOS: Venga con el día / el alegría; / venga
ya el aluore / hecho sol de mil soles.»
276 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
Correas, 159 a.—«Ya viene el día con el alegría, / ya viene el sol con el resplandor.»
818 b. Versos 881-84.—«Mtisicos: Venga con el día / el alegría; / venga el aluore / hecho Sol de mil soles.*
Correas, Ibid. 818c. Versos 415-18.—«Venga con el día / el alegría; / venido ha el
aluore / hecho sol de mil soles.» Correas, Ibid.
814. Verso 449.—«DÍA: ... a Placer el placer más en sus treze.» Correas, 682 b.—«Estarse en sus trece.»
815. Versos 542-48.—«DÍA: ¿ES la noche más que vn manto / de sombras que se estendió...»
Correas, 185 a.—«La noche es capa de pecadores.» 816. Versos 628-29.—«SOL: .. .que basta médico sea / para ser gran
matador.» Correas, 746 b.—«Matasanos.»
817. Versos 752-58.—«NOCHE: ... que también dan por hermosos / las monas a sus hijuelos.»
Correas, 93 a, 88 a, 86 b.—«El deseo hace hermoso lo feo.» 818. Versos 754-60.—«NOCHE: Precióme de venturosa.» / «PLACER: Y po
déis bien por lo feo, / que dizen que a la fealdad / vinculó la dicha el cielo.»
Correas, 187 b, 199 a.—«La ventura de las feas.» 819. Versos 759-60.—«PLACER: Que tengáis venturas, creo, / que suele
ser muy de feas.» Correas, Ibid.
820. Verso 805.—«PLACER: ... porfiados más que vn necio.» Correas, 170 a.—«Hombre porfiado, necio consumado.»
821. Verso 900.—«PLACBB: ... en cada tierra su uso.» O'Kane, 220 b.—«Que hay en cada tierra su'uso, es cierto.»
822. Versos 1006-09.—«NOCHE: En mí el hombre no es más de hombre, / pues viendo su desnudez, / sus miserias reconoce / en la fealdad de sus pies.»
Correas, l i a , 555 b, 749 a.—«Miraos a los pies de pavo, desharéis la rueda y garbo.»
828. Versos 1011-12.—«NOCHE: .. .que el sueño la imagen es / de la muerte...»
Rodríguez Marín, I, 172 b.—«El sueño y la muerte, hermanos parecen.»
824. Verso 1092.—«NOCHE: ... y échele mi capa encima.» Correas, 636 a, 688 a.—«Echar la capa al toro.»
«El nacimiento de Nuestro Señor» (4)
825. Verso 110.—«ANTÓN: ...pero dexarme a la luna.» Correas, 688 a.—«Dejar a la luna.»
Refranes y frases proverbiales en el teatro... 277
326. Versos 118-14.—«ANTÓN: Bien consuela quien está / con buena comodidad.»
Correas, 441 b.—«Cuando estamos buenos, damos consejos a los enfermos.»
827. Versos 149-50.—«ANTÓN: Quien de lo ageno se viste / en la calle se desnuda.»
Correas, 898.—«Quien lo ajeno se viste, en la plaza lo desnuda.» 828. Verso 296.—«ANTÓN: Que no se me da tres higas.»
Correas, 179 b, 489 b, 678 a, 681 b.—«Darle dos higas.»
nEl loco cuerdo. Loa (57)
829. Versos 187-90.—«... más de vn rato d[e] silencio, / pues poco es guardarle vn rato. / Hazeldo ya, si queréys / tener renombre de sabios.»
Correas, 58 b, 90 b, 382 a, 585 b.—«Callando el necio, es habido por discreto.»
«fiatle»
380. Versos 51-58.—«Músicos: Diuididos en sus temas, / procurando Ueuar premio, / cada cual con sus personas ...»
Correas, 877 a.—«Cada loco con su tema, y cada llaga con su postema.»
aAuto»
881. Versos 51-52.—«IUAN: ... bajas de la talanquera / para que te mate el toro.»
Correas, 586 a, 764 a.—«Hablar de talanquera.» 882. Verso 95.—«SIMEÓN: Dios ayuda al que se ayuda.»
Correas, 31 a, 826 b, 829 b.—«Ayúdate, y ayudarte ha Dios.» 383. Versos 155-56.—«CONDE: ... pues ios ojos libros son / en que las
almas se leen.» Rodríguez Marín, I, 279 a.—«Los ojos son las ventanas del corazón.»
834. Versos 161-62.—«CONDE: Como son maestros mudos / los libros...» Rodríguez Marín, I, 278 a.—«Los libros son maestros que no riñen
y amigos que no piden.» 885. Verso 200.—«CONDE: Estoy el agua a la boca.»
Correas, 151 a,—«Estar con el agua hasta la boca.» 886. Verso 270.—«I Guarda el loco, guarda el loco!»
Correas, 8 4 5 b , 695a.—«¡Guarda el coco!» 887. Verso 296.—^«CONDE: Loco es que dice verdades...»
Correas, 222 b.—«Los niños y los locos dicen las verdades.»
278 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
888. Verso 811.—«SIMEÓN: ... pegando palos de ciego.» Correas, 458 a, 718 a.—«Palo de ciego.»
889. Versos 812-15.—«SIMEÓN: De quanto el médico yerra / no se ve vna necedad, / porque tiene habilidad / para cubrillas con tierra.»
Correas, 87 a, ÍB17 a, 222 a (bis).—«Lo que el médico yerra, encúbrelo la tierra.»
840. Verso 865.—«MUCHACHA 2: Por la pena el loco es cuerdo.» Correas, 90 b.—«El loco, por la pena es cuerdo.»
8 t l . Versos 604-05.—«SIMEÓN: Quitáys al sermón la gracia, / porque perdistes las gloria.»
Correas, 70 a.—«Aquí gracias y después gloria, y luego la olla.» 342. Verso 826.—«LEONARDA: ... q[ue] quie[n] quiere esperar, todo lo
alcanza.» Correas, 8 a, 101 b, 108 a.—«El que esperar puede, alcanza lo que
quiere.»
848. Versos 964-67.—«CONDE: ¿Cómo a quién? A estas paredes, / a estos árboles y ojas. / Dexa que las hable vn poco.» / «DON IUAN: Podrás, que tienen o^dos.»
Correas, 132 a, 188 a, 211 b, ¡812 6, 225 b, 558 b.—«Las matas han ojos, y las paredes oídos.»
844. Versos 992-95.—«CONDE: Arto haré, / que vn mar de yelo nauego, / que a su luz hermosa [llego] / qual mariposa.»
Correas, 160 b.—«Yo soy la mariposa que nunca paro hasta dar en la llama / donde me abraso.»
845. Versos 1086-87.—«BRAUO: Mi vida estará en alerta / puesta en vn pie como g^lla.»
Correas, 618 b.—«En un pie como grulla.» 846. Versos 1052.—«CONDE: Bueno es darme cordelejo.»
Correas, 678 a, 680 a.—«Dar cordelejo.» 847. Versos 1076-77.—«CONDE: La caga lebanté yo / para que otro la
cafase.» Correas, 214 b.—«Levantar la liebre para que otro medre.»
848. Verso 1092.—«DON IUAN: Ya voy; buena va la danga.» Correas, 864 a.—«Buena va la danza, señora Pérez, con cascabeles.»
849. Versos 1421-22.—«DON L U I S : Si el honor en la muger / frágil vidrio viene a ser...»
Correas, 118 a.—«El vidrio y la honra del hombre no tiene más de un golpe.»
850. Versos 1458-54.—CLE(»<ARDA: La necessidad me adiestra.» / «ELVIRA: No hallarás mejor maestra.»
Correas, 185 a, ítJ^. b.—«No hay mejor maestra que necesidad y pobreza.»
851. Versos 1552-58.—«LEONARDA: I!Quién?» «SIMEÓN: La vaca de la boda, / que no la como y la pago.»
Refranes y frases proverbiales en el teatro... 279
Rodríg^uez Marín, I, 261 b.—«La vaca de la boda, otros la comen y yo la pago toda.»
852. Versos 1556-57.—«SIMEÓN: Soy capa vieja que echáys / al toro de vuestro trato.»
Correas, 636 a, 688 a.—«Echar la capa al toro.» 358. Versos 1558-59.—«SIMEÓN: ... y soy la mano del gato / con que
las asquas sacáys.» Correas, 278 a b.—«Sacar la brasa con la mano del gato.»
864. Verso 1626.—«DON L U I S : .. . trotaconuentos ladrón...» Correas, 789 b.—«Trotaconventos.»
855. Verso 1682.—«SIMEÓN: LOS duelos co[n] pan son buenos.» Correas, 228 a, 504- a.—«Los duelos, con pan son buenos.»
356. Versos 1749-50.—«DON LORENZO: Por vos se puede dezlr: / no hay hombre cuerdo a cauallo.»
Correas, 240 b.—«No hay hombre cuerdo a caballo, ni colérico con juicio.»
857. Versos 1752-53.—«SIMEÓN: ¿Qué haremos?» «DON LORENZO: El caracol. / Olgarse ha de verlo el sol.»
Correas, 267 b.—«Sal, caracol, con los cuernos al sol.» 858. Verso 1754.—«DON LORENZO: . . .que lo ve de talanquera.»
Correas, S86 a, 764 a.—«Hablar de talanquera.» 359. Verso 1827.—«DON IUAN: Escotarás, pues comiste.»
Correas, 100 b, 711b, 719 a, Si7 b.—«Gran placer, no escotar y comer.»
360. Verso 1898.—«RUFIAN: Rabio porq[ue] a cenar vaya co[n] Christo.» Correas, 620 b.—«Enviar a cenar con Cristo.»
861. Versos 1952-58.—«SIMEÓN: ... y de Dios, cuyo castigo / siempre aunque tarde llegó.»
Correas, 827 a.—«Dios consiente mas no para siempre.» 362. Verso 2090.—«Dale vna higa.»
Correas, 179 b, 678 a, 681 b.—«Darle dos higas.» 368. Verso 2108.—«SIMEÓN: . . .que he de hazeros la mamona.»
Correas, 681 a, 768 h.—«Hacer la mamona.» 864. Versos 2129-81.—«SIMEÓN: ¿Cocáisme, doña andariega? / Pues si
vna piedra os llega / yo os haré 'Cócale, Marta'.» Correas, 176 a, 711 a.—«Cócale, Marta. Cócale, Machín.»
865. Versos 2160-61.—r«DON IUAN: Dexado me ha embelesado / aqueste camaleón.»
Correas, ^S3 a, 532 b, 544 a.—«Como el camaleón, que se muda en las colores do se pon.»
866. Versos 2168-71.—«RUFIAN: Vamos. Veré si me engaña / esta araña, mitornosca; / y pues le dio el abad mosca, / seré de su mosca araña.»
Correas, 846 b.—«Guardóse de la mosca, y comióle la araña.» 867. Versos 2250-51.—«SIMEÓN: ... pon en los ojos la capa, / haz la
religión barrera.»
280 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
Correas, 636 a, 688 a.—«Echar la capa al toro.» 368. Verso 2297.—«ELUIRA: . . . de aquel desuellacaras, matasiete.»
G)rreas, 628 b, 686 a.—«Desuellacaras.» 369. Versos 2829-82.—KCRIADO: Noche, con aquestas galas / soy el Conde
mi señor, / pues con tu negro color / todas las cosas ygualas.» Correas, 314, 685 b.—«De noche los gatos todos son pardos.»
870. Versos 2565-66.—«SIMEÓN: Y si, qual vos, no soy necio, / ¿cómo puedo ser pesado?»
Correas, 170 a.—«Hombre porfiado, necio consumado.»
871. Verso 2707.—«SIMEÓN: A la hambre no ay mal pan.» Correas, 17 b.—«A buena hambre no hay pan duro.»
372. Verso 2712.—«SIMEÓN: ES echar a[l] fuego azeyte.» Correas, 72 a, 165 b.—«Echar leña al fuego para apagarle.»
878. Versos 2713-14.—«SIMEÓN: El dátil es el deleite: / dentro duro y dulze fuera.»
O'Kane, 98 b.—«No hay dátil sin hueso nin bien sin laserio.»
874. Verso 2721.—«SIMEÓN: . . . si ansí me vays a la mano.» Correas, 640 a, b (bis).—«Ir a la mano.»
875. Verso 2787.—«SIMEÓN: De todo su poder, el pan y el palo.» Correas, 808 b, 820, 679 b.—«Dar del pan y del palo.»
376. Verso 8062.—«DoN IUAN: Por Dios, que es peor vrgallo.» Correas, 192 a, 310 a, 4.6Í a.—«Peor es hurgallo.»
877. Verso 8120.—«SIMEÓN: Hermano, su alma en su palma.» Correas, 295 a.—«Su alma en su palma.»
878. Versos 8126-29.—«SIMEÓN: Por vn hilo deste obillo, / si sé darme buena maña, / puedo subir como araña / a ser de Dios monacillo.»
Correas, 471 b (ter).—«Por el hilo sacarás el ovillo, y por lo pasado lo no venido.»
879. Verso 3131.—«SIMEÓN: Muy necio soys para alcalde.» Correas, 699 a.—«Bobo para alcalde.»
380. Verso 8141.—«SIMEÓN: Pues callar y comer.» Correas, 882 a, 480 b, 703 a, 711 b.—«Callar y comer.»
381. Versos 8255-56.—«MUGER: . . . que el ruego y el oro / a las más cerriles doma.»
Correas, 94 b, 503 a.—«Todo lo puede el dinero.»
382. Versos 8274-76.—«MUOER: ... la necessidad me sobra, / que es crisol de los amigos / adonde más se acrisolan.»
Correas, 128 a, 1¡85 b, 127 b.—«En la necesidad se prueban los amigos.»
888. Verso 8481.—«SIMEÓN: a sagrado me lleua.» Correas, 4 a, 71 a.—«Acogerse a sagrado.»
884. Verso 8586.—«LEONARDA: El es vna buena lan^a.» Correas, 517 a.—«'Veis aquí una buena lanza', dijera el Rey a los
suyos.»
Refranes y frases proverbiales en el teatro... 281
385. Verso 3557.—«CONDE: LO passado lo ha de ser.» Correas, 157 b, 688 b, 650 a.—«Y lo pasado, pasado.»
«La flor de li»» (16)
886. Verso 26 .—«TRUHÁN: Ruin por ruin.» Correas, ^ b, 575 a b (ter).—«A un ruin, otro ruin.»
887, Verso 7 6 . — « F I E R R E S : . . . y hagámonos ambos rajas.» Correas, 760 a.—«Hacerse rajas.»
388. Verso 199.—«GRIMALDO: Oy en los pies está el seso.» Correas, 11 a, 555 b , 749 a.—«A los pies mira razón, y a la rueda
la opinión.» 389. Versos 1824-25.—«SOLDAN : Acra bien; quiero dar, Rey, / a estos
negocio de mano.» Correas, 679 a.—«Dar de mano.»
890. Versos 1878-80.—«CAUTIVO I : . . . que lo que al cabo / tiene por fuerza de ser, / queremos de grado hazer.»
O'Kane, 122 b.—«Quise facer de mi grado / lo que fuerza constreñía.»
891. Verso 1521.—«HUGÓN: Salva hazen.» Correas, 758 b.—«Hacer la salva.»
392. Versos 1600-01.—«REY: Con razón eres llamado, / sueño, imagen de la muerte.»
Rodríguez Marín, I, 172 b.—«El sueño y la muerte hermanos parecen.»
393. Verso 1776.—«MORO 2 : Salva hazen; el Rey es.» Correas, 758 b.—«Hacer la salva.»
394. Versos 2091-98.—«AHATAR: . . . que en efecto tenéys faldas.» / «REY L U I S : Con todo esso estoy dispuesto / a alearlas en cinta presto.»
Correas, 7^6 b, T21 a.—«Poner faldas en cinta.» 895. Verso 2105.—«ALIATAR: ¿También él entra en dozena?»
Correas, 551 a, 622 a, 748 b.—«Entrar en docena.» 396. Versos 2272-78.—«ALIATAR: . . . e l que, dando a las cosas de la tie
rra de mano...» Correas, 679 a.—«Dar de mano.»
897. Verso 2865.—«FRAY SIMÓN: todo en el fregado salga.» Correas, 508 a.—«Todo saldrá en la colada.»
398. Versos 2379-81.—«FRAY SIMÓN: . . . sal, que el motilón te llama, / que viene ya tresquilado / por no bol ver sin tu lana.»
Correas, 99 b , 168 b (bis), 841 a, 742 a.—«Ir por lana y volver tresquilado.»
í'99. Verso 2427.—«FRAY SIMÓN: . . . con mucho renüfasol?» Correas, 685 a.—«De remifasol.»
400. Verso 2586.—«FRAY SIMÓN: Tu San Martín te ha venido.» Correas, 18 a.—«A cada puerco le viene su San Martín.»
282 Revista de Archivo», Bibliotecas y Museo»
401. Verso 2548.—«FRAY SIM<5N: Centella soy de los godos.» Correas, 6¡86 a, 742 a.—«Es de los Godos.»
«E! árbol de la grada» (8)
402. Verso 590.—«CUERPO: ... pues se cortó de par Dios.» Correas, 6^5 b, 682 a.—«Es de a par de Deus.»
408. Verso 769.—«PLACER: Durar no puede el placer.» Correas, 165 b, 228 b (bis), 288 b, 489 a.—«¡ O si volasen las horas
del pesar, como las del placer suelen volar!» 104. Versos 858-56.—«MÚSICOS: Ya no es tiempo de burlas, / uaian las
ueras; / que la muerte se enuarca / tocan a leua.» Correas, 9 b.—«A las burlas, ansí ve a ellas, que no te salgan a
veras.»
«La escuela divinan (2)
405. Verso 753.—«AMOR: ... p>ero 'ya pasó solía'.» Correas, 159 a, 461 a, 719 a.—«Ya pasó 'solía', y vino 'mal iiecado'.»
406. Verso 1.279.—«SAN IUAN: Echad, pues, ¿qu[é] es cosa y cosa?» Correas, 276 a.—«Señores, ¿qué cosa y cosa...?»
«La descensión de Nuestra Señorai> (9)
407. Versos 1-4.—«FLORINDO: Tiende tu lobuna capa, / que'es capa de pecadores, / pues eres del que ha^e mal / amiga, ¡o amiga noche!»
Correas, 186 a, 879 a.—«La noche es capa de pecadores.» 408. Versos 882-88.—«PELAOIO: . . . si no me detiene el miedo / que ha^e
las cosas mayores.» Rodríguez Marín, I, 168 b.—-«El miedo es grande de cuerpo.»
409. Versos 890-91.—«PELAGIO: ... aunque es escupir al íielo / para que me cayga encima.»
Correas, 148 b, 390, 892, 629 b.—«Quien al cielo escupe, en la boca le cae.»
410. Verso 806.—«CIEGO: . . . e s oy briuia o vergon^ona.» Correas, 194 a, 807 b.—«Andar a la brivia.»
411. Verso 812.—«MANCO: No derrame yo el poleo.» Correas, 689 a.—«Derramar poleo.»
412. Versos 828-29.—«ClBGO: Yo soy ciego muy honrrado, / no poeta '[o qué lindico!'»
Correas, 166 a.—«] O qué lindico!» 413. Verso 898.—«MANCO: Vaya a serlo a Peraluillo.»
Refranes y frase» proverbiales en el teatro... 288
Correas, 91 a, 184, a, 186-87, 805 b , 741 a.—«La justicia de Peral-villo, que ahorcado el hombre hacíale pesquisa del delito.»
414. Versos 1.804-05.—«NUESTRA SEÜÍORA: . . . q u e al Hijo amante, que inis deudas paga, / ni le duele la paga ni las prendas.»
Correas, 42 a.—«Al buen pagador no le duelen prendas.» 415. Versos 1.842-48.—«ILEFONSO: Y diré que antes de enpe^ar la misa /
me cantaron los ¿njeles la Gloria.» Correas, 40 b.—«Al fin se canta la Gloria.»
POSIBLES REFRANES Y FRASES PROVERBIALES ' *
«£í villano en su rinc6m>
1. Versos 87-88 .—«GUSTO: Y iwr no saber de freno / diz que os que-dastes sin silla.»
2. Versos 207-8 .—«GUSTO: Soy de la casta del eco / que se oye y no se ve.»
8. Verso 1.090.—«RAZÓN: Si eres lobo, yo soy perra.» 4. Versos 1.097-98.—«INSPIRACIÓN: Que no ay culpa sin castigo / ni
lágrimas sin perdón.» 5. Versos 1.269-70.—«RAZÓN: ¿Quedóme yo en la posada / en seme
jantes sucessos?»
«£í hospital de los locos-a
6. Verso 256.—«GÉNERO HUMANO: ¡Ola, loco, poco a poco!» 7. Verso 681 .—«GULA: Pagad luego la patente.» 8. Versos 887-88.—«EMBIDIA: Alma, parecéis espina / metida entre
cuero y carne.»
«Los cautivo» Ubres-»
9. Versos 981-82 .—«FE: NO seas, pues, bachiller; / mira que te perderás.»
10. Versos 1228-29.—«OÍDO: Después que a plato cubierto / con la Fe santa comimos.»
«El fénix de amor»
11. Versos 508-4.—«ÁNGEL I : Y vos, al son de la paz, / ¿no os fufste-des a la guerra?»
" Sigue una serie de frases que por su forma y tono parecen refranes o frases proverbiales, pero que no he podido encontrar en las coiecciones consultadas.
284 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
12. Verso 857.—«CUERPO: que del palo se hace el fuego.» 18. Versos 858-59.—«CUERPO: y el que como ladrón viene / merece qual-
quiera pena.» 14. Versos 956-57.—«CUERPO : Por esso ver[á]s en mí / cruzes como en
vn ahorcado.» 15. Verso 1.458.—«CUERPO: Las treze y la maesa.»
tLa amistad en el peligro»
16. Versos 15-16.—«INOCENCIA: Y vn dilatado placer / cerca está de ser pesar.»
17. Versos 27-28.—«PLACER: ¿Qué bestia no se riyó / quando mira que otro cae?»
18. Versos 886-87.—«INUIDIA: a tan altas son las mías, / se puso con su Señor?»
19. Versos 548-44.—«INOCENCIA: No es el perro bueno / si al ladrón no ladra.»
20. Versos 1.078-75.—«SAN PEDRO: pues que no ay cosa más necia / que el que sin prouecho suyo / del bien ageno le pesa.»
21. Versos 1.078-79.—«SAN PEDRO: y, la tormenta passada, / dime, necio, ja quién no alegra?»
22. Versos 1.811-12.—«PLACER: porque si mucho se estiende, / en blanco se quedará.»
«Píi'qMCí y CupidoD
28. Versos 288-289.—«PSIQUES: Vuestras bellezas vea, / que es impaciente amor y ver dessea.»
24. Verso 348.—«CONCUPISCIBLE: ¿Qué hermosura fue discreta?» 25. Versos 462-68.—«MUNDO: aunque nunca fue cordura / dar a nadie
nueuas malas.» 26. Versos 1.299-800.—«CIELO: que no ay sin pena gloria, /y ay glorias
tras Ia[s] penas.»
»El hombre encantadojí
27. Versos 64-65.—«HOMBRE: ¿Qué dize? IGNORANCIA: Que el impio huye / sin que nadie le persiga.»
uLas ferias del áltnav
28. Versos 511-12.—«RA?ÓN: No es el perro fiel / si al ladrón no ladra.» 29. Versos 722-28.—«Mísicos: Ho[m]bre, come deste pan, / q[ue]
de balde lo dan.»
Refranes y frate» proverbiales en el teatro... 285
80. Verso 1.013.—«NÍALigiA: Parece tienda de monas.» 31 . Verso 1.064.—«ALMA: qu/es gra[n]de cosa el mandar.» 32. Versos 1.195-96.—«RAgÓN: Qega bas a vna tahona / q[ue] todo al
fin se garanda.»
«El peregrino»
38. Verso 96.—«PEREGRINO: y teme mal quien bien ama.» 84. Verso 254.—«VERDAD: El que es tierra, tierra ama.» 85. Versos 555-556.—«VERDAD: Hombre, ¿piensas que me esi>a[n]to /
de ver la Verdad a puertas?
«La serrana de PlasenciaT)
36. Versos 796-97.—«DESENOASO: que me los tien de mechar / con treze y con la maesa.»
37. Versos 826-28.—«DESENGAÑO: LOS dos en buen hora estéys. / ENGAÑO: Yo soplón, vos pagaréys, / pues distes en el garlito.»
«El hijo pródigo-B
38. Verso 232 .—«OLUIDO: Duermo como vn pecador.» 39. Versos 482-33.—«OLUIDO: que, pues os han hecho mico, / quiero
baylar como mona.» 40. Versos 613-14.—«LABRICIO: que a los malos sus gustos / no duran,
ni las penas a los justos.» 41 . Verso 644 .—«LASZIÜIA: No huuo seso con amor.»
«El árbol de la vida»
42. Verso 617.—«IGNORANCIA: al herrero, que echa chispas.» 43. Versos 868-64.—«JUSTICIA: Apenas baxará, / que al mundo baxará
a penas.»
«El nacimiento de la mejor»
44. Versos 159-60.—«BATO: A cada qual le da Dios / la cuchar que ha menester.»
45. Verso 481.—«CIEGO: Pague luego la patente.»
286 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
«Ei Ángel de la Guarda»
46. Versos 21-24.—«LAURENCIO: Mas no te falta retama, / porque en su gusto y color / se retrata del amor / el amargor y la llama.»
47. Versos 57-58.—«CLAUELA: LOS árboles tienen lenguas / y mis flaquezas dirán.»
48. Verso 96.—«LAURENCIO: (que es impaciente el amor)». 49. Versos 123-24.—«MOSCÓN: Dios se lo perdone a Adán / que a sas
tres nos obligó.» 50. Versos 1.825-26.—«CANTOR: Quien duerme recuerde, / recuerde quien
duerme.» 51. Verso 1.880.—«CANTOR: y que como sueño dura.» 52. Verso 1.388.—«CANTOR: Quien duerme recuerde, etc.» 58. Versos 1.872-78.—«ÁNGEL: porque los gustos del hombre / son fis
cales en su causa.» 54. Versos 1.484-85.—«DEMONIO: en vn sueño, pues que saues / que
como sueño se passa? 55. Verso 1.986.—«ANOEL: ES muy pessado el pecado.» 56. Versos 1.949-50.—«MoscÓN: Pareceré / alcaguete en escalera.» 57. Verso 2.135.—«CLAUDIO: no, que aura lindo arroz en esta boda.» 58. Versos 2.854-55.—«CLAUDIO: cómo mostráis que los celos / nunca
hizieron cosa buena.»
«Entre dia y nochen
59. Versos 471-72.—«CAHOS : que en presencia del mayor, *el menor derecho es claro.»
60. Verso 765.—«PLACER: pondréis cara de herrero.» 61 . Versos 886-87.—«PLACER: Mirad que el Placer / nunca fue amigo
de pleytos.»
«£l nacimiento de Nuestro Señor:a
62. Versos 299-800.—«ANTÓN: que el alcalde más sabido / no sabrá por donde va.»
«El loco cuerdos
68. Versos 47-48.—«IUAN; Vas furioso a pelear / pudiendo estar en el muro.»
64. Versos 63-64.—«IUAN: que viene tras el disierto / la tierra de pro-[m]i8sión.»
Refranes y frases proverbiales en el teatro... 287
65. Versos 165-68.—«CONDE: NO hay más seguro villete / para dezir los enojos, / que aquel que escrito en los ojos / Ueua el amor alcaguete.»
66. Versos 940-41.—«ELUIRA: S Í haré, que vn alcaguete / es propio perro de ayuda.»
67. Versos 1044-45.—«CONDE: Viue el cielo, que se ha entrado / como vrón en madriguera.»
68. Versos 1286-87 .—«HEREJE: ¿Qué te digo? A otro más ciego / se vaya con essas flores.»
69. Versos 1436-89.—«LEONARDA: LOS hijos son fuertes lafos / de los más ingratos hombres, / por ser almas de sus nombres / y de sus vidas pedamos.»
70. Versos 1472-78.—«DON LORENZO: Piedra ay que sangre la labra; / con sangre te labraré.»
71. Versos 1565-67.—«SIMEÓN: ¿Qué aguardas, ladrador perro, / que en tu cuello ponga el yerro / como el santo degollado?»
72. Versos 1701-2.—«SIMEÓN: pues por esos passos vas / a dar en los de la muerte.»
73. Versos 2245-47.—«SIMEÓN: Mira el deleyte engañoso: / es el viuir muy hermoso, /mas quando se acaba es feo.»
74. Versos 2309-12.—«CRIADO: Que las galas suelen ser / cascabeles y espejuelo, para pescar sin anzuelo / la más taymada muger.»
75. Versos 2338-36.—«CRIADO: Conde me he llegado a ver / como he visto a muchos buenos, / que con trabajos ágenos / son lo que no pueden ser.»
76. Versos 2888-40.—«CRIADO: Rondar quiero a mi morena, / que nunca engordó la pena, / y el que la toma es vn cesto.»
77. Versos 2841-42.—«BRAUO: Cayó el pájaro en el la^o / por dar en el bebedero.»
78. Versos 2485-86.—«IUAN: Encubrirá sus quilates / como haze el oro en la mina.»
79. Versos 2589-42.—«SIMEÓN : Al perro muerto / echalle en el guerto; / al perro viuo / echalle en el río.»
80. Versos 2561-62.—«SIMEÓN: Ni canto ni soy poeta, / ni entré en el mar, ni £uy a cafa.»
81. Verso 2661.—«SIMEÓN: Yérbete el garbanzo.» 82. Versos 2906-18.—«SIMEÓN: Mira que Dios repartió / los vienes de
tierra y cielo: / al rico dio los del suelo, / los del cielo al pobre dio; / para que el rico acudiese / al pobre por su interés; / y el pobre, que dueño es / del cielo, al rico los diesse.»
83. Versos 8271-72.—«MUOER: porque somos mercancía / que por la cara se compra.»
84. Versos 8477-78.—«VATO: Que vn galán enficionado / todo lo ha de atropellar.»
288 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
iLa flor de lisn
85. Versos 1208-9.—«SOLDÁN : porque lo que oy por ti passa / passará por mí otro día.»
86. Versos 2057-58.—«ALIATAR: que soy corto en cortesías / tanto como en hechos largo.»
<£I árbol de la gta&a»
87. Verso 547.—«GRACIA: que andan vicios por la costa.»
uLa escuela divina»
88. Verso 817.—«ABRAHAN: La palmatoria he ganado.» 89. Verso 515.—«AMOR: El mejorará su capa.» 90. Verso 1891.—«AMOR: Como quien soys lo auéys hecho.»
<tLa descensión de Nuestra Señoras
91. Versos 127-28.—«MOSCÓN: ¿No buscan soldados viejos / para la buena milicia?»
92. Verso 294.—«MOSCÓN: muy de caualleros es.» 98. Versos 942-48.—«S. ILEFONSO: Nunca es tarde / i>ara ha^er lo que
es deuido.» ' 94. Versos 1040-41.—«ANJEL: De las manos de la muerte / darás en las
del infierno.»
FERRAN MARTÍNEZ, «ESCRIVANO DEL REY», CANÓNIGO DE TOLEDO, Y AUTOR DEL «LIBRO DEL CAVALLERO
ZIFAR»
POR FRANCISCO J. HERNÁNDEZ
En este trabajo me propongo mostrar que el autor del Libro del cavallero Zifar (LCZ) es, como ya había sospechado Menén-dez y Pelayo ^ Ferrán Martínez, personajle que protagoniza la narración histórica del Prólogo, y en donde aparece con el título de arcediano de Madrid, en el Cabildo de Toledo. Las noticias que hasta ahora se tenían de este clérigo, cuya importancia como autor del LCZ empieza a ser cada vez más reconocida *, se reducían a los datos que él mismo proporciona en el libro y que fueron precisados documentalmente por E. Buceta en 1980 ^. Tales noticias se limitan a informarnos de su actividad por los años 1800-1802. Tras un estudio de la documentación que he podido recoger en varios archivos, principalmente en el del Cabildo de Toledo y en el Secreto del Vaticano *, me ha sido posible reconstruir buena parte de la carrera eclesiástica de Ferrán Martínez, desde antes de 1282 hasta 1810, situando su muerte entre este año y abril de 1818 ", Al mismo tiempo creo poder demostrar que el clérigo
1 Orígenet de la novela (Ed. Nacional, 2.» ed., Madrid, 1962), I, pág. 29*. Todas las citas del LCZ en este ensayo provienen de la edición de Charles Ph. Wag-ner (Ann. Arbor, 1929), aunque en algunos casos he alterado la puntuación. Tanto en las citas del LCZ como en las de otros textos el énfasis con cursivas es siempre mío.
* Véanse los estudios de J. Burke, Hittory and VUion. The Figurál Structure of LCZ (London, 19T2), y R. M. Walker, Traditton and Technique in LCZ (Lon-don, 1974), y la abundante bibliografía citada por ambos.
8 Erasmo BuceU, «Algunas notas al prólogo del LCZD, RFE, 17 (1980), 18-86, y «Nuevas notas...», tb(d., 419-422.
* Aprovecho esta ocasión para manifestar mi agradecimiento al Canadá Council, cuya beca, suplementada por una ayuda de la Universidad de Carleton (Ottawa), han hecho posibles mis estudios. También quisiera expresar aquí mi gratitud al sefior canónigo-archivero de la catedral de Toledo, don Ramón Gonzálvez, por su inestimable ayuda durante mis estudios en Toledo. Sus generosos consejos y experta ayuda de paleógrafo me han ayudado e resolver más de un problema.
s Sobre la primera de estas fechas vid, infra. El último documento que be encontrado hasta ahora, en donde se nombra a Ferrán Martínez, es el del ACT (Ar-
Rev. Arch. Bihl. Mus. Madrid, LXXXI (1978), n.» 2, abr. - jun.
290 Revitta de Archivos, Bibliotecas y Museos
toledano, al igual que otros muchos compañeros de su Cabildo, desempeñó durante buena parte de su vida la función de escribano y sallador en la Corte, actividad de la que he hallado constancia desde 1274, y que termina en 1295, momento en que los eclesiásticos son expulsados de la Cancillería real. Este segundo aspecto de la vida de Ferrán es de gran importancia, pues explica aspectos de contenido y forma en el LCZ que han pasado desapercibidos a la crítica anterior. Finalmente debo advertir que este trabajo no cubre todos los materiales de que dispongo para trazar la biografía del autor, ni pretende ser biográfico ; su propósito principal es dejar establecida la doble actividad de Ferrán Martínez como clérigo y como miembro de la Cancillería castellana, y, mostrando la incidencia de tales actividades en el libro, confirmar su autoría.
Un análisis literario del LCZ deja traslucir una formación en su autor en la que sobresale la lectura de obras hagiográficas, y de tratados del género didáctico, incluyendo colecciones de exempla, romances (romana) del ciclo bretón, y obras de carácter más especulativo, desde tratados de fisiognomía hasta la Fisica de Aristóteles *. Hay tíwnbién otros aspectos del libro en los que quisiera fijarme ahora. Tanto el contenido como el estilo de ciertos pasajes reflejan una formación legal que habría encontrado amplio cauce en la profesión notarial o en una escribanía. Por otra parte, y sin que haga falta considerar la clara descripción cronística del Prólogo, existen algunas narraciones en el libro que pareoen referirse a acontecimientos históricos recientes para su autor ' . Las influencias literarias mencionadas antes ciertamente circunscriben al autor dentro del selecto mundo de la «clerecía» educada de finales del siglo XIII y principios del xiv. Las de carácter notarial e his-toricista cierran mucho más estrechamente el círculo de personas donde buscarle. Guiándome por estos criterios y por la aludida sos-
chivo Capitular de Toledo), A.5.B.I.3. Se trata de una copia imitativa de un privilegio de Fernando III, certificada, entre otros, por «Johan Martínez, hermano del arcidiano de Madrit», lo que indica que el arcediano todavía vivía por estas fechas. El documento, dado en Toledo, está fechado 20 de julio 1310. Por otra parte, en BNM (Biblioteca Nacional de Madrid), ms. 18018, fols. 45r.-46v., aparece, en una copia de un documento de Toledo (del 1 de abril 1818), un Martín Corvarán de Agramont como arcediano de Madrid, lo que me hace suponer que por estas fechas ya había muerto Ferrán Martínez.
8 Sobre las fuentes del L4CZ, vid. Wagner, «The Sources of LCZt, Revue His-panique, 10 (1908), 5-104. Y Menéndez y Pelayo, op. cit. Sobre la Fisica de Aristóteles en LCZ, vid. Francisco J. Hernández, «El LCZ, Meaning and Structure», itevMta Canadiense de Estudios Hispánicos, 2 (1978), en prensa.
^ Además de los estudio* de E. Buceta, citados, vid. infra.
Ferrán Martínez, «escribano del reyv, canónigo... 291
pecha de don Marcelino como hipótesis de trabajo, he tratado de comprobar si Ferrán Martínez, canónigo de Toledo, podría reunir todos los requisitos exigidos por el LCZ. Tal búsqueda ha tenido la adicional y quizá más importante consecuencia de iluminar aspectos del libro que estaban desatendidos, situando la obra dentro de un entorno cultural cuya percepción enriquece, al reflejarlo, la lectura del libro. De las tres partes en que se divide y se une el LCZ es en la parte segunda donde más claros aparecen tales reflejos. La parte segunda, llamada «Castigos del rey de Mentón» por Wag-ner *, interrumpe el curso narrativo de las aventuras de Zifar y su familia para mostrarnos la larga lección con que el protagonista instruye a sus hijos en las artes del buen gobierno. Su larga exposición da énfasis especial a las virtudes que un buen príncipe necesita poseer («Rex a recte agendo...»), aunque no por eso se descuiden aspectos de más inmediata y pragmática aplicación al arte de gobernar. Tal es el enfoque que se da, sobre todo, a los capítulos 170-175, que tratan sobre la administración del reino.
El capítulo 170 se inicia todavía con una apelación a la práctica de la justicia, base y primer objetivo del rey medieval, que ya ha sido expuesta en capítulos anteriores, 147-151, a los que en un curioso lapsus se refiere Zifar, rompiendo el decorum narrativo : «Deuedes ser justicieros... asy commo dize en el capítulo de la justicia» (869). Pero en seguida se pasa a explicar una de las actividades fundamentales en que debe manifestarse la virtud: «Non desaforedes a ninguno... nin les echaredes pecho mas de quanto deue dar segunt su fuero, saluo quando los vuestros enemigos quieren entrar a correr la vuestra tierra, e la conquerir» (ibíd.). Es decir, que el gobernante debe limitarse a exigir los impuestos establecidos por el uso legal, pudiendo permitirse la única excepción en caso de guerra defensiva. Como ejemplo con que reforzar su enseñanza, Zifar cuenta la historia de un «enperador de Armenia» (870) que, por no seguir tal conducta, «morio desheredado» (871).
Este ejemplo, que podríamos titular «El emperador destronado», es muy breve; ni siquiera fue tenido en cuenta por Wagner en el catálogo de ewempla que compiló al estudiar las fuentes del LCZ ' . De hecho es tan breve que voy a permitirme citarlo aquí por entero:
' Sobre la división de la novela en tres partes, véase mi artículo, citado en la nota fi.
• Art, cit., tupra, n. 6.
292 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
Dize el cuento que por consejo e por arbitramiento de malos consejeros, e cuydando auer grant parte de lo quel enperador sacase de su tierra, consejáronle que despechase los sus pueblos, maguer contra sus fueros, e que mandase fazer moneda de vil precio e que andudiese en las conpras e en las vendidas, e otras de grant precio quel pechasen a el sus pecheros, tan bien los desaforados commo los aforados, e que desta guisa abría todo el auer de la tierra, e que abria que dexar e que despender baldonada-mente quando quisiere; e el fizólo asy. E quando el pueblo de la su tierra cayeron en ello e entendieron este tan grant estragamiento que le venia por todas estas cosas, aleáronse contra el enperador e non lo quisieron rescebir en ninguno de sus lugares. E lo que fue peor, aquellos qué esto consejaron atouieronse con los pueblos contra el enperador, en manera que morio desheredado e muy lazrado. (870-871).
L a p r i m e r a frase nos l leva al t e r r e n o de l a ficción («Dize el cuento...»), y la situación geográfica, mencionada antes en la introducción, nos aproxima al ambiente oriental que sirve de telón de fondo a las partes primera y tercera («vn enperador de Armenia...»). Pero si dejamos de lado estos dos rasgos y nos situamos en el ambiente de la Castilla de principios del siglo xrv, el cuento cobra de repente una sospechosa familiaridad. No creo que el canónigo Ferrán Martínez haya logrado engañar a ninguno de sus colegas, y menos al historiador Jofré de Loaysa, arcediano de Toledo. El mismo don Jofré escribió, hacia 1805 ^"j ima. narración muy parecida a la de don Ferrán, con la principal diferencia de que aquél la presenta como historia, mientras éste la hace como ficción. En efecto, Loaysa cuenta cómo un infante de Castilla, «videns quod rex pater eius totam terram suam inmensia eaactio-nibus et serviciis agravabat...» (882) reunió a todos los representantes de su pueblo, con cuyo consenso pidió al rey «ne terram suam taliter seu tam intollerabilibus collectis et ewactionibus de-vastaret» (ibid.). Finalmente, y aquí las coincidencias con la terminación del cuento son aún más reveladoras, todo el pueblo («ba-ronibus, et nobilibus ac conciliis Castelle et Legionis») decretó para el rey el mismo ostracismo que sufrió el emperador cuando «non lo quisieron resjebir en ninguno de sus lugares» : «ordinave-runt quod rex... nullatenus redperetur in áliqua villa vel loco mii-nito seu muraton (ibíd.). E igual que el emperador había muerto
10 A. Morel Patio ed., «Cronique des Rois de Castille (1248-1805), par Jofré de Loaisan, Bibliothique de l'Ecole des Chartes, 59 (1898), 825-78. Citas de esta edición.
Ferrán Martínez, «escrihano del reyi>, canónigo... 298
«desheredado e muy lazrado», nuestro rey se quedó sin recursos cuando se decidió «quod eidem cum nullia regalibus redditibua vel alus serviciis responderent» (ibid.). El lector ya habrá adivinado a quién se refiere Loaysa, y, en consecuencia, a quién se alude en el LCZ. La rebelión del infante Sancho contra su padre, Alfonso X (quien, no es coincidencia, había llevado el título de emperador unos veinte años), causó una conmoción que duró mucho más tiempo que la rebelión misma (1282-1284) y afectó a tirios y tro-yanos. Baste decir por ahora la absolución que hubo de conceder el penitenciarno papal a los clérigos que «in contemptu clavium» habían seguido administrando los sacramentos durante el entredicho impuesto a la diócesis de Toledo mientras duraba la rebelión. La bula de absolución, concedida cuatro años después de la muerte de Alfonso X (en agosto de 1288), fue finalmente publicada en Toledo en abril de 1291, casi dos años más tarde, en una época en la que ya tenemos constancia de que Ferrán Martínez pertenecía al Cabildo de la misma ciudad " . Pero antes de entrar en esos sucesos quizá valga insistir algo más en la caracterización del emperador del cuento y en su posible intencionalidad. La introducción le presenta como «vn enperador de Armenia muy poderoso e de buen entendimiento, segunt pares$ia a todos los ornes» (870). El «buen entendimiento» de Alfonso en ciertas actividades le ganaría el título de Sabio, sabiduría que los electores del imperio, según cuenta Loaysa, extendieron a prudencia al elegirle emperador: «Quator ex septem electorem ad quos expectat imperatoris electio, prefatum regem Alfonsum, audito de libera-litate et prudentia sua, in imperatorem romani imperii elege-runt» (887). Pero en esta crónica, al relatar la rebelión de Sancho, hemos visto que sólo se habla en términos muy generales de la abusiva política fiscal de Alfonso, sin especificar, como en el cuento, la forma concreta que tuvo. El cuento relata que el emperador había forzado la circulación de «monedas de vil prefio» para el uso común del mercado, mientras recogía en sus cofres la moneda de mejor calidad: ¿Otras de grant precio.» Tal es la política que se atribuye a Alfonso en la Crónica de su nombre " . Allí se nos dice que habiéndose empeñado el rey en una guerra ofensiva contra el rey de Granada: «avia menester de catar manera porque oviese aver para lo poder fazer e acabar», ya que necesitaba para la empresa dinero que no tenía: «Fallaba que las rentas todas
11 Vid. infra, n. 15. 12 C. Rosell ed. (Madrid, BAE, 1875). Las citas que siguen proceden de esta
edición.
294 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
eran menguadas.» La solución que encontró fue la misma del cuento : «Pazer dos monedas, una de plata e otra de cobre, porque an-dasen todas las mercadurías, grandes e pequeñas, e porque el pueblo fuese mantenido e viviesen todos por regla e por derecho, e que oviesen abastamiento de moneda» (59b-60a). Puede verse que la Crónica, o quizá su editor, no brilla aquí por su claridad —la frase explicativa «porque el pueblo...» no explica realmente nada—. Creo que el texto del LCZ explícita lo que sólo se entrevé en la Crónica, que la moneda de cobre (llamada despectivamente «la moneda blanquiella de la guerra» por los contemporáneos) " era para «las mercadurías», mientras la de plata quedaba restringida para uso del rey. La reacción de los concejos de Castilla y León ante tales medidas fue, según la Crónica, la causa inmediata de la deposición del Rey Sabio. La terminología usada por el cronista para describir los sucesos que condujeron a esta deposición parecen otra vez un eco de nuestro cuento: al volver a pedir el monarca a los concejos que «consintiesen labrar aquellas monedas...» recurrieron a Sancho, y después de exponerle «cuantos desafueros e cuantos despechamientos havie fecho el rey su padre en la tierra», lograron convencerle para que tomase para sí los atributos reales (61 a). Y una de las primeras medidas adoptadas por Sancho fue la reforma monetaria.
La imaginación literaria no podía dejar de recoger el patético contraste que ofrecía la vida del que había sido emperador y Rey de Romanos, para terminar su vida abandonado y reducido a una sola ciudad, Sevilla. Tal contraste, reflejado en el LCZ y aprovechado por Loaysa [«Et tune remansit taliter illustris rew Alfon-sus predictus, cum sola civitate Sibile» (882)], sobrevive hasta el siglo XVI en esa curiosa superchería literaria que pone en boca de Alfonso X el lamento de su propia caída, que todavía el marqués de Mondéjar da como auténtica:
. . . yaze solo el Rey de Castilla, Emperador de Alemana que foe, Aquel que los Reyes besaban su pie E Reinas pedian limosna e manzilla ^*.
La desgracia del Rey Sabio encajaba perfectamente dentro del
13 Vid. documento de Sancho IV (19 de mayo de 1282) en AfemorioJ histórico español, II (1851), 79. La reforma monetaria a que aludo más adelante está programada en este documento.
^* Cita de Gaspar Ibáfiez de Segovia, marqués de Mondéjar, Memorias históricas del Rei Don Alonso el Sabio (Madrid, 1777), 896.
Ferrán Martínez, «e«cnbano del rey», canónigo... 295
arquetipo literario que tan frecuentemente aparece en la iconografía medieval, la rueda de Fortuna, con un rey encima («regno») y otros debajo, cayéndose al vacío («regnavi»). Ferrán Martínez podía haber esquematizado su cuento más de lo que lo hizo, ajustándose al conocido modelo, pero obviamente prefirió dejar suficientes claves para demostrar a sus contemporáneos que había algo más que palabras en la vieja metáfora —ellos lo habían vivido—. El canónigo toledano podía además hablar con muy directo conocimiento de causa, pues él había conocido personalmente al rey. Fue escribano suyo, como veremos más adelante, y su primera prebenda eclesiástica conocida la recibió «por presentación del rey Alfonso... e por otorgamiento e institución del Obispo [de Osma] don Agustín» antes de 1282 " . Tal favor, «el patronazgo e los derechos que nos auemos... en las eglesias de Serón e Monteagudo e de sus términos», implica una proximidad que luego trataré de precisar. Testigo del esplendor de la Corte del rey, lo fue también de las miserias que siguieron a su caída. El entredicho de excomunión impuesto por Martín IV, en agosto de 1288 " , a todos los territorios rebeldes, afectó muy directamente al clero de Toledo, condenado a cesar en su actividad propia. El que no se observase esta prohibición con la debida escrupulosidad " no es óbice para que la conciencia de la nube que pesaba sobre Castilla en general y la diócesis de Toledo en particular dejase un duradero recuerdo entre sus clérigos. El propio arzobispo, Gonzalo García Gudiel, tuvo que acudir a Almazán cuatro años más tarde, en 1287, para ser absuelto ad cautelam de cualquier culpa en la que pudiese haber incurrido de haber favorecido al
1* Según privilegio de Sancho IV (Soria, 28 de mayo de 1288), en donde se menciona que Alfonso X había hecho la presentación a Ferrán, citado como canónigo de Toledo. Documento en Juan Loperráez Corvalán, Descripción histórica del Obispado de Oima (Madrid, 1788), v. III, págs. 225-27. Resultó infructuoso un intento de buscar el original en el Archivo Capitular de Osma. No hay duda de que el «Ferrato Martines, canónigo de Toledo» que menciona el documento es nuestro Ferrán, ya que ^ t e es mencionado como poseyendo todavía el beneficio de Osma en la carta de Clemente V (Villandradum, 24 nov. 1806) dieciocho años después. Reg. Vat., 54, fol. 142. Regesta en Regestum Ckmentis pa¡>ae V (1305-1814), ed. monjes de O. S. B. (Roma, 1885-1957), n. 2245.
1* ACBurgos. V. 45, fol. 2 (pergamino original). Bula de Martín IV, Insur-gentií fremitus tempeitatis, Orvieto, 9 de agosto de 1283. Reg, en Les Registres de Martin IV, ed. por miembros de l'Ecole Franfaise de Rome (París, 1901), n. 480, y en D. Mansilla, Catálogo documental del archivo de la catedral de Burgos (804-Uie) (Madrid-Barcelona, 1971).
" ACT, V.4.A.1.16 (Toledo, 2 de abril de 1291 ¡ incluye bula papal, Rieti, 80 de agosto de 1288). Absolución a los clérigos de la provincia de Toledo que no habían dejado de administrar los sacramentos durante la excomunión de Martín IV.
296 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
infante rebelde. Entre los testigos que refrendan el solemne documento de absolución se encuentra «Ferrando Martini, canónico to-letano» " .
Al perdón del arzobispo habría de seguir el de todos los clérigos de la diócesis, que, ya se ha indicado antes, no fue publicado por Gonzalo hasta 1291, nueve años después del comienzo de la revuelta. Como canónigo de Toledo, Ferrán Martínez tuvo que vivir muy de cerca la deposición de Alfonso y sus secuelas. Situado en un ambiente donde tan asiduamente se había cultivado y se cultivaba el valor ejemplar de la historia, no es de extrañar que quisiese particularizar personaje y situaciones en su cuento para dotarle así de autoridad persuasoria '*.
Hemos hablado de la ejemplaridad de la historia. Podemos pasar ahora a considerar la doble lección que ejemplifica el cuento. Vimos, al considerar el principio del capítulo, cuál era lo que el ejiemplo iba a ilustrar: una extensión esencial del gobierno justo es la justicia fiscal; cuando ésta no se practiva, la propia institución real queda én entredicho. La moraleja tiene una ejemplaridad por la que se exhorta a una acción positiva. Por un lado se propone una conducta dentro de la justicia, por otro se muestran las consecuencias a que atenerse si la justicia no se guarda, si se explota a los subditos abusivamente. Solamente la emergencia de una ofensiva enemiga justificaría nuevM y extraordinarias contribuciones de los subditos:
E non desaforedes a ninguno de la vuestra tierra ni'les ecliedes pecho mas de quanto deue dar segunt su fuero, saluo quando los vuestros enemigos quieren entrar a correr la vuestra tierra e la conquerir... ca auedes a fazer hueste forjada... Huestes son en dos maneras, la vna es forjada, quando los enemigos entran a correr la tierra, A esta son tenudos todos de ayudar, ca a sy mes-mos ayudan e defienden. La otra manera de hueste es de voluntad. . . asy commo sy algunt rey quiere ir a ganar tierra «k sus enemigos. A esta non son tenudos los de la tierra de yr nin de pechar, sy non sus pechos aforados... (869).
En el cuento no podían evitarse las llamadas de los acontecimientos históricos ; ahora sorprende la precisión de los conceptos legales. Cuando Alfonso X trata el mismo asunto en las Partidas
18 ACT, A.G.1.7 (Almazán, 17 de abril de 128T). Copia en BNM, ms. 18022, fols. 152-158. Cumplimiento de un breve del penitenciario de Honorio IV (Roma, 6 de febrero de 1287).
i» Hablo sobre este punto en mi art. cit.
Ferrán Martínez, aescñbano del rey», canónigo... 297
(II, xix, 4-9) ''*', extiende la obligatoriedad de contribuir a la «hueste» tanto a casos de guerra defensiva como ofensiva. Ferrán Martínez intenta, en cambio, preconizar un sistema mucho más limitado, que probablemente responde a las aspiraciones de la exhausta Iglesia castellana, decimada, literalmente, por las continuas exigencias de reyes a lo largo del siglo xiii ^*. Ya desde la época de Alfonso XI, los arzobispos de Toledo habían logrado obtener ciertas limitaciones. El pago de las acémilaa, impuesto bélico, era solamente exigible cuando el rey fuese en persona a luchar contra los musulmanes * . Tal limitación quedó, sin embargo, anulada en la práctica cuando los reyes castellanos apelaron directamente al Papa para obtener por sus campañas contra los moros los mismos subsidios eclesiásticos con que se financiaban las Cruzadas en Europa. Dada la distancia a que se encontraba Roma y la falta de control que ello suponía, los reyes abusaron frecuentemente de estos privilegios, sangrando las fuentes de ingreso de la Iglesia con más frecuencia de lo que sus esfuerzos justificaban. La debilidad de la monarquía durante las guerras civiles de los primeros años de Fernando IV permitieron al arzobispo de Toledo reafirmar su antiguo privilegio, por el que sólo cuando el rey iba al frente de sus ejércitos debía la Iglesia contribuir a financiar la campaña. Así, en jiunio de 1800, obtiene del infante don Enrique, tutor real y «guarda de los reinos», la confirmación de «la composición entre los Reyes e los arzobispos, que los vasallos diessen asemilas a los Reyes quando por sus personas fuessen en hueste contra moros, e non en otra manera» * . Don Enrique parece no haber hecho mucho caso de su propia gracia, como se desprende de las acusaciones lanzadas contra él en el Concilio de Peñafiel de 1802, que luego comentaremos, y en donde los obispos acordaron negarse a pagar al rey «acémilas, quando contra sarracenos non fuerit per-sonaliter» "*. Todavía, nueve años después, en junio de 1811, Fernando IV promete al arzobispo otra vez «que non pechassen los vasallos de la nuestra iglesia [de Toledo] de las azemilas, sinon
20 Para ésta y las citas siguientes uso la edición de la Academia de la Historia (Madrid, 1807), S vola.
21 Sobre este tema véase el libro de P. Linchan The Spaniíh Church and the Papacy in the Thirteenth Centwy (Cambridge, 1971), especialmente los caps. 6 a 8. Hay traducción española.
22 La antigüedad de este privilegio, citada en el documento mencionado en la nota siguiente.
23 AHN (Archivo Histórico Nacional), Clero, leg. 7215 (Valladolid, 10 de junio de 1800).
24 Ed. en A. Benavides, Memoriat de D. Femando IV de CattiUa, II (Madrid, 1860), 4S8b.
298 Revista de Archivas, Bibliotecas y Museos
quando yo fuesse en hueste sobre moros» ^'. De la importancia y continuidad del problema nos dará una idea el que, ya bien entrado el reinado de Alfonso XI, en 1824, el arzobispo de Toledo vuelva a requerir una copia notarial de la concesión de don Enrique de 1800 ^^. Como puede verse, el problema había sido una constante preocupación para la Iglesia de Toledo. Ferrán Martínez lo presenta en términos legales, proponiendo una alternativa que va más allá de lo que el uso de su época permitía, basada probable^ mente en la idea de la moralidad de la guerra según el derecho canónico, que aparece en otra sección del libro ^'. En todo caso podemos ver aquí de nuevo la incidencia de un importante problema de la época, al mismo tiempo que su exposición, en términos que reflejan una mentalidad acostumbrada a tratar con problemas legales.
No quisiera terminar el análisis del capítulo 170 del LCZ sin tratar de situarlo dentro del contexto general de la obra. Hemos visto un ejemplo, con visos de suceso histórico, que aún estaba fresco y candente a principios del siglo xiv, reforzado por el valor persuasivo de la arquetfpica imagen del rey destronado. La moral inmediata es una simple, casi prosaica, invitación a la moderación fiscal. Pero el LCZ es algo más que un tratado de buen gobierno. Es una obra literaria que exige la contemplación del todo para apreciar con justicia, al menos, las partes. He señalado en otro trabajo ^ que la idea uniftcadora y básica de la alegoría moral del libro es la virtud de la magnificencia, el iniciar, continuar y terminar un proyecto sublime. El ejemplo de los dos héroes del libro tipifica positivamente un actuar humano, con fallos, pero sin desfallecimientos, en clave heroica, hacia una meta sublime. En el nivel literal del progreso narrativo, la meta es la ascensión desde el anonimato y la pobreza hasta el ápice social de la pirámide medieval, desde la miseria de hidalgo desheredado, en que Zifar se encuentra al principio del libro, hasta la cumbre del trono imperial que alcanza su hijo Roboán —paralelo estructural con el Poema de Mió Cid que no creo que sea sólo coincidencia—. Podríamos discutir ahora cómo en un nivel más elevado o más universal la misma dignidad imperial tiene aquí un valor metafórico,
25 AHN, Clero, leg. 7215/1 (Valladolid, 15 de junio de 1311). Ed. en Bena-vides, op. cit., II, 811.
26 Documento citado en n. 23, supra. 27 Vía. LCZ: «... todo eme que quisiere cometer a otro por guerra...», etc.,
probablemente inspirado por el Decretum Oratiani, II, c. XXIII, q. i, c. 8. Ed. E. Friedherg (Leipzig, 1879-1889), II, col. 892.
28 Art. cit. tupra, n. 6.
Ferrán Martínez, «etcñbano del rey», canónigo... 299
como metafórica es su pérdida o el fallo en alcanzarla; pero la discusión nos llevaría a uno de los problemas centrales de la obra, sobre la ausencia o presencia en el LCZ de un nivel alegórico propiamente dicho, de una anagogia. No intentaré abordar aquí tal problema, pero espero, al menos, haber mostrado cómo el ejemplo de «El emperador destronado» puede situarse dentro de la continuidad literaria e ideológica del libro. Esta continuidad está aún por estudiar debidamente en toda su complejidad ^', pero conviene recordar su presencia para que nuestro exemplum no quede como simple consejo de arbitrista, si se nos permite el anacronismo. Dentro del conjunto total de la obra, el cuento tiene un sentido que perdería, casi hasta la banalidad, si lo desgajamos de su contexto.
Debemos, sin embargo, sumirnos de nuevo en consideraciones más elementales en este esfuerzo por precisar ciertos significados del libro, volviendo al análisis semántico e histórico aplicado al capítulo anterior. El siguiente, 171, trata de problemas tan «prácticos» como el ya visto. El primer tópico es el de la cancillería real y sus oficiales. La importancia que Ferrán Martínez concede a esta rama de la Administración del Estado queda patente en su presentación del oficio de canciller: «Todo el daño e el pro e la guarda de vuestro señorío —dice Zifar a los futuros reyes— de ahí ha de salir» (879).
Alfonso X divide a los oficiales que sirven al rey y al reino en tres clases: «los unos en las cosas de la poridat, e los otros a guarda e mantenimiento e a gobierno de su cuerpo [del rey], e [otros] a amparanza de su tierra» (Partida II, ix, 1) *°. Entre los encargados de la poridat, el primero en importancia es el capellán de rey, «que... ha de ser de los mas honrados e mejores perlados de su tierra» (ibíd., ix, 8). En segundo lugar vienen el canciller «ca bien asi como el capellán es medianero entre Dios e el rey espiritualmente en fecho de su alma, otrosi lo es el chanciller entre el e los omes quanto a las cosas temporales» (ibíd., ix, 4). En el LCZ, puesto que ya se ha tratado en otro lugar de la salud espiritual del príncipe (capítulo 149), se corta por lo sano, y, puesto que se está hablando de la administración del estado, se da primera importancia al canciller. En los avisos sobre la ne-
29 El libro de J. Burke, citado en n. 1, ha sido un meritorio primer acercamiento a este problema.
3* Sobre este pasaje y la fuente que propone Alfonso X, vid. Francisco Rico, El pequeño mundo del hombre (Madrid, 1970), págs. 70-71, con un excelente comentario.
300 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
cesidad de una cancillería eficiente, nuestro autor delata de nuevo preocupaciones que parecen responder a experiencias y acontecimientos vividos por él. Así se advierte cómo un canciller venal o inepto puede deshacer lo bueno que antes haya hecho el rey «dando cartas contra cartas, e desfafiendo las gracias e meryedcs que vos fejierdes o fe^ieron los otros reys que fueron ante que vos» (871-872). Los cuadernos de Cortes, a partir de 1295 (muerte de Sancho y minoría de Fernando IV) registran numerosas quejas sobre la cancillería real. Por ejemplo, las Cortes de Zamora de 1801 pidieron al joven Fernando que remediase la situación, cuya gravedad reconoce el propio rey al resumir la opinión de las peticionarios, que temía «que se saldrían cartas de la mi chancelleria contra ello ['fueros e previllegios' mencionados antes], commo so-lian fazer [en la cancillería] fasta aquí» '^. El desconcierto de la cancillería real había llegado a tal extremo, y la expedición de «cartas contra cartas» era tan frecuente, que, en las mismas Cortes, Fernando aprueba un decreto por el que concedía a las autoridades locales el poder de ignorar cualquier nueva orden expedida a través de la cancillería hasta obtener confirmación directa del propio rey ''^. No es difícil imaginar el caos que podía resultar de semejante situación y la alarma con que quienes, como el cabildo de Toledo, veían sus rentas fluctuar al tenor de levas o privilegios, contemplarían tal caos. Pero el cabildo de Toledo tenía razones más poderosas para interesarse en la Cancillería, y, dentro del cabildo, Ferrán Martínez. Para intentar comprender las anteriores observaciones y otras que siguen en el mismo capítulo del LCZ debemos embarcarnos de nuevo en otro excursus histórico.
Al menos desde la época de Alfonso VII el Emperador (1126-57), los títulos de canciller de Castilla y de León habían sido asociados a los arzobispos de Toledo y Santiago, respectivamente '*. Es verdad que desde el periodo de Fernando I I I (1217-52) el título era mayormente honorífico, designando los arzobispos un notario eclesiástico que cumplía sus funciones, de modo que la cancillería seguía efectivamente bajo el control de los eclesiásticos ^*. Pero
31 Cortes de los antiguos reinos de León y Castiüa. Ed. Real Academia Española (Madrid, 1861), vol. I, 160.
" Ib(d., 158. 2' Vid. Agustín Millares Cario, «La cancillería real en León y Castilla hasta
finales del reinado de Fernando III», AHDE, 8 (1926), 227-306, especialmente 282 y sigs. L Serrano, «El canciller de Fernando III de Castilla», Hispania, I (1941), 8-40, y Linehan, op. cit., págs. 106-109.
3* E. S. Procter, The Castilian Chancery during the Reign of Alfonso X (Oxford, 1984), 111-118.
Ferrán Martínez, «escribano del rey», canónigo... 801
ni en las Partidas (II, xi) ni en el Espéculo (II, xii) menciona Alfonso X esta importantísima conexión de la Iglesia con la Cancillería. Durante su reinado, sin embargo, la situación sigue igual que en el de su padre. Aunque el titular oficial de la cancillería de Castilla, el arzobispo de Toledo, apenas tenía contacto directo con el trabajo real de la burocracia regia, otros eclesiásticos influyentes seguían encargándose de esta misión. Tal es el caso de Pelay Gómez, abad de Valladolid, que, durante el último periodo del reinado de Alfonso, era «chanceller del rey en Castilla e en León», título que contrasta sutilmente con el del arzobispo de Toledo, «Chanceller de Castilla» ^'.
El periodo de Sancho IV merece especial atención porque durante todo él, e incluso desbordándolo, el arzobispo de Toledo es Gonzalo García Gudiel (1280-98), protector de Ferrán Martínez, «a quien criara e feziera merced» (LCZ, 2). A partir del 4 de abril de 1284, cuando Sancho adopta oficialmente la corona, hasta enero de 1285, la documentación real publica solamente el nombre del arzobispo con el de su sede. A partir del 16 de enero del mismo año, su nombre va seguido del título de canciller de Castilla. Seis años después el rey empieza a llamarle «mió chanceller mayor en los regnos de Castiella e de León e del Andalucía», título que alterna, a partir de entonces, con el de «chaceller mayor en todos nuestros regnos» '*. Sánchez Belda asume que el papel de este canciller era «puramente nominal» ' ' . Sin embargo, la creciente acumulación de títulos de Gonzalo debe reflejar algún modo de participación en la cancillería. El hecho de que el arzobispo alcanzase el título más alto de los citados después de contribuir al éxito de las negociaciones entre Sancho IV y Felipe IV de Francia, en la primavera de 1290 '*, revela que, cuando menos, el rey le utilizaba como consejero diplomático, función que no desdice de su título oficial. No sería tampoco de extrañar que, como en los tiempos de Fernando III , el canciller mayor tuviese suficiente influencia como para asegurar posiciones de la cancillería a sus protegidos. Lo cual nos lleva a explorar los escalones inferiores de la burocracia real.
El «chanceller del rey» tampoco intervenía en el negocio dia-
3S Ihid. 3° Luis Sánchez Belda, «La cancillerfa castellana durante el reinado de San
cho IV (1284^1295)», AHDE, 21-22 (1957), 171-228. Vid., págs. 175-76. Las fechas sobre Gonzalo provienen de la colección documental de M. Gaibrois, Historia del reinado de Sancho IV de Cattilla (Madrid, 1922-1928), v. III, n. 22, 89, 41, 42 y 44.
37 Art. cit., 177. 38 Gaibrois, op. cit, II, 40.
802 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
rio de la cancillería en la época de Sancho IV, en contraste con lo que sucedía a principios del siglo '"'. En su lugar son los «notarios reales» quienes se encargan de dirigir el funcionamiento del cuerpo de ofíciales que trabaja bajo sus órdenes, y que comprendía tres grupos principales : escribanos, selladores y registradores, los cuales se encargaban de escribir, sellar los documentos tras su revisión, y registrarlos en el archivo *". No sabemos con certeza hasta qué punto dominaba el elemento eclesiástico en estos niveles de la cancillería. Sí que sabemos que un gran número de ellos eran clérigos (en el sentido moderno de la palabra), y que, entre ellos, varios eran canónigos de Toledo. Por ejemplo, el mismo Gonzalo García Gudiel, antes de ser arzobispo, había sido, a más de deán de Toledo, notario de Alfonso X *\ Escribanos también de Alfonso fueron, como él mismo dice, «don Ferrin, maestrescuela de uuestra eglesia, e Roy Martínez... mios escriuanos» * . Roy Martínez seguirá trabajando muy activamente en la cancillería durante el reinado de Sancho IV, y su carrera eclesiástica culminará al ser nombrado capiscol del Cabildo de Toledo hacia 1286 " . La abundancia de documentos firmados por este escribano-canónigo nos permite detectar una cierta especialización dentro del cuerpo de escribanos, pues llama la atención que la mayoría de los documentos redactados por este clérigo traten de asuntos eclesiásticos, y la mayoría de las pocas excepciones sean privilegios de confirmación, que no exigían una redacción nueva sino la simple adición de las fórmulas establecidas para la confirmación. Especializado también en asuntos de jurisdicción eclesiástica, parece haber sido otro colega suyo, el escribano Ferrán Martínez. El documento más antiguo que he encontrado con su firma (7 de septiembre de 1274) incluye también la de Roy Martínez, y se trata, casualmente, de una donación de Alfonso X a Gonzalo García Gudiel, que por entonces era «obispo de Cuenca, mió notario» **. La ma-
39 Sánchez Belda, aH. cit., págs. 177. *« Ib(d., 188-190. •»i Gonzalo es deán de Toledo desde agosto do 1262 (ACT, I.9.B.1.7: Urba
no IV, Montefiascone, 19 de agosto de 1262, Et si ad promsioncm, y ACT, 1.9.B.1.8, sobre el mismo asunto, pergamino en muy mal estado). Sobre su posición como notario, aparece citado así en dos documentos de Alfonso X (Santa María del Campo, 7 de septiembre de 1274: ACT, A.7.H.1.6, y AHN, Clero, leg. 7218, papel), ambos con las firmas de los escribanos Roy Martínez y Ferrán Martínez.
*!> ACT, A.r.G.l.lía (Córdoba, 81 de julio de 1280). Sobre Roy Martínex md. Sánchez Belda, art. cit., 186.
*^ El documento más antiguo en que aparece como capiscol es el de Burgos, 10 de marzo de 1286. Ed. Gaibrois, III, n. 106.
** Vid. suyra, n. 41.
Ferrán Martínez, «.eicribano del rey», canónigo... 808
yoría de los demás documentos en que firma este Ferrán Martínez, ya en la época de Sancho IV, son también sobre asuntos de la Iglesia ^'. Baste un ejemplo significativo: el 6 de septiembre de 1290 Ferrán es uno de los signatarios de un privilegio real a la colegiata de Talavera, eximiéndola de los impuestos que trataban de recoger allí los almojarifes reales, Todros el Leví y Abra-ham el Barchilón. Si, como creo, este Ferrán es el mismo que era canónigo de Toledo, tal carta ayudaría a colorear dos pasajes del LCZ, el que trata sobre impuestos excesivos, examinado antes, y otro sobre el tema de los judíos ^°. Dejando de lado estas tentadoras ramificaciones "'', conviene seguir con la carrera de este escribano y su identificación con el canónigo que llegaría a ser arcediano de Madrid. Su nombre aparece en la documentación publicada de Sancho IV desde enero de 1288 hasta marzo de 1298, aunque sabemos que ya había participado en los trabajos de la cancillería por lo menos desde 1274. Su nombre suele aparecer sin título, y en segundo o tercer lugar después del redactor. Sólo en un caso leemos «Ferrant Martínez, escriuano del dicho sennor Rey [Sancho] de Castiella» ^''. La general ausencia de título y la posición de su firma en los documentos indican que su función no era normalmente la de escribano propiamente dicho, sino la de corrector, como podremos confirmar, aunque tampoco debamos esperar en la cancillería una división de especialidades a compuertas cerradas. En efecto, en el fragmento del libro de contaduría de Sancho IV, que sólo cubre los años de 1298 y 94, Ferrán figura como el oficial que «tiene el sello de la Poridat» *', es decir, el encargado de supervisar y sellar con el sello de lacre, estampado en 'las espaldas' del documento (en contraste con los sellos colgantes de cera y plomo), típico de la Poridat. La paga que recibe por este trabajo es de 150 maravedís mensuales. Dado el carácter fragmentario del libro de contaduría que citamos, no podemos saber si Ferrán había trabajado {intes como sellador, aunque lo que parece haber sido su firma en un documento muy deteriorado, con el sello de la Poridat, de 1274, con la misma fecha que el otro ya citado, indica que ya trabajaba en esta sección de
*5 Vid, infra, n. 47. ** Ed Gaibrois, III, cci-ccii. *' Vid. Francisco J. Hernández, «Un punto de vista (ca. 1804) sobre la <1Í8-
criminación de los judíos». Homenaje a Julio Caro Baraja (Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1978), en prensa.
*s Gaibrois, III, cdxv. *» Gaibrois, I, cii, cxxviii y cxxx.
SO-l Revista de Árihivos, Bibliotecas y Museos
la cancillería desde la época de Alfonso X"". Al trabajar como sellador, su función principal era la de velar por la corrección de los documentos que pasaban por sus manos, tanto desde el punto de vista de la forma como del contenido. El sello solamente era añadido cuando el sellador quedaba satisfecho de la propiedad del documento: «tenemos por derecho que los sella-dores de la chancelleria non seellen previllejo nin carta ninguna abierta que pueda seer desechada», dice Alfonso (Partida I I I , XX, 4). Eran también los selladores responsables del registro: «otrosí deben guardar que non seellen cartan ninguna a menos de seer registrada» (ibíd,), aunque se insistía en que su función primordial era la de velar por la corrección de los documentos: «deben guardar en las cartas cerradas que si letra o alguna parte menguare en ellas, que las fagan emendar, porque non vayan menguadas» (ibíd.). Para cumplir estas misiones el sellador debía, naturalmente, conocer tanto el ars dictaminis, el arte de escribir cartas, como poseer conocimientos legales que le permitiesen calibrar la corrección de lo expuesto en los documentos. Estas cualificaciones hacen que Alfonso X les coloque al mismo nivel que los escribanos reales, que figuran más prominentemente en la documentación: «estos selladores del rey decimos que deben haber aquella honra e aquella guarda que los otros escribanos del rey» (ibíd., I I I , xx, 5). Sin embargo, y como hemos dicho, esta importancia no queda reflejada en las manifestaciones públicas de la cancillería. Valga un ejemplo. En el privilegio rpdado de Sancho IV, expedido en Valladolid el 26 de mayo de 1290, aparecen debajo de la rueda, en uno de los espacios más prominentes del documento, los nombres de «Don Martín, obispo de Astorga, e notario en Castiella, conf.», seguido de los del Justicia mayor y el almirante. Debajo, y todavía en lugar muy prominente, se lee «Yo, Roy Martínez, capiscol de Toledo, lo fiz escriuir por mandado del Rey, en el seteno anno que el Rey sobredicho regno.» El jefe de la cancillería y uno de los escribanos importantes quedan así claramente identificados. En la plica del pergamino, el doblez de donde cuelga el sello, aparece una pequeña firma autógrafa: «Sant[iago] Munnoz», que es probablemente la del encargado del sello de plomo del rey. Hay, además, en el margen derecho del documento, hacia la mitad de la última columna de confirmantes, y a su derecha, en un espacio muy reducido, dos minúsculas firmas autógrafas más : «Ferran Martinez / P" Martínez».
*" Vid. tupra, n. 41.
Ferrán Martínez, «eícñbano del rey», canónigo... 805
Son firmas casi microscópicas, que sólo pueden leerse adecuadamente con ayuda de una lente ° \ No me parece muy arriesgado afirmar que se trata de las contraseñas de otros dos selladores garantizando el visto bueno del documento. De todo esto resultaría que, mientras los redactores podían permitirse mencionar no sólo su posición en la cancillería, sino incluso otros títulos, como ocurre con el capiscol de Toledo, los selladores solamente usaban su nombre, cuando actuaban como tales, para el uso interno, como contraseña de verificación que no formaba parte realmente del documento público. Esto hace que no sea fácil seguir su carrera. Mayores dificultades tiene aún seguir la de los selladores de la Poridat. En primer lugar porque este sello de lacre iba normalmente sólo sobre documentos de papel, en cartas cerradas. La fragilidad del papel y el hecho de que el lacre destruye casi siempre el círculo sobre el que se ha estampado, hace que pocas de estas cartas hayan sobrevivido, y las que han resistido el paso del tiempo estén en muy mal estado **. Es muy probable que sea por esta razón por la que la documentación hallada, al menos hasta ahora, sobre Ferrán Martínez, sea tan pobre si se la compara con la de Roy Martínez. Podemos en todo caso afirmar que trabajaba ya para Alfonso X desde, al menos, 1274, y que continuó en la cancillería durante la mayor parte del reinado de su hijo. El hecho de que, como Roy Martínez, figure casi exclusivamente en documentos sobre asuntos eclesiásticos, y el que tengamos constancia de la presencia de otros canónigos de Toledo en la cancillería, hacen más que probable la identificación de Ferrán Martínez, escribano-sellador, con Ferrán Martínez, canónigo. Tal identificación explicaría el que Sancho IV, en un documento de noviembre de 1292, llame al canónigo Ferrán «mió clérigo» *'. Por otra parte, la prebenda que Alfonso X concede al mismo clérigo antes de 1282 encaja perfectamente con el tipo de recompensas con que Alfonso paga a otros escribanos y notarios suyos **.
«1 ACT, A.7.H.2.n (Valladolid, 26 de mayo de 1290). Privilegio de Sancho IV a Gonzalo II, arzobispo de Toledo. No está incluido en la colección documental de Gaibrois.
*2 El papel usado en los despachos reales ha sobrevivido en muy mal estado, si es que ha sobrevivido, en la mayoría de los casos. En contraste, el papel usado por el Cabildo y los arzobispos de Toledo parece de mejor calidad y se halla frecuentemente en excelentes condiciones. Me refiero, sobre todo, al período de finales del siglo XIII, y no puedo aportar más autoridad que la de mi experiencia, cerca de un año en el ACT y en otros archivos.
«3 ACT, Z.12.A.8 (Sevilla, 8 de noviembre de 1292). Privilegio de Sancho IV. 5* Linehan, «The Orammina o£ the Castilian Church in 1262-8», Englith Hi>-
torical Revieic, 85 (1970), págs. T40-41 y nota 1.
806 Reviíta de Archivos, Bibliotecas y Museos
Finalmente, una forma obvia en que el arzobispo Gonzalo podía «hacerle merced» era consiguiendo su entrada en la cancillería, entrada que probablemente tuvo lugar en los años 70, cuando Gonzalo era todavía notario del rey, y, una vez dentro, pudo seguirle protegiendo a medida que escaló el puesto más alto de canciller de todos los reinos. Creo, por lo tanto, que puede aceptarse sin demasiadas reservas la identidad de Ferrán Martínez como canónigo de Toledo y escribano y sellador de los reyes Alfonso X y Sancho IV. La posibilidad de que también sea el autor del LCZ sólo ha sido estudiada hasta ahora desde el punto de vista del Prólogo y, aunque ese examen no deje de ser fructífero, no creo que deban descuidarse otros aspectos que proporciona el cuerpo del libro, y que además están libres de la sospecha, que considero injustificada, de que el Prólogo sea un añadido posterior. Hemos visto hasta aquí ciertos puntos que confirman la autoría propuesta: terminología y habilidad legal (experiencia en la cancillería), punto de vista restrictivo frente a la penalización fiscal (actitud eclesiástica), y, finalmente, una capacidad sintetizadora ante la historia reciente que parece consonante con las preocupaciones de otros miembros del cabildo toledano, como Jofré de Loaysa. Espero seguir reforzando estos argumentos en las páginas siguientes, pero desde ahora me tomaré la libertad de asumir que Ferrán Martínez es, en efecto, el autor del LCZ.
Hasta aquí nos hemos preocupado sobre todo de la carrera secular de Ferrán Martínez. Quizá sea ahora el momento de trazar brevemente su carrera eclesiástica, que espero desarrollar con más detalle en un próximo trabajo, pero que ahora nos conviene tener en cuenta para reanudar nuestro interrumpido comentario del capítulo 171 de su libro. Ya he mencionado antes sus prebendas de Osma, concedidas por Alfonso X antes de 1282. Durante este año, hasta 1288, aparece en varios documentos, en los que figura como testigo, simplemente como canónigo de Toledo " . En 1289 aparece como uno de los personajes que intervienen en la elección del sobrino de Gonzalo García Gudiel como obispo de Cuenca. El electo se llama Gonzalo García Palomeque, sucederá a su tío en la sede primada de Toledo, y figura también en el prólogo del LCZ, donde no hace un muy airoso papel (8). Habida cuenta que hubo anteriormente otro arzobispo también llamado Gonzalo, llamaremos a los otros dos Gonzalo II y III , en aras de la sim-
»« ACT, X.a.C.l.ld (Burgos, 2 de junio de 1296); A.7.G.I.7. (Almaián, 17 de abril de 1287); Loperráez, op. cit., 225-27 (Soria, 28 de mayo de 1288).
Ferrán Martínez, «etcribano del rey», canánigo... 807
plicidad. Pues bien, en el documento de la elección de Cuenca, Ferrán Martínez aparece como «canonicus Conchensís», lo que quiere decir que ya en esta época poseía simultáneamente los canonicatos y prebendas de Toledo, Cuenca y Osma, «pluriempleo» que confirman y amplían documentos posteriores **. Tres años después, en 1292, iha mejorado su posición en la Ciudad Imperial, cuando aparece como arcediano de Alcaraz, posición que pierde, o le es usurpada, brevemente, pero en la que continúa en 1298, y que mejora dos años después al posesionarse del arcedianato de Cala-trava en 1295 ". Finalmente llegará a ser arcediano de Madrid a partir de 1800, dignidad que poseerá hasta su muerte, poco después de 1810 '^*, Nos conviene ahora retroceder al periodo anterior a la muerte de Sancho IV, abril de 1295, en que Ferrán es, además de arcediano, primero de Alceuraz y luego de Calatrava, escribano del rey. La muerte del rey terminará, sin embargo, con la carrera cancilleresca del arcediano, y es en este contexto en el que podemos situar otras declaraciones del LCZ sobre la cancillería: «Non querrades arrendar la vuestra chancilleria... Sy ome fiel e verdadero tiene la chancelleria en flaldat... es mejor seruido el señor» (872). El último canciller de Sancho IV es Gonzalo II, como hemos visto, que era, además de arzobispo de Toledo, vasallo del rey, como indica su posición en las listas de confirmación de los privilegios y el que el rey anterior, Alfonso, le llame cmio natural» al felicitarle por su promoción a la sede de Toledo el 1280 *' *". Hasta la muerte de Sancho, así pues, la cancillería era tenida en fialdat. Esta situación cambia radicalmente a los pocos meses, y es posible que las advertencias que hemos visto antes sobre el estado caótico de la burocracia real se viesen como una consecuencia del cambio a que aludimos. El cambio afectará también muy directamente a Ferrán Martínez. En efecto, en medio de un clima de insegiuridad, se convocan las Cortes de Valla-dolid en el verano de 1295, a los pocos meses de muerto el rey Bravo. Nobleza, concejos y clero envían sus representantes a Va-
»« Reg. Vat., 54, fol. 142, eit. supra, n. IS. *' Arcediano de Alcarai, ACT, X.8.E.1.1 (Valladolid, 19 de mayo de 1292);
Z.12.A.8 (Sevilla, 8 de noviembre de 1292). En ACT, X.9.C.14 (Fuentes de Duero, 29 de febrero de 1298), figura un «Nunius Didaci, Alcaracensis archidiaconus», pero a los seis meses Ferrán Martínez vuelve a figurar como arcediano de Alcaraz en ACT, X.9.E.1.2 (Logroño, 21 de agosto de 1298).
Arcediano de Calatrava, AHN, Clero, carp. 8024/4 (Valladolid, 16 de agosto de 1295). Ed. Benavides, II, n. xxii.
«> Vid. tupra, n. 5. 68 bU ACT, A.7.G.1.16B (Córdoba, 81 de julio de 1280).
808 Revista de Archivos, Bibliotecas ¡/ Museos
Uadolid. Gonzalo I I va a la cabeza del estamento eclesiástico, siendo acompañado por su protegido Ferrán Martínez, arcediano de Calatrava "*. Sin embargo, ni Gonzalo ni sus sufragáneos lograron acceso a las reuniones más importantes de las Cortes, que tuvieron lugar en el mes de agosto, «mas antes fuemos ende apartados e estrannados e sacados expresamente, nos e los nuestros perlados», dirá luego Gonzalo '**. Los motivos de la exclusión quedan patentes tras un examen de los cuadernos de Cortes. En las minutas de la reunión fechada el 8 de agosto las Cortes afirman su intención de terminar con la intervención eclesiástica en el gobierno del reino a través de su control de la Cancillería. Con este motivo se ordena la expulsión de todos los clérigos de la Corte, permitiendo solamente la permanencia al lado del rey de «los capellanes que cumplieren para nuestra capiella, que anden connus-co» '^. Tal medida podría interpretarse como un intento reformista en contra del absentismo pastoral rampante en esa época. Pero si nos fijamos en otro punto de las mismas minutas podremos verificar las verdaderas intenciones de los reunidos en Valladolid. Por boca del rey exigen que «los nuestros seellos [reales] que sean metidos en poder de dos notarios, que sean legos...y> " . No es de extrañar que la reacción del canciller de los reinos, el arzobispo Gonzalo II , fuese rápida y vehemente. A los cuatro días de publicarse las minutas citadas, el 12 de agosto, registra ante notario su repulsa, denunciando la ultrajante exclusión de las deliberaciones a que él y los suyos habían sido sometidos, y quejándose de «los muchos agrauamientos» soportados por el clero, especialmente «el aminguamiento de los nuestros poderes e de la yglesia de Toledo» ®'. Gonzalo II , el día anterior a la muerte de Sancho, todavía había figurado en un privilegio rodado como «Chanceller de Castiella, e de León, e del Andalucía» '*. En su carta de protesta contra las Cortes todavía se titula, desafiante, «Chaceller mayor de Castiella»; pero ésta será la última vez que un documento público castellano reconozca tal título, aunque Gonzalo no deje de considerarse con derecho a él, como demuestra una carta que dirige a su sobrino desde Orvieto, en noviembre de 1297, titulándose «regni Castelle cancellarius» **. Por el contrario, los docu-
«9 Ultimo documento citado en n. 57. 60 Ihid. *i Cortes de los antiguos reinos..., I, 182. •a íbW. •» Vid. supra, n. 59. «* Gaibrois, III, cdviii. 8» ACT, X.2.C.l.lf. (Orrieto, 5 de noviembre de 1297).
Ferrán Martínez, «escribano del reyn, canónigo... 809
mentos y privilegios de Fernando IV publicados a partir de las Cortes de Valladolid, al incluir la protocolaria lista de confirmantes, sólo mencionarán la dignidad eclesiástica de Gonzalo. La irritación del arzobispo era comprensible; no sólo había perdido un título honorífico, sino también la considerable renta que conllevaba (cuando su sucesor, (Jonzalo III , vuelva a recuperar en 1800 el título, se le asignan 40.000 maravedís anuales, «de la renta de la dicha chancillería» **). Tampoco es difícil sospechar el ánimo con que Ferrán Martínez, directamente afectado por la retirada de los sellos a los clérigos, añadiría su firma a la carta de protesta de su arzobispo. Aunque sus 1.800 maravedís de renta anual como sellador fuese una cantidad mucho menor que la perdida por su superior, es muy probable que, relativamente, su pérdida fuese mayor. Viendo sus comentarios sobre la necesidad de una cancillería eficiente y la ventaja de que el canciller sea un vasallo y no un empleado a sueldo en este contexto, las observaciones de Zifar delatan experiencias personales.
Es cierto que en el capítulo 171 no se dice nada sobre la necesidad o conveniencia de que el arzobispo sea el canciller; pero hay en el resto del libro suficientes indicaciones como para quitarnos toda duda a este respecto. Al igual que en la Castilla de Alfonso y Sancho (y la de Fernando IV a partir de 1800), en el ficticio imperio de Trigridia que gobierna Roboán al final de la parte III , el canciller del rey es un «arzobispo de Preyida», que, como el de Toledo en el caso de Fernando IV •^, toma parte en la coronación de Roboán: «le pusieron la corona en la cabera después que lo bendixo el arzobispo de Fre^ida, su chanjeller, cuando canto misa nueua en el altar de Santi Spiritus» (488). Es revelador que no vuelva a mencionar en el libro a este personaje. La única razón que justifica su presencia es la de completar adecuadamente (en la mente del autor) la escena de la coronación. Lo que es totalmente superfluo, desde el punto de vista narrativo, es la indicación del título de canciller. El autor obviamente asocia arzobispo y canciller automáticamente, como lo habría hecho cualquiera que hubiese tenido que leer y escribir cientos de veces la fórmula ritual de «N., por la gracia de Dios, arzobispo de Toledo, primado de las Españas y canciller de...» Dentro de la misma parte III , en un episodio anterior, el Caballero Amigo
«8 AHN, Clero, carp. 8024/12 (26 de junio de 1800). 87 Crónica de Femando IV, ed. Rosell (ed. cit.), »8a.
810 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
(llamado Ribaldo, escudero de Zifar en la parte I) trae una carta para el rey de Brez:
«'Señor, el ynfante Roboán, fijo del muy noble rey de Mentón... te enbia saludar e enbiate esta carta conmigo.' E el rey tomo la carta e diola a vn obispo, tu chan(iller, que era alli con el, que la leyese e le dixiese que se contenia en ella. E el obispo la leyó, e dixole que era carta de creetigia, en que le enbiaua rogar el ynfante Roboan que creyese aquel cauallero de lo que le dixese de su parte» (413-14).
La escena no solamente confirma la asociación Iglesia-Cancillería, sino que demuestra un conocimiento de la terminología burocrática (carta de creencia) que luego demostraremos ampliamente con numerosos ejemplos. En esta cita vemos al canciller cumplir unas de sus funciones, la de interpretar un documento; en otro episodio posterior le vemos ejecutando otra más característica. Después de haber derrotado Roboán al rey de Brez, éste pide al mismo obispo, «su chan5eller», que se encargue de emitir documentos con que proceder a las negociaciones: «Mandat le fazer mis cartas de commo le prometo el seguro», cosa de que se encarga el canciller: «e el obispo fizo luego cartas» (416). El rey de Saiira, otro de los rebeldes que tiene que someter Roboán, tiene también «vn obispo del lugar, que era chan^eller del rey» (506). En todos estos casos las figuras de los ficticios obispos-cancilleres apenas tienen función alguna en el desarrollo narrativo; son lo que quizá podríamos llamar 'retoques realistas' con que completar la visión del funcionamiento de las cortes regias evocadas por el autor, y responden, en cierto modo, a lo que Henéndez Pidal llamó 'historicidad latente', aplicada en este caso, no a personas, sino a instituciones.
Las descripciones de documentos diplomáticos, sus variedades y usos específicos abundan a lo largo del libro, y confijrman la experiencia que el autor del LCZ tenía en este campo. Así vemos cómo, en la parte I, el conde Rodán, al hacer las paces con la señora de Galapia, envía mensajeros «que trayan procuratorios muy conplidos, que por quanto ellos fezieren fincarla su señor, e demás que trayan su sello, para afirmar las cosas que y se fizie-sen» (76). Los mensajeros, o procuradores de Rodán llegan a un acuerdo con la señora, y deciden hacerlo constar en un documento sellado y redactado por un notario: «E desto rogamos a este notario puhUco que faga ende vn ynstrumento publico, e por
Ferrán Martínez, tetcñbano del rey», canónigo,,, 811
mayor firmeza, firmarlo hemos con el sello de nuestro señor» (77). Toda la terminología de estas citas delatan una gran familiaridad con el lenguaje de la cancillería. El término procuratorio es un latinismo por carta de obligamiento, que también aparece en la parte III: «traemos aqui poder de obligar al rey [nuestro] en todo quanto nos fezieremos. E desy dieronle la carta de obliga-miento» (419). Si comparamos estas expresiones con las que aparecen en documentos contemporáneos, en latín y romance, podremos apreciar la precisión de Ferrán Martínez a la vez que su capacidad sintetizadora, que le permite evitar el engorro lingüístico del estilo notarial que él utiliza:
LCZ: «[N.] fecit, constituit
cprocuratorios» (76) «establecemos por núes- atque creauit magis-«carta de obligamien- tros especiales procura- trum... procuratorem to» (419) dores, ciertos e legíti- suum...* **
«que por quanto ellos «todo quanto por vos «promitens dictum [N.] fezieren fincaría su se- fuere fecho, o firmado, ratum et firmum habere Sor» (76) en qualquier manera, quicquid per dictum pro-ccon poder de obligar al todo lo prometemos te- curatorem... fuerit pro-rey en todo quanto nos ner e haber por firme e curatum. Promitens federemos» (419) por estable, e nunca con- etiam omnia et singula
tra ellos vernemos...» " se rata et firma perpetuo servaturum...» '
ctrayan su sello para afir- «por razón que las cartas mar las cosas que y se que serán fechas... que fej^essen* (76) se puedan seellar con el
nuestro seello, ... damos vos e fiamos las tablas de nuestro seello» '*
«E desto rogamos a este «E desto demandamos a «rogauit me notarium su-notario publico que faga uos, notario público... pradictum quod confice-ende vn estrumento pu- que nos dedes público reri publicum instrumen-blico, e por mayor fir- instrumento» " tum...» ''*
•• Cartagena, 1« de octubre, 1298, ed. Benavides, II, 52. •» ACT, Z.ll.B.1.18 (Toledo, 28 de abril de 1280). '"> Igual que n. 68. '1 Igual que n. 70. '" Igual que n. 88. '" Ultimo documento de n. 57. ^* Igual que n. 70.
312 Revitta de Archivos, Bibliotecat y Museos
meza firmarlo hemos con «E porque esto sea firme «In cuius rei testimo-el sello de nuestro se- e estable mandamos see- nium dictus... presens ñor.» (77) llar este privilegio con procuratorium mandauit
nuestro seello de pío- sui sigilli munimine romo» '* borari» '*
Además de las cartas de obligamiento aparecen en el LCZ descripciones de otros tipos de documentos: cartas de creencia, de homenaje, de ruego, de guia y de convocatoria de Cortes. Hay, incluso, en el mismo principio del libro, una paráfrasis de una bula papal.
Carta de creencia.—Se ha señalado antes que el obispo-canciller del rey de Brez aparece para explicar a su rey el significado del mensaje que le trae el Caballero Amigo. De nuevo creo que una simple comparación entre nuestro texto y el de una carta de creencia de la época hará que huelgue todo comentario sobre los conocimientos del autor.
LCZ: Carta de creecia de María de Molina a Jaime II en favor de Fr. Gil de Siste " :
«el obispo la leyó e dixole que era carta de creengia, en que le enuiaua «Al muy alto... Rey de Aragón... rogar, el ynfante Roboan, que ere- María, ... Reina de. . . yese [a] aquel cauallero lo que le Rgy^ f^go ugg g^ber qyg y^ f^t^ie dixiese de su parte» (414) con frey Gil de Siste algunas cosas
que uos dixiese. Porque uos ruego quel creades de lo que uos dixiere de mi ptarte. Dada...»
Carta de homenaje.—Cuando Roboán, en la parte III , da glorioso fin a su primera prueba, derrotando a los enemigos de Seringa, el autor nos regala con un minucioso retrato del negocio de traducir lo obtenido por las armas en la firmeza escrita de un tratado. Para él, como buen escribano, la guerra no termina con la victoria en el campo, sino que sólo se define y completa en
'» Valladolid, 10 de enero de 1298, ed. Benavides, II, 158. T« Igual que n. 70. ' ' Burgos, 29 de febrero de 180*, ed. C^sar Gonzáles Mfnguez, Femando IV
de Cagtitta (Vitoria, 197«), 838.
Ferrán Martínez, tescñbano del rey», canónigo... 818
la mesa del notario. Las negociaciones que Ueva a cabo nuestro héroe, y su astuta táctica diplomática, logran para Seringa favorables condiciones finales. No entraremos en el tira y afloja que conduce a tales resultados, aunque merece la pena señalarlos por lo insólito que resultan en un libro que durante mucho tiempo pasó por serlo de caballerías. Lo que sí viene más a cuento es ver las condiciones del tratado que se firma al final. El rey derrotado entrega a Seringa dos de sus propias ciudades fronterizas. Además, como garantía de paz, entrega también seis de sus castillos fronterizos, y, lo que es aún más revelador, el homenaje de cincuenta de sus caballeros principales. Es decir, que cincuenta aomes buenos, entre condes e ricos omes» de su propio reino quedan obligados a defender a Seringa contra cualquier enemigo que la amenace, incluido el rey mismo «en tal manera que si el rey lo ñziese [atacar a Seringa] o le falleciese en qualquier destas cosas, que los condes e ricos omes que fuesen tenidos de ayudar a la infante contra el rey, e de le fazer guerra por ella» (419). Cuando Seringa recibe estas cartas de homenaje concluye el episodio. He insistido en ciertos aspectos de este episodio porque guardan un sorprendente paralelo con las negociaciones que tuvieron lugar entre Aragón y Castilla al terminar la guerra de 1291. La guerra no había producido vencedores ni vencidos, en contraste con la situación de la novela donde Roboán tiene todos los triunfos en la mano. Salvando esta diferencia el tipo de condiciones exigidas es muy similar —y recuérdese que es muy posible que Ferrán Martínez haya podido observar muy de cerca, desde su puesto en la cancillería, estas negociaciones entre Jaime I I y Sancho IV. Los dos reyes se dieron, en su tratado de paz, seguridades mutuas que incluían la entrega recíproca de diez plazas fuertes y castillos fronterizos como garantía de paz. Igualmente y con la misma reciprocidad, hicieron que «diez omes de nuestra tierra» jurasen fidelidad al rey que hasta entonces había sido su enemigo, de modo que se guardase la paz y sus condiciones, y para que, dicen ambos reyes, «non dexen a nos venir contra ellas en ninguna manera, e si nos contra ellas... viniésemos... los diez ricos omes, con sus cuerpos e con sus vasallos... et con todo su poder, ayuden a uos contra nos» '*. Finalmente, y como en LCZ, los reyes se cruzaron cartas, incluyendo las de los diez nobles de cada reino, en donde se prometían «fíaldat e omenage, de manos e de hoc&^i (ibíd.). Las semejanzas aquí señaladas puede que no
'8 El tratado se firmó el 1 de diciembre de 1291. Ed. Gaibrois, III, n. 884..
814 Revista de Archivot, Bibliotecas y Museos
correspondan a una relación directa entre suceso histórico y relato literario, pero sí que implican el conocimiento por el autor del IXJZ del moduí operandi de la diplomacia de su época, conocimiento que tuvo ocasión de observar desde su puesto en la Cancillería.
Carta de ruego.—Este tipo de documento es mencionado en d cuento del hijo del barbero que pretende llegar a ser alquimista. Se cuenta que para lograrlo obtuvo una recomendación de su señor, quien le dio fiuna carta de ruego, para otro rey, su amigo, en que lo enbiase rogar quel feziese bien e merced...» (446). Esta clase de carta, llamada también en catalán carta de rogor rias " , solía consistir, como en el cuento, en una petición de magnate a magnate en favor de un subdito, como la de Jaime II a Sancho IV, en que le pide perdone a un castellano por haber exportado un caballo fuera de Castilla **.
Carta de guia.—«Mensageros del rey o otros ornes van algunas veces a otras partes fuera de sus regnos, e han meester de cartas de como vayan guisados, e estas deven ser fechas en latin porque las entiendan los ornes de las otras tierras...» Así describe Alfonso X estas cartas, en donde también, dice, se pide protección para los portadores cuando hayan de pasar reinos extraños y «les face saber [a sus gobernantes] que el envia a tal ome en su mandado, e le ruega que cuando pasare por las sus tierras... que ellos quel den seguro guiamiento... et que quier de bien e de onrra quel fagan, que gelo gradescera mucho» (Partida I I I , xviii, 25). Así el Caballero Amigo, cuando escapa del traidor conde Fa-rán, logra el auxilio que necesita en uno de los sitios fuertes de su emperador: «vayamos alia, que yo trayo cartas de guia e soy bien (ierto que nos acogerán alli e nos faran mucho plazer» (498).
La convocatoria de Cortes aparece también reflejada dos veces en el LCZ, al ñnal de las dos partes narrativas, I y I I I . En la parte I el rey despacha sus cartas y pide que los representantes de las ciudades vengan con cartas de obligamiento, como las descritas antes, para que puedan actuar como procuradores plenipotenciarios de sus ciudades:
«El rey se lenanto mucho ayna e enbio por el chanfeUér e por todos los escriuanos de su corte, e mandóles que feziesen cartas
'» Vid. carta de Jaime II en Gaibrois, III, n. 576. «o Ibid., n. 560.
Ferrán Martínez, tetcribano del rey», canónigo... 815
par8 todo» los condes e duques e ricos omes, e para todas las fibdades e villas e castiellos de todo su señorío, en que mandaua quel enbiasen de cada lugar seys omes buenos de los mejores de sus lugares, con carta» e con poder de fazer e otorgar aqueUas cosas que fallase por corte que deuian fazer de derecho, de guisa que fuesen con el todos por la Pentecosta, que auia de ser de la data destas cartas fasta vn año. Las cartas fueron luego enbiadas por la tierra mucho apresuradamente» (245).
En la parte III se dice que las cartas convocando cortes son «para fablar con ellos [todos los del regno] cosas que eran a grant onrra della [se refiere a la infanta Seringa, con quien Roboán va a casarse] e grant pro de la tierra» (512). Esta fórmiila es un eco de la utilizada en el preámbulo de los cuadernos de cortes contemporáneos, en donde el rey inicia la descripción de los acuerdos tomdaos de modo similar: «por que sabemos que es servicio de Bios e nuestro, e muy grand pro de todos los nuestros regnos, e meioramiento del estado de toda nuestra tierra... otorgamos... estas cosas...» '^.
Aun más cerca del fin del libro hay una descripción de Roboán como el príncipe ideal que visita y toma posesión de sus dominios, al mismo tiempo que impone paz, mantiene justicia y protege a la Iglesia. El énfasis que se da a las donaciones eclesiásticas y la acumulación de fórmulas notariales delatan una vez más la formación cancilleresca de Ferrán Martínez y su pertenencia al clero :
LCZ: Fórmulas d« iwotocolo y excatolo:
<E el enperador andido por la tie- «entre las cosas que son dadas a los rra... reyes, sennaladamente les es dado de faciendo todas mercedes señaladas en faser gracia a merced, e mayormen-lo quel demandauan. te o se demanda con razón.» *'
«Otorgamos vos e confirmamos vos Todos los del inperio eran muy le- los fueros e los buenos usos e las dos e muy pagados, porque auian por costumbres e los priuilegios e las car-señor a quien los amaua verdadera tas e las mercedes e las libertades e mente e los guardaua en sus buenos las franquezas que vos dieron los re-husos e buenas oostunbres, yes...» '* e era muy católico... en fazer mu
sí Cortei de lo$ antiguo$ reino»..., I, 180. " Ed. González Mfnguez, 866. »» IbUt., 865.
816 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
chas gracias a las iglesias, dotándolas de villas e de castiellos, e guar-nes(iendoIas de nobles ornamentos, segunt que mester era a las egle-sias... e la gracia que fafia, nunca «Et prometo por mi e por mis suce-yba contra ella, nin contra las otras sores delles guardar todas estas cosas que los enperadores auian fecho; sobredichas bien e conplidamente.
Et mando e defiendo firmemiente que Antes gelas confírmaua por sus car- ninguno non sea osado de lies pasar tas e por sus preuillejos buldados con contra estas cosas...» ** buidas de oro... ca tenia por dere- «que nos otorgo e confirmo nuestros cho que ningunos pasasen contra las fueros e nuestros preuillegios...» ^' gracias que el fizo nin contra las «Sepades que si los derechos de Sanc-otras que los enperadores fezieron, ta Eglesia fueron bien parados por pues el tenia por derecho de las guar- los otros reyes que ante mi fueron, dar» (508-509). mi voluntad es que sean bien parados
agora en el mió tiempo, e que no se menoscaben nin se pierdan por mengua de iusticia e de derecho» **
Finalmente hay en el prólogo del LCZ dos pasajes que pueden terminar por confirmar la vocación notarial de Ferrán Martínez. El primero, con el que se abre el libro, parece a primera vista una descripción del ambiente en que se van a situar los sucesos históricos que siguen. Aunque no deje de ser esto, tal descripción es al mismo tiempo una paráfrasis de la famosa bula de Bonifacio VIII, que anunciaba el jubileo de 1800, bula que el' autor cita como «el preuillejo de nuestro señor el papa» :
[1] Bonifacius episcopus, servus servo- En el tiempo del honrrado padre Bo-rum Dei ad perpetuam rei memo- nifa^io viii", riam, etc. Antiquorum habet fída relatio, quod accedentibus ad honorabilem basili-cam Principis apostolorum de Urbe concessae sunt magnae remissiones, et indulgentiae peccatorum. Nos igi-tur, qui iuxta officii nostri d^hitum
** Ed. José Luis Martín Martín et al., Documentos de lo» Archivos Catedrali-ciot y Diocesano de Salamanca (Salamanca, 1977), 548.
8s Ed. Benayides, II, 8-4. 8s Ed. Martín Martín et cd., 841.
Ferrán Martínez, aescñbano del reyn, canónigo. 817
salutem appetimus, et procuramus libentius singulorum, huiusmodi re-missiones, et indulgentias omnes et singulares, ratas et gratas habentes, ipsas auctoritate apostólica confirma-mus, et approbamus, et etiam inno-vamus, et praesentis scripti patrocinio communicamus. Ut autem beatissimi Petras et Pau-lus apostoli eo amplius honoretur, que eorum basilicae de Urbe devo-tius fuerint a fídelibug frecuentatae, et fideles ipsi spiritualium largitlone munerum, ex huiusmodi frequenta-tione magis senserint se refertos. Nos... ómnibus in praesenti anno millesimo trecentesimo, a festo nati-vitate Domini nostri Jesu Christi praeterito p>roxime' inchoato, et in quolibet anno «^ntesimo secuturo,
ad basílicas ipsas accedentibus reve-renter, veré poenitentibus et confe-sis, vel qui veré poenitebunt, et con-fitebuntur, in huiusmodi praesenti, et quolibet centesimo secuturo annis, non solum plenam, et largiorem, im-mo plenissimam omnium suorum con-cedemus, et concedimug veniam pec-catorum.
[*] a todos aquellos quantos pudieron yr a la fibdat de Roma a buscar las iglesias de Sant Pedro e de San Pablo
[2] en la era de mili e trezientos años, en el dia de la naíen^ia de Nuestro Señor lesu Cristo, comento el año jubileo, el qual dizen centenario, porque non viene synon de ciento a ciento años, e cúmplese por la fiesta de lesu Cristo de la era de mili e quatro cientos años;
[8] en el qual año fueron otorgados muy grandes perdones, e tan conplida-mente quanto se pudo estender el poder del Papa,
Statuentes ut qui voluerint huiusmodi indulgentiae a nobis concessae fie-ri participes, si fuerint romani, ad minus triginta diebus, seu interpo-latis, et saltem semel in diem; si vero peregrini fuerint, aut forenses, simili modo diebus quindecim ad basílicas easdem accedant. Unusquisque tamen plus merebitur et indulgentiam efficacius conseque-tur, qui basílicas ii»as amplius, et devotius frequentabit. Nulli ergo, etc. / / Datum Romae apud sanctum
[«] quinze dias en este año, [7] parando mientes a la gran fe e a la gran deuocion que el pueblo cristiano auia en las yndulgencias deste año jubileo...
818 Revista de Archivo», Bibliotecas y Museos
Petrum VIII kal. martii, pontifica-tus nostri anno VI. " [6]
assy commo se contyene en el preui-Uejo de Nuestro Señor el Papa,
El Prólogo continúa narrando el viaje de Ferrán Martínez a Roma, que debió realizar en otoño de ese año, 1800, pues el 28 de septiembre estaba todavía en Toledo '*. Pasó el invierno en Roma, y, como él cuenta, obtuvo permiso para traer a Toledo el cuerpo de su protector, Gonzalo III, que había muerto en Roma y había sido enterrado en la basílica de Santa María la Mayor *•. Volvió a España trayendo el cuerpo de Gonzalo y llegó a Burgos con toda probabilidad en la primavera de 1801 •', coincidiendo con las Cortes que se celebraban por entonces en esa ciudad. Al saberse que el arcediano llegaba con el cuerpo del antiguo arzobispo, los reyes y la nobleza salieron a las puertas de la ciudad a recibirle con todos los honores. La descripción de esta comitiva es casi idéntica a la lista que aparece en el prámbulo a la carta real (10 de mayo) que contiene los acuerdos de las Cortes allí celebradas:
LCZ (4-5):
<E ante que llegasen con el cuerpo a la (ibdat de Burgos, el rey don Femando, fijo del muy «yo [el rey], con conseio e con noble rey don Sancho e de la reyna otorgamiento de la reyna donna doña Msria, Maria mi madre, con el infante don Enrique e del infante don Enrique, su tic, raí tio e mió tutor,
e con acuerdo de los infantes, e de don Diego, señor e de don Diego Lope de Haro, de Vizcaya, sennor de Vizcaya, e de don Lope su fijo, e de don Juan Nunnes, e otros muchos ricos omes e délos otros ricos ornes e infanzones e caualleros, e infanzones e caualleros les salieron a resgebir...» e omes buenos que y eran...» *'
" Ed. Benavides, II, 20«-7. *• AHN. Códice 987B (Toledo, 28 de septiembre, 1800. Copia). ** El magnífico sepnkro de Gonsalo puede verse todavía en esta basílica ro
mana. La inscripción atestigua lo que Ferrán Martínez cuenta, que el cuerpo fue removido de la tumba: cHic depositus fuit quondam dominus Gunsalvus, episcopus albanensís, anno Domini MCCLXXXXIIII / boc opus fecit lohannes magistri Coa-mate, civil r«nnanus.>
»(• Buceto: ort. cit., 8S-26. «1 Ed. Benavides, II, 25i.
Ferrán Martínez, «etcñbano del reyu, canónigo... 819
No ha sido necesario que Ferrán Martínez haya consultado el documento; sus hábitos y su entrenamiento le han dictado el orden de preceedncia, así como la fórmula inclusiva que coloca al final.
Existen aún otros pasajes del LCZ que podrían aducirse para mostrar la incidencia de la experiencia cancilleresca de Ferrán en la composición de su libro, como el uso de cartas por algunos personajes (el biugués que recoge a los hijos perdidos de Zifar, en página 98; Garfín y Roboán, en página 188), o las reglas del Caballero Amigo sobre las habilidades que debe tener un buen mensajero (489), habilidades que él mismo demuestra en la carta oral que recita antes (418-14). Creo, sin embargo, que lo expuesto aquí sirve suficientemente nuestro propósito.
Ha sido posible trazar la actividad de Ferrán Martínez en la Cancillería desde la época de Alfonso X. Antes de estudiar las huellas que su pertenencia a este cuerpo han dejado en el LCZ hemos visto cómo el recuerdo del Rey Sabio le ha servido también para la creación del cuento de «El emperador destronado». El reinado de Fernando IV se inicia, en 1295, con su expulsión de la Cancillería, y es seguido por un período bastante largo (por lo menos, desde el invierno de 1296 hasta el verano de 1298) *' en Italia, en donde estuvo acompañando a su arzobispo, Gonzalo II. Como ya se ha dicho, volvió a Roma en 1800, para retornar al año siguiente. Durante todo este tiempo tiene lugar en Castilla una auténtica guerra civil, que no terminará hasta 1804. El LCZ, como espero mostrar en un trabajo en preparación, probablemente se empezó a escribir hacia el final de la guerra. De este período de inestabilidad, provocado por la minoría de edad de Fernando IV, creo ver un reflejo en otro cuento del libro.
Las huellas que las convulsiones producidas por la minoría del rey Finando dejaron en Ferrán Martínez quedan patentes en la lamentación bíblica que reproduce en ¡su libro: «No está bien el reyno do el rey es mancebo e sus priuados e sus consejieros comen de mañana» (827), y que procede de la Vulgata: «Vae tibi, cuius rex puer est, et cuius principes mane comedunt» (Ecleaiastét, X,
•a En diciembre de 1296, Gonzalo II va a Roma, de donde no habrá de volver en vida. Queda constancia de su paso, y de que le acompasaba Ferrán Martínez, por ValladoHd (21 de diciembre) y Burgos (80 de diciembre), en M. Maüueco y J. Zurita: Doeumentoi de la igle$ia colegial de Santa María la Mayor de VaUadolid (ValladoUd, 1920), 8 vols., n. 129, y ACB, v. 68, íol. 248; reg. Mansilla: Catálogo..., n. 987. Consta que Ferrán siguió en Roma durante 1297 y 1296 por otro« dos documentos: ACT, Z.ll.B.8.16 (Roma, 28 de noviembre de 1297) y O.Il.B.1.4. (Roma, U de abril de 1298).
820 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
16). A esta lamentación sigue todo un capítulo (154) sobre los peligros de una minoría, destacando especialmente la acción destructora de consejeros ambiciosos y ministros venales. Frente a esta sombría descripción tenemos, en un capítulo anterior (182), un cuento que se inicia bajo las mismas condiciones, aunque al final el joven rey se sobrepone a ellas. Un estudio de este ewem^ plum revela coincidencias con hechos históricos que creo intencionales.
El cuento del joven rey Tabor no tiene fuente conocida " . Para estudiarlo cómodamente puede ser dividido en dos partes:
1.* El rey moribundo, Fares, pide al hijo de su hermana, Ra^ ges, que se encargue de la crianza y protección del heredero, Tabor, que sólo tiene ocho años de edad (272). Muerto Fares, Rages traiciona la confianza que el rey había puesto en él al nombrarle tutor y regente («rogóle que anparase el reyno e lo defendiese, e a su ñjo que lo criase e le enseñase buenas costunbres», 271). No solamente descuida la educación del joven Tabor, que, como consecuencia «vsaua cosas de mocedad e de trauesuras (272), sino que incluso planea apoderarse del reino. Para ello acusa al joven rey del mismo pecado que llevó al «emperador de Armenia)) a su ruina, diciendo a los subditos que Tabor «despechaba la tierra mas de quanto deuie, desaforándolos» (272). La calumnia de Rages era doblemente peligrosa porque, dice el cuento, era una verdad a medias, ya que sí que había impuestos excesivos, aunque, mien-ttas la culpa recaía sobre Tabor, era su pariente Rages quien recogía los beneficios. Llega un momento, sin embargo, en que el joven rey se da cuenta de las pretensiones de su tutor, pero se siente impotente, pues solamente tiene quince años (278).
2.* La segunda parte inicia la resolución del problema planteado con el recurso a un deus ex machina. Tabor tiene una visión en la que un «mo^o pequeño)) (278) le anima a tomar las armas y matar a su tutor y a un poderoso noble que le secunda: Joel, Con la ayuda de sus compañeros de j^iego, Tabor tiende una emboscada a los dos traidores y logra ejecutarlos, no sin que en el último momento reciba la ayuda de unos «omes vestidos de blancas vestiduras, su espada en la mano, e un niño entrellos, vestido asi commo ellos» (278).
Para seguir con facilidad los paralelos entre la situación de
93 Wagner: ort. cit., 90, da un breve resumen del cuento, pero no cita ninguna fuente, próxima ni remota, como hace con otros.
Ferrán MarUnez, «escribano del reyn, canónigo. 821
Tabor y Fernando IV iniciaré la revisión de los hechos históricos con un esquema genealógico :
Don Enrique el Senador
n. 1280
m. 1808
1
n. R.
Fernán
Alfoi
do III
180 X n. 1221 R. 1262 m. 1284
Sancho IV-Marfa de Molina 1258 1284 1295
Ferní
m. 1821
«do IV n. 1285
R. 1801 m. 1812
In
Fernando de la Cerda
fante d. Juan n. 1264 m. ] 819
1 Üfonso
m. 1888 i
n. 1258 m. 1275
1 Fernando
Cuando Sancho IV muere en abril de 1296, su hijo Fernando hacfa cuatro meses que había cumplido los nueve años (ocho tiene Tabor en las mismas circunstancia). María de Molina no sólo tiene que enfrentarse con las renovadas esperanzas de Alfonso de la Cerda. Otras figuras, con más fuerza que viejos derechos dinásticos, intentan aprovecharse de la minoría del rey. Entre ellos destacan el infante don Juan, pero, sobre todo, el último hijo superviviente de Fernando III , don Enrique el Senador. Nos fijaremos, sobre todo, en la actuación de este príncipe, que resume con su actividad la vasta conjura nobiliaria que trató de repartirse el reino '*.
El infante don Enrique, llamado «el Senador» porque lo fue de Roma en 1267 y 68, vivió gran parte de su vida en Italia •'. Volvió de su exilio cuando reinaba ya su sobrino Sancho IV, quien acogió con los brazos abiertos al viejo aventurero. Don Enrique estaba en la Corte en Toledo cuando ocurrió la muerte de Sancho. La Crónica *' no especifica si acompañó al enfermo en su lecho de
** César Gonzüez Mínguec: op. ctt., 88. »* Sobre la vida de don Enrique vid. G. del Giudice: Don Arrigo Infante di
Cattiglia (Ñápeles, 1875). *B Ed. Rosell: op. ctt., 90a.
322 Revista de Archivot, Bibliotecas y Museo»
muerte; solamente nos cuenta que al día siguiente «de grand mañana, el infante don Enrique... tomó al infante don Fernando, que era de nueve años e cuatro meses» (90 a). La frase es un tanto extraña, pues no se nos dice para qué «tomó» don Enrique cd heredero. En todo caso, el infante figura prominentemente en la inmediata «alza» del heredero. El es el primero en prestarle vasallaje : «Don Enrique besóle la mano e tomóle por rey e por señor» (98 a). Pero, como Rages en el cuento, en seguida intentó aprovecharse de la situación. A cambio de promesas logra el apoyo de varios concejos y ciudades para torancar la tutoría del rey a su madre. La reina reconoció la maniobra y, usando las mismas armas, concesiones a los concejos, trató de anticiparse en lograr el apoyo general del reino, convocando Cortes en Valladolid para finales de junio. Don Enrique, y sigo resumiendo la Crónica, trató de impedir la celebración de estas Cortes, difundiendo la peligrosísima columnia de que la reina pretendía aumentar los impuestos : «Les queria echar muchos pechos, e que para esto los mandaba ayuntar, e señaladamente les queria echar un pecho, demás de los otros pechos que les queria demandar, que la muger que pariese fijo, que pechase al rey doce maravedís, e la que pariese fija, que pechase seis maravedís» (94). El plan de don Enrique fracasa y las Cortes se reúnen finalmente en Valladolid. Estas son las Cortes a que acudieron, pero no asistieron, Gonzalo II y Fe-rrán Martínez, y en las que salieron tan malparados. Don Enrique, en cambio, obtuvo el nombramiento que ostentará durante seis años en los documentos cancillerescos: «Tutor ^el Rey don Ferrando, mió sobrino, e guarda de sus regnos» *% título y poder que María de Molina no pudo evitar concederle y que también inquietaba a otros muchos magnates, Gonzalo II entre ellos, «porque le conoscien que era gran bolliciador» (94 b). Las sospechas y recelos de la reina y sus consejos se vieron confirmados con la actuación del infante. Citemos solamente una de sus jugadas más típicas. Ante la amenaza del infante don Juan, que se había proclamado varias veces rey de León y Galicia, y de Alfonso de la Cerda, que quería CastUla, María de Molina intentó ganarse el apoyo del rey de Portugal, don Dionís, pidiéndole la mano de su hija Constanza para Fernando. La estrategia de la reina falló al interponerse el «guarda de los regaos», quien ofreció a don Dionís Galicia a cambio de reconocer al infante Juan como rey de León y a Alfonso de la Cerda como rey de CastiUa. La opinión que la
*i AHN, enero, leg. 7215 (Valladolid, 10 de junio de 1800).
Ferrán Martínez, aescribano del rey», canónigo,,. 828
Iglesia castellana llegó a tener del tutor del rey queda de mani-ñesto en las constituciones del concilio de Peñañel de 1802, al que asistió Ferrán Martínez °% y en donde se condenó expresamente al infante Enrique por ocupar diversas propiedades eclesiásticas, «quia... excessus est notorius» *'. Si se tiene en cuenta la extrema tolerancia y cautela de la Iglesia castellana para con sus príncipes, la acusación del concilio debe haber sido causada por una considerable provocación. Tanto la Crónica (escrita en el reinado siguiente) como la opinión de los eclesiásticos coinciden en señalar al infante como la principal amenaza a la sucesión ordenada y a la paz del reino. Había, como ya hemos señalado, otras figuras, incluyendo, además de los diferentes infantes, los jefes de las más poderosas familias de la nobleza, don Diego López de Haro y don Juan Alfonso de Lara. La solución a la guerra civil no empieza a tener visos de aparecer hasta diciembre de 1801, en que Fernando es declarado mayor de edad y don Enrique tiene que abandonar la tutoría. Es éste un momento esperanzador para Castilla, pues Fernando no sólo se ha convertido en rey, sino que ha asegurado firmemente sus derechos al trono al recibir la bula de legitimación de Bonifacio VIII (26 de octubre de 1801), por la que deja de ser un bastardo ante los ojos de la Iglesia y, por lo tanto, sin derecho al trono "". Entre los testigos que firman el documento por el que se proclamaba la legitimación en Peñafíel, el 2 de abril del año siguiente, se encuentra Ferrán Martínez, arcediano de Madrid.
Ün resumen de los acontecimientos aquí expuestos podría expresarse de la manera siguiente: la orfandad de un rey de nueve años de edad es aprovechada por dos tíos suyos (don Enrique y don Juan) y un primo (Alfonso de la Cerda), los cuales intentan quedarse con el reino. En este propósito son ayudados por dos nobles poderosos (Haros y Laras). Si simplificamos el resumen aún más, para crear una narración que sea sustancialmente parecida, tendremos que fundir todos los parientes malvados en uno solo y a la nobleza rebelde en otro, y tendremos los equivalentes de Rages y Joel. Los detalles del cuento del LCZ pueden también irse seleccionando de los sucesos históricos: traición de don Enrique al rey difunto, calumnia de los impuestos, alocada conducta del joven rey, que actuaba así por «que no auia quien lo cas-tigasse nin lo refrenasse», por lo cual «vsaua cosas de mofedady>
»8 AHN, Clero, carp. 8024/16. Ed. Benavides, II, n. 198. 99 Ed. Benavides, II, 488 b. i«o Vid. supra, n. 98.
824i Revista de Archivas, Bibliotecas y Museos
(LCZ, 272; cf. conducta irresponsable de Fernando que su madre jlustifíca diciendo que «era mozo, e que avia en ello pequeña maravilla», Crónica, 124 a), y las edades casi idénticas de Tabor y Fernando cuando les suceden cosas similares (ocho y nueve años cuando se quedan huérfanos, quince y dieciséis años cuando se hacen con el poder). Tal simpliñcación tiene además la ventaja de que permite percibir la lección moral deducible sin obscurecerla con las idas y venidas de demasiados personajes. Ferrán Martínez no tiene que acudir a un esquema genealógico para que sus lectores puedan seguirle sin complicaciones. Hasta aquí la primera parte del cuento y sus relaciones con la historia.
La segunda parte puede también relacionarse con sucesos históricos, aunque no con tan sólido fundamento como en la primera. Esto quizá se debe a que la solución del relato es una solución ideal, en donde se combinan posibilidades con deseos inalcanzables. El hecho histórico que puede haber influido en el final del cuento es la ya mentada bula de legitimación obtenida por Fernando y atestiguada por Ferrán Martínez. Por esta bula, Bonifacio VIH declaraba al rey y a sus hermanos limpios de la mancha de ilegitimidad que les había marcado al no haberse casado canónicamente sus padres. Dirigiéndose a María de Molina, dice el papa : «Eosdem Femandum et [los demás hermanos]... deffectu seu deffectibus natalium non obstantibus, ad omnes honores, om-nesque dignitates... etiam statui regio congruentes... possunt as-sumere... sicut si eis illegitimitatis macula non obstarent» ^• .
La nueva limpieza del rey, su metafórica blancura espiritual, podría verse relacionada con las blancuras finales del cuento. En primer lugar, el mismo nombre de Tabor apunta ya en esa dirección. Tabor es el nombre del monte tradicionalmente asociado con la transfiguración de Cristo, cuando, en palabras de una Bi-bha medieval española, «sos pannos tornaron se luzios e blancos cuemo la nief, que tan blancos no los podrie fazer ningún tintor del mundo» '' . Los paños blancos del niño que se le aparece a Tabor en la visión (sin duda, Jesús niño), así como las blancas vestiduras de los guerreros sobrenaturales que acuden al final, todo ello sugiere que el autor quiere recordarnos el suceso evangélico, y que a su luz interpretemos la narración. No creo que pue-
101 Ibfd. 102 Nuevo Testamento. Versión castellana de hacia 1160, Th. Montgomery ed.,
Anejos de la Real Academia Española, vol. XXII (Madrid, 1970), 81. Para otros aspectos importantes del cuento, que lo relacionan temáticamente con el resto del libro, «id. mi artículo, oit. «uptxi, n. 6.
Ferrán Martínez, «escribano del rey-o, canónigo... 825
da haber otra interpretación que la de una representación alegórica de purificación, que afecta a Tabor a partir de la visión. La alegoría moral del cuento, el quid agas, me parece también ines-capable. De un modo general se exhorta a los príncipes jóvenes a seguir el ejemplo de Tabor, «el purificado», para imponer orden y justicia en sus reinos; de modo particular se invita a Fernando IV a utilizar la nueva fuerza que la legitimación papal le ha dado y terminar con el caos del reino. No creo que, como en el caso anterior de Loaysa, si Fernando llegó a leer u oir el LCZ dejase de sentirse aludido, cosa que probablemente era lo que perseguía Ferrán Martínez.
Concluyo así este examen de los capítulos del LCZ sobre la administración del estado y sus exempla sobre la realidad histórica, que Ferrán Martínez, canónigo de Toledo y escribano real, había vivido, y de cuyas vivencias nos ha dejado constancia el LCZ.
UNA COMEDIA MANUSCRITA Y ANÓNIMA DEL SIGLO XVIII EN EL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE GRANADA *
POR GERMÁN TEJERIZO ROBLES
I .—EL TEATRO EN GRANADA HASTA EL SIGLO XVIII
La afición al teatro fue necesariamente un hecho tardío en la ciudad de la Alhambra, pues durante el largo período de tiempo en que Europa occidental vio nacer y desarrollarse el teatro medieval en el interior de las iglesias cristianas, Granada no tenía sino mezquitas árabes, donde el nombre de Alá era invocado. Sin embargo, no bien hubo terminado la Reconquista, parece como si las fuerzas vivas granadinas hubieran querido quemar rápidamente las etapas que llevaran a su pueblo la afición que por las representaciones teatrales sentían desde siglos atrás los demás españoles.
Ya el primer arzobispo, fray Hernando de Talavera, impuso en las principales fiestas celebradas en la catedral aquel género de devoción que consistía en completar la liturgia con una muy simple representación teatral de textos en castellano. El prelado pretendía ilusionadamente dar a sus fieles, recién convertidos muchos de ellos, una sólida base doctrinal que iluminara sus creencias incipientes. Tenemos noticias claras sobre el éxito que estos métodos catequéticos obtuvieron, de tal forma que los oficios religiosos del primer templo granadino se vieron
* Este trabajo es extracto de un amplio estudio sobre el mismo tema presentado como (memoria de licenciatura» en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada el día 12 de junio de 1978, mereciendo la máxima calificación de «sobresaliente por unanimidad».
Dirigió su elaboración el catedrático de Historia de la Literatura Española doctor Emilio Oroüco Díaz. El tribunal califlcador, presidido por él mismo, la componían además los doctores Gallego Morell, Soria Ortega, Marín López y Rodríguez Gómez.
Rev. Arch. Bihl. Mu». Madrid, LXXXI (1978), n.» 2, abr. - jun.
328 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
«concurridísimos tanto de hombres como de mujeres, que era cosa para dar gracias a Nuestro Señor...» ;
aquellas representaciones eran de tal forma piadosas
«que eran más duros que piedras los que no echaban lágrimas de devoción» *.
Pero... no todo había de ser positivo. El especial ambiente de mezcolanza religiosa de la ciudad explica perfectamente el hecho de que, a la vez que se promovían tales festejos, se cuidaran su pureza y buena marcha con una vigilancia estrecha; los peligros acechaban por doquier, aunque fueran sólo en forma de fáciles irreverencias que debían ser evitadas. Gracias a este celoso empeño de cuidar la pureza de las primeras representaciones, sabemos también que la costumbre de representar no fue algo privativo de la capital, pues en algunas zonas de la provincia —Guadix y Baza— se promulgan decretos en los que se insiste en el peligro especial de escandalizar a los nuevos cristianos, más débiles en sus creencias poco arraigadas todavía.
Mas no todo fue teatro litúrgico o religioso. Paralelas a las citadas debieron desarrollarse en la capital del
antiguo reino árabe otras representaciones profanas. Se explica así que el celoso arzobispo creara una especial policía eclesiástica para evitar el vagabundeo de los clérigos, prohibiéndoles concretamente que se desplazaran a la ciudad a presenciar «comedias», que, según deducimos en buena lógica, debieron proliferar también *. Y ello debió ocurrir incluso dentro de los templos, cuando no se ve demasiado clara la diferencia entre religión y diversión, como sucede en aquellas ocasiones en que, por motivos religiosos, el cristiano siente inclinación a divertirse alegremente. Se explican en este contexto las palabras con que en 1565 un decreto del Concilio Provincial manda
«que la noche de Navidad ni otro tiempo del año no se digan ni hagan cosas deshonestas o profanas en las iglesias, cantadas ni representadas... ni es hagan representaciones algunas... sin espe-
1 Textos de Alonso de Madrid, biógrafo del arzobispo Talavera. Citados por José López Calo en el capítulo VII de Ixt música en Ja catedral de Oraiuida en el siglo XVJ. Fundación Rodríguee-Acosta, Granada, 1968.
3 Las curiosas noticias sobre esta «policfa» en la Historia eclesiástica de Ber-múdez de Pedraza, parte IV, cap. XI. Citado por Manuel Garrido Atienza en Antiguallas granadinas. Las fiestas del Corpus. Granada, 1889.
Una comedia manuicñta y anánima... 829
cial licencia del prelado, y sin que primero sean examinadas por la persona o personas que él nombrare» ' .
Mas pasemos al teatro profano, de fuera del templo. El primer local granadino donde este género se representó fue
el antiguo mercado o albóndiga árabe conocido con el nombre de Corral del Carbón, donde la tradición asegura que actuó el renombrado Lope de Rueda:
«Algunos años después de que los Reyes Católicos recuperaron este Reino, dice el historiador local Bermúdez de Pedraza, sirvió esta casa para representar comedias mientras se labró el Coliseo... Dispúsose en la forma que para este fin pareció más conveniente con apiosentos divididos para hombres y mujeres, el patio cercado de gradas cubiertas para el sol y agua, y abiertas para la luz, como lo estaba el Anfiteatro de Roma» *.
Este local funcionó, por tanto, como centro teatral desde los comienzos mismos del siglo xvi. Pero la afición creció de forma que a comienzos de la siguiente centuria, el 27 de febrero de 1604, se habló en el cabildo municipal
«de los muy grandes inconvenientes que hay de haber muchas compañías de representantes».
Deducimos así que, además del citado Corral del Carbón, debieron utilizarse otros locales secundarios.
En el citado texto de Bermúdez de Pedraza acabamos de leer una alusión al llamado Coliseo. Fue éste el segundo local importante de comedias para los granadinos.
«Se labró a la puerta del Rastro que hoy se llama Puerta Real.»
Teatro de Puerta Real se le llamó por eso y fue construido en los últimos años del siglo xvi; sabemos de él que debió ser un local incluso lujoso, al menos tras su reconstrucción, antes de 1620. En la misma Hiatoña citada nos dice Bermúdez:
«El Coliseo donde se representan las comedias es un famoso teatro; apenas la fama del romano le quita el primer lugar. E^ un
3 «Constituciones sinodales de la catedral de Granada.» En el archivo-catedral, folio* 188 y 188 v.
* Francisco Bermúdez de Pedraza: Hittoria eeletiáttica de Oranada. Granada, en la Imprenta Real, 1689.
880 Bevitta de Archivos, Bibliotecas y Museos
patio cuadrado con dos pares de corredores que estriban sobre columnas de mármol pardo, y debajo gradas para el residuo del pueblo. Está cubierto... de un cielo volado. La entrada ornada de una portada de mármol blanco y pardo con un escudo de las armas de Granada» *.
Este es el Coliseo que vivió la mayoría de las vicisitudes y controversias de la dramaturgia granadina, semejantes en todo a las del resto del país, y que culminaron con las alternativas continuas del setecientos, fruto de aquella ilimitada afición del español medio por el arte de Talía. Lo profano se mezclaba con lo divino; las obras de los más grandes autores, con la absoluta mediocridad de las que escribieron mediocres aficionados... Incluso en este «mesón de las comedias» se representaron innumerables autos sacramentales hasta el año 1765, en que se prohibieron absolutamente en España.
Las representaciones de estos autos merecen especial atención, y más siendo Granada una ciudad que vivió siempre con especial plenitud las fiestas del Corpus desde la misma época de la Reconquista.
El cronista Jorquera dice que
ala fiesta de los autos comenzó aquí en 1607» °.
Gracias a sus datos conocemos en detalle los nombres ,de los caballeros que eran nombrados ccdiputados» para organizar los festejos de cada año, y nunca falta la alusión a los «carros triunfales» y a las compañías «muy famosas» encargadas de las representaciones. ¡ Lástima que no haya consignado también los títulos de las obras!
Gracias a estos datos y otros semejantes de venerable antigüedad sabemos que, ayer como hoy, todo giraba en torno a la gran procesión eucarística que recorría en triunfo las principales calles de Granada. Por cierto que el recorrido es sensiblemente igual en la actualidad, salvada la diferencia de las nuevas calles abiertas modernamente y que por su amplitud mayor ofrecen un marco más esplendoroso al cortejo sacro. Delante de la Custodia, llevada
^ En la obra citada, folio 40 v. • F. Henrfquez de Jorquera: Anales de Oranada. Descripción del reino y la
ciudad de Oranada. Crónica de la Reconquista (H8ll-H9g). Sucesos de los años 1688 á 1646. E. de A. Marín Ocete, en 2 vols. Publicaciones de la Facultad de Letras, Granada, 1984.
Una comedia manuscñta y anánima... 881
frecuentemente por los mismos arzobispos, que no se achicaban ante su peso y la longitud del recorrido, marchaban los «carros» para la representación, lujosamente adornados con frecuencia, dependiendo su ornato de lo boyantes que estuviesen las arcas municipales. Esto fue así en la época primera, que más adelante el espectáculo escénico se hizo estable en la plaza de Bibarrambla, sobre un tablado al efecto. Con esta medida ganaron todos: procesión, teatro y espectadores, pues se evitaron los comprensibles fallos de una escena rodante entre la bulliciosa multitud, cansada e impaciente y seguramente nada silenciosa. Incluso hubo unos años en que los autos sacramentales se representaron en el interior mismo de la catedral, ante el altar mayor, costumbre que no duró mucho por la oposición de ciertos capitulares demasiado severos.
Las representaciones se multiplicaron después en honor de diversas corporaciones, deseosas de saborearlos más despacio y en lugares más recogidos. Así, la misma tarde del jueves festivo se representaban en el patio de la Audiencia o Real Chancillería; la tarde del viernes, el escenario era en la plaza Bibarrambla, bajo los balcones del palacio arzobispal, en honor de la autoridad eclesiástica, y aún se ofrecía una representación más la tarde del sábado, en homenaje esta vez del Tribunal del Santo Oficio. Algunas fechas más tarde, el pueblo llano podía ver los autos en el Coliseo o Teatro de Puerta Real, según antes dijimos. Los gastos de las cuatro representaciones corrían a cargo del municipio, que se desvivía también por atender a los actores ' .
Todo contribuía, como vemos, al crecimiento constante de la afición por el teatro. Pero con ello aumentaron también los abusas y las prohibiciones.
Ciñéndonos ahora a lo profano, en 1589 se prohibían las comedias «que fuesen contra las buenas costumbres», y en 1590 se llegaron a prohibir durante la cuaresma incluso las «comedias a lo divino». En 1598 el arzobispo don Pedro de Castro consiguió del rey una prohibición, que se hizo extensiva a toda España. Se permite de nuevo el teatro, se prohibe, se vuelve a permitir... No hay duda de la indomable voluntad de aquellos granadinos por ser degustadores del arte teatral. No en vano la ciudad de la Alham-bra llegaría a ser una de las siete u ocho que en el siglo xvni tenían una compañía fija. Y eso que esta centuria comenzó precisamente con otra de aquellas prohibiciones, que en este caso se aflr-
' Muchos datos en Antiguallaa granadinas: Las fiestas del Corpus. Sobre todo en el capitulo V.
382 Revitta de Archivos, Bibliotecas y Museos
maría nada menos que con un solemne voto de «desterrar las representaciones teatrales», hecho en 1706.
Una peste declarada en Marsella motivó un nuevo cierre de teatros —no sólo en Granada— en 1720. Cuatro años después se vuelve a prohibir el espectáculo a escala nacional. Y en 1779 sí tiene lugar una nueva prohibición exclusivamente granadina con motivo esta vez de la predicación del beato fray Diego de Cádiz.
Pasando ya a otro aspecto del tema, no olvidemos tampoco en este rápido esbozo de la historia del teatro granadino las representaciones frecuentes de las comedias devotas —alguna alusión hemos hecho a ellas—, por la especial vinculación que este tipo de obras tiene con la que es motivo de este comentario, y a las que durante los siglos xvii y xviii fueron tan aficionados los españoles todos. Hasta el punto de que sólo las comedias de magia les aventajaron en popularidad, cuando magia y devoción, o leyenda piadosa, no marcharon unidas en una sola representación. Especial mención merecen en este sentido las obras cuyo fin primordial era la exaltación del dogma de la Inmaculada, en cuya defensa tomaron parte activísima todas las fuerzas vivas de Granada: universidad, cabildos, colegios mayores, seminarios, etc.
No olvidemos, para terminar, el enorme prestigio de que gozó durante el siglo xviii el teatro musical. Un solo dato basta para convencernos de esto: el día 6 de mayo de 1774 se firmó en Cabildo una propuesta acordando que se ejecutaran en la ciudad
«ciento veinte óperas serias, y bufas con sus bailes 'jocosos y serios» *.
La noticia parecerá increíble a los granadinos cultos de nuestros días, que si no quieren viajar a otras latitudes han de esperar años y años para contemplar un espectáculo de esta clase.
Esta fue, pues, una época esplendorosa para el arte teatral en Granada, quedándonos una última prueba de ello en el hecho de que cuando se quiso transformar en cárcel el local de Puerta Real, hubo de ser restaurado rápidamente para su primera finalidad artística ante la indignación que provocaron en el público las pretendidas nuevas orientaciones. De todas formas, el glorioso edificio duró poco, ya que en 1810 se cerraría definitivamente, inaugurándose el llamado del Campillo o Teatro Napoleón, que lo sustituiría en adelante.
* Francisco de Paula Valladar: Apuntes para ¡a historia de la mt<»tca en Granada. Tip. Comercial, Granada, 1922.
Una comedia manuicrita y anónima... 888
I I .—EL MANUSCRITO DEL «DBAMA ESPIRITUAL»
Los datos con que consta su catalogación en el Inventario general del archivo-catedral son poco precisos y un tanto falaces, según más adelante veremos ' . En efecto, allí sólo encontramos la siguiente reseña: «Legajo 558-8. Auto Sacramental Anónimo.» Nada se dice de que sea un manuscrito, y, desde luego, nos convencemos en seguida de que la obra no es auto sacramental en el sentido técnico. Se trata de un cuadernillo cosido a mano, de 20 X 15, al que se ha puesto como forro protector un papel floreado. Este se ha reforzado a su vez, uniéndole por su cara interior una nueva hoja de papel amarillento de la misma clase que el de las 87 páginas manuscritas con el texto de la obra.
El texto está escrito con una letra muy clara y perfectamente legible, del siglo xviii, y ha sido cuidado con esmero. No hay enmiendas ni tachaduras y las abreviaturas son pocas también. Los nombres de los personajes que dialogan o recitan largos monólogos van especialmente subrayados, destacando del texto con claridad. Claramente van señaladas y subrayadas también las palabras que indican acotaciones escénicas u observaciones al margen.
Los versos, por su parte, están escritos con bastante corrección y no sólo en el aspecto métrico —que eso lo veremos después—; en muchas páginas, sobre todo cuando son pocas sus sílabas, aparecen a dos columnas. De todas formas encontramos alguna dificultad en ocasiones, cuando versos endecasílabos se escriben repartiéndolos en dos líneas, teniendo que recurrir al cómputo silábico y a su rima para aclararnos. La verdad es que en esto da la impresión de que se ha cuidado la imagen visual, para lo que se han escrito las páginas con gran variedad en la distribución del texto; así se comprende que, mientras algunas van cargadas de versos, aparezcan otras con grandes márgenes y espacios libres.
Cierta vacilación, normal en la época, se observa en la ortografía de algunas consonantes (v-b-s-f). Claro está que ha habido que uniñcar y corregir estas vacilaciones con arreglo a las normas actuales, según es costumbre.
En la última página del libreto, terminado ya el texto del Drama espiritual —ése es el título de la obra, según veremos—, nos
* Casares Hervés, Manuel: Archivo-catedral. Inventario general. Publicaciones del Archivó Diocesano, II. Hijos de Román Camacho, Granada, 1965, pág. 218.
884 Revitta de Archivos, Bibliotecas y Museo»
encontramos con unas frases y una fecha. La fecha está muy cla^ ra, pero no así las palabras que la acompañan, y la escritura es, en este caso, en sentido apaisado. A primera vista no tienen ninguna importancia:
«minuta de lo que deben los censoristas y casas de este convento de los Santos Mártires para el año 1781 por fin de marzo según las minutas de los fondos del cuadrante».
Sólo vislumbramos la posible trascendencia de estas palabras cuando, mediante una rápida comparación, comprobamos que han sido escritas por la misma persona que ha copiado todo el texto de Cerca está la redención, con idéntica grafía e igual clase de papel. Y es que entonces advertimos que quizá tengamos ahí la clave para una posible localización, en ese convento nombrado, del copista o del autor mismo, e incluso unas fechas aproximadas para la redacción, o copia al menos, de la obra. En las conclusiones Anales aclararemos más estos conceptos, por lo que no debemos ahora extendernos en su consideración. Leamos detenidamente ahora la primera página del texto para que de una vez sepamos qué clase de obra tenemos entre manos, o cuál es el tema sobre el que el anónimo autor nos va instruir:
«Drama espiritual intitulado; CERCA ESTA LA REDENCIÓN. En alabanza de los felices Desposorios , de Ntra. Madre Stma. con Ntro. Patriarca y Padre el Señor S. José.»
Una vez que hemos leído atentamente estas palabras, dejemos el manuscrito un momento y aclaremos algunos problemas interesantes previos a su detenida lectura.
I I I . — L o s ANTECEDENTES DEL TEMA Y FUENTES DE INSPIRACIÓN
1. Escritos no teatrales
Ya sabemos, pues, el tema de la obra: los desposorios de JOSÉ y MARÍA. No es, desde luego, un tema muy frecuente en nuestra literatura, y la pregunta surge inmediata: i de dónde ha tomado
Una comedia tnanuscñta y anónima... 885
el autor la base para su argumento? Está claro que el texto bíblico poco dice al respecto:
«Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo».
(Mt. 1,16.) «En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel... a una Virgen desposada con un varón de nombre José».
(Le. 1,26-27.)
Mayor base encontraremos si estudiamos con cierta detención las costumbres del pueblo judío a la luz de sus instituciones ^•. Por ellas sabemos que el matrimonio entre los israelitas era un matrimonio en dos tiempos, celebrándose primero el «compromiso», para tener lugar en fecha posterior el contrato matrimonial propiamente dicho; aunque en realidad el «compromiso» era algo con el mismo valor casi que el Matrimonio posterior, si bien la esposa no era llevada a casa del esposo inmediatamente, debiendo esperar en la casa paterna el momento de las bodas solemnes. La ceremonia preliminar, llamada también «desposorio», se realizaba en el domicilio de la novia, debiendo recordar en nuestro caso que María habitaba las dependencias del Templo. Las ceremonias descritas en Cerca está la redención son, por lo tanto, las correspondientes a estos esponsales o «compromiso» matrimonial.
La fuente principal de todos los datos necesarios para la trama argumental no es otra que las leyendas piadosas esparcidas en los evangelios apócrifos, en cuyo nacimiento fue el pueblo sencillo quien más colaboró " . Entre ellos cabe destacar como más interesantes para nuestro «asunto» los cuatro siguientes:
Protoevan^elio de Santiago Evangelio del Pseudo Mateo Libro gohre la Natividad de Maria Historia de José el carpintero
10 Para este panto es muy útil el capitulo sobre las «Instituciones judías», en el volumen II del libro Introducción a la Biblia, de los dominicos Manuel de Tuya y Esteban Salguero. Editorial Católica, BAC, Madrid, 1987.
> i Santos Otero, Aurelio de: Lo$ Etangelioi apócrifo». Editorial Católica, BAC, Madrid, 3.» ed., 1968.
886 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
Es en estos escritos donde nos informamos con todo detalle de los datos sobre los padres de María, sus nombres, su bondad, su riqueza enorme, sus pastores asalariados; los padres de José y la edad del santo —tan discutida—, su humildad y su resignada pobreza ; la santidad excepcional de la niña María, recluida en el templo de Jerusalén desde su más tierna infancia; su discreción y sabiduría; su voto de virginidad y total aceptación de los designios divinos; las solemnes ceremonias del desposorio con José, consecuencia de la preocupación de los sacerdotes por dar estado definitivo a la doncella y de la milagrosa elección del designado por la Providencia para ser su compañero...
Sin embargo, no bastan estas fuentes tan lejianas. El autor del manuscrito dará muestras seguras de una gran cultura literaria para la que no han podido ser despreciables algunos escritos castellanos. Conoce, sin duda, las obras fundamentales de nuestra literatura piadosa, y, entre las muchas producciones de ella, diversas Flos sanctorum, como la de Alonso de Villegas,
«en que se escribe la Vida de la Virgen Santísima y las de los santos antiguos que fueron antes de la venida de Nuestro Señor» '* ;
o las de Pedro de Ribadeneyra y Juan Eusebio Nieremberg, tan populares en los siglos xvii y xviii " ; o la Josefina del ilustre carmelita Jerónimo Gracián, de la que pienso que ejerció en nuestro anónimo autor una especialísima influencia, ya que hay una extraña identidad en los nombres de algunos personajes secundarios, amén de otras circunstancias que en las conclusiones finales comentaremos **.
En el terreno de la poesía, cabe hablar de antecedentes de Cerca está la redención en dos preciosos escritos, a saber: el largo poema épico de José Valdivieso titulado Vida, ewcelencias y muerte del gloriosísimo patriarca San José * y la Historia de la Vir-
1 La primera edic, es de 1588, Yo manejé una fechada en Barcelona, Imprenta de D. Juan de Bezares, 1760.
13 Vida de la gloriosa Virgen María. Madrid, 1648. Es más asequible la edición de 1716.
^* En Bruselas, en casa de Juan Momarte, 1609. La edición manejada para este trabajo ha sido una hecha en 1780 en Madrid. La edición de Bruselas está reproducida también en el volumen II de la Biblioteca mistica carmelitana, anotada por el padre Silverio de Santa Teresa. Edit. El Monte Carmelo, Burgos, 1988.
1* 'Ea Toledo, por Diego Rodríguez, 1604. Y en el volumen 29, tomo II, de los Poema» épico» de la B. A. E. Rivadaneyra, Madrid, 1864. Sólo interesan los cinco primeros cantos.
Una comedia manuicrita y anónima... 887
gen, de Escobar y Mendoza, que en diversos «cantos» va desarrollando con hermosísimos conceptos los mismos hechos-base del Drama *.
La obra de Valdivieso está impregnada de un intenso afecto a la figura del Patriarca, semejante a la que debía llenar el espíritu del anónimo dramaturgo catedralicio; ambos se desatan por eso en alabanzas, como cuando Valdivieso va enumerando las cualidades que adornaron siempre a San José:
«Hállanse al venturoso nacimiento el casto amor, la gracia, la hermosura, la fe, la caridad, que en rico aumento adornan la purísima criatura.*
Más lírico, Escobar y Mendoza ha sabido cantar como nadie las excelencias de María, como cuando nos pinta a la doncella entregada a la oración en las dependencias del templo:
(Allí en afecto celestial se embebe desde que el medio curso se termina de la noche, hasta el tiempo que salía envuelto en rosas de jazmín el día.»
2. Obras de teatro
Sobre el tema de los desposorios en el teatro español debemos decir algo con mayor detenimiento.
En primer lugar, no hay en nuestra dramaturgia nacional obras de primera categoría que tengan como tema exclusivo el de los desposorios de José y María. Sí hay, sin embargo, obras diversas, más o menos interesantes, que tocan el asunto directamente en algún momento de su hilo argumental. Y existen, por ñn, innumerables obras donde los personajes de María y José son protagonistas en otras diversas circunstancias de su existencia y que pueden ser en ocasiones fuente inestimable para ciertos datos muy concretos.
En el teatro medieval no parece que la ñgura de San José fuera tratada con mucho respeto. No quedan obras a las que remitirnos para tal afirmación, pero sabemos que fue así, ya que ello sucede también en las otras artes plásticas de la época, y el tea-
1* En Valladolid, por J. Murillo, 1618. Sólo los cantos 8, 9, 10 y 11.
888 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
tro no podía sa* una excepción. José sería un anciano, a veces venerable, pero ridículo y achacoso con frecuencia. Además, lo poco que de textos dramáticos conocemos —aunque sean de época muy tardía— no hace sino confirmarnos en estos supuestos. Tal sucede con la famosa Representación del Nacimiento, de Gómez Manrique, donde el santo carpintero es tratado de forma irreverente, muy lejana de la delicadeza que será norma después:
«O viejo de muchos días, en el seso de muy pocos, el principal de los locos.»
La evolución hacia un tratamiento dramático más respetuoso sería lenta, pero segura, en adelante. Así, en el Códice de autos viejos de la Biblioteca Nacional, el esposo de María es tratado con general respeto, aunque podemos espigar algunos resabios de medievalismo.
Un paso muy importante en este sentido supone la obra Auto de la confusión de San José, de Juan de Quirós, y que ha sido dada a conocer recientemente por Edward M. Wilson " . En ella, María y José son dos jóvenes esposos, muy enamorados, llenos de dignidad y galantería.
Lástima que la figura del Patriarca apenas tenga relieve en la obra de los primeros dramaturgos importantes que preparan el camino a Lope: Encina, Lucas Fernández, Torres NaJiarro y Gil Vicente; por eso los pasamos sin más, para detenernos algo en el teatro del Fénix, mar sin orillas.
Lope de Vega.—Comencemos diciendo que ninguna obra suya está dedicada íntegra y exclusivamente al tema de los Desposorios. Pero existen alusiones al hecho en diversos pasajes de algunos autos y comedias. Y tratándose de autor de tal categoría, aunque en la época de Cerca está la Redención estuviera desprestigiado, difícilmente dejaría de conocerlo otro tan culto como el anónimo granadino parece.
La Madre de la mejor es la comedia en que con más extensión se alude al tema de nuestro interés " . «La mejor» es María, y la obra es, por tanto, una biografía dramatizada de Santa Ana, su madre.
'7 Abaco, Estudios sobre Literatura Española, núm. 4, Castalia, Madrid, 1978. 18 Vol. VIII de las Obro* de Lope de Vega, Autos y Coloquios, II, t. 159
de la B. A. E., continuación de la C¿1. Rivadeneira, Edic. Atlas, Madrid, 1968, págs. 181-228.
Una comedia manuscrita y anónima... 889
El ángel Gabriel hará la primera alusión a los Desposorios cuando en el acto 11 predice el porvenir de María:
«Y de trece (años) desposada con José, esta sellada puerta que vio E^quiel.»
La doncella es llamada «puerta sellada» por su reclusión en el templo desde la edad de «dos años y dos meses», aceptando este sacrificio sus padres, tan virtuosos como ricos. Estos son tíos del carpintero José, que no se recata en llamar «prima» suya a la niña María, mucho más joven desde luego, pero sin que la distancia llegue a ser de 40 ó 50 años, como algunos antiguos pretendieron. Atando cabos diversos que no podemos detallar, concluimos que en la época de los Desposorios Lope atribuye a José 85 ó 40 años.
En el Auto del Ave María se escenifica expresamente, si bien en forma alegórica y breve, el momento mismo de los Desposorios. A José se le llama
«el mejor de todos sus iguales y el sin igual de todos los mejores».
Se alude al milagro de la vara y las alabanzas a María se multiplican fastuosamente en labios de su desposado:
<t i A m a d a esposa , jazmín virgen, mártir rosa, flor y ultraje de las flores, gracia toda y toda amores, toda cielo y toda hermosa!» ' ° .
Si pudiéramos detenernos más en la obra del Fénix, también podríamos espigar en ella muchos pasajes de fácil semejanza con los ambientes pastoriles de nuestro Drama. No olvidemos que fue de la pluma de Lope de donde salió esa maravilla narrativa de Los pastores de Belén; ni olvidemos tampoco su enorme facilidad para llenar de lirismo las escenas más familiares, como el dramaturgo granadino intenta hacer con su escena final. Se ha dicho por eso, y es verdad, que todo lo que en la dramaturgia posterior a Lope se vislumbre como líricamente popular, es en sus obras donde hay que rastrearlo.
i* Yol. V i l de la mismas Obraí. Auto$ y Coloquio», II, págs. 119-188.
840 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
Todavía antes de seguir nuestro camino hacia el setecientos, daremos cuenta de un hermoso romance que en otra obra de Lope de Vega un pastor recita a su compañero. Me parece un magnífico resumen de las ideas de nuestro primer dramatiurgo sobre los Desposorios. Veamos. Llegado el tiempo en que María debe elegir esposo, la doncella declara serenamente a los sacerdotes sus propósitos de virginidad; éstos quedan admirados y consultan a Dios en la oración,
«el cual que junten les manda , los mancebos generosos
de la ilustrísima casa de David dentro del templo, cada uno con su vara, y que al que le diere flores, fuese por custodio y guarda desta Señora elegido, a quien todo el cielo ampara» * ' .
Después de Lope, quizá la primera comedia importante que nos afecta sea la del valenciano Guillen de Castro El mejor esposo, en tres jornadas; si bien sólo nos interesa la primera, que comienza con la visita de Joaquín y Ana a su hija, terminando con la Anunciación del ángel ^ . Observamos en seguida que el espíritu que anima estas escenas es idéntico al del texto de nuestro manuscrito. Es difícil precisar si El mejor esposo influye claramente en Cerca está la Redención, pero no es aventurado afirmar que el autor de ésta conocería la obra del valenciano, a pesar de apartarse de ella en ciertos detalles tan interesantes como la edad de José, mucho más joven en el Drama catedralicio. Sea como sea, creo conveniente resumir su argumento y que cada cual saque las oportunas consecuencias. Sobre todo teniendo en cuenta que esta obra suele estar en la base de las que posteriormente se escriben sobre el niismo tema, aparte nuestro manuscrito, que, en definitiva, se muestra más independiente.
María se presenta ante el sacerdote. La Doncella ha sido llamada para advertirle que debe tratar con sus padres el delicado tema de la elección de estado. Escuchamos de sus labios el deci
do En el mismo volumen, Autos y Coloquios, 11, paga. 88 a 61. El título de esta obra es El tirano castigado.
21 Secciíin de manuscritos de la Biblioteca Nacional, I6S80. Una edición moderna de N. González Ruiz en el volumen II de Teatro teológico español. Editorial Católica, B. A. C , Madrid, 8." ed., 1968.
Una comedia manuscrita y anónima... 841
dido propósito de guardar virginidad, aunque siempre con la salvedad de obedecer cualquier decisión de sus superiores si se ve en ello un designio divino. Se organiza la ceremonia del templo para conocer la voluntad del Altísimo; José acude allá, pero sólo para ofrecer sus servicios al que fuese designado de Dios como esposo de su santa prima. Sin embargo, contra toda previsión, él mismo será el elegido con el milagro de la vara florida, y recibe con María la bendición sacerdotal en medio de «infinito número» de aspirantes. Los desposados se retiran a vivir a Nazaret, comunicándose antes el voto de virginidad que ambos tenían hecho.
De época posterior existen en la Biblioteca Nacional diversos manuscritos con idéntico tema y argumento que Cerca está la Redención; así, los titulados Comedia de Jb Vida y Muerte de Nuestra Señora, de autor desconocido "'; Auto de los Desposorios de la Virgen y Nacimiento de Cristo, de un tal Juan Esteban «vecino de Serranillas» ^ , y Auto de los Desposorios de la Virgen, de Juan Caxesi "*. Después de leerlos todos, sacamos la clara impresión de que el manuscrito granadino es obra de un autor más culto, mejor poeta y mejor versificador.
Todos, por otra parte, siguen en general la línea argumental de Guillen de Castro, según decíamos antes. Pero eso no significa que no encontremos allí valores dignos de señalar. Destaquemos el auto citado en último lugar, de Caxesi, que se acerca mucho a lo que es un verdadero auto sacramental. Por ejemplo, quien se encarga de narrar las circunstancias por las que transcurre la niñez de María es un personaje, el Regocijo, de marcado sabor calderoniano, que recuerda mucho al Placer de La hidalga del valle. Es, en definitiva, obra que merece ser sacada del olvido.
Tratamiento especial merece una obra a la que sus circunstancias la hacen especialmente interesante, a saber: fue escrita en fechas idénticas al manuscrito de nuestro interés, por un sacerdote que había estudiado en el colegio granadino del Sacromonte, y su tema es cercano también al de Cerca está la Redención. Me refiero al largo poema dramático La infancia de Jesucristo, en doce cuadros o coloquios, de don Gaspar Fernández y Avila ".
22 Sec. de Manuscritos, 14767, con letra del siglo xvii. 23 Sec. de Manuscritos, 17240. 2'' Sec. de Manuscritos, 15216, 17 hojas y letra del xvii. 2S He manejado un manuscrito tardío en posesión de las Madres Carmelitas
Descalzas del granadino convento de San José, y una segunda edición impresa, fechada en aColmenar, del Obispado de Málaga, a 10 de agosto de 17911.
842 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
Fue obra muy popular, conocida y representada en todo el sureste español, y difícilmente dejó de conocerla nuestro autor anónimo.
El primer problema es conocer cuál de las dos obras existió primero, por lo que no podemos hablar de dependencia literaria, sino sólo de diferencias y semejlanzas mutuas.
Comenzando por la métrica, destaquemos el uso casi constcuite en ambos casos del romance en sus dos formas de octosflabo y heroico. Incluso en los momentos más líricos utilizan ambos dramaturgos la orsilva de consonantes»:
«Princesa soberana, encanto de los cielos, luz temprana; Arca del Testamento en donde está encerrado aquel portento.»
(Fernández y Avila, Coloquio II.)
Semejanzas y diferencias encontramos también en el lenguaje de los pastores, un lenguaje rústico sin duda en ambos casos, pero menos bruto, más intelectual en Cerca está la Redencián, como de pastores más «resabidos». En los giros de Josepe y Rebeca, los pastores menos finos de don Gaspar, vemos reflejados todos los rasgos del más exagerado vulgarismo andaluz; y algo más extraño: hay allí caracteres de aquella lengua artificial que hablaban los pastores de Encina y Lucas Fernández:
«Allí estaba too el sol y toítos los lluceros, las estrellas y la Uuna, jasta el llucero miguero.»
(Coloquio V.)
Estos patsores no son asalariados de Joaquín y Ana, sino de Zacarías, padre del Bautista, hecho que no debe extrañarnos demasiado, pues son distintos los sucesos dramatizados, posteriores en el tiempo los de La infancia de Jesucrísto. Y podemos comprender en esto también un esfuerzo por adaptarse mejior a la pobreza que José y María demuestran en la narración evangélica y que se aviene mal con los hechos narrados en los apócrifos, que no son en esta obra la principal fuente de noticias.
La edad de José aparece clara en los Coloquios y en el mismo sentido de juventud que en nuestro manuscrito: Para Fernández y Avila el carpintero José tiene «treinta años y medio».
Una comedia manuscrita y anónima... 84Í8
Con el comentario a La infancia de Jesucristo, no muy completo, aunque suficiente según creo, damos por terminado este repaso a los antecedentes literarios de Cerca está la Redención. Ya es hora, pues, de que nos acerquemos a ella directamente para conocerla con minuciosidad.
rV.—DESARROLLO DRAMÁTICO DEL TEMA
Los personajes que intervienen en la obra teatral del archivo catedralicio son doce exactamente: la Virgen; San José; el Sumo Sacerdote; Jacob, padre de José; los pastores Simplicio, Albano, Isaí e Inocencio; un caminante-recadero, y tres jóvenes aspirantes a la mano de María.
La acción está estructurada en dos momentos o actos llamados aquf «estancias», cada una con diversas escenas, sin que se den detalles sobre la escenificación concreta o ambientación. Sólo hay una excepción en esto, y es al comenzar la escena central del templo, en la estancia segunda, cuando se describen todos los elementos necesarios, por lo que comprendemos en seguida que se trata del climax del Drama espiritual.
1. Estancia primera
Mientras la música canta un versículo latino del salmo 45, María la Virgen, arrodillada en sus habitaciones, medita las palabras bíblicas que exaltan la figura de una reina privilegiada:
«Esta Reina, Señor, este prodigio que el profeta nos pinta, este misterio prevenido en oráculos profundos, figurado en oscuros sacramentos, me roba la atención. Sin duda alguna ella sola merece el privilegio de asistir como reina coronada al trono de su Dios. | Raro portento! I Que una baja y terrena criatura pueda ceñir corona, tenga cetro a la vista de Dios!, ¡que participe de aquel inaccesible, aquel supremo Rey de reyes, Señor de los señores,
844 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
de aquel por cuya mano en ios tres dedos se mantiene y conserva la admirable corpulencia de todo el universo!»
(vv. 1 y ss.)
Esta Reina, personificación de la sabiduría divina, es a su vez prefiguración de la futura madre del Mesías. Y la cultura bíblica del autor se desborda en los sonoros endecasílabos del romance heroico:
«En la infancia del mundo ya la vemos sujetar la cerviz de monstruo antiguo que derramó en el hombre su veneno. Ella triunfa en Ester, dando la muerte al infame de Aman, y, con sus ruegos, consigue la sentencia favorable al temeroso y afligido pueblo. Ella en Judit se mira victoriosa, pues consigue, con el golpe de su a:ero, la fuga vergonzosa del asirio y el triunfo no esperado del hebreo. En Jael valerosa es aplaudida de Sisara triunfante, y el disi reto juzgado de una DélxJra prudente, superior la publica de su reino. Todos los vaticinios magnifican su virtud, su grandeza y privilegios como asistente fiel e inseparable en el principio y antes de los tiempoí»
(vv. 32 y ss.)
María se conformará con ser esclava, fiel servidora de la singular mujer elegida del Señor a la que arde en deseos de conocer y de imitar. ¿Cuál será su virtud preeminente para abrazarse a ella con ardor?... Las palabras del salmo, cantadas de nuevo por la Música, aclaran el misterio: la virtud característica es la virginidad. El corazón de María, al saberlo, se llena de íntimo gozo:
«¡Oh, gran Dios! ¡Cuánto agrada la pureza a vuestra Majestad! ¡ Qué fino obsequio es para Vos un sima toda pura! La reina es pura, vírgenes sus siervas, y si David afirma lo segundo, Isaías publica lo primero.
Una comedia manuscñta y anánima,.. 845
Yo me inclino a vestir esta librea, mi espíritu lo pide; mis deseos a la virginidad fíeles aspiran; la esclava de esas siervas ser j)retendo ; la divisa será este sacrificio: admítelo, Señor, si es gusto vuestro. Toda yo me consagro en los altares de la virginidad; mis pensamicnto.a, mis palabras, mis obras, mis |X)teucias, mis sentidos, mi alma con mi cuerpo para servir a las siervas de esta reina os consagro, os dedico y os entrego.»
(vv. 125 y ss.)
El Sumo Sacerdote aparece en escena. Anda preocupado con la especialísima personalidad de aquella doncella cuya vigilancia le está encomendada por habitar las dependencias del templo. La pureza y abundancia de sus virtudes son innegables y es del todo imposible encontrar en su comportamiento
«no digo culpa leve ni descuido, pero ni sombra alguna de defecto»
(vv. 175 y 176.)
Mas hay algo que decidir en forma urgente: el futuro estado de María. Según las costumbres normales entre los israelitas, se impone una rápida elección de esposo que comparta en adelante su vida... i Y quién sabe si el Mesías podría ser fruto de la unión ?... La gran sorpresa surge en la respuesta de la doncella a la sugerencia sacerdotal: ella ha prometido una total pureza que le impide el matrimonio. El camino, sin embargo, permanece abierto, pues si la voluntad de Dios se manifestara en sentido diferente por boca del jefe sacerdotal, María la aceptaría a pesar de todo:
« Señor, vuestro consejo es mi nor te ; yo prometí pureza; mi voto es absoluto; vuestro intento es colocarme en santo matrimonio. En esta opción yo nunca yerro dejándome guiar de vuestro impulso. Abraham mereció de Dios el premio de una constante fe que, entre promesas encontradas en su primer aspecto, animado de su esperanza firme, no estuvo vacilante. Así yo quiero.
846 Revista de Archivos, Bibliotecaí y Museos
imitando la fe de nuestro padre, ponerme en vuestras manos sin el miedo de quebrantar mi voto, ni zozobra de vivir desposada, conociendo que el que ciego obedece va seguro, pues va por el camino verdadero.»
(vv. 242 y ss.)
María se retira una vez recibida la bendición, y la suprema autoridad religiosa de Israel, sumido su espíritu en un mar de confusiones, decide poner el designio en manos de Dios. Mandará que todos los jóvenes solteros de la tribu de Judá vengan al templo trayendo varas secas en sus manos, y la oración común alcanzará del Altísimo algún signo certero para la elección del privilegiado prometido de la santa doncella de Nazaret,
c y este medio pondrá derecho fin a mis cuidados y principio feliz a este misterio.»
(vv, 202 y ss.)
Cambia ahora la escena. El padre de José, Jacob, en un largo monólogo, nos pone en contacto con las circunstancias familiares. Con el tema, ha cambiado también la longitud de los versos, que son ahora octosílabos. Ellos se encargarán de que conozcamos el trabajo del futuro esposo de María, su humildad, su cultura bíblica, su discreción..., en fin, todo el cúmulo de razones que, unidas a su ilustre ascendencia, podrían hacer de él al futuro sustentador del cetro de Israel, a no ser por el trágico destino que se empeña en marcar a toda la familia con el signo de la desgracia.
Mientras se lamenta Jacob, entra en escena José; viene a participar a su padre la necesidad de emprender un largo viaje a la capital para cumplir con el bando que exige la presencia de los jóvenes de Judá en el templo. El corazón paterno siente la separación, mas no puede oponerse al viajie que tal vez reserve providenciales sorpresas. ¡ Quién sabe I Y en unas solemnes frases pide a Dios todas las bendiciones posibles para el hijo entrañable:
«Y el Dios de los patriarcas padres nuestros, sea contigo dándote feliz jornada; el que a Abraham peregrino
Una comedia manuscrita y anónim,a... 847
le hizo grande; el que en la extraña tierra con su fiel consorte le hizo amable a los monarcas de Egipto; el que al gran Jacob, dentro de Mesopotamia, le ofreció tan gran fortuna que volvió rico a su patria: este mismo Dios te colme en tu camino de cuantas bendiciones sabe dar a los que mucho le aman.»
(vv. 532 y ss.)
2. Estancia segunda
El tono de los versos —que siguen siendo octosílabos— deja ahora la anterior solemnidad. Nos parece estar en una escena del primitivo teatro español, un diálogo pastoril al estilo satírico de Torres Naharro, si acaso un poco más modernizado el lenguaje:
«Un rey tirano nos manda que diz que se ha introducío con su maña a gobernarnos: ¡ mira tú qué buen prencipio ! Síguense los sacerdotes: ¡ aquí de Dios, qué presillo en toda aquesta canalla! Dime, Albano, ¿quién ha visto lo que se ve en nuestro tiempo, que el sacerdocio divino se venda por puja? ¡Cielos!, i qué aguantéis tanto delito ! Sí, Albano; el que más moneda suelta, ése es elegió para grande Sacerdote; el que tiene más avío, ése se pone la mitra. ¡ Así se ajusta el borrico! £1 ruin gobierna al noble, al pobre gobierna el rico; sólo está la potestad donde suena el dinerillo.»
(vv. 583 y ss.)
Sis Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
No tardamos en enterarnos de que Albano, Inocencio y Simplicio son pastores asalariados que guardan los ganados de Joaquín, padre de la Virgen María.
Simplicio es el «bobo» de la obra, un «bobo» un tanto bruto para lo que eran estos «graciosos» en el Siglo de Oro, pero que, sin duda, haría las delicias del público dieciochesco ya desde el momento mismo en que, antes de entrar en escena, se le oye cantar a lo lejos los versillos del Cantar de los Cantares vertidos al andaluz:
«Ya pasó el invierno helao, que la tórtola ha cantao; ya pasó el helao invierno, que se ve el prao risueño.»
(vv. 667 y ss.)
En el vocabulario de Simplicio, entrado ya en escena, se suceden ininterrumpidamente los vulgarismos al servicio de las expresiones que indican las preocupaciones más elementales:
I Es necesario y preciso saber si hemos de guisar el pan, o si el cochifrito se ha de hacer para comerlo, si ha de ser caliente o frío, también si ha de ser en migas, si sopas de ajocomino, si con agua solamente, si en sartén o si en lebrillo, si con cuchara o sin ella, si por postre o por prencipio.»
(vv. 786 y ss.)
Una voz lejana interrumpe el alegre diálogo pastoril. Un viajero que ha perdido su camino solicita ayuda que lo oriente. Cuando los pastores acuden a su llamada descubren en seguida su extrema bondad y todas sus cualidades, de las que quedan prendados inmediatamente. No es necesario ser demasiado conspicuo para comprender que el viajero perdido no es otro que el CM-pintero José, que viaja al templo:
«A Jerusalén camino llamado del Sacerdote, que por ser yo de la tribu
Una comedia manuscrita y anónima... 849
de Judá, en el decreto también fui comprehendido.»
(vv. 856 y ss.)
La sorpresa de los pastores es mayúscula al comprender que están ante uno de los varones de Judá que aspiran a conseguir la mano de María, la bella novia hija de sus nobles amos. Aprovechan la circunstancia y el desconocimiento que José tiene de ella, para ponerle en antecedentes de sus bondades sin número y de su hermosura deslumbrante. José proseguirá en seguida su camino reconfortado moral y físicamente.
Una breve escena a continuación nos sirve para saber que José, sano y salvo, ha llegado ya a la ciudad santa, desde la que envía a sus padres unos expresivos saludos que ensanchan el corazón del anciano Jacob y su esposa Abigail.
Comienza ahora la que es escena central del Dravia espiritual. Se advierte en seguida la impotrancia que el anónimo autor le da, pues es la única vez en que se describen minuciosamente todos los detalles de la escenografía:
«Se descubre el teatro: el templo con el arca, candelabro y mesa de los panes de la Proposición ; el Sacerdote, los levitas, los jóvenes y José el último.»
Una vez que la música ha cantado en latín las palabras del Cantar de los Cantares «Levántate, amiga mía, y ven», se hace la presentación de los jóvenes aspirantes al matrimonio con María, competidores de José. Los versos se han alargado de nuevo hasta el endecasílabo, de gran solemnidad, como vemos en la aceptación de los pretendientes por parte del Sacerdote:
«Israelitas, varones escogidos de Judá, porción la más gloriosa de las doce familias: hoy os llama mi atención, vuestra dicha y nuestra gloria, la noble hija de Joaquín y Ana, cuya fama en el reino es tan notoria, cuya rara virtud es el encanto de propios, de extraños que la adoran como especial oráculo del cielo; esta joven ilustre para esposa Dios la quiere; no tengo en ello duda. Pero también es suerte ventajosa
850 Revuta de Archivos, Bibliotecas y Museos
para un hombre escogido de otro hombre el ser dueño de una alhaja tan preciosa. Del cielo ha de venirnos la noticia, Dios ha de señalar con milagrosa revelación quién es el elegido de María; su mano poderosa ha de manifestarlo con el dedo de un milagro visible. Y así ahora, ante el Arca del santo Testamento, derramad vuestro espíritu con toda la devoción que el ánimo os inspire. Levitas del Señor, vuestras sonoras voces resuenen con devotos ecos que inflamen y que exciten al que ora.»
(vv. 1087 y ss.)
Sigúese una amplia escena musical donde la oración de los asistentes alterna con el canto del coro pidiendo la iluminación divina para no errar en negocio de tanta importancia; personalmente, el Sumo Sacerdote insiste con claridad en el objeto de la solemne súplica común :
«Pido por señal que nazca una flor en la seca vara del que separó vuestra eterna vista para superior, casto compañero, esposo mejor de la gran María. Decid con fervor: ¡ Por vuestra piedad, óyenos, Señor!»
(vv. 1181 y ss.)
En medio de este ambiente se deja ver el prodigio. Cito las palabras mismas de la acotación manuscrita:
«Aparece la vara de José florida, y levantándose el Sacerdote —José postrado— mira hacia él y todos le siguen, diciendo el Sacerdote:
I Gracias al omnipotente I I Israelitas, qué fortuna I 1 Venid conmigo y veréis la dichosa criatura elegida del Señor!
Una comedia manuscrita y anónima... 851
La flor que en su vara apunta es prueba de esta verdad. ¡ Levanta, joven, y anuncia tu nombre a todo Israel! 1 Sepa el mundo tu ventura!»
(vv. H98 y ss.)
La confusión del humilde José, que de forma tan repentina como maravillosa se ve ensalzado ante los ojos de todo el pueblo, le hace prorrumpir en sentidas exclamaciones de asombro. Pero ante los hechos, no caben vacilaciones. Rápidamente es convocada María para celebrar la ceremonia del Desposorio con el varón designado por el prodigio. La música ha cantado entre tanto dos textos bíblicos referentes el uno al «justo que florecerá como la palma», imagen clara de José, mientras el otro alaba a María, figurada en aquella «mujer fuerte» que es el más legítimo orgullo de su esposo.
Los endecasílabos sirven ahora de cauce expresivo al lenguaje del Sacerdote, autoritario y paternal a un tiempo, y sirven igualmente para verter en ellos los conceptos elevados de un amor divinizado que envolverá ya siempre en su corriente caudalosa las vidas de los protagonistas. Transcribiré completos los versos que marcan el momento culminante, las palabras de bendición que el representante religioso del pueblo israelita pronuncia sobre los contrayentes arrodillados; mientras habla, el Sacerdote mantiene las manos extendidas, tras haber coronado con flores las cabezas de María y José:
«Vengan sobre tu espíritu, oh Maria, por la invocación del Tetragrámmaton cuantas felicidades atesora la bendición de su piadosa mano; bendiga tus palabras y tus obras, bendiga tus deseos y tus pasos; duplique el Señor en Ti las bendiciones que el mundo consiguió recién creado; ¡ojalá que por Ti nos vuelvan las bendiciones que quitó el pecado! Tú, José, de Dios bendito seas y en tu posteridad santificado. Caigan en tu cabeza, oh nazareo, todas las bendiciones de lo alto, la bendición del cielo desde arriba, también la del abismo desde abajo;
852 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
las bendiciones de las doce tribus se cumplan en José, y el deseado de los montes eternos en tus días convierta en alegría nuestro llanto.»
(vv. 1277 y ss.)
Tras la solemne bendición, quedan solos los contrayentes, que aprovechan el momento para sincerarse, confesándose mutuamente sus propósitos de virginidad. En esta circunstancia descubren algún fin providencial que por el momento permanece en el misterio. Se recogen en seguida en sincera acción de gracias, mientras la música va cantando estas estrofas de claro sabor calde^ roniano:
«Cielos, brillad vuestras luces; valles, lucid vuestras flores; mares, prestad vuestras perlas; aires, unid vuestras voces.»
(vv. 1881 y ss.)
A esta introducción le sigue el estribillo que hace el compendio de los elementos y sus funciones:
«Cielos y mares, aires y montes, a José y María, felices consortes, la corona tejed de alabanzas con flores y luces, con perlas y voces.»
(vv. 1885 y ss.)
Siguen a continuación cuatro «coplas» que se encargan de ensalzar en formas diversas las figuras excelsas de los desposados, los cuales permanecen en oración hasta que la escena concluye.
Nos acercamos al final. Queda sólo la escena del desenlace y la despedida, que tiene como preámbulo o preparación una breve aparición del Sacerdote, ahora en papel de narrador cualificado. Son veinte versos en que se nos cuenta la calurosa acogida con que el pueblo de Jerusalén recibió a la comitiva nupcial a la salida del templo, y la decisión de éstos de viajar al hogar de Nazaret.
En el camino, a través de las montañas, se encuentran inevitablemente con los pastores del padre de María, los mismos que en el viaje de ida orientaron al perdido José. Podemos suponer la desbordante alegría de los sencillos rústicos al ver a la feliz pareja. Las más expresivas muestras del gozo más sentido eran inevitables:
Una comedia manuscrita y anónima... 858
«Yo, nuestra ama, ya sabía que a Nazaret caminabas y, por condición precisa, por aquí habías de pasar. Con esta alegre noticia alboroto las majadas, convoco gente escogida, prevengo las castañuelas, alisto las guitarrillas para ofreceros un baile aunque pese a los escribas.»
(vv. 1890 y ss.)
Y entre danza y danza, unas poesía también, que «la fiesta ha de ser cumplida». Cada uno de los cuatro pastores, en efecto, va diciendo sus versos; unos versos por cierto que, por demasiado elegantes, suenan extraños en su boca:
«Beatísima pastora, que al monte y valle tu hermosura dora, y de tus resplandores beben frondosidad todas las flores.
La mejor primavera forma hoy tu cara placentera. Ya parece esta tierra más vistosa pisándola tu planta primorosa. Las serranas del valle celebran ese cuerpo y ese talle...»
(vv. 1489 y ss.)
La excepción a tanto cultismo y la vuelta a la naturalidad perdida por unos instantes, la constituyen los versos del «bobo» Simplicio, que no hace sino endilgar unas simpáticas frases acogidas con general complacencia. María y José, por su parte, agradecen finamente estos gestos y se disponen a proseguir viaje, terminando la obra entre repetidas protestas de perenne afecto pastoril, siendo el último verso un grito de gozosa exaltación al género teatral:
ec ¡ Que viva el teatro 1 Viva!»
V.—ESTRUCTURA DE LA OBRA Y ASPECTOS BIÉTRICOS
Una vez conocido el argumento, la pregunta surge insoslayable: ¿qué clase de obra es Cerca está la Redención?
854 Revitta de Archivos, Bibliotecas y Museos
Ya lo insinuamos al describir el manuscrito y lo afirmamos ahora rotundamente: No es un auto sacramental. Ni por los personajes, ni por el tema, ni por la estructura. Ni son aquellos alegóricos, ni es de «asunto» eucarístico, ni consta de una sola jornada.
Las obras del teatro religioso español, aparte los autos, son de estas tres clases, tratando de simplificar:
1. Comedias teológicas. 2. Comedias biblicas. 8. Comedias sobre leyendas piadosas o vidas de santos. A Cerca está la Redención habría que clasificarla en el grupo
tercero, mas haciendo la salvedad de que tiene implicaciones bíblicas, pues ciertas noticias de la Escritura constituyen la base sobre la que los apócrifos y diversas tradiciones devotas levantaron la leyenda de la elección milagrosa de José como casto compañero de la Virgen.
La devoción a María no decayó nunca en España, por lo que pensamos que el verdadero protagonista de la obra es San José. En el siglo xviii la vida piadosa no era demasiado sólida y no había frecuencia de sacramentos; mas sí había, en cambio, una gran sencillez y honradez, y espíritu de piedad familiar; las gentes gustaban especialmente de ciertas devociones, habiendo algunos santos predilectos, entre los que se llevaban la palma San José, San Vicente y San Antonio.
Centrándonos en la devoción al santo patriarca, bigamos que ésta no cesó de crecer tras un milenio en que su figura permaneció en un discretísimo segundo plano. Pero desde la época renacentista, el número de sus devotos y su popularidad creció sin medida. Diversas órdenes religiosas contribuyeron a ello, y, en el caso español, es conocido el «josefínismo» de Santa Teresa y sus carmelitas —sobre este punto tendremos ocasión de volver en las conclusiones finales—.
El reconocimiento universal a esta devoción tiene lugar en 1621 con la institución de la festividad del santo esposo de María el día 19 de marzo; y se consolida su culto oficial en 1714, organizándose entonces el orden de los textos del oficio y la misa de tal festividad " .
'> Interesa mucho el libro de Franz Jontscb José de Nazaret. Traducción al castellano de Alberto Pérez Masegosa, con un prólogo de Ángel Marfa Dorronso-ro. Editorial Rialp, colección Patmos, 2.* ed., 1962.
Una comedia manmcrita y anónima,., 855
Aclarado este punto, examinemos brevemente la estructura dramática de la comedia y la métrica de sus versos.
Consta de dos estancias. La primera, como hemos visto, tiene sólo una función presentadora, por lo que es muy simple. La complejidad de la segunda tal vez exigiría que se le hubieran separado las escenas ñnales, que irían mejor en una tercera, de conclusión :
I.* ettancia.—Soliloquio de María. Diálogo con el Sumo Sacerdote. Monólogo de Jacob. Diálogo y despedida de José.
I?.' ettancia.—Diálogo de los pastores. Encuentro con José. Diálogo de Jacob y el Caminante. Escena solemne del Templo.
5.* estancia.—Monólogo del Sacerdote-presentador. Elncuentro de María y José con los pmstores. Despedida final.
Los versos quedarían también mejor repartidos, pues de los 1.500 totales serían 562 para la primera estancia, 804 para la segunda y 184 para la última. Tal vez el hecho de que sean demasiado pocos los de la parte ñnal pueda ser la causa de que el autor no haya querido hacer esta distribución. Pero no ha caído en la cuenta de que, aun siendo en parte cierto, en su duración contaría mucho también el tiempo dedicado a los csuatos y bailes finales.
Sobre las unidades de lugar y tiempo digamos brevemente que no ha sido preocupación del autor el respetarlas. De ello nos convence una rápida ojeada a los lugares donde la acción se desarrolla y Tin cálculo del tiempo necesario para la verosimilitud de los sucesos. Veámoslo.
La comedia se desarrolla en un tiempo que va desde el momento que el sacerdote se plantea el problema del futuro estado de María, hasta que éste tiene feliz cumplimiento en los Desposorios con José. Y media, entre tanto, la promulgación lenta de un bando que debe llegar a todos los confines del, país, y el viaje de los pretendientes hasta Jerusalén. Las escenas, por su parte, se desarrollan en lugares tan diferentes como las dependencias del templo, la casa de José, las montañas de Galilea, el interior
356 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
mismo del santuario y el camino por donde vuelven a Nazaret los desposados.
En la métrica, lo primero que nos llama la atención es la buena factura de los versos. No es el autor de Cerca está la Redención un Lope en el arte de mezclar ritmos y medidas para conseguir la variedad de las comedias del Fénix; pero conoce el arte de versificar, y aunque a veces pueda parecer monótono, sabe también adaptar el metro a las circunstancias, salvando de todos modos la repetición de las mismas medidas silábicas con una gran variedad y propiedad en el lenguaje.
Hay predominio de los versos octosílabos, siguiendo en importancia el endecasílabo, que se reserva para los parlamentos más solemnes. Prácticamente esas dos medidas, y casi siempre en ritmo de romance, acaparan la totalidad de la obra, pues los demás tipos que encontramos aparecen en muy breve número de ocasiones. De todas formas es necesario destacar las elegantes «silvas de consonantes» de la escena final. Estas no son otra cosa que conjuntos de versos pareados con diverso número de sílabas; su forma más común es precisamente la empleada aquí: el primer verso heptasílabo y endecasílabo el segundo.
He aquí, para terminar este punto, el esquema general de los 1.500 versos del «drama»:
VERSO EMPLEADO
1. Rom. heroico 2. Rom, octosílabo ... 8. Rom. octosílabo ... 4. Rom. heroico 5. Romancillo agudo ... 6. Rom. octosílabo ... 7. Rom. heroico 8. Rom. octosílabo ... 9. Rom. octosílabo ...
10. Rom. octosílabo ... 11. Silva de consonantes 12. Rom. octosílabo ... 18. Silva de consonantes 14. Sextilla popular 15. Silva de consonantes 16. Rom. octosílabo ...
RIMA
é-o á-a í-o ó-a ó
ú-a á-o ó-e á-a í-8
variada í-8
variada variada variada
í-a
EXTENSIÓN
hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el hasta el
verso verso verso verso verso verso verso verso verso verso verso verso verso verso verso fin.
294 562
1024 1062 1192 1280 1880 1854 1866 1488 1448 1452 1476 1482 1486
Una comedia tnanuacñta y anónima... 857
Como vemos, el número de versos de cada clase es como sigue:
Romance octosílabo = 894 Romance heroico = 482 Romancillo agudo = 1 3 0 Silva de consonantes = 88 Sextilla popular = 6
VI.—EL ESTILO Y LA LENGUA. E L HABLA DE LOS PASTORES
La variedad es seguramente la más visible de las cualidades estilísticas de Cerca está la Redención. Es cierto que los prim^ ros monólogos pueden producir cierta impresión de monotonía y pesadez; mas no es ese el tono general de la obra. Lo que ocurre es que el autor ha querido hacer en las primeras escenas la presentación de los personajes más importantes y, siguiendo la norma de la propiedad en el lenguaje, no podía menos de hacerlos hablar con un tono solemne, apropiado también a los gustos de la época, aunque nosotros preferiríamos una mayor naturalidad. Es esa la causa de que nos resulte recargadísimo y envarado el estilo empleado en el largo parlamento de María con que la obra comienza. Hay allí demasiada e inútil adjetivación doble:
atemeroso y afligido pueblo» (v, 88), «incorruptible y oloroso cedro» (v. 62), «puros y líquidos cristales» (v. 87);
demasiada repetición de verbos con idéntico significado:
«os consagro, os dedico y os deseo» (v. 142), «le hacen corte, la asisten, la acompañan» (v. 215);
demasiadas expresiones de inútil redundancia ba r roca :
« alma santa, esposa singular, dulce recreo del amor soberano, beneficio de todos los mortales, desempeño de las obras divinas » (vv. 109 y ss.);
demasiadas interrogaciones retóricas:
«¿Serás tú acaso aquella mujer fuerte
¿Serás el acueducto deseado
858 Revitta de Archivos, Biblioteca» y Museos
¿Serás Tú, por ventura, aquella nube que Elias descubrió desde el Carmelo? ¿El iris has de ser de la bonanza?» (vv. 89 y ss.)
Indudablemente, los gustos actuales hubieran preferido una forma de expresión más acorde con la personalidad humana de la humilde doncella, tal como aparece, por ejemplo, acompañada de los pastores en las escenas finales, más espontánea y más natural.
En cambio, sí se nos antoja más adecuado el estilo del stuser-dote, al que por razones de su cargo y categoría social hemos de suponer con una formación más esmerada; por eso mismo nos parece improcedente una expresión como la de «echar un bando», que mejor suena a grito o pregón alguacilero.
La expresión lingíiística del resto de los personajes del Drama es también de notable propiedad, acomodándose además a la ma--yor o menor transcedencia de la escena. Es por eso que nos parece normal la innegable solemnidad del momento cumbre en el templo, realzada con los cantos del coro levítico y la oración pública comunitaria.
La sintaxis es correcta también; mas es digno de destacarse cómo en algún momento escuchamos un derroche de frases breves yuxtapuestas que le dan al periodo un cierto aire de modernidad ; así ocurre al exponer María al sacerdote sus especiales circunstancias que le impiden una común forma de actuar:
«... Señor, vuestro consejo es mi norte ; yo prometí pureza ; mi voto es absoluto; vuestro intento es colocarme en santo matrimonio. En esta oposición yo nunca yerro dejándome guiar por vuestro impulso*
(vv. 242 y ss.)
El caso contrario lo tenemos en la complicada subordinación de los versos 284 al 242, difícil de entender en una lectura rápida:
c Cuando en el reino todos el matrimonio solicitan sin ejemplo contrario, pues ¿ qué intento es el vuestro cortando por el voto la rama que, enlazándose primero con la tribu de Judá, produjera
Una comedia manuscrita y anónima... 859
después unido el sacerdocio y cetro a quien mucho no fuera que el Mesías se siguiera »
(vv. 284 y ss.)
Los pastores son verdaderamente los coprotagonistas de la obra. Cuando aparecen ellos, todo cambia y se llena de espontánea simpatía. El estilo se hace popular de acuerdo con la alcurnia de los personajes, la frase se vuelve ingeniosa, y las palabras de baja extracción matizan el ambiente de forma muy particular; el diálogo está sembrado de sabrosas exclamaciones. La sintaxis, en cambio, no sufre casi nada, aparte alguna transposición pronominal de poca monta («me se» por «se me»). La fonética es la que resulta más afectada, pues es frecuente el debilitamiento de las vocales no acentuadas («Juaquín»), la pérdida casi total de las consonantes sonoras intervocálicas («abatios», «ruio») y la disimilación de la vocal protónica («prencipio»)... Los vulgarismos, en resumen, se suceden sin número, tanto en el vocabulario como en la expresión, como abundan también palabras antiguas ya desaparecidas del léxico habitual de nuestros días, como «ahilarse», «comijo», «presillo», «arguenas»...
Debemos insistir igualmente en algo que no es fácil de explicar y llama en seguida la atención. Me refiero a que estos defectos o vulgarismos no se cumplen indefectiblemente, sino que a veces parece que al copista se le olvidan y escribe el término en forma correcta, j Es esto cosa del copista culto y distraído ? i Es, por el contrario, voluntad consciente del autor, que sabe que en la conversación normal rústica se dan estas vacilaciones y quiere imitarlas con total exactitud? No podemos conocer la verdad, pero, por la causa que sea, la imitación de la realidad no puede ser más perfecta.
Otro momento de extrañeza es el que experimentamos ante la varias veces aludida escena final dé la obra manuscrita. Los rústicos parecen haberse transformado totalmente, y cuando dicen sus «silvas de consonantes» a los desposados, más parecen pastores de Arcadias renacentistas que de las montañas reales de Galilea. Menos mal que el fenómeno es de corta duración, pues cuando le llega el tiurno a Simplicio, todo vuelve a la normalidad de un lenguaje perfectamente rústico por un momento perdido.
860 Revista de Archivos, Bibliotecas j / Museos
VII.—EL AUTOR Y SU OBRA. CONJETURAS Y CONCLUSIONES
Siempre que hemos aludido al tema lo hemos tenido que bar eer necesariamente de una forma vaga e inconcreta: «el anónimo autor», «el desconocido dramaturgo», «el poeta granadino»... No podíamos ser más explícitos, pues verdaderamente desconocemos su exacta identidad. Mas ahora, al ñnal, creo que estamos en condiciones de desvelar un poco el misterio.
Después de muchos y sopesados razonamientos podemos afirmar con ciertas garantías que el autor de «.Cerca está la Redención^^ fue un carmelita descalzo que a finales del siglo XVIII xñvió y escribió en el convento granadino de los Santos Mártires.
Trataremos de ordenar ahora las motivaciones de tan categórica y aparentemente atrevida afirmación.
En la descripción del manuscrito aludíamos a un breve texto al margen de la obra misma y escrito en la página interior de la hoja que forraba el cuadernillo. Allí se habla del citado convento de los Santos Mártires y se habla del año 1781. Con una rápida ojeada se advierte la misma clase de papel y la misma letra que llena con su caligrafía inconfundible las páginas versificadas. Luego está claro que la obra se escribió o al menos se copió en el mismo convento y en unas fechas no muy lejanas a la citada.
El examen intrínseco del texto nos cerciora sobre el estado sacerdotal del autor al revelarnos claramente un espíritu formado en el conocimiento e interpretación del texto sagrado, a la vez que un amplio manejo de los textos litúrgicos latinos.
Mas i por qué precisamente religioso carmelita descalzo ? En primer lugar, ya podría considerarse prueba suficiente de ello el hecho mismo de la localización del manuscrito en el convento granadino de los Mártires; pero es igualmente cierto que pudiera tratarse sólo de una copia. Yo pienso, en cambio, que no sólo es carmelita el copista, sino el autor, caso de que ambos no sean una misma persona. ¿ Pruebas ? Veamos las más aparentes.
Está claro que la obra Josefina, del carmelita ilustre y confesor de Santa Teresa, P. Jerónimo Gracián, ha inspirado ciertos aspectos de Cerca está la Redención, como los nombres de ciertos personajes secundarios que no encontramos en ninguna otra fuente del Drama. Y esto tiene mucho más sentido si pensamos que el manuscrito lo redacta un religioso de la misma Congregación para el que los escritos de su correligionario serían más estimables y familiares.
Una comedia manuscñta y anónima... 861
Además, un autor carmelita entronca mejor que ningún otro con aquella corriente espiritual que desde la Santa de Avila exalta muchísimo la devoción a San José.
Recordemos también que el citado convento de los Mártires —hoy en lamentable estado de abandono— tuvo como prior durante varios años a San Juan de la Cruz. Era fray Juan muy devoto también del santo Patriarca y le gustaba que lo fueran sus hijos. En la noche de Navidad —lo digo como noticia curiosa, a la vez que muy sugerente, en el sentido que comentamos— organizaba una procesión con las imágenes de San José y la Virgen por los claustros, pidiendo posada en las diversas celdas de los frailes que representaban el papel de mesoneros; el mismo Juan de la Cruz hacía la voz de San José con estos versillos:
«Del Verbo divino la Virgen preñada viene de camino. ¿Si le dais posada? *' .
Estos hechos nos orientan también en el sentido de que con el santo prior comenzó a arraigarse en el convento la afición por las representaciones dramáticas de tipo devoto, encargándole a sus frailes que las hicieran, sobre todo, para las fiestas navideñas.
Tampoco puede extrañar el que un fraile escriba obras de teatro. En las hondas crisis diociochescas, en medio de la prohibiciones por parte de las autoridades, hubo muchos sacerdotes, frailes y obispos que defendieron tales actividades como provechosas para la cultura y la devoción, como hubo otros que incluso escribieron para la escena. Muy conocida es en este sentido la importancia que en los siglos xvii y xviii adquirió el teatro de los colegios y noviciados, en los que era medio excelente de formación literaria y religiosa **. Seguramente en los Mártires se prolongaron estos hábitos religioso-teatrales hasta la destrucción del edificio en 1842.
Sobre Cerca está la redención quedó ya claro que no es en absoluto un auto sacramental, clasificándola como «comedia devota del género de vidas de santos con base en una leyenda apócrifa».
Es obra de notable corrección, creada por un autor de gran cultura. Notable es la corrección de sus versos, y su estilo es una
2T Más información sobre este punto y otros de sentido semejante, en la obra de E. Orozco Díaz Poetla y miitica. Edit. Guadarrama, Madrid, 1958.
28 Datos abundantísimos, algunos de ellos referentes a Granada, en la amplia obra del padre Samuel Eijam La poaía francitcana en Esparía, Portugal y América. Santiago, 1982.
862 Revitta de Archivos, Bibliotecas y Museos
mezcla de tradición española —romance— y renovación al gusto extranjerizante —versos endecasflabos pareados y gran uniformidad en largos parlamentos—. Entronca también con aquel estilo entre realista e idealista, «Escila y Caribdis de la literatura española» ; idealistas son los protagonistas, mientras es claro el realismo de los pastores, que entroncan a la vez con la más antigua dramaturgia castellana.
Aparte la influencia de Jerónimo Gracián, es difícil encontrar datos concretos que nos indiquen el camino hacia otras fuentes. Pero no es aventurado suponerle un conocimiento bueno de los poemas épicos de Valdivieso y de El mejor esposo, de GuiUén de Castro, aparte de haber leído los Autos y coloquios de Lope de Vega, y diferentes Flos Sanctorum.
Pero destaquemos, para terminar, que Cerca está la redención no es calco de ninguna otra obra, sino fruto de un ingenio que sabe mantener su independencia y propia personalidad.
Tampoco me parece inútil aludir a un cierto gusto por los valores plásticos, como la demuestra la detallada descripción de los elementos escénicos que solemnizan el momento culminante de la obra: la bendición sacerdotal sobre los desposados. Y una gran moderación en el empleo de los andalucismos en una época que tenía por norma exagerar los aspectos populares más «extravagantes» y llamativos. Siempre acaba imponiéndose lo culto, brindándonos, en definitiva, una versión bastante digna de un tema pocas veces tratado en el teatro español: los desptosorios de María y José. El santo se nos revela como verdadero protagonista, en un intento de exaltar su devoción, y si aparece constantemente María a su lado, es porque el culto autor sabe que sólo la gloria de ella sustenta la gloria del humilde y bendito carpintero, escogido por Dios para la más grande responsabilidad que a hombre alguno se le ha encomendado.
ETNOGRAFÍA DE LA MIEL EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA
POR EULALIA CASTELLOTE HERRERO BiUSEO DE ODADALAJABA
1.—PROLEGÓMENOS
I . l . Algo de historia
I . l . l . LM apicultura en el mundo antiguo
Aunque su origen es tan remoto que se funde con la historia de la humanidad (recordemos la representación de la cueva de la Araña de Bicorp), vamos a limitarnos en el presente trabajo a hacer un estudio somero de los antecedentes más próximos a nuestra cultura, que se sitúan principalmente en el mundo clásico *, continuándose hasta la actualidad.
Como gran parte de los productos considerados importantes por una civilización, la aparición de la miel está rodeada de leyendas que la fusionan con el mundo de la divinidad. Veremos en primer lugar las opiniones diversas que han expresado los pueblos acerca de su origen. Los egipcios pensaban que la miel era de origen divino: el dios Ra lloró y sus lágrimas cayeron al suelo, convirtiándose en abejas ' . Columela, inspirándose en fuentes griegas y latinas, nos ha transmitido en De re rústica alguna de las versiones más comunes en el mundo clásico: Melissa fue una mujer de gran belleza, a quien Júpiter convirtió en abeja, dando su nombre origen al del animal ' ; otra leyenda consideraba a las abejas hijas del Sol ' , que alimentaron a Zeus en la cueva del monte
* Para el estudio del presente tema ha sido fundamental la consulta de la obra de Martín Tordesillas, A.: Lat abejas y la miel «n la antigüedad ciática. Madrid, Cóndor, 1966.
i Della Mónica, M.: La clatte ouvriire «out lei pharaont. Paris, Librairie d'Amerique et d'Orient, 1975, pág. 42.
2 Columela: De re ruttiea, Londres, Loeb, 1954, IX, II, 8. * Columela: Op. eit., ibfd.
Rev. Arch. Bihl. Mus. Madrid, LXXXI (1979). n.» 2, abr. - jun.
361 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
Dicte *, donde su madre le tuvo escondido para evitar que Cronos le devorara como a los demás hijos. Zeus las premió luego con el don de poder comer el dulce alimento ', de trocar su color por el dorado y ser insensibles a los rigores del clima ®. Las variaciones sobre este relato son numerosas en la literatura clásica; unas sitúan en un punto distinto el monte, otras hablan de Amalthea y Melissa como ninfas, hijas de un rey, o simples animales.
Acerca del modo de originarse las abejas había también numerosas leyendas. Servio nos habla de una anciana de Corinto, llamada Melissa, a quien Ceres confió determinados secretos, y de cuyo cuerpo, despedazado por unas mujeres, deseosas de conocerlos, hizo nacer la diosa las abejas ^ En relación con esta idea está la expresada por Virgilio, admitida también por Varrón y otros tratadistas, que asegura se originaban de las visceras en putrefacción de los bueyes inmolados a las ninfas para expiar la muerte de Eurí-dice *.
Otro punto sumamente debatido era el del lugar y la época de su aparición: Euhemero las tenía como originarias de la isla de Cea; Euthronio afirmaba que procedían del monte Himeto; Nicandro, que habían surgido en Creta, en la época de Saturno ®, y Ovidio creía que acudieron a Tracia atraídas por el ruido de los címbalos que hacían sonar los sátiros del cortejo de Baco " . La relación establecida entre el ruido rítmico y las abejas se encuentra desde la mitológica aparición de éstas, ya que los coribantes, para evitar que Cronos oyera el llanto de Júpiter, chocaban constantemente sus armas de forma acompasada " . Sin embargo, la tradición más difundida en el mundo clásico daba a las abejas origen Tesalio, y consideraba a Aristeo fundador de la apicultura. Aris-tep, hijo de Apolo y Cirene, nació en Libia y se crió en Tesalia, entre las ninfas, a quienes su padre le encomendó al nacer ; aprendió de ellas una serie de técnicas que le convirtieron en un auténtico dios civilizador, al divulgar entre los mortales sus conocimientos a través de múltiples y distantes lugares; se le atribuía la difusión e
•• En numerosas versiones aparece el monte Ida. 3 Columela: Op. cit., ibid. * Diodoro de Sicilia: Bibliotheca histórica, Leipzig, Teubner, 1890, V, 70, 5. ' Servio: /n Vergili carmina commentarii, Hildesheim, Olms, 1961, I, *80. « Virgilio: Oeorgicon, Paris, B. L., 1968, IV, w. 287-SU. » Columela: Op. cit., IX, II, 4. 10 Ovidio: Fasti, Londres, Loeb, 1959, III, vv. 786-744. 11 Lucrecio: De rerum natura, Leipzig, Teubner, 1963, II, 633.
Etnografía de la miel en la provincia de Guadalajara 865
invención de la fabricación del queso, del aceite, la apicultura, etcétera '^.
En cuanto al modo de producirse la miel, la opinión general sostenía que las abejas elaboraban el sabroso producto con el rocío que cae sobre las hierbas y los árboles. Aristóteles atribuía a la miel un origen celeste ; como la mayoría de sus coetáneos, creía que ésta caía de las regiones superiores de la atmósfera, posándose sobre las plantas " . Virgilio apoya la misma idea en las Geórgicas ^*, al igual que Columela ^ ' ; Séneca " y Plinio ^' se acercan algo más a la explicación real en lo que respecta al papel de la abeja en todo el proceso. El verdadero hecho, consistente en la absorción de la sustancia azucarada que contienen los nectarios de las flores mediante las trompas de las abejas, no se descubriría hasta mucho más tarde.
Desde su origen, relacionado, como dijimos, con la divinidad, la abeja se convierte en culmen de una serie de virtudes. Se la consideraba símbolo de la elocuencia y perfección en el lenguaje, se decía que las abejas se habían posado en los labios de Platón y en los de Píndaro ; por su vida comunitaria era ejemplo de sociabilidad y polis perfecta; por considerar su generación espontánea se las tenía como símbolo de pureza. Era el atributo de Diana, de Ce-res, de las musas, algunas veces de Júpiter, y ñguraba sobre las monedas de Efeso, Esmirna Eritreo, Ceos y otras ciudades **.
Todas estas ideas pervivieron en nuestra civilización por largos siglos. En 1555, el doctor Laguna las pone como «ejemplo de toda vida humana» % y Covarrubias insiste en todos los puntos de los clásicos: «... considerando su industria, su sagacidad, su gobierno, su limpieza... y la unión, paz y concordia de su república, la clemencia de su Rey..., es la abeja símbolo del curioso y diligente, símbolo es también de la castidad» '". Fue también tomada la abeja como paradigma de inmortalidad y resurrección; a esta razón
12 Cicerón: De natura deorum, Leipzig, Tcubnur, 198a, III, 18, 45. 13 Aristóteles: De animalihus historia, Leipzig, Teubner, 1907, V, 22, 25. " Virgilio: Op. cit., I. 181. 15 Columela: Op. cit., IX, XIV, 20. 1* Séneca ; Ad Lucilium epittulae morales, Leipzig, Teubner, 1914, Ep. 84, 3-4. 1' Plinio: Naturalis historia, Leipzig, Teubner, 1909, XI, 12, 30-81. 1* Daremberg, Saglio y Poltier: Dictionnaire des antiquités grecs et romai-
nes, París, Hachette et Cía., 187T. 1» Dubler, C. E.: La materia médica de Dioscóride», traducida y comentada
por el doctor Andrés de Laguna, Barcelona, 1955, vol. III, 1. II, cap. 75. 20 Covarrubias, D. : Tesoro de la lengua española, Madrid, Luis Sánclie?,,
MDCXI.
866 Revista de Archivos, BibUotecat y Muteot
obedece la costumbre de llevar miel y hacer libaciones sobre la tumba de los seres perdidos *^
Además de ser motivo de una gran cantidad de leyendas, las abejas fueron estudiadas en el mundo clásico por numerosos tratadistas. La importancia de la miel radicaba en ser éste el único edulcorante utilizado, pues, aunque se conocía el saccarom o caña de azúcar, su uso era muy restringido. La caña de azúcar, procedente de Asia meridional, llegó a Grecia, seguramente, a raíz de la expedición de Alejandro Magno en el año 827 a. C.; pero soló como caña dulce en estado natural, sin que empezase a elaborarse hasta el siglo iii o iv d. C. en la India. Los árabes, en sus conquistas, fueron los difusores del producto *', extendiéndose después por toda Europa. Pero su elevado costo y su carácter exótico hizo que durante muchos siglos se restringiera su uso a la farmacopea, pasara después a la mesa elegante, generalizándose su utilización sólo en los últimos tiempos.
Entre los tratadistas clásicos más conocidos que estudiaron el tema se encuentran Jenofonte, Aristóteles, Varrón, Columela, Pli-nio, FalEbdio, Virgilio y otros muchos que conocemos a través de ellos, aunque sus obras han desaparecido. El valor científico de estos tratados es casi nulo, pero sus opiniones fueron tenidas como axiomas hasta los grandes descubrimientos que siguieron al Renacimiento. Son ciertas sus observaciones directas sobre la vida de las abejas; por ejemplo, las que se refieren al lugar donde deben instalarse las colmenas, las plantas apropiadas, la influencia de los factores climáticos, los animales que las atacari, e tc . ; pero fallan al interpretar los hechos que no se explican a base de simple observación.
Aristóteles distinguía cuatro clases de abejas: una, la mejor, pequeña, redondeada y de variado color; otra, negra y de ancho abdomen, y los zánganos, que pertenecían, según algunos, al sexo masculino ^ . Varrón diferenciaba las salvajes, pequeñas, pilosas, pero más trabajadoras, y las domésticas *"*. Virgilio distinguía dos tipos de abejas: unas, feas y pilosas, y otras, de cuerpo brillante e irisado de oro **.
21 Homero: JKoda, Leipzig, Teubner, 1981, XXIII, 170. 22 Martin Tordesillas, A.: LM» abejas y la miel en la antigüedad clásica, Ma
drid, Cóndor, 1966, pág. 88. 23 Aristóteles: Op. eit., V, 22, 1. 24 Varrón: Berum rusticariim, Leipsig, Teubner, 1929, III, 16, 19. 2» Virgilio: Op. cit., IV, 95-99.
Etnografía de la miel en la provincia de Guadalajara 867
Todos ellos hablan asimismo deu dux, rex o ductor al referirse a la reina, considerada entonces de sexo masculino, y a la que se atribuía exclusivamente la misión de gobernar la colmena. La mayoría creía en la generación espontánea de las abejas, que recogían su principio generador de ciertas flores. Si bien ya Aristóteles atribuía au nacimiento sólo a los zánganos, afirmando con otros autores que las abejas debían su existencia a los reyes ^"; Plinio recoge estas opiniones y cómo Columela asigna a los zánganos la función de incubar las larvas de la colmena. Esta creencia en la generación espontánea de las abejas persistió hasta las investigaciones de Pas-teur.
Otro tema que ocupó a los autores clásicos y en el que, como dijimos, aciertan plenamente, fue el de las condiciones que debe tener todo colmenu. En cuanto a la localización, debe buscarse un lugar templado, orientado al Sur y protegido de los vientos, donde no tenga acceso el ganado ni los animales dañinos. En una buena explotación, las colmenas se situaban sobre un basamento, colocadas a cierta distancia unas de otras y ordenadas en dos o tres filas escalonadas; la fila inferior reposaba sobre un paramento de piedra de tres pies de alto, revestido de estuco para evitar el acceso a los animales rampantes y saltantes. Si el colmenar estaba lejos se encerraba entre cuatro paredes con ventanas para permitir el paso de las abejas y lograr así una mayor seguridad, encomendándolos asimismo a alguna divinidad rústica, como Mellona, Pan, etcétera. Cerca del colmenar debía haber agua limpia, transparente y no muy caudalosa, así como plantas apropiadas a tal objeto: romero, tomillo y también matas de violetas, codeso, orégano y, en general, todos los árboles frutales ".
Las primeras colmenas imitaban las que hacían naturalmente las abejas en estado salvaje en árboles y oquedades, practicando nichos en el muro de la casa protegidos por el tejado. Los egipcios, que también cultivaron la apicultura, usaban normalmente como colmenas vasijas de barro o cestos endurecidos con tierra. En el mundo clásico, las colmenas solían hacerse de mimbres o cañas entrelazadas de forma redondeada, de corcho o corteza de árbol, de madera, en el hueco de un árbol, de tierra cocida, de paja cubierta con tierra o boñiga de vaca, o de ladrillo '*. Las de corcho
«• Aristóteles: Op. cít., V, 21, 20. »' Columela: Op. eit.. IX, IV, 2. a« Daremberg, Saglio y Pottier: Op. cit, París, 1904.
868 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
eran las más estimadas por las propiedades isotermas de la madera a lo largo de todo el año ; las de arcilla se consideraban poco apropiadas por la razón opuesta.
La curiosidad por la vida de las abejas motivó el que se construyeran colmenas de piedra especular o selenita, que por su transparencia permitían observarlas con comodidad **; como tipo especial aparece el hallado en las excavaciones de Pompeya, construido en metal con pisos interiores.
El conocimiento de la vida de las abejas implantó nuevas técnicas en la apicultura, como la que Plinio refiere a una aldea situada en las márgenes del Po, cuyos habitantes trasladaban sus colmenas en busca de flores todas las noches, remontando el río con sus barcas '*. Habla asimismo de una práctica semejante realizada en España a lomo de mulo: «Et in Híspanla mulis prove-hunt simili de causa» *\ que aún se lleva a cabo en nuestra provincia.
Los cuidados de las colmenas estaban al cargo de un esclavo «Melarius, curator apiarii», que las limpiaba dos o tres veces al mes y las vigilaba constantemente. Los procedimientos actuales de castrar, partir, limpiar, etc., no diferían mucho de los que tradi-cionalmente realizan nuestros apicultores. Las atenciones invernales, abrigo a base de paja para cubrir la colmena y colocación de alimentos si el invierno era demasiado prolongado, eran también semejantes. Lo mismo diremos de los procedimientos usados para recoger un enjambre, haciendo ruido rítmico con instrumentos de hierro, cobre u otro metal, que, según todos los naturalistas clásicos, agradaba sumamente a las abejas, atrayéndolas poderosamente. Idea que hallamos desde la mitología griega como constante a lo largo de los siglos: «Deléitanse también con todo género de armonía, y principalmente con el sonido de los metales, y así suelen los que las tratan cuando se desaparecen o huyen revocarlas a la colmena con el son de algún bacín o cencerro» '", práctica que aún ejtecutan nuestros campesinos.
El ser un producto caro y estimado hizo qtie en la península itálica se instalaran enormes colmenares con gran cantidad de empleados a su servicio. Varrón habla de un particular que sacaba 5.000 kilogramos de miel al año en su explotación "'.
29 Plinio: Op. cit., XXI, 14, 80. «o Plinio: Op. cit., XXI. 12, 73. «1 Plinio: Op. cit., XXI, 18, 74. 82 Dubbler, C. E.: Op. cit., v. III, 1. II, cap. 75. 83 Daremberg, Saglio y Pottier: Op. cit.
Etnografía de ¡a miel en la provincia de Guadalajara 869
En los primeros tiempos, el hombre se limitaba a recolectar el fruto de las abejas silvestres sin conocer todavía su estado doméstico. Más adelante alternó la domesticidad con la recogida de mieles silvestres. Los egipcios practicaban ya, sin duda, ambos procedimientos, como muestra un bajo relieve del antiguo imperio procedente del templo de Abousir ; la domesticación se practicaba, sobre todo, en los templos, dedicándola a las necesidades del culto, si bien la mayor parte de la miel y la cera usada procedía de la recolección de miel salvaje. En el estudio realizado por M. Della Monica sobre un pueblo egipcio descubrió la existencia de areco-lectores de miel» para el aprovisionamiento de la ciudad (al ser el poblado de la necrópolis, el consumo de estos productos aumentaba notablemente), que salían al desierto para recoger la miel donde se encontrase, equipados con una pequeña lámpara para ahumar las abejas; la buscaban en los recovecos de las rocas, en los árboles, en los huecos de los muros, etc. Estos enjambres naturales se castraban con grandes cuchillos, igual que los domesticados en vasijas y cestos cubiertos de barro **.
También el mundo clásico practicó la recogida de miel silvestre, pero las técnicas de la apicultura alcanzaron cada día mayor desarrollo. La recolección castratio se realizaba dos veces al año, una al inicio del verano, sacando las cuatro quintas partes de los panales, y otra después de éste, en octubre, recogiendo sólo dos tercios, ya que las abejas debían comer todo el invierno de lo almacenado en su colmena. Se empezaba por ahumarla con boñiga encendida en una olla de barro, provista de dos pitorros, uno para soplar y otro para la salida del humo, procediendo a continuación a sacar los panales, que eran a tal fin cortados. Columela recomienda para ello uso de útiles de hierro de un pie y medio de largo y cuchillos del mismo metal '° . La miel, una vez obtenida, se llevaba a una sala oscura y cerrada, celia mellaría, colándola por un cesto de mimbre, a fin de separar de ella la cera y las sociedades que contenía. Cuando la miel estaba colada se echaba en unos recipientes de barro llamados vasa mellaría. La semejanza entre estos procedimientos y los de la apicultura tradicional es tal que hace innecesario todo comentario.
El mundo clásico, en su aprecio por el dulce producto, establecía claras diferencias entre sus distintas clases. Entre IM cultivadas, la miel de primavera, mel vemum, era la más sabrosa, y su
'* Della Mónica, M.: Op. cit., pág. 51. S5 Daremberg, Saglio y Pottier: Op. cit.
870 Revitta de Archivos, Bibliotecas y Museos
precio estaba en relación con el gusto de la flor predominante; la de verano, mel aeatvtmm, se valoraba para usos medicinales, siendo la silvestre y la invernal las menos apreciadas, sirviendo sólo para la fabricación de compuestos. Esta clasificación, que coincide en todo con el gusto actual, aparece una y otra vez a lo largo de la historia de la apicultura. En el siglo xvi, el doctor Andrés de Laguna dice acerca del tema:
«Difieren entre si los géneros de la miel según la diferencia de las i>lantas, de las cuales el tal rocío se coge... en España se tiene por más perfecta que toda la miel que se coge del ajedrea; tras ésta la del romero; la tercera, en bondad es la del tomillo salsero " y la peor de todas la de Erica, llamada brezo» " .
Distinguía asimismo la diferencia estacional. Consideraban también en la antigüedad como miel todos los ju
gos dulces que se producían en las plantas y, sobre todo, en los árboles: era la llamada mel aereum, considerada im rocío más grueso de lo normal, que por su cantidad podía ingerirse directamente, sin la elaboración realizada por la abeja.
En cuanto a las calidades, sabemos que en tiempos de Diocle-ciano se diferenciaban dos tipos: la miel de primera era la caída directamente del cesto colador al recipiente, y la segunda se obtenía por prensa de los panales "*. Los factores estacionales, florales, etc., incidían naturalmente en su clasificación y aprecio. La adulteración del producto debido a la intensa demand'a era bastante habitual, achacando tal defecto a las mieles corsas principalmente.
Tenían también sus preferencias en lo que respecta al punto de origen de la miel, que estaban naturalmente muy relacionadas con el clima y la flora del lugar. Como el sabor preferido era el del tomillo, las mieles más buscadas se producían normalmente en los montes. Así, entre los griegos, la miel del Ática era la más estimada, especialmente la producida en el monte Himeto *•, hasta el punto de que el rico Trimalción se hizo traer enjambres desde él, a ñn de tener siempre miel exquisita *". Para los romanos, la mejor era la siciliana, aunque también gozaba de fama la de Tesalia,
s* Para los apicultores latinos ésta era la mejor por su aspecto dorado y quisito sabor (Plinio: Op. cit., XI, 15, 88.
»» Dubbler, C. E.: Op. oit., vol. III, 1. II, cap. 74. »« Daremberg, Saglio y Poitier: Op. cit. 3* Estrabón: Geografía, Londres, Loeb, 1961, IX, I, 28. *o Petronio: Satiricón, Londres, Loeb, 1951, 88,8.
Etnografía de la miel en la provincia de Guadalajara 871
Arcadia y Acaya, países en los que, como vimos, impartió sus enseñanzas Aristeo. España cultivaba también la apicultura desde tiempos remotos, siendo su calidad apreciada, especialmente la de las regiones del Sur ' ' \
Los romanos impusieron a las regiones conquistadas numerosos tributos ; miel y cera fueron uno de los más frecuentes. Córcega, por ejemplo, entregaba 200.000 libras de cera al año, lo que supone una producción seguramente mayor *^. Lo mismo ocurría en España. Este hecho no disminuyó los precios del producto, que naturalmente oscilarían según las cosechas; conservamos los que fueron fijados en tiempos de Dioclesiano, que tasaban la de primera calidad en cuarenta denarios el medio litro y la de segunda en la mitad de precio *'.
La legislación en torno a la apicultura es tan antigua como ésta. En el mundo romano, los enjambres de abejas estaban ordenados en la misma categoría que los demás animales voladores; sólo tenían verdaderamente propietario mientras que se encontraban en la colmena; fuera de ésta no pertenecían a nadie, pudiendo ser capturados los enjambres por cualquiera. Esta tradición se mantiene, al igual que las disposiciones sobre colocación de colmenares, lejos de caminos públicos, de sembrados ajenos, etc., en la apicultura tradicional.
Pasaremos a continuación a estudiar los distintos usos en que se empleóse empleó a lo largo de la historia. Los egipcios la utilizaron frecuentemente en la momiñcación; en estelas halladas en Deir-ElMedineh, entre las cosas citadas como necesarias para los enterramientos y su ceremonial, se lee: «.,, recolectores de miel aprovisionaban los almacenes...» **. Para este ñn eran tan necesarias la miel como la cera, que formaba parte con ella de gran cantidad de fórmulas embalsamatorias. Los egipcios practicaron asimismo un tipo de momificación, consistente en la introducción de cadáveres en miel. Homero nos habla de la miel empleada en la conservación de cadáveres que no podían ser incinerados de inmediato ''% y Nepote atribuye a los espartanos la práctica de este tipo de embalsamamiento para los cadáveres de sus reyes *'. De este modo fue conservado el cadáver de Alejandro Magno.
•»i Estrabón: Op. cit., III, II, 6. 4í Daremberg, Saglio y Pottier: Op. cit. 43 Daremberg, Saglio y Pot t ier : Op. cit. ** Della Mdnica, M . : Op. cit., pág. 51. *5 Homero: Op. cit., XIX, 88. 4< Nepote; LU>er de e;KceZIenttbu« ducíbus exterarum gentium, Leipúg, Teub-
ner, 1919, V I I I , 7.
10
872 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
La miel, objleto ele naturaleza celeste, se ofrecía con frecuencia a los dioses. Este homenaje se dirigía ordinariamente a las divinidades rústicas, pero podía también dedicarse a las que presidían la muerte y se adoraban en los misterios, ya que como fruto del cielo era símbolo de la inmortalidad y resurrección.
Tubo también una importante aplicación en medicina; ya hemos visto cómo los egipcios fabricaban con ella fórmulas embalsa-matorias, pero su uso era bastante más amplio, semejante al de griegos y romanos. El famoso médico griego Pedacio Dioscórides, cuya obra en castellano conocemos a través de la versión del doctor Laguna, da una lista bastante completa de sus aplicaciones:
«... tiene la miel virtud de mundificar, de abrir los pwros y de atraer los humores. Por donde suele ser conveniente así en las llagas sucias como en las hondas. Cocida la miel y aplicada conglutina los labios apartados en las heridas..., quita los zumbidos y dolores de los oídos instalada en ellos tibia con un poco de sal mineral molida..., resuelve todos los impedimentos que ofuscan y oscurecen la vista. Es remedio de la garganta..., procura la orina, ablanda la tos..., sirve también contra los hongos mortíferos y contra las mordeduras de perros rabiosos si se bebe...» *''.
Se usaba además en todo tipo de inflamaciones, y para combatir la fiebre como oaiymeli, compuesto formado de miel, vinagre, agua de mar y agua de lluvia. Fabricaban ya los griegos rodomeli, porj¿[jL-eXi, parecida a la miel rosada, y otros numerosos compuestos que darían origen a los afamados letuarios de la medicina medieval **. Gran parte de estos usos perviven aún en los recetarios populares.
En el mundo antiguo, la miel de peor calidad se dedicaba a la confección de ungüentos, perfumes y todo tipo de productos cosméticos ; se usaba también en joyería y, como vimos, en la factura de numerosos fármacos.
El empleo de la miel en gran cantidad de alimentos aparece también de forma constante; recordemos que era en aquella época el único edulcorante conocido. En las paredes de las tumbas egipcias se hallaban numerosas tablas de ofrendas cargadas de vituallas, cuya riqueza se relacionaba claramente con la situación económica del difunto, y viceversa. De ellas se deduce que en el imperio nuevo había corrientemente tres comidas al día: el almuer-
*"> Dubler, C. E.: Op. cit, vol. III, 1. II, cap. 74. ** Peres Vidal, J.; Las golosinas de las monjas en el tlAbro de Buen Amon,
Actas del I Congreso Internacional sobre el Arcipreste de Hita, págs. 478-478. Barcelona, S. E. R. E. S. A., 1978.
Etnografía de la miel en la provincia de Guadalajara 878
zo matinal, la comida del medio día y la cena de la noche. Pondremos como ejemplo una lista de ofrenda colocada sobre una tumba obrera en Deir-El-Medineh:
Primer registro (sin duda, el almuerzo).—Agua, pan, galleta, tres clases de pasteles, dos clases de carne, vino y cerveza.
Segundo registro (sin duda, la comida).—^Miel, agua roja, tres tipos de carne, pan, vino, uvas, leche y agua **.
La miel era, pues, ingrediente fundamental de éstas, ya que, además de tomarse sola, entraba en la composición de los pasteles y endulzaba el vino.
El mundo clásico gustó de varias bebidas compuestas de miel, como el aqua mulsa (úSpo'iieXt) o hidromiel, que podía tomarse recién hecha o fermentada, aqua mulsa inveterata, con las mismas propiedades del vino; el mulsum ( oiv(í|ieXi) se confeccionaba mezclando miel hervida con vino añejo de buena calidad, y se consumía en las clases acomodadas acompañando como aperitivo a una serie de alimentos que se tomaban antes de las comidas; la meli-tites se hacía con miel y mosto de uva, en tiempo de Plinio estaba ya en desuso en la mesa, pero seguía siendo muy indicada para los enfermos; la miel mezclada con leche ((leXíxpaTov) se consideraba un manjar de dioses, por haberse criado con ella Zeus, oculto a las iras de su padre ; el néctar y la ambrosia, líquidos perfumados, tenidos como bebidas divinas, eran también endulzados con ella °*.
Sabido es, por otra parte, lo que gustaron los romanos de todo tipo de mezclas hechas con vino: piperatum, vino con pimienta; rosutum, vino con rosas; myrtiles, vino con mirtos, e tc . ; entre ellas destacaban por su estimación las fabricadas con miel * .
Con ella se realizaban además compotas de frutas y conservas **, por creer que por su naturaleza celeste la miel era incorruptible. Este uso tiene también una larga pervivencia y alcanza a nuestros arropes y frutas y conñtadas con miel ligada o miel en punto.
Se añadía también como edulcorante a todos los pasteles, y aún hoy, a pesar de la fuerte competencia del azúcar, se utiliza en gran cantidad de dulces.
*^ Della Múnica, M.: Op. cit., pág. 89. s« Martín Tordesillas, A.: Op. cit., págs. 87-89. *i Caballero Bonald: Lo que tahemot del vino, Madrid, Gregorio del Toro,
1967, pág. 28. »a Varrón: Op. cit., I, 59.
374 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
1.1.2. La apicultura, a partir de la Edad Media
Las ideas expresadas acerca del tema por los clásicos se convirtieron en un paradigma irrefutable, cuya validez no pudo cuestionarse hasta los descubrimientos del siglo xix.
Veamos como ejemplo las opiniones que expresa San Isidoro de Sevilla en las Etimologías:
«cMuchos dicen que nacen de los cadáveres de ios bueyes, y por eso golpean las carnes de los becerros que matan con el fin de crear unos gusanos que después se transforman en abejas; propiamente se llaman abejas las nacidas de los bueyes; los tábanos nacen del caballo; los zánganos de los mulos y las avispas de los mulos» " .
Considerando como ellos a la reina y demás individuos de la colmena, sus costumbres, etc. En cuanto a su etimología, dice lo siguiente:
<Así llamada porque se unen unas a otras con sus patas formando el enjambre, o porque nacen sin patas» "*.
£n el mundo árabe hallamos también la pervivencia de estas tesis. Veamos lo que dice El Corán acerca del origen de la miel:
cEs él (Allah) quien ha hecho descender del cielo un agua de la que vosotros bebéis y de la que viven los arbustos, donde hay una comida para vosotros» '*.
Los USOS de que era objeto son también muy semejiantes. En el Kitd, fi &dab al - hisba, manuscrito del siglo xi o xii de la Egira, de un autor malagueño, Al-Saqati, aparece una descripción completa del zoco, sus engaños, los productos vendidos, las tiendas más frecuentes, etc. Sabemos gracias a él que la miel se usaba en confitería, farmacia, cosmética, etc. He aquí, por ejemplo, la descripción de un boticario del mercado :
«Tenía un almirez de cobre y a su derecha un gran plato de madera, nuevo, con un barniz extraordinario y admirable aspecto,
<' San Isidoro de Sevilla: Etimologbu, cap. VIII, libro 12, 2. «* San Isidoro de Sevilla: Op. cit., cap. VIII, libro 12, 1. '"> Blachere, R.: Le Coran, París, Librairie Oriéntale et Americaine, 1949,
t. II, núm. 75, aourate XVI.
Etnografía de la miel en la provincia de Guadalajara 875
lleno de anís molido mezclado con aceite frito...; a su izquierda tenia un anafre de cobre con un caldero del mismo metal, donde habfa colocado miel y puesto al fuego...» '*.
Veamos ahora algunas de las recetas por él fabricadas, en que la miel aparece como elemento indispensable:
«Para disimular las pecas: jabón de raíces de cañas, almendras amargas, alcarceña, habas, y pipas de badeha amasadas con miel.»
«Para quitar padrastros: vinagre, miel, almartage o óleo de rosas y almendras amargas» ".
Como la lista sería excesiva, basten estas dos como muestra. Dijimos que también en confitería era de uso frecuente:
«Para hacer turrón de aljonjolí se ponen de ocho a diez arrel-des de aljonjolí por arroba de miel; en cambio, para el turrón blanco entra el mismo peso de aljonjolí que de miel. Se ponen veinte arreldes de almendras por arroba de miel cuando se hace turrón campesino» ''*.
Confeccionándose también con ella arrope, semejante al que venden nuestros mieleros *°, y en general todo tipo de productos dulces, en que la miel sustituía al azúcM como edulcorante más económico.
Y llegamos al Renacimiento, en que se produce de nuevo, como en tantos otros campos, una exaltación de las ideas clásicas, tanto en la consideración de la abeja como símbolo de pureza, elocuencia, gobierno, etc. *", como en la estimación de las calidades de la
«6 Chalmeta Gedron, P . : «El «Kitáb Fi AdSb al Hisba» de Al-Saqati. Al-An-dalut, 1968, pigs. 99 y 100.
" Chalmeta Cedrón, P . : Op. cit., pág. 100. 58 Chalmeta Cedrón, P . : Op. cit., pág. 170. 59 Chalmeta Cedrón, P . : Op. cit., págs. 88, 100 y 170. 'O Herrera G . : Libro de agricultura que ei de labranza y crianza y de otra*
mucha* particularidades, 1513, Ubre V, prólogo; Covarrubias, D . : Tesoro de la lengua castellana, Madrid, Luis Sánchez, MDCXI ; Dubler, C. E . : Op. cit. volumen I I I , libro I I , cap. 75; Vélejs de Arciniega, F . : Historia de lo* animales más recibidos en el uso de la Medicina, Madrid, Imp. Real, 1618, libro I I I , cap. XXVI , págs. 877 y sigs., y Méndez de Torres, L . : Tratado breve de la oultitHición y cura de colmenas. Y asimismo de las ordenanzas de colmenares, Alcalá, 1586, págs. 2 y 5.
876 Revi$ta de Archivos, Bibliotecas y Museos
miel ' S usos **, tratamiento de las colmenas y abejas * , y origen de la miel **, coincidiendo también su preferencia por el mismo tipo de colmenas y sus condiciones de ubicación:
«Las mejores las de alcornoque, o si no hay alcornoque tablas juntas a manera de arca, o de mimbre embarradas por fuera con estiércol de vacuno..., o de cañas montadas a la redonda como un corcho y las atan y embarran... , siempre mejores las nuevas, limpias, sin humedad, con buenos témpanos apegados a la colmena y dentro tengan unos atravesados que en algunas partes se llaman trencas..., que estén bien cerradas por todas partes para evitar frío o calor, bien embarradas..., la boca esté muy junta con la solera porque no entre aire ni savandijas...» '*.
«... Sea el suelo donde se asienten inclinado para que escurra el agua. Si hay necesidad de paredes por ladrones u osos, que no impidan el sol... (cuidado con las sabandijas) a este fin muchos hacen unos pollos anchos, altos cuanto tres o cuatro palmos y muy encalados para que no puedan subir por allí» *'.
Méndez de Torres, a ñnales de siglo, añade dos tipos más a las colmenas anteriormente descritas, uno semejante a las que llamaremos de botea:
«Otra manera hay de corchos que los hacen de atocha al modo de escriños y embarrados por de dentro y por de fuera... Otros usan hacer hornos en las paredes y echallas allí» *'.
El nombre del segundo tipo vendría, pues, de su semejanza con los hornos caseros de pan y pasaría después a los ediñcios exentos que utilizaban el mismo sistema.
Veamos a continuación algunas notas acerca de su tratamiento, según Herrera, uno de los tratadistas más importantes, al que si-
*i Herrera, G.: Op. cit., lib. V, cap. IX; Méndez de Torres, L. : Op. cit., págs. 51, 52 y 54.
«* Herrera, G.: Op. cit, lib. V, cap. IX; Méndez de Torres: Op. cit, páginas 54> y 55.
•3 Herrera, G.: Op. cit., lib. V, caps. I, II, VII, IX ¡ Méndez de Torres, L. : Op. cit., págs. 5, «, T, 10, 11, 12, 18, 19, 87, 8» y 51.
•* Herrera, G,: Op. eit., lib. V, caps. II y V ; Méndez de Torres, L.: Op. cit., págs. 2 y 14.
•« Herrera, G.: Op. cit., lib. V, cap. I I I ; Méndez de Torres, L. : Op. cit., pág. 40.
•• Herrera, G.: Op. eit., lib. V, cap. I. ' «' Méndez de Torres, L. : Op. cit., pág. 17.
Etnografía de la miel en la provincia de Guadalajara 377
guen todos los demás, y que es, naturalmente, un buen conocedor de los clásicos:
«... Tener cazas, colmenas vacias refregadas con ramas de tomillo salsero, toronjil y miel, y embarradas por fuera con estiércol de vacas, y algunos les ponen dentro un panal» "'.
«Huelgansé mucho con uriñes de personas y bueyes y les ponen éstas en una canaleja junto a la colmena...» '*.
«Den en la colmena donde salen unos golpes con la mano, y de esta guisa con el humo y golpes saldrán... tengan aviso cuando pasa la reina..., deben llevarlas lejos de las madres de donde salieron, si no tornan a él...» '".
Méndez de Torres explica asimismo un procedimiento aún más afín, en que aparece la partidera, y del que es un calco el usado hoy por la apicultura tradicional en nuestra provincia:
aHa de tener una espuerta angosta de suelo lo más que pudiera ser y que sea ancha de boca a modo de una aguadera y tenga dos asas para que se pueda atar, y tomar la colmena que se hubiere de enjambrar..., de tomar la espuerta y ponerla sobre la boca de la colmena..., y luego con dos palillos pequeños dar mansamente en los lados de la colmena, y con el humo que le dan y con los golpes en los lados hacen subir las abejas al espuerta... y llevar la espuerta al sol y mirar a ver si está allí la maestra, y viéndola tómenla sutilmente sin apretalla y con unas tijeras córtesele las medias alas..., y luego echarla en el corcho que está en el asiento de la madre..., y si acaso se pasare la maestra sin verla tomen el enjambre que hubieren sacado y {lónganlas boca abajo sobre una capa i>arda o negra...» ''^,
En la ñgura 1 reproducimos el dibujo que acompañaba a su explicación.
Aunque insiste también en el procedimiento descrito por Herrera, a base de una colinena vacía colocada sobre la madre, a la que se hace subir las abejas mediante humo y ruido rítmico.
También es una pervivencia del mundo clásico el método para buscar enjambres a base de su caza dentro de un canuto untado de miel, que se cierra una vez lleno de abejas, soltándolas de una en una y siguiéndolas hasta el lugar donde se encuentra el enjam-
8» Herrera, G.: Op. cit., lib. V, cap. IV. «« Herrera, G.: Op. cit., lib. V, cap. II.
378 Revista de Archivo», Bibliotecas y Museos
Fig. 1.—Procedimiento para «tpartir» la colmena, según Méndez de Torres
bre '^. Asimismo, la curación a base de vino de cualquier enfermedad de la colmena tiene el mismo origen " .
De la importancia de la apicultura da testimonio la existencia de numerosas ordenanzas que reglamentaban su utilización. Citaremos como ejemplo algunos fragmentos de las de la ciudad de Sevilla, dadas el 7 de febrero de 1405 ''*, reafirmando otras preexistentes, y que en 1487, por provisión real, se extendieron a Zaragoza y otros puntos:
TO Herrera, G.: Op. cit., lib. V, cap. V. »i Méndei de Torres, L . : Op. cit., págs. 22 y 26. 1' Méndez de Torres, L.: Op. cit, pág. **. ^' Méndez de Torres, L . : Op. cit., pág. 81. '* Méndez de Torres, L. : Ordenamos de las colmenas <juc fueron sacadas de
la recopilación de las Ordenanzas fechas para la huena gobernación de la ciudad de Sevilla y de su tierra. Era de MCCXCII. Alcalá, Jiménez de Lequerica, 1586.
Etnografía de la miel en la provincia de Guadalajara 879
«... que hayan de maxada de colmenas a maxada una legua bien cumplida.
... que no pudiese haber maxada de suyo sino que sea consentimiento de los tres o cuatro vecinos más cercanos..., muchos hombres habrían que tendrán sus colmenas escondidas..., que antes que enjambrasen las colmenas tuviesen casa heelia e iwblada con hombre y con perro... , que todas colmenas que están sin casa y sin hombre están como a hurto. . . , todo pleito de colmena que sea ante los alcaldes de los colmeneros...»
En el siglo siguiente disminuye considerablemente el número de tratadistas dedicados al tema, cuyos presupuestos omitimos por ser idénticos en todo a los de la centuria anterior " ,
Llegamos así al siglo xviii, en que, a pesar de mantenerse gran parte de las ideas anteriores " , se producen algunas novedades importantes, entre ellas la aparición de colmenas de cuerpos superpuestos o colmenas de altos, inventadas por Mr. Palteau o Mr. Cuin-ghein y mejoradas por Mr. Carne, de Blangry:
«Cada colmena se compone de cuatro, cinco o seis altos, cada alto es una caja compuesta de cuatro tablas de una pulgada de grueso, cinco de alto y quince de hueco interior..., y dos palos atravesados en su interior para que se fijen los panales, los extremos de la crua de cada panal se atan unos a otros con cuerdas, la caja superior lleva la cubierta..., cada colmena debe tener una plataforma de sustentación sobre cuatro postes también de ma-
Cuya representación aparece en la figura 2. Sampil defiende asimismo los colmenares techados en zonas frías y húmedas, explicando detenidamente su confección y el modo de orientarlos; no
7* Vélez de Arciniega, F . : Historia de los animales más reeih'ulos en el uso de la Medicina, Madrid, Imp. Real, 161.3; Gil, J , : Perfecta y curiosa declaración ole lo» provechos que dan las colmenas bien administradas y alabanzas de ¡as abejas, Zaragoza, 1621; Funes y Mendoza, D . : Historia general de las aves y animales de Aristóteles Estagirita, Valencia, 1621.
'* Sampil, J. A.: Nuevo plan de Colmenas, Madrid, B. Cano, 1978, págs. 10."?, 174, 182, 177, 200, 248 y 244; Ferrer y Vals, G.: Tratado de la cria y propagación de las abejas y sus enfermedades, Madrid, 1885, págs. 28 y 33; Feijoo y Montene-ffro, B. J . : Theatro Critico Universal, Madrid, Blas Román, 1781, t. V, discurso IX, párrafos 86 y 87.
" Sampil, J. A.: Op. cit., págs. 113-118.
380 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
debían de ser entonces muy numerosos, a juzgar por su información :
«Tal vez en España no se hallarán veinte colmenares techados. En las Castillas, Valencia, etc. , se mantienen todo el año a descubierto las colmenas sin embargo de los grandes fríos» '*.
t-TV^
Fig. 2. Colmena de altos, diseñada por Sampil
como construcciones exentas, si bien con un sistema parecido se hallasen frecuentemente adosadas al muro de la casa. De ellos hablaba mucho antes Frías González, llamándolos armarios y hornos", y los consideraba especialmente indicados para:
«Parajes en donde jwr la abundancia de nieves que caen en el invierno, acostumbran a encerrar por el mes de noviembre las colmenas en establos y tenerlas muy cubiertas y tapadas mientras que no se deshace la nieve» *".
78 Sampil, J. A.: Op. cit., pág. 98. '« Frías González, A. de: Práctica de colmeneros, Madrid, Gaceta, 1762, pá
gina 2S. *" Frías González, A. de: Op. cit., pág. H9.
Etnografía de la miel en la provincia de Guadalajara 881
Los descubrimientos de orden naturalista llevados a cabo por Swammerdam y Reaumur acerca de la vida de las abejas constituyen otra novedad importante de este siglo, si bien el peso de la tradición divide aún a los tratadistas en dos frentes opuestos.
Las leyes, por ejemplo, continúan con la misma dureza que en siglos anteriores en lo que se refiere al asunto que nos ocupa *\
Y llegamos así al siglo xix, en que el número de tratadistas aumenta de forma asombrosa * . Se encargan del tema especialmente las publicaciones periódicas dedicadas a asuntos agronómicos, como, por ejemplo, el Semanario de Agricultura y Artes, Periódico de Instrucción Popular, Científico y recreativo. Mentor de las Familias, etc.
La situación había variado bastante en lo que respecta a conocimientos científicos acerca de su vida, pero las prácticas realizadas por los apicultores en poco se diferenciaban de los siglos precedentes. Se empiezan a conocer ya las colmenas modernas provistas de alzas " , aunque las tradicionales siguen siendo las más usadas; también se difunde el uso de los hornales '*, cuya construcción es objeto de varios tratados desde el siglo xvin.
En cuanto al tratamiento de sus enfermedades, poco ha avanzado la ciencia, y el vino, como en la apicultura tradicional, sigue siendo la principal base terapéutica *' ; aparecen ahora ideas originales, como la del uso de éter como sustituto del ahumado en la castración de los enjambres * , pero el peso de la tradición, fuerte y constante, hace que la mayoría de las prácticas llevadas a
81 NovUima recopilación, ley 2.», tlt. XI I I , lib. VI I I , y ley 3.», tít. XII , lib. VI I I .
*2 Aberca Castellano, P . : Manual de colmeneros, Madrid, Aguado, 1835 ¡ Bo-ver de Roselló, J . M. ; Memoria en que se exponen los medios más conducente» }>ara la cria y conservación de las abejas... Valencia, Monfort, 184.3; Chinchilla, A . : Memoria sobre los insectos iierjudiciales a la agricultura. Valencia, Monfort, 18i4; Portocarrero, M. C. : «Abejas de las diversas clases que hay en una colmena»..., Semanario de Agrictiltura y Artes, Sevilla, 1882; Romeral, M. : El colmenero práctico, o arte de cuidar las abejas, conservar y castrar las colmenas, Madrid, Í844; Ruiz de la Escalera, E . : Práctica fija de colmeneros... Madrid, M. de Burgos, 1885.
' 3 Rivas y Pérez, J . : Antorcha de colmeneros o tratado ccontímico de abejas, Madrid, Villalpando, 180T, págs. 74 y 98; Ferrcr y Vals, G. : Tratado de la cria y propagación de las abejas y sus enfermedades, Madrid, 1885, págs. 87 y 41.
«•í Rivas y Pérez, J . : Op. cit., págs. 29, 88 y 85; Ferrar y Valls, G . : Op. eit., págs. 85 y 86.
*5 Casas, N . : Enfermedades de los ganados, del perro, aves y abejas, Madrid, Calleja, 1858, pág. 418; Rojas Clemente, S. d e : «Polillas de cera», Semanario de Agricultura y Artes, 1806.
8* Eterización de las abejas, El Cultivador, 1849.
882 Bevigta de Archivos, Biblioteca» y Muteoí
cabo por nuestros colmeneros obedezcan mucho más a modelos antiguos que a los modernos descubrimientos científicos.
1.2. Notas geográficas
La provincia de Guadalajara se considera tradicionalmente dividida en tres comarcas: Campiña, Alcarria y Sierra. La Campiña ocupa la zona comprendida entre la margen derecha del río Henares (Campiña baja) y las proximidades de la Sierra (Campiña alta), limitada por el cauce del Sorbe; es la zona más rica en cultivos de regadío y la de menor altitud (650-800 m.) de la provincia. La Alcarria se extiende por el centro y sur de Guadalajara y continúa en zonas de Madrid y Cuenca; dentro de ella se encuentran los partidos de Brihuega, Pastrana y Sacedón, los municipios de Guadalajara situados en la margen izquierda del Henares, la parte suroeste del partido de Sigüenza y la parte este del de Ci-fuentes, con una altitud media de 900-1.000 m. Se encuentra formada por altos páramos y valles de erosión, encajonados y abrigados, de laderas tajadas, por los que corre un río (fig. 8); algunos montes de roble y encina alternan con la vegetación característica : el matorral, en el que hay gran abundancia de labiadas, fundamentales para nuestras abejas. Por último, la Sierra ocupa la zona restante, el Noroeste y Este de la provincia ; es la comarca más extensa, que comprende el Noreste de los partidos de Sigüenza y Ci-fuentes, la parte Norte del de Cogolludo y los de Atienza y Molina de Aragón. Es la comarca más elevada (1.100-1.800 m.) y montañosa, con importantes cerros, picos y sierras, rodeadas de altos páramos. Explicaremos a continuación de forma sucinta las características de cada una de ellas :
Superficie (Km*)
Altitud media (m.) Distribución comparada super
ficie de suelo útil: Cultivo de secano Cultivo de regadío
Campiña
800 18-15»
650-800
Máxima Máxima Mínima
Alcarria
4.000 11-18°
900-1.000
Media Media Media
Sierra
7.800 9-11"
1.100-1.800
Mínima Mínima Máxima
C o r r i e n t e ISoto iRegadío de a g u a
iChopO' Huer tos •Prado| Forrajes
C e r e a l e s
N o g a l e s
I v o s
A rbus tos
Tomi l l o Romero Espl iego Cantueso A jedrea A l i aga Jara Retanna
I Esparto
I Cereales ' Enc inas , Matorra l I Gayuba • Enebro ; Es tepa
Quejigos
900-1000
metros
I a
I o-
1
8 a §•
ce 00 es
Fig. 3.—Flora de la ladera de un valle alcarreño. La zona más oscura representa la mayor densidad apícola
884 Revista de Archiiu)s, ¡iihlintecas y Museos
A pesar de las diferencias de clima, altitud y flora, no existe zona alguna de la provincia sin miel; es decir, que la apicultura aparece con carácter constante, aunque debido al éxodo rural ha experimentado un fuerte retroceso en los últimos quince años. Este hecho ha dejado, sin embargo, escasa huella en su toponimia ; sólo Turmiel, Piqueras y Moratilla de los Meleros hacen referencia al oficio.
Presentamos a continuación algunos datos que aclaran la situación actual de la apicultura: en 1962, el número de colmenas era de 88.248 ; cuatro años después comienza a observfirse ya una tendencia al descenso, cifra que baja más aún en 1970, con sólo 24.899, y sufre una notable mengua en 1974, con sólo 18.076 colmenas. A nivel nacional, sin embargo, la cabana apícola se mantiene estacionaria en los últimos años, pero supone un índice de descenso notable respecto a 1962, fecha clave del éxodo rural. En este año había en España 759.499 colmenas censadas; en 1966, su número había descendido a 566.884, y cuatro años después se llegaba a una cifra todavía más baja: 497.692*% aunque, en general, los técnicos en apicultura consideran esta cifra muy por debajo de la realidad. Han mejorado, en cambio, notablemente las condiciones técnicas de su explotación (aumento de colmenas industriales, uso de extractores, insecticidas, selección de enjambres, etc.).
La miel más afamada de la provincia, y conocida gracias a los mieleros de Peñalver por toda España, es la de la Alcarria, debido a la orografía de sus valles en V de laderas improductivas, a los abundantes montes sin cultivar, llenos de flores melíferas, y a la flora que las condiciones climáticas y el tipo de suelo originan (véase fig. 8). El número de colmenas de esta comarca era en 1974 casi la mitad del total de la provincia, sin contar las numerosas expediciones de colmenas trashumantes que, venidas de toda España, pecorean en su terreno.
Vamos a hablar brevemente de la flora, que hace posible su magnífico sabor. Las plantas propiamente melíferas son aquellas que tienen jugos azucarados, néctar, que libado por las abejas, y mediante un proceso conocido sobradamente, se convierte en miel; pero por extensión se aplica este término a todas las plantas que atraen al laborioso animal en busca de nitrógeno (polen) o en busca de materias resinosas (ligamaza). Las plantas que producen néctar deben cumplir para ser melíferas las siguientes condiciones:
1.* Que lo segreguen en abundancia.
>7 Consejo Económico Social Sindical de la Alcarria I9T8-19T4.
Etnografía de la miel en la provincia de Guadalajara 885
2." Que sea rico en materias azucaradas. 8.' Que pueda alcanzarlo sin gran dificultad la abeja con la
lengüeta. La duración de la floración influye mucho en la utilidad de las
plantas, ya que cuanto más larga sea ésta mayor provecho sacará la abeja. Este hecho debió ser observado desde muy pronto, y a él respondería la trashumancia que se practicaba ya en época clásica siguiendo las floraciones ; hoy en día, las colmenas alcarreñas se trasladan del temprano al medianil y de éste al tardío. Si las primaveras son lluviosas, las abejas no pueden salir de la colmena, y debido a la difusión del néctar su trabajo se ve dificultado. Si el invierno es lluvioso, pero soleada la primavera, la cosecha temprana es excelente ; las flores de romero, tomillo y frutales son la base de la producción de esta época, llamada miel de San Juan o de primavera. Cantueso, estepa, salvia, flores tardías de tomillo y todas las que florecen en los sembrados y barbechos son la base del medianil o miel de junio. Más adelante de julio a septiembre pecorean las abejas las flores de la ajedrea y el espliego, con las que elaboran la miel de San Miguel o de verano.
Las plantas melíferas que más abundan en la provincia son: 1. Labiadas.—Espliego, romero, levanda, salvia, hisopo, can
tueso, tomillo, ajedrea, orégano, esparceta, etc. 2. Cistáceas.—Jaras, estepas, etc. 8. Ericáceas.—^Brezo, madroño, gayuba, etc. 4. Rosáceas.—Zarzales, zarzamora, frambuesa, escaramujo,
endrina, manzano, ciruelo, cerezo, etc. *' En relación directa con ellas se encuentra el sabor, olor y natu
ralmente el color de la miel, que oscila por esta causa de las mieles blancas a las mieles morenas. Influye también en él el tipo de colmena, siendo la de las movilistas de color más claro que la que procede de la colmena tradicional; lo mismo le ocurre a la miel temprana con respecto a la tardía.
Asimismo, por el procedimiento seguido para obtenerla puede clasificarse en diversas calidades. La mejor es la virgen, escurrida o goteada, que fluye de los panales desoperculados por la acción de la gravedad, sin ser oprimida ni calentada; le siguen la miel obtenida por presión de los panales, la centrifugada y la de panal añejo.
Es muy difícil calcular la producción total de miel de la pro-
s* Rivera Martínez, D. : «Miel de la Alcarria», Analeí de Bromatología, Madrid, 19fil, págs. SH y sigs.
886 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
vincia, debido a que no todas las colmenas que en ella existen están censadas, a que gran parte de las mismas tienen un marco comercial de familiares y vecinos, sin que puedan evaluarse en el mercado glo-balmente, y a que las movilistas, que procedentes de toda España pecorean en la Alcarria, no incluyen su producción en el balance provincial. Teniendo en cuenta todas las limitaciones indicadas, hacemos un cálculo groso modo de más de 200.000 Kg. anuales entre las tres comarcas, correspondiendo aproximadamente la mitad de esta cantidad a la más apícola, la Alcarria, y dentro de ella a los partidos de Cifuentes y Brihuega.
II.—ESTUDIO ETNOGRÁFICO
II .1. Las colmenas
II.1.1. Colmenares
Rara vez aparece ante nuestros ojos una colmena aislada; lo más frecuente es que se encuentren varias agrupadas formando un colmenar, término que se emplea para designar el sitio y el conjunto de colmenas.
Los colmenares suelen colocarse en una ladera protegida del aire y orientada al Sur, próximos al agua y a una distancia de más de 500 m. del pueblo y a algo menos de un camino o de una propiedad colindante. Existen algunos ejemplos, especialmente en la Sierra, de colmenares escalonados construidos a base de losas de piedra, que continúan una tradición antigua de la cual hablaba ya Columela.
Los colmenares de los habitantes del pueblo no pagan normalmente impuesto alguno por sus enjambres, pero a veces los municipios sin ingresos propios, al dividir los gastos comunales entre los vecinos, tomando como base de cotización el ganado, equiparan dos colmenas a una cabra o una ovejla. Se fija, en cambio, una cantidad de imposición sobre las colmenas trashumantes que vienen de otras partes de España o de la provincia a aprovechar la floración de algún municipio, dinero que revierte al común y sirve para atender a los gastos vecinales.
Etnografía de ¡a miel en la provincia de Guadalajara 887
II.1.2. Tipos de colmenas
Existen en la provincia varios tipos de colmenas, cuya distribución podemos observar en la ñgura 4 ; las más antiguas son las de sección circular, que aparecen en todas las comarcas, seguidas de los llamados hornos u homales, propios de la zona serrana, y de las de sección cuadrangular, modernización de las primeras, hoy bastante generalizada. Pasemos a hablar de cada una de ellas.
II . 1.2.1. Colmenas de sección circular
II.1.2.1.a. Hechas del tronco de un árbol.
Este tipo se halla en toda la provincia y recibe el nombre de corcho o vaso (lám. II , c ) ; consta de las siguientes partes:
Vaso.—Cilindro de madera que forma la colmena. Témpanos.—Tablas que cierran la colmena por la parte supe
rior, sujetas con barro. Trinques, cruz, trencas.—Cruz de palo que se encuentra en el
interior de la colmena, aproximadamente hacia la mitad de su altura, y que sirve para sujetar los panales.
Cubierta.—Protección superior de la colmena contra la lluvia y la nieve, formada, según la zona, por lajas de pizarra, tejas, maderas, piedras, chapas, etc.
Piquera.—Abertura por donde entran y salen las abajas, localizada en la base del corcho.
La generalidad de su uso se comparte con otros países del ámbito mediterráneo *'. Su antigüedad fue indicada en el capítulo precedente.
Sus dimensiones, al depender de las del tronco de donde procede, experimentan cierta variación, teniendo una media aproximada de 70 cm. de altura y 40 cm. de diámetro.
*' Alvar, M.: Atla» Ungülitico y etnológico de Canarias, Cabildo Insular de Gran Canarias, 1976, t. 11, lám. 477; Alvar, M.: AtUii lingüístico y etnográfico de Andalucía, Universidad de Granada, C. S. I. C , Sevilla, 1963, t. II, lám. 581; Nauton : Atlai linguMique et Ethnographique du Mastif Central, Paris, C. N. R. S., 1972, t. 1, núms. 617 y 618; Jaberg, K., y Jud, J. : Sprach und Sachatlaa italiens und der Sudsch Weiz, Teil Haus und Hausrat, 1988, VI2, K. 1157; Seguy, J. : Atlas Unífui»ttgue et Etnographique de la Oascogne, C. N. R. S., Paris, 1967, vol. II, cart. as; Hoyos Sancho, N. : «Algo de Enografia de Burgos», Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, Madrid, C. S. I. C , 1960.
388 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
Normalmente las hacía el propio colmenero, aunque a veces eran obra del carpintero local. El procedimiento de confección era sencillo, aunque trabajoso: se buscaban troncos viejos para que fuera más fácil el vaciado, llevado a cabo primero con una barrena de madera, y después, para igualar, con una gubia. Actualmente no se fabrican, aunque siguen usándose las viejas. Como evolución de este tipo se hacía hasta hace poco tiempo una colmena, que a base de cuatro tablones clavados en ángulo recto reproducía con más comodidad el vaso, y cuya distribución es tan general como la de éste.
II.1.2.1.b. Confecdonadas con vegetales flembles
Este tipo posee, como vimos, tanta antigüedad como la misma apicultura, aunque su calidad y duración es inferior a Itus que utilizan madera como materia básica. Las botea, planta semejante a la enea que crece en las orillas de los ríos, el bálago de centeno y el esparto son los vegetales más utilizados para su confección, siendo el primero, con diferencia, el más usado (lám. I, a).
La zona de difusión de este tipo se limita al partido de Pas-trana.
Consta de las mismas partes que la colmena descrita en primer lugar, con la que también comparte forma y tamaño ; sólo los materiales de que está hecha marcan la diferencia.
Estas colmenas se confeccionan por enrollamiento del vegetal húmedo, que se cose al tiempo con tomiza de esparto, colocando en su lugar los trinques, trencas o trinqueros. De este modo se vendían al colmenero, que debía luego en su colmenar untarlas por dentro y por fuera con yeso. Hasta hace años, Fuentenovilla era el centro productor más importante.
Aparecen en todo el ámbito mediterráneo tipos semejantes, si bien el vegetal varía en función de la flora del país •*.
*o Alvar, M.: <A. L. £. de Andalucía», op. eit., t. 11, lám. 581; Jaberg, K., y Jud, J.: Op. cit., IX, VIi, Val Brembaoa (Bérgamo).
Colmenas de botea
Fig. 4.—DistribuciÓD topográfica de los distintos tipos de colmenas en la provincia de Guadalajara
I a" 3
e a
I-
01 00
390 Revista de Archivos, Biblioteca» y Museos
II.1.2.2. Colmenas de aección cuadrangular
II.1.2.2.a. Antiguas o tradicionales
Su forma reproduce, a base de cuatro tablas, la de los antiguos troncos; se hallan en toda la provincia, al igual que los vasos, de los que son una clara derivación, con idénticas partes y dimensiones ; sólo les diferencia su factura y la forma cuadrada de su sección. Normalmente las confeccionaba el propio colmenero con cuatro tablones clavados en ángulo recto (lám. II , a ) ; aún hoy, aunque no se fabrican siguen usándose las viejas.
En el ámbito románico comparte su difusión con las de corcho o tronco excavado, de las que son una simple modernización.
II.1.2.2.b. Modernas o estandarizadas
II.1.2.2.b.l. iMyens
Aparece en toda la provincia. Es una simple caja de madera con cubierta plana que encaja sobre el cuerpo de la colmena y permite la adición de cuerpos supletorios en la primavera. En su interior contiene catorce cuadros, marcos de madera qu§ encuadran un panal de cera, hecho mecánicamente, que evita el trabajo de su confección a la abeja y aumenta consiguientemente la producción de miel; en el suelo posee una bandeja que sirve para recoger la suciedad, que se saca regularmente. Es una simple modernización de la descrita por Sampil.
Son escasas las compradas en el comercio, pero abundan las hechas a imitación de éstas por el colmenero o cualquier carpintero local, que suelen adoptar formas caprichosas de proporciones variadas, que reciben el nombre genérico de movilistas por oposición a las tradicionales o fijistas. Como dijimos, sus dimensiones no tienen un carácter estable, por ser de factura artesanal, siendo la media aproximada de las mismas: ancho, 40 cm.; alto, 85 cm., y largo, 55 cm.
Actualmente es el tipo más extendido y usado en la provincia, por ser su rendimiento muy superior y capacitar la adición de cuerpos en primavera, logrando una producción que duplica o triplica la de las colmenas tradicionales.
Etnografía de la miel en la provincia de Guadalajara 391
II.1.2.2.b.2. Perfección
De forma semejante a la anterior, pero de menor capacidad, incluye sólo diez cuadros, y es de menor difusión, debido a su elevado precio y al hecho de servir únicamente para fijiata. (Por ser de fabricación standard, omitimos otros datos carentes de interés.)
II.1.2.8. Hornos u homales
Son construcciones de cal y canto, cubiertas de teja a una vertiente, planta rectangular, con una puerta de ingreso en uno de los lados y numerosas piqueros en la parte frontal, orientada al Sur, sobre las que se coloca un pronunciado voladizo (lám. I, c).
Su zona de difusión coincide con la comarca serrana. Especialmente frecuente es su aparición en los partidos de Sigüenza y Molina de Aragón. Aunque también se encuentre a veces, en las proximidades de Atienza (Pálmeces), no alcanza alli un carácter general. Las nieves y lluvias de la zona y una tradición que se remonta al menos al mundo clásico explican su existencia.
Dentro del horno se colocan cuatro o cinco filas de colmenas hechas de ladrillo, con piquera perforada en el muro exterior y abertura posterior para catar por medio de una tabla levadiza o unos simples ladrillos. Un pasillo interior posibilita el acceso a la parte trasera de las colmenas, por donse se realizan todos los quehaceres necesarios (lám. I, b).
Sus dimensiones varían en función del número de enjambres con que se pensase trabajar, y su confección, de una gran simplicidad, era realizada por los albañiles locales ; en la actualidad han dejado de hacerse, pero siguen utilizándose los antiguos.
Dada la antigüedad de su origen, hallamos en el ámbito románico claros paralelos con este tipo de construcciones apícolas ' ^ que, adosadas primero a la casa, acabaron edificándose exentas.
II.2. El oficio
En la provincia, el colmenero rara vez vive de la explotación de los laboriosos animales, constituyendo la apicultura, salvo en contados casos, una ayuda a la economía familiar, basada siempre en otros quehaceres.
»i Jaberg, K., y Ji?, J.: Op. eit, VIj, K. 1158.
892 Revista de Archivot, Bibliotecas y Museos
El número de colmenas que posee, por término medio, no suele superar la cincuentena, siendo en general bastante escaso, a pesar de que las colmenas, como otro bien cualquiera, se heredan de padres a hijos.
El oficio va ligado al sexo masculino y se transmite patrilineal-mente. Las colmenas están generalmente, como la cabra, las gallinas o el cerdo, adscritas a la economía familiar, sin producir grandes beneficios ni causar un excesivo trabajo. Hasta hace poco tiempo, la familia consumía como edulcorante gran parte de la miel producida, constituyendo un regalo habitual entre los vecinos no poseedores de colmenas. Hoy, debido a la extensión del azúcar y al aumento del precio de la miel, la utiliza menos y suele venderla.
En general, se puede considerar que el ejercicio de la apicultura está en decadencia, pudiendo englobar este hecho con otros muchos que han acaecido a raíz del éxodo rural.
Las tareas que se realizan en el colmenar se someten al ciclo estacional, que varía en cada zona de la provincia, según la altitud, temperatura media, pluviosidad, etc., factores que condicionan la fecha de floración, retrasando o acelerando consiguientemente todos los procesos. Por este motivo hemos preferido ordenarlos tomando las tareas como principio clasificador, ya que el criterio cronológico se presta, como hemos dicho, a numerosas variaciones.
II.2.1. Partir la colmena
Esta operación sólo se realiza en primavera y en las colmenas fuertes, cuyo enjambre sea muy numeroso. Tiene por objeto dividir éste, sacando la reina de la colmena primitiva y depositándola con la mitad del ganado en una vacía, situada a una distancia de más de tres kilómetros, para evitar que vuelvan, guiadas por el instinto, a su antigua residencia. Si la colmena no se parte, el enjambre se divide solo, posándose en cualquier parte y perdiendo el dueño sus derechos sobre él, como ocurría en la antigüedad clásica. Para evitar este riesgo, casi todos los colmenares tienen una o dos colmenas vacías, llamadas cazas, con algún panal de cera dentro para que en caso de partirse algún enjambre se meta dentro de ellas, atraído por su olor.
Vamos a describir seguidamente el procedimiento tradicional-mente usado, ya que con las colmenas movilistas es suficiente sacar cuatro cuadros con pollos del centro de la colmena madre y
Etnografía de la miel en la provincia de Guadalajara 898
meterlos en una nueva, que se coloca en su lugar; cuando el ganado vuelve del campo se mete en la nueva, puesta en el sitio de la vieja, y al verse sin reina hacen, por un procedimiento sobradamente conocido, otra nueva.
II.2.1.a. Instrumentos
El colmenero se viste una serie de prendas de protección que tienen por función evitar las picaduras de las abejas, y son las siguientes :
— Careta. Capucha de tela fuerte que cubre cabeza y cuello, y va provista de una tela metálica fina delante de la cara que posibilita la visión. Su confección es realizada por el propio colmenero.
— Guantes. Hechos de lana, a punto de media, son usados en todo momento. Si bien los expertos solmeneros se precian de no necesitarlos, su confección corre a cargo de la mujer del colmenero.
— Pantalones, jerseys, chaquetas, que se ponen sobre la ropa habitual, atando las aberturas, por donde podía penetrar algún animal irritado, con cuerdas de esputo.
Y utiliza una serie de instrumentos que pasamos a describir (V. fig. 5):
— Ahumador. Su origen fue señalado en el capítulo primero. Actualmente es un cilindro de hojalata provisto de un fuelle posterior y tapa puntiaguda terminada en una boca pronunciada, por donde sale el humo. Tiene por función ahumar a las abejas y evitar la picadura de éstas. Antes era confeccionado por el herrero; en la actualidad se compra en el comercio.
— Capacha, capaza o partidera. Confeccionada de bálago de centeno cosido con mimbre, y cuya función consiste en recoger las abejas que suben a la parte alta de la colmena invertida. Normalmente la hace el propio apicultor por simple enrollamiento del centeno húmedo.
— Hierro de catar o catador. Instrumento de hierro con una parte cortante a cada extremo, en uno en forma de espátula y en el otro en pico, formando un codo en ángulo recto.
3!>4 Revista de Archivo», Bibliotecas y Museos
íF
Fig. 5.—Instrumentos del colmenero: a) cepillo, b) catador, c) cuchillo, d) capacha o partidera, f) ahumador
Etnografía de la miel en la provincia de Guadalajara 895
El extremo primero sirve para catar los panales y el otro se utiliza para levantar los témpanos de la colmena y rajar el barro que pega los mismos. Era confeccionado por el herrero y su longitud no excedía los 60 cm. Sábana negra. Comprada en el comercio, tenía por misión la detección de la reina.
II.2.1.b. Técnica
El colmenero se sitúa a una distancia de unos 200 m. del colmenar, y sacando de la alforja las ropas de protección procede a ponérselas. A continuación enciende el ahumador, lleno de trapos viejos y boñiga de vaca, y avanza hacia la colmena, extendiendo delante de ésta, a escasa distancia, una sábana o un trapo oscuro. La operación suele realizarse, al menos, entre dos hombres.
Una vez terminados todos los preparativos, se empieza a destejar la colmena, quitándole la cubierta superior, que la protegía de la lluvia, la nieve, etc . ; a continuación se atan los témpanos al tronco con unas cuerdas, cavando un agujero en el suelo, donde se meten trapos encendidos y boñiga de vaca; después se abre una ranura con el catador en el barro que une los témpanos y se coloca ésta boca abajo, sobre el hueco humeante, preparado previamente (lám. II , b y c), y así el humo entra por la ranura de los témpanos y hace huir a las abejas en dirección contraria, es decir, hacia arriba, donde se ha colocado la capacha o partidera, cubierta con un trapo, a fin de recoger el ganado, que sube en pelotón huyendo del humo y animado por el ruido rítmico que con dos piedras, una en cada mano, realiza uno de los hombres contra el tronco (lám. III , a) •*.
Si la operación la realizan dos hombres, ambos trabajan al tiempo en la misma tarea; si son tres, el tercero ahuma constantemente con el ahurnador.
Las abejas recogidas en la capacha se echan de un golpe en la tela, previamente extendida, repitiendo esta operación las veces necesarias, hasta conseguir una cantidad equivalente a dos kilos y medio, más o menos, procediendo entonces a la búsqueda de la reina (lám. III , b), que debe acompañar a la parte del enjambre que será instalado en la nueva colmena. Los apicultores expertos la distinguen a simple vista y con una velocidad asombrosa, sin necesidad de usar un trapo negro, que delata, por contraste, la presencia de la
*' Recordemos la antigOedad de esta idea señalada en el primer capítulo.
396 Revista de Archivo», Biblioteca! y Mu4eot
reina, tras la cual aparece un hilo de menudos huevos blancos. Una vez encontrada ésta, se pone una rama sobre el enjambre para que quede hueco el paquete, y se ata la tela con una cuerda, volviendo a poner la colmena en su posición primitiva, cerrando con barro la abertura y cubriéndola de nuevo con las lajas previamente destejadas. El resto del enjambre que queda en el tronco antiguo saca de los huevos una nueva reina, haciendo previamente realeras.
El bulto que contiene la mitad del enjambre y la reina se transporta a la nueva colmena, situada a una distancia de más de tres kilómetros, para evitar que el ganado vuelva a su antigua residencia.
Antes de llegar al colmenar, el apicultor procede a realizar los mismos preparativos que describimos al iniciar este tema, y a continuación abre el trapo delante de la piquera, para que el ganado, atraído por el olor de la cera y por el ruido rítmico que él hace con dos piedras contra el tronco, entre en su nueva casa. El enjambre permanece dubitativo hasta que penetra la reina; logrado esto se precipitan tras ella todas las demás.
II.2.2. Catar ¡a colmena
En la apicultura tradicional, esta operación se realiza una vez al año, en octubre o noviembre, y a veces en Navidad, de no practicarse la trashumancia. Las colmenas modernas pueden catarse, en cambio, dos o tres veces en el mismo período de tiempo, porque las abejas sólo hacen en ellas miel, ya que la cera es confeccionada artificialmente.
Esta operación tiene por objeto sacar la miel que ha producido el ganado. Equivale, por tanto, a lo que en otros puntos de España recibe el nombre de castrar. Nos referimos al procedimiento tradicional, ya que el moderno (sacar los cuadros y vaciarlos en un extractor mecánico) carece de interés por su generalidad.
II.2.2.a. Instrumentos
En esta operación se utilizan idénticos útiles a los descritos en II.2.1.a. Enumeraremos, por tanto, sólo los de uso específico que se suman a los anteriores, y son los siguientes:
— Cepillo. Palo de madera con cerdas y largo rabo, que sirve
Etnografía de la miel en la provincia de Guadalajara 897
para limpiar la colmena de abejas muertas o cualquier otra suciedad, y es adquirido en el comercio, si bien antiguamente lo fabricaba el propio colmenero. Su longitud, con ciertas variaciones, no excede los 25 cm. Cubo o balde de cinc. Recipiente adquirido en el comercio que sirve para recoger los panales que va sacando de la colmena el apicultor. Botillo. Recipiente para transportar vino de forma convencional, con el que se rocía la colmena una vez catada, por sus propiedades desinfectantes, y que es adquirido en el comercio. Cesto de mimbre. De forma troncocónica y provisto de dos asas, que sirve para colar la miel y separarla de la cera. Normalmente lo hacía cualquier persona de la localidad con conocimientos de cestería. Bote lleno de barro con el que se unen los témpanos de la colmena catada. Barreño donde se recoge la miel colada a través del cesto. Tamiz para separar la cera del aguamiel.
Il2.2.b. Técnica
El colmenero se coloca a la distancia habitual, se viste, enciende el ahumador, llena el bote de barro y, provisto de una alforja, donde lleva los instrumentos necesarios, se acerca a la colmena. La operación la realizan normalmente dos hombres, aunque puede llevarla a cabo uno solo.
Se empieza por destejar la colmena, hasta que quedan al descubierto los témpanos, que se levantan con la parte picuda del catador, ahuecando primero el barro que los une. Así quedan al descubierto los panales y el colmenero ve si puede o no catar. Cuando la colmena está pobre por ser el enjambre nuevo, de la misma primavera, se vuelca primero para ver cómo van los panales, y si son escasos se deja sin tocar hasta el año próximo.
Si la colmena está fuerte, con el extremo opuesto del catador se van cortando los panales, y separándolos del vaso se cepillan y se echan al cubo. Con el cuchillo se quita la cera de las paredes de la colmena, que, como toda suciedad, crea polilla.
Uno de los colmeneros procede a catar (lám. IV, a ) ; el otro ahuma constantemente con el ahumador y le ayuda en todo lo necesario.
398 Revista de Archivos, Bibliotecas y Mtueot
Cuando se ha sacado la mitad de los panales de la colmena se ponen de nuevo los témpanos, cerrando las ranuras que quedan entre ellos con barro y tejándola a continuación. Se da por terminado el proceso al machacar los paneles con el catador dentro del cubo.
El transporte de la miel se realiza con una caballería aparejada con un serón. Llegados a casa, se procede al colado, echando el producto de la cata a un cesto de mimbre colocado sobre unos palos atravesados encima de un barreño (lám. IV, b). La cera y la suciedad quedan en el cesto y la miel cae abajo lentamente. Después de unas quince horas se recoge con una rasera la capa superior del barreño donde se ha depositado la ceruja o cera molida, que por su pequeño tamaño ha atravesado el cesto, y se vuelve a colar por el mismo procedimiento. La cera recogida se echa en agua caliente y se pasa a continuación por el tamiz, confeccionando con ella unas bolas llamadas cerones, que se venden a compradores ambulantes.
La cantidad de miel que se saca de una colmena antigua en un año bueno oscila entre los ocho y diez kilogramos, obteniéndose asimismo dos de cera; de una movilista se sacan quince o veinte kilos de miel, ya que puede catarse dos o tres veces al año, normalmente en junio y en septiembre; esta cantidad se multiplica geométricamente realizando trashumancia, hasta llegar a los cien kilos por colmena y año.
II.2.8. Trashumancia
Nos referimos aquí a la pequeña trashumancia que los apicultores han realizado tradicionalmente entre cortas distancias, con sus colmenas a lomo de una caballería, y que rara vez superaba los límites municipales.
La gran trashumancia a base de camiones y de un ingente número de colmenas es un fenómeno reciente, cuya explotación llevan a cabo, casi con exclusividad, catalanes y valencianos.
De una u otra forma, se realiza siempre de noche, y tiene por objeto llevar a las abejas en busca de floración. Su antigüedad fue señalada en el printier capítulo y, por tanto, no consideramos necesario insistir en el tema.
El mismo procedimiento servía para cambiar un colmenar de sitio, debido a problemas con el propietario colindante, venta de un terreno, etc.
Etnografía de la miel en la provincia de Guadalajara 899
II.2.8.a. InatrumentOB
En esta operación se prescinde de las ropas de protección y todo lo referente a evitar las picaduras, ya que las abejas, por realizar el trabajo de noche, permanecen en total inactividad.
— Lienzos de un metro cuadrado que, colocados debajo de la colmena, se atan a las paredes de ésta con unas cuerdas y sirven para evitar la caída de los panales durante el transporte, ya que, como dijimos anteriormente, la colmena carece de fondo.
— Jamugas, amugas, amucas. Aparejo de madera, colocado sobre la albarad de la caballería, al que se atan las colmenas, pudiendo transportar cuatro en cada viajle.
II.2.8.b. Técnica
Poco antes de amanecer se levantan los vasos, poniéndolos sobre un lienzo fuerte, que se ata a continuación a las paredes de la colmena para sujetar el enjambre, ñjándolas seguidamente a las jamugas y descargándolas en el nuevo colmenar ' ' .
II.2.4. Mantenimiento
En este apartado incluimos todos los cuidados de que son objeto las colmenas a lo largo del año y que hemos ordenado esta-cionalmente.
II.2.4.a. Cuidados primaverales
Las colmenas tradicionales se limpian sólo a ñnales de febrero o primeros de marzo, quitando la ceruja molida o cera vieja que sobresale y cae al suelo de la colmena, formando una pasta con la suciedad de la misma (polvo, abejas muertas, etc.), donde se cría
«3 Ya hablamos de la antigüedad del procedimiento, pero en el siglo xviii aparece descrito con minuciosidad, atribuyendo esta práctica peculiar a la Al-cama (Sampil, J. A.: Op. cit., pág. TI).
400 Revista de Archivog, Bibliotecas y Muteos
en primavera la polilla, que ocasiona tina y acaba con el enjambre ; esta operación se llama desoldé.
Las colmenas modernas, si son explotadas intensivamente, se limpian cada semana o cada quince días; si no lo son reciben un tratamiento idéntico a las tradicionales, salvo en la adición de cuerpos o cajas sobre la que contuvo el enjiambre en el invierno, con objeto de que las abejas aumenten su producción.
II.2.4.b. Cuidados invernales
En los lugares más fríos y lluviosos de la provincia se revisa cuidadosamente la cubierta de la colmena antes de comenzar el invierno, reparándola si fuera necesario.
Si la primavera tarda en llegar, como las abejas ban consumido la miel de reserva, el colmenero coloca dentro de los vasos azúcar o miel para evitar que el enjambre muera de inanición.
II2.4.C. Reparaciones
A lo largo del año, sin corresponder a un período estacional preciso, se realizan las reparaciones necesarias, arreglando los agujeros causados por el picorro o pájaro carpintero, subsanando la cubierta y realizando, en suma, todo lo necesario para mantener la colmena en perfectas condiciones.
II.8. Animologia
Acompañan a las prácticas de la apicultura una serie de manifestaciones folklóricas que denotan la importancia y estima en que se tiene a las abejas. El colmenero alcarreño acompaña con cantos sus trabajos y entona unas seguidillas en los días que se catan las colmenas:
Yo tengo un corcho de cera y miel lleno. Yo tengo un corcho de cera y miel lleno. Yo tengo un corcho.
Yo tengo un corcho de catar en temprano. Yo tengo un corcho
Etnografía de la miel en la provincia de Guadalajara 401
de catar en temprano. Yo tengo un corcho.
Y el mismo corcho me da miel en tardío. Y el mismo corcho me da miel en tardío. Vaya un tesoro **.
Hallamos también numerosas fórmulas rimadas dirigidas a las abejas, como las siguientes :
Entrad, abejitas, entrad a labrar la miel y cera; el panal es el Señor y la Virgen la colmena.
Qué bien parece la sierra y el berecito negral; mejor parece la cera puestee!ta en el altar.
Que se recitan al llevar el enjlambre partido a su nueva residencia, al ritmo de las piedras que percuten contra el vaso. Hay una gran variedad de ellas en toda la provincia, pero indicamos sólo una muestra en espera de una recogida más sistemática que pensamos llevar a cabo próximamente. Aparece frecuentemente en ellas la comparación sacroprofana, tan común en la literatura oral de nuestro pueblo.
También son muy frecuentes los refranes que aluden al tema, de los cuales señalaremos algunos :
«Quien quiera miel, que cate en San Andrés.» «Quien quiera miel y cera, que cate en las Candelas.»
Aunque su número es elevado, omitimos una numeración exhaustiva, que alargaría indefinidamente nuestro trabajo. Baste, pues, destacar con todo lo dicho la importancia de la apicultura en la provincia y la huella que este hecho ha dejado en sus manifestaciones folklóricas.
** Aragonés Subero, A.: Dama*, rondo* y mú$iea popular de Ovadálaiara, Guadalajara, Diputación Provincial, 1978, pág. 20.
402 Reinita de Archwos, Bibliotecas y Muteot
II.4. Economía
La apicultura representa una fuente de ingresos importante para la economía provincial. Las cifras que señalamos a continuación servirán para hacer un cálculo aproximado de las ganancias que con ella pueden obtenerse :
— Kilogramo de miel: 80 a 100 pesetas. — Kilogramo de cera sucia o cerón: 60 pesetas. — Colmena Layens de fabricación industrial: 8.000 pesetas. — Colmena Perfección de fabricación industrial: 8.700 pesetas. — Otros tipos de colmenas: Precio variable, por ser hechas
por el propio colmenero o carpintero local. — Enjambre, en un centro de selección apícola: 600 pesetas. — Impuestos: Nada por el suelo, ya que se posan en terrenos
propios; sólo a veces el municipio sin ingresos comunales cotiza por ellas como ganado, según dijimos anteriormente.
— Mantenimiento: Realizado por el propio colmenero y, por tanto, difícil de valorar.
Y que, como se deduce del análisis detenido que expresamos anteriormente, no constituye más que una simple ayuda en la economía familiar, debido a las escasas ganancias que de ella se obtienen y al pequeño número de colmenas explotadas por cada familia. No entramos en el estudio de las colmenas explotadas intensivamente (movilistas de larga trashumancia) por salirse de nuestro trabajo, dedicado especialmente a la apicultura tradicional.
En la actualidad, la venta de miel en el mercado interior se da principalmente en pastelería y confitería, acaparando la fabricación de turrones y mazapanes la más alta cifra. La exportación extraprovincial constituye una fuente de ingresos notable, sin que tenga tanta importancia la que se realiza al extranjero, Alemania principalmente, monopolizada por los grandes colmeneros de abejas trashumantes. El consumo doméstico aumenta paulatinamente, después de unos años de escasa demanda; este hecho puede explicarse por la búsqueda y el aprecio de productos naturales, que acompaña a la fuerte adulteración de alimentos que tiene lugar en la actualidad. Su uso en dulcería, a pesar de la importante competencia del azúcar, se mantiene con fuerza, especialmente ligado a los dulces fritos o frutas de sartén, utilizándose asimismo como edulcorante en casi todos los pasteles y bizcochos. Pervive
Etnografía de la miel en la provincia de Guadalajara 408
también como producto medicinal, aunque ha perdido su uso tópico (fabricación de emplastos), y se emplea principalmente en la preparación de cocimientos de fuerte contenido calórico para combatir enfriamientos, sobrealimentar a enfermos o aminorar el insomnio.
El colmenero puede vender su producción directamente bien a un reducido número de amigos y conocidos, bien a un recolector ambulante. Sólo en un pueblo de la provincia, Peñalver, y como imitación en dos lugares vecinos, Irueste y Albóndiga, se ha dado la venta ambulante realizada en principio por el propio colmenero. Así nació el oficio de mielero hace ya mucho tiempo.
En el Diccionario de Madoz, al hablar de Peñalver, encontramos los siguientes datos: «Industria: La agrícola, un molino harinero y otro aceitero, tejido de lienzos ordinarios de cáñamo, el carboneo y la arriería a la que se dedican algunos vecinos *^. La venta de miel ambulante es sólo una arriería especializada, y vemos ya cómo aparece desde el siglo xix al menos. Más adelante Galdós describe en una de sus obras de ambiente madrileño a unos tipos que, salvando la distancia cronológica, podrían pasar por uno de nuestros mieleros :
«Aparecierott luego por una cavidad que no sé si era puerta, aposento o boca de una cueva dos mieleros enjutos, con las piernas embutidas en paño pardo y medias negras, abarcas con correas, chaleco ajustado, pañuelo a la cabeza; tipos de raza castellana, como cecina forrada en yesca. Alguna despectiva chanza debieron soltar a los gitanos, y salieron con sus pesas y puche-retes para vender por Madrid la miel sabrosa» **.
A medida que la venta ambulante fue creciendo, el mielero se convirtió en recolector de los otros apicultores y compró también a los almacenistas. En principio, el término mielero designaba sólo al vendedor que de puerta en puerta expendía el dulce producto. Hoy, la palabra ha sufrido una generalización semántica, aplicándose, en general, a cualquier vendedor de miel, sin que sea necesaria la condición de la ambulancia.
La venta del producto envasado es muy reciente y tiene por agente fundamental al turista; los consumidores habituales continúan comprándola a granel.
»* Madoz, P.: Diccionario geográfico estadlitico de E$paña y Portugal, Madrid, I8S0.
»s Pérez Galdás, B.; Nazarin, en Obra» completas, Madrid, Aguilar,' 1950, parte I, cap. II, pág. 1680.
12
'íO'í Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
II.4.1. Venta tradicional
La forma de venta tradicional era realizada a domicilio por un vendedor ambulante, el mielero, personaje que, ataviado de forma peculiar, recorría la ciudad voceando su mercancía: «¡ La rica miel de la Alcarria!», o simplemente: «¡Miel de la Alcarria I»
Los mieleros heredaban el oficio de su padre, junto con la zona de venta habitual, que era respetada por los demás miembros del oñcio, y ocultada generalmente por él, sobre todo si tenía buenos parroquianos. Antes de la guerra venían a veces también las mujeres, pero por norma general éstas permanecían en casa al cuidado de la hacienda familiar y de los hijos pequeños que aún no acompañaban al padre, siendo el hombre quien habitualmente trabajaba fuera.
En el pueblo se cree que fue Luis Romo quien primero salió a vender, allá por el siglo xrx), viéndole los demás, y debido a la inactividad del invierno, las escasas tierras y la necesidad de ganar algún dinero empezaron a imitarle, surgiendo así su oficio.
El mielero volvía a casa en Nochebuena; en la fiesta del Señor (26-27 de agosto), aprovechando este viaje para hacer la cosecha; y en la Virgen de la Salceda (8 de septiembre), haciendo entonces la siembra del cereal.
El aprendizaje se realizaba con el padre. El chico le ayudaba primero a llevar las mercancías ; antes de la guerra venían desde los siete años, y luego, hacia los quince, empezaban a vender solos, hasta los cincuenta, aproximadamente, en que se quedaban en casa al cuidado del campo y de los nietos, mientras los hijos salían a vender. El ciclo se repetía indefinidamente, hasta que lo alteraron los cambios sociales.
En cada ciudad, el mielero tiene una posada de confianza, donde envía la miel antes de llegar, heredada, junto con el oñcio, de sus antepasados; en ella reside durante su estancia. Hay una coincidencia bastante general en la elección de residencia relacionada con el precio y la tradición. En Madrid las más frecuentadas son:
— La posada de San Antonio (Cava Alta, núm. 28). — La posada Nueva (hoy teatro de la Latina). — El León de Oro (Cava Baja). — El Dragón (Cava Baja). — El Segoviano (Cava Baja). — El parador de Medina (calle de Toledo).
Etnografía de la miel en la provincia de Guadalajara 403
Aún hoy puede verse salir de ellas, por la mañana, a los vendedores cargados de viandas, que regresan a comer con las manos vacías.
Los jóvenes (treinta, treinta y cinco años) se han instalado, con sus familias, en un punto de venta, abandonando el antiguo modus vivendi. Los de más de cuarenta años continúan la tradición.
Además de la residencia común también el comensalismo era muy frecuente, pero sólo con los de la familia se comentaba la marcha de la venta; con el resto de los paisanos se hablaba de temas triviales.
Aunque cada uno tenía una zona de venta peculiar, las provincias más importantes en la venta antigua estaban en el norte de España: Asturias, Yalladolid, Santander, Bilbao, Logroño y Vitoria. El mielero subía hasta allí muchas veces andando. Naturalmente, Madrid, por su proximidad, era también un punto importante. Hoy, los mieleros trabajan zonas menos alejadas y acuden en verano a los focos turísticos. Su venta se centra, cuando se encuentran en una capital, en los extrarradios, ya que los porteros les impiden subir a los pisos céntricos.
El mielero establece una diferencia clara entre el oficio antes y después de la guerra; antes era frecuente que fueran las mujeres y los niños desde pequeños a vender, se ganaba poco y todos los brazos hacían falta; el número de mieleros entonces era bastante reducido, habría 84 ó 85 cabezas de familia, y su zona de venta era más alejada (Bilbao, Yalladolid, etc.); después, las mujeres y los niños dejaron de venir, se trabajó en zonas cercanas, y el número de mieleros aumentó, hasta llegar a 250. La escasez de trabajo, la falta de alimentos en las ciudades, la creciente ruraliza-ción y la necesidad de dinero son factores que sin duda influyeron en este hecho. También cambiaron las formas de transporte.
A medida que el país fue recuperándose de la guerra, los mieleros vendieron más holgadamente, siendo la década de los 60 el mejpr momento para el oficio. En estos años se produjo también un abandono general de la ambulancia; pieleros, aceiteros, hueveros, etc., abandonaron su trabajo y se convirtieron en obreros fijos, dejando su vida errante. Los mieleros jóvenes se establecieron con sus familias en un punto de venta, dejando las posadas, y algunos adquirieron vehículo propio; también las arroperas dejaron su oficio al no ser reemplazadas por su hijas. La crisis de la sociedad tradicional se dejaba sentir una vez más. El número de miele-ros disminuyó notablemente, siendo desde el año 70 un oficio en
ííOe Reinita de Archivot, Bibliotecas y Museos
decadencia. Practicado antes por todo el pueblo, ha pasado a contar con sólo treinta hombres, siendo paralelo este hecho al abandono de sus colmenas, que han quedado reducidas a menos de una tercera parte. Los viejos aseguran que no se debe a falta de público —según ellos, hoy se vende mejor que nunca—, sino al temor o a la vergüenza de parecer «paletos» y trabajar en un oficio poco valorado socialmente.
El mielero, en su intento de anexión al mundo ciudadano, ha perdido en los últimos años su atuendo peculiar. Su blusa de tirilla, de piezas rectas y tela de algodón rayada, ajustada con una jtu'eta a la cintura y provista de bolsillos, fue sustituida desde 1960 por el blusón negro y largo con que todos les recordamos. Sus pantalones de paño pardo y corta pernera se cambiaron por el tipo general. Las botas de suela de madera de invierno y las albarcas de verano fueron sustituidas por el calzado común. Este atuendo no se usa desde hace aproximadamente quince años.
En cuanto a los precios, existe un acuerdo que evita problemas entre los mieleros, y que actualmente establece el de 120 pesetas para el kilogramo de miel y 200 pesetas para el de arrope. Los demás artículos son de precio libre.
De todo lo dicho se desprende que, a pesar de la gran competencia, existe un fuerte espíritu de grupo: la residencia común, el comensalismo, el respeto a las zonas ajenas, la fijeza en los precios, las visitas al pueblo en las mismas fechas y, naturalmente, una serie de oposiciones que nacían de la práctica del' mismo oficio, reforzaban este sentimiento, siendo la familia el núcleo básico de su economía y desempeñando hombres y mujeres papeles igualmente importantes en ella.
11.4.1.a. Trantporte
Antes del 86, los mieleros recogían la miel a lomo de caballerías cargadas con pellejos, buscando, a pesar del esfuerzo, las zonas más alejadas para conseguir un precio más bajo. Después de la guerra, algunos modernizaron el medio de transporte y otros compraron a un intermediario almacenista, que les enviaba los pedidos contra reembolso. Este tipo de transacción tenía la ventaja de poder recibir cómodamente el pedido en la zona de venta, pudiendo conseguir, sin necesidad de desplazarse, la miel necesaria. El transporte hasta el punto de venta se hizo primero con carreta y más adelante por ferrocarril. El mielero la enviaba a una
Etnografía de la miel en la provincia de Guadalajara 407
posada de confianza y llegaba allí poco después. Sus viajes a pie, en caballería o en tren intentaban conseguir el medio más barato.
Llegado a la ciudad, comenzaba la tarea. Cada día llenaba el cubeto de miel, se cargaba la alforja e iniciaba la venta en la zona habitual.
II.4.1.b. Instrumentos
El instrumental para su trabajo es sumamente sencillo. Basta con el cubeto, pequeña cuba provista de un asa de cuero cuya capacidad varía con la edad del mielero: los más jóvenes y viejos lo llevan de cinco kilogramos; los hombres aumentan su tamaño en relación a sus fuerzas ; la cachorra, orza de barro bañado con dos asas, donde llevan el arrope; la alforja, que contiene frutos secos y queso, y la romana, con la que se realizan todos los pesos ; la cesta, que se usa en las grandes ciudades, donde las distancias impiden ir a reponer con comodidad las existencias y se vende además una gama mayor de productos.
Se proveían de todos ellos en Madrid, en comercios del barrio de la Latina próximos a su residencia, y allí siguen haciéndolo los mieleros actuales.
II.4.1.C. Productos
En la venta antigua, la miel constituía la base de su trabajo; el arrope, de origen árabe y típicamente manchego, empezaron a venderlo más tarde, en Madrid era donde más gustaba. Algunos mieleros lo hacían en sus casas, pero la mayoría lo compraba a las arroperas de Dos Barrios (Toledo), que, cargadas con cántaros de treinta o cuarenta kilogramos, tapados con yeso, venían a las posadas y habituales paradores de Madrid, solamente en la época de la vendimia, a realizar su venta.
Su composición era la siguiente: melón, higos, calabazas, nueces, peras, naranja o cualquier otra fruta cocida en mosto de uva. Se vendía de septiembre a Navidad, y la zona que más apreciaba el producto era Madrid y sus alrededores.
El aguamiel tenía un aspecto parecido y casi los mismos ingredientes, pero llevaba agua con miel en vez de mosto de uva. Se hacía en casa del propio mielero, y al ser menos rentable que el arro-
t08 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
pe era consumido como dulce especial por su familia en las fiestas navideñas.
También vendían queso comprado en la Mancha (Horcajo y Villamayor de Santiago) y en pueblos alcarreños (Tendilla, Pe-ñalver, El Olivar, etc.). Las almendras, nueces y otros frutos secos los compraban a los cosecheros o a algún almacenista. Con ellos confeccionaban además, el alajú, a base de almendras, nueces y miel en punto.
La gama de productos se enriqueció después con la venta de chorizo y mantequilla, cuya presencia en las cestas de los miele-ros es relativamente reciente.
II.4.2. Venta moderna
En la década de los cincuenta se introdujo una nueva forma de venta. El envase de barro o mielera, que daba al producto un tono rústico y natural, óptimo para el turismo que empezaba a llegar de dentro y fuera, difundiendo la moda del gouvenir. La or-cilla, confeccionada por los alfareros de Camporreal (Madrid), con su cuchara de palo y su aspecto rústico, desempeñaba a las mil maravillas su papel y fue todo un éxito comercial.
Introdujeron el nuevo sistema los hermanos Escribano, patentándolo con el nombre comercial miel el tarro. Hasta entonces se habían dedicado a la recolección y venta al por mayor, pero el éxito comercial alcanzado les llevó a exportar fuera de la provincia y del país, llegando a entarrar cinco mil kilogramos semanales. Un problema con la Inspección de Sanidad por cuestión de grados acabó con el floreciente negocio. Surgieron entonces dos nuevas marcas que, aprovechando el mercado creado por los hermanos Escribano, reprodujeron el formato y el tipo de venta.
Adquisición del producto en grandes cantidades mediante compra a los colmeneros, envase y distribución comercial son los únicos procesos que realiza el vendedor moderno, consiguiendo además mayores y más cómodas ganancias.
•^' -I- j ^ J^
-^ali
Lái i i . I .—a) Oilnuii ia tltí Boten. Ii) Iiiti^rior (]<.• un /HH-IK» ÍI1I;IIH!IIII;I(ÍII. V) Ciilnieiias m r -tidiis L'ii liiiu ("oiistrucciúii especial llaniaiia hanui u /[fnnií, (¡ue sf i i t i l i /a en las zonas
frías (le la provinciü
--• ^ S S i
&^^^"í- .^«vr
r^^
. ' •"vi . ^?PÉ^. V
LiLiii. l l .^ i i ) Ojliiicii;!-, iiKivilistíis aiitijíims. Ii) Dfstcjiulii l;i i'nliiiniíi y ;ilados lus lr>ii¡i¡i}iii>-. av procede a colocarla iiivi'i-Mila suhrc (;1 ajíiijcru liiiiiLi'antr. r) fnliiicLia dr tniiim i> ni^n in
vertida sobre el agujero liiinieaiitc
^ ' V ^ - ^ ^ • • • S . ^ 7 "
Lí'nii. 111.—:i) V.\ cuImni iTi i j i iT i 'utr r í h i i i cu i i r u t i ' el r¡i.-"i i'.m ijojí |i[i-ilr;i r i i cJUla niHiiti. ii l i l i lie liaccr subir a Iji riii'iirluí ;i las ahcjas. Obscrvi'sc la ^ir i i i l i t i id qu<' guarda el protcdimic i i to o i i i t'l señalado cu la lifrura I. h) Se protcdi.' a la bii,S([iicda
do la reina
Liím, 1\'.—a) Kl cohiR'iu'ni cmpiczü n i'íitar 1;Í (•O1IIH'II;I, luií'iitras su ayudante aliúma iiisistfiíli'mi'ntL" \n colniciiii. h) A! lli.'jrar a casa se iirofcdc !>\ rohido di; la inÍL-l, liacit'mio
pasar los paiiaU'S, pn.'v¡aiiu'iiti' iiiacliarailu'^, [jor iiu testo
EXPOSICIONES EN LA BIBLIOTECA NACIONAL
POR MANUEL CARRION
A lo largo del presente año, y mientras continuaba siendo un refugio de serena contemplación esa selección de encuademaciones españolas que han constituido una especie de exposición permanente a lo largo de muchos meses, las salas de exposiciones de la Biblioteca Nacional han estado dedicadas a la obra gráfica de distintos artistas.
1. LA ILUSTRACIÓN DEL LIBRO EN LA HUNGRÍA DE HOY
Una selección de obra gráfica de artistas húngaros dedicados a la ilustración del libro nos han abierto una ventana sobre el paisaje de la cultura húngara actual. La selección venía hecha por la Federación de Artistas Húngaros, y junto a los originales se exponía su resultado en la obra impresa. La selección era corta —una treintena de obras—, pero suficiente para dar una visión variada y hasta rica. La fuente de inspiración, obras literarias húngaras, la eterna fertilidad de un clásico como Shakespeare o el autor de Lot cuentos de Canterbury y la rica literatura infantil de Hungría> cuya calidad editorial en este campo nos es conocida desde hace mucho tiempo.
2. IRENE IRIBARRBN. CIEN GRABADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL
Si en exposiciones del tipo de la anteriormente descrita se trata de conseguir que la Biblioteca Nacional ejerza su condición de tal en todos los ámbitos, también fuera de España, en las exposiciones personales de grabadores se trata de conseguir la activación de nuestra Sección de Estampas con el incremento y presentación
Rev. Arch. Bihl. Mut. Madrid, LXXXI (1978), n.» 2, abr. - jun.
112 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
continuos de sus fondos. Máxime en el caso, tal sucede en el presente, de que el artista done a la Biblioteca la obra expuesta. Irene Iribarren, conocida ya y apreciada por su obra, como lo demuestra su presencia por compra en la Biblioteca, ha querido detenerse a hacer una exposición prácticamente total de su obra gráfica antes de hacer su entrega a la primera colección gráfica de España. Lo expuesto comprendía más de un centenar de obras de distintas técnicas, incluidos esos monotipos en los que el grabado se escapa casi hacia la pintura. La obra de la Iribarren, que va desde la «funcionalidad» de sus magníficos ex-libris hasta los vuelos fantásticos del «Homenaje al modernismo», pasando por la ilustración de textos literarios (García Lorca), de la obra de los maestros grabadores («Homenaje a Goya») y por el puro «ejercicio de dedos» (serie Joyas) ata los vuelos de la mejor imaginación creadora a una mano segura, laboriosa y con perfecto dominio del oficio, al que sabe añadir el complemento de sus propios secretos de estudio. La exposición ha sido una fiesta y ha convertido a Irene Iribarren en uno de los artistas más representados en la Biblioteca Nacional.
8. CIEN SONETOS DE AMOR DE PABLO NERUDA Y CIEN GRABADOS DE DOROTEO ARNAIZ
Otro tanto y más cabe decir de Doroteo Arnaiz, cuya presencia en nuestra Biblioteca, personalmente y a través de su continua inquietud por aumentar nuestros fondos, es constante y digna de admiración. Esta vez, Arnaiz hace obra de ilustrador o, cuando menos, ése es el pretexto para demostrarnos su maestría en el pequeño formato, evitando el riesgo —que no siempre evita el texto poético que le sirve de base— de caer en la monotonía. Los cien grabados de Arnaiz que acompañan a otros tantos sonetos del gran poeta chileno y que forman en conjunto un hermoso libro son un prodigio de inspiración, en cuya virtud el grabador acierta siempre a captar la imagen central del soneto, a darle nueva forma y a crear una maravillosa prolongación gráfica del soneto. Doroteo Arnaiz, además de un gran grabador, es una muestra insuperable de amor a la Biblioteca, en la que procura que no falte nada de su obra.
Exposiciones en la Biblioteca Nacional 418
4. GoYA, EN LA BIBLIOTECA NACIONAL
Goya es uno de los vecinos más asentados en la Nacional. Puesto que su colección de grabados del genial sordo es acaso la más importante del mundo, bien vale la pena sacarla, en todo o en parte, a la ventana de vez en cuando. La última vez fue en 1946. Ahora, en el sesquicentenario de su muerte, Goya tenía perfecto derecho a dejarse ver de todos, máxime en tiempos de desgarro y de visión crítica de lo divino y de lo humano, que van como anillo al dedo a los humores y a la obra del aragonés. La exposición —dentro de la política de la Nacional, tendente a mostrar, al menos, una vez al año, una parcela importante de los fondos especiales que conserva— nacía, pues, como homenaje y como el primero de los actos conmemorativos oficiales. Precisamente por eso, los Reyes se dignaron visitar la Biblioteca Nacional de manera oficial para inaugurar esta exposición el día 2 de mayo, una fecha, velay, muy apropiada. Ellos, con su carga de interés y simpatía —como se refleja en otra página de esta revista—, fueron los primeros y más ilustres visitantes de esta exposición, cuyo eco en la prensa y el número copiosísimo de visitantes han impulsado a nuestras autoridades culturales a pensar en su traslado a otras ciudades españolas. La riqueza de la obra expuesta y la solemne elegancia de su marco bien se lo merecen.
La Sección de Estampas de la Nacional conserva todas las series de grabados en primera edición y casi todas las estampas sueltas, pero, sobre todo, conserva gran número de pruebas de estado (a veces, varios estados del mismo grabado) y 28 dibujos auténticos de Goya. Todo esto y más puede hallarlo explicado el lector en el catálogo de la exposición, preparado por la Sección de Estampas, a las órdenes de Elena Páez, y que tras una breve presentación va precedido de dos ensayos críticos de Joaquín de la Puente y de Santiago Amón, respectivamente, en los que se estudian con originalidad y buena pluma aspectos nuevos del Goya grabador.
A lo largo y a lo ancho de las dos salas principales de exposiciones, los visitantes pueden encontrarse con 151 grabados y 40 dibujos, 28 de ellos de la propia mano de Goya. Los grabados comprenden los de tema religioso, las copias de cuadros de Velázquez, las grandes series originales (Caprichos, Los desastres de la guerra, La tauromaquia. Los disparates, Los toros de Burdeos) y un buen número de láminas sueltas —aguafuertes y litografías—, tanto de
414 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
las realizadas en España (1778-1824) como en Burdeos (1824-1828). Como complemento importante, una introducción iconográfica de retratos y homenajes hechos a Goya y una selección bibliográfica sobre su obra gráfica. Como postre espectacular, la novísima edición-homenaje de Loa Caprichos, hecha en París por Dalí, retocando y coloreando las láminas goyescas, con comentarios de Luis Romero. La obra, recién adquirida por el Ministerio de Cultura con destino a la Biblioteca Nacional, sirve para poner de relieve la perenne actualidad de Goya y (todo hay que decirlo) los distintos niveles de genio del catalán y del aragonés.
La exposición de Goya seguirá teniendo presencia en el catálogo publicado con este motivo, hasta que una nueva ocasión dé pie para otra exposición, siempre nueva, y otro catálogo en el que, por obra de los investigadores infatigables en desvelar una obra tan rica como profunda, será posible ofrecer nuevos hallazgos estéticos y críticos.
LOS TRABAJOS ESPAÑOLES SOBRE CATASTROS ANTIGUOS
NOTA CBÍTICA
TOE JOAQUÍN GOMEZ-PANTOJA
La reciente aparición de un volumen colectivo sobre las centu-riaciones romanas de nuestro país ' nos ofrece la oportunidad de comentar algunos aspectos de esta institución antigua y de referirnos también a la investigación española sobre la presente cuestión.
Como es bien sabido, los trabajos sobre los viejos catastros gozan ya de merecida solera en algunos países de Europa, puesto que se iniciaron hace ya más de siglo y medio, cuando Felbe (1888) se percató de la existencia de restos de limitatio romana en los alrededores de Cartago, aunque desde tiempo atrás se había llamado la atención sobre los escritos de los agrimensores romanos (Niebuhr, 1812), y pronto se contó con una buena edición de dichos libros, compilados por Lachmann, Blume y Rudorff entre 1848 y 1832, bajo el título de Die Schríften der romischen Feldmesaeté Gromatici Ve-teres (Castagnoli, 1968, págs. 8-9).
Aunque los avances de estos pioneros fueron muy notables, no es menos cierto que lá popularización y difusión de la fotografía aérea entre arqueólogos y estudiosos de la antigüedad, tras la segunda guerra mundial, supuso un fuerte impulso para los trabajos sobre la agrimensura romana. Hasta entonces, la centuriación había sido estudiada únicamente en los mapas y planos, y sus avances estaban ligados a los progresos de la cartografía; por otra parte, la extraordinaria pervivencia de los catastros antiguos en Italia y la calidad técnica de su cartografía limitó a ese país casi todas las investigaciones, que han alcanzado sorprendentes resultados, como prueban los estudios de Fraccaro en el norte de Italia (Fraccaro, 1957).
^ £(tttdto( tobre Uu centumcionea romanai en Etpaiía, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1975, 155 + 4> págs. s. n., 81 ñga. y 5 láms.
Aee. Areh. Bibl. Mu». Madrid, LXXXI (1978), n.o 2, abr. - jun.
416 Ret^ista de Archixtos, Bibliotecas y Museos
Con el empleo de la fotografía aérea en menesteres de esta clase se aumentó el número de hallazgos y la extensión de los mismos, pues ya no se trataba sólo de las llanuras de Valle del Po o de la Emilia italiana, sino que se encontraron vestigios en Tunicia (Caillamer-Chevallier, 1956, pero también otros antes : cfr. Casta-gnoli, 1958, págs. 17-18), en Dalmacia (Bradford, 1957), en la Nar-bonense (Blanc, 1958 ; Guy, 1954 y 1955). Igualmente se han sugerido diversos lugares más dudosos de Alemania, Francia, Austria e Inglaterra (Castagnoli, 1958, págs. 19-20; Dilke, 1974, páginas 590-92).
Es evidente que una parte de la popularización de estas cuestiones se debe a la labor de R. Chevallier, que ha promovido y participado en bastantes iniciativas que alcanzaron gran difusión y que han contribuido a dar a conocer las posibilidades de la aplicación de la prospección y la fotografía aérea a la arqueología (la Archéologie Aérienne, como él mismo la denomina) a un número cada vez mayor de gente.
Dentro de un panorama internacional tan prometedor, el caso de España no deja de ser curioso y, a la vez, algo desesperanza-dor; a pesar de darse unas condiciones idóneas para la existencia de las catastraciones romanas (temprana fecha de conquista por Roma, factores climáticos y geográficos favorables, explotación agrícola comprobada durante la Romanización) y de que el mismo Corpus Agrimenaorum Romanorum, recoge más de una referencia a ejemplos hispánicos (algunos de ellos, como el de Mérida, 'bastante sorprendente), no se conocía ningún resto de centuriación en nuestros campos hasta hace unos años (Caillemar-Chevalier, 1957, página 281; Castagnoli, 1958; Chevallier, 1961 b, pág. 60, y nota final; 1972 a, págs. 610-12; 1972 b, págs. 168-168; 1974, pág. 724, y Dilke, 1971, págs. 142, y 1974, págs. 588-4).
Sin embargo, las investigaciones españolas sobre parcelarios romanos debieron comenzar a finales de los años 50, precisamente en los alrededores de Mérida (García y Bellido, 1959), aunque nunca se ha sabido el resultado de ellas, quizá por haberse realizado únicamente sobre las hojas del Mapa Topográfico Nacional, que «no parece adecuado para estos menesteres» (Balil, 1959-60, pág. 847, nota 2). Los primeros frutos positivos son, posiblemente, los datos de García y Bellido (1972) al dar a conocer parte de la centuriación de Elche. De todos modos, años antes, sin prestarle mayor atención, se había publicado un parcelario geométrico y regular al que el autor atribuía un origen romano (Watemberg, 1958, páginas 84 y sigs. y flg. 1). Por último, existían referencias sueltas a
Los trabajes españoles sobre catastros antiguos 417
posibles centuriaciones en Valencia (Chevallier, 1961 b, pág. 78), en Carmona (Chevallier, 1972 a, pág. 611, y 1972 b, págs. 168-8) y en otros puntos del interior, sin que por ahora tengamos más datos ^.
No es el caso entrar a discutir las causas de este retraso, que afortunadamente se va a ver considerablemente reducido por la aparición del volumen que señalábamos al principio y que recoge las colaboraciones de un grupo de geógrafos de la escuela del profesor Roselló-Verger. Contiene el libro diez artículos, en los que se trata de varios posibles catastros de origen romano, y van precedidos de una prolija introducción del propio Roselló-Verger sobre cuestiones generales de la centuriación.
Bajo el título de El catastro romano en la España del Este y del Sur realiza Roselló-Verger una buena síntesis de la institución agrimensora romana, de la centuriatio y de cómo hay que buscarla, todo ello explicado de una forma concisa y clara. Hay que
2 Desde la publicación de los Estudios hay que destacar algunos avances máü en el trabajo español sobre centuriaciones. Sabemos, por ejemplo, que Corzo Sánchez, de la Universidad de Sevilla, presentó al coloquio de Segovia (1974) algunas posibles «limitationes» de la Bética, pero no hemos tenido oportunidad de acceder a dicho trabajo; igualmente él mismo se refirió a otras posibles catastracioncs de los alrededores de Zaragoza y en la zona de Llongares-Cariñena, de la misma provincia (Beltrán, aCaeseraugusta», en el Sympotio de Ciudades Augusteas, I I , Zaragoza, 1976, pág. 268). También en la Bética se sitúan los posibles catastros estudiados por Ponsich, Implantation rurálo antique sur le Bas Guadalquivir, Madrid, Monogra-phie de la Casa de Velázquez, 1974.
El Valle medio del Ebro se ha mostrado especialmente fecundo en este tipo de hallazgos. Primero, la centuriación de Pamplona, estudiada por Mingo Macías (Ciudad de Pamplona. Evolución histórico-urbanistica, tesis doctoral inédita, Pamplona, Universidad de Navarra, 1974), y con un posible refrendo arqueológico en el plano urbano de la vieja Pamplona (Mezquíriz, aAlgunas aportaciones al urbanismo de Pompaelo», en el Symposion de Ciudades Augustcat, I I , Zaragoza, 1976, pág. 198). Asimismo Lizárraga Lezaún, Utilización de la fotografía aérea en el estudio de loi paisajes agrarios de Navarra, tesis doctoral inédita. Pamplona, Universidad de Navarra, 1976) se refiere a que es frecuente encontrar en los campos navarros y «en las fotografías aéreas una serie de cuadrados que se ajustan bastante bien a las medidas romanas y que pueden ser los herederos del pasado; a veces, dentro de ellos, el parcelario cambia, pero los lados se apoyan en estas líneas básicas. Los dibujos de los campos y caminos que reflejan esta antigua cuadrícula y que sirven de cuadro a las líneas del parcelario actual están principalmente en las llanuras entre Corella y Cascante, en Mendavia, en Santacara, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, al O. de Pamplona, en Mendigorría y Andión, y en Sangüesa» (pág. 288).
Igualmente, la orilla riojana del Ebro conserva restos de los viejos catastros; así, en Calahorra (Gómez-Pantoja, Apuntes para el estudio de la ciudad romana de Calahorra y de sus orígenes, inédito. Pamplona, 1977; ibídem, «La ciudad romana de (Calahorra», en el Sympoíion de ciudades Augusteas, I I , Zaragoza, 1976, págs. 185 y sigs.), y también en Alfaro (ibídem, Vestigios de una posible «centuriatio» romana en las cercanías de Alfaro (Logroño), en el XV CAN, Lugo, 1975), se han estudiado dos centuriaciones de extensión equiparable a la de Elche.
418 Reviita de Archivos, Bibliotecas y Museos
advertir que ni Roselló-Verger ni los otros autores (salvo E. Llo-bregat) son especialistas en el mundo Antiguo, y, como se advierte en un principio, «no pretenden suplantar la labor de arqueólogos y epigrafistas, sino simplemente estudiar con métodos geográficos la división del catastro, atribuible a la romanización en ciertas áreas del Este y del Sur» (págs. 20-21). Cabe, por ello, advertir del enfoque geográfico que preside la obra, lo que, sin duda, constituye una dificultad desde el punto de vista del estudio de la España antigua. En general, la bibliografía manejada por Roselló-Verger es la mínima requerida por la temática de que se ocupa, y puede decirse que el esqueleto de la introducción lo constituyen los artículos de Chevallier aparecidos en la revista francesa Etudes Rurales (1961 a, 1964 y 1972), y la obra de Dilke sobre agrimensura romana (1971), de la que hemos leído más reparos que alabanzas (Edén, 1972).
Se echan en falta, en cambio, los trabajos de Castagnoli (1956 y 1958), de Fraccaro (1957), de Tibiletti (1955) o los mismos artículos de Chevalier (1967 y 1974) sobre las centuriaciones del norte de Italia y de otros lugares. La falta de un buen encuadre histórico origina —en todo el libro— el que la centiuriación sea considerada como un hecho agrario más, anómalo a veces (cuando se encuentra en áreas de catastro irregular o caótico), como sucede en la campiña de Córdoba; en la mayoría de los casos no se ha sabido superar el fenómeno aislado del parcelario regular, cuando precisamente para este tipo de estudios «su principal interés y su razón de ser estriba... en la significación de los restos de las centuriaciones como documentos históricos» (Balil, 1959-60, pág. 857).
Sin embargo, volviendo a la introducción de Roselló-Verger, lo que falta de fundamentación teórica está ampliamente compensado por la familiaridad del autor con los medios cartográficos y fotográficos. Por eso, la parte de su trabajo llamada «Un enfoque geográfico» (págs. 20-28) nos parece de gran interés, puesto que pasa revista a las principales pistas delatoras de centuriatio —la toponimia, la fotografía aérea, los mapas—, indicando las características de cada uno de los apartados y señalando algunas útiles sugerencias sobre su empleo; por otra parte, Roselló-Verger previene al investigador de los peligros de la ultrainterpretación, especialmente en lo que concierne a las coincidencias de medidas romanas con módulos posteriores, empleados hasta la implantación del sistema métrico decimal.
La última parte del artículo la dedica a hacer una breve presentación de los trabajos de sus colaboradores ; es importante con-
Lo$ trabajct e$pañoles »obre catattros antiguo* 419
siderar que, hoy por hoy, es la única síntesis sobre los catastros romanos de Híspanla, y hay que tener en cuenta este trabajo a la hora de iniciar futuros estudios, aunque los resultados alcanzados son más suma de coincidencias que conclusiones verdaderas. Qui-2¡és el dato más relevante sea la aparición de «los restos de parcelación no en el fondo de las depresiones, sino en el glacis, emplazamiento que se va repitiendo en otros puntos», con posibilidades muy sugerentes (pág. 80).
Hay que resaltar igualmente el balance de la prospección del equipo: se estudiaron cerca de veinticinco lugares del cuadrante suroccidental de la Península, algunos de ellos (Córdoba, Valencia, Palma, Espejo, etc.) de notable tradición romana, y otros, la mayoría, de oscuro pasado. Los sitios con indicios de centuriación son, aproximadamente, algo menos de la mitad del total prospectado y no necesariamente aquellos que, por su historia, podía pensarse que reunían las condiciones Idóneas. Finalmente se debe ha -cer constar que los trabajos del equipo valenciano echan por tierra uno de los argumentos más comúnmente empleados para justificar la ausencia de restos de catastros antiguos en nuestro suelo : la repoblación medieval de gran parte de la Península supuso tal trastorno del parcelario que lo que pudiera restar del sistema de reparto romano quedó obliterado en el proceso de colonización medieval. Pero, a la vista de los resultados del libro que comentamos, hay que concluir que la influencia de la Reconquista no fue tan general ni tan extensa como se pensaba .
En suma, nos parece que la exposición de Roselló-Verger es equilibrada, clara y muy útil por las indicaciones prácticas que contiene, mientras que los posibles defectos originados por la carencia de una determinada bibliografía son fácilmente subsanables.
La contribución de A. López Ontiveros trata de Loa parcelarios geométricos de la campiña de Córdoba (págs. 85-60), y en ella se aborda la centuriación romana como un caso más de parcelario geometrizante, y que, junto a las colonizaciones de la Ilustración
3 Nos parece que, si bien las roturaciones medievales han afectado el catastro romano, no han debido obliterarlo por completo, sino simplemente deformarlo. Y esto es lógico si se piensa que mientras las limitatione$ antiguaa eran planes sistemáticos y a gran escala, los «repartimentos» medievales son fenómenos de alcance local, sin una ejecución organizada. Recientemente hemos tenido oportunidad de consultar las hojas del Mapa Topográfico Nacional correspondientes a una zona de La Mancha. La cartografía revela muy bien la disposición radial de los caminos, propia de los ruedos medievales, pero bajo ella subyace una red viaria ortogonal, parcialmente enmascarada, que pensamos —a primera vista— pueda corresponder 8 una limitatio romana, aunque no hemos tenido tiempo material de detenemos en eUa.
13
420 Revista de Archivos, Hibliotecas y Museos
y las recientes del Instituto Nacional de Colonización, constituyen islotes de regularidad en un paisaje agrario que es definido como «una antología del ageometrismo» (pág. 85). La prospección de López Ontiveros se centró inicialmente en aquellos puntos de claro pasado rortiano que podían ofrecer mejores resultados (Córdoba, Espejlo), pero las posibles centuriaciones se encontraron en sitios inesperados: en una zona despoblada del término de Ecija, justo en el límite entre Sevilla y Córdoba, y en Montemayor-Fernán Nú-ñez, ya en esta última provincia.
El primero de los casos estudiados se refiere a tres sectores cercanos entre sí, pero inconexos y con orientaciones diferentes. La esciíiá extensión de cada una de las partes y la orientación anómala de la cuadrícula central nos hacen pensar que puede tratarse de Un mismo catastro con zonas obliteradas. De todos modos, la carencia de aparato gráfico nos exime de entrar a juzgar sobre la cuestión. El otro catastro se sitúa, como decíamos, entre Mon-temayor y Fernán Núñez y parece más claro que el anterior, aunque, a tenor de las observaciones del propio López Ontiveros, el relieve puede haber configurado de forma casi natural la disposición de la zona, que cuenta, por otra parte, con abundantes hallazgos romanos.
El resto del artículo se consagra a la descripción de los parcelarios geométricos posromános, especialmente a los derivados de la política colonizadora de Carlos III . No vamos a entrar en ellos, por salirse de nuestro tema, pero es una lástima que López Ontiveros no haya dedicado la misma atención a los catastros romanos que a los otros estudiados.
Cano García es el autor de dos colaboraciones, tituladas, respectivamente, Centuriaciones en Baza (Granada) (págs. 61-67) y Sobre una posible centuriatio en la acequia de Monteada (Valencia) (págs. 115-125). El corredor Intrabético sirve de marco a las centuriaciones de Baza, asociadas a la función de ruta natural de dicha depresión y justificadas por un antiguo poblamiento, anterior a la misma conquista romana. Los vestigios estudiados pertenecen a cinco sectores diferentes, de los cuales sólo son dignos de atención los del llamado Campo de Jabalcón, donde se pueden contar hasta cuarenta y ocho centurias, orientadas de Norte a Sur. Los otros sectores, de menor entidad, bien merecen el calificativo de dudosos que les atribuye Cano.
Otro panorama presenta el catastro de la Acequia de Monteada, puesto que la trama ortogonal de la zona de posible centuria-ción contrasta vivamente con el ageometrismo de las huertas cir-
Los trabajes españoJes sobre catastros antiguos i2\
oundantes, y sin mucho dificultad puede relacionarse este parcelario con la fundación de la colonia de Valentía por I. Bruto en el 188 antes de Jesucristo. El eje de la centuratio parece ser la Vía Augusta, que en la comarca a la que nos referimos transcurre en sentido Norte-Sur, dejando tras de sí una importante colección de vestigios: caminos de servicio, lindes parcelarios, límites administrativos e, incluso, acequias. Por la importancia de los restos, por su posible conexión con el problema de la deductio de Valentía, el artículo de Cano es, a nuestro juicio, uno de los más importantes del libro, aunque echemos en falta —y es un defecto general a todos los autores— abundante documentación gráfica: mapas y fotografías aéreas que permitan completar la información escrita.
Dignos de atención son igualmente los vestigios estudiados por Morales Gil, Tres ejemplos de centuratio en el Altiplano de Jumi-lla-Yecla (Murcia) (págs. 69-82). En este caso, las posibles centu-riaciones están puestas convenientemente en relación con una labor previa de cartografía arqueológica, en la que se sitúan con bastante exactitud todas las villae romanas descubiertas hasta ahora; los tres catastros se encuentran en los glacis, no en el fondo de las depresiones, aunque en algunos momentos no dudan en extenderse sobre éstas. La orientación de las centurias es NW.-SE., que Morales justifica por el mayor aprovechamiento de la extensión de los glacis, pero que más parece se trate de un fenómeno que supera los límites de las circunstancias locales, puesto que se presenta como una alternativa a la orientación astronómica prescrita por la teoría agrimensora; de hecho, una revisión a los ejemplos del mismo libro muestra que los casos con rumbos NW.-SE. son tan numerosos como los de orientación Norte-Sur, y esta misma problemática la hemos encontrado en el valle del Ebro, sin que por ahora contemos con una explicación satisfactoria.
La centuriación de Elche es, posiblemente, la más clara de cuantas se incluyen en estos Estudios y también la más conocida (cfr. García y Bellido, 1972). Su pervivencia es patente, pues no sólo la fotografía aérea, sino incluso el Mapa Topográfico Nacional, revelan su clara visibilidad. De ella trata Gonzálvez Pérez en su trabajo titulado precisamente IM mcenturiatio de /h'ci» (págs. 101-118), Los restos que estudia están dispuestos en dirección casi perfecta N.-S., en los alrededores del yacimiento de l'Alcudia, la antigua Ilici, que constituye el centro del parcelario, cuyos ejes principales han sobrevivido en una red de caminos de servicio, de acequias e incluso en la propia topografía urbana de Elche, y no es muy difícil reconstruir hasta 225 centurias, lo que convierte este par-
^22 Revitta de Archivo», Bibliotecas y Muteos
celarlo en uno de los más extensos conocidos hasta ahora (vid. su-pra, nota 2), a la vez que constituye el primer caso claro de ciudad antigua española con su territorio bien delimitado. Este artículo de Gonzálvez Pérez se ve complementado por la reciente aportación de Ramos Fernández (1977) sobre los restos de vi-llae romanas encontradas en la comarca centuriada, aunque nos ha llamado la atención que todos los vestigios de estos establecimientos estén situados junto a los limite* más importantes del parcelario.
E. Llobregat, Avance de una prospección del catastro romano de la proxñncia de AUcante (paga. 91-100), es el único contribuyente de los Estudios que no es geógrafo, sino arqueólogo, y su trabajo nos ofrece un ejemplo metodológico de prospección; partiendo de los textos de los escritores antiguos y de los datos conocidos sobre yacimientos arqueológicos, se establecen las zonas presumiblemente más favorables para la existencia de los vestigios buscados, sin desechar, en principio, ningún área de la que siempre pueden surgir sorpresas. La lectura rápida de la cobertura fotográfica vertical de la región prospectada permite restringir aún más la zona de búsqueda, puesto que se rechazan aquellos lugares que por su difícil topografía o por sus condiciones hicieron imposible las operaciones parcelarias (comarcas pantanosas) o la misma pervivencia de los vestigios (por ejemplo, una comarca sometida a una concentración parcelaria moderna). Por último, las zonas acotadas se estudian al detalle y se valoran los resultados obtenidos. Desgraciadamente, Llobregat, por falta de tiempo, no. ha podido llegar a resultados firmes en la provincia de Alicante, pero acota una comarca interesante que debería explorarse con mayor detenimiento.
Siguen a continuación otros tres trabajos, de los cuales dos de ellos nos parecen de menor interés. Se trata de Posibles centurior-dones en Castellón de la Plana (págs. 129-186), de López-Gómez, y de ün parcelario geométrico cuestionable: la Huerta y ciudad, de Murcia, escrito por Roselló-Verger y Cano García (págs. 88-90). En el primero se describen varios parcelarios de tipo regular que existen en los alrededores de Castellón de la Plana, pero son tan pocos los datps y tan exigua la extensión de los catastros que nos parece se debe mantener una prudente reserva sobre el posible origen romano de éstos. En el segundo, en cambio, son los propios autores los que consideran que, si bien ala presencia agraria (de Roma) se va haciendo cada vez más verosímil, la urbcuia exige más sólidas pruebas» (pág. 89).
En el último trabajo del volumen, Roselló-Verger trata de La
LoM trabajos etpañolei sobre catastros antiguo» 428
persistencia de catastro romano en el Migjom de MaUorca (páginas 187-155). El artículo, muy extenso y completo, tiene una serie de detalles positivos que hay que señalar; primero, los magníficos dibujos que lo ilustran, aunque echamos de menos alguna fotografía aérea; después, la nota inicial, en que se detallan los fotogramas y hojas de mapas y planos empleados, advertencia que también falta en los demás trabajos, más preocupados por la documentación bibliográñca que por las fuentes, y, por último, la fidelidad del autor a su propio método, ya que este escrito es un ejemplo ñel del sistema propugnado por Roselló-Verger en la introducción del volumen.
El autor describe tres parcelarios ortogonales de posible origen romano, situados en la porción suroriental del litoral mallorquín, y cuyos emplazamientos, colindantes entre sí, aprovechan la llanura costera, de escasa altitud y pendiente. Nos ha llamado la atención la diferente orientación de los tres catastros, cuyas enfllaciones van abriéndose en abanico radialmente, con diferencias entre 8,5 grados y 14,5 grados, aunque, de modo grosero, los rumbos se centran en la dirección NW.-SE. Roselló-Verger explica esto acudiendo a la configuración geológica del terreno, a la misma red fluvial y a la forma de la isla, que origina un sistema de caminos radial cuyo centro es el mismo de la isla.
En resumen, se trata de un libro que ha destruido viejos mitos, qua ha abierto caminos a la investigación y cuyos defectos pueden verse justificados por su condición misma de pionero. Quede claro que Roselló-Verger y su equipo han abierto senda en una materia desconocida, que, esperémoslo, pronto se verá bastante concurrida.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
A continuación señalamos unos cuantos trabajos que nos parecen fundamentales para una recta interpretación del fenómeno de los catastros antiguos. Incluimos únicamente obras de carácter general y algunos estudios sobre casos españoles. Una extensa bibliografía topográfica puede encontrarse en Castagnoli (1958), en Dilke (lOTi) y en Chevalier (1»74).
Balil (1959-99): cCenturiato. Observaciones sobre la parcelación y agrimensura romana y su reconocimiento», en Estudios Clásicos, V, págs. 846-859.
Bradford (1947): «A Tecbnique for the Study of Genturiation», en Antiquity, XXI, págs. 197 y sigs.
(1957): Ancient Landseapes, Londres. CaiUamer-Chevallier (1956): Atlas des centurtotioru romaines de Tunisie, París,
I. G. N.
t 2 4 Revista de Archivos, BibUotecas y Museos
(1957): «Les centuriations romaines de Tunisie», en Annales E. S. C, XII , págs. 275-286.
Castagnoli (1956): Ippodamo di Mileto e Vurbanistica a pianla ortogonalc, Koma. (1958): Le ricerche sui resti deUa centuriazione, Roma. (1964), en De Ruggiero, Dizionario epigráfico di antichita romana, IV, fase. 44,
Roma. S. V. limitatio. Chevallier (1961 a ) : «Un document fondamental i>our 1'historie et la géographie
agraries: la photografie aériennc», en Etudes rurales, 1, págs. 70-80. Eludes Rurales, 8, págs. 54-78.
(1964): «Les applications de la photographie aérienne aux problémes agrai-res», en Eludes Rurales, I."}-!*, págs. 120 -124.
(1967): «Sur les traces des arpcnteurs romains», en üaesarodunum, siippl. 2, Orléans-Tours.
(1972 a ) : «Pour una enquéte sur les centuration romaines d'Espagne», en «Structuves agraires antiques dans la región de Séville», en Mélanges de la Casa de VeUzquez, V I I I , págs. 610-618.
(1972 b ) : «Table ronde á la Casa Velasque?, sur les structures agraires antiques dans la región de Séville (Madrid, 18 mai 1971)», en Eludes Rurales, 47, págs. 163-168.
(1974): «Cité et territorie. Solutions romaines aux problémes de l'organisation de l'espaoe. Problématique 1948-1978», en Aufstiey und Niedergang der romis-chen Weh, I I - l , Berlín, págs. 619-788.
Dilke (1971): The Román Land Surveyors, Newton Abbot. (1974): «Archaeological and Epigraphie Evidence of Román Land Surveys»,
en Aufstieg und Niedergang dar rdmischen Weit, I I - l , Berlín, págs. .")64-592. D'Ors (1974): «La condición jurídica del suelo en las provincias de Hispania», en
las «Atti del Convegno Internazionale sul I diritti locali nelle provincie romane con particolare riguardo alie condizioni giuridiche del suolo (Roma, 1971)», Atti della Academia Nazionali dei Lintel, quaderno 194, págs. 258-268.
Edén (1972): Reseña bibliográfica a Dilke (1911, en The Anti(]uaries Journal, L I I , págs. 378-379.
Fabricius (1926): Vid. R. E., XII I - l , col. 672-701, S. V. limitatio. (1984): Vid. R. E., V-A-1, col. 779-781, S. V. fermlnafio.
Fraccaro (1957): Opuscula, I I I , Pavia. García y Bellido (1959): «Las colonias romanas de España», en AHDE, XXÍX,
págs. 447-512. (1972): «La centuriación de Ilici», en el XXX Congreso Lnso-Español para
el Progreso de las Ciencias, Murcia, p . 126. Kubler et alii (1899): Vid. R. E., I I I , col. ]9.'j2-1962, S. V. centuria. Kornemans (1900): Vid. R. E., IV-1, col. 511-588, S. V. coíoniac. Kubitschek (1919): Vid. R. E., X-2, col. 2022-2149, S. V. Kartcn. Lugli (1926): Forma Italiae, I-l: Anxur-Terracina, Roma.
(1989): Saggi di esplorazione archeologica a mezzo della fotografía aerea, Roma.
Marbach (1984); Vid. R. E., V A-1, col. 781-784, S. V. terminus. Mertens (1961): «Alba Fucens: Urbanisme et Centuriation», en Atti Vil Congres-
so Internazionale di Archeologia Classica, I I , Roma, págs. 288-293. Oliver (1966): «North, South, East, West at Arausio and Elsewhere», en Mélanges
de Archéologie et d'Historie ojferts á André Piganiol, I I , París, págs. 1075-1079. Piganiol (1962): «Les documenta cadastraux de la colonie romaine d'Orange», en
OaUia, supp. XVI , París. Ponsich (1972): «Prospections Archaéologiques dans la Vallée du Bas Guadalqui
vir», en «Structures agraires antiques dans la Región de Séville», en Mélanges de la Casa de Velázquez, V I I I , págs. 608-610.
Ramos Fernández (1976): «Las villas de la centuriación de Illici», en Sympotion de ciudades Auguiteas, I I , págs. 209-214.
Los trabajos españoles sobre catastros antiguos 425
De Ruggiero et alii: Dizionario epigráfico di antichitú romane, Roma. S. V. ad-signatio (1895), agcr (1895), centurintio (1900), limes (1959) y limitatio (1964).
Salmón (1969): Román Colonization under the Republic, Londres. Schulten (1900): Cfr. De Ruggiero, Dizionario epigráfico di antichita romane, I I - l ,
Roma. S. V. centuriato. Taubenschlag (1984): Vid. R. E., V A-1, col. 784-78,5, S. V. terminus mutns. Tibiletti (1955): «Lo sviluppo del latifondo in Italia dall'i'poca graccana al prin
cipio deirimperio», en X Covgresso Intcrnazionale di Science titoriclie (Roma, 1955)», I I , Florencia, págs. 235-292.
Weber (1891): Dic romische AgrargeschicMe, Stuttgart. (Reprint. Amsterdam, 1962. Trad. italiana : fitoria agraria romana, Milán, 1967.)
Weiss (1919): Vid. í í . E., X-2, col. 2487-24S3, S. V. Katantcr.
UNA NUEVA FALSIFICACIÓN TOTANERA HALLADA EN CARAYACA DE LA CRUZ (MURCIA)
POR JOSÉ ANTONIO MELGARES GUEERERÜ
A las múltiples piezas conocidas, y en gran parte publicadas, salidas de las manos de aquellos célebres gitanos de Totana (Murcia) que tanto dieron que hablar a los arqueólogos de principios de siglo, y cuyos nombres se prodigaron ampliamente fuera del territorio nacional, se viene a unir desde ahora una nueva obra, que hemos convenido en denominar «Oinokhoe de Caravaca», por haberse encontrado en aquella ciudad del noroeste murciano, hoy propiedad de un coleccionista particular: don Amancio Robles Musso.
Dxu-ante el pasado mes de agosto, y con motivo de las excavaciones arqueológicas que realicé en la villa romana de Liorna, de aquel término municipal, llegó hasta mí la noticia de la existencia de una pieza de indudable rareza, atribuida a la civilización púnica, según unos, y a los antiguos mayas americanos, según otros. Fue así como tuve la oportunidad de entrar en contacto con la pieza que nos ocupa y que no dudé en clasificarla como falsa, obra del Corro y el Rosao, falsificadores que revolucionaron en su día el mundo de la arqueología y que comenzaron su actividad a raíz de la excavación del yacimiento argárico de la Bastida por Siret.
La obra podríamos clasificarla dentro de lo que Cuadrado Ruiz estima como «tercera manera» o tercera época de la industria falsificadora de nuestros personajes, es decir, el momento en que éstos se dedicaron a copiar, dotándoles de su propia personalidad, las ilustraciones de dos revistas especializadas: La Ilustración Española y Americana y La Ilustración Ibérica, facilitadas por un sacerdote del pueblo que, inconscientemente, colaboraba con ellos en su producción picaresca.
Se trata de una jarra de 84 cm. de altura que representa una original cabeza humana, en cuyo cuello se pueden observar unos
^ Cuadrado Ruit, Juan: «Las falsificaciones de objetos prehistóricos en Totana (Murcia)i, Boletín ArqueoUgico del Sureite Etpañol, núm. 1, Cartagena, 1945.
Rev. Arch. Bibl. MUÍ. Madrid, LXXXI (1978), n." 2, abr. - jun.
•1'28 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
letroides a manera de leyenda, rematada por una boca de forma atrebolada.
Sobre una base maciza, de forma circular, parte el cuello de la figura, adornado con dos filas de incisiones, a modo de collar, que arranca de unos aros, también decorados con incisiones, a su vez colgados del lóbulo de las orejas. Del collar pende un colgante de forma triangular, realizado también a base de profundas incisiones efectuadas antes de la cocción. La boca esboza una sonrisa de tipo arcaico sobre un pronunciado mentón triangular, y sobre ella una estilizada nariz de perfil ligeramente respingón.
El carácter almendrado de sus ojos entreabiertos dota aún más al conjunto de ese aire arcaico que le caracteriza. Las pestañas no son sino rayas incisas de poca profundidad y diversa dimensión.
La cabeza se ve coronada por una diadema, realizada a base de incisiones dispuestas en dos hileras, la primera de trazos más largos que la segunda, y otras dos hileras de escisiones punteadas. De la diadema parten dos gruesos cabos, rayados con incisiones oblicuas, que terminan en un lazo en la región occipital.
A partir de la diadema comienza el cuello, donde la imaginación de los falsificadores se revalida en una pretendida leyenda, antes aludida, a base de letroides combinados arbitrariamente, según costumbre muy particular, encaminada a evitar por todos los medios una transcripción, por otra parte totalmente imposible.
Según pone Cuadrado Ruiz ^ en boca del Corro, copiaban caracteres epigráficos de diversas inscripciones y las combinaban después de su interpretación personal, pues no sabían leer. Sin embargo, en otros ejemplares llegaron a plasmar una leyenda, que repitieron abundantemente: BOMA.
La pieza, de considerable peso, está relacionada directamente con algunas de las existentes en el Museo Arqueológico Municipal de Jumilla (Murcia), y de forma más vaga con las que el profesor Beltrán reproduce en su artículo «De nuevo sobre las falsificaciones de Totana» •% o Fierre Paris en su «Essai...» *. Su aspecto es el de haber sido espatulada con gran cuidado, lográndose la técnica de envejecimiento al máximo, a diferencia de sus hermanas de Jumilla, las cuales carecen de este aspecto antiguo del que ha
2 Cuadrado Ruiz, Juan: Op. cit. ' Beltrán, Antonio: De nuevo sobre las falsificaciones de Totana, Cartagena,
Junta Municipal de Arqueología, abril WiS. * Paris, Fierre: Essai sur l'art et l'industrie de l'Espagne primitive, París,
1904.
Una nueva falsificación totanera hallada en... 429
sido dotada artificialmente, a base de un proceso en el que la pieza era sometida a un baño de agua salada, un determinado tiempo en un estercolero en putrefacción y una temporada semiente-rrada en las playas de Mazarrón (siempre en época invernal, fuera de las miradas indiscretas de los posibles bañistas), para que las olas desgastasen las intencionadas imperfecciones, que aumentaban su pretendida antigüedad.
El «Oinokhoe de Caravaca» apareció hacia 1910 en un aljibe de la finca «Las Tres Carrasquicas», a cinco kilómetros de la ciudad. Su apariencia, después de haber figurado durante sesenta años como pieza decorativa en un consultorio médico, es la de haber estado enterrada, ya que la mayor parte de las incisiones decorativas se hallan rellenas de tierra suelta. Posiblemente pertenezca a los primeros momentos de aquella «tercera manera» referida por Cuadrado, es decir, cuando los falsificadores, después del proceso de envejecimiento al que hemos aludido, enterraban sus piezas en el yacimiento argárico de La Bastida, y se prestaban a acompañar al incauto coleccionista en la búsqueda de «santos» dentro de aquel paraje. Hechos como éste no tardaron en desenmascarar la industria falsificadora totanera.
l>
bi.-a. .
L;í i i i . J.—OirioklKiL- (1L- C;ir;n;Li';i. C'MU'ri-l.'.ii |i;(rl i r i i l ; i r i l i ' <l<iii Ainnitcii) ]{<ib!('s Musso
- f w
T-;li[). II.—,liirr;i de .IIÍIHÍHÍI. En la Ixise, loyi'iidii, II1Í<IIII;L." Musen Arqiifiiló^íi'' ' Munic ipal de Jui í i i l la (Murciit)
LOS REYES DE ESPAÑA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL
POR CARLOS RODRÍGUEZ JOULIA SMNT-CYR
El día 2 de mayo del año en curso, Sus Majestades los Reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, visitaron la Biblioteca Nacional.
La egregia visita tenía dos objetivos: inaugurar la exposición de grabados y dibujos de Goya, que se ofrecía en las salas nobles de la Biblioteca, y recorrer más tarde el amplio recinto de esta última para contemplar m situ los riquísimos fondos que guardan las diferentes secciones de nuestro primer centro de lectura.
Precisamente, una parte muy valiosa de estos fondos era la que se exhibía en sus salas de exposiciones. Deseando contribuir a la conmemoración de los ciento cincuenta años transcurridos desde la muerte de Francisco de Goya, la Biblioteca Nacional presentó al público los materiales de excepción que, debidos al genial pintor aragonés, guarda su Sección de Estampas y Grabados. Como todo lo relativo al contenido de esta exposición fígura con detalle en reseña aparte de esta misma revista, nos limitaremos aquí a destacar únicamente la complacencia exteriorizada por Sus Majestades en esta primera parte de los actos programados.
A continuación, el director de la Biblioteca Nacional, don Hipólito Escolar, en presencia del ministro de Cultura, don Pío Ca-banillas; del director general del Libro y Bibliotecas, don José B. Terceiro; del subdirector de Bibliotecas, don Carlos González Echegaray, y de otros altos cargos del Ministerio, asi como de numerosas personalidades que se hallaban presentes en el acto, se dirigió a los Reyes con unas sentidas palabras de congratulación y agradecimiento por su visita.
Se complació en primer lugar el señor Escolar en hacer patente a Sus Majestades lo ligada que ha estado siempre la Casa de Bor-bón a la Biblioteca Nacional a lo largo de los siglos, teniendo en cuenta que fue precisamente el primer soberano de la dinastía, Felipe V, quien, con el nombre de Real Biblioteca, puso en 1712
Rev. Arch. fiibl. Mw. Madrid, LXXXI (1»78), n.° 2, abr. - jun.
t32 /it'i'isÍH de Archivos, R'ihliaiecas y Museos
a la disposición del pueblo español, y dentro del propio palacio, un primer núcleo de libros de libre consulta, que constituyó la base de nuestra actual Biblioteca.
Desde entonces, el interés de la casa real se mantuvo latente a través de los diversos edificios que fue ocupando la Biblioteca Nacional, preocupándose por su creciente desarrollo y siendo consciente de la necesidad de buscar para aquélla un marco más amplio y digno que facilitase la ordenación y consulta de sus numerosos fondos. Así, en 1866, la reina Isabel II presidió, en solemne ceremonia, la colocación de la primera piedra en el solar que años más tarde habría de convertirse en el suntuoso edificio del paseo de Recoletos, que continúa actualmente siendo la sede de la Biblioteca Nacional.
Fue también ésta en el año de 1902 escenario de un acto solemne en honor de otro monarca, Alfonso XIII , abuelo del actual Soberano español. Para celebrar la mayoría de edad del rey se escogió la Biblioteca como marco idóneo de un acto académico celebrado en su honor, que tuvo una extraordinaria resonancia en la villa y corte, y cuyo contenido intelectual podemos muy bien conceptuar como masivo. Todos los miembros de las Reales Academias, así como los rectores de las diez Universidades españolas, se congregaron en su recinto, en unión de lo más granado del saber y del mundillo político de por entonces. Muchos fueron los discursos pronunciados ante su majestad, sobresaliendo las palabras del insigne don Marcelino Menéndez y Pelayo, por entoncesi director de la Biblioteca Nacional, quien aprovechó la circunstancia para explicar al joven monarca el valor excepcional de los fondos que se custodiaban en la casa y el celo que en su docto trabajo venían demostrando de antiguo sus bibliotecarios.
La reciente visita de don Juan Carlos y de doña Sofía viene, pues, a mantener una vieja tradición, que, a través de las palabras del señor Escolar, quedó ampliamente reseñada. Finalizadas aquéllas, y tras la presentación a los Reyes de los miembros de la Junta de gobierno de la Biblioteca Nacional y de la Junta Técnica de Bibliotecas, se inició el recorrido por la casa, aprovechándose la egregia visita para la inauguración oficial de la nueva sala de investigadores. Cuenta esta reciente instalación con cuarenta y tres mesas individuales y siete cubículos, dotados estos últimos de aparatos lectores de microfilmes. Tiene además una amplia biblioteca de libre acceso, formada por obras básicas de consulta de uso imprescindible para el estudioso.
Pasaron seguidamente Sus Majestades a visitar las cámaras
Los reyes de España, en la Biblioteca Nacional 433
blindadas, donde se guarda, en ambiente convenientemente clima-tizado, el tesoro bibliográfico de la Biblioteca Nacional y que corresponde a sus Secciones de Manuscritos y Raros e Incunables. Entre las diversas joyas que se mostraron a los Reyes figuraban el códice del Poema del Cid, el beato de Fernando I, el breviario de Isabel la Católica, el magnífico Libro de Horas de Carlos V, la célebre Biblia de Maguncia, de 48 líneas, y el Dioscórides de Felipe II .
Después de un amplio detenido recorrido por otras dependencias de la Biblioteca, entre ellas el salón de estudio y los depósitos generales de libros, visitaron finalmente los Reyes la nueva sala universitaria, recientemente puesta en servicio y que viene a resolver, en parte, el grave problema de la masiva concurrencia de estudiantes a la Biblioteca Nacional. Tiene ésta que dar servicio diariamente, y durante doce horas a más de 2.000 visitantes, que rebasan con mucho la cuantía de sus puestos de lectura. Con la inauguración de la sala de investigadores y la puesta en marcha de la sala universitaria se ha intentado localizar y antender debidamente dos núcleos importantísimos y especializados de lectores. La sala universitaria cuenta con dos plantas, y los libros que en ella se ofrecen a los estudiantes universitarios han sido previamente seleccionados y adquiridos previa consulta con los catedráticos de los distintos centros docentes españoles. El estudiante tiene libre acceso a los estanterías, donde los libros se hallan ordenados por materias, y se le permite la presentación de desideratas sobre obras que necesite para sus estudios y que no figuran todavía en la sala. Los puestos de lectura habilitados hasta el momento ascienden a 262.
A lo largo de su extensa visita por la Biblioteca Nacional demostraron don Juan Carlos y doña Sofía un marcadísimo interés por todo cuanto se les mostraba, a la par que evidenciaban su ya tradicional simpatía en las numerosas conversaciones sostenidas con los funcionarios de la casa, tanto técnicos como subalternos, y también con algunos de los lectores presentes en las salas, interesándose cariñosamente por el trabajo o estudios que realizaban.
Fueron despedidos finalmente Sus Majestades en el jardín de la Biblioteca por el director y las restantes autoridades, a quienes manifestaron efusivamente la auténtica complacencia que les había producido la visita y su agradecimiento por las muestras de afecto recibidas.
NUEVAS ATRIBUCIONES A FRANCISCO GIRALTE
POR MARÍA TERESA SÁNCHEZ TRUJILLANü
En la iglesia de Santa María de la Cabeza, de Avila, situada extramuros de la ciudad, al Norte, hay un grupo escultórico en madera de la Piedad, que en el catálogo de Gómez Moreno ^ se atribuye a la escuela de Alonso Berruguete. En el Museo Arqueológico Nacional hay otro grupo con el mismo tema, procedente de San Francisco de Falencia, cuyas características y rasgos comunes son extraordinariamente parecidos. Este grupo formó parte de los fondos antiguos del Museo, pues ingresó en 1869, dos años después de su fundación, como donación de la comisión dirigida por los señores Rada y Delgado y Malibrán, con el fin de adquirir piezas, y en la primera ñcha de catálogo figura como de escuela castellana.
El grupo de Avila mide 1,28 de longitud y 1 m. de altura, y está tallado en altorrelieve sobre un fondo paisajístico. Representa el momento en que la Virgen contempla a su Hijo sobre el regazo, tras descenderlo de la cruz, y está acompañada por todas las personas que lo presenciaron. El centro de la composición es un triángulo con la base abajo y el vértice superior marcado por la cabeza de la Virgen. A los lados se escalonan las figuras en una graduación de alturas constituyendo un nuevo triángulo (fig. 1). A la Í3K)uierda se sitúan Nicodemo y San Juan ; a la derecha, María Salomé, María la de Cleofás, María Magdalena y José de Arima-tea. Al fondo, en bajorrelieve pictórico, se ve en el ángulo superior derecho la preparación del sepulcro (lám. I).
La Piedad que se conserva en Madrid es también de madera, tallada en altorrelieve, sin fondo, y recoge el mismo tema. Mide 1,80 de longitud y 0,95 de altura. La composición se ciñe a igual esquema, con un triángulo en el centro, formado por la Virgen y Cristo y dos escalonamientos de figuras a los lados: a la izquierda, San Juan y Nicodemo, y a la derecha, una María, la Magdalena,
1 Gómei Moreno, Manuel: Catálogo monumental de Avila y «u provincia. Inédito.
ñet!. Arch. Bihl. Mus. Madrid, LXXXl (1978), n.° 2, abr. - jun.
14
•136 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
y José de Arimatea. Falta la tercera María, que ocupaba un hueco tras la Virgen (lám. II).
Entrando en detalles, las semejanzas son aún mayores. La postura de la Virgen, con una rodilla en tierra y otra levantada para apoyar el cuerpo de Cristo, es muy característica en las dos, y si se pusiera de pie resultaría una figura gigantesca al lado de las otras. Se repite asimismo la forma de coger a su Hijo con la mano izquierda, y la posición de éste, marcando una diagonal en la composición (fig. 2), las piernas muy juntas (cruzadas en el de Madrid), la cabeza caída sobre el pecho y el brazo derecho colgando sin vida, y también con un canon muy largo.
Las figuras que cierran el conjunto por el lado izquierdo, aunque no ocupan los mismos sitios, sí mantienen las posturas siguiendo la composición. Es decir, la del extremo es San Juan en Madrid y Nicodemo en Avila, pero ambos aparecen encorvados, con las rodillas ligeramente flexionadas para dejar ver tras sí a su compañero, de pie.
En el otro extremo pasa igual. La Magdalena del Museo Arqueológico Nacional se inclina a los pies de Cristo y se los besa, mientras en Avila en este sitio está José de Arimatea constituyendo el mismo volumen. El escalonamiento ascendente termina en Madrid con una de las Marías, pero en Avila se ve bien clara la idea con las figuras de la Magdalena y otra María. Aquí, el ángulo superior derecho rompe la composición triangular, llenándose con otra María y dos personajes al fondo disponiendo ej sepulcro, y en Madrid con José de Arimatea.
Con ello vemos la repetición de un esquema y una distribución de volúmenes iguales, y, aunque cambian los personajes, la impresión es la misma. Se observa un espíritu más pictórico que escultórico, en el que las figuras no se individualizan, sino que se entremezclan como en la superficie de un cuadro, formando un con-jlunto homogéneamente plástico, al estilo de Alonso Berruguete, pero sin sus deforamciones ni incorrecciones anatómicas, más llenas de expresionismo dramático que de realismo.
Pero vayamos más allá. La expresión entristecida de los ojos de todos, con el ceño fruncido, es igual en los dos grupos, como lo es también el gesto de la boca entreabierta, indicando un dolor contenido (lám. III). Las tocas y mantos de las mujeres se repiten de la misma manera. San Juan tiene el pelo en mechones despeinados, y uno de ellos le cae por delante de la oreja, dejándosela descubierta, detalle idéntico en ambos casos (lám. IV). Y alguien aparece con la corona de espinas en la mano, Nicodemo en Avila
Nuevas atribuciones a Francisco Giralte 487
Fig. 1.—Esquema compositivo de los grupos de la Capilla del Obispo, de Madrid, y de Nuestra Señora de la Cabeza, de Avila
Nuevat atribucionet a Francisco Giralte 489
y José de Arimatea en Madrid. Además, en los dos se ve igual tipo de deformación de cabeza y hombros abultados, en función de ocupar un sitio alto en un retablo.
Es una lástima que la conservación de estas tallas no permita establecer más paralelos, pues la del Museo Arqueológico Nacional está casi sin policromía y con numerosas partes desaparecidas por fractura, y la de Nuestra Señora de la Cabeza tiene todo el estofado saltado.
A pesar de esto, después de haber establecido una relación bastante evidente, era necesario buscar el ptirentesco con otras obras documentadas que de algún modo participaran del estilo de Berru-guete. Y así encontramos otros descendimientos en Cisneros, Boa-dilla del Camino y Mazuecos (Falencia) en el retablo del doctor Corral en la iglesia de la Magdalena, de ValladoUd (1588-1547); el de Torrecilla de la Orden (ValladoUd), y el de la Capilla del Obispo, de Madrid (1515-1547), con lo cual hemos llegado a dar con Francisco Giralte y a explicarnos la influencia de Berruguete.
Francisco Giralte era el discípulo de Berruguete que aprendió con él siendo criado suyo, y más tarde colaborador en la sillería de coro de la catedral de Toledo. De toda la escuela es el que más personalidad posee y el más representativo de la escultura palentina de este momento, ejerciendo a su vez gran influencia, que se aprecia en toda la provincia.
Tomaremos como punto de comparación las obras bien conocidas y fechadas del maestro.
El retablo de la capilla del doctor Corral tiene un grupo como los nuestros en el cuerpo bajo de la calle central, pero las proporciones son más alargadas en sentido vertical, con lo cual las figuras tienden más a apiñarse en el centro, y tal disposición se acusa mejor en la capilla del obispo de Madrid, pero aun así hay constantes que no varían y que nos han permitido hacer estas atribuciones (lám. V).
En primer lugar, yendo de la visión de conjunto al detalle, observemos una diagonal formada por el cuerpo de Cristo, que divide a la composición en dos triángulos, y en los cuales se sitúa el mismo número de figuras. Los grupos de la capilla del doctor corral, el de Avila y el Madrid son prácticamente iguales; sólo en el primero aparece San Juan agachado, cogiendo a Cristo por las axilas. En el de la capilla del obispo hay la misma composición diagonal, pero las proporciones del marco obligan a colocar las figuras al fondo, no a los lados. En realidad, el cuerpo de Cristo únicamente marca una dirección, y los puntos de esa línea divi-
440 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
soria de la escena son la cabeza del ángulo superior izquierdo (San Juan o Nicodemo), la de la Virgen y los pies de Cristo (figs. 1 y 2).
En segundo lugar, la distribución de los personajes se mantiene sin cambios: San Juan y Nicodemo, a la izquierda; las Marías y José de Arimatea, a la derecha, incluso en la capilla del obispo.
Pasando a las figuras en concreto, se repiten como una invariante la del extremo izquierdo, encorvada siempre, y la del ángulo inferior derecho arrodillada a los pies de Cristo. También el canon de la Virgen tiene la misma desproporción, excesivamente largo respecto a los demás, que se puede ver fácilmente en el grupo del Museo Arqueológico Nacional, donde las rodillas no se pierden entre los pliegues del manto.
Los rasgos de dolor, expresados por un leve fruncimiento del ceño; el arqueo de las finas cejas y la boca, entreabierta, se hallan no sólo en estos grupos que estamos estudiando, sino también en otras escenas de contenido trágico de Giralte: la Oración en el Huerto, el Descendimiento y la Colocación en el Sepulcro de estos mismos retablos.
También los escorzos de los cuellos, en especial el de Cristo, son muy característicos, y con ellos pasamos a la repetición de detalles dentro del mismo personaje: los bonetes de Nicodemo y José de Arimatea ; el turbante de la Magdalena; el mechón de pelo delante de la oreja de San Juan ; el brazo derecho de Cristo, caído y con la palma hacia arriba. Incluso hay rostros que se repiten con un parecido asombroso : el Nicodemo de Avila y el del Descendimiento de Valladolid; los dos hombres barbados del Museo Arqueológico Nacional, y los del Descendimiento en la capilla del obispo y las Magdalenas de estos dos grupos.
Además hay detalles iconográficos que se mantienen en todos, como es el tipo de indumentaria de cada personaje, y, sobre todo, el hecho de que alguien le está quitando la corona de espinas a Cristo : en Avila y Valladolid es Nicodemo, José de Arimatea en el Museo Arqueológico Nacional y San Juan en el Descendimiento de la Capilla del Obispo.
Sin embargo, es una lástima que la conservación de los dos grupos que estudiamos sea tan mala, pues, como quedó dicho antes, el de Avila tiene todo el estofado cuarteado y saltado y falta en muchos sitios, y el del Arqueológico, la policromía superviviente se limita a muy poquísimas zonas. Si ambos la tuvieran intacta se podría estudiar la técnica y los colores que se emplearon en ellos, y, por supuesto, los motivos ornamentales de los trajtes.
A lo largo de este análisis se llega a la conclusión de que Giral-
Nuevas atribuciones a Francisco Giralte 441
te era creador de tipos y composiciones que repetía introduciendo ligeras variantes, aunque la idea permanecía inalterable. No sólo en este tema que tratamos ahora, sino también en muchas escenas o figuras sueltas de sus retablos.
Gómez Moreno le caliñca como el más fecundo de los discípulos de Berruguete, y su estilo y su obra crearon modelos que imitar. Concretamente, de la Piedad derivan los de Torrecilla de la Orden, Boadilla del Camino y Mazuecos. Los dos primeros repiten como una fórmula de taller cuanto venimos diciendo hasta ahora. Sólo en las expresiones de los rostros se ve otro aire, aunque el escultor que lo hizo estaba muy cerca del maestro. M de Mazuecos es, por el contrario, una interpretación popular de lo mismo, con las características y detalles de los anteriores, pero exagerados como una caricatura respecto a un retrato. Aun así, los dos últimos no pueden negar su parentesco con los documentados de Giralte y con los que hemos atribuido a él.
t-
L;íni. n.—Grupo procedente de Sa» Francisco, ili.' P;ili'iici;i. i-ii >•] ^liisco Arqin-oliVi'*" N'ii'iiiün!.
(Voin M. .\. N.)
Lííiii. I I I .—Df t i i l l e di ' los rost ros d e l.-i A'irgcn y las Mar ías cu el ;ri'u¡>i> <lr .\vi\;\. (¡"oto LU- hi ;uilor;i.)
L i í n i . I \ ' . — I ) r | - ; i l ! r ( I d .'Ín;¡llK> sil|>i'r¡ni- Ílí(|MH*ril<i i l r l ^ r l l p n ili'l M I I M ' O A n|iiiMir)^''Í<'()
Xarional. (I'otn M. A. N,)
L;íni . A ' .—Grupo ci^ntral ck'l rchihlo tU- l;i r;i |iill;i ilrl Obispn . {]<• ^I;i(lri(l. (Fntn (le !a üittor.i.)
BLAZQUEZ MARTÍNEZ, J. M.: Imagen y mito. Estudios sobre religiones mediterráneas e ibéricas. Madrid, Ed. Cristiandad, 1977, 529 págs. y 167 ilustraciones.
Se presenta en el libro que reseñamos un conjunto de trabajos realizados a lo largo de más de veinte años por el profesor Blázquez y que vieron la luz en diversas revistas españolas y extranjeras, algunas de ellas de difícil acceso para el estudioso español. El autor los ha revisado y actualizado, sobre todo en lo referente a la bibliografía.
La obra se divide en dos secciones, según anuncia el subtítulo. La primera está dedicada a temas religiosos del mundo mediterráneo antiguo; son diez estudios sobre motivos griegos, púnicos y etruscos, ámbito este último que el profesor Blázquez conoce muy bien. Destaca la atención prestada al tema del caballo y su simbolismo («El caballo en las creencias griegas y en las de otros pueblos circummediterráneos», «Caballos en el infierno etrusco», etcétera).
La segunda sección se dedica a asuntos relacionados con la Península Ibérica. Los dieciséis artículos en que se distribuye versan tanto sobre el significado de piezas concretas (la pátera de Tivisa, el caballito de Calacei-te, carros votivos de Mérida y Almorchón) como sobre otros temas más generales («El culto a las aguas en la Península Ibérica», «La i-eligiosidad de los pueblos hispanos vista por los autores griegos y latinos», «El legado indoeuropeo en la religiosidad de la Híspanla romana», etc.). Algunos estudios de esta sección vuelven a asumir el tema del caballo («Caballos y ultratumba en la Península Ibérica», «La heroización ecuestre», «Dioses y caballos en el mundo ibérico»). Cierra la sección un articulo sobre el «origen africano del cristianismo español», que, aunque propiamente no encaja bajo el título de la obra, le sirve, sin embargo, de complemento.
En el seno de la «ciencia de las religiones» confluyen unos enfoques procedentes de distintas disciplinas, como la sociología, psicología o filosofía, los cuales tienen en común el interés por el estudio del hecho religioso. Asimismo son varios los métodos empleados: fenomenológico, histórico, etnográfico, etc. Los estudios de fenomenología de la religión han destacado entre los demás, encontrando un creciente número de lectores en base a la atrayente síntesis que presentan y también por lo apropiado de tal método para tratar comprensivamente el hecho religioso. Recuérdense las obras de Van der Leeuw, Otto Bleeker, Eliade, etc., ampliamente difundidas.
En cambio, las contribuciones a dicha ciencia de las religiones, desde el campo de la arqueología e historia antiguas, son mucho menos conocidas; suelen aparecer en revistas especializadas y versar sobre temas concretos, cuando no sobre hallazgos arqueológicos. Sin embargo, constituyen una de
446 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
Iss bases más sólidas de todos los demás enfoques disciplinarios sobre el fenómeno religioso. Por este motivo considérame muy acertada la publicación unitaria de estos trabajos del profesor Blázquez, antes dispersos.
El método empleado por el autor se basa en el estudio de las figuraciones o materiales, su comparación con los paralelos de la misma u otras ¿reas culturales y el análisis de las fuentes literarias relacionadas con el tema en cuestión. Esta fue la via que utilizaron investigadores como Cumont, Bayet, Carcopino, etc., para las religiones del mundo clásico, y es la única forma que encuentra el arqueólogo de esclarecer en alguna medida el mundo, lleno aún de enigmas, de las religiones, mitos y creencias antiguas. — L. J. BALMASEDA.
GARRIDO ROIZ, J. P., y E. M.' ORTA GARCÍA: Escavaciones en la necrópolis de La Joya (Huelva), II fS.*, 4-* V 5-* campañas). Examen de laboratorio de los materiales de La Joya (Huelva), por A. Escalera Ureña. Excavaciones arqueológicas en España 96. Madrid, 1978, 258 páginas, 106 + 21 fígs. 108 lims.
Por fin sale a la luz el volumen dedicado a la Memoria de los trabajos que desde hace años desarrollan los autores en la necrópolis de La Joya. Se trata de una continuación del trabajo publicado en 1970, que recoge los resultados de las excavaciones realizadas en 1969, 1970 y 1971.
La exposición se inicia situando el área de los «cabezos» en su marco geográfico y geológico, aprovechando para ello el estudio que sobre la zona está desarrollando el doctor A. Rincón, e iniciando con ésta la serie de colaboradores científicas que jalonan la Memoria.
Se pasa seguidamente al análisis descriptivo de la necrópolis. Hay que tener en cuenta tres factores que impiden la buena conservación de las sepulturas y que dificultan su excavación: por un lado, una fuerte erosión ha hecho desaparecer las tumbas más superficiales y la parte superior de las restantes, con lo que es difícil conocer su estructura completa; por otra parte, el óxido de hierro que impregna el terreno ha afectado a los materiales, dificultando su extracción; por fin, el uso ritual de la cal incide tabmién desfavorablemente sobre las piezas del ajuar y los restos óseos. A pesar de estos condicionantes, pueden distinguirse dos ritos de enterramiento diferentes: los de incineración, que son los más abundantes, sumando siete de las nueve tumbas excavadas en estas campañas, por sólo dos inhumaciones. La riqueza de los ajuares es variable en ambos casos.
Un nuevo capítulo, el más extenso, se ocupa de analizar cada tumba en particular. Se trata generalmente de hoyos rectangulares, más o menos profundos, en los que se encuentra la urna cineraria o el cadáver inhumado, junto con el ajuar. A veces se ha hecho un segundo hoyo en el suelo ptara sujetar mejor la urna, entibándose la misma con lajas de pizarra. Acompañan a estas descripciones unas figuras representando las secciones de las sepulturas y el dibujo y recuento de los elementos de su ajuar.
Notat biblia gráfica» 447
Tras esta exposición de las piezas tumba por tumba, se acomete el estudio del material en sí mismo. En primer lugar se analizan las piezas me-tilicas, principalmente las de bronce, por ser las más numerosas y de mayor interés. E espacio de que disponemos es insuficiente para valorar el variado oonjunto de piezas que forman este apartado. Entre ellas se encuentran elementos cuya filiación plantea problemas, como los restos de un carro con los cubos de sus ruedas decorados en forma de cabeza de león, o los bocados de caballo de cañón retorcido y sujetabridas en forma de placa rectangular. Otras piezas forman parte de conjuntos que han sido objeto de estudio por diferentes especialistas, y aunque quede mucho por investigar existen, al menos, algunos análisis previos sobre los que basarse. En este caso se encuentran los jarros de bronce, estudiados por García Bellido, Blanco y Bláz-quez, y que aparecen en esta necrópolis asociados a braserillos y en un caso a un thymiaterium. Los autores consideran que uno de ellos, por su decoración de tipo vegetal en el cuello, puede tener influencias egipcias, aunque se inclinan por la opinión de que la pieza fue fabricada en talleres fenicios de la Península Ibérica. El segundo ejemplar es muy parecido al ya conocido de la colección Calzadilla; su boca presenta forma de cabeza de cérvido, con unos cuernos apenas indicados. Su particularidad consiste en que el asa termina en un prótomo de caballo de muy buena factura, en el que puede apreciarse perfectamente el atalaje del mismo. Una pieza excelente, pues, cuya simbologia quedará insuficientemente explicada hasta que se desarrollen más las investigaciones sobre la significación real de estas especies animales en el contexto religioso indígena.
De la mayor importancia son también los recipientes con asas de manos, que corresponden a grandes rasgos al tipo 1 del grupo ibérico, según la sistematización de Cuadrado. Su fabricación parece ser peninsular. Asociado a un jarro y a un brasero apiareció también un thymiaterium con decoración de flores de loto y que puede relacionarse con los que se encuentran en los Museos de Sevilla y Madrid, publicados por Almagro Gorbea. Otros objetos de bronce son los escudos, una fíbula de tipo Alcores, un broche de cintu-rón de garfios, soportes, espejos, un pátera, etc. El uso del hierro es escaso y limitado casi exclusivamente a los cuchillos de hoja curva.
En cuanto a otros materiales, debemos hacer alusión a unas p>equeñas placas decoradas de marfil y a una arqueta del mismo material, cuyas esquinas estaban decoradas con cuatro posibles figuras humanas. Por desgracia, su fragmentación es excesiva fiara poder sacar conclusiones. Hay también piezas de alabastro, un huevo de avestruz y una cuenta de ámbar.
La cerámica forma dos grupos, según se trate de piezas a torno o a mano. Entre las primeras se sitúan los platos de barniz rojo, mientras que sólo hay dos ejemplares con pintura de bandas. La más frecuente es la cerámica gris, que sólo en los últimos años empieza a ser correctamente valorada. El repertorio de piezas a mano comprende grandes vasos rituales, ejemplares de retícula bruñida, soportes, cuencos y recipientes con bullones que parecen imitar los tipos metálicos.
Como conclusiones, opinan los autores que la necrópolis de La Joya se
448 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
desarrolla a partir del final del siglo vii, y que corresponde a una sociedad jerarquizada de tipo pastoril, relacionada con una intensa exploración minera en la zona, y que ofrece igualmente relaciones comerciales con gentes de procedencia oriental, probablemente tirios, chipriotas y rodios. La coexistencia de dos ritos de enterramiento parece indicar un momento de sincretismo religioso, fuertemente influido por corrientes orientales. Termina el trabajo con unas consideraciones sobre las diferentes etapas de la colonización fenicia y con la identidad de la zona de Huelva con el antiguo reino de Tartes-sos, tema en el cual no queremos meternos por no ser éste el lugar adecuado ni tener suficientes elementos de juicio.
Gamo un apéndice a la Memoria se ofrecen los análisis químicos de los bronces, realizados por A. Escalera Ureña en el Instituto de Conservación y Restauración de Madrid, y que revelan un alto conocimiento metalúrgico en los especialistas que fabricaron estas piezas. Esperamos que se lleven a cabo análisis de series más extensas que permitan comparar las aleaciones y agrupar los talleres y su procedencia.
Sólo nos queda felicitar a los autores por el cuidado desplegado en una excavación de características tan difíciles, así como por preocuparse de una correcta restauración de las piezas y del estudio paralelo de la necrópolis y sus materiales por geólogos, antropólogos y químicos. A pesar de todo, debemos lamentarnos de que estas Memorias lleguen al lector especializado con un retraso de siete años desde su excavación y tres desde su redacción, lo que no sólo dificulta las investigaciones paralelas que tienen que basarse en estos datos, sino que en este lapso de tiemjx) la bibliografía utilizada en su estudio queda indefectiblemente anticuada. Esperamos que, dada la importancia del material, éste sea objeto de nuevos y más detallados estudios monográficos que no pueden tener cabida en una publicación deteste tipo.— TERESA CHAPA BRUNET.
LEXICÓN de» Mittelalters. Erster Band. Erste Lieferung: Aachen-Aegyp-ten. München und Züurich, Artemis Verlag, 1977. 112 p . 27,5 cm. (DM/SFr, 82.)
Rodeados de mucha oscuridad hasta el siglo xix, que penetró a tientas en ellos con el romanticismo, más de mil años de vida de la humanidad es-' taban esperando su diccionario. Por primera vez, la Edad Media queda parcelada en múltiples conceptos —con sus correspondientes entradas—, cada uno de los cuales permite introducirse en aquella épioca histórica.
Esta es la primera entrega o el primer fascículo —siete pliegos con 112 páginas— de una obra que ha de contener cinco volúmenes de diez fascículos cada uno, complementados con un volumen de índices que contendrá además tablas y mapas temáticos. El precio de 82 DM con que se anuncia este primer fascículo será respetado para los suscriptores que lo sean antes de completarse el prinier volumen.
No se trata de un diccionario de historia medieval ni su contenido es
Notas bibliográficas 449
universal. Limitado al mundo europeo y a las culturas que tuvieron contacto con él —Bizancio, Islam, judaismo—, el diccionario trata de recoger todo rasgo característico, toda aportación permanente y cualquier presencia germinal de la Edad Media: el orden político, jurídico y social (imperio, nobleza y clero, burguesía urbana...), la literatura en latín y las vernáculas que van naciendo, el arte sacro y profano, la filosofía y la teología escolásticas, la ciencia y la técnica, la vida cotidiana y los usos y costumbres.
La labor va a correr a cargo de 78 especialistas de 18 prníses, llevándose los alemanes —como es natural— la parte del león. La Edad Media ibérica corre a cargo del profesor español Emilio Sáez, quien probablemente se habrá rodeado de colaboradores pertenecientes al entorno académico catalán en que se mueve (en este fascículo J. M. Sans Travé íirma el artículo a Adelantado»). Los artículos tratan de fijar acontecimientos históricos, lugares significativos, personas, hechos y temas (por ejemplo, el art. «Adam» en este fascículo), visiones panorámicas o en profundidad de las estructuras históricas (p. e., el art. «Adel»). Cada artículo trata de compendiar lo esencial sobre cada entrada y al mismo tiempo de ofrecer la bibliografía básica que pueda servir de arranque para una investigación. Con esto queda dicho que se trata de un diccionario estrictamente técnico y científico.
Gráficamente, la obra tiene un cuerpo de letra pequeño, pwro cómodo, como suele acontecer en esta clase de obras de referencia; dispone el texto a dos columnas, utiliza los signos ya habituales en esta clase de obras y acudirá a subsidios gráficos cuando sea preciso, pero siempre con un carácter estrictamente funcional.
No es posible decir más a la vista de un solo fascículo. La calidad se supone por el nombre de los colaboradores, y los criterios selectivos de los conceptos escogidos habrá que juzgarlos más adelante. La atención primaria que se va a conceder a las ideas queda de manifiesto en la extensión ocupada por el artículo cAbendmahl», que recoge con amj^itud las luchas medievales en tomo a la teología de la Eucaristía.
De momento, deben tomar nota de esta obra todas las grandes bibliotecas, las bibliotecas de archivos históricos, las bibliotecas académicas y, por supuesto, todos los estudiosos capaces de utilizar el alemán en sus investigaciones.—MANUEL CARRIÓN.
LIBRARY retource tharing. Procedings of the 1976 Conferenee on Re-source Sharing in Libraries, Pittsburgh, Pennsylvania. Ed. Alien Kent y Thomas J . Galvin. New York, etc., Marcel Dekker Inc., 1977. IX, 856 págs., grab. 28 cm. (Books in Library and Information Science, 21.) SFr. 98.
Pittsburgh es un nombre muy vivo en la biblioteoología de nuestro tiempo, y Alien Kent y Th. J. Galvin, dos nombres muy unidos a las tareas qu«, con proyección verdaderamente mundial, se realizan en la Universidad de la ciudad citada para bien del mundo bibliotecario. Por eso cualquier li-
450 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
bro qu« venga d« tales cauces tiene que ser mirado con atención. Ya el simple tema de la obra que nos ocupa, constituida por las actas de una conferencia sobre cooperación bibliotecaria que tuvo lugar en 1976, demuestra que los organizadores de la misma y sus principales responsables —que son los mismos que figuran como editores de las actas— tienen oído abierto para los aires de la más candente actualidad.
Antes de proseguir hagamos una precisión: vamos a distinguir sistemas y redes bibliotecarias. Aunque en torno al tema ha hecho algunas precisiones M. Jesús Cuesta (BoleUn de la ANABÁ, XXVII [1977], 4), quiero hacer notar ahora que la distinción básica me parece la existencia o'no de jerarquización entre las distintas unidades componentes del conjunto. Si existe, estaraos ante un sistema; si no existe, ante una red, cuyo origen se halla en un contrato libre. Al hablar, pues, de cooperación es más conveniente utilizar el término de redes.
Lo cierto es que la cooperación bibliotecaria es uno de los problemas y una de las necesidades más urgentes de nuestros días. Aumentan los usuarios, los servicios que necesitan, los costos. Crece la disposición de ánimo para la cooperación, y la nueva tecnología no sólo impulsa, sino que casi obliga a ella. Pero también es cierto que cualquier movimiento que suponga un compromiso serio y que se vea acelerado por la novedad exige un punto de reflexión no ya sobre su legitimidad, sino sobre su eficacia real. Paradójicamente, una cosa muy necesaria puede resultar perfectamente inútil. Con esta postura de sabia desconfianza científica, la Conferencia de Pitt-burgh estudiaba tanto la importancia de la cooperación como de la evaluación de sus resultados.
La materia se halla dividida en cinco partes. Su disposición es armónica; se comienza con la ponencia básica que centra el tema sobre'bases doctrinales, se continúa con los comentarios de la mesa o comunicaciones, que sirven para precisar puntos concretos o para aportar experiencias, y se termina con la libre discusión en la que participan los asistentes. La parte I (en cinco capítulos) se ocupa de los fines de la cooperación, campos de actuación, esquema de una red y posibles formas de la misma, todo ello encaminado a un máximo de adquisiciones y servicios con un mínimo de costo. La ponencia básica es de A. Kent. La parte II (seis capítulos) se basa en la ponencia de Galvin y M. Murphy, y estudia la necesidad del cambio y las bases doctrinales (filosóficas, económicas, prácticas y técnicas) sobre las que se asienta la necesidad de cooperación. K. León Montgomery aborda en la parte III (cinco capítulos) los problemas que requieren atención en este campo, ofreciendo un modelo de red, presentando los pro y los contra, haciendo notar la atención que implica el cambio desde el punto de vista del usuario, del bibliotecario, de las adquisiciones, del planeamiento y administración. La parte IV, sobre los problemas económicos de la biblioteca, se la reparten, en dos ponencias, Jacob Cohén, un economista que reduce a números el costo y el uso de los libros, y James G. Williams, quien nos enseña a valorar los resultados en una red, sobre la base de unos criterios fundamentales (seguridad o íiabilidad, expansibilidad, accesibilidad, flexibilidad, utilidad.
Notas bibUográficas 451
costos) y con la utilización de métodos estadísticos, de análisis de modelos matemáticos y de simulación, con un cuestionarlo básico para este trabajo. En la V parte, Bernard Strassburg trata de telecomunicaciones, centrando-se en la legislación y política USA sobre la industria relacionada con este campo (prácticamente, la ATT). Y, asomándose al futuro, Kent vuelve en la parte VI para indicarnos los campos cooperativos hacia los que se debe orientar la investigación: creación de un banco de publicaciones periódicas, los distintos- niveles jerárquicos de los sistemas, la opción entre los materiales y la información en ellos contenida, estudio del uso en relación con el costo, estudio de usuarios, cambios de mentalidad y de técnica necesarios en el usuario, el bibliotecario y el administrador.
Ck)mo apéndice, antes del índice alfabético, una evaluación de resultados de la misma Conferencia, a base de dos cuestionarios entregados antes y después de la reunión.
Recorrer esta obra, presentada con la sobriedad del «offset» sobre un original mecanografiado, supone una inmersión en un mundo de planteamientos y soluciones en torno a uno de los problemas más urgentes de nuestra actualidad bibliotecaria española, en la que todo lo tenemos por hacer. Lo que se haga no podrá dejar de tener en cuenta casi todo lo que aquí se dice. No es ya un simple problema de falta de recursos económicos, sino la posibilidad de ensanchar inmensamente los servicios. En España no importan tanto —con importar mucho— los cambios técnicos presupuestos, como las mutaciones que han de introducirse en la manera de pensar que tenemos los profesionales. Una lectura como la presente sería ya un primer paso para este cambio. Lo demás se nos dará por añadidura y poco a poco.— MANUEL CARRIÓN.
ROGERS, P . P . , y F . A. L A P U E N T E : Diccionaño de seudónimos literarios españoles, con algunas iniciales. Madrid, Credos, 1977, 608 págs., 1 h. 24 cm. (Biblioteca Románica Hispánica. V. Diccionarios, 6.)
El titulo retrata el contenido de la obra. También su importancia bibliotecaria para el cataiogador y para el bibliógrafo, tan necesitados de obras de referencia, sobre todo a la hora de fijar los encabezamientos de un asiento bibliográfico. Sucede además que la calidad de la obra le abre todas las puertas de la confianza para un trabajo científico. Se trata de bastante más que un trabajillo de paciencia.
La introducción contiene toda una teoría e historia del seudónimo y de los estudios y recopilaciones de seudónimos; se nos explica la vía metódica adoptada en la confección de esta lista y se nos ofrece una muy curiosa —^acaso algo prolija— lista de motivos que inclinan a la utilización del seudónimo. Viene a continuación la lista de seudónimos y de «algunas» iniciales, ordenada alfabéticamente, y en cada entrada se ofrece el nombre verdadero del autor al que corresponde el seudónimo, anagrama, e tc . , así como la obra en que lo utiliza o la fuente de que se toma la noticia. Siguen
15
452 Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
una «Bibliografía selecta», que es, en realidad, una lista de bibliografías españolas (aunque en ella falten algunas publicaciones últimas, pero anteriores a 1976, de la Biblioteca Nacional, mientras nos preguntamos por la utilidad del catálogo de Publicacioneg existentes en la B. N. en asunto de seudónimos). Se termina con una lista de nombres verdaderos que remiten al seudónimo o seudónimos correspondientes.
Si tenemos en cuenta que en España no contábamos más que con las obras de Maxiriarth, en su edición ampliada de 1904, y los 1.500 pseudónimos recogidos por Ponce de León-Zamora, sin indicación de fuentes bibliográficas de los mismos, hemos de confesar que una obra de fácil uso que reúne unos 11.000 seudónimos va a hacer ganar muchas horas de trabajo a catalogadores y bibliógrafos. Con esto basta y nos ahorra el tonto espigueo que trata de encontrar lunares (no está Bécquer, por ejemplo, y razones hay para ello) en una obra que, como todas las de este tipo, debe medirse y ponderarse sobre todo por lo que tiene.
El bibliógrafo, el identificador de libros, se halla en el origen y en el fin de esta obra, puesto que él es quien fundamentalmente ha recogido las noticias que aquí se aprietan y él es quien las utilizará, anudando de este modo la cadena de la información bibliográfica. Hay, pues, un» relación simbiótica en la que la ganancia es para todos. Cuando se llega a una meseta científica de esta altura y consistencia se suprime de golpe la necesidad de muchas averiguaciones. Quiere todo esto decir que este libro debe estar en cualquier biblioteca pública y el bibliotecario ha de procurar que nunca se le vaya demasiado lejos en su trabajo profesional. Como obra de consulta personal es imprescindible.—MANUEL CARRIÓN.
SAN VICENTE, Ángel: La platería de Zaragoza en el bajo Renacimiento (15Í5-1B99). Zaragoza, Libros Pórtico, 1976, 8 tomos.
El presente trabajo, que se publicó con motivo del bimilenario de Ce-saraugusta, comprende la platería zaragozana durante la segunda mitad del siglo XVI, vista a través de la documentación notarial de esa época. El mismo autor, profesor adjunto de la cátedra de Paleografía de la Universidad de Zaragoza, dice en el prólogo de la obra que ésta tuvo su origen en el capítulo correspondiente a plateros de su tesis doctoral acerca de la documentación notarial sobre artistas en Zaragoza entre 1569-1579. No es, por consiguiente, un estudio artístico con el catálogo completo de piezas de tal período ni evolución estética, sino una recopilación de fuentes sacadas del Archivo de la Diputación Provincial, Archivo Histórico Provincial, Archivo Municipal, y de los Archivos de Protocolos de Ejea de los Caballeros y de Sos del Rey Católico, de las cuales San Vicente ha extraído las máximas consecuencias.
El tomo I es la interpretación de tales fuentes dividida en dos partes, y la primera, a su vez, en tres grandes grupos: el gremio, el platero y la obra. El primero recoge la organización gremial, el acceso a ella, la Cofra-
Notas bibliográficas 458
día de San Eloy y las actividades que realiza, entre las cuales el marcado de la plata labrada según una ley y un peso es la más importante, porque en ese requisito estriba en buena parte el prestigio del gremio. Sigue la descripción de la calle de la Platería, donde tenían casa y obrador los plateros, la casa propiedad de la Cofradía y un estudio de los aspectos sociales y económicos de los plateros, deducidos de los bienes que en alguna ocasión se hayan inventariado y de los privilegios o prerrogativas que gozaban en Zaragoza durante la segunda mitad del siglo xvi. Y termina esta visión de conjunto con una estadística de maestros plateros que ejercen su oficio en Zaragoza y de otros sitios cuya presencia esporádica en esta capital ha sido documentada por cualquier motivo.
El segundo grupo, referido al platero, comprende la forma de ingreso como aprendiz en el taller de un maestro ; las condiciones del contrato de afirmamiento, por el que el maestro se compromete a enseñar y mantener al aspirante y éste a servirle; los exámenes de maestría y sus características. Luego siguen aspectos más familiares de su vida, como es el matrimonio, y lo que supone la aportación de la dote de la mujer para instalar obrador propio, los ajuares domésticos y las herramientas de trabajo y su uso, y finalmente la muerte y el entierro. Es decir, toda la trayectoria humana y profesional del platero, reconstruida dato a dato a través de los archivos de protocolo.
El último grupo trata de la obra en sí. Comienza con las minas de plata de Aragón, su sistema de explotación y su rendimiento, y pasa en seguida a los encargos de obras, el contrato y sus características, el pago y un estudio de la ganancia del platero en comparación con los maestros de otros gremios y del coste de vida, con precios de los principales productos de consumo, alimentos y vestido.
La segunda parte de este primer tomo es una relación de piezas inéditas (con muy buenas fotografías), cuya filiación se ha conocido a través de la documentación manejada. Están ordenadas cronológicamente, y entre ellas hay un capítulo dedicado a piezas desaparecidas, de las que sólo se tienen los datos documentales.
Todos estos capítulos van acompañados de gran cantidad de notas y aparato crítico al final de cada uno.
El segundo tomo lo constituye el catálogo de plateros y sus biografías, redactadas con el mismo material documental; por lo tanto, varían mucho, pues todo depende de la abundancia de noticias y protocolos en que figuran. Están ordenados alfabéticamente.
El tomo III es la transcripción de todos los documentos utilizados, procedentes de los citados archivos y por orden cronológico. Y termina este volumen con un gran capítulo de índices, que comprende los documentos transcritos; las obras inéditas del tomo I , agrupadas por formatos o finalidad ; los maestros examinados en Zaragoza en la segunda mitad del siglo XVI, con la obra que hicieron en el examen y ordenados cronológicamente ; los tribunales de examen, con los nombres de quienes lo formaron y su cargo respectivo dentro de la Cofradía, y el del escribano, ordenados
454 Revista de Archivog, Bibliotecas y Museos
cronológicamente; de los aprendices y maestros plateros vinculados jwr contrato, figurando el maestro que los contrató, la fecha y duración del contrato ; las fuentes manuscritas utilizadas, agrupadas en distintos apartados, según el archivo de donde procedan, por orden alfabético de los notarios ; la bibliografía impresa, y finalmente de personas, lugares y materias no comprendidos en los índices anteriores.
Este es el plan general de la obra, que he querido exponer ampliamente para dar una idea completa de su contenido y utilidad. Como dije en las primeras líneas, no es un estudio estilístico. En primer lugar, es una obra de recopilación de fuentes muy importante, necesaria y sumamente fundamental para el que se dedique a la platería española en general —pues la situación en Zaragoza responde, salvo en detalles muy conci-etos, a la de otras ciudades—, y especialmente para los investigadores del período determinado que abarca. En segundo lugar, con la reconstrucción de las biografías de los plateros se puede llegar a documentar piezas con punzones i^er-fectamente legibles y claro estilo, pero sin el respaldo de un autor conocido y una fecha, limitadas a su pura dimensión artística e iconográfica.
La falta de fuentes publicadas para la historia del arte es demasiado grande y siempre se ve con buenos ojos la aparición de alguna serie, y es de lamentar que no sea más frecuente.—MARÍA TERESA SANCHEZ T R L J I -
LLANO.
SANTOS-ESCUDERO, Ceferino: Simbclos y Dios en el úliimo Juan Ramón Jiménez. (El injlujo oriental e» «Dios deseado y deseantes.) Madrid, Credos, 1975, 565 págs. 20 cm. (Biblioteca Románica Hispánita. I I . Estudios y Ensayos, 232.)
Dios deseado y deseante, como tantos libros de Juan Ramón, es literatura y algo más. O, mejor acaso, es poesía total. Quiere esto decir que para entenderlo hay que partir de supuestos más que literarios. Pero, aunque haya en Juan Ramón interiorización del cosmos en la conciencia y ensanchamiento de ésta en el Todo, aunque haya un «panteísmo teológicamente debilitado», aunque «la idea juanramoniana de Dios es efecto de una megalomanía personal, influenciada por las lecturas y la meditación», un libro de poesía es, ante todo, un libro de poesía y la escritura difícilmente puede ter juzgada sin ser tenida en cuenta ella misma. Con todo, es posible limitar el estudio de una obra literaria a determinados aspectos de la misma. Por ejem-irfo, en este caso, el influjo claro del simbolismo religioso utilizado jwr las fuentes literarias del brahmanismo hindú y recibido a través de esas 78 obras de pensamiento oriental presentes en la biblioteca del ¡weta de Moguer.
Tras una introducción sobre el simbolismo juanramoniano, en que se estudia la teoría del símbolo y se hace un análisis bibliográfico de quienes han estudiado este aspwcto en Juan Ramón, se hace un estudio comiwrativo entre la simbología adoptada por el misticismo oriental e hindú y los símbolos del poeta, que desembocan en el descubrimiento de una indudable
Notas bibliográficas 455
influencia ideológica y de símbolos del primero sobre el secundo, realizado en una larga letanía de 25 símbolos estudiados tanto en los libros orientales como en la obra de Juan Ramón: sol y luz, mar, luna, puntos cardinales y centro, estación total, colores, elementos, mino, diamante, perro, rebaño de nubes, ave, seno grande, niño divino, familia divina, ojos, beso completo, brazos múltiples, nombre, espejo, rosa, fruto, ciudad. La obra termina con una serie de conclusiones doctrinales, con una bibliografía de y sobre Juan Ramón y con un apéndice que contiene las obras orientales de la biblioteca particular del poeta.
Una obra poética sólo puede recibir sus luces más de fondo desde sí misma, pero puede acoger iluminaciones desde distintos puntos de vista. Ceferino Santos no escoge el de la literatura. Escoge el de los símbolos, sí, pero por su valor conceptual y no por su poder poéticamente expresivo, de «nombres» a la manera heidegeriana. Nos hubiera gustado ver si los símbolos heredados se convierten en Juan Ramón en palabras nuevas, descubrir las connotaciones lógicas y sentimentales de su recreación, asomarnos a la tierra nutricia del ser de Juan Ramón, por la que tales símbolos hallaron raíces y se hicieron poesía. Pero esta obra es, ante todo, una poderosa investigación en el origen de las ideas religiosas del último —¿del último?— Juan Ramón y no un análisis estilístico. Un estudio también un tanto monótono por el sucedert* de capítulos homogéneamente estructurados, pero que supone una paciente e imiwrtante contribución al esclarecimiento de Dios deseado y deseante, mina iK>ética inexhaurible.
La bibliografía sigue un orden alfabético. Es probable que su utilidad hubiera sido mayor adoptando una ordenación cronológica de edición para las obras del poeta y una cierta ordenación principal sistemática para las obras sobre el poeta. Una bibliografía tan sumamente rica debe ya c-ontar con su plano de orientación.—MANUEL CARRIÓN.
TRES grandes humanistas españoles. Madrid, Fundación Universitaria Española, 1975, 84. págs., 1 h. 21 cm. (Conferencias, 18.)
La F . U. E. prosigue su costumbre de reunir en un folleto sus tres conferencias sobre el humanismo español, tema en el que trabaja uno de los seminarios de esta institución, precisamente el que comenzara a dirigir nuestro recordado López de Toro. Si las conferencias tienen la densidad, el acopio de noticias y la indicación de fuentes que éstas tienen, claro está que su contribución a la ciencia española no se asegura con la publicación de un simple extracto. Bienvenidas sean.
Antonio Fontán «habla» sobre «Juan Luis Vives, la antigüedad como sabiduría» ; José López Rueda, sobre «Joseph Antonio González de Salas, un filólogo clásico amigo de Quevedo» (y no «filósofo», como se dice en el índice —¡oh, vieja y sempiterna errata!—), y Luis Gil, sobre «El deán Martí o la esperanza fallida». Hay como una cierta línea argumental en estas tres conferencias. No sólo jwr el hecho de la secuencia ci-onológica
"ISe Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
que hace que, a distancia de aproximadamente un siglo, cada uno de los humanistas estudiados nazca en un siglo para ocupar con su presencia buena parte del siguiente (Vives, el xv i ; González de Salas, el xvii, y Martí, el xvili), sino porque acompaña a todos los tres autores un cierto aire de desencantado fracaso vital, justificado en cada uno por distintas —y muy propias de su tiempo— razones.
Antonio Fontán nos dice que Vives, iluminado, sin duda, por Erasmo, pero por sus propios caminos originales, halla en el estudio de la antigüedad una fuente de sabiduría, una guía para la acción y una metodología científica, es decir, una formación básica que va mucho más allá de los conocimientos literarios y lingüísticos. López Rueda estudia la figura de González de Salas, un amigo devoto de Quevedo, que trabajó como filólogo en el Satiricón, de Petronio, y en la Poética, de Aristóteles, amén de realizar otros muchos estudios y traducciones y de mantener teorías científicas que le hicieron entrar en el círculo de la sabiduría europea de su época. Una figura en penumbra que de pronto cobra perfiles luminosos. Luis Gil nos hace conocer la figura de don Manuel Martí, una rara figura en los albores de la erudición dieciochesca española.
IJOS tres estudios ensanchan considerablemente el ámbito de la cultura española y acaso nos hacen ver que en el bosque de la misma hay todavía muchos árboles necesitados de luz.—MANUEL CARRIÓN.
R E V I S T A D E A R C H I V O S B I B L I O T E C A S Y M U S E O S
LXXXI, n." 2 MADRID abril-junio 1978
Í N D I C E
PAGS.
TITOS MARTÍNEZ, Manuel: El archivo de la Banca Rodríguez-Acosta (1831-19Jt(>) 229
ARIAS, Ricardo: Refranes y frases proverbiales en el teatro cíe Val-divielso 241
HERNÁNDEZ, Francisco J . : Ferrán Martínez, «Escrivano del Rcyyt, canónigo de Toledo, y autor del «Libro del Cavallero Yñfary) 289
TEJEKIZO ROBLES, Germán: Una comedia manuscrita y anónima del siglo XVIII en el archivo de la catedral de Granada 327
CASTELLOTE HERRERO, Eulalia: Etnografía de la miel en la provincia de Guadalajara 363
V A R I A
t'AiiRlÓN, Manuel: Eiposirioiics en la HiblioLcca Nacional 111 GÓMEZ-PANTOJA, Joaquín: Los trabajos españoles sobre catastros an
tiguos. Nota crítica 415 MEI.OARKS CirEKREUO, José Antonio: Una nueva falsificación totanera
hallada en Caravaca de la Cruz (Murcia) 427 RODRÍGUEZ JOULIA SAINT-CYR, Carlos: Los reyes de España en la Bi
blioteca Nacional 431 SÁNCHEZ TRUJILLANO, M . " Teresa: Nuevas atribuciones a Francisco
Giralte 435
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 445
5608 6 8 05385